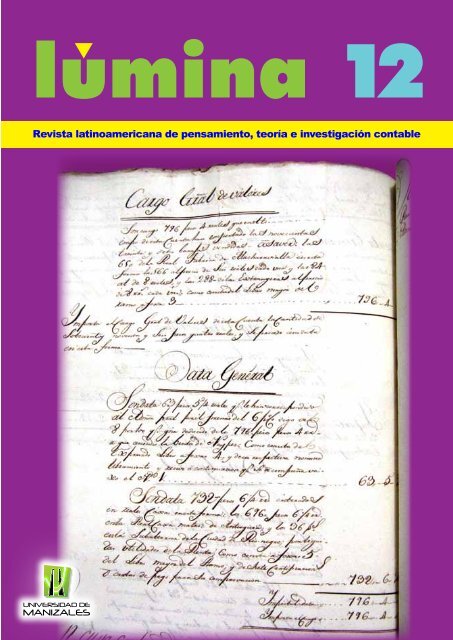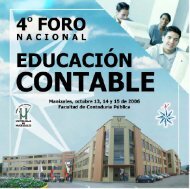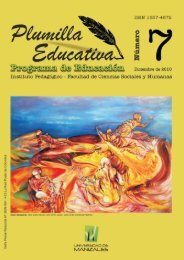365 R evista Lúmina 12 Enero - Diciembre 2011 AL
365 R evista Lúmina 12 Enero - Diciembre 2011 AL
365 R evista Lúmina 12 Enero - Diciembre 2011 AL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
lumina <strong>12</strong><br />
R<strong>evista</strong> latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable<br />
<strong>365</strong>
lumina<br />
R<strong>evista</strong> latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable<br />
ISSN 0<strong>12</strong>3-4072<br />
Programa de Contaduría Pública<br />
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas<br />
Universidad de Manizales<br />
LÚMINA es una publicación científico-tecnológica de carácter anual, orientada<br />
a promover y difundir en Colombia y América Latina los desarrollos<br />
de la investigación contable y las reflexiones académicas de disciplinas<br />
relacionadas, con la finalidad explícita de contribuir a la construcción de<br />
pensamiento contable. Los argumentos publicados no corresponden necesariamente<br />
al enfoque disciplinar del Programa, la Facultad y la Institución,<br />
y se publican con la estricta responsabilidad de los autores.<br />
Aunque han sido reservados todos los derechos, se autoriza su reproducción<br />
con fines académicos, brindando el crédito explícito a los autores<br />
y a la universidad editora. Cualquier uso diferente requerirá autorización<br />
escrita de la Universidad de Manizales y su omisión inducirá las acciones<br />
legales dispuestas por las leyes colombianas e internacionales sobre los<br />
derechos de autor.<br />
La R<strong>evista</strong> Lúmina está indexada en Publindex Categoría C<br />
Directores:<br />
Carlos Emilio García Duque<br />
Jhon Henry Cortés Jiménez<br />
UNIVERSIDAD DE MANIZ<strong>AL</strong>ES<br />
Centro de Investigaciones Contables y Desarrollos Alternativos CIND<strong>AL</strong><br />
Programa de Contaduría Pública<br />
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas<br />
Carrera 9 Nº 19-03<br />
Tel. (57) (6) 887 96 80. Fax 884 14 43<br />
e-mail: r<strong>evista</strong>lumina@umanizales.edu.co<br />
Manizales, Caldas, COLOMBIA.<br />
Carátula: Registro contable de la Administración Principal de Medellín de 1817<br />
Lo encantador de la caligrafía así como la delicadeza del trazo, muestran la finura y la precisión con que eran<br />
diligenciados todos los detalles contables en este fragmento de contabilidad de la Administración Principal<br />
de Medellín, en el que se representa de forma narrativa actividades comerciales como consecuencia de la<br />
venta de barajas de naypes (ortografía de la época). Con esta réplica hemos querido fascinar a nuestros<br />
lectores con la contabilidad histórica y mostrar que la palabra escrita también hace parte de la contabilidad.<br />
Fuente: Archivo Histórico de Antioquia. Sección Comercio. Tomo Nº 892. Documento Nº 13858. Libro de<br />
Cargo, Data y Comprobantes de la Administración Principal de Medellín. 1817.
lumina<br />
R<strong>evista</strong> latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable<br />
Rector - Guillermo Orlando Sierra Sierra<br />
Vice Rector - Jorge Iván Jurado Salgado<br />
Coord. General de Investigaciones - César Augusto Montes L.<br />
Director Programa de Contaduría Pública - Jairo Serna Restrepo<br />
Decano Facultad de Ciencias Cont., Econ. y Adm. - Duván Emilio Ramírez O.<br />
Director CIND<strong>AL</strong> - Carlos Emilio García Duque<br />
Director Editorial - Carlos Emilio García Duque<br />
Coordinador Editorial - Jhon Henry Cortés Jiménez<br />
Coordinador de Redacción - Germán Pineda Ríos<br />
Asistencia Técnica - Diana Fernanda Martínez Rocha<br />
Comité Científico Nacional - Édgar Gracia López (Universidad de Manizales -<br />
CCINCO), Danilo Ariza B. (Universidad Nacional de Colombia - CCINCO), Hárold<br />
Álvarez Álvarez (CCINCO), Rafael Franco Ruíz (CCINCO).<br />
Comité Científico Internacional - Werner von Bischhoffhausen (Universidad de<br />
Chile - Chile); Jorge Manuel Gil (Univ. Nacional de la Patagonia - Argentina).<br />
Autores - Rafael Franco Ruiz, Mauricio Gómez Villegas, Marco Antonio Machado<br />
Rivera, Fabiola Loaiza Robles, Gabriel Eduardo Escobar Arias, Rubén Darío Arango<br />
Álvarez, Alejandra Molina Osorio, Francisco Javier Arias Vargas, Fabián Leonardo<br />
Quinche Martín, Walter Abel Sánchez Chinchilla, Hugo Arlés Macías Cardona, Tatiana<br />
Moncada Ruiz, Adolfo Enrique Carbal Herrera, Dilia Castillo Nossa, Gloria Cecilia<br />
Dávila Giraldo, Luis María Barrera Piragauta, Esteban Segundo Martínez Salinas.<br />
2 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>.
Contenido<br />
Presentación editorial<br />
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Rafael Franco Ruiz<br />
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
Mauricio Gómez Villegas<br />
Representación contable: de la revelación de los hechos a la<br />
construcción de la realidad<br />
Marco Antonio Machado Rivera<br />
Producción académica sobre educación contable en Colombia<br />
2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
Fabiola Loaiza Robles<br />
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas<br />
de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Gabriel Eduardo Escobar Arias - Rubén Darío Arango Álvarez<br />
Alejandra Molina Osorio - Francisco Javier Arias Vargas<br />
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
La docencia en el lugar equivocado<br />
Walter Abel Sánchez Chinchilla<br />
El campo científico de la contabilidad: panorama<br />
internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Hugo Arlés Macías Cardona<br />
Tatiana Moncada Ruiz<br />
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma<br />
de la complejidad: consideraciones teóricas básicas<br />
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución<br />
del pensamiento contable<br />
Dilia Castillo Nossa<br />
Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en<br />
el programa de contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Luis María Barrera Piragauta<br />
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su<br />
perspectiva forense en el subproceso de reconocimiento<br />
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
Orientaciones para potenciales autores de Lúmina<br />
4<br />
8<br />
<strong>12</strong>0<br />
152<br />
172<br />
196<br />
216<br />
240<br />
260<br />
280<br />
300<br />
3<strong>12</strong><br />
342<br />
360<br />
3
LÚMINA. R<strong>evista</strong> latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable<br />
Presentación editorial<br />
Sin lugar a dudas, la dinámica de las publicaciones académicas toma cada vez mayor importancia<br />
en el ámbito nacional y mundial. En la contabilidad, al igual que en otras disciplinas,<br />
la palabra escrita en artículos se ha convertido en el principal medio de comunicación de<br />
ideas, propuestas y reflexiones en torno a las distintas temáticas disciplinares y profesionales.<br />
Para el comité editorial de la R<strong>evista</strong> Lúmina no se trata de figurar con una publicación<br />
más, ni su objetivo principal es hacer visible una institución. Entendemos la R<strong>evista</strong> Lúmina,<br />
fundamentalmente como un proyecto editorial que tiene como propósito principal contribuir<br />
a la construcción de pensamiento contable, éste es el norte que ha orientado el trabajo de<br />
los miembros del comité editorial de la r<strong>evista</strong>, y para asegurar que nos acercamos a esa<br />
meta se han establecido algunas condiciones que se siguen con rigor para garantizar que las<br />
reflexiones que acogemos en cada número tienen la calidad suficiente que un compromiso<br />
como el descrito amerita.<br />
Para el presente fascículo recibimos 18 propuestas de publicación, de las cuales <strong>12</strong> superaron<br />
satisfactoriamente el proceso de revisión y evaluación de los pares académicos. Sea<br />
esta la oportunidad para agradecer a todos los autores que han enviado sus trabajos, a los<br />
evaluadores que de forma desinteresada nos colaboraron con la revisión de los artículos,<br />
a nuestros lectores que nos motivan a continuar adelante con la consolidación de este proyecto,<br />
y a todos los integrantes del equipo editorial sin cuya colaboración no sería posible<br />
llevar a cabo esta ardua labor.<br />
A continuación ofrecemos una breve descripción de cada uno de los artículos finalmente<br />
aceptados para este número de la R<strong>evista</strong> Lúmina. El primer artículo que se ofrece se titula<br />
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional, de la autoría del reconocido<br />
investigador colombiano Rafael Franco Ruiz. En este artículo el profesor Franco desarrolla<br />
un modelo tecnológico para la Fiscalización de la Arquitectura Organizacional, a partir de<br />
la consideración de que su aplicación contribuirá al incremento de la competitividad y de la<br />
productividad organizacional. Para este propósito el modelo se desarrolla a partir de cinco<br />
elementos: el primero, es la fiscalización de intereses y de poderes en la organización; el<br />
segundo, la fiscalización de la cultura organizacional (visión, misión, valores y objetivos); el<br />
tercero, la fiscalización de estructura y actividades en relación con la generación de valor; el<br />
cuarto, la fiscalización de la comunicación organizacional; y el quinto elemento está constituido<br />
por el estudio de la legitimidad organizacional.<br />
Luego incluimos un artículo del investigador Mauricio Gómez Villegas, quien nos ha enviado<br />
el trabajo Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica. El profesor<br />
Gómez aborda sus reflexiones a partir de la pregunta ¿es la contabilidad una disciplina<br />
académica? Para responder esta pregunta, el profesor Gómez analiza los fundamentos de<br />
la disciplina contable, presenta las propuestas de fundamentación de algunas escuelas contables<br />
anglosajonas y delinea una perspectiva alterna que vincula fundamentos y contexto,<br />
para el desarrollo de una contabilidad académica distinta. El autor hace énfasis en que la<br />
propuesta se soporta en los argumentos de la escuela que percibe a la contabilidad como<br />
una práctica social e institucional.<br />
En tercer lugar se incluyó el artículo Representación contable: de la revelación de los<br />
hechos a la construcción de la realidad, escrito por el profesor Marco Antonio Machado<br />
Rivera, reconocido investigador de la Universidad de Antioquia. En este artículo, el profesor<br />
Machado presenta varias reflexiones en torno a la representación contable, tópico sobre el<br />
cual nos ofrece nuevos e interesantes hallazgos. Por otra parte, nos recuerda que la ciencia<br />
y las disciplinas científicas cumplen la misión de indagar y de representar la realidad a su<br />
4 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>.
Programa de Contaduría Pública - Universidad de Manizales<br />
alcance para generar conocimiento sobre sus objetos de indagación (físicos, mentales y<br />
simbólicos), y que a pesar de que la realidad al alcance de la contabilidad se ha estudiado<br />
tradicionalmente en términos de lo social, ésta se refiere (en la práctica y buena parte de la<br />
literatura contable) a los hechos contables como transacciones de naturaleza económica o<br />
jurídica, que se circunscriben al segmento financiero (particularmente, aquellos que afectan<br />
el patrimonio). Esto lleva al profesor Machado a la conclusión de que los conceptos de<br />
“modelo contable” y “sistema contable” parten de la idea de una realidad segmentada per<br />
se y de una percepción lineal, determinística y trivial de los hechos contables, lo que apoya<br />
la conclusión de que es necesario un cambio en la forma de percibir los modelos contables,<br />
pues se requiere representar la complejidad de las organizaciones.<br />
A continuación hemos incluido el artículo Producción académica sobre educación contable<br />
en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica, escrito por la joven investigadora<br />
Fabiola Loaiza Robles. En su trabajo, la profesora Loaiza expone los resultados de una<br />
investigación realizada con el fin de caracterizar la incidencia de la pedagogía crítica en la<br />
producción académica de la educación contable en Colombia, e indica que su proyecto se<br />
inscribe en la corriente de investigación interpretativa. La profesora Loaiza realiza un estudio<br />
de los artículos de educación publicados en la última década por las r<strong>evista</strong>s Contaduría,<br />
Lúmina, Porik An, y Legis. Finalmente, la autora indica que la pedagogía crítica ofrece amplias<br />
posibilidades para una educación contable diferente en la cual hay un vasto camino<br />
en construcción. De igual modo, en sus propias palabras, este texto se convierte en una<br />
invitación para pensarnos y movilizarnos en el campo de la pedagogía crítica.<br />
El presente fascículo prosigue con el trabajo Medición del valor económico agregado EVA<br />
de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008, escrito por los profesores Gabriel<br />
Eduardo Escobar Arias, Rubén Darío Arango Álvarez, Alejandra Molina Osorio, y Francisco<br />
Javier Arias Vargas. Este colectivo de profesores de la Universidad Autónoma de Manizales,<br />
realiza un interesante trabajo de corte económico en el que se evalúa la evolución del valor<br />
económico agregado (EVA) de las empresas del sector industrial, comercial, agroindustrial<br />
y de actividades. Esta investigación está basada en el reporte de información de los estados<br />
financieros consignados de forma continua por las empresas de Caldas durante el periodo<br />
2000-2008 ante la Superintendencia de Sociedades que permitió calcular y obtener la variación<br />
de dicho índice. Indican los autores que para lograr este cometido, primero, se depuraron los<br />
estados financieros, y luego, se extrajeron las cuentas contables necesarias para el cálculo<br />
de la rentabilidad operativa y el costo del capital promedio ponderado con el fin de obtener<br />
el Valor Económico Agregado en términos porcentuales.<br />
El siguiente artículo que presentamos es de autoría del joven profesor e investigador Fabián<br />
Leonardo Quinche Martín. Su trabajo se titula Perspectivas de investigación, retórica y<br />
contabilidad: una invitación. En este documento el profesor Quinche plantea que la retórica,<br />
comúnmente, ha sido vista como la forma de manipular los argumentos con el fin de engañar<br />
diferentes audiencias. El autor sostiene que, contrario a esto, las miradas académicas, históricamente,<br />
han mostrado a la retórica como una manera sistemática de argumentar con el fin<br />
de promover diversas acciones y actitudes entre un público específico. El profesor Quinche<br />
afirma que su documento hace énfasis en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología<br />
contemporáneos para mostrar que la contabilidad, así como la ciencia, posee una retórica<br />
especial que lleva a que sea legitimada actualmente como representativa de la realidad.<br />
Posteriormente se ha incluido un artículo del reconocido investigador y pedagogo Walter<br />
Abel Sánchez Chinchilla, quien ha contribuido a esta edición con el trabajo La docencia<br />
en el lugar equivocado. En este sugestivo título el profesor Sánchez enuncia diversas problemáticas<br />
en las que actualmente se encuentra la educación contable. Expone, además,<br />
5
LÚMINA. R<strong>evista</strong> latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable<br />
que la formalización de la escuela y las instituciones educativas superiores está orientada<br />
principalmente a atender la demanda del mercado, lo cual no ha permitido ver las exigencias<br />
de la nueva sociedad de la información, que requiere profesionales con capacidades y roles<br />
diferentes a los tradicionales. El profesor Sánchez finaliza su documento con una propuesta<br />
microcurricular, donde expone los distintos elementos que deben tenerse en cuenta en la<br />
construcción de los syllabi; en particular, el profesor Sánchez hace alusión a una materia<br />
concreta que ejemplifica la manera y los contenidos que deben ser enseñados.<br />
Luego hemos incluido el artículo El campo científico de la contabilidad: panorama internacional<br />
de las r<strong>evista</strong>s, escrito por el investigador economista Hugo Arlés Macías Cardona<br />
y la estudiante y joven investigadora Tatiana Moncada Ruiz. Los autores nos ofrecen un<br />
interesante trabajo de meta-análisis en el que evidencian la situación actual de las r<strong>evista</strong>s<br />
académicas en el campo económico y particularmente en el campo contable. En su artículo<br />
los autores identifican las características de la brecha existente entre la academia contable<br />
anglosajona y la academia contable latinoamericana. El objetivo propuesto por los autores es<br />
identificar algunos retos específicos que debe enfrentar la investigación latinoamericana para<br />
acercarse a la frontera del conocimiento contable, moverse dentro de su dinámica y hacer<br />
aportes concretos. En este sentido, Macías y Moncada presentan los principales avances de la<br />
investigación contable en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela,<br />
y la contrastan no sólo con la estructura del campo científico en Estados Unidos y el Reino<br />
Unido, sino con los avances de la academia de Australia. La comparación se hace a través<br />
de ciertas características de las comunidades académicas que se pueden ver reflejadas en<br />
las particularidades de las r<strong>evista</strong>s y bases de datos donde están disponibles sus productos.<br />
El artículo que continúa se titula Una redefinición de la contabilidad socio-ambiental a partir<br />
del paradigma de la complejidad: consideraciones teóricas básicas, escrito por el profesor<br />
Adolfo Enrique Carbal Herrera. El profesor Carbal plantea que su artículo debe entenderse<br />
como un primer esfuerzo en un proceso de construcción científica orientado hacia la elaboración<br />
de desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos en contabilidad socioambiental<br />
a partir del paradigma de la complejidad. Afirma, además, que su documento se<br />
centra en la exposición argumentativa sobre la necesidad del tránsito del saber contable<br />
hacia nuevas formas emergentes del pensamiento contemporáneo, caracterizado por la<br />
necesidad imperiosa de modificar las bases filosóficas y epistemológicas que sustentan el<br />
pensamiento científico moderno. El profesor Carbal sostiene que los desarrollos actuales<br />
en diversos campos de las ciencias naturales y sociales demuestran que la incertidumbre y<br />
el caos son características propias de la realidad, situación compleja que se presenta como<br />
un reto imposible de asumir desde una simple parcela del conocimiento, y concluye que tal<br />
abordaje requiere de un enfoque transdisciplinario.<br />
Posteriormente, hemos incluido el artículo Una mirada del pasado hacia el futuro de la<br />
evolución del pensamiento contable, escrito por las profesoras Dilia Castillo Nossa y Gloria<br />
Cecilia Dávila Giraldo. En su documento las autoras presentan una reflexión que abarca<br />
algunos aspectos del origen y evolución del pensamiento contable, con el fin de connotar<br />
varios conceptos que es fundamental tener claros. El recorrido histórico que hacen las<br />
autoras toma como fuente bibliográfica principal al experto brasileño Antonio Lopes De Sá.<br />
Así mismo, realizan una clasificación en periodos de avance de la contabilidad en la que<br />
distinguen tres periodos de evolución: periodo empírico, periodo clásico y periodo científico.<br />
Al final de su documento las autoras concluyen que la mayoría de las empresas del sector<br />
privado se inscriben en la escuela patrimonialista (del periodo clásico), donde el principal<br />
interés se centra en conocer la variación del patrimonio.<br />
6 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>.
Programa de Contaduría Pública - Universidad de Manizales<br />
A continuación hemos incluido el artículo ¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos<br />
y el impacto en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad Pedagógica y<br />
Tecnológica de Colombia (UPTC) de Sogamoso?, escrito por el profesor Luis María Barrera<br />
Piragauta. En su documento, el profesor Barrera realiza un estudio particular referido al<br />
impacto de los créditos académicos en su propia universidad. Como nos lo aclara el autor,<br />
el sistema de créditos académicos fue implementado en la UPTC desde el año 2005 y la<br />
investigación estuvo encaminada a recoger la percepción de los docentes y estudiantes del<br />
programa de Contaduría Pública de la UPTC Sogamoso sobre la aplicación del sistema y<br />
sus opiniones sobre la flexibilidad que el sistema permite. El profesor Barrera fundamenta<br />
su trabajo en amplios referentes conceptuales que le permiten contrastar lo vivido en su<br />
universidad con el deber ser del concepto de flexibilidad educativa.<br />
Por último, hemos publicado el artículo Análisis del régimen de contabilidad gubernamental<br />
de Colombia y su perspectiva forense en el subproceso de reconocimiento, escrito por el<br />
reconocido investigador Esteban Segundo Martínez Salinas. De acuerdo con el autor, su<br />
trabajo se deriva de un estudio realizado en la Universidad Central, en cuyo desarrollo se<br />
analizaron 82 informes de los municipios auditados por la Superintendencia de Salud, para la<br />
vigencia de 2008 y primer trimestre de 2009, relacionados con la determinación de los saldos<br />
de las cuentas maestras, y que permitieron obtener información de los entes territoriales sobre<br />
el manejo del subproceso de reconocimiento contable. El profesor Martínez afirma que su<br />
estudio lleva a considerar que las prescripciones emitidas por la Contaduría General de la<br />
Nación no son suficientes para determinar el carácter forense de la contabilidad (respecto<br />
de soportes, comprobantes y libros), y que las prácticas verificadas en los entes territoriales<br />
no cumplen con el precepto de legalidad de los libros de contabilidad, lo que conlleva a<br />
desvirtuar la consideración de los mismos como valores probatorios.<br />
Tenemos plena confianza en la calidad académica de las contribuciones que integran el<br />
presente fascículo. Esperamos que cada uno de los lectores encuentre en las reflexiones<br />
que allí se plantean valiosos elementos que les permitan mejorar su comprensión de los<br />
distintos aspectos que contiene la disciplina contable, con el claro y explícito propósito de<br />
contribuir a la construcción de pensamiento contable.<br />
El comité editorial de la r<strong>evista</strong> Lúmina desea congratular al profesor Jhon Henry Cortés por<br />
su reciente nombramiento como docente e investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana<br />
(Medellín). Durante los siete años en los que el profesor Cortés desarrolló sus<br />
actividades de docencia e investigación en la Universidad de Manizales, casa de la r<strong>evista</strong>,<br />
se distinguió por la excelencia en su trabajo, su espíritu colaborador y su liderazgo académico.<br />
De hecho, desde que nuestra r<strong>evista</strong> recibió la indexación en la base hemerográfica<br />
de Colciencias, el profesor Cortés fue algo más que la mano derecha del editor de la r<strong>evista</strong>,<br />
pues intervino de manera muy significativa en cada etapa del complejo proceso editorial que<br />
permite la aparición de cada fascículo. Por esta razón, a la vez que nos alegramos por su<br />
designación y le deseamos éxitos en sus nuevas responsabilidades, lamentamos su retiro de<br />
la Universidad de Manizales y su consecuente partida a otras tierras. Sea esta la oportunidad<br />
de agradecer públicamente el importante y cuidadoso trabajo que, de manera desinteresada,<br />
el profesor Cortés hizo para nuestra r<strong>evista</strong>. Sólo esperamos que no se pierdan los vínculos<br />
académicos que ya se han consolidado a lo largo de estos años.<br />
Carlos Emilio García Duque<br />
Director Editorial<br />
7
Modelo de control estratégico de<br />
arquitectura organizacional<br />
Rafael Franco Ruiz<br />
Resumen<br />
En este artículo se desarrolla el modelo<br />
tecnológico para la Fiscalización<br />
de la Arquitectura Organizacional, a<br />
partir de la consideración de que su<br />
aplicación contribuirá al incremento de<br />
la competitividad y de la productividad<br />
organizacional.<br />
El primer elemento del modelo tecnológico<br />
es la fiscalización de intereses y de<br />
poderes en la organización. El segundo<br />
elemento, es la fiscalización de la cultura<br />
organizacional (visión, misión, valores<br />
y objetivos). El tercer elemento es la<br />
fiscalización de estructura y actividades<br />
en relación con la generación de valor. El<br />
cuarto elemento es la fiscalización de la<br />
comunicación organizacional. El último<br />
elemento, que complementa el modelo<br />
de fiscalización de la arquitectura organizacional,<br />
lo constituye la legitimidad<br />
organizacional.<br />
Este modelo de fiscalización es emergente<br />
no tiene antecedentes en las<br />
prácticas de la Revisoría Fiscal y, en tal<br />
sentido, constituye una innovación que<br />
se propone y entrega a la comunidad<br />
académica y profesional.<br />
Palabras clave<br />
Arquitectura organizacional, matrices<br />
de relación y fiscalización estratégica,<br />
teorías de la legitimidad, de los stakeholders,<br />
de la economía política, poder,<br />
control, paradigmas sociopolíticos.<br />
Abstract<br />
In this paper I develop a technological<br />
model for the Control of the organizational<br />
architecture, starting from the consideration<br />
that its application will contribute<br />
to the increase of the organizational<br />
competitiveness and productivity.<br />
The first element of the technological<br />
model is the control of the powers and<br />
interests in the organization. The second<br />
element is the control of the organizational<br />
culture (vision, mission, values<br />
and objectives). The third element is<br />
the control of the structure and activities<br />
in relation to the generation of value.<br />
The fourth element is the control of the<br />
organizational communication. The last<br />
element, which complements the model<br />
of control of the organizational architecture,<br />
is the organizational legitimacy.<br />
This model of control is emergent and<br />
does not have precedents in the practice<br />
of Fiscal Control and, in this sense,<br />
it is an innovation that is suggested for<br />
the consideration of the academic and<br />
professional community.<br />
Key words<br />
Organizational architecture, matrix of<br />
strategic control and relation, theories<br />
of the legitimacy of the stakeholders,<br />
theories of economical politics, power,<br />
control, socio-politic paradigms.<br />
Primera versión recibida en junio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en julio de <strong>2011</strong><br />
Artículo derivado del proyecto de investigación “Un modelo de fiscalización estratégica de arquitectura<br />
organizacional”, financiado por la Universidad Libre de Colombia.<br />
8 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Modelo de control integral organizacional<br />
Introducción<br />
Este artículo describe y presenta el modelo tecnológico de Fiscalización<br />
Estratégica de la Arquitectura Organizacional, incorporando instrumentos<br />
metodológicos como matrices analíticas de relación estratégica, matrices<br />
de fiscalización estratégica, unidades de análisis estratégico y unidades<br />
analíticas de relación estratégica, que se complementan con herramientas<br />
informáticas que facilitan su aplicación, dentro de un concepto de lazo abierto<br />
que permite parametrizar mediante la aplicación del criterio profesional<br />
y la permanente adaptación a los cambios tecnológicos, organizacionales<br />
o jurídicos. Después de determinar más de veinte indicadores de calidad<br />
de arquitectura organizacional, concluye con la determinación de un índice<br />
único.<br />
1. El marco de fiscalización de la arquitectura organizacional<br />
Un asunto de partida es aclarar la causa de incorporar el concepto de arquitectura,<br />
una expresión asociada con el ejercicio de una profesión o con<br />
la práctica de un arte. El concepto siempre se ha asimilado a la distribución<br />
y el uso de los espacios en un ambiente determinado y, sólo en los últimos<br />
años, se ha incorporado en extraños discursos relativos a las finanzas y<br />
a las ciencias sociales con un significado ignorado por las definiciones<br />
formales. En la construcción de la teoría y de la tecnología de la fiscalización,<br />
se ha decidido incluir el término con un significado derivado de las<br />
finanzas e incluso de la ingeniería, sin caer en el despropósito de ignorar<br />
la naturaleza social del control.<br />
1.1 El concepto de arquitectura organizacional. La arquitectura es el<br />
diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema.<br />
En el campo de las organizaciones se constituye como modelo y descripción<br />
funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para los<br />
elementos de la constitución organizacional, sus dimensiones y relaciones,<br />
con especial interés en la forma en que se estructura y trabaja internamente,<br />
al tiempo que accede e interactúa con las condiciones del entorno. También<br />
puede definirse como la forma de seleccionar, relacionar e interconectar<br />
elementos componentes para estructurar las organizaciones según los<br />
requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo. Por arquitectura se<br />
entiende la estructura de procedimientos y normas que definen el alcance<br />
y la operación de las organizaciones.<br />
La fiscalización de la arquitectura organizacional incluye regulación, información<br />
transparente, vigilancia, políticas, estructura, medidas para reducir<br />
inestabilidad, prevenir y gestionar las crisis, valorar el riesgo.<br />
9
Rafael Franco Ruiz<br />
1.2 Cobertura de la fiscalización a la arquitectura organizacional. En el<br />
marco de este trabajo se aborda el desarrollo de un modelo tecnológico para<br />
la fiscalización estratégica de la arquitectura organizacional. Entendiendo<br />
por tal, el conjunto de acciones de control que generan la protección de valores<br />
sociales en el largo plazo, coadyuvando a la viabilidad organizacional,<br />
no en todos los elementos del sistema, sólo en la conformación y relación<br />
de sus componentes para una acción trascendente, como se observa en la<br />
tabla 1. Visto este objeto de fiscalización de manera gráfica, se comprende<br />
que la presente contribución es un elemento mínimo del compromiso investigativo<br />
y queda, desde luego, un campo de construcción de conocimiento<br />
y un desafío para su aplicación al mundo social, al mundo organizacional.<br />
Tabla 1. Cobertura de la fiscalización<br />
COBERTURA<br />
Organización<br />
Producción<br />
Mercadeo<br />
Finanzas<br />
Talento humano<br />
Información<br />
Recursos físicos<br />
Sistemas técnicos<br />
Contratación<br />
Tributación<br />
OPORTUNIDAD<br />
ESTRATEGIA GESTIÓN RESULTADO<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
La determinación de este objeto de trabajo es improbable sin abordar el<br />
concepto de proceso administrativo. Un proceso es el conjunto de pasos o<br />
etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. El proceso administrativo<br />
se define como el conjunto de pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas<br />
entre sí, a través de las cuales se efectúa la administración, incluyendo la<br />
planeación, la gestión y la evaluación, cualquiera sea la doctrina administrativa<br />
que se utilice para tal fin. En este entorno, se toma el enfoque de<br />
gerencia estratégica, lo que no es limitante para el diseño e implementación<br />
de la metodología de fiscalización, puede tomarse cualquiera, siempre que<br />
se tengan claros los objetivos del proceso fiscalizador de la arquitectura<br />
organizacional.<br />
En una consideración estratégica, el nivel de planeación se integra por<br />
visión, misión, valores, políticas y objetivos. El nivel de gestión se integra<br />
10 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
por dirección, coordinación y ejecución, en tanto que el nivel de evaluación<br />
incluye la rendición de cuentas en componentes financieros y no financieros.<br />
La fiscalización estratégica tiene por objetivo coadyuvar a la viabilidad<br />
organizacional como una aspiración genérica, mientras la fiscalización<br />
estratégica organizacional se refiere a la disposición de los elementos de<br />
la organización, descritos en el capítulo segundo sobre el concepto de<br />
organización, es decir, fiscaliza los elementos, dimensiones y relaciones<br />
en la perspectiva del alcance o realización de sus respectivos objetivos<br />
y políticas, porque la viabilidad está determinada, precisamente, por la<br />
posibilidad de alcanzar tales objetivos y esto debe lograrse en la mayor<br />
proporción posible.<br />
De acuerdo con las aseveraciones enunciadas, la fiscalización estratégica<br />
de la arquitectura organizacional se aplicará sobre los elementos de la<br />
constitución organizacional, a saber: naturales, con objetivos de sustentabilidad;<br />
culturales, con objetivos de transformación y cambio; económicos,<br />
con objetivos de conservación de riqueza; y políticos, con objetivos de<br />
mantenimiento de una regulación relacional viable.<br />
Igualmente, la fiscalización estratégica de arquitectura organizacional se<br />
realiza en relación con las dimensiones organizacionales de los agentes<br />
(derechos, valores, intereses y poder) con objetivos de equidad e igualdad y<br />
del patrimonio (recursos naturales, patrimonio cultural organizacional, capital<br />
fijo y variable, y sistemas regulatorios) con objetivos de acceso y confianza.<br />
En el plano relacional, la fiscalización estratégica de la cultura organizacional<br />
actúa sobre los componentes vitales, desempeños, procesos y estructura<br />
con objetivos de autonomía y de responsabilidad, cohesionando el modelo<br />
en los objetivos de libertad y desarrollo.<br />
Este enfoque de fiscalización resulta innovador, se soporta en un criterio<br />
social de necesidades humanas y puede adaptarse a cambiantes situaciones<br />
de vigencia de intereses, valores y escenarios de relaciones de poder,<br />
por lo cual, la metodología es general, pero los instrumentos que de ella<br />
se derivan tienden a ser institucionales para satisfacer requerimientos de<br />
tiempo y de lugar. La cobertura de fiscalización estratégica supera ampliamente<br />
la dimensión financiera.<br />
2. Propedéutica, metodología y método en fiscalización de la arquitectura<br />
organizacional<br />
Se ha entendido por propedéutica, el conjunto de saberes y disciplinas que<br />
se requiere conocer para preparar el estudio de un objeto de conocimiento.<br />
Constituye una etapa previa a la metodología. Para el efecto de este<br />
trabajo, es claro que no bastan conocimientos previos en contabilidad y<br />
11
Rafael Franco Ruiz<br />
control, se requiere una fundamentación en ciencias políticas, sociología,<br />
administración, economía e ingeniería industrial.<br />
La metodología se refiere a los métodos necesarios para confirmar las hipótesis,<br />
realizar las políticas o alcanzar los objetivos en una investigación. El<br />
término es aplicable a las técnicas y a las artes cuando es necesario efectuar<br />
una observación o análisis riguroso o explicar una forma de interpretar las<br />
políticas, el proceso o la obra. Es el conjunto de métodos que rigen en una<br />
investigación científica o en una exposición doctrinal; el conocimiento de<br />
Gráfico 1. Modelo de fiscalización estratégica<br />
Formulación de<br />
estrategia<br />
Ejecución de<br />
estrategia<br />
Formulación de<br />
instrucciones<br />
Fiscalizar<br />
arquitectura<br />
organizacional<br />
Fiscalizar<br />
interno<br />
Instruir<br />
arquitectura<br />
organizacional<br />
Identificar<br />
amenazas<br />
Identificar<br />
oportunidades<br />
Fiscalizar<br />
objetivos<br />
Fiscalizar<br />
metas<br />
Fiscalizar<br />
entorno<br />
Identificar<br />
debilidades<br />
Identificar<br />
fortalezas<br />
Fiscalizar<br />
estrategia<br />
Fiscalizar<br />
políticas<br />
Formulación de<br />
instrucciones<br />
Fuente: Construcción del autor a partir de las afirmaciones de Fred David.<br />
Evaluación de<br />
estrategia<br />
Fiscalizar<br />
asignación<br />
de recursos<br />
Fiscalizar<br />
resultados<br />
<strong>12</strong> Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
políticas, procedimientos y técnicas necesarios para investigar en un área<br />
científica. En síntesis, el estudio y el conocimiento de los métodos.<br />
El método es el procedimiento para alcanzar los objetivos, las técnicas<br />
necesarias para llevarlos a cabo. Los métodos son vías que permiten el<br />
descubrimiento o construcción de conocimientos para solucionar los problemas<br />
de investigación.<br />
La metodología aquí aplicada puede denominarse analítica descriptiva y<br />
pretende, a partir de una dialéctica hermenéutica, establecer la identificación<br />
de amenazas y oportunidades en relación con el entorno y de debilidades<br />
y fortalezas en relación con lo interno, para coadyuvar al éxito de las organizaciones<br />
a partir de la arquitectura organizacional. Con base en estos<br />
conceptos, se determina el modelo de fiscalización estratégica descrito en<br />
el Gráfico 1, fundamentado en el trabajo La gerencia estratégica de Fred<br />
David (1990), donde se observa que la fiscalización de la arquitectura organizacional,<br />
en relación con lo interno y el entorno, permite diagnósticos<br />
sobre la emergencia de amenazas y oportunidades, fortalezas y debilidades,<br />
que han de fundamentar instrucciones orientadas a la viabilidad de la<br />
arquitectura organizacional a partir de la implementación de acciones que<br />
tienen efectos de largo plazo.<br />
El enfoque metodológico descrito en el modelo de fiscalización estratégica<br />
se realiza en el objetivo relativo a arquitectura organizacional a través de<br />
cuatro métodos: matrices de fiscalización estratégica, matrices analíticas de<br />
relación estratégica, unidades de análisis estratégico y unidades analíticas<br />
de relación estratégica.<br />
Los métodos de fiscalización estratégica. Las matrices a que se refiere<br />
este método no tienen que ver con criterios matemáticos de algebra o<br />
programación lineal, se trata simplemente de un cuadro de doble entrada<br />
que permite descripciones y relaciones de un objeto de conocimiento<br />
que se somete a interpretación dialéctica en relación con los parámetros<br />
del concepto de organización ya enunciados, para inferir de ellos unas<br />
conclusiones que permiten la formación de una evidencia que sustenta la<br />
emisión de instrucciones requeridas para optimizar los procesos, estructuras<br />
y relaciones que permiten la viabilidad de los objetivos de la arquitectura<br />
organizacional.<br />
Los elementos constitutivos de la matriz se denominan taxones y variables<br />
de fiscalización. La taxonomía se refiere al ordenamiento de elementos y,<br />
en sentido general, se ha definido como la ciencia de la clasificación. El<br />
término se emplea en biología para ordenar los organismos en un sistema<br />
de clasificación. Para los efectos del presente trabajo, se define la taxonomía<br />
como un sistema de clasificación de los elementos de un objeto de<br />
13
Rafael Franco Ruiz<br />
fiscalización que funciona como contenedor de información, intérprete de<br />
políticas y permite los elementos de predicción de resultados.<br />
El factor de la clasificación del objeto de fiscalización es el taxón, entendido<br />
como cada una de las partes que integra la taxonomía expresada en la<br />
clasificación. La finalidad de clasificar los objetos de fiscalización en taxones<br />
formalmente definidos, es identificar elementos de composición estricta y<br />
cuya identificación permita el análisis de información y la construcción de<br />
predicciones. Los taxones existen dentro de una clasificación dada, sujeta<br />
a cambios y sobre la que pueden presentarse discrepancias, lo que obliga,<br />
respecto a ciertas denominaciones problemáticas, a especificar el sentido<br />
en que está usándose e incluso la escuela de pensamiento administrativo<br />
que inspira la clasificación.<br />
Las variables de fiscalización se refieren a las cualidades o características<br />
que deben ser satisfechas por los taxones, es decir, están relacionadas con<br />
todos y cada uno de ellos, porque se interceptan para crear una red descriptiva<br />
y predictiva que permite la acción de fiscalización a un nivel analítico.<br />
Matrices de fiscalización estratégica. Constituye el nivel básico de los<br />
métodos de fiscalización y en ella se relacionan los taxones y variables de<br />
fiscalización que deben ser objeto de medición en procesos de observación<br />
o inspección, como se observa en la Tabla 2. En la matriz de fiscalización<br />
estratégica se observa una columna derecha titulada irregularidades, en la<br />
cual se registran las celdas donde los resultados de la medición son poco<br />
o nada satisfactorios; en un mayor nivel de exigencia, podrían incluirse las<br />
aceptables.<br />
Tabla 2. Matriz de fiscalización estratégica<br />
TAXONES<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <strong>12</strong><br />
IRREGULARIDAD<br />
CONCLUSIONES: ___________________________________<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Esas referencias se conectan con la planilla instruccional, en la que se<br />
identifica la irregularidad, se describe y con base en las predicciones sobre<br />
su corrección se establecen las instrucciones que deben ser objeto de un<br />
informe a la entidad fiscalizada, al funcionario responsable del asunto, y<br />
14 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
ser objeto de seguimientos posteriores. Esta planilla instruccional, ilustrada<br />
en la Tabla 3, es componente de la sumatoria evidencial. Los informes aquí<br />
determinados, instrucciones, forman parte de la memoria de fiscalización.<br />
Tabla 3. Planilla instruccional<br />
RESPONSABLE: ___________________________________________<br />
FECHA: __________________________________________________<br />
ITEM IRREGULARIDADES INSTRUCCIÓN OFICIO<br />
G6<br />
K6<br />
G7<br />
K7<br />
SEGUIMIENTO<br />
1 2 3<br />
OBSERVACIONES: _________________________________________<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Matrices analíticas de relación estratégica. Las matrices analíticas de<br />
relación estratégica se conforman como un cuadro de doble entrada, pero<br />
sus características son diferentes a las matrices de fiscalización estratégica.<br />
El objetivo de este método es establecer las relaciones existentes entre<br />
los taxones de un objeto de fiscalización y, en tal virtud, las variables de<br />
fiscalización se constituyen por las propiedades o cualidades de cada taxón<br />
y se incluyen en las celdas que las integran.<br />
De esta manera, tanto las filas como las columnas se identifican con los<br />
taxones en el mismo orden, con lo cual se establecen unas celdas en diagonal,<br />
que relacionan a un determinado elemento consigo mismo. Estas<br />
celdas se diligencian incluyendo en ellas las variables que caracterizan al<br />
taxón, es la identidad del taxón y base del establecimiento de las relaciones.<br />
Tabla 4. Matriz analítica de relación estratégica<br />
RELATIVOS CAPIT<strong>AL</strong> GERENCIA TRABAJO CLIENTES … … … IRREGULARI-<br />
DAD<br />
CAPIT<strong>AL</strong><br />
GERENCIA<br />
TRABAJO<br />
CLIENTES<br />
…<br />
CONCLUSIONES: ____________________________________________<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
15
Rafael Franco Ruiz<br />
Una vez determinadas las propiedades, características o cualidades de<br />
cada taxón, sus variables, se procede a la realización del análisis relacional<br />
referente a cada uno de los otros taxones, como se observa en la Tabla 4.<br />
Las variables de los diferentes taxones se comparan y ello permite determinar<br />
el tipo de relación entre ellas. Algunas serán convergentes porque se<br />
identifican en la relación entre los taxones analizados o, en todo caso, no<br />
determinan oposiciones entre ellos, y otras serán divergentes porque incluyen<br />
contradicciones, diferencias significativas entre los taxones analizados<br />
y constituirán, por tanto, riesgos, amenazas o debilidades en la estructura<br />
del objeto de fiscalización.<br />
Las variables convergentes se registran por encima de la diagonal de<br />
identidad de los taxones y las divergentes por debajo de la misma. Las<br />
relaciones establecidas deben ser objeto de estudio descriptivo de fondo,<br />
para determinar la existencia de políticas y estrategias, para contrarrestar<br />
o eliminar resultados problemáticos o la pérdida de oportunidades y, en<br />
consecuencia, determinar las irregularidades que se materializan ante la<br />
ausencia o inefectividad de tales políticas y estrategias. En un modelo sofisticado<br />
es posible calificar las relaciones, ponderarlas y obtener un índice<br />
de calidad de las relaciones del objeto de fiscalización.<br />
Como en el método anterior, las irregularidades se identifican por las celdas<br />
que registran las intersecciones convergentes o divergentes y su contrastación<br />
con políticas y estrategias y se conectan con una planilla instruccional<br />
en la que se establecen las instrucciones derivadas de las predicciones<br />
establecidas por el fiscalizador, es decir, se realiza el proceso de información<br />
y de documentación del expediente de fiscalización correspondiente.<br />
Unidades de análisis estratégico. Las unidades de análisis estratégico<br />
permiten retornar al ámbito cuantitativo, al marco objetivo, tan acostumbrado<br />
en contabilidad y control organizacional. La unidad de análisis estratégico<br />
permite la realización de investigaciones multivariables a partir de una<br />
clasificación simple o compuesta de los taxones que encabezan las filas<br />
del componente descriptivo del método.<br />
Como siempre, los taxones son los elementos constitutivos del objeto<br />
de fiscalización y, para su determinación, se someten a un proceso de<br />
clasificación sobre una determinada base, por ejemplo, en relación con la<br />
generación de valor en una perspectiva estratégica, esto es, en relación<br />
con las contribuciones a la realización de la misión organizacional o por su<br />
factor relacional con otros taxones en los procesos de trabajo, en fin, sobre<br />
determinaciones críticas para la comprensión y prescripción que anteceden<br />
la formulación de instrucciones, como se describe en la Tabla 5.<br />
16 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Las variables de fiscalización pueden ser múltiples, se expresan en cifras<br />
cuantitativas derivadas de los sistemas de información y, casualmente, de<br />
observaciones o estimaciones estructuradas, valores que son objeto de<br />
agregaciones segmentadas por tipo de clasificación y que, al relacionarse<br />
con los valores totales, permiten el cálculo de índices de eficiencia de cada<br />
variable, evaluables según unas reglas de interpretación predefinidas.<br />
Tabla 5. Unidad de análisis estratégico<br />
FACTOR DE<br />
ANÁLISIS<br />
TOT<strong>AL</strong> A<br />
TOT<strong>AL</strong> B<br />
TOT<strong>AL</strong> C<br />
GRAN TOT<strong>AL</strong><br />
EFICICIENCIA<br />
PONDERACIÓN<br />
EFIC PONDERA<br />
TIPO<br />
FACTOR DE ANÁLISIS<br />
OPERAR. GASTOS COSTOS ACTIVO … … …<br />
CONCLUSIONES: _____________________________________________________<br />
IRREGULA-<br />
RIDAD<br />
ÍNDICE C<strong>AL</strong>I-<br />
DAD<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Los índices de eficiencia así determinados, se pueden hacer objeto de<br />
ponderación de acuerdo con la importancia relativa de cada variable en<br />
relación con el objeto de fiscalización, permitiendo la determinación de<br />
índices de eficiencia relativa que, al ser agregados, permiten conocer un<br />
índice de calidad del objeto de fiscalización.<br />
A partir de las valoraciones de las variables se identifican irregularidades,<br />
factores de riesgo, oportunidades o amenazas, se determinan fortalezas y<br />
debilidades que permiten la interpretación y la comprensión de la descripción<br />
del objeto de fiscalización, la determinación de prescripciones orientadas<br />
al éxito y, a partir de ellas, se conecta con una nueva planilla instruccional<br />
que desarrolla las predicciones.<br />
Las unidades de análisis estratégico diligenciadas alimentan la bitácora, las<br />
planillas instruccionales lo harán en relación con la sumatoria evidencial y<br />
los informes con la memoria de fiscalización, sistematizando los respectivos<br />
expedientes.<br />
Unidades analíticas de relación estratégica. Las unidades analíticas<br />
de relación estratégica nos colocan en un plano de diversidad, en donde<br />
los mismos taxones se miden en términos cuantitativos y cualitativos o<br />
simplemente descriptivos, como se describe en la Tabla 6, posibilitando<br />
17
Rafael Franco Ruiz<br />
elevados niveles de comprensión, a partir de los cuales se construye un<br />
diagnóstico incluyente de las predicciones que han de generar mutaciones<br />
en un camino hacia el éxito.<br />
Este método tiene grandes posibilidades de aplicación, puede incluir o no<br />
medidas de eficiencia y cálculos de índice de calidad del objeto de fiscalización,<br />
permite descripciones y predicciones de tipo cuantitativo y cualitativo<br />
para alimentar las instrucciones de fiscalización a partir de planillas<br />
instruccionales e informes que, con el mismo procedimiento de los otros<br />
métodos, conduce a la constitución y organización de los expedientes.<br />
Tabla 6. Unidad analítica de relación estratégica<br />
FACTOR<br />
ANÁLISIS<br />
FACTOR DE ANÁLISIS VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN IRREGULARIDAD<br />
A B C D 1 2 3 4<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Con la presentación de estos métodos, se inicia la construcción del sistema<br />
de fiscalización estratégica de la arquitectura organizacional, en la que se<br />
incluyen sus componentes de intereses y poder, cultura, estructura, infraestructura,<br />
actividades, comunicación y legitimación organizacional. Desde<br />
luego, se requiere un paso previo, consistente en abordar el problema de<br />
medición, de gran importancia en las matrices de fiscalización y de relación<br />
estratégica, así como en la unidad analítica de relación estratégica, es decir,<br />
en las que vinculan la relación de taxones y variables de fiscalización.<br />
Medición. Las matrices construidas se aplican al objeto de fiscalización<br />
y, en cada una de las celdas, se consigna el resultado de la observación,<br />
comprobación o experimento, utilizando para ello una convención de medición<br />
cuantitativa o cualitativa, que permite la comprensión de todas las<br />
características del objeto de fiscalización que, al ser confrontadas con su<br />
deber ser, posibilita la construcción de instrucciones fundamentadas en<br />
predicciones de optimización. Importante elemento en la evaluación del<br />
objeto de fiscalización la constituye la existencia de mediciones subjetivas,<br />
dado que los discursos contables, con sus estructuras positivistas, nos han<br />
cautivado a las mediciones cuantitativas; esto requiere cambios de actitud<br />
y eliminación de la resistencia al cambio en los agentes fiscalizadores.<br />
No resulta sencillo romper con las tradiciones de mediciones cuantitativas<br />
para optar al nuevo plano de mediciones cualitativas, más subjetivas, le-<br />
18 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
janas a las tradiciones positivas de contabilidad y control. El asunto radica<br />
en que para la fiscalización de arquitectura organizacional se superan las<br />
tradiciones de la administración por objetivos y se incluyen las referentes<br />
a la administración por políticas, propia de las tradiciones orientales, hoy<br />
reivindicadas por la teoría general de sistemas.<br />
Medir es comparar la cantidad desconocida con una conocida de la misma<br />
magnitud que elegimos como unidad. La medición requiere la concurrencia<br />
de tres elementos, el objeto de medición, la base de medición y la unidad<br />
de medida y este sistema es claro sobre bases cuantitativas, pero se hace<br />
difuso cuando la medición es cualitativa, lo cual se presenta en la fiscalización<br />
de políticas, porque en este evento cobra importancia el elemento<br />
subjetivo que constituye la estimación de quien mide.<br />
Cuando se mide, se debe tener cuidado para evitar alterar el sistema<br />
observado. No se puede perder de vista que las medidas se realizan con<br />
algún tipo de error, debido a imperfecciones del instrumental o debido a<br />
limitaciones del medidor, errores experimentales, por eso, al medir, se<br />
debe hacer de manera que la alteración producida sea inmaterial porque<br />
se minimiza el error experimental que se pueda cometer.<br />
Aún con los riesgos de error, es importante la medición cualitativa cuando<br />
no se disponga de una base y una unidad cuantitativa estandarizada y<br />
reconocida; esto ocurre con frecuencia en la fiscalización de políticas, y la<br />
pertinencia del control determina que no se pueden perder posibilidades<br />
de fiscalización por no contar con ámbitos cuantitativos. En el caso de las<br />
matrices de fiscalización estratégica se debe determinar alguna base y<br />
ésta puede constituirse por un elemento binario, cuando sólo existen dos<br />
opciones de valoración de las observaciones; estas opciones deben ser<br />
seleccionadas cuidadosamente para no incurrir en errores de interpretación<br />
que conducen a errores de predicción, base de la acción instruccional.<br />
Alternativas del tipo sí o no pueden ser riesgosas.<br />
La siguiente posibilidad, es utilizar una escala de estimación que se constituye<br />
por unos valores de representación y unos signos de representación;<br />
un caso de valoración puede ser relativo a algún objetivo de la valoración,<br />
por ejemplo: eficiente, aceptable, deficiente, muy deficiente o satisfactorio,<br />
aceptable, poco satisfactorio, nada satisfactorio. El segundo caso,<br />
resulta más genérico. A cada alternativa se le aplica un signo que puede<br />
ser numérico, alfabético, alfanumérico o gráfico; por efectos prácticos, es<br />
recomendable utilizar signos numéricos, sin caer en el error de creer que<br />
la escala obtenida es cuantitativa.<br />
Esta medición, representada en la Tabla 7, es autónoma y permite identificar<br />
fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas en cada una de las<br />
19
Rafael Franco Ruiz<br />
intersecciones de los taxones con las variables de fiscalización, a partir de<br />
las cuales se consideren como irregulares las alternativas de poco o nada<br />
satisfactorio, sobre las que se debe proceder a impartir instrucciones a<br />
partir de la interpretación de la situación y la determinación de predicciones<br />
de solución.<br />
Tabla 7. Escala de valoración<br />
V<strong>AL</strong>ORES DE MEDICIÓN<br />
SIGNOS DE REPRESENTACIÓN<br />
SATISFACTORIO 4<br />
ACEPTABLE 3<br />
POCO SATISFACTORIO 2<br />
NADA SATISFACTORIO 1<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Ésta resulta ser una forma de medición simple, básica, pero la misma puede<br />
ser objeto de mayores niveles de complejidad, una de ellas es la doble<br />
ponderación. La doble ponderación se determina asignando un valor relativo<br />
a cada taxón y a cada variable de fiscalización, lo que permite obtener<br />
una medición ponderada como resultado de multiplicar la evaluación por<br />
cada una de las ponderaciones, como se describe en la Tabla 8. El total<br />
de las ponderaciones de los taxones siempre será igual a la suma de las<br />
ponderaciones de las variables de fiscalización y su valor estará dentro del<br />
rango de valoración.<br />
Cuando se divide la sumatoria de los valores objeto de la doble ponderación<br />
por el tamaño de la escala, se obtiene un índice de calidad, que tiene la<br />
característica de ser un valor porcentual, que será objeto de una segunda<br />
interpretación determinada con base en reglas preestablecidas.<br />
Tabla 8. Interpretación autónoma de índices de calidad<br />
RANGO (%)<br />
INTERPRETACIÓN<br />
O HASTA 60 NADA SATISFACTORIO<br />
+ 60 HASTA 70 POCO SATISFACTORIO<br />
+ 70 HASTA 80 ACEPTABLE<br />
+ 80 HASTA 90 SATISFACTORIO<br />
+ 90 EXCELENCIA<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Las reglas de interpretación se determinan con base en las características<br />
del objeto de fiscalización y el tipo de organización fiscalizada, bien sea<br />
a partir de su organización jurídica, su actividad económica u otro factor<br />
identitario.<br />
20 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Existen todavía nuevos escenarios de interpretación que aportan sustancialmente<br />
a la comprensión del asunto y, desde luego, orientan con mayor<br />
objetividad las predicciones que alimentan las instrucciones. Es factible<br />
establecer una evaluación emulativa, para lo cual se pueden determinar dos<br />
planos, uno interno y otro externo. En el plano interno se puede observar<br />
el comportamiento del índice de calidad a través del tiempo y en el externo<br />
se pueden establecer comparaciones con organizaciones de similares<br />
características, con los promedios de un sector por actividad económica o<br />
por forma jurídica o con índices técnicos determinados mediante estudios<br />
especiales, como se describe en la Tabla 9.<br />
Tabla 9. Interpretación emulativa de índices de calidad<br />
ÍNDICES EMULATIVOS<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong><br />
ÉMULO 1<br />
ÉMULO 2<br />
SECTORI<strong>AL</strong><br />
ESTÁNDAR<br />
ÍNDICES TEMPOR<strong>AL</strong>ES<br />
PUNTU<strong>AL</strong> DINÁMICO TENDENCI<strong>AL</strong><br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Los índices temporales de calidad se determinan como puntual, referido a<br />
la medición actual; dinámico, que informa la variación porcentual en relación<br />
con una medición anterior; y tendencial, relativo a la tendencia estadística<br />
observada en no menos de cinco mediciones. Esta información es determinante<br />
para conocer el objeto de fiscalización por su comportamiento y no<br />
simplemente por una medición temporal que puede decir mucho, pero no<br />
muestra las tendencias, información necesaria en el proceso de descripción<br />
y básica para la predicción.<br />
Los índices emulativos de calidad se determinan como institucional, comparativo,<br />
sectorial y estándar. El primero, corresponde a las mediciones del<br />
objeto de fiscalización en el ente fiscalizado; el segundo, a uno o varios entes<br />
de la misma naturaleza; el tercero, corresponde a promedios sectoriales;<br />
y, el último, a mediciones técnicas que definen cuál sería el valor óptimo.<br />
Estos elementos son determinantes en la interpretación y la predicción.<br />
Toda esta información, las matrices con sus mediciones relativas a determinado<br />
objeto de fiscalización y las tablas de interpretación con la descripción<br />
de sus comprensiones, forman parte de la bitácora del proceso<br />
de fiscalización.<br />
21
Rafael Franco Ruiz<br />
3. Métodos de fiscalización estratégica de la arquitectura organizacional<br />
A partir de la descripción del método de fiscalización, se procede a describir<br />
la forma de abordar dicho método en los diferentes niveles de fiscalización<br />
que se debe realizar sobre la arquitectura organizacional.<br />
3.1 Fiscalización relacional de agentes sociales. Se orienta esta acción<br />
fiscalizadora a establecer el estado del balance entre agentes sociales<br />
relacionados en el proceso administrativo, buscando determinar el tipo de<br />
relaciones existentes, verificando la existencia de políticas y estrategias que<br />
permitan neutralizar o eliminar las tensiones que pueden afectar de manera<br />
significativa o determinante el funcionamiento armónico de la organización<br />
y coadyuven al fortalecimiento de aquellas que actúan como palancas de<br />
la eficiencia organizacional.<br />
Una organización puede caracterizarse por la presencia de elementos positivos<br />
en factores tradicionalmente fiscalizados, como la transparencia de<br />
la información, la eficiencia y eficacia de la administración, la subordinación<br />
a las normas legales y administrativas, pero que si no desarrolla e implementa<br />
una cultura entre sus agentes sociales que brinde prevalencia a la<br />
aplicación de satisfactores para disminuir o eliminar tensiones, se puede<br />
encontrar en riesgo permanente de insertarse en escenarios de crisis, por<br />
tanto, sus políticas y estrategias de neutralización o eliminación de tensiones<br />
relacionales y fortaleciendo las relaciones convergentes, debe ser de largo<br />
alcance y constituir una práctica permanente.<br />
La fiscalización, al describir las características de las relaciones entre los<br />
agentes e interpretarlas a partir de su clasificación como convergentes o<br />
divergentes y a partir de tal descripción comprensiva, deberá establecer predicciones<br />
sobre el camino a las relaciones óptimas y, por esta vía, construir<br />
las instrucciones requeridas, aportando armonía a la organización a partir de<br />
la satisfacción de las necesidades originarias de los intereses en conflicto.<br />
Para la ilustración de la aplicación de este método de fiscalización se utilizan<br />
matrices analíticas de relación estratégica y se aborda el caso relativo a<br />
fiscalización de intereses y de poder entre agentes sociales.<br />
En la sección referente a la redefinición del concepto de control, capítulo<br />
segundo, se abordó la temática referente a la redefinición del concepto de<br />
organización y en él se estableció que ésta se constituye como un escenario<br />
de conflictos entre los agentes sociales que interactúan de manera directa<br />
e indirecta en la administración, algunos se encuentran físicamente en su<br />
interior, mientras otros intervienen desde el entorno.<br />
22 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Los agentes de acción interna son los administradores y los trabajadores<br />
y se puede pensar que es entre ellos en quienes se pueden iniciar las mayores<br />
tensiones, pero desde el entorno actúan e interactúan otros agentes<br />
como capital, clientes, consumidores, prestamistas, proveedores, otros<br />
acreedores, aseguradores, competencia, Estado y sociedad en general;<br />
cada uno de ellos, es personero de necesidades que en su intención de<br />
satisfacción se estructuran como intereses que se manifiestan en la actividad<br />
organizacional a través del ejercicio de poder.<br />
La aplicación del método de fiscalización relacional de agentes sociales se<br />
inicia con la construcción de una matriz analítica de relación estratégica de<br />
Intereses. Su primer paso consiste en identificar los intereses que caracterizan<br />
a cada agente social y, para ello, debe realizarse una observación<br />
a partir de necesidades humanas y un trabajo de campo que verifique la<br />
materialización de tales necesidades como intereses. Esta actividad requiere<br />
el diligenciamiento de la diagonal de la respectiva matriz, es decir, la celda<br />
de intersección de un agente social consigo mismo.<br />
La actividad continúa con la clasificación de los intereses de cada agente<br />
social en relación con los otros, registrando los intereses convergentes o<br />
de coalición, como los denomina Luis Cea García (1979), en las celdas<br />
superiores, es decir, las que se localizan por encima de la matriz; y los<br />
intereses contradictorios o divergentes en la sección inferior, esto es, por<br />
debajo de la diagonal de la matriz, de la manera que se ilustra en el anexo<br />
1. Éste ya constituye un importante escenario de análisis, pero la sola<br />
identificación de intereses de los agentes sociales es una información de<br />
suyo incompleta, podría no tener posibilidades de generación de riesgos<br />
para la entidad fiscalizada.<br />
La segunda actividad se relaciona con la construcción de una segunda<br />
matriz que se denomina matriz estratégica de análisis de relación de poderes<br />
y riesgos (ver anexo 2). Se trata de identificar las modalidades de<br />
ejercicio de poder que puede desarrollar cada agente social en relación<br />
con los otros y sus efectos. Para ello deben diligenciarse, en primer lugar,<br />
los mecanismos de poder propios de cada agente, requiriendo diligenciar<br />
la diagonal de la respectiva matriz, por ejemplo, la celda de intersección<br />
de un agente social consigo mismo.<br />
Se continúa con la clasificación de los mecanismos de poder de cada<br />
agente social en relación con los intereses de los otros, registrando los<br />
efectos convergentes en las celdas superiores, las que se localizan por<br />
encima de la matriz, y los contradictorios o divergentes en la sección inferior,<br />
es decir, por debajo de la diagonal de la matriz, de la manera que se<br />
ilustra en el anexo 2, desde luego, en las celdas en que se han clasificado<br />
intereses. Es claro que del análisis relacional de poderes e intereses se<br />
23
Rafael Franco Ruiz<br />
deriva la identificación de oportunidades y fortalezas, en la parte superior<br />
de la matriz, por encima de la diagonal, y por debajo de ella las amenazas<br />
y debilidades, surgidas de las posibles acciones de poder entre intereses<br />
contradictorios. Los factores relacionados con fortalezas y debilidades sólo<br />
tienen presencia en las relaciones entre agentes internos. Se tiene una<br />
percepción más amplia para el análisis y se permite predecir los riesgos<br />
inmanentes que surgen de las relaciones entre los agentes.<br />
Los mecanismos de ejercicio de poder pueden manifestarse como acciones<br />
directas, como es el caso de la toma de decisiones, el paro, la disminución<br />
de ritmos de actividad, el bloqueo al consumo o al pago; pero pueden<br />
existir otras manifestaciones incluidas en empoderamientos no surgidos<br />
de los propios agentes sino de la acción del Estado, como es el caso de<br />
las normas legales que protegen a determinado agente o le prohíben determinadas<br />
conductas en aspectos ambientales, laborales, de protección<br />
del consumidor, sobre la tributación, etc.<br />
La construcción de la matriz estratégica de análisis de relación de poderes,<br />
riesgos y oportunidades, es una actividad que requiere de experticia y<br />
creatividad, comprensión y conocimiento por parte del diseñador del control;<br />
a partir del análisis de los intereses y los mecanismos de ejercicio de<br />
poder, se registra en las respectivas celdas la identificación de amenazas,<br />
oportunidades, fortalezas y debilidades que se derivan de tales intereses<br />
y poderes, como se ilustra en el anexo 2.<br />
Es el momento de llevar a la práctica la actividad de fiscalización y, para ello,<br />
se debe construir un tercer instrumento, la matriz estratégica de controles de<br />
relación de poderes, riesgos y oportunidades (ver anexo 3). Los controles<br />
están inmersos en las políticas, estrategias y procedimientos administrativos<br />
y operativos de la entidad, y es necesario identificar su existencia o<br />
determinar su inexistencia, también medir su efectividad. Los controles<br />
pueden estar dirigidos al mantenimiento de fortalezas y oportunidades, o<br />
a contrarrestar o eliminar los efectos de las amenazas y las debilidades.<br />
Para diligenciar la matriz estratégica de controles de relación de poderes,<br />
riesgos y oportunidades se parte del análisis de políticas y estrategias para<br />
determinar si éstas se orientan a fortalecer las oportunidades y hacer uso<br />
estratégico de las fortalezas, en relación con el ejercicio de poder convergente<br />
determinado en la matriz de poderes, riesgos y oportunidades, así como<br />
para contrarrestar los efectos de las amenazas y debilidades identificados<br />
en la misma matriz. En este nivel se pueden identificar las irregularidades<br />
de relación que dan origen a una planilla instruccional y a las actividades<br />
ya descritas en la definición del método.<br />
En estas condiciones, se requiere complementar la descripción de los<br />
controles incluidos en las políticas y estrategias, que pueden ser activos u<br />
24 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
omisivos, regulativos o comportamentales, utilizando una escala de medición<br />
que conduzca a la determinación de un índice de calidad de relación<br />
a partir de la ponderación de variables.<br />
Son controles activos, aquellos que determinan la realización de una acción<br />
(medir, verificar, autorizar, etc.) en tanto que los omisivos, se refieren<br />
a dejar de hacer algo, eliminando o contrarrestando el riesgo, por ejemplo,<br />
eliminación de trámites o requisitos.<br />
Los controles se pueden clasificar como regulativos cuando se manifiestan<br />
a través de normas, reglamentos o códigos y serán comportamentales<br />
cuando se orienten a mantener o modificar conductas, como es el caso de<br />
la sensibilización, capacitación e incluso el castigo y la recompensa.<br />
Para calificar los controles se establece una escala de medición de la que<br />
se pueden derivar otras formas de evaluación, como ya se explicó en el<br />
acápite de medición. Esta escala de valoración puede ser del tipo ilustrado<br />
en la Tabla 10 y se aplicará en la matriz estratégica de controles de relación<br />
de poderes, riesgos y oportunidades (anexo 3), en aquellas celdas<br />
diligenciadas en la matriz de poderes, riesgos y oportunidades (anexo 2).<br />
Tabla 10. Escala de valoración de controles<br />
V<strong>AL</strong>ORES DE MEDICIÓN<br />
SIGNOS DE REPRESENTACIÓN<br />
SATISFACTORIO 4<br />
ACEPTABLE 3<br />
EXISTE PERO NO ES EFECTIVO 2<br />
NO EXISTE 1<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
En la escala de valoración se deben determinar reglas de interpretación,<br />
que, de alguna manera, están determinadas en sus propios valores de<br />
medición, conduciendo a considerar como situación irregular las calificadas<br />
como existentes pero no efectivas, y no existentes, signadas con los<br />
números 2 y 1, respectivamente. Estas irregularidades identificadas son<br />
objeto de instrucciones a la administración, expresan predicciones orientadas<br />
a la solución y se fundamentan en la recomendación de inclusión de<br />
políticas tendientes a satisfacer necesidades de los agentes, neutralizando<br />
así sus intereses divergentes, transformándolos en convergentes, al tiempo<br />
que estos últimos se fortalecen o se mantienen como consecuencia de la<br />
inclusión de acciones contenidas en las instrucciones.<br />
Las calificaciones obtenidas en la matriz estratégica de controles de relación<br />
de poderes, riesgos y oportunidades (anexo 3), se sintetizan en un promedio<br />
horizontal por cada agente social, que, en cada caso, estarán dentro<br />
25
Rafael Franco Ruiz<br />
del rango de la escala. A cada agente social se le asigna una ponderación<br />
que señale la importancia para la acción estratégica de la organización,<br />
que se determina a partir del criterio profesional y la experticia del diseñador<br />
de controles. Se procede a relacionar la calificación promedio con la<br />
ponderación para obtener una evaluación ponderada que, al ser totalizada,<br />
determina un valor dentro de la escala de valoración, entre uno y cuatro,<br />
para el ejemplo hipotético.<br />
Es el momento de determinar el índice de calidad de relación organizacional,<br />
obteniéndolo de la división del total ponderado por el tamaño de la escala,<br />
para el ejemplo, cuatro. El resultado es un valor porcentual que debe ser<br />
objeto de interpretación, a partir de una determinada regla preestablecida,<br />
del tipo ilustrado en la Tabla 11. De acuerdo con la regla de interpretación,<br />
en el ejemplo hipotético, el marco de relación entre agentes es poco<br />
satisfactorio, (61,9%) y, en tal caso, se requiere un proceso de cambio,<br />
orientado a eliminar las irregularidades identificadas e incluso a mejorar lo<br />
simplemente aceptable.<br />
Tabla 11. Interpretación autónoma del índice de calidad de relación organizacional<br />
RANGO (%)<br />
INTERPRETACIÓN<br />
0 HASTA 60 NADA SATISFACTORIO<br />
+ 60 HASTA 70 POCO SATISFACTORIO<br />
+ 70 HASTA 80 ACEPTABLE<br />
+ 80 HASTA 90 SATISFACTORIO<br />
+ 90 EXCELENCIA<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Esta evaluación es puntual en un momento determinado del tiempo y por<br />
ello insuficiente para el análisis y diagnóstico; se requieren herramientas<br />
más fuertes para una interpretación de mayor pertinencia y profundidad.<br />
La profundización del análisis se puede fundamentar en un proceso emulativo<br />
en nuevos escenarios de interpretación, que aportan sustancialmente a<br />
la comprensión del problema y, desde luego, orientan con mayor objetividad<br />
las predicciones que alimentan las instrucciones. Para realizar la evaluación<br />
emulativa, se determinan dos planos, uno interno y otro externo. En el<br />
plano interno se puede observar el comportamiento del índice de calidad<br />
a través del tiempo y en el externo se pueden establecer comparaciones<br />
con organizaciones de similares características, con los promedios de un<br />
sector por actividad económica, ubicación geográfica, forma jurídica u otro<br />
factor o con índices técnicos determinados mediante estudios especiales,<br />
como se describe en la Tabla <strong>12</strong>.<br />
26 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Tabla <strong>12</strong>. Interpretación emulativa de índices de calidad de relación organizacional<br />
ÍNDICES EMULATIVOS<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong><br />
ÉMULO 1<br />
ÉMULO 2<br />
SECTORI<strong>AL</strong><br />
ESTÁNDAR<br />
ÍNDICES TEMPOR<strong>AL</strong>ES<br />
PUNTU<strong>AL</strong> DINÁMICO TENDENCI<strong>AL</strong><br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Los índices temporales de calidad se determinan como puntual, referido a<br />
la medición actual; dinámico, que informa la variación porcentual en relación<br />
con una medición anterior; y tendencial, relativo a la tendencia estadística<br />
observada en no menos de cinco mediciones. Esta información es determinante<br />
para conocer el índice por su comportamiento y no simplemente<br />
por una medición temporal que puede decir mucho, pero no muestra las<br />
tendencias, información necesaria en el proceso de descripción y básica<br />
para la predicción.<br />
Tabla 13. Planilla instruccional de relación de intereses y poder<br />
RESPONSABLE: ___________________________________________<br />
FECHA: __________________________________________________<br />
ITEM IRREGULARIDADES INSTRUCCIÓN OFICIO<br />
G4<br />
J4<br />
K4<br />
M4<br />
Las políticas para mantener o<br />
fortalecer relaciones entre la<br />
administración y consumidores<br />
no son efectivas.<br />
Las políticas para mantener o<br />
fortalecer relaciones entre la<br />
administración y competencia<br />
no son efectivas.<br />
No existen políticas para mantener<br />
o fortalecer relaciones<br />
entre la administración y aseguradores.<br />
No existen políticas para mantener<br />
o fortalecer relaciones entre<br />
la administración y la sociedad<br />
en general.<br />
Estas políticas deben reformularse,<br />
considerando los intereses<br />
de los dos agentes, para evitar<br />
desplazamientos de la demanda.<br />
Un cambio o modificación permitirá<br />
un mercado justo, basado en<br />
la lealtad de competencia y estabilidad<br />
en el posicionamiento.<br />
Se deben diseñar e implementar<br />
políticas que establezcan convergencias<br />
con aseguradores,<br />
permitiendo ahorros por este<br />
gasto.<br />
Se deben diseñar e implementar<br />
políticas de convergencia con la<br />
sociedad, para lograr legitimidad<br />
y reconocimiento.<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
MONITOREO<br />
1 2 3<br />
27
Rafael Franco Ruiz<br />
G5<br />
J5<br />
K5<br />
M5<br />
Las políticas sobre relaciones<br />
entre trabajadores y consumidores<br />
no son efectivas.<br />
Las políticas sobre relaciones<br />
entre trabajadores y competencia<br />
no son efectivas.<br />
Las políticas sobre relaciones<br />
entre trabajadores y aseguradores<br />
no son efectivas.<br />
No existen políticas para mantener<br />
o fortalecer relaciones<br />
entre trabajadores y sociedad<br />
en general.<br />
Estas políticas deben reformularse,<br />
considerando los intereses<br />
de los dos agentes, para evitar<br />
deterioros de la calidad.<br />
Un cambio o modificación permitirá<br />
un mercado justo, basado<br />
en la lealtad de competencia,<br />
evitando el desplazamiento de<br />
talento humano.<br />
Se deben modificar o cambiar las<br />
políticas de convergencia para<br />
lograr ahorros en el gasto.<br />
Se deben diseñar e implementar<br />
políticas de convergencia<br />
con la sociedad, para lograr<br />
integración, legitimidad y reconocimiento.<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
008-<strong>12</strong>-09<br />
…<br />
…<br />
OBSERVACIONES: _________________________________________<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Los índices emulativos de calidad se determinan como institucional, comparativo,<br />
sectorial y estándar. El primero, corresponde a las mediciones del<br />
objeto de fiscalización en el ente fiscalizado; el segundo, a uno o varios entes<br />
de la misma naturaleza; el tercero, corresponde a promedios sectoriales;<br />
y, el último, a mediciones técnicas que definen cuál sería el valor óptimo.<br />
Estos elementos son determinantes en la interpretación y la predicción.<br />
La planilla instruccional de relación de intereses y poder, identifica las irregularidades<br />
determinadas en la matriz estratégica de controles de relación de<br />
poderes, riesgos y oportunidades (anexo 3), las describe de manera sintética<br />
y retoma el sentido de las instrucciones que se consignan en un informe de<br />
irregularidades que se comunica mediante un oficio al nivel pertinente de<br />
la administración que tenga la competencia para actuar sobre tal problema<br />
y sirve como instrumento de monitoreo para verificar, posteriormente, la<br />
planilla instruccional; también recoge irregularidades derivadas del proceso<br />
de evaluación, como el significado del índice de calidad de relación, el comportamiento<br />
del mismo a través de diferentes observaciones y su relación<br />
emulativa que identifica factores de posición competitiva.<br />
Una simple observación del ejemplo hipotético permite entender que en<br />
la organización evaluada no existe ninguna preocupación por la sociedad<br />
y, en consecuencia, se carece de políticas de responsabilidad social, sólo<br />
hay preocupación por los agentes internos, administración y trabajo, y los<br />
agentes externos del financiamiento, es decir, capital estratégico, prestamistas<br />
y proveedores. Hay un gran descuido sobre las relaciones con los<br />
28 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
consumidores, sólo interesan los clientes que, para el hecho, son diferentes,<br />
son distribuidores. En cambio, se nota excelencia en las políticas de<br />
relación con el Estado.<br />
Este método de fiscalización constituye una novedad, niega creencias tradicionales<br />
que definen la organización como una concurrencia armónica de recursos<br />
físicos, financieros y talento humano o los criterios de funcionamiento<br />
con base en sistemas de compromisos y recompensas, para reconocer la<br />
organización como un escenario de conflictos en donde participan agentes<br />
sociales internos y externos, de cuya acción se pueden generar opciones<br />
de éxito o situaciones de crisis estratégica de largo alcance.<br />
Hay un asunto de capital importancia, es más importante mirar el método<br />
aplicado que los instrumentos en particular. Esto, por cuanto el método es<br />
aplicable al control de otros tipos de relaciones, donde éstas toman sus<br />
particulares formas como es el caso de las existentes entre dependencias<br />
en la estructura o de procesos en las actividades, en las que también hacen<br />
presencia intereses, poderes y tensiones.<br />
3.2 Fiscalización de la cultura organizacional. La cultura organizacional<br />
ha sido un tema de interés, un elemento de importancia estratégica. Su<br />
desarrollo permite a los agentes sociales ciertas conductas e inhiben otras.<br />
Una cultura humanista alienta la participación y la conducta madura de todos<br />
los agentes sociales. Es una fortaleza que encamina las organizaciones<br />
hacia el éxito.<br />
La palabra cultura significa cultivo. Se constituye por los rasgos y distintivos<br />
espirituales y afectivos, que caracterizan a un grupo social en un periodo<br />
determinado, englobando modos de vida, ceremonias, arte, invenciones,<br />
tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales, tradiciones y<br />
creencias. El término fue definido en las organizaciones como la interacción<br />
de valores, actitudes y conductas compartidas por los agentes sociales que<br />
les dan identidad, diferenciándolas de otras.<br />
La cultura organizacional se conforma por todos los elementos que integran<br />
el sistema de valores y relaciones de los agentes sociales y, entre<br />
ellos, se identifican los referentes a satisfacción de necesidades, manejo<br />
de tensiones originados por intereses, establecimiento de relaciones de<br />
poder determinadas por el conocimiento y la estructura, conformación de<br />
la comunicación organizacional y, desde luego, el sistema de legitimidad<br />
institucional.<br />
Los elementos esenciales de la cultura organizacional se conforman por<br />
visión, misión, valores, objetivos, estructura, actividades, tareas, comunicación<br />
organizacional, regulación organizacional y estructura de legitimación.<br />
29
Rafael Franco Ruiz<br />
3.2.1 Fiscalización de la visión. La visión constituye el deber ser de la<br />
organización, es el elemento determinante de la estrategia. Una discusión<br />
tradicional sobre los problemas de estrategia se centra en determinar si la<br />
visión tiene una naturaleza racional o emocional, de alguna forma, objetiva<br />
o subjetiva. Durante mucho tiempo la solución estuvo de parte de las<br />
percepciones objetivistas, considerando que tal perspectiva permitía tener<br />
los pies sobre la tierra y, en tal evento, los enfoques racionales fueron determinantes.<br />
Es el cerebro racional el que debe fundamentar la estrategia,<br />
de otra forma, se procede de manera subjetiva, ilusoria.<br />
Este convincente enfoque tiene limitaciones, la acción racional actúa sobre<br />
la selección de opciones fundamentadas en la realidad, determinadas<br />
por la tradición, negaron la existencia de la visión o la definieron como la<br />
filosofía de la misión.<br />
En verdad la estrategia organizacional no puede fundamentarse en tendencias<br />
o mega tendencias, debe hacerlo en los escenarios del cambio, a riesgo<br />
de administrar para la continuidad de la historia que, en general, significa la<br />
defensa del statu-quo (cerebro instintivo) o el reparcheo (cerebro racional),<br />
es decir, adaptarse a las condiciones del cambio para mantener las tendencias.<br />
Las oportunidades estratégicas de la organización se encuentran en la<br />
ruptura, en el cambio, y éste requiere otro tipo de inteligencia, la emocional.<br />
Por la anterior razón, la visión comienza en el cerebro emocional, en el<br />
mundo de los sueños y se manifiesta en políticas antes que en objetivos.<br />
Sólo él puede cambiar las tendencias y permitir el cambio, alimento determinante<br />
de la estrategia exitosa. Desde luego, el sueño que inspira la<br />
visión no puede permanecer en el escenario de la ensoñación, requiere<br />
aterrizar mediante una dosis de racionalización. Se debe elevar la inteligencia<br />
para alcanzar las estrellas sin separar los pies de la tierra, como en<br />
el sembrador de estrellas.<br />
Gráfico 2. Fiscalización de la visión<br />
VISIÓN<br />
Misión<br />
Valores<br />
Infraestruct.<br />
Objetivos<br />
Actividades<br />
Tareas<br />
Asignación<br />
de respons.<br />
Manual de<br />
actividades<br />
Documentos<br />
Manual de<br />
funciones<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
30 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
La visión es el inicio del cambio, es la organización deseada por la que se<br />
comprometen todos los esfuerzos y se busca su socialización a todos los<br />
agentes sociales para convertirla en base de la cultura organizacional. Se<br />
refiere al deber ser antes que al ser, un deber ser creado como conciencia<br />
colectiva y no como aspiración egoísta, es una decisión de actuar por propósito<br />
final porque constituye el objetivo último y total. Es lo que se quiere<br />
crear, la imagen futura de la organización.<br />
La visión valora e incluye los intereses de todos los agentes sociales, se<br />
construye como una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a<br />
fin de crear el sueño de la futura organización y socializarlo. Es el fundamento<br />
de la cultura organizacional y de ella se derivan todos sus elementos,<br />
relaciones y decisiones.<br />
El método adecuado para la fiscalización de la visión lo constituye la matriz<br />
de fiscalización estratégica, en este punto, aplicada a la visión organizacional,<br />
para lo cual deben tomarse decisiones acerca del concepto de visión<br />
a considerar para, sobre esta base, determinar los taxones y las variables<br />
de fiscalización a incluir en el proceso.<br />
El criterio de visión adoptado en este estudio corresponde a un enfoque<br />
hipotético deductivo y, en tal virtud, la visión se determina como idea reguladora,<br />
como el fin de donde se infieren los demás elementos de la cultura<br />
organizacional, a diferencia de enfoques inductivos que la consideran la<br />
filosofía de la misión.<br />
El siguiente paso en el diseño del proceso de fiscalización es determinar<br />
los factores de la matriz, es decir, los taxones y las variables de fiscalización.<br />
Se tomarán como taxones los elementos que constituyen una visión<br />
en un documento de cultura organizacional, de acuerdo con el concepto<br />
determinado sobre ella, como puede observarse en la Tabla 14.<br />
Son, entonces, taxones de la matriz, la comprensión del impacto ambiental,<br />
definición de clientes potenciales, identificación de productos y servicios,<br />
estimación del potencial de la entidad, determinación de valores agregados,<br />
selección de valores corporativos, definición de proveedores potenciales<br />
y criterios de éxito.<br />
Es necesario definir los elementos de la visión para no confundirlos con<br />
otros factores de la cultura organizacional. La comprensión del impacto<br />
ambiental se refiere a las influencias que se conformarán en el ambiente<br />
organizacional por su acción, esto es, a sus elementos naturales, económicos,<br />
culturales y políticos en las dimensiones sociales y materiales y sus<br />
relaciones, definidas en el concepto de organización.<br />
31
Rafael Franco Ruiz<br />
La alusión a definición de clientes potenciales se refiere a quienes serán<br />
usuarios o beneficiarios de los productos o servicios de la organización,<br />
considerando elementos de carácter general, como clases sociales, grupos<br />
culturales, áreas geográficas, sin llegar a determinaciones puntuales,<br />
porque éstas tienen que ver con la misión, los objetivos y las estrategias.<br />
La identificación de productos y servicios no se orienta a la definición de un<br />
catálogo, se refiere a una enunciación global, genérica de líneas o tipos,<br />
coherente con los demás elementos o taxones. La estimación del potencial<br />
de la entidad se refiere a su radio de acción como entidad local, nacional,<br />
regional o global por alcanzar, que sus beneficiarios, usuarios o clientes<br />
tengan acceso en alguna de estas dimensiones.<br />
La determinación de valores agregados se define en relación con los beneficiarios,<br />
usuarios o clientes, que alcanzan satisfacción de necesidades<br />
en la perspectiva de valor estratégico y no en la de valor económico o<br />
financiero relativo a rentabilidad.<br />
Tabla 14. Los taxones de la visión<br />
TAXONES DE LA VISIÓN<br />
1. Comprensión del impacto ambiental<br />
2. Definición de clientes potenciales<br />
3. Identificación de productos y servicios<br />
4. Estimación del potencial de la entidad<br />
5. Determinación de valores agregados<br />
6. Selección de valores corporativos<br />
7. Definición de proveedores potenciales<br />
8. Criterios de éxito.<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
La selección de valores corporativos hace relación a las virtudes mediante<br />
las cuales se fundamentarán las relaciones de la entidad con lo interno y<br />
el entorno, es decir, en la relación de los elementos constituyentes y las<br />
dimensiones de la organización.<br />
La definición de proveedores potenciales no hace relación a un registro de<br />
identificación específica, lo importante es la identificación de fuentes de<br />
provisión y la factibilidad de acceder a ellas en términos legales, físicos y<br />
sociales.<br />
Finalmente, se incluyen los criterios de éxito que constituyen los elementos<br />
que determinarán ventajas estratégicas frente a organizaciones similares<br />
en el hacer. Dentro de estos factores pueden identificarse elementos como<br />
calidad, precios, énfasis en los beneficiarios, usuarios o clientes, énfasis<br />
en el talento humano o la responsabilidad social.<br />
32 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Estos elementos con sus comprensiones, a partir de una teoría de la visión,<br />
constituyen los taxones de la matriz ilustrada en la Tabla 14. Si se trabaja<br />
desde otra perspectiva teórica los taxones variarán, pero la generalidad<br />
del método se mantiene.<br />
El segundo elemento de la matriz de fiscalización estratégica de la visión<br />
lo constituyen las variables de fiscalización, las cualidades o características<br />
que deben ser satisfechas por cada uno de los taxones, como se ha<br />
planteado.<br />
Para el caso, serán variables de fiscalización, la inclusión, definición por<br />
propósito final, nivel de expresión, comunicación interna, comunicación<br />
externa, aceptación interna, aceptación externa y factibilidad. El sentido<br />
de estas variables se describen a continuación (Tabla 15).<br />
Tabla 15. Variables de fiscalización de la visión<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE LA VISIÓN<br />
1. La inclusión<br />
2. Definición por propósito final<br />
3. Nivel de expresión<br />
4. Comunicación interna<br />
5. Comunicación externa<br />
6. Aceptación interna<br />
7. Aceptación externa<br />
8. Factibilidad<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
La variable de inclusión está referida al análisis del texto de la visión, en el<br />
que debe comprobarse si cada uno de los taxones está incluido en éste. La<br />
inexistencia del documento escrito no necesariamente implica la imposibilidad<br />
del proceso de fiscalización, los elementos de la cultura organizacional<br />
pueden existir y lo necesario es recurrir a las entr<strong>evista</strong>s para reconstruirlo,<br />
impartiendo instrucciones para que se formalice.<br />
Todos los taxones deben estar definidos por propósito final, no es aceptable<br />
que éstos estén planteados en términos temporales, lo cual los colocaría<br />
en el plano del hacer, extrayéndolos del deber ser que constituye la naturaleza<br />
de la visión.<br />
La variable relativa a nivel de expresión hace referencia a la calidad gramatical<br />
del documento, éste debe ser claro, conciso y, en tal incidencia, la<br />
simplicidad del lenguaje y la expresión de las ideas en pocas palabras son<br />
virtudes irremplazables. Es indispensable considerar que el documento se<br />
dirige a públicos amplios para que lo interioricen y no a públicos especializados.<br />
33
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 16. Matriz estratégica de fiscalización de la visión<br />
TAXONOMÍA<br />
%<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN<br />
INSTITUCIÓN FISC<strong>AL</strong>IZADORA PONDERACIÓN<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ponderación 0.13 0.06 0.18 0.17 0.11 0.09 0.19 0.07 0.13 0.06 0.18 0.17 0.11 0.09 0.19 0.07 1.00<br />
1 Comprensión del<br />
3 3 3 2 3 3 3 1 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 G6, K6<br />
3%<br />
impacto ambiental<br />
2 Definición de clientes<br />
3 3 3 2 3 3 3 1 0.<strong>12</strong> 0.05 0.16 0.10 0.10 0.08 0.17 0.02 0.81 G7, K7<br />
30%<br />
3 Selección de productos<br />
o servicios<br />
3 3 3 2 3 3 3 1 0.10 0.05 0.14 0.09 0.08 0.07 0.14 0.02 0.67 G8, K8<br />
25%<br />
4 Estimación del<br />
3 3 3 2 3 3 3 2 0.06 0.03 0.08 0.05 0.05 0.04 0.09 0.02 0.41 G9, K9<br />
potencial de la 15%<br />
empresa<br />
5 Identificación de<br />
3 3 3 2 3 3 3 3 0.04 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.06 0.02 0.28 G10<br />
10%<br />
valores agregados<br />
6 Selección de valores<br />
3 3 3 2 3 3 3 3 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.14 G11<br />
5%<br />
corporativos<br />
7 Determinación de<br />
proveedores potenciales<br />
5%<br />
TOT<strong>AL</strong><br />
OBSERVA-<br />
CIONES<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05 D<strong>12</strong>, E<strong>12</strong>,<br />
F<strong>12</strong>, G13,<br />
H<strong>12</strong>, I<strong>12</strong>, J<strong>12</strong>,<br />
K<strong>12</strong><br />
8 Criterios de éxito 7% 3 3 3 2 3 3 3 3 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.20 G13<br />
TOT<strong>AL</strong>ES 100% 22 22 22 15 22 22 22 15 0.38 0.17 0.52 0.33 0.32 0.26 0.55 0.11 2.63<br />
PROMEDIOS 2.75 2.75 2.75 1.88 2.75 2.75 2.75 1.88 0.09 0.04 0.13 0.08 0.08 0.06 0.14 0.03 0.65 Cal. de visión<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
34 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
La cultura organizacional no se percibe como un elemento decorativo de las<br />
oficinas de los ejecutivos, es una guía, un sistema de valores compartidos<br />
y, por tanto, debe ser objeto de comunicación interna, la que se realiza por<br />
publicaciones, seminarios, inducciones y toda forma interna de comunicación<br />
organizacional.<br />
Como se ha anotado, la organización se encuentra en permanente relación<br />
con el entorno y, por ende, la cultura organizacional debe caracterizarse por<br />
la comunicación externa para transmitir su imagen e identidad.<br />
No basta con la comunicación de la cultura organizacional, ésta no se constituirá<br />
como tal sin que medie la aceptación de todos los agentes sociales<br />
y, por ello, se deben medir los niveles de aceptación interna y externa. Este<br />
propósito requiere trabajo de campo, que debe superar el nivel de encuestas,<br />
dado que se busca medir el grado de interiorización de sus componentes,<br />
requiriendo entr<strong>evista</strong>s controladas y formas avanzadas de observación<br />
que pueden incluir investigación analítica, con métodos como la etnografía.<br />
Un elemento determinante para la vinculación de la visión a la estrategia<br />
es su factibilidad, pues si bien nace del sueño, de la inteligencia emocional,<br />
debe ser posible su ralentización, a riesgo de asumir planos de acción<br />
subjetivos que no garantizan el éxito.<br />
Determinados los elementos de la matriz de fiscalización estratégica de la<br />
visión, ilustrada en la Tabla 16, el paso siguiente es su aplicación, para lo<br />
cual se requiere, en primer término, una escala de valoración que, como se<br />
ha definido, tiene carácter cualitativo a pesar de su apariencia cuantitativa,<br />
es subjetiva aunque se presente como objetiva. La escala propuesta, en la<br />
Tabla 17, para el ejemplo, es simulada, no corresponde a una aplicación<br />
real, porque ese no es el objeto de la presente investigación.<br />
Tabla 17. Escala de valoración de la visión<br />
V<strong>AL</strong>ORES DE MEDICIÓN<br />
SIGNOS DE REPRESENTACIÓN<br />
SATISFACTORIO 4<br />
ACEPTABLE 3<br />
POCO SATISFACTORIO 2<br />
NADA SATISFACTORIO 1<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Utilizando la escala propuesta, se diligencian todas las celdas de la matriz<br />
de acuerdo con la satisfacción por la visión de las variables de fiscalización<br />
de cada uno de los taxones y, en este momento, ya es procedente identificar<br />
las irregularidades y establecer, mediante la predicción, cuáles son<br />
35
Rafael Franco Ruiz<br />
las instrucciones que se hacen adecuadas para superarlas. Se requieren,<br />
sin embargo, otros elementos para completar el análisis.<br />
Como se ilustra en la matriz estratégica de fiscalización de la visión, Tabla<br />
16, se establece una doble ponderación para los taxones y para las variables<br />
de la fiscalización, independientes entre sí y considerando el criterio<br />
profesional, la experticia del diseñador del instrumento de fiscalización,<br />
asignando una importancia relativa en que cada factor de ponderación<br />
totaliza la unidad.<br />
Con la doble ponderación determinada se procede a calcular los valores<br />
ponderados, la calificación multiplicada por cada una de las dos ponderaciones<br />
relativas, estos valores se totalizan vertical y horizontalmente resultando<br />
sumas iguales, cuyo valor total se encuentra dentro del rango de la<br />
escala de valoración. Al relacionar el resultado con el tamaño de la escala,<br />
en este caso, dividiendo por cuatro, se obtiene un resultado porcentual que<br />
se denomina índice de calidad de visión.<br />
Este índice de calidad de visión debe ser interpretado mediante reglas<br />
preestablecidas como se ilustra en la Tabla 18, que proporciona una vista<br />
autónoma que, siendo importante, puede tener limitaciones en la formación<br />
de la evidencia por ser puntual e interna, lo que impide el conocimiento del<br />
entorno, su relación con el mismo y la posición en relación con otros o con<br />
el sector en donde actúa la organización.<br />
Tabla 18. Interpretación autónoma del índice de calidad de la visión<br />
RANGO (%)<br />
INTERPRETACIÓN<br />
0 HASTA 60 NADA SATISFACTORIO<br />
+ 60 HASTA 70 POCO SATISFACTORIO<br />
+ 70 HASTA 80 ACEPTABLE<br />
+ 80 HASTA 90 SATISFACTORIO<br />
+ 90 EXCELENCIA<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Se requiere, entonces, la interpretación emulativa, que vincula diversas<br />
mediciones institucionales de la entidad fiscalizada como son, la puntual,<br />
la dinámica y la tendencial, con los significados y formas de cálculo ya<br />
descritos en el inicio de este capítulo. Aparecen mediciones emulativas,<br />
en relación con otras entidades similares e índices sectoriales o técnicos<br />
si existe su disposición, con lo cual se puede aprender de las fortalezas de<br />
los émulos para construir las predicciones que soportan las instrucciones,<br />
en una aplicación del método de Benchmarking. Estas reglas de evaluación<br />
se ilustran en la Tabla 19.<br />
36 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Tabla 19. Interpretación emulativa del índice de calidad de la visión<br />
ÍNDICES EMULATIVOS<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong><br />
ÉMULO 1<br />
ÉMULO 2<br />
SECTORI<strong>AL</strong><br />
ESTÁNDAR<br />
ÍNDICES TEMPOR<strong>AL</strong>ES<br />
PUNTU<strong>AL</strong> DINÁMICO TENDENCI<strong>AL</strong><br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El siguiente paso de la fiscalización se constituye por la creación de la<br />
sumatoria evidencial a partir de la organización de las planillas instruccionales,<br />
para este caso, la correspondiente a la fiscalización de la visión, que<br />
constituye la base de la formación de la evidencia y consigna la memoria<br />
de los hallazgos de fiscalización y las instrucciones formuladas con base<br />
en predicciones de superación de irregularidades, con la forma y contenido<br />
señalado en la Tabla 20. Esta planilla consigna el control de informes de<br />
fiscalización y soporta el seguimiento de las instrucciones impartidas.<br />
Ésta constituye la primera aplicación de métodos de fiscalización de la<br />
cultura organizacional, con base en el método propuesto, caracterizado por<br />
mediciones cualitativas desde perspectivas subjetivas, surgidas del control<br />
por políticas, como constituyentes de un escenario que siempre se consideró<br />
proscrito para actividades de control, evaluación y fiscalización, las que se<br />
fundamentaron en usos y costumbres de carácter objetivo y cuantitativo.<br />
Tabla 20. Planilla instruccional de fiscalización de la visión<br />
RESPONSABLE :<br />
FECHA:<br />
ITEM IRREGULARIDAD INSTRUCCIÓN<br />
OFICIO<br />
SEGUIR<br />
No FECHA 1 2 3<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
3.2.2 Fiscalización de la misión. El segundo componente de la cultura<br />
organizacional lo constituye la misión, relacionada con el hacer y considerada<br />
como un propósito duradero que identifica la institución, diferenciándola<br />
37
Rafael Franco Ruiz<br />
de sus similares. Se considera la razón de ser de la entidad, el motivo de<br />
su existencia. En la misión se incluyen elementos determinantes como la<br />
función fundamental a desarrollar, las necesidades a satisfacer, los clientes,<br />
beneficiarios o usuarios objetivo, así como los productos o servicios en<br />
oferta y, desde luego, la filosofía de liderazgo y dirección.<br />
En la misión se identifica la actividad actual de la entidad y aquellas que<br />
pretende asumir en el futuro, pero debe considerarse que si es muy general<br />
se hace etérea y confusa, y si es muy reducida, genera limitaciones en la<br />
actuación, aunque propicia certidumbre.<br />
Gráfico 3. Fiscalización de la misión<br />
Visión<br />
MISIÓN<br />
Valores<br />
Infraestruct.<br />
Objetivos<br />
Actividades<br />
Tareas<br />
Manual de<br />
actividades<br />
Documentos<br />
Asignación<br />
de respons.<br />
Manual de<br />
funciones<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Clarificado el concepto de misión, se determina el método de fiscalización,<br />
constituido por la matriz de fiscalización estratégica. El siguiente paso en<br />
el diseño del proceso de fiscalización es determinar los factores de la matriz,<br />
es decir, los taxones y las variables de fiscalización. Se toman como<br />
taxones los elementos que deben constituir la misión en un documento de<br />
cultura organizacional, de acuerdo con el concepto determinado sobre ella.<br />
Los taxones seleccionados se relacionan como enunciación de productos<br />
o servicios, demarcación del mercado, compromiso con la continuidad y la<br />
tecnología, énfasis en los clientes, usuarios o beneficiarios y en el talento<br />
humano, fortaleza competitiva e imagen corporativa.<br />
La enunciación de productos y servicios no constituye un catálogo, tampoco<br />
la generalidad incluida en la visión, especifica las actividades en que<br />
se centrará. Define las oportunidades que pueden presentarse ante una<br />
posible diversificación horizontal, vertical o concéntrica.<br />
La demarcación del mercado se orienta a establecer los clientes, usuarios o<br />
beneficiarios potenciales y su localización geográfica. Una vez establecida la<br />
identidad corporativa, los recursos y capacidades, así como otros factores,<br />
es más fácil acercarse a aquellos mercados omitidos en la formulación de<br />
38 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
la estrategia. La misión también nos indica el ámbito en donde se desarrolla<br />
la actuación de la entidad, permitiendo a los agentes sociales internos y<br />
externos, conocer el área de influencia.<br />
Tabla 21. Taxones de la misión<br />
TAXONES PARA FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE LA MISIÓN<br />
1. Enunciación de productos o servicios<br />
2. Demarcación del mercado<br />
3. Compromiso con la continuidad<br />
4. Compromiso con la tecnología<br />
5. Énfasis en los clientes, usuarios o beneficiarios<br />
6. Énfasis en el talento humano<br />
7. Fortaleza competitiva<br />
8. Imagen corporativa<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El compromiso con la continuidad aporta estabilidad y coherencia en las<br />
operaciones realizadas; llevar una línea de actuación genera credibilidad y<br />
fidelidad de los clientes, usuarios o beneficiarios hacia la entidad, logrando<br />
una relación estable y duradera entre las dos partes. Cuando una entidad<br />
no predica compromiso con la continuidad, genera desconfianza e incertidumbre<br />
en los agentes sociales y, por este medio, se generan tensiones<br />
que actúan contra la eficiencia.<br />
El compromiso con la tecnología hace relación a la capacidad instalada a<br />
disposición de la entidad o la que pueda llegar a estarlo. A través de los<br />
recursos y capacidades con los que cuenta la entidad se puede saber qué<br />
ventajas competitivas se pueden alcanzar, cuál es el potencial de continuidad<br />
y el compromiso con la calidad. Las entidades deben declarar su<br />
compromiso con la actualización tecnológica de sus factores productivos y<br />
sus productos y servicios, excepto cuando éstos se fundamenten en usos<br />
y costumbres, como la producción artesanal.<br />
La misión debe incluir la declaración de énfasis en clientes, usuarios o<br />
beneficiarios, caracterizando su actividad en la perspectiva de satisfacer<br />
sus necesidades y solucionar sus problemas, por encima del simple objetivo<br />
de vender o vincular. El servicio es un elemento determinante de esta<br />
declaración.<br />
Con la evolución social de las organizaciones el talento humano dejó de<br />
ser recurso controlado mediante el ejercicio de poder ejercido por la fuerza,<br />
la riqueza y el conocimiento. Los funcionarios actúan por reconocimiento<br />
integral y respeto a su dignidad humana; el énfasis en sus intereses y<br />
necesidades deben estar incluidos en la declaración misional como factor<br />
que alivia tensiones y crea confianza, elevando los resultados.<br />
39
Rafael Franco Ruiz<br />
La misión debe identificar la fortaleza competitiva de la entidad, los factores<br />
de éxito en su área de actividad, determinando si se centra en servicio,<br />
calidad, precio, aprecio, sostenibilidad u otro factor diferenciador frente<br />
a similares entidades. En los casos en que la entidad cuenta con varios<br />
productos o servicios por distribuir y en diferentes áreas o sectores, es complicado<br />
identificar la misión y se deben desarrollar recursos y capacidades<br />
centrándose en los factores de éxito de cada escenario.<br />
La misión debe definir una identidad corporativa clara y determinada,<br />
establecer la personalidad y el carácter de la organización, para que los<br />
diferentes agentes sociales la identifiquen, diferencien y respeten en cada<br />
una de sus acciones. La identidad organizacional es un elemento vital de<br />
la confianza, ese capital social determinante para el éxito.<br />
Desde la perspectiva de la gerencia estratégica, son estos los elementos<br />
constitutivos de la misión que se incluyen como taxones (descritos en la Tabla<br />
21) en la aplicación del método de matrices estratégicas de fiscalización.<br />
El segundo elemento de la matriz de fiscalización estratégica de la misión<br />
lo constituyen las variables de fiscalización, las cualidades o características<br />
que deben ser satisfechas por cada uno de los taxones.<br />
Tabla 22. Variables de fiscalización de la misión<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE LA MISIÓN<br />
1. Inclusión<br />
2. Definición por propósito duradero<br />
3. Nivel de expresión<br />
4. Comunicación interna y externa<br />
5. Aceptación interna y externa<br />
6. Motivación<br />
7. Coherencia con la visión<br />
8. Factibilidad<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Para el caso, serán variables de fiscalización la inclusión, la definición por<br />
propósito duradero, el nivel de expresión, la comunicación interna y externa,<br />
la aceptación interna y externa, la motivación, la coherencia con la visión,<br />
y la factibilidad. El sentido de estas variables se describe en la Tabla 22 y<br />
se explican a continuación.<br />
La variable de inclusión está referida al análisis del texto de la misión, en<br />
donde debe comprobarse si cada uno de los taxones está inmerso en éste.<br />
La inexistencia del documento escrito no implica la imposibilidad del proceso<br />
de fiscalización, los elementos de la cultura organizacional pueden existir<br />
40 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
y lo necesario es recurrir a las entr<strong>evista</strong>s para reconstruirlo, impartiendo<br />
instrucciones para que se formalice.<br />
Todos los taxones deben estar definidos por propósito duradero, no es<br />
aceptable que éstos estén planteados en términos cortoplacistas ni intemporales,<br />
ya que deben situarse en el plano del hacer, extrayéndolos del<br />
deber ser. La misión no debe ser inmodificable pero tampoco de variabilidad<br />
constante, su propósito es duradero.<br />
La variable relativa a nivel de expresión hace referencia a la calidad gramatical<br />
del documento, éste debe ser claro, conciso y, en tal situación, la<br />
simplicidad del lenguaje y de la expresión de las ideas, en pocas palabras,<br />
son virtudes irremplazables. Es indispensable considerar que el documento<br />
se dirige a públicos amplios para que lo interioricen y no a públicos especializados.<br />
La misión debe ser amplia hasta lo necesario, concreta, sólida,<br />
motivadora y posible.<br />
La misión institucional es la decisión de hacer y, en tal eventualidad, es<br />
una guía que permite a todos los agentes sociales cohesionarse por sus<br />
indicaciones y, por tanto, debe ser objeto de comunicación interna y externa,<br />
que se realiza por publicaciones, seminarios, inducciones y toda forma de<br />
comunicación organizacional.<br />
No basta con la comunicación de la cultura organizacional, ésta no se<br />
constituirá como tal sin que medie la aceptación de todos los agentes<br />
sociales y, por ello, se deben medir los niveles de aceptación interna y<br />
externa. Este propósito requiere trabajo de campo, que debe superar el<br />
nivel de encuestas, dado que se busca medir el grado de interiorización de<br />
sus componentes, requiriendo entr<strong>evista</strong>s controladas y formas avanzadas<br />
de observación que pueden incluir investigación analítica con métodos<br />
como la etnografía.<br />
Todos los elementos de la misión, estructurados como taxones, deben<br />
tener como característica su capacidad motivacional para crear confianza<br />
entre los diferentes agentes sociales, lo cual garantiza la emergencia de<br />
relaciones sostenibles y elimina tensiones, brindando gran dinamismo a la<br />
actividad y, por consiguiente, optimizando los resultados.<br />
La cultura organizacional no es un listado de elementos independientes,<br />
es un sistema integrado de lazo abierto, existe cohesión entre todos sus<br />
componentes, teniendo como factor regulador a la visión organizacional.<br />
Por ello, es indispensable medir el nivel de coherencia existente entre la<br />
visión y la misión, variable importante en la estructura y funcionamiento de<br />
toda la organización cultural de la entidad.<br />
41
Rafael Franco Ruiz<br />
Un elemento determinante para la vinculación de la misión a la estrategia<br />
es su factibilidad, debe ser posible su ralentización, a riesgo de asumir<br />
planos de acción subjetivos, que no garantizan el éxito. No debe olvidarse<br />
la relación de la misión con el hacer, con la praxis, lo que determina la importancia<br />
de medir el nivel de factibilidad técnica, legal, social, financiera,<br />
contractual, ambiental, en síntesis, la factibilidad integral de la misión.<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del método<br />
de matriz estratégica de fiscalización a la misión institucional, ilustrada en<br />
la Tabla 23.<br />
Determinados los elementos de la matriz de fiscalización estratégica de<br />
la misión, el paso siguiente es su aplicación, para lo cual se requiere, en<br />
primer término, una escala de valoración que, como se ha definido, tiene<br />
carácter cualitativo a pesar de su apariencia cuantitativa, subjetiva aunque<br />
se presente como objetiva, de la forma expresada en la Tabla 24, y su aplicación<br />
para el ejemplo es simulada, no corresponde a una aplicación real.<br />
Utilizando la escala se diligencian todas las celdas de la matriz de acuerdo<br />
con la satisfacción por la misión, de las variables de fiscalización en cada<br />
uno de los taxones y, en este momento, es procedente identificar las irregularidades<br />
y establecer, mediante la predicción, las instrucciones adecuadas<br />
para superarlas. Se requieren otros elementos para completar el análisis.<br />
Como se ilustra en la matriz estratégica de fiscalización de la misión, Tabla<br />
23, se establece una doble ponderación para los taxones y para las variables<br />
de fiscalización, independientes entre sí y aplicando el criterio profesional,<br />
la experticia del diseñador del instrumento de fiscalización, asignando una<br />
importancia relativa en que cada factor de ponderación totaliza la unidad.<br />
Con la doble ponderación determinada, se procede a calcular los valores<br />
ponderados, la calificación multiplicada por cada una de las dos ponderaciones<br />
relativas y estos valores se totalizan vertical y horizontalmente,<br />
resultando sumas iguales, cuyo total se encuentra dentro del rango de la<br />
escala de valoración. Al relacionar el resultado con el tamaño de la escala,<br />
en este caso, dividiendo por cuatro, se obtiene el índice de calidad de misión.<br />
Este índice de calidad de misión debe ser interpretado mediante reglas<br />
preestablecidas (ver Tabla 25), que proporciona una visión autónoma que,<br />
siendo importante, puede tener limitaciones en la formación de la evidencia<br />
por ser puntual e interna, lo que impide el conocimiento del entorno, su<br />
relación con el mismo y la posición en relación con otros o con el sector en<br />
que actúa la organización.<br />
42 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Tabla 23. Fiscalización de la misión<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
TAXONOMÍA<br />
%<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN<br />
INSTITUCIÓN FISC<strong>AL</strong>IZADA PONDERACIÓN<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ponderación 0.13 0.06 0.18 0.17 0.11 0.09 0.19 0.07 0.13 0.06 0.18 0.17 0.11 0.09 0.19 0.07 1.00<br />
TOT<strong>AL</strong><br />
OBSERVA-<br />
CIONES<br />
1 Productos 3% 3 3 2 4 1 1 2 3 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 F6, H6, I6, J6<br />
Delimitación del<br />
3 3 3 2 2 1 3 3 0.<strong>12</strong> 0.05 0.16 0.10 0.07 0.03 0.17 0.06 0.76 G7, H7, I7<br />
30%<br />
mercado<br />
Compromiso con<br />
4 3 2 3 3 3 2 3 0.13 0.05 0.09 0.13 0.08 0.07 0.10 0.05 0.69 F8, J8<br />
25%<br />
continuidad<br />
Compromiso con<br />
3 3 3 2 2 3 4 3 0.06 0.03 0.08 0.05 0.03 0.04 0.11 0.03 0.44 G9, H9<br />
15%<br />
la tecnología<br />
Énfasis en clientes<br />
1 2 3 3 3 3 3 3 0.01 0.01 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.02 0.27 D10, E10<br />
10%<br />
Énfasis en talento<br />
3 2 2 3 3 3 3 2 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.13 E11, F11, K11<br />
5%<br />
Fortaleza competitiva<br />
3 3 3 3 3 3 3 2 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.15 K<strong>12</strong><br />
5%<br />
Imagen corporativa<br />
3 2 2 3 3 3 3 3 0.03 0.01 0.03 0.04 0.02 0.02 0.04 0.01 0.19 E13, F13<br />
7%<br />
TOT<strong>AL</strong>ES 100% 23 21 20 23 20 20 23 22 0.39 0.17 0.47 0.44 0.27 0.21 0.54 0.20 2.69<br />
PROMEDIOS 2.88 2.63 2.50 2.88 2.50 2.50 2.88 2.75 0.10 0.04 0.<strong>12</strong> 0.11 0.07 0.05 0.14 0.05 0.67 Cal. de misión<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
43
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 24. Escala de valoración de la misión<br />
V<strong>AL</strong>ORES DE MEDICIÓN<br />
SIGNOS DE MEDICIÓN<br />
SATISFACTORIO 4<br />
ACEPTABLE 3<br />
POCO SATISFACTORIO 2<br />
NADA SATISFACTORIO 1<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Tabla 25. Interpretación autónoma del índice de calidad de la misión<br />
RANGO (%)<br />
INTERPRETACIÓN<br />
0 HASTA 60 NADA SATISFACTORIO<br />
+ 60 HASTA 70 POCO SATISFACTORIO<br />
+ 70 HASTA 80 ACEPTABLE<br />
+ 80 HASTA 90 SATISFACTORIO<br />
+ 90 EXCELENCIA<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Se procede a la interpretación emulativa, que vincula diversas mediciones<br />
institucionales de la entidad fiscalizada, como son la puntual, la dinámica<br />
y la tendencial, con los significados y formas de cálculo ya descritos en el<br />
inicio de este capítulo e ilustrados en la Tabla 26. Aparecen mediciones<br />
emulativas, en relación con otras entidades similares e índices sectoriales<br />
o técnicos, si existe su disposición, con lo cual, se puede aprender de las<br />
fortalezas de los émulos para construir las predicciones que soportan las<br />
instrucciones, en una aplicación del método de benchmarking.<br />
Tabla 26. Interpretación emulativa del índice de calidad de la misión<br />
ÍNDICES EMULATIVOS<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong><br />
ÉMULO 1<br />
ÉMULO 2<br />
SECTORI<strong>AL</strong><br />
ESTÁNDAR<br />
ÍNDICES TEMPOR<strong>AL</strong>ES<br />
PUNTU<strong>AL</strong> DINÁMICO TENDENCI<strong>AL</strong><br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Se procede a la creación de la sumatoria evidencial a partir de la organización<br />
de las planillas instruccionales, para este evento, la correspondiente<br />
a la fiscalización de la misión, la que constituye base de la formación de<br />
la evidencia y consigna la memoria de los hallazgos de fiscalización y<br />
44 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
las instrucciones formuladas con base en predicciones de superación de<br />
irregularidades. Esta planilla (ver Tabla 27) consigna el control de informes<br />
de fiscalización y soporta el seguimiento de las instrucciones impartidas.<br />
Tabla 27. Planilla instruccional de fiscalización de la misión<br />
RESPONSABLE :<br />
FECHA:<br />
ÍTEM IRREGULARIDAD INSTRUCCIÓN<br />
OFICIO<br />
SEGUIR<br />
No FECHA 1 2 3<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Ésta constituye la segunda aplicación de métodos de fiscalización de la<br />
cultura organizacional, con base en el método de matriz de fiscalización<br />
estratégica, caracterizado por mediciones cualitativas desde perspectivas<br />
subjetivas, fundadas en el enfoque de control por políticas, como constituyentes<br />
de un escenario considerado proscrito para actividades de control,<br />
evaluación y fiscalización, que se fundamentaron en usos y costumbres<br />
de carácter objetivo y cuantitativo. La ruptura con la tradición del control es<br />
evidente y, por tanto, enriquecedora para el proceso.<br />
3.2.3 Fiscalización de valores. Los valores constituyen un factor determinante<br />
de la cultura organizacional, representan los canales de integración<br />
de los agentes sociales y orientan la acción de las organizaciones. Se han<br />
definido como elementos éticos, aludiendo a conductas deseables en relación<br />
con la visión y la misión organizacional y sus factibilidades.<br />
[Por su carácter de conducta deseada se les ha designado como<br />
virtudes en lenguajes místicos donde se les considera como] una<br />
fuerza interior que permite al hombre tomar y llevar a término las<br />
decisiones correctas en las situaciones más adversas para tornarlas<br />
a su favor, el virtuoso es el que está en camino de ser sabio, porque<br />
sabe cómo llegar a sus metas sin pisar las de los otros, porque pone<br />
a los demás de su lado y los lleva a alcanzar un objetivo común.<br />
El virtuoso es el que “sabe remar contra corriente”. Es el alma y el<br />
espíritu, el ser o el no ser de cada persona usando su corazón como<br />
el supremo mediador. Una virtud es una cualidad positiva de un ser,<br />
persona o cosa, exponiendo mediante calificativos las ventajas de<br />
dicho ente. Es, también, una de las herramientas más importantes<br />
para el éxito (Diccionario Larousse, 1995).<br />
45
Rafael Franco Ruiz<br />
Los valores son conductas calificadas como buenas o positivas en los<br />
juicios éticos sobre situaciones, a los cuales hay inclinación por su grado<br />
de utilidad personal y social. Son los pilares más importantes de cualquier<br />
organización porque la definen en sus elementos constitutivos, sus dimensiones<br />
y relaciones, determinando la coexistencia de valores individuales,<br />
institucionales y sociales.<br />
Los valores son motores del cómo realizar actividades y relaciones, son la<br />
base del posicionamiento de la cultura organizacional y marcan tendencias<br />
en el ejercicio del poder. Igualmente, determinan las reglas de relación<br />
entre agentes sociales, estableciendo límites al logro de los objetivos y<br />
metas establecidos, evitando el fracaso de las estrategias y reduciendo la<br />
rotación de personal. En relación con los individuos, promueven un cambio<br />
de pensamiento, evitan conflictos y fortalecen los intereses compartidos.<br />
Gráfico 4. Valores organizacionales<br />
INDIVIDU<strong>AL</strong>ES<br />
Legalidad - Moralidad<br />
Igualdad - Imparcialidad<br />
Responsabilidad<br />
SOCI<strong>AL</strong>ES<br />
Equidad - Transparencia<br />
Ambiente sano<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong>ES<br />
Eficiencia - Eficacia<br />
Economía - Celeridad<br />
Fuente: Construcción<br />
del<br />
autor<br />
La determinación de los valores no es asunto sencillo, debe realizarse<br />
dentro de algunos requerimientos básicos que eviten que sean simples<br />
manifestaciones retóricas. Deben tener relación causal con la misión e<br />
integrar las principales variables de relación determinadas por los intereses<br />
compartidos. Pero la determinación de los valores no sólo responde a la<br />
historia organizacional, deben prever y promover el cambio necesario en<br />
los procesos de innovación y en la resolución de conflictos. Deben contrarrestar<br />
la emergencia de contravalores.<br />
Normalmente, los valores se clasifican en tres niveles: valores organizacionales,<br />
valores sociales y valores individuales. Los valores organizacionales<br />
tienen relación causal con el hacer determinado en la misión y su función<br />
es prospectiva, motivadora e integradora. Los valores sociales determinan<br />
las formas de relación de la entidad con el entorno, con los agentes sociales<br />
externos o indirectos de su acción. Los valores individuales serán los<br />
reguladores de las conductas cotidianas de los agentes sociales internos.<br />
46 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Gráfico 5. Fiscalización de valores<br />
Visión<br />
V<strong>AL</strong>ORES<br />
Misión<br />
Infraestruct.<br />
Objetivos<br />
Actividades<br />
Tareas<br />
Asignación<br />
de respons.<br />
Manual de<br />
actividades<br />
Documentos<br />
Manual de<br />
funciones<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
En el proceso de fiscalización de los valores se aplica el método de matriz<br />
de fiscalización estratégica; eventualmente, se puede aplicar de manera<br />
separada para cada uno de los tres grupos enunciados o resumirlos en un<br />
solo procedimiento. Cualquiera que sea la decisión, los taxones de la matriz<br />
se conforman con los distintos tipos de valores y, dentro de ellos, se incluyen<br />
los que la entidad tiene definidos, los que no se han reconocido pero son<br />
necesarios y los que permitan contrarrestar los antivalores.<br />
A manera de ejemplo, se pueden enunciar como valores institucionales,<br />
eficiencia, eficacia, economía y celeridad; como valores sociales, equidad,<br />
transparencia, responsabilidad social, compromiso con la calidad; y como<br />
valores individuales, los relativos a moralidad, amor al trabajo, imparcialidad<br />
y compromiso. Desde luego, el listado puede ser mucho más amplio pero,<br />
a vía de ejemplo, se toman los relacionados en la Tabla 28.<br />
Tabla 28. Taxones de los valores<br />
TAXONES PARA FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE LOS V<strong>AL</strong>ORES<br />
Valores institucionales<br />
1. Eficiencia<br />
2. Eficacia<br />
3. Economía<br />
4. Equidad<br />
Valores sociales<br />
1. Solidaridad<br />
2. Compromiso con la calidad<br />
Valores individuales<br />
1. Sentido de pertenencia<br />
2. Amor al trabajo<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
Los valores son factores que definen las relaciones entre los agentes<br />
sociales de la organización. La aceptación, voluntad y perseverancia son<br />
47
Rafael Franco Ruiz<br />
necesarias para ponerlos en acción a través del aprendizaje continuo y del<br />
compromiso. Todos los valores estructurados como taxones, deben tener<br />
como característica su capacidad motivacional para crear confianza entre<br />
los diferentes agentes sociales, lo que garantiza la emergencia de relaciones<br />
sostenibles y elimina tensiones, dando gran dinamismo a la actividad y, en<br />
consecuencia, optimizando los resultados.<br />
Luego se definen las variables de fiscalización que, para el caso, se consideran<br />
como inclusión, trascendencia, nivel de expresión, comunicación,<br />
aceptación, coherencia con la misión, coherencia interna de valores, factibilidad,<br />
como se ilustra en la Tabla 29.<br />
Tabla 29. Variables de fiscalización de la misión<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE LA MISIÓN<br />
1. Inclusión<br />
2. Trascendencia<br />
3. Nivel de expresión<br />
4. Comunicación<br />
5. Aceptación<br />
6. Coherencia con la misión<br />
7. Coherencia interna de valores<br />
8. Factibilidad<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
La variable de inclusión está referida al análisis del texto de los valores,<br />
en donde debe comprobarse si cada uno de los taxones está incluido. La<br />
inexistencia del documento escrito no implica la imposibilidad del proceso<br />
de fiscalización, los elementos de la cultura organizacional pueden existir<br />
y lo necesario es recurrir a las entr<strong>evista</strong>s para reconstruirlo, impartiendo<br />
instrucciones para que se formalice.<br />
Todos los valores deben estar definidos por su trascendencia temporal y<br />
espacial, sin que se consideren eternos e inmutables, dado que son determinados<br />
por la realidad, la experiencia y la posibilidad. No es aceptable que<br />
estén planteados en términos cortoplacistas ya que deben situarse en el<br />
plano del deber ser que constituye su naturaleza. Los valores no son inmodificables<br />
pero tampoco de variabilidad constante, su propósito es duradero.<br />
La variable relativa a nivel de expresión hace referencia a la calidad gramatical<br />
del documento, éste debe ser claro, conciso y, en tal situación,<br />
la simplicidad del lenguaje y la expresión completa de ideas, en pocas<br />
palabras, son virtudes irremplazables. Es indispensable considerar que<br />
el documento se dirige a públicos amplios para que lo interioricen y no a<br />
públicos especializados.<br />
Los valores determinan el deber ser de las relaciones entre agentes sociales<br />
y, por lo tanto, es una guía que les permite a todos, cohesionarse por sus<br />
48 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
objetivos y, por ende, debe ser objeto de comunicación interna y externa,<br />
la que se realiza por publicaciones, seminarios, inducciones y toda forma<br />
de comunicación organizacional.<br />
No basta con la comunicación de la cultura organizacional, ésta no se constituirá<br />
como tal sin que medie la aceptación de todos los agentes sociales<br />
y, por ello, se deben medir los niveles de aceptación interna y externa. Este<br />
propósito requiere trabajo de campo, que debe superar el nivel de encuestas,<br />
dado que se busca medir el grado de interiorización de sus componentes,<br />
requiriendo entr<strong>evista</strong>s controladas y formas avanzadas de observación<br />
que pueden incluir investigación analítica con métodos como la etnografía.<br />
La cultura organizacional no es un listado de elementos independientes, es<br />
un sistema integrado de lazo abierto que exige cohesión entre todos sus<br />
componentes, teniendo como factor regulador a la visión organizacional.<br />
Por ello, es indispensable medir el nivel de coherencia existente entre la<br />
misión y los valores, dado que constituyen una parte de la organización<br />
estratégica y variable importante en la estructura y funcionamiento de la<br />
organización cultural de la entidad.<br />
Un elemento determinante para la vinculación de los valores a la estrategia<br />
es su factibilidad, debe ser posible su ralentización, a riesgo de asumir<br />
planos de acción subjetivos, que no garantizan el éxito. No debe olvidarse<br />
la relación de los valores con el deber ser, lo que determina la importancia<br />
de medir el nivel de factibilidad integral. Los valores son posibles porque<br />
se cree en ellos.<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios necesarios<br />
para la construcción del instrumento de fiscalización, constituido por la matriz<br />
estratégica de fiscalización de los valores, como se ilustra en la Tabla 30.<br />
Determinados los elementos de la matriz de fiscalización estratégica de los<br />
valores el paso siguiente es su aplicación, para lo que se requiere, en primer<br />
término, una escala de valoración que, como se ha definido, tiene carácter<br />
cualitativo a pesar de su apariencia cuantitativa, subjetiva aunque se presente<br />
como objetiva. Esta escala de valoración se ilustra en la Tabla 31.<br />
Utilizando la escala se diligencian todas las celdas de la matriz de acuerdo<br />
con la satisfacción por los valores de las variables de fiscalización en<br />
cada uno de los taxones y, en este momento, es procedente identificar las<br />
irregularidades y proceder a establecer, mediante la doble ponderación, la<br />
sumatoria para completar el análisis.<br />
Como se ilustra en la matriz estratégica de fiscalización de valores se<br />
establece una doble ponderación para los taxones y para las variables de<br />
la fiscalización, independientes entre sí y aplicando el criterio profesional,<br />
49
Rafael Franco Ruiz<br />
la experticia del diseñador del instrumento de fiscalización, asignando una<br />
importancia relativa en que cada factor de ponderación totaliza la unidad.<br />
Tabla 30. Fiscalización de valores<br />
2<br />
7<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN<br />
TAXONOMÍA<br />
OBSERVA-<br />
INSTITUCIÓN FISC<strong>AL</strong>IZADA PONDERACIÓN<br />
TOT<strong>AL</strong><br />
%<br />
CIONES<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ponderación 0.13 0.06 0.18 0.17 0.11 0.09 0.19 0.07 0.13 0.06 0.18 0.17 0.11 0.09 0.19 0.07 1.00<br />
1 Solidaridad 3% 3 3 3 2 2 3 3 3 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 G6, H6<br />
Compromiso<br />
D7, E7<br />
30% 2 2 3 3 3 4 3 3 0.08 0.04 0.16 0.15 0.10 0.11 0.17 0.06 0.87<br />
con la calidad<br />
3 Eficiencia 25% 2 3 3 3 3 3 3 2 0.07 0.05 0.14 0.13 0.08 0.07 0.14 0.04 0.70 D8, K8<br />
4 Eficacia 15% 3 3 2 3 3 3 3 3 0.06 0.03 0.05 0.08 0.05 0.04 0.09 0.03 0.42 F9<br />
5 Economía 10% 3 3 3 3 3 3 3 4 0.04 0.02 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.03 0.31<br />
6 Equidad 5% 2 3 2 3 3 3 3 3 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.13 D11, F11<br />
Sentido de<br />
J<strong>12</strong>, K<strong>12</strong><br />
5% 3 3 3 3 3 3 2 1 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.00 0.13<br />
pertenencia<br />
8 Amor al trabajo 7% 2 3 3 3 2 3 4 3 0.02 0.01 0.04 0.04 0.02 0.02 0.05 0.01 0.21 D13, H13<br />
TOT<strong>AL</strong>ES 100% 20 23 22 23 22 25 24 22 0.30 0.16 0.50 0.50 0.32 0.30 0.57 0.19 2.84<br />
PROMEDIOS 2.50 2.88 2.75 2.88 2.75 3.13 3.00 2.75 0.08 0.04 0.13 0.13 0.08 0.07 0.14 0.05 0.71 Cal. valores<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
50 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Tabla 31. Escala de valoración de valores<br />
V<strong>AL</strong>ORES DE MEDICIÓN<br />
SIGNOS DE MEDICIÓN<br />
SATISFACTORIO 4<br />
ACEPTABLE 3<br />
POCO SATISFACTORIO 2<br />
NADA SATISFACTORIO 1<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Con la doble ponderación determinada, se procede a calcular los valores<br />
ponderados, la calificación multiplicada por cada una de las dos ponderaciones<br />
relativas y estos valores se totalizan vertical y horizontalmente<br />
resultando sumas iguales, cuyo total se encuentra dentro del rango de la<br />
escala de valoración. Al relacionar el resultado con el tamaño de la escala, en<br />
este caso, dividiendo por cuatro, se obtiene el índice de calidad de valores.<br />
Este índice de calidad de valores debe ser interpretado mediante reglas<br />
preestablecidas, que proporcionan una visión autónoma que, siendo importante,<br />
puede tener limitaciones en la formación de la evidencia por ser<br />
puntual e interna, lo que impide el conocimiento del entorno, su relación<br />
con el mismo y la posición en relación con otros o con el sector en donde<br />
actúa la organización. La escala de valoración autónoma a utilizar se ilustra<br />
en la Tabla 32.<br />
Tabla 32. Interpretación autónoma del índice de calidad de valores<br />
RANGO (%)<br />
INTERPRETACIÓN<br />
0 HASTA 60 NADA SATISFACTORIO<br />
+ 60 HASTA 70 POCO SATISFACTORIO<br />
+ 70 HASTA 80 ACEPTABLE<br />
+ 80 HASTA 90 SATISFACTORIO<br />
+ 90 EXCELENCIA<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Se procede a la interpretación emulativa, la que vincula diversas mediciones<br />
institucionales de la entidad fiscalizada, como son la puntual, la dinámica<br />
y la tendencial, con los significados y formas de cálculo ya descritos en el<br />
inicio de este capítulo. Los elementos de la evaluación emulativa se describen<br />
en la Tabla 33.<br />
Aparecen mediciones emulativas, en relación con otras entidades similares<br />
e índices sectoriales o técnicos, si existe su disposición, con lo que se<br />
puede aprender de las fortalezas de los émulos para construir las predicciones<br />
que soportan las instrucciones, en una aplicación del método de<br />
51
Rafael Franco Ruiz<br />
benchmarking. Esta es una posibilidad en relación con émulos, dado que<br />
la publicidad de la cultura organizacional es normal, pero debe reconocerse<br />
que no hay disponibilidades de información sectorial o técnica. Aunque la<br />
sectorial puede construirse.<br />
Tabla 33. Interpretación emulativa del índice de calidad de valores<br />
ÍNDICES EMULATIVOS<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong><br />
ÉMULO 1<br />
ÉMULO 2<br />
SECTORI<strong>AL</strong><br />
ESTÁNDAR<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
ÍNDICES TEMPOR<strong>AL</strong>ES<br />
PUNTU<strong>AL</strong> DINÁMICO TENDENCI<strong>AL</strong><br />
Se procede a la creación de la sumatoria evidencial a partir de la organización<br />
de las planillas instruccionales, para este caso, la correspondiente a la<br />
fiscalización de valores, que constituye base de la formación de la evidencia<br />
y consigna la memoria de los hallazgos de fiscalización y las instrucciones<br />
formuladas con base en predicciones de superación de irregularidades.<br />
Esta planilla consigna el control de informes de fiscalización y soporta el<br />
seguimiento de las instrucciones impartidas, como se ilustra en la Tabla 34.<br />
Tabla 34. Planilla instruccional de fiscalización de valores<br />
RESPONSABLE :<br />
FECHA:<br />
ÍTEM IRREGULARIDAD INSTRUCCIÓN<br />
OFICIO<br />
SEGUIR<br />
No FECHA 1 2 3<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Ésta constituye la tercera aplicación de métodos de fiscalización de la<br />
cultura organizacional, con base en el método de matriz de fiscalización<br />
estratégica, caracterizado por mediciones cualitativas desde perspectivas<br />
subjetivas, confirmando una ruptura con la tradición del control, es evidente<br />
y enriquecedora.<br />
3.2.4 Fiscalización de objetivos. Objetivo es una expresión polisémica,<br />
tiene múltiples significados, podemos ver en ella una aspiración o deseo,<br />
una correspondencia con la realidad, un medio por el cual se cumple una<br />
52 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
política, un análisis cualitativo de la misión, en fin, la lista de significados<br />
es extensa, siendo, por ello, complejo abordar la temática.<br />
El tema de los objetivos ha estado vinculado de manera permanente a la administración,<br />
especialmente en occidente, dado que constituye un elemento<br />
determinante del concepto de eficacia, la que se mide por la relación entre<br />
metas y logros, dentro de la lógica de racionalidad de acción con arreglo a<br />
fines. Esta práctica, desde luego, no se aplica en las percepciones orientales<br />
en donde la eficacia se determina por el nivel de aprovechamiento<br />
de los flujos vitales. En occidente, la idea de administración siempre gira<br />
en relación con los objetivos y su eficacia se mide por los niveles de logro.<br />
El asunto no es nuevo, aunque algunos pretendan construir historias; según<br />
ellas, la administración por objetivos es creación de la post-modernidad o,<br />
por lo menos, derivada de modernas teorías sistémicas, estructuralistas y<br />
post-estructuralistas de la administración. Para no ir muy atrás en la historia,<br />
puede recordarse que el enfoque de administración científica ya la incluía<br />
en sus teorías con el nombre de previsiones (Fayol, 1969), y planteaba el<br />
control como el establecimiento de límites a los administradores a fin de<br />
que sus decisiones no se separaran sustancialmente de ellas.<br />
El asunto justifica sólidamente la necesidad de desarrollar métodos de fiscalización<br />
de los objetivos, porque constituyen el elemento clave del proceso<br />
administrativo y, a su alrededor, se desarrollan las acciones de dirección,<br />
coordinación, ejecución y, desde luego, la evaluación.<br />
Es entonces necesario establecer claramente el significado de objetivo<br />
en el discurso administrativo, superando las tradiciones simplistas que lo<br />
entienden como el deseo de alcanzar o el elemento programático que identifica<br />
la finalidad hacia donde deben dirigirse los recursos y esfuerzos para<br />
dar cumplimiento a los propósitos, aunque la segunda afirmación incluya<br />
probabilidades más amplias de comprensión.<br />
Gráfico 6. Fiscalización de<br />
los objetivos<br />
Visión<br />
Misión<br />
Valores<br />
Infraestruct.<br />
OBJETIVOS<br />
Actividades<br />
Tareas<br />
Manual de<br />
actividades<br />
Documentos<br />
Asignación<br />
de respons.<br />
Manual de<br />
funciones<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
53
Rafael Franco Ruiz<br />
Se requiere asumir el tema en el escenario de la gerencia estratégica y, en<br />
ella, se puede considerar que el objetivo es un elemento determinante de<br />
instrumentalización de la misión, un factor determinante de la estrategia que<br />
permite la realización de la política. Es decir, el objetivo es discernimiento<br />
de la misión y allí corresponde realizar las acciones de fiscalización.<br />
En el estudio de los objetivos se han aceptado para ellos algunas características<br />
que se consideran incontrovertibles, como es el caso de su<br />
representación cuantitativa, su mensurabilidad e incluso algunas reglas<br />
gramaticales de su estructura, como aquella que señala que tienen que<br />
iniciarse con un verbo en infinitivo, asuntos que resultan tan formales como<br />
inconvenientes frente a los conceptos.<br />
En verdad, los objetivos, más que deseos, son una guía para la acción, están<br />
íntimamente vinculados a la misión institucional y deben ser coherentes con<br />
los valores, constituyendo una fuente de legitimidad de los componentes,<br />
dimensiones y relaciones que determinan a la organización en su dinámica<br />
por el logro de la libertad y el desarrollo. Este criterio permite determinar un<br />
aspecto funcional de los objetivos, una dimensión descriptiva y cualitativa<br />
de los elementos de la organización para poner en marcha la misión.<br />
De manera gráfica podemos considerar la misión como la fuente de donde<br />
emanan los objetivos a partir de un criterio sistémico que reconoce la polifuncionalidad,<br />
la gerencia es panorámica pero la gestión es especializada. La<br />
misión se desagrega mediante objetivos bajo el principio de especialización<br />
que fundamenta la división social del trabajo, esa es la representación de<br />
las áreas de responsabilidad correspondiente a las columnas de un organigrama<br />
que constituye, en general, una representación matricial.<br />
Gráfico 7. Relación misión – objetivos<br />
MISIÓN<br />
OBJETIVOS<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Por su parte, las filas que integran la representación de la estructura organizacional,<br />
define niveles de ejercicio de poder, discrecionalidad en la toma<br />
de decisiones que determina la existencia de una jerarquía de los objetivos<br />
que, entre ellos, posibilitan la acción con arreglo a fines. Los objetivos se<br />
caracterizan por legitimar la especialidad y el ejercicio de poder.<br />
54 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
En estas circunstancias, se establece una doble clasificación de los objetivos,<br />
una por especialidad y otra por autoridad, determinando una red<br />
compleja que sustenta la estructura y eventualmente las actividades. En la<br />
medida en que la totalidad de los objetivos desarrollen la misión en áreas<br />
autónomas se determinarán funciones únicas, eliminando las posibilidades<br />
de duplicación y, simultáneamente, esta propiedad se repite entre objetivos<br />
subordinados de una misma especialidad. Es esta la base de la fiscalización<br />
estratégica de objetivos, más relacionados con criterios funcionales que<br />
con expresiones cuantitativas.<br />
Cada unidad funcional de una estructura está justificada, por lo menos, por<br />
un objetivo, es decir, no pueden existir unidades funcionales sin objetivos,<br />
al tiempo que el mismo objetivo no puede justificar la existencia plural de<br />
unidades funcionales. Ese es el elemento vital de la fiscalización de objetivos<br />
que, en la práctica, muta la fiscalización de estructura pero permite, al mismo<br />
tiempo, determinar la calidad de los objetivos. El objeto de fiscalización lo<br />
constituye la carta organizacional u organigrama en donde se representan<br />
las diferentes unidades funcionales de la entidad fiscalizada, las que, desde<br />
luego, representan objetivos funcionales específicos.<br />
El método aplicable lo constituye la unidad estratégica de relación de objetivos,<br />
ilustrada en la Tabla 37 e incluye dos áreas de fiscalización; la primera,<br />
constituida por los factores de análisis; y la segunda, por las variables de<br />
fiscalización que, para el ejemplo, están ilustradas en la Tabla 35, conectadas<br />
por los taxones, constituidos por cada una de las áreas funcionales<br />
de la entidad, representadas en una carta organizacional.<br />
Como se ha dicho, en la aplicación de esta metodología, los taxones se<br />
integran por las diferentes áreas funcionales de la entidad, cada cuadro<br />
del organigrama, considerando, desde luego, que cada uno traslapa un<br />
objetivo preciso y autónomo a partir del concepto de división del trabajo<br />
con base en el principio de especialización. Estas unidades funcionales<br />
así relacionadas se pueden clasificar para efectos de análisis en los tipos<br />
creadoras de valor, funcionales de apoyo y creadoras de costo:<br />
• Unidades funcionales creadoras de valor<br />
• Unidades funcionales de apoyo<br />
• Unidades funcionales creadoras de costo<br />
Esta clasificación debe ser bien entendida, no se trata de un concepto<br />
financiero de creación de valor o de costo, no se alude a la generación<br />
de ganancias u otras medidas tradicionales de eficiencia aunque pueden<br />
llegar a coincidir. De lo que se trata es de la relación estratégica, plano en<br />
que se consideran unidades funcionales creadoras de valor aquellas que<br />
tienen por objetivo desarrollar funciones que contribuyen de manera directa<br />
55
Rafael Franco Ruiz<br />
al desarrollo de la misión. Las unidades funcionales de apoyo son aquellas<br />
que tienen por objetivo realizar funciones que no tienen relación directa con<br />
la misión pero se requieren para su realización. Las unidades funcionales<br />
creadoras de costo son aquellas que tienen como objetivo desarrollar<br />
funciones que no tienen ninguna relación con la misión o cuyo objetivo es<br />
repetido en otra que, por pertinencia, debe desarrollarlo.<br />
La clasificación es indispensable para abordar la evaluación de los factores<br />
de análisis vinculados a la fiscalización, y éste es un momento importante<br />
en relación con los usos y costumbres por cuanto se retorna a escenarios<br />
cuantitativos, muchos de ellos correspondientes a información financiera.<br />
Aquí, se instrumentaliza uno de los objetivos más mencionados en los<br />
discursos administrativos y de control, pero casi nunca desarrollados, se<br />
trata de la asignación de recursos.<br />
Los factores de análisis constituyen variables independientes que representan<br />
elementos determinantes para la acción de las unidades funcionales, son<br />
su factor dinámico y se constituyen por infraestructura, recursos financieros<br />
y talento humano, el cual integra capacidad de trabajo y conocimiento.<br />
Dentro de los factores de análisis (ilustrados, para el caso, en la tabla 35)<br />
se pueden vincular datos periodizados como costos, remuneración al trabajo,<br />
horas hombre laboradas, horas máquina ejecutadas, pero también<br />
datos no periodizados como el caso del número de trabajadores en planta<br />
y activos asignados a cada unidad funcional. Toda esta información puede<br />
ser proporcionada por una contabilidad por áreas de responsabilidad.<br />
Tabla 35. Factores de análisis<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE OBJETIVOS<br />
1. Activo<br />
2. Salario<br />
3. Costo<br />
4. Gasto<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Es evidente que todos los elementos relacionados con unidades funcionales<br />
creadoras de costo constituyen irregularidades y tienen un ingrediente muy<br />
importante en la formulación de instrucciones, consiste en la cuantificación<br />
de recursos improductivos desde la perspectiva misional permitiendo medir<br />
ahorros estratégicos y reasignación o realización de recursos aplicados a<br />
un asunto impertinente frente a la misión. Otro tipo de conclusión también<br />
podría construirse: ¿es la misión planteada la verdadera orientadora de la<br />
actividad institucional?<br />
El proceso de fiscalización debe extenderse en términos de análisis a las<br />
unidades funcionales de apoyo, cuando éstas representan una proporción<br />
56 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
exagerada frente a las unidades funcionales creadoras de valor. Aquí podrían<br />
identificarse nuevas irregularidades.<br />
La fiscalización realizada por unidades de análisis se orienta a construir<br />
un índice de calidad de estructura para lo cual se deben realizar algunas<br />
actividades así:<br />
• Se totalizan cada una de las columnas referentes a los factores de análisis.<br />
• Se totalizan los valores de cada factor de análisis correspondientes a<br />
cada tipo de unidad funcional.<br />
• Se calcula el índice de eficiencia de estructura (I.E.E) dividiendo los valores<br />
acumulados para cada factor de análisis en unidades funcionales<br />
creadoras de valor por el total de todas las unidades funcionales<br />
Unidades funcionales creadoras de valor<br />
I.E.E.=<br />
Total de unidades funcionales<br />
• Estos índices de eficiencia de estructura determinados para cada factor<br />
de análisis pueden resultar poco significativos, hay unidades funcionales<br />
que incluyen un número importante de trabajadores en relación con otras<br />
asignaciones laborales diferenciadas sustancialmente entre funcionarios<br />
de diversas unidades o porque unos factores de análisis resulten más<br />
relevantes que otros y, en tal circunstancia, su contribución al análisis<br />
global puede resultar contraproducente, por ello, deben ser ponderados.<br />
• Una vez determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan<br />
los índices de eficiencia de estructura ponderados cuya sumatoria<br />
constituye el índice de calidad de estructura.<br />
I.C.E.= ∑(I.E.E.) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de estructura puede ser objeto de análisis como<br />
todos los anteriores, es decir, en interpretación autónoma a partir de reglas<br />
preestablecidas y también de interpretación emulativa para permitir<br />
observar el comportamiento a través del tiempo o en comparación con<br />
émulos, con promedios sectoriales o con índices técnicos.<br />
Quedó afirmado que cada unidad funcional clasificada como taxón constituye<br />
un objetivo funcional y, a partir de este criterio, se desarrolla el segundo<br />
elemento del método, orientado a determinar el índice de calidad<br />
de objetivos y que dará inicio a la identificación de nuevas irregularidades,<br />
predicciones e instrucciones.<br />
La segunda parte del método constituye una aplicación normal de la matriz<br />
de fiscalización estratégica pero vinculada a la sección anterior, en que los<br />
taxones se constituyen por los objetivos que subyacen en las unidades<br />
57
Rafael Franco Ruiz<br />
funcionales y se determinan las variables de fiscalización (ver, para el caso,<br />
Tabla 36), de acuerdo con las características de tales objetivos, entre las<br />
que se pueden considerar, trascendencia, nivel de expresión, comunicación,<br />
aceptación, coherencia con la misión, coherencia interna de objetivos, observabilidad,<br />
flexibilidad, pertinencia, autonomía y asignación de recursos.<br />
• Todos los objetivos funcionales deben estar definidos por su trascendencia<br />
temporal y espacial, sin que se consideren eternos e inmutables, dado<br />
que son determinados por la realidad, la experiencia y la posibilidad. No<br />
es aceptable que estén planteados en términos cortoplacistas, ya que<br />
deben situarse en el plano del deber ser que constituye su naturaleza.<br />
• La variable relativa a nivel de expresión hace referencia a la calidad<br />
gramatical del documento, éste debe ser claro, conciso y, por lo tanto,<br />
simplicidad del lenguaje y expresión completa de ideas, en pocas palabras,<br />
son virtudes irremplazables. Es indispensable considerar que el<br />
documento se dirige a públicos amplios para que lo interioricen y no a<br />
públicos especializados.<br />
• Los objetivos funcionales determinan el deber ser de las relaciones entre<br />
agentes sociales y, en tal efecto, es una guía que permite a todos los<br />
agentes sociales cohesionarse y, por tanto, deben ser objeto de comunicación<br />
interna y externa.<br />
• No basta con la comunicación de la cultura organizacional, ésta no se<br />
constituirá como tal sin que medie la aceptación de todos los agentes<br />
sociales y, por ello, se deben medir los niveles de aceptación interna y<br />
externa. Este propósito requiere trabajo de campo, que debe superar<br />
el nivel de encuestas, dado que se busca medir el grado de interiorización<br />
de sus componentes, requiriendo entr<strong>evista</strong>s controladas y formas<br />
avanzadas de observación que pueden incluir investigación analítica con<br />
métodos como la etnografía. Los objetivos funcionales son factores que<br />
definen las relaciones entre los agentes sociales de la organización. La<br />
aceptación, voluntad y perseverancia son necesarias para ponerlos en<br />
acción a través del aprendizaje continuo y el compromiso.<br />
• Todos los objetivos funcionales, estructurados como taxones, deben tener<br />
como característica su capacidad motivacional para crear confianza<br />
entre los diferentes agentes sociales, lo que garantiza la emergencia de<br />
relaciones sostenibles y elimina tensiones, brindando gran dinamismo a<br />
la actividad y, por lo tanto, optimizando los resultados.<br />
• La cultura organizacional no es un listado de elementos independientes,<br />
es un sistema integrado de lazo abierto que exige cohesión entre todos<br />
sus componentes, teniendo como factor regulador a la visión organizacional.<br />
Por ello, es indispensable medir el nivel de coherencia existente<br />
entre la misión y los objetivos funcionales, así como su pertinencia, ellos<br />
58 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
constituyen una parte de la organización estratégica y variable importante<br />
en la estructura y funcionamiento de la organización cultural de la entidad.<br />
• Un elemento determinante para la vinculación de los objetivos a la estrategia<br />
es su factibilidad, debe ser posible su ralentización, a riesgo de<br />
asumir planos de acción subjetivos, que no garantizan el éxito. No debe<br />
olvidarse la relación de los objetivos funcionales con el deber ser, lo que<br />
determina la importancia de medir el nivel de factibilidad integral.<br />
• Los objetivos funcionales deben ser observables, es decir, debe ser factible<br />
percibir su funcionamiento real para poder evaluarlos en este nivel<br />
y en los consecuentes de la eficacia.<br />
• Los objetivos funcionales deben ser flexibles, adaptarse en los cambios<br />
de la misión o en las decisiones de integración vertical, horizontal o concéntrica<br />
que se derive del cumplimiento de la propia misión. La flexibilidad<br />
puede estar dada por la inclusión de nuevos objetivos o la diversificación<br />
o modificación de los actuales.<br />
• Los objetivos funcionales deben ser pertinentes, entendiendo por tal, su<br />
capacidad de fundamentar la toma de decisiones en el proceso administrativo,<br />
garantizando que éstas se orienten a la realización de la misión.<br />
• Los objetivos funcionales deben ser parametrizables, es decir, a partir de<br />
ellos debe ser factible la selección de indicadores y la creación de índices<br />
que permitan evaluar la eficiencia, la eficacia y el desempeño.<br />
• Los objetivos funcionales deben ser autónomos, considerar la regla lógica<br />
del tercero excluido, es decir, él mismo no puede justificar la existencia<br />
de diferentes unidades funcionales.<br />
• Para todo objetivo expresado debe determinarse una asignación de recursos<br />
adecuada para su realización. La inexistencia de asignación de<br />
recursos determina que el objetivo sólo constituye una declaración vacía,<br />
sin inclusión real al funcionamiento de la entidad.<br />
Tabla 36. Variables de fiscalización de objetivos<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE OBJETIVOS<br />
1. Trascendencia<br />
2. Comunicación<br />
3. Coherencia con la misión<br />
4. Coherencia interna de objetivos<br />
5. Observabilidad<br />
6. Flexibilidad<br />
7. Pertinencia<br />
8. Autonomía<br />
9. Asignación de recursos<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
59
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 37. Unidad de análisis de relación estratégica de objetivos<br />
Factores de análisis Variables de fiscalización<br />
Taxones<br />
Tipo<br />
Activo<br />
Salario<br />
Costo<br />
Gasto<br />
Pond. %<br />
Irregularidad<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 POND.<br />
10 <strong>12</strong> 13 <strong>12</strong> 8 9 10 14 <strong>12</strong> 100<br />
A 1 8000 4000 5000 4000 20 4 4 4 3 3 4 4 4 3 0.73<br />
B 1 2000 3000 9000 4000 25 4 3 4 3 4 3 4 4 4 0.92<br />
C 2 1500 1000 2000 2000 15 4 3 3 4 4 3 3 3 3 0.49<br />
D 2 2500 <strong>12</strong>00 1800 800 18 4 3 3 3 3 3 4 3 3 0.58<br />
E 2 3000 8000 <strong>12</strong>00 <strong>12</strong>00 10 3 3 2 4 3 4 4 3 3 0.32 K7<br />
F 3 3000 800 1000 1000 <strong>12</strong> 1 4 2 2 1 1 2 3 2 0.24<br />
I8, K8, L8,<br />
M8, N8, O8,<br />
Q8<br />
Total 10 20000 18000 20000 13000 100 3.28 I.C.O. 0.82<br />
Total 1 6 10000 7000 14000 8000<br />
B8, C8, D8,<br />
E8, F8<br />
Total 2 3 7000 10200 5000 4000<br />
Total 3 2 3000 800 1000 1000<br />
E.E. 0.18 0.50 0.30 0.70 0.62<br />
Pond. 10% 30% 25% 15% 20%<br />
E.E.P. 0.02 0.15 0.10 0.11 0.<strong>12</strong> I.C.E. 0.49<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del método<br />
de unidad de análisis de relación estratégica de objetivos y se completa el<br />
método mediante la determinación de la escala de valoración, el cálculo<br />
del índice de calidad de objetivos y su evaluación autónoma o emulativa,<br />
permitiendo mediante la predicción, la construcción de instrucciones y el<br />
alimento de la sumatoria evidencial.<br />
60 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
3.2.5 Fiscalización de infraestructura. El uso de la expresión infraestructura<br />
puede resultar controversial, está vinculado a la teoría económica pero,<br />
también, a las ciencias políticas y ello ha generado algunas resistencias<br />
sobre su inclusión en los discursos del control. Algunos utilizan la expresión<br />
para hacer referencia a las instalaciones materiales necesarias para la<br />
existencia de la sociedad y sus actividades económicas. Esta percepción<br />
puede resultar limitada, la estructura material por sí sola no garantiza ni la<br />
vida de la sociedad ni las actividades económicas necesarias para ello, ni<br />
el incremento de la productividad. La definición pudo quedarse estancada<br />
en los desarrollos históricos en que la producción se fundamentó en tierra<br />
y capital, porque el trabajo, por ser considerado medio de producción o<br />
extensión de la tierra, fue parte del capital fijo.<br />
Éstas no son las condiciones actuales, hoy se consideran medios de producción<br />
no sólo a capital y tierra, también al trabajo y al conocimiento. En<br />
especial, el trabajo alcanzó el respeto a la dignidad humana, su reconocimiento<br />
social y en los últimos tiempos se manifiesta como trabajo ilustrado,<br />
fundamentado en conocimiento. El conocimiento se hace capital por las<br />
relaciones de propiedad en su producción y circulación pero también trabajo,<br />
por su inclusión en los procesos productivos.<br />
Estos cambios en los procesos productivos y los medios de producción<br />
permiten redefinir el concepto de infraestructura, para entenderla como la<br />
parte del capital fijo, base material que soporta la realización de los procesos<br />
sociales, entre ellos, los económicos, no como conjunto de estructuras<br />
materiales, más bien como el sistema de recursos materiales y de conocimiento<br />
que interactuando con el trabajo permiten la producción social.<br />
Gráfico 8. Fiscalización de infraestructura<br />
Visión<br />
Misión<br />
Valores<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Objetivos<br />
Actividades<br />
Tareas<br />
Manual de<br />
actividades<br />
Documentos<br />
Asignación<br />
de respons.<br />
Manual de<br />
funciones<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
No se puede entender la infraestructura si no es en relación con el trabajo<br />
que permite la producción, distribución y consumo y, en tal hecho, los<br />
agentes sociales que los dinamizan están involucrados en el concepto.<br />
61
Rafael Franco Ruiz<br />
Por esta razón, es imposible desarrollar una estructura de fiscalización<br />
sin que se ocupe de estos elementos fundamentales de la infraestructura,<br />
algunos de cuyos elementos ya se incluyeron en la fiscalización de objetivos.<br />
No se pueden fiscalizar las actividades organizacionales sin fiscalizar<br />
lo referente a infraestructura, a riesgo de omitir elementos determinantes<br />
para la productividad social.<br />
A la base material, la administración y en especial la contabilidad, la han<br />
denominado propiedad, planta y equipo (¿tierra y capital?) o inmovilizado<br />
material. En la actualidad, en ese componente no sólo se reconocen los<br />
elementos materiales, también a bienes inmateriales o intangibles, el factor<br />
fundamental de la infraestructura en la sociedad del conocimiento. Ese<br />
concepto de inmovilizado material, que no se consume por su primer uso, el<br />
llamado capital fijo, es al que se hace objeto de fiscalización, relacionándolo<br />
con el concepto de fuerzas productivas, especialmente, el trabajo.<br />
La metodología aplicable es evidenciada en la unidad de análisis de relación<br />
estratégica, ilustrada en el anexo 4, para enriquecer los logros del proceso<br />
de fiscalización. En este caso, ésta tendrá un formato especial y tendrá<br />
tres secciones, una para información general de carácter descriptivo y dos<br />
más para los factores de análisis y variables de fiscalización. La sección<br />
destinada a la información general no forma parte de la fiscalización, es<br />
simplemente informativa, para brindar mayor conocimiento sobre cada uno<br />
de los elementos de la infraestructura.<br />
El primer paso consiste en elaborar un inventario de la base material,<br />
tangible e intangible, incluyendo toda la información necesaria para la descripción<br />
de cada elemento, entre las que puede mencionarse, identificación<br />
en inventario, responsable de su uso, marca, referencia, garantías, valor<br />
asegurado, proveedor, fecha de compra, etc.<br />
La siguiente sección corresponde a los factores de análisis, primer elemento<br />
de aplicación del procedimiento y, por ello, es recomendable clasificar por<br />
sectores la información general, cualitativa y cuantitativa, separándolo de<br />
aquellos que tienen el carácter de factores de análisis, que se describen<br />
con base en cuantificaciones específicas. Recuérdese que los factores de<br />
análisis son variables independientes necesarias para determinar el índice<br />
de calidad de infraestructura. Los factores de análisis pueden incluir información<br />
relativa a valor en libros, valor de realización, valor de reposición,<br />
valor neto de reposición y valor asegurado (como se describe en la Tabla<br />
38) sin importar si tales bienes son propios o simplemente se ejerce control<br />
sobre ellos, en virtud de contratos de arrendamiento o licencias de uso,<br />
bajo cualquier denominación.<br />
Cada recurso de infraestructura puede clasificarse por misión crítica en los<br />
tipos: recursos creadores de valor, utilizados directamente en la realización<br />
62 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
de la misión; recursos funcionales de apoyo, no se utilizan directamente<br />
en la ejecución de la misión pero se requieren para el efecto; y recursos<br />
creadores de costo, se utilizan en actividades carentes de relación con la<br />
misión. Esta clasificación se puede codificar de manera numérica, alfabética<br />
o alfanumérica e incluso con símbolos. Aquí, se escoge una codificación<br />
numérica así:<br />
1. Infraestructura creadora de valor<br />
2. Infraestructura funcional de apoyo<br />
3. Infraestructura creadora de costo<br />
Tabla 38. Factores de análisis<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA<br />
1. Valor en libros<br />
2. Valor de realización<br />
3. Valor de reposición<br />
4. Valor neto de reposición<br />
5. Valor asegurado<br />
6. Costo de operación<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
La clasificación es indispensable para abordar el análisis de los factores de<br />
análisis en el proceso de fiscalización. Dentro de los factores de análisis se<br />
pueden vincular datos cuantitativos como precio de adquisición, valor de<br />
realización, valor neto de reposición, valor asegurado, costo de la prima de<br />
seguro, valor neto en libros, costo de operación y otros que se consideren<br />
pertinentes.<br />
Es evidente que todos los recursos clasificados como creadores de costo<br />
constituyen irregularidades y tienen un ingrediente muy importante en la<br />
formulación de instrucciones, consiste en la cuantificación de recursos<br />
improductivos desde la perspectiva misional, permitiendo medir ahorros<br />
estratégicos y reasignación o realización de recursos de infraestructura<br />
aplicados a un asunto impertinente frente a la misión.<br />
El proceso de fiscalización debe extenderse en términos de análisis a los<br />
recursos de apoyo cuando éstos representan una proporción exagerada<br />
frente a los recursos creadores de valor. Aquí podrían identificarse nuevas<br />
irregularidades. Un asunto capital en el proceso de fiscalización lo determina<br />
el nivel de uso de los recursos de la infraestructura, pueden constituir<br />
inversiones sobredimensionadas o innecesarias que podrían liberar recursos<br />
para reasignarse en capital de trabajo o nuevas inversiones.<br />
La fiscalización realizada por función de la infraestructura se orienta a construir<br />
un índice de calidad de infraestructura, para lo cual se deben realizar<br />
algunas actividades así:<br />
63
Rafael Franco Ruiz<br />
• Se totalizan cada una de las columnas referentes a los factores de análisis.<br />
• Se totalizan los valores de cada factor de análisis correspondiente a cada<br />
tipo de recursos de la infraestructura.<br />
• Se calcula el índice de eficiencia de infraestructura dividiendo los valores<br />
acumulados para cada factor de análisis en recursos creadores de valor<br />
por el total de todos los recursos de infraestructura.<br />
Recursos creadores de valor<br />
I.E.I.=<br />
Total de recursos de infraestructura<br />
• Estos índices de eficiencia de infraestructura determinados para cada<br />
factor de análisis pueden resultar poco significativos, hay recursos de<br />
infraestructura de bajo valor o incidencia en las actividades de la organización<br />
y, en tal caso, su contribución al análisis global puede resultar<br />
contraproducente, por ello, deben ponderarse.<br />
• Una vez determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan<br />
los índices de eficiencia de infraestructura ponderados cuya sumatoria<br />
constituye el índice de calidad de infraestructura.<br />
I.C.I.= ∑(I.E.I) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de infraestructura puede ser objeto de análisis<br />
como todos los anteriores, es decir, en interpretación autónoma a partir de<br />
reglas preestablecidas y también de interpretación emulativa para permitir<br />
observar el comportamiento a través del tiempo o en comparación con<br />
émulos, con promedios sectoriales o con índices técnicos.<br />
Una vez realizado el primer nivel de fiscalización se procede al segundo<br />
a partir de la determinación de variables de fiscalización (ver Tabla 39) las<br />
que se clasifican en jurídicas, económicas, técnicas y sociales, así:<br />
• Variables jurídicas: titularidad, garantías.<br />
• Variables económicas: aseguramiento, comercialidad, nivel de uso.<br />
• Variables técnicas: manuales, disponibilidad de asistencia técnica, disponibilidad<br />
de repuestos, políticas de mantenimiento, calificación de estado,<br />
vigencia tecnológica, seguridad dinámica.<br />
• Variables sociales: personal capacitado, políticas de entrenamiento, desarrollo<br />
de personal.<br />
La variable de titularidad se refiere a la documentación jurídica que respalda<br />
el control del recurso, bien sean los títulos de propiedad, los contratos de<br />
arrendamiento, o las licencias de uso. Es indispensable la inspección especial<br />
de recursos nativos como software o intangibles formados que deben ser<br />
64 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
objeto de registro de propiedad intelectual, a riesgo de medidas cautelares<br />
de control estatal si esto no se hace. No debe olvidarse que normas legales<br />
en Colombia prohíben prestar servicios de mantenimiento y asistencia<br />
técnica a bienes que no tienen definida y demostrada su legalidad.<br />
La variable de garantías alude a la verificación y existencia de garantías<br />
sobre los recursos, otorgadas por los fabricantes o proveedores. El aseguramiento<br />
se relaciona con el interés en la empresa en marcha ante la<br />
eventualidad de un siniestro, se comprueba su existencia y valor asegurado<br />
que debe corresponder con el valor de reposición.<br />
Tabla 39. Variables de fiscalización de infraestructura<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA<br />
1. Titularidad<br />
2. Garantías<br />
3. Aseguramiento<br />
4. Comercialidad<br />
5. Nivel de uso<br />
6. Manuales<br />
7. Disponibilidad de asistencia técnica<br />
8. Disponibilidad de repuestos<br />
9. Políticas de mantenimiento<br />
10. Calificación de estado<br />
11. Vigencia tecnológica<br />
<strong>12</strong>. Seguridad dinámica<br />
13. Personal capacitado<br />
14. Políticas de entrenamiento<br />
15. Desarrollo de personal<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
La comercialidad hace referencia a la vigencia mercantil del bien, la existencia<br />
de mercados para su posible enajenación en caso de reemplazo y<br />
las condiciones de funcionamiento de esos mercados para generar riesgo<br />
en relación con la inversión realizada, en la perspectiva del compromiso<br />
con la tecnología.<br />
La variable relativa a nivel de uso se refiere a la evaluación de la utilización<br />
de cada uno de los recursos de infraestructura en relación con la capacidad<br />
técnica de operación dado que, en oportunidades, tales recursos se<br />
subutilizan en diferentes niveles, llegando a casos en que constituyen una<br />
verdadera dilapidación de fondos.<br />
Todos los recursos de infraestructura deben contar con manuales, pues son<br />
indispensables para soportar la operación, el mantenimiento, la reparación<br />
y la actualización.<br />
65
Rafael Franco Ruiz<br />
Debe comprobarse la disponibilidad de asistencia técnica y de repuestos<br />
para todos los recursos de infraestructura en el medio en que son utilizados,<br />
esto es capital para evitar paros y hasta cierres en los procesos por<br />
sus carencias.<br />
Se deben examinar las decisiones y contratos que desarrollan políticas de<br />
mantenimiento, reconociendo la importancia de las acciones preventivas<br />
sobre las reactivas.<br />
La calificación de estado evalúa las características físicas de los recursos,<br />
sus posibilidades de mantenimiento, recuperación, reconstrucción y escalamiento<br />
tecnológico.<br />
Es indispensable examinar la vigencia tecnológica de los recursos para<br />
evitar caer en la tenencia de recursos obsoletos o de baja productividad<br />
eliminando así los riesgos de competitividad que de ello se deriva.<br />
La seguridad dinámica se relaciona con las condiciones ambientales de uso<br />
de los recursos de infraestructura, en sus aspectos físicos, para garantizar la<br />
seguridad física pero, también, en factores concurrentes como iluminación,<br />
temperatura, emisión de contaminantes, señalización, etc.<br />
Las variables más importantes se relacionan con el trabajo, de alguna manera<br />
se han abordado parcialmente en lo referente a seguridad dinámica pero<br />
deben entenderse en una relación más directa con el talento humano y el<br />
primer elemento es la existencia de personal capacitado, conocedor de los<br />
recursos y capaz de construir soluciones in sito ante posibles problemáticas.<br />
Debe comprobarse la existencia y calidad de políticas de entrenamiento<br />
del personal para responder a exigencias o calamidades derivadas de la<br />
infraestructura y ésta debe tener como objetivo a todo el personal y no sólo<br />
a los responsables operativos.<br />
Un elemento determinante en las estrategias de infraestructura corresponde<br />
al desarrollo de personal, permitiendo el desarrollo de ascensos y promociones,<br />
la elevación de la capacidad técnica y el compromiso organizacional;<br />
así, se liberan tensiones y se cultivan condiciones de compromiso y de<br />
productividad.<br />
Con estos elementos descriptivos se determinan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización mediante una escala de medición que se<br />
aplica a cada uno de los taxones establecidos, conformando el instrumento<br />
que permite la aplicación particular del método de matriz estratégica<br />
de fiscalización a la infraestructura institucional y se completa el método<br />
mediante la determinación de la doble ponderación, el cálculo del índice<br />
de calidad de políticas sobre infraestructura (ICPI) y su evaluación autó-<br />
66 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
noma o emulativa, permitiendo mediante la predicción la construcción de<br />
instrucciones y el alimento de la sumatoria evidencial.<br />
3.2.6 Fiscalización de actividades. Existen discusiones acerca del enfoque<br />
administrativo, buscando determinar si la gestión debe concentrarse<br />
en la estructura o en los procesos, sin llegar a conclusiones definitivas. Lo<br />
cierto, es que estas discusiones no se centran en los simples problemas de<br />
información financiera, por el contrario, se representan en la contabilidad<br />
de gestión o contabilidad para la productividad.<br />
Recuérdese que la contabilidad es una representación de magnitudes que<br />
simplifica la complejidad y, en tal virtud, la contabilidad de la productividad<br />
pretende representar los procesos productivos, a través de la tradicionalmente<br />
llamada contabilidad de costos. Las primeras tradiciones de contabilidad<br />
de productividad partieron del presupuesto de que si se controla<br />
el costo primo se controla la productividad, dado que los costos indirectos<br />
de producción difícilmente alcanzaban una proporción superior al 10% del<br />
costo total de producción.<br />
Gráfico 9. Fiscalización de actividades<br />
Visión<br />
Misión<br />
Valores<br />
Infraestruct.<br />
Objetivos<br />
ACTIVIDADES<br />
Tareas<br />
Manual de<br />
actividades<br />
Documentos<br />
Asignación<br />
de respons.<br />
Manual de<br />
funciones<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Esta percepción resultó adecuada para el momento de avance de la economía,<br />
la que estuvo fundamentada en la teoría de la escasez, desde luego,<br />
definida en la relación oferta y demanda y entendida como la incapacidad de<br />
la oferta para satisfacer los requerimientos de la demanda. En esta circunstancia<br />
es el productor el que determina las reglas del juego de la economía,<br />
los diseños, los precios que se fundamentan en oferta, determinados por el<br />
productor con base en el costo, bien por el establecimiento de un margen<br />
de beneficio sobre el costo variable o sobre el costo total o absorbente.<br />
Las empresas producían pocos tipos de artículos y la determinación del<br />
costo resultó relativamente fácil, bastó asignar los costos directos a los<br />
productos y prorratear, hoy asignar; y los indirectos a través de un proce-<br />
67
Rafael Franco Ruiz<br />
so de departamentalización sobre una base confiable que varió entre el<br />
volumen de producción, las horas máquina y las horas hombre dedicadas<br />
a cada artículo o producto.<br />
La tradicional contabilidad de la productividad avanzó primero a la asignación<br />
de responsabilidades utilizando, para el efecto, la contabilidad y<br />
la información por áreas de responsabilidad, desarrollando el control por<br />
excepción, en un medio administrativo en donde prevalecían las teorías<br />
organicistas y las estructuras autoritarias.<br />
La última etapa de la contabilidad tradicional de la productividad, en verdad<br />
el momento de su primera gran transición, lo constituyó el análisis marginal,<br />
que lograría fundamentar el cambio del modelo neoclásico de la economía<br />
a la teoría de circuito, al keynesianismo con sus políticas económicas del<br />
pleno empleo.<br />
La respuesta a preguntas sobre qué pasa con una unidad adicional de<br />
producción y una unidad monetaria adicional de ingreso constituyen el fundamento<br />
de las teorías del ahorro marginal, el costo marginal y el ingreso<br />
marginal, base de la nueva economía del pleno empleo y el Estado benefactor,<br />
que genera un crecimiento sustancial de la demanda y el inicio de<br />
la crisis de la teoría económica clásica, la crisis de la teoría de la escasez.<br />
El crecimiento de la demanda impulsó el desarrollo empresarial y la diversificación<br />
caracterizó su crecimiento al tiempo que la sociedad vivió<br />
una revolución de la técnica y la tecnología, aupada en la fragmentación<br />
molecular y la emergencia de bienes de alta tecnología que permiten la<br />
integración horizontal y vertical de la producción, haciendo que ellas se<br />
hagan productoras de múltiples artículos.<br />
El fundamento del tradicional control de la productividad se derrumba; la<br />
emergencia, primero de la ciencia y de la tecnología que determina la sustitución<br />
de materias primas naturales por sintéticas, como consecuencia<br />
de la fragmentación de la molécula, la miniaturización de los productos,<br />
la emergencia de la sociedad de lo efímero que transforma los conceptos<br />
de calidad de propiedades físicas a satisfacciones sicológicas, disminuyen<br />
sustancialmente la influencia de la materia prima en el costo de producción.<br />
Por su parte, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ya no sólo sustituyen<br />
el trabajo físico del hombre, inicia el proceso de la sustitución del<br />
trabajo intelectual, disminuyendo la importancia del trabajo en el costo, al<br />
tiempo que la sociedad de mercado destaca la importancia del precio de<br />
mercado por encima del costo de producción y presiona un nuevo desarrollo<br />
de la contabilidad de la productividad que avanza rápidamente a contabilidad<br />
de la competitividad, y del control de la productividad al control de la<br />
68 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
competitividad. La comprensión de esta transformación es indispensable<br />
para el entendimiento de los requerimientos del desarrollo a la información<br />
contable.<br />
Emerge, entonces, la contabilidad y el control por actividades, que incluye<br />
diferencias sustanciales frente a la contabilidad de la productividad tradicional.<br />
Ya no basta el conocimiento del costo de producción, se requiere<br />
el concepto ampliado de costo de transición que conlleva los tradicionales<br />
conceptos de gastos y la gran importancia del portafolio de productos con<br />
sus necesidades de segmentación. La transformación de la estructura del<br />
costo, primero y, luego, la importancia del costo de transición, requirieron<br />
cambios en la contabilidad.<br />
La determinación del precio ya no se puede soportar en la asignación de<br />
los costos indirectos a los productos a través de una base adecuada, un<br />
error puede subestimar o sobrestimar el precio y generar problemas estratégicos<br />
de mercado y, por ello, se desarrollaron en la década de 1950<br />
los costos por actividades que avanzaron a contabilidad por actividades y<br />
a gerencia por actividades.<br />
Los costos por actividades mantuvieron elementos de la vieja metodología,<br />
asignación de los costos directos a los productos, aunque el concepto se<br />
amplía por el reconocimiento de los correspondientes a distribución y marketing,<br />
y los indirectos asignados mediante un procedimiento ahora más<br />
sofisticado, su asignación a departamentos, de éstos a actividades y, finalmente,<br />
a los productos. El proceso mejoró la determinación del costo, ya no<br />
de producción sino de transición, pero éste no fue su logro más importante.<br />
El logro más importante apenas está en proceso de identificación, de<br />
descubrimiento, es la elevación de la efectividad del control a partir del<br />
conocimiento de los productos internos, el análisis y la predicción de su<br />
eficiencia. Desde luego, el cambio en la organización económica aún daría<br />
nuevas mutaciones transformadoras, que profundizarían los cambios en la<br />
información y el control, emerge la sociedad del conocimiento.<br />
El conocimiento se hace el activo estratégico, el mayor valor con nuevos<br />
desafíos, no corresponde a la estructura transaccional de la vieja economía<br />
y de la vieja contabilidad, presiona la emergencia del reconocimiento de<br />
activos no transaccionales y, desde luego, de nuevas formas de medición<br />
que sustituyen las tradicionales, fundamentadas en las teorías del valor<br />
trabajo. Se establecen las bases de la nueva economía.<br />
Esas bases se constituyen por una sociedad de la abundancia, la demanda<br />
no tiene capacidad de absorber la capacidad productiva de la oferta y da<br />
origen a grandes excedentes, la economía es controlada por la demanda,<br />
69
Rafael Franco Ruiz<br />
el mercado por el cliente, la calidad se consolida como satisfacción de<br />
necesidades y el dilema costo-precio se soluciona a favor del segundo. La<br />
contabilidad de la productividad debe ser sustituida por la contabilidad de la<br />
competitividad, el control debe seguir el mismo camino, actuar en un medio<br />
interno-entorno utilizando cadenas de valor (ver Tabla 40) y diamante de<br />
competitividad (Portes Michael, 1991).<br />
Es este el medio en que se desarrolla esta nueva etapa del control que<br />
fundamenta la propuesta de fiscalización por actividades que conduce,<br />
además, a la fiscalización por tareas dentro de criterios de reingeniería.<br />
Tabla 40. La cadena de valor<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
RECURSOS HUMANOS<br />
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA<br />
ABASTECIMIENTO<br />
APOYO<br />
MARGEN<br />
PRIMARIA<br />
Logística de<br />
entrada<br />
Operaciones<br />
Logística de<br />
salida<br />
Marketing y<br />
ventas<br />
Servicio postventa<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El primer asunto en el diseño del método es la definición de un concepto<br />
de actividad adecuado a los discursos efectuados. En este sentido, se<br />
considera como actividad al conjunto sistemático de tareas en que se<br />
interrelacionan recursos y tiempo para obtener un resultado mesurable.<br />
Algunos autores denominan producto a ese resultado mesurable y, de<br />
alguna manera, lo es, pero debe diferenciarse de manera radical con el<br />
concepto tradicional de mercancía como producto terminado. La actividad<br />
permite la obtención de un producto tangible o intangible que se entrega<br />
a un cliente interno o externo, con o sin remuneración o precio. Por esto,<br />
se diferencia de la mercancía o producto terminado, ésta siempre es un<br />
producto, pero no todo producto es una mercancía, puede estar destinado<br />
a otras satisfacciones diferentes a las del mercado.<br />
El método aplicable a este modelo de fiscalización corresponde a la unidad<br />
analítica de relación estratégica de actividades (ver Tabla 41). En la<br />
aplicación de esta metodología, los taxones se integran por las diferentes<br />
actividades de la entidad, considerando, desde luego, que cada una permite<br />
la obtención de un producto o resultado preciso y autónomo a partir del<br />
concepto de división del trabajo, con base en el principio de especialización.<br />
Estas actividades así relacionadas se pueden clasificar para efectos<br />
de análisis en los tipos creadoras de valor, de apoyo y creadoras de costo:<br />
70 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
• Actividades creadoras de valor<br />
• Actividades de apoyo<br />
• Actividades creadoras de costo<br />
Esta clasificación se fundamenta en la relación estratégica, plano en que<br />
se consideran actividades creadoras de valor a aquellas productoras de<br />
resultados que contribuyen de manera directa al desarrollo de la misión.<br />
Las actividades de apoyo son aquellas productoras de resultados que no<br />
tienen relación directa con la misión pero se requieren para su realización.<br />
Las actividades creadoras de costo son las productoras de resultados, que<br />
no tienen ninguna relación con la misión o es repetido en otra que, por pertinencia,<br />
debe desarrollarlo. Aquí, se instrumentaliza de nuevo uno de los<br />
objetivos más mencionados en los discursos administrativos y de control,<br />
pero casi nunca desarrollados, la asignación de recursos.<br />
Los taxones, para este método, se constituyen por cada una de las actividades<br />
que se desarrollan en la organización, las cuales pueden alcanzar<br />
un número significativo en empresas complejas y de gran tamaño y ser<br />
menores en las pequeñas y medianas y, aún, inferior en las microempresas.<br />
Dentro de los factores de análisis (ilustrados en la Tabla 41) se pueden vincular<br />
datos periodizados como costos, remuneración al trabajo, horas hombre<br />
laboradas, horas máquina ejecutadas, pero también datos no periodizados<br />
como el caso del número de trabajadores en planta y activos asignados<br />
a cada actividad. Toda esta información puede ser proporcionada por una<br />
contabilidad por actividades. Aquí se puede incluir un nuevo elemento de<br />
fiscalización, los costos outsourcing, es decir, los necesarios para obtener<br />
el producto o resultado de proveedores externos, una vinculación de variables<br />
externas para confrontarlas con las internas que pueden conducir a<br />
decisiones sobre incremento de productividad o sustitución de actividades,<br />
por cuanto resulte más conveniente la provisión externa que la producción,<br />
la tercerización de elementos necesarios o no para el funcionamiento de<br />
la organización.<br />
Los elementos relacionados con actividades creadoras de costo constituyen<br />
irregularidades y tienen un ingrediente muy importante en la formulación<br />
de instrucciones, consiste en la cuantificación de actividades improductivas<br />
desde la perspectiva misional, permitiendo medir ahorros estratégicos y<br />
reasignación o realización de recursos aplicados a un asunto impertinente<br />
frente a la misión.<br />
El proceso de fiscalización debe extenderse en términos de análisis a las<br />
actividades de apoyo cuando éstas representan una proporción exagerada<br />
en relación con las actividades creadoras de valor. Aquí pueden identificarse<br />
nuevas irregularidades.<br />
71
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 41. Factores de análisis<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE ACTIVIDADES<br />
1. Costos<br />
2. Remuneración al trabajo<br />
3. Horas hombre laboradas<br />
4. Horas máquina ejecutadas<br />
5. Número de trabajadores<br />
6. Activos asignados<br />
7. Precio outsourcing del resultado o producto Fuente: Construcción del autor<br />
Un elemento de capital importancia desarrollado con este método, es la<br />
determinación de costos unitarios de los productos o resultados mediante<br />
la actividad interna y su precio en el mercado, donde surgen escenarios de<br />
descripción de gran importancia en términos de comparar productividad y,<br />
eventualmente, a partir de la predicción, instruir la posibilidad de obtener<br />
los recursos externos. Esto no siempre es procedente, la existencia de secretos<br />
industriales o empresariales, generadores de ventajas comparativas<br />
y competitivas, incidentalmente, pueden hacerlo inconveniente.<br />
La fiscalización realizada por actividades se orienta a construir un índice<br />
de calidad de actividad para lo cual se deben realizar los siguientes pasos:<br />
• Se totalizan cada una de las columnas referentes a los factores de análisis,<br />
discriminando el resultado por tipo y el total.<br />
• Se calcula el índice de eficiencia de actividad (I.E.A.) dividiendo los valores<br />
acumulados para cada factor de análisis en actividades creadoras<br />
de valor por el total de todas las actividades.<br />
Actividades creadoras de valor<br />
I.E.A.=<br />
Total de actividades<br />
• Estos índices de eficiencia de actividad determinados para cada factor de<br />
análisis pueden resultar poco significativos; hay actividades que incluyen<br />
un número importante de trabajadores en relación con otras asignaciones<br />
laborales diferenciadas sustancialmente entre funcionarios de diversas<br />
unidades o porque unos factores de análisis resulten más relevantes que<br />
otros y, en tal situación, su contribución al análisis global puede resultar<br />
contraproducente, por ello, deben ser ponderados.<br />
• Una vez determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan<br />
los índices de eficiencia de actividad ponderados cuya sumatoria<br />
constituye el índice de calidad de actividad (I.C.A.).<br />
I.C.A.= ∑(I.E.A.) i<br />
P i<br />
72 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
• Este índice de calidad de actividad puede ser objeto de análisis como los<br />
anteriores, en interpretación autónoma a partir de reglas preestablecidas<br />
y también de interpretación emulativa para permitir observar el comportamiento<br />
a través del tiempo o en comparación con émulos, con promedios<br />
sectoriales o con índices técnicos.<br />
A partir de este criterio se desarrolla el segundo elemento del método,<br />
orientado a determinar el índice de calidad procedimental y que generará<br />
la identificación de nuevas irregularidades, predicciones e instrucciones.<br />
La segunda parte del método constituye una aplicación normal de la matriz<br />
de fiscalización estratégica, pero vinculada con la sección anterior, en que<br />
los taxones se constituyen por las actividades y se determinan las variables<br />
de fiscalización (ver Tabla 42) de acuerdo con las características de los<br />
productos o resultados que, para el caso, se consideran como trascendencia,<br />
coherencia con la misión, coherencia de actividades, observabilidad,<br />
flexibilidad, pertinencia, autonomía y asignación de recursos.<br />
• Todas las actividades deben estar definidas por su trascendencia temporal<br />
y espacial, sin que se consideren eternas e inmutables, dado que son<br />
determinadas por la realidad, la experiencia y la posibilidad.<br />
• Las actividades no son un listado de elementos independientes, es un<br />
sistema integrado de lazo abierto que exige cohesión entre todos sus<br />
productos o resultados, teniendo como factor regulador a la visión organizacional.<br />
Por ello, es indispensable medir el nivel de coherencia existente<br />
entre la misión, las actividades y su pertinencia.<br />
• Un elemento determinante para la vinculación de las actividades a<br />
la estrategia es su factibilidad, debe ser posible su ralentización y su<br />
correspondencia con la infraestructura, a riesgo de asumir planos de<br />
acción subjetivos, que no garantizan el éxito. Las actividades deben<br />
ser observables, es decir, debe ser factible percibir su funcionamiento<br />
real para poder evaluarlas en este nivel y en los consecuentes de la<br />
eficacia.<br />
• Las actividades deben ser flexibles, adaptarse a los cambios de la misión,<br />
de la infraestructura o en las decisiones de integración vertical, horizontal<br />
o concéntrica que se derive del cumplimiento de la propia misión. La<br />
flexibilidad puede estar dada por la inclusión de nuevas actividades o la<br />
diversificación o modificación de las actuales.<br />
• Las actividades deben ser pertinentes, entendiendo por tal, su capacidad<br />
de fundamentar la toma de decisiones en el proceso administrativo,<br />
garantizando que éstas se orienten a la realización de la misión.<br />
73
Rafael Franco Ruiz<br />
• Las actividades deben ser parametrizables, es decir, a partir de ellas<br />
debe ser factible la selección de indicadores y la creación de índices que<br />
permitan evaluar la eficiencia, la eficacia y el desempeño.<br />
• Las actividades deben ser autónomas, considerar la regla lógica del tercero<br />
excluido, es decir, el mismo producto o resultado no puede justificar<br />
la existencia de diferentes actividades.<br />
• Para toda actividad debe determinarse una asignación de recursos adecuada<br />
para su realización. Sin la asignación de recursos la actividad sólo<br />
constituye una declaración vacía, sin inclusión real al funcionamiento de<br />
la entidad.<br />
Tabla 42. Variables de fiscalización de actividades<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE ACTIVIDADES<br />
1. Trascendencia<br />
2. Coherencia con la misión<br />
3. Coherencia de actividades<br />
4. Factibilidad<br />
5. Observabilidad<br />
6. Flexibilidad<br />
7. Pertinencia<br />
8. Autonomía<br />
9. Asignación de recursos<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del método<br />
de matriz estratégica de fiscalización a las actividades y completar el método<br />
mediante la determinación de la escala de valoración, el cálculo del<br />
índice de calidad procedimental y su evaluación autónoma o emulativa,<br />
permitiendo, mediante la predicción, la construcción de instrucciones y el<br />
alimento de la sumatoria evidencial.<br />
3.2.7 Fiscalización de tareas. Se ha definido la actividad como un conjunto<br />
de tareas sistemáticamente estructuradas que permiten la obtención de<br />
un producto. Resulta importante abordar este elemento en el proceso de<br />
fiscalización y el primer aspecto que de ella requerimos es su significado.<br />
Se define tarea como una unidad de trabajo que debe ser realizada en un<br />
determinado tiempo, incluyendo interrelaciones y recursos para obtener<br />
mayor productividad.<br />
La tarea es, entonces, la unidad de conformación de la actividad y su fiscalización<br />
requiere el análisis de cada una de las actividades determinadas<br />
en el inventario que fundamentó el anterior método. El análisis de una<br />
74 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
actividad consiste en identificar las tareas que la integran y alguna información<br />
complementaria que será importante en el proceso de fiscalización<br />
(ver Tabla 44) como es el caso de identificar el cargo responsable de su<br />
ejecución, la unidad funcional en que se ubica el cargo, la calidad de la<br />
tarea, los formularios o documentos que compilan los datos de la tarea y<br />
el tiempo requerido para realizar cada unidad de la misma.<br />
Tabla 43. Unidad de análisis de relación estratégica de actividades<br />
Factores de análisis Variables de fiscalización<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 POND.<br />
Actividades<br />
Tipo<br />
Activo<br />
asignado<br />
Salario<br />
Costo<br />
Outsourcing<br />
Pond. %<br />
Irregularidad<br />
10 <strong>12</strong> 13 <strong>12</strong> 8 9 10 14 <strong>12</strong> 100<br />
A 1 8000 4000 5000 4000 20 4 4 4 3 3 4 4 4 3 0.73<br />
B 1 2000 3000 9000 4000 25 4 3 4 3 4 3 4 4 4 0.92<br />
C 2 1500 1000 2000 2000 15 4 3 3 4 4 3 3 3 3 0.49<br />
D 2 2500 <strong>12</strong>00 1800 800 18 4 3 3 3 3 3 4 3 3 0.58<br />
E 2 3000 8000 <strong>12</strong>00 <strong>12</strong>00 10 3 3 2 4 3 4 4 3 3 0.32 K7<br />
F 3 3000 800 1000 1000 <strong>12</strong> 1 4 2 2 1 1 2 3 2 0.24<br />
I8, K8, L8,<br />
M8, N8, O8,<br />
Q8<br />
Total 10 20000 18000 20000 13000 100 3.28 I.C.P. 0.82<br />
Total 1 6 10000 7000 14000 8000<br />
B8, C8, D8,<br />
E8, F8<br />
Total 2 3 7000 10200 5000 4000<br />
Total 3 2 3000 800 1000 1000<br />
E.E. 0.18 0.50 0.30 0.70 0.62<br />
Pond. 10% 30% 25% 15% 20%<br />
E.E.P. 0.02 0.15 0.10 0.11 0.<strong>12</strong> I.C.A. 0.49<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
75
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 44. Estructura de actividades<br />
RESPONSABLE:<br />
FECHA:<br />
SISTEMA:<br />
ACTIVIDAD:<br />
ITEM TAREA RESPONS. DEPEND. C<strong>AL</strong>IDAD FORMA TIEMPO<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
OBSERVACIONES: ___________________________________<br />
La calidad de la tarea se refiere a destrezas y conocimientos requeridos para<br />
su ejecución y puede ser objeto de una clasificación que puede resumirse en:<br />
• Rutinaria simple, no requiere calificaciones intelectuales, su naturaleza<br />
es trabajo físico en niveles elementales.<br />
• Rutinaria semicalificada, cuando requiere algún nivel básico de conocimiento<br />
y entrenamiento.<br />
• Rutinaria calificada, cuando requiere competencias específicas en la actividad<br />
física, conocimiento de procesos de funcionamiento de máquinas<br />
y controles en operación.<br />
• Técnica especializada, su actividad es técnica y su fundamento es el<br />
conocimiento funcional especializado en un área de actividad.<br />
• Profesional, requiere conocimientos especializados obtenidos a través<br />
de la formación profesional universitaria.<br />
• Altamente especializada, es un nivel de alta especialización que requiere<br />
formación académica avanzada.<br />
El análisis de las actividades no termina en el levantamiento de la información<br />
precedente, requiere un análisis de proceso (como se ilustra en<br />
el Gráfico 10) que implica la emergencia de una clasificación que permite<br />
describir su productividad desde las políticas y fundamenta la determinación<br />
de un índice de calidad de tareas.<br />
Gráfico 10. Diagrama<br />
de actividades<br />
Sistema:<br />
ITEM<br />
Actividad:<br />
DEPENDENCIA A<br />
DEPENDENCIA B<br />
Cargo 1 Cargo 2 Cargo 3 Cargo 4 Cargo 5 Cargo 6 Cargo 7 Cargo 8<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
76 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Un diagrama nos permite visualizar los fundamentos de la clasificación de<br />
tareas. El primer nivel de clasificación es sobre la secuencia en que están<br />
estructuradas y, desde esta perspectiva, las tareas son secuenciales o recurrentes.<br />
Son tareas secuenciales las que se van ejecutando sin retornos<br />
a cargos o unidades funcionales por donde ya se hayan realizado otras<br />
anteriores, y recurrentes las que no cumplen esta condición.<br />
Un segundo factor de clasificación lo constituye la necesidad de la tarea<br />
y, en este escenario, se consideran tareas necesarias aquellas que, de<br />
no realizarse, generan carencias en las características del producto; y<br />
son innecesarias las que no realizadas mantienen las características del<br />
producto o aquellas que repiten acciones ya ejecutadas por tareas precedentes.<br />
Este análisis de las tareas permite clasificarlas en relación con su<br />
secuencia y necesidad así:<br />
• Tareas secuenciales necesarias<br />
• Tareas secuenciales innecesarias<br />
• Tareas recurrentes necesarias<br />
• Tareas recurrentes innecesarias<br />
La anterior organización por clase de tareas se complementa con la referente<br />
a la creación de valor, entendiendo como creadoras de valor a las<br />
tareas necesarias para la realización de la misión; funcionales de apoyo<br />
a las que no se relacionan directamente con la misión pero se requieren<br />
para su realización; y creadoras de costo las que no se relacionan con la<br />
misión. Es claro que la clasificación es diferente, las actividades creadoras<br />
de costo no requieren análisis de secuencia y necesidad, deben ser<br />
eliminadas; por tanto, el método se aplica sobre actividades creadoras de<br />
valor y de apoyo. Las tareas consideradas eficientes son la combinación de<br />
secuenciales necesarias; las tareas recurrentes necesarias deben ser objeto<br />
de instrucciones para su conversión a secuenciales necesarias y las tareas<br />
innecesarias se clasifican como creadoras de costo, deben ser eliminadas,<br />
constituyendo este ejercicio una aplicación de reingeniería organizacional.<br />
El método aplicable a este modelo de fiscalización corresponde a la unidad<br />
de análisis de tareas. En la aplicación del método, los taxones se integran<br />
por las diferentes tareas de cada actividad, clasificándolas en los tres tipos<br />
de acuerdo con sus propiedades, como ya se ha definido.<br />
Dentro de los factores de análisis se pueden vincular datos periodizados<br />
como costos, remuneración al trabajo, horas hombre laboradas, horas<br />
máquina ejecutadas, pero también datos no periodizados como el caso<br />
del número de trabajadores en planta y activos asignados a cada tarea.<br />
77
Rafael Franco Ruiz<br />
Los elementos relacionados con tareas creadoras de costo constituyen<br />
irregularidades y tienen un ingrediente muy importante en la formulación<br />
de instrucciones, consiste en la cuantificación de recursos improductivos<br />
desde la perspectiva misional permitiendo medir ahorros estratégicos y<br />
reasignación o realización de recursos aplicados a un asunto impertinente<br />
frente a la misión.<br />
La fiscalización realizada por tareas se orienta a construir un índice de<br />
calidad de tareas para lo cual se debe:<br />
• Totalizar cada una de las columnas referentes los factores de análisis.<br />
• Totalizar los valores de cada factor de análisis correspondiente a cada<br />
tipo de tarea.<br />
• Se calcula el índice de eficiencia de tareas (I.E.T.) dividiendo los valores<br />
acumulados para cada factor de análisis en tareas creadoras de valor<br />
por el total de todas las tareas.<br />
Tareas creadoras de valor<br />
I.E.T.=<br />
Total de tareas<br />
• Estos índices de eficiencia determinados para cada factor de análisis<br />
pueden resultar poco significativos, hay tareas que incluyen un número<br />
importante de trabajadores en relación con otras asignaciones laborales<br />
diferenciadas sustancialmente entre funcionarios o porque unos factores<br />
de análisis resulten más relevantes que otros y, en tal situación, su<br />
contribución al análisis global puede resultar contraproducente, por ello,<br />
deben ser ponderados.<br />
• Una vez determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan<br />
los índices de eficiencia de tareas ponderados cuya sumatoria constituye<br />
el índice de calidad de tarea por actividad, como se ilustra en la Tabla 45.<br />
I.C.T. A = ∑(I.E.T.) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de tareas por actividad puede ser objeto de análisis<br />
como los anteriores, en interpretación autónoma a partir de reglas preestablecidas<br />
y también en interpretación emulativa para permitir observar<br />
el comportamiento a través del tiempo o en comparación con émulos,<br />
promedios sectoriales o índices técnicos.<br />
Este índice de calidad de tareas por actividad, que fundamenta el proceso<br />
instruccional, se constituye en materia prima para la construcción de un<br />
nuevo índice que tiene una cobertura más general, organizacional, que<br />
pretende agregar los índices de tareas por actividad en un índice de<br />
calidad organizacional de tareas.<br />
78 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Tabla 45. Unidad de análisis de tareas<br />
TAREA TIPO CLASE<br />
COSTO<br />
HORAS<br />
HOMBRE<br />
FACTORES DE ANÁLISIS<br />
HORAS<br />
MÁQ.<br />
ACTIVO<br />
ASIGNADO<br />
Nº TRABA-<br />
JADORES<br />
IRREGU-<br />
LARIDAD<br />
Tarea 1<br />
Tarea 2<br />
Tarea 3<br />
Total tarea<br />
Eficiencia<br />
Pondera<br />
I.E.T.<br />
I.C.T.<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El proceso consiste en relacionar los índices de calidad de tareas por actividad,<br />
incluyendo la totalidad de las actividades, someterlos a un proceso de<br />
ponderación, calcular los índices ponderados que, al totalizarse, producen el<br />
índice de calidad organizacional de tareas, como se describe en la Tabla 46.<br />
I.C.O.T. = ∑(I.C.T.A) i<br />
P i<br />
Tabla 46. Índice de calidad organizacional de tareas<br />
ÍNDICE DE C<strong>AL</strong>IDAD ORGANIZACION<strong>AL</strong> DE TAREAS<br />
ACTIVIDAD ICTA PONDERACIÓN ICTA PONDERADO<br />
TOT<strong>AL</strong> 1.00 ICOT<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El índice de calidad organizacional de tareas fundamenta nuevos niveles<br />
de análisis, por cuanto genera evaluaciones autónomas con reglas de interpretación<br />
que deben establecerse previamente, como las enunciadas en<br />
los anteriores métodos y evaluaciones autónomas, institucionales a través<br />
del tiempo y emulativas en relación con émulos, sectores o índices técnicos.<br />
3.2.8. Fiscalización de la comunicación organizacional. Un problema<br />
corriente en los análisis de la comunicación organizacional consiste en la<br />
permanente confusión entre información y comunicación. Las fronteras son<br />
difusas y existen malinterpretaciones, incluso, entre especialistas.<br />
La información es una forma de conocimiento que aporta sentido y significado<br />
a un objeto determinado, es un conjunto organizado de datos sobre<br />
un hecho o entidad que por su estructura se constituye en un mensaje que<br />
79
Rafael Franco Ruiz<br />
permite al receptor conocer condiciones y situaciones que fundamentan la<br />
toma de decisiones sobre un determinado asunto, así como los procesos<br />
de fiscalización y control, porque constituye o fundamenta la formación de<br />
alternativas frente a un determinado asunto.<br />
Por su parte, la comunicación trata de los intercambios entre individuos<br />
o grupos y la forma como estos intercambios afectan a la sociedad. La<br />
comunicación es una forma de interacción de los individuos, un medio de<br />
establecimiento de relaciones duraderas o no y, por tanto, es determinante<br />
en el funcionamiento de las organizaciones, de las cuales el elemento social<br />
es componente determinante. Establecida esta primera diferenciación es<br />
claro que la fiscalización debe desarrollarse en dos niveles, uno de información<br />
y otro de comunicación.<br />
3.2.8.1. Fiscalización de información organizacional. Determinada la<br />
diferencia entre comunicación e información en el plano organizacional se<br />
procede a incluir estas prácticas en el proceso de fiscalización de la arquitectura<br />
organizacional. La información se integra en sistemas estructurados<br />
de datos que relacionados constituyen mensajes y éstos, en general, deben<br />
estar disponibles para su consulta y construcción de modelos mentales que<br />
fundamenten decisiones o acciones de control.<br />
Los elementos de un sistema de información se han identificado como fuente<br />
o emisor, medio y receptor, y aunque éste actúe como preceptor, es decir,<br />
genere respuesta, tal nivel de información no puede considerarse como<br />
comunicación porque el elemento fundamental de esta última es constituir<br />
medios de convivencia a partir de los efectos sociales de los intercambios<br />
y no de los efectos binarios de los mismos.<br />
En las organizaciones, en oportunidades, la información sustituye a la comunicación,<br />
ésta termina ausente de los procesos sociales que se dan en<br />
su interior y en relación con el entorno y este factor establece condiciones<br />
de limitación al logro de los objetivos organizacionales y desarrollo de políticas,<br />
determinantes de su balance dinámico.<br />
Desde esta perspectiva básica es notable que la información incluye, en<br />
oportunidades, una circulación exclusivamente vertical, donde de forma<br />
descendente circulan órdenes e instrucciones y, en sentido ascendente,<br />
informes y explicaciones. Cuando esta situación se combina con una<br />
estructura piramidal, instrumento de una administración autoritaria, se<br />
generan condiciones de alta ineficiencia como la conocida con el nombre<br />
de conducto regular.<br />
En este caso, cuando se requiere información diagonal u horizontal en<br />
relación con la estructura, aquella debe recorrer un camino de solicitud,<br />
ascendiendo hasta el máximo nivel jerárquico y luego descendiendo al pro-<br />
80 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
veedor de la información para después retornar en el mismo proceso para,<br />
finalmente, satisfacer al solicitante, generalmente de forma extemporánea,<br />
cuando ya la información es inútil.<br />
Este problema se genera en intereses internos que pretenden utilizar la<br />
información como mecanismo de ejercicio de poder a partir de que ella<br />
constituye una de sus fuentes y no un recurso organizacional orientado a la<br />
cooperación. Se consolida la práctica de la coexistencia de varios sistemas<br />
de información que en oportunidades registran los mismos datos para fines<br />
diferentes y generan distintos resultados o informes en cada uno de ellos,<br />
dentro de una típica estructura de reinos o de feudos.<br />
Gráfico 11. Información<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El procedimiento recomendable es el establecimiento de sistemas integrales<br />
en los que se elimine la multiplicidad de registro y de proceso para<br />
los mismos datos, tarea que debe realizarse una sola vez desde el punto<br />
de origen de los datos y su organización en bases de datos que puedan<br />
accesarse controladamente para construir los informes que requiera cada<br />
unidad funcional.<br />
El sistema determina niveles de agregación de datos, algunas unidades<br />
funcionales las requieren más agregadas, otras más detalladas y los informes<br />
se pueden determinar en el sistema o ser construidos por los usuarios<br />
según las necesidades y autonomías establecidas en la regulación interna<br />
y los niveles de conocimiento requeridos.<br />
Esto porque que la información se estructura mediante el uso de códigos<br />
y datos agrupados, de tal manera que conformen mensajes, los cuales<br />
se diseñan como representación de modelos de pensamiento que deben<br />
corresponder con la cultura organizacional.<br />
La información organizada constituye conocimiento y es la materia prima de<br />
la toma de decisiones y de la estructuración de controles, al mismo tiempo,<br />
81
Rafael Franco Ruiz<br />
constituye base del proceso administrativo, del diseño de controles y, en<br />
tal circunstancia, sus sistemas son objeto de fiscalización.<br />
Es claro que la información se inicia en el proceso de su construcción con<br />
datos que se organizan mediante el uso de códigos y símbolos que estructuran<br />
un lenguaje o base comprensiva que debe ser de dominio del emisor y<br />
del receptor y, por tanto, éste debe ser socializado para que puedan circular<br />
mensajes comprendidos en su significado real y social y no en significados<br />
personales que pueden generar distorsiones. El lenguaje de los sistemas<br />
de información es un elemento capital de la arquitectura organizacional y<br />
elemento determinante de su eficiencia.<br />
El método aplicable a este modelo de fiscalización corresponde a la unidad<br />
analítica de relación estratégica de sistemas de información. En la aplicación<br />
de esta metodología, los taxones se integran por los diferentes sistemas de<br />
información de la entidad, considerando que cada uno permite la obtención<br />
de una información específica a partir del concepto de división del trabajo<br />
con base en el principio de especialización. Estos sistemas de información<br />
se pueden clasificar, para efectos del análisis, en los tipos creadores de<br />
valor, funcionales de apoyo y creadores de costo:<br />
• Sistemas de información creadores de valor<br />
• Sistemas de información funcionales de apoyo<br />
• Sistemas de información creadores de costo<br />
Esta clasificación se fundamenta en la relación estratégica, plano en que<br />
se consideran sistemas de información creadores de valor a aquellos productores<br />
de informes que contribuyen de manera directa al desarrollo de<br />
la misión. Los sistemas de información funcionales de apoyo son aquellos<br />
productores de información que no tienen relación directa con la misión pero<br />
se requieren para su realización. Los sistemas de información creadores<br />
de costo son los que producen información que no tiene ninguna relación<br />
con la misión o es repetido en otro que por pertinencia debe desarrollarlo,<br />
se consideran ruidos.<br />
Dentro de los factores de análisis (descritos en la Tabla 47) se pueden<br />
vincular datos periodizados como costos, remuneración al trabajo, horas<br />
hombre laboradas, horas máquina ejecutadas, pero también datos no periodizados<br />
como el caso del número de trabajadores en planta, costo o valor de<br />
realización del sistema y activos asignados a cada sistema de información.<br />
Los elementos relacionados con sistemas de información creadores de<br />
costo constituyen irregularidades y tienen un ingrediente muy importante<br />
en la formulación de instrucciones, consiste en la cuantificación de recursos<br />
82 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
improductivos desde la perspectiva misional, permitiendo medir ahorros<br />
estratégicos y reasignación o realización de recursos aplicados a un asunto<br />
impertinente frente a la misión.<br />
El proceso de fiscalización debe extenderse en términos de análisis a los<br />
sistemas de información de apoyo, cuando éstos representan una proporción<br />
exagerada en relación con los creadores de valor. Aquí, pueden<br />
identificarse nuevas irregularidades.<br />
Tabla 47. Factores de análisis de información<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN<br />
1. Costos<br />
2. Remuneración al trabajo<br />
3. Horas hombre laboradas<br />
4. Horas máquina ejecutadas<br />
5. Número de trabajadores en planta<br />
6. Valor de realización del sistema<br />
7. Activos asignados<br />
8. Outsourcing<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Un elemento importante desarrollado con este método es la determinación<br />
de costos unitarios de los informes mediante la actividad interna y su precio<br />
en el mercado, donde surgen escenarios de descripción, de capital importancia<br />
en términos de comparar productividad y, eventualmente, a partir<br />
de la predicción, instruir la posibilidad de obtenerlo con recursos externos.<br />
Esto no siempre es procedente, la existencia de secretos industriales o<br />
empresariales, generadores de ventajas comparativas y competitivas,<br />
eventualmente pueden hacerlo inconveniente.<br />
La fiscalización realizada se orienta a construir un índice de calidad de sistemas<br />
de información y otro de calidad de información para lo cual se debe:<br />
• Totalizar cada una de las columnas referentes los factores de análisis.<br />
• Totalizar los valores de cada factor de análisis correspondiente a cada<br />
tipo de sistema de información.<br />
• Calcular el índice de eficiencia de sistemas de información (I.E.S.I.) dividiendo<br />
los valores acumulados para cada factor de análisis en sistemas<br />
de información creadores de valor por el total de todos los sistemas de<br />
información.<br />
I.E.S.I.=<br />
Sistemas de información creadores de valor<br />
Total de sistemas de información<br />
83
Rafael Franco Ruiz<br />
• Estos índices de eficiencia de sistemas de información determinados para<br />
cada factor de análisis pueden resultar poco significativos, hay algunos<br />
sistemas que incluyen pocos recursos en relación con otros, o porque unos<br />
factores de análisis resulten más relevantes que otros y, en tal eventualidad,<br />
su contribución al análisis global puede resultar contraproducente,<br />
por ello, deben ser ponderados.<br />
• Determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan los<br />
índices de eficiencia de sistemas de información ponderados cuya sumatoria<br />
constituye el índice de calidad de sistemas de información.<br />
I.C.S.I.= ∑(I.E.S.I.) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de sistemas de información puede ser objeto de<br />
análisis como los anteriores, en interpretación autónoma a partir de reglas<br />
preestablecidas y también de interpretación emulativa para permitir<br />
observar el comportamiento a través del tiempo o en comparación con<br />
émulos, con promedios sectoriales o con índices técnicos.<br />
A partir de este criterio se desarrolla el segundo elemento del método,<br />
orientado a determinar el índice de calidad de información y que generará<br />
la identificación de nuevas irregularidades, predicciones e instrucciones.<br />
La segunda parte del método constituye una aplicación normal de la matriz<br />
de fiscalización estratégica, pero vinculada a la sección anterior, en que los<br />
taxones se constituyen por los sistemas de información y se determinan<br />
las variables de fiscalización (descritas en la Tabla 48) de acuerdo con las<br />
características de los productos o resultados que, para el caso, se consideran<br />
como coherencia con la misión, coherencia de sistemas de información,<br />
flexibilidad, pertinencia, autonomía, significado, vigencia, validez, valor,<br />
conocimiento incremental, que se entienden así:<br />
• Los informes producidos por los sistemas de información deben ser coherentes<br />
con la misión de la entidad.<br />
• Los sistemas de información no son elementos independientes, de ellos<br />
se exige cohesión entre todos, teniendo como factor regulador la misión<br />
organizacional.<br />
• Los sistemas de información deben ser flexibles, adaptarse en los cambios<br />
de la misión, de la infraestructura o en las decisiones de integración<br />
vertical, horizontal o concéntrica que se derive del cumplimiento de la<br />
propia misión. La flexibilidad puede estar dada por la adaptación de los<br />
sistemas de información y sus altos niveles de parametrización.<br />
• Los sistemas de información deben ser pertinentes, entendiendo por<br />
tal su capacidad de fundamentar la toma de decisiones en el proceso<br />
84 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
administrativo, garantizando que éstas se orienten a la realización de la<br />
misión.<br />
• Los sistemas de información deben ser autónomos, considerar la regla<br />
lógica del tercero excluido, es decir, el mismo informe no puede justificar<br />
la existencia de varios sistemas.<br />
• Los sistemas de información deben cumplir el requerimiento del significado,<br />
esto es, corresponder a un lenguaje integrado por signos y símbolos<br />
relevantes y determinados por el entorno y lo interno.<br />
• Vigencia, relativa a la capacidad de los sistemas de información de producir<br />
elementos adecuados para el tiempo y el lugar que se requiere. Su<br />
reconocimiento está en cabeza del receptor.<br />
• Validez, relativa a la veracidad de la información dentro de un sistema<br />
compartido de ideas o su utilidad dentro de determinada acción o especialidad.<br />
Su responsabilidad radica en el emisor.<br />
• Valor, la información producida y, por tanto, el sistema en una consideración<br />
estratégica, genera activos intangibles por su funcionalidad en los<br />
planos de la productividad y la competitividad.<br />
• El sistema de información debe producir conocimiento, permitiendo la<br />
formación de un patrimonio intelectual socialmente compartido que incrementa<br />
la inteligencia y simplifica los procesos.<br />
Tabla 48. Variables de fiscalización de información<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE INFORMACIÓN<br />
1. Coherencia con la misión<br />
2. Coherencia de sistemas de información<br />
3. Flexibilidad<br />
4. Pertinencia<br />
5. Autonomía<br />
6. Significado<br />
7. Vigencia<br />
8. Validez<br />
9. Valor<br />
10. Conocimiento incremental Fuente: Construcción del autor<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del método<br />
de matriz estratégica de fiscalización de sistemas de información (ilustrado<br />
en la Tabla 49) y se completa el método mediante la determinación de la<br />
escala de valoración, el cálculo del índice de calidad de información y su<br />
evaluación autónoma o emulativa, permitiendo mediante la predicción la<br />
construcción de instrucciones y el alimento de la sumatoria evidencial.<br />
85
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 49. Unidad analítica de relación estratégica de información<br />
Sistema de<br />
información<br />
Tipo<br />
Costo<br />
Factores de análisis<br />
Salario<br />
Activo<br />
asignado<br />
Outsourcing<br />
Pond. %<br />
Variables de fiscalización<br />
1 2 3 4 5 ... POND.<br />
Irregularidad<br />
A 1 500<br />
B 1 8000<br />
C 2 600<br />
D 2<br />
E 2<br />
F 3<br />
Total 10 I.C.I.<br />
Total 1 6<br />
Total 2 3<br />
Total 3 2<br />
E.E.<br />
Pond.<br />
E.E.P.<br />
I.C.S.I.<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
3.2.8.2. Fiscalización documental. El camino para construir información<br />
y su conformación como conocimiento debe fundamentarse en un proceso<br />
de documentación, la cual le brinda soporte empírico y con ello le agrega<br />
credibilidad o mayor fidedignidad. Es la documentación el elemento determinante<br />
de la construcción de informes con el enfoque forense, es decir, con la<br />
satisfacción de los requerimientos de las pruebas documentales que califican<br />
su veracidad, entendida como correspondencia con la realidad objetiva.<br />
Los datos generados en la documentación son considerables y necesarios<br />
para producir información y, en consecuencia, conocimiento, permitiendo<br />
la verificación y la recuperación en un campo amplio de soportes integrado<br />
al modelo sistémico para maximizar la captación y recuperación dentro<br />
de un sistema complejo. Es un elemento determinante de la contabilidad<br />
forense, pero no sólo de este tipo de información, lo es de toda la información<br />
incluida en asuntos de responsabilidad legal, en condiciones en que<br />
la inobservancia de normas constituyentes del marco regulativo, propio<br />
de los elementos del ejercicio de poder, puede conducir a la emergencia<br />
de contingencias.<br />
En ese entorno documental suelen emerger situaciones inconvenientes<br />
como los llamados “requisitos de ventanilla” donde funcionarios agregan<br />
requisitos de información a los documentos o crean nuevos que incrementan<br />
86 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
los costos y restan competitividad a las entidades. Este hecho justifica la<br />
fiscalización documental, orientada a la generación de ahorros estratégicos<br />
por los ahorros en documentos o datos innecesarios que generan erogaciones<br />
de elaboración y administración, incluso de costos en las primas<br />
de seguros.<br />
El método aplicable para la fiscalización documental corresponde a la<br />
unidad analítica de relación estratégica de sistemas de documentación.<br />
En la aplicación del método, los taxones se integran por los documentos<br />
propios o de terceros, pueden analizarse por separado, considerando que<br />
cada uno permite la obtención de una información específica a partir del<br />
concepto de división del trabajo con base en el principio de especialización.<br />
Estos documentos se pueden clasificar, para efectos del análisis, en los<br />
tipos creadores de valor, de apoyo y creadores de costo:<br />
• Documentos creadores de valor<br />
• Documentos de apoyo<br />
• Documentos creadores de costo<br />
Esta clasificación se fundamenta en la relación estratégica, plano en que<br />
se consideran documentos creadores de valor a aquellos que contienen<br />
datos indispensables para la construcción de información que contribuye<br />
de manera directa al desarrollo de la misión. Los documentos de apoyo<br />
son aquellos productores de información que no tiene relación directa con<br />
la misión pero se requiere para su realización. Los documentos creadores<br />
de costo son los que producen información que no tiene ninguna relación<br />
con la misión o es repetido en otro que, por pertinencia, debe desarrollarlo.<br />
Dentro de los factores de análisis (descritos en la Tabla 50) se pueden<br />
vincular datos periodizados como costos de elaboración, costos de trámite,<br />
costos de conservación, costos de seguridad; y datos no periodizados<br />
como áreas ocupadas.<br />
Tabla 50. Factores de análisis documental<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN<br />
1. Costos de elaboración<br />
2. Costos de trámite<br />
3. Costos de conservación<br />
4. Costos de seguridad<br />
5. Áreas ocupadas<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Los elementos relacionados con documentos creadores de costo constituyen<br />
irregularidades y tienen un ingrediente muy importante en la formulación<br />
87
Rafael Franco Ruiz<br />
de instrucciones, consiste en la cuantificación de recursos improductivos<br />
desde la perspectiva misional, permitiendo medir ahorros estratégicos y<br />
reasignación o realización de recursos aplicados a un asunto impertinente<br />
frente a la misión.<br />
El proceso de fiscalización debe extenderse en términos de análisis a los<br />
documentos de apoyo cuando representan una proporción exagerada<br />
en relación con los creadores de valor. Aquí pueden identificarse nuevas<br />
irregularidades.<br />
La fiscalización realizada se orienta a construir un índice de calidad documental<br />
y otro de sistema documental para lo cual se debe:<br />
• Totalizar cada una de las columnas referentes los factores de análisis.<br />
• Totalizar los valores de cada factor de análisis correspondiente a cada<br />
tipo de documento.<br />
• Calcular el índice de eficiencia documental dividiendo los valores acumulados<br />
para cada factor de análisis en documentos creadores de valor por<br />
el total de todos los documentos.<br />
Documentos creadores de valor<br />
I.E.D.=<br />
Total de documentos<br />
• Estos índices de eficiencia documental determinados para cada factor<br />
de análisis pueden resultar poco significativos, hay algunos sistemas que<br />
incluyen pocos recursos en relación con otros, o porque unos factores<br />
de análisis resulten más relevantes que otros y, en tal circunstancia, su<br />
contribución al análisis global puede resultar contraproducente, por ello<br />
deben ser ponderados.<br />
• Determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan los<br />
índices de eficiencia documental ponderados, cuya sumatoria constituye<br />
el índice de calidad de sistemas documentales.<br />
I.C.S.D.= ∑(I.E.D.) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de sistemas documentales puede ser objeto de<br />
análisis como los anteriores, en interpretación autónoma a partir de reglas<br />
preestablecidas y también de interpretación emulativa, para permitir<br />
observar el comportamiento a través del tiempo o en comparación con<br />
émulos, con promedios sectoriales o con índices técnicos.<br />
A partir de este criterio se desarrolla el segundo elemento del método,<br />
orientado a determinar el índice de calidad documental y que generará<br />
la identificación de nuevas irregularidades, predicciones e instrucciones.<br />
88 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Tabla 51. Variables de fiscalización documental<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DOCUMENT<strong>AL</strong><br />
1. Objetivo documental<br />
2. Contenidos<br />
3. Frecuencia<br />
4. Densidad<br />
5. Conservación<br />
6. Medio de circulación<br />
7. Coherencia con tareas y actividades<br />
8. Coherencia con subsistema jurídico-político<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
La segunda parte del método constituye una aplicación normal de la matriz<br />
de fiscalización estratégica, pero vinculada a la sección anterior, en que los<br />
taxones se constituyen por los documentos y se determinan las variables de<br />
fiscalización (descritas en la Tabla 51) de acuerdo con las características de<br />
los productos o resultados que, para el caso, se consideran como: objetivo<br />
documental, contenidos, frecuencia, densidad, conservación, medio de circulación,<br />
coherencia con tareas y actividades, coherencia con subsistema<br />
jurídico-político, los cuales se entienden así:<br />
• El documento tiene por lo menos un objetivo pertinente. No es procedente<br />
la existencia de documentos que carezcan de objetivos relativos a la<br />
construcción de información.<br />
• El objetivo es o no satisfecho por otro documento. En muchos casos y<br />
especialmente cuando coexisten varios sistemas de información el mismo<br />
objetivo es satisfecho por distintos documentos, generando cargas<br />
financieras innecesarias cuyo ahorro tiene efectos de largo plazo.<br />
• Contenido necesario. En general un documento debe contener una información<br />
necesaria, relativa a la descripción del hecho a informar, las<br />
autorizaciones y responsabilidades por tal circunstancia y los contenidos<br />
del documento. La información adicional genera costos innecesarios.<br />
• Frecuencia necesaria. Un documento sólo debe emitirse con la frecuencia<br />
mínima necesaria y no en relación con el número de hechos realizados.<br />
Hay casos en que los hechos descritos se pueden presentar en documentos<br />
resumen e incluso fusionarse en otros documentos.<br />
• Densidad necesaria. Se hace relación al número de copias que se emiten<br />
y conservan de un documento, en oportunidades duplicando las necesidades<br />
de información, los archivos y en consecuencia sus costos relativos.<br />
Un documento debe ser de dos partes si existe tercero relacionado o de<br />
una sola en caso contrario.<br />
• Políticas de archivo y conservación. Hace relación a la conservación de<br />
pruebas que soportan los informes y deben alcanzar los tiempos mínimos<br />
establecidos en el marco jurídico político, en relación con los periodos<br />
legales de ejercicio de derechos.<br />
89
Rafael Franco Ruiz<br />
• Medio de información. Se refiere a los canales por los que circula la información<br />
documental, los cuales pueden ser físicos, electrónicos o de<br />
otra naturaleza aceptada en el marco jurídico-político.<br />
• Coherencia con tareas y actividades. Los documentos contienen datos<br />
acerca de la realización o previsión de actividades o tareas y, en tal<br />
circunstancia, deben ser coherentes con ellas y la responsabilidad del<br />
origen radica en ellas.<br />
• Coherencia con el subsistema jurídico-político en relación con los sistemas<br />
regulatorios. El subsistema jurídico-político por razones de interés público<br />
e intervención estatal, así como en la perspectiva de la transparencia,<br />
establece reglas sobre características a ser satisfechas por los documentos<br />
que soportan la información, en especial cuando ésta se constituye<br />
como de propósito general y tales reglas deben ser observadas a riesgo<br />
de emergencia de contingencias y responsabilidades.<br />
Tabla 52. Unidad analítica de relación estratégica de documentación<br />
Documento<br />
Tipo<br />
Factores de análisis<br />
Trámite<br />
Elaboración<br />
Conservación<br />
Seguridad<br />
Pond. %<br />
Variables de fiscalización<br />
1 2 3 4 5 ... POND.<br />
Irregularidad<br />
A 1 500<br />
B 1 8000<br />
C 2 600<br />
D 2<br />
E 2<br />
F 3<br />
G 1<br />
H 1<br />
I 1<br />
J 3<br />
Total 17 I.C.D.<br />
Total 1<br />
Total 2<br />
Total 3<br />
E.E.<br />
Pond.<br />
E.E.P.<br />
I.C.S.D.<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
90 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del<br />
método de matriz estratégica de fiscalización de documentos (ilustrada en<br />
la Tabla 52) y completa el método mediante la determinación de la escala<br />
de valoración, el cálculo del índice de calidad documental y su evaluación,<br />
permitiendo mediante la predicción la construcción de instrucciones y el<br />
alimento de la sumatoria evidencial.<br />
3.2.8.3 Fiscalización de la comunicación organizacional. Como ha<br />
quedado registrado, información y comunicación constituyen conceptos<br />
diferentes en la teoría organizacional; la primera, tiende a ser unidireccional<br />
y comprometida con la construcción de informes, el desarrollo de<br />
acciones instruccionales, la rendición de cuentas, todo con una perspectiva<br />
individualizada, así como la formación de conocimiento requerido para los<br />
procesos administrativos y de control; en tanto la segunda, se caracteriza<br />
como el elemento vital del tejido organizacional y su red de relaciones entre<br />
agentes sociales. La información está vinculada a la comunicación, puede<br />
ser parte de ella pero no alcanza su dimensión ni función.<br />
La comunicación está vinculada al ejercicio de poder y se apoya en la<br />
semiología para el uso de signos y símbolos relativos a la realidad social,<br />
nutriéndose de la lingüística para la construcción de sus mensajes. Se<br />
entiende como la transmisión de mensajes desde un emisor a un receptor<br />
o perceptor a través de un largo y complejo proceso de transformaciones<br />
e interpretaciones, generando ideas y sensaciones que influyen en los<br />
significados creativos y las interrelaciones entre agentes sociales, no sólo<br />
en el plano existencial, también en el previsional.<br />
La consideración estratégica de la comunicación organizacional se fundamenta<br />
en que es imposible vivir y convivir sin comunicarse y ésta incluye<br />
elementos de contenido y relación que fortalecen los tejidos sociales, bien<br />
sea simétrica, entre iguales, o complementaria, basada en la diferencia.<br />
El método aplicable en la fiscalización de la comunicación organizacional<br />
corresponde a la unidad analítica de relación estratégica de comunicación<br />
organizacional. En la aplicación de esta metodología, los taxones se integran<br />
por los diferentes sistemas de comunicación de la entidad, considerando<br />
que cada uno permite la obtención de una comunicación específica a partir<br />
del concepto de división del trabajo con base en el principio de especialización.<br />
Estos sistemas de comunicación se pueden clasificar, para efectos<br />
del análisis, en los tipos creadores de valor, de apoyo y creadores de costo:<br />
• Sistemas de comunicación creadores de valor<br />
• Sistemas de comunicación de apoyo<br />
91
Rafael Franco Ruiz<br />
• Sistemas de comunicación creadores de costo<br />
Esta clasificación se fundamenta en la relación estratégica, plano en que<br />
se consideran sistemas de comunicación creadores de valor, aquellos intercambios<br />
que contribuyen de manera directa al desarrollo de la misión.<br />
Los sistemas de comunicación de apoyo son aquellos intercambios de<br />
información que no tienen relación directa con la misión pero se requieren<br />
para su realización. Los sistemas de comunicación creadores de costo son<br />
los que producen intercambios que no tienen relación con la misión o es<br />
repetido en otro que, por pertinencia, debe desarrollarlo; estos últimos se<br />
han definido como ruidos.<br />
Dentro de los factores de análisis (ilustrados en la Tabla 53) se pueden<br />
vincular datos como: costos relativos a construcción de mensajes, canales<br />
de comunicación, transmisión, interpretación, control de flujo, direccionamiento<br />
y recuperación.<br />
Tabla 53. Factores de análisis de comunicación<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACION<strong>AL</strong><br />
1. Costos de construcción de mensajes<br />
2. Canales de comunicación<br />
3. Medios de transmisión<br />
4. Métodos de interpretación<br />
5. Control de flujo<br />
6. Costos de direccionamiento<br />
7. Costos de recuperación<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Los elementos relacionados con sistemas de comunicación creadores de<br />
costo constituyen irregularidades y tienen un ingrediente muy importante<br />
en la formulación de instrucciones, consiste en la cuantificación de recursos<br />
improductivos desde la perspectiva misional permitiendo medir ahorros<br />
estratégicos y reasignación o realización de recursos aplicados a un asunto<br />
impertinente frente a la misión.<br />
La fiscalización realizada se orienta a construir un índice de calidad de sistemas<br />
de comunicación organizacional y otro de calidad de comunicación<br />
organizacional para lo cual se debe:<br />
• Totalizar cada una de las columnas referentes a los factores de análisis.<br />
• Totalizar los valores de cada factor de análisis correspondientes a cada<br />
tipo de sistema de comunicación organizacional.<br />
• Se calcula el índice de eficiencia de sistemas de comunicación organizacional<br />
dividiendo los valores acumulados para cada factor de análisis en<br />
92 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
sistemas de comunicación organizacional creadores de valor por el total<br />
de todos los sistemas de comunicación.<br />
Sistemas de comunicación creadores de valor<br />
I.E.S.C.O. =<br />
Total de sistemas de comunicación<br />
• Estos índices de eficiencia de sistemas de comunicación organizacional<br />
determinados para cada factor de análisis pueden resultar poco significativos,<br />
hay algunos sistemas que incluyen pocos recursos en relación<br />
con otros, o porque unos factores de análisis resulten más relevantes<br />
que otros y, en tal circunstancia, su contribución al análisis global puede<br />
resultar contraproducente, por ello deben ser ponderados.<br />
• Determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan<br />
los índices de eficiencia de sistemas de información ponderados cuya<br />
sumatoria constituye el índice de calidad de sistemas de comunicación<br />
organizacional.<br />
I.C.S.C.O. = ∑(I.E.S.C.O.) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de sistemas de comunicación organizacional<br />
puede ser objeto de análisis como los anteriores, en interpretación autónoma<br />
a partir de reglas preestablecidas y también de interpretación<br />
emulativa para permitir observar el comportamiento a través del tiempo<br />
o en comparación con émulos, con promedios sectoriales o con índices<br />
técnicos.<br />
A partir de este criterio se desarrolla el segundo elemento del método,<br />
orientado a determinar el índice de calidad de comunicación organizacional,<br />
que generará la identificación de nuevas irregularidades, predicciones e<br />
instrucciones. La segunda parte del método constituye una aplicación normal<br />
de la matriz de fiscalización estratégica, pero vinculada a la sección anterior,<br />
en donde los taxones se constituyen por los sistemas de comunicación<br />
organizacional y se determinan las variables de fiscalización (enunciadas<br />
en la Tabla 54) de acuerdo con las características de los sistemas que, para<br />
el caso, se consideran como: comunicación abierta, evolutiva, flexible, multidireccional,<br />
instrumentada, informativa, afectiva, valorativa, motivacional,<br />
cooperativa, reguladora y controladora.<br />
• Comunicación abierta, que tiene como objetivo el comunicarse con el<br />
entorno y hace referencia al medio usado para enviar mensajes al público<br />
interno y externo.<br />
• Comunicación evolutiva, hace énfasis en lo imprevisto que debe ser<br />
comunicado.<br />
93
Rafael Franco Ruiz<br />
• Comunicación flexible, para permitir oportunidad comunicativa entre lo<br />
formal y lo informal.<br />
• Comunicación multidireccional, para permitir la difusión de arriba hacia<br />
abajo, de abajo hacia arriba, transversal, horizontal, interna y externa.<br />
• Comunicación instrumentada, por la utilización de herramientas, soportes,<br />
dispositivos; esto debe garantizar que las informaciones que circulan<br />
sean oportunas, pertinentes por el uso adecuado de las estructuras<br />
apropiadas.<br />
• Comunicación informativa, porque contiene mensajes pertinentes, superando<br />
los niveles de relaciones públicas o propaganda.<br />
• Comunicación afectiva, que fortalece los lazos de relación que sustentan<br />
el tejido existente entre los agentes sociales que interactúan en la organización.<br />
• Comunicación valorativa, difundiendo los valores organizacionales en sus<br />
planos personal, institucional y social, vinculados a la misión.<br />
• Comunicación motivacional, porque estimula comportamientos adecuados<br />
de los agentes sociales en la perspectiva del interés público.<br />
• Comunicación cooperativa, por promover la cooperación antes que la<br />
competencia en los comportamientos de los agentes sociales.<br />
• Comunicación reguladora, por difundir elementos incluidos en el ámbito<br />
jurídico-político y el capital regulativo de la entidad y el entorno.<br />
• Comunicación controladora, por incluir elementos que establecen barreras<br />
al ejercicio exorbitante de poder por parte de los agentes sociales.<br />
Tabla 54. Variables de fiscalización comunicacional<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACION<strong>AL</strong><br />
1. Comunicación abierta<br />
2. Comunicación evolutiva<br />
3. Comunicación flexible<br />
4. Comunicación multidireccional<br />
5. Comunicación instrumentada<br />
6. Comunicación informativa<br />
7. Comunicación afectiva<br />
8. Comunicación valorativa<br />
9. Comunicación motivacional<br />
10. Comunicación cooperativa<br />
11. Comunicación reguladora<br />
<strong>12</strong>. Comunicación controladora<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
94 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del<br />
método de matriz estratégica de fiscalización de sistemas de comunicación<br />
organizacional (ilustrada en la Tabla 55) y se complementa el método mediante<br />
la determinación de la escala de valoración, el cálculo del índice de<br />
calidad procedimental y su evaluación autónoma o emulativa permitiendo,<br />
mediante la predicción, la construcción de instrucciones y el alimento de<br />
la sumatoria evidencial.<br />
Tabla 55. Unidad analítica de relación estratégica de comunicación organizacional<br />
Sistema de<br />
comunicación<br />
Tipo<br />
Factores de análisis<br />
Canal<br />
Construcción<br />
Transmisión<br />
Control<br />
Pond. %<br />
Variables de fiscalización<br />
1 2 3 4 5 ... POND.<br />
Irregularidad<br />
A 1 500<br />
B 1 8000<br />
C 2 600<br />
D 2<br />
E 2<br />
F 3<br />
G 1<br />
H 1<br />
I 1<br />
J 1<br />
Total 15 I.C.C.O.<br />
Total 1<br />
Total 2<br />
Total 3<br />
E.E.<br />
Pond.<br />
E.E.P.<br />
I.C.S.C.O.<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
3.2.9 Fiscalización de legitimidad organizacional. Este es un concepto<br />
desconocido o poco usado en la teoría organizacional y, desde luego,<br />
está fuera de lugar en perspectivas organicistas o maquinistas en las que<br />
se desconoce el factor social de la organización. Pero en una percepción<br />
social, el concepto es válido y determinante para un sistema administrativo<br />
95
Rafael Franco Ruiz<br />
y de control. El término se ha desarrollado en la teoría del derecho, en la<br />
ciencia política e, incluso, en la filosofía.<br />
Esta es una ocasión para recordar que el derecho no sólo está constituido<br />
por el conjunto de reglas reguladoras de las relaciones del Estado y los<br />
ciudadanos, también lo es en el escenario de derecho estatutario, orientado<br />
a regular relaciones entre ciudadanos o grupos de ciudadanos, desde luego,<br />
en una subordinación a las normas superiores del derecho institucional.<br />
La legitimidad se establece en el marco relacional del derecho a mandar y el<br />
deber de obedecer, es decir, se relaciona con el ejercicio del poder. Quienes<br />
obedecen reconocen legitimidad en la estructura del poder si encuentran<br />
en ella legitimidad de origen, es decir, que el poder les fue otorgado por los<br />
órganos habilitados para hacerlo, y legitimidad de ejercicio que consiste en<br />
el reconocimiento de los elementos requeridos para ejercer el poder, para<br />
lo cual, quien manda, debe cumplir requisitos para hacerlo, lo que puede<br />
estar más allá del ordenamiento y radicar en factores carismáticos.<br />
Precisamente, Max Weber, quien ha influido sustancialmente el conocimiento<br />
administrativo a través de los enfoques burocráticos, clasifica la<br />
legitimidad en racional o soportada en las creencias de legalidad; tradicional,<br />
establecida por la costumbre; y carismática, determinada por las<br />
características del líder.<br />
Es lógico que la legitimidad organizacional se fundamente en las doctrinas<br />
de la legitimidad jurídica y, en tal condición, considera legítimo el ejercicio<br />
del poder en cuanto el ordenamiento administrativo sea válido, justo y eficaz.<br />
Se considera que el ordenamiento incrustado en el subsistema jurídicopolítico<br />
de la organización es válido cuando ha sido determinado por los<br />
órganos competentes, se encuentra vigente y es coherente con el marco<br />
jurídico-político institucional, determinado en el plano de las relaciones<br />
Estado-ciudadanía.<br />
De la misma manera, el ordenamiento jurídico-político será justo en cuanto<br />
se oriente al cumplimiento de los fines colectivos de la organización, los<br />
que, desde luego, se refieren a la producción de bienes y servicios, la regulación<br />
de las relaciones entre agentes sociales sobre valores de igualdad,<br />
el impulso al desarrollo, la fraternidad, la libertad de acceso, todo ello bajo<br />
los valores fundamentales de autonomía, desarrollo y libertad.<br />
Finalmente, el ordenamiento jurídico-político organizacional será eficaz<br />
en la medida en que sea observado y reconocido por la población objetivo<br />
a partir de algún tipo de consenso acerca de ese reconocimiento, el cual<br />
sólo puede tener origen y justificación en el interés público que lo genera.<br />
Cuando el ordenamiento jurídico-político no es observado es ilegítimo y<br />
96 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
genera oposición e incluso rebeldía, lo que genera conflictos de interés y<br />
condiciones de ejercicio de poder que crean fricciones, tensiones y crisis.<br />
Es claro, entonces, que la eficiencia organizacional depende, en gran medida,<br />
de la fiscalización organizacional y ésta se integra por unos factores<br />
determinantes: el ordenamiento jurídico-político y los agentes sociales<br />
que realizan los roles de derecho a mandar y deber de obedecer. Este<br />
ordenamiento jurídico-político interno está supeditado al ordenamiento<br />
jurídico-político del entorno.<br />
Gráfico <strong>12</strong>. Legitimación organizacional<br />
Visión<br />
Misión<br />
Valores<br />
Infraestruct.<br />
Objetivos<br />
ACTIVIDADES<br />
TAREAS<br />
ASIGNACIÓN<br />
DE RESPONS.<br />
MANU<strong>AL</strong> DE<br />
ACTIVIDADES<br />
Documentos<br />
MANU<strong>AL</strong> DE<br />
FUNCIONES<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
El ordenamiento organizacional está nucleado por la cultura organizacional,<br />
esa es su esencia y, dentro de ella, deben estar comprendidos los elementos<br />
relacionados con visión, misión, valores, objetivos y se complementa con<br />
otros ordenamientos como el reglamento interno de trabajo, el régimen de<br />
salud ocupacional y seguridad laboral, el manual de control interno, manual<br />
documental, manual de procesos o actividades, manual de funciones a<br />
través del cual se asignan responsabilidades y otros que regulen el manejo<br />
de recursos, elementos tóxicos y, en general, los determinados por las<br />
necesidades de la organización.<br />
En el proceso de fiscalización de legitimidad organizacional se aplica el<br />
método de matriz de fiscalización estratégica (ilustrada en la Tabla 56).<br />
Los taxones de la matriz se integran por los ordenamientos específicos que<br />
integran el subsistema jurídico-político, dentro de ellos se incluyen los que la<br />
entidad tiene definidos y los que no se han reconocido pero son necesarios.<br />
Luego se definen las variables de fiscalización que, para el caso, se consideran<br />
como: coherencia con regulación del entorno, coherencia con regulación<br />
interna, oportunidad regulativa, validez, justicia y eficacia.<br />
97
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 56. Fiscalización de legitimidad organizacional<br />
Reglamento interno de trabajo<br />
Manual de control interno<br />
Manual de actividades<br />
Régimen de salud ocupacional<br />
Manual de funciones<br />
Manual de gestión documental<br />
Manual de gestión de activos<br />
TOT<strong>AL</strong><br />
Fuente: Construcción del autor<br />
TAXONES % VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN INSTRUC-<br />
CIONES<br />
1 2 3 4 5 POND.<br />
Los aspectos de coherencia del ordenamiento organizacional incluido<br />
en el subsistema jurídico-político hacen relación al reconocimiento y no<br />
contradicción con la regulación externa y entre los elementos internos<br />
que lo constituyen. Las variables de validez, justicia y eficacia ya han sido<br />
definidas.<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se determinan las ponderaciones, se conforma el instrumento que permite<br />
la aplicación particular del método de matriz estratégica de fiscalización a<br />
la misión institucional con el que podemos conocer el índice de calidad de<br />
legitimidad.<br />
3.2.10. Legitimidad de cargos. Con base en la información del manual<br />
de funciones y el manual de procesos o actividades se puede realizar un<br />
proceso de fiscalización de cargos, para lo cual el objeto de fiscalización<br />
lo constituyen los mencionados manuales.<br />
El método aplicable en este factor de fiscalización organizacional es la<br />
unidad analítica de relación estratégica de cargos. Para la aplicación de<br />
este método, los taxones se integran por los diferentes cargos, considerando,<br />
desde luego, que cada uno es autónomo a partir del concepto de<br />
división del trabajo con base en el principio de especialización. No caben<br />
aquí tradicionales costumbres relativas a estandarizar cargos con similares<br />
funciones en una especie de escalafón, se deben identificar los cargos<br />
individuales porque cada uno tiene una relación independiente con los<br />
procesos o actividades. Los cargos así relacionados se clasifican para<br />
efectos de análisis en los tipos creadores de valor, funcionales de apoyo<br />
y creadores de costo.<br />
I.C.L.<br />
98 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
• Cargos creadores de valor<br />
• Cargos funcionales de apoyo<br />
• Cargos creadores de costo<br />
Son cargos creadores de valor aquellos que tienen por objetivo desarrollar<br />
funciones que contribuyen de manera directa al desarrollo de la misión. Los<br />
cargos funcionales de apoyo son aquellos que tienen por objetivo realizar<br />
funciones que no tienen relación directa con la misión pero se requiere<br />
para su realización. Los cargos creadores de costo son aquellos que tienen<br />
como objetivo desarrollar actividades que no tienen ninguna relación con<br />
la misión o cuyo objetivo es repetido en otro que, por pertinencia, debe<br />
desarrollarlo.<br />
Tabla 57. Factores de análisis de cargos<br />
FACTORES DE ANÁLISIS DE CARGOS<br />
1. Salarios<br />
2. Indemnizaciones por incapacidades<br />
3. Dotaciones<br />
4. Horas hombre laboradas<br />
5. Horas máquina ejecutadas<br />
6. Activos asignados<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
La clasificación es indispensable para abordar el análisis de los factores<br />
vinculados a la fiscalización y este es un momento importante en relación<br />
con los usos y costumbres por cuanto se apela a información cuantitativa,<br />
en gran parte, información financiera. Dentro de los factores de análisis<br />
(ilustrados en la Tabla 57) se pueden vincular datos periodizados como<br />
salarios, indemnizaciones por incapacidades, dotaciones y recursos asignados,<br />
horas hombre laboradas, horas máquina ejecutadas; o no periodizados<br />
como los activos asignados a cada cargo.<br />
Todos los elementos relacionados con cargos creadores de costo constituyen<br />
irregularidades y tienen un ingrediente muy importante en la formulación<br />
de instrucciones, consiste en la cuantificación de recursos improductivos<br />
desde la perspectiva misional permitiendo medir ahorros estratégicos y<br />
reasignación o realización de recursos aplicados a un asunto impertinente<br />
frente a la misión.<br />
El proceso de fiscalización debe extenderse, en términos del análisis, a<br />
los cargos funcionales de apoyo cuando éstos representan una proporción<br />
exagerada frente a los creadores de valor. Aquí podrían identificarse nuevas<br />
irregularidades.<br />
99
Rafael Franco Ruiz<br />
La fiscalización realizada por unidades de análisis se orienta a construir<br />
un índice de calidad de planta, para esto se deben realizar algunas actividades<br />
así:<br />
• Se totalizan cada una de las columnas referentes a los factores de análisis.<br />
• Se totalizan los valores de cada factor de análisis correspondientes a<br />
cada tipo de cargo.<br />
• Se calcula el índice de eficiencia de planta (I.E.P.) dividiendo los valores<br />
acumulados para cada factor de análisis en cargos creadores de valor<br />
por el total correspondiente a todos los cargos.<br />
I.E.P.=<br />
Cargos creadores de valor<br />
Total de cargos<br />
Estos índices de eficiencia de planta determinados para cada factor de<br />
análisis pueden resultar poco significativos, hay cargos con asignaciones<br />
laborales diferenciadas sustancialmente entre funcionarios o porque unos<br />
factores de análisis resulten más relevantes que otros y, en tal caso, su<br />
contribución al análisis global puede resultar contraproducente, por ello<br />
deben ser ponderados.<br />
Una vez determinada la ponderación de los factores de análisis se calculan<br />
los índices de eficiencia planta ponderados cuya sumatoria constituye el<br />
índice de calidad de planta.<br />
I.C.P.= ∑(I.E.P.) i<br />
P i<br />
Este índice de calidad de planta puede ser objeto de análisis como todos<br />
los anteriores, es decir, en interpretación autónoma a partir de reglas<br />
preestablecidas y también de interpretación emulativa para permitir<br />
observar el comportamiento a través del tiempo o en comparación con<br />
émulos, con promedios sectoriales o con índices técnicos.<br />
Quedó afirmado que cada cargo se determina como taxón y a partir de<br />
este criterio se desarrolla el segundo elemento del método, orientado a<br />
determinar el índice de calidad de cargo y que generará la identificación<br />
de nuevas irregularidades, predicciones e instrucciones.<br />
Esta segunda parte del método constituye una aplicación normal de la matriz<br />
de fiscalización estratégica, pero vinculada a la sección anterior, en que<br />
los taxones se constituyen por los cargos y se determinan las variables de<br />
fiscalización (descritas en la Tabla 58) de acuerdo con las características<br />
de tales objetivos que, para el caso, se consideran como: satisfacción de<br />
requisitos académicos, satisfacción de requisitos laborales, satisfacción<br />
de requisitos especiales, responsabilidad social en la provisión del cargo,<br />
100 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
comunicación de función a titular del cargo, niveles de capacitación, frecuencia<br />
de accidentalidad y frecuencia de ausentismo.<br />
Tabla 58. Variables para la fiscalización estratégica de cargos<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE CARGOS<br />
1. Satisfacción de requisitos académicos<br />
2. Satisfacción de requisitos laborales<br />
3. Satisfacción de requisitos especiales<br />
4. Responsabilidad social en la provisión del cargo<br />
5. Comunicación de función a titular del cargo<br />
6. Niveles de capacitación<br />
7. Frecuencia de accidentalidad<br />
8. Frecuencia de ausentismo<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
• La satisfacción de requisitos académicos hace relación a formación académica<br />
formal o informal requerida para el ejercicio del cargo de acuerdo<br />
con el manual de funciones o convenio de compromiso según sea el estilo<br />
administrativo.<br />
• La satisfacción de requisitos laborales hace relación a la experiencia<br />
necesaria para el ejercicio del cargo, debiendo identificar el tipo y calidad<br />
de tal experiencia.<br />
• La satisfacción de requisitos especiales se refiere a la verificación del<br />
cumplimiento de requisitos adicionales a los académicos y de experiencia<br />
para el ejercicio del cargo.<br />
• La responsabilidad social en la provisión del cargo se orienta a evaluar si<br />
en el proceso de provisión se considera la vinculación de mujeres, etnias<br />
discriminadas, sectores excluidos, minusválidos, etc.<br />
• Un instrumento fundamental del control interno es la delegación o asignación<br />
de responsabilidades y tal asunto se logra por la comunicación<br />
de funciones al titular del cargo, de esto debe existir evidencia.<br />
• En gran parte la eficiencia y los niveles de pertenencia de un funcionario<br />
dependen de los niveles de capacitación, variable que debe ser evaluada.<br />
• La frecuencia de accidentalidad es un elemento determinante para evaluar<br />
la seguridad de las personas en las instalaciones de la organización.<br />
• Como una necesidad de evaluación de responsabilidad debe considerarse<br />
la frecuencia de ausentismo y sus causas, pues, eventualmente, pueden<br />
ser generadas por aspectos relacionados con la seguridad laboral.<br />
Estas variables sólo tienen una intención ilustrativa, no es prescriptiva ni<br />
limitativa. Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios<br />
101
Rafael Franco Ruiz<br />
de medición de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones<br />
establecidos, se conforma el instrumento que permite la aplicación particular<br />
del método de matriz estratégica de fiscalización a los cargos (ilustrada en<br />
la Tabla 58) existentes en la entidad y se completa el método mediante la<br />
determinación de la escala de valoración, el cálculo del índice de calidad<br />
de cargos y su evaluación autónoma o emulativa, permitiendo, mediante la<br />
predicción, la construcción de instrucciones y el alimento de la sumatoria<br />
evidencial.<br />
Tabla 59. Unidad analítica de relación estratégica de cargos<br />
Cargo<br />
Tipo<br />
Factores de análisis<br />
Activo<br />
asignado<br />
Remuneración<br />
Incapacidades<br />
Dotación<br />
y equipo<br />
Pond. %<br />
Variables de fiscalización<br />
1 2 3 4 5 ... POND.<br />
Irregularidad<br />
A 1 500<br />
B 1 8000<br />
C 2 600<br />
D 2<br />
E 2<br />
F 3<br />
G 1<br />
H 1<br />
I 1<br />
J 3<br />
Total 10 I.C.C.<br />
Total 1 6<br />
Total 2 3<br />
Total 3 2<br />
C.P.<br />
Pond.<br />
I.C.P.<br />
I.C.P.<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
3.2.11. Fiscalización de calidad funcional. Un aspecto adicional relacionado<br />
con la fiscalización de cargos se refiere a la calidad funcional de la<br />
conformación de cargos, es decir, su sistema relacional con la estructura<br />
jurídico-política y organizacional, en relación con la eficiencia y consistencia<br />
de la planta.<br />
El método propuesto para este objetivo es la matriz de fiscalización estratégica,<br />
que corresponde al control de funciones en relación con cada cargo<br />
102 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
conducente a la determinación de un índice de calidad funcional del cargo,<br />
con el que se completa el proceso de fiscalización de los elementos de la<br />
arquitectura financiera organizacional.<br />
Para efecto de la aplicación del método, los taxones de cada matriz están<br />
integrados por las funciones de cada cargo y a partir de este criterio se<br />
desarrolla el proceso de fiscalización que generará la identificación de<br />
nuevas irregularidades, predicciones e instrucciones.<br />
El segundo elemento de la matriz de fiscalización estratégica lo constituyen<br />
las variables de fiscalización de acuerdo con las características de las<br />
funciones que, para el caso, se consideran como: coherencia funcional,<br />
correspondencia funcional, consistencia funcional, balance de cargo, legalidad<br />
funcional.<br />
• La coherencia funcional se refiere a la determinación de las relaciones<br />
entre tareas de los procesos o actividades y funciones de los cargos.<br />
• La correspondencia funcional hace referencia a la relación fáctica entre<br />
las funciones del manual y las prácticas funcionales.<br />
• La consistencia funcional hace referencia a las relaciones entre la calidad<br />
de las funciones y la calidad del cargo de acuerdo con el escalafón, con<br />
lo que se evita pérdida de recursos calificados o asignación funcional a<br />
quienes son incompetentes para cumplir eficientemente.<br />
• El balance de cargo hace relación a lo adecuado de la asignación de<br />
cargas de trabajo.<br />
• La legalidad funcional determina si se cumplen disposiciones legales para<br />
el ejercicio de la función.<br />
Con estos insumos se construye la matriz de fiscalización de calidad funcional<br />
de cargos (ilustrada en la Tabla 61). En el proceso de aplicación se<br />
determina la escala de valoración, se califican las intersecciones de función<br />
variable y se cualifican mediante la aplicación de la doble ponderación,<br />
obteniendo un total que, dividido por el tamaño de la escala, proporciona<br />
el índice de calidad funcional del cargo.<br />
Tabla 60. Variables de fiscalización de calidad funcional del cargo<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN DE C<strong>AL</strong>IDAD FUNCION<strong>AL</strong><br />
1. Coherencia funcional<br />
2. Correspondencia funcional<br />
3. Consistencia funcional<br />
4. Balance de cargo<br />
5. Legalidad funcional Fuente: Construcción del autor<br />
103
Rafael Franco Ruiz<br />
Con estos elementos descriptivos se complementan los criterios de medición<br />
de las variables de fiscalización para cada uno de los taxones establecidos,<br />
se conforma el instrumento que permite la aplicación particular del método<br />
de matriz estratégica de fiscalización a los cargos existentes en la entidad<br />
permitiendo el cálculo del índice de calidad funcional del cargo y se completa<br />
el método mediante la evaluación autónoma o emulativa posibilitando,<br />
mediante la predicción, la construcción de instrucciones y el alimento de<br />
la sumatoria evidencial.<br />
Tabla 61. Matriz estratégica de fiscalización de cargos<br />
RESPONSABLE:<br />
FECHA:<br />
CARGO<br />
%<br />
TOT<strong>AL</strong>ES<br />
OBSERVACIONES<br />
CARGO:<br />
VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN<br />
1 2 3 4 5 ... POND<br />
IRREGU-<br />
LARIDAD<br />
I.C.F.C.<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
I.C.F.C. = ∑(E.F.)(P 1<br />
)(P 2<br />
)/TE<br />
Este índice de calidad funcional del cargo, que fundamenta el proceso<br />
instruccional, se constituye en materia prima para la construcción de un<br />
nuevo índice que tiene una cobertura más general, organizacional, que<br />
pretende agregar los índices de los cargos en un índice de calidad funcional<br />
organizacional.<br />
El proceso consiste en relacionar los índices de calidad funcional de los<br />
cargos, incluyendo la totalidad de la planta, hacerlos objeto de un proceso<br />
de ponderación, calcular los índices ponderados que, al totalizarse,<br />
producen el índice de calidad funcional organizacional, como se describe<br />
en la Tabla 62.<br />
I.C.O.T. = ∑(I.C.T.A) i<br />
P i<br />
Tabla 62. Índice de calidad funcional organizacional<br />
ÍNDICE DE C<strong>AL</strong>IDAD ORGANIZACION<strong>AL</strong> DE TAREAS<br />
CARGO ICFC PONDERACIÓN ICFC PONDERADO<br />
TOT<strong>AL</strong> 1.00 ICOT<br />
Fuente: Construcción<br />
del autor<br />
104 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
El índice de calidad funcional organizacional fundamenta nuevos niveles de<br />
análisis, por cuanto genera evaluaciones autónomas con reglas de interpretación<br />
que deben establecerse previamente, como las enunciadas en los<br />
anteriores métodos y evaluaciones autónomas, institucionales a través del<br />
tiempo y emulativas en relación con émulos, sectores o índices técnicos.<br />
3.3. Fiscalización de arquitectura organizacional en síntesis. La siguiente<br />
matriz no corresponde de una manera específica a la aplicación de un<br />
método de fiscalización, constituye una síntesis de todo el proceso recorrido<br />
para permitir una visualización integral de la arquitectura organizacional, en<br />
donde se puedan observar genéricamente las deficiencias para proceder<br />
a su seguimiento o monitoreo en un proceso de mejoramiento continuo.<br />
Es una aplicación de evaluación por auto-emulación para observar la calidad<br />
de arquitectura organizacional a través del tiempo, asignando una<br />
ponderación a los diferentes índices de calidad hasta determinar uno<br />
global, al que se denomina índice de calidad de arquitectura organizacional<br />
(ver Tabla 63).<br />
I.C.A.O.= ∑(I.C.) i<br />
(P i<br />
)<br />
Queda descrito el modelo de fiscalización, donde se incluyen diferentes<br />
novedades en la construcción de conocimiento, producto de una investigación<br />
fundamental instrumentalizada en los planos cuantitativo y cualitativo<br />
que se pueden resumir en:<br />
• Ruptura de las creencias y tradiciones que ubicaron el control en planos<br />
exclusivamente cuantitativos por la influencia de la administración por<br />
objetivos y su consideración como metas mensurables.<br />
• Establecimiento de métodos de fiscalización cualitativa a partir del reconocimiento<br />
de paradigmas de administración por políticas.<br />
• Establecimiento de controles que incluyen variables internas y del entorno<br />
superando visiones exclusivamente institucionalistas.<br />
• Inclusión de métodos de fiscalización estratégica como instrumento preventivo<br />
dentro de una nueva visión de fiscalización integral.<br />
• Superación de los planos exclusivamente financieros y posteriores, propios<br />
de los modelos evaluativos de la auditoría.<br />
Continúa en la<br />
página siguiente<br />
105
Rafael Franco Ruiz<br />
Tabla 63. Índice de calidad de arquitectura organizacional<br />
INSTITUCION<strong>AL</strong><br />
Nº ÍNDICE DE C<strong>AL</strong>IDAD % PUN- DINÁ- TEN-<br />
TU<strong>AL</strong> MICO DENCIA<br />
1 Relacional intereses y poder<br />
2 Visión<br />
3 Misión<br />
4 Valores<br />
5 Estructura<br />
6 Objetivos<br />
7 Infraestructura<br />
8 Políticas de infraestructura<br />
9 Actividades<br />
10 Procedimental<br />
11 Tareas organizacionales<br />
<strong>12</strong> Información<br />
13 Sistemas de información<br />
14 Documental<br />
15 Sistema documental<br />
16 Comunic. organizacional<br />
17<br />
Sistemas de comunicación<br />
organizacional<br />
18 Legitimidad<br />
19 Cargo<br />
20 Planta<br />
21 Funcional organizacional<br />
TOT<strong>AL</strong>ES 1,0<br />
Índice de calidad de arquitectura organizacional<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
PUN-<br />
TU<strong>AL</strong><br />
PONDERADO<br />
DINÁ-<br />
MICO<br />
T E N -<br />
DENCIA<br />
Queda expuesta la contribución al desarrollo del conocimiento y de la tecnología<br />
de la fiscalización, con la pretensión de encontrar mentes receptoras<br />
que continúen el camino.<br />
Conclusiones<br />
Este trabajo ha permitido avanzar en un proceso de construcción teórica<br />
y tecnológica a partir de la aplicación del método histórico y su complementación<br />
con una aplicación sistémica. El proceso no ha sido sencillo,<br />
requirió la solución de enigmas teóricos de la mayor complejidad y que,<br />
eventualmente, se separan de las pretensiones de la investigación. En<br />
general, la administración que siempre se ha concentrado en los negocios,<br />
106 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
entendidos como “manifestación del capital en su aquí y ahora”, sólo generó<br />
descripciones o explicaciones de la empresa, una forma de organización<br />
específica pero no la organización en su conjunto.<br />
El modelo se soporta en un enfoque teleológico a partir de la consideración<br />
de la organización en sus componentes natural, económico, cultural y<br />
político, y sus dimensiones social y material interrelacionadas a través de<br />
desempeños, estructuras y procesos que interactúan para realizar valores<br />
cambiantes en la historia y en las relaciones sociales.<br />
El poder se ejerce sobre las conductas de los individuos, sobre las estructuras<br />
determinadas por los procesos y las instituciones. El poder es el<br />
determinante de los comportamientos que, por su permanencia, generan<br />
los procesos y se ejerce en el plano interno por los agentes sociales hegemónicos<br />
que actúan en lo interno de la organización o en el entorno de<br />
la misma, sin olvidar que esta fronterización es artificial y se torna difusa.<br />
De acuerdo con las características de la organización, el poder es asimétrico,<br />
tiene diferentes intensidades para los diversos agentes sociales que<br />
lo ejercen como interacción, lo que supone la existencia de consensos o,<br />
como conflicto, implica competencia por el dominio y puede fundamentarse<br />
en la fuerza cuando de organizaciones autoritarias se trata.<br />
La organización es un escenario de conflictos generados en el ejercicio<br />
de poder por los diferentes agentes que pretenden que las decisiones se<br />
orienten a satisfacer sus intereses, surgidos de necesidades humanas, unas<br />
veces más intensos, otras interactuantes, según los niveles de asimetría<br />
entre los agentes sociales.<br />
En ese medio se define el control, no como manifestación del poder absoluto,<br />
lo hace como establecimiento de barreras al ejercicio exorbitante de<br />
poder. El control actúa con fundamento en el interés público, busca que las<br />
decisiones alcancen la máxima satisfacción de necesidades humanas para<br />
todos y cada uno de los agentes sociales, neutraliza el ejercicio exorbitante<br />
del poder a través de acciones de satisfacción de necesidades, mediante<br />
la inclusión de satisfactores.<br />
El sujeto de control es una organización que, de acuerdo con el principio<br />
contable de sistemicidad, puede ser representada en todos sus aspectos<br />
por un sistema de cuentas, lo que implica que la oportunidad y cobertura<br />
del control integral se materializa en un sistema de cuentas que describe<br />
a la organización controlada.<br />
Con estos insumos se procede a desarrollar el modelo tecnológico para la<br />
fiscalización de la arquitectura organizacional, vista desde una perspectiva<br />
estratégica a partir de la consideración de que las contribuciones de su<br />
aplicación generan valor con trascendencia en el tiempo y en el espacio,<br />
107
Rafael Franco Ruiz<br />
que contribuyen al incremento de la competitividad y la productividad organizacional.<br />
Este modelo tecnológico se fundamenta en un marco de la fiscalización a<br />
la arquitectura organizacional para proceder a describir las metodologías<br />
aplicables en la construcción de técnicas e instrumentos tales como matrices<br />
de fiscalización estratégica, matrices relacionales de fiscalización<br />
estratégica, unidades de análisis y unidades analíticas de relación, que se<br />
pueden complementar con algunas herramientas informáticas que facilitan<br />
su aplicación, dentro de un criterio de lazo abierto, que permite la parametrización,<br />
por la aplicación del criterio profesional y la permanente adaptación<br />
a los cambios tecnológicos, organizacionales o jurídicos.<br />
El primer elemento del modelo tecnológico lo constituye la fiscalización de<br />
intereses y poder en la organización, abordando los relativos a los agentes<br />
sociales como un elemento determinante de las relaciones interno-entorno<br />
de la organización y de los correspondientes a los elementos de la organización<br />
que fiscaliza las tensiones dentro de la estructura de poder y<br />
especialización que la tipifica.<br />
El segundo elemento del modelo, lo constituye la fiscalización de la cultura<br />
organizacional, incluyendo objetos como la visión, misión, valores y<br />
objetivos organizacionales, en sus interacciones interno-entorno relativas a<br />
los agentes sociales. El modelo continúa con la fiscalización de estructura<br />
y actividades en relación con la generación de valor, no entendido en el<br />
concepto financiero de contribuyente a las ganancias sino en referencia al<br />
logro de la misión y objetivos necesarios para la realización de la visión,<br />
que siempre será idea reguladora, orientadora.<br />
El siguiente elemento es la fiscalización de la comunicación organizacional,<br />
un tema novedoso que cubre la comunicación formal e informal, sus<br />
medios y procesos, incluyendo la relación con los estilos de dirección y<br />
la eliminación de ruidos que dificultan la armonía, la transparencia y la<br />
coherencia informacional.<br />
El elemento que complementa el modelo de fiscalización de la arquitectura<br />
organizacional lo constituye la legitimidad organizacional, constituida desde<br />
la perspectiva burocrática determinante del llamado derecho estatutario que<br />
establece la integralidad de las relaciones internas y de lo interno con el<br />
entorno, fundamentado en la teoría de la legitimidad desarrollada por los<br />
paradigmas sociopolíticos de la difusión de información social, brindando<br />
cohesión y solidez a todos los elementos de la arquitectura, elemento determinante<br />
del funcionamiento organizacional.<br />
Este modelo de fiscalización es emergente, no tiene antecedentes en las<br />
prácticas de la revisoría fiscal y, en tal sentido, constituye una innovación<br />
que se propone y entrega a la comunidad académica y profesional, fruto<br />
de la investigación y la experticia profesional.<br />
108 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Anexo 1. Matriz estratégica de análisis relacional de intereses entre agentes sociales<br />
Agentes<br />
sociales<br />
Administración<br />
Trabajo<br />
Capital estratégico<br />
Clientes<br />
Capital rentista<br />
Consumidores<br />
Prestamistas<br />
Proveedores<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, reconocimiento,<br />
dominio,<br />
control.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez, crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, reconocimiento,<br />
calidad.<br />
Calidad,<br />
viabilidad,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
reconocimiento.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, reconocimiento,<br />
solidez,<br />
liquidez.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, reconocimiento,<br />
solidez,<br />
liquidez.<br />
Competencia<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, reconocimiento,<br />
dominio,<br />
control, transparencia.<br />
Aseguradores<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
reconocimiento.<br />
Estado Sociedad<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
reconocimiento.<br />
Trabajo<br />
Administración<br />
Seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento,<br />
dominio,<br />
control.<br />
Estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento,<br />
viabilidad.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia,<br />
reconocimiento.<br />
Estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento,<br />
viabilidad,<br />
inventario,<br />
precio, plazo,<br />
calidad.<br />
Estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento,<br />
viabilidad,<br />
inventario,<br />
calidad, precio.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
interés,<br />
plazo, reconocimiento,<br />
estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez,<br />
plazo, reconocimiento,<br />
estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración.<br />
Fuente: construcción propia<br />
Estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento,<br />
estabilidad,<br />
remuneración.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
estabilidad,<br />
seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento.<br />
109
Rafael Franco Ruiz<br />
Agentes<br />
sociales<br />
Administración<br />
Reconocimiento,<br />
dominio,<br />
control.<br />
Rentabilidad,<br />
dominio, control.<br />
Inventario,<br />
precios, plazos,<br />
dominio,<br />
control.<br />
Trabajo<br />
Seguridad,<br />
remuneración,<br />
reconocimiento.<br />
Seguridad,<br />
remuneración.<br />
Capital estratégico<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad<br />
solidez, dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control, rentabilidad.<br />
Dominio,<br />
control, inventario,<br />
precio,<br />
plazo.<br />
Capital rentista<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez, crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez, crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Inventario,<br />
precios, plazos.<br />
Clientes<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, calidad,<br />
solidez.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, calidad,<br />
transparencia.<br />
Inventario,<br />
calidad, precios,<br />
plazos,<br />
viabilidad.<br />
Consumidores<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
calidad.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad, calidad,<br />
transparencia.<br />
Inventario,<br />
calidad, precio,<br />
plazo,<br />
viabilidad.<br />
Prestamistas<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad<br />
solidez, liquidez,<br />
reconocimiento.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia,<br />
solidez,<br />
reconocimiento.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez, crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia,<br />
solidez, reconocimiento,<br />
inventario,<br />
calidad, precio,<br />
interés,<br />
plazo.<br />
Proveedores<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo,<br />
reconocimiento,<br />
inventario,<br />
calidad,<br />
precio.<br />
Competencia<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, dominio,<br />
control,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez, crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Inventario,<br />
calidad, precios,<br />
plazos,<br />
viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Aseguradores<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento.<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento.<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento,<br />
inventario,<br />
calidad,<br />
plazo.<br />
Estado Sociedad<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
solidez.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
liquidez,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
inventario,<br />
calidad,<br />
precio, plazo.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
inventario,<br />
calidad, precio,<br />
plazo.<br />
Clientes<br />
Capital rentista<br />
Capital estratégico<br />
110 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Agentes<br />
sociales<br />
Administración<br />
Inventario,<br />
precio, dominio,<br />
control.<br />
Interés, plazo,<br />
dominio,<br />
control.<br />
Precio, plazo,<br />
dominio,<br />
control.<br />
Trabajo<br />
Capital estratégico<br />
Dominio,<br />
control, inventario,<br />
precio.<br />
Dominio,<br />
control, interés,<br />
plazo.<br />
Precio, dominio,<br />
control,<br />
reconocimiento.<br />
Capital rentista<br />
Inventario,<br />
precio.<br />
Interés, plazo.<br />
Reconocimiento<br />
Clientes<br />
Precio, reconocimiento.<br />
Consumidores<br />
Inventario,<br />
calidad, precio,<br />
viabilidad.<br />
Prestamistas<br />
Rentabilidad,<br />
liquidez, crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
transparencia,<br />
solidez, reconocimiento,<br />
inventario,<br />
calidad, precio,<br />
interés,<br />
plazo.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
interés,<br />
plazo, reconocimiento.<br />
Proveedores<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo,<br />
precio, reconocimiento.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo,<br />
precio, reconocimiento.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo,<br />
precio, reconocimiento.<br />
Competencia<br />
Inventario,<br />
calidad,<br />
precio, viabilidad,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
interés,<br />
plazo, reconocimiento,<br />
transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
plazo,<br />
precio, reconocimiento,<br />
transparencia.<br />
Aseguradores<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento,<br />
inventario,<br />
calidad, precio.<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento,<br />
interés,<br />
plazo.<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento.<br />
Estado Sociedad<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
inventario,<br />
calidad,<br />
precio, plazo.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
inventario,<br />
calidad, precio.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
interés,<br />
plazo, reconocimiento.<br />
Viabilidad,<br />
empleo,<br />
responsabilidad,<br />
interés,<br />
plazo, reconocimiento,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
solidez, liquidez.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
precio, reconocimiento.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
solidez, liquidez,<br />
precio,<br />
plazo, reconocimiento.<br />
Proveedores<br />
Prestamistas<br />
Consumidores<br />
111
Rafael Franco Ruiz<br />
Agentes<br />
sociales<br />
Administración<br />
Lealtad, dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Trabajo<br />
Capital estratégico<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Dominio,<br />
control.<br />
Capital rentista<br />
Clientes<br />
Consumidores<br />
Prestamistas<br />
Proveedores<br />
Competencia<br />
Lealtad,<br />
transparencia.<br />
Aseguradores<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez, liquidez,<br />
precio,<br />
lealtad.<br />
Seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
solidez,<br />
liquidez, precio,<br />
reconocimiento.<br />
Estado Sociedad<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
lealtad.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
lealtad, transparencia.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad,<br />
seguridad,<br />
precio, reconocimiento.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
seguridad,<br />
transparencia,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
solidez,<br />
liquidez,<br />
precio, reconocimiento.<br />
Rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
viabilidad,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad,<br />
rentabilidad,<br />
crecimiento,<br />
liquidez, solidez,<br />
transparencia,<br />
legalidad.<br />
Viabilidad,<br />
empleo, responsabilidad.<br />
Sociedad<br />
Estado<br />
Aseguradores<br />
Competencia<br />
1<strong>12</strong> Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Anexo 2. Matriz estratégica de análisis relacional de poder, riesgos y oportunidades entre agentes sociales<br />
Agentes<br />
sociales<br />
Administración<br />
Trabajo<br />
Capital estratégico<br />
Clientes<br />
Proveedores<br />
Estado Sociedad<br />
Eficiencia,<br />
calidad.<br />
Identidad de<br />
intereses,<br />
definición de<br />
roles.<br />
Toma de decisiones.<br />
Capitalización.<br />
Posicionamiento<br />
de<br />
mercado.<br />
Posicionamiento<br />
de<br />
mercado.<br />
Financiamiento,<br />
crecimiento.<br />
Aprovisionamiento,<br />
crédito,<br />
calidad.<br />
Cobertura<br />
adecuada.<br />
Lealtad competitiva.<br />
Independencia.<br />
Reconocimiento.<br />
Trabajo<br />
Capital rentista<br />
Consumidores<br />
Prestamistas<br />
Competencia<br />
Aseguradores<br />
Administración<br />
Ineficiencia,<br />
conflicto, no<br />
calidad.<br />
Identidad de<br />
intereses.<br />
Paro, ritmo<br />
de trabajo,<br />
empoderamiento<br />
jurídico.<br />
Posicionamiento<br />
de<br />
mercado.<br />
Posicionamiento<br />
de<br />
mercado.<br />
Identidad de<br />
intererses.<br />
Primas adecuadas.<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Ineficiencia,<br />
conflicto, no<br />
calidad.<br />
Baja de incentivos.<br />
Decisiones<br />
de asamblea,<br />
estatutos,<br />
discrecionalidad<br />
de inversión.<br />
Rentabilidad. Primas adecuadas.<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Capital<br />
rentista<br />
Capital estratégico<br />
Descapitalización.<br />
Baja de incentivos.<br />
Descapitalización.<br />
Discrecionalidad<br />
de inversión.<br />
Rentabilidad. Capitalización.<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Pérdida de<br />
mercado.<br />
Pérdida de<br />
mercado.<br />
Pérdida de<br />
mercado.<br />
Empoderamiento<br />
jurídico,<br />
veto al<br />
consumo.<br />
Posicionamiento<br />
de<br />
mercado.<br />
Calidad, disponibilidad<br />
de inventario.<br />
Fidelización. Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos<br />
Legitimidad.<br />
Clientes<br />
Pérdida de<br />
mercado.<br />
Pérdida de<br />
mercado.<br />
Pérdida de<br />
mercado.<br />
Consumidores<br />
Empoderamiento<br />
jurídico,<br />
veto al<br />
consumo.<br />
Calidad, disponibilidad<br />
de inventario.<br />
Fidelización. Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos<br />
Legitimidad.<br />
113
Rafael Franco Ruiz<br />
Agentes<br />
sociales<br />
Administración<br />
Trabajo<br />
Capital estratégico<br />
Clientes<br />
Proveedores<br />
Capital rentista<br />
Consumidores<br />
Prestamistas<br />
Competencia<br />
Negación de<br />
acceso.<br />
Liquidez. Liquidez. Contratos<br />
de endeudamiento,<br />
empoderamiento<br />
jurídico.<br />
Aseguradores<br />
Aseguramiento.<br />
Estado Sociedad<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Prestamistas<br />
Proveedores<br />
Desaprovisionamiento.<br />
Desaprovisionamiento.<br />
Desaprovisionamiento.<br />
Contratos<br />
de provisión,<br />
políticas de<br />
crédito.<br />
Provisión<br />
oportuna.<br />
Deslealtad. Deslealtad. Deslealtad. Políticas de<br />
mercadeo.<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Aseguradores<br />
Competencia<br />
Pérdida de<br />
cobertura.<br />
Pérdida de<br />
cobertura.<br />
Pérdida de<br />
cobertura.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Determinación<br />
de<br />
primas, exigencia<br />
de<br />
seguridades.<br />
Investigaciones,<br />
sanciones.<br />
Independencia,<br />
ausencia<br />
de conflictos.<br />
Legitimidad.<br />
Empoderamiento<br />
jurídico,<br />
supervisión,<br />
fiscalización.<br />
Legitimidad.<br />
Sociedad<br />
Estado<br />
Pérdida de<br />
legitimidad.<br />
Pérdida de<br />
legitimidad.<br />
Fuente: construcción propia<br />
Empoderamiento<br />
jurídico,<br />
reconocimiento.<br />
114 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Anexo 3. Matriz estratégica de controles de poder, riesgos y oportunidades entre agentes sociales<br />
Agentes sociales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <strong>12</strong><br />
Promedio<br />
Ponderación<br />
Ponderado<br />
Irregularidades<br />
1. Administración 3 3 3 4 2 4 4 2 1 3 1 2.73 <strong>12</strong>% 0.33 G4, J4, K4, M4<br />
2. Trabajo 3 3 3 2 2 2 4 1 2.50 <strong>12</strong>% 0.30 G5, J5, K5, M5<br />
3. Capital estratégico 4 3 2 2 3 1 2.50 <strong>12</strong>% 0.30 H6, K6, M6<br />
4. Capital rentista 3 3 3 3 1 3 1 2.43 3% 0.07 J7, M7<br />
5. Clientes 3 2 2 2 3 3 4 1 2.50 9% 0.23 D8, E8, G8, M8<br />
6. Consumidores 2 2 2 3 3 4 1 2.43 9% 0.22 B9, D9, E9, M9<br />
7. Prestamistas 4 3 2 2 3 4 1 2.71 6% 0.16 E10, I10, M10<br />
8. Proveedores 4 3 1 3 4 1 2.67 9% 0.24 E11, M11<br />
9. Competencia 2 2 1 4 1 2.00 5% 0.10 B<strong>12</strong>, D<strong>12</strong>, E<strong>12</strong>, M<strong>12</strong><br />
10. Aseguradores 4 3 2 3 1 2.60 6% 0.16 E13, M13<br />
11. Estado 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3.55 8% 0.28 M14<br />
<strong>12</strong>. Sociedad 1 1 1.00 9% 0.09 B14, D15<br />
Conclusiones 29.61 100% 2.48 35<br />
Fuente: construcción propia<br />
115
Rafael Franco Ruiz<br />
Anexo 4. Unidad analítica de relación estratégica de infraestructura<br />
INFORMACIÓN GENER<strong>AL</strong> FACTORES DE ANÁLISIS VARIABLES DE FISC<strong>AL</strong>IZACIÓN<br />
Item<br />
Artefacto<br />
Precio<br />
Placa<br />
Ubicación<br />
Responsable<br />
Referencia<br />
Marca<br />
Proveedor<br />
Fecha compra<br />
Tipo<br />
Valor en libros<br />
Valor de realización<br />
Valor de reposición<br />
Valor neto reposición<br />
Valor asegurado<br />
Ponderado %<br />
Ponderación<br />
Irregularidades<br />
1 2 3 4 5 ...<br />
Total infraestructura tipo 1 TOT<strong>AL</strong>ES<br />
Total infraestructura tipo 2 Índice de calidad de políticas de<br />
Total infraestructura tipo 3<br />
infraestructura<br />
Total infraestructura<br />
Índice de eficiencia de infraestructura<br />
Ponderación de factores de análisis<br />
Índice de eficiencia ponderado de infraestructura<br />
Índice de calidad de infraestructura<br />
Observaciones:<br />
Fuente: construcción propia<br />
Bibliografía<br />
ABT Clark C. (1981). Auditoría social para la gerencia. México: Editorial<br />
Diana.<br />
Acosta, J. (1995). Desarrollo endógeno, comercio, cambio técnico e inversión<br />
extranjera directa. Bogotá: Creset, Colciencias, Fonade.<br />
Baquero, I. (1993). Una metodología para estimar el costo In Situ de la<br />
erosión. Bogotá: Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural.<br />
Beascoechea, J. (1980). Planteamiento y desarrollo de las empresas industriales<br />
(planificación cuantificada). Madrid: Ministerio de Hacienda, Instituto<br />
de Planificación Contable.<br />
116 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Bruns, W. (1975). La contabilidad y el comportamiento humano. México:<br />
Trillas.<br />
Cea, J. (1979). Modelos de comportamiento de la gran empresa. Madrid:<br />
Ministerio de Hacienda, Instituto de Planificación Contable.<br />
CEP<strong>AL</strong>-Naciones Unidas. (1995). La dimensión ambiental en la Cepal.<br />
Santiago de Chile: R<strong>evista</strong> Nº 574-75.<br />
Cámara de Comercio de Bogotá. (1990). Colombia Siglo XXI. Una aproximación<br />
al futuro. Bogotá.<br />
Cook, A. (1988). Normas de contabilidad, un fenómeno de nuestro tiempo.<br />
R<strong>evista</strong> Teuken Nº 1. Universidad Nacional de la Patagonia, Argentina.<br />
Churchman, W. (1973). El enfoque de sistemas. México: Editorial Diana.<br />
DANE. (1994). Marco conceptual para la clasificación de información ambiental.<br />
Boletín de Estadística Nº 490. Bogotá.<br />
David, F. (1990). La gerencia estratégica. Bogotá: Legis.<br />
Dorn Bush, R. y Fisher, S. (1993). Macroeconomía. Bogotá: Editorial Mc.<br />
Graw-Hill. 6ª edición.<br />
Erieyx, H. (1991). El desprecio cero, hacia la calidad total. Madrid: Mc<br />
Graw Hill.<br />
Fayol, Henry. (1969). Administración industrial y general. Editorial El Ateneo,<br />
Buenos Aires.<br />
Franco, R. (1995). Contabilidad integral. Pereira: Investigar Editores. Segunda<br />
edición.<br />
________ (1996). Especialización en Revisoría Fiscal. Medellín: Universidad<br />
de Medellín.<br />
________ (1996). Reflexiones contables. Pereira: Investigar Editores.<br />
________ (2003). Réquiem por la confianza. Pereira: Investigar Editores.<br />
Freud, J. (1979). Elementos modernos de estadística empresarial. México:<br />
Hispanoamericana ed.<br />
Friedman, M. (1962). Capitalismo y libertad. Madrid: Biblioteca Orbis.<br />
Gabiña, J. (1995). El futuro revisitado: la reflexión prospectiva como arma<br />
de estrategia y decisión. Barcelona: Marcombo.<br />
García, M. (1983). Últimas tendencias de la metodología de la contabilidad,<br />
Madrid: R<strong>evista</strong> Técnica Contable.<br />
Gómez, E. (1991). El control total de la calidad como estrategia de comercialización.<br />
Bogotá: Legis.<br />
117
Rafael Franco Ruiz<br />
González, S. (1993). Temas de organización económica internacional.<br />
Bogotá: Editorial Mc Graw Hill.<br />
Goodlant, R. (2002). Desarrollo económico sostenible. Bogotá: Tercer<br />
Mundo Editores.<br />
Habermas, J. (1982). Conocimiento e interés. Madrid: Editorial Taurus.<br />
________ (1991). Escritos sobre moralidad y eticidad. Barcelona: Ediciones<br />
Paidós.<br />
Hronec, S. (1995). Signos vitales. Madrid: Mc Graw Hill.<br />
Julien, F. (1999). Tratado de la eficacia. Madrid: Ediciones Ciruela.<br />
Lákatos, I. (1975). La falsación y los programas de investigación científica.<br />
Artículo en “Crítica y desarrollo del conocimiento» Imre Lakatos & Alan<br />
Musgrave. Barcelona: Eds. Barcelona.<br />
Maslow, A. (1943). Una teoría sobre la motivación humana.<br />
Mattessich, R. (1989). Un examen científico aplicado para una estructura<br />
metodológica. R<strong>evista</strong> Teuken Nº 3. Argentina.<br />
Mautz y Sharaf. (1977). La filosofía de la auditoría. México: Ecasa.<br />
Max-Neef, M. (1993). Desarrollo a escala humana. Montevideo: Editorial<br />
Norman Comunidad.<br />
Mills, R. (1990). Estadística inferencial para economía y administración.<br />
Bogotá: Mc Graw Hill.<br />
Naciones Unidas. (1980). Intervención de cuentas en países en desarrollo.<br />
Manual ONU, 1978, ST/ESA/SER.E/8. Bogotá: reproducido en Gaceta<br />
Contraloría General de la República Nº 60, 62, 64.<br />
Neff, C. (1987). Control financiero por absorción de tiempo. México: Editorial<br />
Diana.<br />
Nelson, A. (1942). Introducción a la interventoría de cuentas. México: Uthea.<br />
Popper, K. (1983). Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento<br />
científico. Barcelona: Ed. Paidós.<br />
________ (1985). La lógica de la investigación científica. Madrid: editorial<br />
Tecnos.<br />
Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires:<br />
Ed. Vergara.<br />
Pupo, A. y Caro P. (1991). Manual de procedimiento metodológico y aplicación<br />
de técnicas de la investigación. Bogotá: Facultad de Contaduría,<br />
Universidad Libre.<br />
118 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 8 - 119
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Quigley, J. (1996). Visión, cómo la desarrollan los líderes, la comparten y<br />
la sustentan. Bogotá: Mc Graw Hill.<br />
Randall, A. (1985). Economía de los recursos naturales y política ambiental.<br />
México: Ed. Limusa.<br />
Rojas, William. (1995). A propósito de la reflexión ecología-contabilidad. Santiago<br />
de Cali: ponencia presentada al IX Congreso Nacional de FENECOP.<br />
Roussel, P. y otros. (1991). Tercera generación de I+D. Su integración en<br />
estrategia de negocio. Barcelona: Mc Graw Hill.<br />
Sallenave, J. (1994). La gerencia integral. Bogotá: Norma.<br />
Tapscott, C. (1995). Cambio de paradigmas empresariales. Bogotá: Mc<br />
Graw Hill.<br />
Toffler, A. (1990). El cambio de poder. Madrid: Plaza y Janés editores.<br />
Vidart, D. (1986). Filosofía ambiental. Bogotá: Editorial Nueva América.<br />
Weber, M. (1968). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.<br />
________ (1985). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid:<br />
Ediciones Orbis S.A.<br />
York, J. (1994). Calitividad, la mejora simultánea de la calidad y la productividad.<br />
Barcelona: Marcombo Oixareu Editores.<br />
Zeff, S. (1985). Evolución de la teoría contable. La investigación empírica.<br />
R<strong>evista</strong> Contaduría Nº 6, Universidad de Antioquia.<br />
Rafael Franco Ruiz<br />
investigar1@gmail.com<br />
Contador Público Universidad Libre (Bogotá). Magíster en Administración Económica<br />
y Financiera. Ha sido docente de la Universidad Libre, Universidad del Valle,<br />
Universidad La Gran Colombia, Universidad del Quindío, Universidad de Manizales,<br />
Universidad de Medellin, Universidad de Cartagena, entre otras. Creador del modelo<br />
de Contabilidad Integral. Conferencista en eventos nacionales e internacionales de<br />
la profesión y la disciplina contable. Su trabajo investigativo se ha materializado<br />
en numerosas publicaciones en las más destacadas r<strong>evista</strong>s nacionales e internacionales,<br />
así como en libros de gran referencia académica, entre ellos Reflexiones<br />
Contables; Contabilidad Integral, entre otros.<br />
119
Pensando los fundamentos de la<br />
contabilidad como disciplina académica<br />
Mauricio Gómez Villegas<br />
Resumen<br />
La disciplina contable busca permanentemente<br />
su lugar en la universidad y en<br />
el conocimiento científico. Su estatus<br />
académico se ha configurado en múltiples<br />
direcciones. En los últimos sesenta<br />
años, la predominancia de la visión<br />
economicista y neoclásica ha llevado<br />
a un mayor distanciamiento entre la<br />
contabilidad académica y la contabilidad<br />
práctica. Al mismo tiempo, la hegemonía<br />
de la educación universitaria para<br />
el trabajo, presiona por una docencia<br />
centrada en el entrenamiento. Estas<br />
circunstancias justifican replantearse la<br />
pregunta ¿es la contabilidad una disciplina<br />
académica? Este documento se<br />
estructura a partir de tal pregunta y para<br />
abordarla reflexiona los fundamentos de<br />
la disciplina. Presenta las propuestas de<br />
fundamentación de algunas escuelas<br />
contables anglosajonas y delinea una<br />
perspectiva alterna que vincula fundamentos<br />
y contexto, para el desarrollo de<br />
una contabilidad académica distinta. La<br />
propuesta se soporta en los argumentos<br />
de la escuela de la contabilidad como<br />
una práctica social e institucional.<br />
Abstract<br />
The Accounting Discipline searches<br />
permanently its place in college and in<br />
scientific knowledge. Its academic status<br />
has evolved in multiple directions. In the<br />
last seventy years, the predominance of<br />
the economicist and neoclassic view has<br />
taken to a further separation between<br />
Academic Accounting and Practical<br />
Accounting. At the same time, the prevalence<br />
of work-oriented college education<br />
puts a lot of pressure for a teaching<br />
focused on training. These circumstances<br />
justify reworking the question: Is<br />
Accounting an Academic Discipline?<br />
This paper is organized out of this question<br />
and to look for an answer asks for<br />
the foundations of the discipline. It also<br />
explains the proposals of several Anglosaxon<br />
Accounting Schools to give such<br />
foundation and sketches an alternative<br />
view that links foundations and context<br />
for the development of a different accounting.<br />
The proposal is supported by<br />
the arguments of the Accounting School<br />
as a Social and Institutional Practice.<br />
Palabras clave<br />
Disciplina contable, teoría contable, contabilidad<br />
y ciencia, contabilidad crítica,<br />
teorías de la contabilidad.<br />
Key words<br />
Accounting discipline, accounting theory,<br />
accounting and science, critical theory,<br />
theories of accounting.<br />
Primera versión recibida en septiembre de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en noviembre de <strong>2011</strong><br />
Artículo elaborado a partir de la conferencia denominada Pensando los fundamentos de la contabilidad<br />
como disciplina académica, ofrecida en el I Encuentro Nacional de Pensamiento Contable realizado en la<br />
Universidad de Manizales, los días 25, 26 y 27 de agosto de <strong>2011</strong>.<br />
<strong>12</strong>0 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
Introducción<br />
Es conveniente resaltar algunos aspectos del título de este documento,<br />
porque tiene un sentido significativo. En inglés el verbo “ing”, expresa el<br />
presente progresivo y tiene un significado importante. En este idioma es la<br />
forma de poner un verbo en acción; entonces, la expresión “pensando” no es<br />
gratuita en el título, que algunos podrían haber titulado como “pensamiento”<br />
o simplemente “pensar”. A continuación plantearé una reflexión de carácter<br />
epistemológico al respecto. Otro elemento que quisiera proponer que se<br />
tenga en cuenta es el tema de los fundamentos. Creo que la discusión por<br />
los fundamentos es muy significativa, no solamente en las ciencias sociales<br />
sino en todas las ciencias. La pregunta por qué es lo fundamental, siempre<br />
suscita debate, reflexión, discusión. Finalmente, quiero resaltar el tema<br />
de la disciplina académica. El profesor Rafael Franco realiza la distinción<br />
que desde hace algunos años se marca en la academia contable mundial<br />
entre la contabilidad académica y la contabilidad de los practicantes, o la<br />
contabilidad que él llama de los usos y las costumbres. También el profesor<br />
Macías y la estudiante Moncada (<strong>2011</strong>), se plantean algunos argumentos<br />
e interrogantes sobre la disciplina académica de la contabilidad. Yo quiero<br />
señalarles que la pregunta que articula este documento, tomándola prestada<br />
de una pregunta que ronda desde hace años en la academia internacional<br />
en nuestro campo, sería ¿es la contabilidad una disciplina académica?<br />
Estructura o contenido<br />
Este documento se desarrollará por medio de seis tópicos:<br />
• Una breve introducción sobre el pensamiento, en sentido epistemológico,<br />
será nuestro primer punto de preocupación.<br />
• En segunda instancia se planteará la pregunta ¿es la contabilidad una<br />
disciplina académica? Que, como les comenté, es retomada de las<br />
reflexiones más recientes en la academia mundial. Hay que decir que<br />
se podrían listar entre <strong>12</strong> y 15 fuentes documentales, debates y sus<br />
transcripciones, que han dado lugar a papers publicados en los últimos<br />
8 años sobre este tema. En este trabajo nos concentraremos en referir<br />
5 documentos que tienen el mismo título, o alguno muy parecido: ¿es la<br />
contabilidad una disciplina académica? Estos trabajos, y las reflexiones<br />
tras ellos, han sido gestados por importantes académicos del contexto<br />
anglosajón, ante la debacle de la contabilidad en los Estados Unidos y<br />
en el mundo.<br />
• En tercer lugar nos dedicaremos a hacer un repaso muy genérico de los<br />
fundamentos en algunas de las distintas escuelas del pensamiento contable<br />
contemporáneo, esencialmente enfocándonos también en el área<br />
anglosajona.<br />
<strong>12</strong>1
Mauricio Gómez Villegas<br />
• Posteriormente, en cuarto lugar, plantearemos una reflexión sobre la<br />
relación, y en ocasiones el antagonismo, que puede surgir entre los<br />
fundamentos vs. el contexto, donde hay una tensión muy importante hoy<br />
en día por el nivel de comprensión que tenemos de la complejidad del<br />
mundo social y biológico. Esta tensión cuestiona el espíritu universalista<br />
(nomotético) de los fundamentos en ciencias, y las visiones más complejas<br />
que hablan de la importancia del contexto y de la inconveniencia<br />
de principios universales (como son tratados en las ciencias duras) para<br />
las ciencias sociales.<br />
• En quinto lugar abordaremos el sentido de ver a la contabilidad, como<br />
diría Yuji Ijiri (en Demski et al; 2002), como un microcosmos social.<br />
• Finalmente, en sexto lugar y para cerrar, hablaremos de los retos y posibilidades<br />
en la comprensión de la contabilidad como una práctica social<br />
e institucional (Hopwood y Miller, 1994).<br />
I. Sobre el pensamiento<br />
Para este tema me soportaré en algunas de las reflexiones de Gregory<br />
Bateson. Gregory Bateson fue un antropólogo inglés muy significativo,<br />
psicólogo y científico social en general, miembro de la Escuela de Palo<br />
Alto. Gregory Bateson es uno de los pensadores anglosajones más importantes<br />
en la epistemología, digámoslo así, moderna-simbólica, y tiene<br />
unas ideas muy importantes. Gregory Bateson, junto con Norbert Wiener,<br />
padre de la cibernética, aportaron ideas que están en el nucleo de las<br />
teorías conceptuales que soportan la revolución de las tecnologías de la<br />
información y de las comunicaciones; digo esto solamente para dar una idea<br />
de la talla intelectual de esta persona. Bateson tenía unos planteamientos<br />
y conceptos muy claros y, en cierto sentido estético, “lindas ideas”, puesto<br />
que planteaba cuestiones que nos hacen pensar profundamente. Por<br />
ejemplo, él hablaba de la complejidad de los procesos y los conceptos de<br />
segundo orden; un concepto de segundo orden es aquel que se refiere a<br />
sí mismo (Bateson, 1976). Por ejemplo, ¡vamos a pensar el pensamiento!<br />
Si ya clarificar qué es el pensamiento es algo complejo, la recursividad de<br />
la expresión pensar el pensamiento es mucho más compleja, y él tenía una<br />
muy significativa reflexión respecto a los conceptos de segundo orden. Decía:<br />
“los conceptos de segundo orden sólo tienen acceso social y colectivo”<br />
(Bateson, 2002). Lo que quiere decir que para pensar el pensamiento no<br />
basta con la reflexión de uno solo, sino que se necesitan muchos pensado<br />
el pensamiento. Gregory Bateson podría caricaturizar la estatua de Rodin,<br />
y plantearía que está mal nominada esa estatua, esa estatua no debería<br />
llamarse “el pensador”, sino “el reflexionador”, porque el pensamiento es<br />
un proceso colectivo y la re-flexión el acto de volver sobre sí mismo, una<br />
dinámica esencialmente individual.<br />
<strong>12</strong>2 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
A propósito de esto, del pensamiento, resulta muy importante la reflexión de<br />
Bateson sobre los peligros del lenguaje, reflexión que también fue planteada<br />
por otros autores como Heinz Von Foerster (2002). Bateson (1976, 2002)<br />
decía “el lenguaje es muy problemático porque en ocasiones los procesos<br />
los convierte en sustantivos”, y yo quiero marcar esto; cuando uno habla<br />
de pensamiento fácilmente dice: ¿en dónde está?, ¿en qué libro está?, o<br />
algunas personas, algunos estudiosos de las ciencias naturales y sociales<br />
han intentado buscar el pensamiento en alguna parte, o la idea de que<br />
el pensamiento está en el cerebro. Las neurociencias nos han llevado a<br />
demostrar, incluso biológicamente hablando, que el pensamiento está por<br />
todas partes, no está localizado en el cerebro solamente. No es una cosa<br />
localizada, es un proceso disperso. Bateson (1976) y Heinz Von Foerster<br />
(2002), han señalado que “un peligro del lenguaje es que volvemos un<br />
verbo en un sustantivo”, el verbo pensar lo volvemos el sustantivo pensamiento,<br />
y confundimos la acción social con los productos, con los textos,<br />
con los documentos. Por esta razón quiero plantearles que el pensamiento<br />
contable no necesariamente está escrito, ni en las r<strong>evista</strong>s indexadas, ni<br />
en las investigaciones formales, sino que el pensamiento está disperso en<br />
los procesos sociales, y que la materialización sociológica de los productos<br />
de investigación es sólo una forma social de organizar los procesos y productos<br />
del trabajo especializado, que no necesariamente el conocimiento,<br />
ni la ciencia. Por eso, entonces, Bateson hace un fantástico esquema para<br />
hablar del proceso de información, conocimiento y pensamiento.<br />
Bateson (1976, 2002) dice, dado que es un convencido cibernético, y la<br />
cibernética es la ciencia del autocontrol, del proceso de información que<br />
permite el autocontrol de los sistemas, que se denominan organizados y<br />
auto-organizados (y ojo con esto porque está en la base de los “fundamentos”<br />
de la contabilidad, dado que ella es “información y control”), Bateson<br />
(2002) entonces enuncia que “la información son datos organizados y<br />
estructurados en los cuales los intérpretes entregan sentido”. Esto es muy<br />
importante, porque lo que nos está diciendo es que el sentido no va con<br />
los datos sino que lo brinda el intérprete, y que la información es la interacción<br />
del intérprete sobre datos estructurados y organizados. Bateson<br />
dice que la información puede ser individual y plantea que “la información<br />
es la base para construir conocimiento”, y cuando habla de conocimiento<br />
lo define como el mapa, el conjunto de ideas que le permiten a los seres<br />
humanos discurrir por el mundo. Para Bateson el conocimiento no es la<br />
representación plena de una verdad inmanente, la verdad esencial de las<br />
cosas, sino que es la construcción humana que genera ideas y sistemas de<br />
ideas para interactuar con el mundo, lo que es una posición epistemológica<br />
y ontológica muy importante (Bateson, 2002; Von Foerster, 2002).<br />
Bateson (2002) dice “el conocimiento es el sistema de ideas que le permite<br />
a los seres humanos encajar en el mundo, traer el entorno al mundo”. ¿Qué<br />
<strong>12</strong>3
Mauricio Gómez Villegas<br />
quiere decir esto?, esto quiere decir que ahí afuera están los árboles y los<br />
animales, pero cuando los humanos decimos “vertebrados e invertebrados”<br />
eso no es porque los animales le hablaron al hombre y le dijeron “yo<br />
soy vertebrado”, sino que el hombre construyó un mapa con el que trae a<br />
los animales al mundo y eso es conocimiento. Lo propio pasa en ciencias<br />
sociales, y lo propio pasa en contabilidad, también es un proceso social,<br />
un proceso, dice Bateson, acumulativo, es decir, en donde la información<br />
permite que los seres humanos interactúen con el mundo y se acoplen y de<br />
manera interactiva modifiquen la información. Esa es la relación informaciónconocimiento.<br />
Pero para Bateson el máximo nivel es el pensamiento.<br />
Para Bateson el pensamiento es la forma en que el ser humano utiliza su<br />
mapa para transformarse a sí mismo y para transformar al mundo; por tanto<br />
el pensamiento es también un proceso colectivo, lo que pasa es que se da<br />
en interacción con muchos o con pocos, y claro, es una retroacción, ahí hay<br />
un proceso recursivo. Y si se lleva a un nivel de neurociencia, pues todo<br />
pensamiento está atravesado por la experiencia pasada y el background<br />
de quien piensa, que no solo piensa con su aparato anatómico, sino con<br />
su conocimiento… con ideas… con conceptos.<br />
¿Por qué planteo esto?, porque para los jóvenes, especialmente en un<br />
contexto como en el actual, en el que se dice “es que no voy a clase porque<br />
me mandaron la presentación en powerpoint”, o “todo está en los textos”, o<br />
“lo que toca es estudiar a distancia, por internet”, para muchos de ellos el<br />
objetivo de estudiar podría ser principalmente acceder a información que<br />
incrementa sus ingresos o su bienestar individual en términos, solamente,<br />
de mercado. Estas ideas están incluso atadas, y promovidas, con algunas<br />
de las propuestas del gobierno, según las cuales pareciese que la educación<br />
es el proceso de simplemente entregar información y que rompe la dinámica<br />
social del ciclo información–conocimiento–pensamiento. Cuando tal<br />
ciclo se rompe, es bien difícil la construcción de sociedad; es decir, quiero<br />
señalar a los más jóvenes, cuando denomino a este documento pensando<br />
los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica, los estoy<br />
invitando a un proceso colectivo de pensamiento y que, como proceso social,<br />
el reto no es que la contabilidad sea académica porque sí, o que los<br />
académicos tengamos prestigio y buenos salarios debido a las publicaciones<br />
indexadas, sino que el reto es buscar que la contabilidad pueda aportarle<br />
a la sociedad y a la humanidad un sentido distinto, un mejor sentido para<br />
la vida conjunta e individual.<br />
II. ¿Es la contabilidad una disciplina académica?<br />
El segundo punto a tocar se estructura alrededor de la pregunta ¿es la<br />
contabilidad una disciplina académica? Esta pregunta no es menor. Traigo<br />
aquí a colación una cita de un pensador norteamericano muy importante<br />
<strong>12</strong>4 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
para la contabilidad, Henry Hatfield, quien en 1924 tuvo que dirigir una<br />
conferencia magistral en la reunión anual de los instructores y profesores<br />
de contabilidad, y comenzó su alocución a la Asociación Americana de<br />
Instructores de Contabilidad 1 con lo siguiente expresión: “estoy seguro que<br />
todos aquellos que enseñamos contabilidad en una universidad sufrimos de<br />
una compasión implícita por parte de nuestros colegas, quienes consideran<br />
la contabilidad como un intruso, como un Saúl entre los profetas, un paria<br />
cuya mera presencia detracta la santidad de los pasillos académicos” (Hatfield,<br />
1924). Lo que se deduce de esta cita es que expresiones y preguntas<br />
como: ¡La contabilidad no tiene ni porque estar en la universidad!, ¿cuál es<br />
la investigación científica de la contabilidad?, ¿cuáles son los productos de<br />
la contabilidad?, ya estaban presentes en la universidad americana desde<br />
tales fechas. En el ideario de muchos universitarios la contabilidad es una<br />
cosa muy blanda, la contabilidad es más bien un conjunto de convencionalismos,<br />
de normas, y para enfrentar esas visiones en la universidad, Hatfield<br />
construyó un muy importante texto denominado “una defensa histórica de<br />
la contabilidad” (traducción libre de su título), una traducción literal del título<br />
sería “una defensa histórica de la teneduría de libros”, el cual ha sido publicado<br />
en varias ocasiones. Y claro, cuando él desarrolló este documento<br />
lo que pensó fue “hay que ilustrarle a las personas sobre el aporte de la<br />
contabilidad a la sociedad y sobre el sentido de que la contabilidad esté en<br />
la universidad”. Para ese momento Hatfield no tenía muchos argumentos<br />
para justificar la presencia de la contabilidad en la universidad, más allá de<br />
la instrucción. Utilizó como argumentos el aporte histórico de la contabilidad<br />
a la sociedad. Lo importante para resaltar es que 80 años después, este<br />
tema sigue siendo un foco de las discusiones, por ejemplo, en la academia<br />
norteamericana; y como ustedes saben, Estados Unidos es el país donde<br />
más institucionalizada está la contabilidad como disciplina académica.<br />
Joel Demski (2001; 2007), por su parte, que es un teórico muy importante<br />
y del que más adelante hablaré, cuando fue presidente de la American<br />
Accounting Association –AAA–, desarrolló una charla inaugural de la<br />
Asociación diciendo “bueno si somos académicos qué es lo que le hemos<br />
aportado al conocimiento y a la sociedad para ser académicos, o nos llamamos<br />
académicos simplemente porque ofrecemos el programa curricular (la<br />
carrera) y la gente viene a instruirse en el programa y porque tenemos, si<br />
se quiere, demanda de estudiantes; o somos académicos porque producimos<br />
unas r<strong>evista</strong>s que sólo leemos nosotros mismos y que hacen aportes<br />
intrascendentes a la sociedad”.<br />
La pregunta siguió trabajando en la cabeza de múltiples interesados y luego<br />
fue abordada por John Fellingham (2007), quien también fue presidente<br />
1 Esta entidad es la antecesora de la American Accounting Association –AAA–, asociación que mayoritariamente<br />
agremia a los académicos de la contabilidad en Estados Unidos.<br />
<strong>12</strong>5
Mauricio Gómez Villegas<br />
de la AAA y éste le ha dedicado dos o tres artículos a la pregunta ¿es la<br />
contabilidad una disciplina académica? También hay un importante antecedente,<br />
ya que por los años 2002 se desarrolló un debate muy importan<br />
en la Universidad de Carnegie Mellon y participaron Demski, Fellingham,<br />
Ijiri y Sunder (2002).<br />
He traído estos nombres puesto que más adelante los retomaremos. Señalo<br />
esto porque en la tradición académica de nuestro país, en la evolución<br />
del pensamiento científico contable, nos hemos centrado mucho en la<br />
caracterización de Cañibano y Gonzalo Ángulo (1996) de los programas<br />
de investigación. Y en esta caracterización nos quedamos en el paradigma<br />
de la utilidad. Una taxonomía de hace 25 años, que puede tener alguna<br />
vigencia, pero que no da cuenta de significativos cambios. En los últimos<br />
30 años se pueden evidenciar cambios sustanciales, o el surgimiento de<br />
nuevos aportes en los desarrollos de las teorías contables. Los autores que<br />
se acaban de referenciar (en el párrafo anterior) son algunos de los más<br />
significativos, al menos en el contexto anglosajón. A lo largo de los últimos<br />
10 años llevan discutiendo cuáles son los fundamentos intelectuales de la<br />
contabilidad. Por eso han sido retomados como pretexto para que hablemos<br />
de sus planteamientos. Por supuesto, como verán, los vamos a describir y<br />
muchos de ellos no son compartidos por mí, pero creo que es indispensable<br />
que sus planteamientos sean estudiados y decantados concienzudamente.<br />
Ahora bien, hay de fondo un problema con la pregunta ¿es la contabilidad<br />
una disciplina académica? Ese problema es que nosotros tenemos un<br />
ideario de la universidad que ha vivido una transformación rotunda en los<br />
últimos, digámoslo así, 100 años.<br />
La universidad en el proyecto ilustrado, es decir, la universidad completamente<br />
moderna e ilustrada, tenía como objetivo popularizar el conocimiento,<br />
ilustrar a la sociedad y desarrollar el binomio educación y formación para<br />
el avance humano (De Sousa Santos, 2006). Es decir, en sus inicios la<br />
universidad tuvo en el centro de sus preocupaciones la formación política,<br />
ética y estética de las personas. Esto fue en sus inicios modernos, pero con<br />
la evolución de la universidad y con la hegemonía de la visión de la universidad<br />
como proceso socializador y económico, se fue desdibujando ese<br />
ideario y cada vez más la formación se alejó del proyecto de esa universidad<br />
ilustrada, y la universidad empezó a concentrarse más en la educación.<br />
Aquí, por tanto, hay que diferenciar educación de formación. La formación<br />
sería un estadio superior, centrado en dar forma a la mente, al cuerpo y<br />
al espíritu (Quiceno, 1998). A la educación, en cambio, el proyecto ético,<br />
estético y político le interesa un poco menos. Los acontecimientos actuales<br />
nos permiten ilustrar esto. Como lo decía el Presidente Santos, pese<br />
al cambio de estos días de no permitir que en la reforma de la Ley 30 se<br />
<strong>12</strong>6 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
incluya a las universidades con ánimo de lucro, la universidad está para<br />
conseguir el desarrollo económico, y aquí se entiende por desarrollo económico<br />
la formación de mano de obra para el trabajo competitivo (es decir,<br />
muy barato). Entonces, acá educación no es lo mismo que formación y esta<br />
universidad enfocada en la educación tiene un sentido muy distinto a otra<br />
universidad, como lo fue la universidad de la ilustración. Con tal evolución,<br />
la pregunta ¿es la contabilidad una disciplina académica?, cambia mucho.<br />
Esto porque en un proyecto de universidad ilustrada pensar la contabilidad<br />
como disciplina académica tiene unas implicaciones gigantescas, es<br />
una contabilidad para el bienestar social; en cambio, en el proyecto de la<br />
educación como instrucción para el mercado, pues lo que la universidad<br />
tiene que hacer es enseñar elementos que promuevan el enriquecimiento<br />
rápido, o que se alineen con el interés económico, que hoy es el interés de<br />
los más poderosos, de los círculos financieros.<br />
Como consecuencia de lo anterior, lo que los profesores de contabilidad<br />
debemos hacer es enseñar solamente las normas internacionales de contabilidad,<br />
¿qué opinan de esto? Algunos dicen: “¿pero qué más piensan?,<br />
si eso ya está, eso ya está hecho y está hecho en otras partes del mundo,<br />
para qué buscar soluciones contables a las realidades particulares si el<br />
lenguaje ahora es global y es sólo éste”. De esta manera, la pregunta en<br />
el primer estadio de la universidad (en la universidad ilustrada), nos implica<br />
inquirir por cuál es el aporte de la contabilidad al bienestar y al desarrollo<br />
humano y al avance social. Aquí el desarrollo humano no es el desarrollo<br />
económico visto como el crecimiento de las cosas, que es el concepto hoy<br />
predominante de desarrollo (Max Neef, 1998). Aquí el desarrollo humano<br />
nos pregunta ¿y qué le entrega la contabilidad al hombre y a la sociedad?<br />
Entonces, hacerse la pregunta por los fundamentos intelectuales en ese tipo<br />
de universidad es maravilloso y muy distinto a hacerse la pregunta desde<br />
otras perspectivas de universidad. En la universidad para el desarrollo económico,<br />
la pregunta por los fundamentos intelectuales de la contabilidad es<br />
¿y cómo se mide el valor razonable?, ¿cuál es la contabilidad útil para los<br />
mercados de capitales? Ni siquiera cuestionarse por la validez, la importancia<br />
y los efectos socio-económicos de ello. Por todo esto necesitamos tener<br />
presente que cuando pensamos los fundamentos de la contabilidad y a la<br />
contabilidad de una manera distinta, estamos haciendo universidad de una<br />
manera distinta. Por ello les pregunto ¿qué universidad quieren ustedes?,<br />
quieren una universidad simplemente de training, de entrenamiento, es decir<br />
de solamente capacitación para el trabajo?, o quieren una universidad de<br />
pensamiento, una universidad de aportes sociales? Pensar una universidad<br />
distinta tiene réditos. Por lo menos en la universidad pública, y en algunas<br />
universidades privadas, pero lo digo por mi conocimiento de la universidad<br />
pública, muchos nos negamos a pensar que el rol de la educación contable<br />
<strong>12</strong>7
Mauricio Gómez Villegas<br />
deba ser solamente entrenamiento. Algunos pensamos que no, que no<br />
puede ser solamente eso. Les dejo la pregunta para cada uno de ustedes.<br />
Ahora bien, para saber qué tipo de universidad y qué tipo de contabilidad<br />
promovemos, deberíamos cuestionarnos por lo que es enseñado en los<br />
cursos de iniciación. ¿Cuáles son los argumentos y temas en los cursos de<br />
iniciación?, empezamos los cursos revisando la valía de la contabilidad para<br />
la sociedad y sus grandes aportes?, o ¿empezamos mostrando la mecánica<br />
operativa y los estados financieros? Cuando interactuamos con estudiantes<br />
interdisciplinarios, es decir, en facultades que son de ciencias económicas,<br />
¿qué les explicamos a los economistas que estudian con los contables?,<br />
¿empezamos explicándoles a los economistas las interacciones de los<br />
sistemas contables micro y macro contables?, ¿empezamos explicándoles<br />
que el concepto abstracto de costo y de costo marginal igual al precio, bajo<br />
la lógica de la economía de mercado vista desde la teoría neoclásica, sólo<br />
se hace concreto por medio de la tasación de los costos de producción<br />
que la contabilidad hace? Es decir, ¿explicamos a los economistas que la<br />
economía tiene muy poco, como arsenal práctico, para intervenir la realidad<br />
sin la contabilidad?, ¿empezamos explicándoles eso?, o por el contrario,<br />
cedemos a la presión de la instrucción para el mercado laboral, que nos<br />
hace concentrarnos en el registro, en el balance general, en el estado de<br />
resultados, en el estado de flujos de efectivo, ¿por dónde empezamos?<br />
¿Cuáles son los mayores avances, ideas y aspectos innovadores de la<br />
contabilidad?, ¿empezamos por ahí? Tomamos a los estudiantes al inicio,<br />
diciéndoles ¡existe una teoría que explica que la contabilidad es una práctica<br />
social e institucional! (Hopwood y Miller, 1994), que es de fondo lo que<br />
el profesor Franco ha enunciado. El Profesor Franco dice: “la contabilidad<br />
tiene un proceso de usos y costumbres que es lo que hacen las empresas,<br />
y que en ocasiones va por un lado distinto a la regulación, por un lado distinto<br />
a la teoría… esto me hace ver la existencia de muchas contabilidades”<br />
(<strong>2011</strong>). ¿Empezamos diciéndoles lo más innovador?, lo digo porque en la<br />
academia nosotros mismos, los profesores, limitamos a los estudiantes,<br />
cuando los iniciamos, los iniciamos en la contabilidad financiera, cuando<br />
no en informes financieros. Claro todo ello está vinculado con la tradición,<br />
por eso hay que cambiar muchas cosas.<br />
¿Hacemos la distinción entre contabilidad y regulación en los inicios formativos?,<br />
o por el contrario ¿confundimos a los estudiantes que terminan<br />
pensando que contabilidad son las normas contables? He visto muchos<br />
cursos muy bonitos en algunas universidades, que inician explicándole al<br />
estudiante, algo que retomaré en un rato, que la contabilidad es la base<br />
de la racionalidad del capitalismo. Cuando se le dice a un estudiante como<br />
ejemplo, que cuando le preguntan a un hombre tan exitoso e influyente<br />
<strong>12</strong>8 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
como Luis Carlos Sarmiento ¿cómo ha logrado conseguir tanta riqueza?, y<br />
no es que yo lo defienda a él ni que me sienta deslumbrado por su proceso<br />
acumulativo, él responda: “aprendí contabilidad”. Si uno muestra esta íntima<br />
relación entre contabilidad y racionalidad capitalista, el avance y la valía<br />
intelectual de la contabilidad podrían ser abordados desde otro punto de<br />
vista. Si las clases iniciaran por el aporte de la contabilidad a la sociedad,<br />
seguramente se lograría seducir e invitar un poco más a los estudiantes,<br />
a la construcción de una academia contable diferente.<br />
Una pregunta final sobre la academia contable, ¿es nuestro aporte el entrenamiento<br />
para el trabajo, para la realidad del mercado?, porque como<br />
puede verificarse el tema de preocupación de los profesores, casi de toda<br />
facultad o programa de contaduría pública, tal y como lo he vivenciado<br />
en la Universidad Nacional, donde yo obré como director, es que hay que<br />
dar respuesta al mercado porque el problema es la realidad del mercado.<br />
Pero lo complejo es saber qué es el mercado en realidad y qué necesita.<br />
Y allí se dice: se necesita formar gente para esa realidad. Esta expresión<br />
es muy común, todos creemos tener claro qué es la realidad y que lo que<br />
necesitamos es formar gente para tal realidad. Pero la realidad de las<br />
empresas ha sido y es muy compleja. Lo que en realidad hacen muchas<br />
es evitar responsabilizarse por los impuestos, trasladar los riesgos a otros,<br />
disminuir los costos laborales, etc. Muchas empresas y empresarios han<br />
tenido mentalidad de corto plazo, incluso existen grupos empresariales<br />
abiertamente comprometidos con acciones que perjudican a la sociedad,<br />
siendo simplemente rentistas, incluso rayando en lo delictivo (v.g. el grupo<br />
Nule, DMG, entre otras). Se ve en todo el mundo (Enron, Lehman Brothers,<br />
entre muchos otros). La realidad empresarial, en ocasiones, las prácticas<br />
empresariales, son inadmisibles para el desarrollo humano y social, ¿debemos<br />
formar para esa realidad? Por otro lado, decimos que la realidad es la<br />
necesidad de que todas las empresas apliquen las Normas Internacionales<br />
de Contabilidad, ¿esa es la realidad? En países más avanzados económicamente,<br />
como en España, o en Francia, esa no es la preocupación de<br />
todas las empresas, hay millones de mipymes que no siguen las NIIF, sino<br />
las normas locales, ¿será esa la preocupación de nuestra realidad?, ¿es la<br />
realidad del mercado, la de un grupo de empresas? Las NIIF pueden ser la<br />
necesidad, o la moda, para las empresas cotizadas en bolsas, pero no creo<br />
que se puedan extender sus complejos requisitos a todas las empresas.<br />
Yo creo que hay que educar para mundos mejores, para cambiar cosas en<br />
sentido positivo, para crear valores sostenibles para el desarrollo humano.<br />
Esto puede ser teórico, pero es indudablemente el camino del mejoramiento<br />
humano. Debemos confiar en el mejoramiento humano.<br />
¿Qué hay detrás del argumento tan repetido de que una cosa es la teoría<br />
y otra cosa es la práctica? Esta pregunta no busca negar el hecho indu-<br />
<strong>12</strong>9
Mauricio Gómez Villegas<br />
dable de que teoría y práctica son dos, como mínimo, de las dimensiones<br />
complejas de la vida humana, de la información, del conocimiento, del<br />
pensamiento y de la interacción social. No obstante, esta pregunta permite<br />
plantear una duda. ¿Qué ocurre cuando en las aulas de ciencias económicas,<br />
y de contaduría, permanentemente decimos que una cosa es la teoría<br />
y otra la práctica?, ¿cuál es el interés de fragmentar o marcar esta división?<br />
Yo tengo una hipótesis de cuál es el interés. Podría ser el objetivo simplemente<br />
de validar el status quo. Legitimar las cosas que acontecen con la<br />
expresión “el mundo es así”, no se necesita cambiarlo, sino aprender cómo<br />
es. También creo que es para validarse a sí mismo frente a otros; decir que<br />
como digo eso, yo sí conozco mucho de la realidad. Por ello, yo creo que es<br />
importante conocer “cómo” es el mundo, desde la práctica, pero creo que<br />
es indispensable identificar qué está mal, qué está bien, qué es mejorable<br />
y qué no. Allí la buena teoría es indispensable. ¡Otros mundos son posibles!<br />
Por ello, creo que teoría y práctica se imbrican y no hay que llenar la<br />
cabeza de los estudiantes diciendo, esto no lo abordemos porque es pura<br />
teoría. Las teorías modifican y determinan muchas prácticas y viceversa.<br />
Permítaseme ejemplificar esto un poco más. Por ejemplo, los estudiantes<br />
de tecnologías de la información, los ingenieros concretamente, tienen que<br />
cursar seis asignaturas de matemática abstracta, para entender e instrumentalizar<br />
el tránsito de miles de llamadas de teléfonos celulares en una sola<br />
red o medio. Existen teorías, modelos teóricos y modelaciones abstractas<br />
que ayudan a procesar y sintetizar esto. Es decir, se necesita hacer miles<br />
de cálculos abstractos para conseguir algo práctico, todo con base en<br />
teorías, y no se le ocurre a ningún profesor decir: “nuestra preocupación<br />
es cómo vender las líneas celulares, no aprendan cálculo, ni matemática,<br />
ni modelos, que eso lo hace el computador”. Tampoco ningún estudiante<br />
se pregunta ¿para qué seis cursos de matemática?, ¡eso es muy teórico!<br />
Bueno, pues el camino hacia una contabilidad académica, reclama construir<br />
mejores puentes entre teoría y práctica y aceptar que la abstracción es un<br />
camino muy importante para el avance del conocimiento socialmente útil.<br />
Obviamente, una abstracción que tenga sentido social. El objetivo es no<br />
despreciar las fuentes y referentes intelectuales, por sobrevaloración del<br />
mundo cotidiano del hacer empresarial.<br />
Con estos puntos claros, podemos decir que el camino propuesto es pensar<br />
a la contabilidad, pensarla conjuntamente para que sea una disciplina académica.<br />
No será una disciplina académica sólo por estar en la universidad,<br />
menos en una universidad preocupada sólo por el entrenamiento, sino por<br />
aportar al desarrollo social y humano. Como para aportar es necesario<br />
conocer la realidad y poder intervenir para cambiarla, el tema de la teoría<br />
y de sus fundamentos intelectuales es determinante. A continuación, presentaremos<br />
una síntesis de algunas visiones contemporáneas sobre las<br />
130 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
bases conceptuales de la contabilidad como disciplina académica, surgidas<br />
en el contexto norteamericano.<br />
III. Los fundamentos según las escuelas contemporáneas en contabilidad<br />
El motor del desarrollo académico de la contabilidad proviene, entre otras<br />
cosas, de buscar construir teorías y modelos teóricos, sobre el rol, el papel,<br />
que la contabilidad desempeña en la sociedad, en las organizaciones y en<br />
los mercados. La contrastación de estas teorías permite el fortalecimiento<br />
de las bases explicativas, comprensivas y/o el potencial de intervención,<br />
predicción y control de la disciplina contable. En cualquier caso, los fundamentos<br />
conceptuales, casi siempre se cifran en teorías. La discusión que<br />
referenciábamos antes sobre el carácter académico de la contabilidad,<br />
ha estado azuzada por varias tradiciones teóricas. Sintetizaremos acá los<br />
planteamientos de los fundamentos de algunas de estas teorías.<br />
Ijiri (1967) y Mattessich (1967)<br />
La cuestión de los fundamentos ha llevado a que por lo menos en los últimos<br />
35 años la escuela anglosajona sistematice las siguientes teorías y plantee<br />
algunos argumentos sobre los fundamentos de la disciplina (vamos a pasar<br />
rápidamente sobre ellos). En primera instancia referenciemos a Ijiri (1967)<br />
y Mattessich (1967). Mattessich es más cercano a nosotros, Ijiri es todavía<br />
un poco más lejano. Estos autores han planteado que lo fundamental de<br />
la contabilidad es que ella es una métrica isomorfa de la realidad. ¿Qué<br />
quiere decir esto? Pues que la contabilidad es un sistema de medición que<br />
representa idénticamente a la realidad. Isomorfa significa misma forma.<br />
Para ello, estos autores se han basado en la matemática, en la teoría de<br />
conjuntos, y en investigación de operaciones. Es decir, si usted le pregunta<br />
a la teoría que se conoce como la teoría formal de la contabilidad, que fue<br />
desarrollada por varios autores, entre ellos como predominantes Ijiri (1967)<br />
y Mattessich (1967), cada uno por su lado, ¿cuáles son los fundamentos?<br />
desde esta teoría se va responder: la matemática, la teoría de conjuntos, la<br />
investigación de operaciones y los métodos analíticos. Estos argumentos<br />
son la base lógica que le va a permitir explicar cómo la contabilidad toma la<br />
realidad y la representa de una manera métrica, y esa métrica es idéntica a<br />
la realidad. Esta escuela, y hay que decirlo así porque también Mattessich<br />
(2008) lo ha reconocido en ese bello libro titulado “Two Hundred years of<br />
Accounting Research” (200 años de investigación contable), en su capítulo<br />
19, está en la base del soporte conceptual para el Fair Value. De fondo, lo<br />
que está aquí es que Mattessich dijo “la contabilidad representa el ingreso y<br />
la riqueza”, y es isomorfa, con los problemas de ajuste propio, a la realidad.<br />
Como consecuencia, lo que la contabilidad hace es decir: qué y cuánto es<br />
el ingreso, y qué y cuánto es la riqueza.<br />
131
Mauricio Gómez Villegas<br />
Sterling (1970) y Mock (1976)<br />
La segunda escuela está en la base de lo que nosotros verbalizamos como<br />
el paradigma de utilidad, y es promovida, entre otros, por Sterling y Mock,<br />
se conoce como la teoría de la contabilidad y de la medición contable para<br />
la toma de decisiones. Esta tradición está basada en el cálculo probabilístico,<br />
la teoría y la sociología de la decisión desarrollada por Simon y March<br />
(1961), y por Feldman y March (1981). Esta teoría, esencialmente, y esta<br />
escuela en general (para no irme a las teorías de Herbert Simon), lo que<br />
plantea es que la contabilidad ayuda a reducir la imperfección y la incompletud<br />
de información para poder tomar decisiones sobre rumbos de acción<br />
alternativos con base en probabilidades, y todo lo que nosotros llamamos<br />
como teoría de la decisión se desprende de allí.<br />
Watts y Zimmerman (1986)<br />
Otra de las escuelas que también conocemos y referenciamos en nuestro<br />
contexto académico colombiano, y que ha tenido gran relevancia e impacto<br />
internacional en los últimos 30 años, es la teoría positiva de la contabilidad<br />
planteada por Watts y Zimmerman (1986). También llama la atención observar<br />
los argumentos de algunos académicos locales cuando la esbozan,<br />
porque se evidencian algunas imprecisiones. El problema central de la<br />
teoría positiva de la contabilidad es que la contabilidad expresa las acciones<br />
individuales de sujetos racionales y oportunistas (Watts y Zimmerman,<br />
1986). Ésta es su esencia, porque se alinea con la economía neoclásica; la<br />
base de la economía neoclásica está en el egoísmo y en la búsqueda del<br />
interés individual, que va a redundar en un beneficio colectivo. Esta visión<br />
nos plantea “preocúpese sólo por usted, y por maximizar su beneficio, que<br />
ello beneficia a todos”. Por esta razón se puede plantear la expresión “vicios<br />
privados – beneficios públicos”. Por ello, la teoría positiva de la contabilidad<br />
sirve para explicar los intereses individuales, y está basada en la economía<br />
neoclásica, la teoría de la firma, particularmente la teoría de la agencia, la<br />
economía de los costos de transacción y la econometría. En este punto<br />
inicia lo que algunos han llamado “la ciencia perdida” en contabilidad, de<br />
la cual se ha hablado para señalar el cientificismo formalizado, pero intrascendente<br />
para la realidad. Cuando la contabilidad quiere ganarse el canon<br />
de disciplina-académica en medio de facultades de ciencias económicas y<br />
administración, porque las facultades de contaduría son muy autóctonas de<br />
Latinoamérica, comienza a basarse en el instrumental matemático, como<br />
la economía positiva, y a hacerlo cada vez más absurdamente inaccesible<br />
e incomprensible. En las anteriores escuelas el instrumental matemático<br />
tiene mucho sentido, por ejemplo en Mattessich (1967) y en Ijiri (1967). Yo<br />
no sé si ustedes sabían que los aportes de Mattessich son el más cercano<br />
antecedente de los precursores de las hojas de cálculo. Como todos saben,<br />
132 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
las hojas de cálculo tiene un potencial matemático para concretar cálculos,<br />
todos han usado excel, y eso es fruto de la matemática de conjuntos y del<br />
álgebra matricial, que están en la base de la explicación de la dualidad contable<br />
y de varias de sus formas de representación. Por ello las matemáticas<br />
en esta escuela tienen mucho sentido. Pero, desafortunadamente, en lo más<br />
estilizado de la escuela positiva, ya el asunto es: “muéstreme un modelo<br />
para formalizar el comportamiento de los agentes”. La teoría positiva de<br />
la contabilidad como principal argumento ha explicado que hay una oferta<br />
y una demanda de teorías contables para justificar el oportunismo de los<br />
gerentes y que es una lucha entre diferentes interesados, donde quedan<br />
presos los reguladores. La teoría de la agencia en su versión más estilizada<br />
y matematizada ha ayudado a esta formalización.<br />
Ball y Browm (1968) y Fama (1970)<br />
Ahora, la escuela positiva se enmarca en un contexto donde la visión instrumental<br />
y economicista de la contabilidad es el centro. La escuela de base<br />
economicista y soporte en la escuela neoclásica tiene múltiples referentes.<br />
El más importante fue el que se formó en la Universidad de Chicago. Aquí<br />
se comienza a argumentar que la contabilidad tiene que ser una disciplina<br />
instrumental alineada con las finanzas, porque las finanzas, después de los<br />
trabajos seminales de unos autores americanos, con origen italiano en el<br />
caso de uno de ellos, concretamente, Modigliani y Miller (1958), ha sido el<br />
macro-direccionar según el cual la contabilidad tiene que ser un instrumento<br />
para ayudar a formar los precios en los mercados. Aquí está el origen de<br />
las finanzas contemporáneas. Este trabajo influenció profundamente a<br />
Ball y Brawm (1968). Con base en estas visiones, Eugene Fama (1970)<br />
desarrolló la hipótesis de la eficiencia de los mercados –HEM–, que es<br />
una teoría muy especial donde la información contable es muy relevante<br />
porque ayuda a formar los precios en los mercados. Fama desarrolla tres<br />
tipos de hipótesis de la eficiencia de los mercados para explicar esto (les<br />
ruego disculpen el carácter simplificador, pero estoy simplemente haciendo<br />
un repaso muy somero de cada base teórica). Desde este punto de vista lo<br />
que la contabilidad hace es producir información que ayuda a la formación<br />
de precios y ¿cuáles son sus fundamentos?, la nueva economía financiera,<br />
la hipótesis de eficiencia de los mercados, el modelo la valoración de activos<br />
de capital –CAMP–, la econometría y, cada vez más, la contabilidad se hace<br />
muy abstracta. La academia contable de primer nivel en Norteamérica se<br />
separa más de la praxis cotidiana.<br />
Bell (1987), Lee (1999) y Beaver (2002)<br />
De otro lado, Bell (1987), Lee (1999) y Beaver (2002) son los padres de<br />
la más reciente de las teorías hegemónicas, ésta es la teoría del valor en<br />
contabilidad. Lo que estos autores plantean es: la contabilidad es el ins-<br />
133
Mauricio Gómez Villegas<br />
trumento de medición del valor. Bell (1986) y Beaver (2002) son autores<br />
muy importantes para el concepto “market to market” y “market to model”,<br />
que ahora, para las cosas concretas, ha sido retomado por la regulación<br />
para justificar la adopción de las Normas Internacionales de Información<br />
Financiera; este modelo primero lo desarrolló la regulación en Estados Unidos,<br />
el FASB, y ahora se expande por medio de las NIIF y de la regulación<br />
del IASB. El valor razonable ya no sólo se usa en mercados para activos<br />
financieros, sino para valorar muchos otros activos, incluso la propiedad,<br />
planta y equipo 2 , las inversiones inmobiliarias y los activos biológicos.<br />
¿En qué está fundamentada esta visión, es decir, cuáles son los fundamentos<br />
de la contabilidad en esta escuela? Pues son la economía neoclásica, la<br />
economía financiera, la teoría marginalista del valor, los métodos estocásticos,<br />
la estadística y la econometría; claro, la preocupación fundamental es<br />
que la contabilidad determina el valor, y eso es lo que está tras las nuevas<br />
normas y el entorno ampliamente financiarizado de nuestra actualidad.<br />
Sunder (1997)<br />
Otra teoría que se ha difundido un poco más en el país, pero sobre la<br />
que debemos trabajar más, y es alternativa a la anterior, la ha enfrentado<br />
argumentalmente de forma imaginativa durante mucho tiempo, es la que<br />
desarrolló Syham Sunder (1997). Esta teoría dice que la contabilidad es<br />
un instrumento para ayudar al funcionamiento de los contratos organizacionales.<br />
Sunder plantea que la contabilidad puede ser explicada desde<br />
una perspectiva contractual con base en la sociología económica, en las<br />
visiones más amplias de la teoría de la agencia y en el nuevo institucionalismo<br />
económico. De esta manera, se entiende que la contabilidad permite<br />
que los contratos en la organización funcionen. Recordaran quienes han<br />
leído el libro de Sunder (1997), que él habla de 5 funciones vitales para la<br />
contabilidad. Entre ellas, una de las que resulta más significativa es la de<br />
la construcción de conocimiento común, para asegurar la viabilidad de los<br />
intercambios y el cumplimiento de los contratos.<br />
Demski y Feltham (1978), Christensen y Demski (2003) Christensen y<br />
Feltham (2005)<br />
Y la última teoría de la que quisiera hablar, que va más allá de lo que en<br />
nuestro país convencionalmente entendemos por paradigma de la utilidad,<br />
es la desarrollada por Demski y Feltham (1978), Christensen y Demski<br />
(2003), y Christensen y Feltham (2005). Esta teoría se conoce internacionalmente<br />
como la teoría de la información. Desde esta visión se plantea que la<br />
contabilidad es una de las ciencias de la información, y que su preocupación<br />
2 La base del modelo revaluado, que es permitido por la NIC 16, es la medición del Valor Razonable<br />
de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo.<br />
134 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
es la información para la coordinación de los agentes. No debe caerse en el<br />
error de confundirla con los argumentos antes presentados según la cual la<br />
contabilidad es información sobre el valor para la toma de decisiones. Está<br />
basada en los métodos analíticos, el análisis estocástico, en las ciencias<br />
de la información, en los modelos de elección probabilística, en la teoría<br />
matemática de la decisión, entre otras. Quiero resaltar que sus argumentos<br />
son muy menudos y agudos y se diferencian de las ideas convencionales<br />
que dicen de forma, un poco irreflexiva e ingenua: “la contabilidad es un<br />
sistema de información”.<br />
La lucha sociológica y epistémica es muy dura hoy entre varias de estas<br />
teorías por ganar la legitimidad sobre cuál es la explicación hegemónica de<br />
la contabilidad como disciplina académica. Para mostrarlo, traemos una cita<br />
que ilustra la distinción entre, y la tensión y lucha que se vive, la escuela<br />
de la información y la escuela del valor.<br />
Christensen y Demski (2003) han planteado:<br />
Una idea popular es que la contabilidad es, o debería ser, diseñada<br />
para medir el valor. Idealmente el argumento es que los activos<br />
deberían estar valorados al valor razonable, el ingreso debería ser una<br />
medición económica razonable y confiable del desempeño financiero.<br />
Aquí es importante resaltar que la teoría del valor en contabilidad lo que está<br />
diciendo es que la contabilidad ya no mide el desempeño organizacional<br />
como la ejecución de una actividad sino que mide el desempeño como<br />
rendimiento financiero, y el rendimiento financiero puede conseguirse aun<br />
cuando no haya actividad. Continuando con Christensen y Demski (2003):<br />
…Una vez la estructura del mercado parte de los libros de texto de<br />
una visión extrema de los mercados perfectos y completos una noción<br />
bien definida de valor desaparece.<br />
Según este punto de vista, cuando comenzamos a decir que la contabilidad<br />
mide el valor y que el valor son los beneficios económicos futuros<br />
que se van a obtener de un activo (tasado a partir de correr la fórmula del<br />
valor presente descontado en Excel o en la calculadora financiera) y que<br />
ese es el valor, entonces lo que dicen estos autores, eso ya es mentira;<br />
es decir, eso ya es un gran embuste, por decirlo de alguna manera. Esto<br />
no implica que se critique el rol de la matemática financiera, lo que dice<br />
es que el marco conceptual e institucional según el cual con un conjunto<br />
de datos “supuestos” basados en expectativas del tasador, se dice que el<br />
resultado de este cómputo es el valor, y no una expectativa o una tasación,<br />
entonces se confunde el monto estimado con la realidad social. El valor<br />
es una magnitud socialmente constituida y si cambiamos el proceso de<br />
valoración social, por la tasación financiera, instituida y legitimada por la<br />
135
Mauricio Gómez Villegas<br />
contabilidad, entonces ya todo va mal en la sociedad. Pero siguiendo con<br />
la cita, Christensen y Demski (2003):<br />
...No nos apresuramos en asegurar que si la valuación es el propósito,<br />
la contabilidad es un objeto equivocado como base mundial.La<br />
perspectiva de la información, la noción según la cual la contabilidad<br />
es diseñada para proveer información, ve a la contabilidad como un<br />
lenguaje y un algebra del valor, pero el propósito es la entrega de<br />
información no la valoración. La distinción es sutil pero profundaLa<br />
escuela de la información VE A LAS MEDICIONES CONTABLES<br />
COMO EVENTOS DE LA INFORMACIÓN, NO COMO V<strong>AL</strong>OR<br />
[mayúsculas por fuera del texto].<br />
¿Qué quiere decir esto? que cuando en contabilidad medimos, medimos<br />
porque requerimos un dato necesario para producir información, no porque<br />
la contabilidad sea el valor. Esta puntualización es muy importante.<br />
Como puede verse luego del recorrido realizado sobre algunos de los<br />
fundamentos de la contabilidad, desde diferentes perspectivas teóricas,<br />
las respuestas a qué es lo fundamental son muy diversas y heterogéneas.<br />
No obstante, a todas estas perspectivas les subyace una pretensión. Es la<br />
búsqueda de una verdad universalizable. La búsqueda misma de los “fundamentos”<br />
entraña la idea de la ciencia moderna clásica, de la existencia<br />
de fundamentos universalizables.<br />
En los últimos años, la ciencia de la complejidad, la epistemología constructivista,<br />
y muchas otras interesantes tradiciones, nos han venido a decir que<br />
en ciencias sociales los fundamentos no sirven mucho, si no se comprende<br />
y tiene en cuenta el contexto (Morin, 1999).<br />
IV. Los fundamentos vs. el contexto<br />
La imagen de un Iceberg resulta útil para significar dos cosas aquí. Les<br />
pido que por favor imaginen un Iceberg.<br />
La parte que sobresale en la superficie es sólo una ínfima proporción del<br />
fenómeno mismo. Cuando se usa la metáfora del Iceberg se nos ha dicho<br />
que es indispensable profundizar, sumergirnos en el agua para conocer<br />
las bases mismas, los fundamentos del fenómeno que no percibimos por<br />
medio de los simples sentidos o la observación más directa. ¿Bajo qué<br />
tradición cultural y académica los fundamentos son indispensables? Bajo<br />
la tradición moderna. Es la modernidad la época y la forma de pensamiento<br />
(Jaramillo, 1998) que supone que usted puede encontrar la esencia de las<br />
cosas y que es una esencia universal, invariable e inmutable.<br />
Los fundamentos son importantes. Permítanme amplío la metáfora para<br />
decir que para conocer los fundamentos debemos ponernos el traje de<br />
136 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
buzo y comenzar a profundizar. Aplicando esto a nuestra disciplina, lo más<br />
importante es encontrar la esencia pura, que la contabilidad nos hable y<br />
nos diga ¿cuál es su esencia?, ¿por qué surgió ella?<br />
Esta tradición moderna fue acogida por los pensadores contables por mucho<br />
tiempo (por ejemplo, el profesor Héctor Sarmiento, ha acogido esta tradición<br />
como el soporte de sus preguntas, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es<br />
el objeto de la contabilidad?). Desde este punto de vista, lo fundamental<br />
es encontrar lo que trasciende totalmente, lo que es a-histórico, lo que es<br />
universal, lo mínimo-mínimo, el “elixir”.<br />
En mi concepto, todas las escuelas contables anglosajonas de las cuales<br />
hablé anteriormente, encajan en esta perspectiva del conocimiento y de<br />
la ciencia.<br />
No obstante, podemos plantear un segundo sentido de la metáfora. Una<br />
visión compleja. Edgar Morín, en ese bello libro “La cabeza bien puesta”,<br />
dice que hay que Repensar la reforma para reformar el pensamiento.<br />
Allí nos plantea que hay que nutrir nuestras reflexiones, ya no sólo de<br />
los fundamentos, sino también del contexto. No hay que alejarse de los<br />
fundamentos, pero hay que mirar el contexto, porque en cada contexto los<br />
fundamentos pueden cambiar. Lo que nos dice el pensamiento complejo<br />
es que los fundamentos y el contexto crean una interacción que hace que<br />
los fundamentos se ajusten, que existan fenómenos emergentes más<br />
allá de los fundamentos. El contextualismo plantea que los entornos son<br />
cambiantes, y que las estructuras y las relaciones sociales se basan en<br />
procesos emergentes (Morin, 1999).<br />
Siguiendo la metáfora del Iceberg, mirar al contexto es mirar alrededor, no<br />
sumergirnos solamente como buzos, sino complementar el viaje en un barco,<br />
como marineros. Necesitamos mirar los contextos y mirar los fundamentos,<br />
diría Morín. ¿Por qué? Porque si sólo se mira el fondo del Iceberg, éste<br />
puede estar moldeado por la temperatura del entorno y del agua, y esos<br />
son datos del contexto. En conclusión, si sólo nos hacemos la pregunta de<br />
la contabilidad, sola como disciplina autónoma o por fuera del contexto, y<br />
no atendemos a las relaciones sociales que trasforman a la contabilidad,<br />
no vamos nunca a poder interpretar su sentido.<br />
La propuesta comprensiva entonces es: la contabilidad moldea las relaciones<br />
sociales y, de igual manera, las relaciones sociales moldean a la<br />
contabilidad. Así mismo, las relaciones sociales no sólo pueden ser estudiadas<br />
desde la contabilidad sino que tienen que estudiarse también desde<br />
otras disciplinas sociales. La conjunción entre fundamentos y contexto nos<br />
va a llevar a la propuesta de entender a la contabilidad como una práctica<br />
social e institucional (Hopwood y Miller, 1994), escuela que se contrapone, o<br />
137
Mauricio Gómez Villegas<br />
mejor, complementa, a las otras escuelas aquí señaladas y que explica que<br />
la contabilidad juega un rol muy importante, distinto a simplemente valorar<br />
o medir, puesto que ella participa en el proceso institucional y político que<br />
estructura las relaciones sociales.<br />
Elementos de los fundamentos y del contexto para repensar la contabilidad<br />
Dicho esto, si nos parece conveniente, es indispensable entonces comenzar<br />
un proceso de re-pensar los fundamentos de la contabilidad como disciplina<br />
académica, atendiendo al contexto.<br />
Las corrientes dominantes hoy en día dicen que la contabilidad es información,<br />
pero desde un punto de vista complejo y dual, en la relación fundamentos<br />
y contexto, en el fondo ¿qué es la contabilidad? Es información,<br />
pero ¿para qué es esa información? Algunos decimos, es para el control.<br />
Para encontrar más sentido a esto, pensemos la información contable en<br />
la isla de Robinson Crusoe. ¿Tiene sentido para él ponerse a producir quipus?,<br />
¿tiene sentido llevar control si está él solo?, ¿produce información?<br />
Yo creo que en un contexto carente de relaciones sociales, no se necesita<br />
control, y allí no se requiere información. Lo que podríamos pensar es que<br />
la contabilidad juega un papel dual: produce información para desarrollar<br />
control. Aquí nos soportamos en algunos argumentos de Sunder (1997) y<br />
otros pensadores locales, como el maestro Danilo Ariza (1990).<br />
Si pensamos esos elementos fundamentales toma más sentido la discusión,<br />
por esto miremos algunos elementos que reflejan no tener claro esto, y<br />
sólo irnos por una perspectiva. La búsqueda del esencialismo ha llevado<br />
a que las teorías digan que la contabilidad es esencialmente información.<br />
Paradojas que resultan de no mirar los fundamentos y el contexto:<br />
A continuación presentaremos afirmaciones que se realizan permanentemente<br />
sobre el rol y los fundamentos de la contabilidad. Ciertamente algunas<br />
de estas afirmaciones resultan en ocasiones paradójicas. Al revisar estas<br />
afirmaciones podemos plantear críticas imaginativas sobre las mismas, que<br />
surgen de pensar la relación fundamentos vs. contexto en contabilidad.<br />
a. La contabilidad homogeniza vs. la contabilidad refleja la realidad:<br />
son argumentos esenciales de las teorías de la información y de las<br />
teorías del valor, ellas plantean que la contabilidad sirve para homogenizar<br />
y a la vez para representar la realidad.<br />
¿Ustedes creen que homogenizar es lo mismo que representar la realidad?<br />
Simplificando en extremo, homogenizar es seguir unos paráme-<br />
138 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
tros y a partir de ellos poner las cosas en estos parámetros, ¿es eso la<br />
representación de la realidad?, ¿o es más bien la estandarización de<br />
la realidad? Las dos cosas son complejas y normalmente no se dan.<br />
Es decir, ahí hay una paradoja: o se homogeniza o se representa la<br />
realidad. Pero cuando se representa la realidad, ella no tiene por qué<br />
ser homogénea entre diferentes entidades y en diferentes contextos. La<br />
homogeneización no es una constante del mundo, sino una pretensión<br />
humana. Puede ser una pretensión necesaria y conveniente, pero que<br />
algo sea necesario o conveniente, no lo hace inmediatamente verdadero.<br />
Por ello, la contabilidad tiene mucho de “convención” social.<br />
b. La regulación contable homogénea permite la comparabilidad: es<br />
otro “maravilloso discurso”. Este es un argumento muy retórico (Sunder,<br />
1997, 2010). Dado que la contabilidad homogeniza, si también la<br />
regulación con la que se produce la contabilidad y la información es<br />
homogénea, vamos a tener un lenguaje común, un gran esperanto<br />
que nos permita a todos hablar (Sunder, 1997). Precisamente de allí<br />
se deriva la siguiente paradoja.<br />
c. Debe primar la esencia sobre la forma: Sunder (2010) dice que en<br />
el mundo difícilmente hay transacciones completamente idénticas. Por<br />
ejemplo, la compra de un video beam para la Universidad de Manizales,<br />
tiene un sentido económico distinto a si lo compra el profesor Franco,<br />
o cualquier conferencista individual para dar sus charlas. En ambos<br />
casos los dos dispositivos sirven para lo mismo; pero el valor de los<br />
dos activos puede ser distinto, el precio de mercado puede ser similar,<br />
pero el valor de uso es completamente diferente, la forma como se<br />
consumen los beneficios de los activos (y por tanto la forma en que se<br />
deprecian) puede ser completamente diferente. Por ello Sunder (2010)<br />
nos dice: dos transacciones nunca son idénticas. Lo que hacemos<br />
con la contabilidad es intentar encontrar atributos similares y, a partir<br />
de criterios acordados y ajustados, representar cosas distintas de la<br />
misma manera. Por consiguiente no es que prime la representación<br />
de la realidad, porque la contabilidad, además, también nos va a decir<br />
Sunder, no es una representación sino un mecanismo de ajuste de<br />
acuerdos contractuales. Por consiguiente Sunder dice que escogemos<br />
uno o algunos de los atributos de las transacciones y a partir de allí la<br />
contabilidad va a tratar dos hechos distintos de la misma forma, pero<br />
no son idénticos. La regulación contable busca plantear tratamientos<br />
de algunos atributos, y recoger en su mecanismo de encriptación los<br />
atributos similares, para garantizar que queden homogenizadas cosas<br />
diferentes. Pero si queremos que prime la esencia sobre la forma<br />
tendríamos representaciones muy distintas, incluso no se requeriría<br />
regulación. Por eso es RETÓRICO Y TAUTOLÓGICO el argumento<br />
139
Mauricio Gómez Villegas<br />
de que una contabilidad que represente la realidad es homogénea y<br />
comparable, ¡ello es un imposible lógico! Y lo que revela esto inmediatamente<br />
es que la contabilidad necesita de la forma, porque la forma<br />
es el criterio de interpretación del dato para que todos lo compartan<br />
y para construir confianza, ¡y eso sí que es determinante! Ese es el<br />
fundamento, pero lo pone inmediatamente en contexto.<br />
De allí se desprenden entonces grandes preguntas ¿son los principios<br />
de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) los fundamentos de la<br />
contabilidad? ¡Pues no! Son las convenciones acordadas para que todos<br />
tengamos conocimiento común de cómo operan las transacciones, cómo<br />
funcionan los procesos organizacionales, que es otra cosa.<br />
Éste es un punto que quiero señalar brevemente porque debido a diferentes<br />
disertaciones he estado bastante incitado a reflexionar 3 . Yo creo que<br />
sí tenemos que hacer un gran debate en el país sobre la diferencia entre<br />
noción, concepto y definición de sistema contable, modelo contable, sistema<br />
de información contable, regulación contable, información contable e<br />
información financiera.<br />
Propongo las siguientes ideas, a mano alzada, para pensar esto conjuntamente.<br />
a. Sistema contable: creo que la definición que los europeos han materializado<br />
es absolutamente valiosa porque es fundamento y contexto. El<br />
sistema contable es el conjunto de variables del entorno social y de la<br />
dinámica interna de la contabilidad que tiene que ser operacionalizada<br />
y representada por la contabilidad.<br />
b. Modelo contable: parece consistente que la definición acuñada por<br />
los argentinos sea retomada. Un modelo contable es un conjunto de<br />
criterios que permiten la representación de las dinámicas económicas y<br />
transaccionales de una entidad (criterios de medición, criterios de valoración<br />
y criterios de mantenimiento de capital). El aporte de los argentinos<br />
es tan significativo que la regulación internacional ha legitimado<br />
el concepto de modelo contable que ellos concretaron; por supuesto,<br />
ese concepto, el de modelo, tiene referentes en Mattessich (1964), y<br />
proviene de otras fuentes, pero quienes lo concretan operativamente<br />
fueron los argentinos, en particular Fowler Newton. Este concepto de<br />
modelo, enfocado principalmente en los modelos contables financieros,<br />
puede ser una base significativa para el avance.<br />
3 Me refiero a las importantes discusiones suscitadas en el Encuentro Nacional de Pensamiento Contable,<br />
Universidad de Manizales, agosto de <strong>2011</strong>.<br />
140 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
c. Sistema de información contable: me parece que la definición que<br />
han desarrollado las teorías de los sistemas de información según la<br />
cual el Sistema de Información Contable es la articulación de instrumentos<br />
para la producción concreta de información es muy valiosa.<br />
Conjunción de elementos para producir información. Se diferencia de<br />
sistema contable, porque el sistema contable son las variables del<br />
contexto y del entorno interno contable. El sistema de información<br />
contable es el conjunto de elementos, papel, libro, software, etc.<br />
d. Información contable e información financiera: información contable<br />
no es lo mismo que información financiera. La información contable va<br />
más allá de la información financiera, no es que sea menos. Porque<br />
la contabilidad desde un punto de vista de la dualidad de información<br />
y control produce otra información para otros propósitos, no necesariamente<br />
para propósitos financieros, y allí me adhiero a lo dicho por<br />
el profesor Franco (<strong>2011</strong>).<br />
Pero lo que quiero plantear es que estos conceptos tenemos que discutirlos<br />
y definir cuáles son los más significativos. Creo que la distinción que Bateson<br />
(2002) hace entre nociones, definiciones y conceptos resulta determinante<br />
acá. Vale la pena reflexionarlo y discutirlo.<br />
V. La contabilidad como microcosmos social<br />
Por varios años, algunos hemos retomado argumentos de Marx, Weber,<br />
Sombart para hacer notar que la contabilidad tiene un rol en la sociedad<br />
muy grande y muy importante. Hemos dicho, parándonos en hombros de<br />
gigantes, que la contabilidad es parte de la racionalidad instrumental del<br />
capitalismo. Yo quiero retomar esta cita de Sombart (estos autores, como<br />
todos saben son sociólogos, porque claro, si tenemos que entender a la<br />
contabilidad no sólo en sus fundamentos sino que hay que entenderla en<br />
el contexto, entonces, hay que ver el contexto social desde una mirada<br />
sociológica) para señalar que la contabilidad refleja y reproduce el microcosmos<br />
social (Ijiri, 2002). Sombart (1982) dice:<br />
apenas puede concebirse el capitalismo sin la teneduría de libros<br />
por partida doble; ambos están relacionados tanto por la forma como<br />
por el fondo…<br />
Aquí es muy interesante comentar este argumento. Sombart dice que el<br />
capitalismo y la contabilidad están vinculados en la forma y en el fondo.<br />
¡En el capitalismo la forma es importantísima! Tanto es así que es legal<br />
enriquecerse en la bolsa, pero en una captadora informal de recursos,<br />
como DMG en Colombia, o lo que hacía Bernard Madoff en USA, una pirámide,<br />
es un fraude, ¿cómo es posible decir que la forma no importa? en<br />
el fondo, en esencia, son lo mismo: pirámides. ¡En el capitalismo la forma<br />
141
Mauricio Gómez Villegas<br />
es importantísima! Usted se enriquece “expropiando a otro”, lo que pasa<br />
es que es una expoliación legalmente aceptada e institucionalizada. La<br />
llamamos bursatilidad, o arbitraje, o especulación. ¿Cómo pueden decirnos<br />
hoy que la contabilidad debe fijarse sólo en el fondo? Sigamos con la cita<br />
de Sombart (1982):<br />
…Sin embargo, es difícil de decidir, si la teneduría de libros por<br />
partida doble dotó al capitalismo con una herramienta para hacerse<br />
más efectivo a sí mismo, o si el capitalismo se deriva del espíritu de<br />
la teneduría de libros por partida doble.<br />
El profesor Franco (<strong>2011</strong>) hablaba de las empresas en Colombia, y planteaba<br />
que hay múltiples constataciones, acerca de que muchas mipymes no<br />
llevan contabilidad ni siquiera bajo la regulación actual que es, digámoslo<br />
así, un poco más simple que lo que podría venir con las NIIF, ¿saben porqué<br />
son apenas negocios y no empresas? Porque no tienen teneduría de libros,<br />
porque la contabilidad se hace cada 20 días, solamente para liquidar los<br />
impuestos, y por ello no logra concretarse el proceso económico de esa<br />
racionalidad básica, por ello no hay espíritu capitalista que se consolide<br />
(Boltanski y Chiapello, 2002).<br />
VI. Los retos de la comprensión de la contabilidad como práctica<br />
social e institucional<br />
Como ya lo he señalado, una escuela de estirpe esencialmente europea<br />
que viene a contraponerse a las otras y que vincula los fundamentos con el<br />
contexto, es la escuela que dice que la contabilidad es una práctica social<br />
institucional (Hopwood y Miller, 1994).<br />
Desde esta escuela, puede entenderse que en muchas ocasiones la contabilidad<br />
de usos y costumbres (es decir, la práctica contable) y la regulación<br />
contable van por rumbos distintos, porque la regulación contable se<br />
produce para instituir las reglas de legitimación de la riqueza. Desde esta<br />
escuela se plantea que la contabilidad en las organizaciones se produce<br />
para estructurar los rangos, los procesos organizacionales y el control en<br />
las organizaciones, dos cosas distintas, nunca van a ser iguales. La regulación<br />
estructura criterios ideales, ahora soportados en la racionalidad<br />
económica vista desde una visión neoclásica del hombre económico. En<br />
las organizaciones, en cambio, los sistemas contables van emergiendo en<br />
procesos de estructuración e institucionalización en un sentido sociológico<br />
(Gómez y Ospina, 2009).<br />
Esta escuela dice que hay un vínculo profundo entre contabilidad, organizaciones<br />
e instituciones. Por consiguiente quiero plantear este argumento,<br />
que es similar a la conclusión del profesor Franco (<strong>2011</strong>): tenemos que tener<br />
unas contabilidades distintas para distintos tipos de organizaciones. ¡Pues<br />
142 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
claro! Solamente cabe en la idea lógica, pero sólo lógica, no contextual,<br />
que tenemos que tener un único lenguaje, una única contabilidad ¿pero a<br />
quien le cabe eso en la cabeza? Ah yo sé a quién: a nosotros los profesores<br />
de contaduría que desde el primer semestre enseñamos un estado de<br />
resultados y un balance general ideales, idénticos para una multinacional<br />
y para una persona física y no le hacemos a los estudiantes las distinciones<br />
acerca de que la contabilidad evoluciona con las organizaciones. Este<br />
argumento, que la contabilidad evoluciona con las organizaciones es vital,<br />
para entender la dinámica contextual de la contabilidad (Hopwood y Miller,<br />
1994; Gómez y Ospina, 2009)<br />
Sólo cabe la idea de que la contabilidad financiera es la primera forma de<br />
contabilidad en una empresa, cuando nosotros no hemos enseñado que<br />
lo primero que necesita una empresa es teneduría de libros y contabilidad<br />
de costos, porque es la única forma de que se estructure como empresa<br />
racional capitalista (como nos lo señalan Sombart, Weber, Marx, entre<br />
otros), y después contabilidad financiera cuando hay propiedad compartida<br />
entre varios “propietarios” (Sunder, 1997). Pero debido a que empezamos<br />
por lo más concreto, y lo que es obligatorio o legal, es decir, la contabilidad<br />
financiera, no colocamos a la contabilidad en un contexto organizacional. No<br />
colocamos a la contabilidad en su contexto institucional cuando explicando<br />
las reglas o la regulación contable no les decimos a los estudiantes que esas<br />
reglas no son perfectas o expresión de lo más racional, sino que ése es el<br />
régimen institucionalizado para representar la realidad organizacional desde<br />
las representaciones sociales dominantes y desde las categorías hegemónicas.<br />
En este momento, desde la lógica financiarizada de los mercados<br />
financieros globalizados, que no ven los hechos, sino que se basan en las<br />
expectativas, en la promesa del futuro, en los flujos del futuro y confunden<br />
los hechos con los pronósticos. Pero si uno comienza a decir: “vamos a<br />
explicar las normas internacionales porque son las mejores”, “ustedes van a<br />
ganar un muy buen sueldo con esto”; o si uno empieza la clase de tributaria:<br />
“vamos a estudiar la tributaria porque ésta es la parte de la profesión que<br />
da plata”. Entonces cuando un profesor no explica a un estudiante el rol<br />
institucional de la contabilidad y el posicionamiento que el mismo profesor<br />
tiene, pues entonces la gente, los futuros contadores, nunca se ubican en<br />
el contexto y no evalúan mejor la relación contabilidad-contexto.<br />
Esta escuela lo que dice es la contabilidad debe entenderse en su contexto.<br />
Pero el contexto de la contabilidad no es sólo su entorno externo, sino la<br />
forma en que el entorno ha influido en ella y las vías en que ella ha influido<br />
en el entorno. ¡Esto es muy importante! Porque es aquí de donde voy a<br />
plantear, para ir concluyendo, que la contabilidad puede hacer aportes<br />
sociales que la ubiquen como una disciplina académica, no simplemente<br />
como una disciplina de instrucción o de formación de mano de obra.<br />
143
Mauricio Gómez Villegas<br />
Desde este punto de vista ¿cómo se entiende la contabilidad? Entonces<br />
miremos qué bonito esto, porque ya vamos a entrar a las bases de esta<br />
escuela; su fondo, sus fundamentos, pero en contexto. Desde este punto<br />
de vista, la contabilidad es una variedad de prácticas, instrumentos y<br />
procesos de cálculo; es decir, a los seres humanos les encanta calcular<br />
porque siendo abstracto el cálculo es el mecanismo que estimula y permite<br />
organizar las expectativas humanas sobre el futuro y sobre sus acciones<br />
presentes. ¡De nuevo, esto es muy importante! Cuando usted comienza a<br />
calcular (no como operación matemática sino como el acto de representar<br />
condiciones variables, mi situación y ponerme allí) el presente y el futuro<br />
se entrelazan. Las prácticas de cálculo, dice esta escuela, han moldeado<br />
a los sujetos modernos, porque los cálculos abstractos definen la interacción<br />
de las personas con el entorno y más en un contexto social donde los<br />
medios de cambio monetarios dominan las interacciones sociales. Como<br />
todas nuestras relaciones sociales son mediadas por el dinero, el cálculo<br />
allí se hace determinante. Repito, el cálculo no como sumar y restar, sino<br />
como mecanismos e instrumentos para calcular, para tomar a las personas<br />
y encerrarlas en números, para encerrarlas en operaciones de este orden.<br />
Desde esta visión las organizaciones son procesos formales e informales<br />
de interacción humana permanente y estable. Por su parte las instituciones<br />
son el conjunto de valores, regulaciones, creencias establecidas, y los conocimientos<br />
que las sustentan, para mediar la interacción social. Como las<br />
organizaciones son interacciones humanas, lo que va a decir esta escuela<br />
es que las interacciones humanas se diseñan de manera previa a partir de<br />
dispositivos de cálculo. Cuando usted decide si entra a una organización o<br />
no, usted calcula, calcula muchas cosas, y esos cálculos son los que ayudan<br />
a organizar la interacción individual constituyendo organizaciones. Pero a<br />
la vez, esos cálculos en esas organizaciones terminan institucionalizando<br />
visiones del mundo. Ejemplifiquemos con algunos discursos, por ejemplo<br />
refiriéndonos a la más grande y representativa empresa en Colombia: ¡tan<br />
buena que es Ecopetrol!, ¡como paga de bien los dividendos!, ¡como tiene<br />
de estabilidad la gente!, ¡paga mucho de dividendo por acción!, ¡qué gran<br />
incremento en la productividad!, etc. Todas estas manifestaciones son expresiones<br />
de cálculos contables que han constituido la organización y que<br />
la institucionalizan como la mejor empresa. Imaginen lo que termina haciendo<br />
la contabilidad. La contabilidad es el lenguaje de las organizaciones<br />
no sólo porque los inversores a nivel internacional lo utilicen para la toma<br />
de decisiones, sino sobre todo porque crea los dispositivos de cálculo y de<br />
información que le dan identidad a todos los seres humanos que participan<br />
en las organizaciones. ¡Esto es muy fuerte, asimílenlo por favor!<br />
VII. Los retos de la comprensión hoy desde la contabilidad<br />
Desde esta escuela se plantean grandes retos, los cuales podrían posicionar<br />
a la contabilidad como una disciplina académica, en una universidad ilustra-<br />
144 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
da preocupada por la sociedad. Para finalizar esbozaré muy resumidamente<br />
algunos de tales retos, que se convierten en preguntas.<br />
1. ¿Cómo la contabilidad re-establece e institucionaliza nuevos “acuerdos”<br />
sociales (por ejemplo la gestión del riesgo, el gobierno corporativo, la<br />
comprensión de los problemas sociales y medioambientales)?<br />
Es una pregunta para la contabilidad como disciplina académica. Permítaseme<br />
ejemplificarla mejor: ¿cómo se han institucionalizado los<br />
procesos de cuidado en la sociedad? Es una historia muy larga que<br />
sintetizaré, y disculpen ustedes la híper simplificación. Inicialmente<br />
el cuidado era un proceso de la gens, por eso la familia es el primer<br />
mecanismo que diseñamos para garantizar el cuidado y administrar<br />
el riesgo. Se va a morir un individuo, está en la gens, está en la tribu<br />
y desde allí se administró tal riesgo y el cuidado para enfrentar tal<br />
problema. Pasaron muchos años, se constituyeron muchos procesos,<br />
y en algún momento de la modernidad el Estado de bienestar vino a<br />
“cuidar el cuidado” y por eso desarrollamos sistemas de salud y sanidad<br />
públicos y por eso constituyó educación generalizada y muchas<br />
cosas más. Hoy, el cuidado y el riesgo de enfermedad, por ejemplo,<br />
se administran por medio de seguros, de instrumentos financieros derivados,<br />
que no existen hoy como soluciones a la enfermedad, o que<br />
no evitan la muerte del asegurado, y que sólo gestionan los efectos<br />
patrimoniales y financieros de la muerte y de la enfermedad. Estos<br />
contratos sólo existen porque la contabilidad los institucionaliza.<br />
¿Han ido a las modernas clases de finanzas?, ¿qué es un seguro?,<br />
¿cuál es el mecanismo de cuidado que la EPS nos propone hoy?,<br />
¿qué es el Plan Obligatorio de Salud - POS? Un contrato de seguro,<br />
y cuando una IPS le vende servicios futuros a una EPS registran los<br />
flujos futuros de los pagos que usted va a hacer, y no existen en la<br />
realidad sino que son expectativas futuras. Lo mismo pasa con las<br />
hipotecas, etc. O sea que la contabilidad comienza a modificar cosas<br />
que son tan esenciales, y participa en la construcción del nuevo acuerdo<br />
social sobre cómo se administra el riesgo; entonces el riesgo ya no se<br />
administra por colaboración y solidaridad sino por constitución de contratos<br />
patrimoniales que entran a la contabilidad y que la contabilidad<br />
dice está cubierto. Evitaremos que los fenómenos cubiertos afecten<br />
su patrimonio.<br />
En otro punto similar están los problemas sociales y medioambientales.<br />
Han oído hablar del balance social, el GRI, la contabilidad ambiental?<br />
Por medio de todos estos dispositivos-informes, la contabilidad comienza<br />
a moldear la idea de qué es ser ambientalmente sostenible.<br />
145
Mauricio Gómez Villegas<br />
De esta manera ser ambientalmente sostenible es seguir produciendo<br />
en E.U. y acá, en Colombia y Suramérica, algunas empresas siembran<br />
árboles y venden el instrumento financiero, el mecanismo de desarrollo<br />
limpio (MDL) o derechos de emisión de CO 2<br />
en el mercado. Es decir,<br />
la contabilidad termina reconstituyendo y aportándole al proceso de<br />
reproducción del problema medioambiental porque dice que sus soluciones<br />
están medidas por los instrumentos financieros para ganar<br />
dinero en el mercado y seguir contaminando. Así que cuando usted lo<br />
registra y está bien registrado, incluso da utilidades. Antes la máxima<br />
era “el que contamina paga”, ahora es “el que contamina no vende”.<br />
Con esto quiero ejemplificar el rol social de la contabilidad en el nivel<br />
de los acuerdos institucionales.<br />
Pero ahora veamos cómo opera esto al nivel de las organizaciones.<br />
2. ¿Cómo la contabilidad y sus procesos hegemónicos están reconfigurando<br />
el mundo económico y organizacional? (nuevos instrumentos<br />
financieros, reconfiguración de la noción de valor, volatilidad e incertidumbre).<br />
En las Normas Internacionales de Información Financiera ya no importa<br />
tanto el concepto de entidad, porque la empresa ya no es entendida<br />
como un proceso productivo que articula sus fuerzas para producir.<br />
Ahora es un conjunto de flujos de efectivo. Es vista como un gran<br />
proyecto de inversión. Cuando usted tiene normas internacionales que<br />
le dicen: sólo tenga activos que producen flujos de efectivo, unidades<br />
generadoras de efectivo, inmuebles de inversión, activos no corrientes<br />
mantenidos para la venta, etc., usted paulatinamente desestructura el<br />
capital operativo, a usted no le interesa más que la empresa produzca,<br />
sino que rente, que entregue rendimiento financiero. Es lo propio del<br />
capital financiero antes que operativo.<br />
Permítaseme ejemplificar esto un poco más. Pensemos en el estudiante<br />
que va al restaurante Crepes & Waffles. Allí le sirven en un plato<br />
enorme, una pequeña bolita de helado. El plato se cae, se rompe y<br />
el estudiante dice –¡que poco inteligentes acá, les falta un contador!–<br />
¿y por qué?, porque cómo van a poner un helado de $4.000 en un<br />
plato de $50.000, deberían ponerlo en una recipiente plástico, para<br />
evitar el riesgo y poner esa cifra en una inversión más rentable. Yo le<br />
he señalado al estudiante que precisamente por eso la gente viene a<br />
comer helado acá, por el plato. O sea que el capital operativo determina<br />
el desarrollo del objeto social. No obstante, cuando las normas<br />
internacionales dicen lo que nos interesa es sólo el flujo de efectivo,<br />
usted tiene que reducir la dinámica e importancia del capital operativo,<br />
146 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
y entonces la empresa ya no es empresa, sino portafolios, proyectos<br />
de inversión. Los gerentes ya no quiere producir sino colocar la plata<br />
en inversiones, en CDT’s, ahora en instrumentos financieros derivados.<br />
Todo esto está tras la reconfiguración de la contabilidad, porque la contabilidad<br />
es el lenguaje que institucionaliza lo que es una organización,<br />
lo que es una empresa, la forma en que se ve, se vive y se sienten las<br />
organizaciones. Si después esa información contable termina diciendo<br />
Ecopetrol es muy mala porque no está rentando igual que otra, por<br />
estar haciendo exploración sola ¡hay que cerrarla es ineficiente!<br />
Pero aún allí no termina el rol social e institucional de la contabilidad,<br />
ella llega incluso al nivel de reconfiguración de los individuos.<br />
3. ¿Cómo la contabilidad interviene en la reconfiguración de la subjetividad<br />
y en el gobierno de las personas y de sí mismo? (servicios sociales y<br />
de salud, educación, expectativas de vida).<br />
Díganme si no es muy interesante, aunque muy desafortunado, que a<br />
usted con contabilidad, ya no financiera sino de gestión, le digan ¿cuál<br />
es su objetivo? Comentemos cómo operan muchas grandes empresas,<br />
incluso de servicios contables. Contratan jóvenes profesionales,<br />
incluso aún no egresados, estas corporaciones tienen una pirámide<br />
muy grande como función o estructura de producción y en la base<br />
están estudiantes de contaduría pública de noveno y octavo semestre.<br />
Cuando los nuevos aprendices contables inician, lo que es muy<br />
importante para sus perfiles profesionales futuros, pero muy limitante<br />
y pesado para su desarrollo inicial, les plantean: “bueno, cuéntenos<br />
cuáles son sus objetivos personales y díganos cómo se articulan sus<br />
objetivos con los de la firma, vamos a hacer una evaluación de 360<br />
grados. ¡Ah! su objetivo es que la rentabilidad de los clientes que usted<br />
atiende suba… porque así alcanza sus metas personales”. De esta<br />
manera, cuando el objetivo de la empresa le es puesto (¿impuesto?)<br />
al trabajador como un objetivo propio, la subjetividad de ese sujeto se<br />
desvanece, casi desaparece, y carga a la empresa en las entrañas y<br />
ya no necesita un supervisor permanente. Esto es la gestión y evaluación<br />
del desempeño, área de alto desarrollo en la cual la contabilidad<br />
de gestión participa de forma muy directa, e incluso agresiva. Así que<br />
¿participa o no la contabilidad en la modificación de la subjetividad?<br />
La contabilidad hace personas más gobernables, y gobernables en el<br />
sentido que le interesa a quien gobierna y se sirve de la contabilidad<br />
(Gómez y Ospina, 2009; Hopwood y Miller, 1994).<br />
Muy bien, estas preguntas son para reflexionar, porque enmarcan los retos<br />
de la contabilidad como disciplina académica. Y ello nos lleva a:<br />
147
Mauricio Gómez Villegas<br />
• Mantener el proceso de pensar la contabilidad.<br />
• Buscar e identificar los aportes de la disciplina contable al conocimiento<br />
de la humanidad y de las relaciones sociales hoy.<br />
• A Re-pensar los fundamentos de la contabilidad, para consolidarla como<br />
una disciplina académica, para una universidad ilustrada.<br />
Todo esto es más retador para el espíritu académico y para la interacción<br />
humana, antes que solamente preocuparse por hacer la declaración de<br />
impuestos o por el entrenamiento para el mercado global.<br />
Bibliografía<br />
Ariza, B. D. (1990). “Una aproximación dialéctica de la contabilidad”. I<br />
Simposio de Investigación Contable y Docencia, Medellín.<br />
Ball, R., y Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income<br />
numbers. Journal of Accounting Research 6. pp.159-178.<br />
Bateson, Gregory. (1976). Pasos para una ecología de la mente. Buenos<br />
Aires, Ediciones Carlos Lohl.<br />
Bateson, Gregory. (2002). Espíritu y naturaleza. Amorrortu Editores. Buenos<br />
Aires.<br />
Beaver, W. H. (2002). “Perspectives on recent capital market research”.<br />
The Accounting Review, V. 77. pp. 453-474<br />
Bell, P. (1987). Accounting as a discipline for study and practice. Contemporary<br />
Accounting Research, Vol. 3 Nº 2. pp. 338-367<br />
Boltanski, L y Chiapello, E. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Editorial<br />
Taurus.<br />
Cañibano, Leandro y Gonzalo Ángulo, J.A. (1996). Los programas de investigación<br />
en contabilidad. R<strong>evista</strong> Contaduría Universidad de Antioquia<br />
Nº 29. pp. <strong>12</strong>-53.<br />
Christensen, J., and Demski, J. (2003). Accounting theory: an information<br />
content perspective. Columbus, OH: McGraw-Hill/Irwin.<br />
Christensen, P, and Feltham, G. A. (2005). Economics of accounting. Volume<br />
II: Performance Evaluation, Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.<br />
De Sousa Santos, Boaventura (2006). La universidad en el Siglo XXI: para<br />
una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Fondo Editorial<br />
Casa de las Americas.<br />
Demski, J., and Feltham, G. (1976) Cost determination: a conceptual approach,<br />
Ames, IA: Iowa State University Press.<br />
148 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
Demski, J., Fellinghan, J., Ijiri, Y. and Sunder, S. (2002). Some thoughts<br />
on the intellectual foundations of accounting. Accounting Horizons Vol. 16<br />
Nº 2. pp. 157-168<br />
Demski, Joel. (2007). Is accounting an academic discipline? Accounting<br />
Horizons Vol. 21, Nº 2. pp. 153-157.<br />
Demski, Joel S. and Feltham, G.A. (1978): “Economic incentives in budgetary<br />
control systems”. The Accounting Review, 53, April. pp. 336-359.<br />
Fama, Eugene. (1970). “Efficient capital markets: a review of theory and<br />
empirical work”, Journal of Finance, 25, pp. 383-417.<br />
Feldman, Martha & March, James. (1981). Information in organizations<br />
as signal and symbol. Administrative Science Quaterly. Vol. 26, Nº 2. pp<br />
171-186.<br />
Fellinghan, John. (2007). Is accounting an academic discipline? Accounting<br />
Horizons Vol. 21, Nº 2. pp. 159-163.<br />
Franco Ruíz, Rafael. (<strong>2011</strong>). El papel de la contabilidad en las organizaciones.<br />
Conferencia pronunciada en el Encuentro Nacional de Pensamiento<br />
Contable, Manizales: Universidad de Manizales.<br />
Gómez, M y Ospina, C.M (2009). Avances interdisciplinarios para una<br />
comprensión crítica de la contabilidad. Textos paradigmáticos de las corrientes<br />
heterodoxas. Universidad Nacional de Colombia. Universidad de<br />
Antioquia. Medellín.<br />
Hatfield, H. R. (1924). An historical defense of bookkeeping. Journal of<br />
Accountancy 37 (4): 241-253.<br />
Hopwood, A & Miller, P. (1994). Accounting as social and institutional practice.<br />
Cambridge Studies in Management. London.<br />
Ijiri, Yuji. (1967). The foundations of accounting measurement. A mathematical,<br />
economic, and behavioral inquiry. Prentice-hall.<br />
Jaramillo, R. (1998). Colombia: la modernidad postergada. Siglo del Hombre<br />
Editores. Bogotá.<br />
Macías, Hugo y Moncada, Tatiana. (<strong>2011</strong>). El campo científico de la contabilidad:<br />
panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s. Ponencia presentada en<br />
el Encuentro Nacional de Pensamiento Contable, Manizales: Universidad<br />
de Manizales.<br />
Mattessich, Richard. (1964). Accounting and analytical methods. Richard<br />
Irwin, Inc, Home wood, Illinois.<br />
Mattessich, Richard. (2008). Two hundred years of accounting research:<br />
an international survey of personalities, ideas and publications. Routledge<br />
149
Mauricio Gómez Villegas<br />
Max-Neef, Manfred. (1998). Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones<br />
y algunas reflexiones. Editorial Icaria.<br />
Mock, T.J. (1976). Measurement and accounting information criteria. American<br />
Accounting Association.<br />
Modigliani, F.; Miller, M. (1958). “The cost of capital, corporation finance<br />
and the theory of investment”. American Economic Review 48 (3): 261-297.<br />
Morin, E. (1999). La cabeza bien puesta. Buenos Aires: Nueva Visión.<br />
Quiceno, Humberto. (1998). “De la pedagogía como ciencia a la pedagogía<br />
como acontecimiento”. R<strong>evista</strong> Educación y Pedagogía Nº 19 y 20. Medellín:<br />
Universidad de Antioquia. pp. 140-158.<br />
Schiehll, E., Borda, J y Dal-Ri, F. (2007). Financial accounting: an epistemological<br />
research note. R<strong>evista</strong> Contabilidade & Finanças. USP. São Paulo.<br />
V.18. Nº. 45. pp. 83-90<br />
Simon, Herbert & March, James. (1961). Teoría de la organización. Editorial<br />
Ariel. Barcelona.<br />
Sombart, W. (1982). El burgués. Alianza editorial. Madrid.<br />
Sterling, R. (1970). On theory construction and verification. The Accounting<br />
Review. pp. 444-457.<br />
Sunder, Shyam (2010). Adverse effects of uniform written reporting standards<br />
on accounting practice, education, and research. Journal of Accounting<br />
Public Policy Nº 29. pp. 99-114.<br />
Sunder, Shyam. (1997). Theory of accounting and control. Cincinnati, OH:<br />
Thomson Press.<br />
Von Foerster, H. (2002). Visión y conocimiento: disfunciones de segundo<br />
orden. En Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Editorial Paidos.<br />
Buenos Aires.<br />
Mauricio Gómez Villegas<br />
mgomezv@unal.edu.co<br />
Profesor de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Universidad<br />
Nacional de Colombia (Bogotá). Contador Público y Magister en Administración<br />
(Universidad Nacional de Colombia). D.U. en Sciences du Gestion (Universite de<br />
Rouen). Premio Nacional de Investigación Contable 2003. Exsubcontador General<br />
de la Nación. Exdirector carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional<br />
de Colombia. Cursa estudios de doctorado en Contabilidad en la Universidad de<br />
Valencia (España). Miembro académico del Centro Colombiano de Investigación<br />
Contable (CCINCO).<br />
150 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. <strong>12</strong>0 - 150
151
Representación contable: de la revelación de<br />
los hechos a la construcción de la realidad<br />
Marco Antonio Machado Rivera<br />
Resumen<br />
La ciencia y las disciplinas científicas<br />
cumplen la misión de indagar y de representar<br />
la realidad a su alcance para<br />
generar conocimiento sobre sus objetos<br />
de indagación (físicos, mentales y simbólicos).<br />
A pesar de que la realidad al<br />
alcance de la contabilidad se ha referido<br />
en términos de lo social, ésta se refiere<br />
(en la práctica y buena parte de la literatura<br />
contable) a los hechos contables<br />
como transacciones de naturaleza económica<br />
o jurídica, que se circunscriben<br />
al segmento financiero (particularmente,<br />
aquellos que afectan el patrimonio).<br />
Al referir conceptos como modelo y<br />
sistema, la representación de esta realidad<br />
contable se ha centrado en el ciclo<br />
contable. Los conceptos de “modelo<br />
contable” y “sistema contable” parten de<br />
la idea de una realidad segmentada per<br />
se y de una percepción lineal, determinística<br />
y trivial de los hechos contables.<br />
En esos términos se invoca la necesidad<br />
de un cambio en la concepción de<br />
modelos contables, pues se requiere<br />
representar la complejidad de las organizaciones<br />
para describir, explicar y<br />
comprender la realidad social, en aras<br />
de transformarla como aporte al desarrollo<br />
del pensamiento contable.<br />
Palabras clave<br />
Representación contable, modelo<br />
contable, sistema contable, realidad<br />
organizacional.<br />
Abstract<br />
Science and scientific disciplines aim<br />
at investigating and representing reality<br />
to generate knowledge about different<br />
objects of research (physical, mental<br />
and symbolic). Though the kind of reality<br />
with which Accounting is concerned has<br />
been referred to as social, it belongs (in<br />
the practical sphere and in a great deal of<br />
the accounting literature) to accounting<br />
facts as deals of a legal or economic<br />
nature, which are circumscribed to the<br />
financial world (in particular to that one<br />
that affects patrimony).<br />
In using concepts like model or system,<br />
the representation of this accounting<br />
reality is focused in the accounting cycle.<br />
The concepts of “accounting model” and<br />
“accounting system” suggest the idea of<br />
a reality segmented per se and a lineal,<br />
deterministic and trivial conception of the<br />
accounting facts.<br />
In these terms, I plea for the need of a<br />
change in the conception of accounting<br />
models, since we need to be able to<br />
represent the complexity of the organizations<br />
in order to describe, explain<br />
and understand social reality, so that<br />
we can transform it as a contribution to<br />
the development of Accounting Thought.<br />
Key words<br />
Accounting representation, accounting<br />
model, accounting system, organizational<br />
reality.<br />
Primera versión recibida en julio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en septiembre de <strong>2011</strong><br />
152 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
Introducción<br />
La contabilidad históricamente se ha referido, desde sus diversos niveles<br />
y enfoques, a una realidad a su alcance; ésta es la social y los hechos<br />
contables de los agentes económicos y sociales u organizaciones a nivel<br />
micro y macro. También ha hecho referencia a dicha realidad invocando,<br />
en la tradición escrita (implícita y explícitamente), el concepto de representación<br />
contable.<br />
En sus aplicaciones al mundo organizacional (empresas, corporaciones,<br />
estados, comunidades y familias) permite diseñar, implementar, desarrollar y<br />
operar sistemas de información contable que se valen de procesos como el<br />
reconocimiento, clasificación, medición, registro e información, entre otros,<br />
que se relacionan con la realidad. Ello implica la existencia ontológica de<br />
la realidad organizacional, observada y representada mediante procesos<br />
contables que permiten la conversión de datos en información.<br />
La contabilidad se relaciona con la realidad en la medida en que indague por<br />
ella, en procura por diseñar, implementar y desarrollar sistemas contables<br />
(sistemas de reconocimiento, registro, medición, revelación y exposición de<br />
hechos económicos) como dispositivos a través de los cuales se construyen<br />
imágenes de la realidad, las que pueden ser fieles en la medida en que exista<br />
coherencia entre realidad organizacional y constructos subjetivos. Pero<br />
representar la realidad por medio de dispositivos de representación puede<br />
llevar a terminar en un enfoque tecno-científico que limite la observación y<br />
se caiga en el error de tomar como objetos de representación la realidad<br />
de los dispositivos (los mismos dispositivos), y no la realidad que desea<br />
captar dichos dispositivos. Metafóricamente, todo científico es proclive a<br />
quedarse describiendo el instrumento con el que realiza sus mediciones,<br />
a modelar dichos dispositivos duros, a dar una mirada tecnológica y obviar<br />
la realidad objeto de sus mediciones, que es social, compleja y blanda.<br />
Se observa con preocupación cómo algunos conceptos desarrollados por<br />
la ciencia contable (en mente de los académicos) y aplicados en la práctica<br />
contable (en manos de los profesionistas), se han convertido en constructos<br />
que tienen como único correlato objetos del mundo tecnológico aún cuando<br />
el período científico de la contabilidad ya ha empezado.<br />
Se realiza una reflexión centrada en la relación entre representación contable<br />
y realidad organizacional, se abordan los conceptos de realidad y<br />
representación, se realiza una aproximación a los conceptos de realidad<br />
contable y representación contable, allegando dos conceptos neurales en<br />
estas aproximaciones, tales como modelo y sistema. Dichos conceptos<br />
neurales para la ciencia, tienden a ser aplicados a la contabilidad como<br />
representaciones del dispositivo de reconocimiento, medición y revelación<br />
153
Marco Antonio Machado Rivera<br />
de hechos así como de exposición de los datos contables, configurando<br />
el riesgo de limitar un poderoso instrumento de la ciencia, como son los<br />
modelos, al plano tecnológico aplicado.<br />
El presente escrito surge de la necesidad de abordar aspectos relacionados<br />
con la relación entre realidad y contabilidad, para establecer los nexos entre<br />
el saber contable y la realidad que se objetiva en los procesos de conocimiento<br />
contable, susceptibles de permear la práctica profesional (académica<br />
y empresarial). Subyace un interés por comprender las posibilidades que<br />
nuevos modelos de pensamiento pueden brindar a la comunidad contable,<br />
para ser partícipes de las grandes transformaciones que requieren nuestras<br />
naciones.<br />
1. El concepto de representación: de los reflejos a las construcciones<br />
El término representación forma parte de muchos de los aspectos de la<br />
vida de los seres humanos; se utiliza en espacios relativos al conocimiento,<br />
la ciencia, el arte y la política; es un vocablo que invoca la realidad en una<br />
segunda oportunidad, en una instancia temporal que precede o antecede<br />
al objeto que refiere.<br />
Con el término de representación, en términos generales, se hace referencia<br />
a un proceso con el cual un objeto, hecho o cosa, es vuelto a presentar por<br />
medio de imágenes, símbolos, signos o, en general, del lenguaje; también<br />
por representación podría asumirse el producto del proceso anterior, es<br />
decir, las imágenes que revelan o relevan dichos objetos representados.<br />
Para Goody (1999, 47) “La representación significa presentar de nuevo,<br />
pudiendo adoptar una forma tanto lingüística como visual”, a lo que se podría<br />
agregar que este “presentar de nuevo” es posible con signos, imitaciones,<br />
figuras y metáforas.<br />
Una característica asociada a los objetos representados, es la capacidad de<br />
los seres humanos para hacer de estos objetos representables, en lo que<br />
podría denominarse representabilidad, la que se presenta en función de la<br />
comunicación. Diversos objetos de representación se esgrimen en desarrollo<br />
de procesos e imágenes; en general, se hace referencia a la realidad, a las<br />
cosas, a los hechos, a los eventos y a las relaciones, entre otros.<br />
Según Goody (1999, 18) “Las representaciones constituyen la esencia de<br />
la comunicación humana, de la cultura humana”. En dichos procesos de<br />
comunicación y representación, el lenguaje juega un papel preponderante.<br />
“El lenguaje re-presenta, abiertamente, una imagen del futuro al igual que<br />
del presente y del pasado y, en cada uno de estos tiempos, también puede,<br />
ciertamente, tergiversar. …No siempre es fácil, obviamente, discernir si<br />
una imagen, un objeto, un acto es una presentación o una re-presentación”<br />
(Goody, 1999, 42).<br />
154 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
C. S. Pierce distingue “tres tipos de representación, representaciones basadas<br />
en la similitud; … causales o metonímicas (una parte por el todo);<br />
y convencionales (por ejemplo: lingüísticas)” (Goody, 1999, 25-26). En<br />
general, las definiciones de representación se centran en cuatro enfoques<br />
diversos, a saber:<br />
a) Reflejo: como proceso mecánico de reflejar (refractar) el mundo con<br />
imágenes objetivas. La mente vendría a ser algo así como un espejo<br />
que representa o refleja la realidad (el mundo) tal y como ésta es en<br />
sí misma; observar el mundo como objetos atados a la percepción es<br />
la herencia de Aristóteles (realismo ingenuo).<br />
b) Sustitución: como imagen sustituta de la realidad, tal como lo refiere<br />
Jay W. Forrester en referencia a un tipo particular de representación,<br />
“un modelo es un sustituto de algún equipo o sistema real” (representacionismo).<br />
c) Construcción: como imagen mental (imaginario) construida social<br />
o colectivamente y compartida por grupos homogéneos (enfoque<br />
psicosocial-construccionismo social). Que la ciencia sea percibida en<br />
función de construir imágenes de la realidad, es el aporte de P. Berger<br />
y T. Luckmann, quienes destacan la importancia de la interacción social<br />
y del lenguaje en la construcción de la realidad (construccionismo<br />
social).<br />
d) Simulación: como simulacro de la realidad, como creación de la ilusión,<br />
como incapacidad que presenta la conciencia de distinguir la realidad<br />
de la fantasía; se representa lo inexistente. Es esta una visión posmodernista<br />
que se refiere a la representación de algo que cumple el<br />
rol de lo real aún cuando no tiene origen, ni realidad; propuesta de J.<br />
Baudrillard (hiperrealismo).<br />
A manera de ilustración, a continuación, en la tabla 1, se resumen estas<br />
diversas perspectivas frente al concepto de representación, que permiten<br />
identificar una transición de lo individual mecánico a lo colectivo social.<br />
Tabla 1. Enfoques de la representación<br />
ENFOQUE<br />
Reflejo<br />
Sustitución<br />
Construcción<br />
Simulación<br />
PERSPECTIVA ONTOLÓGICA<br />
La realidad se representa de manera mecánica<br />
La imagen sustituye a la realidad<br />
La realidad se construye por medio de imágenes<br />
La realidad es una simulación, es una imagen<br />
Fuente: Elaboración<br />
del autor.<br />
Para Castoriades-Aulagnier (2004, 25) “toda representación confronta con<br />
una doble ‘puesta en forma’: puesta en forma de la relación que se impone a<br />
155
Marco Antonio Machado Rivera<br />
los elementos constitutivos del objeto representado… y puesta en forma de<br />
la relación entre el representante y el representado”. Por su parte, Chartier<br />
(1999, 57) presenta el dualismo entre ausencia y presencia que encierra el<br />
concepto de representación, al plantear que<br />
En las antiguas definiciones… las acepciones de la palabra<br />
‘representación’ muestran dos familias de sentidos aparentemente<br />
contradictorios: por un lado, la representación muestra una ausencia,<br />
lo que supone una neta distinción entre lo que representa y lo que<br />
es representado; por el otro, la representación es la exhibición de<br />
una presencia, la representación pública de una cosa o una persona.<br />
En la primera acepción, la representación es el instrumento de un<br />
conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo<br />
por una ‘imagen’ capaz de volverlo a la memoria y de ‘pintarlo’ cual es.<br />
En el concepto de representación es posible identificar una postura objetivista<br />
y otra subjetivista, en referencia a la relación sujeto representadorobjeto<br />
representado. Una perspectiva objetivista se refiere a la sustitución<br />
del objeto esgrimida por Enaudeau (1999, 27) cuando plantea que<br />
Representar es sustituir a un ausente, darle presencia y confirmar<br />
la ausencia. Por una parte, transparencia de la representación:<br />
ella se borra ante lo que muestra. Gozo de su eficacia: es como si<br />
estuviera allí. Pero, por otra parte, opacidad: la representación sólo<br />
se presenta a sí misma, se presenta representando a la cosa, la<br />
eclipsa y la suplanta, duplica su ausencia… La representación, al<br />
reemplazar y suplementar a su modelo, pecaría a la vez por defecto<br />
(es menos que ese modelo) y por exceso (su apariencia nos hace<br />
gozar y nos engañaría).<br />
La perspectiva subjetiva es la de Schopenhauer (1998, 19) al plantear que<br />
El mundo es mi representación… Cuando el hombre conoce esta<br />
verdad estará para él claramente demostrado que no conoce un sol<br />
ni una tierra y sí únicamente un ojo que ve el sol y una mano que<br />
siente el contacto de la tierra; que el mundo que le rodea no existe<br />
más que como representación, esto es en relación con otro ser: aquel<br />
que lo percibe, o sea él mismo.<br />
El término de representación da lugar a un concepto complejo que supera las<br />
huestes mecanicistas que lo reducen a ser un simple reflejo (descubrimiento<br />
o percepción con sentido común) del mundo representado y tiende a ser<br />
comprendido como una construcción intersubjetiva y, desde esta percepción,<br />
se supera el dualismo que se había gestado entre la representación<br />
y la realidad dada la búsqueda realista de “objetividad”. La representación<br />
se torna en una construcción fruto de las interacciones sociales; el objeto,<br />
y más si se inscribe en el mundo de lo social, no existe como tal sino que<br />
existe en la medida en que sea construido por los seres humanos en sus<br />
interacciones a través del lenguaje.<br />
156 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
Representar externamente la realidad es un papel que denota el trabajo<br />
científico, dado que el esfuerzo de las ciencias se centra esencialmente<br />
en indagar por la realidad; fruto de esa indagación por la realidad, la<br />
ciencia genera pensamiento y conocimiento científico sobre sus objetos<br />
de conocimiento (físicos, mentales y simbólicos). La ciencia no asume un<br />
papel de testigo ático frente a la realidad, por tanto, la representación no<br />
es especular (del latín especulum o espejo) o reflectiva, sino fruto de las<br />
interacciones con el mundo de las cosas y de los seres humanos; en ello<br />
radica la racionalidad como rasgo común de la ciencia (Méndez, 2000, 509).<br />
La representación en lenguaje de la ciencia, desde un enfoque constructivo,<br />
se refiere a asignar constructos (nivel conceptual) a hechos (nivel fáctico),<br />
a crear constructos que no tienen correlato fáctico e, incluso, a aceptar<br />
la posibilidad de que existan hechos que no tienen constructo en el nivel<br />
conceptual. Autores de esta corriente, como Searle (1995) esgrimen en sus<br />
diversos escritos, la idea de que hay una realidad carente de objetos o referentes<br />
en el mundo real, totalmente independiente de los seres humanos.<br />
2. Realidad organizacional y hechos contables<br />
La definición de la realidad es una necesidad en diversos círculos de la<br />
vida de los seres humanos. La ciencia, el arte, la técnica y las prácticas<br />
profesionales, se nutren de las perspectivas de realidad que están en juego<br />
en la vida cotidiana. Según Maturana (1997, 14) “…la cuestión central<br />
que la humanidad enfrenta hoy en día es la pregunta acerca de lo que es<br />
la realidad …y que esta pregunta puede ser contestada apropiadamente<br />
sólo si observación y conocimiento son explicados como un fenómeno<br />
biológico generado a través de la operación del observador como un ser<br />
humano viviente”.<br />
Por su parte, la ciencia se apropia de este vocablo para sus interpretaciones<br />
del mundo; según Maldonado (2005, 49) “el reto o la tarea más grande de<br />
la ciencia moderna consiste en la identificación de lo real, esto es, la determinación<br />
de aquello que posee realidad… la ciencia tan sólo se refiere<br />
a aquello que puede medir y nada es real si no se puede medir”.<br />
Entonces, lo real es ese mundo al cual se hace referencia por parte de<br />
los científicos adscritos a alguna disciplina o campo de saber: la ciencia<br />
da cuenta de la realidad a través de sus teorías y modelos. “Las teorías<br />
científicas explican los objetos y fenómenos que conocemos por medio de<br />
la experiencia en términos de una realidad subyacente que no experimentamos<br />
de modo directo. Pero la capacidad de una teoría para explicar lo<br />
que conocemos sólo por la experiencia, no es su más valioso atributo, sino<br />
el hecho de que explique la estructura de la realidad” (Deutsch, 1997, 15).<br />
Cuando se hace referencia a la realidad o al mundo real, es posible pensar<br />
que se tiene una profunda claridad sobre este tema o concepto; sin embar-<br />
157
Marco Antonio Machado Rivera<br />
go, cuando se hace un recorrido por las diversas definiciones y conceptos<br />
sobre el significante “realidad” o lo “real”, nuestra seguridad es aparente.<br />
Para algunos, el mundo real es el mundo material (lo que existe) y la realidad<br />
es el mundo mental (lo interpretado); para otros, lo real y la realidad<br />
son términos similares. Para algunos, lo real es lo que se capta con los<br />
sentidos; para otros, es lo que a diario se experimenta; para otros más, lo<br />
que la mente humana construye; para algunos, es real lo que se comparte<br />
en el diálogo. Lacan, plantea una diferenciación entre lo “real” y la “realidad,<br />
sugiriendo, que la segunda es la interpretación, por sentido común, de la<br />
primera. En el marco de la vertiente cognoscitiva de la complejidad, por<br />
realidad se hace referencia (Maldonado, 2005, 74) a “dinámicas no-lineales,<br />
a inestabilidades, emergencia y procesos de auto-organización”.<br />
Bunge, Odgen, Popper, Penrose y Lacan, coinciden en señalar que la realidad<br />
se manifiesta en tres mundos a saber: material, mental y simbólico (ver<br />
tabla 2). Ello nos da a entender que el ser humano se enfrenta, convive y<br />
permanece en un mundo de cosas materiales que interpreta en su cerebro<br />
y que luego representa para facilitar su comprensión y comunicación con<br />
otros seres; los tres mundos son reales.<br />
Tabla 2. Dimensiones de la realidad<br />
DIMENSIÓN<br />
AUTOR<br />
Bunge<br />
MUNDO MATERI<strong>AL</strong> MUNDO MENT<strong>AL</strong> MUNDO SIMBÓLICO<br />
Nivel fáctico: objetos físicos,<br />
lo empírico<br />
Nivel conceptual: conceptos,<br />
lo ideal<br />
Odgen Referente Pensamiento, la idea Símbolo<br />
Popper<br />
Penrose<br />
Lacan<br />
Mundo 1: Las cosas, lo<br />
objetivo<br />
Mundo físico: Existencia<br />
física<br />
Lo real: Lo indeterminado,<br />
lo incontrolable<br />
Mundo 2: Yo, lo subjetivo<br />
Mundo mental: Percepciones<br />
mentales<br />
Lo imaginario: pensar<br />
en imágenes<br />
Fuente: Elaboración del autor a partir de Padrón, Bunge y Lacan.<br />
Nivel lingüístico: objetos sintácticos,<br />
lo semiótico<br />
Mundo 3: Constructor compartidos,<br />
lo intersubjetivo<br />
Mundo matemático (Platónico): Existencia<br />
matemática<br />
Lo simbólico: El lenguaje y la cultura<br />
Responder la pregunta por la realidad (¿qué es la realidad? o ¿qué es<br />
real?) es un asunto de tipo ontológico, relacionado con la posibilidad de<br />
aprehender lo que es y lo que debe ser del mundo real, en un contexto<br />
dinámico o de continuas transformaciones.<br />
Existen dos extremos marcados en relación con la posibilidad de conocer<br />
o aprehender la realidad: los escépticos y los dogmáticos. Los primeros,<br />
dicen que es imposible que los seres humanos conozcamos la realidad,<br />
pues somos como los habitantes de la caverna de Platón (siempre estamos<br />
de espaldas a la realidad, no tenemos acceso directo a la realidad<br />
158 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
sino a través de los sentidos; no vemos sino las sombras); los segundos,<br />
consideran de entrada, la posibilidad de conocer la realidad, pues el ser<br />
humano la capta, la construye.<br />
Seis supuestos ontológicos permiten identificar sendos enfoques del concepto<br />
de realidad, a saber (Ryan, Scapens y Theobald, 2004, 52):<br />
a. Estructura concreta: La realidad son hechos, objetos y sociales objetivos<br />
(realismo ingenuo).<br />
b. Proceso concreto: La realidad son las relaciones y las leyes que cambian<br />
las cosas (realismo trascendental).<br />
c. Campo de información contextual: La realidad son los procesos de<br />
información y adaptación al entorno (relativismo contextual).<br />
d. Discurso simbólico: La realidad son los significados y normas creadascompartidas<br />
(idealismo trascendente).<br />
e. Construcción social: La realidad son los procesos para comprender lo<br />
que está pasando (construccionismo social).<br />
f. Proyección de la imaginación humana: La realidad son ideas y hechos<br />
imaginados (idealismo).<br />
Si bien en la contabilidad aplicada prima la idea de la realidad como estructura<br />
concreta que debe ser reflejada tal cual es, se invoca la percepción de<br />
realidad “…múltiple, incierta, en construcción” (Morin, 2010, 25) dado que<br />
no existe ningún conocimiento que sea reflejo fotográfico de la realidad.<br />
Por realidad organizacional es posible entender una serie de situaciones<br />
que le acaecen a una organización en procura de ejecutar sus planes y<br />
lograr sus objetivos. Una organización se puede entender como “el conjunto<br />
interrelacionado de actividades entre dos o más personas que interactúan<br />
para procurar el logro de un objetivo común, a través de una estructura<br />
de roles y funciones, y en una división del trabajo” (Krieger, 2001, 3) o “…<br />
dos o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos para<br />
alcanzar una meta común. En esta definición están implícitas varias ideas:<br />
las organizaciones están compuestas por personas, las organizaciones<br />
subdividen el trabajo entre sus individuos, y las organizaciones persiguen<br />
metas compartidas” (Hodge, Anthony y Gales, 1998, 11).<br />
Una organización, según Bueno (2007, 28), es un “sistema sociotécnico<br />
abierto o ‘sistema de aspectos’ compuesto por cinco elementos principales:<br />
sistema o aspecto técnico, sistema o aspecto humano, sistema o aspecto<br />
de dirección, sistema o aspecto cultural, y sistema o aspecto político o de<br />
159
Marco Antonio Machado Rivera<br />
poder, con el que se persiguen unos objetivos básicos a través de un plan<br />
de acción común”. Cada aspecto se compone de un “conjunto de redes<br />
de flujos o procesos explicativos” (Bueno, 2007, 30); por tanto, la realidad<br />
organizacional está representada en estas redes y flujos desde una perspectiva<br />
dinámica y holística.<br />
En las organizaciones se hace referencia a diversos objetos representativos<br />
de la realidad, además de lo denotado anteriormente como redes y<br />
flujos, como relaciones, estructuras, hechos y transacciones, entre otros.<br />
Las imágenes que denotan la realidad organizacional están mediadas por<br />
propuestas que permiten representar a las organizaciones desde diversas<br />
metáforas (modelos) como máquinas, organismos vivos, cerebros, culturas,<br />
sistemas políticos, cárceles psíquicas, cambio y transformación, instrumentos<br />
de dominación, sistemas abiertos o cerrados (Morgan, 1996).<br />
Desde la visión realista, tendría que considerarse que no sólo existen<br />
hechos materiales o físicos, pues también existen (son reales) los hechos<br />
mentales (creencias compartidas e imaginarios) y los dispositivos simbólicos<br />
(culturales).<br />
Asumiendo una visión realista, en contabilidad (especialmente, la practicada)<br />
se ha aceptado como realidad contable una estructura concreta o<br />
urdimbre de hechos que se prueban en su existencia con los “documentos<br />
soporte” (facturas, recibos, nóminas, contratos, etc.) que hacen referencia a<br />
transacciones en el ámbito financiero y económico, como ventas, compras,<br />
pagos, deudas, etc. y que se narran o exponen mediante modelos predeterminados<br />
orientados a cumplir con ciertos fines. Tradicionalmente, el modelo<br />
contable, los sistemas y procesos en uso, es decir, en los que se basa el<br />
ejercicio profesional contable, fragmenta la realidad de las organizaciones<br />
y la reduce a su segmento financiero patrimonialista.<br />
Generalmente, en la literatura contable se hace alusión a los hechos contables<br />
como eventos o transacciones de naturaleza económica o jurídica,<br />
es decir, que se mencionan, pero no se conceptualiza como tal la noción ni<br />
se define el término “hecho contable”; el hecho contable se circunscribe al<br />
segmento financiero de la realidad. En la práctica contable, el hecho contable<br />
también se asocia con el hecho jurídico o el hecho económico; es ese<br />
evento o transacción que desde el mundo financiero afecta el patrimonio,<br />
y se representa en un dato que es probado a través de los referidos documentos<br />
soporte (prueba) que permiten operar (como entrada) el sistema<br />
informativo contable.<br />
Existen otras dimensiones o segmentos de la realidad de las organizaciones,<br />
pero por los intereses que sirven los sistemas operativos de información<br />
contable, la medición y exposición de los atributos o las variables, se orienta<br />
160 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
casi que exclusivamente a los aspectos enunciados, ya que satisfacen a<br />
uno de los grupos de interés que son los aportantes del capital o dueños<br />
del negocio, quienes tradicionalmente han sido los usuarios exclusivos de<br />
la contabilidad.<br />
Como alternativa a estos cuestionamientos, propios del realismo ingenuo<br />
y al materialismo, y como un golpe al positivismo y al empirismo en contabilidad,<br />
algunas corrientes de pensamiento hacen carrera afirmando con<br />
Nietzsche que “no existen hechos, sólo interpretaciones”, lo cual ha abierto<br />
brecha a las nuevas narrativas en contabilidad fundadas en los enfoques<br />
hermenéuticos. La representación contable de la realidad no es un proceso<br />
pasivo o especular, de simple reflejo de hechos; es más bien, una interpretación<br />
de la realidad que depende de los modelos en uso.<br />
3. Contabilidad y realidad: de la representación objetiva del dispositivo<br />
a la representación subjetiva de la realidad organizacional<br />
La contabilidad se debate desde hace algunos años en el mundo de los<br />
académicos y de los practicantes, entre los significados de ciencia o tecnología;<br />
para los primeros, ésta representa un conjunto de conocimientos<br />
(saber) y, para los segundos, un dispositivo de medición y exposición de<br />
resultados (aplicación). Desde el primer enfoque, la idea de representación<br />
emerge como un condicionante para que la contabilidad evolucione<br />
en sus diversas formas interpretativas (teorías, modelos e imágenes) de<br />
la realidad a su alcance; desde los símiles de la segunda interpretación, la<br />
idea de representación en contabilidad se reduce a la noción de revelación<br />
o elaboración de información (informes y estados) que den cuenta de la<br />
realidad organizacional (en alguno de sus segmentos).<br />
Asumiendo el primer enfoque, la contabilidad como disciplina debe cumplir<br />
la misión racional de construir imágenes (constructos) de la realidad,<br />
interpretarla o dar cuenta de ésta, aplicando el(los) método(s) de la ciencia,<br />
particularmente en el tipo de ciencia en que se inscribe este cuerpo<br />
de conocimientos, cuyo carácter es social por los objetos a que se refiere<br />
(circulación de valor o de recursos, organizaciones, patrimonio, etc.).<br />
El concepto de representación contable se orienta a volver a representar<br />
la realidad de las organizaciones (estados, empresas, comunidades y familias),<br />
a crear constructos del mundo real (físico, conceptual y simbólico)<br />
de éstas, a sustituir la realidad (correlato) por dichos constructos mentales.<br />
La representación en contabilidad se ha referido a asignar constructos<br />
(nivel conceptual) a hechos (nivel fáctico), a crear algunos constructos que<br />
no tienen correlato fáctico (aunque sí cultural) e, incluso, a recibir críticas<br />
porque aún no crea los constructos para reconocer hechos que no son<br />
observados, medidos ni expuestos contablemente.<br />
161
Marco Antonio Machado Rivera<br />
Si bien algunos autores se refieren a la representación contable y no la<br />
definen, otros, sin referirse particularmente a ésta la definen en sus escritos.<br />
Dentro de los primeros se encuentran Carrizo y León (2007, 24), quienes se<br />
refieren al concepto comprensión de la realidad, verdad por correspondencia<br />
y se encuadran en el concepto de medición en contabilidad. Entre los<br />
segundos, encontramos ejemplares contables destacados que relacionan<br />
el término de representación con la transformación y revelación (García<br />
G., 1997, 10), el registro convencional (Biondi, 1999, 25), construcciones<br />
o construir explicaciones (García C., 2002, 25), referencia de la hiperrealidad<br />
(Macintosh citado por Mattessich, 2004, 1) y crear semejanza física<br />
(Mattessich, 2004, 7). Estos aspectos enunciados pueden contrastarse en<br />
la primera columna de la tabla 3 (“Representación”).<br />
Precisando que lo social (“hechos reales en plano de lo social”) es la realidad<br />
que representa la contabilidad, Carrizo y León (2007, 25) condicionan<br />
su representación a “los propósitos que persigue quien elabora, diseña y<br />
transmite la información”. Por su parte, García G. (1997, 109), en referencia<br />
al concepto de realidad contable, plantea que se refiere a la circulación de<br />
renta y la riqueza económica. Biondi (1999, <strong>12</strong>) la asume como las operaciones<br />
y actividades del ente. Para García C. (2002, <strong>12</strong>) es la existencia y<br />
circulación de objetos, hechos y personas del ente social. Macinstosh (citado<br />
por Mattessich, 2004, 21) la define en términos de hiperrealidad, simulacros<br />
o representaciones mentales, conceptuales y visuales, en tanto que para<br />
Mattessich (2002, 18) es la “circulación de ingresos y de los agregados de<br />
riqueza”. Estos aspectos enunciados pueden contrastarse en la segunda<br />
columna de la tabla 3 (“Realidad contable”).<br />
Dado que el término de representación hace referencia a crear imágenes<br />
de la realidad, mediante modelos que permiten abstraerla para hacer de<br />
lo desconocido (cognoscible) en lo conocido, dos conceptos neurales<br />
articulan su vínculo con el campo contable, a saber: modelo contable y<br />
realidad contable.<br />
Como instrumento abstracto, esquemático y sintético para representar<br />
la realidad, surge el concepto de modelo, que presenta dos perspectivas<br />
generales en materia contable: una desde el punto de vista científico y<br />
otra desde el plano tecnológico. Desde el primer enfoque, el concepto de<br />
modelo se utiliza para referir el mundo real que se asume como correlato<br />
del objeto de estudio de una disciplina científica como la contabilidad, en<br />
tanto que desde el segundo enfoque se utiliza para referir el instrumental,<br />
herramientas o dispositivos utilizados por una tecnología contable para<br />
observar, medir, exponer y, en síntesis, representar la realidad o mundo<br />
real de que se ocupa la disciplina contable. El primer enfoque se refiere a<br />
162 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
“objetos suaves”, en tanto que el segundo, alude a “objetos duros” partiendo<br />
de la conceptualización de análisis de sistemas (Checkland, 2003).<br />
Desde los espacios académicos, el concepto de modelo contable ha estado<br />
relacionado con la representación de variables económicas (García G.,<br />
1997, 83), con combinación de variables del dispositivo de medición (unidad<br />
de medida, criterios de medición y capital a mantener); para Biondi (1999,<br />
91), con normas y criterios guías para proceder, en la conceptualización de<br />
García C. (2002, 215), la misma realidad (simulada) sin hacer distinción;<br />
para Macinstosh (citado por Mattessich, 2004, 21), en tanto que es una<br />
abstracción o representación de la realidad.<br />
Pueden observarse visiones clásicas en torno a la representación contable<br />
en autores como Biondi, Fowler Newton y en algunas regulaciones locales;<br />
así mismo, es posible encontrar visiones menos ortodoxas en autores como<br />
García G., García C., Mattessich y Macinstosh. Estos aspectos enunciados<br />
pueden contrastarse en la tercera columna de la tabla 3 (“Modelo contable”).<br />
Tabla 3. Conceptos relativos a la representación (por orden cronológico)<br />
CONCEPTO<br />
AUTOR<br />
Moisés García<br />
G.<br />
Mario Biondi<br />
Carlos L. García<br />
C.<br />
Norman B. Macintosh<br />
REPRESENTACIÓN RE<strong>AL</strong>IDAD CONTABLE MODELO CONTABLE<br />
“…los profesionales científicos<br />
transforman la realidad”<br />
(García G., 1997, 76).<br />
Revelan el “sistema de la circulación<br />
económica” (García<br />
G., 1997, 110).<br />
“La contabilidad registra de<br />
una manera convencional<br />
las operaciones que realiza<br />
un ente” (Biondi, 1999, 25).<br />
Construir las explicaciones<br />
de la realidad para ser comprendidas.<br />
“Construcciones explícitas<br />
de la realidad” (García C.,<br />
2002, 205).<br />
La contabilidad tiene constructos<br />
sin correlato en el<br />
mundo real.<br />
“La contabilidad ha dejado de<br />
referirse a hechos u objetos<br />
reales” (Mattessich, 2004, 1).<br />
Circulación de renta y riqueza<br />
de tipo económico.<br />
Conjuntos infinitos de fenómenos<br />
de circulación (García<br />
G., 1997, 109).<br />
“Operaciones del ente... la<br />
actividad del ente… actividades<br />
vinculadas con el ente”<br />
(Biondi, 1999, <strong>12</strong>).<br />
“Existencia y circulación de<br />
objetos, hechos y personas<br />
diversas en cada ente u<br />
organismo social” (García<br />
C., 2002, 201).<br />
Es hiperrealidad. Son simulacros<br />
o representaciones<br />
mentales, conceptuales y<br />
visuales sin referentes en<br />
el mundo real (Mattessich,<br />
2004, 21).<br />
Representación de la circulación<br />
económica. “Variables<br />
económicas interrelacionadas”<br />
(García G., 1997, 83).<br />
“Combinación de las tres<br />
variables principales… constituye<br />
la teoría contable normativa”<br />
(Biondi, 1999, 91).<br />
“Son el nexo entre la teoría<br />
contable y la práctica contable.<br />
Constituyen una guía<br />
para los procedimientos,<br />
criterios, normas y demás<br />
componentes de la actividad<br />
contable” (García C.,<br />
2002, 215).<br />
Es la realidad misma. “No<br />
hay distinción significativa<br />
entre realidad y su representación”<br />
(Mattessich, 2004,<br />
21).<br />
163
Marco Antonio Machado Rivera<br />
Richard<br />
Mattessich<br />
Crear semejanza física perfecta<br />
de sus modelos.<br />
Es subjetiva. No interesa tanto<br />
representar como dominar<br />
(Mattessich, 2004, p. 18).<br />
La percepción contiene la<br />
representación (Mattessich,<br />
2004, 7).<br />
“Circulación de ingresos y de<br />
los agregados de riqueza”<br />
(Mattessich, 2002, 18).<br />
Es multidimensional, contiene<br />
el núcleo, lo físicoquímico,<br />
lo biológico, lo mental<br />
(psicológico) y lo social. La<br />
contabilidad se limita a lo<br />
físico y lo social (Mattessich,<br />
2004, p. 6).<br />
Abstracción. Representación<br />
de la realidad por capas<br />
(dimensiones) o jerarquía<br />
de realidades (Mattessich,<br />
2004, 10).<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
Desde los espacios de la práctica contable organizacional (más específicamente,<br />
la empresarial), la idea de modelo, generalmente, ha sido aplicada<br />
a la realidad que demarcan los dispositivos tecnológicos, vale decir, el instrumental<br />
conceptual que marca su dominio desde la recolección de datos<br />
hasta la presentación de la información para los usuarios (el denominado<br />
“ciclo contable”). Igualmente, esta noción ha sido aplicada al correlato<br />
real que refiere procesos de regulación (pública o privada), a la educación<br />
contable (modelos pedagógicos-didácticos), a la valoración, a la valuación<br />
y a la depreciación de bienes.<br />
Esta tesis puede contrastarse al analizar las características de los modelos<br />
contables convencionales. Para Biondi (1999, 91) un modelo contable<br />
constituye la teoría contable normativa y define tres variables (unidad de<br />
medida, criterios de medición y capital a mantener) que en su combinación<br />
“proporcionarán diferencias en el patrimonio y en los resultados”.<br />
La unidad de medida “representa” (define) en qué patrón monetario (moneda<br />
heterogénea u homogénea) se expresarán los estados contables<br />
(más específicamente, estados financieros); los criterios de medición se<br />
refieren a cómo medir los activos y los pasivos (a costos -valores- históricos<br />
o corrientes) y el capital a mantener define qué capital se informará para<br />
salvaguardar el patrimonio.<br />
Los constructos “¿qué patrón monetario?”, “¿cómo medir activos y pasivos?”<br />
y “¿qué capital se informará?” denotados como variables del modelo<br />
contable, evidentemente, son lineamientos metodológicos para medir y<br />
exponer los datos contables, datos que se extractan de la realidad de las<br />
organizaciones. Un argumento al respecto, permite evidenciar que ni los<br />
datos de la realidad organizacional, ni los dispositivos que permiten su<br />
procesamiento, medición y exposición, ni los atributos a tener en cuenta<br />
para operar tal dispositivo, son la realidad organizacional.<br />
Aceptando su carácter de atributos o elementos variables, estos constructos<br />
son, sin duda, atributos del dispositivo de medición-exposición de<br />
164 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
la realidad (sirven para medir-exponer datos que tienen en los hechos su<br />
correlato), no son una representación en sí de los hechos ni de la realidad<br />
organizacional. Si se quiere hacer mención a modelos científicos deberían<br />
ser modelos que permitieran cumplir a la contabilidad su rasgo común de<br />
racionalidad en materia de representar la realidad de las organizaciones y<br />
no sólo de los dispositivos tecnológicos utilizados para dar cuenta de ésta.<br />
El concepto de modelo contable debería hacer observancia, entonces, a<br />
las dimensiones de la realidad, tal como lo expresa Mattessich en asuntos<br />
relacionados con lo social; “la contabilidad es una disciplina que se ocupa<br />
de la descripción cuantitativa y de la proyección de la circulación de ingresos<br />
y de los agregados de riqueza” (Mattessich, 2002, 18) a través de un<br />
método basado en unos supuestos básicos.<br />
Una visión menos tecnológica del modelo contable (sin pretender tomar<br />
como generalidad el segmento financiero-patrimonialista) es la que reconoce<br />
como variables del modelo los activos (A), pasivos (P), neto patrimonial (N),<br />
ingresos (I), costos (C), gastos (G), utilidad (U), rentabilidad (R), denotando<br />
tres formulaciones matemáticas simples, a saber:<br />
1) A = P + N (ecuación patrimonial)<br />
2) U = I - [C+G] (ecuación de resultado)<br />
3) R = U/N (rentabilidad patrimonial)<br />
Se aclara que en la anterior formulación se haría referencia a la realidad<br />
organizacional reduciéndola (delimitándola) a hechos financieros que<br />
afectan el patrimonio.<br />
En mención a la representación y en congruencia con lo planteado en relación<br />
con los conceptos de “realidad contable” y “modelo contable” emerge<br />
el concepto de “sistema contable” como un constructo que aplica los<br />
lineamientos de la teoría general de sistemas. Teniendo en cuenta que se<br />
puede modelar (representar mediante modelos) desde diversas tendencias<br />
de pensamiento (con herramientas mentales derivadas de su aplicación),<br />
es necesario precisar que una de tantas tendencias es la representación<br />
sistémica, basada en los postulados de la teoría general de sistemas heredada<br />
de la biología y postulada, entre otros, por Bertalanffy.<br />
Igual que con el concepto de modelo, es posible aplicar el concepto de<br />
sistema a diversos aspectos de la realidad contable; podría ser aplicado<br />
a las prácticas contables (sistema laboral, sistema remuneración, sistema<br />
legal, etc.), al portafolio contable (sistema productos, sistema servicios,<br />
sistema mercado, etc.), a la formación contable (sistema didáctico, sistema<br />
pedagógico, sistema educativo, etc.) y, obviamente, a los aspectos duros<br />
tales como las aplicaciones tecnológicas (sistemas de inventario, sistema<br />
165
Marco Antonio Machado Rivera<br />
de nómina, sistema de costos, etc.). Todos estos aspectos contables son<br />
potenciales objetos de sistematización, aún cuando su aplicación en el<br />
mundo práctico se circunscribe al proceso de información contable.<br />
El concepto de sistema contable ha sido percibido como un conjunto de<br />
elementos que permiten la captura, identificación, clasificación, medición,<br />
registro y exposición de datos contables y, por tanto, la revelación de su<br />
constructo “hechos contables”. Fowler N. (1994, 241) define tautológicamente<br />
el sistema contable como “sistema diseñado para alcanzar los<br />
fines de la contabilidad”, en tanto que para otros se asemeja a sistema<br />
de contabilidad y se concibe como un “conjunto de sistemas coordinados,<br />
integrados e interrelacionados entre sí, los cuales forman un todo unitario,<br />
diferenciable de su ambiente (sistema de información), para la obtención<br />
de información financiera, utilizando métodos electrónicos, mecánicos o<br />
manuales” (Aguiar y otros, 1998, 244).<br />
La aplicación de la teoría (particularmente del concepto) de sistemas al<br />
ámbito de la contabilidad se ha reducido a los aspectos tecnológicos de<br />
la contabilidad, a las operaciones relacionadas con el sistema operativo<br />
contable o ciclo contable de procesamiento de la información; tal parece<br />
que aún la contabilidad, en los ámbitos académicos y en los de la práctica<br />
contable, ha sido incapaz de entender sistémicamente la realidad de las<br />
organizaciones y prueba de ello es que en la tabla 3 la definición de realidad<br />
contable y el concepto de modelo contable no se construyen en función<br />
del concepto de sistema.<br />
La contabilidad debe representar la realidad, ello implica que la disciplina<br />
debe tener la capacidad de revelar y transformar la realidad, realizar el registro<br />
convencional de las operaciones, explicar o construir explicaciones de<br />
lo que pasa en el mundo real, referenciar la hiperrealidad, crear semejanzas<br />
(metáforas) y analogías de la circulación de ingresos y riqueza (ver tabla 3).<br />
Ese esfuerzo racional de representar la realidad, le permitirá a la disciplina<br />
contable estar “de frente” a la realidad y no de espaldas a ella, observando<br />
y representando los instrumentos con los que la mide y expone; al dar el<br />
giro racional hacia la realidad es posible describir, explicar y transformar lo<br />
que pasa en las organizaciones.<br />
Los conceptos neurales relacionados con la representación, resaltados<br />
como “modelo contable” y “sistema contable”, no sólo se orientan al sistema<br />
duro (dispositivo tecnológico), incurren, además, en otro reduccionismo:<br />
partir del supuesto de que realidad es el segmento financiero y servir la<br />
idea de realidad dual (percepción dualista de la realidad). Adicionalmente, al<br />
referir modelos y sistemas contables (financieros, administrativos, sociales,<br />
etc.) se parte de la idea de una realidad segmentada per se y del supuesto<br />
de que la realidad se comporta de manera lineal y determinística.<br />
166 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
La contabilidad debe orientarse a construir modelos y sistemas del mundo<br />
real de las organizaciones, vale decir, modelar sistémicamente la realidad<br />
de las organizaciones en esos aspectos que le competen, tales como la<br />
circulación de renta y riqueza económica, las operaciones y actividades<br />
del ente, la existencia y circulación de objetos, hechos y personas del<br />
ente social, la hiperrealidad o simulacros de la realidad o la circulación de<br />
ingresos y de los agregados de riqueza (ver tabla 3).<br />
En últimas, la contabilidad debe construir modelos (con variables económicas,<br />
administrativas, sociales, etc.), representar la realidad construyendo<br />
un nexo entre la teoría contable y la práctica contable; así mismo, realizar<br />
abstracciones del mundo de las organizaciones aún con el riesgo de confundir<br />
modelo o representaciones con la misma realidad (física, mental o<br />
simbólica) de las organizaciones (ver tabla 3).<br />
Anteriormente se indicó que los conceptos de “modelo contable” y “sistema<br />
contable” parten de la idea de una realidad segmentada per se, lo que ha<br />
llevado al entendimiento de una realidad contable lineal y determinística.<br />
Igualmente, se ha analizado que éstos conceptos neurales se reducen al<br />
sistema tecnológico, dan cuenta del segmento financiero y sirven la idea<br />
de realidad dual.<br />
En este sentido, Morin plantea que “para obtener un buen principio de<br />
realidad, hay que situar la incertidumbre en el centro de la realidad” (2010,<br />
<strong>12</strong>8); en una época donde se han acabado las certidumbres, donde reinan<br />
los contextos globales, las contradicciones y el conflicto, este autor hace<br />
su apuesta por el pensamiento complejo y caracteriza como fallas el pensamiento<br />
disyuntivo, la fragmentación de la realidad, el reduccionismo de<br />
ésta a alguno de sus segmentos y el mecanicismo (pensamiento lineal).<br />
El pensamiento tecno-científico ha llevado a la humanidad, a los científicos,<br />
a ignorar la realidad (los seres, las gentes, las culturas). Frente a este<br />
panorama, Morin (2010, <strong>12</strong>9) sentencia que “vamos a morir por la falta<br />
de solidaridad. Vamos a morir, igualmente, por la falta de una reforma del<br />
pensamiento”. Quizás, la contabilidad al diseñar y aplicar sus modelos, ha<br />
tomado como objeto de representación su instrumental tecnológico y no<br />
la realidad a su alcance. Igualmente, el pensar que la contabilidad puede<br />
representar las cosas tal cual son, condena a ponderar la visión del mundo<br />
basada en el realismo ingenuo, frente a lo cual, Morin (2010, <strong>12</strong>1) convida<br />
a “rechazar el realismo trivial… lo real es un hervidero de posibilidades”.<br />
Finalmente, con base en estos considerandos, se invoca un cambio en la<br />
construcción de los modelos (sistémicos y no sistémicos) de los objetos<br />
de representación contable (realidad organizacional en contexto), haciendo<br />
eco a la alternativa que Morin (2010, 133) plantea para evitar la catástrofe<br />
de la humanidad (barbarie) cuando dice que “hace falta una formidable re-<br />
167
Marco Antonio Machado Rivera<br />
construcción intelectual, …una reforma del pensamiento”. Dicha reforma del<br />
pensamiento implica un cambio en las comprensiones de realidad, modelo<br />
y sistema contable para permitir el desarrollo del pensamiento contable.<br />
Conclusión<br />
La contabilidad como disciplina debe dar cuenta de la realidad a su alcance<br />
o realidad objeto de conocimiento, es decir, que debe representarla desde<br />
sus diversas dimensiones y sus diversos segmentos. Para dar cuenta de<br />
la realidad, la contabilidad hace uso de modelos, algunos de los cuales se<br />
expresan sistémicamente (aplicando la noción de sistema) y, en otros casos,<br />
se hace de manera diferente (como función o estructura).<br />
La realidad que estudia la contabilidad, es decir, la realidad a su alcance<br />
racional, es la social en sus diversas expresiones (circulación de renta y<br />
riqueza económica, operaciones y actividades del ente, existencia y circulación<br />
de objetos, hechos y personas del ente social, simulacros de la realidad<br />
o la circulación de ingresos y los agregados de riqueza); sin embargo, la<br />
representación de esta realidad contable se ha centrado, tradicionalmente,<br />
desde el acervo contable de sus definiciones, en el ciclo contable, el cual<br />
parte del dato que es probado a través de los documentos soporte que<br />
permiten operar el sistema informativo contable.<br />
Como elementos neurales relacionados con la representación en contabilidad,<br />
los conceptos de “modelo contable” y “sistema contable” parten de<br />
la idea de una realidad segmentada per se y de un entendimiento lineal<br />
y determinístico de los hechos contables. Igualmente, estos conceptos<br />
neurales se reducen al sistema tecnológico (ciclo contable), dan cuenta del<br />
segmento financiero y se cimentan en la idea de realidad dual, configurando<br />
así un pensamiento que no permite centrarse en la realidad compleja de<br />
las organizaciones, vale decir, que la mirada en el instrumento no permite<br />
captar la realidad y ello representa un riesgo para el desarrollo del pensamiento<br />
contable.<br />
Si bien, en la literatura contable al tratar estos conceptos (modelo contable<br />
y sistema contable) se menciona de manera subyacente la revelación de la<br />
realidad organizacional, en ella no se hace referencia a la realidad misma de<br />
las organizaciones, es decir, que no se le representa con las aplicaciones de<br />
estos conceptos; lo que, en términos generales, se ha representado (y se<br />
predispone representar) es el dispositivo para registrar, revelar e informar<br />
la realidad. El enfoque de modelo centrado en la realidad organizacional,<br />
permitirá abandonar el enfoque tecnológico tradicional orientado a representar<br />
el dispositivo contable; seguir haciendo referencia a los modelos<br />
como las variables relacionadas con el dispositivo de medición y exposición<br />
de los datos contables (unidad de medida, criterios de medición y capital<br />
168 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
a mantener) es limitar un poderoso instrumento de la ciencia, al plano<br />
meramente tecnológico.<br />
Se invoca la necesidad de un cambio en la construcción de modelos contables<br />
para cumplir con la misión racional de representar la complejidad de<br />
las organizaciones, es decir, su realidad compleja, lo que no implica simplemente<br />
reflejarla sino, en esencia, construirla socialmente. Representar la<br />
realidad de las organizaciones (desde sus diversas dimensiones y atributos<br />
variables) mediante el esfuerzo intelectual por explorarla, describirla, explicarla,<br />
comprenderla y transformarla, es una misión que la sociedad le ha<br />
encomendado a la contabilidad como corpus cognoscitivo, de naturaleza<br />
social, para mejorar la condición humana.<br />
Bibliografía<br />
Aguiar y otros. (1998). Diccionario de términos contables para Colombia.<br />
2ª ed. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.<br />
Berger, Peter L., y Luckmann, Thomas. (2003). La construcción social de<br />
la realidad. Buenos Aires: Amorrurtu.<br />
Biondi, Mario. (1999). Teoría de la contabilidad. Buenos Aires: Ediciones<br />
Macchi.<br />
Bueno C., Eduardo. (2007). Organización de empresas. Madrid: Pirámide.<br />
Bunge, Mario. (2000). La ciencia, su método y su filosofía. México: Siglo<br />
XXI Editores.<br />
Carrizo, Walter y León, Silvia. (2007). ¿Qué realidad representa la contabilidad?<br />
R<strong>evista</strong> Pecvnia Nº 5 León: Universidad de León.<br />
Castoriadis-Aulagnier, Piere. La violencia de la interpretación. Buenos<br />
Aires: Amorrurtu.<br />
Chartier, Roger. (1999). El mundo como representación. Barcelona: Gedisa.<br />
Checkland, Peter. (2003). La metodología de los sistemas suaves en acción.<br />
México, D.F.: Limusa.<br />
Deutsch, David. (1997). La estructura de la realidad. Barcelona: Anagrama.<br />
Enaudeau, Corinne. (1999). La paradoja de la representación. Buenos Aires.<br />
Etkin, Jorge. (2006). Gestión de la complejidad en las organizaciones.<br />
Buenos Aires: Granica.<br />
Fowler N., Enrique. (1994). Diccionario de contabilidad y auditoría. Buenos<br />
Aires: Ediciones Macchi.<br />
169
Marco Antonio Machado Rivera<br />
García C., Carlos L. (2004). Modelos contables con método científico (Proyecto<br />
UBACYT EO16 2991-2004). Buenos Aires: Universidad de Buenos<br />
Aires-Facultad de Ciencias Económicas.<br />
________ (2002). El problema del uso de modelos en la contabilidad. R<strong>evista</strong><br />
Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría Nº <strong>12</strong>. Bogotá: Legis<br />
Editores.<br />
García G., Moisés. (1997). Ensayos sobre teoría de la contabilidad. Madrid:<br />
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).<br />
Goody, Jack. (1999). Representaciones y contradicciones. Barcelona:<br />
Paidós.<br />
Gutiérrez G., Carlos (Ed.). (2004). No hay hechos, sólo interpretaciones.<br />
Bogotá: Universidad de los Andes.<br />
Hacking, Ian. (1996). Representar e intervenir. México: Paidós.<br />
Hodge, B. J.; Anthony, W. P.; y Gales, L. M. (1998). Teoría de la organización.<br />
Un enfoque estratégico. 5ª ed. Madrid: Prentice Hall.<br />
Krieger, Mario. (2001). Sociología de las organizaciones. Buenos Aires:<br />
Pearson Education.<br />
Lacan, Jacques. (2009). Más allá del «principio de realidad». 3ª edición en<br />
Escritos I. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.<br />
Machado R., Marco. (2009). Contabilidad y realidad una relación crítica bajo<br />
el enfoque de la representación. R<strong>evista</strong> Actualidad Contable, Nº 19. Mérida:<br />
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de los Andes.<br />
________ (2009-1). Representación contable de la realidad organizacional:<br />
problemática y abordajes. Ponencia presentada a las XV Jornadas de<br />
Epistemología de las Ciencias Económicas. Buenos Aires: Universidad de<br />
Buenos Aires-Facultad de Ciencias Económicas.<br />
________ (2009-2). La representación contable del mundo real. R<strong>evista</strong><br />
Contaduría Nº 54. Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Maldonado. (2005). Termodinámica y complejidad. Bogotá: Universidad<br />
Externado de Colombia.<br />
Martínez M., Miguel. (2006). La nueva ciencia. México: Trillas.<br />
Maturana, Humberto. (1997). La objetividad. Un argumento para obligar.<br />
Santiago de Chile: Dolmen Ediciones S.A.<br />
Mattessich, Richard. (2004). La representación contable y el modelo capascebolla<br />
de la realidad. Una comparación con los ‘órdenes de simulacro’ de<br />
170 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 152 - 171
Representación contable: de la revelación de los hechos a la construcción de la realidad<br />
Baudrillard y su hiperrealidad. Monografía. Madrid: Asociación Española<br />
de Contabilidad y Auditoría (AECA).<br />
Mattessich, Richard. (2002). Contabilidad y métodos analíticos. Medición y<br />
proyección del ingreso y la riqueza en la microeconomía y en la macroeconomía.<br />
Buenos Aires: La Ley.<br />
Mendez, Evaristo. (2000). El desarrollo de la ciencia. Un enfoque epistemológico.<br />
Espacio Abierto Vol. 9, Nº 64. Maracaibo: Asociación Venezolana<br />
de Sociología.<br />
Morgan, Gareth. (1996). Imágenes de la organización. México, D.F.: Alfaomega.<br />
Morin, Edgar. (2010). ¿Hacia el abismo? Globalización en el siglo XXI.<br />
Madrid: Paidós.<br />
Padrón, José. (2007). Tendencias epistemológicas de la investigación científica<br />
en el siglo XXI. Cinta de Moebio Nº 28. Santiago: Universidad de Chile.<br />
Penrose, Roger. (2007). El camino a la realidad. México D.F.: Random<br />
House Mondadori, S.A.<br />
Popper, Karl. (1986). El universo abierto. Madrid: Tecnos.<br />
Ryan, Bob; Scapens, Robert; y Theobald, Michael. (2004). Metodología de<br />
la investigación en finanzas y contabilidad. Barcelona: Ediciones Deusto.<br />
Schopenhauer, Arturo. (1998). El mundo como voluntad y representación.<br />
México: Porrúa.<br />
Schultz, Alfred. (1993). La construcción significativa del mundo social.<br />
Barcelona: Paidós.<br />
Searle, John R. (1995). The construction of social reality. London: Penguin<br />
Books.<br />
Marco Antonio Machado Rivera<br />
mmachado@economicas.udea.edu.co<br />
Profesor investigador de la Universidad de Antioquia. Director del Grupo de Investigación<br />
y Consultorías Contables (GICCO). Contador Público de la Universidad<br />
Nacional de Colombia. Candidato a Ph.D. en Ciencias Contables de la Universidad<br />
de los Andes (Venezuela). Especialista en Gerencia Estratégica de Costos y Gestión<br />
de la Universidad Central y Especialista en Ciencias Fiscales de la Universidad Antonio<br />
Nariño. Reconocido investigador en las áreas de teoría contable, investigación<br />
contable, modelación y representación contable.<br />
171
Producción académica sobre educación<br />
contable en Colombia 2000-2009:<br />
incidencia de la pedagogía crítica<br />
Fabiola Loaiza Robles<br />
Jamás acepté que la práctica educativa<br />
debería limitarse sólo a la lectura de la palabra,<br />
a la lectura del texto,<br />
sino que debería incluir la lectura del contexto,<br />
la lectura del mundo.<br />
Paulo Freire<br />
Resumen<br />
El artículo expone los resultados de<br />
la investigación realizada con el fin de<br />
caracterizar la incidencia de la pedagogía<br />
crítica en la producción académica<br />
de educación contable en Colombia,<br />
proyecto que se inscribe en la corriente<br />
de investigación interpretativa. La pedagogía<br />
crítica entrega posibilidades de<br />
apertura para una educación contable<br />
diferente en la cual hay un amplio camino<br />
en construcción, de tal manera, que<br />
este texto se convierte en una invitación<br />
para pensarnos y movilizarnos en el<br />
campo de la pedagogía crítica.<br />
Abstract<br />
This paper expounds the result of a research<br />
Project aimed at characterizing<br />
the implications of critical pedagogy in<br />
the academic production in the field<br />
of Accounting Education in Colombia,<br />
form an interpretative research point of<br />
view. Critical pedagogy delivers several<br />
possibilities for an accounting education<br />
different in which there is a wide path<br />
in construction in such a way that this<br />
paper becomes an invitation to reflect<br />
and mobilize ourselves in the field of<br />
critical pedagogy.<br />
Palabras clave<br />
Pedagogía crítica, educación contable,<br />
producción académica.<br />
Key words<br />
Critical pedagogy, accounting education,<br />
academic production.<br />
Primera versión recibida en agosto de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en noviembre de <strong>2011</strong><br />
172 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
Pre-texto de investigación<br />
Las preocupaciones que pueden generar los procesos educativos para<br />
quienes navegamos por estas aguas, se convierten en motores para movilizarnos<br />
a otras formas de ver y entender el fenómeno de la educación<br />
contable y, de esta manera, también, los procesos de investigación en<br />
nuestra disciplina y profesión se pueden nutrir de opciones teóricas diferentes<br />
a las tradicionales.<br />
Este trabajo bebe de la corriente educativa latina, específicamente, de la<br />
pedagogía crítica, tendencia que tiene sus orígenes en Brasil, con Paulo<br />
Freire (1921-1997), quien inicialmente la llamó pedagogía del oprimido;<br />
para él, cualquier educación es, en sí misma, política.<br />
El papel de la pedagogía crítica es “afrontar las necesidades de reproducción,<br />
apropiación, revaloración y, sobre todo, de generación, en el sentido<br />
de fundamentar un discurso y una práctica acorde con un mundo menos<br />
alienado, menos homogeneizado y menos fraccionado” (Muñoz, 1998, p.<br />
28), de manera que también es la encargada de formular otros postulados,<br />
siempre con la posibilidad de transformarse y de contraponerse al contexto<br />
y sus contradicciones.<br />
De tal modo, que al propender por un pensamiento crítico sea posible<br />
“aprender de qué forma podríamos comenzar a hacer una historia distinta<br />
del presente, es decir, de aquellos discursos y prácticas, que le han dado<br />
forma a nuestro pensamiento, que determinan lo que vemos y sentimos,<br />
con la esperanza de que a través de nuestra reflexión aquello que aún no<br />
ha sido pensado o imaginado pueda llegar a existir” (Martínez, 2004, p.<br />
403). De manera análoga que el discurso pedagógico pueda ser repensado<br />
desde un horizonte crítico, que apunte a la transformación de los imaginarios<br />
que se han creado desde discursos que no corresponden con nuestras<br />
verdaderas necesidades.<br />
La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a<br />
los estudiantes a cuestionar y a desafiar la dominación, las creencias y las<br />
prácticas que la generan. En otras palabras, es teoría y práctica (praxis)<br />
en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica, pero esto sólo es<br />
posible si los docentes se encuentran formados en esta línea, ya que aquí<br />
no se percibe, como en otras perspectivas, que el docente es sólo el asesor<br />
o el orientador, sino que el docente tiene un nivel de responsabilidad muy<br />
alto y sabe que es parte de un proceso de formación y de construcción de<br />
subjetividades e imágenes de mundo.<br />
En esta tradición, el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar<br />
las teorías y las prácticas consideradas como represivas (incluyendo<br />
173
Fabiola Loaiza Robles<br />
aquellas que se dan en la propia escuela), animando a generar respuestas<br />
liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las que ocasionan cambios<br />
en sus actuales condiciones de vida.<br />
Desde la pedagogía crítica se busca comprender el contexto educativo<br />
latinoamericano, que permita que nuestra praxis pedagógica y didáctica<br />
adquiera o refuerce ese sentido de lucha y de defensa, porque nuestro<br />
pensamiento no es como el de otras culturas… simplemente porque es<br />
el nuestro.<br />
Una pedagogía crítica parte de reconocer que la enseñanza debe situar<br />
al frente la relación del sujeto concreto con su existencia, es decir, con la<br />
vida, que no es exclusiva del ser humano. Se trata, entonces, de “generar<br />
conciencia en el darse cuenta y dar cuenta de las redes de relaciones de<br />
representaciones, símbolos y sentidos que están detrás de lo que se vive<br />
cotidianamente como natural y no como redes de significaciones y codificaciones<br />
históricamente construidas y, por lo tanto, históricamente posibles<br />
de ser deconstruidas y transformadoramente reconstruidas” (Quintar, 2005).<br />
Lo que conocemos como conocimiento es, sin duda, una construcción social<br />
que, como tal, tiene una carga simbólica, que es necesario que sea pensada<br />
desde los procesos didácticos de enseñanza y reconstruida en el aula.<br />
La pedagogía crítica se entrelaza con la pedagogía de la potenciación 1 o<br />
epistemología de la conciencia histórica, pensada y divulgada por el Dr.<br />
Hugo Zemelman Merino, donde lo epistemológico se aleja de la lógica del<br />
positivismo, que ve a la epistemología como el campo de conocimiento<br />
encargado de estudiar la estructura y la fundamentación de las ciencias,<br />
para centrarse en el proceso de complejización del conocimiento, donde el<br />
sujeto se resignifica en su ser y en su contexto en relación con la realidad<br />
y sus condiciones de existencia; la epistemología de la conciencia histórica<br />
implica un movimiento constante de los sucesivos actos de conciencia en<br />
niveles de abstracción cada vez mayores.<br />
De otra parte, la mirada de la pedagogía crítica reconoce aquellos actos<br />
enseñantes que se salen de las canónicas, de lo impuesto que, como se<br />
sabe, no producen hombres de pensamiento libre sino hombres de pensamiento<br />
constreñido o pensamiento apto para continuar con las lógicas en<br />
que nos hemos venido comprendiendo y devastando.<br />
La pedagogía crítica se planta sobre preguntas inquietantes, interrogantes<br />
que no siempre nos formulamos: “¿cuáles son las causas de que la racionali-<br />
1 Este término es acuñado por el Dr. Hugo Zemelman y consiste en resaltar que cada persona puede<br />
potenciar sus habilidades y conocimiento si tiene conciencia histórica, es decir, si se encuentra<br />
ubicado en su tiempo y espacio, y se relaciona de forma tanto racional como emocional con él,<br />
participando en su construcción y deconstrucción permanente.<br />
174 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
dad técnica perviva a pesar del reconocimiento de la necesidad de promover<br />
una racionalidad práctica y una acción emancipadora? ¿Por qué las teorías<br />
críticas se enseñan acríticamente y muchas veces dogmáticamente? ¿Qué,<br />
por qué y para qué enseñamos los enseñantes?” (Quintar, 2006, p. 21). En<br />
tales circunstancias, abordar un pensamiento abierto exige una didáctica<br />
abierta, que no se ciña a parámetros, que se desparametralice para que<br />
el acto del enseñante, tan auténtico o tan demeritado, siga produciendo<br />
sujetos que potencien su pensamiento.<br />
La pedagogía crítica es también una forma de leer la propuesta epistémica<br />
del presente potencial como discurso más amplio, más incluyente, planteado<br />
por el Dr. Hugo Zemelman, donde se da una relación de tránsito de<br />
un discurso epistémico a un discurso pedagógico. “La epistemología de la<br />
conciencia histórica o del presente potencial se entrelaza y fundamenta en<br />
un pensamiento pedagógico y didáctico que tiene como finalidad promover<br />
una educación emancipadora” (Quintar, 2005, p. 2). Toda propuesta<br />
teórica requiere en sus fundamentos de la fuerza que da una perspectiva<br />
epistemológica y esta es precisamente la unión que se puede dar entre la<br />
pedagogía crítica y la epistemología de la conciencia histórica, articulación<br />
que puede resultar de gran interés para los procesos pedagógico-contables<br />
que requieren de un sujeto con potencialidad de enseñanza y de aprendizaje<br />
de lo contable.<br />
Esta propuesta epistémica incorpora la idea de movimiento “en articulaciones<br />
constantes y permanentes de sucesivos actos de conciencia que<br />
permiten complejizar el conocimiento en niveles de abstracción cada vez<br />
mayores” (Quintar, 2005, p. 9). La realidad, ya sea ésta económica, política,<br />
educativa, ecológica, etc., con distinto ritmo, necesita distintas coordenadas<br />
de tiempo y espacio, es decir, se trata de recuperar la exigencia de que<br />
las cosas están en constante movimiento, de que la realidad nunca está<br />
estabilizada ni cristalizada.<br />
La idea de movimiento rompe con estos límites; ya los fenómenos no<br />
son sólo económicos, políticos o culturales, son todos a la vez, entonces<br />
expresan la multiplicidad de dinamismo que es muy complejo, porque son<br />
ritmos diferentes de la realidad, la realidad no es el compartimiento es una<br />
articulación. “Se busca estar en la vastedad de la realidad y no dejarse<br />
aplastar por los límites de lo que ya está producido; de ahí que se tenga<br />
que romper con las determinaciones histórico-culturales que nos conforman<br />
para rescatar el sujeto histórico como constructor y retador” (Zemelman,<br />
2003, p. 13); en este campo, la pedagogía crítica hace un proceso de fortalecimiento<br />
en esa mirada.<br />
El movimiento de la realidad supone movimiento del sujeto y esto es lo que<br />
plantea el problema de los parámetros, es probable que esos parámetros<br />
175
Fabiola Loaiza Robles<br />
no nos dejen ver una didáctica adecuada para enseñar, de tal manera, que<br />
lo teórico y lo práctico sigan escindidos, al cabo que el entorno se deteriora.<br />
Como es sabido, en el currículum se organizan las maneras, los contenidos<br />
donde, en la mayoría de casos, el sujeto queda afuera, porque lo que se<br />
muestra son realidades siempre externas al sujeto, entonces, lo que se<br />
pretende desde esta propuesta, es la inclusión del movimiento del sujeto,<br />
que no es más que la recuperación de su propia capacidad de pensar, de<br />
su propia capacidad de ver, no en términos de códigos disciplinarios ya<br />
preestablecidos sino de mundos abiertos, “podríamos, pues, estar enfrentando<br />
un quiebre que obliga a estar abiertos como nunca, en vez de optar,<br />
como ocurre, por una supeditación a los parámetros del poder; o bien del<br />
proyecto hegemónico” (Zemelman, 2005, p. 14). Aquí la pedagogía crítica<br />
entraría a fortalecer estas sendas en el sujeto, buscando que sea capaz<br />
de usar esos códigos disciplinarios a partir de su capacidad de preguntar,<br />
de su capacidad de conjeturar y de construir.<br />
Es ahí donde el individuo tiene que colocarse frente al conocimiento, no sumergirse<br />
en el conocimiento, sino ser capaz de usarlo, pero para poder usar<br />
el conocimiento necesita algo fundamental, y es la capacidad de recuperar<br />
su propia capacidad de discernimiento, su propia capacidad de pensar, de<br />
brindarle sentido a la relación con el conocimiento a partir de algo que le<br />
es externo, que va a surgir de su capacidad de ubicarse en un momento,<br />
es un sujeto que se compromete en teoría y en práctica; si ello no sucede,<br />
entonces, el proceso didáctico ha fallado; se requiere, además, “colocarse<br />
en el momento, requiere que el sujeto construya su conocimiento desde<br />
las interrogantes, que sepa formular desde el momento histórico en que<br />
está inserto” (Zemelman, 2005, p. 9). Se hace necesario, por lo tanto, un<br />
sujeto que se entienda como parte de la realidad, que conozca sus temáticas<br />
y problemáticas para que esto le permita formular cuestionamientos<br />
que potencien su capacidad de pensar y proponer soluciones contables.<br />
El objetivo es hacer que los estudiantes aprendan a pensar su momento,<br />
un momento que no está cristalizado, pues el movimiento del presente es<br />
su potencialidad y también son los intereses sobre dinamismos.<br />
Así las cosas, el hombre construye y la pedagogía crítica lo que le facilita<br />
es que el sujeto asuma la postura de constructo, esto supone desarrollar<br />
todas las fuerzas del sujeto, no solamente las del entendimiento, sino asumir<br />
una “postura epistemológica capaz de construir un conocimiento que<br />
devenga en la apropiación de lo necesario, de proyectarse en función de<br />
finalidades valóricas alternativas” (Zemelman, 2003, p. <strong>12</strong>), donde incluya<br />
también su emocionalidad, su imaginación y su voluntad, es ahí donde se<br />
da la relación de la epistemología del presente potencial con la pedagogía<br />
crítica, el presente nunca está cerrado, siempre está abierto; que esté<br />
cerrado depende del sujeto, no hay ninguna ley ontológica que cierre el<br />
176 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
presente y mucho menos en la educación contable que ha reconocido la<br />
necesidad de actuar sobre un pasado que se escapa con mucha celeridad<br />
y del cual hoy podemos observar las consecuencias de sus errores por la<br />
falta de conciencia.<br />
La pedagogía crítica parte de las siguientes premisas o supuestos teóricos,<br />
que he decidido agrupar por procesos:<br />
Tabla 1. Categorías de análisis<br />
Procesos de pensamiento<br />
La formación de un pensamiento libre<br />
La promoción de un pensamiento policausal<br />
La construcción social del conocimiento<br />
El conocimiento científico como medio e instrumento<br />
para decodificar la realidad<br />
Saber popular<br />
El planteamiento permanente de la duda<br />
La creatividad como medio para resolver lo cotidiano<br />
Procesos comunicativos<br />
Nuestras pobrezas lingüísticas para dar cuenta de<br />
la realidad<br />
La potencia del lenguaje para convocar acontecimientos<br />
La comunicación horizontal<br />
Significación de los imaginarios<br />
Procesos de contextualización<br />
La realidad como una totalidad contradictoria<br />
Transformación de la realidad social<br />
Participación social<br />
La participación real<br />
Identidad cultural<br />
El mundo y lo que en él hay de enriquecedor<br />
Proceso educativo<br />
El reconocimiento de la educación como práctica<br />
social intencional<br />
Diálogo como base educativa<br />
La reflexión constante de lo que se enseña y se<br />
aprende<br />
Principio de práctica – teoría – práctica<br />
Humanización de los procesos educativos<br />
Contextualización del proceso educativo<br />
Fuente: elaboración propia.<br />
La construcción social del conocimiento y la participación real, conlleva a<br />
un sujeto dispuesto a generar, a recrear y no siempre a esperar, un sujeto<br />
que se sienta parte de interpretación y comprensión de lo contable y, por<br />
lo tanto, que puede convertirse en constructor de su conocimiento.<br />
La pedagogía crítica es un eslabón imprescindible para la construcción de<br />
un hombre nuevo, constructor de un mundo nuevo, teniendo en cuenta que<br />
este hombre es el sujeto principal del proceso de cambio y, como tal, una<br />
comprensión crítica de la realidad dada a partir del diálogo como base de<br />
los procesos educativos es clave en esta propuesta pedagógica.<br />
La formación de un pensamiento libre y la realidad como totalidad contradictoria<br />
se insertan en la enseñanza en el sentido que esta realidad debe<br />
ser pensada como sistémica y compleja, y la libertad del pensamiento no<br />
se refiere a que cada quien piense lo que quiera sino que se deben dar las<br />
diferentes posibilidades de análisis, que permitan una reflexión constante<br />
del que enseña y aprende.<br />
177
Fabiola Loaiza Robles<br />
El conocimiento científico hace parte de esta propuesta, ya que la enseñanza<br />
no se puede basar sólo en lo emocional o en la intuición; es necesario<br />
un contenido temático fuerte, se hace pertinente un trabajo que sea, en lo<br />
posible, transdisciplinar, pues las problemáticas ameritan miradas holísticas.<br />
Al pensar la pedagogía crítica en el contexto de la educación contable hay<br />
que partir por el reconocimiento de un contexto institucional organizado a<br />
través del cual se da la práctica pedagógica y, mediante ésta, la regulación<br />
de las posiciones de los sujetos y de sus relaciones sociales en el contexto<br />
educativo, que se presenta como estructura organizada para la reproducción<br />
de discursos primarios, y se constituye en redes para la estructuración de<br />
experiencias, las que preparan a los sujetos para actuar en el escenario<br />
laboral-profesional.<br />
De aquí se desprende que la pedagogía contable tenga la facultad de reconstruir<br />
las prácticas sociales significantes en dicho campo, por lo cual,<br />
su estructuración no puede ser descuidada, pues si nos mantenemos al<br />
margen, la intención de ciertas agencias y agentes de control simbólico<br />
harán de éste un dispositivo con pretensiones homogeneizantes y de la<br />
pedagogía una forma de construir nuevos signos y significantes sociales<br />
y culturales para ubicar al sujeto frente o a favor del nuevo orden mundial.<br />
La educación contable necesita que se fortalezca el saber pedagógico contable,<br />
sin desconocer su naturaleza social, atendiendo a los lineamientos<br />
que, por ejemplo, presenta la pedagogía crítica, “cuya finalidad ética se<br />
funde sobre principios de argumentación de la vida, ya que su ausencia<br />
parece amenazar todo asomo de la misma” (Muñoz, 1998, p. 28), de manera<br />
que este tipo de pedagogía se construye desde un discurso y un horizonte<br />
crítico que buscan opciones frente al mundo contemporáneo, acorde con<br />
las diferentes concreciones culturales, por lo cual es necesario el trabajo<br />
en opciones pedagógicas contables con sólidas bases de análisis de discurso,<br />
desarrolladas en los escenarios que poco a poco se han convertido<br />
en espacios de resistencia del campo contable.<br />
Al respecto, se observa que en Colombia se han presentado varios trabajos<br />
configurados desde la perspectiva crítica y que pueden constituirse<br />
en antecedentes para el presente proyecto, es el caso de las ponencias<br />
presentadas en el VII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia<br />
(2008, Universidad Nacional-CCINCO) titulado Perspectivas críticas<br />
de la contabilidad. Reflexiones y críticas contables alternas al pensamiento<br />
único, en especial, se destaca en este evento el trabajo del profesor Gregorio<br />
Giraldo, Repercusión de la teoría crítica en la investigación contable.<br />
También se destacan los dos seminarios internacionales de Perspectivas<br />
críticas de la contabilidad contemporánea (2007 y 2009, Universidad del<br />
178 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
Valle y Universidad Javeriana de Cali). El libro Pensamiento contable:<br />
Memorias de los congresos de estudiantes. Colombia 1984-2000 (2001,<br />
Universidad del Valle), editado por el profesor William Rojas; y el trabajo de<br />
las profesoras Claudia Barrios, Tatiana Fúquene y Jorge Eduardo Lemos,<br />
Desarrollo de la investigación en el Centro Colombiano de Investigación<br />
Contable (2009, Universidad del Valle).<br />
La pedagogía crítica forma parte de “la diversidad pedagógica que se<br />
registra en las múltiples expresiones que hoy abundan en América Latina,<br />
constituye una muestra significativa del potencial inmensamente rico que<br />
va mucho más allá de aquello que la sociedad del capitalismo tardío quiere<br />
ver con lo cual se están iniciando procesos de transformación cultural de<br />
hondo calado” (Martínez, 2004, p. 398). El campo educativo cuenta con movimientos<br />
sociales, como la Expedición Pedagógica Nacional, que trabajan<br />
en la construcción de nuevas formas de representación de sí mismos y del<br />
ambiente social y cultural de la educación colombiana. Es pertinente que<br />
desde el campo de la educación contable nos acerquemos a este tipo de<br />
trabajos que se desarrollan desde diferentes frentes de acción y defensa<br />
por una educación pensada desde nosotros para nosotros, con el fin de<br />
comprender y estructurar desde un horizonte crítico la educación contable<br />
en Colombia.<br />
La educación contable a nivel mundial se encuentra transitando por la<br />
senda de la teoría crítica, Colombia no ha sido ajena a este proceso, así<br />
que teniendo en cuenta el panorama anterior, resulta de interés analizar<br />
la producción académica en educación contable en Colombia y, para tal<br />
fin, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué incidencia ha<br />
tenido la pedagogía crítica en la producción académica sobre educación<br />
contable en Colombia en los últimos diez años (2000-2009)?<br />
Para resolver la pregunta anterior, el objetivo general del proyecto estuvo<br />
centrado en caracterizar la incidencia de la pedagogía crítica en la producción<br />
académica sobre educación contable realizada en Colombia, a<br />
través del análisis de artículos y ponencias publicados en los últimos diez<br />
años (2000-2009), con el fin de determinar posibles aproximaciones a los<br />
planteamientos educativos de la escuela latina. Y los objetivos específicos<br />
fueron: reconocer los componentes que estructuran la escuela latina en<br />
educación, que dan origen a los planteamientos de la pedagogía crítica;<br />
revisar y sistematizar la producción académica en educación contable de<br />
los últimos diez años; y, por último, determinar el avance que se ha presentado<br />
en la producción académica en educación contable en Colombia<br />
con relación a la tendencia crítica.<br />
Camino de la investigación<br />
La investigación se realizó bajo el método hermenéutico, que busca interpretar<br />
en el discurso escrito de teóricos e investigadores de la educación<br />
179
Fabiola Loaiza Robles<br />
contable, la incidencia de la pedagogía crítica en la producción académica<br />
sobre educación contable realizada en Colombia, a través del análisis de<br />
artículos y ponencias publicados en los últimos diez años (2000-2009),<br />
con el fin de determinar posibles aproximaciones a los planteamientos<br />
educativos de la escuela latina; implica una mirada desde la perspectiva<br />
epistemológica que brinda la hermenéutica ya que el trabajo tuvo su base<br />
en la interpretación de los artículos de educación publicados en r<strong>evista</strong>s<br />
indexadas y que han tenido un reconocimiento permanente en los últimos<br />
diez años; éstas constituyeron la unidad de trabajo de la presente investigación<br />
que busca dar sentido a la educación contable crítica en Colombia.<br />
La hermenéutica como corriente filosófica encuentra en Georg Gadamer<br />
1900-2002, uno de sus mayores exponentes; Gadamer considera la interpretación<br />
y la comprensión de sentido como el problema del cual se ocupa la<br />
hermenéutica, a través del correcto acuerdo sobre un asunto que tiene lugar<br />
en medio de la simbología del lenguaje. Para que éste se dé, debe existir<br />
una ruptura con el escritor o autor, así como con un destinatario o lector.<br />
Para que el fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación<br />
tenga lugar, es necesario elaborar un lenguaje común entre ambos interlocutores,<br />
en el que se fusione pensamiento y habla, para construir y<br />
deconstruir los sentidos objetivos que dan forma a la realidad.<br />
La hermenéutica no es un saber dominador, ella misma se somete a la<br />
pretensión dominante de un texto, ya que todo lo escrito está elevado a una<br />
esfera de sentido inherente al mismo, que sólo puede develarse mediante<br />
normas objetivas de interpretación que serán explicadas más adelante en<br />
el análisis de información. La hermenéutica como teoría de la interpretación<br />
es también teoría del sentido ya que, en últimas, lo que se interpreta es el<br />
sentido del texto.<br />
Teniendo en cuenta que el presente trabajo buscó interpretar la incidencia<br />
de la pedagogía crítica en la producción académica sobre educación contable,<br />
resulta muy pertinente trabajar la hermenéutica teniendo en cuenta<br />
que al estudiar el lenguaje de esta corriente educativa se pueden develar<br />
interesantes construcciones para la comprensión de una experiencia colectiva<br />
humana, como es la educación contable.<br />
El diseño de investigación es documental argumentativa, ya que gira en<br />
torno a la producción académica en educación contable publicada durante<br />
los últimos diez años, donde a partir de un análisis categorial se pretendió<br />
extractar de los artículos analizados posibles aspectos de la pedagogía<br />
crítica. El carácter argumentativo se define por la construcción de sentido<br />
que se dará en el análisis de la información.<br />
180 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
El diseño documental argumentativo ofrece un marco metodológico para<br />
analizar aspectos esenciales de la pedagogía crítica que se pueden encontrar<br />
en los artículos analizados para la presente investigación.<br />
Teniendo en cuenta que esta investigación estuvo orientada por la perspectiva<br />
epistemológica planteada por Georg Gadamer, el proyecto está dividido<br />
en tres momentos que corresponden al círculo hermenéutico propuesto por<br />
este autor; también pueden ser analizados en forma de ciclos, puesto que<br />
se refiere a la posibilidad de estar dando una mirada cíclica, permanente,<br />
que revele aquellos aspectos que en un primer paso no se intuyen.<br />
El primer momento está referido a entender el significado textual, acá se<br />
hace una aproximación a la realidad social desde la teoría, con el fin de<br />
focalizar el problema de investigación. En este primer ciclo se definió el<br />
campo de conocimiento y se construyó el planteamiento del problema;<br />
al tener claridad al respecto, se realizó la búsqueda de antecedentes, se<br />
plantearon los objetivos; a partir de allí, se diseñó la estrategia metodológica<br />
y, a la par, se fueron articulando los diálogos teóricos, para culminar esta<br />
fase con la elaboración del proyecto.<br />
El segundo momento, interpretar el significado intertextual, se refiere a la<br />
argumentación interpretativa para originar una confrontación dialógica donde<br />
se dé una lectura conjunta y crítica entre investigador y la unidad de trabajo.<br />
El segundo ciclo se centró en el trabajo de campo referido a recolección y<br />
análisis documental, donde se identificaron las categorías encontradas en<br />
sus discursos y se hizo un diálogo intertextual.<br />
Por último, comprender y dar sentido contextual; se realizó una inferencia o<br />
abstracción semántica donde, a la par con la interpretación, se comprende<br />
el sentido de la pedagogía crítica en la educación contable. En este último<br />
ciclo se efectuó la interpretación de la información, con la construcción de<br />
las relaciones categoriales, se realizó el diálogo teórico, para concluir con<br />
la discusión académica.<br />
Las fuentes secundarias de la investigación, fueron los artículos de educación<br />
contable publicados en las siguientes r<strong>evista</strong>s indexadas o que se<br />
encuentran en circulación hace más de diez años 2 :<br />
• R<strong>evista</strong> Lúmina – Universidad de Manizales.<br />
• R<strong>evista</strong> PorikAn – Universidad del Cauca.<br />
• R<strong>evista</strong> Contaduría – Universidad de Antioquia.<br />
• R<strong>evista</strong> Legis del Contador/Internacional de Contabilidad y Auditoría –<br />
Legis Editores.<br />
2 Ver anexo 1 – Unidad de Trabajo<br />
181
Fabiola Loaiza Robles<br />
La técnica que se utilizó fue la revisión documental, que es el proceso de<br />
lectura, síntesis, representación y recuperación de un texto, puede tomar<br />
la forma de un sumario, resumen, índice alfabético de temas o códigos<br />
sistemáticos.<br />
En la revisión documental “se vinculan procesos de selección y análisis<br />
documental, por tanto, es necesario hacerlas de manera sistemática y registrarlas<br />
en fichas bibliográficas y de contenido” (Galeano, 2004, p.<strong>12</strong>0),<br />
y tiene dos fases: análisis formal y análisis de contenido.<br />
Análisis formal es aquel que recoge todos los elementos objetivos del<br />
documento: tipo, autor, título, editorial, fecha, número de páginas, idioma<br />
original, etc. Se trata de un análisis externo del documento que extrae<br />
aquellos datos que lo distinguen típicamente de los demás.<br />
El análisis de contenido es aquella operación intelectual o automática según<br />
la cual se describe aquello de que trata el documento, se seleccionan los<br />
conceptos o categorías que se relacionen con los tópicos a analizar en la<br />
investigación. En primera instancia, se utiliza un lenguaje natural, es decir,<br />
aquel en el que está escrito el documento resumido, pues consiste en la<br />
síntesis del contenido que trata el documento; luego se trabaja un lenguaje<br />
documental, que es un lenguaje artificial, creado con el objeto de traducir<br />
la información contenida en los documentos.<br />
Entrelíneas<br />
La información se analizó, como ya se indicó, a través de la hermenéutica,<br />
que viene del griego “hermenéuiein” que traduce auscultar, comprender o<br />
enunciar un pensamiento; así mismo es decodificar y dilucidar un mensaje<br />
o un contenido de texto.<br />
La hermenéutica, como es sabido, incluye la interpretación y la comprensión<br />
de sentido, para lo cual se parte por afirmar que la comprensión en<br />
las ciencias sociales es histórica, un texto sólo se vislumbra cuando se<br />
percibe en su contexto; la lectura implica la participación de ese sentido<br />
pasado en uno presente, sin ser necesaria la congenialidad para reconocer<br />
lo verdaderamente significativo, es decir, el sentido originario de la tradición.<br />
La comprensión está íntimamente relacionada con lo conceptual, este<br />
enunciado propone rechazar toda afirmación que niegue la unidad interna<br />
de palabra y objeto; y afirmar que comprender es siempre apropiación de lo<br />
dicho hasta que se convierte en cosa propia. “La comprensión no es nunca<br />
un comportamiento subjetivo respecto a un objeto dado sino que pertenece a<br />
la historia factual, esto es, al ser de lo que se comprende” (Gadamer, 1984).<br />
Por lo anterior, se planteó para este trabajo una estructura de análisis<br />
hermenéutico ya que la comprensión depende del reconocimiento de lo<br />
182 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
que otro sujeto quiere decir o piensa sobre la base de signos de todo tipo<br />
en los que se expresa su vida, para este caso, lo referido a la producción<br />
académica en educación contable en Colombia en los últimos diez años.<br />
La interpretación no es un medio para producir la comprensión, sino que<br />
se incluye ella misma en el contenido de lo que se comprende. La interpretación<br />
coloca el tema en la balanza de las palabras, donde el intérprete<br />
aporta sus propios conceptos para que la referencia del texto se haga lenguaje<br />
y se comprenda su sentido. “Todo comprender es interpretar, y toda<br />
interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje que pretende dejar<br />
hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete”<br />
(Gadamer, 1984, p. 467).<br />
El intérprete es quien le vuelve a dar sentido a los signos y en esta resurrección,<br />
como la llama Gadamer, siempre estarán implicadas las ideas<br />
de éste, de esta manera se llega a un acuerdo entre interlocutores o a un<br />
consenso sobre las cosas; la interpretación no es un acto complementario y<br />
posterior al de la comprensión, sino que comprender es siempre interpretar.<br />
En el presente trabajo se realizó un diálogo constante entre la producción<br />
académica publicada en educación contable, los referentes teóricos y, a<br />
partir de allí, las interpretaciones dadas por la autora.<br />
Leer el contexto educativo-contable significa no quedarse prisionero de<br />
parámetros que anticipan lo que el contexto es, que imponen significados<br />
a los términos, pero en función de un contexto que no corresponde con<br />
las verdaderas realidades, es decir, la educación contable se encuentra<br />
permeada por diferentes discursos que muchas veces no leen nuestro<br />
contexto sino que son apropiaciones de otras lecturas.<br />
La educación contable debe propender por la configuración de un sujeto con<br />
identidad social hacia el contexto organizacional colombiano y es, precisamente,<br />
en la pedagogía crítica, desde donde se puede lograr este cometido,<br />
pues ésta tiene como objetivo la recuperación del sujeto en su memoria,<br />
historia y olvido, para trabajarlo en la configuración de dicha identidad.<br />
La pedagogía crítica como crítica de la lógica de contenido y en su aspiración<br />
por recuperar la historicidad del sujeto, la conciencia histórica y la<br />
manera en que el sujeto se pone frente a las diferentes situaciones humanas,<br />
propone que “es en la conciencia de la propia realidad en la que se<br />
pone de manifiesto el ser humano y su capacidad cognoscente, es en esa<br />
realidad en la que puede re-significar sentidos y significados de lo construido<br />
históricamente como conocimiento científico y tecnológico universal y no<br />
viceversa” (Quintar, 2005, p. 11). En esta perspectiva, el sujeto involucrado<br />
en la formación contable debe estar en capacidad de poner en cuestión los<br />
contenidos de dicho campo, para analizar críticamente los conocimientos<br />
que forman parte de su explicación y comprensión del mundo contable.<br />
183
Fabiola Loaiza Robles<br />
Pensar en la amplitud del campo pedagógico de la educación contable<br />
connota una recuperación de la voz del maestro y del estudiante desde una<br />
conciencia histórica, social y política, que se unifique en lo contable, una<br />
recuperación de su carácter de sujeto de pensamiento crítico e innovador.<br />
“El sentido que la enseñanza adquiere en esta propuesta es el de promover<br />
el deseo de saber en la conciencia de sí y del mundo para actuar en él<br />
autónoma-instrumentada y transformativamente, es decir, aprehender en<br />
la conciencia de nuestra propia existencia material des-naturalizando lo<br />
dado como natural” (Quintar, 2006, p. 45), ese deseo por el saber que se<br />
debe alimentar de la conciencia que se adquiere en el proceso educativo<br />
contable es una de las claves potenciadoras que, en últimas, permitirá otro<br />
tipo de lecturas de la realidad y problemática contable.<br />
Precisamente, en esa recuperación de la voz del maestro encontramos<br />
las diferentes tendencias en los temas abordados en los artículos que<br />
hacen parte de la unidad de trabajo, temáticas como la caracterización<br />
de la educación superior, los estándares internacionales de educación, la<br />
educación virtual, currículo, acreditación, estándares mínimos de calidad,<br />
discurso pedagógico contable, competencias formativas, exámenes de<br />
calidad de la educación superior, educación contable y medio ambiente,<br />
formación humanista.<br />
Teniendo en cuenta que esta propuesta se centra en movilidades desde la<br />
palabra, la vivencia y la práctica, es importante resaltar las preocupaciones<br />
que en diálogo interpretativo con los autores de los artículos se pueden<br />
vislumbrar.<br />
• Una de las preocupaciones está relacionada con el tema ambiental, con<br />
la forma como la pedagogía ambiental puede permear la enseñanza de<br />
la contaduría sin que se parta de la fragmentación que divide lo ambiental<br />
en lo físico-natural y lo simbólico-social, desconociendo que lo social<br />
también hace parte del medio ambiente.<br />
• La crisis universitaria y el papel que se ha venido desempeñando desde la<br />
educación contable, una crisis relacionada con la imposibilidad de poder<br />
dar cuenta de las dinámicas y movimientos que se presentan por fuera<br />
del círculo universitario.<br />
• La preocupación por la formación con pensamiento crítico, con habilidades<br />
cognitivas que puedan estar enfocadas a la creación de un pensamiento<br />
original donde se potencien las competencias investigativas.<br />
• La forma como se maneja el conocimiento científico en el aula, planteando<br />
que las dinámicas de enseñanza no se deben centrar en el tema sino en<br />
las problemáticas que de allí se pueden derivar.<br />
184 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
• El rol del docente y del estudiante, la forma como se relacionan, el papel<br />
protagónico del uno y del otro, entendiendo la responsabilidad que implica<br />
el acto de enseñar en el contexto actual.<br />
• Las nuevas herramientas virtuales y la posibilidad de aprender y construir<br />
conocimiento desde allí, ya que “la inmensa infraestructura de la red y<br />
de la tecnología que recoge la nueva sociedad, han abierto perspectivas<br />
que ofrecen al sector educativo valiosísimos recursos y servicios para<br />
enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde lo importante<br />
ya no es cuánto enseña un docente, sino cuánto está dispuesto a<br />
aprehender un estudiante, redefiniendo con ello los roles que uno y otro<br />
deben asumir en lo que hoy se ha venido a denominar como educación<br />
on-line, e-learning, educación virtual, aula virtual o entornos virtuales de<br />
aprendizaje” (Betancur, 2008, p. 108), se resalta la importancia de que<br />
cada vez más los docentes hagan más uso de la tecnología que permite<br />
otra forma de relación con los estudiantes.<br />
• Carácter pragmático de los estándares internacionales ya que el enfoque<br />
de la regulación educativa de IFAC está direccionado a: 1) Entender<br />
las necesidades actuales y futuras de los usuarios de los profesionales<br />
contables y sus implicaciones para la educación contable. 2) Desarrollar<br />
estándares, guías y otras formas de apoyo y asistencia para… las instituciones<br />
afiliadas al IFAC. 3) Ser garante de la aplicación de éstas. 4)<br />
Promover la educación para los contadores profesionales (Gómez, 2007,<br />
p. 28).<br />
• Discurso pedagógico contable y contexto educativo, la forma como se<br />
caracteriza, analizado desde los planteamientos teóricos de la pedagogía<br />
crítica. Para tal cometido, se plantea en primera instancia que el discurso<br />
pedagógico tiene su aplicación en el sistema cultural y que, como tal, se<br />
ha convertido en un dispositivo que genera significaciones culturales.<br />
• Formación cultural en educación contable, que trata de entender la manera<br />
en que se puede presentar una nueva cultura contable que contribuya al<br />
desarrollo de la sociedad, al progreso cultural y a la equidad en la distribución<br />
de la riqueza, es decir, al mejoramiento de la calidad de vida, donde<br />
se critica el papel de las facultades y programas de contaduría pública<br />
en relación con la formación técnica y financiera de los profesionales<br />
contables, motivando a cambios de vista. La educación debe basarse en<br />
cuatro aprendizajes: aprender a conocer, a hacer, a ser, y a vivir juntos,<br />
para lo que se requieren unos elementos a los cuales se les debe sumar<br />
la formación ética.<br />
• Indiscutiblemente otra preocupación que aparece con frecuencia es la<br />
interdisciplinariedad curricular, donde se hace énfasis en la necesidad<br />
185
Fabiola Loaiza Robles<br />
de pasar de una mirada multidisciplinar y fraccionada, a una interdisciplinaria,<br />
donde prime la visión de lo contable con claridad para entender<br />
su relación con el entorno académico-disciplinar al que está adscrita. Se<br />
plantea, entonces, que “la educación por su parte debe fundamentarse en<br />
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir<br />
juntos” (Cardona y Zapata, 2002, p. 44). Para lo cual se requiere de una<br />
vasta cultura y reconocimiento de la sociedad, por lo que se hace mención<br />
a que la educación del contador requiere de valores y de conocimientos<br />
éticos.<br />
• Los programas contables carecen de un marco conceptual, que permita<br />
visibilizar los mecanismos regulativos y de control que subyacen a los<br />
discursos, las prácticas, los agentes y los contextos involucrados, en la<br />
configuración del discurso pedagógico y de los modelos curriculares, por<br />
lo cual plantea que la universidad debe adoptar una postura de “indisciplinamiento”,<br />
entendido como un acto de rebelión contra los saberes<br />
enclaustrados en parcelas fijas, descontaminadas y asépticas de nuevas<br />
reelaboraciones, asumiendo que vivimos tiempos y espacios marcados por<br />
la simultaneidad de las reapreciaciones y la volatilidad de la multiplicidad<br />
(Martínez, 2007, p. 46). Las disciplinas, entonces, deben producir un discurso<br />
más completo a partir de las diferentes disciplinas que aportan a su<br />
construcción autónoma, ya que las profesiones poseen como soporte los<br />
discursos de las diferentes disciplinas que moldean su praxis social y no<br />
existen bajo la forma de disciplinas puras, tangencialmente intervenidas<br />
por relaciones discursivas consideradas, en oportunidades accesorias a<br />
la matriz disciplinar.<br />
• Los planes de estudio sobrecargados se ha convertido en un tema de<br />
gran preocupación, pues los programas de hoy sufren de una sobrecarga<br />
temática y saturación de información, donde se deja deliberadamente por<br />
fuera la posibilidad de ampliación que facilite la re-contextualización y profundización<br />
de saberes, cortando el avance intelectual, ético y actitudinal<br />
de los estudiantes; a veces se pretende que el estudiante maneje todo<br />
pero que no profundice en nada, sin embargo, cuando estos intentos se<br />
han hecho, lo que se observa es otro problema y es que se retiran los<br />
cursos de teoría o los relacionados con humanidades.<br />
• Importancia de la lectura como base para la formación de pensamiento<br />
policausal, crítico, creativo.<br />
• La articulación de las ciencias humanas y sociales al estudio permitirá<br />
generar profesionales que se resistan al consumo, donde se dé cuenta<br />
de los “destrozos humanos que están detrás de miles de empresas<br />
exitosas” (Rojas, 2008, p. 272). Se plantea un rechazo por la educación<br />
alejada de las letras, las artes y la escritura, educar se dignifica cuando<br />
el profesional mira más allá de las ambiciones, además, asegurando una<br />
186 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
articulación con las ciencias sociales y humanas que genere una vida<br />
digna, mostrando a la contabilidad como algo más que una ciencia objetiva<br />
y neutral, generando profesionales que piensen y actúen de manera<br />
inquieta y proactiva; por tal razón, la educación contable requiere de la<br />
ayuda de las ciencias sociales y humanas facilitando la aprehensión de las<br />
representaciones y valores característicos de la etnicidad colombiana, por<br />
lo que un programa que no tenga en cuenta esto, pone “al estudiante al<br />
servicio de la afraternidad” (Rojas, 2008, p. 262) por lo que los programas<br />
deben siempre estar acordes con su época y medio social.<br />
• La carencia de docentes con una formación adecuada, que incide drásticamente<br />
en la calidad de la educación; existe una preocupación porque la<br />
docencia ha sido abarcada por profesionales exitosos en la práctica pero<br />
con limitaciones para la docencia, con muchas ocupaciones y que, en sus<br />
clases, comentan experiencias vividas pero con carencias pedagógicas<br />
y ausencia de calidad.<br />
• Otra preocupación tiene que ver con las competencias enfocadas al mercado<br />
laboral, ya que la educación contable en países como Colombia,<br />
siempre ha sido el producto de un interés estratégico, mas no de una<br />
necesidad disciplinar, lo cual se ve reflejado en los programas académicos,<br />
que generan profesionales preparados para los intereses de corto plazo<br />
descuidando la formación con intervención social en la realidad. Aunque<br />
se ha intentado hacer un esfuerzo por una educación menos técnica, más<br />
humanística y apoyada en los saberes aún no se ha logrado. A esto se le<br />
suma la globalización con una serie de cambios y contradicciones.<br />
• Y, por último, no podía faltar la necesidad de la transversalidad de la<br />
investigación, donde se pretende que no se convierta sólo en tema de<br />
los cursos de metodología o seminarios de investigación, sino que ésta<br />
sea una necesidad que se piense y se trabaje en todos los espacios<br />
académicos del pénsum para que, de esta forma, sea más evidente su<br />
importancia y se brinden construcciones que tengan un verdadero aporte<br />
para quien las realiza y para la disciplina y profesión contables.<br />
Las preocupaciones de los autores colombianos en educación contable<br />
se encuentran vinculadas con la tendencia latina, ya que tocan aspectos<br />
fundamentales de esta propuesta pero no se ha hecho con el rigor que implica<br />
trasegar por el campo de la pedagogía crítica, se mencionan aspectos<br />
pero, algunas veces, sin saber que éstos hacen parte de una corriente muy<br />
importante en educación como es la pedagogía crítica.<br />
Reflexión final<br />
La pedagogía crítica entrega posibilidades de apertura para una educación<br />
contable diferente, es una propuesta que se está gestando en el ámbito<br />
187
Fabiola Loaiza Robles<br />
contable; por lo tanto, no se han medido los logros de lo teórico o lo práctico;<br />
se deduce que hay un camino amplio en construcción, es una apuesta al<br />
optimismo sin ingenuidades, pero sustentada en teorías que, cualquiera<br />
sea la circunstancia, indaga por el sujeto; pretende, entonces, visibilizar<br />
aquello que subyace en los discursos teóricos. Varias posibilidades para<br />
la educación contable se desprenden de esta investigación, tales como:<br />
• Se observa, de acuerdo con las indagaciones bibliográficas realizadas,<br />
que la pedagogía crítica resulta ser una valiosa herramienta para la educación<br />
contable, ya que presenta una perspectiva amplia de formación<br />
de sujetos con pensamiento crítico.<br />
• La pedagogía crítica en la educación contable sería la encargada de la<br />
inclusión del movimiento del sujeto, que no es más que la recuperación<br />
de su propia capacidad de pensar, de su propia capacidad de ver, no en<br />
términos de códigos disciplinarios ya preestablecidos, sino que sea capaz<br />
de usar esos códigos disciplinarios.<br />
• La pedagogía crítica, dentro de sus objetivos, pretende develar los discursos<br />
que se encuentran ocultos y configuran visiones de mundo en<br />
determinados contextos; para el caso que nos ocupa, es importante ver<br />
cómo los discursos contables están determinados fundamentalmente por<br />
una perspectiva instrumental funcionalista, dejando al margen importantes<br />
elementos culturales, sociales, entre otros; por lo tanto, la pedagogía<br />
crítica permite formas de análisis y de sentir que incluyen al sujeto para<br />
que sea capaz de construir discursos que contribuyan a una adecuada<br />
formación crítica del sujeto en lo contable, donde pueda reconocer posibilidades<br />
de realidad sistemáticas y complejas, aislándose de visiones<br />
unilaterales.<br />
• Se reconoce que las dimensiones trabajadas desde la pedagogía crítica<br />
(política, cultural y económica) deben entenderse como articuladas en lo<br />
contable.<br />
• La corriente crítica en la educación contable es una vía que está en construcción<br />
y, por lo tanto, sus ámbitos, límites y horizontes aún no están<br />
claros, por ello, en la medida que se investiga se puede teorizar, es una<br />
propuesta que se está constituyendo.<br />
• A través de la pedagogía crítica se pueden revisar las lógicas de razonamiento,<br />
el sentido lógico y las consideraciones de realidad incluidas en<br />
la enseñanza de lo contable.<br />
• La pedagogía crítica puede ser una aliada en la comprensión de lo contable,<br />
permitir la incorporación del conocimiento al ámbito emocional, y<br />
generar un cambio en la cosmovisión tradicional, unilateral y limitada de<br />
188 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
lo contable; en este sentido, se trata de incluir al sujeto, no imponerle un<br />
discurso ya armado, sino que éste sea capaz de construir el suyo, pero<br />
¿qué significa discurso en este contexto?, significa reconocer posibilidades<br />
de realidad no unilateralmente, sino reconocerlas en toda la complejidad<br />
que tiene la realidad, que son sus múltiples dimensiones, las distintas<br />
opciones de construcción de realidad que existen.<br />
• La pedagogía crítica tiene dispositivos importantes para reflexionar y actuar<br />
dentro de la formación contable. No es suficiente con saber teorías,<br />
es necesario dar cuenta de ellas dentro del sujeto. Este es uno de los<br />
grandes aportes de la pedagogía crítica, que el sujeto conmocionado logre<br />
integrar su mundo teórico al práctico, es decir, pasar de un conocimiento<br />
teórico a uno epistémico; permitir al sujeto un darse cuenta de la realidad<br />
para poder actuar o intervenir, si es del caso, puesto que lo contable exige<br />
acciones políticas, éticas, estéticas, económicas, científico-tecnológicas<br />
y, cómo no, educativas.<br />
Anexo 1 – Unidad de Trabajo<br />
REVISTA LUMINA – Universidad de Manizales<br />
Año N° Artículo Autor<br />
La educación frente al desarrollo Carolina Mayorga – Liliana Velásquez<br />
1 2000 3 sostenible<br />
2 2003 4<br />
Hacia una línea de investigación en<br />
contabilidad y medio ambiente<br />
Héctor José Sarmiento Ramírez<br />
La crisis de la universidad: ¿Una Danilo Ariza – Elizabeth soler<br />
3 2004 5<br />
lección para reconstruir el tránsito<br />
disciplinar de la contabilidad en<br />
Colombia?<br />
4 2005 5 Contra el currículo inculto Héctor José Sarmiento Ramírez<br />
Habilidades de pensamiento de Carlos Emilio García<br />
5 2006 7<br />
orden superior, epistemología y<br />
evaluación en el aula de clase<br />
6 2007 8<br />
7 2008 9<br />
8 2008 9<br />
9 2009 10<br />
Las insuficiencias disciplinares de<br />
los estándares internacionales de<br />
educación -IES- para contadores<br />
profesionales<br />
Reflexiones acerca de la calidad<br />
en la educación con un enfoque<br />
de sistemas<br />
La virtualidad: nuevo escenario para<br />
la construcción de conocimiento<br />
contable. Un reto para las facultades<br />
de contaduría<br />
Aportes para la comprensión del<br />
discurso pedagógico contable<br />
Mauricio Gómez Villegas<br />
Luis Alfredo Valdés<br />
Héctor Darío Betancur<br />
Fabiola Loaiza Robles<br />
189
Fabiola Loaiza Robles<br />
REVISTA CONTADURÍA - Universidad de Antioquia<br />
Año N° Artículo Autor<br />
1 2001 38 La educación contable una nueva cultura John Cardona Arteaga<br />
Necesidad de investigar formas y procedimientos<br />
Mario Biondi<br />
2 2002 40<br />
de integración curricular en la<br />
carrera del contador público<br />
La formación para un ejercicio profesional John Cardona Arteaga – Miguel Ángel Zapata<br />
3 2002 40 multidisciplinario. Actuales tendencias en<br />
procesos curriculares<br />
4 2002 41<br />
Modelos básicos, elementos de gestión<br />
tecnología y ética para la nueva educación<br />
de calidad<br />
Antonio Castilla<br />
5 2002 41<br />
6 2003 42<br />
7 2004 44<br />
8 2004 45<br />
9 2007 50<br />
10 2007 50<br />
11 2007 51<br />
<strong>12</strong> 2008 52<br />
Acreditación en contaduría y aseguramiento<br />
de calidad<br />
El sentido filosófico de la educación<br />
contable en Colombia<br />
Estándares internacionales para la formación<br />
del contador público<br />
Intereses subyacentes de las propuestas<br />
de estandarización de la educación<br />
contable<br />
Ética y enseñanza de la contabilidad (una<br />
propuesta para discutir)<br />
La educación contable en un nuevo<br />
contexto de significación<br />
Un modelo de evaluación curricular alternativo<br />
y pertinente con el diseño curricular<br />
basado en la solución de problemas<br />
para la formación de profesionales: caso<br />
programa de contaduría pública de la<br />
Universidad de Antioquia<br />
Congoja por una educación contable fútil<br />
John Cardona Arteaga - Claudia María<br />
Rivera Osorio<br />
Abel María Cano Morales<br />
John Cardona Arteaga - Miguel Ángel Zapata<br />
Monsalve<br />
Claudia Patricia Calderón Zapata - Juan<br />
Manuel Pineda López<br />
José Antonio Gonzalo Angulo - Anne Marie<br />
Garvey<br />
Guillermo León Martínez Pino<br />
Elvia María González Agudelo - María Isabel<br />
Duque Roldán - Martha Cecilia Álvarez Osorio<br />
William Rojas Rojas<br />
LEGIS DEL CONTADOR/INTERNACION<strong>AL</strong> DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA<br />
Año N° Artículo Autor<br />
1 2000 2 Educación superior y contaduría pública Jack Alberto Araujo E.<br />
2 2001 8 Contaduría pública bajo la modalidad virtual Gabriel Vásquez Tristancho<br />
3 2003 15<br />
Currículo integral y los decretos de estándares Omar Díaz Bautista<br />
mínimos de calidad y créditos académicos<br />
4 2004 19<br />
Educación contable, calidad educativa, ECAES Walter Sánchez<br />
y pedagogía.<br />
5 2006 26<br />
Competencias formativas y mercado profesional<br />
contable<br />
Elkin H. Quirós Lizarazo<br />
6 2007 29<br />
Contribución de las ciencias sociales y humanas<br />
a la formación del contador<br />
William Rojas Rojas<br />
público<br />
190 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
7 2009 37<br />
Planes de estudio de contaduría pública en<br />
Colombia y las propuestas de formación<br />
profesional.<br />
Ruth Alejandra Patiño Jacinto - Gerardo<br />
Santos<br />
PORIK AN – Universidad del Cauca<br />
Año N° Artículo Autor<br />
1 2000 3-4<br />
En torno a la docencia de la contabilidad: una Jorge Tua Pereda<br />
reflexión personal<br />
2 2001 5-6<br />
El liderazgo académico: una quijotada William Rojas Rojas<br />
necesaria<br />
Los desafíos en la educación contable: “encrucijada<br />
Guillermo León Martínez<br />
3 2006 11<br />
de una educación monodisciplinaria<br />
en un entorno complejo e incierto”<br />
Bibliografía<br />
Araujo, J. (2000). Educación superior y contaduría pública. En R<strong>evista</strong> Legis<br />
del Contador N° 2, Bogotá D.C.: Editorial Legis.<br />
Ariza, D. y Soler, E. (2004). La crisis de la universidad: ¿Una lección para<br />
reconstruir el tránsito disciplinar de la contabilidad en Colombia? En R<strong>evista</strong><br />
Lúmina N° 5, Manizales: Universidad de Manizales.<br />
Betancur, H. (2008). La virtualidad: nuevo escenario para la construcción<br />
de conocimiento contable. Un reto para las facultades de contaduría. En<br />
R<strong>evista</strong> Lúmina N° 9, Manizales: Universidad de Manizales.<br />
Biondi, M. (2002). Necesidad de Investigar formas y procedimientos de<br />
integración curricular en la carrera del contador público. En R<strong>evista</strong> Contaduría<br />
N° 40, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Calderón, C. y Pineda, J. (2004). Intereses subyacentes de las propuestas<br />
de estandarización de la educación contable. En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 45,<br />
Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Cano, A. (2003). El sentido filosófico de la educación contable en Colombia.<br />
En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 44, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Cardona, J. (2001). La educación contable una nueva cultura. En R<strong>evista</strong><br />
Contaduría N° 38, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Cardona, J. y Rivera, C. (2002). Acreditación en contaduría y aseguramiento<br />
de calidad. En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 41, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Cardona, J. y Zapata, M. (2002). La formación para un ejercicio profesional<br />
multidisciplinario. Actuales tendencias en procesos curriculares. En R<strong>evista</strong><br />
Contaduría N° 40, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
191
Fabiola Loaiza Robles<br />
Cardona, J. y Zapata, M. (2004). Estándares internacionales para la<br />
formación del contador público. En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 44, Medellín:<br />
Universidad de Antioquia.<br />
Castilla, A. (2002). Modelos básicos, elementos de gestión, tecnología y<br />
ética para la nueva educación de calidad. En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 41,<br />
Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Díaz, O. (2003). Currículo integral y los decretos de estándares mínimos<br />
de calidad y créditos académicos. En R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad<br />
& Auditoría N° 15, Bogotá D.C.: Editorial Legis.<br />
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo Veintiuno Editores.<br />
Gadamer, G. (1984). Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica<br />
filosófica. Salamanca (Esp.): Ediciones sígueme.<br />
García, C. E. (2006). Habilidades de pensamiento de orden superior,<br />
epistemología y evaluación en el aula de clase. En R<strong>evista</strong> Lúmina N° 7,<br />
Manizales: Universidad de Manizales.<br />
Gómez, M. (2007). Las insuficiencias disciplinares de los estándares internacionales<br />
de educación -IES- para contadores profesionales. En R<strong>evista</strong><br />
Lúmina N° 8, Manizales: Universidad de Manizales.<br />
González, E., Duque, M. y Álvarez, M. (2007). Un modelo de evaluación<br />
curricular alternativo y pertinente con el diseño curricular basado en la solución<br />
de problemas para la formación de profesionales: caso programa de<br />
contaduría pública de la Universidad de Antioquia. En R<strong>evista</strong> Contaduría<br />
N° 50, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Gonzalo, J. y Garvey, A. (2007). Ética y enseñanza de la contabilidad (una<br />
propuesta para discutir). En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 50, Medellín: Universidad<br />
de Antioquia.<br />
León, G. (2007). La educación contable en un nuevo contexto de significación.<br />
En R<strong>evista</strong> Contaduría N° 50, Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
León, M. (2006). Los desafíos en la educación contable: “encrucijada de<br />
una educación monodisciplinaria en un entorno complejo e incierto”. En<br />
R<strong>evista</strong> PorikAn N° 11, Popayán: Universidad del Cauca.<br />
Loaiza, F. (2009). Aportes para la comprensión del discurso pedagógico<br />
contable. En R<strong>evista</strong> Lúmina N° 10, Manizales: Universidad de Manizales.<br />
Martínez, A. (2004). De la escuela expansiva a la escuela competitiva.<br />
Dos modos de modernización en América Latina. 1ª edición, Barcelona:<br />
Anthropos; Bogotá D.C.: Convenio Andrés Bello.<br />
192 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
Producción académica sobre educación contable en Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
Mayorga, C. y Velásquez, L. (2000). La educación frente al desarrollo<br />
sostenible. En R<strong>evista</strong> Lúmina N° 3, Manizales: Universidad de Manizales<br />
Muñoz, J. (1998) Aproximación crítica a la pedagogía. Bogotá D.C.: Corprodic,<br />
corporación para la producción y divulgación de la ciencia y la cultura.<br />
Patiño, R. y Santos, G. (2009). Planes de estudio de contaduría pública en<br />
Colombia y las propuestas de formación profesional. En R<strong>evista</strong> Internacional<br />
Legis de Contabilidad & Auditoría N° 37, Bogotá D.C.: Editorial Legis.<br />
Quintar, E. (2005). En diálogo epistémico – didáctico. Consultado<br />
09.09.2007, en línea: www.ipecal.net.com<br />
Quintar, E. (2006). La enseñanza como puente a la vida (3ª ed.). México:<br />
IPEC<strong>AL</strong>, Instituto Politécnico Nacional.<br />
Quijano, O. y otros. (2004). Estandarización de la educación contable. El<br />
proyecto escolar de los gremios económicos. En La contaduría pública y<br />
el nuevo entorno global. Rutas y desviaciones. 1ª edición, Popayán (Col.):<br />
Editorial Universidad del Cauca.<br />
Quirós, E. (2006). Competencias formativas y mercado profesional contable.<br />
En R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría N° 26, Bogotá<br />
D.C.: Editorial Legis.<br />
Rojas, W. (2001). El liderazgo académico: una quijotada necesaria. En<br />
R<strong>evista</strong> PorikAn N° 5-6, Popayán: Universidad del Cauca.<br />
Rojas, W. (2007). Contribución de las ciencias sociales y humanas a la formación<br />
del contador público. En R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad<br />
& Auditoría N° 29, Bogotá D.C.: Editorial Legis.<br />
Rojas, W. (2008). Congoja por una educación contable fútil. En R<strong>evista</strong><br />
Contaduría N° 52, Medellin: Universidad de Antioquia.<br />
Sánchez, W. (2004). Educación contable, calidad educativa, ECAES y<br />
pedagogía. En R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría N°<br />
19, Bogotá D.C.: Editorial Legis.<br />
Sarmiento, H. (2003). Hacia una línea de investigación en contabilidad y medio<br />
ambiente. En R<strong>evista</strong> Lúmina N° 4, Manizales: Universidad de Manizales<br />
Sarmiento, H. (2005). Contra el currículo inculto. En R<strong>evista</strong> Lúmina N° 6,<br />
Manizales: Universidad de Manizales.<br />
Tua, J. (2000). En torno a la docencia de la contabilidad: una reflexión<br />
personal. En R<strong>evista</strong> PorikAn N° 3-4, Popayán: Universidad del Cauca.<br />
193
Fabiola Loaiza Robles<br />
Valdés, L. (2008). Reflexiones acerca de la calidad en la educación con<br />
un enfoque de sistemas. En R<strong>evista</strong> Lúmina N° 9, Manizales: Universidad<br />
de Manizales.<br />
Vásquez, G. (2001). Contaduría pública bajo la modalidad virtual. En R<strong>evista</strong><br />
Legis del Contador N° 2, Bogotá D.C.: Editorial Legis.<br />
Zemelman, H. (2003). Horizontes de la razón I. Barcelona: Antrhopos.<br />
Zemelman, H. (2005). Pensar teórico, pensar epistémico. Consultado<br />
10.09.2007, en línea: www.ipecal.net.com.<br />
Fabiola Loaiza Robles<br />
floaizar@gmail.com<br />
Contadora Pública (Universidad de Manizales). Magíster en Educación y Desarrollo<br />
Humano (CINDE-Universidad de Manizales). Docente e investigadora de la Universidad<br />
de la Salle y de la Universidad Central. Ponente en eventos de carácter nacional,<br />
con trabajos en educación contable, teoría contable e investigación contable.<br />
194 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 172 - 194
195
Medición del valor económico agregado EVA de<br />
las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Gabriel Eduardo Escobar Arias - Rubén Darío Arango Álvarez<br />
Alejandra Molina Osorio - Francisco Javier Arias Vargas<br />
Resumen<br />
Esta investigación está basada en el<br />
reporte de información de los estados<br />
financieros consignados de forma<br />
continua por las empresas de Caldas<br />
durante el periodo 2000-2008 ante la<br />
Superintendencia de Sociedades que<br />
permitió calcular y obtener la variación<br />
de dicho índice.<br />
Para lograr este cometido, primero, se<br />
depuraron los estados financieros, luego,<br />
se extrajeron las cuentas contables<br />
necesarias para el cálculo de la rentabilidad<br />
operativa y el costo del capital<br />
promedio ponderado, y así obtener el<br />
Valor Económico Agregado en términos<br />
porcentuales.<br />
Por último, se presenta un análisis del<br />
comportamiento del EVA del sector industrial,<br />
comercial, agroindustrial y de<br />
actividades, debido a que son los más<br />
representativos en cuanto a agrupación<br />
de número de unidades de negocio.<br />
Abstract<br />
This research is based on the report of<br />
the information of the financial statements<br />
submitted continuously by Caldas’<br />
enterprises to the Superintendency of<br />
Societies during the period 2000-2008,<br />
which allowed us to calculate and obtain<br />
the variation of such index.<br />
To this end, we first refined the financial<br />
statements and extracted the accounting<br />
accounts required to calculate the operational<br />
profitability, the cost of the average<br />
adjusted capital to obtain the Added<br />
Economic Value in percentage terms.<br />
Lastly, I make an analysis of the behavior<br />
of the EVA in the industrial, commercial,<br />
agro-industrial and the activities sector,<br />
since they are the most representative to<br />
group different units of business.<br />
Palabras clave<br />
Valor económico agregado, Caldas,<br />
ROI, costo capital.<br />
Key words<br />
Added economic value, Caldas, ROI,<br />
cost capital.<br />
Primera versión recibida en junio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en octubre de <strong>2011</strong><br />
196 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Introducción<br />
El término de valor agregado nace en la compañía Stern Stewart & Co.<br />
donde es definido de la siguiente manera “es una estimación del monto<br />
de las ganancias que difieren de la tasa de rentabilidad mínima requerida<br />
(contra inversiones de riesgo comparable) para los accionistas o prestamistas.<br />
La diferencia puede ser una escasez o exceso de rentabilidad” (www.<br />
sternstewart.com)<br />
Este término a pesar de que es propio de esta compañía, desde hace<br />
varias décadas se viene utilizando a nivel empresarial y financiero, donde<br />
la generación de valor está vinculada directamente con la rentabilidad operacional,<br />
es decir, en la medida en que la organización tenga la capacidad<br />
de generar una rentabilidad operativa suficiente para cubrir los costos de<br />
la operación, se genera valor agregado, por esta razón no es un modelo<br />
nuevo ni novedoso sino que fue la oportunidad para esta compañía de<br />
registrar la marca EVA como un nuevo indicador financiero que comparara<br />
la diferencia entre la rentabilidad y el costo de capital, arrojando como<br />
resultado la generación o destrucción de valor.<br />
En la actualidad hay varios factores que inciden en la importancia de tener<br />
en cuenta la generación de valor al interior de las organizaciones como son<br />
el flujo mundial de capitales, el reto de la apertura de las economías y la<br />
necesidad de mejores medidas de evaluación del desempeño 1 .<br />
En cuanto al flujo mundial de capitales hoy vemos cómo cualquier empresario,<br />
inversionista o especulador puede adquirir títulos de renta fija o variable<br />
en cualquier parte del mundo, en cualquier denominación y en todo momento<br />
a través de las nuevas tecnologías, permitiendo que el empresario pueda<br />
obtener recursos de forma oportuna y a menores costos 2 .<br />
La apertura económica y de los mercados es otro factor determinante<br />
para la competitividad y la generación de valor de las organizaciones. El<br />
empresario puede tomar dos caminos, uno es el de continuar sus operaciones<br />
como lo ha venido haciendo sin tener en cuenta que esta apertura<br />
es una oportunidad para obtener el acceso a nuevos mercados o para<br />
la importación de bienes de capital que hacen que sus procesos puedan<br />
mejorar desde el punto de vista del tiempo, la calidad y el costo. El otro<br />
camino es siendo partícipe de estos procesos donde tiene acceso a mayor<br />
información, a nuevos mercados y a bienes de capital que hacen que su<br />
eficiencia operativa pueda mejorar o incrementar, apoyando, de esta for-<br />
1 Puede consultarse el libro Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA de Oscar León García,<br />
capítulo 1.<br />
2 Costo de financiación de una organización. También conocido como costo de capital promedio<br />
ponderado.<br />
197
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
ma, a la generación de valor-producto, en la perspectiva de la mejora en<br />
las capacidades y las eficiencias que este tipo de decisiones pueda llevar<br />
hacia el interior de la organización.<br />
El valor económico agregado también hace su aporte al crecimiento de la<br />
organización desde el punto de vista socio-humanístico, pues en la medida<br />
en que las personas forman parte de la organización hacen un aporte a<br />
la generación del indicador a través del capital humano, el cual debe ser<br />
visto como una inversión y no como un gasto más al interior de la empresa<br />
(Gerardo Lacouture, 2003). El capital humano, hoy por hoy, hace un buen<br />
aporte a la generación de valor, debido a que como bien sabemos los<br />
activos generadores de renta ayudan al cumplimiento de esta función, las<br />
personas con sus conocimientos generan las estrategias y colaboran para<br />
el cumplimiento de éstas, en la medida que se enfocan hacia la generación<br />
del valor, que en su mayoría son estrategias de largo plazo que generan<br />
renta adicional. Se puede determinar que las personas son en gran parte<br />
los gestores del valor en la organización, lo que conlleva, si se logran los<br />
objetivos planteados, a mejores remuneraciones o premios por el cumplimento<br />
de los objetivos, mayor trabajo en equipo y un mejor ambiente<br />
laboral en la medida que todos sean partícipes de las mayores utilidades<br />
que se generan. Esto también genera que exista un mayor compromiso por<br />
parte de las personas para el cumplimiento de nuevas metas que apunten<br />
al permanecer y crecer, conceptos importantes que están orientados hacia<br />
la generación del valor.<br />
Las empresas necesitan entonces de indicadores financieros que puedan<br />
mostrar el desempeño de sus actividades y la generación de valor es uno<br />
de éstos, donde el empresario, ya sea grande, mediano o pequeño, puede<br />
determinar mediante el uso del EVA cómo está en su actividad principal, es<br />
decir, en qué grado de eficiencia operativa se encuentra, si está destruyendo<br />
valor o por el contrario es un empresario que en sus operaciones apunta<br />
a la generación del mismo.<br />
El autor Oriol Amat en su libro EVA. Valor Económico Agregado define con<br />
mayor amplitud este indicador:<br />
El importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos<br />
la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital<br />
y los impuestos. Por tanto EVA considera la productividad de todos<br />
los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial. En<br />
otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se han tendido<br />
todos los costos y gastos y se ha satisfecho una rentabilidad mínima<br />
esperada por parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor<br />
en una empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de<br />
oportunidad de los accionistas (Amat, 1999, p. 32).<br />
198 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Hoy por hoy, muchos gerentes están enfocados en medir sus resultados en<br />
la generación de utilidades, pero, como se muestra mediante la definición<br />
anterior, los resultados no deben ser observados a partir de este rubro sino<br />
más bien del indicador EVA como factor de competitividad financiero, porque<br />
generar valor agregado significa una estrecha relación entre cada uno de<br />
los departamentos que componen la organización, donde cada uno aporta<br />
para el logro de este resultado cada vez que sea positivo; puesto que la<br />
generación de valor no es solamente un objetivo financiero sino un objetivo<br />
organizacional como lo señala Oscar León García, la generación de valor<br />
agregado es una cultura de las organizaciones en todos sus sentidos y<br />
relaciones, ya sea con los clientes, empleados, proveedores, dueños, etc.<br />
Para el cálculo del EVA se debe conocer de dónde proviene éste, es decir,<br />
cuáles son los factores que lo generan y así ejercer un control sobre ellos<br />
para el logro de los objetivos, a nivel financiero a éstos se les conoce como<br />
los inductores del valor que son: la rentabilidad del activo y el costo del<br />
capital promedio ponderado.<br />
El EVA es el resultado de restar a la rentabilidad del activo el costo promedio<br />
ponderado según lo indicado en la siguiente fórmula:<br />
EVA % = ROI - C.C.P.P. (1)<br />
1.1 Rentabilidad del activo (ROI)<br />
Es la ganancia que tiene la empresa por la correcta utilización de sus activos<br />
operativos. De acuerdo con Oscar León García en su libro Valoración de<br />
empresas, gerencia del valor y EVA la rentabilidad del activo se define como:<br />
Es la rentabilidad que resulta de relacionar la utilidad operativa<br />
después de impuestos con los activos netos de operación (García,<br />
2003).<br />
La rentabilidad del activo es la resultante de dividir la utilidad operativa<br />
después de impuestos (UODI) entre los activos operativos:<br />
ROI = UODI / ACTIVOS OPERATIVOS (2)<br />
Siendo la utilidad operativa después de impuestos la ganancia operacional<br />
después del pago del impuesto de renta y complementarios de la actividad<br />
principal, y los activos netos operativos la sumatoria entre los activos corrientes<br />
operativos (caja, bancos, cuentas por cobrar e inventarios) y los activos<br />
fijos (terrenos, edificaciones, maquinaria y otros generadores de renta).<br />
Con base en lo anterior, se realizó una depuración de las cuentas contables<br />
de acuerdo con la información obtenida de la Superintendencia de<br />
Sociedades para obtener los saldos de la utilidad operativa después de<br />
199
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
impuestos (UODI) y de los activos operativos para poder realizar el cálculo<br />
de la rentabilidad del activo.<br />
Las cuentas operativas del activo son aquellas que contribuyen a la generación<br />
de ingresos para ejercer la actividad principal del negocio, de esta<br />
manera las cuentas contables que forman parte del activo operativo son:<br />
caja, bancos, deudores e inventarios, estas cuentas contables corresponden<br />
a lo que en finanzas se denomina capital de trabajo, que son los<br />
desembolsos o recursos monetarios necesarios para la correcta operación<br />
de la empresa y, generalmente, están representados por la sumatoria de<br />
las cuentas contables anteriores.<br />
Otro aspecto para tener en cuenta en el cálculo de la rentabilidad del activo<br />
son los activos fijos netos operativos, que son aquellos fijos generadores<br />
de renta que se utilizan para ejercer la actividad principal del negocio, los<br />
cuales se resumen en la cuenta 15 (Propiedad, planta y equipo netos), del<br />
Plan Único de Cuentas (PUC).<br />
Para el cálculo de la utilidad operativa después de impuestos, para cada<br />
caso aparece la utilidad operativa (Estado de Resultados), que es la resultante<br />
de la diferencia entre los ingresos operativos, los costos y gastos<br />
operacionales; para el cálculo de la tasa de impuestos se trabajará con la<br />
tasa que deben contribuir las empresas para cada periodo contable.<br />
1.2 Costo capital promedio ponderado (CCPP)<br />
El conocimiento del costo de capital que debe tener una empresa es muy<br />
importante, puesto que en toda evaluación económica y financiera se requiere<br />
tener una idea aproximada de los costos de las diferentes fuentes<br />
de financiación que utiliza la empresa para emprender sus proyectos de<br />
inversión. Además, el conocimiento del costo de capital y cómo es éste<br />
influenciado por el apalancamiento financiero, permite tomar mejores decisiones<br />
en cuanto a la estructura financiera de la empresa. Finalmente, existe<br />
otro gran número de decisiones tales como: estrategias de crecimiento,<br />
arrendamientos, y políticas de capital de trabajo, las cuales requieren del<br />
conocimiento del costo de capital de la empresa, para que los resultados<br />
obtenidos con tales decisiones sean acordes con las metas y objetivos que<br />
la organización ha establecido.<br />
Para el cálculo del costo del capital, en el presente trabajo, se tomó en<br />
cuenta el costo de dos variables que fueron el costo de la deuda con los<br />
bancos comerciales y el costo de la utilización de los recursos internos<br />
de las empresas (recursos propios). En el caso del costo de los recursos<br />
otorgados por la banca se tuvo en cuenta el promedio de la tasa de interés<br />
de colocación anual, dato suministrado por el Banco de la República. Para<br />
200 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
el cálculo de la financiación con terceros solamente se realizó bajo esta<br />
variable, ya que la gran mayoría de empresas objeto de estudio no obtuvo<br />
ninguna financiación con otro tipo de recursos.<br />
Para el cálculo del costo de los recursos propios se tomó como base el<br />
Modelo de Costos de Activos de Capital (CAPM), el cual tiene en cuenta<br />
los riesgos de la inversión por parte de los dueños y posibles rendimientos<br />
externos que podría tener esta inversión en un mercado interno y externo.<br />
Estos riesgos y rendimientos se calcularon con la tasa mínima de rendimiento<br />
requerido por el inversionista (T.M.R.R.I.)<br />
De acuerdo con lo anterior, el costo del capital promedio ponderado es el<br />
resultado de la sumatoria de los costos de financiación de los recursos con<br />
la banca y de los recursos otorgados por los accionistas o inversionistas, así:<br />
C.C.P.P. = Costo ponderado de la deuda con banca + costo ponderado de<br />
la deuda con socios<br />
2. Síntesis económica del periodo 2000-2008 en Caldas<br />
Caldas es un departamento que ha tenido como principal actividad económica<br />
la caficultura, lo que ayudó a que en la región los beneficios de esta<br />
actividad agrícola se fueran convirtiendo en empresas; es así como en este<br />
momento Caldas y Manizales han mostrado un incremento significativo en la<br />
creación de nuevas compañías en el sector industrial, comercial y agrícola,<br />
como herramientas agrícolas, productos comestibles, aparatos y materiales<br />
eléctricos, productos químicos y manufacturas que han alcanzado proporciones<br />
muy significativas del Producto Interno Bruto local; además de estar<br />
iniciando el sector servicios con la generación de software y call centers<br />
como manera de diversificación de oferta y búsqueda de nuevos mercados.<br />
Caldas es un departamento exportador, “en 2008, los empresarios de Caldas<br />
llegaron con sus productos a 89 países; el consolidado de las ventas<br />
al exterior del departamento arrojó un saldo de $750,1 millones de dólares,<br />
el 31% corresponde a café verde y el 69% a productos no tradicionales,<br />
este valor representa un crecimiento del 33,7% respecto a 2007” (Cámara<br />
de Comercio de Manizales, 2009).<br />
De acuerdo con el Informe de coyuntura económica regional, investigación<br />
realizada durante el año 2007 por el Banco de la República y el Departamento<br />
Nacional de Estadística (Dane), se muestra cómo en Caldas y en la<br />
ciudad de Manizales, algunos sectores han crecido durante los últimos años,<br />
debido a que la región se ha caracterizado por ser en gran parte dedicada<br />
al sector primario, donde su participación en el PIB regional ha aumentado<br />
año por año, para el año 2000 era de $ 4.600 y pasó a ser, en el año 2007,<br />
de $ 5.500 millones de pesos; mostrando de esta manera en los últimos 7<br />
201
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
años un incremento aproximado del 19%. También muestra este informe<br />
cómo en el año 2004 se constituyeron 16 nuevas empresas dedicadas al<br />
sector de los alimentos y, en el año 2006, 24 empresas; esto muestra cómo<br />
el sector ha sido más partícipe en el crecimiento económico de la región.<br />
3. Metodología<br />
Las empresas en Caldas han presentado variación en los reportes que éstas<br />
deben hacer a la Superintendencia de Sociedades cada año; debido a las<br />
condiciones económicas de la región y del país donde cada año se crean,<br />
fusionan, trasladan, se organizan o simplemente se liquidan las empresas;<br />
generando la dinámica que se muestra en el gráfico 1, donde se decide<br />
realizar el seguimiento a 86 de ellas por contar con los datos continuos y<br />
necesarios para realizar el análisis en el periodo 2000-2008.<br />
Gráfico 1. Evolución del número de empresas de Caldas que reportan ante la<br />
Superintendencia de Sociedades en el periodo 2000-2008<br />
Fuente: Cálculo propio<br />
con base en la información<br />
reportada por la Superintendencia<br />
de Sociedades.<br />
Para realizar el presente trabajo se tomaron los estados financieros de las<br />
empresas de Caldas que reportaron datos de forma continua en el periodo<br />
2000-2008, ante la Superintendencia de Sociedades; posteriormente, se<br />
depuraron y se extrajeron las cuentas contables necesarias para el cálculo<br />
de la rentabilidad operativa (ROI) y el Costo Capital Promedio Ponderado<br />
(CCPP), con el fin de obtener el Valor Económico Agregado Nominal en<br />
términos porcentuales.<br />
Una vez obtenido el Valor Económico Agregado para cada empresa, se<br />
procedió a calcular el consolidado del sector mediante la aplicación de un<br />
factor ponderativo basado en los activos de cada empresa, generando así<br />
el EVA del sector para cada año; los cuales se graficaron mediante el uso<br />
de la herramienta Excel y el software estadístico PASW 18 – SPSS 18.<br />
Finalmente se determinó trabajar con los sectores industrial, comercial y<br />
agroindustrial; por ser los que agrupan el mayor número de las empresas<br />
202 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
de Caldas que reportaron la información financiera ante la Superintendencia<br />
de Sociedades en el periodo 2000-2008.<br />
4. Resultados<br />
El comportamiento del Valor Económico Agregado y las correspondientes<br />
utilidades en el periodo 2000-2008 para el sector industrial se muestran en el<br />
gráfico 2, donde se puede apreciar que desde el año 2004 las utilidades del<br />
sector han crecido de forma sostenida. Estos resultados están vinculados al<br />
crecimiento económico que ha tenido el país durante los últimos años. En el<br />
caso del EVA, durante el mismo periodo, ha mostrado descensos, esto se<br />
explica porque las empresas han realizado grandes inversiones en bienes<br />
de capital, lo que causa una disminución en su rentabilidad operacional<br />
y esto se debe principalmente a que los empresarios tienen expectativas<br />
de crecimiento; otra razón que explica las grandes inversiones fueron las<br />
disminuciones en las tasas de interés de colocación del sector financiero,<br />
lo que incrementa la demanda de dinero necesario para la adquisición de<br />
este tipo de bienes. Es importante tener en cuenta que el incremento en la<br />
cantidad de activos fijos en el corto plazo produce una disminución en la<br />
rentabilidad operativa, pero en el largo plazo debe causar un incremento del<br />
mismo indicador lo que se traduce en un mayor valor económico agregado.<br />
Gráfico 2. Evolución anual del EVA y de las utilidades del sector industrial en<br />
el periodo 2000-2008<br />
0.15<br />
Evolución anual del Eva del sector industrial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
0.1<br />
0.05<br />
0<br />
-0.05<br />
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
-0.1<br />
-0.15<br />
-0.2<br />
y = -0.007x 2 + 28.28x - 28384<br />
R² = 0.771<br />
-0.25<br />
-0.3<br />
-0.35<br />
Fuente: cálculo propio elaborado en Excel<br />
203
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
7000000<br />
Evolución anual de las utilidades del sector industrial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
6000000<br />
5000000<br />
4000000<br />
3000000<br />
2000000<br />
1000000<br />
0<br />
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
Fuente: cálculo propio elaborado en Excel<br />
De acuerdo con el informe de coyuntura económica suministrado por la<br />
ANDI, podemos observar (gráfico 3) cómo hay un crecimiento en este<br />
sector a partir del año 2004 (incremento de la producción real), el cual se<br />
encuentra sustentado con la generación de utilidades; también podemos<br />
observar en este informe cómo la utilización de la capacidad instalada comienza<br />
a aumentar a partir del mismo periodo, esto explica en gran parte<br />
la disminución del EVA, como se afirmó en el párrafo anterior, en la medida<br />
en que se incremente la adquisición de activos de capital la rentabilidad<br />
del activo disminuye por las inversiones que esto conlleva, pero que en el<br />
largo plazo genera una mayor rentabilidad, un sector más competitivo y un<br />
mayor valor agregado.<br />
Grafico 3. Gráfico de producción real de la industria vs. capacidad instalada<br />
Producción real de la industria<br />
Variación año continuo %<br />
Fuente: Informe<br />
balance 2008<br />
y perspectivas<br />
ANDI 2009 pág. 7<br />
204 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Utilización de la capacidad instalada<br />
Porcentaje<br />
Fuente: Informe<br />
balance 2008 y<br />
perspectivas ANDI<br />
2009 pág. <strong>12</strong><br />
En el sector agroindustrial (gráfico 4) vemos un comportamiento similar al<br />
sector industrial, sin embargo, se observa una diferencia entre el periodo<br />
2007 y 2008, donde tanto las utilidades netas como el EVA sectorial cayeron<br />
en forma considerable y esto se debe, principalmente, a los cambios<br />
climáticos durante el periodo, ya que se caracterizó por ser muy lluvioso,<br />
causando grandes pérdidas en el sector, debido a las dificultades de acceso<br />
a los proveedores, al incremento en los costos de las materias primas, la<br />
pérdida en los activos productivos, entre otros factores.<br />
Gráfico 4. Evolución anual del EVA y de las utilidades en el sector agroindustrial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
0.1<br />
Evolución anual del Eva del sector agroindustrial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
0.05<br />
0<br />
-0.051998 2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
-0.1<br />
-0.15<br />
-0.2<br />
y = -0.006x 2 + 27.10x - 27189<br />
R² = 0.739<br />
-0.25<br />
-0.3<br />
-0.35<br />
Fuente: cálculo propio elaborado en Excel<br />
205
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
6000000<br />
5000000<br />
4000000<br />
3000000<br />
2000000<br />
1000000<br />
0<br />
1998<br />
-1000000<br />
2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
-2000000<br />
Evolución anual de las utilidades del sector agroindustrial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
Fuente: cálculo propio elaborado en Excel<br />
Podemos observar en el sector comercial (gráfico 5) cómo durante el<br />
periodo 2003-2005 las utilidades netas para el sector disminuyeron en<br />
una buena proporción. De acuerdo con el informe del Centro de Estudios<br />
Económicos y Cafeteros (CRECE), el sector durante este periodo sufrió<br />
un comportamiento desfavorable en las ventas, debido principalmente a la<br />
baja demanda, tendencia que comenzó a cambiar a partir del año 2005.<br />
A partir del año 2004 vemos cómo el valor económico agregado comenzó<br />
a caer y éste se explica por el cambio de expectativas en el sector lo que<br />
hace que los empresarios comiencen nuevamente a realizar inversiones<br />
con la perspectiva de incrementar sus ingresos.<br />
Gráfico 5. Evolución anual del EVA y de las utilidades en el sector comercial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
Evolución anual del Eva del sector comercial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
0<br />
-0.05<br />
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
-0.1<br />
-0.15<br />
-0.2<br />
-0.25<br />
y = -0.006x 2 + 25.<strong>12</strong>x - 25193<br />
R² = 0.884<br />
Fuente: cálculo<br />
propio elaborado<br />
en Excel<br />
206 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Evolución anual de las utilidades del sector comercial<br />
periodo 2000 a 2008<br />
25000000<br />
20000000<br />
15000000<br />
10000000<br />
5000000<br />
0<br />
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010<br />
Fuente: cálculo<br />
propio elaborado<br />
en Excel<br />
Con el fin de observar el comportamiento de las empresas de Caldas, se<br />
procedió a realizar el consolidado de las empresas mediante un factor ponderador<br />
con base en los activos de las mismas, donde el sector industrial<br />
ostenta la mayor participación, mostrándose el comportamiento reportado<br />
en la gráfica 6.<br />
El siguiente gráfico muestra una línea de tendencia que apunta hacia en<br />
crecimiento del EVA, el cual ha tenido variaciones debido al manejo de las<br />
utilidades, la coyuntura económica y la situación de cada empresa.<br />
Gráfico 6. Comportamiento consolidado del EVA y de las utilidades para las<br />
empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
0.4<br />
Generación del Valor Económico Agregado de las Empresas de Caldas<br />
entre los años 2000 a 2008<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
y = 0,004x 2 - 17,79x + 17762<br />
R² = 0,9<strong>12</strong><br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
-0.1<br />
-0.2<br />
-0.3<br />
Fuente: cálculo<br />
propio elaborado<br />
en Excel<br />
207
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
8000000<br />
Evolución de las Utilidades de las Empresas de Caldas<br />
periodo 2000 a 2008<br />
7000000<br />
6000000<br />
5000000<br />
4000000<br />
3000000<br />
2000000<br />
1000000<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Fuente: cálculo<br />
propio elaborado<br />
en Excel<br />
Al realizar un gráfico de dispersión entre la variación del EVA y las utilidades<br />
para las empresas de Caldas, se puede encontrar que existe una relación<br />
inversa entre las variables, lo que significa que cada vez que se aumente<br />
la toma de utilidades a costa del capital operativo, el EVA disminuirá; este<br />
resultado es importante, puesto que muchas empresas han sido regidas por<br />
este principio, es decir, las empresas han considerado mejor gerente al que<br />
otorgue mayor número de utilidades, pero, muchas veces, estas prácticas<br />
lesionan la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.<br />
Gráfico 7. Análisis de dispersión entre la variación del EVA y las Utilidades<br />
para el sector empresarial de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Fuente: cálculo propio<br />
elaborado en el Software<br />
SPSS 18 Versión<br />
Trial<br />
208 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Al realizar la tabla de correlaciones para los datos anteriores (tabla 1), se<br />
encuentra que el 82,3% de la variabilidad del EVA es explicada por el modelo<br />
lineal que contempla la variación anual de las utilidades como variable<br />
explicativa, existiendo evidencia estadística de la correlación entre ambas<br />
variables, la cual se caracteriza por ser altamente significativa (0,005) en<br />
el periodo 2000 a 2007 (datos 1 al 7).<br />
Tabla Nº 1. Correlaciones entre la variación anual del EVA y las Utilidades de<br />
las empresas de Caldas en el periodo 2000-2007<br />
Variación anual<br />
del EVA<br />
Variación anual<br />
de las utilidades<br />
Variación anual del EVA Correlación de Pearson<br />
Coeficiente de Determinación (R2)<br />
1 -,907**<br />
0,823<br />
Sig. (bilateral) ,005<br />
N 7 7<br />
Variación anual de las utilidades Correlación de Pearson<br />
-,907**<br />
1<br />
Coeficiente de Determinación (R2) 0,823<br />
Sig. (bilateral) ,005<br />
N 7 7<br />
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).<br />
Fuente: cálculo propio elaborado en el Software SPSS 18 Versión Trial<br />
Si se toma todo el periodo 2000-2008, la correlación difiere del periodo<br />
2000-2007; debido a que en el periodo 2007 a 2008 (dato 8), se genera<br />
un cambio apreciable en el manejo de las utilidades y la generación de<br />
valor por parte del sector empresarial, en un contexto de crisis económica<br />
internacional y problemas con países vecinos a los cuales se dirigen las<br />
exportaciones del departamento.<br />
Tabla Nº 2. Correlaciones entre la variación anual del EVA y las Utilidades de<br />
las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Variación anual de las utilidades<br />
Variación anual del EVA<br />
Variación anual de<br />
las utilidades<br />
Variación anual<br />
del EVA<br />
Correlación de Pearson<br />
Coeficiente de Determinación<br />
1 -,682<br />
0,465<br />
Sig. (bilateral) ,062<br />
N 8 8<br />
Correlación de Pearson<br />
-,682<br />
1<br />
Coeficiente de Determinación<br />
0,465<br />
Sig. (bilateral) ,062<br />
N 8 8<br />
Fuente: cálculo propio elaborado en el Software SPSS 18 Versión Trial<br />
209
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
Conclusiones<br />
En el cálculo del costo del capital promedio ponderado se pudo observar<br />
que un número significativo de empresas se financian en mayor proporción<br />
con patrimonio (recursos propios) que con pasivos (recursos de terceros);<br />
lo que causa que el costo de capital se incremente, debido a que el riesgo<br />
es mayor en la medida en que los recursos están invertidos en un solo negocio,<br />
contrario a lo que ocurre con los recursos de terceros los cuales se<br />
encuentran diversificados, por lo que el riesgo disminuye y causa un costo<br />
de financiación menor. Muchos empresarios tienen la creencia de que la<br />
financiación con recursos propios es a costo cero, pero esto se debe a que<br />
no se tiene en cuenta el riesgo de la inversión.<br />
Los empresarios miden sus beneficios a partir de las utilidades que se<br />
generan al interior de la organización, siendo éste un parámetro de corto<br />
plazo, donde la rentabilidad del activo es un enfoque del largo plazo que<br />
el empresario no tiene en cuenta, debido a que lo importante para este<br />
tipo de inversionista, como se presenta en la mayoría de los casos, es el<br />
resultado obtenido al final del periodo (utilidad neta) y no los resultados<br />
que se puedan obtener en el largo plazo y el Valor Económico Agregado<br />
es un indicador de este tipo, el cual se logra en la medida en que se creen<br />
las estrategias para el logro de la rentabilidad operacional, cumpliendo así<br />
el objetivo básico financiero organizacional.<br />
Las principales empresas objeto de estudio del departamento de Caldas son<br />
poco rentables en su actividad principal (rentabilidad del activo), debido a<br />
varios factores, como son: a) Las empresas estudiadas presentan un capital<br />
de trabajo demasiado alto con respecto a su propiedad, planta y equipo,<br />
lo que muestra que hay un problema de rotación en estas organizaciones,<br />
debido a que los saldos de estas cuentas debe ser bajo en la medida que<br />
se haga buen uso de los recursos, como el efectivo, las cuentas por cobrar<br />
y los inventarios. b) Algunas de las empresas estudiadas tienen altos niveles<br />
en sus saldos de activos fijos, lo que hace deducir que hay activos fijos<br />
operativos no utilizados de forma adecuada, debido a las bajas utilidades<br />
que se dan con respecto a la gran inversión en activos de capital.<br />
El Valor Económico Agregado durante el periodo 2003-2004 presentó un<br />
buen incremento en los diferentes sectores objeto de estudio, debido al<br />
incremento en la rentabilidad operativa de las empresas, mientras que el<br />
costo de la deuda se mantuvo estable. Este incremento en la rentabilidad<br />
se explica porque se realizó una desinversión en activos fijos operativos por<br />
parte de los empresarios en un 9.04% en promedio. Y de forma contraria, a<br />
partir de este año, el indicador EVA comenzó a disminuir, donde los inversionistas<br />
incrementaron la adquisición de activos de capital generadores<br />
de renta por una mejor expectativa de incremento de la producción y del<br />
ingreso nacional, como también por una disminución de las tasas de interés<br />
de colocación en el mercado financiero.<br />
210 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
El descenso en el Valor Económico Agregado a partir del año 2004 en las<br />
empresas industriales del departamento se sustenta en una mayor adquisición<br />
de activos generadores de renta, una decisión certera debido a<br />
que esto, ante una expectativa de crecimiento sectorial, se traduce en una<br />
mayor rentabilidad en el futuro, un mayor grado de competitividad y una<br />
generación adicional del valor.<br />
Para los sectores durante los periodos objeto de estudio, se pudo observar<br />
una caída en el Valor Económico Agregado a partir del año 2004, este<br />
descenso en el indicador se explica por el mejoramiento de las expectativas<br />
de crecimiento económico, lo que está de acuerdo con los informes<br />
de coyuntura presentado por diferentes entidades en el país, donde los<br />
empresarios comenzaron a realizar nuevas inversiones con el objeto de<br />
incrementar sus utilidades. Como se ha señalado, el aumento de éstas<br />
causa en el corto plazo una disminución del Valor Económico Agregado,<br />
pero con la expectativa de recibir en el largo plazo una mayor rentabilidad<br />
sobre estas inversiones e incrementar la competitividad de los sectores.<br />
Recomendaciones<br />
Los empresarios de los diferentes sectores del departamento de Caldas<br />
deben vislumbrar sus negocios hacia el largo plazo, es decir, deben crear<br />
las estrategias para el logro de una mayor rentabilidad producto de sus<br />
operaciones.<br />
En Caldas hay una cultura de generación de utilidades, estrategia del corto<br />
plazo, esto debe cambiar, debido a que la rentabilidad, al ser una estrategia<br />
del largo plazo, hace que la competitividad de estas organizaciones<br />
aumente, debido a que se crean las estrategias para poder actuar de otra<br />
forma, más eficiente en mercados más competitivos.<br />
Realizar un seguimiento de la generación o destrucción de valor para las<br />
empresas objeto de estudio, y así poder determinar nuevas conclusiones<br />
sobre el comportamiento del empresario y de los sectores, debido a que si<br />
se hace un seguimiento, seguramente se hace un refinamiento de la información,<br />
para poder aplicar estas nuevas conclusiones a otros sectores y<br />
a los empresarios brindarle mejor y mayor información, para que apunten<br />
al logro de un sector más competitivo.<br />
Aunque en la actualidad no existe un marco legal que exija a las empresas<br />
realizar un análisis más profundo de sus resultados y que éstos se enfoquen<br />
a la generación de valor, crecimiento organizacional o mayor competitividad<br />
del sector, para que apunten a mercados más grandes o de índole internacional,<br />
el estudio de los resultados debería convertirse en una cultura<br />
organizacional que busque el logro de estos objetivos.<br />
211
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
Con nuevos estudios, se recomienda que los gremios como ACOPI, ANDI,<br />
FEN<strong>AL</strong>CO, entre otros, sean líderes en la implementación de estrategias<br />
para que los empresarios de los sectores puedan tener más información y<br />
capacitación sobre el tema para la implementación de nuevos métodos de<br />
análisis enfocados al logro del valor empresarial.<br />
Los empresarios deben tener en cuenta el factor rentabilidad y costo de<br />
capital como bases para la generación del valor, es decir, no solamente<br />
fijarse en la generación de utilidades, sino también tener en cuenta los inductores<br />
del valor, como medidas de eficiencia para el logro de los objetivos<br />
del valor agregado.<br />
Disminuir el costo de capital promedio ponderado debe ser otra meta organizacional<br />
de los empresarios, donde se busque la manera más adecuada<br />
de financiación al menor costo posible, esto se logra en la medida en que<br />
se tomen obligaciones con terceros a bajos costos, tratando de disminuir<br />
las obligaciones con los dueños, pues esto genera un costo mayor debido<br />
al riesgo de éstos al colocar sus recursos en una sola empresa, por lo que<br />
el concepto de diversificación no se presenta en estos casos.<br />
Aumentar la rentabilidad del activo también es un factor determinante a la<br />
hora de implementar estrategias para la generación del valor, incrementar<br />
las ventas, disminuir los costos y los gastos es clave para el logro del valor<br />
agregado, en este caso los empresarios deben determinar su estructura<br />
de costos y gastos para poderlos controlar y de esta forma contribuir a la<br />
generación del valor. También hay que tener en cuenta que las ventas y<br />
su respectivo incremento son un potenciador de utilidades en la medida en<br />
que los costos sean controlados.<br />
Realizar un seguimiento permanente a los costos indirectos de fabricación<br />
(CIF) es pieza clave para la generación del valor, puesto que en muchas<br />
organizaciones, al no tener muy bien definido estos costos, se hace imposible<br />
realizar un control sobre ellos, lo que causa de forma inmediata una<br />
disminución de las utilidades operativas, generando, de esta forma, una<br />
disminución en la rentabilidad del activo.<br />
Los empresarios deben tener en cuenta el concepto del apalancamiento<br />
financiero, donde tomar obligaciones con terceros resulta menos costoso<br />
que hacerlo con los propios dueños, contribuyendo, de esta forma, a la<br />
disminución del costo de capital, factor determinante para la generación<br />
del valor.<br />
Bibliografía<br />
ANDI. (2008). Balance 2008 y perspectivas financieras 2009.<br />
2<strong>12</strong> Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Amar, Oriol. (1999). Valor económico agregado EVA. Editorial Norma.<br />
Banco de la República. Boletines de Coyuntura Económica. Disponible en<br />
www.banrep.gov.co (Informes económicos y series estadísticas).<br />
Caicedo, Edison. (2004). Medición de los betas del capital contable propio<br />
a través de la información contable. I Simposio de Docentes de Finanzas.<br />
Bogotá.<br />
Bancolombia. Investigaciones económicas. Disponible en www.bancolombia.com<br />
Calva-Mercado, Alberto. (2003). Creación del valor económico agregado<br />
(EVA) de las empresas en México 1999-2002. Acus Consultores.<br />
Cámara de Comercio de Manizales. (2009). Mapa de Comercio Exterior<br />
de Caldas.<br />
CRECE. (2008). Boletín de coyuntura. Manizales.<br />
García, Oscar. (2009). Administración financiera, fundamentos y aplicaciones.<br />
Prensa Moderna Editores, Cali.<br />
________ (2003). Valoración de empresas. Gerencia del valor y EVA.<br />
Medellín.<br />
Grupo de Investigación en Solvencia y Riesgo Financiero (GISRF) Univalle.<br />
Estimación de los betas 2001-2005 disponible en: http://cashflow88.com/<br />
decisiones/Betas_Sectores_Colombia_2005_Bu_y_BL.pdf<br />
Mavila, Daniel; Polar, Ernesto. (2006). El EVA en la evaluación de alternativas<br />
de inversión. R<strong>evista</strong> Industrial Data, Vol. 9 Nº 02.<br />
Saavedra, María. (2004). La valuación de las empresas en México, aplicación<br />
del modelo de valor económico agregado 1991-2000. R<strong>evista</strong> Contaduría<br />
y Administración, Nº 214.<br />
Superintendencia de Sociedades. Base de datos Sirem. Estados Financieros<br />
2000-2008 disponible en www.supersociedades.gov.co<br />
Vergiu, Jorge; Bendezu, Cristian. (2007). Los indicadores financieros y el<br />
valor económico agregado (EVA) en la creación de valor. R<strong>evista</strong> Industrial<br />
Data Nº 10. Lima (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Andrés.<br />
Vélez, Ignacio. (2001). La creación de valor y su medida. Documento presentado<br />
en la V Convención Financiera Centroamericana, Tegucigalpa.<br />
213
Gabriel E. Escobar A.; Rubén D. Arango A.; Alejandra Molina O.; Francisco J. Arias V.<br />
Fuentes de internet<br />
http://www.wikilearning.com/el_valor_economico_agregado-wkc-13182.htm<br />
http://www.<strong>12</strong>manage.com/methods_eva_es.html<br />
http://www.kreston.es/stern-stewart.htm<br />
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glosario_<br />
economia_a.html<br />
http://gerenciaactual.blogspot.com/2007/07/el-eva-o-valor-econmicoagregado.html<br />
http://www.grupobancolombia.com/home/index.asp<br />
http://www.portafolio.com.co/<br />
http://pagos.semana.com/promociones/dinero.html<br />
http://www.superfinanciera.gov.co<br />
http://www.supervalores.gov.co<br />
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/pub9102003_1_1.pdf<br />
214 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 196 - 215
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Gabriel Eduardo Escobar Arias<br />
gabrieledo@autonoma.edu.co<br />
Economista (Universidad de Manizales). Magíster en Administración Financiera y<br />
Económica (Universidad Tecnológica de Pereira). Especialista en Finanzas (Universidad<br />
Eafit). Cursa estudios de doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones<br />
(Universidad Nacional de Colombia). Actualmente es docente de la Universidad<br />
Autónoma de Manizales y docente catedrático de la Universidad Nacional de Colombia<br />
y de la Universidad de Manizales.<br />
Rubén Darío Arango Álvarez<br />
rdarango@autonoma.edu.co<br />
Contador Público (Universidad de Manizales). Especialista en Gerencia de Finanzas<br />
(Universidad Autónoma de Manizales). Actualmente es docente de la Universidad<br />
Autónoma de Manizales y docente catedrático de la Universidad de Manizales.<br />
Alejandra Molina Osorio<br />
alejamoli@autonoma.edu.co<br />
Economista Empresarial (Universidad Autónoma de Manizales). Especialista en<br />
Gerencia Empresarial y Magíster en Administración de Negocios (Universidad Autónoma<br />
de Manizales). Docente de la Universidad Autónoma de Manizales.<br />
Francisco Javier Arias Vargas<br />
franciscoarias@autonoma.edu.co<br />
Ingeniero Químico (Universidad Nacional de Colombia). Especialista en Gerencia<br />
Empresarial y Magíster en Administración de Negocios (Universidad Autónoma de<br />
Manizales). Docente de la Universidad Autónoma de Manizales.<br />
215
Perspectivas de investigación, retórica<br />
y contabilidad: una invitación<br />
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
Resumen<br />
La retórica, comúnmente, es vista como<br />
la forma de manipular los argumentos<br />
con el fin de engañar diferentes audiencias.<br />
Contrario a esto, las miradas<br />
académicas, históricamente, han mostrado<br />
a la retórica como una manera<br />
sistemática de argumentar con el fin de<br />
promover diversas acciones y actitudes<br />
entre un público específico. Sin embargo,<br />
la mirada tradicional ha visto a la<br />
ciencia como objetiva y no usuaria de<br />
la retórica. La contabilidad ha entrado<br />
en esta mirada y se ha visto como una<br />
forma objetiva y neutral de ‘reflejar’ la<br />
realidad. El presente texto hace énfasis<br />
en los contemporáneos estudios sociales<br />
de la ciencia y la tecnología para<br />
mostrar que la contabilidad, así como la<br />
ciencia, posee una retórica especial que<br />
lleva a que sea legitimada actualmente<br />
como representativa de la realidad.<br />
Abstract<br />
Commonly, rhetoric is considered as the<br />
way of manipulating arguments in order<br />
to deceive different audiences. Contrariwise,<br />
the academic view, historically,<br />
has defined “rhetoric” like a systematic<br />
way of argumentation in order to promote<br />
different actions and attitudes among<br />
a specific public. However, the traditional<br />
view has seen science as objective and<br />
severed it from rhetoric. Accounting has<br />
been considered in this line and has<br />
been seen as an objective and neutral<br />
way of “reflecting” reality. This paper<br />
emphasizes in the contemporary social<br />
studies of science and technology to<br />
show that Accounting, like Science,<br />
has a special rhetoric which leads to be<br />
legitimated as representative of reality.<br />
Palabras clave<br />
Retórica, contabilidad, investigación<br />
contable.<br />
Key words<br />
Rhetoric, accounting, accounting research.<br />
Primera versión recibida en agosto de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en noviembre de <strong>2011</strong><br />
Este artículo es producto de la investigación que se está llevando a cabo en la Universidad la Gran<br />
Colombia, titulada “El concepto de control desde la década de los noventa del siglo XX y su incidencia<br />
en el saber contable”.<br />
216 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
1. Introducción: perspectivas de investigación contable<br />
Por largo tiempo la contabilidad ha sido vista como un sistema de información<br />
que representa ‘fielmente’ la realidad. Las versiones tradicionales de<br />
la contabilidad, además, le otorgan un carácter objetivo a la información<br />
que ella produce. Así, la contabilidad, se dice también, es una disciplina<br />
neutral, sin intereses algunos, debido a que representa la realidad tal cual<br />
es. Estas miradas acerca de la contabilidad se alimentan de las versiones<br />
tradicionales de la ciencia, para las cuales esta última es el producto más<br />
avanzado de la humanidad y, a través de la investigación y de la publicación,<br />
logra mostrar la realidad en toda su extensión (Chua, 1986; Larrinaga<br />
González, 1999; Ryan, Scapens, & Theobald, 2004).<br />
Desde la década de los setenta, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología<br />
(ESCT), entre muchos estudios más, han logrado mostrar la debilidad<br />
de estos argumentos. La ciencia, desde esta perspectiva, es solamente una<br />
forma de conocimiento que tiene aceptación en un tipo particular de cultura,<br />
en nuestro caso: la cultura capitalista, moderna, occidental. La ciencia es<br />
vista por los ESCT como una práctica social, interactuante con todas las<br />
esferas de la sociedad: lo político, lo económico, lo psicológico, lo religioso,<br />
etc. Por lo tanto, lejos de ser un conocimiento que hable sobre la verdad<br />
de la realidad, es un conjunto de creencias acerca de lo que es o debería<br />
ser el mundo; un conjunto de creencias fuertemente legitimado, otorgando<br />
poder de intervención de quien es dueño de ese mismo conocimiento<br />
(Miller & O’leary, 1987; Miller & Rose, 2008; Latour, 1991; 1994; 2001). En<br />
consecuencia con esto, y desde perspectivas mucho más interpretativas y<br />
críticas que positivistas (Chua, 1986), se puede argumentar que la ciencia<br />
tiene un conjunto de discursos socialmente aceptados que otorgan poder a<br />
quien emita tal discurso llevando a que otros cambien sus modos de actuar.<br />
Estas perspectivas han alimentado a la investigación contable. Las miradas<br />
tradicionales de la ciencia han llevado a la consolidación de una perspectiva<br />
amplia de investigación que en varios contextos ha sido analizada y ha<br />
llegado a ser denominada: corriente principal, positivismo, estructural-funcionalismo,<br />
esencialismo, entre otras (Chua, 1986; Hopper & Powell, 1985;<br />
Larrinaga González, 1999; Ryan et al., 2004). Esta perspectiva considera<br />
a la realidad como algo objetivo, externa al ser humano y, por lo tanto, imposible<br />
de ser modificada. Las metodologías más usadas por este tipo de<br />
investigación son las cuantitativas, las cuales buscan ‘descubrir’ y describir<br />
las ‘leyes’ y las ‘esencias’ por las cuales la realidad está determinada. El ser<br />
humano y la sociedad se ven como determinados por su contexto y por ende<br />
su voluntad está seriamente limitada, pues la realidad tiene un orden específico<br />
regido por leyes universales. La investigación contable desarrollada a<br />
partir de estas proposiciones es, sin embargo, heterogénea, yendo desde<br />
217
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
el diseño de prácticas ‘precisas’ de valoración de activos, hasta el análisis<br />
estadístico (econométrico) del comportamiento de derivados financieros<br />
en los mercados de capitales. Este tipo de investigación está altamente<br />
influenciado por la mirada de la economía neoclásica, la cual ha llevado a<br />
mostrar a la economía como ‘la más exacta de las ciencias sociales’.<br />
Como miradas alternas a la corriente principal, se pueden ver dos o tres<br />
perspectivas diferentes: la primera, denominada por algunos como la corriente<br />
interpretativa; en segundo lugar, se puede encontrar la perspectiva<br />
crítica radical; y, por último, hay un grupo de investigación preocupada por<br />
las relaciones de poder. Estas dos últimas son reunidas por algunos autores<br />
en una sola perspectiva denominada crítica.<br />
La corriente interpretativa surge de la investigación cultural en las ciencias<br />
sociales. La relación, aquí, con disciplinas como la antropología, la<br />
sociología, la lingüística, entre otras, es fuerte. Se parte de considerar a<br />
la realidad como producto, construcción, de las interacciones sociales. No<br />
se ve a la realidad con una esencia única, sino, por el contrario, como el<br />
resultado de un proceso intersubjetivo de otorgamiento de significados a<br />
los fenómenos que podemos percibir de la realidad. Para comprender esa<br />
realidad, no habría que buscar sus leyes o esencias, sino los significados<br />
que las diversas interacciones le otorgan. En este sentido, las metodologías<br />
preferidas por este tipo de investigación son las cualitativas, que irían hacia<br />
la profundidad de un fenómeno hasta comprender los significados, los discursos<br />
y las interacciones propias de un contexto social. La investigación<br />
contable orientada desde esta perspectiva ha buscado comprender el papel<br />
que juega la contabilidad y los contadores en la construcción de realidades<br />
sociales. Se entiende que la contabilidad, a través de su lenguaje, construye<br />
un tipo particular de realidad, que lleva a que las interacciones se den de<br />
cierto modo y no de otro. La contabilidad, a través de la representación<br />
que hace de algunos elementos de la realidad, limita la posibilidad de que<br />
otros elementos sean vistos. La sociedad es vista como ordenada, pero al<br />
contrario de la corriente principal, este orden está dado por las interacciones<br />
sociales y por los significados que son institucionalizados por los actores.<br />
El ser humano, y por ende el contador, adquieren un papel activo en la<br />
construcción de órdenes sociales.<br />
Por su parte, la corriente crítica radical considera que la sociedad está<br />
constituida fundamentalmente por el conflicto. El conflicto principal es<br />
aquel que se da entre las clases propietarias de los medios de producción<br />
y todos aquellos que son dueños sólo de su propio ser. El análisis está<br />
centrado en la explotación y dominación que hacen las clases propietarias<br />
sobre las clases desposeídas. Esta explotación y dominación tiene dos<br />
expresiones: una, desde lo económico, en la cual las clases desposeídas<br />
218 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
se ven obligadas a satisfacer sus necesidades básicas a través de la<br />
subordinación a los intereses productivos de las clases propietarias; otra,<br />
desde lo ideológico, por medio de la cual las clases desposeídas asumen<br />
como propios los valores y discursos de las clases propietarias, pero que<br />
no benefician a las clases desposeídas sino que mantienen el poder en<br />
manos de las clases propietarias. La contabilidad, desde esta perspectiva,<br />
es vista como un actor fundamental en la legitimación de la explotación<br />
de las clases hegemónicas sobre las clases desposeídas. La contabilidad<br />
actúa en las dos expresiones de explotación: por un lado, otorga la imagen<br />
de justa a la relación entre ‘iguales’ que se da entre las clases propietarias<br />
y las clases desposeídas; por otro lado, el lenguaje de la contabilidad sirve<br />
como mecanismo ideológico que da un significado parcializado de la realidad<br />
a favor de los intereses hegemónicos. La investigación contable ha<br />
buscado analizar la explotación legitimada por la contabilidad en diferentes<br />
ámbitos: laboral, de género, ambiental, etc.<br />
La corriente preocupada por las relaciones de poder se alimenta del trabajo<br />
de la filosofía posmoderna, principalmente. En esta perspectiva se hace, al<br />
igual que en la anterior, una crítica al orden social existente. Se considera<br />
que hay una estrecha relación entre el saber y el poder en la sociedad.<br />
Aquel que tiene el conocimiento tiene el poder de definir la sociedad y aquel<br />
que tiene el poder define qué conocimiento es considerado como válido. El<br />
conocimiento, desde esta perspectiva, es el que define qué es importante<br />
y qué no es, qué se excluye y qué se incluye, qué relaciones son permitidas<br />
y cuáles prohibidas. La verdad, entonces, es relativa y dependerá del<br />
contexto histórico y espacial en el que se produzca, además de los mecanismos<br />
por los cuales esa verdad es legitimada y asumida como cierta.<br />
Esta perspectiva usa metodologías como la arqueología y la genealogía.<br />
Ambas metodologías buscan reconocer e interpretar las verdades relativas<br />
dentro de su contexto. En el caso de la arqueología se busca comprender<br />
el concepto definido como verdadero en medio de un conjunto complejo<br />
y contextual de significados y relaciones. Por el lado de la genealogía se<br />
intenta reconocer los puntos de inflexión en los significados de las cosas (de<br />
las verdades), haciendo énfasis en los cambios que sufren los significados,<br />
y con ellos, las relaciones y la sociedad en general. La investigación en<br />
contabilidad rechaza, asumiendo esta perspectiva, un concepto único de<br />
contabilidad, mostrando en sus diversas indagaciones que la contabilidad<br />
es (tautológicamente) lo que los miembros de una comunidad digan que es<br />
la contabilidad. El lenguaje de la contabilidad es contextual, es definitorio de<br />
lo que es verdad o no y es producto, y reproduce ciertos tipos de relaciones<br />
sociales que son, al mismo tiempo, relaciones de poder.<br />
El presente texto se ubica en medio de las tres últimas perspectivas. Las<br />
tres perspectivas comparten una evaluación constante a los discursos que<br />
219
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
son emitidos en la sociedad. Intenta recuperar una tradición que viene desde<br />
la antigüedad y que en el último siglo ha tenido una fuerte renovación.<br />
La retórica o aquella disciplina dedicada a la construcción de argumentos<br />
convincentes (que es muy diferente a decir que son mentirosos) tiene, desde<br />
las miradas renovadoras del siglo XX, presencia en todos los discursos de<br />
la sociedad, sean estos académicos, religiosos, políticos, sentimentales,<br />
deportivos, etc. La contabilidad, como uno de esos discursos de la sociedad,<br />
tiene también una retórica particular.<br />
El artículo sigue con una breve revisión a las miradas que históricamente<br />
se han presentado acerca de la retórica, haciendo especial énfasis en las<br />
miradas contemporáneas acerca de la retórica en la ciencia. Posteriormente,<br />
se hará un recorrido por los elementos tradicionales de la retórica y de la<br />
investigación retórica. En tercer lugar, se hace una evaluación de la contabilidad<br />
y de su carácter retórico. Por último, a manera de conclusiones,<br />
a la par que se revisa la investigación que ha sido desarrollada sobre la<br />
retórica de la contabilidad se establecen los potenciales que para nuestro<br />
contexto tiene este tipo de investigación.<br />
2. Retórica: perspectivas contemporáneas<br />
Según Gill y Whedbee (2000) la retórica tiene múltiples significados “mientras<br />
que algunas […] definiciones comparan la retórica con la persuasión,<br />
otras la caracterizan de manera más amplia, como tratándose de cualquier<br />
tipo de expresión instrumental. Una definición identifica la retórica con la<br />
argumentación; otra, con el lenguaje elocuente. Por último, mientras que<br />
algunas definiciones asocian la retórica exclusivamente con el discurso, al<br />
menos una de ellas deja abierta la posibilidad de que pueda incluir actividades<br />
y objetos no discursivos” (2000). Para ellas, “la retórica es el discurso<br />
calculado para influir sobre un auditorio hacia cierto fin en particular. […]<br />
Aunque las descripciones de los fines de la retórica discrepan bastante, el<br />
tema invariable es que se trata de un tipo de discurso instrumental. De un<br />
modo u otro, es un vehículo para reforzar, alterar o responder a las opiniones<br />
de un público determinado” (2000).<br />
La crítica retórica tiene entre sus objetivos “determinar el modo por el cual<br />
la retórica invita a la construcción o reconstrucción de sucesos y fenómenos.<br />
Su método consiste en identificar las estructuras textuales, discutirlas<br />
y, en algunos casos, desarmarlas, a fin de establecer cómo operan para<br />
crear opiniones, sancionar ciertas maneras de mirar el mundo, o silenciar<br />
a determinadas personas o puntos de vista” (2000).<br />
Para Gill y Whedbee la crítica retórica analiza los discursos a partir de tres<br />
preguntas básicas: ¿Qué expectativas genera el contexto? ¿Qué es lo que<br />
el texto le presenta al público? y ¿Cuáles son los rasgos significativos del<br />
220 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
texto? A partir de estas preguntas, las autoras consideran que son varios los<br />
elementos que se pueden analizar desde la crítica retórica. Dentro de los<br />
elementos que responden a la pregunta inicial acerca de las expectativas<br />
que genera el contexto se encuentran: la exigencia (el problema o asunto<br />
a que se refiere el texto), la audiencia (las personas concretas a las que se<br />
dirige el orador), el género (la naturaleza misma del texto) y la credibilidad<br />
del orador (la posición social del orador en relación con el auditorio al que<br />
se dirige). Para responder a la pregunta por lo que presenta el texto al<br />
público, Gill y Whedbee enumeran: la persona retórica (la persona ficticia<br />
del autor creada en el texto), el auditorio implícito (o la audiencia ficticia<br />
simbolizada en el texto mismo), la percepción del contexto (la mención<br />
que se hace del contexto en el que opera el texto y/o la re-definición que<br />
el texto hace del contexto) y la ausencia (aquello que está ausente o que<br />
ha sido silenciado por el texto). Por último, para responder a la pregunta<br />
por las características del texto señalan: la estructura y temporalidad, la<br />
argumentación, la metáfora, y la iconicidad.<br />
Desde el énfasis en la interacción, Jonathan Potter (1998) define la retórica<br />
como el “discurso utilizado para reforzar versiones particulares del mundo<br />
y para proteger estas versiones de la crítica”. Potter (1998) considera que<br />
“la retórica no se debería limitar a expresiones manifiestamente argumentativas<br />
o explícitamente persuasivas y debería verse como un aspecto<br />
fundamental de la manera en que las personas interactúan y llevan a la<br />
comprensión”. Así, las actitudes pueden llegar a ser vistas como posturas<br />
públicas inseparables de las controversias del momento. Posteriormente,<br />
Potter identifica dos tipos de retórica: una retórica ofensiva, encargada de<br />
socavar las descripciones alternativas, elaborada para reelaborar, dañar o<br />
reenmarcar una descripción; y una retórica defensiva, que resiste a la anterior<br />
y que protege las descripciones empleando diversas técnicas (Potter,<br />
1998). El análisis retórico debe tener en cuenta qué tipo de retórica se está<br />
analizando con el fin de identificar los procedimientos a través de los cuales<br />
se construyen hechos o versiones factuales o se busca socavar dichas<br />
versiones. Potter denominará a estas retóricas, en términos generales,<br />
discursos cosificadores y discursos ironizadores.<br />
Bazerman (1988) define la retórica como “el más amplio estudio de cómo<br />
la gente usa el lenguaje y otros símbolos para lograr objetivos humanos y<br />
llevar a cabo actividades humanas (…) un estudio práctico que ofrece a la<br />
gente un mayor control sobre su actividad simbólica”. Para él, “la persuasión<br />
está en el corazón de la ciencia, no en el margen irrespetable. Una retórica<br />
inteligente practicada dentro de una comunidad de investigación seria, reconocible<br />
y comprometida es un método serio de búsqueda de la verdad. La<br />
comunicación científica más seria no es la que deja de lado la persuasión,<br />
sino la que persuade de la manera más profunda, más irresistible y, por<br />
lo tanto, arrasa con los argumentos más superficiales” (Bazerman, 1988).<br />
221
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
Según Bazerman et al. (2005) a partir de la década de los ochenta se origina<br />
un movimiento denominado Retórica de la Indagación (Rhetoric of Inquiry),<br />
encabezado por autores como John Nelson, John Campbell, Arjo Klamer,<br />
Allan Megill, Donald McCloskey, entre otros. La publicación más importante<br />
de este movimiento es la compilación The rhetoric of human sciences<br />
(Nelson, Megill, & McCloskey, 1987b). Para Nelson et al. (1987a) “la investigación<br />
usa argumentos, y los argumentos usan retórica. La ‘retórica’ no es<br />
el mero ornamento o la mera superchería. Es retórica en el antiguo sentido<br />
de discurso persuasivo. En materias desde la prueba matemática hasta la<br />
crítica literaria, los investigadores escriben retóricamente”. Dentro de este<br />
grupo se encontraban historiadores, sociólogos, filósofos, economistas,<br />
matemáticos, entre otros. “La retórica de la investigación toma como punto<br />
de partida que toda investigación –desde la biología hasta la teología– es<br />
argumento. Ni los hechos de la historia ni las pruebas matemáticas hablan<br />
por sí mismas” (Bazerman et al., 2005).<br />
Bazerman et al. también reconocen el papel en el fortalecimiento de los<br />
estudios retóricos de autores como Bruno Latour (1992) y Steve Woolgar<br />
(Latour & Woolgar, 1995). Para Latour (1992) “la retórica es una disciplina<br />
fascinante aunque despreciada, pero se hace aún más importante cuando<br />
los debates son tan exacerbados que se convierten en científicos y técnicos<br />
(…). Los textos científicos o técnicos no se escriben de forma distinta por<br />
diferentes razas de escritores. Cuando llegas a ellos no significa que hayas<br />
dejado la retórica por el reino más tranquilo de la razón pura. Significa que<br />
la retórica se ha vuelto lo suficientemente acalorada, o que es todavía tan<br />
activa, como para que se tengan que incluir muchos más recursos para<br />
mantener en pie los debates”. Así, es en las controversias donde con mayor<br />
fuerza se verá el uso de la retórica, en especial para provocar cierres de las<br />
mismas. Pero que una controversia se cierre no quiere decir que deje de<br />
haber retórica, al contrario, la retórica es más fuerte para que el cierre se<br />
mantenga. De acuerdo con Latour y Woolgar (1995), “las materias primas<br />
dentro del laboratorio son rápidamente transformadas en moneda simbólica<br />
por los científicos a través de las actividades rutinarias de etiquetado,<br />
codificación, y clasificación” (Ver también Bazerman et al., 2005).<br />
Un campo cercano a la contabilidad en el que ha habido un movimiento<br />
importante desde los análisis retóricos es el de la economía. Su principal<br />
representante, Donald McCloskey (hoy Deirdre McCloskey) ha hecho un<br />
análisis profundo de la retórica que usa la economía, especialmente la<br />
economía neoclásica. Para McCloskey (1994), “la ciencia es escrita con<br />
intención, la intención de persuadir a otros científicos, tales como los científicos<br />
económicos”. En un texto anterior (McCloskey, 1983) comenta que<br />
los economistas tienen dos actitudes ante los discursos: una actitud oficial<br />
por la cual los economistas se reconocen a sí mismos como científicos en<br />
222 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
el moderno sentido de la palabra; estos científicos reconocen como propios<br />
y adecuados los requerimientos del método científico (hipotético-deductivo).<br />
La segunda actitud de los economistas, de carácter implícito, tiene que ver<br />
con el trabajo real de investigación, en donde los economistas hacen uso<br />
de una fuerte retórica para elaborar sus argumentos. “Aún en las materias<br />
estrechamente más técnicas de la discusión científica, los economistas<br />
tienen un conjunto compartido de convicciones sobre lo que hace un argumento<br />
fuerte, pero un conjunto que aún no ha sido examinado, que pueden<br />
comunicar a los estudiantes sólo tácitamente, y que contiene muchos<br />
elementos embarazosos para la retórica oficial” (1983). Para McCloskey, la<br />
economía utiliza, principalmente, figuras como la metáfora que se muestra<br />
con claridad en la utilización de modelos (McCloskey, 1983; 1990; 1994).<br />
Incluso, afirma que las principales metáforas de la economía provienen de<br />
la contabilidad (Klamer & McCloskey, 1992; McCloskey, 1993).<br />
3. Elementos de retórica<br />
Los elementos que históricamente se han considerado como fundamentales<br />
en la construcción de argumentos desde la retórica, son elementos que<br />
sirven, igualmente, para un análisis de los argumentos que otros dan. A<br />
continuación se hará énfasis en algunos de los términos y elementos más<br />
importantes en el análisis retórico de la ciencia.<br />
3.1. Géneros<br />
Desde Aristóteles, han sido diferenciados tres tipos de géneros discursivos:<br />
deliberativo, judicial y epidíctico. En palabras de Perelman (1997) “en el<br />
género deliberativo el orador aconseja o desaconseja y su opinión concluye<br />
en lo que parece más útil; en el género judicial acusa o defiende para decidir<br />
lo justo; en el género epidíctico alaba o critica y su discurso tiene que ver<br />
con lo bello y lo feo”. Para Gross (2006) “los textos científicos participan en<br />
cada uno de estos géneros. Un informe es judicial porque reconstruye la<br />
ciencia pasada en una forma que apoye sus proposiciones; es deliberativo<br />
porque pretende dirigir la investigación futura; es epidíctico porque es una<br />
celebración de los métodos apropiados”. En otras palabras, el género deliberativo<br />
expone y propone caminos a seguir, decisiones a tomar, etc. Por<br />
su parte el género judicial evalúa los hechos pasados con el fin de decidir<br />
si fueron realizados o no correctamente. Por último, el género epidíctico se<br />
concentra en adjudicar virtudes a un objeto o sujeto del que trata el discurso.<br />
3.2. Construcción del discurso<br />
Es necesario nombrar los cinco elementos de la composición o construcción<br />
de un discurso que desde la retórica clásica son reconocidos. El primero<br />
de ellos es la inventio o invención (también hallazgo), por medio de la cual<br />
223
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
el orador escoge, descubre, construye los argumentos por los cuales dará<br />
apoyo o demostrará sus tesis. Al escoger aquellos argumentos a utilizar,<br />
el orador realiza una dispositio, ordenamiento, con el fin de presentar los<br />
argumentos de una manera coherente dentro del discurso. Al presentar<br />
el discurso, el orador debe hacerlo de un modo claro, vívido, adecuado<br />
al público al que se dirige, acto que se denomina elocutio. Por último, se<br />
encuentran la memne (o memoria), necesaria para recordar los argumentos<br />
y la disposición de los mismos, y la actio (o pronunciación), que implica las<br />
estrategias propias de entonación del discurso. Estos dos últimos elementos<br />
han perdido importancia en la medida en que el análisis retórico actual se<br />
hace principalmente sobre los textos escritos.<br />
3.3. Tipos de argumentos<br />
Dentro de los elementos tradicionalmente utilizados en la retórica se encuentran<br />
los tipos o especies de argumentos. Entre ellos encontramos el<br />
ethos, el pathos, y el logos.<br />
Logos: este recurso estilístico es utilizado apelando a la ‘razón’, a la lógica<br />
del argumento. Se podría decir que es el recurso más utilizado por la ciencia.<br />
La utilización de un método de investigación, la búsqueda de causalidades,<br />
la presentación de los argumentos dentro de un artículo, la presentación<br />
de gráficas y cuadros explicativos y, sobretodo, el estilo impersonal de<br />
escritura, son apelaciones a la razón, al conocimiento. Sin embargo, este<br />
no es el único de los recursos que se utilizan en la ciencia.<br />
Ethos: con este recurso se apela a la credibilidad del orador. Dentro de<br />
la retórica de la ciencia esta credibilidad se apoya en recursos como los<br />
argumentos de autoridad, la apelación a la objetividad de la ciencia, etc.<br />
Parte de la credibilidad del científico está en la capacidad de innovación,<br />
innovación que debe estar hecha de acuerdo con el método científico, lo<br />
que le entrega mayor credibilidad al científico. Gross (2006) considera que<br />
por sí mismos “todos los artículos científicos (…) están en medio de una red<br />
de relaciones de autoridad: la publicación en un journal respetado; detrás<br />
de tal publicación, una serie de garantías dadas a los científicos conectadas<br />
con una institución de investigación bien respetada; dentro del texto, un<br />
conjunto de citaciones ilustrando el artículo como el último resultado de un<br />
programa de investigación vital y en marcha”.<br />
Pathos: este recurso estilístico apelará a los sentimientos del auditorio, del<br />
público. En momentos de controversias científicas los sentimientos, las<br />
emociones, se harán claramente presentes al argumentar en contra del<br />
otro o al defender la posición propia. Más prominentemente, la principal<br />
emoción presente en la ciencia es la falta de emociones. Como plantea<br />
Gross (2006) “la objetividad de la prosa científica es una invención retórica<br />
224 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
cuidadosamente trabajada, una apelación no racional a la autoridad de la<br />
razón: los informes científicos son el producto de elecciones verbales diseñadas<br />
para capitalizar la atractividad de una empresa que implica un mito<br />
conveniente, un mito en el que, aparentemente, la razón ha subyugado a las<br />
pasiones. Pero la negación disciplinada de la emoción en la ciencia es sólo<br />
un atributo para nuestra inversión apasionada en sus métodos y objetivos”.<br />
El estilo de la ciencia: como ya se ha enunciado, el estilo de la ciencia busca<br />
ser impersonal. Además de esto, se ha buscado que el estilo de la ciencia<br />
sea breve y claro. Para Gross (2006) el estilo de la ciencia es paradójico,<br />
un oxímoron: por un lado se quiere que sea modesto, claro, sin muchos<br />
ornamentos, en términos estilísticos; sin embargo, por otro, se quiere que<br />
el discurso científico lo abarque todo, sea heroico y solucione todo tipo de<br />
problemas.<br />
3.4. Figuras retóricas<br />
Según McCloskey, (1994) cuatro son las principales figuras utilizadas en<br />
la ciencia. La primera de ellas es la metáfora, para algunos, la figura más<br />
utilizada y la figura sine qua non de la ciencia. “La forma fundamental del<br />
entendimiento humano es un proceso metafórico; la mente comprende una<br />
idea desconocida sólo por comparación con o en términos de algo que ya<br />
conoce. De este modo, el lenguaje metafórico de un texto presenta una<br />
perspectiva particular de la realidad que estructura la comprensión de una<br />
idea en términos de algo que ya comprendió previamente. Desde este<br />
punto de vista la metáfora modela la experiencia humana” (Gill & Whedbee,<br />
2000). Para McCloskey (1983; 1990; 1994) y Klamer (Klamer & McCloskey,<br />
1992) las metáforas hacen parte inherente de la ciencia, tanto que tratar de<br />
hablar científicamente sin metáfora alguna, sería una contradicción. “Quizá<br />
el pensamiento es metafórico. Quizá remover la metáfora es remover el<br />
pensamiento” (1983).<br />
La segunda figura es la sinécdoque, mediante la cual se refiere a un todo<br />
a través de un elemento parte del todo: hacer rodar la pecosa (el balón), la<br />
industria (el sector industrial) creció al X%, etc. Una tercera figura puede<br />
ser la metonimia o la iconicidad, mediante las cuales un término es utilizado<br />
como símbolo de representación del referente: la niña de sus ojos (su<br />
novia; su hija), se enfrentó a tres espadas, etc. En cuarto lugar, la figura de<br />
la ironía se vuelve importante en la retórica científica. La ironía es el uso<br />
de argumentos de otros con el fin de refutarlos. Para McCloskey, la ironía<br />
puede ser usada luego de años de preparación.<br />
3.5. El yo y el otro en contexto<br />
Para Gill y Whedbee (2000), todo discurso responde a la pregunta por<br />
¿qué es lo que presenta al público? Ellas argumentan que los principales<br />
225
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
elementos que son presentados por un discurso son: la persona retórica, el<br />
auditorio implícito, la percepción del contexto y las ausencias. Por persona<br />
retórica se entiende la manera en la que el orador o emisor del discurso se<br />
define a sí mismo, que sería distinto al orador mismo (es decir, el orador es<br />
diferente de la representación que hace de sí mismo). McCloskey llama a<br />
este elemento el ‘autor implicado’, quien tiene un punto de vista particular,<br />
que en el caso de la ciencia se trata de desaparecer al autor con el estilo<br />
impersonal de escritura (McCloskey, 1994).<br />
Hablar del auditorio implícito es hablar de los mecanismos que utiliza el<br />
orador o emisor del discurso con el fin de presentar a su audiencia. Se trata<br />
de los mecanismos por los cuales el autor construye al otro, que es muy<br />
diferente de aquel que está leyendo u oyendo el discurso. “El ‘auditorio<br />
implícito’ es ficticio, porque se crea a partir del contexto y sólo existe dentro<br />
del mundo simbólico que este propone” (Gill & Whedbee, 2000).<br />
Cuando nos referimos a la percepción del contexto hablamos de los dispositivos<br />
que son usados por un orador para presentar ‘su’ percepción acerca<br />
del contexto. En este tipo de argumentos o dispositivos, se construye a<br />
través de la argumentación, la lógica del entorno del discurso, otorgando<br />
nuevos valores, nuevos roles, nuevos significados a los elementos constitutivos<br />
del entorno.<br />
En la medida en que todo discurso tiene como intención construir los límites<br />
de la realidad y lograr con ello la persuasión de otros, este proceso deja por<br />
fuera múltiples objetos, personas, etc., que no llegan a ser nombrados en el<br />
discurso explícitamente y que se convierten en inaceptables o insignificantes.<br />
Este elemento puede ser conocido como la construcción de la ausencia.<br />
La retórica de la ciencia acude continuamente a las autoridades, que pueden<br />
ser de diversa clase. La forma principal de acudir a las autoridades es<br />
la citación de lo que han dicho en sus obras. Esto se expresa a través de<br />
citas tomadas textualmente, la referenciación de textos y la puesta o no de<br />
la referencia en la bibliografía de los artículos. Sin embargo, la autoridad<br />
principal en la ciencia es la naturaleza misma, invocada gracias al estilo<br />
impersonal que poseen los artículos científicos. Las publicaciones científicas<br />
se encuentran escritas de tal manera que la observación, lejos de ser<br />
mostrada como parte de la percepción del científico y la discusión con sus<br />
colegas, se muestra como un proceso propio del fenómeno en el cual el<br />
autor no tiene ninguna incidencia.<br />
Por último, y sin querer agotar los elementos o categorías del análisis retórico,<br />
se puede hablar de la capacidad que tienen los textos de elaborar<br />
relatos (o historias). Los textos científicos generan relatos cuando a partir<br />
de la aplicación de un método científico a una realidad concreta, pueden<br />
226 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
llegar a solucionar, interpretar, cuestionar, un problema específico. Para<br />
Gill y Whedbee “la preocupación por la estructura del texto en la forma<br />
de, por ejemplo, introducción, cuerpo y conclusión de un discurso es tan<br />
antigua como el mismo arte de la retórica. La preocupación contemporánea<br />
por la estructura de los textos está relacionada con la tesis de Saussure<br />
(1986) de que experimentamos el discurso en forma lineal. De este modo,<br />
la estructura de un texto se entrelaza con el tiempo” (2000). De manera<br />
que como plantea McCloskey, esta interrelación estructura-tiempo genera<br />
relatos lineales (1990; 1994). Según Clower (1988), “contrario a la opinión<br />
popular y a las pretensiones de algunos científicos, la cantidad de todo<br />
el conocimiento comúnmente visto como ‘científico’ está expresado en<br />
términos de historias que difieren poco de las historias contadas por los<br />
escritores de novelas serias. La semblanza no es accidental”.<br />
Si bien en este acápite se han mostrado algunos de los principales elementos<br />
que están inmersos en el discurso retórico, no se trata solamente de<br />
tratar de hacer uso de ellos para mejorar nuestra elaboración argumentativa,<br />
sino hacer de ellos nuestras herramientas metodológicas para el análisis<br />
de los discursos.<br />
4. Retórica y contabilidad<br />
Tal como ha pasado con la ciencia, se dice de la contabilidad que no posee<br />
retórica; que su discurso está libre de juicios, libre de decoraciones retóricas<br />
que evitan o promuevan acciones en los usuarios de la información que<br />
ella produce; que ella representa fielmente la realidad, sin tomar partido,<br />
apegándose a los hechos. Esto está lejos de ser cierto. La contabilidad,<br />
al igual que la ciencia y al igual que la mayoría de discursos expresados<br />
en la sociedad, es retórica. Es retórica por varias razones: es un discurso<br />
emitido por una comunidad, con un mensaje especial y dirigido a otros con<br />
el fin de influir sus decisiones. Con una pequeña revisión a los elementos<br />
retóricos presentes en la contabilidad se busca en esta sección argumentar<br />
esta proposición. Se ofrecerán diversos ejemplos, aunque no de todos los<br />
elementos comentados en la sección anterior.<br />
De lo primero que tenemos que hablar, entonces, es de los diferentes géneros<br />
en contabilidad. Se puede llegar a argumentar que los tres tipos de<br />
géneros discursivos (deliberativo, judicial, epidíctico) están presentes en<br />
la contabilidad, incluso, los tres géneros se presentan al mismo tiempo en<br />
los informes contables. Los informes contables son una forma de género<br />
deliberativo en cuanto son usados para analizar las opciones de acción futura<br />
en una organización, en particular, podemos ver que en campos como<br />
la evaluación de proyectos de inversión, los presupuestos, entre otros, es<br />
necesaria la evaluación de las posibles repercusiones de las decisiones<br />
actuales con el fin de tomar las más ‘adecuada’ al futuro de la organización.<br />
227
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
Por otro lado, el género judicial se encuentra presente en todas las formas<br />
de información contable en cuanto ella se refiere a hechos pasados que<br />
son evaluados en el presente y definen si lo llevado a cabo fue bueno o<br />
no. Por último, el género epidíctico se encuentra presente en la valoración<br />
que se hace de las organizaciones en sus propios informes; los informes<br />
anuales, los informes de sostenibilidad y otros por el estilo, proveen una<br />
gran cantidad de juicios de valor acerca de las acciones positivas que hacen<br />
las empresas mismas.<br />
Siguiendo el mismo orden de la sección anterior, es el turno de hablar de la<br />
construcción de los argumentos en contabilidad. Si nos detenemos a considerar<br />
el método contable, tal como los exponen Mattessich (2002) y (nos<br />
llega por) Cañibano (1988), él mismo es un proceso retórico. El momento<br />
de invención de los argumentos (o inventio) estaría representado por los<br />
momentos que conocemos como el principio de dualidad y la medición y<br />
valoración de los hechos económicos: en estos momentos del método contable<br />
lo que tenemos es un proceso de abstracción en el cual escogemos<br />
(inventamos) las características ‘importantes’ de los hechos económicos<br />
con el fin de (re)presentarlos a un público. Por otro lado, la dispositio estaría<br />
presente en el momento de definir las formas de representación, pues son<br />
las que nos permiten definir qué tipo de información vamos a presentar y<br />
en qué orden; es este el momento en el que, hablando de estados financieros,<br />
definimos cómo representar los activos, los pasivos, los ingresos,<br />
etc. Por último, la elocutio, la presentación, estaría dada en el momento de<br />
agregación de la información contable, momento en el que la información<br />
deja de estar en manos de los contables (los científicos de la contabilidad)<br />
para ser pública, para ser manejada por otros, para tomar decisiones, etc.<br />
Los tipos de argumentos no dejan de estar presentes en la contabilidad.<br />
Aquí es donde la contabilidad puede llegar a ser vista como una disciplina<br />
no neutral y llena de juicios de valor, pues tanto el pathos como el ethos,<br />
argumentos de los que se ha querido alejar la ciencia (y la contabilidad),<br />
son fundamentales en la elaboración de informes contables o de reportes<br />
científicos. Para hablar con ejemplos, veamos el caso de un informe de<br />
estados financieros. A simple vista estaríamos hablando de una especie<br />
de logos, un conjunto de argumentos que no apelan a los sentimientos<br />
ni las valoraciones sino que se basan en hechos reales, comprobables,<br />
demostrables, etc.; hasta este punto, entonces, toda información contable<br />
representa un logos. Sin embargo, en medio de este logos contable se<br />
apela constantemente a los sentimientos y a los juicios de valor, los que<br />
nos llevan a decir que el pathos y el ethos se encuentran en la contabilidad.<br />
Dentro del balance de Bavaria (segundo semestre de 2008) encontramos<br />
la siguiente expresión:<br />
…la utilidad bruta fue de $1,279,491 millones, representando un<br />
incremento del 11.9% respecto al primer semestre del mismo año.<br />
228 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
El margen bruto fue de 66.2% en el segundo semestre del 2008,<br />
mayor en 0.3% con respecto al semestre anterior cuando representó<br />
el 65.9% (Bavaria, 2008).<br />
De entrada parecen sólo datos, sin ningún juicio de valor, sólo representaciones<br />
del desempeño de la organización durante un periodo de tiempo<br />
especial. Sin embargo, hacer énfasis en que la utilidad de este periodo<br />
incrementó o fue mayor que la utilidad del periodo anterior habla muy bien<br />
de la organización, de su crecimiento, de su buen desempeño (ethos) y al<br />
mismo tiempo apela a las expectativas de los inversores externos (actuales<br />
y/o potenciales) quienes al ver que la utilidad de la organización está<br />
creciendo, tendrán motivos para decidir invertir o mantener su inversión<br />
en la organización (pathos). Ejemplos como estos los podemos encontrar<br />
en todos los informes contables e incluso en técnicas contables como las<br />
del análisis financiero.<br />
Como ya se ha dicho, a pesar de querer mostrarse como alejada de la<br />
literatura y de las artes retóricas, gracias a su jerga especializada, es innegable<br />
la presencia de figuras retóricas en la ciencia. La contabilidad no<br />
está lejana de ello. Para hablar solamente de la metáfora, la contabilidad<br />
usa en su lenguaje un conjunto infinito de metáforas para referirse a la realidad,<br />
a los hechos económicos. Baste con preguntarnos el significado de<br />
palabras como activo, pasivo o ingresos. Los tres términos son metáforas.<br />
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua - RAE,<br />
éstos significan (obviando el hecho de que los significados contables ya<br />
son aceptados en la RAE): “que obra o tiene virtud de obrar”; “se dice del<br />
sujeto que recibe la acción del agente, sin cooperar con ella”; y, “acción<br />
de ingresar” (ingresar: entrar en un lugar). Mirando estos tres significados<br />
detenidamente podríamos decir que no hay cosa más activa que un<br />
pasivo, no hay cosa más pasiva que un activo y que los ingresos no son<br />
realmente ingresos. Para nosotros, estas tres palabras no son literales, son<br />
metafóricas. Un activo lo es, no porque tenga la capacidad de obrar, sino<br />
porque representa los bienes de la empresa, con los cuales ella cumple<br />
su objeto social; un pasivo lo es, no por su falta de actividad, sino por la<br />
capacidad de acción que tiene un tercero sobre la organización; un ingreso<br />
no lo es porque entren los recursos a la empresa, sino porque se generan<br />
derechos para la organización en virtud de sus actividades cotidianas, que<br />
aumentarán los activos de la misma. Las demás figuras retóricas, según<br />
Lakoff & Johnson (1986) son formas diversas de metáfora, por lo cual, con<br />
el presente ejemplo, es suficiente.<br />
Para cerrar esta sección, consideremos el caso de las audiencias, las<br />
ausencias y las autoridades en el discurso contable. Mucho se ha hablado<br />
acerca de quiénes son los usuarios de la información contable. Se ha llegado<br />
a plantear que todos los que estén interesados en una empresa son<br />
229
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
usuarios de su información contable. Sin embargo, la información contable<br />
está lejos de ser dirigida a cualquier usuario. Las audiencias a las que se<br />
dirige el discurso contable son pocas: en ejemplos como el que vimos de<br />
Bavaria se puede argumentar que la audiencia preferente son los inversores<br />
de capital, aquellos a quienes las utilidades de una empresa pueden ser<br />
importantes; un estado de costos, en el que se expresa el valor dedicado<br />
a la mano de obra, no está dirigido a la comunidad de trabajadores de la<br />
organización, se dirige a los administrativos y tomadores de decisiones<br />
quienes definirán los rumbos a seguir en su relación con los trabajadores<br />
actuales y potenciales. Por otro lado, las ausencias se evidencian en el<br />
lenguaje ampliamente monetario de la contabilidad: el valor monetario de<br />
un bien es solamente una de las características que posee el bien mismo;<br />
ésta no nos habla acerca del estado en el que se encuentra, del nivel de<br />
intervención del hombre sobre él, o del valor cultural que posee para una<br />
comunidad específica; muchas críticas se han hecho a la contabilidad en<br />
relación con lo que deja de representar: el deterioro ambiental, el aporte<br />
o perjuicio social, etc., todos ellos ausencias en la contabilidad. En última<br />
instancia, las autoridades usadas en contabilidad son de diferente tipo:<br />
una primera autoridad la encontramos en la firma que es impuesta por el<br />
contador sobre los estados financieros, apoyada por su número de tarjeta<br />
profesional o, en otras palabras, el hecho de que el que (se dice que) elabora<br />
los estados financieros posea una tarjeta profesional es la muestra de<br />
que toda una profesión está apoyando la bondad de los estados financieros<br />
firmados por tal contador; una segunda autoridad se encuentra en la apelación<br />
constante a normas y principios de contabilidad que agregan valor<br />
a la información producida, en cuanto ésta está elaborada de acuerdo con<br />
una tradición o una legalidad; otra forma de autoridad en contabilidad es la<br />
revisión de los estados financieros por parte de un auditor o un revisor fiscal,<br />
quienes dan fe de la veracidad de la información presentada al público.<br />
Todos estos elementos, vistos de manera general, nos ayudan para mostrar<br />
(o para inventarnos el cuento de) que la contabilidad, al igual que la ciencia<br />
o que todo discurso producido en la sociedad, es altamente retórica.<br />
5. A guisa de conclusiones: los potenciales de investigación retórica<br />
en contabilidad<br />
La investigación retórica en contabilidad, lejos de ser una novedad, ha tenido<br />
un amplio desarrollo desde la década de los ochenta del siglo pasado. En<br />
esta sección se explorará la retórica en contabilidad desde seis ámbitos<br />
especiales. Estos ámbitos expresan, a través de ejemplos, por un lado, los<br />
avances que la investigación retórica ha tenido en la investigación contable<br />
internacional y, por otro, los potenciales de investigación que en nuestro país<br />
puede llegar a tener. El primer ámbito dará cuenta de la investigación que<br />
se ha centrado en analizar el uso de la retórica de la ciencia en la disciplina<br />
230 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
contable, tratando de mostrar, así, a la contabilidad como una disciplina<br />
científica. En el segundo, se explorarán algunas indagaciones acerca de<br />
la retórica que es utilizada en los procesos de normalización contable y en<br />
las normas de contabilidad. Un tercer ámbito explorado se relaciona con<br />
la retórica que es usada en diferentes teorías contables. En cuarto lugar,<br />
se presentan investigaciones que se han concentrado en la retórica usada<br />
en diferentes procesos de formación contable. Luego, se hace un recorrido<br />
por indagaciones que han sido realizadas en pro de un análisis de la<br />
retórica usada en la práctica contable, como, por ejemplo, en los informes<br />
anuales. El último ámbito explora miradas acerca de la contabilidad como<br />
un dispositivo discursivo o retórico utilizado por otras disciplinas o personas<br />
‘ajenas’ a la disciplina contable.<br />
5.1. La retórica de la ciencia y de la investigación en contabilidad<br />
En primer lugar, podremos dirigir nuestra mirada a las construcciones académicas<br />
que sobre la contabilidad se han hecho de manera que podamos<br />
analizar, a la luz de la retórica de la ciencia y de la investigación, el proceso<br />
de construcción de la contabilidad, como disciplina de conocimiento. Un<br />
ejercicio que han asumido trabajos como el de Mouck (1992) en su análisis<br />
de la retórica del texto de la Positive accounting theory de Watts y Zimmerman;<br />
el de Amernic (1997) con su revisión a la retórica de la investigación<br />
utilizada en un artículo científico; o el de Reiter y Williams (1997) al evaluar<br />
la retórica científica utilizada en una conferencia sobre Economía Financiera.<br />
El texto de Mouck (1992) inicia considerando el texto de Positive accounting<br />
theory como un relato, una narrativa literaria que puede ser analizada<br />
a través de la crítica retórica. Después de mostrar las principales tesis y<br />
argumentos del libro, Mouck analiza las características retóricas del mismo.<br />
Él considera que este libro ha sido tan ‘exitoso’ entre los investigadores<br />
contables, en particular, gracias a la retórica científica y a la retórica rebelde<br />
usadas por los autores. Con respecto a la retórica científica, Mouck enuncia<br />
los elementos presentes en el texto: interés por mostrar a los científicos o<br />
los teóricos como neutrales; asume como científica toda investigación de<br />
carácter empírico (descriptivo) dejando de lado los estudios normativos;<br />
utiliza un lenguaje naturalizador por el cual establece que la realidad se<br />
comporta de acuerdo con leyes inalterables; el uso de metáforas y alegorías,<br />
expresadas en particular en los ‘modelos’ usados por Watts y Zimmerman<br />
y en su presentación de las empresas como ‘nexos de contratos’;<br />
apelaciones a la economía (neoclásica) como autoridad académica; entre<br />
otras. De la retórica de la rebelión se puede decir que el éxito de la teoría<br />
positiva empalma con el momento histórico en el que se consideraba cualquier<br />
intervención regulativa como un limitante del mercado y sus fuerzas<br />
‘naturales’; la teoría positiva niega la capacidad de la regulación contable<br />
para coordinar la presentación de informes contables.<br />
231
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
Este tipo de investigación es útil para evaluar todo tipo de enunciaciones<br />
teóricas que sobre la contabilidad nos lleguen de otros contextos o se produzcan<br />
en el nuestro. No se trata de limitar o negar el carácter científico que<br />
puede tener la contabilidad, sino, por el contrario, reconocer que a pesar<br />
de ser un trabajo riguroso, ‘científico’, la academia contable no está lejos<br />
de ser una práctica productora de textos, narrativas, relatos, socialmente<br />
construidos y susceptibles de ser evaluados.<br />
5.2. Retórica y regulación contable<br />
Como se había enunciado, un segundo ámbito podría dirigir nuestra investigación<br />
hacia los procesos de formulación de normatividad contable,<br />
nacional o internacional, de modo que nos lleve a comprender la dinámica<br />
de dichos procesos y el papel de las estrategias retóricas en la estabilización<br />
de una u otra normatividad o normalizador. Análisis de este tipo se puede<br />
observar en el trabajo Jupe (2000) que analiza la retórica auto-referencial<br />
usada por los actores negociantes en la definición de estándares contables<br />
con el fin de legitimar las prácticas contables de las grandes corporaciones;<br />
o de Young (2003), quien analizó la retórica del buen emisor de estándares,<br />
presente en los estándares de contabilidad del FASB de Estados Unidos.<br />
Young (2003) argumenta que las estrategias retóricas empleadas por el<br />
FASB construyen la imagen de que un estándar contable específico es<br />
‘bueno’, silenciando las alternativas y las posibles críticas y mostrando al<br />
FASB como un ‘buen’ emisor de estándares. Así, estas estrategias, ayudan<br />
a mostrar al estándar como un producto técnico, fortaleciendo el valor aceptado<br />
de la objetividad en la contabilidad y en los estándares que la regulan.<br />
Reconocer el carácter retórico de la normatividad contable y de los emisores<br />
de estándares puede ayudar a la evaluación crítica de la normatividad existente,<br />
de la normatividad emergente y de los mismos emisores de normas.<br />
En particular, evaluaciones de este tipo son necesarias al momento de<br />
evaluar la posible adopción (adaptación, convergencia, etc.) de estándares<br />
internacionales de contabilidad.<br />
5.3. Retórica de las teorías contables<br />
Otro de los ámbitos que pueden ser abordados dentro de la investigación<br />
retórica son las teorías contables o, en otras palabras, todo aquel conjunto<br />
de ideas acerca de lo que se hace o puede hacerse con la contabilidad, su<br />
sistematización y argumentación como modelo a seguir. Es el caso de la<br />
partida doble, como una de las herramientas básicas de la contabilidad moderna;<br />
o el balanced scorecard, una contemporánea herramienta de gestión.<br />
Dentro del primer caso, podemos encontrar el trabajo de Aho (1985) en el<br />
que argumenta que lejos de ser parte de la racionalidad capitalista, tal y<br />
232 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
como llegaron a considerar Weber y Sombart, la partida doble podría ser<br />
analizada como un ejercicio retórico para justificar la existencia del comercio<br />
en el medioevo tardío. Aho, apoyándose en el texto de Paciolo, De computis<br />
et scripturis, considera que el proceso de elaboración del Libro Mayor<br />
de un mercader es similar al proceso de construcción de un argumento.<br />
La contabilidad por partida doble poseería los tres momentos básicos de<br />
la construcción de argumentos: inventio, dispositio y elocutio. Para Aho,<br />
el origen de la partida doble está sumamente vinculado a las prácticas<br />
religiosas como la confesión, a la enseñanza de la retórica en los círculos<br />
académicos e, incluso, a las consideraciones estéticas del Renacimiento.<br />
En el mismo orden, por otra parte, Carruthers y Espeland (1991) muestran<br />
que la naturaleza balanceada de la partida doble documenta la naturaleza<br />
balanceada de las firmas, lo que le otorga una legitimidad y equidad a los<br />
negocios. En el mismo tema, Thompson (1994) muestra que la partida<br />
doble crea una apariencia de control sobre los flujos de bienes y servicios<br />
al establecer una medida de ellos.<br />
El trabajo de Norreklit (2003) se centra en el análisis retórico de uno de<br />
los trabajos más influyentes en la contabilidad de gestión actual: The balanced<br />
scorecard (TBSC) de Kaplan y Norton. El texto, según Norreklit,<br />
adquiere fuerza sólo con mirar las condiciones en las que aparece: TBSC<br />
es un texto producto de dos altos ejecutivos de la consultoría de gestión y<br />
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Por otro lado, al<br />
sumergirse en el texto del primer capítulo, Norreklit muestra que es un texto<br />
más emotivo que racional: apela a la obsolescencia del modelo contable<br />
y a la necesidad de un nuevo modelo, con el fin de ser competitivos en la<br />
“nueva era de la información”, que supera la “era industrial” en la que surgió<br />
el antiguo modelo. Norreklit evalúa el texto del TBSC como un texto poco<br />
científico, confuso y emocional, en el que hay un uso excesivo de metáforas,<br />
analogías, con un estilo irónico, antitético, e inmerso en lo que él llama el<br />
género de los Gurús del Management. Si bien el texto de Norreklit muestra<br />
el carácter retórico de TBSC, posee una versión parcializada del mismo al<br />
no considerarlo científico debido al lenguaje utilizado por los autores. Más<br />
allá hay una defensa de los paradigmas racionales de la ciencia moderna.<br />
Estos ejemplos nos dan luces acerca de la posibilidad de evaluar el carácter<br />
retórico de los diferentes enunciados teóricos que han sido desarrollados<br />
acerca de la contabilidad. Enunciados que pueden encontrarse en todos los<br />
espacios de la contabilidad: contabilidad financiera, contabilidad de gestión<br />
y de costos, auditoría, finanzas, etc.<br />
5.4. Retórica en la educación contable<br />
El cuarto ámbito que podemos tener en cuenta en la investigación retórica<br />
se relaciona con las prácticas de educación contable, ya sean éstas de<br />
233
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
carácter formal o informal. Análisis de este tipo incluyen los trabajos de<br />
Amernic y Craig (2000b) que identifican las estrategias retóricas de la Guía<br />
para entender las finanzas de la IBM; o el trabajo de McGoun, Bettner y<br />
Coyne (2007) que se relaciona con algunas de las metáforas utilizadas en<br />
la educación contable.<br />
El texto de Amernic y Craig (2000b) inicia con la evaluación a la preocupación<br />
que algunos académicos tienen acerca de la posibilidad de que las<br />
grandes corporaciones lleguen a invadir el sector educativo y la imposibilidad<br />
que tienen las instituciones de educación de competir con aquellas. Para<br />
los autores, además de que ésta sea una posibilidad real, las corporaciones<br />
ya se encuentran formando contadores, y ¡gratis!, a través de mecanismos<br />
no tradicionales, como las páginas web. Así, toman el caso de la Guía para<br />
entender las finanzas disponible en la página web de la IBM (en el año 1998).<br />
Esta guía, según los autores, enseña la contabilidad financiera de un modo<br />
no-problemático, es decir, dejando de lado las profundas controversias que<br />
alrededor de la elaboración de informes contables existen en los medios<br />
académicos y regulativos. Por otro lado, muestran las diferentes metáforas<br />
presentes en la Guía, tales como: 1.) metáforas verbales: ‘una compañía es<br />
una entidad limitada (con fronteras)’; ‘el efectivo es la sangre de los negocios’;<br />
‘una empresa es una persona/un organismo biológico’; ‘los estados<br />
financieros son un lenguaje’; ‘los estados financieros son contenedores’; o<br />
‘los estados financieros son fotografías’; o, 2.) metáforas visuales: ‘IBM es<br />
un guía’; o ‘una compañía es un equipo deportivo’. Amernic y Craig (2000b)<br />
concluyen que IBM enseña contabilidad, pero un tipo de contabilidad que<br />
ignora las dimensiones sociales y desproblematiza las numerosas decisiones<br />
y estructuras sociales presentes las metáforas enseñadas en la Guía.<br />
Las investigaciones centradas en la retórica de la educación contable puede<br />
llevarnos a evaluar los (pre)juicios bajo los cuales los contadores ‘del futuro’<br />
son formados y la manera en que ellos pueden llegar a observar y a actuar<br />
en el mundo laboral. Estas investigaciones pueden llevarse a cabo en el<br />
aula de clase, en los textos guía, en los instrumentos de enseñanza virtual e,<br />
incluso, en los reportes contables de las empresas, dado que estos últimos<br />
pueden ser unas importantes herramientas pedagógicas.<br />
5.5. La retórica en las prácticas contables<br />
Un quinto tipo de investigación puede ser llevado a cabo en el marco de las<br />
prácticas organizacionales, identificando el papel de la retórica contable en<br />
la consolidación de un tipo de organización específico. La retórica puede<br />
ser encontrada en momentos como la elección de una práctica contable<br />
particular, en los procesos de elaboración de informes contables o en los<br />
informes contables entregados al exterior de la organización. Trabajos en<br />
esta materia los han realizado investigadores como Hooper y Pratt (1995)<br />
234 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
quienes analizaron el papel de la contabilidad y su retórica en la New Zealand<br />
Native Land Company; Courtis (2004) quien observó las prácticas de<br />
producción de informes anuales tomando en cuenta, principalmente, el<br />
papel del color en dichos informes; Bourguignon (2005) quien llevó a cabo<br />
un análisis crítico acerca del proceso de reificación de la creación de valor<br />
empresarial; Crowther, Carter y Cooper (2006) que a la luz de la poética<br />
analizaron los informes anuales de diversas compañías de prestación de<br />
servicio de acueducto; o Amernic y Craig (2000a) quienes evaluaron el<br />
papel de la contabilidad en la primera carta a los accionistas emitida por<br />
Walt Disney en 1940.<br />
5.6. La contabilidad como herramienta retórica<br />
Otra posible esfera puede ser la llevada a cabo por investigadores ‘externos’<br />
a la disciplina, como Aho (1985). Carruthers y Espeland (1991), Klamer y<br />
McCloskey (1992), o Porter (1992), quienes han indagado en el papel que<br />
la contabilidad y su retórica juegan en las relaciones sociales en general<br />
y en el desempeño de otras disciplinas en particular (Christensen, 2004;<br />
Moerman & van der Laan, 2007; Solli & Jönsson, 1997; Mellemvik, 1997).<br />
La aparente objetividad y neutralidad de la contabilidad sirve como argumento<br />
de autoridad, como metáfora, para otras disciplinas. Klamer y Mc-<br />
Closkey (1992) muestran cómo la economía se alimenta de los conceptos<br />
contables para llevar a cabo sus modelos y sus argumentaciones. “La<br />
economía (…) está dominada por ideas contables. Muchos economistas<br />
podrían ser sorprendidos por esta proposición pero, en efecto, su campo<br />
es reglamentado por poco. Costo y beneficio, racionalidad y cálculo, dependen<br />
de un conjunto de libros como un sistema cerrado, cubriendo por<br />
definición cualquier cosa que haya que cubrir. Los inventarios y los flujos,<br />
el capital y el ingreso; el producto neto de la depreciación; el gasto igual<br />
para todos; el flujo circular; la escasez; la elección bajo constreñimientos”<br />
(Klamer & McCloskey, 1992).<br />
Todo lo anterior, nos lleva a plantear que los potenciales de investigación<br />
retórica en contabilidad son amplios. Como se dijo inicialmente, este tipo de<br />
investigación puede ser de gran utilidad para perspectivas interpretativas y<br />
críticas de la contabilidad. Del mismo modo, la investigación retórica puede<br />
llevarse a cabo dentro de las organizaciones, en la práctica contable, en<br />
la academia contable y en sus productos científicos, y en la sociedad en<br />
general que es usuaria del lenguaje contable. La invitación es a promover la<br />
investigación interpretativa-crítica y la investigación retórica en contabilidad.<br />
Bibliografía<br />
Aho, J. A. (1985). Rhetoric and the invention of double entry bookkeeping.<br />
Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 3, 21-43.<br />
235
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
Amernic, J. H. (1997). Two readings and an epilogue: a commentary on<br />
the voice of seduction in Mynatt et. al. Critical Perspectives on Accounting,<br />
8, 693-716.<br />
Amernic, J. H. & Craig, R. J. (2000a). Accountability and rhetoric during<br />
a crisis: Walt Disney’s 1940 letter to stockholders. Accounting Historians<br />
Journal, 27, 49-86.<br />
Amernic, J. H. & Craig, R. J. (2000b). The rhetoric of teaching financial<br />
accounting on the corporate web: a critical review of content and metaphor<br />
in IBM’s internet webpage Guide to Undestanding Financials. Critical Perspectives<br />
on Accounting, 11, 259-287.<br />
Bavaria, S. A. (2008). Informe a la Asamblea General Ordinaria, segundo<br />
semestre de 2008.<br />
Bazerman, C. (1988). Shaping written knowlegde. The genre and activity of<br />
the experimental article in science. Madison: The University of Wisconsin<br />
Press.<br />
Bazerman, C., Little, J., Bettel, L., Chavkin, T., Fouquette, D., & Garufis, J.<br />
(2005). Reference guide to writing across the curriculum. Indiana: Parlor<br />
Press.<br />
Bourguignon, A. (2005). Management accounting and value creation: the<br />
profit and loss reification. Critical Perspectives on Accounting, 16, 353-389.<br />
Cañibano, L. (1988). Contabilidad: análisis contable de la realidad económica.<br />
Madrid: Editorial Piramide.<br />
Carruthers, B. G. & Espeland, W. N. (1991). Accounting for rationality:<br />
double-entry bookkeeping and the rhetoric of economic rationality. The<br />
American Journal of Sociology, 97, 31-69.<br />
Christensen, M. (2004). Accounting by words not numbers: the handmaiden<br />
of power in the academy. Critical Perspectives on Accounting, 15, 485-5<strong>12</strong>.<br />
Chua, W. F. (1986). Radical developments in accounting thought. The Accounting<br />
Review, 61, 601-632.<br />
Clower, R. (1988). The ideas of economists. In A.Klamer, D. McCloskey,<br />
& R. Solow (Eds.). The Consequences of Economic Rhetoric, Cambridge<br />
University Press.<br />
Courtis, J. K. (2004). Colour as visual rhetoric in financial reporting. Accounting<br />
Forum, 28, 265-281.<br />
236 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
Crowther, D., Carter, C., & Cooper, S. (2006). The poetics of corporate<br />
reporting: evidence from the UK Water Industry. Critical Perspectives on<br />
Accounting, 17, 175-201.<br />
Gill, A. & Whedbee, K. (2000). Retórica. In T.van Dijk (Ed.). El discurso como<br />
estructura y proceso. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria<br />
(pp. 233-270). Barcelona: Gedisa.<br />
Gross, A. (2006). Starring the text: the place of rhetoric in science studies.<br />
Illinois: Southern Illinois University Press.<br />
Hooper, K. & Pratt, M. (1995). Discourse and rhetoric. The case of the New<br />
Zealand Native Land Company. Accounting, Auditing and Accountability<br />
Journal, 8, 10-37.<br />
Hopper, T. & Powell, A. (1985). Making sense of research into the organizational<br />
and social aspects of management accounting: a review of its<br />
underlying assumptions. Journal of Management Studies, 429-465.<br />
Jupe, R. E. (2000). Self-referential lobbyng of the accounting standards<br />
board: the case of financial reporting standard Nº 1. Critical Perspectives<br />
on Accounting, 11, 337-359.<br />
Klamer, A. & McCloskey, D. (1992). Accounting as the master metaphor of<br />
economics. The European Accounting Review, 1, 145-160.<br />
Lakoff, G. & Johnson, M. (1986). Metáforas de la vida cotidiana. Madrid:<br />
Cátedra.<br />
Larrinaga González, C. (1999). Perspectivas alternativas de investigación<br />
en contabilidad: una revisión. R<strong>evista</strong> de Contabilidad, 2, 103-131.<br />
Latour, B. (1991). Technology is society made durable. In J.Law (Ed.), A<br />
Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination (pp.<br />
103-131). London: Routledge.<br />
Latour, B. (1992). Ciencia en acción. Cómo seguir a los científicos e ingenieros.<br />
Barcelona: Editorial Labor.<br />
Latour, B. (1994). Dame un laboratorio y moveré el mundo. In J.M.Iranzo, R.<br />
Blanco, T. González, C. Torres, & A. Cotillo (Eds.). Sociología de la Ciencia<br />
y la Tecnología, Madrid: CSIC.<br />
Latour, B. (2001). La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de<br />
los estudios de la ciencia. Barcelona: Gedisa.<br />
Latour, B. & Woolgar, S. (1995). La vida en el laboratorio. La construcción<br />
de los hechos científicos. Madrid: Alianza.<br />
237
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
Mattessich, R. (2002). Contabilidad y métodos analíticos. Medición y proyección<br />
del ingreso y la riqueza en la microeconomía y en la macroeconomía.<br />
Buenos Aires: La Ley.<br />
McCloskey, D. (1983). The rhetoric of economics. Journal of Economic<br />
Literature, XXI, 481-517.<br />
McCloskey, D. (1990). La retórica de la economía. Madrid: Alianza.<br />
McCloskey, D. (1993). Si eres tan listo. La narrativa de los expertos en<br />
economía. Madrid: Alianza.<br />
McCloskey, D. (1994). How to do a rhetorical analysis, and why. In R. Backhouse<br />
(Ed.), Economic Methodology (pp. 319-342). London: Routledge.<br />
McGoun, E. G., Bettner, M. S., & Coyne, M. P. (2007). Pedagogic metaphors<br />
and the nature of accounting signification. Critical Perspectives on<br />
Accounting, 18, 213-230.<br />
Mellemvik, F. (1997). Accounting, the hidden collage? Accounting in the<br />
dialogues between a city and its financial institutions. Scandinavian Journal<br />
of Management, 13, 191-207.<br />
Miller, P. & O’leary, T. (1987). Accounting and the construction of governable<br />
person. Accounting, Organizations and Society, <strong>12</strong>, 235-265.<br />
Miller, P. & Rose, N. (2008). Governing the present. administerin economic,<br />
social and personal life. Cambridge: Polity Press.<br />
Moerman, L. & van der Laan, S. (2007). Pursuing shareholder value: the<br />
rhetoric of James Hardie. Accounting Forum, 31, 354-369.<br />
Mouck, T. (1992). The rhetoric of science and the rhetoric of revolt in the<br />
‘story’ of positive accounting theory. Accounting, Auditing and Accountability<br />
Journal, 5, 35-56.<br />
Nelson, J. S., Megill, A., & McCloskey, D. (1987a). Rhetoric of inquiry. In<br />
J.S.Nelson, A. Megill, & D. McCloskey (Eds.). The rhetoric of the human<br />
sciences. Language and Argument in Scholarship and Public Affairs (pp.<br />
3-18). Madison: The University or Wisconsin Press.<br />
Nelson, J. S., Megill, A., & McCloskey, D. (1987b). The rhetoric of the human<br />
sciences. Language and Argument in Scholarship and Public Affairs.<br />
Madison: The University of Wisconsin Press.<br />
Norreklit, H. (2003). The balanced scorecard: what is the score? A rhetorical<br />
analysis of the balanced scorecard. Accounting, Organizations and Society,<br />
28, 591-619.<br />
238 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 216 - 239
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
Perelman, C. (1997). El imperio retórico. Retórica y argumentación. Bogotá:<br />
Editorial Norma.<br />
Porter, T. (1992). Quantification and the accounting ideal of science. Social<br />
studies of science, 22, 633-651.<br />
Potter, J. (1998). La representación de la realidad. Discurso, retórica y<br />
construcción social. Barcelona: Paidós.<br />
Reiter, S. A. & Williams, P. F. (1997). Scientific conversation in financial<br />
economics. In V Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference.<br />
Ryan, B., Scapens, R., & Theobald, M. (2004). Metodología de la investigación<br />
en contabilidad y finanzas. Barcelona: Deusto.<br />
Solli, R. & Jönsson, S. (1997). Housekeeping? Yes, but which house?<br />
Meaning and accounting context - A case study. Scandinavian Journal of<br />
Management, 13, 19-38.<br />
Thompson, G. (1994). Early double-entry bookkeeping and the rhetoric<br />
of accounting calculation. In A. Hopwood & P. Miller (Eds.), Accounting<br />
as Social and Institutional Practice (pp. 40-66). Cambridge: Cambridge<br />
University Press.<br />
Young, J. J. (2003). Constructing, persuading and silencing: the rhetoric of<br />
accounting standards. Accounting, Organizations and Society, 28, 621-638.<br />
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
falequimar@gmail.com<br />
Docente investigador de la Universidad la Gran Colombia. Contador Público (Universidad<br />
Nacional de Colombia). Candidato a Magíster en Estudios Sociales de la<br />
Ciencia (Universidad Nacional de Colombia). Miembro de los grupos: Tendencias<br />
Contables Contemporáneas, de la Universidad la Gran Colombia; y Contabilidad,<br />
Organizaciones y Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro<br />
académico del Centro Colombiano de Investigaciones Contables, Regional<br />
Cundinamarca (CCINCO-CUNDINAMARCA). Investigador en áreas de la teoría<br />
contable, historia de la contabilidad, contabilidad ambiental, responsabilidad social,<br />
y sociología de la contabilidad.<br />
239
La docencia en el lugar equivocado<br />
Resumen<br />
Al abordar el tercer milenio la educación<br />
contable en Colombia y quizás en latinoamérica<br />
y por qué no a escala mundial,<br />
se encuentra frente a frente a un mundo<br />
diferente al que le vio nacer.<br />
En su inicios para satisfacer una necesidad<br />
de información y control se formaron<br />
los escribas, dueños de un “saber”<br />
operativo, con habilidad de escribir sin<br />
interpretar.<br />
La formalización de la escuela y las<br />
instituciones educativas superiores se<br />
orientó a atender la demanda del mercado<br />
en sus etapas mercantil, industrial<br />
y capitalista. Por todas esas épocas la<br />
educación contable trasegó y se valió<br />
de una propuesta pedagógica capaz<br />
de satisfacer sus demandas; de ahí la<br />
pedagogía tradicional o industrial que<br />
desde finales del siglo pasado ha mostrado<br />
su obsolescencia e incapacidad<br />
para atender a las necesidades de la<br />
sociedad de la información.<br />
En la obsolescencia del modelo pedagógico<br />
tradicional, subyace una de las<br />
causas fundamentales de la crisis en<br />
la educación contable, denunciadas en<br />
Colombia desde de la década del 80 en<br />
el siglo pasado, que invernaba hasta que<br />
el Estado decide intervenir para evaluar<br />
la calidad de la educación a través de<br />
sus “productos”, los estudiantes.<br />
Palabras clave<br />
Pedagogía, modelos pedagógicos,<br />
competencias, conceptos, instrumentos<br />
de conocimiento, operaciones intelectuales.<br />
Walter Abel Sánchez Chinchilla<br />
Abstract<br />
In the third millennium Accounting Education<br />
in Colombia and maybe in Latin<br />
America and why not in the rest of the<br />
world, faces a world different to the one<br />
in which it was born.<br />
At the beginning, and with the purpose<br />
of satisfying a need for information and<br />
control there appeared the scribes, owners<br />
of an operative “ knowledge “ with<br />
the ability of writing without interpreting.<br />
The formalization of School and higher<br />
education institutions aimed at satisfying<br />
the demand of the market in its mercantile,<br />
industrial and capitalist stages. During<br />
those times Accounting Education decanted<br />
and used a pedagogic proposal<br />
able to satisfy its demands. From there<br />
on we have the traditional or industrial<br />
pedagogy, which since the final of last<br />
century has shown its obsolescence<br />
and inability to meet the demands of the<br />
society of the information.<br />
In the obsolescence of the traditional<br />
pedagogic model underlies one of the<br />
fundamental causes of the crisis in the<br />
Accounting Education denounced in Colombia<br />
since the 80’s in the last century<br />
that hibernated until the State decides<br />
to intervene to evaluate the quality of<br />
the education through its “ products “,<br />
the students.<br />
Key words<br />
Pedagogy, pedagogical models, competences,<br />
concepts, instruments of<br />
knowledge, intellectual operations.<br />
Primera versión recibida en julio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en septiembre de <strong>2011</strong><br />
240 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
Introducción<br />
La historia de Julio<br />
Julio es ese profesor que de manera desinteresada nos dio un regalo<br />
invaluable: su amistad. Así mismo nos dio su luz y nos sembró la semilla<br />
de la inquietud.<br />
Este año me he enterado que después de veinticinco años de ejercicio<br />
docente en la universidad, Julio ha logrado pensionarse (antes de que<br />
el super-presidente se lo impidiera), que decidió retirarse de la docencia<br />
universitaria activa y dedicarse a otros menesteres.<br />
Al saber esa noticia, llegaron a mi mente estos recientes últimos veinte años<br />
y, cual película que se desenreda, la vida docente de este entrañable amigo<br />
se me presenta en la pantalla de mi mente para lamentar el tiempo perdido<br />
y el ver cómo, sin que uno se dé cuenta, el tiempo pasa inexorablemente.<br />
Afortunadamente logró su pensión, en un ejercicio profesional de alto riesgo<br />
y subvalorado por el Estado y la sociedad.<br />
Sin entrar en las múltiples razones que transformaron su vida como docente,<br />
al conocer de sus labios la noticia de su pensión, un doble y contradictorio<br />
sentimiento me embargó. Uno de alegría, porque un amigo lograba una<br />
meta (que con este sistema, ya de por sí es un gran logro); y otro de tristeza,<br />
al revisar en retrospectiva su incidencia y protagonismo como docente.<br />
Recién llegado de estudios en el exterior, la llama de su inconformidad<br />
intelectual era fulgurante hasta iluminarnos a quienes fuimos sus primeros<br />
discípulos. Bebimos de sus fuentes y tomamos las lenguas de fuego para<br />
nuestro quehacer estudiantil de la época. De su ejemplo y sus inquietudes<br />
se alimentó toda una generación que convirtió a la carrera en un bastión<br />
importante dentro de la universidad y que nos enseñó que la contaduría<br />
tenía una responsabilidad e importancia social grande, que ameritaba<br />
nuestro compromiso y nuestra lucha. El consejo estudiantil, el periódico,<br />
el congreso de estudiantes, en fin, son resultados de ese proceso para el<br />
cual, no obstante, nunca reclamó protagonismo ni reconocimiento.<br />
Pero el inexorable tiempo y las circunstancias que, pese a la amistad, aún<br />
no conocimos, Julio dejó de ser lo que pintó en sus primeros años después<br />
de llegar del exterior. Qué pasó, será una inquietud por resolver ahora que<br />
el peso del deber ha desaparecido y la edad permite hacer “balances”.<br />
En la educación contable colombiana abundan los Julio. Llenos de conocimiento,<br />
inquietos por el saber, amorosos del conocimiento, humanistas,<br />
investigadores, dominadores de la práctica y de la técnica. Otros, expertos<br />
empíricos; muchos, autoridades en impuestos (estatutos tributarios ambu-<br />
241
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
lantes), pero con una pequeña pero profunda debilidad: se hicieron docentes<br />
por accidente, por oportunidad, por conveniencia, por fama, por prestigio y<br />
así iniciaron un recorrido que poco a poco se tornó rutinario y convirtieron<br />
la práctica docente en un empleo y no en vocación.<br />
En esa época que Julio inició, ser egresado de la NACHO era un “pasaporte<br />
suizo”. Sumado a la carencia de profesionales para la docencia, el acceso<br />
a la universidad era casi una obligación.<br />
Julio era y es poseedor de las más brillantes ideas y pensamientos en torno<br />
a la contaduría pública como profesión. Su conciencia social y su preocupación<br />
por ello eran permanentes, por eso le fastidiaba el alto enfoque instrumental<br />
y el individualismo de la profesión y criticaba a los pseudolíderes<br />
que se usufructuaban de ella, cual mercaderes del gremio.<br />
Su formación en el exterior lo dotó de unos conocimientos muy revolucionarios<br />
para la época. Su estructura de pensamiento era avanzada y sus<br />
reflexiones complejas y por ello erróneamente decodificadas.<br />
Pero como casi nada es completo en esta vida, a Julio todo el tiempo le<br />
faltó una cosa: FORMACIÓN PEDAGÓGICA que le impidiera caer en la<br />
rutina, innovar, conservar el compromiso, amar el ejercicio docente, aportar<br />
y dejar una huella y que sus discípulos, hoy, no creamos que su papel fue<br />
muy inferior a lo que pudo y debió ser. Julio era contador público y se hizo<br />
docente, no fue un docente que se haya hecho contador público, siempre<br />
practicó la pedagogía tradicional como lo siguen haciendo hoy en Colombia<br />
y en el planeta el 99% de los contadores públicos que ejercen la enseñanza.<br />
A los Julio que persisten en la universidad colombiana...<br />
Por el contador del siglo XXI<br />
Para quienes tenemos la suerte de llegar y vivir el siglo XXI y para aquellos<br />
que inexorablemente lo vivirán, la educación ha sido, es y será el medio más<br />
eficaz para dotar de las herramientas más adecuadas para sobrevivir en él.<br />
Educar es transformar; es la educación lo que nos diferencia de los demás<br />
seres vivos conocidos y que existen sobre la faz de la tierra. Al igual que<br />
hace algo más de quinientos años o quizás más de dos mil años, el siglo<br />
XXI precisa de un contador público capaz de re-crear el conocimiento. Trabajadores<br />
del conocimiento al estilo de los sumerios o más recientemente<br />
de Cotrugli y Pacciolo al re-crear la contabilidad por partida doble. Cinco<br />
siglos después, ningún avance significativo, ni conceptual ni instrumental,<br />
se ha dado en torno a este tipo de contabilidad. Y ello motiva a la pregunta<br />
cuya respuesta debe llenar de preocupación ante la evidencia de estar<br />
formando los limitados escribas de la antigüedad. ¿Por qué no se están<br />
242 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
formando contadores públicos trabajadores del conocimiento? ¿Por qué<br />
en el plano conceptual los avances en la disciplina contable son mínimos y<br />
en el ejercicio docente casi inexistentes? ¿Por qué el ejercicio profesional<br />
sigue a expensas de normas y de personas ajenas a él?<br />
El siglo XXI precisa, por los cambios laborales, económicos y sociales que<br />
trae consigo, un nuevo profesional con una serie de características, habilidades,<br />
aptitudes y actitudes, todas especiales y que trascienden de manera<br />
definitiva las concepciones que aún persisten en la educación contable no<br />
sólo nacional sino internacional.<br />
Contrario a lo que plantean Toffler y Drucker esta sociedad siempre ha sido,<br />
desde que el hombre es Homo Sapiens, una sociedad del conocimiento. El<br />
siglo XXI, no es exclusivamente el momento de la llegada de la sociedad<br />
del conocimiento, más bien lo es de la información. La información que se<br />
posee, existe y se genera es realmente abrumadora para toda persona<br />
ávida de aprehender. El contador público, desde siempre, ha manipulado<br />
información, ella es la materia prima de su trabajo; pero hoy la decodificación<br />
de esa información le exige unas nuevas habilidades y capacidades que,<br />
no obstante, no están siendo ni formadas ni mucho menos potenciadas<br />
por el aparato educativo. El trabajador del siglo XXI se debe caracterizar<br />
por poseer una alta capacidad de abstracción, por pensar sistémicamente,<br />
por la habilidad de identificar problemas y de crear soluciones, por la<br />
capacidad de re-crear conocimiento, por la actitud para trabajar en equipo,<br />
capacidad y negociación, orientación al cliente, innovación y creatividad,<br />
por la flexibilidad y por una gran disposición y facilidad para desaprender,<br />
aprehender y aprender a aprehender 1 .<br />
Tales características del trabajador del conocimiento del siglo XXI han<br />
sido identificadas por investigadores sociales como los mismos A. Toffler,<br />
P. Drucker y R. Reich, entre otros. Para la profesión contable los vaticinios<br />
de estas voces autorizadas no son nada halagüeños. En nuestro interior<br />
lo reconocemos y comprendemos. La sociedad, el Estado, los clientes lo<br />
reclaman. Nosotros mismos lo sentimos. No estamos respondiendo de<br />
acuerdo con los retos del siglo XXI. Las circunstancias sociales y sobre<br />
todo las normas nos amparan, sin estas últimas ya seríamos dinosaurios.<br />
En nuestra profesión los pioneros son los célebres B. Cotrugli Rangeo y L.<br />
Pacciolo. ¿Pero, qué ha pasado en los últimos quinientos años para que<br />
no emerjan sus émulos o discípulos?<br />
Las evidencias reflejan que Cottrugli y Pacciolo efectivamente hicieron uso<br />
de una alta capacidad de abstracción para identificar la problemática y las<br />
1 La mayoría competencias socioafectivas (inteligencia emocional), poco tiene que ver con conocimientos<br />
y menos con normas, datos e informaciones.<br />
243
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
debilidades de la contabilidad por partida simple para re-crear la contabilidad<br />
por partida doble; poseían también la capacidad de pensar sistémicamente<br />
y la habilidad de decodificar los eventos del momento económico. Qué<br />
escasas son esas habilidades en el ejercicio profesional, brillan por su<br />
ausencia en el proceso educativo.<br />
Pensar en el tipo de contador público que precisa el siglo XXI debe ser el<br />
primer ejercicio de abstracción y de pensamiento sistémico a abordar por<br />
la institución educativa, con el fin de no preparar a un profesional para vivir<br />
en un mundo que no existe.<br />
Causas del problema<br />
Suficientes han sido las cinco versiones de simposios, congresos nacionalistas,<br />
simposios de las firmas, los ene eventos de la asociación de facultades<br />
y los casi veinte de estudiantes para seguir hablando y “votando corriente”<br />
en aras de obtener palco y “seguidores”. ¡Ya basta! Dejemos la verborrea<br />
y apostemos a una hipótesis.<br />
Mientras la educación contable continúe desconociendo el principal aspecto<br />
del proceso educativo como es el pedagógico, el estado de cosas actual<br />
no cambiará.<br />
La ausencia de lo pedagógico es la causa del diagnóstico de enfermedades,<br />
debilidades, carencias y similares que hoy atacan a la educación en general.<br />
En la mayoría de profesiones el proceso de construcción de los programas<br />
de enseñanza se caracterizó por el mismo itinerario en la conformación de<br />
la estructura teórica, práctica y de insumos. Los docentes pioneros e incluso<br />
los de hoy son, en la mayoría de los casos, sobresalientes profesionales,<br />
muy ocupados, con amplia experiencia en el ejercicio, con especializaciones<br />
puntuales y dueños del modelo y de una práctica docente heredada: tiza<br />
(marcador) y tablero, informaciones, casos, normas, técnicas, memoria,<br />
repetición y uso de la nota y del estatus como poder subyugante.<br />
La aplicación del modelo pedagógico tradicional es lo corriente en la mayoría<br />
de instituciones educativas desde el nivel medio, pasando por el superior<br />
hasta el posgradual, no solamente acá en nuestro país sino en la mayoría<br />
de países del planeta Tierra.<br />
El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por estar enfocado en<br />
la transmisión de información y normas de una manera instruccional y<br />
cronológica, a través de la exposición de tipo descriptiva y reiterada, en<br />
un ambiente rígido y autoritario, y haciendo énfasis en la reproducción de<br />
saberes particulares, definiciones y operaciones (De Zubiría,1995:59). Este<br />
modelo genera procesos de pensamiento simples pero no los complejos. El<br />
244 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
estudiante es pasivo, no se le genera inquietud, interés o entusiasmo por el<br />
conocimiento. Se le dota de informaciones o conocimientos repetitivos, que<br />
ahora están a la mano en los infinitos medios que proveen las tecnologías<br />
de la información.<br />
La inclusión de novedosos y modernos recursos para la enseñanza vienen<br />
atacando de una manera muy importante el segundo aspecto del proceso<br />
educativo como es el cómo enseñar, de suerte que ahora lo “in” es lo lúdico,<br />
los multimedia, el videobeam, la computadora, el retroproyector, entre<br />
otros 2 . Pero la preocupación y el énfasis en el cómo desvían y contribuyen<br />
al descuido de lo primero, el qué enseñar.<br />
La anterior tiene un efecto de cascada en todo aquello que implica la planeación<br />
educativa, desde el diseño curricular hasta terminar en el desarrollo<br />
de una clase. Ante la ausencia de un modelo pedagógico, la estructura<br />
teórica que acompaña los planes educativos y desembocan en los diseños<br />
curriculares terminan siendo -en la mayoría de los casos- esbozos líricos,<br />
seductores, letras, discursos, en fin, pero que no trascienden hasta la práctica<br />
pedagógica, la cual se atomiza y agrava aún más con la abundante<br />
presencia de los famosos profesores cátedra que, escasamente, tienen<br />
tiempo para dedicarle a la orientación de su materia, tomando como referencia<br />
su “experiencia práctica”, el contenido de la materia, lo que vivió en<br />
su época de estudiante y sus destrezas expresivas. Lo anterior se evidencia<br />
en que, con un mismo modelo de documento de planeación curricular (caso<br />
el 90% de los planes de estudio de contaduría pública), no se aprecian los<br />
mismos impactos en la práctica educativa y las diferencias entre programas<br />
dependen más de la orientación del decano de turno, de las circunstancias<br />
del entorno y de los énfasis temáticos del pénsum.<br />
Este modelo convirtió a los profesores de materias como tributaria en los<br />
más reconocidos, admirados y temidos: el arsenal de informaciones y de<br />
enseñanzas instrumentales y normativas es lo suficientemente grande, y<br />
además el “hacer” es lo más apetecido por todos (además de la rentabilidad<br />
inmediata). La suposición de que el conocimiento es transmisible proviene<br />
de la identificación de los contenidos educativos con las informaciones, los<br />
hechos y los datos particulares de las ciencias (De Zubiría,1995:59). Por ello<br />
la pregunta sobre el qué enseñar no surgió, por el contrario la respuesta fue<br />
el camino “fácil” de la habilidad memorística con el Estatuto Tributario y la<br />
experiencia en el ejercicio práctico para llegar a clase a relatar los hechos<br />
del día (que siempre resultan abundantes) y colocar prácticas elaborando<br />
declaraciones de renta.<br />
2 Ahora añoramos a esos maestros que sin acetatos ni ayudas exponían teorías y planteamientos<br />
complejos acerca de las disciplinas. Ahora hay quienes se atreven a leer las ayudas visuales.<br />
245
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
De otro lado se encuentra el modelo de la Pedagogía Activa, el cual no se<br />
ha tomado a nivel superior de manera abierta por considerarle propio de<br />
los grados elementales de educación, para ella la prioridad está dada a la<br />
acción, a la manipulación y al contacto directo con los objetos.<br />
Una ligera reflexión permite hallar en una misma institución una colcha<br />
de prácticas pedagógicas que giran entre estas dos opciones. Evidencia<br />
clara de las debilidades y de la falta de unidad en este aspecto crucial del<br />
proceso educativo.<br />
Ninguno de estos dos modelos pedagógicos se ha formulado la pregunta<br />
en cuanto al qué enseñar. La pregunta en torno a cuáles contenidos enseñar<br />
es, en esta medida, fundamental, ya que sólo así se puede determinar<br />
cuáles son los aspectos esenciales de toda la herencia cultural que deben<br />
hacer parte de un currículo (De Zubiría,1995:63).<br />
Para corroborar aún más lo anterior, las evidencias abundan. Por ejemplo,<br />
en la materia de Auditoría se enseña la definición, ya añeja, de “sistema<br />
de control interno”, sobre ella se “habla” lo suficiente. Este elemento organizacional,<br />
es crucial en la etapa de ejercicio profesional como Revisor<br />
Fiscal. Para evaluarlo se enseña una metodología estándar e ingenua de<br />
cuestionarios, pero no se conceptualiza y el contador público (su evaluador<br />
de ley) no sabe diseñar (pues en casi ninguna institución lo enseñan) lo<br />
que le corresponde evaluar y calificar.<br />
Hasta ahora, en la planeación de esta materia no se indaga sobre qué<br />
enseñar acerca del sistema de control interno, y no se precisa sobre sus<br />
elementos conceptuales, es decir, no se sabe qué es, qué le caracteriza,<br />
qué no es y eventualmente cómo se clasifica. Todas las preguntas de un<br />
concepto fundamental en el ejercicio académico y profesional. Se sigue<br />
con la vieja definición y ahora se remoza con “desarrollos” foráneos, a<br />
los cuales se les rinde culto, calificando a este sistema como un proceso,<br />
algo totalmente erróneo, pero esto no importa, ya que proviene de una<br />
“autoridad” externa 3 .<br />
Igual sucede en materias como contabilidad, donde desde el primer semestre<br />
hasta las contabilidades “especiales”, se transmiten informaciones,<br />
normas y habilidades instrumentales. En ningún momento aflora la pregunta<br />
qué enseñar para evitar transmitir informaciones que, por sí mismo, podría<br />
obtener el estudiante. ¿Qué sentido tiene un libro de contabilidad cuyo 80%<br />
de su contenido es el PUC (o los PGCP)? ¿Qué objeto tiene enseñarle<br />
al estudiante lo instrumental si él lo puede acceder, y dejar de formar las<br />
3 O como le sucedió a una colega egresada de una especialización en Revisoría Fiscal, el docente de<br />
SCI les ofreció MECI al desayuno, al algo, al almuerzo, a las onces, a la comida y al dormir. Me<br />
pregunto: ¿y antes del MECI, qué enseñaba?<br />
246 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
bases conceptuales fundamentales? ¿Qué diferencia estructural existe en<br />
esta materia, entre la enseñanza impartida en una Institución de Educación<br />
Superior y el SENA? Parece ser que ninguna 4 ¿Y, entonces, la universidad<br />
colombiana qué forma?<br />
A propósito de lo anterior el profesor Richard Mattessich plantea:<br />
En tanto los cursos de contabilidad se hallen llenos de tecnicismos,<br />
existirá el riesgo de perderse en multitud de detalles prácticos<br />
a expensas de abordar cuestiones fundamentales que dominan<br />
las variadas facetas de la medición del ingreso y la riqueza. La<br />
concentración en el punto de vista legal y comercial y el desprecio<br />
por los aspectos científicos en la enseñanza actual de la contabilidad,<br />
es la resultante de esta actitud de miras estrechas. La idea de<br />
“medición” puede servir para ilustrar este hecho; el término se usa<br />
abundantemente en la literatura de nuestra disciplina; pero, ¿se<br />
han asegurado los autores de que sus lectores y estudiantes saben<br />
realmente lo que subyace bajo tal concepto? [5] ... proponemos, por<br />
lo tanto, concebir la contabilidad de una manera menos técnica y<br />
específica pero más general y científica (Mattessich, 2002: 5-6).<br />
Algo más de seis semestres se dedican a la formación profesional en<br />
contabilidad, dedicados de manera flagrante a lo instrumental-normativo,<br />
sin que en ningún semestre se recurra a la abstracción para develar los<br />
asuntos fundamentales de esta disciplina y evitar la dependencia del derecho<br />
y de “desarrollos” del exterior. “Con respecto a nuestra disciplina, la<br />
cuestión que se presenta es si ya hemos sacado todo el provecho posible<br />
de esta poderosa herramienta, si ya hemos agotado todo el potencial de<br />
abstracción en contabilidad, o si hay lugar todavía para su aplicación”<br />
(Mattessich, 2002: 8).<br />
Y así como sucede en la materia básica de la formación profesional de<br />
contaduría pública sucede con el resto de materias. Las habilidades propias<br />
del trabajador que precisa el siglo XXI, están ausentes, nada o poco de<br />
abstracción 6 porque se favorecen las enseñanzas concretas, las informaciones,<br />
las definiciones; cero de pensamiento sistémico y de re-creación de<br />
conocimiento porque se enseñan casos puntuales dentro de un activismo<br />
descubridor, memorístico e irreflexivo 7 .<br />
4 Según Ricardo Vásquez, docente de la Universidad Javeriana, en una investigación realizada para<br />
el ICFES sobre este tema y calidad educativa, se logró determinar que no existía diferencia alguna.<br />
5 El libro Contabilidad Conceptual e Instrumental, supera esta debilidad y presenta un desarrollo<br />
acerca de, entre otros más, los conceptos de medición y medición contable.<br />
6 Según Richard Mattessich, la esencia del enfoque científico es la abstracción.<br />
7 Una investigación empírica en curso en la Universidad Central (<strong>2011</strong>) acerca de la superestructura<br />
semántica de los textos utilizados en Contaduría Pública en los ejes fundamentales (contabilidad,<br />
control y tributaria) demuestra que la mayoría de ellos son de carácter descriptivo, informativo y<br />
247
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
En materias que bajo contenido instrumental tienen, veamos qué se enseña:<br />
para el caso de la materia de Teoría Contable se tiene que, al igual,<br />
se enseñan informaciones, teorías y planteamientos derivados de la abstracción<br />
aplicada por sus creadores, pero no se enseñan instrumentos de<br />
conocimiento que obliguen (inciten) al estudiante a “abstraer por sí mismo”<br />
sino que termina recibiendo, bajo diferentes escenarios y planteamientos,<br />
unas enseñanzas que terminan, en la mayoría de los casos, convertidos<br />
en conocimiento inútil 8 (por aquello de que el conocimiento que no se usa<br />
es un conocimiento inútil). De ahí la fama de las materias “costura”.<br />
Pese a la orientación formal que esbozan muchos programas de contaduría<br />
pública del país en el área investigativa.<br />
La temática de investigación ha sido percibida en forma de módulos<br />
dentro del contexto de las temáticas del área contable (expresión<br />
técnica de la disciplina). Como resultado de experiencias percibidas<br />
en los diferentes escenarios académicos de la profesión, en los<br />
cuales es evidente el escaso dominio de los profesionales de<br />
términos fundamentales y de conceptos básicos de su disciplina,<br />
es necesaria la formación del Contador Público en temáticas que<br />
respondan a necesidades particulares de la sociedad, pero más<br />
que ello a necesidades propias de la contabilidad, como cuerpo de<br />
conocimientos teóricos e instrumentales capaces de ser convertidos<br />
en soluciones organizacionales y académicas 9 (cursiva y énfasis por<br />
fuera del texto original).<br />
Como se diría, para la muestra un botón, estos planteamientos pertenecen<br />
a una universidad de rancio abolengo, con una antigüedad y “fama” que se<br />
refleja en sus finanzas, y que pese a reconocer la situación grave carece<br />
de una respuesta y de la alternativa de solución para algo caótico y que<br />
incide, de manera estructural, en el futuro laboral de quien estudia para<br />
mejorar sus condiciones de vida. Se reconoce la debilidad y se continúa<br />
en ella. Se siguen transmitiendo informaciones, normas y datos y no se<br />
dota al estudiante y al futuro profesional de conceptos (instrumentos de<br />
conocimiento); se forman escribas, no Pacciolos.<br />
En materia de investigación y teoría contable, incluso, se parte de supuestos<br />
erróneos y con ello, en adelante, los esfuerzos, en la mayoría de los<br />
casos, resultarán infructuosos. Se supone que el estudiante “sabe leer” y,<br />
por ende, tiene gusto por la lectura, que es el medio privilegiado de acceso<br />
con enfoque normativo; los textos de carácter argumentativo brillan por su ausencia o bajísimo<br />
número y uso, tanto por docentes como por estudiantes.<br />
8 Los índices de orientación estudiantil y profesional a la investigación son supremamente insignificantes.<br />
9 Esta información corresponde al PEI de una reconocida universidad en Colombia con respecto al<br />
área investigativa en el Programa de Contaduría Publica, por obvias razones se omite su nombre.<br />
248 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
a la puerta principal del conocimiento; que el mayor conocimiento y de mejor<br />
calidad lo obtienen los humanos leyendo (De Zubiría Samper, 2005). ¿Qué<br />
hacer en la universidad ante ese panorama de estudiantes con aversión<br />
por la lectura y con los indicadores que a nivel profesional se encuentran<br />
en el 20%? Pocas universidades han intuido esta situación y han tomado<br />
algunas medidas a nivel del pénsum con el afán de remediar este elemento<br />
que afecta el proceso de enseñanza aprehendizaje.<br />
Asediadas por los saberes convencionales y el unanimismo de la globalización,<br />
las instituciones de educación superior entraron en la moda de<br />
la austeridad y, ahora, sólo se contratan profesores por cátedra, con cero<br />
prestaciones, casi cero remuneración, con cero compromiso (la mayoría),<br />
con cero preparación docente, con cero experiencia (por eso son baratos),<br />
y con cero tiempo para un ejercicio vocacional como es el ser maestro o<br />
guiador de humanos (pedagogo). La calidad irá rumbo al abismo, pero más,<br />
los inermes estudiantes y las familias detrás de ellos.<br />
La unión de varios factores como son: el desconocimiento de la causa<br />
del problema, la carencia de un modelo pedagógico, la falta de unidad de<br />
criterios (más allá de los formalismos del PEI) en los procesos de enseñanza-aprendizaje,<br />
la casi nula formación pedagógica de los docentes, la<br />
inexistencia de textos pedagogizados con los conceptos fundamentales de<br />
las disciplinas medulares de la profesión, están en la raíz, en las causas del<br />
problema existente en la educación contable y que provoca la formación de<br />
profesionales aptos para laborar en un mundo que ya no existe.<br />
Modelos pedagógicos, calidad y pruebas saber pro<br />
Ante situaciones como la evidenciada en el PEI de esta universidad colombiana<br />
para el área investigativa y la realidad de las no soluciones, le<br />
corresponde al Estado, por obligación, asumir la defensa de los derechos<br />
de la población a través de la evaluación de la calidad en la educación. Y<br />
esta avisada guerra encuentra a los contrincantes desarmados y temerosos<br />
por el escarnio público y su impacto financiero y moral (aunque debería ser<br />
ético porque la docencia es un tipo de ejercicio laboral).<br />
La inminencia en la aplicación de las pruebas de Estado saca a flote las<br />
debilidades que hibernaron durante largo tiempo y se empieza a reconocer<br />
los errores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en no estar formando<br />
por competencias 10 , en la carencia de un modelo pedagógico capaz de<br />
satisfacer de manera estructural las exigencias de calidad y de trabajador<br />
de conocimiento, como es el profesional contable.<br />
10 Algo que no es cierto del todo, sólo que la dedicación total fue a las competencias del Hacer, por<br />
aquello del enfoque instrumental-normativo; las demás competencias se cubrieron tangencialmente.<br />
249
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
Los actores directos del proceso Pruebas Saber Pro deberían comentar<br />
abiertamente acerca de la experiencia en su conjunto; de las jornadas de<br />
formulación de preguntas y sus resultados, de la participación y compromiso<br />
de la universidad y de sus docentes, de la calidad de las preguntas, de<br />
las deficiencias y carencias conceptuales, de las fallas estructurales; los<br />
hallazgos deberían sintetizarse, re-crearse y plantearse socialmente; ellos<br />
son el desayuno de lo que puede ser el almuerzo de la prueba por aplicar<br />
a los conejillos-estudiantes. Lo cierto es que los hallazgos sustentan la presencia<br />
de un escenario de serias y delicadas debilidades en los programas<br />
de contaduría pública que no pueden ni deben ser ocultos por las muestras<br />
de compromiso de un mínimo puñado de amorosos de la profesión.<br />
Una vez conocido el hecho de la inminencia de las pruebas de Estado, la<br />
mayoría de universidades ha iniciado un proceso “bomberil” para conjurar<br />
las llamas y evitar una conflagración que arrase con instituciones; otras, sin<br />
modelo pedagógico de por medio, se han dado a la incorporación de cambios<br />
curriculares, algunas de manera simultánea han abordado el recorte<br />
de horas y temas para adaptarse a los créditos educativos; todo ello sin<br />
que medie la reflexión sustancial a soluciones estructurales, que apunten<br />
al núcleo de la problemática.<br />
Con respecto a la calidad el modelo tradicional ha sido orientado a fomentar<br />
y fortalecer las competencias del hacer; en la mayoría de los casos el enfoque<br />
instrumental-normativo que prepondera, ha propiciado esto, de suerte<br />
que las demás competencias, las de larga vida como son las cognitivas y<br />
las actitudinales, se despreciaron por las causas atrás reseñadas.<br />
Son evidentes los niveles de baja calidad que ofrece la profesión contable;<br />
la producción intelectual y el desarrollo de tecnología son nimios. El sometimiento<br />
a lo foráneo es aceptado como algo profético, sin temor al apocalipsis<br />
que puede evitarse. El pensar con cabeza propia no es la principal<br />
característica de los actores de esta profesión. La aceptación vía adopción<br />
de modelos eminentemente instrumentales fascina a una pléyade de profesionales<br />
formados durante algo más de cinco años bajo ese esquema.<br />
Lo conocido nos amaña. Lo desconocido nos desconcierta.<br />
Los resultados de las Pruebas Saber Pro, cual caja de pandora, pueden<br />
llegar con más desconciertos que sorpresas. El autoengaño puede ser un<br />
síndrome, ya que las políticas del Estado, para este caso en particular, son<br />
las de un papá bueno y poco exigente; prueba de ello es la evaluación de<br />
habilidades como competencias, es decir, el examen puede ser una elemental<br />
evaluación de destrezas lectoras y por ello se evalúan las “competencias<br />
interpretativa, argumentativa y propositiva”.<br />
Al final, si el Estado no re-piensa el enfoque de las pruebas, los impactos<br />
pueden ser, desde el punto de vista formal, excelentes, pero desde la<br />
250 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
realidad social deplorables; ante la presencia de un contador público instrumentalista<br />
y normativo, con poco o nada de compromiso, amor, ética y<br />
solidaridad social y con una pobre re-creación de conocimiento; será un<br />
excelente escriba pero nunca un Pacciolo o un Cotrugli.<br />
Los modelos pedagógicos existentes no apuntan desde ninguna perspectiva<br />
a una educación de calidad; sus propuestas y estrategias didácticas<br />
fueron útiles para la era industrial, pero para la sociedad de la información<br />
se quedaron rezagadas totalmente.<br />
Propuestas de solución<br />
¿Cómo enfrentar la vieja y nueva crisis de la educación contable?<br />
¿Cómo enfrentar las exigencias de los Ecaes? ¿Qué camino tomar<br />
una vez adoptados los estándares mínimos de calidad? ¿Después<br />
de adecuar los curriculum al sistema de créditos educativos, qué<br />
cambios estructurales se generan, se requieren? ¿Qué cambios se<br />
requieren en la práctica pedagógica? ¿Qué cambios percibirán, de<br />
manera real, los estudiantes en su formación? Por ejemplo, una vez<br />
adoptado el sistema de créditos para la asignatura de Contabilidad<br />
I: ¿Qué depende del docente? ¿Qué le corresponde al estudiante?<br />
¿Cómo se van a determinar y jerarquizar los contenidos? ¿Qué es<br />
relevante y fundamental en Contabilidad I? ¿Que vamos a enseñar en<br />
Contabilidad I para generar las competencias cognitivas, las afectivas,<br />
las praxiológicas? (Sánchez, 2004).<br />
La formulación e implementación de un modelo pedagógico en los programas<br />
de contaduría pública, que se articule con los estándares de calidad,<br />
créditos educativos y con el enfoque de formación y evaluación basado en<br />
competencias, buscando la formación de un estudiante competente en el<br />
saber, el ser y el hacer, debe ser el norte a seguir.<br />
Tal proyecto debe partir de un proceso de construcción de un inventario<br />
integral del programa que permita elaborar un balance en aspectos institucionales,<br />
legales, del curriculum, de la función docente y del talento humano,<br />
las didácticas, los modelos pedagógicos, los recursos físicos, la investigación,<br />
entre otros, que permitan dimensionar las fortalezas, las debilidades<br />
y los escenarios futuros en los cuales se desarrollará la misión educativa.<br />
Así mismo, se debe adelantar un proceso de fundamentación acerca del<br />
modelo pedagógico a formular que, circunscrito dentro de las pedagogías<br />
del conocimiento, coadyuve a la formación de un contador público trabajador<br />
del conocimiento.<br />
Se precisa adoptar un modelo pedagógico capaz de formar trabajadores<br />
del conocimiento. Un modelo pedagógico capaz de favorecer y activar las<br />
competencias cognitivas, actitudinales y las praxiológicas. Un modelo que<br />
251
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
interprete la historia evolutiva del ser humano y su capacidad de aprehendizaje,<br />
que enseñe a aprehender, a activar las operaciones intelectuales y<br />
a dotar de los instrumentos de conocimiento metacognitivos.<br />
Las aspiraciones que subyacen en las estrategias del ICFES son, entre<br />
otras, la formación de profesionales centrada en el desarrollo de sus<br />
competencias, lo cual requiere el incremento de prácticas que permitan<br />
fortalecer la capacidad de abstracción y el manejo de sistemas simbólicos,<br />
muchos de ellos altamente formalizados. Las competencias son categorías<br />
conceptuales integradoras o articuladoras de procesos, contenidos, contextos<br />
y desempeños (Bustos, 2000:106). Es decir, se trata del desarrollo de<br />
competencias de tres categorías: a) cognitivas, tales como las habilidades<br />
para el razonamiento y los procesos de comprensión, análisis y solución<br />
de problemas, creatividad y argumentación; b) instrumentales, tales como<br />
las destrezas puramente técnicas en el ejercicio de un oficio, actividad o<br />
profesión; c) actitudinales, tales como la autoconciencia, la autorregulación,<br />
la motivación, la empatía y las habilidades sociales.<br />
Si partimos de la buena fe y la universidad colombiana acepta y adopta<br />
una serie de cambios educativos de acuerdo con los planteamientos del<br />
gobierno surgen nuevas preguntas:<br />
• ¿Qué de nuevo van a encontrar los estudiantes para que se percaten y<br />
sientan que, además de los cambios formales, también hay cambios en el<br />
modelo educativo (no solamente didácticos) para apreciar que el enfoque<br />
es de competencias, que se les dotará de los instrumentos metacognitivos<br />
y de las operaciones intelectuales suficientes, para lanzarlo a la sociedad<br />
en la seguridad de estar adecuadamente formado de acuerdo con los<br />
retos y exigencias de ésta?<br />
• ¿Qué se les va a enseñar en Contabilidad I, para que los estudiantes<br />
adquieran, desarrollen o fortalezcan sus habilidades de razonamiento,<br />
abstracción, razonamiento, interpretación, argumentación, proposición,<br />
de creatividad y de solución de problemas, entre otras?<br />
• ¿Qué tiene que saber el estudiante en Contabilidad I?, y así establecer<br />
los conocimientos teóricos.<br />
• ¿Qué tiene que saber hacer el estudiante en Contabilidad I?, y determinar<br />
los conocimientos prácticos.<br />
• ¿Cómo tiene que saber estar y actuar el estudiante en Contabilidad I?, y<br />
con ello precisar las actitudes y comportamientos requeridos.<br />
Finalmente, y aceptando que las IES reciben “productos” o “materia prima”<br />
provenientes de un sistema educativo en crisis, un aspecto que requiere<br />
252 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
especial atención es el referido a la conformación de competencias actitudinales,<br />
tales como la iniciativa, la autoconciencia, la solidaridad, la autorregulación,<br />
la motivación, la empatía, el trabajo en equipo, la flexibilidad, la<br />
orientación al cliente, la mentalidad creativa, la identificación y la resolución<br />
de problemas, etc.<br />
Las respuestas para una Institución de Educación Superior (IES), formadora<br />
de seres humanos y del futuro de una nación, se deben dar desde lo pedagógico<br />
y lo didáctico, en su orden. Los qué, son instrumentos metacognitivos.<br />
Desde la perspectiva de Karl Popper con sus mundos, el número tres es<br />
coincidente con las tres únicas enseñanzas que se le pueden suministrar a<br />
un ser humano y, por ende, evaluar. En cada uno de ellos existe el respectivo<br />
instrumento cognitivo, o afectivo, o de destreza; tres son las competencias<br />
a evaluar para igual número de habilidades lectoras, las interpretativas, las<br />
argumentativas y las propositivas.<br />
Un modelo pedagógico en lo posible debe descender desde las altas esferas.<br />
Pero a partir de la célula académica que representa el programa o la<br />
facultad, el proceso también se puede adelantar y debe concluir en el día<br />
a día de cada jornada de clases.<br />
A manera de ejemplo y sin pretender ser paradigma o exhaustiva, la planeación<br />
de la materia de Contabilidad I a partir del desarrollo de un modelo<br />
pedagógico podría ser:<br />
Universidad Central - Programa de Contaduría Pública<br />
Desarrollo Contable I - Planeación Curricular<br />
Segundo Semestre <strong>2011</strong><br />
Docente: C.P. Wálter Abel Sánchez C.<br />
Asignatura: Desarrollo Contable I<br />
Modalidad: Teórico-práctica<br />
Ubicación: Primer semestre<br />
Intensidad: 4 horas semanales.<br />
Contenidos mínimos: Ver sílabo. Ver red conceptual.<br />
Propósitos<br />
Propósitos afectivos: Reconocer la importancia de la contabilidad como disciplina<br />
y práctica social esencial en la formación y en el ejercicio profesional del contador<br />
público y su incidencia socioeconómica.<br />
Que los estudiantes comprendan la importancia de aprehender y dominar los<br />
conceptos básicos de la disciplina y los rudimentos instrumentales mínimos de la<br />
teneduría contable.<br />
253
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
Valorar la importancia del saber teórico y de la destreza técnica en la formación y<br />
el ejercicio profesional contable.<br />
Propósitos cognitivos: Que los estudiantes aprehendan los conceptos fundamentales<br />
de la disciplina contable desde la teoría y la práctica social. Ver red conceptual.<br />
Que los estudiantes aprehendan la lógica instrumental del proceso contable en<br />
cada uno de sus componentes, fases y actividades.<br />
Propósitos expresivos: Que los estudiantes dominen los conceptos básicos de la<br />
disciplina contable.<br />
Que los estudiantes dominen la lógica instrumental del proceso contable en cada<br />
uno de sus componentes, fases y actividades.<br />
Enseñanzas afectivas: (estructura pre-categorial)<br />
Es muy importante dominar<br />
el entramado conceptual e<br />
instrumental de la contabilidad<br />
Es necesario conocer y valorar<br />
la importancia social de la<br />
contabilidad<br />
La contabilidad es un saber estratégico fundamental<br />
dentro de la formación del contable y esencial en la<br />
vida de las organizaciones económicas.<br />
La contabilidad<br />
es un sistema de<br />
control económico<br />
La contabilidad registra,<br />
mide y procesa hechos<br />
económico-sociales<br />
La contabilidad<br />
como prueba<br />
ante jueces<br />
La contabilidad<br />
simplifica lo<br />
complejo<br />
Las proyecciones macroeconómicas<br />
se sustentan<br />
en la información contable<br />
Los tributos se calculan<br />
con base en la contabilidad<br />
Sin un sistema de control la<br />
sociedad económica cae en<br />
la incertidumbre y el caos<br />
Hasta ahora no se ha inventado<br />
otro sistema de control sustituto o<br />
similar a la contabilidad<br />
El Estado y las organizaciones usan<br />
la contabilidad para controlar sus<br />
recursos, derechos y obligaciones<br />
Enseñanzas cognitivas: se transferirán a los estudiantes conceptos como: contabilidad,<br />
contabilidad por partida doble, contabilidad por memoriales, contabilidad<br />
por partida simple, teoría de la medición, medición contable, objeto de medición<br />
contable, magnitud contable, unidad de medición contable, base de medición contable,<br />
instrumento de medición contable y registro contable.<br />
Enseñanzas expresivas: procedimiento para leer y construir mentefactos conceptuales.<br />
Se transferirá a los estudiantes el algoritmo del proceso contable con todos<br />
sus componentes y elementos.<br />
254 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
Evaluación: los estudiantes que hayan aprobado la asignatura estarán en capacidad<br />
de: a) leer y construir los mentefactos proposicionales y conceptuales propios<br />
de la disciplina contable; b) dominar los conceptos básicos y esenciales de la<br />
disciplina contable; c) diseñar un heurístico o algoritmo que dé cuenta del proceso<br />
contable, sus elementos y componentes; d) desarrollar todo un proceso elemental<br />
de registro manual de transacciones contables hasta terminar con la construcción<br />
de la hoja de trabajo.<br />
Secuencia<br />
La asignatura será desarrollada en sesiones presenciales en bloques de dos (2)<br />
horas, dos días por semana. La secuencia se muestra en la siguiente tabla:<br />
Sesión<br />
Temas/Conceptos<br />
1 Presentación de la asignatura y del docente, justificación, propósitos, contenidos, actividades, metodología,<br />
bibliografía; expectativas y perspectivas. Compromisos de los estudiantes con la asignatura<br />
y la carrera a iniciar.<br />
2 Activación afectiva alrededor de la contabilidad como práctica social. Concepto de contabilidad desde<br />
la práctica social y la teoría.<br />
3. Concepto de contabilidad (continuación)<br />
4. Activación afectiva alrededor de los tipos de contabilidad. Concepto de contabilidad por memoriales,<br />
por partida simple, por partida doble.<br />
5. Concepto de contabilidad por partida doble (continuación)<br />
6. Concepto de contabilidad por partida doble (continuación)<br />
7. Activación afectiva alrededor de la medición y la medición contable. Concepto de medición (teoría de<br />
la medición).<br />
8. Teoría de la medición (continuación)<br />
9. Teoría de la medición (continuación). Introducción al concepto de medición contable.<br />
10. Activación afectiva alrededor de los elementos de la medición contable. Concepto de objeto de medición<br />
contable.<br />
11. Concepto de magnitud para la medición contable.<br />
<strong>12</strong>. Magnitudes contables<br />
13. Magnitudes contables<br />
14. Magnitudes contables.<br />
15. Concepto de unidad de medición en contabilidad<br />
16. Concepto de base de medición en contabilidad<br />
17. Concepto de bases de medición (continuación)<br />
18. Concepto de bases de medición (continuación)<br />
19. Activación afectiva alrededor de los instrumentos de medición<br />
20. Concepto de instrumentos de medición (la cuenta)<br />
21. Concepto de instrumentos de medición (la cuenta - continuación)<br />
22. Concepto de instrumentos de medición (la cuenta - continuación)<br />
23. Activación afectiva alrededor del registro y procesamiento contable. Concepto de registro contable.<br />
24. Tipos de registro contable.<br />
25. Tipos de registro contable (continuación)<br />
26. Tipos de registro contable (continuación)<br />
27. Activación afectiva alrededor de la teneduría contable.<br />
28. El proceso contable, elementos, etapas, componentes, características.<br />
255
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
29. Algoritmo acerca del procesamiento de información contable.<br />
30. Análisis conceptual alrededor del algoritmo para la resolución de la hoja de trabajo.<br />
31 Ejercicio básico de teneduría manual.<br />
Didáctica: cada uno de los temas será desarrollado con la didáctica conceptual<br />
socrática. Si el tema lo permite, se usarán didácticas inductivas, en caso contrario<br />
se desarrollarán didácticas expositivas. Así mismo para la parte instrumental se<br />
hará uso de la didáctica operacional.<br />
Recursos: la asignatura se desarrollará con los siguientes recursos: textos de<br />
lectura sugerida, bibliografía recomendada, mentefactos conceptuales.<br />
Observaciones: se aclara que esta planeación obedece al criterio personal del<br />
proponente y que no considera –por obvias razones– los propósitos de la universidad,<br />
de la facultad y los del área, consideradas básicas para una planeación<br />
estrictamente coherente con el modelo de la teoría del hexágono.<br />
Bibliografía mínima (de la propuesta):<br />
Cañibano Calvo, Leandro (1997). Teoría actual de la contabilidad. Madrid: ICAC,<br />
pp.19-28.<br />
Committee of Concepts and Standards for External Financial Reports (1977). Statement<br />
of accounting theory and acceptance. American Accounting Association,<br />
Sarasota, Florida.<br />
Contaduría Pública-Universidad Central (2005). Proyecto académico de carrera.<br />
En: Hojas Académicas Nº 2. Bogotá, pp. 4-15.<br />
Franco Ruiz, Rafael. Reflexiones contables. Editorial Investigar Editores.<br />
Franco Ruiz, Rafael. Contabilidad integral. Editorial Investigar Editores.<br />
Franco Ruiz, Rafael. Réquiem por la confianza. Editorial Investigar Editores.<br />
Gertz Manero, Federico (1997). Origen y evolución de la contabilidad. México: Trillas.<br />
Grajales Londoño, Gherson y Sánchez Ch. Walter A. (2010). Contabilidad conceptual<br />
e instrumental. Editorial Investigar Editores, 4 edición.<br />
Hendriksen, Eldon. (1974). Teoría de la contabilidad. México: U.T.E.H.A.<br />
Lopes de Sá, Antonio. (2002). Orígenes y evolución del conocimiento contable. En:<br />
Enciclopedia de contabilidad. Capítulo 2. Bogotá: Panamericana, pp. 11-41.<br />
Mejía Soto, Eutimio. (2005). Introducción al pensamiento contable de Richard Mattessich.<br />
R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría N° 24. pp. 135-174.<br />
Morin, Edgar. (1994). El conocimiento del conocimiento. Tomo III de El Método.<br />
Madrid: Cátedra, p. 34.<br />
Requena Rodríguez, José Mª. (s.r.). La filosofía de la ciencia y la contabilidad:<br />
reflexiones, p. 243.<br />
Riahi-Belkaoui, Ahmed. (2004). Accounting theory. Great Britain: Thomson, pp.<br />
<strong>12</strong>, 329-361.<br />
Romero León, Henry. (2001). Teorías científicas y teoría contable. R<strong>evista</strong> Legis<br />
del Contador Nº 8, oct.-dic.<br />
256 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
Sánchez Ch. Walter A. (<strong>2011</strong>). Valores contables. Editorial Investigar Editores, 1ª<br />
edición.<br />
Santos, Gerardo et al. (1997). Acerca de los paradigmas contables. R<strong>evista</strong> Innovar<br />
N° 9, ene.-jun., pp. 141-150.<br />
Suárez Pineda, Jesús Alberto. (2004). Orígenes de la contabilidad. En: Cosmovisión<br />
histórica y prospectiva de la contabilidad. Tomo I: Arqueología e historia de la<br />
contabilidad. Bogotá: UNINCCA, pp. 3-31.<br />
Tua Pereda, Jorge. (2004). Evolución y situación actual del pensamiento contable.<br />
R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, N° 20, oct.-dic., pp. 43-144.<br />
Vlaemminck, Joseph H. (1961). Historia y doctrinas de la contabilidad. Madrid:<br />
Editorial E.J.E.S.<br />
A manera de conclusión<br />
Desde el siglo XX la sociedad ha demandado un tipo de profesional capaz<br />
de re-crear conocimiento, no es nada nuevo. Las IES tienen una responsabilidad<br />
moral, ética y legal comprobable en escuelas de derecho como<br />
la anglosajona con desastrosas consecuencias. No puede ni debe seguir<br />
la universidad atacando nuevos males con remedios viejos o adoptando<br />
modelos foráneos. La responsabilidad es social.<br />
Le corresponde a las IES adoptar cambios estructurales en su quehacer<br />
académico más allá de las paredes y la rimbombancia, despojadas de celos<br />
y de vanidades. Apostarle a un modelo pedagógico inscrito dentro de las<br />
pedagogías del conocimiento y que mire al estudiante como un ser integral<br />
en todas sus dimensiones y sistémicamente.<br />
La universidad debe reducir significativamente las meras enseñanzas instrumentales<br />
e incluir las cognitivas y las afectivas.<br />
La universidad debe replantear sus procesos de conformación y estructuración<br />
de sus plantas de docentes, dejar de pensar en encontrar doctores, o<br />
magisters, o especialistas en saberes específicos (revisoría fiscal, finanzas,<br />
tributaria, auditoría, contabilidad internacional, etc.) con cero de formación<br />
pedagógica. La universidad es una institucion de educación superior, no<br />
una firma de contadores, ni una fábrica de técnicos, es una institución cuya<br />
misión es enseñar a quienes no saben y saber hacerlo es fundamental.<br />
De nada sirve ser un estatuto tributario ambulante para recitar la norma y<br />
deslumbrar con “casos de la vida real” si se carece de la majestuosidad y<br />
el don del maestro capaz de enseñar a quien viene a aprender.<br />
Un buen docente es un experto en enseñar. Sería una insensatez<br />
pedirle a los docentes que además de hacerlo estén totalmente<br />
actualizados en los avances de su disciplina y que produzcan<br />
conocimiento científicamente validable. Así frente a dos candidatos,<br />
257
Walter Abel Sánchez Ch.<br />
elegiremos a aquel que sabe ejemplificar, construir analogías, asumir<br />
maduramente su rol de autoridad, formular preguntas y crear un<br />
buen clima de aprendizaje. Muchas instituciones educativas, entre<br />
ellas las universidades, se enfrentan a una encrucijada sin aparente<br />
salida: conseguir excelentes profesores que a la vez demuestren<br />
ser excelentes investigadores. Rara vez se cumplen estas dos<br />
condiciones, aún cuando existan excepciones que confirman la regla<br />
(De Zubiría Rago, 2004).<br />
Las hojas de vida de miles de docentes se encuentran adornadas de títulos<br />
de especialización o incluso maestría en “Docencia Universitaria” sin que,<br />
después de ello, se aplique un modelo pedagógico diferente al tradicional<br />
o industrial (De Zubiría Samper, 2004) (por aquello de formar para el trabajo<br />
de la era industrial) 11 . Esos estudios, en la mayoría de los casos, han<br />
beneficiado económicamente a universidades y docentes, pero casi nada a<br />
los directos implicados, y prueba de ello es la baja calidad en la educación.<br />
Bibliografía<br />
De Zubiría Samper, Julián. (1995). Los modelos pedagógicos. Fundación<br />
Alberto Merani. Bogotá.<br />
De Zubiría Samper, Miguel. (2005). El lector óptimo. Fundación Dimelee.<br />
Cali.<br />
De Zubiria Ragó, Alejandro. (2004). Pedagogía conceptual. En Enfoques<br />
pedagógicos y didácticas contemporáneas. Editorial FIPC, Bogotá.<br />
Enthoven, Adolf. Megatendencias contables. (1986). R<strong>evista</strong> Contaduría<br />
Nº 9. Medellín: Universidad de Antioquia.<br />
Franco Ruiz, Rafael. (1984). Reflexiones contables. Investigar Editores.<br />
Mattessich, Richard. (2002). Contabilidad y métodos analiticos. Medición y<br />
proyección del ingreso y la riqueza en la microeconomía y en la macroeconomía.<br />
Editorial La Ley.<br />
Sánchez, Wálter. (2004). Educación contable, calidad educativa, Ecaes y<br />
pedagogía. R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. Nº 19,<br />
julio - septiembre. Bogotá: Editorial Legis.<br />
11 En la actualidad (<strong>2011</strong>) el autor adelanta una investigación al respecto que valida esta afirmación.<br />
258 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 240 - 259
La docencia en el lugar equivocado<br />
Wálter Abel Sánchez Chinchilla<br />
waltersanchex@hotmail.com<br />
Pedagogo Conceptual. Contador Público egresado de la UFPS de Cúcuta. Especialista<br />
en Desarrollo Intelectual y Educación de la Fundación Merani-USC.<br />
Magíster en Educación de la Universidad de Manizales. Ex Contralor Municipal<br />
de Villa del Rosario (N. de S.). Consultor educativo en competencias. Asesor en<br />
pedagogía conceptual. Diseño innovador de currículums, formación de lectores de<br />
alto nivel y orientador de destrezas lectoras. Consultor organizacional en control<br />
interno, control integral, control fiscal, auditoría de gestión. Ex catedrático de las<br />
Universidades Libre de Pereira, de Sucre y de Manizales. Docente invitado en las<br />
universidades de Medellín, del Magdalena, Libre de Pereira y del Valle. Actualmente<br />
Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Central. Autor del libro Control<br />
interno conceptual y práctico; Valores contables. Competencias socioafectivas en<br />
contaduría pública; y coautor del libro Contabilidad conceptual e instrumental; así<br />
mismo de varios artículos en r<strong>evista</strong>s nacionales e internacionales en el campo de<br />
la educación contable.<br />
259
El campo científico de la contabilidad:<br />
panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Hugo Arlés Macías Cardona<br />
Tatiana Moncada Ruiz<br />
Resumen<br />
A partir de la noción de campo científico<br />
del sociólogo francés Pierre Bourdieu,<br />
este artículo identifica las características<br />
de la brecha existente entre la academia<br />
contable anglosajona y la academia<br />
contable latinoamericana. El objetivo es<br />
identificar algunos retos específicos que<br />
debe enfrentar la investigación latinoamericana,<br />
para acercarse a la frontera<br />
del conocimiento contable, moverse<br />
dentro de su dinámica y hacer aportes<br />
concretos. Para ello se presentan los<br />
principales avances de la investigación<br />
contable en países como Argentina,<br />
Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela,<br />
y se contrastan no sólo con<br />
la estructura del campo científico en<br />
Estados Unidos y el Reino Unido, sino<br />
con los avances de la academia de<br />
Australia, que también es reconocida<br />
internacionalmente. La comparación se<br />
hace a través de características de las<br />
comunidades académicas expresadas,<br />
en r<strong>evista</strong>s y bases de datos donde<br />
están disponibles los trabajos; también<br />
se tiene en cuenta el distanciamiento<br />
entre la investigación y la práctica, así<br />
como el carácter local de este tipo de<br />
investigación.<br />
Palabras clave<br />
Investigación contable, campo científico,<br />
campo contable, Latinoamérica, Pierre<br />
Bourdieu.<br />
Abstract<br />
Out of the notion of “scientific field” by the<br />
French Sociologist Pierre Bourdieu, this<br />
paper identifies the characteristics of the<br />
existing gap between the Anglo Saxon<br />
Accounting Academy and the Latin American<br />
Academy. I aim at identifying some<br />
specific challenges that Latin American<br />
Research has to face in order to conduct<br />
borderline research in Accounting, progress<br />
in its dynamics and make specific<br />
contributions to knowledge. To this aim,<br />
I present the main advances in Accounting<br />
Research in countries like Argentina,<br />
Brazil, Chile, Colombia, Mexico and<br />
Venezuela, and I contrast them not only<br />
with the structure of the Scientific Field<br />
in the United States and the United<br />
Kingdom, but also with the ones in the<br />
Australian Academy that is recognized<br />
internationally. I undertake this comparison<br />
through the characteristics of the<br />
Academic Communities as they appear<br />
in journals and databases where their<br />
works are available. I also take into<br />
account the separation between practice<br />
and research as well as the local<br />
character of this type of research.<br />
Key words<br />
Accounting research, scientific field,<br />
accounting field, Latin America, Pierre<br />
Bourdieu.<br />
Primera versión recibida en agosto de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en noviembre de <strong>2011</strong><br />
260 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Introducción<br />
El sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) propuso en 1976 la noción<br />
de campo científico, como un mecanismo para comprender la dinámica<br />
que conduce a la construcción de conocimiento. El campo científico se<br />
refiere a los espacios donde se crea el conocimiento, a las personas que<br />
participan en esos procesos, a la manera que tienen de relacionarse con<br />
el conocimiento acumulado y con los otros actores del proceso; se refiere<br />
a las relaciones de poder que se van tejiendo entre aquellos que por su<br />
trayectoria asumen una posición conservadora y aquellos que llegaron<br />
después y pretenden subvertir el orden. El campo científico es un campo<br />
de luchas que tiene como objetivo principal reclamar la autoridad científica<br />
(Bourdieu, 1976). La noción de campo hace parte del sistema de conceptos<br />
campo-capital-habitus, donde el capital son los objetos y los símbolos que<br />
se van acumulando en el proceso de construcción científica (r<strong>evista</strong>s, conceptos,<br />
teorías, premios, eventos, prestigio, etc.), mientras que el habitus<br />
se refiere a las actividades cotidianas que llevan a cabo los científicos para<br />
ingresar al campo y para sostenerse en él.<br />
En estos términos, el campo científico contable hace referencia a la dinámica<br />
mediante la cual se crea conocimiento contable, se evalúa, se reproduce, se<br />
comunica, se debate; hace referencia a las posiciones de poder, es decir,<br />
a las instituciones que han adquirido mayor prestigio, a los protagonistas,<br />
a las r<strong>evista</strong>s, a los encuentros de primer nivel y a los mecanismos de participación<br />
de aquellos que no están cerca de la frontera del conocimiento<br />
contable, pero que son usuarios de todos los cambios que se van incluyendo<br />
en aquella frontera. Este trabajo, que tiene un nivel exploratorio preliminar,<br />
presenta brevemente las características más importantes de la academia<br />
anglosajona, para luego dar una mirada con sus indicadores a los desarrollos<br />
de campo científico en América Latina y el Caribe, prestando especial<br />
atención a la evolución de las r<strong>evista</strong>s académicas.<br />
1. La región anglosajona del campo contable<br />
El carácter local que tienen varios aspectos de la contabilidad, especialmente<br />
por las costumbres comerciales y la normativa, hacen que varias<br />
de sus características difieran entre distintas regiones del planeta. Los<br />
investigadores Kam Chan, Carl Chen y Lowis Cheng, publicaron un artículo<br />
en 2006 donde establecieron una clasificación de la investigación contable<br />
entre 1991 y 2002, a partir de trabajos publicados en 19 r<strong>evista</strong>s europeas de<br />
contabilidad. Una metodología diseñada de manera cuidadosa les permitió<br />
identificar que tres instituciones del Reino Unido son las más productivas en<br />
toda la región y desde allí se definen los lineamientos europeos de la profesión.<br />
Las universidades son: Universidad de Manchester, London School of<br />
Economics y la Universidad de Edimburgo (Chan, Chen, & Cheng, 2006).<br />
261
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
En el año 2007 los mismos autores extendieron su trabajo al ámbito mundial<br />
y establecieron el nivel de concentración del poder de la profesión en un<br />
grupo pequeño de instituciones y programas académicos. Analizando de<br />
manera sistemática la producción académica de las 24 r<strong>evista</strong>s de contabilidad<br />
más influyentes del mundo anglosajón, encontraron que la productividad<br />
académica del Reino Unido es desplazada al segundo lugar por los aportes<br />
de Estados Unidos y que cerca de ellos también está la producción académica<br />
contable de Australia, Canadá y Hong Kong. También encontraron que<br />
las publicaciones de vanguardia en contabilidad están dominadas por un<br />
grupo pequeño de instituciones y autores de élite (Chan, Chen, & Cheng,<br />
2007), que en términos de Bourdieu son los conservadores del status quo,<br />
los que han reservado para sí un lugar especial en el campo de luchas y<br />
que han definido cuáles son los capitales más valorados y las actividades<br />
cotidianas que deben desarrollar aquellos que quieran participar en el juego<br />
y sumarse a la corriente principal.<br />
Chan et al. (2007) encontraron que académicos de Estados Unidos producen<br />
alrededor del 60% de los artículos publicados en las 24 principales<br />
r<strong>evista</strong>s; entre las 100 instituciones que más publican en ellas, 60 son de<br />
Estados Unidos; si se tienen en cuenta sólo las 5 r<strong>evista</strong>s más influyentes,<br />
en las primeras 100 instituciones, 73 son de Estados Unidos. Justamente<br />
eso es lo que los autores llaman efecto élite, que entre más exclusivo sea<br />
el número de publicaciones que se están analizando, más participación<br />
tienen los académicos de instituciones estadounidenses y algunas de<br />
ellas en particular, como la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de<br />
Michigan, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Chicago y<br />
la Universidad de Stanford; estas mismas instituciones son las que ubican<br />
también sus programas de doctorado en los primeros lugares de los ranking<br />
(Chan et al., 2007). Los egresados de los programas de doctorado de<br />
élite, en promedio, publican más en las tres principales r<strong>evista</strong>s (Journal of<br />
Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, y Accounting<br />
Review) que egresados de otros programas, y también muestran una tendencia<br />
a publicar menos en las otras 18 r<strong>evista</strong>s más prestigiosas (Chan,<br />
Chen, & Fung, 2009; Fogarty & Jonas, 2010); a esto se suma que los tres<br />
académicos contables más citados en los artículos de las principales r<strong>evista</strong>s<br />
(Richard G. Sloan, Robert E. Verrecchia y Paul M. Healy), también<br />
trabajan en instituciones estadounidenses (Chan & Liano, 2009). Así las<br />
cosas, Estados Unidos tiene el liderazgo mundial indiscutible en investigación<br />
contable, con participación de algunas universidades europeas y<br />
asiáticas, pero con ausencia total de las universidades de América Latina<br />
y el Caribe, en los componentes más visibles del campo.<br />
Antes de presentar la dinámica latinoamericana, es importante traer a la<br />
discusión varias hipótesis emergentes de la academia anglosajona, que<br />
262 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
pueden servir de referente para analizar las luchas del campo en otras<br />
latitudes. Estas hipótesis y debates tienen que ver con el poder del prestigio<br />
acumulado cuando se hacen nuevas propuestas al saber contable<br />
(Campenhout & Caneghem, 2010; Fogarty & Jonas, 2010; Hopwood, 2007),<br />
con el distanciamiento de la investigación académica de la práctica de la<br />
profesión (Inanga & Schneider, 2005; Merchant & Van der Stede, 2006;<br />
Villiers & Venter, 2010) y con el debate acerca de la homogeneización de<br />
la investigación contable (Chua, <strong>2011</strong>; Kaplan, <strong>2011</strong>; Wilkinson & Durden,<br />
2010). Por último, se presentan unos aspectos claves de la academia<br />
australiana y algunas oportunidades concretas en contabilidad de gestión.<br />
La corriente principal en investigación contable no está exenta de críticas;<br />
ya el profesor Anthony Hopwood señalaba la inercia institucional a la que ha<br />
llegado la profesión, que la hace muy conservadora y donde es muy difícil<br />
proponer algo que se distancie mínimamente del status quo (Hopwood,<br />
2007). Incluso, se ha llegado a un nivel de adoctrinamiento en la parte<br />
más alta de la élite contable, que ha sido denunciado por aquellos que se<br />
resisten a la relativa linealidad de la corriente principal; se ha planteado,<br />
por ejemplo, que el consorcio doctoral de la Asociación Americana de Contabilidad<br />
genera mecanismos para dirigir la formación de los estudiantes<br />
de doctorado de mejor desempeño y los conduce a elegir entre la amplia<br />
gama de áreas de la contabilidad, sólo la contabilidad financiera, y a publicar<br />
en las tres r<strong>evista</strong>s más prestigiosas; este proceso se describe con<br />
detalle en el sugestivo artículo “La mano que mece la cuna”, publicado en<br />
Critical Perspectives on Accounting (Fogarty & Jonas, 2010). Pero a pesar<br />
del rigor metodológico con el que se llega a defender estas hipótesis,<br />
algunos autores de la región europea del campo contable sostienen que<br />
en la literatura académica las citas no dependen tanto de la reputación<br />
del autor, sino de la contribución del artículo (Campenhout & Caneghem,<br />
2010); es decir, que el éxito de un artículo en particular no depende de la<br />
trayectoria previa de quien lo escribe, sino de la contribución real que haga.<br />
Ese debate continúa abierto.<br />
Por su parte, en el 2005, se arreciaron las críticas contra la investigación<br />
contable, al acusarla de estar enormemente distanciada de la práctica, de<br />
no preocupase por los problemas reales de la profesión, de no generar<br />
mecanismos de comunicación claros y de no disponer de un marco teórico<br />
que vincule las prácticas académicas al quehacer investigativo (Inanga &<br />
Schneider, 2005). Esas críticas llegaron a distintos escenarios produciendo<br />
muchos ecos y también muchas respuestas; una de estas últimas encontró<br />
que en contabilidad de gestión hay más oportunidades de cerrar la brecha,<br />
por una tradición que se ha estado construyendo de incluir trabajo de campo<br />
cualitativo en este tipo de investigaciones (Merchant & Van der Stede, 2006).<br />
Pero otro enfoque radical plantea que la profesión está influenciando nega-<br />
263
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
tivamente la enseñanza de la contabilidad y la investigación, al despreciar<br />
la teoría y hacer un llamado persistente al instrumentalismo; el poder de<br />
los gremios profesionales, en algunos casos, hace que los investigadores<br />
contables pierdan su libertad académica y su capacidad de ser críticos<br />
con la profesión y que resulten perdedores en un campo de lucha (como<br />
es el campo científico) donde los conservadores del status quo no están<br />
interesados en cambios (Villiers & Venter, 2010).<br />
Un último debate necesario es la preocupación por la homogeneización<br />
de la investigación contable, especialmente en el contexto de los Estados<br />
Unidos, donde el asunto se ha documentado detalladamente en términos<br />
de su concentración en contabilidad financiera positivista, con dominio de<br />
pocas instituciones, autores y programas de doctorado y, paralelamente,<br />
la formación de profesionales con preocupaciones instrumentales en las<br />
escuelas de negocios (Khurana, 2007), que son diferentes de otras áreas<br />
de formación. Al respecto, la r<strong>evista</strong> académica con más años de tradición<br />
publicó en <strong>2011</strong> la conferencia que dictó el profesor Robert Kaplan en la<br />
asamblea de la Asociación Americana de Contabilidad en 2010; allí se hace<br />
referencia al entorno y a los aspectos básicos que debe desarrollar un profesional<br />
que está iniciando su carrera como académico de la contabilidad; las<br />
recomendaciones se hacen en un sentido de homogeneidad y de continuar<br />
acercándose a la práctica de la profesión (Kaplan, <strong>2011</strong>). Otros hacen un<br />
llamado al cambio y a que éste nazca desde quienes monopolizan la autoridad<br />
científica, a que intencionalmente actúen y reasignen los recursos<br />
(Wilkinson & Durden, 2010). Sin embargo, como lo planteó recientemente<br />
la profesora W.F. Chua (<strong>2011</strong>) los investigadores pueden determinar por<br />
sí mismos, en cada etapa de su carrera, los resultados a los que aspiran<br />
tomar conciencia de las múltiples nociones de investigación “exitosa” y, por<br />
lo tanto, de la diversidad de rutas que pueden elegir (Chua, <strong>2011</strong>).<br />
Por su parte, la tradición académica australiana ha logrado construir una<br />
contabilidad de alto nivel, que permite incluso que las mejores instituciones<br />
de Asia-Pacífico se encuentren al mismo nivel que sus contrapartes americanas;<br />
la producción académica de las 5 primeras instituciones de Asia-<br />
Pacífico es comparable con las primeras 24 instituciones de los Estados<br />
Unidos y Canadá. Cuando se tiene en cuenta la participación sólo en las 5<br />
principales r<strong>evista</strong>s, ya Australia queda en el puesto 85, es decir, el efecto<br />
élite aparece de nuevo; hay un problema de igualdad a la hora de acceder<br />
a las principales r<strong>evista</strong>s. Una experiencia interesante que ha construido<br />
Australia es que desde 1994 conformó una red de 8 universidades, que se<br />
denominó el G8, con el propósito de cooperar para mantenerse al mismo<br />
nivel de las mejores universidades norteamericanas; las ocho universidades<br />
son: The University of Adelaide, The Australian National University, The<br />
University of Melbourne, Monash University, The University of New South<br />
264 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Wales, The University of Queensland, The University of Sydney, y The<br />
University of Western Australia (Jarnecic, Segara, Segara, & Westerholm,<br />
2008). Para el caso específico de la academia contable los avances se<br />
materializan, por ejemplo, en el sostenimiento de tres r<strong>evista</strong>s a un nivel<br />
cercano al de las mejores r<strong>evista</strong>s estadounidenses y se han identificado<br />
varios ejemplos de cualificación investigativa que no dependen del prestigio<br />
acumulado por la institución a la que pertenecen.<br />
Además de que es muy difícil para los académicos latinoamericanos publicar<br />
en las r<strong>evista</strong>s contables de alto impacto (Macías & Cortés, 2009; Murcia<br />
& Borba, 2008), también es necesario encontrar mecanismos para que los<br />
trabajos sean citados. La academia angosajona da muchas pistas, una de<br />
ellas es que en el área de la contabilidad de gestión los artículos publicados<br />
son citados en campos tan diversos como economía, investigación de operaciones,<br />
psicología, sociología, comportamiento organizacional, estrategia;<br />
esto muestra que los investigadores contables tienen ventaja competitiva<br />
con estructuras alternativas de medición en los negocios; además se<br />
muestra, contrario a lo planteado por Zimmerman (2001), que los artículos<br />
basados en economía no son siempre los que hacen contribuciones más<br />
significativas al conocimiento (Mensah, Hwang, & Wu, 2004); en contabilidad<br />
de gestión se están abriendo muchas oportunidades de investigación,<br />
no sólo por los vínculos con la práctica, sino por la tendencia emergente<br />
de trabajo de campo cualitativo en esta área de la contabilidad (Baxter &<br />
Chua, 2008; Merchant & Van der Stede, 2006).<br />
Como puede verse, en la región anglosajona del campo contable se han<br />
dado avances significativos, existe un número amplio de publicaciones<br />
con alto nivel de calidad; en Estados Unidos está el mayor número de instituciones,<br />
autores y publicaciones; también ocupan un lugar destacado el<br />
Reino Unido, Canadá, Australia y Hong Kong (Chan, Chen, & Cheng, 2006,<br />
2007; Chan, Chen, & Fung, 2009; Macías & Cortés, 2009). En América<br />
Latina y el Caribe el panorama es distinto, no sólo por los pocos avances<br />
de la disciplina en particular, sino porque toda la región cumple un papel<br />
marginal en la mayoría de las áreas del conocimiento. Antes de adentrarse<br />
en las r<strong>evista</strong>s de contabilidad, se presenta la evolución de las r<strong>evista</strong>s<br />
académicas de la región, para comprender luego esta academia particular<br />
en su contexto disciplinar e institucional.<br />
2. La dinámica de las r<strong>evista</strong>s de Latinoamérica y el Caribe frente a la<br />
ciencia mundial: ¿cómo escapar de la “ciencia perdida”?<br />
Los procesos de normalización de la ciencia, propiciados por el Institute for<br />
Scientific Información (ISI), mediante criterios muy rigurosos y exigentes, no<br />
son nuevos. La primera versión impresa del Science Citation Index (SCI) fue<br />
publicada en 1961; el Social Science Citation Index (SSCI) apareció impreso<br />
265
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
en 1973, y el Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), está disponible desde<br />
1978; esos tres son los índices del sistema ISI utilizados para hacer seguimiento<br />
a las publicaciones científicas de todas las áreas, especialmente<br />
del mundo anglosajón. Las r<strong>evista</strong>s de los 27 países de América Latina y el<br />
Caribe no han logrado trascender el carácter marginal de su participación en<br />
estas esferas de la ciencia: en <strong>2011</strong> aparecen aceptadas en los índices 283<br />
r<strong>evista</strong>s, que corresponden al 2% del total de r<strong>evista</strong>s aceptadas, mientras<br />
que Estados Unidos publica el 36% de las r<strong>evista</strong>s y la Unión Europea el<br />
35% (Cantoral, 2009; Funes et al., <strong>2011</strong>; Luna & Collazo, 2007).<br />
La escasa presencia de autores, publicaciones y citas de los países del<br />
tercer mundo en los índices de ISI, se ha llamado desde mediados de los<br />
noventa la “ciencia perdida”, por su escaza visibilidad y la consecuente<br />
ausencia de impacto (Luna & Collazo, 2007); esto hace que los artículos<br />
publicados en las r<strong>evista</strong>s locales no tengan ningún reconocimiento y se<br />
pierda el interés de publicar en ellas. Para la ciencia mundial los artículos<br />
que aparecen en esas r<strong>evista</strong>s son literatura que queda “sepultada bajo<br />
el membrete de conocimiento gris” (León-Paime, 2009a), las r<strong>evista</strong>s se<br />
convierten en un eco de “colegios invisibles locales” y se quedan “condenadas<br />
a una existencia fantasma” (Rios & Herrero, 2005); en palabras de dos<br />
profesores norteamericanos “los mejores trabajos son los que aparecen en<br />
las mejores r<strong>evista</strong>s y el resto chorrean, se deslizan, hacia un punto virtual<br />
de irrelevancia” (Fogarty & Jonas, 2010, pág. 305). El reto sigue siendo<br />
entonces cómo construir las capacidades para escapar de esa “ciencia<br />
perdida” que se identificó hace más de una década y que tiene mayor<br />
amplitud en las ciencias sociales.<br />
Pero los esfuerzos han sido grandes y los aprendizajes colectivos han sido<br />
abundantes. Los primeros pasos de la academia latinoamericana hacia las<br />
altas esferas de la ciencia, fueron dados por las r<strong>evista</strong>s argentinas en los<br />
años sesenta, cuando lograron el mejor nivel de aceptación en el SCI; con<br />
la aparición del SSCI México logró el mayor crecimiento de las r<strong>evista</strong>s<br />
visibles en los índices de primer nivel durante la década de los setenta, lo<br />
cual se mantuvo en la década siguiente; a partir de los años ochenta las<br />
r<strong>evista</strong>s brasileras empezaron un camino similar al de las mexicanas y al<br />
final de esa década se convirtieron en el grupo más numeroso. Las r<strong>evista</strong>s<br />
chilenas se estabilizaron en 2 títulos durante los sesenta y los setenta y<br />
luego presentaron un crecimiento discreto. Los demás países tienen una<br />
menor participación, que creció hasta los años noventa y desde allí se ha<br />
estabilizado (Luna & Collazo, 2007).<br />
Esto ha conducido a que las 283 r<strong>evista</strong>s vigentes en <strong>2011</strong> estén concentradas<br />
en Brasil, con 132 de ellas (47%), seguido por Chile con 45 (16%),<br />
México con 43 (15%), Colombia con 23 (8%), Argentina con 20 (7%),<br />
266 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Venezuela con 14 (5%) y un 2% de las r<strong>evista</strong>s para los 21 países restantes<br />
(Funes, Heredia, & Suárez, <strong>2011</strong>). A esta concentración en países se<br />
suma una concentración en las principales ciudades y otra concentración<br />
que hace aún más invisibles a los académicos de ciencias económicas y<br />
administrativas: el 70% de las r<strong>evista</strong>s latinoamericanas aceptadas por ISI<br />
pertenecen a las ciencias exactas, naturales y tecnología, de manera que<br />
a las ciencias sociales le queda sólo el 18% del total de r<strong>evista</strong>s, y a artes y<br />
humanidades el restante <strong>12</strong>%. Pero más aún, de las <strong>12</strong> r<strong>evista</strong>s de ciencias<br />
económicas y administrativas aceptadas en ISI para los países seleccionados,<br />
ninguna es del área contable, como puede verse en el Cuadro Nº 1.<br />
Las r<strong>evista</strong>s que se ubican en los mayores niveles de calidad para los<br />
países seleccionados son todas de economía en tres países y son todas<br />
de administración en los otros tres. Curiosamente los países que tienen<br />
r<strong>evista</strong>s de administración con mayor nivel de calidad (en lugar de economía)<br />
son los países que tienen más desarrollos formales en sus r<strong>evista</strong>s<br />
contables, como lo veremos más adelante; de allí surge la hipótesis de<br />
una relación positiva o complementaria entre la investigación contable y la<br />
investigación en administración y una relación inexistente entre la investigación<br />
de alto nivel en economía y la investigación contable, en el contexto<br />
latinoamericano. La hipótesis no se rechaza por el caso de México, porque<br />
allí la investigación contable con visibilidad internacional se concentra en la<br />
UNAM, que es una institución destacada en varias áreas del conocimiento<br />
y donde la Facultad de Contaduría y Administración es independiente de<br />
la Facultad de Economía.<br />
Contrario a lo que pudiera esperarse, el hecho de que una r<strong>evista</strong> sea<br />
aceptada en ISI, no le garantiza su continuidad. En la década de los setenta<br />
ingresaron cerca de la mitad de las r<strong>evista</strong>s latinoamericanas que habían<br />
sido aceptadas en ISI hasta 2005, pero el 63% de ellas no se sostuvieron<br />
allí, aunque se siguen editando; eso ha seguido ocurriendo en las siguientes<br />
décadas, aún en las r<strong>evista</strong>s de ciencias sociales y humanas 1 . Las r<strong>evista</strong>s<br />
que permanecen en ISI se han consolidado como los medios de difusión de<br />
las prácticas científicas vinculadas al contexto local, dentro de las cuáles<br />
se destaca “Trimestre Económico” que se ha mantenido vigente por más<br />
de 40 años en el SSCI, lo que la ubica como la r<strong>evista</strong> latinoamericana de<br />
mayor trayectoria en los índices ISI. Las r<strong>evista</strong>s que pertenecen al índice<br />
SCI son más inestables en términos de altas, bajas, cambios de título y<br />
1 Si bien las r<strong>evista</strong>s latinoamericanas se encuentran en el mejor momento histórico, sostenerse es<br />
un reto muy difícil: las r<strong>evista</strong>s chilenas han sido las más estables, ya que presentan el menor número<br />
de bajas y en Brasil de cada 4 r<strong>evista</strong>s que ingresan, 3 logran sostenerse; pero en México la<br />
mitad de las r<strong>evista</strong>s que ingresan a los índices no logran sostenerse en ellos y en los demás países<br />
de América Latina y el Caribe es mayor el número de r<strong>evista</strong>s que pierden su aceptación en esos<br />
índices, que aquellas que lo sostienen (Luna & Collazos, 2007, pág. 538).<br />
267
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
factor de impacto, mientras que en los índices SSCI y A&HCI permanecen<br />
básicamente las mismas r<strong>evista</strong>s (Luna & Collazo, 2007).<br />
Cuadro Nº 1. R<strong>evista</strong>s Latinoamericanas de Ciencias Económicas y Administrativas,<br />
aceptadas en ISI <strong>2011</strong><br />
País Nombre de la R<strong>evista</strong> Institución<br />
Argentina Journal of Applied Economics Universidad del CEMA<br />
RAE-R<strong>evista</strong> de Administraçao de Empresas Fundação Getulio Vargas<br />
Brasil RBGN-R<strong>evista</strong> Brasileira de Gestao de<br />
Negocios<br />
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares<br />
Penteado<br />
Cepal Review<br />
CEP<strong>AL</strong><br />
Chile Economía Chilena<br />
Banco Central de Chile<br />
Estudios de Economía<br />
Universidad de Chile<br />
Colombia<br />
Academia - R<strong>evista</strong> Latinoamericana de<br />
Administración<br />
Innovar - R<strong>evista</strong> de Ciencias Administrativas<br />
y Sociales<br />
Economía Mexicana - Nueva Época<br />
Investigación Económica<br />
Trimestre Económico<br />
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración<br />
– CLADEA<br />
Universidad Nacional de Colombia<br />
CIDE<br />
México<br />
UNAM<br />
Fondo de Cultura Económica<br />
Venezuela R<strong>evista</strong> Venezolana de Gerencia Universidad del Zulia<br />
Fuente: elaboración propia, a partir de Funes et al. (<strong>2011</strong>).<br />
Pero otro de los retos de la comunidad que trabaja alrededor de una r<strong>evista</strong><br />
es alcanzar alto nivel de citación. Ese objetivo lo lograron <strong>12</strong> r<strong>evista</strong>s latinoamericanas<br />
en el periodo 1990-2005, con un factor de impacto superior<br />
a 1, lideradas por la R<strong>evista</strong> Mexicana de Astronomía y Astrofísica, del<br />
Instituto de Astronomía de la UNAM; la r<strong>evista</strong> Biological Research, publicada<br />
por la Sociedad de Biología de Chile; Archives of Medical Research,<br />
del Instituto Mexicano del Seguro Social; y el Journal of Brazilian Chemical<br />
Society, de la Sociedad Brasilera de Química. La primera de éstas batió el<br />
record latinoamericano en 2004 al alcanzar un factor de impacto de 3.296,<br />
es decir, presentó un promedio superior a 3 citas en r<strong>evista</strong>s ISI por cada<br />
artículo publicado, mientras que la r<strong>evista</strong> chilena superó el promedio de<br />
dos citas por artículo. Algunas de estas <strong>12</strong> r<strong>evista</strong>s con mayor impacto<br />
inauguraron una nueva época en inglés, que les resultó muy provechosa<br />
y de esta manera se alejaron de los últimos lugares de su categoría y del<br />
peligro de ser excluidas del índice (Luna & Collazo, 2006).<br />
Estos <strong>12</strong> casos exitosos son resultado de esfuerzos editoriales individuales,<br />
no de una política editorial de la región, se trata de casos excepcionales<br />
que han seguido estrategias distintas; además, ese número de r<strong>evista</strong>s<br />
268 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
representa un porcentaje pequeño de las aceptadas, lo cual no puede generar<br />
lo que León Paime (2009a) llama una “ilusión de suficiencia”, ya que<br />
la gran mayoría sigue ocupando permanentemente los últimos lugares en<br />
sus respectivas áreas y si los esfuerzos no pueden sostenerse, el efecto<br />
será marginal; el asunto es más de fondo, es de construcción colectiva de<br />
capacidad. De todos modos hay algunos puntos comunes en las r<strong>evista</strong>s<br />
que pueden tomarse como referente: las <strong>12</strong> r<strong>evista</strong>s se caracterizan por<br />
tener comités internacionales de arbitraje, los artículos están escritos en<br />
inglés, cada número está subdividido en títulos independientes, tienen<br />
colaboración con editoriales internacionales, circulan en versión electrónica,<br />
disminuyeron visiblemente las prácticas endogámicas y usan criterios<br />
estrictos de selección (Luna & Collazo, 2006).<br />
En ciencias naturales casi la totalidad de los trabajos de mayor relevancia<br />
aparecen en ISI y en Scopus, pero en ciencias sociales y humanidades la<br />
investigación trata fundamentalmente (aunque no de manera exclusiva)<br />
temas locales o, cuanto más, regionales; esta temática es de interés especialmente<br />
para los investigadores locales; el auditorio experto al que están<br />
dirigidos se encuentra allí (Rodríguez, 2010). Las r<strong>evista</strong>s de psicología han<br />
aplicado diferentes estrategias que les han resultado exitosas; una de ellas<br />
es calcular los factores de impacto nacional e internacional para cada r<strong>evista</strong><br />
y otros factores bibliométricos aunque no hayan sido aceptadas aún en ISI;<br />
además, las r<strong>evista</strong>s se deben presentar en todos los foros y deben contar<br />
con criterios muy claros de calidad. En el caso de psicología se construyó<br />
una tradición de simposios de editores, necesaria para la comunicación y<br />
cooperación entre ellos; desde allí se puede evitar que los mejores trabajos<br />
se vayan a las r<strong>evista</strong>s anglosajonas (Buela & López, 2005).<br />
3. R<strong>evista</strong>s contables latinoamericanas con mayor visibilidad e impacto<br />
La base de datos más amplia sobre r<strong>evista</strong>s académicas que se publican<br />
en América Latina y el Caribe es Latindex, gestionada desde 1995 por la<br />
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); es un catalogador<br />
que registra características editoriales y aunque no pone a disposición<br />
contenidos, ni evalúa calidad científica, es para los editores de r<strong>evista</strong>s la<br />
puerta de entrada a otras bases de datos. Un segundo proyecto exitoso,<br />
promovido desde 2002 por la Universidad Autónoma del Estado de México<br />
(UAEM), es Redalyc, que hace evaluación de calidad, otorga visibilidad<br />
mediante accedo libre al texto completo de los artículos y tiene integrados<br />
meta-buscadores. Por su parte, un esfuerzo interinstitucional con base<br />
en Brasil, que tuvo su origen en el área de la salud, desarrolló Scielo, la<br />
base de consulta más importante de América Latina y el Caribe, que admite<br />
r<strong>evista</strong>s que cumplan con criterios de calidad similares a los de ISI<br />
y Scopus, reconocidos por la comunidad científica como los estándares<br />
269
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
mundiales. Para los editores de r<strong>evista</strong>, lograr la indexación en Scielo es<br />
un paso intermedio para acceder a las grandes ligas científicas del mundo<br />
(León Paime, 2009a; Rodríguez, 2010). Éstos no son los únicos proyectos<br />
similares surgidos en la región, pero son el resultado más avanzado de un<br />
proceso de construcción colectiva e interdisciplinaria.<br />
Cuadro Nº 2. Principales r<strong>evista</strong>s de investigación contable, por país<br />
País R<strong>evista</strong> Institución<br />
Año<br />
de<br />
creación<br />
ISI<br />
Disponible en<br />
Scopus<br />
Scielo<br />
Redalyc<br />
Latindex<br />
Argentina<br />
Chile<br />
Colombia<br />
R<strong>evista</strong> Contabilidad y Sistemas<br />
Universidad de Chile 2004 No No No No Si<br />
Contaduría Universidad de<br />
Antioquia<br />
Universidad de Antioquia 1982 No No No No Si<br />
Cuadernos de Contabilidad<br />
Pontificia Universidad Javeriana<br />
1995 No No Si No Si<br />
Lúmina Universidad de Manizales 1996 No No No No Si<br />
Actualidad Contable FACES Universidad de los Andes 1998 No No Si Si Si<br />
R<strong>evista</strong> Venezolana de Gerencia<br />
Universidad del Zulia 1996 Si Si Si Si Si<br />
Contaduría y Administración<br />
UNAM 2004 No No Si Si Si<br />
Venezuela<br />
México<br />
Contabilidad y Auditoría<br />
Contabilidad y Decisiones<br />
Escritos contables y de<br />
Administración<br />
Boletin Informativo Colegio<br />
de Contadores de Chile<br />
Contabilidad, Teoría y Práctica<br />
Contabilidad, Auditoría e<br />
Impuestos<br />
Contabilidad (Santiago)<br />
Universidad de Buenos<br />
Aires<br />
Universidad Católica de<br />
Córdoba<br />
Universidad Nacional del<br />
Sur<br />
Colegio de Contadores de<br />
Chile<br />
1995 No No No No Si<br />
2009 No No No No Si<br />
2010 No No No No Si<br />
1960 No No No No Si<br />
Universidad de Chile 1986 No No No No Si<br />
Editorial Jurídica Conosur<br />
Ltda<br />
Colegio de Contadores de<br />
Chile<br />
1996 No No No No Si<br />
1998 No No No No Si<br />
Contaduría Pública<br />
R<strong>evista</strong> Interamericana de<br />
Contabilidad - Interamerican<br />
Accounting Magazine<br />
Entre Contadores y Empresarios<br />
(sin ISSN)<br />
Instituto Mexicano de Contadores<br />
Públicos A.C.<br />
Instituto Mexicano de Contadores<br />
Públicos A.C.<br />
Colegio de Contadores Públicos<br />
de Yucatán A.C.<br />
1972 No No No No Si<br />
1980-<br />
1996<br />
No No No No Si<br />
2008 No No No No Si<br />
270 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
País R<strong>evista</strong> Institución<br />
Año<br />
de<br />
creación<br />
ISI<br />
Disponible en<br />
Scopus<br />
Scielo<br />
Redalyc<br />
Latindex<br />
Brasil<br />
Contabilidade e Finanças Universidad de Sao Paulo 1989 No No Si No Si<br />
Contabilidade Vista e R<strong>evista</strong><br />
R<strong>evista</strong> Contemporânea em<br />
Contabilidade<br />
Base: R<strong>evista</strong> de Administração<br />
e Contabilidade da<br />
Unisinos<br />
Universo Contábil<br />
REPEC, R<strong>evista</strong> de Educação<br />
e Pesquisa em Contabilidade<br />
R<strong>evista</strong> de Contabilidade do<br />
Mestrado em Ciências Contábeis<br />
da UERJ 3<br />
Pensar Contábil 4<br />
RC&C - R<strong>evista</strong> de Contabilidade<br />
e Controladoria<br />
R<strong>evista</strong> Brasileira de Contabilidade<br />
RECCON. R<strong>evista</strong> de Ciências<br />
Contábeis da FIRVE<br />
R<strong>evista</strong> de Contabilidade<br />
da UFBA<br />
Contabilidade e Informação<br />
R<strong>evista</strong> de Informação Contábil<br />
Universidad Federal de<br />
Minas Gerais<br />
Universidad Federal de<br />
Santa Catarina<br />
Universidade do Vale do<br />
Rio dos Sinos<br />
Universidad Regional de<br />
Blumenau<br />
Conselho Federal de Contabilidade<br />
Universidad Estatal de Río<br />
de Janeiro<br />
Conselho Regional de<br />
Contabilidade do Estado<br />
do Río de Janeiro<br />
Universidade Federal do<br />
Paraná<br />
Conselho Federal de Contabilidade<br />
Universidade para o Desenvolvimento<br />
do Estado<br />
e da Região do Pantanal<br />
Universidade Federal da<br />
Bahia<br />
Universidade Regional do<br />
Noroeste do Estado do Rio<br />
Grande do Sul<br />
Universidade Federal de<br />
Pernambuco<br />
1989 No No No Si Si<br />
2004 No No No Si Si<br />
2004 No No No No Si<br />
2005 No No No Si Si<br />
2007 No No No No Si<br />
2007 No No No No No<br />
1998 No No No No Si<br />
2009 No No No No Si<br />
19<strong>12</strong> No No No No Si<br />
2000 No No No No Si<br />
2007 No No No No Si<br />
1998 No No No No Si<br />
2007 No No No No Si<br />
Adcontar Universidade da Amazônia 2000 No No No No Si<br />
R<strong>evista</strong> Contabilidade e Organizações<br />
Universidad de Sao Paulo 2007 No No No Si Si<br />
2 La R<strong>evista</strong> fue fundada en 1956, pero empezó una nueva época en 2004, caracterizada especialmente<br />
por el inicio de su arbitraje doble ciego internacional.<br />
3 Es B4 en QU<strong>AL</strong>IS/CAPES, entre 1996 y 2006 circuló en versión impresa con el nombre de “R<strong>evista</strong><br />
do NUSEG”. Los números publicados a partir del año 2002 están publicados en el portal de<br />
la R<strong>evista</strong> (UERJ, <strong>2011</strong>).<br />
4 Es B4 en QU<strong>AL</strong>IS/CAPES<br />
271
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
País R<strong>evista</strong> Institución<br />
Año<br />
de<br />
creaciòn<br />
ISI<br />
Disponible en<br />
Scopus<br />
Scielo<br />
Redalyc<br />
Latindex<br />
Reino<br />
Unido<br />
Estados<br />
Unidos<br />
Australia<br />
Journal of Business Finance<br />
& Accounting<br />
The British Accounting Review<br />
Accountig Organization and<br />
Society<br />
University of Manchester 1969 Si No No No No<br />
British Accounting Association<br />
1974 No Si No No No<br />
Imperial College London 1976 No Si No No No<br />
The Accountig Review<br />
American Accounting Association<br />
1926 Si Si No No No<br />
Journal of Accounting Research<br />
University of Chicago 1963 Si Si No No No<br />
Journal of Accounting and<br />
Economics<br />
University of Rochester 1979 Si Si No No No<br />
Abacus Universidad de Sydney 1965 Si Si No No No<br />
Accounting Forum<br />
University of South Australia<br />
1976 No Si No No No<br />
Accounting, Auditing and<br />
Accountability Journal<br />
Fuente: elaboración propia<br />
University of South Australia<br />
1988 No Si No No No<br />
En el caso de Argentina, llaman la atención dos r<strong>evista</strong>s, una es la R<strong>evista</strong><br />
del Instituto de Estudios Contables, de la cual sólo circuló el primer número<br />
en 2002 y luego se publicó un número en los años 2006, 2007 y 2008, con<br />
el nombre de R<strong>evista</strong> Proyecciones; pero desapareció nuevamente, como<br />
puede constatarse en la Web del Instituto de Investigaciones y Estudios<br />
Contables, de la Universidad Nacional de la Plata. La segunda r<strong>evista</strong> es<br />
Enfoques: contabilidad y administración, que aparece citada en algunos<br />
artículos, pero no aparece en Latindex, ni en las otras bases de datos;<br />
tampoco fue posible encontrar su sitio Web. Así las cosas, en Argentina<br />
la r<strong>evista</strong> que tiene mayor visibilidad es Contabilidad y Auditoría, de la<br />
Universidad de Buenos Aires, donde es posible encontrar los artículos de<br />
académicos argentinos muy conocidos en América Latina y el Caribe, como<br />
Mario Biondi, Carlos Luis García Casella, entre otros. Aunque esta última<br />
está registrada en Latindex, no aparece aún en Redalyc o en Scielo, para<br />
ganar mayor visibilidad, pero en julio de 2007 fue incluida en el “núcleo<br />
básico de r<strong>evista</strong>s científicas argentinas” y desde entonces es posible<br />
consultarla a texto completo en el sitio Web de la Universidad (UBA, <strong>2011</strong>).<br />
En Colombia el proceso de indexación de las r<strong>evista</strong>s contables se ha dado<br />
como un proceso tardío, no sólo en el contexto de las r<strong>evista</strong>s de ciencias<br />
básicas, sino también en el contexto de las ciencias económicas y admi-<br />
272 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
nistrativas (Macías & Cortés, 2009). Sin embargo, desde 2008 tres r<strong>evista</strong>s<br />
alcanzaron la categoría C en el proceso de indexación de Publindex de<br />
Colciencias: la R<strong>evista</strong> Lúmina, de la Universidad de Manizales; Cuadernos<br />
de Contabilidad, de la Pontificia Universidad Javeriana; y Contaduría<br />
Universidad de Antioquia, de la Universidad de Antioquia; la segunda de<br />
ellas ascendió a categoría B en la convocatoria de <strong>2011</strong> (Colciencias, <strong>2011</strong>)<br />
y está disponible a texto completo en EBSCO; ninguna de las tres r<strong>evista</strong>s<br />
aparece en Redalyc, pero todas ellas están disponibles electrónicamente<br />
en los sitios Web de sus universidades y las tres están registradas en<br />
Latindex. En los círculos académicos contables colombianos también<br />
son muy conocidas la r<strong>evista</strong> Porik-An, de la Universidad del Cauca; y la<br />
R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, que tiene un perfil<br />
más profesional que académico. Desde 2007 la Universidad de Medellín<br />
emprendió un esfuerzo editorial sugestivo, con la creación del Colombian<br />
Accounting Journal, de periodicidad anual; ninguna de estas tres r<strong>evista</strong>s<br />
ha sido indexada por Colciencias, ni es posible acceder a ellas por la vía<br />
electrónica, con excepción de Porik-An.<br />
En Chile sucede algo particular con las r<strong>evista</strong>s contables. A pesar de la<br />
alta dinámica científica de Chile, de la experiencia y éxito tanto en el SCI,<br />
como en el SSCI y en el A&HCI, el alto nivel de las r<strong>evista</strong>s de economía<br />
y el apoyo que presta el Conicyt a las r<strong>evista</strong>s científicas, en contabilidad<br />
no existe ninguna r<strong>evista</strong> académica destacada. En Latindex aparecen<br />
registradas algunas r<strong>evista</strong>s de un gremio, una universidad y una editorial<br />
privada, como puede verse en el Cuadro Nº 2, pero no fue posible encontrar<br />
evidencias del impacto de esas publicaciones. Por su parte, la r<strong>evista</strong><br />
Actualidad Contable FACES, de la Universidad de los Andes, en Mérida-<br />
Venezuela, sí aparece en Redalyc y, por lo tanto, se lee en varios países de<br />
América Latina y el Caribe, pero no tiene competencia local, ninguna otra se<br />
destaca, no aparecen registradas al menos en Latindex; ésta es una de las<br />
r<strong>evista</strong>s contables con mayor visibilidad en la región y está recorriendo el<br />
camino para ingresar a bases de datos e índices que le permitan aumentar<br />
su impacto, pero aún está lejos de alcanzar los niveles de calidad y visibilidad<br />
de la R<strong>evista</strong> Venezolana de Gerencia, que es su referente más cercano.<br />
La concentración en una sola r<strong>evista</strong> contable con visibilidad internacional,<br />
también está presente en México, donde Contaduría & Administración, de la<br />
UNAM, se ha posicionado como la r<strong>evista</strong> que más representa a la región,<br />
no sólo por su nivel de circulación y visibilidad, sino por la participación de<br />
académicos de varios países de la región en calidad de autores.<br />
El caso de Brasil es un caso especial, porque gracias a las políticas institucionales<br />
de la CAPES, los docentes adquieren una capacidad para escribir<br />
y para publicar, lo cual los hace muy visibles en América Latina, a pesar de<br />
que ellos sienten que les falta mucho por el número de posgrados Strictu<br />
273
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
Sensu (maestrías y doctorados). Además de que tienen algunas r<strong>evista</strong>s<br />
ya consolidadas y otras nuevas que tienen una importante dinámica, varios<br />
de sus investigadores hacen el trabajo de hacerle seguimiento a la ciencia,<br />
saben qué está ocurriendo en su país y tienen la posibilidad de influir<br />
un poco el rumbo, además, desde hace 4 años están muy pendientes de<br />
la dinámica internacional de las r<strong>evista</strong>s y de los eventos. También en el<br />
caso de las r<strong>evista</strong>s dieron el paso hacia las ediciones electrónicas. Brasil<br />
realmente es un caso muy especial, y habría mucho para decir en torno a<br />
este proceso, pero que por razones de espacio de esta ponencia, no será<br />
posible. Nótese que aún en los casos más avanzados, la academia contable<br />
latinoamericana está completamente desconectada de la academia mundial.<br />
Conclusiones<br />
La mayoría de las r<strong>evista</strong>s científicas latinoamericanas están concentradas<br />
en un número muy pequeño de países, especialmente Brasil, Chile y México,<br />
con una participación destacada de Argentina, Colombia y Venezuela<br />
(Funes, et al, <strong>2011</strong>; Luna & Collazo, 2007; Rodríguez, 2010). Esto se explica<br />
por los aspectos históricos, institucionales y la canalización de recursos, que<br />
han conducido a que el 82% de las personas dedicadas a la investigación<br />
en la región trabajen en Brasil, Argentina y México, seguidas por Chile y<br />
Colombia con el 14% del total (León Paime, 2009a, pág. 99). Es decir, la<br />
visibilidad es resultado de esfuerzos institucionales que son diferentes en<br />
cada caso, pero que redundan en una canalización de recursos dirigida a<br />
producir resultados.<br />
Si la ciencia latinoamericana y caribeña es marginal en la ciencia mundial,<br />
el conocimiento contable lo es mucho más; incluso la academia brasilera<br />
que es la más desarrollada, tiene mucho por hacer, ya que cuenta, por<br />
ejemplo, con cerca de 1000 programas profesionales de contabilidad y ha<br />
graduado históricamente 150 doctores, en su programa que existe desde<br />
1978; es decir, dispone de un doctor por cada 7 programas profesionales.<br />
Falta mucho por hacer, los caminos están llenos de señales, de advertencias,<br />
de liberaciones, pero cada comunidad puede elegir si le interesa<br />
movilizarse hacia los niveles más avanzados o si prefiere seguir teniendo<br />
influencias negativas de los gremios profesionales, sobre la formación y<br />
en la investigación.<br />
Bibliografía<br />
Baxter, J., & Chua, W. F. (2008). The field researcher as author-writer. Qualitative<br />
Research in Accounting & Management, 5 (2), 101-<strong>12</strong>1.<br />
Bourdieu, P. (1976). Le champ scientifique. Actes de la Recherche en<br />
Sciences Sociales (8-9), 88-104.<br />
274 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Buela, G., & López, W. (2005). Evaluación de las r<strong>evista</strong>s iberoamericanas<br />
de psicología. Iniciativas y estado actual. R<strong>evista</strong> Latinoamericana de Psicología,<br />
37 (1), 211-217.<br />
Campenhout, G. V., & Caneghem, T. V. (2010). Article contribution and<br />
subsequent citation rates: evidence from European Accounting Review.<br />
European Accounting Review, 19 (4), 837-855.<br />
Cantoral, R. (2009). R<strong>evista</strong>s latinoamericanas en ISI, reflexiones con la<br />
comunidad. R<strong>evista</strong> de Investigación en Matemática Educativa, <strong>12</strong> (3),<br />
301-304.<br />
Chan, K. C., & Liano, K. (2009). Threshold citation analysis of influential<br />
articles, journals, institutions and researchers in accounting. Accounting &<br />
Finance, 49 (1), 59-74.<br />
Chan, K. C., Chen, C. R., & Cheng, L. T. (2006). A ranking of accounting<br />
research output in the European region. Accounting and Business Research,<br />
36 (1), 3-17.<br />
Chan, K. C., Chen, C. R., & Cheng, L. T. (2007). Global ranking of accountaing<br />
programmes and the elite effect in accounting research. Accounting<br />
and Finance, 47, 187-220.<br />
Chan, K. C., Chen, C. R., & Fung, H.-G. (2009). Pedigree or placement? An<br />
analysis of research productivity in finance. Financial Review, 44 (1), 87-111.<br />
Chua, W. F. (<strong>2011</strong>). In search of ‘successful’ accounting research. European<br />
Accounting Review, 20 (1), 27-39.<br />
Colciencias. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Departamento Administrativo de Ciencia,<br />
Tecnología e Innovación. Recuperado el 19 de julio de <strong>2011</strong>, de Plataforma<br />
ScienTI Colombia: http://www.colciencias.gov.co/scienti<br />
Conacyt. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.<br />
Recuperado el 19 de julio de <strong>2011</strong>, de México: http://www.conacyt.mx/<br />
Paginas/default.aspx<br />
Conicyt. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Comision Nacional de Investigación Científica<br />
y Tecnológica. Recuperado el 19 de julio de <strong>2011</strong>, de Chile: http://www.<br />
conicyt.cl/573/channel.html<br />
Fogarty, T. J., & Jonas, G. A. (2010). The hand that rocks the cradle: Disciplinary<br />
socialization at the American Accounting Association’s Doctoral<br />
Consortium. Critical Perspectives on Accounting, 21, 303-317.<br />
275
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
Funes, C., Heredia, C., & Suárez, V. (<strong>2011</strong>). Las r<strong>evista</strong>s científicas latinoamericanas<br />
en el ISI Web of Science: una opción para académicos e<br />
investigadores. Serie Bibliotecología y Gestión de Información (65), 1-30.<br />
Hopwood, A. G. (2007). Whither accounting research? The Accounting<br />
Review, 82 (5), 1<strong>365</strong>–1374.<br />
Inanga, E. L., & Schneider, W. B. (2005). The failure of accounting research<br />
to improve accounting practice: a problem of theory and lack of communication.<br />
Critical Perspectives on Accounting (16), 227-248.<br />
Jarnecic, E., Segara, R., Segara, L., & Westerholm, J. P. (2008). The<br />
scholarly output of universities and academics in the Asia-Pacific region<br />
who publish in major finance journals: 2000-2007. Australasian Accounting<br />
Business and Finance Journal, 2 (3), 24-48.<br />
Kaplan, R. S. (<strong>2011</strong>). Accounting scholarship that advances professional<br />
knowledge and practice. The Accounting Review, 86 (2), 367-383.<br />
Khurana, R. (2007). From higher aims to hired hands: the social transformation<br />
of American Business Schools and the unfulfilled promise of management<br />
as a profession. New Jersey: Princeton Univertisty Press.<br />
León Paime, E. F. (2009a). Delineando complejos cognitivos: la producción<br />
científica de las disciplinas económicas en América Latina. Contaduría<br />
Universidad de Antioquia (54), 79-115.<br />
León Paime, E. F. (2009b). La educación contable en el contexto anglosajón:<br />
una mirada a los años de construcción de comunidad. Cuadernos<br />
de Contabilidad, 10 (27), 219-245.<br />
Luna, M. E., & Collazo, F. (2007). Análisis histórico bibliométrico de las r<strong>evista</strong>s<br />
latinoamericanas y caribeñas en los índices de la ciencia internacional:<br />
1961-2005. R<strong>evista</strong> Española de Documentación Científica, 30 (4), 523-543.<br />
Luna, M., & Collazo, F. (2006). Las r<strong>evista</strong>s latinoamericanas y caribeñas<br />
en los rankings de la ciencia internacional. III Congreso Internacional de<br />
Bibliometría “Gilberto Sotolongo Aguilar” (págs. 1-<strong>12</strong>). Mexico: Unidad de<br />
Servicios Bibliográficos.<br />
Macías, H. A., & Cortés, J. R. (2009). El campo de investigación contable:<br />
oportunidades para los investigadores colombianos. Cuadernos de Contabilidad,<br />
10 (26), 21-50.<br />
Malaver, F. (2006). El despegue de la investigación colombiana en administración:<br />
análisis de sus avances en el período 2000-2006. Cuadernos<br />
de Administración, 19 (32), 71-109.<br />
276 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
El campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Mensah, Y. M., Hwang, N.-C. R., & Wu, D. (2004). Does managerial accounting<br />
research contribute to related disciplines? An examination using citation<br />
analysis. Journal of Management Accounting Research (16), 163-181.<br />
Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2006). Field-based research in<br />
accounting: accomplishments and prospects. Behavioral Research in Accounting,<br />
18, 117-134.<br />
Ministério da Ciência e Tecnologia. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Recuperado el 19<br />
de julio de <strong>2011</strong>, de Brasil: http://www.mct.gov.br/<br />
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (19 de julio de<br />
<strong>2011</strong>). Recuperado el 19 de julio de <strong>2011</strong>, de Argentina: http://www.mincyt.<br />
gov.ar/<br />
Murcia, F. D.-R., & Borba, J. A. (2008). Possibilidades de inserção da pesquisa<br />
contábil brasileira no cenário internacional: uma proposta de avaliação<br />
dos periódicos científicos de contabilidade e auditoria publicados em língua<br />
inglesa e disponibilizados no portal de periódicos da Capes. R<strong>evista</strong> Contabilidade<br />
e Finanças, 19 (46), 30-43.<br />
Parker, L. D., Guthrie, J., & Linacre, S. (<strong>2011</strong>). The relationship between<br />
academic accounting research and professional practice. Accounting, Auditing<br />
and Accountability Journal, 24 (1), 5-14.<br />
Parra, M. C. (2007). Políticas públicas y cambios en los ritmos de producción<br />
y modalidades de difusión de los resultados de investigación en la profesión<br />
académica. El caso venezolano. Sociológica, 22 (65), 17-43.<br />
Ríos, C., & Herrero, V. (2005). La producción científica latinoamericana y<br />
la ciencia mundial: una revisión bibliográfica (1989-2003). R<strong>evista</strong> Interamericana<br />
de Bibliotecología, 28 (1), 41-63.<br />
Rodríguez, A. (2010). Visibilidad de la ciencia latinaoamericana: un reto<br />
para la bibliotecología y la información en la región por más de 35 años.<br />
World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference<br />
and Assembly (págs. 1-16). Gothenburg, Sweden: IFLA.<br />
UBA. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Universidad de Buenos Aires. Recuperado el<br />
19 de julio de <strong>2011</strong>, de Facultad de Ciencias Económicas: http://www.econ.<br />
uba.ar/www/servicios/Biblioteca/r<strong>evista</strong>_cya/indice_numeros.htm<br />
UERJ. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Universidade do Estado do Rio de Janeiro.<br />
Recuperado el 19 de julio de <strong>2011</strong>, de R<strong>evista</strong> de Contabilidade do Mestrado<br />
em Ciências Contábeis da UERJ: http://www.faf.uerj.br/mestrado/mcc.htm<br />
UNESCO. (2010). Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación<br />
en América Latina y el Caribe. Uruguay: UNESCO.<br />
277
Hugo Arlés Macías Cardona y Tatiana Moncada Ruiz<br />
Villiers, C., & Venter, E. (2010). The influence of the accounting profession<br />
on the academy: A cautionary case study. Sixth Asia Pacific Interdisciplinary<br />
Research in Accounting-APIRA (págs. 1-25). Sydney: APIRA 2010.<br />
WebQualis. (19 de julio de <strong>2011</strong>). Coordenação de aperfeiçoamento de<br />
pessoal de nível superior. Recuperado el 19 de julio de <strong>2011</strong>, de CAPES:<br />
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/<br />
Wilkinson, B. R., & Durden, C. (2010). Accounting research homogeneity<br />
and the possibilities of structural change. American Accounting Association,<br />
Southwest Region (págs. 1-27). American Accounting Association.<br />
Hugo Arlés Macías Cardona<br />
hmacias@udem.edu.co<br />
Economista y Magister en Economía Internacional, egresado de la Universidad<br />
Nacional de Colombia. Becario Colciencias (2008-20<strong>12</strong>) para adelantar estudios<br />
de Doctorado en Administración en la Universidad EAFIT. Profesor Asociado de<br />
la Universidad de Medellín, en los programas de Contaduría Pública y Maestría<br />
en Contabilidad. Líder del Grupo de Investigaciones Contables y Gestión Pública,<br />
categoría B Colciencias. Director Científico del Centro de Investigaciones CIECA,<br />
de la Universidad de Medellín. Ha publicado artículos en 5 r<strong>evista</strong>s colombianas<br />
indexadas y ha realizado estancias cortas en la UNAM de México, la CEP<strong>AL</strong>, la<br />
Universidad de los Andes en Venezuela, la Universidad de Massachusetts y la<br />
Universidad de Harvard.<br />
Tatiana Moncada Ruiz<br />
tmoncada30@gmail.com<br />
Estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Medellín. Integrante del<br />
semillero de investigación del Grupo de Investigaciones Contables y Gestión Pública,<br />
Categoría B Colciencias. Distinguida con el “Premio Alcaldía de Medellín a<br />
estudiantes destacados en investigación, <strong>2011</strong>”. Publicó con anterioridad un artículo<br />
y un capítulo de libro; ha sido ponente en eventos de investigación contable en<br />
Cartagena, Manizales, Medellín y México D.F.<br />
278 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 260 - 278
279
Una redefinición de la contabilidad<br />
socioambiental a partir del paradigma de la<br />
complejidad: consideraciones teóricas básicas<br />
Resumen<br />
El presente artículo debe entenderse<br />
como un primer esfuerzo en un proceso<br />
de construcción científica orientado<br />
hacia la elaboración de desarrollos teóricos,<br />
epistemológicos y metodológicos<br />
en contabilidad socio-ambiental a partir<br />
del paradigma de la complejidad. Esta<br />
primera travesía se centra en la exposición<br />
argumentativa sobre la necesidad<br />
del tránsito del saber contable hacia<br />
nuevas formas emergentes del pensamiento<br />
contemporáneo, caracterizado<br />
por la necesidad imperiosa de modificar<br />
las bases filosóficas y epistemológicas<br />
que sustentan el pensamiento científico<br />
moderno. El dinamismo de los fenómenos<br />
sociales y naturales desborda<br />
la estructura conceptual de la ciencia<br />
moderna que pretende su aprehensión;<br />
dicha realidad evidencia la urgencia manifiesta<br />
de un proceso de deconstrucción<br />
y modificación de la base conceptual<br />
clásica sustentada en la objetividad, el<br />
determinismo, la lógica formal y la verificación.<br />
Los desarrollos actuales en diversos<br />
campos de las ciencias naturales<br />
y sociales demuestran que la incertidumbre<br />
y el caos son características propias<br />
de la realidad, situación compleja que<br />
se presenta como un reto imposible de<br />
asumir desde una simple parcela del<br />
conocimiento; tal abordaje requiere de<br />
un enfoque transdisciplinario.<br />
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
Abstract<br />
This paper is meant as a first effort at<br />
building a scientific process oriented<br />
towards the construction of theoretical,<br />
methodological epistemological<br />
developments in socio-environmental<br />
accounting from the paradigm of complexity.<br />
This first outing focuses in the<br />
argumentative exposition about the<br />
need to move accounting knowledge<br />
towards the new emerging forms of<br />
contemporary thought, characterized<br />
by the imperative to change the philosophical<br />
and epistemological foundations<br />
that underlie modern scientific thought.<br />
The dynamism of social and natural<br />
phenomena is beyond the conceptual<br />
structure of modern science that seeks<br />
its apprehension. Such a reality makes<br />
evident the urgency of a process of<br />
deconstruction and modification of the<br />
classical conceptual base underpinned<br />
by objectivity, determinism, formal logic<br />
and verification. Current developments<br />
in various fields of natural and social<br />
sciences show that uncertainty and<br />
chaos are characteristics of reality,<br />
complex situation that presents itself as<br />
an impossible challenge to be met from<br />
a single area of knowledge; such an<br />
approach requires of a transdisciplinary<br />
perspective.<br />
Palabras clave<br />
Contabilidad socio-ambiental, medio ambiente,<br />
complejidad, paradigma clásico.<br />
Key words<br />
Social and environmental accounting, environmental,<br />
complexity, classical paradigm.<br />
Primera versión recibida en junio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en octubre de <strong>2011</strong><br />
280 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
Introducción<br />
No es descabellado afirmar que en contabilidad, actualmente, prevalece un<br />
tipo de investigación empírico realizado bajo presupuestos racionalistas y<br />
objetivistas, incluso con un tinte mercantilista, desarrollos metodológicos<br />
orientados a la consecución de un mayor beneficio para la organización.<br />
Estos trabajos se clasifican en la llamada corriente dominante o paradigma<br />
tradicional, perspectiva desde la que se tiende a menospreciar cualquier<br />
planteamiento alternativo, provocando su rechazo y el desconocimiento<br />
por parte de la academia.<br />
La denominada corriente ortodoxa o dominante en contabilidad está cimentada<br />
sobre los preceptos básicos del pensamiento científico moderno. El<br />
positivismo y el determinismo matizan y modelan la estructura tradicional<br />
contable, caracterizada por la creencia en una realidad objetiva cuya esencia<br />
es determinada y susceptible de ser conocida; por eliminar al sujeto del<br />
conocimiento científico, producto de su separación de la realidad objeto<br />
de estudio; por su pretensión de probar empíricamente el conocimiento<br />
científico; por la eliminación del ser; y por creer que el mundo se rige por<br />
leyes invariables y principios de orden, promoviendo el uso de herramientas<br />
de exactitud para la medición de fenómenos sociales.<br />
Esta contabilidad moderna dotó de racionalidad al nuevo sistema de producción,<br />
transformándose en motor de su desarrollo. Un saber contable miope,<br />
que sólo capta realidades susceptibles de ser medibles cuantitativamente<br />
y valorables en términos monetarios, desconocedor de la estrecha relación<br />
entre el sistema social y el sistema biofísico; un conocimiento estéril que<br />
ahonda la crisis social y ambiental actual, y perpetúa el estado de exclusión<br />
y depredación de los recursos naturales propio del modelo de desarrollo<br />
occidental.<br />
Los planteamientos contemporáneos emergentes evidencian una realidad<br />
compleja, en la que converge una multitud de elementos y múltiples y<br />
variadas interacciones en procesos en los que el dinamismo es constante;<br />
situación que reclama la construcción colectiva de nuevas formas de<br />
sentir, valorar, pensar y actuar en los individuos y en las colectividades que<br />
posibiliten a toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un<br />
entorno sostenible (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004, pp. 6).<br />
La ciencia contable debe emprender un proceso de deconstrucción y modificación<br />
de su base conceptual, haciendo un reconocimiento de las necesidades<br />
actuales y de la urgencia ante la actual crisis. Tal proceso implica no<br />
sólo una reconsideración de sus bases teóricas y epistemológicas, también<br />
el reconocimiento de la complejidad de los fenómenos sociales y naturales,<br />
y las intensas tramas relacionales que existen entre ellos, perspectiva que<br />
281
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
permite elaborar una nueva comprensión de la realidad. Se requiere una<br />
ciencia contable que no desconozca la íntima relación que existe entre lo<br />
económico, lo social y lo ambiental.<br />
Por ello, el presente documento parte de dicha preocupación y se manifiesta<br />
como un primer esfuerzo de un proceso de construcción científica<br />
orientado hacia la reformulación de la contabilidad bajo el paradigma de la<br />
complejidad. Este preámbulo se centra en el análisis de la contabilidad socio<br />
ambiental y la necesidad de su replanteamiento bajo cánones contemporáneos,<br />
construyéndose un derrotero argumentativo que, en primer lugar,<br />
se centra en el estudio del denominado paradigma clásico, la contabilidad<br />
ortodoxa y las actuales formas de la contabilidad socio ambiental; en segunda<br />
instancia, se adentra en las nuevas consideraciones de la realidad y sus<br />
posibles formas de abordaje, para finalmente plantear algunas reflexiones<br />
sobre posibles vías para el rediseño de esta rama contable.<br />
El paradigma clásico: bases teóricas y epistemológicas de la contabilidad<br />
ortodoxa<br />
La modernidad trajo consigo grandes cambios, en el orden económico,<br />
social, científico, cultural y religioso; transformaciones germen de la cosmovisión<br />
de la sociedad moderna. En el ámbito económico se asistió al<br />
advenimiento de un nuevo modelo de producción; en el campo religioso,<br />
el protestantismo sentó las bases ideológicas de la nueva clase social que,<br />
en este campo, significó el surgimiento de la burguesía como nueva clase<br />
social dominante; el Renacimiento revolucionó las artes y la cultura al retomar<br />
los planteamientos de la Grecia antigua; y, por último, la revolución<br />
científica fundamentada en el determinismo de Newton y la percepción<br />
positivista de la ciencia.<br />
En cuanto a las ciencias, es válido afirmar que los cimientos teóricos sobre<br />
los que se edificó el pensamiento científico moderno promovieron su miopía.<br />
La simplificación de la realidad con base en los postulados de Rene Descartes,<br />
llevó a que el saber científico moderno fuera incapaz de aprehender<br />
la complejidad de los fenómenos naturales y sociales, haciendo que varios<br />
siglos de evolución científica terminaran en una crisis de orden global.<br />
La revolución científica tomó un periodo de aproximadamente 150 años,<br />
e implicó fundamentalmente grandes desarrollos en astronomía y física;<br />
esta modificación en las ciencias comprende “el periodo de tiempo que<br />
transcurre aproximadamente entre la fecha de publicación del De Revolutionibus<br />
de Nicolás Copérnico, en 1543, hasta la obra de Isaac Newton,<br />
cuyos Philosophiae Naturalis Principia Mathemarica fueron publicados por<br />
primera vez en 1687. Se trata de un poderoso movimiento de ideas que<br />
adquiere en el siglo XVII sus rasgos distintivos con la obra de Galileo, que<br />
282 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
encuentra sus filósofos desde perspectivas diferentes en las ideas de Bacon<br />
y de Descartes, y que más tarde llegará a su expresión clásica mediante<br />
la imagen newtoniana del universo, concebido como una máquina, como<br />
un reloj” (Reales y Antiseri, 1988, pp. 1).<br />
Es, en efecto, en este lapso de la historia en el que “Newton, con su teoría<br />
gravitacional, unificará la física de Galileo y la de Kepler. Sin embargo,<br />
durante los 150 años que transcurren entre Copérnico y Newton no sólo<br />
cambia la imagen del mundo. Entrelazado con dicha mutación se encuentra<br />
el cambio -también en este caso, lento, tortuoso, pero decisivo- de las<br />
ideas sobre el hombre, sobre la ciencia, sobre el hombre de ciencia, sobre<br />
el trabajo científico y las instituciones científicas, sobre las relaciones entre<br />
ciencia y sociedad, sobre las relaciones entre ciencia y filosofía, y entre<br />
saber científico y fe religiosa. Durante este periodo, pues, se modifica la<br />
imagen del mundo. Pieza a pieza, trabajosa pero progresivamente, van<br />
cayendo los pilares de la cosmología aristotélico-ptolemaica” (Reales y<br />
Antiseri, 1988, pp. 1).<br />
La nueva ciencia, en el marco de la modernidad, vendría a caracterizarse<br />
por el determinismo de Newton, la simplificación de Descartes, la causalidad<br />
lineal y la concepción positivista. Este nuevo paradigma científico se<br />
fundamentó en el principio de universalidad, en la eliminación de la irreversibilidad<br />
temporal, en el principio de análisis, en la búsqueda de principios<br />
de orden y leyes invariables, en la causalidad lineal, en el determinismo<br />
universal, en el aislamiento del objeto de su entorno, en la eliminación del<br />
sujeto del conocimiento, en la eliminación del ser, en la cuantificación y la<br />
formalización, en la incapacidad de concebir la autonomía de los objetos, en<br />
la aplicabilidad exclusiva de la lógica clásica y, por último, en la racionalidad<br />
monológica (Morín, 1984, pp. 359).<br />
Planteamientos que trajeron como consecuencia un conocimiento plano e<br />
insuficiente para captar la dimensionalidad del mundo real, generándose<br />
una errónea interpretación de la realidad que desencadenó una carrera<br />
acelerada hacia la destrucción del sistema biofísico. Estas formas de pensamiento<br />
también promueven un proceso de exclusión social que atenta<br />
contra la sostenibilidad de gran parte de la población, engendrando terribles<br />
conglomerados de miseria, que en el presente matizan las grandes urbes.<br />
Esta nueva forma de pensamiento germinada con la modernidad permeó<br />
todas las esferas del conocimiento. La contabilidad no es ajena al nuevo<br />
paradigma y hereda sus bases conceptuales, desarrollándose a partir del<br />
siglo XX un proceso de construcción científica edificado sobre los principios<br />
del denominado paradigma clásico: racionalidad y objetividad (Monagas,<br />
2005, pp. 45-51).<br />
283
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
La cientificidad de la contabilidad es un proceso reciente, abordado con<br />
gran preocupación después de la gran depresión de 1930, fecha con la<br />
que coinciden un gran número de teóricos contables. Esta fundamentación<br />
científica de la contabilidad se basó en la adopción de postulados positivistas,<br />
planteamientos racionalistas y desarrollos basados en teorías socio<br />
epistemológicas, como es posible evidenciar en las palabras del profesor<br />
Calafell:<br />
Los autores contables han profundizado en torno a la fundamentación<br />
de la contabilidad como ciencia basándose en los caracteres<br />
que, según la lógica, deben reunir unos conocimientos para ser<br />
considerados como científicos, estudiando el objeto material, el<br />
objeto formal y el fin de la ciencia contable. Otros han utilizado la<br />
axiomática de las ciencias formales y han constituido sistemas de<br />
axiomas, teoremas, postulados y definiciones a las cuales someten<br />
la realidad económica con objeto de ser tratada con rigor científico y<br />
de enunciar los principios y normas de la ciencia de la contabilidad.<br />
Por último, en la actualidad, existe un grupo de autores que aplican a<br />
la demostración científica de la contabilidad los principios de la teoría<br />
de conjuntos y de la lógica simbólica, tendiendo a una teoría formal<br />
de la contabilidad (Calaffel, 1963).<br />
La nueva preocupación por otorgarle estatus científico a la contabilidad<br />
promovió el desarrollo de numerosas investigaciones, fundamentadas en los<br />
preceptos tradicionales del saber científico. Fueron muchos los trabajos de<br />
investigación desarrollados sobre bases positivistas, especialmente los enmarcados<br />
en la llamada teoría contable positiva (PAT) (Watts y Zimmerman,<br />
1978, pp. 1<strong>12</strong>-134; Watts y Zimmerman, 1979, pp. 273-305), como también<br />
desarrollos basados en lógica clásica y lenguaje formal (Mattessich, 1964).<br />
Al igual, son muy reconocidas las construcciones epistemológicas basadas<br />
en los desarrollos teóricos de Thomas Kuhn e Imre Lakatos (Cañibano y<br />
Gonzalo, 1996, pp.13-61; Belkaoui, 1985, pp. 555; Cañibano, 1974, pp.<br />
33-45; Wells, 1976, pp. 471-482).<br />
La corriente principal del pensamiento contable, como ha sido denominada,<br />
se aferra a la creencia de la existencia de una realidad objetiva que posee<br />
una naturaleza determinada que es susceptible de ser conocida, que dicha<br />
realidad (el objeto), presumiblemente está separada de aquel que puede<br />
conocer (el sujeto), que el conocimiento puede ser validado por medio de la<br />
experiencia, que los métodos cuantitativos para el análisis y recolección de<br />
información que permiten las generalizaciones son favorables, que los seres<br />
humanos son objetos pasivos y, por último, que los individuos y las firmas<br />
tienen como único propósito la maximización de la utilidad (Chua, 1986,<br />
en Gómez y Ospina, 2009, pp. 37-75). Esta posición en contabilidad tiene<br />
serias consecuencia, que bien pueden sintetizarse, en primera instancia,<br />
en manifestar que la contabilidad es una técnica neutral; y segundo, que<br />
284 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
ésta está en función de la maximización del beneficio de quien ostenta el<br />
capital, características que hacen de la contabilidad una herramienta que<br />
reproduce y perpetúa las estructuras de poder establecidas, ahondando la<br />
crisis en la que hoy se encuentra envuelta la especie humana.<br />
Esta lógica perversa de la contabilidad financiera es extendida a la naciente<br />
contabilidad socio ambiental, como lo exponen Bebbington y Gray, citados<br />
por Gómez, cuando afirman que:<br />
La instrumentalización realizada por parte de algunas expresiones<br />
de la contabilidad medioambiental (financiera, de gestión, de costos<br />
y la auditoría) revisten de valoración social positiva a las actuaciones<br />
de las organizaciones con su aplicación, ya que el poder constitutivo<br />
de la contabilidad entrega aparentes visibilidades sobre problemas,<br />
que aparecen como para su mejoramiento o<br />
solución. Pero tales soluciones concebidas bajo el marco conceptual<br />
predominante del beneficio ampliado del capital y bajo los marcos<br />
referenciales de actuación y herramientas analíticas de la economía,<br />
la gestión y la contabilidad, preocupados por la eficiencia económica<br />
de la reducción del costo y de la maximización del beneficio privado,<br />
no logran cambios sustanciales en la dinámica de operación de<br />
la organización y desembocan, gracias al prestigio racionalizador<br />
y al poder de las cifras financieras duras proporcionadas por la<br />
contabilidad, legitimando actuaciones bajo los parámetros de<br />
actuación de siempre, aquellos que conllevaron a la actual crisis<br />
ambiental (Gómez, 2004, pp. 104).<br />
De esta forma, la nueva contabilidad que busca dar respuestas a las nuevas<br />
necesidades de información y al control del desempeño de las organizaciones<br />
en el campo social y ambiental se traduce en un conocimiento incapaz<br />
de aportar una solución a la actual crisis, por el contrario, ayuda a ahondar<br />
el estado de cosas que hoy representan una problemática de orden global.<br />
En este campo, son nutridos los estudios que analizan estos actuales<br />
desarrollos de la contabilidad, fundamentalmente en el campo ambiental.<br />
Análisis que buscan develar el trasfondo de estas nuevas prácticas, que se<br />
centran especialmente en la emisión de triples balances que aparentemente<br />
demuestran la sostenibilidad como condición del desarrollo organizacional,<br />
legitimando las acciones de las grandes corporaciones (Moneva, Llena y<br />
Lameda, 2005, pp. 1-27; Archel, 2003, pp. 561-601; Archel y Lizarraga,<br />
2001, pp. <strong>12</strong>9-153; Bebbington, Larrinaga y Moneva, 2008, pp. 337-361;<br />
Conesa, Déniz, Dorta y Pérez, 2006, pp. 96–119; Garza, 2008, pp. 144-193;<br />
Hursillo, 2004, pp. 1-40; Larrinaga, 1997, pp. 957-991; Larrinaga, 1999,<br />
pp. 645-674; Rahaman, Lawrence y Roper, 2004, pp.35-56; Larrigana y<br />
Bebbington, 2001, pp. 269-292; Archel, Fernández y Larrinaga, 2008, pp.<br />
106-117; Aranguren y Ochoa, 2008, pp. <strong>12</strong>3-142; Gómez, 2009a, pp. 147-<br />
166; Ariza, 2007, pp. 45-60).<br />
285
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
He allí la urgencia manifiesta de la redefinición de la contabilidad socio ambiental<br />
bajo fundamentos conceptuales que le permitan desprenderse de los<br />
planteamientos dominantes, heredados del positivismo y el determinismo.<br />
Es necesario aclarar, en este punto, que todo el saber contable requiere<br />
de un replanteamiento de sus bases conceptuales, una modificación de su<br />
estructura teórica, epistemológica y metodológica, pero para efectos del<br />
presente trabajo y de las intenciones del autor, el análisis, en este momento,<br />
sólo se centrará en este subsistema de la contabilidad.<br />
De la simplicidad a la complejidad: el caos y la incertidumbre, realidad<br />
de los fenómenos sociales y naturales<br />
La crisis actual que afronta la especie humana está vinculada a su equívoca<br />
interpretación del mundo y de la realidad. El cuerpo teórico clásico sobre<br />
el que se edificó la modernidad, “resulta corto, insuficiente e inadecuado<br />
para simbolizar o modelar realidades que se han ido imponiendo ya sea<br />
en el mundo subatómico de la física, como en el de las ciencias de la vida<br />
y en las ciencias sociales” (Martínez, 2002, citado por Martínez, Ortiz y<br />
González, 2007, pp. 2).<br />
La problemática que actualmente afronta la humanidad debe entenderse<br />
como un urgente llamado a la reflexión y al cuestionamiento sobre el modelo<br />
de civilización edificado en la modernidad. La forma de desarrollo asumida<br />
en los albores del siglo XVIII por la sociedad occidental, se caracteriza por<br />
depredar los recursos naturales de forma irracional y por la acumulación<br />
de riqueza bajo la lógica de la búsqueda de la maximización del bienestar<br />
individual. “La idea de que la civilización científico-técnica y la economía de<br />
mercado son el horizonte universal de la humanidad y que en ella existen<br />
las únicas posibilidades de un modo de vida razonable, perfectible y mejor,<br />
se está esfumando junto con la pretensión de la ciencia de explicar el mundo<br />
y el sueño tecnológico que permita alcanzar la “felicidad” (Elster, 1992;<br />
Lanz y Fergusson, 1994, 1995; Habermas, 1984, citados por Fergunson,<br />
2003, pp. 21).<br />
En este nuevo contexto la ciencia moderna empieza a perder vigencia, en<br />
la medida que no puede responder a muchos fenómenos cuyo comportamiento<br />
desborda los planteamientos tradicionales, dado que:<br />
El gran poder de la ciencia radicó en la capacidad de relacionar<br />
causas y efectos, esto es, de predecir. Sobre esta idea se construye<br />
una visión del mundo que se presenta ordenado, cierto en tanto que<br />
tangible, predecible, real y en equilibrio. La irrupción del concepto<br />
de “caos” ha alterado de modo fundamental esta visión, de manera<br />
que el azar y la incertidumbre son inherentes al universo mismo. La<br />
predicción científica ha encontrado sus límites y la idea de que el<br />
mundo de relaciones causa-efecto y en equilibrio, se ha debilitado<br />
(Baladier, 1993; Briggs y Peats, 1991; Rheingold, 1994, citados por<br />
Fergunson, 2003, pp. 21).<br />
286 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
La incursión de los términos caos e incertidumbre estremecieron las bases<br />
del pensamiento científico edificado en la modernidad. La causalidad lineal<br />
y el determinismo de Newton entran en crisis, al evidenciarse una realidad<br />
gobernada por el azar. El descubrimiento de los sistemas no lineales en la<br />
física demostró el error de las presunciones clásicas; éste fue el punto de<br />
quiebre para el desarrollo de un nuevo paradigma. El paso desde la simplicidad<br />
inherente a la forma de interpretación moderna a la complejidad<br />
exaltada por los nuevos pensamientos contemporáneos, sugirió el desarrollo<br />
de una nueva ciencia (Arch y Rosado, 2009, pp. 341-350).<br />
En cuanto a la definición de complejidad se puede afirmar que a pesar de<br />
que no existe una posición homogénea al respecto, las diversas conceptualizaciones<br />
existentes convergen en dos elementos comunes: por un lado, la<br />
complejidad está asociada a la idea de sistemas, es decir, un conjunto de<br />
partes, aspectos, o componentes, que de algún modo se relacionan entre sí<br />
para dar lugar a un ‘todo’; y por otro lado, la complejidad supone la dificultad<br />
para entender algo (Perona, 2005, pp. 27-54). Esta nueva concepción de<br />
la realidad fue el detonador de una nueva revolución en las ciencias, que<br />
aunque tuvo sus inicios en la física, actualmente se ha extendido a todo los<br />
campos del conocimiento. Esta particular y novedosa forma de interpretar<br />
los fenómenos se ha denominado ciencias de la complejidad.<br />
Las bases para el desarrollo de estas ciencias, temporalmente, se ubican<br />
en el siglo pasado, a pesar de que aún no existe una definición homogénea<br />
sobre lo que es complejidad y cuáles son sus características, como ya se<br />
había anotado en acápites anteriores. “Es decir, si bien las ciencias de la<br />
complejidad constituyen un fenómeno novedoso y su expansión acelerada<br />
es claramente muy reciente, las bases para que éstas pudieran surgir, los<br />
fundamentos sobre los que se asientan, son ideas que fueron tomando<br />
forma a lo largo del siglo pasado” (Perona, 2005, pp. 29).<br />
Para algunos, las ciencias de la complejidad tuvieron su origen en 1990, y a<br />
partir de esta concepción se plantea que el conocimiento científico transita<br />
hacia “lo múltiple, lo temporal y lo complejo” (Prigogine y Stengers, 1984,<br />
pp. 349). La ciencias de la complejidad estudian los fenómenos del mundo<br />
asumiendo su complejidad y busca modelos predictivos que incorporan la<br />
existencia del azar y la indeterminación, es una forma de abordar la realidad<br />
que se extiende no sólo a las ciencias experimentales sino también a las<br />
ciencias sociales (Balandier, 1989, pp.114).<br />
De acuerdo con Maldonado y Gómez (2005, pp. 8), “el estudio de la complejidad<br />
consiste, dicho de un modo básico, en el estudio de la dinámica<br />
no-lineal. Esta dinámica está presente en una multiplicidad de sistemas<br />
y fenómenos, que incluye, entre otros, al funcionamiento del cerebro, los<br />
sistemas ecológicos, los insectos sociales, la dinámica de los mercados<br />
287
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
financieros, los sistemas alejados del equilibrio, por ejemplo, los fenómenos<br />
de autoorganización”.<br />
Cuando se habla de ciencias de la complejidad se hace referencia a varias<br />
formas de pensamiento, que aunque coinciden en algunos aspectos, sus<br />
diferentes formas son disímiles, sin embargo, algo en común es que éstas<br />
niegan fundamentos de la ciencia moderna como: “la suma de las partes<br />
es el todo”, y la tercera ley de Newton: “a toda acción corresponde una<br />
reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario”. La complejidad<br />
implica que “la suma de las partes no es igual al todo”, que muchas variables<br />
independientes inciden en una sola variable dependiente, esto es, muchas<br />
causas para un solo efecto (Arch y Rosado, 2009, pp. 342).<br />
La primera ciencia compleja fue la termodinámica del no equilibrio desarrollada<br />
por I. Prigogine, cuyas contribuciones abarcan desde la física y la<br />
química hasta la biología y los sistemas sociales humanos (Maldonado y<br />
Gómez, 2010, pp. 62).<br />
La complejidad implica transdisciplinariedad, una integración de las ciencias<br />
para la comprensión de una realidad que desborda las formas clásicas de<br />
interpretación. En palabras de Morin (2004, pp. 1), “las prácticas clásicas<br />
del conocimiento son insuficientes. Mientras que la ciencia de inspiración<br />
cartesiana iba muy lógicamente de lo complejo a lo simple, el pensamiento<br />
científico contemporáneo intenta leer la complejidad de lo real bajo la<br />
apariencia simple de los fenómenos”.<br />
Son rasgos distintivos de las ciencias de la complejidad: el estudio de los<br />
sistemas, fenómenos y comportamientos caracterizados por complejidad<br />
creciente, la no linealidad, emergencias, autoorganización, turbulencias,<br />
fluctuaciones e incertidumbre; aspectos característicos de la realidad, desde<br />
el orden subatómico, hasta la realidad natural y social. La nueva forma de<br />
interpretar la realidad tiene varias manifestaciones, con mayor auge en las<br />
ciencias naturales, en este campo son grandes los desarrollos alcanzados<br />
por las denominadas ciencias de la complejidad: la termodinámica no-lineal,<br />
la teoría del caos, la teoría de los fractales, entre otras; en el caso de las<br />
ciencias sociales son pocos los desarrollos, y son los planteamientos de<br />
Morín los mas revisados, a pesar de la distancia entre ciencias de la complejidad<br />
y pensamiento complejo (Maldonado y Gómez, 2010, pp. 1-134).<br />
Estos nuevos planteamientos referentes a la complejidad emergen producto<br />
de las consecuencias de la racionalidad moderna, la cual es génesis de la<br />
actual crisis ambiental; realidad que no debe interpretarse erróneamente<br />
como un problema ecológico. Como lo expresa Leff, (2007, pp. 3): “la degradación<br />
ambiental es resultado de las formas de conocimiento a través<br />
de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por<br />
288 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
su pretensión de unidad, de universalidad, de generalidad y de totalidad;<br />
por su objetivación y cosificación del mundo”.<br />
La encrucijada que afronta el hombre, en el presente, requiere de un<br />
replanteamiento de su cosmovisión, de su forma de interpretar, actuar y<br />
transformar la realidad de la que él hace parte, y es un elemento más. La<br />
naturaleza es compleja, esa es su principal característica; la complejidad<br />
es propia de los seres vivos por ello se afirma que las ciencias de la complejidad<br />
son ciencias de la vida (Maldonado, 2005, pp. 1-47).<br />
Para efectos de facilitar la comprensión de la tesis que en este documento<br />
se defiende, en este punto de la argumentación se hace imperativa una<br />
reflexión sobre la nominada crisis ambiental. Al manifestarse que esta<br />
crisis no es un problema ecológico y que, por el contario, es un problema<br />
de racionalidad, es posible afirmar que estamos realmente ante una crisis<br />
de la especie humana, una compleja problemática de orden global, cuyo<br />
origen se encuentra en el hombre y sus consecuencias se evidencian en<br />
los altos niveles de degradación de la naturaleza. Esta situación evidencia<br />
la complejidad de los fenómenos sociales, pero también la conectividad<br />
de éstos con los fenómenos naturales, planteándose un gran reto para las<br />
ciencias sociales.<br />
El abordaje de la crisis ambiental planetaria requiere el planteamiento<br />
de una nueva conceptualización, en este escenario, Enrique Leff expone<br />
un planteamiento de lo ambiental a partir de la complejidad, enfatizando<br />
que la complejidad ambiental no se inscribe dentro de las ciencias de la<br />
complejidad, aspecto que es compresible de acuerdo con la reflexión del<br />
párrafo anterior.<br />
La complejidad ambiental es la reflexión del conocimiento sobre<br />
lo real, lo que lleva a objetivar a la naturaleza y a intervenirla, a<br />
complejizarla por un conocimiento que trasforma el mundo a través<br />
de sus estrategias de conocimiento. La complejidad ambiental<br />
irrumpe en el mundo como un efecto de las formas de conocimiento,<br />
pero no es solamente relación de conocimiento. No es una biología<br />
del conocimiento ni una relación entre el organismo y su medio<br />
ambiente. La complejidad ambiental no emerge de las relaciones<br />
ecológicas, sino del mundo tocado y trastocado por la ciencia, por<br />
un conocimiento objetivo, fragmentado, especializado. No es casual<br />
que el pensamiento complejo, las teorías de sistemas y las ciencias<br />
de la complejidad surjan al mismo tiempo que se hace manifiesta la<br />
crisis ambiental, allá en los años sesenta, pues el fraccionamiento<br />
del conocimiento y la destrucción ecológica son síntomas del mismo<br />
mal civilizatorio (Leff, 2007, pp. 5).<br />
La responsabilidad de las ciencias sociales y el reto al que se enfrenta en el<br />
marco de la complejidad es titánico, si tenemos presente que “las ciencias<br />
289
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
sociales y humanas poseen rasgos, objetos, temas y problemas de mayor<br />
complejidad que las ciencias básicas y naturales (Maldonado, 2005, pp.<br />
42). Las ciencias de la complejidad se muestran como un punto de partida<br />
para el estudio de las tramas sociales y sus correlaciones con la naturaleza;<br />
teniendo presente que todos los sistemas complejos se comportan de la<br />
misma forma, estos conceptos pueden ser fácilmente aplicados a la física,<br />
ciencias de la salud, ciencias ambientales, sociología, economía, administración<br />
y, sin dudar, a la contabilidad. Por ello “el estudio de las ciencias de<br />
la complejidad y la apropiación de sus herramientas conceptuales, lógicas<br />
y metodológicas, se revela como una ayuda con un valor incalculable para<br />
explicar justamente las dinámicas que no pueden ser explicadas y mucho<br />
menos resueltas con la ciencia normal (Kuhn) imperante hasta el momento”<br />
(Maldonado, 2005, pp.41).<br />
Una interpretación de la contabilidad a partir de la teoría de la complejidad<br />
Considerando la naturaleza compleja e indeterminada de la realidad y,<br />
particularmente de la realidad socio ambiental (Carvalho, 2000, pp. 19), es<br />
necesario replantear el conocimiento que hoy conocemos como contabilidad<br />
socio ambiental e, incluso, como contabilidad. Si se quiere aportar a<br />
la solución de la crisis global que afronta la especie humana es necesario<br />
remover las bases conceptuales de la contabilidad ortodoxa, de lo contrario<br />
este subsistema de la contabilidad inevitablemente no será más que un<br />
atenuante y no la solución para la enfermedad (Gómez, 2009b, pp. 77).<br />
No se debe seguir insistiendo en el proyecto predominante en el cual se<br />
encumbraron los académicos de la contabilidad, conseguir para ésta el<br />
estatus de disciplina científica bajo los cánones del positivismo. Porque<br />
como lo han mostrado Marcuse, Habermas, Foucault, Bourdieu y otros,<br />
el conocimiento científico construido en la modernidad está fuertemente<br />
relacionado con los intereses particulares provenientes de la emancipación<br />
burguesa, por tanto, este es predominantemente fruto y medio de su<br />
voluntad de clase (Gómez, 2003, pp. 110).<br />
La contabilidad, como es entendida hoy, es presumiblemente fruto de la<br />
visión que a través de la historia se le ha dado, y en especial a partir del advenimiento<br />
del sistema capitalista. Hoy los contadores están en presencia de<br />
un hecho trascendental, que no sólo implica crisis, entropía o degradación,<br />
también la posibilidad de una revolución del conocimiento contable desde<br />
sus bases teóricas y epistemológicas y, ante esta situación, no se puede<br />
ser simples espectadores. Es necesario ser actor e iniciar un proceso de<br />
modelación de la contabilidad bajo las nuevas perspectivas que nos brinda<br />
la contemporaneidad, la complejidad se revela como la nueva forma de<br />
interpretación de fenómenos tanto naturales como sociales.<br />
290 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
Las demandas y requerimientos actuales están orientados hacia la solución<br />
de la problemática socio ambiental que enfrenta la sociedad humana,<br />
por ello, es imperativo, en consecuencia, hacer un énfasis acerca de las<br />
relaciones entre ciencias de la complejidad y ciencias sociales (Maldonado,<br />
2005, pp. 34).<br />
Razón por la cual, en este documento, se pretende plantear algunas<br />
consideraciones preliminares acerca de la contabilidad socio ambiental<br />
desde la noción de complejidad, acometiendo caracteres fundamentales<br />
de la contabilidad, como son la medición y la valoración; consideraciones<br />
que tomará el autor como base de futuras investigaciones en este campo.<br />
Para ello se parte de la percepción de que la realidad socio ambiental es<br />
compleja, condición que exige transdisciplinariedad para su estudio. El primer<br />
paso, implica el reconocimiento de la complejidad de dicha realidad y<br />
de la incapacidad de las formas actuales de la contabilidad para abordarla.<br />
El criterio de exactitud vinculado a la representación contable, al igual que<br />
la valoración explícitamente monetaria, no son perspectivas adecuadas<br />
para su interpretación.<br />
Un grave error cometido por la estructura tradicional contable es pretender<br />
medir fenómenos inexactos a partir de herramientas exactas. Como fue<br />
planteado anteriormente, la incertidumbre y el caos son características<br />
de la realidad, tanto los fenómenos naturales como sociales son caóticos<br />
e inciertos, por ello, un primer aspecto a revaluar en contabilidad socio<br />
ambiental está vinculado a la medición de este tipo de fenómenos. En<br />
este campo es necesario explorar otras posibilidades. En las ciencias de<br />
la complejidad ya se ha hecho el aprendizaje de que son posibles y tienen<br />
sentido también mediciones cualitativas. Exactamente en esta dirección han<br />
surgido las matemáticas cualitativas (Maldonado, 2005, pp. 39).<br />
Como quiera que sea, el más difícil e importante de los problemas<br />
de la complejidad hace referencia a su medición. ¿Cómo medir la<br />
complejidad de un sistema? Para entender este problema es esencial<br />
recordar que la ciencia sólo se interesa por lo que es medible y sólo<br />
habla de aquello que se puede medir. Sin embargo, al mismo tiempo,<br />
es igualmente importante tener en cuenta que la principal y la única<br />
forma de medición no es cuantitativa (Maldonado, 2005, pp. 39).<br />
Esta es una lección que debe aprender la contabilidad, como técnica<br />
especializada en la traducción de cualquier realidad material en términos<br />
cuantitativos.<br />
En el marco de las ciencias de la complejidad se adopta “la medición de<br />
aleatoriedad como la medición de la complejidad misma de un sistema<br />
no-lineal” (Maldonado, 2005, pp. 33). En este escenario, se adoptan nue-<br />
291
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
vos instrumentos para el tratamiento de los hechos imprecisos, inciertos<br />
y difusos. Como es el caso de la matemática difusa o borrosa, legado de<br />
Lotfi Zadeh (Rico y Tinto, 2008, pp. 199-214).<br />
En el contexto de la complejidad algo está claro, no existe una proposición<br />
verdadera o falsa, tal postulado sólo es válido si no existiere una posibilidad<br />
diferente a los máximos extremos de “verdadero” o “falso”, principio<br />
enunciado por Epicuro. Este planteamiento es la base de las matemáticas<br />
borrosas, la existencia de una verdad gradual, es decir, con diferentes<br />
grados de verdad y de falsedad. Estos planteamientos son necesarios para<br />
enfrentar la diversificación, el dinamismo y la complejidad del cúmulo de<br />
conocimientos evolucionados con la misma sociedad que los crea (Mallo<br />
et al., 1998, pp. 7-16; Rico y Tinto, 2008, pp. 202-203).<br />
[Zadeh ha escrito que] la teoría de los subconjuntos borrosos es,<br />
de hecho, un paso hacia un acercamiento entre la precisión de<br />
la matemática clásica y la sutil imprecisión del mundo real, un<br />
acercamiento nacido de la incesante búsqueda humana por lograr<br />
una mejor comprensión de los procesos mentales y del conocimiento.<br />
Desde entonces se ha asociado a los términos “lógica borrosa”<br />
cualquier sistema matemático que se base en los conjuntos borrosos<br />
(Zadeh, 1996, pp. 422; Lazzari, Machado y Pérez, 1999, pp. 1-25).<br />
Estos planteamientos resultan muy interesantes para el caso de mediciones<br />
de carácter social, como en la denominada contabilidad del recurso humano,<br />
donde los registros contables pueden ser de orden cualitativo, al igual que<br />
las mediciones, ajustándose la herramienta a la realidad que se estudia. En<br />
contabilidad socio ambiental, el sujeto contable se enfrenta a una realidad<br />
incierta que para su medición requiere de una herramienta inexacta.<br />
No es pretensión del autor realizar una profundización de la teoría de los<br />
conjuntos borrosos o de las diferentes formas de las matemáticas no lineales,<br />
el objeto en este trabajo es evidenciar posibles herramientas para<br />
abordar desde la contabilidad la realidad socio ambiental.<br />
En el caso del medio ambiente, estas herramientas matemáticas también<br />
jugarían un papel fundamental para su medición, valoración e interpretación.<br />
Por ejemplo, tradicionalmente, las caracterizaciones ecosistémicas tienden<br />
a ser planas, no captan las tramas y las correlaciones entre los diversos y<br />
múltiples elementos que conforman el sistema, teniendo esto serios efectos<br />
en el proceso de valoración. La complejidad de estos sistemas vivos requieren<br />
de una forma diferente de interpretación, no sólo se debe percibir la<br />
relación y tramas entre los múltiples elementos que los componen, también<br />
es clave determinar su relación con otros sistemas naturales y su estrecha<br />
vinculación con los sistemas sociales.<br />
292 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
En este campo es importante plantear que no es estrictamente necesaria la<br />
valoración de los recursos naturales en términos monetarios, y que al igual<br />
es posible una medición cualitativa-cuantitativa. Hay que tener presente que<br />
esta forma de valoración (valoración monetaria) está vinculada al sistema<br />
y su forma de comprensión de la realidad; en este sentido, la contabilidad<br />
bajo la lógica ortodoxa facilita el proceso de cosificación de la naturaleza<br />
ahondando la crisis.<br />
Estas consideraciones están respaldadas por múltiples ejercicios de aplicación<br />
de la teoría de los conjuntos borrosos a diversos campos tanto de<br />
las ciencias naturales como de las ciencias sociales, donde se evidencia<br />
la utilidad de estas herramientas no lineales para el estudio de fenómenos<br />
inciertos tanto en el campo de la naturaleza como en el social. En este<br />
sentido, son varias las aplicaciones realizadas en el plano de la economía,<br />
administración e inclusive en contabilidad financiera (Gil, 2008, pp. 39-58;<br />
Riba, Viladrich y Sarria, 1991, pp. 1-6; Gil, 2005, pp. 1-15; Rico y Marco,<br />
2010, pp. <strong>12</strong>7-146; Lazzari y Fernandez, 2006, pp. 63-96; Cazorla, López<br />
y Loenzana, 2002, pp. 41-69; Armario, 1982, pp. 405-430; Domínguez,<br />
Ruiz y Sánchez, 1992, pp. 47-55; García, Lazzari y Pérez, 1998, pp. 1-10)<br />
La contabilidad socio ambiental redefinida bajo una perspectiva compleja,<br />
debe caracterizarse por una base conceptual que interpreta lo económico,<br />
social y ambiental como un todo, que reconoce la íntima relación entre<br />
hechos sociales y fenómenos naturales, que no desconoce la multiplicidad<br />
de variables que intervienen en estos fenómenos y las tramas relacionales<br />
que existen entre ellos. Un conocimiento que no ignora la imprecisión, la<br />
incertidumbre y el caos como características de la realidad. En este sentido,<br />
a partir de dicha estructura teórica, se deben desarrollar, ajustar o apropiar<br />
herramientas para el análisis de esta realidad compleja. Esta nueva forma de<br />
contabilidad se identificará por la implementación de herramientas de medición<br />
inexactas y cualitativas, y metodologías de valoración no monetarias.<br />
El presente documento representa apreciaciones preliminares del autor,<br />
quien cree firmemente en una posibilidad del desarrollo de la contabilidad<br />
por fuera de las esferas del determinismo, el positivismo y la lógica capitalista.<br />
Las apreciaciones planteadas muestran el inicio de un proceso<br />
de investigación y construcción que busca encauzar la contabilidad socio<br />
ambiental bajo la noción de complejidad, como una alternativa de solución<br />
a la actual crisis. No se desconoce por parte de éste los diversos factores<br />
que influyen en el conocimiento contable y su evolución, aspecto que le<br />
permite entender la labor titánica que pretende atacar. Se deja abierto al<br />
debate las ideas aquí planteadas esperando enriquecer la tesis defendida.<br />
Conclusiones<br />
• La estructura conceptual de la contabilidad ortodoxa se encuentra edificada<br />
sobre los cánones teóricos del pensamiento científico moderno. Su<br />
293
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
estatus científico se ha construido sobre el determinismo y el positivismo;<br />
y como saber responde a la lógica de la maximización del beneficio individual.<br />
En el presente, se observa la transición de estas bases conceptuales,<br />
o lógica perversa, a la naciente contabilidad socio ambiental, subsistema<br />
de la contabilidad que estudia el comportamiento de las organizaciones<br />
en términos sociales y ambientales. Este conocimiento corre el peligro<br />
de transformarse en un simple atenuante de la crisis ambiental y antes<br />
de representar una solución, ahondaría la crisis.<br />
• El pensamiento científico moderno es incapaz de abordar la complejidad<br />
de los fenómenos naturales y sociales. La irrupción del caos y la incertidumbre<br />
hacen tambalear el edificio de las ciencias modernas. La crisis<br />
ambiental pone en entredicho el modelo civilizatorio, haciendo imperativo<br />
un replanteamiento de la forma de interpretación de la realidad por parte<br />
de la humanidad.<br />
• El saber contable debe considerar los planteamientos de la contemporaneidad<br />
y redefinirse bajo la noción de la complejidad. La complejidad<br />
de los fenómenos sociales y ambientales exigen una modificación de la<br />
base conceptual contable, en este sentido, las matemáticas no-lineales<br />
se presentan como alternativa para la medición y valoración en el campo<br />
socio ambiental.<br />
Bibliografía<br />
Aranguren, N. y Ochoa, E. (2008). Divulgación de información sobre empleados<br />
y medio ambiente en España y Alemania: una nota de investigación.<br />
RC-SAR, Vol. 11, Nº 2. pp. <strong>12</strong>3-142<br />
Arch, E. y Rosano, J. (2009). Ciencias de la complejidad y caos como herramientas<br />
en el análisis de la proliferación de vectores y zoonosis. Cirugía<br />
y cirujanos, Vol. 77, Nº 4. pp. 341-350<br />
Archel, P. Fernandez, M. y Larrinaga, C. (2008). The organizational and<br />
operational boundaries of triple bottom line reporting: a survey. Environmental<br />
management, 41. pp. 106-117<br />
Archel, P. (2003). La divulgación de la información social y medioambiental<br />
de la gran empresa española en el periodo 1994-1998: situación actual y<br />
perspectivas. R<strong>evista</strong> Española de Financiación y Contabilidad, Vol. 32,<br />
Nº 117. pp. 571-601<br />
Archel, P. y Lizarraga, F. (2001). Algunos determinantes de la información<br />
medioambiental divulgada por las empresas españolas cotizadas. R<strong>evista</strong><br />
de contabilidad, Vol. 4, Nº 7. pp. <strong>12</strong>9-153<br />
294 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
Ariza, E. (2007). Luces y sombras en el poder constitutivo de la contabilidad<br />
ambiental. R<strong>evista</strong> de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad<br />
Militar Nueva Granada, Vol. 15, Nº 2. pp. 45-60<br />
Armario, E. (1982). La teoría de los conjuntos borrosos y la toma de decisiones.<br />
R<strong>evista</strong> Española de Financiación y Contabilidad, Vol. XI, Nº 38 y<br />
39. pp. 405-430<br />
Balandier, G. (1989). El desorden, la teoría del caos y las ciencias sociales.<br />
Elogio de la fecundidad del movimiento. Barcelona: Gedisa.<br />
Bebbington, J., Larrinaga, C., y Moneva, J. (2008). Corporate social responsability<br />
reporting and reputation risk management. Accounting, Auditing<br />
& Accountability Journal, Vol. 21, Nº 3. pp. 337-361.<br />
Belkaoui, A. (1985). Accounting Theory. Harcourt Brace Jovanovich Inc.,<br />
New York.<br />
Bonil, J., Sanmartí, N., Tomas, C. y Pujol, R. (2004). Un nuevo marco para<br />
orientar respuestas a las dinámicas sociales: el paradigma de la complejidad.<br />
Investigación en la escuela Nº 53. Universidad Autónoma de Barcelona.<br />
pp. 1-20<br />
Calafell, A. (1963). Actuales tendencias en torno a la ciencia de la contabilidad.<br />
Ponencia presentada a las Jornadas Iberoamericanas de Contabilidad<br />
y Administración. Madrid.<br />
Cañibano, L. (1974). El concepto de contabilidad como un programa de<br />
investigación. R<strong>evista</strong> Española de Financiación y Contabilidad, Vol. 3, Nº<br />
7. pp. 33-45.<br />
Cañibano, L. y Gonzalo, J.A. (1996). Los programas de investigación en<br />
contabilidad. R<strong>evista</strong> Contaduría Universidad de Antioquia, Nº 29. pp. 13-61.<br />
Carvalho, I. (2000). Los sentidos de lo ambiental: la contribución de la hermenéutica<br />
a la pedagogía de la complejidad. En La complejidad ambiental.<br />
Siglo XXI editores. pp. 85-105<br />
Cazorla, L., López, M. y Loenzana, T. (2002). Análisis del coste financiero<br />
de los préstamos participativos desde la óptica de la lógica borrosa [versión<br />
electrónica]. Cuadernos del Cimbage Nº 5. pp. 41-69.<br />
Conesa, A., Déniz, J., Dorta, J., y Pérez, J. (2006). El reconocimiento contable<br />
de los pasivos medioambientales en España. R<strong>evista</strong> Internacional<br />
Legis de Contabilidad y Auditoría Nº 28. pp. 96-119<br />
295
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
Domínguez, M., Ruiz, M. y Sánchez, J. (1992). Valoración de rentas de<br />
capital con tipos de interés borroso. Cuadernos de Estudios Empresariales<br />
Nº 2. pp. 47-55.<br />
Fergunson, A. (2003). Cambio de paradigmas, complejidad y educación:<br />
breves comentarios para fundar un debate. Actualidad Contable FACES,<br />
Año 6, Nº 6. pp. 19-24<br />
García, P., Lazzari, L. y Pérez, R. (1998). Objetivo de la ciencia, verdad y<br />
medidas de incertidumbre [versión electrónica]. Cuadernos del Cimbage<br />
Nº 3. pp. 1-10<br />
Garza, A. (2008). Memorias de sostenibilidad en las empresas latinoamericanas.<br />
R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría Nº 33. pp.<br />
144-193<br />
Gil, J. (2005). La matemática borrosa en economía y gestión de empresas.<br />
Extraído el 22 de marzo, 2008 del sitio Web del Centro de Comunicaciones<br />
y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad de la Laguna: http://<br />
webpages.ull.es/users/imarrero/sctm05/modulo1tf/1/jgil.pdf.<br />
Gil, J. (2008). Automatismo y racionalidad en la toma de decisiones para<br />
sustituir a un deportista en momentos decisivos. Cuadernos de Gestión,<br />
Vol. 8, Nº 1. pp. 39-58<br />
Gómez, M. (2003). Contabilidad: comentarios sobre el discurso científico<br />
y los determinantes morales. R<strong>evista</strong> Innovar, Vol. 13, Nº 22. pp. 109-<strong>12</strong>0<br />
Gómez, M. (2004). Avances de la contabilidad medioambiental empresarial:<br />
evaluación y posturas críticas. R<strong>evista</strong> Internacional Legis de Contabilidad<br />
y Auditoría Nº 18. pp. 87-<strong>12</strong>0<br />
Gómez, M. (2009a). Los informes contables externos y la legitimad organizacional<br />
con el entorno: un estudio de un caso en Colombia. R<strong>evista</strong><br />
Innovar, Vol. 19, Nº 34. pp. 147-166<br />
Gómez, M. (2009b). Tensiones, posibilidades y riesgos de la contabilidad<br />
medioambiental empresarial. R<strong>evista</strong> Contaduría Universidad de Antioquia<br />
Nº 54. pp. 55-78<br />
Gómez, M. y Ospina, C. (2009). Avances interdisciplinarios para una comprensión<br />
crítica de la contabilidad: textos paradigmáticos de las corrientes<br />
heterodoxas. Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Antioquia.<br />
Medellín.<br />
Husillos, F. (2004). Información medioambiental, contabilidad y teoría de<br />
la legitimación. Empresas cotizadas: 1997-1999. Documento de trabajo.<br />
296 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de ciencias económicas.<br />
pp. 1-40.<br />
Larrinaga, C. (1997). Consideraciones en torno a la relación entre la contabilidad<br />
y el medio ambiente. R<strong>evista</strong> Española de Financiación y Contabilidad<br />
Vol. 26, Nº 93. pp. 957-991<br />
Larrinaga, C. (1999). ¿Es la contabilidad medioambiental un paso hacia la<br />
sostenibilidad o un escudo contra el cambio? El caso del sector eléctrico<br />
español. R<strong>evista</strong> Española de Financiación y Contabilidad, Vol. 28, Nº 101.<br />
pp. 645-674<br />
Larrinaga, C. y Bebbington, J. (2001). Accounting change or institutional<br />
appropriation? A case study of the implementation of environmental accounting.<br />
Critical Perspectives on Accounting, <strong>12</strong>. pp. 269-292<br />
Lazzari, L. y Fernández, M. (2006). Medidas de pobreza: un enfoque alternativo.<br />
Cuadernos del Cimbage Nº 8. Buenos Aires. pp. 63-96<br />
Lazzari, L., Machado, E. y Perez, R. (1999). Los conjuntos borrosos: una<br />
introducción. Cuadernos del Cimbage, 2. Universidad de Buenos Aires.<br />
pp. 1-25<br />
Leff, E. (2007). La complejidad ambiental. R<strong>evista</strong> Polis, Vol. 5, Nº 16-17<br />
Universidad Bolivariana.<br />
Maldonado, C. y Gómez, N. (2010). El mundo de las ciencias de la complejidad:<br />
un estado del arte. Documento de Investigación Nº 76.<br />
Maldonado, C. (2005). Ciencias de la complejidad: ciencias de los cambios<br />
súbitos. Odeón. Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas.<br />
Universidad externado de Colombia.<br />
Mallo, E., Artola, M., García, M., D’amico, F., Garrós, J., Martínez, D. y Pascual,<br />
M. (1998). Introducción a la matemática borrosa. Actualidad Contable<br />
FACES Nº 5. pp. 7-16<br />
Martínez, A., Ortiz, E. Y González, A. (2007). Hacia una epistemología de<br />
la transdisciplinariedad. Memorias del II Taller Transdisciplinario sobre el<br />
Enfoque de la Complejidad. Camagüey. Cuba. Disponible desde internet<br />
en: http://www.complejidad-camaguey.org. pp. 1-26<br />
Mattessich, R. (1964). Accounting and analytical methods. R.D. Irwin Inc.<br />
Homewood. Illinois.<br />
Monagas, D. (2005). El conocimiento contable. Actualidad Contable FACES,<br />
Año 8, Nº 11. pp. 45-51<br />
297
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
Moneva, J., Llena, F. y Lameda, I. (2005). Calidad de los informes de<br />
sostenibilidad de las empresas españolas. XIII Congreso de la Asociación<br />
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). pp. 1-27<br />
Morín, E. (1984). Ciencia con consciencia. Barcelona. Anthropos.<br />
Morín, E. (2004). La epistemología de la complejidad. Gazeta de Antropología<br />
Nº 20, artículo 02. Disponible desde internet en: http//hdl.handle.<br />
net/10481/7253.<br />
Perona, E. (2005). Ciencias de la complejidad: ¿la economía del siglo 21?<br />
Apuntes del CENES, Vol. 25, Nº 40. pp. 27-54<br />
Prigogine, I. y Stengers, I. (1984). Order out of chaos. Heinemann, London.<br />
Rahaman, A., Lawrence, S. y Roper, J. (2004). Social and environmental<br />
reporting at the VRA: institutionalised legitimacy or legitimation crisis? Critical<br />
Perspectives on Accounting, 15. pp. 35-56<br />
Reales, G. y Antiseri, D. (1988). Historia del pensamiento filosófico y científico.<br />
Tomo III. Barcelona: Herder.<br />
Riba, M., Viladrich, M. y Sarria, A. (1991). Aplicación de la teoría de conjuntos<br />
borrosos a una evaluación polietápica de estímulos. Disponible desde<br />
internet en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/qurriculum/<br />
qurriculum1/qr1aplicacionteoria.pdf.<br />
Rico, F. y Marco, A. (2010). Herramientas con base en subconjuntos borrosos.<br />
Propuesta procedimental para aplicar expertizaje y recuperar efectos<br />
olvidados en la información contable. Actualidad Contable FACES, Vol. 13,<br />
Nº 21. pp. <strong>12</strong>7-146<br />
Rico, M. y Tinto, J. (2008). Matemática borrosa: algunas aplicaciones en<br />
las ciencias económicas, administrativas y contables. R<strong>evista</strong> Contaduría<br />
Universidad de Antioquia Nº 52. pp. 199-214<br />
Watts, R. y Zimmerman, J. (1978). Towards a positive theory of the determination<br />
of accounting standards. The Accounting Review, Vol. LIII, Nº 1.<br />
pp. 1<strong>12</strong>-134<br />
Watts, R. y Zimmerman, J. (1979). The demand for and supply of accounting<br />
theories: the market for excuses. The Accounting Review, Vol. LIV, Nº<br />
2. pp. 273-305<br />
Wells, M. C. (1976). A Revolution in Accounting Though. The Accounting<br />
Review, Vol. 51, Nº 3. pp. 471-482<br />
298 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 280 - 299
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma de la complejidad<br />
Zadeh, L. (1996). Nacimiento y evolución de la lógica borrosa, el soft computing<br />
y la computación con palabras: un punto de vista personal. Psicothema,<br />
Vol. 8, Nº 2. pp. 421-429<br />
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
carbal<strong>12</strong>5@yahoo.es<br />
Docente investigador de la Universidad de Cartagena y de la Universidad Libre sede<br />
Cartagena. Magíster en Ciencias Ambientales del SUE Caribe. Contador Público<br />
egresado de la Universidad de Cartagena. Director del Grupo de Investigación GI-<br />
DEA de la Universidad de Cartagena y Director del Grupo de Investigación GISEMA<br />
de la Universidad Libre sede Cartagena. Autor de diversos artículos publicados en<br />
r<strong>evista</strong>s indexadas, ponente en eventos de carácter nacional e internacional.<br />
299
Una mirada del pasado hacia el futuro de<br />
evolución del pensamiento contable<br />
Dilia Castillo Nossa<br />
Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
Resumen<br />
En el presente documento se presenta<br />
una reflexión que abarca desde el origen<br />
del pensamiento contable, su evolución<br />
y concepción como ciencia, reflejada en<br />
la situación actual con los espejos de<br />
los grandes aportes a la contabilidad<br />
por estudiosos que a través del tiempo<br />
han dejado huella imborrable en la construcción<br />
del saber contable. Así mismo,<br />
se denota la clasificación en periodos<br />
de avance de la contabilidad, dejando<br />
una clara evidencia en la travesía de la<br />
misma, pasando de ser un arte, luego<br />
técnica y perfeccionándose cada vez<br />
más en disciplina científica, a partir de<br />
la búsqueda de la verdad. Adicionalmente,<br />
se encuentra una mirada en<br />
la actualidad, dejando plasmada una<br />
preocupación sobre la realidad contable<br />
colombiana.<br />
Palabras clave<br />
Historia, contabilidad, teoría y pensamiento<br />
contable, escuelas.<br />
Abstract<br />
In this paper we make a reflection that<br />
includes the origins of the Accounting<br />
Thought, its evolution and its conception<br />
as science as it appears in its current<br />
situation from the perspective of the<br />
main contributions to Accounting made<br />
by scholars who, through time, left<br />
important traces in the construction of<br />
Accounting Knowledge. Likewise, we<br />
discuss the classification in the periods<br />
of progress of Accounting, which left<br />
clear signals, and went from being an art,<br />
then a technique until it perfected itself<br />
as a scientific discipline by searching for<br />
the truth. In addition, we found a current<br />
view that raises some concerns about<br />
the Colombian Accounting Reality.<br />
Key words<br />
History, accounting, accounting theory<br />
and thought, schools.<br />
Primera versión recibida en junio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en septiembre de <strong>2011</strong><br />
300 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 300 - 311
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable<br />
1. Introducción<br />
Lo más importante del presente estudio es reconocer los avances hechos<br />
por cada ilustre seguidor en la búsqueda de la verdad contable, la clasificación<br />
de los periodos que identifican los cambios en la mentalidad y<br />
el reconocimiento de las tendencias, teorías o escuelas de pensamiento<br />
contable, sus precursores y la herencia que se vive en la actualidad.<br />
La evolución del pensamiento contable se representa a través de la línea<br />
del tiempo en la historia de la contabilidad, donde se puede observar las<br />
diferentes investigaciones realizadas sobre el objeto de estudio de la contabilidad.<br />
Al respecto, es muy importante conocer el estado del arte sobre las diferentes<br />
investigaciones que a través del tiempo han desarrollado autores<br />
sobresalientes en el conocimiento contable e indispensable para el inicio de<br />
cualquier tipo de estudio sobre la materia. Este trabajo se encuentra vigente<br />
y será actualizado en la medida que se descubran nuevos acontecimientos<br />
que aporten a la construcción de la ciencia contable.<br />
Este trabajo de investigación nace en el Grupo de Investigaciones Fiscales<br />
GIF, de la Escuela de Contaduría Pública - UPTC Tunja, con la participación<br />
de docentes y estudiantes.<br />
2. Periodos de evolución contable<br />
2.1 Periodo empírico<br />
Desde el origen de la civilización se conoce la necesidad del ser humano<br />
por saber cuantificar cuánto administra, cuánto debe y cuánto tiene, dando<br />
origen a la partida simple, también conocida como registro, y ésta a su<br />
vez da inicio al periodo empírico de la contabilidad (ver Tabla N° 1). Una<br />
de las primeras actividades del comercio fue conocido como “trueque” o<br />
intercambio de artículos entre las diferentes civilizaciones como resultado<br />
de una relación de cuantificar el saldo posible de intercambio. Vlaemminck,<br />
en su análisis histórico, argumenta que la práctica contable “data de la más<br />
remota antigüedad, puesto que se confunde con la historia de la economía”<br />
(Vlaemminck, 1961) y sugiere que los registros de aspectos elementales es<br />
una actividad tan antigua como el propio comercio. Los primeros registros<br />
fueron fundamentales para el inicio del trueque, pues fue la herramienta<br />
necesaria para determinar las cantidades que existían almacenadas, qué<br />
cantidad se podía intercambiar (excedentes) y qué cantidades faltaban, lo<br />
que da lugar al nacimiento del debe, haber y saldo.<br />
Fue en Mesopotamia donde se encontraron los primeros registros de hace<br />
6000 años en tablillas de arcilla (escrito por los sumerios), como evidencia<br />
301
Dilia Castillo Nossa y Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
primigenia de las evoluciones del movimiento diario, y correspondió al<br />
registro “de lo que era mío”, y “de lo que era suyo”; 1 reconociendo las relaciones<br />
comerciales con otras personas, esto dio origen a lo que actualmente<br />
conocemos como movimiento débito y crédito (Lopes De Sá, 2002, p. <strong>12</strong>).<br />
La cultura egipcia contribuyó al avance de la ciencia contable, el documento<br />
más antiguo conocido de esta civilización se escribió en la Dinastía I, proveniente<br />
de los Abidos. El Museo del Cairo conserva un fragmento del libro<br />
contable de la corte real en Tebas (3800 a. C.) en el cual se encuentran las<br />
entradas, salidas y saldos de los bienes, registrados en cuadernos o libros<br />
de papiro (Lopes De Sá, 2002, p. 14).<br />
Por otro lado, en Lagash (2580 a 2725 a. C.) los hechos y acontecimientos<br />
se registraban en cuentas, con títulos propios y definidos para identificar<br />
pagos, provisiones (Lopes De Sá, 2002, p. 13), entre otras. Las cuentas<br />
aparecían con nombres de los artículos que contaba (la cuenta de pago en<br />
cebada se denominaba: se – ba). Esta escritura contable había avanzado<br />
a niveles de perfección, incluso de archivo (están en el Museo de Loure,<br />
en París en el Museo Británico) (Lopes De Sá, 2002, p. <strong>12</strong>-13).<br />
En la civilización prehelénica de Creta nació la contabilidad pública, allí se<br />
encuentran balances escritos en piedras de mármol como una forma de<br />
publicar dichas cuentas (2400 a 2100 a. C.); como evidencia de ello, se<br />
puede nombrar el Código de Hammurabi de los Sumerios (1700 a.C. ) 2 .<br />
En Roma las evidencias del uso de la contabilidad son muy escasas, la<br />
más remota alusión de contabilidad fue hecha por Marco Pórtico Cataó (234<br />
a 149 a. C.) en su manual De Re Rústica, donde se refiere a las cuentas<br />
de la actividad agrícola, pero para ellos los registros contables ya habían<br />
madurado, y como prueba están los libros conocidos como La Adversaria<br />
o Memorial para anotaciones simples del día a día, como un borrador o<br />
agenda de memorias, y el Codéx Rationum que era el colector cuenta a<br />
cuenta, Codex accepti et Expensi, el Kalendarium, el Libellus Familiae o<br />
Liber Patrimoii (Lopes De Sá, 2002).<br />
En cuanto a la partida doble, se puede mencionar que fue el resultado de<br />
un fenómeno de causa y efecto. Entre los escritos más antiguos acerca<br />
de la partida doble se encuentra la obra titulada Liber Abacci, escrita por<br />
Leonardo de Pisa o Fibonacci (<strong>12</strong>02) basada en un principio lógico, en una<br />
ecuación donde un débito implicaba un crédito y viceversa (Lopes De Sá,<br />
1 Tales registros se realizaron en arcilla cruda y después cocida; inicialmente fueron con el diseño de<br />
las cosas (pictográfica) y luego con símbolos (ideográfica).<br />
2 El código Hammurabi, creado el el año 1760 a. C. es uno de los primeros conjunto de leyes que se<br />
han encontrado y uno de los ejemplos mejor conservados de este tipo de documento de la antigua<br />
Mesopotamia.<br />
302 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 300 - 311
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable<br />
2002), contenía temas de matemáticas y técnica comercial, ocasionando<br />
la terminación del periodo empírico y posibilitando el inicio del periodo de<br />
la Génesis de la Contabilidad (ver Tabla N° 1). El documento más antiguo<br />
que incluía registros de partida doble data del 22 de diciembre de <strong>12</strong>81,<br />
que proviene de una compañía mercantil y bancaria de la ciudad de Siena<br />
(región de Toscana, Italia).<br />
Tabla 1. Periodos de la contabilidad según Vicente Montesinos Julve (1997)<br />
Martínez, L. (2009).<br />
Periodo Empírico Génesis<br />
Clasificación<br />
Aproximado<br />
Desde la Antigüedad<br />
y la alta Edad Media<br />
hasta <strong>12</strong>02 con la<br />
aparición del libro<br />
Liber Abaci de Leonardo<br />
de Pisa.<br />
Desde 6000 a.C.<br />
hasta <strong>12</strong>02 d. C.<br />
Fuente: adaptado por los autores<br />
Desde el siglo XIII<br />
y se extiende hasta<br />
la publicación de la<br />
obra de Luca Pacioli<br />
en 1494.<br />
<strong>12</strong>02 d.C. hasta<br />
1494 d. C.<br />
Expansión y<br />
Consolidación<br />
Desde la difusión de<br />
la partida doble hasta<br />
la primera mitad<br />
del siglo XIX.<br />
Desde el siglo XV<br />
hasta la mitad del<br />
siglo XIX.<br />
Científico<br />
Comienza en el siglo<br />
XIX y se extiende<br />
hasta nuestros días<br />
Desde la mitad del<br />
siglo XIX hasta nuestros<br />
días<br />
Según Lopes De Sá (2002), el primer escrito que trata de la partida doble<br />
es RIS<strong>AL</strong>E-I-FELLEKIYE de autoría de Abdullab All Mazarandarani (1363)<br />
descubierta en Teherán, escrita en árabe y persa; contiene normas y símbolos<br />
contables, forma de los documentos, división del débito y crédito, estructura<br />
de las partidas, cuentas auxiliares, reglas para escribir las partidas,<br />
registros de variaciones patrimoniales, déficit y superávit, transferencia de<br />
cuentas, reglas de composición de documentos, libros contables (diario,<br />
razón, gastos, ingresos, financieros, de obras, entre otros) y casos especiales<br />
de registro.<br />
No obstante, la edad de oro de la partida doble nace en el Renacimiento,<br />
y se extiende con la invención de la imprenta. Al respecto, es importante<br />
fragmentar el paradigma acerca de que Luca Pacioli es el padre o autor de<br />
la partida doble (“pruebas históricas evidencian que la cuna de la difusión<br />
cultural, en obras, fue en el Oriente Medio y que Paciolo no fue el primer<br />
autor ni tampoco el inventor de la partida doble”) (Lopes De Sá, 2002).<br />
Según el Profesor Pifarré Riera (ver Tabla N° 2) aproximadamente en 1494<br />
termina el periodo empírico e inicia el periodo clásico de la contabilidad,<br />
con la difusión de la obra de Luca Pacioli “Summa de aritmética, geometría,<br />
proporciones y proporcionalidades” concluida en Perugia (Lopes De Sá,<br />
2002), lo que se constituyó en el proceso más importante de difusión del<br />
conocimiento de la partida doble, en la edad de oro de Italia para beneficio<br />
de la ciencia contable.<br />
303
Dilia Castillo Nossa y Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
Tabla 2. Evolución histórica de la ciencia de la contabilidad según el autor<br />
Pifarré Riera (Apuntes de teoría de la contabilidad).<br />
Periodo Empírico Clásico Científico<br />
Clasificación<br />
Desde el origen de la civilización<br />
hasta 1494.<br />
Fuente: Adaptada por los autores<br />
2.2 Periodo clásico<br />
Desde la difusión de la partida<br />
doble en 1494 hasta 1910.<br />
Desde 1910 hasta la fecha.<br />
Es importante resaltar que fue en este periodo (1494-1914 aprox.) donde<br />
se constituyeron las escuelas del pensamiento contable, las cuales se<br />
relacionan brevemente a continuación.<br />
Escuela o corriente contista<br />
Según Vlaemminck, en el siglo XVIII, en Francia, Edmond Degranges (padre<br />
de la Escuela Contista) publicó su obra titulada “La tenue des libres rendue<br />
facile”, editada en París aproximadamente en 1795 en la que expone los<br />
principios de la Escuela Contista o “cinquecontista”. Esta doctrina se basa<br />
en la reducción a cinco cuentas principales: mercaderías, caja, efectos a<br />
cobrar, efectos a pagar, y pérdidas y ganancias. Degranges es el creador<br />
del Diario-Mayor (Vlaemminck, 1961). En el contismo se admitía que las<br />
cuentas son el objeto de estudio de la contabilidad, y su máximo exponente<br />
fue Giuseppe Bornaccini a partir de 1818.<br />
Otros precursores del contismo fueron De la Porte, Savary, Richard, Barréme,<br />
Giraudeau. Desde el punto de vista filosófico los contistas no buscaron<br />
la esencia sobre lo que es la cuenta, la cual no tiene condiciones de ser<br />
objeto científico, pues ésta registra los fenómenos patrimoniales; aunque<br />
sin lugar a dudas contribuyó al progreso del conocimiento contable, especialmente<br />
a la clasificación de los fenómenos.<br />
Según el profesor Montesinos “la escuela contista es la primera escuela<br />
contable de la historia, y es reconocida como la ciencia de las cuentas,<br />
cuyo objeto es elaborar las adecuadas reglas que rigen las anotaciones<br />
en las mismas” (Tua, 1988).<br />
[Al respecto, De La Porte sintetiza la definición de contabilidad como] la<br />
ciencia de las cuentas, que representa los movimientos de los valores<br />
de cambio clasificados en sus funciones principales y accesorias.<br />
Trata de las concepciones, coordinaciones, transformaciones y<br />
clasificaciones de todos los valores materiales o jurídicos, servicios,<br />
desembolsos y otros que influyen en las situaciones de los patrimonios<br />
privados o públicos. La contabilidad llena las funciones que les son<br />
propias por medio de las cuentas, aisladas responden individualmente<br />
a sus funciones principales de clasificación y estadística, a sus<br />
304 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 300 - 311
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable<br />
funciones accesorias de tiempo, de historia, de numeración, de<br />
evaluación, de control, y de resultado, en el espacio de un ejercicio,<br />
y que, jugando entre sí, dos a dos, por sus relaciones organizadas,<br />
llenan las funciones de informes y de resultados frente a los otros<br />
organismos directores, administrativos, financieros, técnicos,<br />
comerciales o anexos de una empresa cualquiera (Tua, 1988. p. 27).<br />
Escuela o corriente personalista<br />
Nace como reacción al contismo, basada en la responsabilidad personal<br />
entre los gestores y la sustancia patrimonial (administrativo-jurídico), su<br />
principal líder fue Giuseppe Cerboni y el genio mayor Giovanni Rossi (1873).<br />
Lo característico de esta escuela no era la preocupación por las cuentas<br />
sino por los fenómenos.<br />
En esta escuela, Hipolito Vannier clasifica las cuentas en: cuentas del<br />
comerciante (capital, lucros y pérdidas); cuentas de los valores comerciales<br />
(mercancías, efectos a recibir, efectos a pagar, muebles, gastos de<br />
instalación, fondo de comercio) y cuentas correspondientes (deudores y<br />
acreedores). El principal aporte al avance científico se presenta a través de<br />
las relaciones entre los sujetos de derecho y las cuentas. Entre sus máximos<br />
exponentes está Giovanni Rossi y F. A. Bonalumi (Lopes De Sá, 2002. p. 32).<br />
[Para Cerboni la contabilidad es] la ciencia de las funciones, de las<br />
responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas,<br />
que abarca cuatro partes distintas, que tratan respectivamente: 1)<br />
del estudio de las funciones de la administración económica de<br />
las empresas con el fin de determinar las leyes naturales y civiles<br />
según las cuales las empresas se manifiestan y se regulan; 2) de<br />
la organización y de la disciplina interna de las empresas; 3) del<br />
cálculo, o sea, de la aplicación de las matemáticas a los hechos<br />
administrativos y de su demostración en el orden tabular; y 4) del<br />
estudio del método de registro, destinado a coordinar y a representar<br />
los hechos administrativos de la empresa, poniendo en relieve<br />
los procesos y sus efectos específicos, jurídicos y económicos, y<br />
manteniéndolos todos reunidos en una ecuación (Tua, 1988. p. 17)<br />
Escuela o corriente controlista<br />
Esta escuela entiende que el objeto de estudio contable es el control económico<br />
de la riqueza hacendal, su líder fue Fabio Besta (1880), manifestado<br />
en su obra La Ragionera. Abarca el control en todos sus tiempos: antecedentes,<br />
concomitantes y subsecuentes. Esta corriente se concentra más en<br />
la contabilidad y procura brindarle el máximo a la riqueza patrimonial como<br />
algo concreto, real, objeto de indagaciones propias (Lopes de Sá, 2002).<br />
La obra La Ragionera (la contabilidad), inicia definiendo ciencia y sitúa la<br />
administración patrimonial como estudio relevante; doctrina sobre las defi-<br />
305
Dilia Castillo Nossa y Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
niciones contables, entre ellos sobre al patrimonio, el cual lo describe como<br />
“grandeza conmensurable, el agregado de valores atribuido a los bienes”.<br />
Besta afirma que “sólo por su valor los bienes pueden ser medidos”. Entre<br />
sus máximos seguidores están: Vittorio Alfieri, Francisco de Gobbis, Vicencio<br />
Vianello, Pietro D´Alvise, Carlo Ghidiglia, entre otros.<br />
Según el controlismo de Fabio Besta, se “distingue tres fases en la administración<br />
hacendal: gestión, dirección y control, de modo que las funciones<br />
de la contabilidad se refieren a esta etapa, al ser su característica el control<br />
de la riqueza hacendal” (Tua, 1988. p. 18) y define la contabilidad como:<br />
La contabilidad, desde el punto de vista teórico, estudia y enuncia<br />
las leyes del control económico en las haciendas de cualquier clase,<br />
y deduce las oportunas normas a seguir para que dicho control sea<br />
verdaderamente eficaz, convincente y completo; desde el punto<br />
de vista práctico, es la aplicación ordenada de estas normas a las<br />
distintas haciendas (Tua, 1988, p. 18).<br />
Escuela o corriente haciendalista<br />
Esta escuela buscaba presentar un conjunto de ciencias hacendales con<br />
base en la economía hacendal presentadas por Gino Zappa (1926-1927),<br />
por medio del discurso de apertura del año académico 1926-1927 en Venecia<br />
con “Tendencias novas no estudo de contabidade” donde ofrece las<br />
bases de su economía hacendal, que dieron origen a esta gran corriente.<br />
La definición de Hacienda fue comprendida como un sistema de personas<br />
y medios materiales e inmateriales que en sentido dinámico conducen a la<br />
sociedad a cumplir una finalidad (familia, empresas, asociaciones, Estado,<br />
todo es hacienda).<br />
Entre sus máximos exponentes encontramos a Alberto Cecherelli, Pietro Onida,<br />
Aldo Amaduzzi, Egidio Giannessi, Lino Azzini, Giuseppe Cudini, Giovanni<br />
Ferrero, Domenico Amodeo, Angelo Riera, Teodoro D´Ipólito, entre otros.<br />
Zappa no fue amigo de las definiciones, si bien en alguno de sus<br />
trabajos afirmó que: podría aceptarse la noción vulgar que percibe<br />
la contabilidad como la disciplina que estudia los procedimientos<br />
seguidos en las empresas para la manifestación contable de la gestión<br />
(Tua, 1988. p. 19).<br />
Escuela o corriente patrimonialista<br />
El patrimonialismo considera la contabilidad como la ciencia que estudia los<br />
fenómenos del patrimonio hacendal, su líder y creador fue Vicencio Massi<br />
(1923). Aunque Aristóteles, en su obra Política, fue el primero en resaltar<br />
la relación entre el comportamiento patrimonial y la felicidad del individuo,<br />
escribió que existen dos especies de ciencias de la riqueza, evidenciando<br />
306 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 300 - 311
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable<br />
que una cosa es el estudio social, de abstracción o hipótesis de una riqueza<br />
global, y otra la ciencia palpable de la riqueza individualizada ya sea de<br />
una persona natural o jurídica.<br />
Esta escuela es la corriente del pensamiento contable que tiene más repercusión<br />
en la actualidad. Vicencio Massi en 1923 admitió su idea sobre<br />
el objeto científico de la contabilidad: el patrimonio; el cual fue publicado<br />
en la r<strong>evista</strong> italiana de Contabilidade (1926) y editado en 1927 en el libro<br />
“A Contabilidade como scienza del patrimonio”. Es considerada una corriente<br />
formada en todo el mundo y la más vigorosa que se ha consolidado<br />
y continúa como corriente viva, avanza cada vez más, presenta obras de<br />
raro valor científico y filosófico en muchos países del mundo, manteniendo<br />
como objeto de estudio “todo lo que acontece con la riqueza haciendal”. En<br />
la tabla Nº 3 encontramos algunos de sus seguidores.<br />
[Según el pensamiento de Vicencio Massi] la contabilidad tiene<br />
por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales: sus<br />
manifestaciones y su comportamiento, y trata de disciplinarlos con<br />
relación a un determinado patrimonio de la empresa. Estos fenómenos<br />
no son ni jurídicos, ni económicos, ni económico-sociales, ni sólo<br />
económicos de la empresa, ni sólo financieros, ni sólo de rédito,<br />
pues participan directamente de unos y otros, aunque tienen una<br />
característica y fisonomía propias. Así, pues, la contabilidad estudia<br />
este patrimonio en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y<br />
cuantitativo, valiéndose de instrumentos y medios de manifestación<br />
patrimonial, para conocer concretamente dicho patrimonio en sus<br />
elementos y en sus valores, ya porque tal conocimiento sea necesario<br />
a los fines de la gestión por los datos que pueda ofrecer, ya porque<br />
puede permitir la recopilación de aquellos que, debidamente estudiados<br />
y comprobados, pueden servir de norma general o particular para la<br />
gestación futura. Se manifiestan en tres ramas: estática, dinámica y<br />
manifestación contable o escrituración” (Tua, 1988. p. 19).<br />
En resumen “el objeto de la contabilidad es el patrimonio hacendal, considerado<br />
en sus aspectos estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo… y<br />
su fin es el gobierno oportuno, prudente, conveniente, de tal patrimonio en<br />
las empresas y en los entes de cualquier naturaleza, sea en situación de<br />
constitución, sea en situación de gestión, sea en situación de transformación,<br />
cesión, fusión o liquidación” (Tua, 1988. p. 19-20)<br />
Tabla 3. Precursores de la<br />
Escuela Patrimonialista<br />
Nombre<br />
Vicencio Massi<br />
Jaime Lopes Amorim<br />
Francisco D´Auria<br />
Hermann Junior<br />
Alberto Arévalo<br />
José Fernández Pirla<br />
Juan Rodríguez López<br />
Pais<br />
Italia<br />
Portugal<br />
Brasil<br />
Brasil<br />
Argentina<br />
España<br />
Uruguay<br />
Fuente: Adaptado<br />
por los autores.<br />
307
Dilia Castillo Nossa y Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
2.3 Periodo científico<br />
Las grandes corrientes del pensamiento contable terminaron por generar<br />
nuevos enfoques y generar un cambio histórico, que llevarían a la finalización<br />
del periodo de expansión y consolidación o clásico (ver Tabla N° 1, N°<br />
2) y el comienzo del periodo científico.<br />
Para iniciar a definir este periodo es imprescindible contar con el concepto<br />
de contabilidad por Richard Mattessich (1964): “…es una disciplina que se<br />
refiere a las descripciones cuantitativas y predicciones de la circulación<br />
de la renta y los agregados de riqueza por medio de un método basado<br />
en un conjunto de supuestos básicos” (Tua, 1988, p. 51), adicionalmente<br />
manifestó que: “…si, ampliando el concepto tradicional de ciencia, se<br />
incluyen también en el ámbito científico los planteamientos normativos e<br />
instrumentales, habremos sentado las bases de un concepto de ciencia<br />
en el que tienen cabida tanto posturas normativas como positivas. Con<br />
esta óptica, la contabilidad, al igual que otras ciencias sociales, sería una<br />
disciplina científica” (Tua, 1988, p. 52).<br />
Por su parte en Mejía (<strong>2011</strong>) se encuentra que la visión de Fernández Pirla<br />
(1970) junto con Requena (1981), “constituye una prueba evidente del interés<br />
de los investigadores contables de fundamentar la contabilidad como<br />
una ciencia independiente, pero con amplias relaciones con otras ciencias.<br />
Los enfoques expuestos de estos dos investigadores se caracterizan por<br />
su reduccionismo, a pesar de dar a ésta el carácter de ciencia sustantiva<br />
y autónoma, en la fundamentación teórica no logran desprenderse de su<br />
visión economista, como queda evidente en la definición del objeto y las<br />
relaciones con la economía” (Mejía, <strong>2011</strong>, p. 116).<br />
Adicionalmente, Richard Mattessich (1978) “afirma que la contabilidad es,<br />
en primer lugar, una ciencia empírica, pues sus verdades pueden refutarse<br />
por la experiencia: los rasgos comunes pueden ser contrastados y verificada<br />
su existencia con los diferentes sistemas y, a la vez, puede comprobarse<br />
el funcionamiento de un sistema contable, es decir, si sus consecuciones<br />
se orientan o no a la finalidad pr<strong>evista</strong>. Pero, dentro de las disciplinas empíricas,<br />
la contabilidad participa en buena medida del carácter de ciencia<br />
aplicada, pues cada sistema contable requiere de un conjunto de hipótesis<br />
instrumentales, a partir de las cuales construye sus reglas, en función de<br />
los objetivos previstos para el sistema” (Mejía, <strong>2011</strong>, p. 53).<br />
Por último, es importante resaltar que el proceso de formación de las bases<br />
de la Escuela Europea en comparación con la Escuela Norteamericana, en<br />
razón a que “por ser diferentes las percepciones y los efectos de tratamiento<br />
que se ha dado a la contabilidad, las principales distinciones de comprensión<br />
se encuentran, en la actualidad, entre las escuelas norteamericanas,<br />
pragmáticas; y las europeas, científicas” (Lopes De Sá, 2003, p. 70).<br />
308 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 300 - 311
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable<br />
Según Lopes De Sá, quien analiza el pensamiento contable europeo a<br />
partir de las obras de los finales del siglo XIX, “se puede observar el rigor<br />
del método y la seriedad como se trataron los fenómenos que ocurrían<br />
con el patrimonio de las empresas y de las instituciones… Europa, en<br />
consecuencia, desarrolló con seriedad una vasta materia teórica y lógica,<br />
rehaciéndolas apenas hace unas décadas pasadas, en razón de la presión<br />
de los Estados Unidos, que prácticamente impuso sus normas pragmáticas,<br />
teniendo como vehículo de acción, básicamente, instituciones financieras y<br />
multinacionales de auditoría, poderosas empresas de altísima facturación”<br />
(Lopes De Sá, 2003, p. 70).<br />
Caso contrario sucedió a finales del siglo XIX, pues mientras Europa tenía<br />
un sistema consolidado, Estados Unidos apenas iniciaba en materia<br />
contable. “En la primera mitad del siglo XX lo que existía en aquel país era<br />
una gran variedad de métodos de registro y demostración, y algunos pocos<br />
libros de valor que ensayaban teorías como las de Paton, Kester y Finney.<br />
En vez de acelerar el movimiento científico, a partir de los teorizantes, lo<br />
que prefirió fue organizar instituciones de gremio, a través de las cuales, a<br />
partir de los inicios del siglo XX, se comenzaron a fijar principios y procedimientos<br />
de registros” (Lopes De Sá, 2003, p. 79). Brasil, “aceptando las<br />
doctrinas científicas que representaron grandes conquistas, como las de<br />
Besta, Massi, Ceccherelli y Zapa, básicamente, parte de axiomas inspirados<br />
en la verdad de que la riqueza no se mueve por sí misma y que las causas<br />
deben ser estudiadas bajo la égida del interés del comportamiento de los<br />
medios patrimoniales, en la búsqueda de la eficacia”, esto fue determinante<br />
para que “…se construyese los fundamentos de un nuevo patrimonialismo<br />
o neopatrimonialismo” (Lopes De Sá, 2003, p. 87).<br />
A partir de lo enunciado anteriormente, que constituye un breve inicio, se<br />
pretenden adelantar estudios sobre las diferentes investigaciones referentes<br />
al tema científico de la contabilidad y, de esta forma, realizar aportes a la<br />
disciplina y profesión contables.<br />
3. Conclusiones<br />
Lo desarrollado anteriormente permite visualizar el avance de la disciplina<br />
contable, desde su génesis hasta la actualidad (donde es clasificada dentro<br />
de las ciencias empíricas) (Suárez, 2001), clasificado en tres periodos,<br />
empírico, clásico y científico; donde en el periodo clásico se constituyeron<br />
las escuelas de pensamiento contable (contista, personalista, controlista,<br />
haciendalista y patrimonialista).<br />
Según el análisis realizado en cada una de las escuelas de pensamiento<br />
contable es posible concluir que en Colombia, en el sector privado al igual<br />
que en la mayoría de países a nivel mundial, predomina la Escuela Patrimonialista,<br />
dado que el objeto de estudio de la misma son los fenómenos del<br />
309
Dilia Castillo Nossa y Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
patrimonio (cambios en el patrimonio, es decir, aumento o disminución del<br />
mismo y las razones de tal cambio); y este aspecto es el más relevante para<br />
las distintas partes interesadas; por lo tanto, la contabilidad como disciplina<br />
científica debe responder a las exigencias y/o necesidades de las mismas.<br />
Sin embargo, también es posible inferir que la contabilidad en el sector<br />
gubernamental predomina el pensamiento de la Escuela Controlista, toda<br />
vez que es de vital importancia para el Estado ejercer control de la riqueza;<br />
y lo hace a través de la emisión de normas y la aplicación de las mismas<br />
por medio de la Contraloría General de la República.<br />
Ahora bien, el análisis realizado a la evolución del pensamiento contable permite<br />
realizar los siguientes aportes a la actualidad de la profesión contable:<br />
• La enseñanza de la contabilidad en las universidades se debe centrar en<br />
las bases teóricas, teniendo en cuenta el avance científico de la misma,<br />
es decir, enseñada como una disciplina científica que contiene aspectos<br />
empíricos.<br />
• Debe existir una sinergia entre la investigación contable y el ejercicio de<br />
la profesión contable, de forma tal que la segunda sea consecuencia de<br />
la primera.<br />
• La investigación contable en Colombia debe centrarse en satisfacer las<br />
necesidades contables a nivel nacional, interrelacionando los sistemas<br />
financieros, administrativos, sociales y ambientales de la contabilidad.<br />
• Por todo lo anterior, constituye un reto para los investigadores y profesionales<br />
contables, continuar avanzando en el conocimiento contable<br />
y no permitirse retroceder ni estancarse; esto se puede lograr a través<br />
de los diferentes grupos de investigación contable de las universidades<br />
colombianas.<br />
Bibliografía<br />
Gónzalez, L. (2003). Fundamentación conceptual de la crisis contable:<br />
investigación, teoría y práctica desde la crítica epistemológica. R<strong>evista</strong><br />
Contaduría Nº 43, Universidad de Antioquia, pp. 137-175.<br />
Lopes De Sá, A. (2002). Origen: partidas dobles. En Enciclopedia de contabilidad.<br />
Bogotá: Panamericana.<br />
Lopes De Sá, A. (2002). Origen y evolución del conocimiento contable. En<br />
Enciclopedia de contabilidad. Bogotá: Panamericana.<br />
Lopes De Sá, A. (2002). Luca Pacioli: hombre del Renacimiento. R<strong>evista</strong><br />
Legis del contador Nº 10, Editorial Legis, pp. 82-97.<br />
310 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 300 - 311
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable<br />
Lopes De Sá, A. (2003). Bases de las escuelas europea y norteamericana<br />
fente a la cultura contable y la propuesta neopatrimonialista. R<strong>evista</strong> Internacional<br />
Legis de Contabilidad y Auditoría Nº 13, Editorial Legis, pp. 67-92.<br />
Martínez, G. (2009). Los arquetipos contextuales de la ortodoxia contable.<br />
El contador público: visionario del mundo internacionalizado y articulado<br />
al desarrollo nacional. En Memorias Federación Colombiana de Colegios<br />
de Contadores Públicos de Barranquilla.<br />
Mejía, E. (<strong>2011</strong>). Introducción al pensamiento contable de García Casella.<br />
Armenia, Quindío.<br />
Suárez, J. (2001). Cosmovisión social de la contabilidad como disciplina<br />
científica. R<strong>evista</strong> Legis del Contador Nº 6, Editorial Legis, pp. 141-198.<br />
TUA, J. (1988). Evolución del concepto de contabilidad a través de sus<br />
definiciones. R<strong>evista</strong> Contaduría Nº <strong>12</strong>, Universidad de Antioquia, pp. 9-65.<br />
Vlaemminck, J. (1961). Historia y doctrinas de la contabilidad. Madrid: EJES.<br />
Dilia Castillo Nossa<br />
dilcast@hotmail.com<br />
Docente e investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia<br />
(UPTC) sede Tunja. Actualmente es Directora de la Escuela de Contaduría Pública<br />
de la UPTC. Contadora Pública (UPTC). Magíster en Administración con énfasis en<br />
finanzas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Instituto<br />
Tecnológico de Monterrey-México. Especialista en Revisoría Fiscal de la UPTC en<br />
convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Investigadora y ponente en teoría<br />
y pensamiento contable. Integrante del Grupo de Investigaciones Fiscales (GIF) de<br />
la UPTC. Asesora externa en temas contables y financieros.<br />
Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
gloriaceciliadavila@gmail.com<br />
Docente e investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia<br />
(UPTC) sede Tunja. Contadora Pública de la Universidad del Quindío. Magíster en<br />
Administración de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Investigadora del<br />
Grupo de Investigaciones Fiscales (GIF) de la UPTC. Participante con publicaciones<br />
en r<strong>evista</strong>s y en eventos nacionales.<br />
311
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos<br />
académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Luis María Barrera Piragauta<br />
Resumen<br />
El sistema de créditos académicos fue<br />
implementado en la Universidad Pedagógica<br />
y Tecnológica de Colombia<br />
(UPTC) desde el año 2005 y en este<br />
trabajo se recoge la percepción de los<br />
docentes y estudiantes del programa<br />
de contaduría pública de la UPTC Sogamoso<br />
sobre la aplicación del sistema<br />
y cómo se está evidenciando la flexibilidad<br />
frente a un marco conceptual,<br />
para establecer debilidades que, luego<br />
de analizado, permitirán conclusiones<br />
y recomendaciones para ajustar el<br />
currículo que se está estudiando e implementando<br />
desde la perspectiva del<br />
pensamiento complejo.<br />
Palabras clave<br />
Estructura y distribución curricular, créditos<br />
académicos, flexibilidad.<br />
Abstract<br />
The academic credit system was implemented<br />
in the Pedagogic and Technologic<br />
of Colombia University (UPTC)<br />
since 2005. In this paper I survey the<br />
perception of teachers and students<br />
of the program of Public Accounting<br />
UPTC Sogamoso on the application<br />
of such system and how is flexibility<br />
being implemented within a framework,<br />
to establish weaknesses which, once<br />
analyzed, support some conclusions and<br />
recommendations to adjust the curriculum<br />
that has been implemented from the<br />
perspective of Complex Thought.<br />
Key words<br />
Curricular structure and distribution,<br />
academic credit system, flexibility.<br />
Primera versión recibida en agosto de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en octubre de <strong>2011</strong><br />
3<strong>12</strong> Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Introducción<br />
El planteamiento del problema está enfocado a establecer qué piensan<br />
docentes y estudiantes respecto de la aplicación del sistema de créditos<br />
académicos y si el resultado es coherente con el marco conceptual y con<br />
el sentido de los resultados que se esperan a nivel institucional a partir de<br />
lo planteado por Mario Díaz Villa en “Lectura crítica de la flexibilidad”, como<br />
referente para establecer en la práctica el impacto que está produciendo.<br />
El crédito académico como unidad de medida del trabajo del estudiante,<br />
forma parte del currículo y obedece a una corriente subyacente a la globalización<br />
que vive el mundo, relacionado con las competencias para el trabajo,<br />
la flexibilidad y la movilidad de estudiantes; en Colombia fue reglamentado<br />
mediante Decreto 2566 de 2003 y en la Universidad implementado a partir<br />
del año 2005 1 .<br />
El sistema de créditos requiere conocimiento, compromiso, responsabilidad<br />
y adquirir la cultura por parte de la comunidad académica; desarrollarlo implica<br />
tener en cuenta la metodología del sistema para lograr los resultados<br />
planteados en la propuesta curricular como marco para cumplir con los<br />
propósitos de formación del contador público.<br />
Al diseñar el currículo del Programa se debe tener en cuenta el concepto de<br />
créditos académicos, por cuanto el sistema aplicado de manera adecuada<br />
puede llevar a una mejor formación, pero se debe disponer de infraestructura<br />
básica, organización, contenidos, tiempo, modelo y prácticas pedagógicas.<br />
Los resultados son variados e importantes porque recogen las percepciones<br />
de los docentes y estudiantes a través de encuestas abiertas, que son<br />
analizadas en forma general para efectos de tenerlas como referentes para<br />
continuar con el trabajo de la reforma planteada.<br />
1. Marco de referencia<br />
1.1. Estructura curricular y créditos académicos<br />
Los créditos académicos en el contexto de la educación superior forman<br />
parte del currículo del programa de contaduría pública y obedece a una<br />
corriente subyacente a la globalización que vive el mundo, relacionado con<br />
las competencias para el trabajo, la flexibilidad y la movilidad de estudiantes.<br />
Este proceso, que ya se aplica en la unión Europea, luego se implementó<br />
1 Mediante Acuerdo 052 de 2004 estableció el Sistema de Créditos Académicos y definió las áreas de<br />
estructuración curricular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este Acuerdo<br />
fue derogado por el Acuerdo 050 de 2008, por el cual se establecen los criterios para la implementación<br />
del Sistema de Créditos y se definen las áreas de estructuración curricular de los programas<br />
de pregrado presenciales, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.<br />
313
Luis María Barrera Piragauta<br />
en Latinoamérica y particularmente en Colombia promovido por el Ministerio<br />
de Educación Nacional a través del Decreto 2566 de 2003 2 .<br />
Existen varias definiciones de currículo de acuerdo con el autor que se<br />
aborde, por ejemplo, para Díaz (2007) “una estructura curricular establece<br />
los límites y controles, posibilidades y opciones en el tiempo y contenido<br />
del proceso formativo de los estudiantes” (p. 177), teniendo fundamentos<br />
epistemológicos, psicológicos y pedagógicos. Así, el currículo se constituye<br />
en la columna vertebral de los procesos formativos por cuanto brinda la<br />
orientación y organización de los conocimientos y prácticas pedagógicas<br />
y “no tiene sentido, como ocurre en el currículo tradicional organizado por<br />
asignaturas, reducir la flexibilidad curricular a la agregación o desagregación<br />
de asignaturas” (p. 179), sin modificar las relaciones entre los contenidos ni<br />
sus estructuras organizativas, es decir, que se deben tener en cuenta “las<br />
necesidades y usos sociales, culturales y científicos de educación superior”<br />
(p. 179), lo que conlleva a la pertinencia del programa en las relaciones<br />
entre la formación, la investigación y la proyección social.<br />
Continúa diciendo Díaz: “en la percepción tradicional de la educación superior,<br />
los procesos instrumentales de selección y distribución han estado<br />
mediados por las oposiciones tradicionales que regulan la temporalidad de<br />
un plan de estudios” (p. 180); estas tensiones se observan en la sigiente<br />
tabla:<br />
Obligatorio vs Opcional o electivo<br />
Básico vs Profesional<br />
General (genérico) vs Específico<br />
Fundamental vs Complementario<br />
Teórico vs Práctico (aplicado)<br />
Fuente: Díaz, 2007, p. 180.<br />
En la generalidad de los planes de estudio lo obligatorio ocupa un porcentaje<br />
alto, siendo lo electivo, mínimo. “La noción de electivo se ha ido vinculando<br />
en un mercado educativo que privilegia la diversidad de intereses y posibilidades<br />
de los estudiantes” (p. 180), lo que puede conducir “a diferentes<br />
realizaciones de lo electivo: cursos electivos de profundización, de soporte,<br />
laterales, libres que suplen áreas adicionales” (p. 180). Balancear estos<br />
conceptos, depende de la dirección y propósitos de formación que se pretenda<br />
brindar al programa, “con propuestas curriculares más articuladas<br />
o integradas, que conduzcan a prácticas pedagógicas más socializadas,<br />
participativas y mediadas por la concertación y el diálogo” (p. 182), mediante<br />
la recontextualización y reconceptualización; en el caso de la Universidad<br />
2 El Decreto <strong>12</strong>95 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188<br />
de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior, derogó el Decreto<br />
2566 de 2003.<br />
314 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
de los Andes, se proyectaba para 2007 50% obligatorio y 50% electivo y,<br />
además, con un programa académico variable entre <strong>12</strong>0 y 130 créditos para<br />
la formación de pregrado, con una duración de 8 semestres, y los créditos<br />
permitirían, además, establecer las cargas docentes de los profesores de<br />
planta, en forma tal que adicionalmente a su labor pedagógica puedan<br />
adelantar actividades de investigación, de consejería o de investigación<br />
(Angulo, 2004).<br />
Es conveniente reflexionar sobre los nuevos anclajes del currículo<br />
provocados por:<br />
1. El ritmo de expansión, cambio de la naturaleza, los nuevos modos<br />
de producción y reproducción y desarrollo del conocimiento en<br />
todas sus dimensiones.<br />
2. Las necesidades contingentes que surgen de la diversidad de<br />
escenarios laborales inestables que reclaman profesionales con<br />
competencias variables.<br />
3. Las tendencias diversas del ejercicio profesional promovido<br />
por agentes nacionales e internacionales, lo que conlleva al<br />
surgimiento de múltiples problemas que afectan a la sociedad y<br />
que requieren soluciones de corto y largo plazo (Díaz, 2007, p.<br />
183,184).<br />
Lo anterior hace que la selección del currículo sea más flexible o abierto<br />
“desprofesionalizante, de ciclos cortos y de salidas al mercado laboral sin<br />
menoscabo de la continuidad de la formación propedéutica ascendente”<br />
(Díaz, 2007, p. 185). Los programas de formación requieren una reconceptualización<br />
relacionada no sólo con la organización de su campo, sino<br />
también con sus objetos de conocimiento e intervención.<br />
Para la organización del currículo, según Díaz (2007, p.186) se deben tener<br />
en cuenta los siguientes puntos:<br />
1. El campo de formación, que se deriva de la histórica división de los<br />
campos de producción del conocimiento e inicialmente estructurado<br />
por disciplinas. En nuestro caso se trata de la contabilidad como disciplina<br />
que aporta los principios, conceptos, métodos, procedimientos,<br />
epistemologías y términos de su discurso y práctica.<br />
2. La organización de las áreas de conocimiento está regulada por la<br />
demarcación temporal entre lo básico o general y lo específico o profesional,<br />
y se agregan otras denominaciones como profundización,<br />
complementaria y de desarrollo humano y, de manera equívoca, sociohumanística.<br />
La mayoría de los programas se encuentran estructurados<br />
como se observa en la siguiente tabla.<br />
315
Luis María Barrera Piragauta<br />
Área de formación básica<br />
Área de formación profesional<br />
Área de profundización<br />
Área de formación complementaria<br />
Subárea de formación básica general<br />
Subárea de formación básica profesional<br />
Es específica y está centrada en la disciplina o profesión<br />
Profundiza en aspectos específicos de la disciplina o profesión<br />
Se expresa como área humanística o con otras denominaciones<br />
Fuente: Díaz, 2007, p.195.<br />
La organización por áreas no garantiza la flexibilidad curricular, lo<br />
que garantiza la flexibilidad es el debilitamiento de los límites de los<br />
contenidos (seleccionados y organizados) entre los componentes y<br />
dentro de éstos. Dependiendo de la estructura organizativa del plan<br />
de estudios, se puede establecer nuevas áreas y nuevas relaciones<br />
entre y dentro de éstas, que sean cada vez más abiertas y centradas<br />
en la interdependencia, la interacción, la reciprocidad o la integración.<br />
Las áreas deben relacionarse e interrelacionarse dependiendo de los<br />
propósitos de formación y de las necesidades del contexto y, en todo<br />
caso, la vinculación de la teoría con la práctica.<br />
3. La organización de los componentes generalmente equivale al de áreas.<br />
“Un componente de formación es, por lo tanto, la sub-expresión de<br />
un amplio campo de conocimientos o de prácticas que goza de cierta<br />
autonomía e incluye conocimientos seleccionados de disciplinas y<br />
prácticas distintas interrelacionadas o no” (Díaz, 2007, p. 198). Así se<br />
puede observar en la tabla anterior que la organización del Plan de Estudios<br />
está dado por componentes. Indica el autor que “la jerarquización<br />
del conocimiento seleccionado y organizado en componentes genera<br />
disposiciones y hábitos epistemológicos que hacen que el profesional<br />
se inscriba en un régimen de verdad y deseche las posibilidades de<br />
pensar de otra manera y desde otras ópticas. Se produce de esta<br />
manera, y en términos weberianos un profesional sin alma repleto de<br />
componentes de formación” (Díaz, 2007, p. 200).<br />
4. La asignatura, es el término que ha sido utilizado, tradicionalmente, de<br />
manera rígida y explícita para organizar unidades mínimas de contenidos.<br />
En la mayoría de los casos, estas asignaturas han permanecido<br />
y permanecen aisladas las unas de las otras, adquiriendo jerarquías<br />
diferentes que, por lo general, son promovidas por los profesores. Es<br />
común escuchar al respecto expresiones como “mi,.. tu,… asignatura”.<br />
Cualquiera que sea el agrupamiento de las asignaturas, por lo general,<br />
éstas no se piensan subordinadas a una idea, un problema, o un proyecto<br />
que permita, por lo menos, disminuir o hacer más flexibles los límites<br />
entre ellas y fomentar, así sea de manera mínima, la investigación, el<br />
trabajo colectivo y participativo en equipos, etc. …no es sorprendente,<br />
316 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
entonces, que las asignaturas se reduzcan a contenidos que poco o<br />
nada tienen que ver con las formas de conocimientos intrínsecas a<br />
las disciplinas, las cuales están constituidas por: a) un conjunto de<br />
conceptos que son particulares en forma y carácter, b) una estructura<br />
lógica específica, c) unos criterios de evaluación específicos y, d) unas<br />
técnicas de exploración particulares y no existe una relación directa<br />
entre las disciplinas y las formas de conocimiento o de interdisciplinariedad<br />
entre las asignaturas (Díaz, 2007, p. 201, 203).<br />
1.2. Flexibilidad y distribución del currículo<br />
Hace referencia a la distribución de los contenidos formativos en el tiempo<br />
que está asociado a: 1) la secuencia 3 que se presenta de la organización<br />
entre lo básico y lo aplicado, la teoría y la práctica, y da lugar a distribuciones<br />
de planes de estudio en secuencias explicitas vinculadas a normas, como<br />
los prerrequisitos que indican qué va antes y qué va después; y, 2) al ritmo<br />
del aprendizaje que, acorde con la secuencia, por etapas progresivas o en<br />
escalera, indican hasta dónde puede llegar el aprendizaje en una etapa<br />
determinada.<br />
En tal sentido se formula la siguiente pregunta: ¿cómo entender, entonces,<br />
la distribución de los contenidos curriculares de acuerdo con las perspectivas<br />
o finalidades de una formación flexible?, para lo cual es necesario<br />
tener en cuenta tres aspectos: 1) redefinición del tiempo de formación, es<br />
decir, la duración que puede significar que el estudiante no esté sujeto a<br />
tiempo rígidamente establecido (semestres) sino a unos requisitos, criterios<br />
académicos y logros específicos que demanda la profesión; la distribución<br />
podría ser modular y la flexibilidad estaría asociada por el sistema de créditos<br />
académicos. 2) Redefinición de los grados de especialidad o desarrollo<br />
de la formación y como consecuencia el desarrollo de las competencias,<br />
lo cual puede conducir a la formación por ciclos 4 que permiten ofrecer al<br />
estudiante programas cortos pero articulados, que al tiempo que le permite<br />
desarrollar unas competencias (para el mercado laboral) 5 , lo habilita para<br />
el grado siguiente acorde con la expectativa del estudiante; en este caso la<br />
flexibilidad ha dado origen a la formación por competencias. 3) La ampliación<br />
de las ofertas dentro de los componentes, que signifique la posibilidad<br />
3 Temporalidad: edad, el desarrollo y crecimiento del sujeto, el grado de complejidad del conocimiento,<br />
o los niveles del sistema educativo.<br />
4 El ciclo puede entenderse como una etapa, periodo o secuencia que distribuye, de manera articulada<br />
o independiente, el proceso de formación en el tiempo.<br />
5 Los países adoptan un marco de referencia común y flexible de grados y calificaciones que tengan<br />
impacto en el sistema de transferencias, valoración de los estudios y la movilidad educativa y laboral,<br />
y como dijo Alexander, director de asuntos educativos de la OCDE, “ya no estamos preparando<br />
a la gente para seguir una carrera, la estamos preparando para la vida”. R<strong>evista</strong> Suma Nº 74 titulado<br />
“Quien tiene el conocimiento tiene el poder”.<br />
317
Luis María Barrera Piragauta<br />
de complementar, profundizar, o escoger libremente cursos (énfasis con<br />
opciones de profundización) a lo largo del proceso de formación como<br />
educación continuada.<br />
Este nuevo concepto implica un giro curricular en la percepción del proceso<br />
de aprendizaje, en el sentido que los ciclos permiten no sólo fundamentar<br />
al estudiante en los principios, lenguaje y métodos de conocimiento y las<br />
prácticas sino también crearle un espectro amplio de opciones y rutas profesionales.<br />
“Ya son numerosas las críticas a la formación profesionalizante<br />
de largo plazo, la cual ha resultado incapaz de plantear una formación que<br />
integre respuestas inmediatas o de corto plazo a las necesidades que el<br />
mundo laboral tecnologizado demanda, y a una multiplicidad de contextos<br />
ocupacionales de todo tipo” (Díaz, 2007, p. 239), lo cual requiere de una<br />
formación permanente que actualice y reformule la competencia previamente<br />
adquirida por los individuos y que los capacite para el aprendizaje<br />
automotivado y continuo, para la adaptabilidad ocupacional y la autonomía.<br />
Adicionalmente, existen preocupaciones internacionales, estatales, institucionales,<br />
académicas y profesionales por una formación flexible que obligan<br />
a replantear los más estáticos esquemas (o perfiles) profesionalizantes de<br />
largo plazo centrados en una formación académica aislada de los campos<br />
de práctica posibles. En tal sentido ¿cómo se podría catalogar el programa<br />
de contaduría? ¿Existiría la alternativa de optar por la formación de ciclos<br />
cortos o por la formación de largo plazo, que es la que predomina en la<br />
mayoría de las IES en América Latina? De acuerdo con sus condiciones,<br />
intereses y necesidades, el estudiante accedería a cualquiera de las dos<br />
modalidades.<br />
1.3. Créditos académicos<br />
En Colombia, a través del Decreto 2566 de 2003, se implementaron los<br />
créditos académicos en los programas de educación superior a partir de<br />
referentes internacionales 6 , a lo cual a fines de noviembre de 2000 se llevó<br />
a cabo en Torino (Italia) un encuentro en el que Colombia se comprometió<br />
a adoptar medidas uniformes del trabajo estudiantil que facilitara la movilidad,<br />
las transferencias y las convalidaciones. Pero ¿será que en realidad<br />
se está dando la aplicación correcta desde el sentido literal y conceptual?<br />
El crédito académico es una unidad de medida que tiene una relación con<br />
las transformaciones cualitativas y cuantitativas de la formación dentro de<br />
6 En el año 2000 se realizó en la Universidad de Santa Catarina (Brasil), con el auspicio del programa<br />
COLUMBUS, un evento orientado a promover la movilidad internacional de estudiantes y de<br />
profesores entre países de América Latina y Europa, y uno de los medios propuestos para el logro<br />
del objetivo fue la implementación del sistema de créditos en los países de la región, de forma que<br />
se pueda contar con una medida equiparable al sistema de créditos adoptado internacionalmente.<br />
ECTS, diseño europeo, ya es acogido por la mayoría de los países asiáticos.<br />
318 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
y entre los sistemas de educación superior, y con una mayor necesidad<br />
de articulación sistémica entre éstas para responder a las demandas por<br />
nuevos logros educativos, a los cambios en la economía, a los requerimientos<br />
por personal más eficiente y competente, y a las nuevas modalidades<br />
de educación, sobre todo a aquellas que impulsan la auto-regulación del<br />
aprendizaje, su progreso y la evaluación de sus resultados. El sistema<br />
de créditos tiene como propósitos apoyar la movilidad de los estudiantes,<br />
mayor flexibilidad dentro de un programa de formación y mayor articulación<br />
entre los programas de una institución al permitir seleccionar una variedad<br />
de opciones entre las diversas ofertas existentes que puede conllevar a<br />
oportunidades de transferencia en el amplio mercado educativo.<br />
En tal sentido, el crédito académico tiene consecuencias prácticas para el<br />
estudiante y para el quehacer formativo en el programa de contaduría en<br />
la UPTC, desde la individualidad sobre la base de organizar unidades de<br />
aprendizaje terminales y auto-contenidos. El desarrollo del aprendizaje es<br />
coherente con el desarrollo personal y presupone prácticas y ritmos diferentes<br />
por parte del estudiante, lo que implica considerar las diferencias<br />
individuales.<br />
El sistema de créditos en sí mismo no garantiza un logro cognitivo<br />
comprensivo, reflexivo y crítico. Si la institución sólo piensa en el<br />
crédito como unidad de medida administrativa, poco interés habrá<br />
en las modificaciones pedagógicas que permitan compaginar los<br />
tiempos de aprendizaje con los requerimientos cognitivos que dicho<br />
aprendizaje demande. En este caso se estará cerca de lo que<br />
Barnett (2001) denomina la filosofía bancaria: una acumulación de<br />
información que no genera cambios en la mente (Díaz, 2007, p. 248).<br />
Lo anterior implica que la universidad debe repensar y redireccionar las<br />
nuevas formas del manejo de los créditos, acorde con las nuevas formas<br />
de aprendizaje y brindar aplicación adecuada a las prácticas pedagógicas<br />
con base en las necesidades del contexto.<br />
Los créditos en el sistema de educación europeo (ECTS) 7 han sido definidos<br />
como el valor numérico asignado a cada asignatura para describir el<br />
trabajo necesario (student workload) que un estudiante debe realizar para<br />
prepararla. En los créditos se incluyen clases teóricas, prácticas, seminarios,<br />
tutorías, trabajos de campo, horas de estudio, exámenes u otros tipos<br />
de evaluaciones. En este sentido, representa la cantidad de trabajo para<br />
7 ECTS: European Community Course Credit Transfer System. Hace parte de la propuesta de convergencia<br />
europea orientada a producir flexibilidad en el acceso a y egreso de la educación superior,<br />
una mayor movilidad, comparabilidad y transparencia en los programas de estudio de las<br />
diferentes instituciones europeas y a promover una amplia movilidad estudiantil dentro de y entre<br />
los sistemas de educación superior de Europa, y en diversos países del mundo.<br />
319
Luis María Barrera Piragauta<br />
cada asignatura en relación con el total necesario par alcanzar la formación<br />
completa en el programa de contaduría pública.<br />
Técnicamente un crédito se entiende, entonces, como la unidad de medida<br />
del trabajo académico del estudiante que permite calcular el número de<br />
horas semanales en promedio por periodo académico dedicado por el estudiante<br />
a una actividad académica. Esto significa que en cada curso se debe<br />
realizar el cálculo de dicho promedio, en lo que radica uno de los mayores<br />
problemas curriculares y pedagógicos actuales, ya que implica definir la<br />
calidad y cantidad de responsabilidades que al estudiante le corresponde<br />
cumplir en tiempo determinado, las cuales deben ser coherentes con los<br />
principios de flexibilidad que regulan las nuevas prácticas pedagógicas de<br />
formación.<br />
Significa una reformulación de las actividades académicas del estudiante,<br />
haciéndolo partícipe activo del proceso de su propio aprendizaje en cada<br />
asignatura como la unidad básica de la organización curricular, puede recibir<br />
diversas expresiones pedagógicas que van desde la clase magistral<br />
(grupal) hasta la tutoría pasando por el taller, la práctica, la visita, el trabajo<br />
de campo, el panel, el seminario, el foro, la mesa redonda, o la tutoría, debidamente<br />
articulado con el acompañamiento del docente (tiempo presencial)<br />
y el trabajo autónomo del estudiante (tiempo independiente).<br />
El tiempo independiente del estudiante es el tiempo adicional al presencial,<br />
sin supervisión del docente, dedicado a lecturas previas y posteriores, al<br />
estudio de material de consulta, a la solución de problemas, preparación<br />
y realización de presentaciones, talleres, prácticas y a la realización de<br />
informes, es decir, a toda aquella actividad relacionada con el aprendizaje<br />
autónomo del estudiante.<br />
Actualmente en el programa de contaduría, excepto por seis (6) seminarios<br />
que se consideran electivos, pero que en el fondo también son obligatorios,<br />
ya que por recursos y normatividad no se dispone de los docentes para dar<br />
cumplimiento con la electividad, tal como Díaz afirma: “en muchos casos,<br />
la mayoría de las actividades son obligatorias y excesivas, que desbordan<br />
las capacidades físicas e intelectuales de los estudiantes y se expresan en<br />
un número excesivo de asignaturas que se consideran igualmente obligatorias”<br />
(Díaz, 2007, p. 525).<br />
Así las cosas, hay pocas posibilidades para que el estudiante desarrolle<br />
actividades (cursos) opcionales o electivos de los ofrecidos por la institución,<br />
de acuerdo con los intereses, tiempos disponibles, oportunidades de<br />
participación y tipos de metodologías. Las prácticas pedagógicas pueden<br />
privilegiar el tiempo presencial o el tiempo independiente (aprendizaje autónomo),<br />
atendiendo el principio de la flexibilidad, al incluir en el programa,<br />
320 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
cursos y actividades electivas u opcionales que puedan constituir parte del<br />
programa de formación.<br />
Sintetiza el autor indicando que el sistema de créditos tiene características<br />
que hacen parte de los nuevos modelos del mercado educativo en el que<br />
las instituciones pueden ampliar la oferta educativa, está inspirado en los<br />
modelos de flexibilidad de manera igual a la del trabajo y, por tanto, ha<br />
cambiado el significado de la educación al dar a los estudiantes más posibilidad<br />
para moldear su vida.<br />
Pero ¿los estudiantes son conscientes de la necesidad de autoestudio?<br />
¿Saben cómo manejar su tiempo frente a estas nuevas necesidades? ¿Qué<br />
competencias requieren desarrollar y potenciar? Y los docentes, ¿están<br />
capacitados e interesados en desarrollar nuevas prácticas pedagógicas?,<br />
¿en el desarrollo de proyectos y el trabajo enfocado a problemas colombianos<br />
y de trabajo en equipo y, por tanto, a evaluación de procesos y no<br />
de contenidos?<br />
[A partir del planteamiento de Hardt y Negry se dice que] en la<br />
posmodernidad, el tiempo ya no está determinado por ninguna<br />
medida trascendente, por ningún a priori, aquí el tiempo corresponde<br />
directamente a la existencia, [y agrega Díaz:] este planteamiento es<br />
un punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza del tiempo de<br />
aprendizaje en las instituciones de hoy y para analizar su potencial,<br />
su valor y, sobre todo, su efecto en la conciencia de los profesionales<br />
actuales y futuros, en sus incertidumbres y en sus formas de vida.<br />
El estudio de estas relaciones es hoy un reto fundamental (Hardt y<br />
Negry 2002, p. 347 citado en Díaz 2007, p. 256).<br />
Corresponde al pensamiento sistémico y complejo entrar a analizar y reflexionar<br />
a fin de formular una propuesta, “es así como con criterios externos<br />
se ha pretendido hacer la educación superior a imagen y semejanza del<br />
mercado y la empresa, flexibles, como consecuencia de la economía global<br />
y de la internacionalización de los mercados y de los capitales, ¿para qué?,<br />
¿es interés de quién?” (Díaz, 2007, p. 256).<br />
La justificación según Asmar (2002) de los créditos académicos se presenta<br />
en tres dimensiones:<br />
Sistema de educación superior Estudiantes Instituciones<br />
Para verificación de los estándares<br />
de calidad.<br />
Criterios y parámetros para definir a<br />
nivel nacional y sentar bases para<br />
cooperación internacional, movilidad<br />
e intercambio de estudiantes.<br />
Facilita la movilidad y transferencias.<br />
Empoderar al estudiante en las<br />
rutas de formación profesional,<br />
tiempos de dedicación académica<br />
y definición de los ritmos y secuencias<br />
de aprendizaje.<br />
Facilita el manejo financiero y el<br />
análisis de costos.<br />
Permite la inclusión de formas flexibles<br />
de organización académica,<br />
pedagógica y administrativa.<br />
321
Luis María Barrera Piragauta<br />
Los sistemas educativos del mundo<br />
han ido adoptando los créditos por<br />
efectos de la flexibilidad en los<br />
sistemas abiertos de aprendizaje.<br />
Con el sistema de créditos, el país<br />
contaría con un instrumento que facilitaría<br />
el proceso de homologación<br />
y títulos adelantados en el exterior.<br />
Proporciona un marco de referencia<br />
para adelantar procesos de transferencia<br />
y homologación de estudios.<br />
Facilita los convenios de cooperación<br />
internacional con pares de<br />
otros países.<br />
Fuente: Asmar Amador, Patricia. Ministerio de Educación Nacional, Directora general (e),<br />
2002: “Educación superior con calidad y equidad social”, oficio circular para rectores<br />
y comunidad académica, mayo 3 de 2002.<br />
En cuanto se refiere a aspectos que se consideran críticos para la implementación<br />
del sistema de créditos, en la perspectiva de Guillermo Londoño,<br />
se resumen los siguientes:<br />
• Este proceso no puede asumirse bajo un esquema de manejo de tipo<br />
burocrático-matemático, conlleva mucho más que el ordenamiento de<br />
asignaturas por nivel académico y fijación de un tope máximo de créditos,<br />
la división por niveles y asignaturas y no se debe desarrollar en eventos<br />
cerrados (director, comité de currículo).<br />
• Por oposición, debe ser abierto con la participación activa de docentes,<br />
estudiantes, directores, egresados, lo que conduce a la comprensión y<br />
dilucidación de sus efectos técnico-pedagógicos.<br />
• Los créditos no son un punto de partida de los procesos curriculares, sino<br />
de llegada, que presupone la existencia previa de claras definiciones del<br />
objeto de estudio del campo profesional, propósitos y problemas de formación,<br />
perfiles profesionales, ciclos (básico, profesional, profundización,<br />
complementario, socio-humanístico) y el peso específico que cada uno<br />
adquiere en relación con los perfiles diseñados.<br />
• Definir los contenidos y precisar qué o cuáles de ellos son básico-fundamentales,<br />
las estrategias de aprendizaje de acuerdo con los propósitos<br />
generales y específicos de formación, las características de los estudiantes,<br />
definir cuáles deben tener acompañamiento del profesor y cuáles<br />
deben ser realizados en forma independiente por el estudiante.<br />
• Una aproximación que desde la experiencia y expectativas del profesor,<br />
o preferiblemente desde el cuerpo de académicos se estima y en consecuencia<br />
con la noción de crédito, ha de ser tenida como una definición<br />
provisional que debe ser evaluada y ajustada en la medida que transcurre<br />
el proceso de aprendizaje y que los estudiantes prueben la validez de las<br />
nociones puestas en funcionamiento en relación con sus logros académicos<br />
y por eso tenerlos como tema abierto, objeto de continua discusión.<br />
322 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
• Exige una seria revisión de los propósitos de formación, de los contenidos,<br />
y de su estructuración en función de esa formación, de las estrategias<br />
pedagógicas exigidas para cada unidad de organización curricular y de los<br />
diferentes proyectos de aula. Propone una revisión-redimensionamiento<br />
de las responsabilidades propias del docente y del cuerpo docente (rol del<br />
docente), del estudiante (rol del estudiante) y del grupo de estudiantes.<br />
• Definir y asignar créditos obliga, además, a indagar por las condiciones<br />
de la institución, del profesor y del estudiante para lograr los propósitos<br />
de formación de enseñanza y de aprendizaje; obliga a la pregunta por<br />
los medios o los recursos disponibles para apoyar adecuadamente los<br />
procesos de enseñanza-aprendizaje.<br />
• La asignación de créditos como unidad de medida del tiempo requerido<br />
por el estudiante para alcanzar los productos de aprendizaje propuestos,<br />
la discusión, análisis, racionalización interprofesoral del tipo, volumen<br />
y del sentido formativo de los trabajos asignados a los estudiantes, los<br />
tiempos exigidos por éstos, los agregados de conocimiento generado<br />
por ellos, se hace la asignación colectiva de trabajos, con carácter más<br />
integral y con la consecuente revisión-evaluación-calificación por el grupo<br />
de docentes, produciendo más trabajo en equipo, mayor propósito común<br />
de formación, mayor grado de profundización en el manejo de los objetos<br />
por parte del estudiante y mayor motivación.<br />
• Asignar créditos debe ser mucho más que una “acción de parcheo”, lo<br />
cual debe ser una consecuencia de una seria revisión curricular vigente<br />
con una clara voluntad de incorporar elementos de calidad y pertinencia a<br />
los procesos de formación, ello implica el compromiso y la disponibilidad<br />
de directivos, docentes y estudiantes como elemento indispensable que<br />
conlleve a la gobernabilidad del proceso.<br />
• Lo anterior, en forma particular, permitirá encontrar fortalezas y debilidades<br />
que se constituyen en aspectos de los planes de mejoramiento (Londoño,<br />
2004).<br />
La aplicación de los créditos académicos debe obedecer a un estudio juicioso<br />
del currículo actual para establecer, desde los propósitos de formación,<br />
cuál es contador público que la UPTC debe propiciar de acuerdo con las<br />
necesidades del contexto local y particularmente a partir de la comunidad<br />
académica (docentes, estudiantes y egresados), lo cual debe ser visto<br />
desde la perspectiva del pensamiento sistémico y complejo, en lo regional<br />
pero con proyección global, atendiendo la parte investigativa, ambiental y<br />
social, como estrategia prospectiva que genere cambios encaminados al<br />
mejoramiento del ser humano, con un estilo de vida digno, como centro del<br />
proceso del conocimiento y no sólo desde lo económico.<br />
323
Luis María Barrera Piragauta<br />
Pero se requiere cambiar paradigmas en todos los estamentos de la comunidad<br />
académica, de tal manera que la reforma curricular se enfrente<br />
a verdaderos cambios sin tener miedo a la incertidumbre, en un mundo<br />
complejo y caótico, lo que implica pensar sistémicamente como lo indica<br />
Herrscher (2006):<br />
Se refiere a un nuevo modo de ver, hacer y estar en el mundo,<br />
una forma de ser, una manera de pensar a través del caos y la<br />
complejidad... Las ciencias naturales descubrieron “el caos”. Las<br />
ciencias sociales encontraron “la complejidad”. Pero ni caos ni<br />
complejidad son características de nuestra nueva realidad: son rasgos<br />
de nuestras percepciones y de nuestro entendimiento. Vemos el<br />
mundo cada vez más complejo y caótico porque usamos conceptos<br />
inadecuados para explicarlo. Cuando comprendemos algo, ya no lo<br />
vemos como caótico o complejo.<br />
Ver el mundo de nuevo implica un cambio de enfoque a través del pensamiento<br />
sistémico que hoy “se necesita más que nunca porque la complejidad<br />
nos abruma”, ya que “ofrece un lenguaje que comienza por la<br />
reestructuración de nuestro pensamiento… sin pensamiento sistémico no<br />
hay incentivos ni medios para integrar las disciplinas de aprendizaje una<br />
vez que se incluyen en la práctica”, afirma Senge (2008).<br />
Para solucionar problemas complejos se requiere cambio de enfoque en<br />
nuestro pensamiento, pensar complejamente y en forma estratégica, por<br />
tanto, el diseño de un currículo debe estar encaminado al diseño no sólo<br />
de contenidos, sino de estrategias que permitan la relación e interrelación,<br />
para lograr los propósitos de formación del programa de contaduría, lo<br />
que conlleva al establecimiento de los créditos académicos acorde con las<br />
necesidades cambiantes. Es importante tener claro también el concepto<br />
de pensamiento estratégico, con el fin de diseñar las estrategias que conduzcan<br />
al logro de lo planteado en el currículo, que según Morrisey (1995)<br />
“incluye la aplicación del juicio basado en la experiencia para determinar<br />
las direcciones futuras… es la coordinación de mentes creativas dentro de<br />
una perspectiva común que permite avanzar hacia el futuro de una manera<br />
satisfactoria y explorar muchos desafíos futuros”.<br />
Lo anterior es realmente a lo que se está enfrentando el programa de<br />
contaduría cuando pretende presentar una reforma curricular que busca<br />
quizá efectos económicos, pero lo que realmente se debe buscar es que<br />
responda a las necesidades del contexto, acorde con la conceptualidad de<br />
los créditos académicos en busca de flexibilidad, movilidad y adaptación a<br />
las exigencias globalizadoras.<br />
2. Resultados obtenidos<br />
Para obtener la información primaria, se aplicaron encuestas al 54.17%<br />
(13) de los 24 docentes de diferentes áreas del programa y al 17.3% (104)<br />
324 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
de los 600 estudiantes de diferentes semestres que cursan el programa<br />
de Contaduría Pública de la seccional Sogamoso, incluyendo los de terminación<br />
académica; se considera es una muestra representativa tanto<br />
de docentes como de estudiantes, puesto que cada elemento tiene igual<br />
y conocida probabilidad de ser escogido en la muestra y los resultados<br />
obtenidos pueden generalizarse al universo.<br />
La técnica utilizada fue la encuesta con preguntas directas a cada docente<br />
y estudiante, que proporcionaron información homogénea sobre el objeto<br />
de investigación.<br />
2.1. Resultado docentes<br />
La encuesta aplicada contiene 16 preguntas cerradas y combinadas que<br />
permiten establecer el concepto del encuestado, para facilitar en forma<br />
amplia lo que pueden aportar al trabajo de investigación; se obtuvo los<br />
siguientes resultados:<br />
1. Todos los docentes encuestados dijeron saber qué es un crédito<br />
académico y el sistema de créditos se aplica en todos los programas<br />
de educación superior; no obstante, un bajo porcentaje lo definieron<br />
acertadamente, como consecuencia de no haber recibido o participado<br />
en el proceso de capacitación como se muestra en la gráfica 1.<br />
Gráfica 1. Convocado y capacitado<br />
54%<br />
46%<br />
SI<br />
NO<br />
La definición internacional indica que “los créditos en el sistema de educación<br />
europeo han sido definidos como el valor numérico asignado a cada<br />
asignatura para describir el trabajo necesario (student workload) que un<br />
estudiante debe realizar para prepararla. Incluye clases teóricas, prácticas,<br />
seminarios, tutorías, trabajos de campo, horas de estudio, exámenes u<br />
otros tipos de evaluaciones” 8 .<br />
8 ECTS: European Community Course Credit Transfer System.<br />
325
Luis María Barrera Piragauta<br />
2. En promedio, de acuerdo con<br />
el concepto de los docentes,<br />
el tiempo en horas adicionales<br />
a su clase presencial<br />
que el estudiante debe dedicar<br />
a cada asignatura es<br />
muy diverso (38%, 2 horas;<br />
15%, 3 horas; y 23%, 4 horas).<br />
Como se observa en la<br />
gráfica 2, esta percepción<br />
no se ajusta a lo señalado<br />
en el estándar fijado a nivel<br />
internacional que indica que<br />
por cada hora presencial, el<br />
estudiante debe dedicar dos<br />
de trabajo independiente.<br />
Gráfica 2. Horas adicionales<br />
8%<br />
8%<br />
23%<br />
8%<br />
38%<br />
15%<br />
2 3 4 5 8 otra<br />
Todos los docentes encuestados consideran que no ha mejorado el<br />
aprendizaje, y los estudiantes no se han beneficiado con la aplicación<br />
de los créditos académicos; en las gráficas 3 y 4 se muestra cómo perciben<br />
lo relacionado con la diferencia entre la enseñanza tradicional y el<br />
sistema de créditos académicos, y cómo se benefician los estudiantes<br />
con la flexibilidad, e indican que no existe la cultura, el compromiso, el<br />
conocimiento, la actitud de los actores, los recursos son insuficientes,<br />
no se cuantifica el trabajo independiente del estudiante, en últimas,<br />
todo ha continuado igual.<br />
Gráfica 3. Diferencia con enseñanza<br />
tradicional<br />
Gráfica 4. Beneficiado con la flexibilidad<br />
16%<br />
31%<br />
38%<br />
69%<br />
46%<br />
SI<br />
NO<br />
SI NO NR<br />
326 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
3. Con respecto a la flexibilidad, todos los docentes brindaron definiciones<br />
acordes con el sentido que representa, en tanto que rompe la rigidez,<br />
brinda la oportunidad para que el estudiante organice el conocimiento<br />
y se apropie de él, orientándolo de acuerdo con sus necesidades, oportunidades<br />
y capacidades, y le permite movilidad entre los programas<br />
de la universidad, lo cual ha beneficiado a los estudiantes.<br />
La flexibilidad tiene que ver con la duración, el estudiante no está sujeto<br />
a tiempo rígido; está asociada al sistema de créditos académicos y<br />
al desarrollo de competencias, lo cual puede conducir a la formación<br />
por ciclos que permiten ofrecer al estudiante programas cortos pero<br />
articulados, habilitándolo para el grado siguiente acorde con sus expectativas;<br />
también, la ampliación de las ofertas dentro de los componentes,<br />
que signifique la posibilidad de complementar, profundizar, o<br />
escoger libremente cursos a lo largo del proceso de formación, como<br />
educación continuada que permite la movilidad dentro del programa,<br />
otros programas e instituciones.<br />
4. El 38% de los docentes encuestados consideran que el número de<br />
créditos asignado a cada asignatura no es el adecuado, el 31% que<br />
sí, pero también el 31% no respondieron (gráfica 5). En la definición de<br />
créditos académicos, la tutoría está incluida como una actividad, que<br />
la mayoría de los docentes encuestados conocen y aplican de acuerdo<br />
con las solicitudes de los estudiantes en asesorías y consultas fuera de<br />
clase, aunque existen dificultades debido a que no están programadas<br />
oficialmente; en tal sentido, el 69% indicaron que sí hacen tutoría, frente<br />
al 15% que no, y un porcentaje igual que no respondieron, como se<br />
observa en la gráfica 6.<br />
Gráfica 5. Número de créditos asignado es adecuado<br />
Gráfica 6. Hace tutoría a los estudiantes<br />
15%<br />
31%<br />
31%<br />
15%<br />
69%<br />
38%<br />
SI NO NR<br />
SI NO NR<br />
327
Luis María Barrera Piragauta<br />
5. En la gráfica 7 se muestra la consideración<br />
frente a la necesidad<br />
de tener en cuenta lo relacionado<br />
con los créditos académicos<br />
en el diseño del currículo en un<br />
62%.<br />
En el planteamiento del problema<br />
62%<br />
de este trabajo, el sistema<br />
de créditos académicos se<br />
8%<br />
implementó en el 2005 9 para<br />
todos los programas de la Universidad,<br />
lo que conllevó a una<br />
reforma curricular, pero sólo<br />
correspondió a la asignación<br />
SI NO NR<br />
numérica a las asignaturas existentes. Hoy se propone una nueva reforma<br />
de reasignación de créditos 10 , sin el previo análisis que permita<br />
asignar los créditos con base en el resultado del estudio del currículo;<br />
por tanto, la mayoría de los docentes encuestados consideran que al<br />
diseñar el currículo se debe tener en cuenta el concepto de créditos<br />
académicos, lo que implica organización de los contenidos, el tiempo y<br />
las necesidades de recursos frente al modelo pedagógico establecido.<br />
2.2. Resultado estudiantes<br />
Gráfica 7. Créditos académicos en el<br />
diseño del currículo<br />
31%<br />
1. En promedio la mayoría de<br />
los estudiantes encuestados<br />
cursan entre seis (6),<br />
siete (7) y ocho (8) asignaturas<br />
(21, 31 y <strong>12</strong> por ciento<br />
respectivamente) por<br />
semestre (gráfica 8), dado<br />
además que el programa<br />
actual (Resolución 03 de<br />
2005) contiene siete (7)<br />
por semestre para poder<br />
lograr los sesenta y ocho<br />
(68) cursos proyectados<br />
para diez (10) semestres,<br />
con un total de 167 créditos<br />
académicos.<br />
Gráfica 8. Asignaturas por semestre<br />
3%<br />
7%<br />
<strong>12</strong>%<br />
8%<br />
10%<br />
31%<br />
8%<br />
21%<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
9 Para el Programa de Contaduría Pública de Sogamoso, mediante Resolución 003 de 2005.<br />
10 Esta reforma se está aplicando desde el primer semestre de 2010, mediante Resolución 93 de 2009.<br />
328 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
2. La mayoría de los estudiantes<br />
saben que un crédito académico<br />
es una unidad de medida<br />
del trabajo del estudiante y, de<br />
acuerdo con las definiciones<br />
brindadas, se ajustan al significado<br />
del concepto; sin embargo,<br />
un porcentaje significativo<br />
(32%) no tienen conocimiento<br />
(gráfica 9). La mayoría (53%)<br />
dedican sólo dos (2) horas de<br />
tiempo adicional a cada asignatura<br />
y en un bajo porcentaje,<br />
tres o cuatro horas (gráfica 10);<br />
en general, consideran que el tiempo asignado es el suficiente, o que no<br />
se dispone de más, por lo que no están dando aplicación al concepto<br />
del crédito académico, dos a uno.<br />
Gráfica 10. Tiempo adicional en horas<br />
a cada asignatura<br />
25%<br />
2% 1%<br />
10%<br />
<strong>12</strong>%<br />
Gráfica 9. Conocimiento del concepto<br />
de crédito académico<br />
En el caso del plan actual, la<br />
mayoría de las asignaturas son<br />
de 3 créditos con 4 horas presenciales,<br />
por lo que requieren<br />
en promedio 8 horas de trabajo<br />
independiente adicional.<br />
Un alto porcentaje (72%) indicó<br />
51%<br />
que no era suficiente el tiempo<br />
1 2 3 4 5 6<br />
dedicado adicionalmente al<br />
presencial (gráfica 11) y son<br />
variadas las razones, pero el<br />
enfoque general está en que<br />
no se logra afianzar el conocimiento,<br />
profundizar e investigar, con el fin de obtener mejores resultados<br />
y cada asignatura requiere diferente tiempo de acuerdo con sus<br />
características.<br />
Sólo un bajo porcentaje de los estudiantes sabe que los créditos académicos<br />
se aplican en todos los programas de educación superior, no<br />
sólo en contaduría, al igual que en Colombia y en Europa.<br />
Los estudiantes son conscientes de la necesidad de dedicar más tiempo<br />
a cada asignatura, lo que generalmente no se hace, quizá por falta de<br />
programar las actividades de trabajo independiente, hacer seguimiento<br />
y evaluación permanente a los procesos y resultados, que necesariamente<br />
debe conllevar a una realimentación para obtener productos<br />
32%<br />
SI<br />
68%<br />
NO<br />
329
Luis María Barrera Piragauta<br />
Gráfica 11. ¿Considera que el tiempo<br />
es suficiente?<br />
28%<br />
conducentes a la construcción<br />
de conocimiento, fortalecer el<br />
aprendizaje de calidad y lograr<br />
compromiso por parte de docentes<br />
y estudiantes.<br />
72%<br />
SI<br />
NO<br />
3. Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados (82%) consideran<br />
que con el sistema de créditos académicos el aprendizaje no ha mejorado<br />
(gráfica <strong>12</strong>), por varias razones que apuntan a la falta de cultura,<br />
conciencia, interés por aprender, autonomía para el aprendizaje, desconocimiento<br />
del significado de crédito académico, se cursan muchas<br />
asignaturas y en algunos casos se traslada la responsabilidad a los<br />
docentes o compartida con el estudiante.<br />
Gráfica <strong>12</strong>. Los créditos<br />
académicos mejoran el aprendizaje<br />
6%<br />
82%<br />
13%<br />
SI NO NR<br />
En contraste con lo indicado por<br />
los docentes, los estudiantes en<br />
un 73% dijeron que sí han encontrado<br />
diferencias entre la enseñanza<br />
tradicional y el sistema<br />
de créditos académicos (gráfica<br />
13), en razón a que existe más<br />
compromiso, autoestudio, trabajo<br />
independiente, responsabilidad,<br />
interrogantes, participación, flexibilidad<br />
(homologación), estandarización<br />
en la enseñanza de<br />
los programas académicos con<br />
otros similares nacional e internacional,<br />
cambia la forma de enseñar, se debe dedicar más tiempo extra<br />
clase a cada materia, en el proceso de aprendizaje se debe investigar<br />
y leer más, se promueve la investigación. Pero también existen observaciones<br />
negativas como: disminución de la calidad de la formación,<br />
no hay profundización, bajo nivel académico, mediocridad en algunos<br />
estudiantes y profesores, no hay práctica, se pierde interacción (comunicación)<br />
y presencialidad, los estudiantes no han llevado el sistema<br />
como debe ser, la asesoría no se cumple, con el modelo tradicional se<br />
salía mejor preparado que ahora.<br />
330 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Gráfica 13. Hay diferencia con la<br />
enseñanza tradicional<br />
16%<br />
11%<br />
73%<br />
SI NO NR<br />
Con el sistema de créditos no ha<br />
mejorado el aprendizaje, por las razones<br />
expuestas, y aunque encuentra<br />
diferencias con el sistema tradicional,<br />
se presentan debilidades que deben<br />
ser subsanadas a partir del conocimiento<br />
de la naturaleza, aplicación<br />
del sistema, y las responsabilidades<br />
que deben tener los estudiantes,<br />
mediante capacitación a nivel general<br />
y en cada asignatura por el docente<br />
respectivo desde el primer semestre.<br />
4. Respecto al conocimiento que los estudiantes tienen sobre la flexibilidad,<br />
se observa que en general existe claridad, y de las definiciones<br />
dadas se extrajeron palabras y frases que tenían alguna frecuencia y<br />
relación con el concepto cuestionado: oportunidad, no hay una estructura<br />
rígida, ni imposición, adaptar al cambio según las circunstancias<br />
y coherente con la realidad, se puede modificar o cambiar, autonomía<br />
de decidir cuánto quiere aprender, libertad de aprender, facilidad para<br />
alternar entre varias opciones, múltiples alternativas de propuestas,<br />
tener movilidad para adquirir el conocimiento, negociación, facilidad<br />
que se brinda para la formación académica y de tomar los créditos<br />
que quiere en la universidad que desee, tener la oportunidad de hacer<br />
cambios en el aprendizaje.<br />
Lo anterior se ajusta a aspectos de movilidad, tiempo, contenidos, y<br />
cursos acordes con las necesidades de cada estudiante de acuerdo<br />
con disponibilidad y competencias para el aprendizaje autónomo. Pero<br />
¿el programa ofrece esas posibilidades?<br />
De hecho, el 53% (gráfica 14)<br />
indicó que sí se han beneficiado<br />
de la flexibilidad, lo cual<br />
se puede corroborar con la<br />
realidad en el sentido que pueden<br />
ver asignaturas en otras<br />
seccionales y/o programas a<br />
través de la homologación de<br />
materias.<br />
Adicionalmente pueden trabajar,<br />
dedicar tiempo a su familia<br />
y a otras actividades, para<br />
estar acorde con los cambios<br />
Gráfica 14. Beneficios con la<br />
flexibilidad<br />
37%<br />
10%<br />
53%<br />
SI NO NR<br />
331
Luis María Barrera Piragauta<br />
que el mundo está mostrando. No obstante, ha disminuido la exigencia<br />
y, por falta de responsabilidad, los resultados no son alcanzados<br />
eficazmente, con detrimento en la calidad de la educación.<br />
5. El 74% de los encuestados consideran<br />
que el número de horas presenciales<br />
asignadas a cada asignatura es suficiente<br />
para el aprendizaje de los contenidos,<br />
frente al 24% que indicaron que<br />
no, como se muestra en la gráfica 15.<br />
Gráfica 15. Horas<br />
presenciales asignadas<br />
2%<br />
24%<br />
6. El 89% de los estudiantes encuestados<br />
conocen el significado de la tutoría<br />
74%<br />
(gráfica 16) y en las definiciones<br />
dadas se refieren a tiempo adicional<br />
(extra clase) que el docente dedica<br />
al estudiante para acompañamiento,<br />
asesoría, guía, orientación, consultas,<br />
SI NO NR<br />
refuerzo, explicación adicional, ampliación de conocimientos, solución<br />
de problemas, dudas e inquietudes; el 11% dicen no saber su significado.<br />
Gráfica 16. Conocimiento de la<br />
tutoría<br />
11%<br />
SI<br />
89%<br />
NO<br />
En la gráfica 17, se observa que el<br />
56% hacen uso de la tutoría en asesorías<br />
de trabajos, solución de dudas,<br />
consultas temáticas, apoyo o refuerzo<br />
en temas no entendidos. Sin embargo,<br />
un porcentaje representativo (41%)<br />
no la utilizan, entre otras razones: no<br />
existe, nunca coincide el tiempo (cruce<br />
de horarios docente-estudiante),<br />
no hay espacio físico ni tiempo, no fue<br />
posible, la mayoría de los docentes<br />
nunca están en la universidad para<br />
este fin, o nunca se encuentran, son<br />
muy pocos los docentes que tienen<br />
tiempo y espacio para explicarle a<br />
sus estudiantes; no se ha ofrecido<br />
de la manera que se planteaba al<br />
inicio de la implementación de los<br />
créditos académicos; se han dejado<br />
de utilizar ya que no hay apoyo y participación<br />
por parte del profesorado.<br />
Gráfica 17. Uso de la tutoría<br />
3%<br />
41%<br />
56%<br />
SI NO NR<br />
332 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
2.3. Análisis combinado docentes-estudiantes<br />
Como docentes y estudiantes señalaron que la cultura es un aspecto importante<br />
para la aplicación del sistema de créditos académicos, aclarando<br />
además que se necesita una cultura del trabajo autónomo, del aprender<br />
más que del pasar, de la importancia del trabajo en equipo para resolver<br />
problemas y dejar de lado la cultura del facilismo por no asumir compromisos<br />
con la apropiación del conocimiento como deber fundamental de autoconstrucción<br />
del sujeto, en la formación de un profesional competente para que<br />
genere cambios y valores en y para la sociedad a la cual pertenece, razón<br />
de ser del aprendizaje en la educación superior.<br />
En tal sentido, se considera importante abordar este concepto para establecer<br />
en qué medida esta variable afecta a los actores y desde la perspectiva<br />
del pensamiento sistémico y complejo como referente del estudio que se<br />
está llevando a cabo para la reforma curricular. En las ideas de Edgar<br />
Morín (2001), la cultura está conformada por elementos, relacionada con<br />
el conocimiento, la sociedad y los individuos a través del lenguaje; como<br />
la cultura y la sociedad mantienen una relación mutua con los individuos<br />
y con sus interacciones, ellos mismos producen cultura y sociedad, así lo<br />
indica al referirse a los ídolos de la tribu, y la relación cultura-conocimiento:<br />
…tradición, educación, lenguaje son los constituyentes nucleares de<br />
la cultura y juntos forman los ídolos de la sociedad. La cultura, que es<br />
lo propio de la sociedad humana, está organizada/es organizadora,<br />
mediante el vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital<br />
cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, de los saber/hacer<br />
aprendidos, de las experiencias vividas, de la memoria histórica, de<br />
las creencias míticas de una sociedad. Cultura y sociedad mantienen<br />
una relación generadora mutua y en esta relación no olvidemos las<br />
interacciones entre los individuos que son, ellos mismos, portadores/<br />
trasmisores de cultura; estas interacciones regeneran a la sociedad,<br />
la cual regenera a la cultura. La cultura es coproductora de la realidad<br />
percibida y concebida por cada cual. Los individuos no son todos, ni<br />
siempre, incluidas las condiciones culturales más cerradas. Una idea<br />
puede modificar una cultura, transformar una sociedad, cambiar el<br />
curso de una historia (Morín, 2001).<br />
CULTURA<br />
MODOS DE<br />
CONOCIMIENTO<br />
HOMBRE DE<br />
ESA CULTURA<br />
PRODUCE<br />
Fuente: Elaborado a partir de Edgar Morín. El método. Las ideas. 2001.<br />
333
Luis María Barrera Piragauta<br />
Los estudiantes de contaduría pertenecen a una sociedad con una cultura<br />
particular y al ingresar a la universidad se enfrentan a otra cultura, la del<br />
conocimiento, donde se dan unas interacciones con los integrantes principales,<br />
los docentes, que interactúan directamente con ellos a través del<br />
lenguaje común que es el currículo. El currículo es la columna vertebral<br />
de la formación y es el que conecta la cultura universitaria con la sociedad<br />
a través de las interacciones con los estudiantes, buscando lograr unos<br />
propósitos de formación que conlleven a generar cambios de cultura en la<br />
sociedad. Cada estudiante tiene una tradición generada por la sociedad y<br />
la cultura, la cual debe ser modificada por la cultura abierta que constituye<br />
la universidad; el fin es generar cambio en su actitud hacia la cultura de la<br />
formación, a partir de un compromiso de toda la comunidad académica;<br />
la aplicación de los créditos académicos constituye parte integrante del<br />
currículo dentro del sistema, en el proceso adquisitivo de conocimiento,<br />
que en lenguaje de Morín, forma parte de la esfera de la cultura en el bucle<br />
cerebro-espíritu-cultura, interdependientes: “la esfera de la cultura: mitos,<br />
religiones, creencias, teorías, ideas que deben ser inseparables de la esfera<br />
del espíritu”. En tal sentido, “la cultura debe ser incluida en la unidualidad<br />
espíritu/cerebro, …necesita de la copresencia de una cultura”. Se debe<br />
considerar un macro concepto de triple entrada, que corresponde a las tres<br />
instancias interdependientes y que se coproducen entre sí:<br />
Cerebro<br />
Espíritu<br />
Cultura<br />
Para generar la cultura del compromiso, responsabilidad del estudio a<br />
partir del sistema de créditos académicos y competencias, se requiere<br />
fundamentación a partir del currículo y del macro y micro diseño curricular,<br />
donde se da aplicación al marco estratégico definido, los propósitos y estrategias<br />
pedagógicas mediante las cuales se diseñan las actividades que<br />
los estudiantes deben llevar a cabo en el tiempo de trabajo independiente<br />
debidamente estimado, que alimenta el espíritu de estudio y estimula el<br />
cerebro, creando la correspondiente cultura de hábito hacia la formación<br />
del líder de gestión de información que pretende el currículo en su misión.<br />
Un análisis juicioso por parte de docentes y estudiantes es importante para<br />
determinar cuáles son los contenidos que contribuyen a formar dicho perfil,<br />
pues no se trata de volumen sino de la cantidad necesaria que fundamente<br />
y estructure lo teórico-conceptual y práctico que permita desarrollar las competencias<br />
para responder a la sociedad-mundo, comprendiendo el devenir<br />
334 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
de la planetarizacion de la humanidad y el desafío de la gobernabilidad 11 en<br />
forma positiva, generando desarrollo y los cambios requeridos en el mundo.<br />
En términos de control, se extiende a todo tipo organizaciones como<br />
la cadena de valor de la información y las estrategias en torno al gobierno,<br />
riesgo y control <strong>12</strong> , a lo que está apuntando la misión del programa de contaduría<br />
y expresado a través del diseño del currículo cuyo éxito depende<br />
del valor agregado que genere y, precisamente, puede darse a través de<br />
los créditos académicos para obtener conocimiento.<br />
De acuerdo con la teoría del empoderamiento 13 , el conocimiento genera<br />
poder, proporcionando reconocimiento y cambios en la estructura social y<br />
cultural. En teoría quien tiene el conocimiento es el docente y la clase es un<br />
medio de interacción entre la cultura docente y estudiante, lo que supone<br />
un ámbito de relación y de poder. Dentro de la ideología de la diversidad<br />
11 El principal objetivo de la educación en la era planetaria es educar para el despertar de una sociedad-mundo.<br />
Sin embargo, no es posible comprender el porvenir de una sociedad-mundo, que<br />
implica la existencia de una civilización planetaria y una ciudanía cosmopolita (ciudadano del<br />
mundo y en este contexto significa también hijo de la Tierra y no individuo abstracto y sin raíces),<br />
sin comprender el devenir de la planetarización de la humanidad y el desafío de su gobernabilidad.<br />
En este sentido, es preciso indicar que el término planetarización es un término más complejo que<br />
globalización porque es radicalmente antropológico, que expresa la inserción simbólica, pero al<br />
mismo tiempo implica la humanidad en el planeta Tierra. Porque la Tierra no es sólo un terreno<br />
donde se despliega la globalización, sino una totalidad compleja física/biológica/antropológica.<br />
Es decir, hay que comprender la vida como emergente de la historia de la Tierra y a la humanidad<br />
como emergente de la historia de la vida terrestre. La relación del ser humano con la naturaleza<br />
y el planeta no puede concebirse de un modo reductor y separadamente, como se desprende de la<br />
noción de globalización, porque la Tierra no es la suma de elementos disjuntos: el planeta físico,<br />
más la biosfera, más la humanidad, sino que es la relación entre la Tierra y la humanidad que debe<br />
comprenderse como una entidad planetaria y biosferita. Morín, Edgar. Educar en la era planetaria.<br />
Editorial Gedisa, 2006. p. 78-80.<br />
<strong>12</strong> Una definición de gobierno, riesgo y control se pude consultar en Deloitte. Control interno efectivo.<br />
Editorial Planeta, 2009. p. 22, donde además se indica que la clave para el éxito radica en la<br />
introducción de sistemas más coherentes de riesgo y control dentro de las estructuras apropiadas<br />
de gobierno que abarcan todos los procedimientos relacionados.<br />
13 El término utilizado por el autor es empowerment, indicando que no existe traducción, sin embargo,<br />
en administración se conoce como empoderamiento, que significa dar poder a las personas para<br />
que se consideren como dueñas de los procesos y resultados. El autor establece cinco principios<br />
para caracterizar el empowerment: 1) el alumnado es un grupo infra representado; 2) todos los<br />
grupos de alumnos tienen fuerza y el cambio cultural debería emanar de esa posición; 3) para determinar<br />
las estrategias apropiadas para la reducción de la desigualdad, es indispensable entender la<br />
historia de la comunidad o grupo de alumnos determinados, incluido el lenguaje, los valores y las<br />
convenciones asociadas con el significado cultural; 4) el aprendizaje de nuevos roles proporciona<br />
a la gente acceso a recursos y dicho aprendizaje ocurre a través de la participación en esos nuevos<br />
contextos; 5) la reflexión crítica colectiva es un proceso integral para la participación y empoderamiento<br />
al llevar las cuestiones a un nivel consciente. Así, una definición de empoderamiento<br />
engloba tres dimensiones de poder que incluyen las nociones de proceso colectivo, reflexión crítica<br />
y respeto mutuo. Martínez Rodríguez, Juan Bautista. El papel del alumnado en el desarrollo del<br />
Curriculum. En Teoría y desarrollo del curriculum. Angulo, José Félix y Blanco Nieves (Coordinadores).<br />
Ediciones Aljibe, 2000.<br />
335
Luis María Barrera Piragauta<br />
y de estrategias de educación multicultural posibles nos encontramos los<br />
programas de empowerment, como resultado de entender que entre los<br />
grupos culturalmente diferentes la cuestión del poder es el problema fundamental<br />
que subyace al sistema educativo y, por tanto, la cultura no puede<br />
ser entendida si no se hace referencia a los discursos políticos, históricos y<br />
económicos que constituyen el proceso de transición de una falta de control<br />
a la adquisición del control sobre la propia vida y el entorno inmediato. Es<br />
preciso reconocer que el empowerment es una noción de pedagogía crítica<br />
que se centra en la naturaleza colectiva de las emociones, creencias<br />
y experiencias personales que constituyen el conocimiento y la cultura 14 .<br />
¿Será que existen las estrategias y el control sobre el cambio de cultura de<br />
los créditos académicos y se está dando participación a los estudiantes en<br />
el aprendizaje y adquisición de conocimiento de acuerdo con los intereses<br />
multiculturales que los empoderen en desarrollo del currículo y proyecto<br />
de vida individual?<br />
Los estudiantes aprenden a descubrirse como tales, aprenden a aprender<br />
y el profesor también es un aprendiz, lo que significa que en el aula hay<br />
que decidir, reflexionar, experimentar, elegir y comprometerse. Los alumnos<br />
deben tener tiempo para reflexionar, de manera que tanto alumnos como<br />
profesores puedan construir teorías nuevas sobre el aprendizaje y extenderlas<br />
a la sociedad. Si los profesores van a enseñar de acuerdo con un<br />
currículo planificado, sin primero implicar los intereses de los alumnos, la<br />
calidad del aprendizaje será insuficiente, por tanto se debe implicar a los<br />
estudiantes en compromisos personales con el fin de que tengan doble<br />
responsabilidad en el aprendizaje y en los resultados (Angulo & Blanco,<br />
2000, p. 64).<br />
Se requiere un alto compromiso de directivos, docentes y estudiantes para<br />
reconocer y apropiarse de los roles y responsabilidades que les corresponden<br />
en el desarrollo del programa de contaduría con la metodología<br />
de créditos académicos, conducente a construir conocimiento y a sembrar<br />
la cultura que genere cambios en la sociedad a la que pertenece cada uno<br />
de los actores.<br />
De hecho no hay unidad de criterio entre los docentes sobre cuántas<br />
horas adicionales deben existir en cada asignatura 15 , por cuanto no ha<br />
14 Delgado Gaitán, C. y Trueba, H. Crossing cultural Borders: education for immigrant families in<br />
America. London. The Falmer Pres. 1991. Citado por Martínez Rodríguez, Juan Bautista. El papel<br />
del alumnado en el desarrollo del Curriculum. En Teoría y desarrollo del curriculum. Angulo, José<br />
Félix y Blanco, Nieves (Coordinadores). Ediciones Aljibe, 2000. p. 60.<br />
15 Para el trabajo independiente, el 38% de los docentes indicaron que dos horas; el 23%, 4 horas; en<br />
tanto que los estudiantes, el 51%, 2 horas; el 25%, 3 horas; y sólo el 10% indicaron que 4 horas; los<br />
demás indicaron cifras totalmente diferentes alejadas del parámetro general de 2 a 1; para el caso<br />
336 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
sido definido claramente la magnitud de los créditos académicos frente a<br />
un estudio desde el punto de vista teórico-conceptual y práctico, sino que<br />
fueron asignados sólo desde lo numérico a las asignaturas existentes y hoy,<br />
por exigencias de la institución, se ha caído en la misma falencia 16 , pues<br />
se está tomando desde el punto de vista economicista 17 y apuntando hacia<br />
la actividad del docente sin modificar las relaciones entre los contenidos,<br />
ni sus estructuras organizativas, por tanto, se deben tener en cuenta las<br />
necesidades y usos sociales, culturales y científicos de la contabilidad,<br />
ajustadas a la pertinencia del programa en las relaciones entre la formación,<br />
la investigación y la proyección social. El formato existente para el micro<br />
diseño de los cursos no contempla lo correspondiente a la estimación del<br />
tiempo de trabajo independiente del estudiante que conlleve a la fijación<br />
de créditos académicos.<br />
Lo anterior puede ser la causal e incidencia en la afirmación de los docentes<br />
en que no ha mejorado el aprendizaje y el desmejoramiento de la<br />
calidad aducida por los estudiantes, por cuanto los docentes consideran<br />
que el estudiante entiende el sentido del sistema de créditos y, por tanto,<br />
el compromiso y la responsabilidad en su formación haciendo uso del trabajo<br />
independiente, al cual el estudiante no le preocupa, porque si no hay<br />
actividades programadas que deban ser evaluadas, entonces no le dedica<br />
tiempo, lo que conlleva a que el resultado no sea el que espera el docente<br />
y la institución. En tal sentido, está el trabajo de la comunidad académica,<br />
establecer el qué, por qué y para qué de los contenidos y proyección del<br />
tiempo que el estudiante debe dedicar para alcanzar los objetivos propuestos.<br />
El diseño de los micro currículos además de los contenidos, deben<br />
obedecer al alcance de los objetivos de formación, las competencias a<br />
desarrollar, las estrategias y actividades que el estudiante debe realizar<br />
en la aplicación del concepto de créditos académicos; igualmente, los<br />
mecanismos de seguimiento y evaluación, no sólo del aprendizaje sino de<br />
la calidad de la formación reflejada en las competencias del estudiante.<br />
En cuanto a la flexibilidad, tanto docentes como estudiantes tienen claro el<br />
significado como la posibilidad de aprender de acuerdo con sus necesidadel<br />
programa en la situación real, el tiempo presencial es de 4 horas, lo que significa que el tiempo<br />
de trabajo independiente es de 8 horas.<br />
16 En la ultima reforma se ha reducido el numero de asignaturas a 51 (incluye proyecto de grado)<br />
y máximo están previstos seis (6) para cada semestre, pero con la reglamentación existente en la<br />
Institución, los estudiantes pueden optar por ver mas cursos (hasta 8), lo que implica la reducción<br />
del tiempo independiente disponible para cada asignatura.<br />
17 Se ha tratado de igualar sin precisar, el número de horas presenciales con el número de créditos<br />
asignado a cada curso (como lo propuso el rector de la Universidad de los andes en 2004), lo que<br />
conlleva a diversidad de criterios dificultando el trabajo curricular, pues una cosa son los créditos<br />
académicos que esta dirigida al tiempo que el estudiante necesita para aprender una temática y otra<br />
muy diferente la actividad del docente.<br />
337
Luis María Barrera Piragauta<br />
des e intereses y la institución debe facilitar los medios para llevar a cabo<br />
la estructura del currículo, organización de contenidos, horarios, tiempo y<br />
ofertas que proporcione la movilidad dentro del programa, otros programas<br />
y otras instituciones nacionales e internacionales; de hecho, los estudiantes<br />
se han beneficiado por cuanto pueden adelantar cursos, verlos u homologarlos<br />
en otros programas.<br />
3. Conclusiones<br />
Algunos docentes no tienen claro en qué consiste el sistema de créditos académicos<br />
o, al menos, no lo definen correctamente, como consecuencia de<br />
que no fueron debidamente capacitados o no asistieron a las capacitaciones<br />
cuando se implementó el sistema. En término medio, por las definiciones<br />
brindadas, los estudiantes tienen idea, pero un buen porcentaje no saben<br />
qué significa y en su mayoría no dan aplicación en la práctica, influenciados<br />
por la cantidad de materias que tienen cada semestre y por el ánimo de<br />
tomar la mayor cantidad de asignaturas posible, lo que conlleva a que se<br />
vean muy superficialmente y, como tal, incida en la calidad.<br />
Los docentes consideran que el estudiante debe dedicar en forma adicional<br />
entre 2 a 8 horas a cada asignatura, lo cual dependería de los contenidos<br />
y propósitos. Los estudiantes en un 76% (gráfica 10) le dedican entre 2 y<br />
3 horas adicionales, aunque el 72% (gráfica 11) consideran que el tiempo<br />
no es suficiente, por la cantidad de asignaturas y contenidos muy extensos,<br />
no hay margen de acompañamiento, práctica e investigación y hay<br />
desmejoramiento de la calidad.<br />
Con el sistema de créditos académicos no se ha mejorado el aprendizaje,<br />
según todos los docentes encuestados y el 82% de los estudiantes (gráfica<br />
<strong>12</strong>), por cuanto la asignación de créditos no se hizo basado en un estudio<br />
que determine los contenidos, actividades y tiempo requerido para abordar<br />
una temática y, como tal, la aplicabilidad, pues no se ha tenido en cuenta<br />
las necesidades, el análisis, la participación y la capacitación a docentes,<br />
estudiantes y demás comunidad académica con el fin de crear una cultura<br />
y compromiso en la aplicación del sistema.<br />
El 69% (gráfica 3) de los docentes no encuentran diferencias entre el sistema<br />
de créditos académicos y la enseñanza tradicional, tan sólo en la teoría, por<br />
cuanto no se ha adoptado la cultura adecuada y, por el contrario, se perciben<br />
deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no existen<br />
las condiciones que garanticen el trabajo individual del estudiante. Por su<br />
parte, el 73% (gráfica 13) de los estudiantes indicó que si han encontrado<br />
diferencias, en conceptos muy variados, pero hay críticas en cuanto a la<br />
calidad de la formación, bajo nivel académico, falta de práctica y se pierde<br />
interacción (comunicación) entre docentes y estudiantes.<br />
338 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Como consecuencia del sistema de créditos académicos, se da la flexibilidad,<br />
que tanto para docentes como estudiantes es la posibilidad de que los<br />
estudiantes pueden aprender de acuerdo con sus necesidades e intereses,<br />
de manera que la institución debe facilitar los medios para llevar a cabo<br />
la estructura del currículo, organización de contenidos, horarios, tiempo y<br />
ofertas que proporcione la movilidad dentro del programa, otros programas<br />
e instituciones nacionales e internacionales; en este sentido, aunque los<br />
docentes no lo consideran, los estudiantes en un término medio se han<br />
beneficiado del sistema.<br />
Las opiniones de los docentes están repartidas en porcentajes bajos respecto<br />
al tiempo de trabajo independiente asignado a cada asignatura (2, 3<br />
y 4 horas), la mayoría (51%) de los estudiantes consideran que dos horas<br />
es suficiente, seguido por el 25% con tres horas, como se muestra en el<br />
cuadro siguiente.<br />
ASIGNATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT<strong>AL</strong><br />
ESTUDIANTES <strong>12</strong> 53 26 10 2 1 104<br />
% <strong>12</strong>% 51% 25% 10% 2% 1% 0% 0% 100%<br />
Fuente: Construcción del autor<br />
Un alto porcentaje de docentes (85%) y estudiantes (89%) saben qué es<br />
la tutoría; el 69% de docentes dicen llevar a cabo esta actividad y el 56%<br />
de los estudiantes la utilizan (gráficas 6, 16 y 17).<br />
El 62% de los docentes (gráfica 7) consideran que al diseñar el currículo del<br />
programa se deben tener en cuenta el concepto de créditos académicos,<br />
por cuanto el sistema aplicado de manera adecuada puede llevar a una<br />
mejor formación. Los créditos académicos implican infraestructura básica,<br />
organización, contenidos, tiempo, modelo y prácticas pedagógicas, con el<br />
fin de lograr la formación y movilidad estudiantil.<br />
No hay unidad de criterio sobre el número de créditos asignado a cada curso,<br />
porque el sistema no fue implementado de manera clara y precisa, ni claridad<br />
en la comunidad académica, la infraestructura y demás requerimientos.<br />
La implementación de los créditos académicos en el programa de Contaduría<br />
Pública de la UPTC, seccional Sogamoso, ha impactado en forma positiva<br />
en cuanto ha beneficiado a los estudiantes por la flexibilidad (movilidad)<br />
y a los que han entendido el sistema les ha permitido adelantar el proceso<br />
de formación en forma adecuada; no obstante, en su implementación no<br />
se hicieron los estudios pertinentes, la capacitación y aplicación en las<br />
asignaturas, por tanto, se observan falencias en el desarrollo, propiciando<br />
339
Luis María Barrera Piragauta<br />
el facilismo y el desmejoramiento de la calidad de la educación, por cuanto<br />
en la práctica se sigue por el sistema tradicional.<br />
Bibliografía<br />
Alvarado Valencia, Jorge Andrés. (2005). Propuesta de estrategias pedagógicas<br />
y evaluativas adaptadas al sistema de créditos académicos para<br />
la asignatura de inferencia estadística.<br />
Angulo Galvis, Carlos. (2004). Flexibilidad curricular y créditos académicos.<br />
Ponencia presentada en el primer encuentro de los miembros de CONACES.<br />
Angulo, José Félix y Blanco, Nieves (coordinadores). (2000). Teoría y desarrollo<br />
del curriculum. Ediciones Aljibe.<br />
Asmar Amador, Patricia. (2002). Oficio circular: Educación superior con<br />
calidad y equidad social. Ministerio de Educación Nacional.<br />
Beltrán Jaramillo, Jesús Mauricio. (1998). Indicadores de gestión, indicadores<br />
para lograr la productividad. 3R Editores.<br />
Díaz Villa, Mario. (2007). Lectura crítica de la flexibilidad. Cooperativa<br />
editorial magisterio, Bogotá.<br />
Díaz Barriga, Ángel. (1997). Didáctica y currículo. México: Paidós.<br />
Herrcscher, Enrique G. (2006). Pensamiento sistémico. Granica, 2ª edición.<br />
Londoño Restrepo, Guillermo. (2004). Aspectos que se consideran críticos<br />
para la implementación del sistema de créditos. Ponencia presentada en<br />
el primer encuentro de los miembros de CONACES.<br />
Morín, Edgar. Educar en la era planetaria. (2006). Gedisa editorial.<br />
________ (2002). El método. El conocimiento del conocimiento. Ediciones<br />
Cátedra.<br />
________ (2001). El método. Las ideas. Ediciones Cátedra.<br />
Morrisey, George L. (1995). Pensamiento estratégico. Prentice Hall Hispanoamericana<br />
S.A. México.<br />
Senge, Peter. (2008). La quinta disciplina: el arte y la práctica de la organización<br />
abierta al aprendizaje. Granica.<br />
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Créditos académicos,<br />
Acuerdos 052 de 2004 y 050 de 2008. Plan de estudios del Programa de<br />
Contaduría Pública, Resolución 03 de 2005.<br />
340 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 3<strong>12</strong> - 341
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en el programa de<br />
contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Universidad de Deusto. (2005). Tuning educational structures in Europe.<br />
Disponible en: http://www.relint.deusto.es/tuningProject/index.htm (consultado:<br />
agosto 10 de 2009).<br />
Luis María Barrera Piragauta<br />
barreraluism@gmail.com<br />
Contador Público. Especialista en Gerencia de Pequeña y Mediana Empresa; Control<br />
de Gestión; y Revisoría Fiscal. Diplomado en Diseño Curricular y Formación<br />
de Pares Académicos; Docencia Universitaria; e Informática Aplicada. Docente<br />
de Planta del Programa de Contaduría Pública de la UPTC de Sogamoso. Ha<br />
elaborado las siguientes publicaciones: Consolidación de estados financieros; La<br />
función gerencial en el diseño de proyectos formativos; Aportes para la construcción<br />
de una contabilidad alternativa pensada desde la perspectiva del pensamiento<br />
complejo. Ponente en eventos de carácter nacional y par académico del Ministerio<br />
de Educación Nacional.<br />
341
Análisis del régimen de contabilidad<br />
gubernamental de Colombia y su perspectiva<br />
forense en el subproceso de reconocimiento<br />
Resumen<br />
El presente trabajo se deriva de un<br />
estudio realizado en la Universidad<br />
Central (por parte del autor) donde se<br />
analizaron 82 informes de los municipios<br />
auditados por la Superintendencia<br />
Nacional de Salud, para la vigencia de<br />
2008 y primer trimestre de 2009, relacionados<br />
con la determinación de los<br />
saldos de las cuentas maestras, y que<br />
permitieron obtener información de los<br />
entes territoriales sobre el manejo del<br />
subproceso de reconocimiento contable,<br />
y cuya conclusión deriva a considerar<br />
que las prescripciones emitidas por la<br />
Contaduría General de la Nación no son<br />
suficientes para determinar el carácter<br />
forense de la contabilidad (respecto<br />
de soportes, comprobantes y libros,<br />
subproceso de reconocimiento), y que<br />
las prácticas verificadas en los entes territoriales<br />
no cumplen con el precepto de<br />
legalidad de los libros de contabilidad,<br />
conllevando, por lo tanto, a desvirtuar<br />
la consideración de los mismos con<br />
valores probatorios.<br />
Conviene precisar que las alusiones<br />
de contabilidad pública obedecen a la<br />
necesaria coherencia con las disposiciones<br />
existentes en Colombia, pero<br />
que realmente deben considerarse en la<br />
noción de contabilidad gubernamental.<br />
Palabras clave<br />
Contabilidad gubernamental, libros de<br />
contabilidad, contabilidad forense.<br />
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
Abstract<br />
This paper derivates from a research<br />
conducted at Universidad Central (by the<br />
author) in which 82 reports of the towns<br />
audited by the Health Superintendency<br />
during 2008 and the first quarter of 2009<br />
were analyzed. Those reports were related<br />
to the determination of the balance<br />
of the master accounts and allow me to<br />
obtain information of these towns and<br />
how they managed the subprocess of<br />
accounting recognizance. As a result we<br />
can infer that the bylaws of the General<br />
Accounting of the Nation are no enough<br />
to determine the forensic character of<br />
accounting (in relation to support documents,<br />
invoices and books, sub-process<br />
of recognizance) and that the practices<br />
applied to these towns do not comply<br />
with the bylaw of legality of the Accounting<br />
Books, what lead to invalidate those<br />
books as documents of proof.<br />
It is important to clarify that to allude<br />
to public accounting is a consequence<br />
of the necessary coherence with the<br />
existing norms in Colombia, but that<br />
they should be considered as part of<br />
the notion of governmental accounting.<br />
Key words<br />
Governmental accounting, accounting<br />
books, forensic accounting.<br />
Primera versión recibida en julio de <strong>2011</strong> - Versión final aceptada en noviembre de <strong>2011</strong><br />
Artículo derivado de la investigación denominada Análisis y reconstrucción de las prácticas contables en<br />
los Fondos Locales de Salud de Colombia, realizada durante el año 2010, y cuyos resultados se presentaron<br />
en el primer semestre de <strong>2011</strong>.<br />
342 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
1. Fundamentos legales del Sistema Nacional de Contabilidad Pública<br />
en Colombia (contabilidad gubernamental)<br />
Previo al análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia,<br />
conviene precisar el marco jurídico aplicable en materia contable, que<br />
constitucionalmente le corresponde a la Contaduría General de la Nación.<br />
Para el efecto se resaltan aquellos aspectos contenidos en el artículo 4º<br />
de la Ley 298 de 1996 (Congreso de la República de Colombia, 1996)<br />
que se dirige a las formas prescriptivas del manejo contable de los entes<br />
territoriales y sus entidades descentralizadas, que determina lo siguiente:<br />
Artículo 4. Funciones de la Contaduria General de la Nacion.<br />
La Contaduría General de la Nación desarrollará las siguientes<br />
funciones: a) Determinar las políticas, principios y normas sobre<br />
contabilidad, que deben regir en el país para todo el sector público. b)<br />
Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas<br />
y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar<br />
la contabilidad pública. [...] g) Establecer los libros de contabilidad<br />
que deben llevar las entidades y organismos del sector público,<br />
los documentos que deben soportar legal, técnica, financiera y<br />
contablemente las operaciones realizadas, y los requisitos que éstos<br />
deben cumplir. [...]<br />
En virtud de la Ley 298 antes citada (Congreso de la República de Colombia,<br />
1996), se establece la necesidad de existencia y adecuación de<br />
áreas financieras y contables de las entidades obligadas, acorde con los<br />
lineamientos que establece la Contaduría General de la Nación (ver artículo<br />
5º). De igual forma, la ley aludida, establece el Sistema Nacional de<br />
Contabilidad Pública que contiene las políticas, normas y procedimientos<br />
técnicos de contabilidad que versan sobre las operaciones, recursos y<br />
actividades de los entes públicos en la generación de información para la<br />
toma de decisiones y el control de la administración pública (ver artículo 7º).<br />
Existe una diferencia entre la contabilidad general de la nación y la contabilidad<br />
pública, conforme a lo estipulado en los artículos 9 y 10 de la Ley<br />
298 de 1996 (Congreso de la República de Colombia, 1996). La contabilidad<br />
pública comprende la contabilidad general de la nación y la de las<br />
entidades y organismos descentralizados, territorialmente o por servicios,<br />
independientemente del orden a que pertenezcan o la forma jurídica de las<br />
entidades que manejen o administren recursos públicos.<br />
Desde 1996, hasta nuestro tiempo, la Contaduría General de la Nación ha<br />
emitido diversas normas, cada vez más profusas y atinentes a situaciones<br />
generales y específicas, de las cuales sólo interesa denotar que mediante<br />
Resolución 354 de 2007 (Contaduría General de la Nación, 2007), se<br />
adoptó un Régimen de contabilidad pública de obligatoria observancia que<br />
comprende:<br />
343
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
• El plan general de contabilidad pública.<br />
• El manual de procedimientos.<br />
• La doctrina contable pública.<br />
La Resolución 354 (Contaduría General de la Nación, 2007), ya citada,<br />
establece el régimen de contabilidad pública en el cual se estructuran las<br />
prescripciones a observar en materia de contabilidad gubernamental. En<br />
esta perspectiva, dicho régimen determina el Sistema Nacional de Contabilidad<br />
Pública, en su título II, en los siguientes términos:<br />
31. Desde el punto de vista conceptual y técnico, la contabilidad<br />
pública es una aplicación especializada de la contabilidad que, a<br />
partir de propósitos específicos, articula diferentes elementos para<br />
satisfacer las necesidades de información y control financiero,<br />
económico, social y ambiental, propias de las entidades que<br />
desarrollan funciones de cometido estatal, por medio de la utilización<br />
y gestión de recursos públicos. Por lo anterior, el desarrollo del<br />
SNCP implica la identificación y diferenciación de sus componentes,<br />
tales como las instituciones, las reglas, las prácticas y los recursos<br />
humanos y físicos.<br />
32. Los elementos que componen el SNCP son: el ente regulador, que<br />
es la Contaduría General de la Nación; la regulación contable pública,<br />
es decir, el régimen de contabilidad pública emitido por el regulador;<br />
los sistemas electrónicos o manuales, soporte para la construcción y<br />
conservación de la contabilidad; los contadores públicos responsables<br />
de la preparación y presentación de la información; las entidades<br />
contables públicas que emiten y presentan información y sus<br />
representantes legales en calidad de responsables; la información<br />
contable pública, estructurada en diferentes tipos de informes<br />
contables; los evaluadores internos y externos de la información,<br />
como los órganos de control fiscal y las auditorías; y los usuarios de<br />
la información contable pública, entre ellos las autoridades de control,<br />
de planeación y gestión de las políticas públicas y la ciudadanía.<br />
Las prácticas y lo sujetos (para nuestro caso los contadores públicos) hacen<br />
parte del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, lo cual permite ubicar<br />
como un punto de inflexión o análisis de tales prácticas las disposiciones<br />
establecidas y los acatamientos de los sujetos de dichas disposiciones,<br />
específicamente en aquellas relacionadas con los libros, documentos y<br />
soportes. Es importante destacar que en la determinación de entidad contable<br />
pública, el régimen en cuestión expresa que es la unidad productora<br />
de información que puede ser una unidad jurídica, administrativa y/o económica,<br />
que desarrolla funciones de cometido estatal y controla recursos<br />
públicos 1 , y que, por lo tanto, debe desarrollar el proceso contable y producir<br />
1 Ver párrafo 34, Régimen de contabilidad pública (Contaduría General de la Nación, 2007).<br />
344 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
los estados, informes y reportes contables de conformidad con la normativa<br />
expedida por la Contaduría General de la Nación.<br />
1.1. Preceptos del proceso contable público<br />
Existen definiciones derivadas del Régimen de contabilidad pública relacionadas<br />
con la actividad y toma de decisiones de las entidades contables<br />
y el control sobre tales entidades, de conformidad con los párrafos 39 y 40<br />
(Contaduría General de la Nación, 2007). Sin embargo, interesa señalar<br />
que el proceso contable, que permite el reconocimiento y revelación de las<br />
transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y<br />
ambientales, posibilita la toma de decisiones y el control en las entidades<br />
públicas.<br />
Conforme con lo expresado, el proceso contable se concreta en el reconocimiento<br />
y revelación de información 2 . El subproceso de reconocimiento,<br />
según el régimen de contabilidad pública, considera:<br />
• La captura de datos, y para ello se fundamenta en soportes.<br />
• La inclusión en una estructura de clasificación cronológica y conceptual,<br />
y para ello utiliza los comprobantes de contabilidad.<br />
• La representación, para lo cual convierte la información mediante la<br />
aplicación de partida doble, y considera los principios, normas generales<br />
y específicas de los elementos de los estados financieros (que incluye<br />
normas técnicas).<br />
• Estructuración de libros de contabilidad, en los cuales se sistematizan<br />
los elementos conceptuales y técnicos de representación de la realidad<br />
económica, al tiempo que se constituyen en valores probatorios.<br />
Por otra parte, el subproceso de revelación, prescrito en el régimen de<br />
contabilidad pública, considera la generación de estados, informes y reportes<br />
contables, encaminados a la toma de decisiones y al control sobre los<br />
recursos por parte de múltiples usuarios de información, conforme con lo<br />
definido en el párrafo 63 (Contaduría General de la Nación, 2007) y que describen<br />
las pautas y criterios seguidos en la etapa previa de reconocimiento.<br />
La información contable pública se estructura sobre unas características<br />
de confiabilidad, relevancia y compresibilidad, unas pautas o principios<br />
descritos en los párrafos 102 a 104 del régimen de contabilidad pública<br />
(Contaduría General de la Nación, 2007). Los principios de contabilidad<br />
pública son: gestión continuada, registro, devengo o causación, asociación,<br />
medición, prudencia, periodo contable, revelación, no compensación<br />
y hechos posteriores al cierre.<br />
2 Ver párrafo 61, Régimen de contabilidad pública (Contaduría General de la Nación, 2007).<br />
345
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
1.1.1. Subproceso de reconocimiento contable<br />
El proceso contable de las entidades públicas se relaciona con los soportes,<br />
comprobantes y libros de contabilidad. Para esbozar el contenido que<br />
caracteriza cada uno de los elementos del subproceso de reconocimiento,<br />
conforme a las disposiciones contenidas en el Régimen de contabilidad<br />
pública, se prescriben unas normas técnicas genéricas que establecen los<br />
criterios para el registro de transacciones, hechos y operaciones que se<br />
relacionan con las formalidades, conservación y custodia, entre otras, de<br />
los soportes, comprobantes y libros de contabilidad 3 .<br />
El subproceso de reconocimiento debe garantizar los preceptos de legalidad<br />
(fundamento jurídico), autenticidad (correspondencia con la formalidad<br />
jurídica), e integridad (respecto del contenido), con miras al adecuado ejercicio<br />
de inspección, vigilancia y control. Otra característica interesante es<br />
la posibilidad de elaboración de soportes, comprobantes y libros de forma<br />
manual o automatizada (Contaduria General de la Nación, 2007).<br />
336. Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad forman<br />
parte integral de la contabilidad pública y pueden ser elaborados, a<br />
elección del representante legal, en forma manual o automatizada<br />
de acuerdo con la capacidad tecnológica y operativa de la entidad<br />
contable pública que se trate.<br />
Soportes de contabilidad: respecto de los soportes de contabilidad, el<br />
Régimen de contabilidad pública determina una noción que contiene algunas<br />
características que deben observar tales soportes 4 y se clasifican en<br />
internos y externos.<br />
Como características específicas de los soportes se destacan que los mismos<br />
son relaciones, escritos o mensajes de datos que deben:<br />
1. Anteceder los registros contables.<br />
2. Adjuntarse a los comprobantes de contabilidad.<br />
3. Archivarse y conservarse en el orden en que hayan sido expedidos.<br />
Del análisis de las prescripciones del Régimen de contabilidad pública<br />
enunciadas para los soportes contables se generan algunas inquietudes así:<br />
• ¿Cómo adjuntar mensajes de datos en los comprobantes contables, si<br />
estos últimos son documentos físicos?<br />
3 Ver párrafos 335 y 336 del numeral 9.2, normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y<br />
libros de contabilidad. Régimen de contabilidad pública en Colombia (Contaduría General de la<br />
Nación, 2007).<br />
4 Ver párrafos 337 y 338, normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad.<br />
Régimen de contabilidad pública en Colombia (Contaduría General de la Nación, 2007).<br />
346 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
• ¿Cómo adjuntar mensajes de datos en los comprobantes contables, si<br />
estos últimos, a su vez, son mensajes de datos?<br />
• Si los soportes se adjuntan a los comprobantes de contabilidad (en cualquier<br />
forma), y en consideración a su origen interno o externo, ¿cómo se<br />
archivan y conservan en el orden en que fueron expedidos?<br />
Los interrogantes formulados son indicadores del requerimiento de precisiones<br />
legales sobre los soportes contables<br />
Comprobantes de contabilidad: por otra parte, el Régimen de contabilidad<br />
pública determina la noción, y algunas características, de los comprobantes<br />
de contabilidad (Contaduría General de la Nación, 2007) en el siguiente<br />
sentido:<br />
9.2.2 Comprobantes de contabilidad. 339. Noción. Los comprobantes<br />
de contabilidad son los documentos en los cuales se resumen las<br />
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de<br />
la entidad contable pública y sirven de fuente para registrar los<br />
movimientos en el libro correspondiente. Deben elaborarse en<br />
castellano con base en los documentos soporte, indicando la fecha,<br />
origen, descripción y cuantía de las operaciones, cuentas afectadas,<br />
personas que los elaboran y autorizan y numerarse en forma<br />
consecutiva y continua; su codificación se hará de acuerdo con el<br />
catálogo general de cuentas.<br />
340. Las entidades contables públicas deben elaborar, entre otros,<br />
comprobantes de contabilidad de ingreso, egreso y general. El<br />
comprobante de ingreso resume las operaciones relacionadas<br />
con el recaudo de efectivo o documento que lo represente. El<br />
comprobante de egreso constituye la síntesis de las operaciones<br />
relacionadas con el pago de efectivo o su equivalente. Por su parte,<br />
el comprobante general resume las operaciones relacionadas con<br />
movimientos globales o de integración, tales como estimaciones,<br />
ajustes, correcciones y otras operaciones en las que no interviene<br />
el efectivo o su equivalente.<br />
341. Los comprobantes deben incluir información de máximo un<br />
mes, por medios manual, mecánico o electrónico y conservarse de<br />
manera que sea posible su verificación posterior. Podrán agrupar o<br />
resumir varias operaciones realizadas por las diversas áreas de la<br />
entidad contable pública.<br />
Es de recordar que en el párrafo 336 antes citado (Contaduría General de la<br />
Nación, 2007), se establece la posibilidad de elaboración automatizada de<br />
los comprobantes de contabilidad, pero en los párrafos 339 y 340 se definen<br />
como documentos 5 . Dentro de las características de los comprobantes de<br />
contabilidad se resaltan las contenidas en la tabla 1.<br />
5 Esta situación no contradice la idea de trabajo sobre la insuficiencia de las disposiciones regulativas<br />
relacionadas con el carácter forense de libros, comprobantes y soportes de contabilidad, pues<br />
347
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
Tabla 1. Variables que deben contener los comprobantes de contabilidad<br />
1. Existencia documental 2. Expresar el resumen de operaciones<br />
3. Previos, fuentes, a los registros en libros 4. Elaborarse en castellano<br />
5. Debidamente soportado 6. Indicar fecha de operaciones<br />
7. Señalar origen de operaciones 8. Describir operaciones<br />
9. Debidamente cuantificados 10. Cuentas contables afectadas<br />
11. Personas que elaboran <strong>12</strong>. Personas que autorizan<br />
13. Numeración consecutiva 14. Numeración continua<br />
15. Clasificados de forma adecuada 16. Conservación (archivo)<br />
17. Integridad (información de máximo un mes)<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
Las características de los comprobantes de contabilidad establecen precisiones<br />
sobre la forma y contenido de los mismos, situación que facilita la<br />
verificación de la observancia normativa en las entidades públicas.<br />
Libros de contabilidad: con relación a los libros de contabilidad, el Régimen<br />
de contabilidad pública (Contaduría General de la Nación, 2007) señala<br />
en los párrafos 342 a 349, inclusive, la noción de libros de contabilidad en<br />
términos de estructuras que de forma cronológica y nominativa sistematizan<br />
los datos provenientes de las transacciones, hechos y operaciones de las<br />
entidades contables, y alude su constitución como “soporte documental” 6 .<br />
Interesante observar la definición de libros de contabilidad en términos de<br />
estructuras que sistematizan datos de transacciones, hechos y operaciones.<br />
Una síntesis de las características relevantes de libros de contabilidad se<br />
presenta en la tabla 2.<br />
Tabla 2. Variables que deben contener los libros de contabilidad<br />
1. Cronológicos 2. Nominativos, respecto de las cuentas y grupos de<br />
cuentas<br />
3. Base documental, por ello deben ser verificables, 4. Clasificados (principales o auxiliares)<br />
preferiblemente impresos<br />
5. Aplicar partida doble (para el caso de los principales<br />
Diario General y Mayor – movimientos débitos<br />
6. Indicación de comprobantes de contabilidad<br />
y créditos)<br />
7. Indicar saldos (para el caso del libro Mayor) anteriores<br />
y acumulados<br />
8. Cuentas contables afectadas (conforme al Plan<br />
General de Contabilidad Pública - Catálogo General<br />
de Cuentas)<br />
lo que denota es precisamente que existen contradicciones o ambigüedades en las disposiciones<br />
emitidas por la Contaduría General de la Nación, que por una parte señala la posibilidad de elaboración<br />
y conservación automatizada de los comprobantes de contabilidad, pero luego precisa que<br />
éstos son documentos.<br />
6 Ver disposiciones en materia de libros de contabilidad. Régimen de contabilidad pública (Contaduría<br />
General de la Nación, 2007), párrafos 342 a 349.<br />
348 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
9. Validez / legalidad [Oficialización mediante elaboración de 10. Numeración de folios sucesiva y continua<br />
un acta de apertura que suscribirá el representante legal de la<br />
entidad contable pública, la cual debe conservarse, o registro<br />
mercantil si es el caso]<br />
11. Expresamente nominados (nombre) <strong>12</strong>. Llevarse en castellano<br />
13. Contener el número y fecha de los comprobantes<br />
de contabilidad, que le sirven de respaldo<br />
14. Integridad de la información contable pública,<br />
contener todos los movimientos según comprobantes<br />
15. Observar normas sobre corrección de errores 16. Observar normas sobre anulación de folios<br />
17. Observar normas sobre diligenciamiento (libros<br />
físicos)<br />
Fuente: Elaboración propia<br />
Los anteriores ítems se constituyen en variables básicas a verificar dentro<br />
de las formas del procesamiento contable para entidades gubernamentales.<br />
Los enunciados anteriores generan algunas dudas sobre la posibilidad del<br />
manejo automatizado de libros de contabilidad (conforme a lo señalado en<br />
el párrafo 336 antes descrito), pues la característica de soporte documental<br />
pareciera expresar la necesidad de contar con libros físicos; la numeración<br />
de folios de forma sucesiva y continua, las normas sobre corrección, anulación<br />
y diligenciamiento apoyan esta afirmación. Sin embargo, queda la certeza<br />
de los demás ítems señalados, de los cuales se destaca la necesidad<br />
de observar el precepto de validez o legalidad, previo al diligenciamiento de<br />
libros, que incluyen a los libros automatizados, mediante acta de apertura.<br />
Respecto de las normas sobre tenencia, conservación y custodia de soportes,<br />
comprobantes y libros de contabilidad, el Régimen de contabilidad<br />
pública determina unas formalidades de responsabilidad, asignación, reproducción<br />
exacta, conservación y exhibición de los mismos en los párrafos<br />
350, 351, 353 y 354 que se trascriben seguidamente (Contaduría General<br />
de la Nación, 2007):<br />
9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de los soportes,<br />
comprobantes y libros de contabilidad. 350. La tenencia,<br />
conservación y custodia de los soportes, comprobantes y libros de<br />
contabilidad es de la responsabilidad del representante legal o quien<br />
haga sus veces, el cual podrá designar mediante acto administrativo<br />
esta responsabilidad.<br />
351. Cuando las entidades contables públicas preparen la contabilidad<br />
por medios electrónicos, debe preverse que tanto los libros de<br />
contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables<br />
puedan consultarse e imprimirse. La conservación de los soportes,<br />
comprobantes y libros de contabilidad puede efectuarse, a elección<br />
del representante legal, en papel o cualquier otro medio técnico,<br />
magnético o electrónico, que garantice su reproducción exacta.<br />
353. El término de conservación de los soportes, comprobantes y<br />
libros de contabilidad es de diez (10) años, contados a partir del 31<br />
349
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
de diciembre del período contable al cual corresponda el soporte,<br />
comprobante y libro de contabilidad, sin perjuicio de las normas<br />
específicas de conservación documental que señalen las autoridades<br />
competentes.<br />
9.2.5 Exhibición de soportes, comprobantes y libros de<br />
contabilidad. 354. Toda la documentación contable que constituya<br />
evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por<br />
la entidad contable pública debe estar a disposición de los usuarios<br />
de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia<br />
y control por parte de las autoridades que los requieran.<br />
1.1.2. Subproceso de revelación contable<br />
Como se afirmó en párrafos anteriores, el proceso contable también incluye<br />
el subproceso de revelación que conforme con el Régimen de contabilidad<br />
pública, comprende las normas relacionadas con los estados, informes y<br />
reportes contables (párrafos 355 al 397).<br />
Las revelaciones, relacionadas con los estados contables, establecen una<br />
primera característica de existencia, e inmediatamente la debida certificación.<br />
Respecto de las notas a los estados contables básicos (que son parte<br />
integrante de los mismos), existen unas características de contenido,<br />
conforme a los párrafos 375 a 381 del Régimen de contabilidad pública,<br />
que establecen un carácter general y otro específico de las mismas. Para<br />
el sentido que interesa, la existencia y contenido deben considerar los aspectos<br />
de políticas y prácticas contables, movimiento, resultados, recursos<br />
restringidos, y demás situaciones particulares.<br />
El subproceso de revelación se cumple con la preparación, certificación<br />
y difusión de los estados contables de propósito general, de las notas a<br />
los estados contables básicos y de informes específicos que se enuncian:<br />
• Balance general.<br />
• Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.<br />
• Estado de cambios en el patrimonio.<br />
• Estado de flujos de efectivo.<br />
• Las notas a los estados contables básicos, que forman parte integral de<br />
los mismos.<br />
• Informes contables específicos.<br />
• Informes por segmentos.<br />
• Informes contables complementarios.<br />
• Informes de objetivos.<br />
350 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
• Informe de cuadro de mandos o tableros de control.<br />
• Informe de operaciones efectivas de caja.<br />
• Informe de fuentes y usos de ingresos.<br />
Para estos preceptos de revelación se deben tener en cuenta formalidades<br />
relacionadas con la identificación del ente, nombre del estado o informe<br />
pertinente, periodo a que corresponden, deben ser comparativos, deben<br />
estar debidamente certificados y suscritos por quienes lo elaboran. De igual<br />
forma, debe existir correspondencia con los libros de contabilidad, deben<br />
ser oportunos y contener la información con base en las características y<br />
principios de contabilidad contenidos en el Régimen de contabilidad pública.<br />
1.2. Prescripciones en materia de control interno contable<br />
El proceso contable de reconocimiento y revelación requiere de la aplicación<br />
de normas relacionadas con el control que garanticen una adecuada consecución<br />
de los objetivos y cualidades de la información contable pública.<br />
Al respecto, el Régimen de contabilidad pública presenta en su párrafo 40<br />
un sentido amplio que se orienta hacia la posibilidad de evaluación de las<br />
responsabilidades en el cumplimiento de los fines y finalidades del Estado,<br />
y en el uso y mantenimiento de los recursos y del patrimonio público, conforme<br />
con el marco legal pertinente. La Contaduría General de la Nación,<br />
mediante Resolución 357 de 2008 adoptó el procedimiento de control<br />
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación con destino<br />
a dicha entidad, con miras a garantizar razonablemente la producción de<br />
información contable confiable, relevante y comprensible.<br />
La observancia de las normas relativas a la implementación de controles<br />
al proceso contable público corresponde a las entidades expresamente<br />
señaladas en el Régimen de contabilidad pública establecido mediante<br />
Resolución 354 (Contaduría General de la Nación, 2007). En esta perspectiva<br />
los jefes de control interno, los auditores o quienes actúen como<br />
tales, son los responsables de evaluar la implementación y efectividad del<br />
control interno contable, dentro del modelo estándar de control interno MECI.<br />
Adicional a la información contable requerida por la Contaduría General de<br />
la Nación, es necesario que al corte de cada periodo se elabore y remita a<br />
dicha entidad un informe anual de evaluación del control interno contable,<br />
debidamente suscrito por el representante legal y el jefe de la oficina de<br />
control interno, o de quien haga sus veces (ver artículos 4 y 5 de la Resolución<br />
357 de 2007, CGN).<br />
De acuerdo con el procedimiento para la implementación y evaluación del<br />
control interno contable prescrito por la Contaduría General de la Nación, se<br />
requiere, en aras de garantizar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad<br />
de la información contable, que la información revelada en los estados<br />
351
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
contables sea susceptible de comprobaciones y conciliaciones exhaustivas<br />
o aleatorias, internas o externas, observando siempre la aplicación estricta<br />
del Régimen de contabilidad pública para el reconocimiento y revelación de<br />
las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la entidad contable<br />
pública (Contaduría General de la Nación, 2008, pág. 4). La situación aludida,<br />
respecto de las comprobaciones, deben considerarse en la perspectiva<br />
forense de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad.<br />
2. Análisis de las prácticas contables en los Fondos Locales de Salud,<br />
subproceso de reconocimiento<br />
El subproceso de reconocimiento en el proceso contable de las entidades<br />
públicas en general incluye: soportes de contabilidad, comprobantes de<br />
contabilidad, libros de contabilidad.<br />
Se analizaron 82 informes de los municipios auditados por la Superintendencia<br />
Nacional de Salud, para la vigencia de 2008 y primer trimestre de<br />
2009. En las entidades que no se suministraron libros, comprobantes o<br />
soportes contables manifestados expresamente en los informes analizados,<br />
se consideró como inexistente.<br />
Para el caso de información electrónica (en libros y comprobantes contables)<br />
se entiende por defecto el cumplimiento de algunas variables contenidas<br />
en el análisis, por ello la calificación subsiguiente es automática, excepto<br />
aquellas variables relacionadas con la legalidad (en el caso de libros de<br />
contabilidad). Para este tipo de situaciones, no se les aplican las variables<br />
relacionadas con la observancia de normas sobre corrección de errores,<br />
anulación y diligenciamiento de folios.<br />
Respecto a la evaluación de libros de contabilidad sólo se consideran las<br />
prescripciones relacionadas con libros oficiales de contabilidad (en especial<br />
con los libros: mayor y balances, y diario general), distinto de las consideraciones<br />
de libros auxiliares que no son objeto de análisis.<br />
2.1. Soportes contables<br />
El análisis correspondiente se basa en un promedio de 87% de las entidades<br />
sobre las cuales se obtuvo información del manejo de los soportes<br />
contables (promedio de 71 entes territoriales). De tales entidades se observa<br />
un manejo adecuado promedio de 93% respecto de las variables<br />
analizadas asociadas a los soportes de contabilidad, que incluyen aspectos<br />
relacionados con su existencia, identificación, cronología, archivo y contenido<br />
(ver gráfica 1). La observancia de los aspectos señalados, denota la<br />
importancia de los soportes dentro de las actividades propias que realizan<br />
los contables.<br />
352 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
Gráfico 1. Análisis de cumplimiento prescripciones sobre soportes contables en algunos<br />
entes territoriales (2008-2009)<br />
96.1%<br />
95.8%<br />
95.7%<br />
89.7% 91.5%<br />
91.5%<br />
3.9%<br />
4.2%<br />
4.3% 10.3%<br />
8.5%<br />
8.5%<br />
Existencia<br />
Identificación del<br />
ente<br />
Fecha que<br />
antecede a los<br />
registros<br />
contables<br />
Adjuntarse a los<br />
comprobantes de<br />
contabilidad<br />
Archivo y<br />
conservación<br />
Coherencia de<br />
contenido<br />
CUMPLIMIENTO<br />
INCUMPLIMIENTO<br />
Fuente: elaboración propia<br />
2.2. Comprobantes de contabilidad<br />
La verificación de observancia de los comprobantes de contabilidad, inició<br />
con el reconocimiento de que la información disponible corresponde a<br />
cada una de las variables de forma distinta, siendo 95% la mayor, y 34% la<br />
menor, es decir, de los 82 informes, se analizaron por variable y se obtuvo<br />
información en algunos casos de 78 entes, y en otros sólo se obtuvo de 28,<br />
teniendo un promedio de 63 (77% de la muestra observada).<br />
Se pudo determinar que 6 entes territoriales de categoría 6 diligencian de<br />
forma electrónica los comprobantes de contabilidad, sin que exista copia<br />
impresa (y su consecuente archivo) y sin soportes de los mismos.<br />
La información obtenida se divide por variable examinada y por ello sólo<br />
conviene destacar aquellas variables que no alcanzan a ser mayoritariamente<br />
observadas, relacionadas con los elementos de formalidad como las<br />
firmas de quienes elaboran y autorizan tales comprobantes (ver gráfica 2).<br />
De igual forma, de manera destacable, se observa que una cuarta parte<br />
de los entes analizados, se caracterizan porque en sus comprobantes de<br />
contabilidad no discriminan las cuentas contables afectadas. En las demás<br />
variables se puede afirmar que existe una observancia general sobre las<br />
demás disposiciones sobre comprobantes de contabilidad.<br />
353
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
Gráfica 2. Análisis de variables de comprobantes de contabilidad - Fondos Locales de Salud<br />
4% 4% 3% 3% <strong>12</strong>% 4% 3% 3% 4% 25% 54% 65% 18% 18% 8% 18% 3%<br />
1<br />
0.9<br />
0.8<br />
0.7<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0<br />
CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO<br />
Fuente: elaboración<br />
propia<br />
2.3. Libros de contabilidad<br />
El análisis de libros de contabilidad considera dos formas de usanza de tales<br />
libros. Algunas entidades, desde aplicativos informáticos, sólo diligencian<br />
información de carácter electrónica, considerando por lo tanto que sus libros<br />
de contabilidad son de igual manera electrónicos, pues lo asocian a reportes<br />
(virtuales o impresos) sin la observancia de algunos o todos los preceptos<br />
de legalidad de tales libros. No obstante, otras entidades, con el apoyo<br />
354 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
de aplicativos informáticos mantienen los libros de contabilidad de forma<br />
impresa, teniendo que observar por lo tanto las disposiciones en la materia.<br />
En tanto dato interesante, se observa que el 46% de las entidades examinadas<br />
manejan el concepto de libros electrónicos de contabilidad (ver<br />
gráfica 3), mientras que el restante 54% diligencia los libros de contabilidad<br />
en aplicativos contables, pero efectúa las impresiones o reportes correspondientes,<br />
aplicándole todas las variables antes descritas para libros de<br />
contabilidad.<br />
Gráfica 3. Usanza de libros de contabilidad electrónicos e impresos en algunos<br />
entes territoriales analizados<br />
% LIBROS ELECTRÓNICOS<br />
54%<br />
46%<br />
% LIBROS IMPRESOS CON<br />
APOYOS ELECTRÓNICOS<br />
Fuente: elaboración propia<br />
En el caso de las entidades que utilizan el concepto de libros electrónicos<br />
de contabilidad, no es posible (acorde con las definiciones) aplicarle las<br />
variables que se enuncian seguidamente:<br />
• Numeración de folios sucesiva y continua<br />
• Observar normas sobre corrección de errores<br />
• Observar normas sobre anulación de folios<br />
• Observar normas sobre diligenciamiento (libros físicos)<br />
Cabe destacar que en los informes analizados se puede observar que<br />
ninguno de los entes utiliza esquemas de mensajes de datos en su contabilidad<br />
y, en este sentido, no se cumple con las condiciones para considerar<br />
la información electrónica como valor probatorio, de conformidad con la<br />
normativa vigente.<br />
355
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
Gráfico 4. Análisis de cumplimiento de variables sobre libros de contabilidad general<br />
10% 11% 11% 11% <strong>12</strong>% 15% 11% <strong>12</strong>% 74% 11% 11% 15% 14%<br />
INCUMPLIMIENTO<br />
CUMPLIMIENTO<br />
Fuente: elaboración propia<br />
Se obtuvo información<br />
del 90% (promedio) de<br />
las entidades cobijadas<br />
en los informes analizados.<br />
Se puede verificar<br />
que el 89% en promedio<br />
observa las disposiciones<br />
en materia de<br />
existencia, cronología,<br />
nominación de cuentas,<br />
clasificación, aplicación<br />
de partida doble, indicación<br />
de comprobantes<br />
de contabilidad, saldos<br />
(para el caso del libro mayor)<br />
y cuentas contables<br />
afectadas, entre otras,<br />
como práctica general. Sin embargo, tales correspondencias carecen de<br />
fundamento cuando se confirma que sólo el 26% de las entidades poseen<br />
un acto administrativo que da cuenta de la legalidad de tales libros (ver<br />
gráfico 4), situación que desdibuja las demás características para el diligenciamiento<br />
de libros de contabilidad.<br />
En lo concerniente sólo a libros físicos de contabilidad se verificaron las<br />
variables de numeración, corrección de errores, anulación de folios y diligenciamiento,<br />
observando que existe un incumplimiento promedio de casi<br />
la mitad (49%) de las entidades que utilizan este tipo de libros contables,<br />
significando que una de cada dos entidades presenta dificultades para<br />
aplicar las normas sobre dichas variables (ver gráfica 5).<br />
356 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
Gráfica 5. Análisis de variables sobre libros de contabilidad físicos<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Numeración de<br />
folios<br />
29%<br />
71%<br />
Normas -<br />
corrección de<br />
errores<br />
57% 57% 53%<br />
43% 43% 47%<br />
Normas - anulación<br />
de folios<br />
Normas -<br />
diligenciamiento<br />
(libros físicos)<br />
INCUMPLIMIENTO<br />
CUMPLIMIENTO<br />
Fuente: elaboración propia<br />
Conclusiones<br />
En el Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), los contadores<br />
públicos como sujetos responsables de la preparación y presentación de la<br />
información, no están cumpliendo con algunas disposiciones en la materialización<br />
de dicho sistema, relacionada con el proceso contable de conformidad<br />
con la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación.<br />
En el análisis del subproceso de reconocimiento contable se pudo determinar<br />
que existe mayor observancia en las disposiciones relacionadas con<br />
soportes y comprobantes contables, con excepciones en las identificaciones<br />
de elaboración y autorización de los últimos. En lo concerniente a libros de<br />
contabilidad, el 46% de las entidades examinadas manejan el concepto de<br />
libros electrónicos de contabilidad, mientras que el restante 54% diligencian<br />
libros de contabilidad en aplicativos contables, pero efectúan las impresiones<br />
o reportes correspondientes.<br />
Aunque existe una mayor observancia sobre soportes y comprobantes<br />
de contabilidad, es de anotar que es preponderante la falta de legalidad<br />
de los libros de contabilidad (físicos y virtuales) en los entes analizados<br />
desvirtuando la característica forense de la contabilidad.<br />
La información electrónica de los entes territoriales analizados no está<br />
amparada bajo el esquema de mensajes de datos, sino que sólo conservan<br />
la información en un aplicativo, el cual es susceptible de modificación en<br />
cualquier tiempo, por lo cual se requiere de disposiciones o regulaciones<br />
claras en materia de elaboración, conservación y custodia de ese tipo de<br />
información. Con la legislación vigente en Colombia, pareciera ser que<br />
357
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
carece de todo fundamento legal la información contable así tratada, aun<br />
cuando existieren actos administrativos internos que prescriban dicho manejo,<br />
situación que afecta los procesos de reconocimiento y revelación de<br />
información contable de las entidades.<br />
La mayor observancia normativa de las actividades contables se denota<br />
en los soportes de contabilidad que son obtenidos por medios físicos, aun<br />
cuando existen algunas incongruencias con las prescripciones de la Contaduría<br />
General de la Nación, relacionadas con los soportes como mensajes<br />
de datos. En este sentido, se observa que las prescripciones del Régimen<br />
de contabilidad pública no son suficientes para determinar las características<br />
de los soportes de contabilidad.<br />
Bibliografía<br />
Calderón R., C. (2000). Planeación estatal y presupuesto público. Bogotá:<br />
Legis.<br />
Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 42 de 1993. Sobre la<br />
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que<br />
lo ejercen. Bogotá, Colombia.<br />
Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 617 de 2000, por la cual<br />
se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario <strong>12</strong>22<br />
de 1986, se adiciona la ley orgánica del presupuesto, el Decreto 1421 de<br />
1993, y se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización.<br />
Bogotá, Colombia.<br />
Contaduría General de la Nación. (2007). Resolución 248 de julio de 2007,<br />
por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos<br />
de envío a la Contaduría General de la Nación. http://www.santander.<br />
gov.co/santander/phocadownload/resoluciones-departamentales/Resolucion_248_del_2007.pdf<br />
(14/02/<strong>2011</strong>).<br />
Contaduría General de la Nación. (2007). Resolución 354 de 2007, por la<br />
cual se adopta el Régimen de contabilidad pública, se establece su conformación<br />
y se define el ámbito de aplicación. Bogotá, Colombia.<br />
Contaduría General de la Nación. (2007a). Resolución 356 de 2007, por la<br />
cual se adopta el manual de procedimientos del Régimen de contabilidad<br />
pública. Bogotá, Colombia.<br />
Contaduría General de la Nación. (2008). Resolución 357 de 2008, por la<br />
cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte<br />
del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.<br />
Bogotá, Colombia.<br />
358 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>. págs. 342 - 359
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su perspectiva forense<br />
en el subproceso de reconocimiento<br />
Contaduría General de la Nación. Diapositivas: armonización del Plan general<br />
de contabilidad pública (PGCP) con estándares internacionales de<br />
contabilidad pública (IPSAS). http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/<br />
g285/web/Adopcion%20IPSAS%20sector%20publico.pdf. (14/02/<strong>2011</strong>).<br />
Elizondo, A. (2002). Metodología de la investigación contable. México:<br />
Thomson.<br />
Méndez, C. (2001). Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigacion.<br />
3ª ed., Bogotá: Mc Graw Hill.<br />
Ortega C., A. (2000). Hacienda pública. Bogotá: Ecoe ediciones.<br />
Presidencia de la República de Colombia. (1996). Decreto 111 de 1996,<br />
por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, y la Ley<br />
225 de 1995, que conforman el Estatuto orgánico del presupuesto. Bogotá,<br />
Colombia.<br />
Restrepo, J. C. (2000). Hacienda pública. 5ª ed., Bogotá: Universidad Externado<br />
de Colombia.<br />
Romero R., E. (2007). Presupuesto y contabilidad pública: una visión práctica<br />
actualizada a NIC-SP. 3ª ed., Bogotá: Ecoe Ediciones.<br />
Talero, A. (1999). El derecho de las finanzas públicas. Bogotá: Legis.<br />
Universidad del Valle - Superintendencia Nacional de Salud. (2009). Informes<br />
convenio 145 de 2008.<br />
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
koperar@gmail.com<br />
Docente del departamento de Contaduría Pública de la Universidad Central (Bogotá).<br />
Contador Público. Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión (USACH).<br />
Especialista en Revisoría Fiscal y Control de Gestión y en Docencia Universitaria.<br />
Ponente y conferencista en eventos académicos de carácter nacional.<br />
359
LÚMINA. R<strong>evista</strong> latinoamericana de pensamiento, teoría e investigación contable<br />
Orientaciones para potenciales autores de Lúmina<br />
LÚMINA es una publicación científico-tecnológica de carácter anual, orientada a<br />
promover y difundir en Colombia y América Latina los desarrollos de la investigación<br />
contable y las reflexiones académicas de disciplinas relacionadas. Los argumentos<br />
publicados no corresponden necesariamente al enfoque disciplinar del Programa,<br />
la Facultad y la Institución, y se publican con la estricta responsabilidad de los autores.<br />
La r<strong>evista</strong> se constituye por derecho propio en un espacio abierto al debate<br />
académico y en esa medida fija los presentes criterios de publicación, que actuarán<br />
a manera de reglamento editorial.<br />
LÚMINA recibirá sólo trabajos inéditos, en el ámbito de la teoría, la tecnología o la<br />
técnica contable y las disciplinas que se consideren conexas con ella, siempre en<br />
la perspectiva de construir pensamiento contable. Los artículos deberán evidenciar<br />
un proceso de reflexión académica que sustente rigurosamente el criterio del autor<br />
sobre el tema expuesto. La fecha límite para la recepción de artículos es el 30<br />
de junio de cada año. Dado que nuestra r<strong>evista</strong> está indexada en Publindex en<br />
Categoría C, y como lo ha estado realizando, continuaremos con la política editorial<br />
de evaluación doblemente anónima de las propuestas de publicación. En LÚMINA<br />
sólo se publicarán aquellos artículos que superen satisfactoriamente el proceso de<br />
evaluación anónima. La r<strong>evista</strong> notificará los resultados de la decisión de los árbitros<br />
durante los tres meses siguientes a la recepción de las propuestas.<br />
Los artículos (incluyendo resumen, bibliografía, cuadros, gráficas o anexos) deberán<br />
tener una extensión aproximada de 20 a 30 páginas, sin embargo, podrán<br />
ser publicados artículos de mayor o menor extensión atendiendo a su pertinencia<br />
y calidad. Los autores acompañarán sus artículos con un resumen que refleje los<br />
puntos más importantes del texto y las palabras clave del documento. El resumen<br />
tendrá una extensión máxima de cien (100) palabras y deberá ser redactado en inglés<br />
y en español. De no ser posible la redacción en lengua extranjera, los potenciales<br />
autores podrán presentar el resumen en español, pero aceptarán la versión libre<br />
de la traducción que realicen los editores de LÚMINA.<br />
Las figuras, imágenes y tablas deberán presentarse integradas al texto en un solo<br />
archivo y, además, en archivos individuales separados, previendo inconvenientes<br />
de conversión de los procesadores de texto. LÚMINA no se hará responsable por<br />
los artículos que no cumplan estos requisitos.<br />
Las citas y referencias bibliográficas deberán elaborarse aplicando el modelo<br />
APA.<br />
Los autores que lo deseen podrán acompañar sus artículos con dibujos, grabados<br />
o fotografías alusivas al tema. En estos casos, el material debe ser de buena calidad<br />
(alta resolución gráfica). LÚMINA sólo devolverá el material gráfico a pedido<br />
de los autores y no asume responsabilidad por material que no cumpla con estas<br />
360 Lúmina <strong>12</strong>, <strong>Enero</strong> - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>.
Programa de Contaduría Pública - Universidad de Manizales<br />
indicaciones. El Director Editorial determinará el material gráfico publicable en<br />
cada edición.<br />
Las reseñas de autor deberán incluir nombre completo, profesión, trayectoria<br />
académica, vinculación laboral, publicaciones, correo electrónico y teléfono fijo<br />
y/o celular.<br />
A juicio de los editores podrán publicarse reseñas de libros, publicaciones seriadas<br />
y eventos académicos.<br />
Todo texto deberá remitirse por correo electrónico o en un CD guardado en formato<br />
Word/Windows. Tras el arbitraje por parte de expertos, las propuestas evaluadas<br />
satisfactoriamente serán sometidas a revisión de redacción, gramática y estilo, y<br />
estas correcciones tendrán que ser aprobadas por los autores.<br />
Los trabajos propuestos deben dirigirse únicamente a los siguientes correos electrónicos:<br />
r<strong>evista</strong>lumina@umanizales.edu.co; cegarcia@umanizales.edu.co<br />
O a la siguiente dirección postal:<br />
R<strong>evista</strong> LÚMINA<br />
Universidad de Manizales<br />
Centro de Investigaciones Contables y Desarrollos Alternativos CIND<strong>AL</strong><br />
Programa de Contaduría Pública<br />
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas<br />
Carrera 9 Nº 19-03<br />
Tel. (57) (6) 887 96 80. Fax 884 14 43<br />
Manizales, Caldas. Colombia.<br />
Cualquier inquietud respecto a estos criterios, será gustosamente atendida por la<br />
dirección editorial de LÚMINA.<br />
Carlos Emilio García Duque<br />
Director Editorial<br />
Jhon Henry Cortés Jiménez<br />
Coordinador Editorial<br />
361
R<strong>evista</strong><br />
lumina<br />
t<br />
Formato de suscripción<br />
Nombre / Name<br />
Cédula / Identification number<br />
Dirección / Address<br />
Ciudad / City<br />
Departamento / State<br />
Código Postal / Zip Code<br />
País / Country<br />
Teléfono / Phone Number<br />
Profesión / Profession<br />
Institución / Employer<br />
E-mail<br />
Dirección de envío /<br />
Mailing Address<br />
Suscripción nacional por un año: Profesionales: $15.000 - Estudiantes: $<strong>12</strong>.000<br />
Suscripción nacional por dos años: Profesionales: $25.000 - Estudiantes: $20.000<br />
Se debe consignar en el Banco de Bogotá, cuenta corriente N° 428079628, o en Bancolombia,<br />
cuenta corriente N° 07008236974. Se debe enviar copia de consignación y hoja de suscripción<br />
al fax 8841443, indicando en cada hoja: «destinado a programa de contaduría pública».<br />
Además debe informarse de la suscripción a los siguientes e-mail: r<strong>evista</strong>lumina@umanizales.<br />
edu.co y cegarcia@umanizales.edu.co<br />
Último ejemplar recibido / Last issue mailed<br />
Año / Year Número / Number Fecha / Date<br />
363
lumina <strong>12</strong><br />
Modelo de control estratégico de arquitectura organizacional<br />
Rafael Franco Ruiz<br />
Pensando los fundamentos de la contabilidad como disciplina académica<br />
Mauricio Gómez Villegas<br />
Representación contable: de la revelación de los hechos a la<br />
construcción de la realidad<br />
Marco Antonio Machado Rivera<br />
Producción académica sobre educación contable en Colombia<br />
2000-2009: incidencia de la pedagogía crítica<br />
Fabiola Loaiza Robles<br />
Medición del valor económico agregado EVA de las empresas<br />
de Caldas en el periodo 2000-2008<br />
Gabriel Eduardo Escobar Arias - Rubén Darío Arango Álvarez<br />
Alejandra Molina Osorio - Francisco Javier Arias Vargas<br />
Perspectivas de investigación, retórica y contabilidad: una invitación<br />
Fabián Leonardo Quinche Martín<br />
La docencia en el lugar equivocado<br />
Walter Abel Sánchez Chinchilla<br />
El campo científico de la contabilidad: panorama<br />
internacional de las r<strong>evista</strong>s<br />
Hugo Arlés Macías Cardona<br />
Tatiana Moncada Ruiz<br />
Una redefinición de la contabilidad socioambiental a partir del paradigma<br />
de la complejidad: consideraciones teóricas básicas<br />
Adolfo Enrique Carbal Herrera<br />
Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución<br />
del pensamiento contable<br />
Dilia Castillo Nossa<br />
Gloria Cecilia Dávila Giraldo<br />
¿Cómo ha sido la aplicación de los créditos académicos y el impacto en<br />
el programa de contaduría pública en la UPTC de Sogamoso?<br />
Luis María Barrera Piragauta<br />
Análisis del régimen de contabilidad gubernamental de Colombia y su<br />
perspectiva forense en el subproceso de reconocimiento<br />
Esteban Segundo Martínez Salinas<br />
La R<strong>evista</strong> Lúmina está indexada<br />
en Publindex Categoría C.<br />
ISSN 0<strong>12</strong>3 4072<br />
Facultad de Ciencias Contables,<br />
Económicas y Administrativas<br />
Programa de Contaduría PúbliCa<br />
Centro de Investigaciones Contables y Desarrollos Alternativos<br />
Colombia 366 $15.000. Lúmina Exterior <strong>12</strong>, US$ <strong>Enero</strong> 15. - <strong>Diciembre</strong>, <strong>2011</strong>.<br />
Cindal