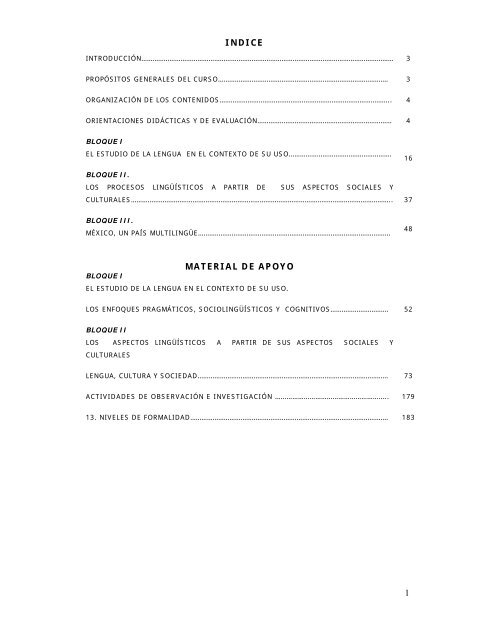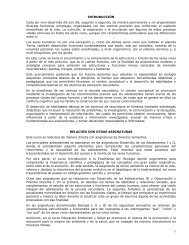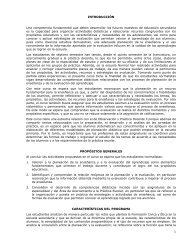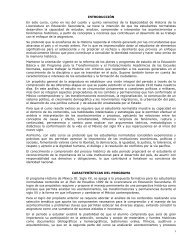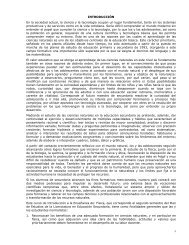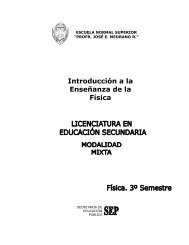Variación lingüística - Escuela Normal Superior
Variación lingüística - Escuela Normal Superior
Variación lingüística - Escuela Normal Superior
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INDICE<br />
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………………<br />
PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO……………………………………………………………………………….<br />
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS………………………………………………………………………………..<br />
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y DE EVALUACIÓN………………………………………………………………<br />
BLOQUE I<br />
EL ESTUDIO DE LA LENGUA EN EL CONTEXTO DE SU USO……………………………………………….<br />
BLOQUE II.<br />
LOS PROCESOS LINGÜÍSTICOS A PARTIR DE SUS ASPECTOS SOCIALES Y<br />
CULTURALES…………………………………………………………………………………………………………………………..<br />
BLOQUE III.<br />
MÉXICO, UN PAÍS MULTILINGÜE………………………………………………………………………………………….<br />
MATERIAL DE APOYO<br />
BLOQUE I<br />
EL ESTUDIO DE LA LENGUA EN EL CONTEXTO DE SU USO.<br />
LOS ENFOQUES PRAGMÁTICOS, SOCIOLINGÜÍSTICOS Y COGNITIVOS………………………….<br />
BLOQUE II<br />
LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS A PARTIR DE SUS ASPECTOS SOCIALES Y<br />
CULTURALES<br />
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD…………………………………………………………………………………………<br />
ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN …………………………………………………..<br />
13. NIVELES DE FORMALIDAD…………………………………………………………………………………………….<br />
3<br />
3<br />
4<br />
4<br />
16<br />
37<br />
48<br />
52<br />
73<br />
179<br />
183<br />
1
INTRODUCCIÓN<br />
El contenido de este material es el producto de una serie de consultas y de aportaciones,<br />
opiniones y sugerencias de diferentes sujetos involucrados con la tarea educativa de los<br />
maestros en formación; así como de alumnos de la <strong>Normal</strong> <strong>Superior</strong> que cursan la<br />
especialidad de la materia quienes aportaron valiosas sugerencias para la elaboración de<br />
este documento.<br />
El programa de “<strong>Variación</strong> Lingüística” pretende aportar a los maestros coordinadores de<br />
grupos de las normales superiores elementos útiles para la planeación de su trabajo en el<br />
aula; a los maestros en formación les proporciona conocimiento sobre los temas,<br />
actividades y lecturas de apoyo que se proponen en la asignatura con el propósito de<br />
aprovechar eficazmente el tiempo y el espacio de la enseñanza y del aprendizaje.<br />
Este curso tiene como antecedentes los temas de español que se abordaron en los<br />
semestres anteriores; por lo cual es necesario el rescate de conocimientos adquiridos a<br />
través de las diferentes asignaturas que conforman el currículo del plan 99 de la materia de<br />
español.<br />
PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO<br />
Se pretende que los estudiantes de normal superior mediante el tratamiento de los<br />
contenidos y la realización de las actividades de este curso:<br />
• Analicen la lengua en el contexto de su uso y conozcan las explicaciones que sobre<br />
los fenómenos lingüísticos aportan diversas disciplinas del lenguaje.<br />
• Comprendan la importancia de enriquecer las situaciones cognitivas como las bases<br />
en la formación de un excelente maestro de español.<br />
• Revisen y discutan los conceptos de lengua, cultura y sociedad para identificar su<br />
interacción y comprender las variedades <strong>lingüística</strong>s que se producen.<br />
• Reflexionen sobre los procesos de la adquisición y uso de nuestra lengua en<br />
diferentes contextos.<br />
• Reconozcan la variedad estándar y la incidencia de la escuela para lograr que los<br />
alumnos accedan a ella, manteniendo a la vez el respeto a la diversidad que se<br />
deriva de la comprensión de las causas que la originan.<br />
• Reflexione y discuta sobre el concepto de corrección desde una perspectiva<br />
socio<strong>lingüística</strong> y analice el fenómeno de la diversidad <strong>lingüística</strong> en México.<br />
• Desarrollen habilidades para lograr una comunicación correcta, funcional y pertinente<br />
en los diferentes ámbitos en donde el maestro se desenvuelve, principalmente en<br />
el contexto de la escuela secundaria.<br />
• Comprendan la importancia que tiene el maestro de español en la educación<br />
secundaria al propiciar de manera intencional el conocimiento y uso correcto de<br />
nuestra lengua en los adolescentes.<br />
3
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS<br />
Este documento por razones prácticas está organizado en tres bloques de estudio los cuales<br />
deben ser analizados secuencialmente promoviendo la sistematización en el desarrollo del<br />
curso estableciendo vínculos entre los temas y así favorecer una perspectiva integradora con<br />
el análisis reflexivo de las actividades y bibliografía seleccionada, evitando que los temas<br />
sean estudiados como cuestiones aisladas entre sí.<br />
Bloque I El estudio de la lengua en el contexto de su uso; en este Bloque se analiza la<br />
lengua como un fenómeno que cambia paralelamente al avance de la sociedad, sus<br />
diferentes enfoques, funciones, usos, relación e impacto del idioma en la sociedad. El bloque<br />
II Los procesos lingüísticos a partir de sus aspectos sociales y culturales, en él se abordan<br />
conceptos de lengua cultura y sociedad como base para comprender las variantes<br />
socio<strong>lingüística</strong>s como parte de la cotidianidad, así como el papel de la escuela en las<br />
actitudes <strong>lingüística</strong>s y su aprendizaje. Bloque III México, un país multilingüe, en esta parte<br />
conoceremos diversas culturas y lenguas indígenas de México con la finalidad de hacer<br />
conciencia y valorar formas de hablar español en diferentes regiones y grupos sociales,<br />
reflexionando sobre la discriminación asociada a las formas de hablar y las alternativas para<br />
evitarla.<br />
Los temas referidos serán parte fundamental de nuestro estudio para reafirmar temas<br />
anteriores de una forma más particular, analítica y reflexiva para que el maestro en<br />
formación logre los propósitos que el plan 99 de Educación Secundaria propone en su perfil<br />
de egreso.<br />
En cada bloque es importante la reflexión de cada tema y su influencia en el lenguaje<br />
cotidiano, escolar y especializado, analizándolo e incorporándolo de una forma gradual y<br />
funcional, tomando en cuenta el tratamiento teórico-práctico de los elementos del lenguaje<br />
que este curso nos marca para desarrollar habilidades y competencias tanto didácticas como<br />
<strong>lingüística</strong>s que coadyuven a el logro práctico de la comunicación tanto oral y escrita.<br />
Se promocionará de manera muy especial la investigación como medio de confrontación de<br />
los temas propuestos en donde se recomienda registrar las referencias de la fuente de<br />
consulta.<br />
En todos los bloques se tomarán en cuenta la practicidad y funcionalidad de los temas con<br />
los programas de la educación secundaria, así como el desarrollo de nuevas habilidades<br />
comunicativas del maestro en formación.<br />
Las sugerencias bibliográficas y materiales pueden consultarse en las bibliotecas de las<br />
normales o adquirirse fácilmente en librerías o bibliotecas de la comunidad.<br />
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y DE EVALUACIÓN<br />
Lo que a continuación trataremos son sugerencias que nos servirán en el tratamiento de los<br />
temas, de las lecturas, de los materiales de estudio y la bibliografía de la asignatura.<br />
En el desarrollo del documento encontraremos actividades y estrategias que permitirán dar<br />
una visión más amplia de la variación <strong>lingüística</strong>, sin embargo es factible que maestro y<br />
4
estudiantes propongan, cuando consideren pertinente, la adaptación o el cambio de las<br />
sugerencias del programa, no sin tomar en cuenta que el tratamiento de los temas implica<br />
vertebración y secuencia.<br />
Proponemos la revisión de diferentes aportes teóricos que promuevan el acercamiento a<br />
diferentes puntos de vista, con el propósito de desarrollar prácticas y capacidades que<br />
permitan la empatía con teorías y enfoques que se manifiestan en las asignaturas que se<br />
estudian en el mapa escolar de la normal superior y conocimientos anteriores.<br />
Es deber del coordinador de los grupos y sus estudiantes promover otros recursos que<br />
permitan construir aprendizajes significativos, tales como visitas a museos, bibliotecas,<br />
hemerotecas y otros lugares de la comunidad; análisis de videos, lecturas, audios, periódicos<br />
y revistas que proporcionen experiencias para la formación del alumno.<br />
La congruencia entre el enfoque, tratamiento del programa y propósitos a alcanzar permitirá<br />
una evaluación justa, variada y pertinente que permita ver la realidad del avance del<br />
alumno, ya que los instrumentos que se utilicen para evaluar al estudiante deben conciliar<br />
tanto el enfoque del programa como el proceso de enseñanza empleado a lo largo de curso<br />
en el aula y fuera de ella; se sugiere que desde el inicio del curso, el profesor de la<br />
asignatura proponga las formas de evaluar, llegando a acuerdos y compromisos que<br />
permitan desarrollar este proceso de manera eficaz. Tomando en cuenta que debe haber un<br />
equilibrio entre el dominio de temas y contenidos con el desarrollo de las habilidades<br />
didácticas.<br />
Antes de iniciar con el tratamiento de los bloques se sugiere la lectura siguiente con la<br />
finalidad de tener información previa y así comprender mejor la variación <strong>lingüística</strong>; se<br />
sugiere formar un glosario para su mayor comprensión,<br />
1 CONCEPTO DE VARIACIÓN<br />
Según el diccionario de la RAE, variación significa "acción y efecto de variar", y variar es un<br />
verbo que tiene dos usos gramaticales, como transitivo es un verbo causativo que significa<br />
"hacer que una cosa sea diferente de lo que antes era"; y como verbo intransitivo significa<br />
"cambiar una cosa de forma, propiedad o estado" o "ser una cosa diferente de otra". Vamos<br />
a tomar el verbo variar en su uso intransitivo e interpretar la expresión variación <strong>lingüística</strong><br />
como "el lenguaje puede cambiar", es decir, "ofrecer variaciones, variar".<br />
Las variantes que en términos generales ofrece más explícitamente el lenguaje pueden<br />
resumirse en tres:<br />
a) la variación entre lenguas, que incluye el análisis de la tipología <strong>lingüística</strong><br />
b) la variación en una misma lengua, básicamente los cambios históricos, que se traducen en<br />
el tema de la evolución de las lenguas, incluidas la aparición y desaparición de lenguas vivas<br />
c) la variación grupal o individual dentro de una misma comunidad <strong>lingüística</strong>,<br />
fundamentalmente ligada o bien a las características de los hablantes o a las situaciones de<br />
comunicación.<br />
A.2. Cómo la teoría <strong>lingüística</strong> ha tratado la variación<br />
En primer lugar para responder a esta cuestión hay que precisar de qué teoría <strong>lingüística</strong><br />
tratamos, a qué teoría <strong>lingüística</strong> nos referimos.<br />
5
Hay que tener en cuenta que la Gramática Generativa Transformacional ha sido la propuesta<br />
teórica más prominente en los últimos años. Decimos, y queremos subrayarlo, la más<br />
prominente, y no la única. No debemos olvidar, sin embargo, que esta propuesta ha<br />
constituido un nuevo paradigma dentro de la <strong>lingüística</strong> y que, en su seno, se han dado<br />
modelizaciones distintas del conocimiento lingüístico, que constituyen variantes, pero que en<br />
ningún caso invalidan sus supuestos fundamentales.<br />
Es cierto que ha habido intentos alternativos para complementar esta propuesta, por cuanto<br />
no daba razón de determinados fenómenos lingüísticos, entre los que cabe destacar el factor<br />
sociocomunicativo de las lenguas. Sin embargo, propuestas alternativas como la <strong>lingüística</strong><br />
funcional o la socio<strong>lingüística</strong> no han proporcionado todavía, A mi entender, un modelo<br />
global, explícito, sistemático y formalizado, de funcionamiento del lenguaje en su conjunto.<br />
Por ello, nosotros no negaremos la validez de la propuesta teórica, si bien dentro de ella<br />
analizaremos sus insuficiencias para dar cuenta de la variación, que es el tema que nos<br />
ocupa.<br />
En segundo lugar, para responder a la cuestión anterior de cómo la teoría <strong>lingüística</strong> ha<br />
tratado la variación, analizaremos cómo ha sido tratado el léxico en esta teoría y lo<br />
compararemos con el tratamiento que se ha hecho de la sintaxis.<br />
A. 2.1 El papel del léxico en las propuestas <strong>lingüística</strong>s<br />
La GGT ha tratado el léxico, en contraposición a otros aspectos de la gramática, como su<br />
componente más irregular, hasta el extremo de considerarlo en un momento dado como el<br />
depósito de las irregularidades de la gramática. Por lo tanto, siguiendo este razonamiento, si<br />
el léxico existía en la gramática, debía reducirse a una mera lista de palabras.<br />
a) En el primer modelo de Chomsky (1957), el léxico era variación abierta, la gramática no<br />
incluía un diccionario.<br />
B) En los modelos posteriores, pero fundamentalmente en el modelo estándar iniciado en<br />
1965 con Aspectos de la teoría de la sintaxis, la gramática empieza a contener un diccionario<br />
especificado<br />
X =<br />
pieza léxica<br />
información fonológica<br />
información sintáctica: rasgos categoríales<br />
información semántica: rasgos selectivos y una serie de reglas de redundancia del tipo:<br />
N= + - animado<br />
+ animado= + - humano<br />
En este modelo, el componente léxico incluía las palabras ya formadas. No se hablaba de<br />
formación, sino sólo de utilización de las palabras en la frase a partir de la llamada regla de<br />
inserción léxica.<br />
El inventario léxico continuaba siendo considerado VARIACIÓN abierta en el sentido de que<br />
cada pieza tenía sus características propias y específicas, sin relación entre ellas.<br />
6
c) En Remarks on Nominalisations (1970), Chomsky concibe por vez primera en sus<br />
propuestas alguna regularidad en el componente léxico pero sólo entre palabras relacionadas<br />
gramaticalmente, como por ejemplo el verbo y su nominalización.<br />
A.2.2 La posición de los especialistas en morfología<br />
Los especialistas en morfología, situados en una posición inversa a la de los sintactistas,<br />
únicamente se han preocupado por los aspectos más regulares del léxico, y han dejado de<br />
lado su gran índice de variación.<br />
Desde Chomsky hasta hoy, dos han sido las grandes propuestas de los morfólogos:<br />
a) la teoría transformacionalista del léxico que defiende (o defendió) que existían relaciones<br />
sintácticas entre las palabras que daban cuenta de un hecho de competencia del hablante.<br />
No parece lógico defender que un individuo hablante no conozca la relación que existe entre<br />
dos palabras como árbol y arboleda, y que las considere como dos piezas distintas de un<br />
listado léxico. Para explicar esta relación, la propuesta transformacionalista defendió que se<br />
trataba del mismo tipo de conexión que el que existe entre dos oraciones como Juan vio a<br />
Pedro y Pedro fue visto por Juan o entre A quien vio Juan fue a Pedro y Juan vio a Pedro.<br />
Es decir, que en este esquema, el léxico era sintaxis y por tanto no disponía de reglas<br />
propias de funcionamiento.<br />
b) Una concepción lexicalista alternativa, actualmente predominante, es la que defiende la<br />
autonomía del componente léxico en la gramática. Según esta posición la gramática consta<br />
de varios componentes y en uno de ellos, en el léxico, se formarían las palabras. Así Halle<br />
(1973) en su artículo Prolegómenos a una teoría de la formación de palabras defiende esta<br />
idea y propone por vez primera un modelo global del componente léxico de una gramática.<br />
Esta posición, matizada diversamente y materializada en propuestas alternativas, es la más<br />
defendida actualmente y se sintetiza en tres puntos existenciales:<br />
--el léxico de una lengua constituye un componente de la gramática que describe esta<br />
lengua.<br />
--como todo componente gramatical, el léxico se rige por sus propias leyes, que afectan<br />
básicamente a las palabras.<br />
--la autonomía interna que tiene el componente léxico no interfiere en el hecho de que deba<br />
estar en interacción con los demás componentes de la gramática, ya que sin esa interacción<br />
no existiría una coherencia en el modelo global de descripción de las lenguas.<br />
B. Léxico y variación<br />
Parece obvio que si un modelo lingüístico desea dar cuenta de la variación en el léxico deba<br />
plantearse si los supuestos teóricos de los que parte son los adecuados para ello.<br />
El modelo de la teoría <strong>lingüística</strong> predominante adopta una posición hipotético-deductiva<br />
para explicar los hechos del lenguaje, sin entrar en la descripción de las lenguas particulares.<br />
A la teoría <strong>lingüística</strong> actual, como se sabe, le interesa básicamente explicar la competencia<br />
de los individuos hablantes, con independencia de la lengua que efectivamente utilicen y<br />
plantearse así cuáles serían los rasgos lingüísticos comunes a toda la especie humana. Este<br />
enfoque parece lógico si partimos de la base de que el lenguaje es una capacidad cognitiva<br />
de base biológica, propia de toda la especie humana como lo son la facultad de ver, de oír,<br />
de moverse, de conocer, de orientarse, etc. El lenguaje se concibe así como una capacidad<br />
innata que se desarrolla en una u otra dirección (es decir, que se materializa en una u otra<br />
7
lengua particular) en virtud de los estímulos a los que los individuos se encuentran<br />
sometidos. Y así, las diferencias entre las lenguas se consideran simples variaciones<br />
paraméricas de una base común, que configura la Gramática Universal (GU). En síntesis, el<br />
objetivo fundamental de la teoría <strong>lingüística</strong> sería describir esta capacidad y los mecanismos<br />
que se ponen en marcha para ejercerla, es decir, para hablar y entender cualquier lengua.<br />
A este primer punto hay que añadir que el objeto científico que sobre el lenguaje construye<br />
la teoría <strong>lingüística</strong> tampoco puede integrar la noción de variación, ya que, preocupada<br />
fundamentalmente por actuar como las ciencias experimentales, considera que las lenguas<br />
son modelos idealizados de la realidad. Su objeto de estudio es una construcción parcial<br />
hipotetizada como un modelo global. Y este modelo es analizado solamente en tanto que<br />
sistema de principios y condiciones comunes a todas las lenguas; es decir, sólo desde el<br />
punto de vista de la competencia (o conocimiento innato que los hablantes tenemos del<br />
lenguaje), y nunca desde el de la actuación (es decir, cómo los hablantes usamos este<br />
conocimiento), y menos aun considera las circunstancias especiales en que se dan las<br />
lenguas naturales y las características de la colectividad que las utiliza.<br />
En esta misma lógica, el sujeto lingüístico de la teoría, que es hablante-oyente ideal,<br />
individuo hipotético considerado fuera de las contingencias de espacio y tiempo, que lo sabe<br />
todo sobre el lenguaje, no asume la realidad y contingencia del sujeto real que funciona en<br />
sociedad, que necesita el lenguaje como sistema de expresión e intercambio y que, por el<br />
hecho de estar sometido a la situación real, tiene del lenguaje un conocimiento parcial e<br />
interferido por los conflictos que se producen inevitablemente entre las lenguas en contacto.<br />
Finalmente, como que para la teoría <strong>lingüística</strong>, el lenguaje es un sistema que debe ser<br />
inmanente, el lingüista debe poder explicarlo todo por las reglas propias de su sistema, y<br />
nunca haciendo alusión a aspectos extralingüísticos, ni relativos a la evolución, ni mucho<br />
menos a su uso.<br />
No cabe duda de que una posición de este tipo no puede dar cuenta de ningún modo de la<br />
variación <strong>lingüística</strong> en toda su amplitud. Por ello, consideramos que para poder incluirla, la<br />
<strong>lingüística</strong> debería asumir una serie de premisas fundamentales alternativas a las que utiliza<br />
en este momento; o mejor dicho, debería ensanchar los supuestos que mantiene, forzando<br />
sus límites, yendo un poco más allá en algunos aspectos como los siguientes:<br />
a) Debería ir más allá de la noción de competencia <strong>lingüística</strong> e incluir la de competencia<br />
PRAGMÁTICA O COMUNICATIVA.<br />
Porque como ya hemos dicho, el objeto de estudio de la <strong>lingüística</strong> teórica no son las lenguas<br />
particulares, sino el conjunto de conocimientos que poseen los hablantes: la competencia<br />
<strong>lingüística</strong>. Y esta competencia se manifiesta en la capacidad del hablante de construir frases<br />
correctas, es decir, de acuerdo con el sistema gramatical. Así, dos frases como:<br />
La conferencia de hoy es aburrida y este palique de hoy es un rollo, las consideraría<br />
sinónimas.<br />
Pero todo hablante nativo de la lengua sabe que la segunda frase nunca la pronunciaría en<br />
una situación formal, sino únicamente en una situación manifiestamente informal. Para dar<br />
8
cuenta de estos aspectos no basta con la noción de competencia <strong>lingüística</strong>, sino que hay<br />
que hace referencia a la competencia comunicativa.<br />
b) Debería ir más allá de la simple teoría de la competencia y abarcar la teoría de la<br />
actuación.<br />
Ya que, si en lugar de trabajar con idealizaciones del lenguaje, trabajamos con muestras<br />
reales del uso del lenguaje, observamos una variación muy compleja, que, sin embargo,<br />
puede estar regida por reglas.<br />
Esta variación está ligada a distintas variables relacionadas con el hablante:<br />
--su procedencia o espacio geográfico<br />
--su nivel cultural<br />
--el grupo social (o grupos sociales) a los que pertenece o en los que se mueve<br />
--su generación<br />
--el grupo profesional, etc.<br />
o relacionadas con la situación comunicativa:<br />
--tema<br />
--canal<br />
--grado de formalidad<br />
-propósito<br />
-deseo de intercomunicación (el estándar)<br />
c) Debería ir más allá de la noción de hablante-oyente ideal y basarse en los hablantesoyentes<br />
reales.<br />
En síntesis, una gramática que quisiera dar cuenta de la competencia en sentido global<br />
debería incluir reglas que explicaran el uso que se hace del lenguaje, y, por tanto, la<br />
variación.<br />
Podemos afirmar sin ninguna duda que el léxico de la gramática es uno de los puntos<br />
privilegiados de la variación del lenguaje. Sin embargo, no se ve afectado por todos los tipos<br />
de variación que existente en el lenguaje. Esta limitación podemos observarla en algunos<br />
aspectos: las variedades ligadas a los individuos producen , en efecto, variación en el léxico<br />
que utilizan (los genolectos, sociolectos y cronolectos léxicos), pero la situación comunicativa<br />
y el grado de formalidad en que se produce un acto comunicativo son origen de variedades<br />
específicas (los tecnolectos, con la terminología, básicamente), pero parece ser que ni el<br />
canal de transmisión de la información ni el propósito del acto comunicativo afecten mucho<br />
la variación léxica.<br />
Las variedades más usuales que se producen en cada uno de los parámetros de variación<br />
son bien conocidas:<br />
a) Desde el punto de vista de los dialectos geográficos encontramos en el léxico variante<br />
como: localismos, comarcalismos, regionalismos, internacionalismos, etc.<br />
b) Desde el punto de vista de los dialectos sociales: cultismos, popularismos, vulgarismos,<br />
léxico infantil, argot, etc.<br />
c) Desde el punto de vista de los dialectos temporales: arcaísmos, neologismos, etc.<br />
9
Si analizamos estas posibilidades podemos observar que en los tres casos, las variedades<br />
podrían describirse como posibilidades graduales organizadas en un eje de dos polos + y -:<br />
+ -<br />
local (internacional)<br />
vulgar (culto)<br />
arcaico (nuevo)<br />
Y un caso parecido (aunque sólo parcialmente coincidente) se daría en los tecnolectos<br />
léxicos, es decir, en las variedades léxicas regidas por el parámetro de las profesiones y<br />
ámbitos de especialización. El léxico que puede organizarse en un eje que tenga en cuenta el<br />
grado de especialización o el nivel de abstracción respecto al léxico común:<br />
+ -<br />
general (especializado)<br />
Pero estamos en una situación distinta cuando nos referimos a la variación en relación a la<br />
norma o al estándar (independientemente de que consideremos la norma única o plural, caso<br />
que no analizamos aquí), ya que el concepto de corrección o de estándar sería una magnitud<br />
discreta, y no gradual; con lo que el eje de gradualidad tendría sólo dos opciones:<br />
Correcto o incorrecto.<br />
Y, en todo caso, se podría establecer una gradación dentro de la incorrección según se<br />
tratara de un tema más o menos clave para ella.<br />
Un último punto que desearíamos abordar antes de terminar con las variedades que se dan<br />
en el léxico, es subrayar que dentro de cada variedad léxica existe también variación,<br />
variación que vacilamos en considerar discreta o continua por cuanto el factor<br />
extralingüístico (necesariamente continuo) es determinante para la clasificación.<br />
En esta línea, situados en las variedades geográficas, cada una de las categorías de<br />
variedades establecidas hace un momento se desplegaría en tipos distintos. Así, los<br />
localismos se clasificarían de acuerdo con su lugar específico de uso; las variedades<br />
argóticas, en relación a su temática o al tipo de colectivo en el que se usa, y los tecnicismos,<br />
de acuerdo con la clasificación estereotipada (más o menos plausible) de los ámbitos<br />
científico-técnicos o profesionales en los que se utilizan.<br />
Pero a pesar del carácter inicialmente y aparentemente discreto de cada clasificación, la<br />
frontera que en la realidad separa una modalidad dialectal de otra, o un ámbito especializado<br />
de otro, es totalmente artificial, como también lo es la división de la ciencia como modelo de<br />
descripción de la naturaleza y el universo.<br />
Los diccionarios de lengua general o los especializados que quieran informar del valor<br />
gramatical y pragmático que tienen las piezas léxicas no pueden obviar la información sobre<br />
el carácter más o menos restringido de una forma o de una acepción, tanto desde un punto<br />
de vista dialectal (geográfico, social, y, en menor grado, temporal), como temático.<br />
No hay duda de que si separamos los diccionarios más usuales observamos que en todos<br />
ellos se da información sobre las variedades del léxico, aunque aparezca de forma distinta:<br />
a) O a través de las llamadas marcas de uso o etiqueta pragmáticas<br />
b) O a través de expresiones restrictivas dentro del texto de la definición de las palabras<br />
10
c) O en forma de notas adicionales<br />
Y tampoco hay duda de que las marcas de uso son el recurso más utilizado en los<br />
diccionarios generales para expresar la variación; tanto si esas marcas tienen un valor<br />
simplemente informativo (dar datos adicionales sobre el uso de una unidad) como si tienen<br />
un valor restrictivo (y, por tanto, limitativo sobre el uso de dicha unidad).<br />
Pero en ambos casos, de forma inconsciente o premeditada y aunque no lo pretendan,<br />
siempre jerarquizan los usos, por cuanto los hablantes de una lengua tenemos interiorizado<br />
el valor social de cada etiqueta en relación al modelo de referencia.<br />
TERMINOLOGÍA Y VARIACIÓN<br />
Es ya un lugar común criticar uno de los principios en que se ha fundamentado la teoría<br />
clásica de la terminología: la relación de univocidad entre un concepto y su denominación.<br />
Pocos especialistas consiguen argumentar que en terminología real (no en terminología<br />
estandarizada para usos representacionales) exista una relación entre una forma y su<br />
significado, ni siquiera en el interior del mismo ámbito de especialidad. La observación del<br />
uso real que los profesionales hacen de los términos revela que una noción puede ser<br />
expresada (y de hacho casi siempre lo es) por varias denominaciones, que varían en función<br />
de los parámetros dialectales, comunicativos y estilísticos que, en menor grado que en la<br />
comunicación general, rige también la comunicación especializada.<br />
En este sentido, los diccionarios especializados por la temática, y, por lo tanto, ya<br />
restringidos en cuanto al factor de la especialidad, dan muestra también de variación<br />
dialectal, si bien en muchísimo menor grado que los diccionarios generales.<br />
Como muestra, baste recordar que en la norma ISO relativa a la representación de la<br />
información, se habla de la codificación geográfica de las variedades, dato que para el caso<br />
de lengua de gran extensión o de distribución variada es sumamente importante reflejar en<br />
la terminología la variación léxica que de hecho se produce.<br />
Menor peso , en cambio, tienen las variedades sociales en los diccionarios especializados por<br />
la temática, porque la terminología se supone que sirve prioritariamente a la comunicación<br />
profesional, y que esta se produce básicamente en un registro formal. son escasas las<br />
muestras de términos argóticos recogidas en diccionarios especializados o en terminología<br />
técnico-científicas, aunque no quepa ninguna duda de que toda profesión tiene su argot<br />
específico.<br />
C. Concepción de un componente léxico que incluya la variación<br />
C.1 ¿Cómo se representarían las piezas léxicas y terminológicas en el componente de la<br />
gramática?<br />
Parece fuera de toda duda que un componente léxico que quiera dar cuenta de los aspectos<br />
de variación debe recoger las variantes léxicas en su diccionario. El problema es cómo puede<br />
o debe hacerlo.<br />
Intentamos a continuación sugerir algunas ideas que constituyen el núcleo inicial de una<br />
reflexión más amplia sobre la teorización de los modelos terminológicos, siempre dentro de<br />
una concepción de base <strong>lingüística</strong>.<br />
11
PROPUESTAS INICIALES<br />
Sin dudar ni un momento de que el conocimiento especializado forma parte de la<br />
competencia del hablante, el cual, según sus características dialectales y profesionales<br />
configura una competencia más profunda en determinadas opciones del léxico de su lengua,<br />
consideramos que podría haber dos vías alternativas para explicar la presencia de la<br />
terminología en la competencia del hablante.<br />
a) La primera supondría que los hablantes poseen más de una gramática, es decir una<br />
gramática distinta para cada variedad parametrizada, como si se tratara de hablantes<br />
plurilingües.<br />
b) La segunda supondría que el hablante tiene en su gramática todas las posibilidades de<br />
variación, que se activarían de manera espontánea en función de sus características y se<br />
ampliarían a medida que adquiriera más variedades.<br />
Sin embargo en ambos casos, el componente léxico del hablante comprendería:<br />
--un diccionario de palabras (más o menos amplio según el grado de competencia y más o<br />
menos especializado o especializado en uno u otro capo en función de sus características).<br />
Cada palabra estaría especificada gramatical y pragmáticamente<br />
--un conjunto de reglas de formación, que darían razón de cómo este hablante hace nuevas<br />
creaciones utilizando los recursos neológicos diversos<br />
--un conjunto de reglas de interpretación de las palabras y de sus combinaciones<br />
La evolución entre uno y otro modelo tomarían en cuenta dos aspectos. El primero sería la<br />
adecuación entre defender una única competencia dentro de una misma lengua o proponer<br />
varias competencias <strong>lingüística</strong>s simultáneas; o, en otros términos, en el hecho de postular o<br />
bien que el hablante posee una única gramática para su lengua primera, y que adquiere<br />
nuevas gramáticas a medida que va aprendiendo nuevas lenguas, o bien que posee<br />
diferentes gramáticas a la vez. El segundo aspecto sería descodificar mensajes según se<br />
realizara estas operaciones dentro de una misma gramática o partiendo de la base que<br />
cambia de gramática según la situación.<br />
No pretendemos discutir ahora las ventajas e inconvenientes de cada propuesta ni llevar a<br />
cabo una evaluación explícita de cuál sería el modelo más adecuado para dar cuenta del<br />
modo de proceder de un hablante en su propia lengua. Debemos decir sin embargo que<br />
defendemos prioritariamente la opción que sostiene que realizamos la comunicación general<br />
y profesional utilizando una misma gramática, si bien, en función de las características de<br />
cada caso seleccionamos prioritariamente estrategias comunicativas distintas.<br />
C.2 ¿Cómo representarían las unidades léxicas y terminológicas en la gramática?<br />
En lexicografía práctica, el conjunto formado por una entrada de diccionario con todas sus<br />
especificaciones constituye, como se sabe, un artículo de diccionario. En lexicografía teórica,<br />
también se parte del artículo de diccionario, concebido como el conjunto de la rúbrica léxica<br />
y sus informaciones.<br />
12
De acuerdo con esta idea, cada palabra del componente léxico de una gramática estaría<br />
especificada gramatical y pragmáticamente. Este componente comprendería tanto las<br />
unidades de tema general como las de tema especializado que conoce el hablante, de<br />
acuerdo con su especialización. Esta propuesta supondría que formarían parte de la<br />
competencia algunos rasgos pragmáticos.<br />
Y así, el diccionario estaría compuesto por:<br />
--una lista de entradas léxicas (generales y especializadas)<br />
--un conjunto de especificaciones sobre cada una de ellas (gramaticales, pragmáticas y<br />
extra<strong>lingüística</strong>s)<br />
Las especificaciones gramaticales darían cuenta del uso morfológico y sintáctico de cada<br />
unidad, de su significado y de su pronunciación.<br />
Las especificaciones pragmáticas comprenderían rasgos (que irían marcados o no marcados)<br />
en referencia a tres parámetros:<br />
--el ámbito de uso: geográfico, social, temporal<br />
--la temática<br />
--la situación de comunicación<br />
Las especificaciones extra<strong>lingüística</strong>s serían propias de cada hablante y darían cuenta de las<br />
connotaciones causadas por factores individuales. Estas especificaciones serían los únicos<br />
rasgos (nos referimos a tipos de características y no a ejemplos individuales) no<br />
generalizables en el componente léxico.<br />
C. 3 Propuesta de selección de las variedades léxicas<br />
De acuerdo con el modelo de artículos léxicos descrito, el hablante seleccionaría las unidades<br />
léxicas en función de dos variables:<br />
--el concepto a transmitir<br />
--el grado de especialización del acto comunicativo, en virtud del interlocutor, de los<br />
objetivos comunicativos y del nivel adecuado de la comunicación<br />
La selección de las posibilidades abiertas para cada parámetro podría representarse como un<br />
mecanismo en el que la situación por defecto sería la no marcada (situación de comunicación<br />
estándar, comunicación general en cuanto al tema, ni formal ni informal en cuanto al tono, y<br />
medianamente redundante en cuanto al nivel); y en los casos de situaciones marcadas por la<br />
temática, el grado de formalidad o el nivel de abstracción, se activarían los rasgos marcados.<br />
Algunos de ellos, los correspondientes a las variedades dialectales, estarían condicionados<br />
por las características de los hablantes e integrarían inicialmente su léxico. Otros, los<br />
relacionados con la temática y las características de las situaciones comunicativas, serían<br />
seleccionados por los hablantes en función de cada circunstancia de comunicación.<br />
En síntesis, que esta gramática de concepción medular, uno de cuyos módulos sería el<br />
componente léxico, incluiría todas las unidades léxicas que conoce el hablante 1 .<br />
Conclusiones<br />
Si la aproximación que hemos esbozado parece adecuada, asumiendo que todo hablante<br />
posee una sola gramática, que incluiría la variación en todas sus facetas, desearíamos<br />
proponer, a modo de conclusión, una serie de puntos de reflexión, poco explorados todavía,<br />
13
que suponemos que pueden contribuir a ensanchar los límites de la gramática y a explicar<br />
dentro de ella la terminología:<br />
En primer lugar, creemos que la teoría <strong>lingüística</strong> debería asumir que la variación es una<br />
noción a tener en cuenta en su concepción, sin que por ello se deba abandonar la<br />
sistematicidad.<br />
En segundo lugar, desearíamos sostener que la variación no presupone en absoluto la<br />
ausencia de reglas en los fenómenos lingüísticos, aunque sea cierto que mediante reglas<br />
exclusivamente gramaticales no podemos dar cuenta de ella.<br />
En tercer lugar, hemos intentado defender que la variación comparte con la unidad la<br />
competencia del hablante, y que para dar cuenta de esa competencia global, la teoría<br />
<strong>lingüística</strong> debería incluir tanto la competencia gramatical como la competencia pragmática.<br />
En cuarto lugar, nos parece imprescindible que la teoría <strong>lingüística</strong> formalice un modelo que<br />
incluya la variación, en lugar de afirmar que todos los fenómenos no predictibles por reglas<br />
gramaticales son conocimientos extralingüísticos.<br />
Finalmente deseamos subrayar que, aunque la explicación de fenómenos aparentemente no<br />
predictibles por reglas explícitas parezca difícil, la evolución que el tratamiento del léxico ha<br />
tenido a lo largo de la historia de la gramática transformacional demuestra que, poco a poco,<br />
las propuestas teóricas van superando las fronteras de los fenómenos más explícitamente<br />
regulares y entrando en otros aspectos que, no por el hecho de parecer irregulares o poco<br />
sistemáticos, no se rijan por reglas de base. Sin la explicación de esos fenómenos ninguna<br />
teoría por muy perfecta que formalmente sea podrá explicar la compleja variación de los<br />
fenómenos lingüísticos.<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Cabré, M. T. (1992) La terminología. La teoría, els mètodes, les aplicacions. Barcelona,<br />
Empúries.<br />
Cabré, M. T. (1994a) A l’entorn de la paraula (I). Lexicología general. València, Servei de<br />
publicacions de la Universitat de València.<br />
Cabré, M. T. (1994b) A l’entorn de la paraula (II). Lexicología catalana. València, Servei de<br />
publicacions de la Universitat de València.<br />
Cabré, M. T. (1996) (en premsa) Diversidad en la terminología: de la disciplina a su<br />
funcionalidad. En: Sendébar.<br />
Cabré, M. T (1995) (en prensa) Termiologia: correcció i adequació.<br />
Carroll, L (1871) Alicia en el país de las maravillas. Madrid, Akal, 1984.<br />
Scalise, S. (1984) Morfologia lessicale. Padua, CLESP.<br />
1<br />
Dejamos de lado en este punto la posibilidad de que el componente léxico contenga<br />
reglas que den cuenta de la formación de palabras nuevas, tanto generales como<br />
especializadas.<br />
14
BLOQUE I EL ESTUDIO DE LA LENGUA EN EL CONTEXTO DE SU USO.<br />
Temas<br />
1. Pragmática<br />
15
2. Socio<strong>lingüística</strong>.<br />
3. Lingüística del texto.<br />
4. Psico<strong>lingüística</strong>.<br />
PROPÓSITOS DE BLOQUE<br />
Que el maestro en formación:<br />
Analice la lengua como un fenómeno que cambia paralelamente al avance de la sociedad.<br />
Reconozca los diferentes enfoques de la lengua para que comprenda el impacto del idioma<br />
en la sociedad.<br />
Analice las funciones y usos del lenguaje en una sociedad.<br />
ACTIVIDADES<br />
1. Buscar, seleccionar y registrar información de distintos textos sobre los enfoques<br />
pragmáticos, sociolingüísticos cognitivos de nuestro lenguaje.<br />
2. Elaborar resúmenes, tablas, gráficas, diagramas y cuadros sinópticos.<br />
y notas como apoyo al estudio o al trabajo de investigación<br />
3. Escribir una monografía integrando la información de resúmenes y notas; Incluir la<br />
referencia bibliográfica del material consultado: el nombre del autor, el título, paginas<br />
consultadas, editorial, editorial, edición y fecha, número total de páginas.<br />
4. Contrastar lo investigado con la lecturas: Del lenguaje, competencia comunicativa y<br />
enseñanza de la lengua “Los enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y cognitivos” (que se<br />
encuentra al final del programa en materiales de estudio), y con las lecturas<br />
complementarias: “Pragmática” y “Desviaciones pragmáticas de la gramática”.<br />
Lecturas complementarias.<br />
PRAGMÁTICA<br />
Al hablar sobre la semántica nos hemos extendido bastante sobre el concepto de significado:<br />
el significado de las palabras, el significado de las oraciones. Y, al hacerlo, nos hemos<br />
habituado en alguna medida a ver el significado como una relación entre los signos y la<br />
realidad. Es preciso ahora que recordemos que el examen del lenguaje no se agota en ese<br />
vínculo, y que este mismo vínculo no es objetivo ni permanente,-ya que depende enteramente<br />
de las complejas relaciones entre los hombres. En efecto, si una expresión<br />
<strong>lingüística</strong> significa algo, lo significa siempre para alguien y porque alguien más quiso<br />
significarlo: el significado no es más que uno de los elementos del lenguaje, y el lenguaje es,<br />
ante todo, una herramienta para la comunicación entre los hombres. Al examinar este<br />
aspecto de la comunicación, nos adentramos en la dimensión pragmática del signo.<br />
16
La pragmática ha sido definida como la disciplina que estudia el discurso (es decir, el habla,<br />
el acto de hablar o de escribir) como un acto humano que se dirige a la producción de ciertos<br />
efectos; pero su campo de interés es más amplio que el mero análisis del discurso: puede<br />
decirse que la pragmática es la parte de la semiótica que trata del origen de los signos, de<br />
sus usos y de los efectos que ellos producen en la conducta dentro de la cual aparecen.<br />
Podrá observarse ahora el modo en que las distintas partes de la semiótica se encuentran<br />
estrechamente ligadas entre sí. La sintaxis es el punto de partida de la semántica, ya que<br />
para estudiar las formas de significación y sus problemas es preciso admitir primero ciertas<br />
expresiones a las cuales haya de atribuirse aquella significación, y para distinguir las expresiones<br />
aceptables (bien formadas) de las inaceptables (mal formadas) es necesario conocer o<br />
establecer ciertas reglas de formación. A su vez, la semántica es una base necesaria para la<br />
pragmática, ya que el uso que se hace del lenguaje presupone el manejo de los significados<br />
atribuidos a los signos que se empleen.<br />
El ámbito de la pragmática es muy amplio. Han llegado a mencionarse, como ejemplos de<br />
investigaciones pragmáticas, las relativas a los procesos fisiológicos del acto de hablar, los<br />
análisis psicológicos, etnológicos y sociológicos comparativos entre los hábitos lingüísticos de<br />
distintas personas o grupos sociales y a los procedimientos utilizados por los científicos al<br />
registrar el resultado de sus experimentos. Pero, para los fines que nos interesan, bastará<br />
examinar someramente ciertos aspectos del lenguaje en el que están o deberían estar<br />
expresadas las ciencias.<br />
PARA QUÉ SIRVE EL LENGUAJE, Y CÓMO SE LO USA<br />
Dijimos no hace mucho que las oraciones pueden servir muchos propósitos. En efecto, tal es<br />
la característica del lenguaje, instrumento del que se sirve el hombre para diversos fines.<br />
Cuando una persona (el emisor) dice algo (emite un mensaje) a otra persona (el receptor),<br />
intenta siempre producir algún efecto en este último: busca influir en él. ¿Por qué quiere<br />
influir, cuáles son los motivos que lo impulsan a hacerlo? Responder esta pregunta sería muy<br />
complicado, y nos llevaría fuera del ámbito de nuestro análisis.<br />
¿Consigue influir? A veces sí y a veces no; esto depende de factores tales como que el<br />
mensaje llegue a destino (no sea dicho a un sordo, o remitido por una carta que se pierda en<br />
el camino) y que el receptor comparta con el emisor un mismo código lingüístico (por<br />
ejemplo, que ambos hablen el mismo idioma). Pero ¿qué clase de influencia se busca con el<br />
mensaje?<br />
Hay muchas formas de influir en el otro, y a todas ellas sirve el lenguaje: el emisor puede<br />
tratar de informar, de preguntar, de pedir, de insultar, de persuadir, de dominar, de halagar,<br />
de ordenar, de despreciar, de engañar, de entretener. Existe una variada gama de relaciones<br />
de comunicación que pueden presentarse entre dos o más personas (diálogo, reunión social),<br />
e incluso entre una o algunas personas y una masa indeterminada de ellas (el novelista y su<br />
público, los legisladores y sus gobernados).<br />
Toda esta variedad de funciones, sin embargo, puede clasificarse en grandes grupos y<br />
reducirse así a unas pocas funciones primarias. Como en toda clasificación, el modo de<br />
17
imaginar tal agrupamiento es materia opinable; pero hay funciones sobre las que existe<br />
cierto consenso:<br />
a) Función descriptiva. Un primer grado puede englobarse dentro de la función descriptiva,<br />
que es la usada para llevar a la mente del receptor una determinada proposición. Esta<br />
función (o uso) del lenguaje suele llamarse también informativa; pero el uso común del<br />
término "informar" sugiere la intención, por parte del emisor, de producir en el receptor una<br />
modificación de creencias a través del aporte de nuevos datos. Y no siempre que usamos el<br />
lenguaje en su función descriptiva deseamos realmente informar sobre lo que decimos. Sí<br />
durante un examen de historia se nos interroga sobre la caída del Imperio Romano,<br />
trataremos de describirla (en la medida de nuestras posibilidades); pero probablemente no<br />
estaremos tan seguros de la originalidad de nuestra respuesta como para que tengamos la<br />
intención de aportar nuevos datos y acrecentar o modificar con ellos los conocimientos del<br />
profesor. A través de nuestra descripción (de los hechos que culminaron con el fin del<br />
Imperio Romano de Occidente) el profesor obtiene sin embargo una información acerca de la<br />
extensión y la profundidad de nuestros conocimientos, que no es lo mismo que estábamos<br />
describiendo. Claro está que, pese a esta diferencia entre información y descripción, en la<br />
mayoría de los casos las descripciones están destinadas a informar.<br />
Usamos el lenguaje en su función descriptiva, pues, cuando discurrimos y razonamos acerca<br />
del mundo que nos rodea; y por ello -como ya hemos observado- el lenguaje científico<br />
pertenece a esta división de los usos del lenguaje. Pero corresponde recordar aquí que<br />
calificar una expresión <strong>lingüística</strong> de descriptiva no importa prejuzgar sobre su veracidad, ya<br />
que tanto puede describirse lo existente cuanto lo irreal: tal descriptiva es una afirmación<br />
veraz como otra errónea, o incluso una aserción falseada adrede y con plena conciencia.<br />
El sistema normalmente utilizado para describir consiste en relacionar propiedades con<br />
sujetos, de tal modo que las propiedades se atribuyen a los sujetos y éstos se suponen<br />
portadores de aquellas. Si decimos “Sócrates y mi tía Etelvina son mortales", "el perro de mi<br />
vecino es violeta" o "el faraón Pepi se casó con su hermana", estamos atribuyendo<br />
respectivamente al filósofo, a la tía, al perro y al faraón las propiedades de ser mortales,<br />
tener color y haber practicado el tradicional incesto de los reyes egipcios. Cuando una<br />
proposición es examinada bajo esta óptica, ella resulta verdadera o falsa según que el sujeto<br />
a que se refiere pertenezca o no a la clase de los que gozan (o sufren) de la propiedad en<br />
cuestión. Cuando se dice "la estupidez es una enfermedad contagiosa", se afirma que,<br />
cualquier cosa que sea la estupidez, ella pertenece a la clase de los objetos que tienen la<br />
propiedad de ser "enfermedad contagiosa", junto con la gripe, la tuberculosis y la sífilis.<br />
b) Función directiva. El segundo grupo de expresiones es el de las que cumplen una función<br />
directiva: se trata de las expresiones que emplea una persona para provocar en otra ciertos<br />
comportamientos o para influir en su voluntad.<br />
El ejemplo que primero llega a nuestra mente es la orden, el mandato, la norma: "¡A<br />
retaguardia, carrera mar!"; "Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e<br />
inhabilitación especial por doble tiempo... el funcionario que desempeñando un acto de<br />
servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”.<br />
18
Pero no se trata sólo de las órdenes: un pedido ("solicito el puesto de cocinero en el<br />
restaurante de su propiedad") o un ruego ("páseme el chimichurri, por favor") tienen<br />
también por objeto lograr que otra persona actúe (o se abstenga de actuar) de cierta<br />
manera.<br />
Incluso puede considerarse que una pregunta también integra el grupo de las expresiones<br />
directivas, porque constituye un pedido de respuesta, el reclamo de una conducta<br />
consistente en proporcionar una información. Así, la expresión "¿qué hora es?" podría<br />
traducirse por "dígame usted la hora, por favor".<br />
De cualquier manera, es preciso tener siempre presente que la función directiva, a diferencia<br />
de la descriptiva, no guarda relación con los valores de verdad. Supongamos que el jefe de<br />
una oficina indica al empleado: ‘‘ prepare esta planilla", y el empleado le contesta: "¡Mentira!<br />
Lo que usted dice es falso". Más que desobedecido, el jefe se sentirá perplejo. Esto se debe a<br />
que las propiedades de "ser falso" o "ser verdadero" no pueden atribuirse a las expresiones<br />
directivas, así como la calidad de mamífero no puede predicarse de la belleza ni la de ser un<br />
número racional puede afirmarse del cerro Aconcagua. De una directiva puede afirmarse que<br />
es justa o injusta, razonable o irrazonable, eficaz o ineficaz respecto del comportamiento que<br />
pretende; pero no es posible calificarla ni de verdadera ni de falsa.<br />
c) Función expresiva. El tercer grupo es el de las combinaciones <strong>lingüística</strong>s qué cumplen una<br />
función expresiva; esto es, que sirven para manifestar sentimientos o emociones. Esta<br />
exteriorización puede tener varias finalidades, de las que al menos tres son fácilmente<br />
distinguibles: "¡Pardiez!", "¡Voto a Satanás!" o las variadas expresiones que proferimos<br />
cuando nos golpeamos un dedo con un martillo generalmente se limitan a facilitar nuestro<br />
desahogo o se agotan en manifestar el sentimiento que experimentamos sin que nadie<br />
(podemos incluso hallarnos solos) sea el destinatario de nuestra expresión. Diferente es el<br />
caso en que pretendemos comunicar a otro nuestros sentimientos, transmitirle una emoción<br />
o una actitud: "¡Amor mío!", o "¡Pedazo de estúpido!". Y, por último, la expresión puede<br />
emitirse con la intención de provocar o generar en otro cierta emoción o cierto sentimiento:<br />
"¿Acaso vamos a permitir que el desorden y el libertinaje sigan carcomiendo las bases de<br />
nuestra sociedad y que cualquier hijo de inmigrante piense lo que se le dé la gana?"<br />
Claro está que estas finalidades expresivas suelen superponerse en el uso diario, de tal modo<br />
que lo que decimos puede tener más de una. Así, un caso típico en este grupo es el del<br />
lenguaje poético, que puede cumplir las tres finalidades a que nos referíamos: el poeta que<br />
hemos sentido bullir en nuestro espíritu nos hizo escribir alguna vez poemas que luego<br />
guardamos celosamente para que nadie los viera; un poema puede también expresar un<br />
sentimiento, o incluso (tal es el caso de los poemas que se dirigen los enamorados)<br />
despertar o fortalecer en el receptor emociones análogas a las del poeta.<br />
De las expresiones que cumplen esta función tampoco pueden predicarse la verdad ni la<br />
falsedad: desde una óptica psicológica podrá decirse que son auténticas o artificiales; desde<br />
el punto de vista estético, que son bellas o que carecen de valor; pero no puede afirmarse<br />
que un poema sea verdadero ni que la expresión "¡Cáspita!" sea falsa.<br />
19
d) Función operativa. Existe, finalmente, el uso que se hace del lenguaje en ceremonias o en<br />
actos formales, expresado en palabras que en la ocasión se pronuncian en cumplimiento de<br />
normas o reglamentos para obtener cierta finalidad o determinado efecto que la misma regla<br />
prevé. Esta función se llama operativa porque en ella el lenguaje no describe, expresa ni<br />
ordena, sino que realiza u opera directamente un cambio en la realidad. La fórmula que el<br />
oficial público pronuncia para declarar unida en matrimonio a la temeraria pareja que ha<br />
acudido a él, el “buenos días, señor jefe”, el “yo te absuelvo" del discurso religioso, son<br />
ejemplos de esta función. Cuando decimos "buenos días" no describimos el real estado del<br />
tiempo (empleamos esta expresión incluso cuando llueve); no exteriorizamos emoción<br />
alguna (a menudo lo decimos maquinalmente) ni pretendemos provocar una conducta de<br />
nuestro interlocutor: estamos saludando. Una vez pronunciadas las palabras operativas,<br />
como a través de un mágico abracadabra, la persona con la que nos encontramos queda<br />
saludada, los contrayentes quedan casados, el penitente queda absuelto. Hemos hecho lo<br />
que nos proponíamos hacer; y aquí también quedaría fuera de lugar que alguien calificase lo<br />
que hemos dicho de verdadero o de falso.<br />
e) Los usos mixtos. A menudo las funciones del lenguaje guardan cierta correspondencia con<br />
alguna característica gramatical que le es peculiar. Así, el modo indicativo resulta<br />
especialmente apropiado para la función descriptiva, el modo imperativo cuadra<br />
perfectamente a órdenes o ruegos, la interrogación a las preguntas (como especie de la<br />
función directiva), y los signos de admiración (o, en idiomas como el latín, el caso vocativo)<br />
sirven los fines del lenguaje expresivo.<br />
Sin embargo, el habla de una comunidad <strong>lingüística</strong> es mucho más complicada que todo eso,<br />
y así las características gramaticales que en principio corresponden a cierta función resultan<br />
a menudo utilizadas para otra.<br />
Formas gramaticalmente descriptivas sirven para inducir la conducta de otros: "el que<br />
matare a otro será reprimido con prisión"; "soldado, sus botas están sucias"; "me sentiría<br />
feliz si usted retirara su pie de encima del mío". Una pregunta no siempre requiere una<br />
respuesta directa: a veces rectarlia una conducta diferente. Por ejemplo, si decimos a<br />
alguien "¿tiene hora?" o "¿podría tomar un café?", no nos conformaremos con que nos responda<br />
simplemente "sí". El modo imperativo puede traducir una función puramente<br />
expresiva: ";Vaya, vaya!". Y otro tanto puede lograrse con el modo indicativo: "Galopa la<br />
noche en su yegua sombría/desparramando espigas azules sobre el campo". A su vez, las<br />
formas expresivas pueden esconder una función directiva: si exclamamos "¡Ay, cuánta sed<br />
tengo!", tal vez estemos procurando que quien nos oye nos sirva nuestra quinta copa de<br />
champán.<br />
En resumen, la intención de hacer cumplir al lenguaje una determinada función no se exhibe<br />
sino algunas veces a través de la forma gramatical utilizada. Por lo general, para interpretar<br />
cuál es esa intención habrá que recurrir al contexto y a las circunstancias que rodearon la<br />
emisión del mensaje en cuestión.<br />
Pero las complicaciones no terminan allí. Ocurre, además, que -sea cual fuere la forma<br />
empleada- las distintas funciones del lenguaje rara vez se nos muestran en forma pura. Una<br />
orden pretende obtener de nosotros una conducta, pero a la vez nos proporciona cierta<br />
20
información sobre las preferencias de quien la emite, y es fácil hallar también en ella la<br />
expresión de cierta actitud emotiva: el deseo del emisor por aquello que prescribe, o su<br />
rechazo por aquello que prohíbe. Aun el mensaje más puramente expresivo, corro "¡ay!",<br />
incluye la información de que su emisor siente alguna clase de dolor y, en cierto contexto,<br />
puede servir para incitarnos a darle ayuda.<br />
Pero la mezcla más común es la que combina la función descriptiva con la expresiva. No<br />
siempre describimos los acontecimientos con la asepsia de una proposición matemática: "los<br />
triángulos equiláteros tienen tres ángulos agudos". A veces lo hacemos, cuando nuestros<br />
intereses o emociones no están involucrados en la descripción: "Tokio tiene más habitantes<br />
que Osaka". Pero en cuanto nos sentimos afectados por lo que relatamos, es difícil que<br />
mantengamos la imparcialidad; y esto ocurre normalmente en temas tan cercanos a<br />
nuestros intereses como la política y el derecho. Decir que "los partidos X e Y tratan de<br />
superar sus diferencias para coincidir en un programa común de gobierno" es lo mismo (en<br />
un sentido) y no lo es (en otro sentido) que afirmar que "otra vez los políticos de X e Y<br />
traicionan sus ideales para tramar un contubernio". De este modo se habla habitualmente a<br />
nuestro alrededor, y las opiniones y actitudes de mucha gente resultan influidas por el modo<br />
en que los acontecimientos les son relatados por otras personas o por la prensa. Aun cuando<br />
las descripciones sean verdaderas, la función expresiva entremezclada en ellas constituye<br />
una poderosa arma para el dominio de las voluntades. Si queremos, pues, ganar para<br />
nosotros esta parcela de libertad; si, interesados en la política, en el derecho o en las<br />
ciencias sociales en general, queremos manejar por nosotros mismos la herramienta<br />
<strong>lingüística</strong> en lugar de ser conducidos por ella, es imprescindible que conozcamos los efectos<br />
emotivos del lenguaje y estemos así en condiciones de prevenir los lazos que ellos nos<br />
tienden a cada paso. Allá vamos.<br />
EFECTOS EMOTIVOS DEL LENGUAJE.<br />
Bien dicen que el gato escaldado huye del agua fría. Esto significa que si alguien ha sufrido<br />
una fuerte conmoción, es probable que durante mucho tiempo cualquier circunstancia que le<br />
recuerde aquella oportunidad le produzca reacciones favorables o desfavorables. Cualquiera<br />
de nosotros ha experimentado esto con algún aroma o con alguna melodía que, más allá de<br />
sus cualidades olfativas o armónicas, nos recuerdan una época o un acontecimiento de<br />
nuestra vida, agradable o desagradable. Lo mismo ocurre -y con frecuencia mucho mayorcon<br />
las palabras.<br />
Supongamos que alguien ha estado preso y que, durante ese lapso, ha sufrido experiencias<br />
muy penosas. Puede ocurrir que desde entonces, al oír la palabra "comisaría", sufra un<br />
sobresalto o se le ponga la piel de gallina. Este efecto, que incide en las actitudes del oyente<br />
más que en sus creencias, no debe confundirse con la representación figurativa o pictórica<br />
que acompaña a menudo a los términos. El sujeto de nuestro ejemplo comprende, igual que<br />
cualquier otra persona, una oración que incluya la palabra "comisaría"; y este vocablo<br />
despierta en su mente la imagen de cierta dependencia policial; pero, además de esto, la<br />
palabra lo perturba emocionalmente.<br />
21
Este fenómeno, consistente en que una palabra se presente asociada con determinada<br />
reacción emotiva, no sólo puede resultar de un condicionamiento individual, como en el caso<br />
del ejemplo: a menudo es también un fenómeno social. Es común observar que en<br />
determinada comunidad ciertas palabras van generalmente acompañadas por reacciones<br />
favorables o desfavorables, de tal modo que la relación entre palabra y efecto emotivo es tan<br />
habitual entre los habitantes como el vínculo entre la palabra y su significado. Por esto, la<br />
capacidad de una palabra de provocar ciertas reacciones en los hablantes de una comunidad<br />
ha sido denominada a veces significado emotivo, para diferenciarlo del significado<br />
cognoscitivo o descriptivo, de relación de las palabras con la realidad. Aquí, para evitar<br />
confusiones, llamaremos al primero efecto emotivo del lenguaje y reservaremos el nombre<br />
de significado para el segundo, como lo hemos hecho hasta ahora.<br />
Cuando el efecto emotivo está generalizado socialmente, esto es, cuando normalmente la<br />
palabra en cuestión provoca en los miembros de una comunidad el mismo efecto emocional,<br />
tales vocablos son objeto de un doble uso: para referirse al objeto que denotan y, al mismo<br />
tiempo, para influir en las emociones del auditorio. El lenguaje se presta para este doble uso<br />
y nos ofrece a menudo un repertorio de palabras, con distintos matices de efecto emotivo,<br />
para que escojamos la que mejor convenga a nuestros intereses del momento. Así, palabras<br />
que son sinónimas desde el punto de vista del significado no resultan en absoluto<br />
equivalentes en relación con su efecto emotivo: abogado y picapleitos; médico y matasanos;<br />
caballero, señor, hombre, individuo y sujeto; virtuoso y santurrón, son ejemplos que podrían<br />
multiplicarse a voluntad: un mismo objeto puede tener un nombre emocionalmente neutro y<br />
otros favorables o desfavorables en diversos grados.<br />
Pero aquí conviene formular una nueva aclaración: así como no hay que confundir el<br />
significado con el efecto emotivo, tampoco debe confundirse este efecto con el significado de<br />
ciertas palabras que denotan emociones. La palabra "miedo" significa una emoción (la que<br />
sentimos, por ejemplo, frente a una mesa examinadora); pero no inspira miedo. Tal vez<br />
inspire menosprecio, al menos a aquellas personas que siempre hacen alarde de valentía;<br />
pero una cosa es lo que significa y otra distinta el efecto emotivo que provoca.<br />
Esta peculiaridad del lenguaje abre un ancho margen de posibilidades pragmáticas. Así, en<br />
poesía podemos utilizar palabras que generen emociones; pero cuando desarrollamos una<br />
actividad científica preferimos seleccionar los términos de menor contenido emocional, para<br />
evitar que nuestras actitudes y las de nuestro interlocutor interfieran en la comunicación y<br />
en la comprensión de nuestras respectivas creencias.<br />
Pero lo común es que hablemos sobre lo que nos interesa; y de este modo, cuando<br />
describimos los acontecimientos que nos incumben, lo hacemos de tal modo que nuestro<br />
interlocutor sea empujado emocionalmente en la dirección que preferimos. Bertrand Russell,<br />
con el buen humor que lo caracterizaba, proponía la "conjugación de verbos irregulares",<br />
como el siguiente:<br />
Yo soy firme;<br />
tú eres obstinado;<br />
él es un tonto cabeza dura.<br />
Y sobre este modelo se han imaginado otras "conjugaciones":<br />
22
Yo lo he reconsiderado;<br />
tú has cambiado de opinión;<br />
él ha retirado su palabra.<br />
Yo soy exigente;<br />
tú eres melindroso;<br />
él es una vieja maniática.<br />
Otro ejemplo divertido -y sumamente ilustrativo del modo en que se emplea el efecto<br />
emotivo del lenguaje- es el ya clásico de Carrió:<br />
Los abogados piden la actualización de su arancel de honorarios. Los auxiliares de la justicia<br />
estiman que la compensación de sus servicios profesionales no está de acuerdo con la<br />
jerarquía de los mismos. Los avenegras pretenden ganar todavía más.<br />
No se trata, por cierto, de combatir este modo de describir opinando; seria una lucha<br />
infructuosa, ya que esta modalidad se halla profundamente arraigada en los hábitos<br />
lingüísticos del mundo entero. Por otra parte, el uso descriptivo-emotivo de las palabras hace<br />
más sabrosa la comunicación, le otorga implícitamente contenidos que de otro modo<br />
deberían explicitarse en más palabras y, en definitiva, sirve uno de los fines fundamentales<br />
del hombre: influir en las actitudes de los demás para lograr que se conformen a las propias.<br />
Tampoco se trata de mantenernos al margen de la manipulación emotiva del lenguaje:<br />
nosotros formamos parte de la humanidad, y también buscamos influir en los demás. Si<br />
renunciáramos a este medio, quedaríamos en inferioridad de condiciones en medio de una<br />
lucha sin cuartel.<br />
Se trata, en cambio, de tomar conciencia de esta herramienta persuasiva, para evitar, en lo<br />
posible, ser influidos más allá de nuestro consentimiento. Y, al mismo tiempo, para ser<br />
capaces de distinguir, especialmente dentro del lenguaje científico, o que se presenta a sí<br />
mismo como científico, dónde termina la descripción (susceptible de demostraciones sobre<br />
su verdad o su falsedad) y dónde empieza la valoración (cuyas vías de demostración -en<br />
caso de admitirse su existencia- no deben confundirse con las primeras y mucho menos<br />
oscurecerlas sin que lo advirtamos).<br />
DEFINICIÓN PERSUASIVA<br />
Las palabras, pues, no sólo son una herramienta de la comunicación: también son un medio<br />
de persuasión, un instrumento de dominio, un arma de guerra. Cuando advertimos el poder<br />
que les inyecta su efecto emotivo, comienza la lucha por ellas. Cada uno quiere apoderarse<br />
de las palabras, para usar las favorables hacia el propio campo y arrojar las desfavorables, a<br />
modo de obuses semánticos, hacia el campo adversario. ¿La palabra "democracia" suscita<br />
sentimientos favorables en la gente? Trataremos a toda costa de presentarnos como<br />
demócratas, y tildaremos de totalitarios a quienes no comulgan con nuestras ideas. ¿Ocurre<br />
otro tanto con la palabra "libertad"? "El trabajo libera", decía una inscripción en la entrada de<br />
un campo de concentración nazi. Hace años estaba de moda hablar de "los pueblos amantes<br />
de la paz": eran los de la órbita soviética, lanzados (como sus oponentes) a una<br />
desenfrenada carrera armamentista.<br />
23
El lenguaje jurídico constituye en sí mismo un complicado sistema de significados teñidos<br />
fuertemente de emotividad. Estamos habituados a suponer que el derecho es justo y el delito<br />
es malo, y tendemos entonces a prestar irreflexiva aprobación a lo que se presenta bajo la<br />
forma de la ley y a desaprobar lo que se nos muestra como fuera de la ley. En conocimiento<br />
de esto, cuando una organización terrorista mata a alguien no dice que lo asesinó, sino que<br />
lo ejecutó; cuando se apropia de lo ajeno no proclama que robó, sino que expropió. Es que la<br />
ejecución y la expropiación son formas legales de matar y de apoderarse de lo ajeno, de<br />
modo que el uso de estas palabras sugiere a quien las oiga una imagen más favorable. Del<br />
mismo modo, los autores de un golpe de Estado no dicen que han usurpado el poder, ni que<br />
han cometido delito de rebelión: perifonean que han asumido el gobierno del Estado; en<br />
otras palabras, que se han apropiado del lenguaje jurídico y que en adelante el modo de<br />
entenderse será llamar leyes a lo que ellos hagan y subversión a la oposición que puedan<br />
hacerle quienes ayer eran gobierno.<br />
En ocasiones, este uso del lenguaje en función de su efecto emotivo no se queda en mera<br />
práctica, sino que incursiona en lo teórico: esto ocurre cuando quien utiliza una palabra para<br />
designar algo distinto de lo que la gente comúnmente entiende por tal se siente en el caso<br />
de explicar su actitud. Aparecen así las definiciones retóricas o persuasivas, falaces<br />
volteretas semánticas que buscan cambiar el significado de las palabras para apoderarse de<br />
su contenido emotivo. Supongamos que un sector minoritario, que gobierna un país por la<br />
fuerza, desea llamarse a sí mismo democrático. Alguno de sus ideólogos nos explicará que la<br />
democracia no depende, en realidad, del acceso al poder por mayoría electoral, sino del<br />
modo en que ese poder se ejerza; y que el modo democrático de ejercer el poder consiste,<br />
ante todo, en el respeto por el derecho de las minorías. Imaginemos que un moderno émulo<br />
de Torquemada desea apropiarse de la palabra "libertad". Dirá que la verdadera libertad no<br />
consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder hacer lo que se debe; y que el resto es<br />
puro libertinaje.<br />
FUNCIÓN IDEOLÓGICA DEL LENGUAJE<br />
Se notará que en los ejemplos precedentes, algo exagerados aunque no inusuales, se utilizan<br />
expresiones como "verdadero" o "en realidad". Estas palabras sugieren que la relación entre<br />
el concepto definido y su definición (o, más rigurosamente, entre definiendum y definiens) es<br />
un dato de la realidad que el autor de la definición, más sagaz que nosotros, ha<br />
desentrañado y nos comunica generosamente. Es más: en las definiciones persuasivas no<br />
suele utilizarse entre comillas la palabra a definir, ya que se busca profundizar el contenido<br />
del concepto, mostrar aquello en que consiste la cosa.<br />
Pero ¿no habíamos desistido de estas definiciones reales al aceptar que la relación de<br />
significado es en principio convencional? Desde luego; pero aquí es donde se muestra la<br />
importancia de las definiciones reales en cierto esquema del mundo, lo que permite explicar<br />
su tenaz persistencia en la filosofía de hoy.<br />
Una definición persuasiva ejerce cierta manipulación sobre el significado: lo limita, lo<br />
extiende o lo cambia lisa y llanamente, según el interés de su autor por utilizar la palabra en<br />
cierto contexto. Esto, naturalmente, es estipular un significado. Pero si sostuviéramos que<br />
24
estamos estipulando, gran parte del efecto persuasivo de la definición se perdería. Conviene,<br />
pues, afirmar que el significado propuesto no es invención nuestra, sino que, de algún modo,<br />
estaba allí para ser desentrañado por quien fuese sensible a ciertas evidencias de una<br />
realidad trascendente. La definición persuasiva, por tanto, encaja a las mil maravillas en el<br />
esencialismo, aunque no necesite estrictamente de él: la creencia en significados inherentes<br />
a la realidad y, por tanto, en definiciones reales, facilita la aceptación de la definición<br />
persuasiva al proteger a ésta contra una crítica muy obvia.<br />
EXAMINEMOS, POR EJEMPLO, EL SIGUIENTE PÁRRAFO TOMADO DE UN TEXTO DE<br />
DERECHO CIVIL:<br />
Para designarlas se ha elegido la palabra, institución, de acepción indudablemente multívoca,<br />
pero que expresa bastante bien la idea de que esas entidades se encuentran por encima de<br />
la voluntad de sus miembros y aun de la propia ley, que no puede desconocerlas sin grave<br />
violación del derecho natural.<br />
Por institución, pues, debe entenderse `una colectividad humana organizada, en el seno de<br />
la cual las diversas actividades individuales compenetradas de una idea directora, se<br />
encuentran sometidas para la realización de ésta a una autoridad y reglas sociales.'<br />
La familia es, por tanto, una institución típica, y sin duda la más importante de todas."<br />
En este fragmento se observa el modo en que se da por sentado que ciertos estudios de<br />
base no empírica pudieron poner en evidencia la verdadera naturaleza jurídica de la familia.<br />
La familia tiene, pues, una naturaleza (en otras palabras, el vocablo "familia" tiene cierto<br />
significado, y la realidad social a que dicho vocablo alude puede insertarse en cierta clasificación);<br />
pero entre las distintas "naturalezas" que puedan atribuírsele hay una que es la<br />
verdadera (no sólo la más conveniente o fructífera desde el punto de vista del clasificador).<br />
Se clasifica a la familia, pues, como miembro del género de las instituciones. Se reconoce<br />
que la palabra "institución" es multívoca (es decir, ambigua), pero se la elige porque expresa<br />
la idea de hallarse por encima de la propia ley (esto es, porque su contenido emotivo la hace<br />
más respetable, por ejemplo, que la palabra "contrato"), lo que facilita el enfoque<br />
iusriaturalista del tema. A continuación se estipula una definición para aquella multívoca<br />
palabreja, con el objeto de atribuirle un significado preciso; pero este significado no se<br />
plantea como una propuesta estipulativa sino como lo que debe entenderse. Por último, la<br />
inclusión de la familia entre las instituciones no se presenta como una decisión clasificatoria<br />
sino como una averiguación de su esencia (su "naturaleza jurídica"), demostrada (tal es el<br />
sentido de las palabras "por tanto") mediante las consideraciones anteriores.<br />
De este modo se ha completado el panorama de la definición persuasiva: 1) la palabra<br />
"institución", de contenido emotivo favorable e inspirador de respeto, tiene un solo<br />
significado verdadero; 2) ese significado incluye la característica de hallarse fundada en el<br />
derecho natural, y por encima de las leyes, así como de la voluntad individual de sus propios<br />
integrantes; 3) las diferencias de la familia con las características de la mayoría de los<br />
contratos indican que la palabra "familia" tiene un significado verdadero (y sólo uno), que la<br />
incluye dentro de la clase de las instituciones. Más adelante será fácil deducir de este<br />
razonamiento diversas conclusiones; entre ellas, seguramente, que el matrimonio es<br />
25
esencialmente indisoluble (incluso desde el punto de vista jurídico), y que una ley que<br />
estableciese el divorcio vincular sería contraria a la naturaleza e irrita en el plano<br />
trascendente.<br />
Claro está que el divorcio vincular podría atacarse mediante argumentos de política social;<br />
por ejemplo, podría decirse que la seguridad y la educación de los hijos requieren cierta<br />
estabilidad familiar, y que la instauración del divorcio alentaría a las parejas a separarse ante<br />
la primera dificultad. Pero argumentos de esta naturaleza deberían enfrentar otros argumentos<br />
semejantes, aunque de sentido contrario; y en todo caso, podrían hallarse sujetos a<br />
cierto grado de verificación empírica (mediante encuestas y estadísticas sociológicas, por<br />
ejemplo). El razonamiento en examen, en cambio, no corre estos riesgos: presenta las cosas<br />
como una situación de hecho demostrada por la ciencia jurídica, y nos conduce a aceptar sus<br />
conclusiones sin un análisis crítico de sus fundamentos.<br />
Tal es la función ideológica del lenguaje, que (por encima de nuestra capacidad de análisis, y<br />
aun sin que su propio usuario lo advierta) nos lleva a aceptar y a utilizar estructuras de<br />
pensamiento prefijadas. Estas estructuras dependen, en general, de la historia <strong>lingüística</strong> de<br />
cada comunidad; pero en las partes que mejor se prestan a la manipulación ideológica son a<br />
menudo objeto de ella por los más diversos sectores; y alguien dotado de suficiente poder de<br />
difusión (la propaganda) o prestigio (grupos prominentes en una sociedad) puede lograr que<br />
estas estructuras de pensamiento se esclerosen a través del uso del lenguaje y sirvan, en<br />
adelante, a sus propios puntos de vista. Sobre este fenómeno pueden citarse como ejemplos<br />
los lenguajes oficiales nacionalsocialista (hipertrofia de palabras como "raza" o 6 `patria"), o<br />
comunista (recorte ideológico de la palabra "imperialismo" contenido del vocablo "burgués").<br />
Entre nosotros puede recordarse el contenido emotivo desfavorable que el autoritarismo<br />
asigna a la expresión "hacer política", efecto que va unido a la costumbre de afirmar que<br />
siempre son los otros los que hacen política, mientras nosotros gobernamos o al menos<br />
trabajamos por la grandeza de la Nación. Pero el ejemplo más completo y estructurado<br />
proviene de la ficción (a menudo espejo clarividente de la realidad). George Orwell imaginó<br />
un idioma oficial, la neolengua, en el que el Ministerio de la Paz se ocupaba de la guerra, el<br />
de la Abundancia de administrar la pobreza y el del Amor era la jefatura de policía. Además,<br />
la palabra "libertad" se había recortado semánticamente de tal modo que sólo podía usarse<br />
para decir que un campo estaba libre de malezas, pero no para referirse a una de las más<br />
caras ambiciones de los hombres.<br />
DESVIACIONES PRAGMÁTICAS DE LA GRAMÁTICA<br />
..... En El abecé de la pragmática, Graciela Reyes, al tratar de definir esta especialidad<br />
relativamente reciente, parodia la rima XXI de Bécquer. Si el poeta sevillano pudo decir:<br />
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?<br />
Poesía eres tú.<br />
a quien nos pregunte qué es la pragmática también podemos responderle: "Pragmática eres<br />
tú" (Reyes, 1998, 8). Porque la pragmática estudia el lenguaje en relación con los hablantes.<br />
Son estos quienes construyen sus estrategias de acuerdo con las necesidades que impone la<br />
vida social. De acuerdo con cada situación comunicativa, nos vemos precisados a elegir<br />
26
determinadas palabras, a recurrir a ciertas construcciones sintácticas, incluso a modificar el<br />
tono y la gestualidad, a mantener la distancia correcta con el otro, distancia <strong>lingüística</strong>, pero<br />
también física.<br />
..... En esta charla, vamos a tratar, especialmente, ciertas peculiaridades o desviaciones de<br />
la norma académica que corresponden a una determinada situación comunicativa o a ciertos<br />
usos sociales. No se trata de que el hablante desconozca la normativa, sino que esta se<br />
flexibiliza o se pospone a otros intereses, o, incluso, se decreta que una forma no es la<br />
socialmente correcta. En un artículo de hace ya unos cuantos años, tomé como tema de<br />
estudio los marcadores léxicos de clase (Carricaburo, 1994, 5-11). La clase alta argentina,<br />
por lo general, ha seleccionado algunas formas léxicas y algunas construcciones sintácticas,<br />
y ciertas peculiares pronunciaciones de fonemas para señalar la inclusión en el grupo.<br />
Muchos escritores han señalado, especialmente en las décadas de los 60 y de los 70, este<br />
rasgo, y también lo divulgó humorísticamente la revista Tía Vicenta. Sin embargo, lo que en<br />
esa publicación se tomaba en broma, mucha gente lo leía en serio, para saber cuáles eran<br />
las formas supuestamente "correctas" para parecer de la clase alta en un momento en que el<br />
Barrio Norte comenzaba a poblarse de propiedades horizontales, y eran muchos lo que creían<br />
que una traslación geográfica implicaba también un desplazamiento social.<br />
Manuel Puig presenta algunas de estas variaciones léxicas en Pubis angelical. La<br />
protagonista, argentina en el exilio, conversa con una amiga mejicana:<br />
..... ..... […] pero allá en Buenos Aires decimos comer en vez de cenar como dicen ustedes.<br />
..... ..... –Cenar es correcto español ¿no?<br />
..... ..... –Y ustedes dicen comer al mediodía y nosotros almorzar. Pero también allá hay<br />
gente que dice cenar. Pero esa es una cosa cómica, porque está visto como de clase baja.<br />
[…] Hay palabras que allá están consideradas como de clase baja, como rojo…, esposa…,<br />
hermoso…, cena…, y qué se yo. Y el primer día que vi a Pozzi, yo le dije que tenía que ir a<br />
comer y él hizo un chiste y todos se rieron de mí, y me hizo quedar como una snob. […] Yo<br />
fui educada así, en casa nunca se dijo rojo, siempre colorado. Y mujer en vez de esposa,<br />
marido en vez de esposo. Fue él que me hizo ver hasta qué punto era una cuestión snob,<br />
clasista.<br />
Y luego continúa su relato la argentina:<br />
..... ..... […] Y me invitó a, bueno, a cenar, a la salida. Me lo dijo como chiste.<br />
..... ..... –¿Y tú lo corregiste?<br />
..... ..... –No, le dije que estaba bien dicho, porque después de medianoche se puede decir<br />
cenar. […] me preguntó si yo clasificaba a la gente que decía cenar en vez de comer,<br />
hermoso en vez de mono, etc. Me mortificó porque tenía razón. Me aseguró que estas<br />
palabras habían quedado así desprestigiadas por una maniobra de hace muchos años. De<br />
gente de clase alta. Un grupito que no tenía nada que hacer y quiso tenderles una trampa a<br />
los… ¿cómo dice él? trepadores sociales. Entonces eligieron palabras con el mismo sentido,<br />
como rojo y colorado y declararon de mal gusto una de las dos, pero en secreto, ¿entendés?<br />
así quien la pronunciaba se delataba solo, que era de origen no alto […] Y me olvidaba lo<br />
peor, "tomar la leche" en vez de "tomar el té". Peor todavía que decir "rojo". […] Pero es<br />
fantástico el poder de una palabra. Si alguna compañera de colegio me invitaba a la casa a<br />
tomar la leche, yo no iba […] (Puig, 1979, 52-53).<br />
27
..... Lo dicho por Puig podría ampliarse con las listas de Tía Vicenta. En "La página del Barrio<br />
Norte", esta revista incluía un vocabulario de lo que había que decir y de lo que no debía<br />
decirse, de los programas que había que ver y de los que no, de la música que oían las<br />
personas "bien" y de la que no, de los boliches a los que era posible concurrir y de los que<br />
eran out. Hacer lo que era correcto proporcionaba como premio ser "bien", ser "gente como<br />
uno". Hacer lo que no se debía era quemarse, era ser mersa o piruja ('mersa del sexo<br />
femenino'). Según Tía Vicenta, era correcto decir menú, pero no lista; traje de baño, pero no<br />
malla; plata, pero no dinero; frecuente, pero no asiduo; impermeable, pero no piloto;<br />
mucama, pero no muchacha; zapatos, pero no calzado; anteojos, pero no lentes; lavatorio,<br />
pero no lavabo; toilette, pero no tocador; bañadera, pero no bañera; médico, pero no<br />
doctor; sobretodo, pero no abrigo; novia, pero no prometida; velorio, pero no velatorio;<br />
bolsa, pero no bolso ni bolsón; vista, pero no película; hospital, pero no policlínico; mersa,<br />
pero no grasa, etcétera.<br />
..... Pero estas palabras, al divulgarse, perdían precisamente lo que tenían de código secreto<br />
y, entonces, debían renovarse. Cuando el 4 de noviembre de 1977 reaparece Tía Vicenta en<br />
una segunda época, se ve precisada a señalar ciertos cambios: turcada reemplaza a mersa,<br />
chetos a caqueros, pardos a pirujos, ¿sabes qué? a ¿viste?<br />
..... La revista también daba las palabras y las expresiones que se utilizaban como muletillas.<br />
Aparecían tétrico, regio, asquete, ¡qué divertido!, ¡qué opio!, miusta, sorry, etcétera. Muchas<br />
palabras de esta lista son utilizadas por Quique, un personaje de Sobre héroes y tumbas,<br />
novela en la cual Ernesto Sábato se propone mostrar distintos sociolectos de la ciudad1.<br />
Quique es un personaje de clase alta, económicamente venido a menos, como la<br />
protagonista. Su discurso está lleno de muletillas tales como ¿Realizas?, Burdísimo, Sorry,<br />
Never y adjetivos como mono, cache, etcétera. Este personaje, pese a utilizar estos<br />
distintivos, critica a su prima Lala, para quien el mundo se divide en "opio" y "monada". Pero<br />
la crítica del personaje va más a la frívola simplificación del mundo que al uso de los<br />
marcadores de clase. Pero estos marcadores no siempre son léxicos. A veces, son<br />
sintácticos. Basta recordar El gran teatro, de Manuel Mujica Lainez, cuando la abuela<br />
instruye al nieto sobre usos agramaticales, pero socialmente correctos en su clase. El nieto<br />
se asombra: "¡Cuánta gente ha venido al Colón!", y la abuela lo corrige: "No al Colón, a<br />
Colón", y ante la sorpresa del muchacho, la abuela lo instruye: "Nosotros decimos a Colón"<br />
(Mujica Lainez, 1979, 24-25). El nosotros señala, claramente, la pertenencia a un grupo<br />
cerrado. La supresión del artículo implica una construcción similar a "vamos a casa", vamos<br />
a algo que es nuestro, que no necesita otra señal más que el nombre.<br />
También existen los marcadores en el nivel fónico. En una Tía Vicenta, hallamos la siguiente<br />
indicación:<br />
Si no quiere requemarse no pronuncie exageradamente las "eses", en medio de la palabra<br />
pronuncie la "s" como si fuera "j". (Ejemplo: no diga "mosssca" diga "mojca") (Tía Vicenta,<br />
12 de diciembre de 1965).<br />
..... Y precisamente esta variante alofónica es la que hemos conservado, pues delante de<br />
otra consonante, volvemos glotal la pronunciación de -s-.<br />
..... Como vemos, en esta selección de variantes y hasta modificación de la normativa, hay<br />
una fundamentación pragmática2. La adscripción a un determinado grupo social y la<br />
28
marcación <strong>lingüística</strong> de quienes no pertenecen a este grupo. Por otra parte, el fenómeno<br />
sociolingüístico se complica cuando la clase media intenta adquirir los marcadores de una<br />
clase a la que no pertenece (pero a la cual desea pertenecer), y obliga, por una parte, a la<br />
continua renovación de la clase alta y, por otro lado, en muchos casos, al generalizarse,<br />
desplazará a la norma culta lo que se inició como propio de unos pocos2. La pragmática<br />
actúa, en el caso de la clase alta argentina, como un principio de identificación. De<br />
identificación, dentro de un grupo socialmente prestigioso, y de rechazo a quienes no<br />
pertenecen legítimamente a él.<br />
..... Si bien este es un condicionamiento social de elecciones <strong>lingüística</strong>s, veremos otros<br />
fenómenos que son mucho más generales.<br />
Otra posibilidad de variación está dada por el orden de las palabras. En español, el orden no<br />
es fijo, y es tan correcto decir "No tengo dinero" como "Dinero no tengo". Sin embargo, la<br />
elección de una o de otra frase depende de un contexto situacional. La primera forma es la<br />
más extendida, y puedo decirla, prácticamente, en cualquier contexto. En cambio, la<br />
segunda presupone una determinada situación comunicativa en que alguien pudo haber<br />
sugerido una salida cara o un desembolso de dinero por parte mía. Es la situación<br />
comunicativa la que permite que yo tematice el objeto directo desplazándolo a la izquierda.<br />
Otro ejemplo, si estoy en las Galerías Pacífico con un amigo extranjero y veo que se queda<br />
mirando una pintura, puedo aclararle: "Ese panel lo pintó Berni". Otra vez tematizo el objeto<br />
directo, porque es allí donde se dirige la mirada de mi amigo. Es lo primero que recupero en<br />
un contexto situacional. En estos casos, es la pragmática y no, la gramática la que determina<br />
el orden oracional. Todos los desplazamientos a derecha y a izquierda son propios de la<br />
oralidad, porque es en el acto del coloquio donde la pragmática prevalece sobre la<br />
gramática.<br />
..... En general, en el coloquio, nos manejamos sobre tres ejes que se corresponden con el<br />
yo, aquí, ahora de la enunciación. El yo remite a un eje deíctico personal, en el que alternan<br />
las personas del coloquio; el aquí se relaciona con un eje deíctico espacial, en el que es<br />
importante la delimitación territorial de los hablantes; y el ahora remite a un eje deíctico<br />
temporal. Gramaticalmente, el primero y el tercero (yo, ahora) revisten fundamental<br />
importancia en los enunciados. Pero el espacial también es importante, porque determina<br />
cuáles son los límites del hablante y del oyente, y las soluciones <strong>lingüística</strong>s que hallamos<br />
cuando invadimos, sin querer, el espacio de otro (un choque, un pisotón) o nos vemos<br />
obligados a invadirlo <strong>lingüística</strong>mente (pedidos, órdenes, ofertas), y en el caso inverso,<br />
cuando invaden nuestra territorialidad.<br />
Pero los desplazamientos que produce el hablante no son solo personales o temporales,<br />
también los hay modales. Todos estos desplazamientos se relacionan con la imagen que el<br />
emisor quiere dar o tiene de sí mismo o del alocutario. Entre los desplazamientos deícticos,<br />
hallamos los de persona pronominal y verbal, y los desplazamientos temporales.<br />
DESPLAZAMIENTOS DEÍCTICOS DE PERSONA PRONOMINAL Y VERBAL<br />
1. EL PROBLEMA DE LAS SEGUNDAS PERSONAS<br />
29
Entre los desplazamientos deícticos de persona pronominal y verbal, el más complejo y<br />
extendido entre las lenguas europeas es el de la segunda persona. Según el respeto, la<br />
jerarquía, la autoridad, el grado de proximidad o la identificación que se establezca con el<br />
alocutario, la segunda persona del singular puede transformarse en una segunda del plural o<br />
en una tercera persona, con pronombre de segunda (usted) o con tratamientos nominales de<br />
tercera. El caso de la transformación en segunda persona del plural fue un fenómeno<br />
panrománico que dejó huellas en las principales lenguas latinas y se filtró aún en otras no<br />
latinas. Este desplazamiento hacia la segunda persona del plural pasa luego en muchas<br />
lenguas a la tercera persona (singular o plural). Un esquema en las lenguas latinas<br />
europeas3 podría mostrárnoslo comparativamente:<br />
Francés: Sing.: tu – vous<br />
..... ..... Pl.: vous<br />
En el francés, el vous funciona como segunda del singular en el trato formal y está impuesto<br />
por el tipo de situación comunicativa más que por el estrato social de los hablantes. Arraiga<br />
sobre todo entre las gentes de mayor edad, en tanto que los jóvenes optan por el tuteo sin<br />
discriminación de clase social.<br />
Italiano: Sing.: tu - voi – lei<br />
Pl.: voi - loro<br />
..... En italiano, el tu y el voi alternan en algunas regiones. La bibliografía nos advierte que el<br />
uso de lei es formal, pero que la formalidad no implica respeto, pues el mayor respeto se<br />
tiene para con Dios, y para hablar con la divinidad se utiliza el tu.<br />
Rumano: Sing.: tu - dumneata - dumneavostrà<br />
..... ..... Pl.: voi - dumneavostrà<br />
En rumano, nos encontramos con un pronombre de formalidad intermedia entre el tu familiar<br />
y el dumneavostrà reverencial.<br />
Catalán.: Sing.: tu - vos – vosté<br />
..... ..... Pl.: vosaltres - vostés<br />
En catalán, se verificaría una alternancia geográfica del vos y del vosté. El primero sería el<br />
preferido en las zonas rurales, y el segundo, en las zonas urbanas.<br />
Portugués.: Sing.: tu - você - o senhor /a señora<br />
..... ..... ...Pl.: vocês - os senhores /as senhoras<br />
En portugués, el vos ha quedado relegado al uso religioso o a la oratoria formal, lo que hace<br />
que la segunda persona del plural haya desaparecido. En cuanto a la alternancia tu/você, se<br />
trata de dos formas de tratamiento informal frente a o senhor, a senhora que son formales.<br />
El tu es preferido en el ámbito familiar, mientras que el você corresponde a la informalidad<br />
entre amigos, colegas, vecinos, etcétera.<br />
En otras lenguas no latinas, como en el inglés, la utilización del you como forma de respeto<br />
(importada en su origen de la corte francesa) acabó por desplazar al pronombre del singular<br />
que en la actualidad está perdido. De un viejo sistema inglés donde hubo una segunda<br />
persona de singular y dos de plural, una para el dual y otra para más de dos, solo queda el<br />
you y, por lo tanto, el hablante debe marcar la formalidad o la distancia con formas<br />
nominales: títulos, apellidos, etcétera.<br />
30
En toda la extensión del español, el sistema es muy complejo. En el peninsular, la norma<br />
culta es:<br />
Español peninsular: Sing.: tú – usted<br />
..... ..... ..... ..... ...Pl.: vosotros/as - ustedes.<br />
..... He trazado este cuadro comparativo para verificar algo que, de manera práctica, todos<br />
hemos experimentado: la dificultad que presenta utilizar, en una lengua segunda, estos<br />
grados de formalidad o de distancia. Estas normas no están pautadas por la normativa<br />
<strong>lingüística</strong>, sino por el uso social, y este es siempre variable. Por lo general, los libros para<br />
extranjeros dan pautas generales que, luego, hay que acomodar a las distintas situaciones<br />
comunicativas. Las dificultades en el aprendizaje se proyectan a veces, incluso, en la<br />
traducción. Partiendo de un punto de vista práctico, en general, todos los libros de<br />
aprendizaje de idioma para extranjeros proponen esquemas tales como<br />
formalidad/informalidad, familiaridad/respeto, distancia/cercanía. Sin embargo, por lo<br />
común, la formalidad, la distancia, el respeto no son valores equivalentes en las distintas<br />
culturas, y esto complica, a su vez, las situaciones comunicativas, incluso más allá de los<br />
enunciados. Por ejemplo, para nosotros, el silencio pesa negativamente desde el punto de<br />
vista social, en cambio, en otras culturas, está socialmente bien visto.<br />
..... Y no es necesario tomar civilizaciones o lenguas distantes. Entre los mismos<br />
hispanohablantes, se dan diferencias notables en las fórmulas de tratamiento. Cuando un<br />
español de América, en diálogo con hablantes peninsulares, pasa del tú singular al ustedes<br />
plural (dado que, en América, no utilizamos el vosotros), los alocutarios españoles se sienten<br />
como imprevistamente desplazados hacia la formalidad o frente a un alejamiento<br />
injustificado.<br />
..... Este desplazamiento de la segunda persona del singular al plural y, posteriormente, a la<br />
tercera señala dos cosas:<br />
El desgaste que sufren estas formas y su necesidad de reemplazarlas.<br />
La dificultad que ha implicado siempre un tratamiento basado en lo puramente lingüístico<br />
cuando están en juego los papeles sociales (autoridad, respeto, poder), que prevalecen<br />
sobre la norma gramatical.<br />
..... Este fenómeno de una segunda persona informal y otra de respeto es, posiblemente, el<br />
más notable, tanto por su extensión geográfica como por su riqueza de posibilidades en el<br />
tiempo.<br />
..... Sin embargo, hay otros desplazamientos pronominales que realizamos con la segunda<br />
persona. A veces, la primera persona se transforma en una segunda para transmitir al<br />
oyente la experiencia del hablante, cuando ésta es sentida como propia de todos:<br />
–¿Por qué has regresado tan tarde?<br />
–Porque fui al banco, y para cobrarte un impuesto, te mandan de una ventanilla a otra, y<br />
luego te dicen que esa es una sucursal y que solo te lo cobran en la casa central.<br />
También, en este caso, el desplazamiento es pragmático. Cobramos distancia de ciertas<br />
incomodidades que, por ser generales, no vale la pena narrarlas en primera persona, sino<br />
que optamos por una segunda impersonal.<br />
1. Las primeras personas<br />
31
..... El más común es el desplazamiento del yo al nosotros. Desde antiguo, los gramáticos lo<br />
han observado y lo denominaron mayestático. Ha sido utilizado por reyes, papas y altas<br />
dignidades de la Iglesia. Su funcionalidad es claramente pragmática. Bajo "nos el rey" o "nos<br />
el papa", quedan ignominados ministros y consejeros que han ayudado a tomar una<br />
determinada decisión. El rey y el papa acumulan en sí toda la autoridad, representan todo el<br />
estado.<br />
..... Modernamente, este plural mayestático reconoce una construcción semejante, pero<br />
desde la óptica opuesta. No es un yo que se agranda en un nosotros, sino que se esconde o<br />
disimula tras el nosotros. Se trata del plural auctoris o de modestia. Benveniste lo llama nous<br />
d'auteur ou d'orateur. A veces, funciona para incluir al lector/oyente en el derrotero que lleva<br />
el expositor:<br />
Y ya llegamos al punto en que demostraremos la falsedad de esos conceptos.<br />
..... En este ejemplo, la primera forma plural, llegamos, es inclusiva de los alocutarios,<br />
puesto que uno llega disertando, y los otros, prestando atención. En cambio, la segunda<br />
forma verbal, demostraremos, es exclusiva de la audiencia, pues solo realizará esa<br />
demostración el conferenciante. ..... La primera persona del plural en reemplazo de yo no<br />
siempre implica modestia. A veces, es un plural sociativo y en algunos casos puede implicar<br />
"mitigación referencial de tipo egocéntrico", según Haverkate, como en este ejemplo que<br />
toma de Boves Naves (y que a su vez recuerda otro de Gili Gaya, 1964, § 23) , en que un<br />
médico le dice al enfermo: "Nos hemos equivocado de cura". En este caso, es evidente que<br />
el único que se ha equivocado es el médico y con el nosotros busca atenuar su culpa.<br />
..... A veces, el nosotros reemplaza a un tú en lugar de a un yo. En esos casos, también son<br />
varias las posibilidades pragmáticas del desplazamiento. En el caso del médico que le<br />
pregunta al paciente "¿Cómo hemos andado?", en realidad, el médico sabe cómo anduvo él,<br />
y lo que está preguntando es cómo anduvo un tú, pero se incluye en el enunciado mediante<br />
esa forma verbal de la primera persona del plural para mostrar su interés, su preocupación<br />
por el enfermo. El mismo efecto tiene la primera persona del plural utilizada por un profesor<br />
cuando tiene un alumno con dificultades de aprendizaje. "¿Por qué no lo intentamos de<br />
nuevo? " es una fórmula en que la inclusión del hablante sirve para no afectar la autoestima<br />
del discípulo.<br />
..... En otros casos, la inclusión del hablante es para atenuar una orden. Por ejemplo, el jefe<br />
que entra en la oficina y encuentra a los empleados hablando, puede optar por la expresión<br />
"A ver si nos callamos". Aunque él no estaba hablando, al incluirse en el enunciado atenúa el<br />
peso exhortativo. No es lo mismo "A ver si nos callamos" que "A ver si se callan". La primera<br />
forma es más cortés y preserva la imagen de los alocutarios.<br />
3. Las terceras personas<br />
..... Al hablar de las segundas personas, mencionábamos que, en español, la segunda<br />
persona formal se desplaza a la tercera con el empleo de usted, ustedes, y lo mismo ocurre<br />
con los tratamientos honoríficos. Según Haverkate, se trata de una “desfocalización” cortés<br />
de la segunda persona hacia la no persona.<br />
..... Pero, a veces, también la primera persona se desplaza a una tercera. Por ejemplo,<br />
cuando hablamos por teléfono, nos anunciamos en tercera persona: "Hola, habla Fulano".<br />
32
Hay, además, una serie de fórmulas que son típicas del estilo epistolar: "el que suscribe", "su<br />
servidor", "su amigo de siempre", etcétera.<br />
..... La fórmula pronominal este más un sustantivo también puede acompañarse de verbos<br />
en tercera persona del singular para señalar al hablante: "Este presidente ha previsto todos<br />
los medios para combatir el desempleo".<br />
..... En las entrevistas periodísticas, radiofónicas o televisivas, el entrevistador, que desea<br />
orientar a la audiencia que se va incorporando sobre quién es el entrevistado, construye la<br />
pregunta en tercera persona y pone como sujeto el apellido o el título del entrevistado:<br />
"¿Entonces Maradona no juega en la Selección…?". Y el entrevistado responde de la misma<br />
forma refiriéndose a sí mismo en tercera persona: "Maradona no fue invitado ni quiere…". De<br />
este modo, al eludir la primera persona, se objetiva y parece constituirse en su propio<br />
vocero, cobrando distancia sobre su dictum.<br />
..... La forma impersonal es otra alternativa recurrente cuando no queremos invadir el<br />
territorio de la segunda persona con observaciones y órdenes que afecten su imagen. Por<br />
ejemplo, el jefe que devuelve un trabajo a su secretaria, en lugar de decirle "Rehágalo de<br />
acuerdo con los enviados anteriormente", puede optar por una forma más cortés: "Habría<br />
que rehacerlo de acuerdo con los enviados anteriormente".<br />
..... Formas pseudorreflexivas llama Haverkate a construcciones del tipo "¿Se puede pasar?"<br />
o "¿Se puede interrumpir?". Estas construcciones tienden a desdibujar la zona deíctica del<br />
hablante o del oyente. Por ejemplo, el fiscal que dice: "Se puede demostrar que esas<br />
pruebas son falsas", utiliza la tercera persona en lugar de la primera. Con este recurso,<br />
generaliza una acción personal y pone el énfasis en la falsedad de las pruebas. En cambio, el<br />
profesor que le devuelve un trabajo al alumno y le dice: "Se deben rever las conclusiones de<br />
la tesina", “desfocaliza” cortésmente, en una oración aseverativa, la segunda persona que<br />
corresponde a la exhortación.<br />
..... En estas construcciones, el se, a veces, es pasivo y otras es impersonal: "No se debe<br />
marginar a ningún tipo de enfermos". Aquí la construcción evita una segunda persona que<br />
podría ser descortés.<br />
..... Otras veces, la tercera persona resulta de un título que nos autootorgamos: "¿A quién<br />
dices eso, a tu madre?", donde sirve para señalar la autoridad; o este ejemplo que trae<br />
Beinhauer, en que el cambio de persona implica cierto reproche: "¡Qué poca confianza tiene<br />
usted con este amigo!".<br />
DESPLAZAMIENTOS DEÍCTICOS TEMPORALES<br />
..... En el eje del tiempo, el hablante también puede desplazarse para cobrar distancia de su<br />
propio enunciado. Los tiempos que se adaptan a la cortesía son el imperfecto, el potencial y<br />
el futuro.<br />
..... La perspectiva de alejamiento común a todos los pasados (en cualquier modo) explica<br />
los usos llamados de "modestia" o de "cortesía", tanto del imperfecto como del potencial.<br />
Beinhauer sostiene que un efecto de modestia se consigue trasladando al pasado la<br />
manifestación del deseo, una opinión, etcétera. El imperfecto opera mediante un proceso de<br />
distanciamiento por el cual el hablante se aleja de su aquí y ahora. Ejemplos de este tipo<br />
33
son: "¿Qué deseaba?", "Venía por el aviso del periódico", "Quería saber si habías aceptado la<br />
invitación", "Yo deseaba que tú te quedaras", "¿Tenías que decirme algo?", "¿Cómo te<br />
llamabas?", "Debías ser más cauto", etcétera.<br />
..... La distancia puede establecerse tanto hacia el pasado como hacia el futuro. El futuro<br />
también es apto para la expresión de la cortesía: "Si no se molesta, le haré algunas críticas",<br />
"No me malentiendan, pero no daré esos nombres". El futuro de cortesía hace depender la<br />
acción (frecuentemente por medio de una pregunta) de la decisión del oyente: "¿Será tan<br />
amable de cederme el turno?", "¿Querrá reservarme este libro hasta mañana?".<br />
..... En el caso del condicional o del potencial, sus formas están, según Haverkate, marcadas<br />
negativamente respecto del tiempo presente. Quiere decir que su punto de referencia no<br />
puede coincidir con el momento de la enunciación. Esto se debe a que es el único paradigma<br />
del verbo que denota una amalgama de dos rasgos temporales contrastivos: [+ pretérito] y<br />
[+ futuro]. Esta doble posibilidad de alejamiento distancia al hablante y al oyente del<br />
enunciado, y permite que el condicional pueda reemplazar tanto al imperfecto como al futuro<br />
de cortesía. El potencial de modestia sirve para expresar una opinión o una postura que está<br />
o puede estar en contradicción con la sostenida por los interlocutores. Se usa,<br />
especialmente, con verba dicendi: "Yo que tú no lo haría", "Apostaría a que no lo han<br />
vendido", etcétera.<br />
..... El potencial de cortesía difiere del potencial de modestia en que se intenta una<br />
modificación en la acción o en la conducta del otro: "Tendrías que ser más estudioso",<br />
"¿Podrías apagar la luz?", "Querría ver los viajes que ofrecen al Caribe", etcétera. También<br />
las respuestas a estas formas corteses suelen sufrir un desplazamiento de tipo cortés: "No<br />
faltaría más".<br />
DESPLAZAMIENTOS MODALES<br />
..... Son aquellos en que, por cortesía, el hablante suele producir las oraciones exhortativas<br />
como aseverativas o interrogativas, o negativas. A veces, una aseveración puede encerrar<br />
un acto de habla indirecto. Por ejemplo, un paciente que, en el consultorio, le dice a la<br />
empleada: "Hace frío aquí", en realidad, puede estar pidiendo que le enciendan la estufa.<br />
..... Otras veces, se puede disimular una exhortación anticipando un agradecimiento previo o<br />
un ruego: "Te agradeceré que no salgas", "Te suplico que no vuelvas sobre lo mismo".<br />
..... Asimismo el presente del indicativo puede utilizarse como una exhortación atenuada:<br />
"Vas al banco y te quedas hasta que te den todos las comprobantes anteriores".<br />
..... Más cortés es que el hablante apele a la interrogación para atenuar una orden. Al clásico<br />
ejemplo de "¿Me pasas la sal?", se pueden agregar otros en que la interrogación se une al<br />
potencial: "¿Me llevarías en tu auto al centro?" e, incluso, para una mayor cortesía la<br />
interrogación puede valerse de otro desplazamiento a la negación: "¿No me llevarías en tu<br />
coche al centro? Posiblemente, con el no le estamos dejando más expedita la posibilidad de<br />
rehusar a quien le solicitamos el favor.<br />
..... En otros casos, la exhortación puede darse por expresiones voluntarias del tipo ("Quiero<br />
que te pongas a trabajar"), o bien, apelar a la habilidad del interlocutor ("¿Puedes hacerme<br />
un favor?"), o a su posibilidad ¿podrías repetirme las instrucciones?("¿Podrías repetirme la<br />
34
consigna?").<br />
..... El valor exhortativo de todo enunciado depende de la situación de la enunciación. Por<br />
ejemplo, un "¡No fumes!", dicho a alguien que sabe que nos preocupamos por su salud, no<br />
es descortés, porque lo hacemos en procura de su beneficio y no, del nuestro.<br />
..... Del mismo modo, hay otras formas imperativas que son corteses, por ejemplo, las<br />
invitaciones amistosas: ven con nosotros que la vas a pasar muy bien<br />
..... En estos casos, los desplazamientos se producen por cortesía. Son desviaciones de la<br />
norma gramatical, y es, precisamente, esa desviación la que los vuelve corteses. La cortesía<br />
tiene sus propias normas, y estas tienen peso propio en todas las civilizaciones más allá de<br />
las normas gramaticales.<br />
..... El lenguaje no es siempre lógico, ni la gramática de una lengua es autónoma. El<br />
lenguaje se realiza en situaciones comunicativas en que el peso de lo social exige sus propias<br />
pautas, que exceden lo puramente gramatical o escapan a ello.<br />
Norma Beatriz Carricaburo CONICET Argentina<br />
1 Sobre héroes y tumbas apareció en 1961. Un año antes, Julio Cortázar publicaba Los<br />
premios, novela en la que también intentaba un catastro sociolingüístico de la ciudad. Tía<br />
Vicenta apareció entre 1957 y 1967. En los primeros tres años, no hallamos "La página del<br />
Barrio Norte", pero, en 1965, ya esta página había ganado tanto espacio, que salía otra<br />
revista con el nombre de una de las jovencitas que dialogaban en "La página del Barrio<br />
Norte": María Belén. Todo esto muestra la importancia que los marcadores lingüísticos<br />
cobraron en ese período, pues no eran nuevos. En la novela y, especialmente, en el ensayo<br />
argentino, se detectan desde fines del siglo XIX.<br />
2 Un fenómeno de este tipo lo constituye la variante alofónica sorda/sonora en la<br />
pronunciación de los grafemas ll y y en gran parte de nuestro país.<br />
3 Hablamos sólo de las europeas, porque en América las formas de segunda persona no<br />
suelen coincidir con aquéllas. En el español, este fenómeno es muy complejo, y he tratado<br />
de sistematizarlo en un estudio previo (Carricaburo, 1997). En cuanto al portugués, también<br />
existen variantes regionales. Por ejemplo, la zona sur del Brasil conserva el tu, en tanto que<br />
la del norte lo ha reemplazado con el você.<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
BEINHAUER, Werner. 1991. El español coloquial, Madrid, Gredos.<br />
CARRICABURO, Norma. 1994. "Los clasificadores léxicos y la clase alta argentina", Letras,<br />
29-30, enero-diciembre. 1997. Las fórmulas de tratamiento en el español actual, Madrid,<br />
Arco/Libros.<br />
GILI GAYA, Samuel. 1964. Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Vox.<br />
HAVERKATE, Henk. 1994. La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico, Madrid, Gredos.<br />
MUJICA LAINEZ, Manuel. 1979. El gran teatro, Barcelona, Planeta.<br />
PÁEZ URDANETA, Iraset. 1981. Historia y geografía hispanoamericana del voseo, Caracas, La<br />
Casa de Bello.<br />
35
PUIG, Manuel. 1979. Pubis angelical, Barcelona, Seix-Barral.<br />
REYES, Graciela. 1998. El abecé de la pragmática, Madrid, Arco/Libros.<br />
WOODWARD SMITH, Elizabeth. 1997. Lo formal y familiar en español e inglés, Universidade<br />
da Coruña.<br />
36<br />
¿Cuáles fueron las coincidencias y las diferencias entre la información del las lecturas<br />
y lo investigado por el grupo?<br />
¿Cuál será la aportación de los enfoques anteriores para la construcción del enfoque<br />
comunicativo y funcional del español?<br />
5. Elaborar un punteo de los aspectos más importantes del tema para presentarlo como<br />
conclusión.<br />
EVALUACIÓN<br />
• La presentación de la información investigada pertinentes al los temas.<br />
• Las diferentes funciones que las gráficas, tablas, diagramas y cuadros sinópticos<br />
tienen en la presentación de información investigada y el contraste con la<br />
información de este documento.<br />
• Las formas de organizar la información en la estructura general del texto (tema y<br />
subtemas, orden cronológico, presentación de un problema y su solución).<br />
• Los modos de presentar las ideas a partir de las relaciones entre los enunciados de<br />
los párrafos (sucesión temporal, definición y ejemplos, clasificación y ejemplos,<br />
comparación entre ideas, orden temático y comentarios o paráfrasis).<br />
• Participaciones relevantes.<br />
• Conocimientos generales.<br />
BLOQUE II. LOS PROCESOS LINGÜÍSTICOS A PARTIR DE SUS ASPECTOS SOCIALES<br />
Y CULTURALES.
Temas<br />
1. Conceptos de lengua cultura y sociedad.<br />
2. La interacción de la lengua con la cultura y la sociedad: identidad, clase social, poder,<br />
“mercado lingüístico”.<br />
3. Reconocimiento de las variantes (“códigos”) sociolingüísticos.<br />
4. <strong>Variación</strong> social, geográfica, histórica, profesional-ocupacional, generacional, por género,<br />
por función comunicativa (registro).<br />
5. Actitudes <strong>lingüística</strong>s y su aprendizaje.<br />
6. La variedad estándar y el papel de la escuela.<br />
PROPÓSITOS DEL BLOQUE.<br />
Que los alumnos de la <strong>Escuela</strong> <strong>Normal</strong> <strong>Superior</strong>:<br />
• Identifiquen algunas características sobre la diversidad <strong>lingüística</strong> y cultural de los<br />
pueblos hispanohablantes.<br />
• Reflexionen sobre algunos prejuicios, estereotipos y formas de discriminación<br />
asociados al modo de hablar de distintos grupos y analicen alternativas para evitarla.<br />
• Tomen conciencia y valoren la diversidad <strong>lingüística</strong> y cultural de los pueblos del<br />
mundo.<br />
• Reflexionen sobre el impacto de la variedad estándar y formal en la socialización del<br />
conocimiento y en la comunicación a través del tiempo y del espacio geográfico, de<br />
La riqueza del contacto entre culturas y lenguas y el dinamismo de las lenguas y su<br />
historicidad.<br />
ACTIVIDADES:<br />
1. Leer los textos<br />
“ La lengua cultura y sociedad” en como hacer cosas con las palabras de Carlos<br />
Lomas. (Materiales de estudio)<br />
“Enseñar lengua” de Daniel Cassany, Marta Luna, Loria Sanz. (Materiales de<br />
estudio)<br />
“Los códigos sociolingüísticos” y “Glosario” en Texto contexto y situación”<br />
Manuel Cerezo Arrias. (Materiales de estudio)<br />
“La cocina de la escritura” Daniel Cassany. (Materiales de estudio) y...<br />
2. Reflexionar acerca de:<br />
• La diversidad como manifiesto de una cultura dinámica y el dinamismo lingüístico<br />
de las sociedades.<br />
• La lengua y su jerarquía de estilo en las diferentes manifestaciones culturales de las<br />
sociedades.<br />
• La utilización del habla en una sociedad y la existencia e implicación de varias<br />
lenguas en una comunidad en contraste con el idioma del país.<br />
37
38<br />
• La educación <strong>lingüística</strong> institucional.<br />
• Los usos lingüísticos y el estatus en la sociedad.<br />
• El uso del lenguaje de acuerdo al género.<br />
• El contexto sociocultural y el uso de la lengua.<br />
• El idiolecto y la diglosia: su diacronía en el mundo actual.<br />
• La interpretación del uso de la lengua bajo parámetros sociológicos.<br />
• Las diferencias entre idiolecto, diglosia y dialecto como manifestaciones culturales<br />
dentro de la sociedad.<br />
• La diversidad <strong>lingüística</strong>. La dialectología y la gramática histórica.<br />
• Las características de una comunidad <strong>lingüística</strong>.<br />
• La variedad estándar.<br />
• El enfoque didáctico de la diversidad socio<strong>lingüística</strong>.<br />
• La formalidad y la informalidad en el lenguaje.<br />
3. Elijan una estructura temática para dar a conocer las reflexiones y utilicen diversos<br />
recursos para socializarlas.<br />
4. Después de leer el texto ¿Qué es la semántica? Respondan a las interrogantes: ¿Cuál es la<br />
importancia de la semántica en la comunicación? ¿Cuál será el papel de la semántica en la<br />
variedad estándar del español en un país? ¿Cómo influyen el significado y la interpretación<br />
de las palabras en las características de una comunidad <strong>lingüística</strong>? ¿Qué se entiende por<br />
connotación y como lo explica la semántica? ¿Cómo interpretas la “lógica simbólica”? ¿De<br />
qué trata la semántica filosófica? ¿Qué aporta la etno<strong>lingüística</strong> al estudio de la variación<br />
<strong>lingüística</strong>? ¿Cuál es el papel de la escuela en la concepción de la variedad estándar de una<br />
lengua?<br />
¿QUÉ ES LA SEMÁNTICA?<br />
Semántica (del griego semantikos, 'lo que tiene significado'), estudio del significado de los<br />
signos lingüísticos, esto es, palabras, expresiones y oraciones. Quienes estudian la semántica<br />
tratan de responder a preguntas del tipo "¿Cuál es el significado de X (la palabra)?". Para<br />
ello tienen que estudiar qué signos existen y cuáles son los que poseen significación —esto<br />
es, qué significan para los hablantes, cómo los designan (es decir, de qué forma se refieren a<br />
ideas y cosas), y por último, cómo los interpretan los oyentes—. La finalidad de la semántica<br />
es establecer el significado de los signos —lo que significan— dentro del proceso que asigna<br />
tales significados.<br />
La semántica se estudia desde una perspectiva filosófica (semántica pura), <strong>lingüística</strong><br />
(semántica teórica y descriptiva) así como desde un enfoque que se conoce por semántica<br />
general. El aspecto filosófico está asentado en el conductismo y se centra en el proceso que<br />
establece la significación. El lingüístico estudia los elementos o los rasgos del significado y<br />
cómo se relacionan dentro del sistema lingüístico. La semántica general se interesa por el<br />
significado, por cómo influye en lo que la gente hace y dice.
Cada uno de estos enfoques tiene aplicaciones específicas. En función de la semántica<br />
descriptiva, la antropología estudia lo que entiende un pueblo por importante desde el punto<br />
de vista cultural. La psicología, sustentada por la semántica teórica, estudia qué proceso<br />
mental supone la comprensión y cómo identifica la gente la adquisición de un significado (así<br />
como un fonema y una estructura sintáctica). El conductismo aplicado a la psicología animal<br />
estudia qué especies animales son capaces de emitir mensajes y cómo lo hacen. Quienes se<br />
apoyan en la semántica general examinan los distintos valores (o connotaciones) de los<br />
signos que supuestamente significan lo mismo, (del tipo 'el manco de Lepanto' y 'el autor del<br />
Quijote', para referirse los dos a Cervantes). La crítica literaria, influida por los estudios que<br />
distinguen la lengua literaria de la popular, describe cómo las metáforas evocan sentimientos<br />
y actitudes, entroncándose también en la semántica general.<br />
LA PERSPECTIVA FILOSÓFICA<br />
A finales del siglo XIX, el lingüista francés Jules Alfred Bréal, propuso la "ciencia de las<br />
significaciones", avanzando un paso más en los planteamientos del suizo Ferdinand de<br />
Saussure, que había investigado de qué forma se vincula el sentido a las expresiones y a los<br />
demás signos. En 1910 los filósofos británicos Alfred North Whitehead y Bertrand Russell<br />
publicaron los Principia Mathematica, (Principios matemáticos) que ejercieron una gran<br />
influencia en el Círculo de Viena, un grupo de filósofos que desarrollaron un estudio filosófico<br />
de gran rigor conocido por positivismo lógico.<br />
LÓGICA SIMBÓLICA<br />
Una de las figuras más destacadas del Círculo de Viena, el filósofo alemán Rudolf Carnap,<br />
realizó su más importante contribución a la semántica filosófica cuando desarrolló la lógica<br />
simbólica: sistema formal que analiza los signos y lo que designan. El positivismo lógico<br />
entiende que el significado es la relación que existe entre las palabras y las cosas, y su<br />
estudio tiene un fundamento empírico: puesto que el lenguaje, idealmente, es un reflejo de<br />
la realidad, sus signos se vinculan con cosas y hechos. Ahora bien, la lógica simbólica usa<br />
una notación matemática para establecer lo que designan los signos, y lo hace de forma más<br />
precisa y clara que la lengua también constituye por sí misma un lenguaje, concretamente<br />
un metalenguaje (lenguaje técnico formal) que se emplea para hablar de la lengua como si<br />
de otro objeto se tratara: la lengua es objeto de un determinado estudio semántico.<br />
Una lengua objeto tiene un hablante (por ejemplo una francesa) que emplea expresiones<br />
(como por ejemplo la plume rouge) para designar un significado, (en este caso para indicar<br />
una determinada pluma —plume— de color rojo —rouge—. La descripción completa de una<br />
lengua objeto se denomina semiótica de esa lengua. La semiótica presenta los siguientes<br />
aspectos: 1) un aspecto semántico, en el que reciben designaciones específicas los signos<br />
(palabras, expresiones y oraciones); 2) un aspecto pragmático, en el que se indican las<br />
relaciones contextuales entre los hablantes y los signos; 3) un aspecto sintáctico, en el que<br />
se indican las relaciones formales que existen entre los elementos que conforman un signo<br />
(por ejemplo, entre los sonidos que forman una oración).<br />
39
Cualquier lengua interpretada según la lógica simbólica es una lengua objeto que tiene unas<br />
reglas que vinculan los signos a sus designaciones. Cada signo que se interpreta tiene una<br />
condición de verdad —una condición que hay que encontrar para que el signo sea<br />
verdadero—. El significado de un signo es lo que designa cuando se satisface su condición de<br />
verdad. Por ejemplo la expresión o signo la luna es una esfera la comprende cualquiera que<br />
sepa español; sin embargo, aunque se comprenda, puede o no ser verdad. La expresión es<br />
verdadera si la cosa a la que la expresión o signo se vincula —la luna— es de verdad una<br />
esfera. Para determinar los valores de verdad del signo cada cual tendrá que comprobarlo<br />
mirando la luna.<br />
SEMÁNTICA DE LOS ACTOS DE HABLA<br />
La lógica simbólica de la escuela positivista intenta captar el significado a través de la<br />
verificación empírica de los signos —es decir, comprobar si la verdad del signo se puede<br />
confirmar observando algo en el mundo real—. Este intento de comprender así el significado<br />
sólo ha tenido un éxito moderado. El filósofo austriaco nacionalizado británico Ludwig<br />
Wittgenstein la abandonó en favor de su filosofía del "lenguaje corriente" donde se afirmaba<br />
que la verdad se basa en el lenguaje diario. Puntualizaba que no todos los signos designan<br />
cosas que existen en el mundo, ni todos los signos se pueden asociar a valores de verdad.<br />
En su enfoque de la semántica filosófica, las reglas del significado se revelan en el uso que<br />
se hace de la lengua.<br />
A partir de la filosofía del lenguaje diario la teoría ha desarrollado la semántica de los actos<br />
de habla, (donde habla es una realización concreta del lenguaje, según fue definida por<br />
Saussure). El filósofo británico J. L. Austin afirma que, cuando una persona dice algo, realiza<br />
un acto de habla, o hace algo, como enunciar, predecir o avisar, y su significado es lo que se<br />
hace en el acto de hablar por medio de la expresión. Recordando y dando un paso más en<br />
esta teoría, el estadounidense John R. Searle se centra en la necesidad de relacionar las<br />
funciones de los signos o expresiones con su contexto social. Afirma que el habla implica al<br />
menos tres tipos de actos: 1) actos locucionarios, cuando se enuncian cosas que tienen<br />
cierto sentido o referencia (del tipo la luna es una esfera); 2) actos ilocucionarios, cuando se<br />
promete o se ordena algo por medio de viva voz, y 3) actos perlocucionarios, cuando el<br />
hablante hace algo al interlocutor mientras habla, como enfurecerlo, consolarlo, prometerle<br />
algo o convencerlo de algo. La fuerza ilocucionaria, que reciben los signos —gracias a las<br />
acciones implícitas en lo que se dice— expresa las intenciones del hablante. Para conseguirlo,<br />
los signos que se empleen tienen que ser adecuados, sinceros y consistentes con las<br />
creencias y conducta del hablante, y así mismo tienen que ser reconocibles por el oyente y<br />
tener para él significado.<br />
La semántica filosófica estudia la distinción entre la semántica organizada sobre los valores<br />
de verdad y la semántica de los actos de habla. Las críticas a esta teoría mantienen que su<br />
verdadera función es analizar el significado de la comunicación (como opuesto al significado<br />
del lenguaje), y que por consiguiente se convierte en pragmática, es decir, en semiótica, y<br />
por tanto relaciona los signos con el conocimiento del mundo que muestran los hablantes y<br />
los oyentes, en lugar de relacionar los signos con lo que designan (aspecto semántico) o de<br />
40
establecer las relaciones formales que hay entre los signos (aspecto sintáctico). Quienes<br />
realizan esta crítica afirman que la semántica debe limitarse a asignar las interpretaciones<br />
que corresponden a los signos, independientemente de quien sea el hablante y el oyente.<br />
PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA<br />
Básicamente se distinguen dos escuelas: la semántica descriptiva y la teórica.<br />
SEMÁNTICA DESCRIPTIVA.<br />
Desde esta perspectiva, las investigaciones se centran en examinar lo que significan los<br />
signos en una lengua concreta. Por ejemplo, investigan lo que constituye un nombre, un<br />
sintagma nominal, un verbo o un sintagma verbal. En algunas lenguas como el español, el<br />
análisis se hace a través de la relación sujeto-predicado. En otras lenguas que no tienen<br />
claras las distinciones entre nombres, verbos y preposiciones, se puede decir lo que<br />
significan los signos cuando se analiza la estructura de lo que se llaman proposiciones. En<br />
este análisis, un signo es un operador que se combina con uno o más argumentos, signos<br />
también, —a menudo argumentos nominales (o sintagmas nominales)— o bien relaciona los<br />
argumentos nominales con otros elementos de la expresión (como los sintagmas<br />
preposicionales o los adverbiales). Por ejemplo, en la expresión: El árbitro señaló falta al<br />
delantero, señaló es un operador que relaciona los argumentos 'el árbitro', 'al delantero', con<br />
el operador 'falta'.<br />
Tanto si se hace el análisis basándose en la relación sujeto-predicado, como si se realiza<br />
partiendo de la proposición, la semántica descriptiva fija las clases de expresiones (o clases<br />
de unidades que se pueden sustituir dentro de un mismo signo) y las clases de unidades,<br />
que son las partes de la oración, como se llaman tradicionalmente (como nombres y verbos).<br />
Así pues las clases que resultan, se definen en términos sintácticos, que además ejercen<br />
papeles semánticos; planteado de otra manera, las unidades que constituyen las clases<br />
realizan funciones gramaticales específicas, y cuando las realizan, establecen el significado<br />
por medio de la predicación, la referencia y las distinciones entre entidades, relaciones y<br />
acciones. Por ejemplo 'mojar' pertenece a una determinada clase de expresión que contiene<br />
otras unidades como 'modificar' y 'curar', y también pertenece a la parte de la oración que se<br />
conoce por verbo, donde forma parte de la subclase operadores que necesitan dos<br />
argumentos, uno agente y otro paciente. En La lluvia moja las calles, el papel semántico de<br />
'moja' es el de relacionar dos argumentos nominales ('lluvia' y 'calles'), por lo tanto su papel<br />
semántico es el de identificar un tipo de acción. Desgraciadamente no siempre es posible<br />
establecer una correlación exacta entre clases semánticas y papeles semánticos. Por<br />
ejemplo, 'David' tiene el mismo papel semántico —el de identificar a una persona— en las<br />
siguientes oraciones: No nos parece fácil querer a David y No parece fácil que David nos<br />
quiera. Sin embargo el papel sintáctico de 'David' es diferente en las dos oraciones: en la<br />
primera 'David' es paciente y receptor de la acción, en la segunda es agente.<br />
La antropología, llamada etno<strong>lingüística</strong>, se sirve de la semántica <strong>lingüística</strong> para determinar<br />
cómo expresan los signos de una lengua las percepciones y creencias del pueblo que la<br />
41
habla, y esto es lo que se realiza por medio del análisis semántico formal (o análisis de<br />
componentes). Se entiende por signo una palabra, con unidad propia en el vocabulario, a la<br />
que se llama lexema. El análisis de componentes demuestra la idea de que las categorías<br />
<strong>lingüística</strong>s influyen o determinan la visión del mundo que tiene un determinado pueblo; esta<br />
hipótesis, llamada por algunos "hipótesis de Whorf", la han formulado varios autores y ha<br />
sido muy debatida a principios de este siglo por otros autores como Sapir, Vendryes o<br />
Menéndez Pidal. En el análisis de componentes, los lexemas que pertenecen al mismo campo<br />
de significación, integran el dominio semántico. Éste se caracteriza por una serie de rasgos<br />
semánticos distintivos (componentes o constituyentes) que son las unidades mínimas de<br />
significado que distinguen a un lexema de otro. Un análisis de este tipo fija, por ejemplo, que<br />
en español el dominio semántico de asiento recubre básicamente los lexemas silla, sillón,<br />
sofá, banco, taburete y banqueta que se distinguen entre sí por tener o no respaldo, brazos,<br />
número de personas que se acomodan en el asiento, y altura de las patas. Pero todos los<br />
lexemas tienen en común un componente o rasgo de significación: algo sobre lo que<br />
sentarse.<br />
Con el análisis de componentes, los lingüistas esperan poder identificar el conjunto universal<br />
de los rasgos semánticos que existen, a partir de los cuales cada lengua construye el suyo<br />
propio que la hace distinta de otra. El antropólogo estructuralista francés Claude Lévi-Strauss<br />
ha aplicado la hipótesis de los rasgos semánticos universales para analizar los sistemas de<br />
mito y parentesco de varias culturas. Demostró que los pueblos organizan sus sociedades e<br />
interpretan sus jerarquías en ellas de acuerdo con ciertas reglas, a pesar de las aparentes<br />
diferencias que muestran.<br />
SEMÁNTICA TEÓRICA<br />
Esta escuela busca una teoría general del significado dentro de la lengua. Para sus<br />
seguidores, llamados generativistas, el significado forma parte del conocimiento o<br />
competencia <strong>lingüística</strong> que todo humano posee. La gramática generativa, como modelo de<br />
la competencia <strong>lingüística</strong>, tiene tres componentes: el fonológico, (sistema de sonidos), el<br />
sintáctico y el semántico. Éste último, dado que forma parte de la teoría generativa sobre el<br />
significado, se entiende como un sistema de reglas para decidir cómo hay que interpretar los<br />
signos susceptibles de interpretación y determina qué signos carecen de interpretación<br />
aunque sean expresiones gramaticales. Por ejemplo la frase Los gatos impresionistas pitaron<br />
una escalera carece de significado aunque sea una oración aceptable desde el punto de vista<br />
de su corrección sintáctica, —no hay reglas que puedan interpretarla porque la frase está<br />
semánticamente bloqueada—. Estas mismas reglas también tienen que decidir qué<br />
interpretación es la adecuada en algunas oraciones ambiguas como: Tropezó el burro de<br />
Sancho que puede tener al menos dos interpretaciones.<br />
La semántica generativa surgió para explicar la capacidad que tiene el hablante para producir<br />
y entender expresiones nuevas donde falla la gramática o la sintaxis. Su finalidad es<br />
42
demostrar cómo y por qué una persona, por ejemplo, comprende, en seguida que carece de<br />
significado la oración Los gatos impresionistas pitaron una escalera aunque está construida<br />
según las reglas de la gramática española; o cómo ese hablante decide en cuanto la oye, qué<br />
interpretación da, dentro de las dos posibles, a Tropezó el burro de Sancho.<br />
La semántica generativa desarrolla la hipótesis de que toda la información necesaria para<br />
interpretar semánticamente un signo, (generalmente una oración) está en la estructura<br />
profunda sintáctica o gramatical de la frase. Esa estructura profunda incluye lexemas (que<br />
hay que entender como palabras o unidades del vocabulario que están formadas por rasgos<br />
semánticos que se han seleccionado dentro del conjunto universal de los rasgos semánticos).<br />
En una estructura superficial (esto es cuando se habla) los lexemas aparecerán como<br />
nombres, verbos, adjetivos y otras partes de la oración, es decir, como unidades del<br />
vocabulario. Cuando un hablante produce una oración, asigna a los lexemas los papeles<br />
semánticos (del tipo sujeto, objeto y predicado); el oyente escucha la oración e interpreta<br />
los rasgos semánticos que significan.<br />
Se discute si son distintas la estructura profunda y la interpretación semántica. La mayoría<br />
de los generativistas afirman que una gramática debe generar la serie de expresiones bien<br />
construidas que sean posibles en cada lengua, y que esa gramática debería asignar la<br />
interpretación semántica que corresponda a cada expresión.<br />
Se discute también si la interpretación semántica debe entenderse que está basada en la<br />
estructura sintáctica (esto es, procede de la estructura profunda de la oración), o si debe<br />
estar basada sólo en la semántica. De acuerdo con Noam Chomsky, el fundador de esta<br />
escuela —dentro de una teoría de base sintáctica— puede que la estructura superficial y la<br />
profunda determinen conjuntamente la interpretación semántica de una expresión.<br />
SEMÁNTICA GENERAL<br />
Se centra en responder a la cuestión que plantea cómo los pueblos valoran las palabras y<br />
cómo influye en su conducta esa valoración. Sus principales representantes son el lingüista<br />
estadounidense de origen polaco Alfred Korzybski y el también lingüista y político de la<br />
misma nacionalidad S. I. Hayakawa, quienes se esforzaron en alertar a la gente de los<br />
peligros que conlleva el tratar las palabras sólo en su condición de signos. Estos autores usan<br />
en sus escritos las directrices de la semántica general para invalidar las generalizaciones<br />
poco rigurosas, las actitudes rígidas, la finalidad incorrecta y la imprecisión. No obstante,<br />
algunos filósofos y lingüistas han criticado la semántica general porque carece de rigor<br />
científico, razón por la cual este enfoque ha perdido popularidad.<br />
5.Investigar sobre las variantes sociales, geográficas, históricas, profesionalesocupacionales,<br />
generacionales, de género y de función comunicativa en la sociedad.<br />
43
44<br />
• Compartir<br />
• Analizar<br />
• Reflexionar<br />
• cuestionar<br />
• Concluir<br />
6. Rescatar saberes previos sobre ortografía: ¿Qué es y para qué sirve la ortografía en una<br />
comunicación funcional? ¿Cuál es la importancia de la ortografía en las diferentes lenguas?<br />
¿Marca la ortografía la formación de un lenguaje estándar? ¿Los dialectos tomarán en cuenta<br />
la ortografía?<br />
7. Lean en forma grupal el siguiente texto.<br />
¿PARA QUÉ SIRVE LA ORTOGRAFÍA?<br />
La ortografía se puede describir como: es el uso correcto de las letras para escribir palabras.<br />
Concretamente el término ortografía subraya que las letras se usan de acuerdo con unas<br />
determinadas convenciones que se expresan a través de un conjunto de normas. Éstas<br />
establecen el uso correcto de las letras y los demás signos gráficos en la escritura de una<br />
lengua cualquiera en un tiempo concreto. La escritura alfabética es en su origen una<br />
escritura fonética, ahora bien, no existe alfabeto alguno que sea una representación exacta<br />
de su lengua. Incluso en el caso del español, que es junto al alemán una de las lenguas que<br />
mejor representa su fonética, existen 28 letras para representar sus 24 fonemas básicos.<br />
Esto demuestra que un solo fonema puede escribirse con más de una letra, como el palatal<br />
/y/, que se puede escribir según las normas ortográficas con la letra y o con el dígrafo ll; el<br />
fonema velar /x/, que se escribe por medio de las letras g o j (y en México también x); o el<br />
fonema /s/ que para los latinoamericanos en general se escribe con las letras c, s y z, y en<br />
algunas palabras de origen náhuatl con la letra x. En otras lenguas el desajuste entre la<br />
fonética y la ortografía es mayor, como por ejemplo en el caso del inglés, donde sólo un 25%<br />
de las palabras se escriben siguiendo una adecuación fonética. Además, hay que tener en<br />
cuenta que la pronunciación de una lengua varía de forma notable tanto en el espacio, por lo<br />
que aparecen los dialéctos, como en el tiempo. Por otro lado, algunas normas ortográficas<br />
son de origen gramatical y no fonético como por ejemplo el escribir con mayúscula cualquier<br />
nombre propio, o escribir n ante f o v. Esta exigencia gramatical se aplicará incluso a los<br />
neologismos que puedan entrar en la lengua.<br />
La ortografía no es un mero artificio que pueda cambiarse con facilidad. Un cambio<br />
ortográfico representa un cambio importante en una lengua. La ortografía es el elemento que<br />
mantiene con mayor firmeza la unidad de una lengua hablada por muchas personas<br />
originarias de países muy alejados. Esto ocurre con el español, el árabe, el inglés o el<br />
francés, por poner algunos ejemplos. Si la ortografía cambiara para ajustarse sólo a criterios<br />
fonéticos, el español podría fragmentarse en tantas lenguas como regiones del mundo donde<br />
se habla, pues poseen algunos hábitos articulatorios diferentes, y si se representara en la
escritura, con el paso del tiempo aparecerían graves problemas de comprensión que<br />
conducirían a la incomunicación. La ortografía no es sólo un hecho estrictamente gramatical,<br />
sino que también obedece a motivos claramente extralingüísticos.<br />
En la escritura del español se observan tres grandes etapas, que coinciden en términos<br />
generales con los tres momentos de su evolución histórica. Los primeros documentos que se<br />
escriben en castellano no se ajustan a una única norma ortográfica, porque no existía, pero a<br />
partir del reinado de Alfonso X sí se detecta una cierta uniformidad; ésta es quizás la<br />
escritura más fonética de la historia del idioma, porque intenta reproducir las creaciones<br />
recientes de una lengua que pugna por ocupar el lugar del latín como lengua culta. Por<br />
ejemplo, en esta gráfica medieval tienen su lugar consonantes hoy desaparecidas: ss, que<br />
correspondería a un sonido sordo de [s] en posición intervocálico, ç para un sonido [ts], que<br />
desapareció siglos después y algunos otros.<br />
En el siglo XV Nebrija escribe su Gramática de la lengua castellana y fija en ella la primera<br />
norma ortográfica que reproduce y retoca el humanista Gonzalo Correas en el siglo XVII,<br />
aquí se consagra que la diferencia entre b y v es sólo ortográfica pero no fonética. De<br />
acuerdo con ella, se publican y editan los textos del Siglo de Oro. Los cambios fonéticos de la<br />
lengua hablada, que se habían iniciado con la propagación del castellano por el mundo,<br />
habían concluido y se hacía necesaria una nueva norma ortográfica que los fijara y divulgara<br />
a regiones tan extensas como alejadas: por esta razón en 1741 la Real Academia Española<br />
publica la Ortografía que está prácticamente vigente hasta el siglo XX. En el año 1959 la<br />
Academia publica las Nuevas Normas de Prosodia y Ortografía que se distribuyen por las<br />
estaciones de radio, por las redacciones de los periódicos y se pactan con las otras<br />
academias de la lengua del continente americano lo que garantiza su cumplimiento y<br />
asegura un único criterio para la lengua literaria impresa. Aquí reciben el mismo tratamiento<br />
tanto las normas referidas a la escritura de las palabras como las referidas a los demás<br />
signos que necesita la escritura.<br />
En otras lenguas, las reformas ortográficas proceden también de hechos relacionados con los<br />
cambios fonéticos y gramaticales que cada una sufre a lo largo de su historia; así el<br />
holandés, el francés o el noruego, por citar algunos ejemplos, han sufrido recientes reformas<br />
ortográficas que han patrocinado sus gobiernos respectivos, porque durante el siglo XX todas<br />
las lenguas han conocido la necesidad de adoptar préstamos procedentes de la revolución<br />
tecnológica, informativa y científica; todas están en contacto y se hace necesario fijar con<br />
nitidez las características peculiares de cada una. Ello sin olvidar la presión ejercida por el<br />
inglés que se está consagrando como una auténtica lengua franca. En esta lengua, la obra de<br />
Webster consagró los usos del inglés de Estados Unidos y con ello sus cambios ortográficos<br />
frente a las escrituras del inglés europeo.<br />
En el caso del francés, la primera fijación de la ortografía coincide también con el siglo XVII y<br />
es resultado de la fundación de la Academia Francesa por Richelieu que obligó y consagró de<br />
forma oficial el uso y las normas de la lengua culta. A finales del siglo XVIII había tanta<br />
diferencia entre la lengua culta y la popular, que una de las formas por las que los<br />
revolucionarios franceses descubrían la condición de los nobles, era su forma de leer las<br />
letras del diptongo oi que correspondía a los fonemas /e/ para la lengua culta y /wa/ para la<br />
45
vulgar y popular, consagrándose por razones políticas este valor fonético, sin que ninguna<br />
reforma ortográfica posterior la haya recogido.<br />
Como queda demostrado por todos estos hechos, la ortografía en una lengua no es tan<br />
arbitraria como parece y responde no sólo a la representación fonética de las lenguas, sino<br />
que sobre todo, supone un elemento de cohesión que fija una norma escrita única en las<br />
lenguas que son comunes a países diferentes.<br />
8. Registrar individualmente lo que considere más significativo.<br />
• Leer algunos de los registros<br />
• Retomar y comentar las interrogantes de la actividad 6<br />
• Concluir grupalmente.<br />
9. Analizar las reglas ortográficas que consideren más necesarias.<br />
46<br />
EVALUACIÓN<br />
• Elaboración de un registro individual sobre los temas de este bloque y la congruencia<br />
con los programas de secundaria, mediante un análisis de los contenidos de<br />
aprendizaje que se relacionen con variación <strong>lingüística</strong>.<br />
• Presentación de un ensayo sobre la importancia de conocer, comprender, respetar y<br />
hacer uso de la variedad <strong>lingüística</strong> como parte esencial de la cultura individual<br />
dentro la vida en sociedad.<br />
• Los procesos cognitivos y dominio de contenidos.
BLOQUE III. MÉXICO, UN PAÍS MULTILINGÜE<br />
TEMAS<br />
1. La educación bilingüe: español-lengua indígena.<br />
2. El prejuicio lingüístico frente a las lenguas indígenas.<br />
PROPÓSITOS<br />
Que los maestros en formación:<br />
• Comprendan los beneficios, ventajas y desventajas del multilingüismo como una<br />
característica de nuestro país.<br />
• Analicen palabras y expresiones en el español de México que surgen por el contacto<br />
con culturas y lenguas indígenas o extranjeras.<br />
• Reconozcan y valoren las diversas culturas y lenguas indígenas de México y tomen<br />
conciencia de la discriminación asociada a las formas de hablar de la gente y las<br />
alternativas para evitarla.<br />
• Valoren la influencia de las lenguas indígenas u otras lenguas en el español de<br />
México.<br />
ACTIVIDADES<br />
1. Buscar y leer una versión bilingüe de un texto literario de lengua indígena.<br />
2. Investigar sobre algunos elementos gramaticales de una lengua indígena y los modos<br />
diferentes de construir significados y de nombrar objetos, personas, animales y acciones en<br />
algunas lenguas indígenas y en el español.<br />
• compararlos con el español<br />
3. Organizar una discusión sobre el respeto de la diversidad y la importancia de hablar y<br />
escribir más de una lengua.<br />
4. Hacer un análisis sobre indigenismos y extranjerismos utilizados en nuestra lengua.<br />
5. Investigar las formas del español que se habla en México y los contextos de uso de esas<br />
variedades (regionales, sociales, generacionales y de género); compartir los datos de su<br />
investigación y discutir sobre los problemas sociales relacionados con la aceptación y rechazo<br />
de las diferencias.<br />
48<br />
• Revisar diversos materiales impresos, multimedia o páginas electrónicas y<br />
seleccionar los que se consideren pertinentes. Formar grupos de discusión sobre<br />
los subtemas.
• Elabore un cuadro CQA.<br />
• Registrar conclusiones.<br />
• Compartir lo registrado.<br />
6. Elaborar un esquema entre el contenido de este bloque y la relación con los programas de<br />
secundaria.<br />
EVALUACIÓN<br />
• Elaboración de un registro individual sobre las investigaciones.<br />
• Presentación del esquema de contenidos.<br />
• Participaciones relevantes.<br />
• Forma de presentar los registros de lo investigado.<br />
• Los procesos cognitivos y dominio de contenidos.<br />
EVALUACIÓN FINAL<br />
Un ensayo sobre ¿Qué es la variación <strong>lingüística</strong>?<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Cabré, M. T. (1994a) A l’entorn de la paraula (I). Lexicologia general. València, Servei de<br />
publicacions de la Universitat de València.<br />
Cabré, M. T. (1994b) A l’entorn de la paraula (II). Lexicologia catalana. València, Servei de<br />
publicacions de la Universitat de València.<br />
Cabré, M. T. (1996) Diversidad en la terminología: de la disciplina a su funcionalidad. En:<br />
Sendébar.<br />
Cabré, M. T (1995) Termiologia: correcció i adequació.<br />
Cabré, M. T. (1992) La terminologia. La teoría, els mètodes, les aplicacions. Barcelona,<br />
Empúries.<br />
Cassany, Daniel (1995), La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, pp. 186-217.<br />
Cassany, Daniel, Martha Luna y Glòria Sanz (1998), “Introducción”, “Diversidad <strong>lingüística</strong>”,<br />
“Socio<strong>lingüística</strong>” y “Cultura”, en Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Serie Lengua, 117), pp.<br />
435-437, 438-460, 461-485 y 538-555.<br />
Carroll, L (1871) Alicia en el país de las maravillas. Madrid, Akal, 1984.<br />
Cerezo Arriaza, Manuel (1997), “Los códigos sociolingüísticos” y “Glosario”, en Texto,<br />
49
contexto y situación. Guía para el desarrollo de las competencias textuales y discursivas,<br />
Barcelona, Octaedro (Nuevos instrumentos, 1), pp. 115-125 y 167-169.<br />
Lomas, Carlos, Andrés Osoro y Amparo Tusón (1997), “Los enfoques pragmáticos,<br />
sociolingüísticos y cognitivos”, en Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y<br />
enseñanza de la lengua, Barcelona, Paidós (Papeles de pedagogía, 13), pp. 29-57.<br />
Lomas, Carlos (1999), “Lengua, cultura y sociedad”, en Cómo enseñar a hacer cosas con las<br />
palabras. Vol. II.Teoría y práctica de la educación <strong>lingüística</strong>, Barcelona, Paidós (Papeles de<br />
pedagogía, 39), pp. 159- 257.<br />
Scalise, S. (1984) Morfologia lessicale. Padua, CLESP.<br />
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA<br />
Páginas de internet del INI(www.ini.gob.mx) y Sedesol<br />
(www.sedesol.gob.mx/perfiles/nacional). Para buscar información actualizada sobre las<br />
características de la población indígena y lenguas indígenas en México y sus hablantes.<br />
Seco, Manuel (1994), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid,<br />
Espasa-Calpe.<br />
50
MATERIALES<br />
DE<br />
APOYO<br />
51
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
52<br />
BLOQUE I<br />
EL ESTUDIO DE LA<br />
LENGUA EN EL<br />
CONTEXTO DE SU USO.<br />
LOS ENFOQUES PRAGMÁTICOS, SOCIOLINGÜÍSTICOS Y COGNITIVOS<br />
Lomas, Carlos, Andrés Osoro y Amparo Tuson,<br />
"Los enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y<br />
cognitivos", en Ciencias del lenguaje, competencia<br />
comunicativa y enseñanza de la lengua,<br />
Barcelona, Paidos (Papeles de pedagogia, 13),<br />
1997, pp. 29-57.<br />
Durante el presente siglo y, en parte,<br />
debido a los avances<br />
experimentados por la ciencia<br />
<strong>lingüística</strong>-, han sido muchas las disciplinas<br />
que han incluido dentro de su espacio de<br />
interrogantes la reflexión sobre el lenguaje.<br />
Actualmente, algunas de estas disciplinas<br />
han llegado a resultados en sus<br />
investigaciones que iluminan de forma enriquecedora<br />
nuestra visión de la lengua y de<br />
su uso y que, a nuestro juicio, no pueden<br />
obviarse tanto en la formación inicial de<br />
quienes enseñan lengua como en un trabajo<br />
didáctico orientado a la mejora del uso<br />
expresivo y comprensivo del alumnado,<br />
Las diversas disciplinas a que nos referimos<br />
podrían agruparse dentro de tres grandes<br />
bloques: en primer lugar, la filosofía analítica<br />
o pragmática filosófica, que aborda el estudio<br />
de la actividad <strong>lingüística</strong> entendiéndola como<br />
una parte esencial de la acción humana; en<br />
segundo lugar, la antropología <strong>lingüística</strong> y<br />
cultural, la socio<strong>lingüística</strong> y la sociología<br />
interaccional, que se ocupan de la lengua en<br />
relación con sus usuarios entendidos como<br />
miembros de una comunidad sociocultural<br />
concreta; en tercer lugar, la ciencia cognitiva<br />
(tanto los estudios en psicología como en<br />
inteligencia artificial) que se ocupa de los<br />
procesos cognitivos que subyacen a la<br />
adquisición y al uso de las lenguas.<br />
Actualmente, las aportaciones de este<br />
conjunto de disciplinas tienden a integrarse<br />
en propuestas teóricas y metodológicas que<br />
intentan ser capaces de dar cuenta del complejo<br />
mecanismo que subyace a la<br />
producción y a la comprensión <strong>lingüística</strong> y<br />
no <strong>lingüística</strong> contextualizada.<br />
Así, la <strong>lingüística</strong> textual, el análisis del<br />
discurso, la socio<strong>lingüística</strong> interaccional o la<br />
semiótica aparecen ante nuestros ojos como<br />
disciplinas de gran interés a la hora de<br />
abordar un planteamiento globalizador en la<br />
enseñanza de la lengua. Estos enfoques<br />
tienen al menos dos puntos de coincidencia<br />
que les configuran como una perspectiva<br />
sugerente y útil al acercarse a los fenómenos
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
lingüísticos y comunicativos, y en<br />
consecuencia al programar acciones didácticas<br />
en el aula de lengua orientadas al<br />
logro de las finalidades descritas en los<br />
objetivos generales del área (la competencia<br />
de uso comprensivo y expresivo de los<br />
aprendices):<br />
-Por una parte, su voluntad de centrar el<br />
estudio lingüístico en unidades discursivas<br />
que no se limiten al marco oracional por<br />
considerar que no es la oración el núcleo a<br />
partir del cual es posible entender los<br />
fenóm0enos comunicativos.<br />
- Por otra, la atención a los aspectos<br />
pragmáticos de la comunicación que ligan el<br />
discurso oral, escrito o iconográfico a sus<br />
contextos de producción y recepción.<br />
Estas aproximaciones funcionales al estudio<br />
del lenguaje presuponen que comunicarse es<br />
hacer cosas con determinadas intenciones en<br />
situaciones concretas. No estamos ya ante<br />
sistemas abstractos de signos ajenos a la<br />
voluntad de los usuarios, sino ante prácticas<br />
comunicativas en las que “el lenguaje, la<br />
acción y el conocimiento son inseparables”<br />
(Stubbs, 1983). Y si de lo que se trata es,<br />
desde un punto de vista educativo, desde la<br />
intervención didáctica en el aula de lengua,<br />
de mejorar la competencia comunicativa (de<br />
uso socioculturalmente adecuado a los<br />
diversos contextos y situaciones de<br />
comunicación) del alumnado, entonces habrá<br />
que asumir los límites e insuficiencias de las<br />
teorías gramaticales al acercarse a los<br />
fenómenos de la significación y de la<br />
comunicación y ampliar los horizontes<br />
teóricos de nuestra formación disciplinar con<br />
aquellas visiones que, desde enfoques<br />
cognitivos, sociolingüísticos y pragmáticos,<br />
entienden el discurso como un lugar de<br />
encuentro semiótico entre las diversas<br />
manifestaciones textuales y las variables de<br />
orden situacional y contextual que regulan<br />
los intercambios comunicativos» (Lomas y<br />
Osoro, 1991: 24).<br />
Precedentes de estos enfoques<br />
comunicativos y funcionales de la lengua y<br />
de este interés creciente por el análisis del<br />
uso en sus contextos de recepción y<br />
producción existen ya, como hemos<br />
apuntado, en un pasado remoto con los antiguos<br />
retóricos.<br />
Ya en el siglo XX en su primera mitad,<br />
asistimos, tal y como hemos señalado, a la<br />
hegemonía de las teorías gramaticales, con<br />
su preocupación por la descripción sincrónica,<br />
autónoma y científica de la lengua como<br />
sistema ideal e institución social. En Europa,<br />
el peso de lenguas con amplia tradición<br />
escrita y siglos de reflexión gramatical<br />
acentúa esta visión inmanentista de los<br />
aspectos formales de la lengua (de ahí las<br />
prioridades otorgadas por el estructuralismo<br />
europeo a la fonología y a la morfosintaxis)<br />
aunque se observen ya abundantes<br />
excepciones en su seno. Así, ya en 1929, los<br />
lingüistas de la <strong>Escuela</strong> de Praga afirman en<br />
su primera tésis que la lengua es un sistema<br />
funcional determinado por la intención del<br />
hablante. En consecuencia, (en el análisis<br />
lingüístico debe uno situarse en el punto de<br />
vista de la función” (Trnka y otros, 1971:<br />
31). Buhler (1934) y Jakobson (1963)<br />
insisten en este enfoque funcional al referirse<br />
a la multifuncionalidad del uso lingüístico<br />
(funciones referencial, conativa, emotiva,<br />
poética, fática y meta<strong>lingüística</strong>).,Durante los<br />
años treinta, Bakhtin, para quien “la<br />
interacción verbal constituye la realidad<br />
fundamental de la lengua” o (Voloshinov,<br />
1929), trabaja sobre el carácter dialógico y<br />
polifónico del discurso, y más tarde<br />
53
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
Benveniste (1966, 1974) pone las bases de<br />
la teoría de la enunciación, desarrolladas<br />
luego por Duerot (1984), según la cual el<br />
enunciado cobra sentido a partir del<br />
reconocimiento<br />
enunciador.<br />
de una intención en el<br />
En Estados Unidos, por el contrario, la<br />
necesidad de estudiar las lenguas<br />
amerindias, sin tradición escrita y gramatical,<br />
lleva a un grupo de antropólogos como Boas,<br />
Sapir o Whorf al estudio de los usos<br />
comunicativos, al descubrimiento de<br />
estrechas relaciones entre lengua, cultura y<br />
comunidad y al reconocimiento del papel que<br />
juega el lenguaje en la construcción<br />
sociocultural de los pueblos. Estos<br />
investigadores seguían, de hecho, las ideas<br />
que respecto a la relación entre lengua y<br />
pensamiento y lengua y cultura habían<br />
planteado anteriormente Herder y Humboldt.<br />
A LA PRAGMÁTICA: JUEGOS DE<br />
LENGUAJE, ACTOS DE HABLA Y<br />
PRINCIPIO DE COOPERACIÓN<br />
Si la semántica se plantea la pregunta “Qué<br />
quiere decir X?”, la pragmática intentara<br />
responder (Calsamiglia Tusón, 1991) a<br />
preguntas del tipo<br />
1. “¿Qué quieres decir con X?”<br />
2. “¿Cómo hemos de decir X para pacer lo<br />
que queremos?”<br />
3. “¿Qué hacemos al decir X?”<br />
4. “¿Qué principios máximas /reglas de juego<br />
regulan nuestra actividad <strong>lingüística</strong>?”<br />
5. “¿Qué diferencia hay entre lo que<br />
queremos decir, lo que decimos y lo que<br />
decimos sin querer?” (Reyes, 1990)<br />
El punto de partida de la pragmática es la<br />
consideración de “el hablar, como “un hacer”.<br />
54<br />
La lengua es su uso, y ese uso es siempre<br />
contextualizado. Como señala Levinson<br />
(1983), “la pragmática es el estudio de la<br />
capacidad de los usuarios de una lengua<br />
para asociar oraciones a los contextos en<br />
que dichas oraciones son apropiadas. El<br />
objeto de la pragmática será el estudio de la<br />
lengua en su contexto de producción. Desde<br />
esta perspectiva, se entiende por contexto<br />
no sólo el “escenario” físico en que se realiza<br />
una expresión sino también el bagaje de<br />
conocimientos que se asume como<br />
compartido entre los participantes en un<br />
encuentro comunicativo. Ese conocimiento<br />
compartido es el que asegura el<br />
entendimiento de los hablantes y permite<br />
poner en funcionamiento todo un juego de<br />
presuposiciones. El acto comunicativo no se<br />
entiende como algo estático, ni tan siquiera<br />
como un proceso lineal, sino como un<br />
proceso cooperativo de interpretación de<br />
intenciones. Al producir un enunciado, el<br />
hablante intenta hacer algo, el interlocutor<br />
interpreta esa intención y sobre ella elabora<br />
su respuesta, y sea <strong>lingüística</strong> o no<br />
<strong>lingüística</strong>. Tanto el proceso de manifestación<br />
de intenciones como el proceso de<br />
interpretación exigen que los interlocutores<br />
compartan una serie de convenciones que<br />
permitan otorgar coherencia y sentido a los<br />
enunciados que se producen, sentido que va<br />
más allá del significado gramatical de las<br />
oraciones, como se pone de manifiesto en<br />
los enunciados indirectos.<br />
Wittgenstein (1953) parte de la crítica a la<br />
concepción, largamente mantenida en la<br />
historia de la filosofía, de la separación entre<br />
lenguaje y pensamiento. Niega la existencia<br />
de un espacio interior, privado, donde el<br />
pensamiento se ordena antes de ser<br />
expresado a través del lenguaje. Para Wittgenstein,<br />
el lenguaje se ordena de acuerdo
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
con las reglas de uso público, el significado<br />
de las palabras reside en su uso cultural,<br />
regulado y público y, por lo tanto, es la<br />
cultura, las formas de vida” concepto paralelo<br />
al de “juegos de lenguaje”, la que confiere<br />
significado a los enunciados, En la<br />
proposición 23 leemos: “La expresión juego<br />
de lenguaje ha de subrayar aquí que hablar<br />
es una parte de una actividad o de una forma<br />
de vida”.<br />
El juego de lenguaje es el uso reglamentado<br />
del lenguaje y las reglas se constituyen en la<br />
publicidad del uso lingüístico. En el proceso<br />
de adquisición de una lengua lo que se<br />
adquieren son, precisamente, esas reglas de<br />
uso socialmente marcadas que debemos<br />
aprender a usar en diversas situaciones y<br />
contextos y que, si bien son implícitas, están<br />
en el propio uso, ni están por debajo de él ni<br />
son diferentes a él. En la citada proposición<br />
23 Wittgenstein presenta una lista, a modo<br />
de ejemplo, de la multiplicidad de los juegos<br />
del lenguaje. Entre otros, cita los siguientes:<br />
dar ordenes y actuar siguiendo ordenes,<br />
describir un objeto por su aspecto o por sus<br />
medidas, fabricar un objeto de acuerdo con<br />
una descripción, relatar un suceso, hacer<br />
conjeturas acerca de un suceso, formar y<br />
comprobar una hipótesis, hacer un chiste y<br />
contarlo, suplicar, agradecer, maldecir ,<br />
saludar, rezar... Así pues, el lenguaje no es,<br />
según Wittgenstein, un simple; instrumento<br />
para expresar lo que uno piensa, sino una<br />
forma de actividad, regulada y pública.<br />
La teoría de los actos de habla, formulada<br />
por Austin (1962) y desarrollada<br />
especialmente por Searle (1964, 1969,<br />
1975), propone una explicación del uso<br />
lingüístico basada en la observación de que<br />
cuando producimos un enunciado se realizan<br />
simultáneamente tres actos: el acto elocutivo<br />
la expresión de una oración con un sentido y<br />
un referente determinado, el significado<br />
literal, el acto locutivo la producción de una<br />
enunciación, una promesa, una orden, etc.,<br />
en virtud de una fuerza convencional que se<br />
asocia a la expresión, la fuerza locutiva y el<br />
acto perlocutivo el efecto que se produce en<br />
la audiencia.<br />
El centro de atención para el analista de los<br />
actos de habla es la fuerza ilocutiva, ya que<br />
un mismo acto locutivo puede, dependiendo<br />
del contexto, poseer fuerzas ilocutivas<br />
diferentes; así, una pregunta puede ser<br />
simplemente una petición de información o<br />
una orden, un ruego, etc. La interpretación<br />
correcta de los actos de habla indirectos se<br />
basa, precisamente, en el reconocimiento de<br />
esa fuerza asociada al acto locutivo y que<br />
difiere de su significado literal. Tanto el<br />
hablante como el oyente confían en las<br />
presuposiciones, que hacen referencia al<br />
conocimiento del mundo compartido por<br />
ambos, para que los enunciados quo<br />
producen sean interpretados con éxito. De la<br />
misma manera que Wittgenstein señala que<br />
no se puede hablar del lenguaje desligándolo<br />
de su uso, Austin observa que, excepto en<br />
contadas ocasiones, no se puede decir de los<br />
enunciados que son verdaderos o falsos, sino<br />
que son “afortunados” o “desafortunados”,<br />
en virtud del contexto en que se producen y<br />
de los efectos que provocan.<br />
Grice (1975) plantea que el intercambio<br />
conversacional es similar a cualquier<br />
transacción contractual en la que los<br />
participantes tienen un objetivo en común,<br />
sus actuaciones son mutuamente<br />
interdependientes y existe un acuerdo tácito<br />
para que la transacción continúe hasta que<br />
ambas partes decidan terminarla de común<br />
acuerdo. Esta concepción le llevara a<br />
formular el principio de cooperación como<br />
55
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
principio regulador de todo acto<br />
comunicativo: “Haz que tu contribución a la<br />
conversación sea la adecuada, en el momento<br />
en que se produce, para la finalidad<br />
aceptada del intercambio conversacional en<br />
el que estas participando” (1975: 45-46).<br />
Este principio se completa con las siguientes<br />
cuatro máximas:<br />
1. Cantidad:<br />
1.1. Haz que tu contribución sea tan<br />
informativa como lo exijan los propósitos del<br />
intercambio.<br />
1.2. No hagas tu contribución más<br />
informativa de lo que se exija.<br />
2. Calidad: Trata de que tu contribución sea<br />
verdadera.<br />
2.1. No digas lo que crees que es falso.<br />
2.2. No digas aquello para lo que careces de<br />
evidencia adecuada.<br />
3. Relación: Sé pertinente.<br />
4. Modo: Se claro.<br />
4.1. Evita la oscuridad en la expresión.<br />
4.2. Evita la ambigüedad.<br />
4.3. Se breve.<br />
4.4. Se ordenado.<br />
Grice observa que, si bien estas máximas son<br />
convenciones que regulan los intercambios<br />
comunicativos, en muchas ocasiones se<br />
transgreden o se producen desajustes. En<br />
esos casos, los participantes en el<br />
intercambio realizan un proceso de<br />
implicatura para que quede a salvo el<br />
principio de cooperación. Así como en la<br />
teoría de los actos de habla se distingue<br />
entre el significado literal y la fuerza<br />
ilocutiva, desde la teoría del principio de<br />
cooperación se establece una diferencia entre<br />
“lo que se dice” y “de que se implicata”. Para<br />
Levinson (1983: 97), el concepto de<br />
56<br />
implicatura es altamente interesante porque<br />
“es un ejemplo paradigmático de la<br />
naturaleza y el poder de las explicaciones<br />
pragmáticas de los fenómenos lingüísticos.<br />
Se puede mostrar que el origen de estos<br />
tipos de inferencia pragmática residen fuera<br />
de la organización del lenguaje, en algunos<br />
principios generales de la interacción<br />
cooperativa y, sin embargo, permeabilizan la<br />
estructura del lenguaje.<br />
Posteriormente, Sperber y Wilson (1986) han<br />
señalado que se puede considerar la máxima<br />
de relación o pertinencia como el principio<br />
fundamental del que dependerían las demás<br />
máximas. Plantean que, desde un punto de<br />
vista cognitivo, la producción y la<br />
interpretación de los enunciados se basan en<br />
elegir aquel que se considera más pertinente<br />
para la situación concreta de comunicación<br />
en que se da, es decir, aquel que puede ser<br />
interpretado con un mínimo cóste de<br />
procesamiento. Esta característica del<br />
mecanismo cognitivo es la que justificaría<br />
que a menudo se transgredan otras<br />
máximas.<br />
También muy interesantes resultan los<br />
trabajos sobre la cortesía, entendida como<br />
otro de los principios básicos quo regulan el<br />
uso comunicativo de las lenguas (Brown y<br />
Levinson, 1987). Si partimos de la idea de<br />
que la lengua es un conjunto de opciones<br />
ligadas al contexto y qua tienen un<br />
significado social (Gumperz, 1986),<br />
convendremos en que la elección de una<br />
opción no se produce al azar sino que<br />
existen restricciones de tipo sociocultural e<br />
interpersonal que nos conducen a hacer esa<br />
elección y no otra. Entre esas restricciones<br />
se sitúa la cortesía, la relación entre la<br />
imagen que tenemos del otro y la que<br />
queremos dar de nosotros mismos;<br />
imágenes que construimos o activamos a
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
través de la elección que hacemos entre las<br />
posibilidades que nos ofrece la lengua.<br />
Pensemos, por ejemplo, en las diferencias<br />
que nos sugieren en cuanto a la relación que<br />
existe entre los interlocutores los dos<br />
enunciados siguientes, utilizados ambos para<br />
conseguir que alguien cierre una puerta:<br />
1. iCierra la puerta, caray!<br />
2. Por favor, ¿sería tan amable de cerrar la<br />
puerta?<br />
2.2. ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y LA<br />
SOCIOLOGÍA: SOCIOLINGÜÍSTICA,<br />
ETNOGRAFÍA<br />
COMUNICACIÓN,<br />
DE LA<br />
ETNOMETODOLOGÍA E<br />
INTERACCIONISMO SIMBÓLICO<br />
La socio<strong>lingüística</strong> empieza a desarrollarse en<br />
los años cincuenta con los trabajos de<br />
Weinreich sobre las consecuencias del<br />
contacto de lenguas, los de Haugen sobre el<br />
comportamiento de los inmigrantes bilingües<br />
en Estados Unidos, los primeros análisis de<br />
Gumperz sobre la situación socio<strong>lingüística</strong><br />
en la India y la presentación, por parte de<br />
Ferguson, de la distribución social de las<br />
variedades <strong>lingüística</strong>s.<br />
El objeto de la socio<strong>lingüística</strong> es el uso<br />
lingüístico. Esto implica que se presta una<br />
atención especial a los agentes de ese uso<br />
los hablantes. Los usuarios de la lengua son<br />
considerados como miembros de<br />
comunidades de habla, y una de las<br />
características esenciales de la comunidad de<br />
habla es su diversidad <strong>lingüística</strong>; se parte de<br />
la idea de que sus miembros pueden hablar<br />
más de una variedad o más de una lengua.<br />
La totalidad de los recursos lingüísticos de los<br />
hablantes constituye su repertorio verbal. La<br />
socio<strong>lingüística</strong>, pues, Contra su interés en la<br />
diversidad de usos lingüísticos que<br />
constituyen el repertorio verbal de cada<br />
comunidad de habla y en las<br />
determinaciones<br />
socioeconómicas que condicionan el acceso a<br />
los registros de uso<br />
8. Weinrcich, V. (1953); Haugen, E. (1953),<br />
(1966); Ferguson, C (1959).<br />
(Tuson, 1991 a: 51-53) así como a los<br />
filtros culturales que determinan un acceso<br />
desigual a los usos “legítimos” de la lengua<br />
aquellos que generan beneficios en el<br />
mercado de los intercambios comunicativos y<br />
relegan las variedades ilegítimas a las<br />
posiciones más bajas de la jerarquía de los<br />
estilos expresivos (Bourdieu, 1982).<br />
Durante los años sesenta se desarrollan,<br />
dentro del marco de la socio<strong>lingüística</strong>,<br />
estudios de orientación propiamente<br />
sociológica sobre la situación <strong>lingüística</strong> en<br />
naciones en vías de desarrollo,<br />
especialmente sobre la planificación<br />
<strong>lingüística</strong>, tema en el que convergen otros<br />
muchos problemas, como los criterios que se<br />
usan para decidir que lengua o variedad se<br />
propone como lengua oficial o variedad estándar,<br />
la elaboración de una normativa, el<br />
establecimiento de una política <strong>lingüística</strong>,<br />
etc. La socio<strong>lingüística</strong> demuestra que esas<br />
acciones no son neutras sino que<br />
presuponen determinados valores y posturas<br />
ideológicas por parte de los planificadores.<br />
Se observa que el estudio de los procesos de<br />
estandarización de las lenguas puede ayudar<br />
a entender el lugar que ocupa la lengua<br />
como símbolo de identidad nacional.<br />
También durante los años sesenta<br />
comienzan los trabajos de otra corriente<br />
socio<strong>lingüística</strong>, en cierto modo heredera de<br />
la dialectología, que hoy conocemos como<br />
57
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
“teoría de la variación ” Los trabajos de Labov<br />
sobre el Black English Vernacular demuestran<br />
que la variación no es caótica, sino que sigue<br />
unos patrones y que, por lo tanto, puede ser<br />
descrita sistemáticamente. Actualmente, la<br />
teoría de la variación o socio<strong>lingüística</strong><br />
correlacional ha desarrollado una<br />
metodología muy elaborada que, a partir de<br />
unas reglas de variancia, permite analizar y<br />
predecir las restricciones de carácter social y<br />
cultural a que esta sujeta la variación<br />
<strong>lingüística</strong>.<br />
La etnografía de la comunicación corriente<br />
antropológica que se ha desarrollado a partir<br />
de los años sesenta parte de los trabajos que<br />
habían realizado investigadores como Boas,<br />
Sapir y Malinowski, quienes habían<br />
demostrado, como ya señalamos<br />
anteriormente, la relación existente entre la<br />
lengua y la cultura de los pueblos que habían<br />
estudiado. El significado no es para estos<br />
autores una relación unívoca entre un<br />
referente y la palabra que lo designa sino<br />
entre ésta y un contexto cultural. Analizando<br />
el comportamiento comunicativo de una<br />
comunidad de habla es posible, a su juicio,<br />
entender el mundo cultural de un grupo social<br />
determinado.<br />
Los primeros etnógrafos de la comunicación<br />
(Gumperz y Hymes) configuran esta<br />
disciplina en torno a su objeto de estudio: la<br />
competencia comunicativa. Este término<br />
necesariamente remite al concepto<br />
chomskiano de competencia <strong>lingüística</strong>.<br />
Gumperz (1972: vii) explica así su<br />
concepción de la competencia comunicativa:<br />
(La competencia comunicativa) es aquello<br />
que un hablante necesita saber para<br />
comunicarse de manera eficaz en contextos<br />
culturalmente significantes. Como el término<br />
chomskiano sobre el que se modela, la<br />
competencia comunicativa se refiere a la<br />
58<br />
habilidad para actuar.<br />
9. Fishman, J. A .C. Ferguson y J Das Gupta,<br />
comps. (1958); Fishman, J. (1975).<br />
10 Labov, W. (I972a), (19720); Sankoff, D.,
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
comp. (1978).<br />
11. Labov, W. (1969).<br />
Se hace un esfuerzo para distinguir entre lo<br />
que un hablante sabe sus capacidades<br />
inherentes y la manera como se comporta en<br />
situaciones particulares. Sin embargo,<br />
mientras que los estudiosos de la<br />
competencia <strong>lingüística</strong> tratan de explicar<br />
aquellos aspectos gramaticales que se creen<br />
comunes a todos los humanos,<br />
independientemente de los determinantes<br />
sociales, los estudiosos de la competencia<br />
comunicativa consideran a los hablantes<br />
como miembros de una comunidad, como<br />
exponentes de funciones sociales, y tratan de<br />
explicar cómo usan el lenguaje para<br />
autoidentificarse<br />
actividades.<br />
y llevar a cabo sus<br />
Para los etnográficos de la comunicación, la<br />
competencia comunicativa es un conjunto de<br />
normas que se va adquiriendo a lo largo del<br />
proceso de socialización y, por lo tanto, esta<br />
socioculturalmente condicionada. Los<br />
antropólogos lingüistas han demostrado que<br />
las normas comunicativas varían de cultura a<br />
cultura, e incluso dentro de una misma<br />
cultura de un grupo a otro (jóvenes/adultos,<br />
hombres/mujeres, etc.).<br />
12. Con la publicación citada en la nota 2 se inician<br />
los estudios de la etnografía de la comunicación.<br />
Una revisión y puesta al día de esta disciplina se<br />
puede encontrar en Saville-Troike, M. (1982), Una<br />
propuesta de trabajo en el aula en torno a los usos<br />
orales de la lengua desde la etnografía de la<br />
comunicación la encontramos en Tusón, A. (1991<br />
a). Sobre los usos orales en la escuela nos parecen<br />
útiles las aportaciones de Calsamiglia, H.1991) y<br />
Nussban m, L. t<br />
A medida que nos vamos relacionando con<br />
diversas personas, en contextos diversos,<br />
hablando sobre temas diferentes, vamos<br />
descubriendo y apropiándonos de las normas<br />
que son adecuadas para las diferentes<br />
situaciones comunicativas en que nos<br />
encontramos. Así, vamos distinguiendo<br />
cuando es apropiado hablar de una manera<br />
formal o informal, con quién podemos<br />
“chismorrear” y con quien no (y cómo se<br />
“chismorrea”), delante de quien podemos<br />
decir, palabrotas, y delante de quién no,<br />
cuando es preferible que nos mantengamos<br />
en silencio, etc. La noción de competencia<br />
comunicativa trasciende así su sentido de<br />
conocimiento del código lingüístico para<br />
entenderse como la capacidad de saber que<br />
decir a quien, cuando y cómo decirlo y<br />
cuando callar (Cots y otros, 1990: 55).<br />
Al aprender a hablar, pues, no solo<br />
adquirimos la gramática de una lengua<br />
(aquella que se habla en nuestro entorno)<br />
sino que también aprendemos sus diferentes<br />
registros y, la manera apropiada de usarlos<br />
según las normal de nuestro ambiente<br />
sociocultural. El concepto de competencia<br />
comunicativa se refiere tanto a la<br />
competencia <strong>lingüística</strong> (en el sentido<br />
chomskiano) como a la competencia<br />
pragmática: el componente sociolingüístico,<br />
que nos permite reconocer un contexto<br />
situacional determinado, distinguirlo de otros<br />
y, por lo tanto, seleccionar las normas<br />
apropiadas de comportamiento<br />
comunicativo, la variedad o variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s adecuadas, etc.; el componente<br />
discursivo, que nos permite construir<br />
enunciados coherentes en cooperación con el<br />
interlocutor, y el componente estratégico,<br />
gracias al cual somos capaces de reparar los<br />
59
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
posibles conflictos comunicativos e<br />
incrementar la eficacia de la interacción.<br />
Las normas comunicativas abarcan, pues,<br />
conocimientos verbales y no verbales (cinesia<br />
y proxemia), normas de interacción y de<br />
interpretación, estrategias para conseguir las<br />
finalidades que se persiguen y conocimientos<br />
socioculturales (valores, actitudes, relaciones<br />
de poder, etc.). Lógicamente cuando en un<br />
encuentro comunicativo los interlocutores<br />
poseen normas diferentes pueden producirse<br />
con comunicativos y malentendidos (Tuson,<br />
1988).<br />
El interés de la etnografía de la comunicación<br />
reside en que presenta un marco teórico que<br />
sitúa en su justo lugar las diferentes<br />
habilidades que un individuo necesita conocer<br />
y dominar para comportarse de manera<br />
competente, es decir, adecuada, en cualquier<br />
situación. El conocimiento del código la<br />
competencia <strong>lingüística</strong> queda integrado<br />
junto con la competencia pragmática y deja<br />
de ser una pura abstracción. Asimismo, el<br />
conocimiento de la normativa adquiere<br />
sentido ya que cualquier/individuo ha de<br />
saber que, en determinadas situaciones y<br />
para conseguir ciertas finalidades, su<br />
utilización de la lengua, ya sea oral o escrita<br />
(especialmente si es escrita), deberá<br />
adaptarse a las normas académicas si quiere<br />
que su actuación comunicativa sea eficaz.<br />
En los últimos quince años, dentro del marco<br />
de la sociología ha ido creciendo el interés<br />
por el estudio de la interacción humana:<br />
Tanto la etnometodología como el<br />
interaccionismo simbólico ofrecen en sus<br />
estudios aportaciones teóricas y<br />
metodológicas que pueden ser de gran<br />
interés para el estudio del uso lingüístico.0<br />
Los etnometodólogos se han ocupado<br />
especialmente del análisis de la conversación<br />
espontánea entendida como una actividad<br />
60<br />
social más. Parten de la idea de que las<br />
actividades cotidianas que realizan las<br />
personas son métodos que sirven para dar<br />
sentido a las diversas situaciones en que se<br />
encuentran, y consideran que el lenguaje es<br />
un instrumento privilegiado para dar sentido<br />
a una situación. Así, pues, orientan su<br />
estudio hacia el descubrimiento de las vías a<br />
través de las cuales los significados emergen<br />
de una situación concreta, los métodos con<br />
los que los actores interpretan su entorno de<br />
una manera significativa. Uno de los<br />
presupuestos teóricos de la etnometodología<br />
consiste en la consideración de que la<br />
realidad no se descubre, sino que se<br />
interpreta, es decir, que se construye, se<br />
negocia y se mantiene a través de las<br />
interacciones en las que participarnos.<br />
Advierten que la conversación, como<br />
cualquier otra actividad propia del<br />
comportamiento humano, es racional y está<br />
sujeta a reglas que provienen de nuestro<br />
bagaje de experiencias y que constituyen la<br />
propiedad estructural de los actos sociales.<br />
Los etnometodólogos consideran que los<br />
turnos a palabra son el principio organizador<br />
de la conversación (como de muchas otras<br />
actividades: juegos, tráfico, compras, trabajos<br />
en grupo...). El análisis de las<br />
conversaciones espontáneas demuestra que<br />
la organización de los turnos de palabra esa<br />
sujeta a unas reglas y que, a la vez, sirve<br />
para estructurar la conversación. Así, la<br />
coherencia temática en una conversación se<br />
va construyendo de manera articulada<br />
mediante la colaboración de los<br />
participantes. Estudiando la forma como se<br />
organizan los turnos se pueden descubrir los<br />
procedimientos que se utilizan para<br />
“manejar” o “gestionar” la conversación<br />
(conversational management), para iniciar,
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
cambiar o mantener un tema, para cambiar<br />
el tono de la interacción, para reformular la<br />
constelación de los participantes, etc.<br />
Los etnometodólogos establecen una<br />
diferencia entre las conversaciones<br />
espontáneas su objeto de estudio y otros<br />
tipos de interacciones comunicativas, como<br />
las que se produces en el aula, en una sala<br />
de un juzgado, en un debate con moderador,<br />
etc. Estas otras interacciones están también<br />
sujetas a unas reglas, pero son de índole<br />
diferente. Por ejemplo, una regla<br />
fundamental de las conversaciones espontáneas<br />
es que, si quien tiene el uso de la<br />
palabra no selecciona al próximo<br />
participante, cualquiera de los presentes<br />
puede autoseleccionarse pero, en cambio, la<br />
aplicación de esta regla podría resultar del<br />
todo inconveniente en el transcurso de un<br />
juicio.<br />
El interés de la perspectiva etnometodológica<br />
reside, precisamente, en que presenta las<br />
interacciones comunicativas corno<br />
actividades sociales estructuradas y sujetas a<br />
reglas que se adquieren a través de la<br />
experiencia interactiva en que considere el<br />
uso del lenguaje como el mecanismo<br />
fundamental con el que producimos sentido<br />
en esas actividades.<br />
El interaccionismo simbólico considera que<br />
las interacciones son semejantes a los<br />
rituales y, por lo tanto, están altamente<br />
estructuradas. Los participantes, al iniciar<br />
una interacción, establecen un compromiso<br />
conversacional (conversational involvement)<br />
que deberán mantener a lo largo de todo el<br />
encuentro y que romperán al final de común<br />
acuerdo.<br />
Goffman F. (1959) 1974 Y (1931)<br />
Cada participante presenta a la interacción<br />
con una imagen (face) determinada y<br />
durante el transcurso de la interacción ira<br />
negociando con el resto de los participantes<br />
el mantenimiento o el cambio de esa imagen<br />
así como la orientación de la propia<br />
interacción (el tema, el tono, etc.). Para<br />
entender como funciona ese proceso de<br />
negociación es fundamental el concepto de<br />
posición (footing). Las diversas “posiciones”<br />
que adoptan los participantes en un<br />
encuentro comunicativo se manifiestan a<br />
través de señales <strong>lingüística</strong>s y no<br />
<strong>lingüística</strong>s, como la prosodia; la elección del<br />
registro, los gestos, la mirada, etc., y cada<br />
cambio de posición es un índice que sirve<br />
para descubrir como la interacción se organiza<br />
en diversas secuencias que provienen<br />
de la aplicación de unos marcos (frame)<br />
determinados. Los marcos son patrones tipo<br />
de actuación interactiva, de carácter social y<br />
cognitivo y que fundamentan la idea de<br />
considerar la interacción como un ritual.<br />
2.3. LINGÜÍSTICA DEL TEXTO,<br />
ANÁLISIS DEL DISCURSO,<br />
SOCIOLINGÜÍSTICA<br />
INTERACCIONAL,<br />
TEXTUAL...<br />
SEMIÓTICA<br />
Los avances teóricos y metodológicos de las<br />
disciplinas que acabamos de comentar han<br />
contribuido en gran medida a que desde la<br />
<strong>lingüística</strong> se haya planteado el estudio de<br />
unidades supraoracionales como objeto<br />
central de investigación. La <strong>lingüística</strong> del<br />
texto, el análisis del discurso y la<br />
socio<strong>lingüística</strong> interaccional coinciden en<br />
proponer el estudio sistemático de la<br />
producción <strong>lingüística</strong> contextualizada, si<br />
61
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
bien cada una de estas corrientes ha puesto<br />
el acento en unos aspectos determinados de<br />
ese uso y presenta particularidades<br />
metodológicas y analíticas propias.<br />
La <strong>lingüística</strong> del texto comienza en el punto<br />
en que la <strong>lingüística</strong> oracional deja de<br />
proporcionar explicaciones adecuadas a los<br />
fenómenos lingüísticos. Si en sus comienzos<br />
se ocupó del análisis de ciertos aspectos<br />
lingüísticos que operan en la construcción de<br />
los tiempos verbales, el uso del artículo, los<br />
elementos deícticos situacionales, el orden de<br />
las palabras, pronto surgieron cuestiones<br />
como la existencia de un plan textual<br />
subyacente (Van Dijk), los mecanismos de<br />
cohesión (Dressler, Halliday), los<br />
mecanismos de coherencia (Coseriu) y la<br />
coincidencia de emisión-recepción (Schmidt)<br />
que exigían un tratamiento pragmático y, a<br />
la vez, la recuperación de los trabajos de<br />
retórica.<br />
Mientras que la <strong>lingüística</strong> oracional<br />
considera el lenguaje como un sistema de<br />
signos, como un aparato formal, la <strong>lingüística</strong><br />
textual lo considera como una forma de<br />
actividad humana, como un proceso. El texto<br />
es un artefacto planificado con una<br />
orientación pragmática. Para Beaugrande<br />
(1981) son siete las características básicas<br />
de la textualidad: dos de ellas cohesión y<br />
coherencia son nociones centradas en el<br />
texto, propiamente dicho; las otras cinco<br />
intencionalidad, aceptabilidad,<br />
informatividad, situacionalidad e<br />
intertextualidad son nociones centradas en<br />
los usuarios de la lengua.<br />
15. Para una historia de los inicios de la <strong>lingüística</strong><br />
del texto, case Rigau, G. (1981). Una aproximación<br />
al análisis textual europeo la encontramos en<br />
62<br />
Bernárdez, E. (19`<br />
Estas siete características son, para este<br />
autor, principios constitutivos de la<br />
comunicación textual que actúan junto con<br />
tres principios reguladores eficiencia, eficacia<br />
y adecuación. Beaugrande (1981: 31) ve así<br />
la relación entre lo textual y lo pragmático:<br />
Nuestras nociones de cohesión y coherencia<br />
pueden ser útiles para estudiar el texto solo<br />
si con ellas nos referimos a como se<br />
establecen las conexiones entre los<br />
acontecimientos comunicativos. Las<br />
preocupaciones de la pragmática se tienen<br />
en cuenta al explorar las actitudes de los<br />
productores (intencionalidad) y de los<br />
receptores (aceptabilidad) y las situaciones<br />
comunicativas (situacionalidad).<br />
La <strong>lingüística</strong> del texto estudia la<br />
organización del lenguaje más allá del límite<br />
arbitrario de la oración en unidades<br />
<strong>lingüística</strong>s mayores, como la conversación,<br />
investigando el uso del lenguaje en el<br />
contexto de la interacción social.<br />
Se suele hablar de texto frente a discurso, y<br />
referirse a ambos como discurso interactivo.<br />
Uno de los lingüistas del texto más notables,<br />
Van Dijk (1977, 1980), utiliza el termino<br />
para referirse al constructo teórico y<br />
abstracto que se realiza en el discurso: el<br />
texto es al discurso lo que la oración es al<br />
enunciado; para otros autores, sin embargo,<br />
texto es el producto meramente lingüístico<br />
de un intercambio comunicativo mientras<br />
que discurso es ese texto contextualizado,<br />
tomando en consideración todos los<br />
elementos que intervienen en el acto de<br />
comunicación.<br />
16. La recuperación de la retórica clásica en<br />
nuestro siglo tiene su máximo exponente en la<br />
obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958). De<br />
gran interés son también los trabajos de Murphy<br />
(1974), el Grupo m y Mortara y seville (1988).<br />
Una introducción a la retórica hecha en nuestro
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
país se puede encontrar en el libro de Albaladejo<br />
(1989).<br />
Siguiendo el pensamiento textual de Van<br />
Dijk, así como una oración es más que la<br />
simple suma de una serie de palabras,<br />
también un texto es una estructura superior<br />
a la simple secuencia de oraciones que<br />
satisfacen las, condiciones de conexión y<br />
coherencia. Este autor establece una<br />
diferencia entre macroestructuras,<br />
microestructuras y superestructuras.<br />
Las macroestructuras son estructuras<br />
textuales globales de naturaleza semántica.<br />
La macroestructura de un texto es una<br />
representación abstracta de la estructura<br />
global de su significado. Mientras que la<br />
secuencia de oraciones debe cumplir la<br />
condición de coherencia lineal, el texto debe<br />
también cumplir la condición de coherencia<br />
global. Cada macroestructura debe cumplir<br />
las condiciones de conexión y coherencia<br />
semánticas en los niveles microestructurales<br />
para que un macronivel pueda ser, a su vez,<br />
micronivel en otro texto. Las<br />
macroestructuras tienen un decisivo papel<br />
cognitivo en la elaboración y en la<br />
comprensión del texto. Sin macroestructura,<br />
al oír a una serie de enunciados nos seria<br />
imposible comprenderlos La existencia de las<br />
macroestructuras es lo que nos permite<br />
resumir el contenido de un texto: producir<br />
otro de extensión menor que guarde relaciones<br />
macroestructurales con el original.<br />
Mientras que las macroestructuras<br />
semánticas explican el significado global de<br />
un texto, las superestructuras son estructuras<br />
textuales globales que caracterizan<br />
el tipo de texto: una estructura narrativa es<br />
una superestructura, independientemente del<br />
contenido (macroestructura) de la narración.<br />
Si la macroestructura es el contenido del<br />
texto, la superestructura es su forma. Las<br />
superestructuras son necesarias para<br />
adecuar el contenido del texto al contexto<br />
comunicativo. Para Van Dijk, las<br />
superestructuras fundamentales son la<br />
narración y la argumentación.<br />
Lo que tienen en común las<br />
macroestructuras y las superestructuras es<br />
que no se definen en relación a oraciones o<br />
secuencias de oraciones aisladas de un<br />
texto, sino en relación al texto en su<br />
conjunto. Por ello se habla de estructuras<br />
globales, a diferencia de las estructuras<br />
locales o microestructuras del nivel<br />
oracional. Si decimos de un texto que se<br />
trata de una narración., estamos<br />
caracterizando el texto globalmente, y no a<br />
las oraciones que lo componen. Las<br />
superestructuras permiten concebir el texto<br />
como un esquema.<br />
La <strong>lingüística</strong> del texto y la pragmática<br />
coinciden necesariamente en su concepción<br />
del juego de la acción comunicativa: el<br />
lenguaje jamás se produce aisladamente,<br />
sino en relación con los factores no<br />
lingüísticos, en el marco de los procesos<br />
interactivos de la comunicación.<br />
La mayor diferencia que existe entre el<br />
análisis lingüístico oracional y el pragmático<br />
textual radica en la consideración del papel<br />
de los interactuantes en la situación<br />
comunicativa: su mutua contribución a la<br />
construcción del sentido y el manejo<br />
competente de los contextos comunicativos<br />
son esenciales para entender Los<br />
mecanismos que rigen la producción y la<br />
comprensión <strong>lingüística</strong>. La teoría que estudio<br />
la comunicación <strong>lingüística</strong> deberá<br />
investigar el lenguaje en su funcionamiento<br />
real no simulado arbitrariamente en el<br />
contexto comunicativo.<br />
La tarea de la <strong>lingüística</strong> del texto consiste<br />
en desarrollar una teoría explícita que de<br />
63
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
cuenta de la producción y recepción do<br />
textos lingüísticos en el marco de los<br />
procesos comunicativos. Por lo tanto, del<br />
mismo modo que recupera la retórica,<br />
integra las aportaciones que la pragmática, la<br />
antropología y la sociología ofrecen en este<br />
terreno.<br />
Tomando como punto de partida la tradición<br />
de la <strong>lingüística</strong> funcional también hoy<br />
llamada <strong>lingüística</strong> sistémica, cuyos máximos<br />
representantes son Firth (1968) y Halliday<br />
(1973, 1978 y 1985), se ha desarrollado,<br />
básicamente en Gran Bretaña, una corriente<br />
conocida con el nombre de análisis del<br />
discurso. Para Brown y Yule (1983), “el<br />
análisis del discurso es, necesariamente, el<br />
análisis del lenguaje en su uso. Como tal, no<br />
puede restringirse a la descripción de las<br />
formas <strong>lingüística</strong>s independientemente de<br />
los propósitos o funciones, que esas formas<br />
desempeñan en los asuntos humanos”. Y,<br />
como postulado metodológico, tal y como<br />
señala McCarthy (1991), “la descripción del<br />
lenguaje más allá de la oración” y el interés<br />
por “el contexto y la influencias culturales<br />
que afectan al uso del lenguaje”.<br />
Los analistas del discurso establecen una<br />
diferencia entre texto y discurso; el texto<br />
sería el producto meramente lingüístico<br />
mientras que el discurso sería ese texto<br />
contextualizado. Parten de datos naturales<br />
procedentes del lenguaje ordinario con el<br />
objetivo de descubrir regularidades y describirlas.<br />
Se considera el discurso como el<br />
resultado de un proceso activo (el<br />
comportamiento linguistico-comunicativo)<br />
que para su análisis exigirá, por lo tanto, que<br />
se tomen en consideración las restricciones<br />
de la producción y de la recepción textual,<br />
Brown y Yule (1983; 36) presentan de este<br />
modo el trabajo del analista del discurso:<br />
64<br />
El analista del discurso trata sus datos corno<br />
la representación auténtica (texto) de un<br />
proceso dinámico en el que un hablante/escritor<br />
usa la lengua como un<br />
instrumento de comunicación en un contexto<br />
para expresar significados y conseguir sus<br />
intenciones (discurso). Trabajando con esos<br />
datos, el analista trata de describir las<br />
regularidades de las realizaciones <strong>lingüística</strong>s<br />
que usa la gente para comunicar esos<br />
significados y esas intenciones.<br />
La noción de contexto abarca tanto el<br />
contexto cognitivo la experiencia acumulada<br />
y estructurada en la memoria como el<br />
contexto cultural las visiones del mundo<br />
compartidas por los participantes en una<br />
interacción y el contexto social los aspectos<br />
institucionales e interactivos que nos<br />
permiten identificar y definir situaciones y<br />
acciones. La referencia al contexto es la que<br />
permite explicar las presuposiciones y las<br />
inferencias en las que se basan la producción<br />
y la comprensión discursivas.<br />
Para el análisis de discurso resultan<br />
centrales, también, las nociones de cohesión<br />
y coherencia. La cohesión remite al texto,<br />
mientras que la coherencia es la<br />
característica fundamental que permite<br />
interpretar el discurso. Para el estudio de la<br />
coherencia discursiva, los analistas del<br />
discurso recurren a la teoría de los actos de<br />
habla y a las aportaciones de los estudios de<br />
inteligencia artificial. Así, hacen intervenir en<br />
su análisis conceptos como marcos, guiones,<br />
escenarios y esquemas.<br />
17 Un excelente libro sobre la importancia de los<br />
avances en Inteligencia Artificial para la enseñanza
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
de la lengua es el de Schank R. C. (1982)<br />
Uno de los aspectos de especial interés de<br />
esta escuela para nuestros propósitos es que<br />
ha tomado como uno de sus campos de<br />
estudio el discurso escolar. Los trabajos de<br />
Sinclair y Coulthard (1975), Stubbs (1976),<br />
Edmonson (1981), entre otros, ofrecen un<br />
modelo de análisis que permite entender las<br />
características específicas de este tipo de<br />
discurso frente al discurso espontáneo o a<br />
otros discursos más formales. Otras de las<br />
preocupaciones de los analistas del discurso<br />
derivada de su interés por el discurso escolar<br />
ha sido la de establecer las diferencias<br />
formales, funcionales, situacionales y<br />
estructurales entre el discurso oral y el<br />
discurso escrito. En este campo son de especial<br />
interés los trabajos de Brown y Yule<br />
(1983) y Perera (1984).<br />
La socio<strong>lingüística</strong> interaccional arranca de la<br />
tradición antropológico-<strong>lingüística</strong> de la<br />
etnografía de la comunicación e incorpora las<br />
aportaciones de la pragmática filosófica, la<br />
psicología social de orientación cognitiva, la<br />
sociología interaccional, el análisis del<br />
discurso y los estudios de inteligencia<br />
artificial que puedan ayudar a la comprensión<br />
del uso lingüístico situado. Los estudiosos<br />
que se enmarcan dentro de esta corriente,<br />
cuyo máximo representante es Gumperz<br />
(1982a, 1982b), consideran la lengua como<br />
uno de los elementos que constituyen la<br />
realidad social y cultural de los grupos<br />
humanos. A la vez, consideran que el uso lingüístico<br />
es expresión y síntoma de esta<br />
realidad, puesto que el mundo socio-cultural<br />
se construye, se mantiene y se transforma a<br />
través, en gran parte, de las interacciones<br />
comunicativas.<br />
Puerto que su objeto de estudio es el uso<br />
lingüístico situado, proponen un análisis que<br />
se caracterice por su multidimensionalidad;<br />
un modelo que de cuenta de la producción<br />
<strong>lingüística</strong> debe integrar los factores verbales<br />
y no verbales de la comunicación así como<br />
los factores cognitivos; situacionales y<br />
socioculturales. En un encuentro<br />
comunicativo, los participantes deben poner<br />
en funcionamiento múltiples competencias<br />
que abarcan todos esos factores y que<br />
constituyen su competencia comunicativa.<br />
Desde esta perspectiva, la interacción<br />
comunicativa se puede considerar como un<br />
tipo específico de texto en el que la<br />
coherencia se construye a través de la<br />
cooperación convencional entre los<br />
participantes, el análisis de la coherencia<br />
textual se lleva a cabo a través del estudio<br />
de la inferencia conversacional, entendida,<br />
en palabras de Gumperz, como “el conjunto<br />
de procesos a través de los cuales los participantes<br />
en una conversación llegan a<br />
interpretar de una manera situada,<br />
contextualizada, las intenciones comunicativas<br />
de los otros participantes y, a partir de<br />
aquí, construyen sus respuestas” (1978:<br />
395). Esta inferencia se basa en las<br />
convenciones contextualizadoras que son un<br />
conjunto de pistas o indicios lingüísticos y no<br />
lingüísticos que sirven para manifestar que<br />
los conversadores están de acuerdo en<br />
mantener la interacción en unos<br />
determinados términos. Las convenciones<br />
contextualizadoras pueden ser la entonación,<br />
el ritmo, el tono de voz, las pausas, los<br />
gestos, los ruidos de asentimiento o<br />
extrañeza, los cambios de lengua o de<br />
registro, etc., y permiten que a lo largo de la<br />
conversación se vaya negociando su propia<br />
estructura y coherencia (mantenimiento o<br />
cambio de tema, organización de los turnos<br />
de palabra, orientación intencional, etc.).<br />
El interés de este tipo de análisis para las<br />
tareas didácticas es múltiple. Apuntaremos<br />
65
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
sólo tres aspectos a modo de ejemplo. En<br />
primer lugar, permite la formación de individuos<br />
competentes oralmente a través del<br />
trabajo sobre el discurso oral, proponiendo<br />
situaciones comunicativas diversas en las<br />
que se hayan de poner en juego habilidades<br />
verbales y no verbales específicas, partiendo<br />
de la reflexión sobre los diferentes elementos<br />
que intervienen en su producción. En<br />
segundo lugar, permite tomar conciencia de<br />
la existencia del currículo “oculto” dentro del<br />
discurso pedagógico, poniendo de relieve la<br />
importancia del autoanálisis para los<br />
enseñantes con el fin de conocer los modelos<br />
que, consciente o inconscientemente,<br />
proponen a través del propio<br />
comportamiento comunicativo. Y, en tercer<br />
lugar, ayuda a comprender la compleja<br />
relación que existe entre el uso oral y escrito<br />
de una lengua al analizar los diferentes<br />
mecanismos que se usan para la<br />
construcción, producción, expresión y<br />
comprensión de la coherencia discursiva o<br />
textual (aspectos gramaticales, prosódicos,<br />
léxicos, etc.). Es evidente que para un<br />
tratamiento adecuado de todo el proceso de<br />
aprendizaje del texto escrito hemos de<br />
conocer mejor las características específicas<br />
del discurso oral espontáneo, ya que esto<br />
permitirá ver los aspectos que son<br />
específicos de cada tipo de texto, ya sea<br />
dicho o escrito.<br />
La semiótica, en fin, en cuanto teoría general<br />
o ciencia de los signos, ha sufrido también en<br />
los últimos años un giro pragmático dando<br />
lugar a enfoques textuales o discursivos en<br />
los que la atención se centra “más” en lo que<br />
los signos hacen que en lo que los signos<br />
representan” (Lozano y otros, 1986: 16). En<br />
este sentido, el objeto de una semiótica de<br />
raíz pragmática sería el de disponer de “una<br />
teoría sobre los modos socioculturales de<br />
66<br />
producción y recepción de los discursos<br />
usados en las interacciones simbólicas” que<br />
estudie “los procesos culturales como<br />
procesos de comunicación entre interlocutores<br />
que presuponen y comparten un<br />
sistema de códigos determinado a través del<br />
cual construyen el conocimiento (...) y<br />
supone entender los fenómenos culturales<br />
(desde el uso de objetos y el intercambio de<br />
bienes y servicios hasta la iconosfera visual y<br />
los intercambios verbales) como un complejo<br />
sistema de significaciones” (Lomas, 1991: 31<br />
y 32). Desde la semiótica textual (Greimas y<br />
(Courtes, 1979; Eco, 1976 y 1979) es<br />
posible dar cuenta de las formas y<br />
estrategias discursivas a través de las cuales<br />
los sujetos (enunciadores y enunciatarios) se<br />
inscriben en el texto y del itinerario de sentido<br />
que recorre éste al servicio del hacer<br />
persuasivo.<br />
El texto así entendido oral, escrito,<br />
iconoverbal, objetual contiene, junto a los<br />
valores semánticos de los enunciados,<br />
instrucciones de uso lector indicaciones<br />
concretas en la fase de enunciación que<br />
actúan como huellas del sujeto enunciador<br />
así como presuposiciones con respecto a la<br />
fase de recepción que consagran<br />
estereotipos de enunciatarios y formas<br />
concretas de percibir el entorno (Lomas,<br />
1991).<br />
Especialmente útil nos parece la semiótica en<br />
su afán de dar cuenta de los procedimientos<br />
iconoverbales de creación<br />
18. Para un análisis de las interferencias de lo oral<br />
en los textos expositivos escolares, véase Tusón,<br />
A. (1991b).<br />
19. Una aplicación al trabajo educativo de los<br />
enfoques de la semiótica textual la hallamos<br />
referida a los textos literarios en Usandizaga, H.<br />
(1991) y (1993) Una aproximación semiótica a los<br />
textos iconográficos la encontramos, en Lomas,<br />
Carlos (1990). Desde una semiótica de orientación
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
pragmática en Lomas (1991) se analizan las bases<br />
para un trabajo escolar sobre el discurso<br />
publicitario. Desde el mismo enfoque, véase Lomas<br />
(1993), donde se justifica la conveniencia del<br />
trabajo didáctico en el aula de lengua con los usos<br />
iconoverbales de la comunicación.<br />
y transmisión del sentido utilizados por las<br />
industrias culturales de la comunicación de<br />
masas. La mirada semiológica de autores<br />
como Barthes (1957 y 1965) o Eco (1965)<br />
sobre los fenómenos de la cultura de masas<br />
(Eco escribirá jugosas páginas sobre la<br />
televisión, el cómic o la publicidad, mientras<br />
Barthes hará lo propio con la moda, la<br />
fotografía o el sistema de objetos) abre el<br />
camino a una perspectiva de análisis que<br />
trasciende metodologías de origen lingüístico<br />
obsesionadas por el puro inventario de<br />
recursos formales y atiende al estudio de los<br />
significados trasladados por la vía de la<br />
connotación y al análisis de las estrategias de<br />
enunciación desplegadas en situaciones<br />
culturalmente determinadas.<br />
Los mensajes simbólicos de la cultura de<br />
masas son así susceptibles de ser leídos<br />
desde la semiótica como usos específicos de<br />
los diversos sistemas de signos: la<br />
persuasión publicitaria, el discurso del cómic,<br />
el lenguaje cinematográfico, el sistema de<br />
objetos, las crónicas de la prensa o los diversos<br />
géneros televisivos constituyen textos<br />
iconoverbales que denotan la mitología<br />
contemporánea y connotan formas concretas<br />
de percibir el entorno sociocultural. La<br />
realidad se construye y se mantiene así al<br />
dictado de sistemas tecnológicos de<br />
comunicación que permiten una difusión a<br />
gran escala y un alto nivel de iconicidad en la<br />
representación medial, y mediatizada, del<br />
espacio real mediante complejas maniobras<br />
retóricas y elaboradas estrategias estilísticas<br />
orientadas a producir determinados efectos<br />
éticos y pragmáticos traducibles en pautas<br />
colectivas de acción. Los usos iconoverbales,<br />
insertos en las industrias audiovisuales de la<br />
comunicación de masas, contienen en su<br />
estructura formal y temática instrucciones de<br />
uso puestas en juego con arreglo a normas<br />
sintácticas y estratagemas discursivas muy<br />
precisas que generan la ilusión de lo real (el<br />
efecto de realidad, la confusión entre las<br />
imágenes de la realidad y la realidad de las<br />
imágenes) hasta crear en los destinatarios<br />
un flujo hipnótico que deviene con frecuencia<br />
en discursos como el publicitario o el<br />
televisivo en eficacísimo recurso de<br />
persuasión ideológica (Lomas, 1990 y 1991).<br />
Desde la escuela es preciso ir produciendo, a<br />
lo largo de toda la educación obligatoria, un<br />
saber comprensivo y metacomunicativo en<br />
torno a los mensajes de la persuasión de<br />
masas, es decir, una competencia lectora<br />
(<strong>lingüística</strong>, discursiva, sociocultural,<br />
espectatorial...) mediante la cual los<br />
alumnos y las alumnas entiendan la<br />
comunicación iconoverbal como un complejo<br />
proceso de producción de sentido orientado a<br />
producir determinados efectos culturales (Lomás,<br />
1993).<br />
Por ello parece cuanto menos razonable<br />
incluir como contenidos de una enseñanza de<br />
la lengua orientada al desarrollo de la<br />
competencia comunicativa del alumnado, tal<br />
y como se hace en los documentos que<br />
regulan el currículo del área (MEC, 1991a,<br />
1991b y 1992a), este tipo de prácticas<br />
discursivas (el discurso del cómic, del cine,<br />
de la prensa, de la televisión, de la<br />
publicidad...) que se articulan a través de un<br />
uso combinado de sistemas icónicos y<br />
verbales de comunicación y que, emitidas<br />
por las industrias culturales mediante<br />
eficacísimos resortes tecnológicos de<br />
naturaleza electrónica o fotográfica,<br />
constituyen el fenómeno cotidiano de los<br />
67
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
mensajes de la comunicación de masas.<br />
Desde el aula, y desde tempranas edades, la<br />
escuela debe incorporar a sus<br />
programaciones didácticas actividades de<br />
enseñanza y aprendizaje orientadas a evitar,<br />
en la medida de lo posible, que los teleniños<br />
y los depredadores audiovisuales que anidan<br />
en las aulas de la escolaridad obligatoria<br />
caigan en la ilusión de lo real y en una<br />
alienación perceptiva que les impida una<br />
comprensión cabal del entorno en el que<br />
viven (Lomas, 1992 y 1993). No hemos de<br />
olvidar que el ámbito escolar es con<br />
frecuencia el único escenario en el que es<br />
posible crear un tiempo y un espacio de<br />
enseñanza y aprendizaje dirigido al desarrollo<br />
de una competencia comunicativa de los<br />
alumnos y de las alumnas que integre, entre<br />
otras destrezas discursivas, estratégicas y<br />
socioculturales, la competencia espectatorial.<br />
De ahí a urgencia por abordar en el aula de<br />
lenguaje, tal y como no sólo sugerimos sino<br />
como ahora prescriben las disposiciones<br />
oficiales ya citadas, el análisis de las estrategias<br />
discursivas de la comunicación<br />
iconoverbal con el fin de impulsar desde<br />
tempranas edades un aprendizaje lector de<br />
los códigos de la persuasión de masas y del<br />
uso que de esos códigos se hacen en sus<br />
contextos sociales de recepción y producción.<br />
Un saber escolar en torno a los usos iconoverbales<br />
(un saber pacer y un saber cómo se<br />
hacen) capaz de impulsar una competencia<br />
espectatorial dirigida a una comunicación<br />
cabal de la iconosfera en la que vivimos<br />
paralela a la competencia <strong>lingüística</strong> del<br />
aprendizaje lectoescritor que la escuela ha<br />
asumido tradicionalmente desde tempranas<br />
edades.<br />
68<br />
2.4. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE<br />
Y PSICOLINGÜÍSTICA<br />
Unas breves frases para referirnos a las<br />
aportaciones de la psicolingüistica (y, más<br />
concretamente, a los enfoques cognitivos) y<br />
de la psicología del aprendizaje. La primera,<br />
nacida en buena medida como consecuencia<br />
de la búsqueda de explicaciones validas<br />
sobre la adquisición y el desarrollo del<br />
lenguaje y sobre su uso (Vila, 1993), ofrece<br />
el interés didáctico de ocuparse de los<br />
procesos cognitivos implicados en los<br />
momentos de la comprensión o de la producción<br />
de los mensajes. De hecho, si<br />
observamos con detenimiento los diversos<br />
cambios metodológicos a los que se ha visto<br />
sometida la didáctica de las lenguas en las<br />
últimas décadas, es fácil rastrear en ellos<br />
casi siempre una traducción casi literal de las<br />
concepciones psicolingüisticas dominantes en<br />
cada momento y una voluntad por tanto de<br />
trasladar al campo de los métodos<br />
pedagógicos las visiones que sobre la<br />
adquisición y el desarrollo del lenguaje han<br />
ido teniendo lugar en los últimos tiempos. La<br />
segunda, a través de los distintos enfoques<br />
integrables en una visión constructivista de<br />
los procesos de enseñanza (Coll, 1986,<br />
1990), proporciona una base para entender<br />
los mecanismos del aprendizaje y de la<br />
construcción del conocimiento y, más indirectamente,<br />
los implicados en el aprendizaje<br />
lingüístico.<br />
Por lo que se refiere a los estudios<br />
psicolinguisticos sobre adquisición y<br />
desarrollo del lenguaje, el panorama hasta<br />
los años sesenta refleja el dominio de los<br />
modelos conductistas. El paradigma<br />
conductual insiste en que el aprendizaje de<br />
una lengua se logra con la formación de
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
hábitos lingüísticos mediante la repetición y<br />
el refuerzo. En sintonía con las corrientes<br />
<strong>lingüística</strong>s de signo estructuralista dominantes<br />
entonces en los ámbitos<br />
anglosajones, se defiende que la adquisición<br />
y dominio de una lengua se consigue mediante<br />
el refuerzo de emisiones verbales<br />
correctas y el rechazo de las expresiones<br />
incorrectas. El aprendizaje linguistico será<br />
pues un proceso de adaptación del niño o de<br />
la niña a los estímulos extremos de<br />
corrección y repetición del adulto en las<br />
diversas situaciones de comunicación que<br />
son creadas con estos fines.<br />
La concepción mecanicista del aprendizaje<br />
que subyace a los modelos conductuales<br />
sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje<br />
pronto fue adoptada por los lingüistas que<br />
desde los diversos estructuralismos<br />
elaboraban métodos para la y enseñanza de<br />
la lengua. El aprendizaje debía limitarse<br />
entonces a la apropiación de hábitos<br />
fonológicos, morfológicos y sintácticos<br />
mediante metodologías que relegaban al<br />
olvido los aspectos semánticos y pragmáticos<br />
de la comunicación y la consideración por<br />
tanto de que el significado de los enunciados<br />
se construye en el uso lingüístico.<br />
A principios de los años sesenta, los enfoques<br />
racionalistas, con la irrupción de las ideas de<br />
Chomsky como punto de partida, insisten en<br />
atribuir a factores biológicamente innatos los<br />
procesos de desarrollo del lenguaje en los<br />
niños y en las niñas. Con la publicación en<br />
1957 de su tésis doctoral (Syntactic<br />
Structures) Chomsky inaugura la hegemonía<br />
de la gramática generativa y en consecuencia<br />
una visión formal del lenguaje que le lleva a<br />
rechazar que éste se adquiera, como<br />
señalaba la tradición conductista, mediante<br />
estímulos y refuerzos. La adquisición del<br />
lenguaje es ante todo, a juicio de los<br />
psicolinguistas de orientación generativa, la<br />
adquisición de unas reglas gramaticales<br />
(competence) que son las que hacen posibles<br />
las emisiones <strong>lingüística</strong>s del uso<br />
(performance).<br />
Chomsky (1957 y 1965) parte pues como<br />
hipótesis de trabajo de la afirmación de la<br />
existencia de una gramática innata,<br />
universal, común a todos los seres humanos,<br />
entendida como un mecanismo genético<br />
(Language Acquisition Device) que les<br />
permite descubrir las unidades, estructuras y<br />
reglas de combinación del lenguaje. El<br />
lenguaje, así entendido, es un sistema de<br />
reglas para cuyo manejo el ser humano esta<br />
dotado en condiciones normales de<br />
desarrollo. Ello explica una concepción<br />
psicolingüistica de la creatividad <strong>lingüística</strong><br />
concebida como la capacidad natural de la<br />
raza humana para comprender y producir un<br />
número infinito de, enunciados a partir de un<br />
número limitado de reglas combinatorias. De<br />
forma innata, los niños y las niñas elaboran<br />
hipótesis sobre las formas <strong>lingüística</strong>s que<br />
van desarrollando y éstas, al ser<br />
contrastadas con los principios gramaticales<br />
universales, se acaban interiorizando en<br />
estructuras sintácticas.<br />
Chomsky, en su rechazo de las concepciones<br />
conductistas sobre la adquisición del<br />
lenguaje, defiende por tanto una noción del<br />
lenguaje como sistema gobernado por reglas<br />
y unos procesos de adquisición <strong>lingüística</strong><br />
guiados por la interiorización de dichas<br />
reglas (véase capítulo 1 de este libro). De<br />
ahí el rechazo generativista de una tradición<br />
didáctica caracterizada por la imitación, la<br />
repetición sistemática, la memorización o la<br />
descontextualización de los enunciados y la<br />
propuesta, a nuestro juicio insuficiente, de<br />
una metodología de la enseñanza de las<br />
lenguas orientada a la puesta en marcha de<br />
69
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
una serie de prácticas didácticas centradas<br />
en las estructuras de la lengua en el retorno<br />
al estudio de la gramática como principio<br />
rector de la actividad pedagógica. El propio<br />
Chomsky (1974: 155-156) resumía así las<br />
consecuencias didácticas de sus concepciones<br />
teóricas “… ciertas tendencias y<br />
planteamientos en <strong>lingüística</strong> y psicología<br />
pueden tener un impacto potencial en la<br />
enseñanza del lenguaje. Creo que éstos<br />
pueden ser sintetizados de una manera<br />
práctica bajo cuatro epígrafes: el aspecto<br />
creativo del uso del lenguaje; la naturaleza<br />
abstracta de la representación <strong>lingüística</strong>; la<br />
universalidad de la estructura <strong>lingüística</strong><br />
subyacente; el papel de organización intrínseca<br />
de los procesos cognitivos”.<br />
En este intento de demostrar la existencia de<br />
procesos universales en la adquisición y<br />
desarrollo de la competencia <strong>lingüística</strong> del<br />
hablante ideal, se inician las investigaciones<br />
sobre las gramáticas infantiles y la aparición<br />
de las denominadas gramáticas pivot. Estas,<br />
al no atender a los problemas de la<br />
producción del significado, olvidaban algunos<br />
aspectos cognitivos implicados en la<br />
codificación del conocimiento por parte del<br />
niño o de la niña. El relevo lo asume la<br />
semántica, que proclama que el niño o la<br />
niña no solo conocen palabras aisladas sino<br />
las relaciones semánticas subyacentes a las<br />
estructuras superficiales del discurso y por<br />
tanto el sentido de los enunciados. La<br />
gramática del caso (Fillmore, 1968) estudiara<br />
en términos de significados las estructuras<br />
semánticas de las frases nominales en<br />
relación con las verbales. De ahí sus trabajos<br />
sobre las relaciones semánticas de los<br />
primeros enunciados de las hablas de los niños<br />
y de las niñas y en consecuencia sobre<br />
los condicionantes previos que permiten la<br />
aparición del lenguaje.<br />
70<br />
Algunos enfoques actuales sobre la<br />
adquisición y el aprendizaje del lenguaje<br />
revisten un interés innegable para una<br />
didáctica de las lenguas orientada al<br />
desarrollo de la competencia comunicativa<br />
del alumnado. Así, por ejemplo, desde las<br />
visiones cognitivistas (Piaget e Inhelder,<br />
1969), se trata de atender, junto a los<br />
aspectos innatos derivados del equipamiento<br />
genético de los seres humanos, a los<br />
procesos cognitivos y funcionales implicados<br />
en la adquisición y el desarrollo de la lengua<br />
ya que en el curso de su relación con el<br />
medio los niños y las niñas van desarrollando<br />
procesos en los que superan el contenido<br />
particular de los objetos o de las acciones<br />
para dotarlos de función simbólica o<br />
semiótica, es decir, de una capacidad que<br />
“consiste en poder representar algo (un<br />
significado cualquiera: objeto, acontecimiento,<br />
esquema conceptual...) por medio<br />
de un significante diferenciado y que sólo<br />
sirve para esa representación: lenguaje,<br />
imagen mental, gesto simbólico... etc.»<br />
(Piaget e Inhelder; 1969: 59). El desarrollo<br />
en el niño o la niña de la función semiótica<br />
engendra los símbolos (la imitación diferida,<br />
el juego simbólico, la imagen gráfica, el<br />
recuerdo...), que son motivados, y el signo<br />
que, “como convencional, ha de ser<br />
necesariamente colectivo: el niño lo recibe<br />
por el canal de la repetición, pero esta vez<br />
como adquisición de modelos exteriores”<br />
(Piaget e Inhelder, 1969: 64). El niño o la<br />
niña aprenden pues una lengua en su<br />
interacción con el medio físico a la vez que<br />
construyen su inteligencia y elaboran<br />
estrategias de conocimiento y de resolución<br />
de problemas. El lenguaje forma parte así de<br />
las funciones semióticas superiores del ser<br />
humano y tiene por ende una dimensión<br />
esencialmente representativa.
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
Especialmente sugerentes nos parecen las<br />
concepciones psicolingüisticas que ponen el<br />
acento en el origen sociocultural de los<br />
procesos psicológicos superiores (Vygotsky,<br />
1977 y 1979; Luria, 1979) y en la ligazón<br />
entre aprendizaje, desarrollo y contextos de<br />
relación interpersonal. Estas visiones que<br />
ligan la adquisición y el desarrollo de una<br />
lengua a las situaciones socioculturales en<br />
que tiene lugar el uso comunicativo<br />
contribuyen al giro copernicano que desde la<br />
filosofía del lenguaje (la teoría de los actos<br />
de habla de Austin y Searle), desde la<br />
antropología <strong>lingüística</strong> (en especial, desde la<br />
etnografía de la comunicación de Gumperz y<br />
Hymes) y desde las diversas socio<strong>lingüística</strong>s<br />
estaba teniendo lugar en los estudios sobre<br />
el lenguaje (ver en este sentido los capítulos<br />
2.1, 2.2 y 2.3 de este volumen). Es a nuestro<br />
juicio evidente la solidaridad entre estas<br />
teorías funcionales sobre la adquisición y el<br />
aprendizaje del lenguaje y las concepciones<br />
pragmáticas con su énfasis en las<br />
determinaciones culturales del uso<br />
lingüístico. Hablar una lengua no es solo<br />
conocer las reglas del lenguaje sino saber<br />
usarla de forma adecuada en sus contextos<br />
de producción y recepción (la competencia<br />
<strong>lingüística</strong> como parte de la competencia comunicativa).<br />
Al insistir en el uso verbal como<br />
una acción orientada a producir efectos en<br />
situaciones de comunicación concretas, las<br />
ciencias del lenguaje de orientación pragmática<br />
iban a coincidir en sus postulados con<br />
los derivados de la revolución iniciada con la<br />
publicación de las obras de Lev S. Vygotsky.<br />
Para el psicólogo ruso, el lenguaje es antes<br />
comunicación que representación y el<br />
desarrollo del conocimiento humano esta<br />
íntimamente condicionado por los<br />
intercambios comunicativos.<br />
Como demuestran los estudios de<br />
psico<strong>lingüística</strong> y psicología evolutiva de las<br />
últimas dos décadas, el lenguaje no sólo<br />
requiere bases cognitivas sino sobre todo<br />
situaciones comunicativas. Las interacciones<br />
verbales en este sentido “desempeñan un<br />
papel esencial en la organización de las<br />
funciones psicológicas superiores” facilitando<br />
el desarrollo de “las formas más puramente<br />
humanas de la inteligencia práctica y<br />
abstracta” (Vygotsky, 1979: 47 y 48). No<br />
estamos ya tan sólo ante estructuras innatas<br />
sino ante instrumentos que regulan<br />
conductas y controlan los intercambios<br />
comunicativos. Estos enfoques<br />
sociocognitivos dan un valor relevante a los<br />
factores sociales que determinan el<br />
desarrollo del lenguaje. Éste es entendido<br />
como una acción sociocomunicativa que es<br />
fruto de la interacción entre el organismo y<br />
el entorno cultural. El ser humano construye,<br />
en su relación con el medio físico y social,<br />
esquemas de representación y comunicación<br />
que ponen las bases para el desarrollo de las<br />
funciones psíquicas superiores mediante una<br />
interiorización gradual que a la postre deriva<br />
en pensamiento. O dicho de otra manera,<br />
“las relaciones sociales, o relaciones .entre<br />
personas, subyacen genéticamente a todas<br />
las funciones superiores y a sus relaciones”<br />
(Wertsch, 1988: 77).<br />
Tras el fracaso de los modelos innatistas y<br />
sintácticos, el auge de los enfoques<br />
sociocognitivos sobre la adquisición del<br />
lenguaje y la incorporación de los aspectos<br />
semánticos y pragmáticos al estudio de la<br />
lengua traerá como consecuencia una nueva<br />
perspectiva de acercamiento a los fenómenos<br />
de la significación y de la<br />
comunicación y en consecuencia un nuevo<br />
paradigma en el campo de la didáctica, el<br />
denominado “enfoque comunicativo” de la<br />
enseñanza de las lenguas (ver a continuación<br />
71
LOS ENFOQUES PRAGMATICOS, SOCIOLINGÜISTICOS Y COGNITIVOS______________<br />
el capítulo 3 de este volumen).<br />
El acento puesto por estos enfoques<br />
pragmáticos, sociolingüísticos, discursivos y<br />
psicolingüísticos en la descripción de los usos<br />
verbales y no verbales de la comunicación,<br />
de los procesos implicados en la comprensión<br />
y en la producción de los mensajes y de las<br />
determinaciones socioculturales que regulan,<br />
la expresión y la recepción de los discursos<br />
supone sin duda un marco teórico atractivo<br />
para un trabajo en el aula, de lengua<br />
orientado al desarrollo de la competencia<br />
comunicativa del alumnado. Lo que sigue es<br />
un intento en este sentido de extraer algunas<br />
consecuencias didácticas que orienten las<br />
tareas escolares de quienes enseñamos<br />
lengua desde estos presupuestos y desde<br />
estas finalidades.<br />
72
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
BLOQUE II<br />
LOS ASPECTOS<br />
LINGÜÍSTICOS A<br />
PARTIR DE SUS<br />
ASPECTOS SOCIALES<br />
Y CULTURALES<br />
COMO ENSEÑAR A HACER LAS COSAS<br />
CON LAS PALABRAS<br />
VOL. II<br />
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD<br />
Lomas, Carlos (1999), "Lengua, cultura y<br />
sociedad", en Cómo enseñar a hacer cosas con las<br />
palabras. Vol.II. Teoría y práctica de la educación<br />
<strong>lingüística</strong>, Barcelona, Paidós (Papeles de<br />
pedagogía, 39), pp. 159-257.<br />
La diversidad <strong>lingüística</strong> se manifiesta<br />
en las diversas variedades (dialéctos,<br />
registros, estilos, lenguas) que se<br />
usan en una comunidad de habla<br />
determinada, es decir, en su repertorio<br />
lingüístico o verbal. La diversidad pragmática<br />
se manifiesta en las formas en que todas<br />
esas variedades son usadas: quien las usa,<br />
cuándo, con que finalidades, etc., es decir,<br />
en las prácticas socio<strong>lingüística</strong>s que se<br />
producen en esa colectividad.<br />
AMPARO TUSÓN VALLS*<br />
Los usos sociales de la lengua reproducen en<br />
el orden simbólico el sistema de las<br />
diferencias sociales. Hablar es apropiarse de<br />
uno u otros de los estilos expresivos ya<br />
constituidos en y para el uso, y<br />
objetivamente caracterizados por su posición<br />
en una jerarquía de estilo que expresa la<br />
jerarquía de los correspondientes grupos<br />
sociales.<br />
PIERRE BOURDIEU**<br />
Nos quejarnos de la confusión de lenguas, de<br />
la variedad de conversaciones, porque<br />
soñamos con la atención universal, inabarcable<br />
para, nuestra finitud. Pero la cultura es<br />
una conversación cuyo centro no está en<br />
ninguna parte. La verdadera cultura<br />
universal no es la utópica Aldea Global; es la<br />
babélica multitud de aldeas.<br />
GABRIEL ZAID***<br />
73
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
La educación debe estar siempre al servicio<br />
de la diversidad <strong>lingüística</strong> y cultural, y de las<br />
relaciones armoniosas entre las diferentes<br />
comunidades <strong>lingüística</strong>s del mundo.<br />
Declaración Universal de Derechos<br />
Lingüísticos, 1996.<br />
Amparo Tusón Valls, Análisis de la conversación,<br />
Barcelona, Ariel, 1997, pág, 89.<br />
*** Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?<br />
Economía de los intercambios lingüísticos..Madrid,<br />
Akal, 1985, pág. 28.<br />
Gabriel Zaid, Los demasiados libros, Barcelona,<br />
Anagrama, 1996, pág. 26.<br />
74<br />
3.8.1. LENGUA, CULTURA Y<br />
SOCIEDAD<br />
Durante las últimas décadas el<br />
estructuralismo lingüístico y la <strong>lingüística</strong><br />
generativa han indagado en los entresijos de<br />
la gramática de las lenguas con el fin de<br />
analizar como se organiza ese objeto formal<br />
que es el código de una lengua y cuales son<br />
las reglas que hacen posible la emisión y la<br />
comprensión de las oraciones. Sin embargo,<br />
y de forma deliberada, olvidaron algo tan<br />
obvio como que una lengua no solo es una<br />
tupida red de entresijos gramaticales sino<br />
también, y sobre todo, algo que sirve para<br />
que las personas hagan algunas cosas con<br />
las palabras en diferentes contextos de<br />
comunicación Como señala Graciela Reyes<br />
(1990, pág. 14): “Somos lo que hablamos y<br />
nos hablan”. De ahí que al aprender a usar<br />
una lengua aprendamos no solo a emitir<br />
frases gramaticalmente correctas sino<br />
también a saber que decir a quien, y cuando,<br />
como y en que contextos decirlo (y que y<br />
cuando callar). 0 sea, a utilizar esa lengua<br />
no solo de una manera correcta sino también<br />
adecuada a las características del contexto<br />
interpersonal y social en que tienen lugar los<br />
intercambios lingüísticos entre las personas.<br />
Lo dijo hace tiempo alguien tan poco<br />
sospechoso de veleidades socio<strong>lingüística</strong>s<br />
como Roman Jakobson (1963 [1984, pág.<br />
15]) al escribir que “lengua y cultura se<br />
implican mutuamente por lo que la lengua<br />
debe concebirse como parte integrante de la<br />
vida en sociedad”. Pese a ello, a menudo se<br />
ha olvidado, en la <strong>lingüística</strong> contemporánea<br />
y en las escuelas e institutos, algo tan obvio<br />
como que las personas hablan entre sí en los<br />
diferentes ámbitos de la vida social y que<br />
cuando hablan lo hacen de maneras<br />
diferente porque utilizan una u otra variedad
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
<strong>lingüística</strong> (dialéctos, registros, sociolectos,<br />
estilos...), usan unas u otras estrategias<br />
discursivas y poseen una mayor o menor<br />
cantidad de capital lingüístico.<br />
Quizás una de las causas (aunque no la<br />
única) de este olvido sea el vértigo<br />
epistemológico que produce el estudio de<br />
algo tan diverso como el uso lingüístico de<br />
las personas en nuestras sociedades. Porque,<br />
corno acabamos de señalar, no todas las<br />
personas usan de la misma manera la lengua<br />
en los diferentes contextos del intercambio<br />
lingüístico. Si bien es cierto que, como<br />
señalara Roger Bacon hace siglos (1214-<br />
1294) “la gramática es, en lo esencial, una y<br />
la misma para todas las lenguas”, también lo<br />
es que el uso lingüístico no es uno e igual<br />
para todas las personas sino diverso y<br />
desigual. Cualquier lengua es diversa en<br />
tanto que es usada, ya que en el uso<br />
lingüístico de cada persona intervienen de<br />
una manera determinante diferentes factores<br />
geográficos, culturales, sociales e<br />
individuales. Quizá por ello el uso de la<br />
lengua es un espejo privilegiado de la<br />
diversidad <strong>lingüística</strong> y sociocultural de<br />
nuestras sociedades. En ellas las personas<br />
desempeñan unos u otros oficios, tienen una<br />
determinada edad y un determinado sexo,<br />
pertenecen a una u otra clase social, tienen<br />
una ideología y un determinado capital<br />
cultural, nacen o viven en una comunidad<br />
donde se hablan una o varias lenguas, donde<br />
se usa de manera habitual una variedad<br />
dialectal... Esta diversidad (y esta<br />
desigualdad) <strong>lingüística</strong> y cultural en<br />
nuestras sociedades tienen su reflejo en el<br />
uso lingüístico a través de diversas manifestaciones:<br />
sociolectos, registros, jergas,<br />
dialéctos, bilingüismo, diglosia,<br />
interferencias...<br />
Esto, es algo tan obvio que ya nadie lo niega.<br />
Abundan las investigaciones en el ámbito de<br />
la dialectología, de las diversas,<br />
socio<strong>lingüística</strong>s, de la antropología<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural, de la etnografía del<br />
habla, del análisis del discurso y de la<br />
psicología social que demuestran con<br />
absoluta contundencia el influjo de los<br />
contextos sociales en el uso que los<br />
hablantes hacen de sus lenguas. Una<br />
<strong>lingüística</strong> socialmente conformada estudia<br />
“el lenguaje como parte de la conducta<br />
comunicativa y de la acción social” (Hymes,<br />
1974, pág. 196) ya que considera “a los<br />
hablantes como miembros de una<br />
comunidad, como exponentes de funciones<br />
sociales, y trata de explicar como usan el<br />
lenguaje para autoidentificarse y llevar a<br />
cabo sus actividades” (Gumperz y Hymes,<br />
1972, pág. VII).<br />
Hasta no hace mucho tiempo se creía que la<br />
diversidad <strong>lingüística</strong> era algo caótico e<br />
imposible de constituirse en un objeto de<br />
estudio en el ámbito de las ciencias sociales.<br />
Hoy, sin embargo, el acercamiento<br />
interdisciplinar al uso lingüístico de las personas<br />
en sus contextos sociales (véase el<br />
epígrafe 6 de este capítulo) se, traduce en<br />
un enfoque de estudio del lenguaje que se<br />
ocupa “del uso de los enunciados en el<br />
discurso, dentro de una, situación<br />
comunicativa inseparable del contexto social.<br />
Los fenómenos del orden social se incorporan<br />
así al análisis lingüístico y” con el fin de<br />
lograr un conocimiento más profundo del<br />
lenguaje, se concede prioridad a lo social<br />
antes que a lo lingüístico” (Lavandera, 19,88<br />
[1992, pág. 19]). Si el énfasis en otros<br />
enfoques de estudio como la retórica, la<br />
pragmática y el análisis de la conversación,<br />
se ponía en el estudio del contexto<br />
interpersonal, tal y como analizamos en<br />
algunos apartados de los epígrafes 4 y 6 de<br />
75
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
este capítulo, ahora el acento se sitúa en el<br />
contexto social, encontró y se distribuyen el<br />
poder el capital lingüístico en la sociedad y<br />
en cómo el lenguaje refleja esa desigual<br />
distribución del poder y del capital lingüístico<br />
en el intercambio lingüístico de las personas<br />
y de los grupos sociales.<br />
Desde este punto de vista, tener en cuenta el<br />
contexto social en el que tienen lugar los<br />
intercambios lingüísticos exige tener en<br />
cuenta no sólo el contexto interpersonal de la<br />
interacción (intenciones, situación de<br />
comunicación y estrategias de hablantes y<br />
oyentes) sino también como esta organizada<br />
la sociedad, cual es el estatus de cada<br />
persona en cada contexto comunicativo,<br />
como se expresan en el uso lingüístico las<br />
diferencias y las desigualdades<br />
socioculturales, cómo y en que situación se<br />
utilizan unas u otras variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s..Por ello es esencial analizar (y<br />
hacerlo también en las aulas) no sólo cómo la<br />
organización de la sociedad influye en los<br />
usos lingüísticos de los hablantes sino también<br />
indagar sobre cómo los diferentes usos<br />
de la lengua y algunas actitudes ante esos<br />
usos contribuyen a mantener y a reproducir<br />
hasta el infinito las desigualdades<br />
socioculturales en nuestras sociedades. Dicho<br />
de otra manera: el uso lingüístico es un<br />
espejo de la diversidad (y de la desigualdad)<br />
sociocultural de las comunidades de habla la<br />
vez que los usos de la lengua contribuyen de<br />
un modo eficacísimo a la construcción de la<br />
identidad cultural de las personas y de los<br />
grupos sociales.<br />
Cuando las personas hablan en sociedad<br />
utilizan<br />
a) unas u otras variedades geográficas o<br />
dialéctos, con las que subrayan verbalmente<br />
76<br />
su origen geográfico;<br />
b) unas u otras variedades sociales o<br />
sociolectos, con las que reflejan su<br />
vinculación a determinados grupos sociales<br />
(clase social, sexo, edad, etc.);<br />
c) unas u otras variedades funcionales o<br />
situacionales, es decir, usan unos u otros<br />
registros en función de las características de<br />
la situación comunicativa (el tema, la<br />
intención, los interlocutores, el contexto<br />
social, etc.); y<br />
d) unos u otros estilos o idiolectos, con los<br />
que denotan sus características individuales.<br />
Es obvio que cuando las personas hacen<br />
cosas con las palabras (Austin, 1962) estas<br />
variedades <strong>lingüística</strong>s no aparecen de una<br />
forma aislada. Cuando una persona habla<br />
con otras personas saltan al escenario verbal<br />
a la vez su identidad geográfica, sociocultural<br />
e individual y, claro esta, usa la<br />
palabra en una situación comunicativa<br />
determinada (Lomas y Tusón, 1995. pág.5).<br />
Por ello en este epígrafe, titulado<br />
genéricamente Lengua, cultura y sociedad”,<br />
aludiremos a las lenguas y a los dialéctos<br />
pero también a otros asuntos de una<br />
especial relevancia ideológica como lengua y<br />
clase social, lengua y genero, lengua y<br />
poder, lengua y desigualdad, lengua y<br />
emancipación social...<br />
En el ámbito de la educación <strong>lingüística</strong> es<br />
esencial contribuir a la adquisición de los<br />
conocimientos y de las actitudes que favorezcan<br />
una conciencia crítica del papel que<br />
desempeña el uso lingüístico no solo en la<br />
interacción comunicativa de los hablantes<br />
sino también en la construcción de la<br />
identidad personal y cultural de las personas<br />
y de los grupos sociales y en el<br />
mantenimiento de la realidad social, Es<br />
urgente volver a pensar en las aulas sobre la
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
diversidad <strong>lingüística</strong> y cultural en nuestras<br />
sociedades con la voluntad de indagar no<br />
sólo sobre las lenguas y sus variedades<br />
geográficas sino también sobre cómo los<br />
bienes de la lengua están injustamente<br />
distribuidos en el mercado de los intercambios<br />
lingüísticos ya que no todas las<br />
personas tienen acceso a las diferentes<br />
situaciones y contextos de comunicación ni<br />
están en igualdad en la hora de adquirir las<br />
habilidades comunicativas que hacen posible<br />
un uso adecuado de la lengua.<br />
Por otra parte, abundan a nuestro alrededor<br />
una serie de actitudes <strong>lingüística</strong>s que, en<br />
forma de prejuicios ideológicos y<br />
sociolingüísticos, asignan un diferente valor a<br />
unas u otras lenguas, a unas u otras<br />
variedades geográficas o sociales, y a unos u<br />
otros usos. Cuando alguien opina que es<br />
mejor el castellano de Burgos que el de Jaén,<br />
cuando alguien afirma que existen lenguas<br />
vulgares y cultas cuando en las comunidades<br />
con lenguas en contacto se opina sobre<br />
cuando, cómo y en que lengua se ha de<br />
hablar y enseñar, cuando se niega que el uso<br />
del lenguaje sea sexista o cuando en fin se<br />
considera que el habla de tal zona<br />
geográfica, o de tal clase social, es el habla<br />
correcta (y por tanto legítima) y cualquier<br />
otro uso dialectal, cualquier otro sociolecto,<br />
cualquier otro registro o cualquier otro estilo<br />
es incorrecto (y par tanto ilegítimo),unos y<br />
otros no están haciendo otra cosa que<br />
confirmar que todas las personas tenemos a<br />
menudo de una manera inconsciente una<br />
determinada teoría sobre la lengua y sobre<br />
los usos lingüísticos. En este contexto<br />
conviene contribuir desde la educación<br />
<strong>lingüística</strong> a la conciencia de las personas<br />
sobre sus teorías sobre la lengua fomentando<br />
el aprendizaje no solo de conocimientos<br />
lingüísticos sino también de actitudes de<br />
aprecio a la diversidad <strong>lingüística</strong> y a la<br />
pluralidad cultural de nuestras sociedades.<br />
Hasta ahora, la educación <strong>lingüística</strong> tenía<br />
como objetivo esencial el conocimiento de la<br />
gramática de la lengua y el dominio de una<br />
escritura atenta tan solo a la corrección<br />
ortográfica y a la precisión léxica. En algunos<br />
casos se estudiaban los dialéctos como<br />
formas de hablar una lengua un tanto<br />
incorrecta e incluso vulgares mientras casi<br />
nunca se reflexionaba sobre los prejuicios<br />
asociados al menosprecio las variedades<br />
dialectales y al elogio de la variedad<br />
estándar de lengua., También, en algún<br />
momento de la educación <strong>lingüística</strong>, se<br />
hacía referencia a “las otras lenguas de<br />
España” sin ahondar en exceso en aspectos<br />
tan esenciales como el bilingüismo, la<br />
diglosia, las actitudes <strong>lingüística</strong>s, las<br />
interferencias entre una y otra lengua y las<br />
ideologías socio<strong>lingüística</strong>s. En nuestra<br />
opinión conviene insistir en las aulas en un<br />
estudio de la diversidad <strong>lingüística</strong> en<br />
nuestras sociedades que incorpore la<br />
reflexión sobre los factores económicos,<br />
culturales y sociales que influyen en el uso<br />
de las lenguas y sobre cómo éste depende<br />
no solo de las capacidades innatas de los<br />
hablantes y de la gramática de cada lengua<br />
sino también de la pertenencia de las<br />
personas a una determinada clase social, a<br />
un sexo, a una generación, a una comunidad<br />
monolingüe o bilingüe...<br />
Por otra parte, no hay que ir fuera de las<br />
aulas para estar ante el espectáculo de la<br />
diversidad <strong>lingüística</strong>. En el escenario<br />
comunicativo del aula y en el uso lingüístico<br />
de los alumnos y de las alumnas<br />
encontramos indicios suficientes de esa<br />
diversidad <strong>lingüística</strong> y cultural tan<br />
heterogénea y tan desigual. Observar y<br />
reflexionar sobre el habla en las aulas es de<br />
77
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
nuevo (como insistimos a lo largo y ancho de<br />
este manual) una estrategia educativa<br />
esencial para favorecer la conciencia de los<br />
alumnos y de las alumnas sobre el uso<br />
lingüístico, tanto propio como ajeno. La tarea<br />
no es fácil y surgen de nuevo algunos<br />
interrogantes: ¿Cómo hablan los alumnos y<br />
las alumnas y cómo desea la escuela que<br />
hablen? ¿Lengua del alumno o lengua de la<br />
escuela? ¿Usos espontáneos o usos formales?<br />
En este capítulo intentaremos encontrar<br />
algunas respuestas al siguiente interrogante<br />
78<br />
¿Cómo se manifiesta la diversidad<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural en nuestras<br />
sociedades y en las aulas?<br />
¿Cómo influye el contexto<br />
<br />
sociocultural de las personas en el<br />
uso de la lengua y en la adquisición<br />
de la competencia comunicativa?<br />
¿Es sexista la lengua?<br />
¿Cómo influye el dominio de la lengua<br />
en el éxito o en el fracaso escolar?<br />
¿Es conveniente enseñar actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s?<br />
¿Es posible contribuir desde la<br />
educación <strong>lingüística</strong> a una lectura<br />
crítica del mundo, y a la<br />
emancipación de las personas?<br />
3.8.2. IDEAS PREVIAS<br />
1. En cuanto a las lenguas en el mundo, creo<br />
que<br />
a) nos guste o no, existen lenguas cultas y<br />
lenguas vulgares, lenguas literarias y lenguas<br />
primitivas, lenguas perfectas y lenguas,<br />
imperfectas, lenguas mayoritarias y lenguas<br />
minoritarias, lenguas con un vocabulario<br />
inmenso y lenguas de una innegable pobreza<br />
léxica. Por ello no se entiende ese afán de<br />
algunas personas en la defensa de las<br />
lenguas minoritarias, sin apenas tradición<br />
literaria y con un uso social escaso. Lo mejor<br />
es aprender una de las lenguas que, como<br />
el, inglés, son útiles en cualquier sitio y no<br />
perder el tiempo con lenguas con pocos<br />
hablantes e incapaces de servir para la<br />
transmisión de ideas abstractas y de conceptos<br />
científicos;<br />
b) todas y cada una de ellas constituyen un<br />
elemento esencial de la identidad<br />
sociocultural de las personas y de los pueblos.<br />
No hay una lengua mejor que otra:<br />
todas las lenguas son iguales aunque tengan<br />
una diferente cantidad de gramática, léxico o<br />
tradición literaria. Cada lengua es un espejo<br />
de la identidad cultural de una comunidad de<br />
habla y es útil en el seno de ella como<br />
herramienta de comunicación entre las<br />
personas y como herramienta de representación<br />
de su mundo. Otra cosa es la difusión<br />
social de las lenguas: hay lenguas habladas<br />
por más de mil millones de personas (como<br />
el chino o el inglés) y lenguas habladas por<br />
cien mil personas (como el iracú en Tanzania<br />
o el mazahua en México). Es necesario<br />
conjugar el conocimiento y el uso habitual de<br />
la lengua propia (sea cual sea su estatus<br />
cultural y su ámbito de uso) con el dominio<br />
de una lengua de relación que garantice el<br />
intercambio comunicativo más allá de las<br />
fronteras de la comunidad de habla donde se<br />
utiliza dada lengua materna. En el contexto<br />
de la diversidad sociocultural (etnias, razas,<br />
costumbres, creencias, estilos de vida<br />
diferentes...), la diversidad <strong>lingüística</strong> es algo<br />
que nos enriquece;<br />
c) es una fuente de conflictos, especialmente<br />
en las comunidades bilingües. No tiene<br />
sentido que los hablantes de lenguas<br />
minoritarias se empeñen en hablar esas<br />
lenguas cuando entienden, hablan y dominan
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
la lengua mayoritaria. En el caso de España,<br />
es absurdo defender el uso del euskera, del<br />
asturiano, del gallego y del catalán en pie de<br />
igualdad con una lengua como la castellana<br />
que tiene una mayor difusión social y un<br />
prestigio, literario sin igual.<br />
La educación <strong>lingüística</strong> en las escuelas e<br />
institutos debe contribuir a<br />
a) enseñar la lengua correcta y la norma<br />
culta ya que el uso correcto y culto de la<br />
lengua goza de un innegable prestigio social<br />
y es el mejor instrumento para la expresión<br />
de cualquier tipo de significados. Por ello, la<br />
educación <strong>lingüística</strong> ha de orientarse al<br />
aprendizaje de la gramática, a la corrección<br />
ortográfica, al estudio de la lengua literaria y<br />
a la evaluación negativa de otros usos<br />
lingüísticos incorrectos e inadecuados (como<br />
el habla vulgar, las variedades dialectales o<br />
las jergas juveniles);<br />
b) respetar de forma absoluta las formas de<br />
hablar de los alumnos y de las alumnas ya<br />
que forman parte de su identidad cultural y<br />
tienen derecho a hablar en las aulas como<br />
hablan habitualmente en su vida cotidiana<br />
fuera de la escuela. Por ello, la educación<br />
<strong>lingüística</strong> debe evitar enseñar un modelo de<br />
lengua o estimular el uso de una variedad<br />
<strong>lingüística</strong> determinada. Cualquier actitud en<br />
este sentido atentaría contra su identidad<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural;<br />
c) evitar cualquier tipo de prejuicio sobre la<br />
lengua de los alumnos y de las alumnas. El<br />
uso lingüístico en las aulas denota la<br />
identidad geográfica (dialéctos), generacional<br />
(argots y jergas), social y sexual<br />
(sociolectos) de los alumnos y de las<br />
alumnas y debe ser objeto de reflexión<br />
meta<strong>lingüística</strong> sin que ello conlleve censura<br />
o devaluación de ese uso. No obstante, la<br />
educación <strong>lingüística</strong> debe contribuir también<br />
al aprendizaje del uso de la variedad<br />
estándar de la lengua y al conocimiento de la<br />
norma <strong>lingüística</strong> ya que es la variedad<br />
estándar la que se utiliza en la escuela y la<br />
que goza de un cierto consenso social.<br />
Impedir a los alumnos y a las alumnas el<br />
conocimiento y el dominio u, la lengua<br />
estándar es quizá condenarles a un cierto<br />
aislamiento en diversos contextos de<br />
comunicación y aumentar las dificultades en<br />
el acceso a oficios que requieren el uso de la<br />
variedad estándar de la lengua y el<br />
conocimiento de la norma <strong>lingüística</strong>.<br />
3. La existencia de varias lenguas en una<br />
comunidad<br />
a) es algo bastante incómodo porque<br />
bastaría con una lengua para comunicarse.<br />
Por ello, quizá fuera conveniente fomentar el<br />
uso y el estudio de la lengua mayoritaria<br />
(casi siempre, la que se habla en el conjunto<br />
del Estado) y dejar la lengua autóctona como<br />
materia optativa para el ámbito familiar; No<br />
tiene sentido invertir tanto dinero en<br />
políticas de normalización <strong>lingüística</strong> y en<br />
programas de inmersión <strong>lingüística</strong>: en las<br />
escuelas ya que sólo sirven para imponer el<br />
uso de una lengua minoritaria, dificultar la<br />
convivencia <strong>lingüística</strong> entre las personas y<br />
crear tensión en la vida política;<br />
b) esta consecuencia de una serie de<br />
avatares históricos en los que algunas<br />
lenguas sufrieron una larga etapa de marginación<br />
cultural y social. Pese a ello, esas<br />
lenguas siguen siendo habladas y<br />
constituyen un elemento esencial de la<br />
identidad cultural de sus hablantes. De ahí<br />
que sea deseable la extensión de su uso<br />
social de manera que puedan ser utilizadas<br />
en cualquier contexto, al igual que ocurre en<br />
él caso de la lengua mayoritaria;<br />
c) es la consecuencia de una serie de<br />
79
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
avarates históricos que convirtieron a unas<br />
lenguas en mayoritarias y a otras lenguas en<br />
minoritarias. Sin embargo, lo cierto es que la<br />
lengua mayoritaria es la que tiene una mayor<br />
difusión y un mayor número de hablantes, y<br />
es la lengua que hace posible el acceso a la<br />
cultura y a los medios de comunicación. Hay<br />
que conservar el uso de la lengua minoritaria<br />
en aquellos ámbitos y situaciones en los que<br />
se habla pero optar por la normalización<br />
<strong>lingüística</strong> no es sino crear una frontera<br />
artificial en una comunidad de habla donde<br />
todo el mundo habla ya la lengua mayoritaria<br />
y se entiende entre sí sin ningún problema.<br />
4. La educación bilingüe en las escuelas e<br />
institutos de las comunidades con dos<br />
lenguas en contacto<br />
a) sólo se entiende si se tiene en cuenta la<br />
influencia de los sectores regionalistas o<br />
nacionalistas y ciertas actitudes de nostalgia<br />
del tiempo pasado;<br />
b) es la causa de la alarmante pobreza del<br />
uso de la lengua mayoritaria en los alumnos<br />
y en las alumnas sometidos a inmersión<br />
<strong>lingüística</strong>. Al tener que aprender dos<br />
lenguas, no aprenden bien ninguna de ellas.<br />
En este sentido, es obvio que el aprendizaje<br />
simultaneo de dos lenguas (y en las dos lenguas)<br />
hace que los alumnos hablen y<br />
escriban con continuas interferencias<br />
<strong>lingüística</strong>s, tengan un vocabulario limitado y<br />
lean incapaces de utilizar estructuras<br />
sintácticas complejas;<br />
c) es una consecuencia de la convivencia de<br />
las dos lenguas en la vida cotidiana de esas<br />
comunidades y de la voluntad educativa de<br />
incorporar esta realidad al ámbito de las aulas<br />
de manera que los alumnos y las alumnas<br />
aprenden a usar ambas lenguas con<br />
semejante grado de competencia. De ahí que<br />
la enseñanza en ambas lenguas como<br />
80<br />
herramientas de aprendizaje no solo sea un<br />
objetivo del actual sistema educativo sino<br />
también el único modo de asegurar el<br />
bilingüismo y la adquisición de competencias<br />
comunicativas en ambas lenguas de los<br />
alumnos y de las alumnas.<br />
5. En las clases de lengua castellana en<br />
Galicia, Asturias, Euskadi, Cataluña, Valencia<br />
o Baleares<br />
a) no es esencial tener en cuenta el contexto<br />
sociolingüístico de cada comunidad ya que el<br />
castellano esté normalizado es en las<br />
lenguas minoritarias donde se dan algunos<br />
fenómenos diglósicos. Por ello, es en las<br />
clases de gallego, asturiano, euskera o<br />
catalán donde deben ser tratados esos<br />
problemas y en las clases de lengua<br />
castellana enseñar como se enseña en<br />
Burgos o en Toledo;<br />
b) es esencial ser conscientes del contexto<br />
sociolingüístico de las comunidades de habla<br />
con lenguas en contacto. No solo a causa de<br />
las interferencias <strong>lingüística</strong>s sino también de<br />
la presencia de actitudes y de prejuicios<br />
lingüísticos en los alumnos y en las alumnas<br />
hacia una u otra lengua que no son, en<br />
ocasiones, sino un fiel reflejo de las actitudes<br />
y de los prejuicios lingüísticos que aun<br />
perviven en la sociedad. Por otra parte, la<br />
enseñanza de ambas lenguas (y en ambas<br />
lenguas) invita a una serie de acuerdos tanto<br />
lingüísticos como didácticos que hagan<br />
posible la coordinación pedagógica del<br />
profesorado que, aun enseñando lenguas<br />
diferentes, tienen objetivos y contenidos<br />
semejantes.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
3.3.3. LENGUA E IDENTIDADES<br />
CULTURALES<br />
Cuando las, personas utilizan una lengua no<br />
sólo construyen, oraciones y transmiten<br />
significados sino también, y a la vez, exhiben<br />
en sus formas de hablar una serie de indicios<br />
lingüísticos acerca de sus, identidades<br />
socioculturales. Cuando hablamos (sea cual<br />
fuere, el contenido de lo dicho) las palabras<br />
dicen alumnas cosas sobre quiénes somos,<br />
cual es nuestro origen geográfico, cual es<br />
nuestro sexo y edad, a que clase social<br />
pertenecemos y cuanto capital cultural<br />
poseemos... Dicho de otra manera: el uso<br />
lingüístico , es, un espejo de la identidad<br />
sociocultural de las personas y de los pueblos<br />
por lo que no es posible entender las formas<br />
de Vida de una sociedad si no se analiza<br />
como se refleja en el lenguaje, la estructura<br />
social de cada cultura y, a la vez, cómo<br />
contribuye en, lenguaje a conformar esa<br />
cultura y a asignarle sentido.<br />
En los años en los que la <strong>lingüística</strong><br />
estructural se afanaba en el análisis; de la<br />
estructura formal de lenguas con una larga<br />
tradición escrita, y, gramatical, desde la<br />
antropología <strong>lingüística</strong> algunos estudiosos<br />
como Boas, Sapir y Malinowski se interesaron<br />
por otras lenguas que carecían de usos<br />
escritos y en consecuencia sin tradición<br />
gramatical. ¿Cómo estudiar estas lenguas?<br />
Como, es natural estos antropólogos y<br />
lingüista escogieron el único camino<br />
transitable: el camino del aprendizaje de<br />
esas lenguas inmersas en situaciones<br />
cotidianas de comunicación en sus comunidades<br />
de habla. Es entonces cuando<br />
comienzan a ser conscientes, de que al<br />
aprender a hablar esas lenguas están<br />
aprendiendo, no, solo el código que desean<br />
investigar ya a que a través del aprendizaje<br />
lingüístico están aprendiendo también a<br />
conocer las formas, de vida de, una cultura,<br />
el estatus social asignado a uno a otro,<br />
grupo cultural, la importancia del contexto<br />
de situación en la comprensión de los<br />
enunciados lingüísticos, la función fática de<br />
los usos lingüísticos en la interacción<br />
comunicativa, las diferentes estrategias<br />
conversacionales entre unos y otros, el papel<br />
de los tabúes y, de las inferencias, las<br />
opciones léxicas y las diferencias<br />
semánticas.;.. En resumen, adquirieron una<br />
clara conciencia de la estrecha delación entre<br />
las formas de vida de una cultura y las<br />
formas de hablar de las personas.<br />
En otras ocasiones la manera de hablar de<br />
las personas tiene que ver con su<br />
pertenencia a una u otra clase social (y al<br />
nivel económico, al estatus, al nivel de<br />
instrucción, al poder y al capital cultural de<br />
que goza cada clase social 'en nuestras<br />
sociedades). Por ello, cuando una persona<br />
habla nos dice no solo quien es (hombre o<br />
mujer, niño o adulto) y de dónde es (cual es<br />
su origen geográfico) sino también a que<br />
clase social pertenece o, dicho de otra manera,<br />
que es y cuánto vale a los ojos de la<br />
sociedad. De esta manera el uso lingüístico<br />
identifica a las personas en tanto que<br />
integrantes de un grupo social específico<br />
(sexo, edad, clase...). Por otra parte, el uso<br />
de la lengua es objeto de una evaluación no<br />
solo <strong>lingüística</strong> sino también social en la<br />
medida en que los usos lingüísticos se<br />
evalúan en función de su adecuación a una<br />
norma y a una variedad estándar que no es<br />
sino la norma y la variedad <strong>lingüística</strong> de las<br />
clases sociales acomodadas. Es obvio que al<br />
aprender a hablar aprendemos no solo el<br />
código de una lengua sino también a usar<br />
81
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
una determinada variedad de esa lengua que<br />
suele ser la variedad <strong>lingüística</strong> que se habla<br />
habitualmente en el grupo social al que<br />
pertenecemos. De ahí que aprender a hablar<br />
consista sobre todo en “apropiarse de uno u<br />
otro de los estilos expresivos ya constituidos<br />
en y por el uso, y objetivamente caracterizados<br />
por su posición en la jerarquía de estilos<br />
que expresa la jerarquía de los<br />
correspondientes grupos sociales” (Bourdieu,<br />
1982 (1985, Pág. 29]).<br />
En este apartado analizaremos el uso del<br />
lenguaje en relaciòn con la clase social,<br />
aludiremos a la diferente valoración cultural<br />
de los usos lingüísticos de unas y otras clases<br />
sociales en nuestras sociedades y<br />
evaluaremos el papel de la educación (y de la<br />
educación <strong>lingüística</strong>) en la transmisión de lo<br />
que Pierre Bourdieu (1982) denomina «la<br />
lengua legítima”.<br />
No hace falta ser un sociolingüista para saber<br />
que la manera de hablar de las personas<br />
tiene bastante que ver con su posición en la<br />
escala social. No hace falta ser un sociólogo<br />
ni un especialista en ciencias políticas para<br />
saber que en una sociedad conviven<br />
diferentes clases sociales, con sus conflictos<br />
y tensiones, y en algunos casos junto con<br />
otras variables socioculturales como el<br />
estatus la raza, la etnia, el genero, las<br />
castas... La división en clases de nuestras<br />
sociedades tiene su origen, según la teoría<br />
marxista (Marx, 1867), en su diferente<br />
relaciòn con los medios de producción (una<br />
minoría ostenta la propiedad del capital y de<br />
los medios de producción mientras una<br />
mayoría carece de cualquier control sobre el<br />
capital y sobre la producción). De ahí el<br />
conflicto de intereses entre las clases sociales<br />
y la idea de que en última instancia, es la<br />
lucha de clases la causa de los conflictos y de<br />
los vaivenes de la historia de la humanidad.<br />
82<br />
En la actualidad diferentes teorías<br />
sociológicas coinciden, en que la división en<br />
clases sociales se sustenta ante todo en las<br />
diferencias de estatus y de poder de cada<br />
grupo en el seno de la sociedad. Desde esta<br />
perspectiva (Guy, 1988), la clase social es<br />
una realidad, relativamente extensa y<br />
continua dentro de la cual las personas<br />
ostentan diferentes estatus según el nivel de<br />
educación, los ingresos económicos, las<br />
formas de vida, la profesión, el sexo....<br />
Quizás el ejemplo más obvio e innegable de<br />
las diferencias de estatus dentro de una<br />
clase social se encuentre en las desigualdades<br />
culturales entre hombres y mujeres<br />
que, aun perteneciendo a una misma clase<br />
social, tienen una valoración social diferente,<br />
y, en lo que respecta al asunto que nos<br />
ocupa en estas paginas, usos lingüísticos<br />
distintos (véase el apartado siguiente<br />
“Lengua y género”). Por ello, al estudiar los<br />
usos lingüísticos de una clase social conviene<br />
evitar las equivalencias estáticas entre la<br />
clase social de quienes hablan y su uso<br />
lingüístico ya que no siempre en el ser de<br />
una clase social, todas las personas<br />
comparten los mismos valores, ideologías<br />
semejantes y formas de vida idénticas.<br />
ESTATUS PODER Y MERCADO<br />
LINGÜÍSTICO<br />
El estatus es la posición que ocupa una<br />
persona en el seno de la estructura social de<br />
una determinada comunidad. Como consecuencia<br />
de ese estatus las personas<br />
desempeñan distintas tareas en la sociedad y<br />
en consecuencia su comportamiento<br />
comunicativo esta relacionado con el estatus<br />
social de cada una de ellas. A menudo el<br />
estatus privilegiado de una clase alta en la<br />
sociedad de clases determina el aprecio y el
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
respeto social de las personas, de los estilos<br />
de vida, de los usos lingüísticos y de las<br />
culturas adscritas a ella mientras el<br />
devaluado estatus de las clases bajas explica<br />
el menosprecio social de las personas, de los<br />
estilos de vida, de los usos lingüísticos y de<br />
las culturas de quienes a ellas pertenecen<br />
(Bourdieu, 1979 y 1982). De hecho, cada<br />
estatus suele conllevar una determinada<br />
conducta <strong>lingüística</strong> (una manera de habla en<br />
público un léxico concreto, unas formas de<br />
cortesía específicas...) y a menudo las<br />
personas aprenden otra variedad <strong>lingüística</strong><br />
cuando cambian su estatus social, bien por<br />
un ascenso en la escala social, en cuyo caso<br />
han de aprender el sociolecto de clase<br />
apropiado, bien por estar en una situación de<br />
comunicación diferente a la habitual, en cuyo<br />
caso adoptan un registro adecuado a los<br />
fines del intercambio comunicativo y a las<br />
expectativas de los receptores.<br />
Por otra parte, el poder se define como la<br />
capacidad de realizar la propia voluntad, aun<br />
por encima de la voluntad de los demás, y<br />
esta desigualmente repartido en las<br />
sociedades de clases ya que las personas de<br />
la clases cuales acomodadas disponen de una<br />
serie de bienes económicos y culturales que<br />
les sitúan en una posición favorable en el<br />
mercado económico y cultural con respecto a<br />
quienes pertenecen a clases sociales<br />
desfavorecidas. En este sentido, los<br />
diferentes usos sociales de la lengua tienen<br />
un papel determinante en el mercado<br />
lingüístico. En el concepto de “mercado<br />
lingüístico”, acunado por Sankoff y Laberge<br />
(1978), subyace la idea marxista de que la<br />
conducta <strong>lingüística</strong> tiene bastante que ver<br />
con el vinculo de cada hablante con los<br />
medios de producción. En el mercado<br />
lingüístico algunas personas desempañan<br />
ciertos oficios en los que se exige un uso<br />
normativo de la lengua y otras no, por lo que<br />
un aspecto que conviene estudiar es “cómo<br />
la actividad económica de los individuos,<br />
entendida en un sentido amplio, requisito o<br />
esta necesariamente asociada con su<br />
competencia en la variedad socialmente<br />
legitimizada o estándar, (Sankoff y Laberge,<br />
1.978, Pág. 239).<br />
En el mercado lingüístico de los intercambios<br />
comunicativos no todos los usos lingüísticos<br />
gozan de igual valoración social. El uso<br />
legítimo, culto, correcto y adecuado de la<br />
lengua no es sino el uso de la variedad<br />
<strong>lingüística</strong> de las clases acomodadas<br />
mientras las formas de hablar de las clases<br />
desfavorecidas socialmente se consideran<br />
ilegitimas, vulgares, incorrectas e<br />
inadecuadas. Por otra parte, el origen<br />
sociocultural de las personas condiciona su<br />
diferente acceso a los bienes lingüísticos ya<br />
que no todas las personas tienen acceso a<br />
las diferentes situaciones de comunicación<br />
(especialmente a las situaciones formales en<br />
las que se utiliza una variedad culta). Por<br />
ello, el acceso de las personas de las clases<br />
bajas a la competencia comunicativa (a la<br />
capacidad para usar la lengua de una<br />
manera adecuada en diferentes situaciones<br />
de comunicación) se ve restringido por una<br />
serie de causas sociales (su pertenencia a<br />
una clase socialmente desfavorecida, su<br />
estatus inferior, su escaso capital económico<br />
y cultural..). De ahí que la educación<br />
<strong>lingüística</strong> tenga la difícil tarea de intentar<br />
compensar en la medida en que le sea<br />
posible el déficit de capital lingüístico y<br />
cultural de los alumnos y de las alumnas de<br />
las clases socialmente desfavorecidas<br />
promoviendo situaciones de aprendizaje<br />
vinculadas a contextos formales de<br />
comunicación y a los registros y a las<br />
variedades adecuados en tales contextos.<br />
83
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Variedades sociales, lengua legítima y norma<br />
<strong>lingüística</strong><br />
¿Qué es hablar bien? ¿Quién habla bien? Es<br />
obvio que cuando evaluamos el uso social de<br />
la lengua esa evaluación no es estrictamente<br />
<strong>lingüística</strong> ya que esta sujeta a algunas ideas<br />
previas sobre que es hablar bien y sobre<br />
quienes utilizan de una manera más incorrecta,<br />
coherente y adecuada la lengua en<br />
nuestras sociedades. Si indagamos sobre<br />
esas ideas previas comprobaremos cómo en<br />
la evaluación de los usos lingüísticos de las<br />
personas conviene tener en cuenta su<br />
cualidad de usos específicos de la lengua de<br />
una .u otra clase social porque si no es así<br />
hablaremos de lengua culta y de lengua<br />
vulgar, de lengua refinada y de lengua<br />
grosera, de lengua legítima y de lengua<br />
ilegítima... olvidando que “ todas las prácticas<br />
<strong>lingüística</strong>s se valoran con arreglo al<br />
patrón de las prácticas legítimas, las<br />
prácticas de los dominantes” (Bourdieu, 1982<br />
[1985, Pág. 27]): De ahí que, cuando se<br />
analizan los usos vulgares, estándar o cultos<br />
de la lengua, sea conveniente no solo aludir a<br />
los diferentes usos en la pronunciación, en la<br />
morfología, en la sintaxis y en el léxico sino<br />
también a cómo las variedades o dialectos<br />
sociales de la lengua se sustentan en las<br />
diferencias de clase y cómo éstas influyen<br />
tanto en los prejuicios lingüísticos con<br />
respecto a las lenguas, a los usos y a los<br />
hablantes como en el establecimiento de la<br />
norma <strong>lingüística</strong> y de la variedad estándar<br />
de una lengua:<br />
La evaluación social de las diferencias<br />
<strong>lingüística</strong>s depende rectamente, y sin lugar<br />
a Judas, de las diferencias de poder, estatus<br />
y clase. El ejemplo más evidente lo<br />
encontramos en la propia noción de norma.<br />
La creencia en la existencia de una variedad<br />
84<br />
de la lengua “inherentemente buena” es uno<br />
de los dogmas más intensamente afianzados<br />
en la opinión pública de la mayoría de los<br />
países occidentales. Basta un análisis<br />
superficial para revelar que estas variedades<br />
estándar no son otra cosa que el dialecto social<br />
de las clases dominantes.<br />
(Guy, 1988 [1992, Pág. 60])<br />
En la misma línea Pierre Bourdieu (1982<br />
[1985, Págs. 19 y 20) alude al origen<br />
sociopolítico de la instauración de la norma<br />
<strong>lingüística</strong> y subraya cómo se instaurar el<br />
uso lingüístico de la clase dominantes como<br />
lengua legítima que actúa de modelo expresivo<br />
del resto de las prácticas <strong>lingüística</strong>s<br />
y de los dialectos sociales de cada clase:<br />
Hablar de la lengua, sin ninguna otra<br />
precisión, es aceptar tácitamente la<br />
definición oficial de la lengua oficial: la<br />
lengua que se impone a todos los súbditos<br />
como la única legítima. [...] Es en el proceso<br />
de constitución del Estado cuando se crean<br />
las condiciones de la creación de un mercado<br />
lingüístico unificado y dominado por la<br />
lengua oficial: obligatorio en las ocasiones<br />
oficiales y en los espacios oficiales (escuela,<br />
administraciones públicas, instituciones políticas,<br />
etc.), esta lengua del Estado se<br />
convierte en la norma teórica con que se<br />
miden objetivamente todas las prácticas<br />
<strong>lingüística</strong>s. [...] Para que una forma de<br />
expresión entre otras (en el caso de<br />
bilingüismo una lengua, un uso de la lengua<br />
en el caso de la sociedad dividida en clases)<br />
se imponga como la única lengua legítima es<br />
preciso que el mercado lingüístico se unifique<br />
y que los diferentes dialectos de clase se<br />
midan en la práctica por el fraseo de la<br />
lengua o según su uso legítimo. La<br />
integración en la misma, comunidad
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
<strong>lingüística</strong>, que es un producto de la<br />
dominación política constantemente<br />
reproducida por instituciones capaces de<br />
imponer el reconocimiento universal de la<br />
lengua dominante, constituye la condición de<br />
la instauración de relaciones de dominación<br />
<strong>lingüística</strong>.<br />
Sin embargo, el acceso a la norma <strong>lingüística</strong><br />
y a la variedad estándar de la lengua no es<br />
igual para todas las personas ya que su<br />
origen sociocultural (y los usos lingüísticos<br />
asociados a su grupo social de referencia)<br />
condicionan enormemente tanto su opinión<br />
sobre la norma <strong>lingüística</strong> como su dominio<br />
de la variedad estándar de la lengua.<br />
Gregory R. Guy (1988 [1992, Pág. 72]) alude<br />
en las siguientes líneas a este asunto<br />
Una norma <strong>lingüística</strong> " un factor unificador<br />
en una comunidad: todo el mundo la conoce,<br />
y conocerla distingue a los propios de los<br />
extraños. Pero incluso en el caso de que<br />
todos puedan conocer cuál es la variante de<br />
alto estatus, no es necesariamente cierto que<br />
todos quieran adoptarla en el habla diaria.<br />
Para las personas de la clase trabajadora, sin<br />
expectativas de alcanzar un estatus social<br />
más alto, el uso de estas variantes puede<br />
resultar, afectado, y un acto de hostilidad o<br />
de traición hacia sus familiares, amigos y<br />
vecinos Numerosos estudios han demostrado<br />
que las reacciones subjetivas frente a las<br />
variantes socio<strong>lingüística</strong>s no son idénticas<br />
en las distintas clases sociales y que no<br />
entrañan una escala única de prestigio.<br />
William Labov (1972) distingue en este<br />
sentido entre el prestigio público de la<br />
variedad estándar de la lengua, asociada a<br />
los hablantes de las clases acomodadas y a<br />
quienes gozan de un estatus privilegiado y de<br />
un innegable poder en la sociedad, y<br />
difundida a gran escala por los agentes de la<br />
estandarización (y, entre ellos, los medios de<br />
comunicación y el sistema educativo), y el<br />
prestigio encubierto de las variedades no<br />
estándar de la lengua, asociadas a los<br />
hablantes de las clases bajas y cuya función<br />
social es subrayar su identificación con esas<br />
clases sociales y su solidaridad con las<br />
personas que integran la cultura a la que<br />
pertenecen.<br />
Códigos elaborados, códigos restringidos y<br />
educación <strong>lingüística</strong><br />
El habla es una herramienta de socialización<br />
esencial en la vida de las personas. Desde<br />
tempranas edades los niños y las niñas<br />
acceden al conocimiento cultural de su<br />
entorno físico y social a través del uso<br />
lingüístico. Es cierto que no toda la cultura'<br />
se transmite ni se aprende de una manera<br />
verbal, pero también lo es que en esas<br />
edades la interacción con la familia y con las<br />
demás personas y los procesos educativos en<br />
las escuelas se manifiestan casi siempre de<br />
una manera <strong>lingüística</strong>. De ahí que se haya<br />
analizado el papel que desempeña el<br />
lenguaje de los niños y las niñas en el acceso<br />
al conocimiento escolar que se enseña en las<br />
escuelas y se haya investigado en que<br />
medida el dominio de determinadas habilidad<br />
es <strong>lingüística</strong> condiciona el éxito o el fracaso<br />
escolar. En este ámbito de análisis e<br />
investigación destacan los estudios de Basil<br />
Berstein (1975 y 1977), quien estudió el<br />
habla de las madres de diferentes clases<br />
sociales con el fin de mostrar como el código<br />
elaborado del habla de madres británicas de<br />
clase media favorece el éxito escolar de sus<br />
hijos e hijas mientras el código restringido<br />
del habla de madres de clases bajas dificulta<br />
e impide el aprendizaje de los alumnos y<br />
alumnas originarios de los sectores más desfavorecidos<br />
de la sociedad. David Crystal<br />
(1987 [1994, Págs. 39 y 40]) resume de la<br />
85
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
siguiente manera la teoría de los “códigos<br />
elaborados” y de los, códigos restringidos” de<br />
Basil Berstein:<br />
Los conceptos de “código elaborado” y de<br />
“código restringido” intentan explicar de que<br />
manera la distribución del poder v los<br />
principios de control de una sociedad llegan a<br />
configurar y a invadir modalidades de<br />
comunicación completamente diferentes, que<br />
son portadoras de las culturas de las<br />
distintas clases sociales y de la cultura de los<br />
colegios, reproduciendo así unas ventajas<br />
educacionales desiguales. La teoría sostiene<br />
que la red de relaciones sociales en que las<br />
personas están integradas actúa de manera<br />
selectiva sobre la producción de significados,<br />
y por lo tanto sobre la elección de las<br />
alternativas que ofrecen los recursos<br />
lingüísticos comunes<br />
Se dice que los códigos tienen su origen en<br />
las distintas estructuras familiares, asociadas<br />
(aunque no de forma inevitable) con las<br />
clases sociales, y que se transmiten a través<br />
de contextos socializantes, instrucciónales y<br />
regulativos de importancia crucial, que<br />
orientan a los niños de manera diferente<br />
hacia las funciones, significados y valores del<br />
colegio. Los códigos restringidos surgen allí<br />
donde hay significados propios del contexto<br />
local en que están enclavados, y la necesidad<br />
de hacer que los significados sean específicos<br />
y explícitos se ve reducida por la vigencia de<br />
sobrentendidos, valores e identificaciones<br />
compartidas, Por el contrario, las formas de<br />
los códigos elaborados surgen de relaciones<br />
sociales en las que hay menos elementos<br />
sobrentendidos, los valores e identificaciones<br />
comunes no están en primer plano, y por lo<br />
tanto se tiende a exigir una comunicación<br />
más explícita y específica. Se sostiene que<br />
los niños de clase media tienen acceso a<br />
86<br />
ambos códigos mientras los niños de clase<br />
media trabajadora son más propensos a<br />
verse limitados, inicialmente, a un código<br />
restringido, y a encontrar dificultades para<br />
acceder a la forma de código elaborado que<br />
el colegio requiere, y por lo tanto también a<br />
los significados y a las prácticas pedagógicas<br />
que dicho código elaborado regula.<br />
Dicho de otra manera: en la medida en que<br />
la escuela utiliza una variedad elaborada de<br />
la lengua, independiente del contexto y útil<br />
para el pensamiento lógico y la abstracción,<br />
los niños y las niñas de la clase media se ven<br />
favorecidos en su aprendizaje escolar porque<br />
ésa y no otra es su variedad social de origen<br />
mientras los niños y las niñas de las clases<br />
bajas están en desventaja al usar una<br />
variedad restringida inútil en la escuela.<br />
¿Cuales son los rasgos lingüísticos que<br />
caracterizan a uno otro código? En lo que se<br />
refiere al código restringido, los rasgos<br />
lingüísticos más sobresalientes en su uso<br />
público serían los siguientes (véase Moreno<br />
Fernández, 1998, Págs. 58 y 59; Stubss,<br />
1976 [1984, Págs. 42-63]):<br />
1. Lenguaje gramaticalmente sencillo, a<br />
menudo con oraciones inconclusas y<br />
elementales en su estructura sintáctica.<br />
2. Uso elemental y reiterado de conjunciones<br />
y escaso empleo de oraciones subordinadas.<br />
3. Uso habitual de las interjecciones.<br />
4. Dificultad para mantener un tema a lo<br />
largo del discurso.<br />
5. Uso restringido y limitado de adjetivos y<br />
adverbios.<br />
180<br />
6. Empleo poco habitual de los pronombres<br />
impersonales como sujetos de oraciones<br />
condicionales.<br />
7. Uso frecuente de enunciados categóricos.<br />
8. Escasez de vocablos y de sinónimos.<br />
9. Transmisión implícita de significados.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Por lo que respecta a los rasgos lingüísticos<br />
del código elaborado, señalaremos entre<br />
otros los siguientes:<br />
1. Orden gramatical adecuado.<br />
2. Uso de tuna variada gama de conjunciones<br />
y oraciones subordinadas.<br />
3. Uso habitual de preposiciones que indican<br />
relaciones lógicas y contigüidad temporal y<br />
espacial.<br />
4. Uso habitual del pronombre personal yo.<br />
5. Elección correcta y consciente de adjetivos<br />
y adverbios.<br />
6. Organización adecuada de la información.<br />
7. Uso lingüístico apropiado a una<br />
organización compleja de las ideas.<br />
8. Abundancia de vocablos y empleo<br />
adecuado de los sinónimos.<br />
9. Transmisión explícita de significados.<br />
La compleja teoría de Berstein fue objeto de<br />
una cierta vulgarización cuando se<br />
subrayaron en exceso tanto los efectos escolares<br />
y sociales de las diferencias <strong>lingüística</strong>s<br />
en los niños y niñas de las diferentes clases<br />
sociales como las deficiencias <strong>lingüística</strong>s de<br />
las clases trabajadoras y su presunta<br />
incapacidad (a causa de su variedad<br />
restringida) para el pensamiento abstracto y<br />
el razonamiento lógico. El propio Berstein<br />
matizó en su día algunos excesos en la<br />
interpretación de sus discípulos pero fue<br />
William Labox (1969) quien critica el mito de<br />
la deficiencia <strong>lingüística</strong> de las clases<br />
socialmente desfavorecidas al demostrar en<br />
una investigación socio<strong>lingüística</strong> sobre el<br />
inglés no estándar de los negros<br />
estadounidenses que un hablante de clase<br />
baja (y de una raza marginada) puede<br />
manejar conceptos abstractos en su código<br />
restringido a pesar de que utilice una<br />
variedad ajena al código elaborado y al uso<br />
estándar de la lengua.<br />
•El desequilibrio en las formas de<br />
tratamiento que refleja la escasa autonomía<br />
atribuida a las mujeres y su diferente estatus<br />
con respecto a los hombres.<br />
•Algunos usos que consagran una imagen<br />
peyorativa de la mujer, como los duales<br />
aparentes (“hombre público/mujer pública”),<br />
las asociaciones estereotipadas (“hombre<br />
estresado/mujer histérica”), insultos<br />
configurados de miseria positiva en el caso<br />
de asignarse al universo de lo masculino y<br />
negativa en el caso de atribuirse al universo<br />
de lo femenino (“ser cojonudo/ser un<br />
coñazo), refranes sexistas....<br />
•Algunos fenómenos que reflejan, una visión<br />
masculina de la cultura, como los vocablos<br />
andracéntricos., la ausencia de formas<br />
femeninas en el léxico referidas a oficios y<br />
titulaciones, el uso equívoco del masculino<br />
genérico (el genera gramatical masculino<br />
incluyendo a ambos sexos), cuyo efecto es<br />
en ocasiones no solo la ocultación de la<br />
mujer en la designación <strong>lingüística</strong> sino<br />
también el malentendido y cierta<br />
ambigüedad semántica...<br />
Sin embargo, el sexismo no solo se<br />
manifiesta en la gramática y en el léxico de<br />
la lengua (véase García Messeguer, 1988)<br />
sino también en la conversación espontánea<br />
(Maltz y Barker, 1982; Tuson, 1995a [1997,<br />
Págs. 93-96]), en el discurso de los medios<br />
de comunicación de masas (Fowler, 1991) o<br />
en el espectáculo de la seducción publicitaria<br />
(Marmori, 1977; Pena Marín y Fabretti,<br />
1990; Lomas, 1996b; Lomas y Arconada,<br />
1999, en prensa)... A través del uso<br />
lingüístico cotidiano y del discurso de los<br />
medios de comunicación y de la publicidad se<br />
87
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
construyen y defienden hasta el infinito los<br />
estereotipos de género y se impone a las<br />
personas una determinada manera de<br />
entender el mundo y las relaciones entre<br />
hombres y mujeres.<br />
En cualquier caso, en todos y en cada uno de<br />
los estudios e investigaciones sobre lengua y<br />
genero subyace una idea coincidente: el<br />
sexismo en la lengua y en los usos<br />
lingüísticos de las personas no es sino un<br />
espejo diáfano de las desigualdades sociales<br />
(asociadas casi siempre al estatus<br />
económico, al sexo y al poder) y de las<br />
diferencias culturales entre unas y otros (con<br />
sus diferentes concepciones de la realidad,<br />
sus diferentes valores y sus diferentes<br />
conductas sociales). Por ello, en estos<br />
estudios e investigaciones sobre el sexismo<br />
en la lengua se describe, cómo el<br />
androcentrismo no sólo coloca al varón, a sus<br />
preocupaciones y a sus puntos de vista en<br />
una posición central, sino que ignora y si a<br />
otros discursos y otros puntos, de vista,<br />
instituyéndose como norma. El discurso<br />
androcentrico constituye un ejemplo mis de<br />
apropiación de la palabra. El<br />
resquebrajamiento de este orden discursivo<br />
solo puede producirse por una modificación<br />
de las relaciones de poder, que conlleva una<br />
"redistribución" de los discursos. De la<br />
exclusión total del discurso femenino<br />
estamos pasando a exclusiones y diálogos<br />
parciales y conflictivos entre ambos géneros”<br />
(Martín Rojo, 1996, Pág. 10).<br />
En lo que se refiere al segundo interrogante<br />
(“¿Existe un sociolecto de las mujeres, una<br />
forma de hablar típicamente femenina o, si<br />
se prefiere, un estereotipo de habla<br />
femenina?”) la investigación antropológica y<br />
socio<strong>lingüística</strong> se ha ocupado del análisis de<br />
los elementos lingüísticos y de los<br />
comportamientos comunicativos<br />
88<br />
considerados socialmente como “masculinos,<br />
o femeninos” con el fin de evaluar si existen<br />
diferencias <strong>lingüística</strong>s en las formas de<br />
hablar de unos y de otras y si esas diferencias<br />
son innatas o por el contrario no son<br />
sino una consecuencia del modo en que se<br />
les enseña y aprenden a usar la lengua. Mc-<br />
Connell-Ginet (1988) señala al menos dos<br />
ámbitos en los que se reflejan las diferencias<br />
<strong>lingüística</strong>s entre hombres y mujeres:<br />
1. Por una parte, en las gramáticas o<br />
sistemas de conocimiento lingüísticos que<br />
subyacen al uso de la lengua, en los que<br />
conviene identificar los marcadores de<br />
género que nos permitan hablar de una<br />
lengua de las mujeres o de un sociolecto<br />
femenino. En este contexto Robin Lakoff<br />
(1972) analiza una serie de elementos<br />
lingüísticos que aparecen en el habla de las<br />
mujeres, especialmente en el contexto de las<br />
conversaciones mixtas. Lakoff señala como<br />
indicios de este sociolecto femenino una<br />
mayor variedad de patrones de entonación,<br />
algunas formas específicas de nombrar en el<br />
ámbito léxico (por ejemplo, en la designación<br />
de los colores o en el uso de adjetivos valorativos,<br />
diminutivos y superlativos), la<br />
utilización de giros y formas de cortesía con<br />
el fin de sustituir al imperativo verbal al<br />
hablar con una función conativa (¿no te<br />
gustaría ir al teatro?), el empleo de<br />
elementos lingüísticos que atenúan sus<br />
afirmaciones o expresan duda (quizá sea<br />
así), el recurso a preguntas eco (¿no crees?,<br />
¿verdad?, ¿qué te parece?, ¿sabes?, ¿eh?,<br />
¿no?..,) con el fin de obtener el acuerdo del<br />
interlocutor y evitar el conflicto, el recurso a<br />
citas de autoridad (opiniones de otras<br />
personas y de grupos sociales) con el fin de<br />
avalar el propio discurso, especialmente en<br />
aquellas situaciones de comunicación en las
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
que se observan desigualdades de poder<br />
(conversaciones mixtas, contextos<br />
asimétricos...) y un comportamiento<br />
fonológico conservador y apegado a la<br />
norma. Este último aspecto de la conducta<br />
comunicativa de las mujeres se manifiesta,<br />
en opinión de Pierre Bourdieu (1982 [1985,<br />
Pág. 24]), “en que Sean las mujeres quienes<br />
antes adoptan la lengua o la pronunciación<br />
legítima: condenadas a la docilidad respecto<br />
a los usos sociales dominantes por la división<br />
del trabajo entre los sexos, las mujeres están<br />
siempre predispuestas a aceptar ya desde la<br />
escuela las nuevas exigencias del mercado<br />
de bienes simbólicos<br />
En realidad, estos usos lingüísticos no serían<br />
tanto marcadores de género o indicios de un<br />
sociolecto femenino como elementos que<br />
conforman un estereotipo de habla femenina<br />
que tiene bastante que ver con como se<br />
enseña a hablar a las mujeres. En este<br />
sentido las formas de hablar antes citadas<br />
serían el reflejo de un aprendizaje cultural<br />
que niega a las mujeres el derecho a usar la<br />
palabra con absoluta autonomía y favorece<br />
una expresión <strong>lingüística</strong> insegura y en<br />
ocasiones trivial. Como escribe Luisa Martín<br />
Rojo (1996, Pas. 12), “los rasgos del<br />
estereotipo de habla femenina señalan la<br />
exclusión de la mujer de la esfera del poder,<br />
no sólo porque socialmente no puede<br />
ejercerlo, sino también porque no puede<br />
expresarlo <strong>lingüística</strong>mente”. Luce Irigaray<br />
(1990, Pág. 389) señala, como un aspecto de<br />
la ocultación de las mujeres en el escenario<br />
do las palabras, la tendencia femenina a la<br />
inclusión constante de los puntos de vista y<br />
del discurso del otro mediante una estrategia<br />
comunicativa polifónica y la enunciación de<br />
un discurso intertextual que, en lugar de<br />
construirse sobre los cimientos del “yo” de<br />
las mujeres, se centra en un “tú” que casi<br />
siempre es masculino. En opinión de Luce<br />
Irigaray, esta conducta <strong>lingüística</strong> tiene al<br />
menos dos causas: la casi absoluta ausencia<br />
de referentes femeninos socialmente<br />
legitimados y la naturaleza relacional de la<br />
mujer que por tradición, imposición, esencia<br />
o voluntad, tiende a dialogar con “el otro” en<br />
mayor medida que el hombre.<br />
2. Por otra parte, en las estrategias<br />
pragmáticas y en sus expectativas de<br />
quienes hablan sobre como se usa (o debe<br />
usarse) el lenguaje y sobre como deben<br />
comportarse quienes hablan en las diversas<br />
situaciones de comunicación. En este aspecto<br />
incluiríamos los estereotipos de género<br />
(cómo se considera socialmente que es o<br />
debe ser el habla femenina) y las normas de<br />
género (cómo deben hablar las mujeres en<br />
cada situación de comunicación). En este<br />
ámbito de estudio las investigaciones<br />
antropológicas y socio<strong>lingüística</strong>s sobre la<br />
conversación espontánea entre hombres y<br />
mujeres demuestran cómo las desigualdades<br />
de poder entre unos y otras o la diferente<br />
socialización de niños y niñas es la causa<br />
determinante de las estrategias<br />
conversacionales utilizadas por las personas<br />
de uno u otro sexo.<br />
Autores como West y Zimmerman (1983)<br />
señalan como en las conversaciones mixtas<br />
la mayoría de los hombres utilizan de manera<br />
casi excluyente los turnos de palabra e<br />
interrumpen de forma continua el uso de la<br />
palabra de las mujeres. En este contexto de<br />
desigualdad conversacional el papel de las<br />
mujeres acaba restringiéndose en bastantes<br />
casos al uso de respuestas breves, a la<br />
formulación de preguntas y a la utilización de<br />
estrategias de colaboración y de solidaridad<br />
conversacional (Tannen, 1990) que sin<br />
embargo se ven anuladas a causa de las<br />
89
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
continuas interrupciones y del control de los<br />
temas de conversación por parte de los<br />
hombres quienes, en su afán de ejercer el<br />
poder en la interacción y de subrayar su<br />
estatus de dominio, acaban excluyéndolas de<br />
los escenarios del discurso. Otros trabajos de<br />
naturaleza antropológica y etnográfica<br />
apuntan a las diferencias subculturales entre<br />
hombres y mujeres a la hora de analizar las<br />
estrategias conversacionales entre unos y<br />
otras (Maltz y Borker, 1982) y aluden a la<br />
diferente socialización de los niños y de las<br />
niñas, incluida su socialización en el ámbito<br />
escolar (Moreno, 1986, Brullet y Subirats,<br />
1988; ,Askew y Ross, 1988; Spender y<br />
Sarah, 1988; Woods y Hammersley, 1993;<br />
Subirats, 1,999, en prensa, entre otros)<br />
como una de las causas de las diferentes<br />
conductas comunicativas (y de los posibles<br />
malentendidos) en las conversaciones entre<br />
personas de ambos sexos.<br />
Amparo Tuson (1995a [1997, Pág. 94-96), al<br />
referirse al estudio de Maltz y Borker (1982),<br />
describe algunas estrategias conversacionales<br />
entre hombres y mujeres,<br />
subraya el origen cultural del<br />
comportamiento comunicativo de unos y<br />
otros y concluye. señalando como los<br />
estereotipos del habla masculina y femenina<br />
con un efecto de las diferencias culturales<br />
entre hombres y mujeres y como el estilo<br />
masculino tiene una legitimidad social infinitamente<br />
mayor que el estilo femenino.<br />
Los estudios sobre el discurso masculino y<br />
femenino son de diversa índole. Algunos se<br />
han centrado en aspectos del léxico (más<br />
procaz o vulgar en los hombres y más<br />
edulcorado en las mujeres), otros han<br />
analizado aspectos referidos a los temas que<br />
unos y otras preferentemente tratan (los<br />
hombres tienden a hablar de temas que<br />
pertenecen al ámbito de lo público la política,<br />
90<br />
los deportes, etc. mientras que las mujeres<br />
hablan sobre temas del ámbito privado la<br />
casa, la familia, etc.). Últimamente, sin embargo,<br />
y a la luz de las propuestas del<br />
análisis de la conversación, se están<br />
realizando interesantes investigaciones que<br />
tienen como objetivo descubrir si, en efecto,<br />
es posible plantear que existen diferencias<br />
en las estrategias conversacionales de<br />
hombres y mujeres y, si es así, como parece,<br />
a que se deben y qué consecuencias pueden<br />
desprenderse de ellas en la interacción<br />
cotidiana entre hombres y mujeres.<br />
En un interesante artículo, Maltz y Borker<br />
(1982) revisan la bibliografía sobre el tema<br />
y, tras aceptar que existen diferencias, dan<br />
una explicación de carácter antropológico,<br />
cultural. Niños y niñas, aun perteneciendo a<br />
una misma cultura en sentido amplio y a una<br />
misma clase social, crecen de una forma<br />
parcialmente diferente que se refleja en<br />
múltiples aspectos: vestidos, juguetes... y<br />
formas de relacionarse y de comunicarse.<br />
Por poner solo un ejemplo: quien conozca el<br />
mundo escolar, habrá observado que los<br />
niños tienden a jugar con los niños y las<br />
niñas, con las niñas (aun en escuelas donde<br />
la coeducación es un principio básico). Los<br />
estudios sobre el desarrollo en la<br />
socialización de niños y niñas demuestran<br />
que, generalmente, los niños basan más sus<br />
relaciones en la acción física y las niñas más<br />
en la conversación. Por otra paste, los niños<br />
son discursivamente más “directos” y las<br />
niñas más “Indirectas".<br />
A medida que van creciendo, tanto los chicos<br />
como las chicas siguen tendiendo a pasar<br />
más horas en grupos uniformes. chicos con<br />
chicos, chicas con chicas. Y en ese trato<br />
cotidiano no es de extrañar que vayan<br />
desarrollando y consolidando hábitos<br />
conversacionales propios y parcialmente
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
diferentes en muchos sentidos: desde la<br />
elección de los temas y su tratamiento (que<br />
se puede reflejar, por ejemplo, en el léxico<br />
utilizado) hasta aspectos más sutiles como la<br />
utilización de enunciados indirectos para<br />
manifestar las propias intenciones o como la<br />
forma de entender que mecanismos son los<br />
apropiados para cooperar en la construcción<br />
organizativa v del sentido de la conversación.<br />
Así por ejemplo, parece ser común que los<br />
hombres emiten menos expresiones del tipo<br />
mm, ahá, sí-sí, claro-claro, y que las<br />
interpretan, cuando se producen, como<br />
expresiones de asentimiento al contenido de<br />
lo que se está diciendo. Las mujeres, Por su<br />
parte, producen más este tipo de<br />
vocalizaciones y expresiones y las interpretan<br />
como marcas o señales fáticas que sirven<br />
para animar a quien tiene la palabra para<br />
que continué hablando. Como resultado de<br />
esta diferencia, cuando un hombre y una<br />
mujer conversan puede suceder que la mujer<br />
piense que el hombre no le está hacienda<br />
caso porque no utiliza esos elementos y que<br />
el hombre crea que la mujer esta<br />
completamente de acuerdo con lo que dice<br />
por lo que si, después, ella manifiesta su<br />
desacuerdo, él resultará, como mínimo,<br />
sorprendido.<br />
De todas estas diferencias surgen<br />
estereotipos: No hay manera de entender a<br />
las mujeres, nunca le dicen las cosas claras<br />
o Los hombres son unos insensibles,<br />
estereotipos basados en diferencias discursivas<br />
reales que no solo pueden llevar al<br />
mal entendimiento entre unos y otras en<br />
situaciones informales de comunicación, sino<br />
que permiten que socialmente, públicamente,<br />
se valoren más unos estilos que otros. Y no<br />
nos puede asombrar que, tal como funcionan<br />
nuestras sociedades, el estilo más valorado<br />
como aquel apropiado para las situaciones<br />
más formales o públicas sea el masculino y<br />
que se tilde de inadecuado (o de cursi,<br />
caótico, inseguro o histérico) un estilo<br />
discursivo construido con estrategias más<br />
típicamente femeninas.<br />
Otras autoras, como Deborah Tannen<br />
(1986), insisten en este enfoque al señalar<br />
como en las conversaciones mixtas las<br />
expectativas de hombres y mujeres son<br />
diferentes ya que unos y otras proceden de<br />
“subcultura” diferentes que convertirían las<br />
conversación>,s heterosexuales en<br />
conversaciones interculturales en las que los<br />
malentendidos y Los conflictos son<br />
habituales. En opinión de Tannen (1990), en<br />
la mayoría de los hombres el estilo discursivo<br />
dominante es un estilo informativo (report<br />
talk) cuyo uso se orienta a conservar su<br />
independencia y a negociar su estatus en el<br />
contexto de las jerarquías entre uno y otro<br />
sexo mientras que en la mayoría de las<br />
mujeres el estilo discursivo dominante es un<br />
estilo relacional (rapport talk) orientado a la<br />
solidaridad conversacional y a la continua<br />
negociación de la interacción a través de<br />
estrategias de cortesía positiva, de búsqueda<br />
de semejanzas y de la aportación de<br />
información referida al ámbito de lo privado<br />
frente a la exhibición masculina de<br />
conocimientos, habilidades y citas de<br />
autoridad.<br />
Si bien es cierto que las diferencias<br />
culturales entre unas y otros nos ayudan a<br />
entender las diferentes formas de hablar de<br />
hombres y mujeres, también lo es que “las<br />
diferencias culturales no surgen de forma<br />
espontánea. Habría que preguntarse por que<br />
niñas y niños se educan por separado, por<br />
que desarrollan valores tan distintos. Y aquí<br />
las respuestas posibles son numerosas: su<br />
diferente socialización (explicación<br />
psicoanalítica, muy arraigada hoy en el<br />
91
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
feminismo de la diferencia), su diferente<br />
esencia (argumente arraigado en el discurso<br />
sexista, pero también en algunos desarrollos<br />
del feminismo de la diferencia) o bien<br />
mantener una explicación basada en las<br />
diferencias de poder que no ignore las<br />
diferencias entre los géneros” (Martín Rojo,<br />
1996, Pág. 15).<br />
En los últimos años se observa en algunos<br />
ámbitos como el educativo una mayor<br />
conciencia en torno al papel que juega el<br />
lenguaje en la construcción cultural del<br />
género, en el mantenimiento de Los<br />
estereotipos sexuales y en la ocultación<br />
simbólica de las mujeres en el escenario de<br />
las palabras. De allí que hayan proliferado en<br />
este tiempo algunas iniciativas orientadas<br />
tanto a evitar el sexismo en la lengua<br />
(Instituto de la Mujer, 1989) como a<br />
encontrar las formas <strong>lingüística</strong>s, que nos<br />
permitan nombrar a unos y otros en su<br />
calidad de personas con una condición sexual<br />
diferente (Nombra, 1995). En ambos casos<br />
se parte de la idea de que es urgente evitar<br />
el androcentrismo lingüístico y cultural que<br />
esta en el origen de los usos sexistas de la<br />
lengua y subrayar en la enunciación<br />
<strong>lingüística</strong> la voluntad de las mujeres de ser<br />
nombradas en tanto que personas con<br />
derecho a la palabra tanto en el ámbito de lo<br />
privado como en la esfera de lo público.<br />
La lengua castellana, como la inmensa<br />
mayoría de las lenguas, tiene abundantes<br />
recursos a la hora de nombrar (y por Canto<br />
de pacer visible en el discurso) la diferencia<br />
sexual. La coincidencia en ocasiones entre el<br />
género gramatical y el género sexual<br />
(niñas/niños) suele traer consigo el uso<br />
habitual del masculino para denominar tanto<br />
a hombres como a mujeres con lo que se<br />
acaba excluyendo a estas en la designación<br />
<strong>lingüística</strong> y aquellos acaban siendo los<br />
92<br />
únicos sujetos de referencia. Frente a esta<br />
situación, fruto de los hábitos lingüísticos de<br />
las personas y de algunas estructuras<br />
gramaticales de la lengua, es urgente ir<br />
construyendo otras formas de decir que<br />
incorporen a la mujer al territorio de las<br />
palabras y fomentar las actitudes de<br />
creatividad <strong>lingüística</strong> en las personas que<br />
hagan posible la representación simbólica de<br />
las mujeres en el escenario del discurso.<br />
Por ejemplo, la existencia de términos<br />
genéricos tanto masculinos como femeninos<br />
que incluyen a los dos sexos (“el ser humano”<br />
“ el profesorado”, “la ciudadanía”,”las<br />
personas”, “gente”...) hace posible designar<br />
simbólicamente a unos y a otras sin ocultar a<br />
nadie. En otras ocasiones, y pese a que<br />
algunas personas argumenten en contra en<br />
nombre de la economía expresiva, no es<br />
redundante nombrar en masculino y en<br />
femenino cuando se designa a un grupo de<br />
personas en el que hay mujeres y hombres.<br />
No se duplica el lenguaje por decir “niños y<br />
niñas” y padres y madres”, por la misma<br />
razón que no se duplica el lenguaje al decir<br />
“azul y rosa”. La palabra “niño” no<br />
representa a las niñas de igual manera que<br />
(padre,) no alude a las madres. No olvidemos<br />
que “la diferencia sexual esta ya<br />
dada en el mundo, no es el lenguaje quien la<br />
crea. Lo que debe hacer el lenguaje es, simplemente,<br />
nombrarla, puesto que existe. Si<br />
tenemos en cuenta que hombres y mujeres<br />
tenemos el mismo derecho a ser y a existir,<br />
el hecho de no nombrar esta diferencia es no<br />
respetar uno de Los derechos<br />
fundamentales: el de la existencia y la<br />
representación de esa existencia en el<br />
lenguaje” (Nombra, 1995, Pág. 15). Otros<br />
recursos disponibles son los términos<br />
abstractos (“tutoría”) en vez de “tutores”,<br />
“dirección” en vez de “directores”...) o el uso
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
de la primera persona del plural o de las<br />
formas impersonales de tercera persona que<br />
evitan la distinción de genero gramatical.<br />
Conviene en fin afilar las armas de la crítica<br />
ante el uso asimétrico de algunas formas de<br />
tratamiento (“señorita” en vez de “señora”,<br />
independientemente de su estado civil) o<br />
ante el empleo exclusivo y excluyente del<br />
masculino en los documentos administrativos<br />
y comerciales ( “firma del cliente”, “el titular”<br />
o el solicitante”...).<br />
¿Que efecto lean tenido los estudios sobre<br />
lengua y género, la crítica feminista al<br />
sexismo lingüístico en el habla y en la<br />
escritura '' las orientaciones para un uso no<br />
sexista de la lengua? En opinión de Crystal<br />
(1987 [1994, pag. 46 y 47]): “Hasta ahora,<br />
el efecto ha sido más notable en la escritura<br />
que en el habla. [...j Existen pruebas<br />
evidentes de que el movimiento feminista<br />
tuvo un notable impacto en la década de<br />
1970 sobre varios géneros del lenguaje escrito,<br />
en publicaciones dirigidas a un público<br />
general, no solo a las mujeres. Esté claro que<br />
ha habido un aumento general de la<br />
concienciación frente al problema del<br />
sexismo lingüístico, por lo menos en lo que<br />
respecta al lenguaje escrito. Lo que no está<br />
claro es si se podría encontrar esa misma<br />
concienciación en las conversaciones<br />
habituales, y la pregunta es cuanto durarán<br />
esos efectos”.<br />
La educación <strong>lingüística</strong> debería tratar de<br />
contribuir a evitar los usos sexistas de la<br />
lengua y a fomentar las habilidades expresivas<br />
(orales y escrita) que permitieran<br />
nombrar a hombres y a mujeres en tanto que<br />
tales con el fin de que los prejuicios culturales,<br />
las inercias <strong>lingüística</strong>s o ciertos corsés<br />
gramaticales no nos impidan designar a unos<br />
y a otras como diferentes en su identidad<br />
sexual aunque iguales en derechos. Se trata<br />
de promover desde las aulas una<br />
“democratización”, del discurso (Fairclough,<br />
1902) que evite en la medida de lo posible<br />
las asimetrías de género en el uso<br />
lingüístico. Porque, como señala Francesca<br />
Graziani (1992 [1997, pag. 3".1): ,La lengua<br />
puede ser de todas y de todas: no es un<br />
sistema rígido, cerrado a cualquier mutación<br />
sino, al contrario, el cambio esta previsto en<br />
sus mismas estructuras; es un sistema<br />
dinámico, un medio (medium) flexible, en<br />
continua transformación, potencialmente<br />
abierto a escribir en él infinitos significados,<br />
y por ello prevé también la expresión de la<br />
experiencia humana femenina Y en este<br />
sentido “la escuela es un lugar privilegiado y<br />
ofrece un contexto donde la experiencia<br />
femenina puede encontrar espacio y<br />
denominación” (Salvi, 1992[1997, pág. 22]).<br />
3.8.6. LENGUA Y EDAD<br />
Como acabo de señalar en los apartados<br />
anteriores, los dialectos sociales o<br />
sociolectos son las variedades <strong>lingüística</strong>s<br />
asociadas a las diferencias de clase social,<br />
etnia, sexo... En este apartado aludiremos a<br />
los sociolectos asociados a la edad de<br />
quienes utilizan la lengua y, especialmente, a<br />
las variedades socio<strong>lingüística</strong>s asociadas a<br />
la juventud.<br />
La edad es sin duda uno de los factores que<br />
inciden con mayor claridad en el uso<br />
lingüístico de las personas en una comunidad<br />
de habla. Conforme aumenta la edad de las<br />
personas, estas cambian no sólo su manera<br />
de ser y sus hábitos culturales sine también,<br />
v a la vez, su conducta <strong>lingüística</strong>. Labov<br />
(1964) delimitó con precisión hasta seis<br />
fases en la evolución socio<strong>lingüística</strong> de las<br />
personas en el contexto de la adquisición de<br />
la variedad estándar del inglés. En opinión<br />
93
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
de Labov, el momento determinante en el<br />
proceso de adquisición <strong>lingüística</strong> se produce<br />
en la fase de adquisición del dialecto social,<br />
así como en el alejamiento consiguiente de<br />
los usos lingüísticos de la adolescencia por la<br />
voluntad de las personas de adecuarse a la<br />
lengua de la generación adulta de la sociedad<br />
Según Labov (1964), las etapas del proceso<br />
de adquisición socio<strong>lingüística</strong> de las<br />
personas son las siguientes:<br />
1. Adquisición de la gramática elemental en<br />
la primera infancia, en contacto con la familia<br />
y especialmente con la madre.<br />
2. Adquisición de la lengua vernácula, entre<br />
los 5 y 12 años, en relación con los amigos y<br />
compañeros de estudios.<br />
3. Conocimiento del entorno sociolingüístico,<br />
entre los 14 y 15 años, por influencia de los<br />
hablantes adultos.<br />
4. Desarrollo de la variación estilística a<br />
partir de los 14 años, en contacto con la<br />
familia, la escuela, los compañeros y las<br />
compañeras...<br />
5. Inicio de un uso estándar en la primera<br />
etapa adulta.<br />
6. Desarrollo de los usos lingüísticos de la<br />
variedad estándar culta de la lengua<br />
(especialmente en las personas con un nivel<br />
de instrucción alto o cuyos oficios aconsejan<br />
un uso normativo del lenguaje).<br />
Esta especie de “universales” de la<br />
adquisición de las variedades sociales del<br />
lenguaje ha sido objeto de algunas críticas al<br />
considerar que no se introducen en ella las<br />
variables que tienen que ver con las<br />
diferencias sociales entre jóvenes o adultos<br />
(Romaine, 1994), o con las diferencias<br />
dialectales, sexuales y sociales en un<br />
determinado tramo de edad (Reid, 1978;<br />
Wolfram, 1989, entre otros). De hecho, el<br />
propio Labov (1966) ofrece una explicación<br />
94<br />
de la evolución <strong>lingüística</strong> de los hablantes<br />
basada en la adquisición no solo de una<br />
variedad <strong>lingüística</strong> concreta sino también de<br />
las normas de habla de la comunidad. Según<br />
Labov, entre los dos y los tres años asistimos<br />
al inicio de la adquisición <strong>lingüística</strong> en los<br />
niños y en las niñas, bajo la tutela y el<br />
ejemplo del padre y de la madre. Más tarde,<br />
entre los 4 y los 13 años, el modelo de habla<br />
que sirve como referente del uso lingüístico<br />
es el de los grupos de preadolescentes. Es en<br />
esta etapa cuando se adquieren los patrones<br />
automáticos de la expresión <strong>lingüística</strong>.<br />
Posteriormente, durante la adolescencia, el<br />
hablante comienza a adquirir una serie de<br />
normas de evaluación de los usos lingüísticos<br />
(especialmente en el contexto escolar y<br />
social del mundo adulto) en función de<br />
criterios que establecen como se debe hablar<br />
en determinados contextos, y a los 17 0 18<br />
años es casi siempre consciente de cual es el<br />
significado social de su manera de hablar y<br />
de cuales son los usos lingüísticos que tienen<br />
prestigio social en la comunidad y cuales por<br />
el contrario se consideran incorrectos,<br />
vulgares e inadecuados. La adquisición de las<br />
formas <strong>lingüística</strong>s asociadas al uso estándar<br />
o culto de la lengua es posterior y no<br />
siempre se produce en todas las personas ya<br />
que en ese momento (entre los 25 y los 40<br />
años) actúa como una variable determinante<br />
el nivel de educación y la mayor o menor<br />
oportunidad de los hablantes de intervenir de<br />
una manera activa en los diferentes<br />
contextos sociolingüísticos en los que se<br />
requiere un uso formal de la lengua.<br />
En cualquier caso, como señala Moreno<br />
Fernández (1998, Pág. 44) En los grupos<br />
generacionales y las etapas de adquisición<br />
del sociolecto pueden determinar el uso de<br />
ciertas variables o rasgos lingüísticos que<br />
sirven para marcar distancias entre niños y
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
jóvenes, entre jóvenes y adultos. Son<br />
elementos que funcionan como indicadores<br />
de pertenencia a un grupo generacional<br />
determinado. Ocurre aquí, sin embargo, lo<br />
mismo que en otras variables: son los niveles<br />
más superficiales de la lengua el léxico, la<br />
fraseología, el discurso los que acusan más<br />
claramente la determinación del factor edad,<br />
sin que medien otras variables <strong>lingüística</strong>s.<br />
De igual modo que ciertas prendas de vestir,<br />
ciertos peinados, ciertos gustos y actitudes,<br />
ciertos modos de división se consideran<br />
característicos de tal o cual generación,<br />
existen unos usos lingüísticos que se<br />
consideran propios de ciertos grupos de<br />
edad, que se acaban convirtiendo en<br />
auténticos símbolos generacionales”.<br />
Analizaremos a continuación el habla de la<br />
juventud, o sea, los argots asociados a las<br />
actuales generaciones de adolescentes y de<br />
jóvenes (Rodríguez González, 1989), en los<br />
que intervienen también otra serie de<br />
variables subculturales como la adscripción<br />
de cada grupo de jóvenes a una a otra “tribu<br />
urbana”. De igual manera, algunos de las<br />
cosas que se señalan a continuación son<br />
también aplicables al dialecto social de las<br />
hablas de algunos sectores marginales de la<br />
sociedad, o sea, a la jerga de los<br />
delincuentes o caló jergal, en el que “a las<br />
diferencias subculturales vienen a sumarse<br />
un componente de clase baja, marginación y<br />
un cierto grado de aislamiento social” (Martín<br />
Rojo, 1995, Pág. 37).<br />
¿Cuales son los rasgos lingüísticos y las<br />
funciones socioculturales del habla juvenil y<br />
de las hablas marginales? Quizás el rasgo<br />
más evidente sea su capacidad para la<br />
creación de un léxico propio y la modificación<br />
de las palabras ya existentes en la lengua<br />
común por medio de metáforas y<br />
metonimias, alteraciones fonéticas y<br />
morfológicas, cambios semánticos,<br />
prestamos lingüísticos... Ejemplos del léxico<br />
de nueva creación serian términos como<br />
birra o garimba (cerveza), calcos (zapatos),<br />
jelares (pantalones), pinreles (pies)... En<br />
otras ocasiones se opta por otorgar nuevos<br />
significados a palabras ya existentes en la<br />
lengua: pasar (despreocuparse), sobar<br />
(dormir), comerse el coco (preocuparse),<br />
chocolate (hachís), pasma (policía), caballo<br />
(heroína), talego (mil pesetas)... En el<br />
ámbito morfológico sobresalen algunos<br />
fenómenos como la sufijación en -ata<br />
(bocata: bocadillo, bugata: automóvil,<br />
tocata: tocadiscos...) o los acortamientos<br />
léxicos (depre, ecolo...). Finalmente<br />
conviene señalar algunos usos pragmáticos<br />
como la continua alusión al interlocutor a<br />
través de vocativos como tío, macho, colega,<br />
tronco... A través de estos y de otros procedimientos<br />
las personas que hablan estas<br />
variedades juveniles y marginales se<br />
identifican como miembros de una<br />
subcultura, se distinguen de otras personas<br />
originarias de otras culturas y de mayor edad<br />
y marcan discursivamente el territorio de su<br />
identidad generacional y social. Dicho de otra<br />
manera: es a través del uso del sociolecto<br />
juvenil o marginal como estos grupos<br />
sociales subrayan su identidad cultural por lo<br />
que la lengua cumple en este caso, al igual<br />
que en los usos lingüísticos asociados a la<br />
clase social oral sexo, una serie de funciones<br />
socioculturales a las que alude. Luisa Martín<br />
Rojo (1995, Págs. 38-40) en las siguientes<br />
líneas:<br />
• Función identificadora<br />
La utilización de una determinada variedad<br />
de habla permite al individuo distinguirse de<br />
otros individuos por su forma de habla y,<br />
paralelamente, asemejarse a aquellos que se<br />
95
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
consideran integrantes del mismo grupo: los<br />
jóvenes, los jóvenes marginales, en este<br />
caso, pero también los estudiantes frente a<br />
los profesores, las personas de clase alta<br />
frente a los de clase baja, las mujeres frente<br />
a los varones. Las variedades <strong>lingüística</strong>s<br />
permiten adscribirse e identificarse con un<br />
grupo social, situarse dentro del continuum<br />
social. Actúan, así, como símbolos de<br />
pertenencia a un grupo y, por ello,<br />
desempeñan un papel en la construcción de<br />
la identidad. A través de distintas<br />
identificaciones, el individuo construye su<br />
identidad: ser joven y no viejo, mujer y no<br />
varón, «bacaladero» y no “heavy” ser “niño<br />
bien” y no “macarra”, ser de clase media y<br />
no de clase baja.<br />
Función delimitadora<br />
La variedad <strong>lingüística</strong> permite al hablante<br />
reconocer y delimitar su grupo social. La<br />
existencia de unos rasgos y usos lingüísticos<br />
peculiares que caracterizan a los distintos<br />
grupos sociales permiten el reconocimiento<br />
de estas unidades sociales tanto desde el<br />
interior como, desde el exterior.<br />
•Función de confrontación o exclusión<br />
Las variedades permiten así la expresión de<br />
las diferencias, encarnan lo que los<br />
individuos creen que tienen en común y de<br />
diferente. Aquellos que no participan de un<br />
dialecto social se sentirán excluidos cuando<br />
sus hablantes lo utilicen, y no solo por las<br />
dificultades de intercomprensión. Este<br />
sentimiento de exclusión explica la aparición<br />
de reacciones de rechazo y, entre ellas, de<br />
juicios evaluativos o prejuicios lingüísticos.<br />
Los prejuicios son el exponente del electo<br />
retroactivo que desencadena toda variedad,<br />
al que llamare función estigmatizadora,<br />
porque señala y excluye a sus hablantes,<br />
96<br />
proyectando una imagen negativa tanto de la<br />
variedad como de sus hablantes.<br />
•función privatizador,<br />
La creación de unidades léxicas que permiten<br />
referirse a aquellas realidades que son<br />
relevantes para el grupo y que conforman su<br />
universo propio permite la designación de lo<br />
propio y la coordinación de la acción grupal.<br />
Los valores crípticos que suelen atribuirse a<br />
estas variedades pueden, así, entenderse<br />
como uno subfunción dentro de este valor<br />
particularizador.<br />
•Funcion liberadora<br />
Si las variedades permiten la expresión de<br />
una realidad distinta, de unos valores<br />
sociales y culturales alternativos, si<br />
conforman y organizan las creencias y<br />
valores de los individuos, la imposición de<br />
una variedad distinta supone mucho más que<br />
la modificación de un hábito lingüístico. Ante<br />
esta imposición se generan actitudes de<br />
rechazo y de resistencia. Sin embargo, el<br />
mantenimiento de estas variedades,<br />
asociadas a su contexto social y cultural,<br />
puede ser compatible con el uso de otras<br />
variedades en otros contextos, siempre que<br />
las primeras sean tomadas como base y<br />
sobre ellas no se proyecten los prejuicios que<br />
poseen otros sectores de la sociedad, casi<br />
siempre dominantes. La existencia de<br />
variedades pone de manifiesto tanto la<br />
diversidad social como los conflictos sociales.<br />
Si las variedades <strong>lingüística</strong>s asociadas a la<br />
juventud contribuyen a la construcción de la<br />
identidad sociocultural de adolescentes y<br />
jóvenes, y si las variedades <strong>lingüística</strong>s que<br />
enseña la escuela son las variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s asociadas a menudo a los grupos<br />
sociales que ostentan el poder en nuestras
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
sociedades, ¿cuál es el papel de la educación<br />
<strong>lingüística</strong> en este contexto? ¿Criticar y<br />
prohibir el uso del argot juvenil o de las<br />
jergas marginales por no ajustarse a la<br />
norma <strong>lingüística</strong> y a la variedad estándar o<br />
culta de la lengua? ¿Considerar el uso del<br />
sociolecto juvenil como un derecho<br />
inalienable de la juventud y por tanto evitar<br />
en clase el aprendizaje de la variedad<br />
estándar por ser una forma de expresión<br />
asociada a las clases sociales acomodadas<br />
por tanto al poder y a sus estrategias de<br />
dominación simbólica a través del lenguaje?<br />
No es nada fácil la respuesta. Por una parte,<br />
cot viene evitar cualquier prejuicio peyorativo<br />
en torno a las formas de hablar de la<br />
juventud y de los grupos marginales de la<br />
sociedad ya que negarles el derecho al uso<br />
de la palabra (un uso ajeno a la variedad<br />
estándar y a la norma culta) es una manera<br />
de ocultar su identidad cultural y de<br />
condenarles al fracaso escolar, a la<br />
segregación social y al denominado círculo de<br />
la pobreza. Por otra, si evitamos el uso en las<br />
aulas de la variedad estándar y de los<br />
registros cultos de la lengua estaremos<br />
contribuyendo a impedir a los adolescentes y<br />
a los jóvenes el acceso a unos usos de la<br />
lengua de una innegable utilidad social en<br />
determinadas situaciones y contextos do<br />
comunicación.<br />
En el apartado “Lengua y clase social” de<br />
este epígrafe aludimos a las teorías de<br />
Berstein (1975 y 1977) sobre los códigos elaborado<br />
y restringido y a sus efectos en el<br />
éxito y fracaso escolar.<br />
Berstein afirma en sus trabajos sobre clase<br />
social, códigos lingüísticos y educación que<br />
los alumnos y las alumnas originarios de las<br />
clases bajas tienen en las escuelas<br />
dificultades de aprendizaje en ocasiones<br />
insalvables a causa de la variedad <strong>lingüística</strong><br />
que utilizan (código restringido) mientras los<br />
alumnos y las alumnas de las clases medias<br />
y altas no tienen esta desventaja inicial ya<br />
que utilizan una variedad <strong>lingüística</strong> (código<br />
elaborado) que coincide 'casi siempre con la<br />
variedad <strong>lingüística</strong> que la escuela usa y<br />
exige como lengua de aprendizaje. Ya<br />
entonces aludimos al mito de la deficiencia<br />
<strong>lingüística</strong> de las clases bajas que se derivaba<br />
de una interpretación literal de las teorías<br />
de Berstein ya que investigaciones<br />
socio<strong>lingüística</strong>s como las de Labov (1969)<br />
mostraron en su día que los hablantes de las<br />
clases bajas también son capaces de<br />
expresar y de comprender ideas complejas y<br />
conceptos abstractos a partir de su variedad<br />
restringida. No obstante, es obvio que las<br />
formas de hablar de la juventud de clase<br />
baja son distintas de las formas <strong>lingüística</strong>s<br />
que exige la institución escolar y que este<br />
hecho dificulta tanto la comunicación en las<br />
aulas como en consecuencia el aprendizaje<br />
escolar. Aunque el fracaso escolar no se<br />
deba tan sólo a factores lingüísticos sino<br />
también, y sobre todo, a causas<br />
socioculturales, es innegable que el escaso<br />
dominio de la variedad estándar que exige la<br />
escuela a los alumnos y a alumnas de clases<br />
bajas no contribuye a favorecer su rendimiento<br />
académico. ¿Qué hacer entonces?<br />
Desde la teoría del déficit, y en sintonía con<br />
los estudios de Berstein, se parte de la idea<br />
de que los alumnos y las alumnas cuyo<br />
origen social desfavorecido y cuya edad se<br />
traducen en el uso de una variedad<br />
<strong>lingüística</strong> restringida, ajena al uso estándar<br />
de la lengua, tienen unas carencias<br />
<strong>lingüística</strong>s que es preciso subsanar. La<br />
lengua de los niños y de las niñas de las<br />
clases bajas no se adapta al tipo de<br />
actividades <strong>lingüística</strong>s y culturales de la<br />
educación formal por lo que están abocados<br />
97
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
a un fracaso escolar que actúa como indicio<br />
de la inadecuación entre el código restringido<br />
de estos niños y el código elaborado de la<br />
escuela y de las clases medias. Con el fin de<br />
evitar este déficit, nada que una “inyección<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural” que les adiestre en el<br />
dominio de la variedad estándar de la lengua<br />
a través del cambio de sus hábitos<br />
lingüísticos y del alejamiento de su variedad<br />
<strong>lingüística</strong> original. Se parte de la idea de que<br />
son menos competentes en el uso de la<br />
lengua que sus compañeros y compañeras de<br />
clase media y de que sólo abandonando su<br />
sociolecto de clase y de edad e imitando y<br />
adoptando la variedad estándar y culta de las<br />
clases acomodadas les será posible romper<br />
con el círculo de pobreza y con la<br />
marginación a los que su identidad<br />
sociocultural y sus usos lingüísticos les<br />
condenan.<br />
Aun siendo bien intencionada esta voluntad<br />
de intenta compensar el déficit cultural de los<br />
alumnos y de las alumnas de las clases<br />
bajas, este enfoque de la educación<br />
<strong>lingüística</strong> adolece en mi opinión de al menos<br />
dos inconvenientes: un innegable prejuicio<br />
contra las variedades <strong>lingüística</strong>s<br />
(geográficas, sociales, generacionales...) de<br />
los alumnos y de las alumnas de las clases<br />
desfavorecidas (y por tanto un cierto<br />
menosprecio de su identidad cultural) y una<br />
confianza un tanto ingenua en el valor de<br />
cambio del uso estándar de la lengua en la<br />
sociedad.<br />
En cambio, la teoría de la diferencia, aun<br />
estando de acuerdo con la teoría del déficit<br />
en que el capital lingüístico con el que acceden<br />
a la escuela los alumnos y las alumnas<br />
de las clases bajas contrasta con las formas<br />
<strong>lingüística</strong>s que exige la educación formal,<br />
subraya el papel que desempañan las<br />
actitudes y los prejuicios sociolingüísticos<br />
98<br />
sobre las diversas variedades <strong>lingüística</strong>s en<br />
el aprendizaje de quienes están inmersos en<br />
subcultura ajenas a la cultura dominante.<br />
Stubbs (1978 [1984, Págs. 83-85]) señala<br />
que no se ha demostrado de forma suficiente<br />
una relación de causa/efecto entre el uso de<br />
variedades restringidas y el fracaso escolar,<br />
por lo que sin descartar esta hipótesis quizá<br />
Convenga reflexionar sobre los efectos de la<br />
intolerancia escolar hacia las diferencias<br />
<strong>lingüística</strong>s y hacia la diversidad cultural en<br />
las aulas (veáse más adelante el texto de<br />
Stubbs en el apartado “Lengua y escuela” de<br />
este epígrafe 3). En este contexto, la educación<br />
<strong>lingüística</strong> debe intentar conjugar el<br />
respeto alas variedades <strong>lingüística</strong>s de origen<br />
de cada alumno y alumna con la conciencia<br />
de que conviene contribuir en las aulas al<br />
aprendizaje escolar de aquellas variedades<br />
de la lengua cuyos usos tienen una innegable<br />
utilidad en el mercado de los intercambios<br />
lingüísticos y en el contexto escolar y social.<br />
No se trata por tanto de erradicar en clase<br />
las formas de hablar de quienes por su condición<br />
social y por su edad utilizan una<br />
variedad <strong>lingüística</strong> socialmente<br />
desvalorizada sino de partir de sus usos<br />
lingüísticos para ir avanzando hacia el<br />
aprendizaje de otros usos más complejos y<br />
adecuados a las diversas situaciones y<br />
contextos de comunicación (Lomas, Osoro y<br />
Tusón, 1993, Págs. 14 y 15).<br />
3.8.7 LENGUA, PODER Y<br />
DESIGUALDAD<br />
En apartados anteriores de este capítulo<br />
insistí en la idea de que los usos lingüísticos<br />
de las personas son diferentes porque<br />
reflejan no sólo el estilo individual o idiolecto<br />
de cada una do esas personas sino también,<br />
y sobre todo, porque reflejan las diferencias
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
socioculturales que caracterizan a nuestras<br />
sociedades. Si bien es cierto que todas las<br />
personas son iguales en lo que respecta a so<br />
capacidad de aprender una lengua<br />
(Chomsky, 1965, Pág. 3), y por lo tanto son<br />
en teoría iguales ante las lenguas, en el uso<br />
del lenguaje son diferentes y a menudo esas<br />
diferencias son un reflejo de las diferencias<br />
culturales y constituyen una posible fuente<br />
de desigualdad <strong>lingüística</strong> y social (Hudson,<br />
1980 [1981, Pág. 203-246]). De ahí la<br />
influencia de variables como la clase social,<br />
el sexo, la edad, la etnia o la pertenencia a<br />
una subcultura concreta en el uso social de<br />
las lenguas y de ahí las diversas variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s que identifican a los diferentes<br />
grupos sociales (clase alta/media/baja,<br />
hombres/mujeres, niños/adultos...) en el<br />
seno de nuestras comunidades de habla. Por<br />
ello, se habla de lengua culta y de lengua<br />
vulgar, del hablar de los hombres y del<br />
hablar de las mujeres, de variedad estándar<br />
y de variedades incorrectas, del habla infantil<br />
y del habla adulta, de argots juveniles y de<br />
jergas marginales... Dicho de otra manera: la<br />
lengua no es una entidad homogénea sino<br />
heterogénea al ser un espejo de la diversidad<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural (y de la innegable<br />
desigualdad social) de las sociedades en la<br />
que se inserta.<br />
Es obvio que el origen sociocultural de cada<br />
hablante condiciona a su acceso a una a otra<br />
variedad <strong>lingüística</strong>, como también lo es que<br />
la variedad <strong>lingüística</strong> utilizada por las clases<br />
acomodadas e ilustradas se constituye en las<br />
comunidades de habla en la variedad<br />
normativa y en el modelo de lengua al que<br />
deben aspirar el resto de las personas. De<br />
esta manera, quienes ostentan el poder<br />
imponen (a través de la escuela, de la norma<br />
<strong>lingüística</strong>, de los medios de comunicación y<br />
de ciertos estereotipos culturales sobre los<br />
usos lingüísticos de los hablantes) una<br />
determinada variedad <strong>lingüística</strong> como<br />
lengua legítima, otorgando beneficios de<br />
distinción opcional a quienes la utilizan de<br />
manera adecuada y sancionando a quienes<br />
usan otras variedades ilegitimas (Bourdieu,<br />
1979 y 1982). En este contexto, quienes por<br />
su origen sociocultural, su estatus y su nivel<br />
de instrucción tienen un capital lingüístico<br />
abundante están en condiciones de utilizar la<br />
lengua para subrayar su jerarquía social en<br />
los intercambios comunicativos con otras<br />
personas, salvo que su voluntad no sea la<br />
del ejercicio del poder y de la manipulación<br />
sino la de la cooperación en la construcción<br />
compartida del significado.<br />
Lengua, poder y desigualdad aparecen en<br />
consecuencia íntimamente entrelazados. Una<br />
lengua es una herramienta utilísima de<br />
comunicación entre las personas, entre los<br />
grupos sociales y entre los pueblos. Sin<br />
embargo, en ocasiones la lengua también es<br />
usada como herramienta de manipulación y<br />
de dominio. Cuando alguien engaña a<br />
alguien con la palabra, cuando en nombre de<br />
una lengua se exterminan otras lenguas,<br />
cuando en nombre de una variedad culta se<br />
censuran y caricaturizan las variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s de quienes tienen un estatus<br />
inferior en la sociedad, cuando se difunden<br />
estereotipos y prejuicios sobre algunas lenguas<br />
y sobre sus hablantes, entonces estos<br />
usos del lenguaje contribuyen al ejercicio<br />
obsceno del poder y de la opresión y a la<br />
creación y a la reproducción de las<br />
desigualdades socioculturales.<br />
Sobre lengua, poder y desigualdades ya he<br />
escrito algunas cosas en el epígrafe 5 del<br />
capítulo inicial de este libro (“Lenguas,<br />
identidades culturales y educación”) y en los<br />
epígrafes “Hablar y escuchar” “Pensar la<br />
lengua” y “Lengua, cultura y sociedad” de<br />
99
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
este capítulo tercero. Insistiré de nuevo en<br />
estas ideas en el epígrafe siguiente (“Lengua<br />
y medios de comunicación”), en el que<br />
aludiré al poder de manipulación de los usos<br />
iconoverbales de los medios de comunicación<br />
y de la publicidad y a sus efectos culturales e<br />
ideológicos en las personas.<br />
3.8.8. Lengua y situación: los registros<br />
Cuando el uso lingüístico depende no solo de<br />
la identidad social y sexual de quienes hablan<br />
sino también de las características de la<br />
situación de comunicación en que tiene lugar<br />
estamos ante los registros. El registro es una<br />
variedad funcional de la lengua utilizada por<br />
quien habla o escribe con el fin de adecuarse<br />
a los temas, a los destinatarios y a las<br />
finalidades del intercambio comunicativo en<br />
un contexto determinado. El uso lingüístico<br />
es entonces diferente en función de la<br />
situación de comunicación en que se produce<br />
por lo que los diversos registros de una<br />
lengua se asocian de forma natural a unos<br />
determinados ámbitos de uso. Los cambios<br />
de registro tienen que ver con una serie de<br />
Factores que nos ayudan a clasificar tanto los<br />
ámbitos de uso coma los registros que les<br />
corresponden (Halliday, McIntosh y Stevens,<br />
1962; Payrató, 1988 [1996, Pág. 54 y 55]):<br />
1. El campo del discurso. La lengua que se<br />
utiliza para hablar de temas cotidianos difiere<br />
de la lengua usada para hablar de asuntos<br />
técnicos, estáticos, filosóficos y científicos.<br />
No se habla de igual manera en una tienda<br />
de embutidos que en una conferencia sobre<br />
la ética de Inmanuel Kant o sobre la idea<br />
freudenthaliana de fenomenología didáctica.<br />
En el primer caso, el léxico utilizado reflejara<br />
con claridad el uso de un registro coloquial<br />
en el contexto de una conversación<br />
espontánea mientras que en el segundo caso<br />
el léxico denotara el uso de un registro<br />
100<br />
técnico o científico en el contexto de un texto<br />
expositivo. Algo semejante ocurrirá con la<br />
diferente organización sintáctica del discurso.<br />
El campo del discurso se relaciona par tanto<br />
con el tema del que se habla o escribe.<br />
2. El modo del discurso. Tiene que ver con el<br />
canal de comunicación elegido para el<br />
intercambio lingüístico y permite distinguir<br />
entre registros orales y registros escritos.<br />
3. El tenor del discurso. El uso de la lengua<br />
difiere también según sean los objetivos del<br />
intercambio lingüístico: no es lo mismo<br />
utilizar la lengua con una finalidad estética,<br />
como en algunos textos literarios, que usarla<br />
con un objetivo didáctico, como en los textos<br />
expositivos y descriptivos, o con la intención<br />
de persuadir y convencer, como en los textos<br />
persuasivos y argumentativos.<br />
4. entorno interpersonal. Tiene en cuenta el<br />
tipo de relaciones que establecen entre<br />
quienes participan en cada intercambio<br />
lingüístico. No se utiliza el mismo registro en<br />
una intervención parlamentaria que en una<br />
conversación en un café con personas<br />
amigas. En el primer caso el registro<br />
utilizado tendrá un tono de formalidad<br />
bastante acusado mientras en el segundo<br />
caso el tono será informal y espontàneo.<br />
El ámbito de la educación <strong>lingüística</strong> el auge<br />
de los enfoques comunicativos de la<br />
enseñanza de las lenguas ha traído consideración<br />
mayor énfasis en la adecuación<br />
del hablante (o del escritor) a las<br />
características de cada situación de<br />
comunicación (o sea, a los temas, a los<br />
interlocutores, a los objetivos del intercambio...).<br />
Por ello se entiende que una persona<br />
competente desde un punto de vista<br />
comunicativo es aquella que no solo sabe<br />
hablar y escribir correctamente la lengua<br />
propia sino que además lo hace de una<br />
manera apropiada en cada situación de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
comunicación. Dicho de otra manera: la<br />
competencia comunicativa consiste no solo<br />
en saber que decir a quien sino también en<br />
cómo y en cuando decirlo de un modo<br />
adecuado. Exige no solo una competencia<br />
<strong>lingüística</strong> (un conocimiento de la gramática<br />
de la lengua) sino también un conjunto de<br />
competencias estratégicas, socio<strong>lingüística</strong>s y<br />
textuales que permiten a quien usa la<br />
palabra adaptar la organización del discurso<br />
a los temas que son objeto de la enunciación<br />
<strong>lingüística</strong>, al canal utilizado (oral o escrito),<br />
a las finalidades del intercambio<br />
comunicativo (exponer, describir, argumentar,<br />
narrar, instruir, informal,<br />
persuadir...) y al tono que se deriva de las<br />
características de los interlocutores (formal,<br />
estándar, coloquial..). De ahí que como<br />
señalamos en otros lugares a lo largo de este<br />
capítulo, una selección de los contenidos y de<br />
las actividades del aprendizaje lingüístico en<br />
torno a ámbitos de uso favorezca tanto la<br />
conciencia sobre las diversas situaciones de<br />
comunicación en que tienen lugar los<br />
intercambios lingüísticos de las personas<br />
como la adquisición de las habilidades<br />
<strong>lingüística</strong>s que se requieren en cada una de<br />
ellas. En última instancia, saber usar la<br />
lengua significa saber usarla en cuantas más<br />
situaciones de comunicación mejor, o sea,<br />
saber usar de una manera apropiada los<br />
diferentes registros de la lengua.<br />
La tarea no es fácil si se piensa en el origen<br />
sociocultural de los alumnos y de las<br />
alumnas, en sus diferentes capacidades comunicativas<br />
y en su desigual acceso a los<br />
bienes lingüísticos y a las diferentes<br />
situaciones de comunicación. Quienes<br />
proceden de un contexto social desfavorecido<br />
casi nunca tienen la oportunidad de hacer un<br />
uso formal de la lengua al ser sus ámbitos de<br />
uso lingüístico aquellos que requieren tan<br />
solo el uso de un registro coloquial e informal<br />
de la lengua. En esos ámbitos de uso la utilización<br />
de sociolectos asociados a las clases<br />
bajas, de jergas y en ocasiones de<br />
variedades dialectales es algo común,<br />
apropiado y aceptado, pero no lo es en otros<br />
ámbitos de uso más formales (y entre ellos,<br />
en ocasiones, en la escuela). Acercarles al<br />
uso estándar de la lengua, ayudarles a<br />
reflexionar sobre las características de las<br />
situaciones de comunicación y sobre el<br />
registro de lengua adecuado a cada una de<br />
ellas y abrirles el abanico de experiencias<br />
<strong>lingüística</strong>s, al menos en el escenario<br />
comunicativo del aula, es hoy una tarea<br />
educativa absolutamente esencial en el<br />
ámbito do la educación <strong>lingüística</strong>.<br />
3.8.9. LENGUA Y LENGUAS:<br />
BILINGÜÍSIMO Y DIGLOSIA<br />
En la actualidad se hablan en el mundo unas<br />
cinco mil lenguas. Algunas (como el chino, el<br />
inglés, el español, el hindú, el francés o el<br />
árabe) tienen centenares de millones de<br />
hablantes. Otras (como el nahalí del sureste<br />
de la India, el ainú en Japón o el tarasco en<br />
México) apenas son habladas por unos miles<br />
de personas. Unas se utilizan a escala<br />
internacional en el ámbito del turismo, de los<br />
negocios, de la política.... Otras se usan tan<br />
solo en ámbitos locales como lenguas<br />
familiares en comunidades de habla con un<br />
escaso número de hablantes. Unas tienen<br />
tras de sí una notable reflexión gramatical y<br />
una dilatada tradición literaria. Otras son<br />
lenguas sin escritura. Unas extienden su<br />
ámbito de influencia a distintos países y<br />
continentes. Otras tan solo son usadas en<br />
una pequeña comunidad geográfica.<br />
101
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
IGUALDAD<br />
PREJUICIOS<br />
DE LAS LENGUAS Y<br />
Sin embargo, y sea cual sea el número de<br />
hablantes, el ámbito geográfico de influencia<br />
y el estatus sociopolítico de cada una de las<br />
lenguas del mundo, todas las lenguas son<br />
iguales ya que todas las lenguas son útiles<br />
como instrumentos de comunicación entre<br />
las personas y como herramientas de<br />
representación del mundo. Todas y cada una<br />
de las lenguas del mundo son iguales en la<br />
medida en que contribuyen a la construcción<br />
de la identidad psicología y sociocultural de<br />
las personas y de los pueblos y en esta tarea<br />
no hay una lengua mejor que otra. De ahí la<br />
conveniencia de contribuir desde la<br />
educación <strong>lingüística</strong> a la eliminación de ese<br />
mito sociopolítico desde el que se establece<br />
una jerarquía entre lenguas de cultura y<br />
lenguas primitivas, entre lenguas de progreso<br />
y lenguas arcaicas, entre lenguas suaves y<br />
lenguas ásperas, entre lenguas claras y<br />
lenguas oscuras... Esta jerarquía entre las<br />
lenguas, construida a base de (pre)juicios de<br />
valor y de supersticiones <strong>lingüística</strong>s que casi<br />
siempre utilizan como criterio de (s)elección<br />
la excelencia cultural de la lengua propia,<br />
carece de cualquier fundamento lingüístico ya<br />
que olvida que “ todas las cultural que han<br />
sido investigadas, independientemente de<br />
que fueran más o menos culturalmente<br />
primitivas, han resultado tener una lengua<br />
desarrollada, en una complejidad<br />
comparable a las de las naciones llamadas<br />
"civilizadas". [...] Todas las lenguas tienen<br />
una gramática compleja: puede existir una<br />
relativa sencillez en algún punto (por<br />
ejemplo, la falta de desinencias en las<br />
palabras), pero siempre parece haber una<br />
relativa complejidad en lo que se refiere a<br />
102<br />
otro (por ejemplo, la posición de las<br />
palabras), Todas las lenguas poseen<br />
intrincadas reglas gramaticales, y en todas<br />
hay excepciones a dichas reglas” (Crystal,<br />
1987 [1994, Pág.6]).<br />
En el siguiente texto David Crystal (1987<br />
[1994, Pág. 7]) alude al mito de la<br />
superioridad de unas lenguas sobre otras y<br />
defiende la radical igualdad entre todas las<br />
lenguas:<br />
La superioridad intrínseca de unas lenguas<br />
sobre otras es una creencia extendida, pero<br />
no esta basada en ningún hecho lingüístico.<br />
Algunas lenguas, por supuesto, resultan más<br />
útiles o prestigiosas que otras en<br />
determinados períodos de la historia pero<br />
eso se debe a la preeminencia de sus<br />
hablantes en aquel momento, no a ninguna<br />
característica <strong>lingüística</strong> inherente. La<br />
opinión de la <strong>lingüística</strong> moderna es que no<br />
se debe valorar una lengua sobre la base de<br />
la influencia política o económica de sus<br />
hablantes. De otra manera, deberíamos<br />
considerar al español y al portugués que se<br />
hablaban en el siglo XVI como algo<br />
“mejores” de lo que son ahora, y el moderno<br />
inglés americano sería “mejor” que el inglés<br />
británico.<br />
Actualmente, no es posible evaluar la<br />
perfección de una lengua en términos<br />
lingüísticos, y no es menos difícil llegar a una<br />
evaluación en términos estéticos, filosóficos,<br />
literarios o culturales. Y, por último, como<br />
podríamos comparar los meritos del latín y<br />
del griego con la proverbial sabiduría del<br />
chino, la extensa literatura oral de las islas<br />
de la Polinesia, o con la profundidad de los<br />
conocimientos científicos expresados en<br />
inglés? Tal vez algún día se invente algún<br />
sistema de medida para evaluar una lengua<br />
de un modo objetivo, pero, hasta entonces,<br />
la tésis de que ciertas lenguas son
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
intrínsecamente mejores que otras debe ser<br />
rechazada.<br />
¿Estás de acuerdo con la opinión de David<br />
Crystal?<br />
SI NO Justifica tu respuesta<br />
Bilingüismo, diglosia y educación bilingüe<br />
En la mayoría de las comunidades del mundo<br />
se hablan varias lenguas. Casi nunca una<br />
comunidad de habla es una comunidad<br />
monolingüe. Por el contrario, en casi codas<br />
las comunidades de habla se hablan en<br />
mayor o en menor medida dos o más<br />
lenguas.<br />
Por esta razón, el bilingüismo (y el<br />
plurilingüismo) es un hecho sociolingüístico y<br />
cultural innegable cuyo estudio interesa a diversas<br />
disciplinas (la <strong>lingüística</strong> general, la<br />
socio<strong>lingüística</strong>, la psico<strong>lingüística</strong>, la<br />
neuro<strong>lingüística</strong>, la pedagogía de las lenguas...)<br />
y cuyos efectos afectan a diferentes<br />
ámbitos sociales (desde el ámbito de la<br />
educación bilingüe y de la política <strong>lingüística</strong><br />
hasta el ámbito de la comunicación verbal en<br />
la vida cotidiana de las personas).<br />
El bilingüismo ha sido definido como el<br />
dominio pleno, simultáneo y alternativo de<br />
dos lenguas. Bloomfield (1933) lo definió<br />
como “el dominio nativo de dos lenguas”<br />
mientras Haughen (1953) consideraba<br />
bilingüe a aquella persona cuya conducta<br />
<strong>lingüística</strong> acredita que es competente por<br />
igual en dos lenguas. En cualquier caso, a la<br />
hora de estudiar el bilingüismo conviene distinguir<br />
entre un bilingüismo individual<br />
(capacidad de algunas personas para el uso<br />
alternativo y eficaz de dos lenguas) y un<br />
bilingüismo social (hecho sociolingüístico que<br />
se da en las comunidades de habla en las<br />
que se utilizan de manera habitual dos lenguas<br />
y que afecta a la mayoría de las<br />
personas que habitan en ellas).<br />
Siguán y Mackey (1986, Págs. 17 y 13)<br />
denominan bilingüe a la persona que,<br />
además de utilizar de manera habitual su<br />
primera lengua. (lengua primera, lengua<br />
materna o lengua nativa), aprendida en la<br />
infancia y casi siempre antes de los tres<br />
años, utiliza también con una competencia y<br />
eficacia semejantes una segunda lengua.<br />
¿Cuáles son las características del<br />
bilingüismo?<br />
1. Autonomía (a en el uso de las lenguas.<br />
Cuando una persona bilingüe utiliza la lengua<br />
utiliza de forma espontánea el conjunto de<br />
reglas que le permiten construir mensajes en<br />
esa lengua. Algo semejante ocurre cuando<br />
utiliza la lengua B.<br />
2. Alternancia de lenguas. Una persona<br />
bilingüe transita sin esfuerzo de, una lengua<br />
a otra en función de sus interlocutores, del<br />
contexto de comunicación, de sus<br />
intenciones en el intercambio,<br />
comunicativo... En consecuencia, elige de<br />
forma consciente o inconsciente la lengua en<br />
la que en cada momento habla y, si tiene<br />
una competencia comunicativa adecuada en<br />
ambas lenguas, el registro, la variedad y el<br />
estilo apropiados en cada caso (Spolsky,<br />
1988 [1992, Págs. 132-144]).<br />
3. Traducción. Una persona bilingüe es capaz<br />
de expresar significados en cualquiera de las<br />
dos lenguas ya que es capaz de traducir un<br />
texto de una lengua a otra y de trasladar un<br />
significado desde una lengua a otra. Esta<br />
capacidad de traducción de las personas<br />
bilingües es, en opinión de Siguan y Mackey<br />
(1986), un argumento contundente en<br />
contra de la identificación entre lenguaje y<br />
pensamiento y en favor de un nivel de<br />
significación diferente al nivel estrictamente<br />
lingüístico.<br />
Pero el bilingüismo no es solo, un fenómeno<br />
103
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
de naturaleza individual. Es también un<br />
fenómeno sociolingüístico y cultural que<br />
afecta a bastantes comunidades de habla y a<br />
la vida cotidiana de las personas. Una<br />
comunidad bilingüe es aquella en la que<br />
conviven dos lenguas y en la que una<br />
mayoría de las personas que viven en ella<br />
hablan (o al menos entienden ambas<br />
lenguas. La convivencia de varias lenguas en<br />
el seno de la vida social trae consigo una<br />
serie de fenómenos lingüísticos y culturales<br />
de un especial interés en el ámbito de la<br />
educación <strong>lingüística</strong> y de la investigación<br />
socio<strong>lingüística</strong>; prestamos léxicos,<br />
interferencias (y convergencias) <strong>lingüística</strong>s,<br />
conflictos sociolingüísticos, alternancia de<br />
lenguas, políticas <strong>lingüística</strong>s, educación<br />
bilingüe... No es este el lugar para detenerse<br />
en el análisis de estos y de otros aspectos<br />
derivados del contacto de lenguas en una<br />
comunidad de habla. Quienes estén<br />
interesados en el estudio del bilingüismo y de<br />
sus efectos en el ámbito educativo<br />
encontraran en diversos estudios de<br />
orientación socio<strong>lingüística</strong> (Appel y<br />
Muysken, 1986; Fishman, 1971 [1988, Págs.<br />
120-136], Siguan, 1994; Moreno Fernández,<br />
1998, Págs. 215223) y educativa (Siguan y<br />
Mackey, 1986; Silva-Valdivia, 1994; Arnau y<br />
otros, 1992; Siguan, 1993; VV.AA., 1998,<br />
entre otros) una abundante información y<br />
algunas ideas cuya consulta contribuirá a<br />
aumentar el conocimiento (y, en algunos<br />
casos, a evitar algunos prejuicios) sobre las<br />
lenguas en contacto y sus implicaciones<br />
educativas.<br />
No obstante, aludiremos de forma breve a<br />
dos aspectos que en nuestra opinión tienen<br />
una especial relevancia socio<strong>lingüística</strong> y<br />
educativa: los diferentes usos y funciones<br />
sociales de las lenguas en las comunidades<br />
bilingües y los diversos modelos de<br />
104<br />
educación bilingüe, con alguna referencia a<br />
la situación socio<strong>lingüística</strong> de las lenguas<br />
minoritarias en España.<br />
En cuanto al primer aspecto, es obvio que en<br />
las comunidades de habla suele haber una<br />
desigual distribución de los usos y funciones<br />
sociales de las lenguas. De ahí que a<br />
menudo quienes investigan el uso lingüístico<br />
en las comunidades con lenguas en contacto<br />
hayan distinguido entre bilingüismo y<br />
diglosia. Con este último término se alude<br />
habitualmente a la desigualdad funcional<br />
entre las variedades sociales de una lengua o<br />
entre diferentes lenguas en una comunidad<br />
bilingüe. Charles Ferguson (1959) introdujo<br />
el concepto de diglosia en la literatura<br />
socio<strong>lingüística</strong> con el fin de aludir al<br />
diferente uso social de las diversas variedades<br />
de una misma lengua. Según Ferguson,<br />
la diglosia “ es una situación <strong>lingüística</strong><br />
relativamente estable en la que, además de<br />
los dialéctos primarios de una lengua (que<br />
pueden incluir un estándar o estándares<br />
regionales), existe una variedad<br />
superpuesta', muy divergente y altamente<br />
codificada, vehículo de un corpus extenso y<br />
respetable de lengua escrita, bien de una<br />
época anterior, bien de otra comunidad<br />
<strong>lingüística</strong>, que es extensamente aprendida<br />
en la educación formal y que es utilizada en<br />
la mayoría de sus funciones formales escritas<br />
y habladas, pero que no es utilizada en la<br />
comunidad en la conversación ordinaria”<br />
(Ferguson, 1959, citado por Hudson, 1980<br />
[1981, Pág. 64]).<br />
A menudo se suele aludir también con el<br />
término de diglosia al diferente uso social de<br />
las diferentes lenguas en una comunidad<br />
bilingüe. Joshua Fishman (1971), por<br />
ejemplo, se refiere al Paraguay como<br />
ejemplo de comunidad diglósica en la que se<br />
habla el español como variedad alta en las
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
situaciones más formales y el guaraní como<br />
variedad baja en las situaciones más<br />
espontáneas y coloquiales de la comunicación<br />
cotidiana. Sin embargo, el español y el<br />
guaraní no son dos variedades dialectales o<br />
sociales de una misma lengua sino dos<br />
lenguas bien diferentes. Por tanto, cuando en<br />
una sociedad existen dos lenguas y se utiliza<br />
una u otra en función de los diferentes<br />
ámbitos sociales del uso lingüístico,<br />
entenderemos que se da también una<br />
situación diglósica. En este contexto se habla<br />
de una lengua A(lta), asociada a los ámbitos<br />
de uso “altos”, o formales (administrativos,<br />
intelectuales, religiosos, académicos,<br />
institucionales, técnicos...) y de una lengua<br />
B(aja), asociada a los ámbitos de uso<br />
considerados socialmente como “bajos” o<br />
informales (coloquiales, familiares, etc.).<br />
En este desigual uso de las lenguas en<br />
contacto en una comunidad bilingüe están<br />
implicados factores culturales (cultura dominante/culturas<br />
devaluadas), sociopolíticos<br />
(grupos con poder grupos sin poder,<br />
estatus y prestigio de una u otra lengua).<br />
1) Educación monolingüe en castellano, con<br />
el catalán como materia optativa, en las<br />
comarcas castellano parlantes; 2) educación<br />
bilingüe con el catalán y el castellano como<br />
lenguas de enseñanza y aprendizaje. En el<br />
contexto de la educación bilingüe, en la<br />
enseñanza primaria existen hasta tres<br />
modalidades: a) inmersión (orientada a<br />
alumnos castellanohablantes que utilizan así<br />
el catalán como lengua de comunicación y<br />
aprendizaje); b) enseñanza en “valenciano”;<br />
y c) incorporación progresiva (enseñanza en<br />
castellano y uso del catalán en algunas áreas<br />
y materias). En cuanto a la educación<br />
secundaria, la opción se reduce a enseñanza<br />
en “valenciano” o a incorporación progresiva.<br />
Finalmente, en las islas Baleares, y pese a<br />
los enunciados de la Ley de <strong>Normal</strong>ización<br />
Lingüística, asistimos a una notable<br />
proliferación de modelos de escolarización<br />
ante la falta de ideas (o al menos de opción)<br />
por parte do la administración educativa,<br />
Una reciente Orden del Gobierno balear<br />
(1994) deja en manos de los centros<br />
educativos el uso del catalán como lengua de<br />
aprendizaje. Quizá como consecuencia de la<br />
ausencia de voluntad política de impulsar la<br />
normalización <strong>lingüística</strong> del uso del catalán<br />
en las islas Baleares a través del sistema<br />
educativo, en 1995 el 67,2% del alumnado<br />
cursaba todas sus enseñanzas de forma<br />
exclusiva en castellano mientras solo el 17 %<br />
lo hacia en catalán, aunque el estudio del<br />
catalán como asignatura es mayoritario. En<br />
síntesis, los modelos de escolarización en las<br />
islas Baleares son los siguientes: a) centros<br />
educativos que tienden a la enseñanza en<br />
catalán; b) centros donde se enseña en<br />
castellano aunque se imparten algunas<br />
asignaturas en catalán; c) centros que tienen<br />
una línea en catalán y una línea en<br />
castellano; d) centros que enseñan el catalán<br />
coma asignatura; y e) centros con<br />
programas de inmersión.<br />
En cualquier caso, y aunque en algunos<br />
casos se detecten algunas conductas<br />
orientadas a la defensa de la lengua propia<br />
desde el menosprecio hacia la otra lengua de<br />
uso habitual en la comunidad de habla (y es<br />
que la sombra de los prejuicios lingüísticos<br />
es a alargada y a todos afecta), en el ámbito<br />
educativo se esta imponiendo<br />
afortunadamente la colaboración didáctica y<br />
metodológica entre quienes enseñan<br />
distintas lenguas porque de tal colaboración<br />
cabe esperar el efectos educativos<br />
enormemente beneficiosos, Esta voluntad de<br />
colaboración entre enseñantes de lenguas en<br />
105
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
contacto invita a la elaboración conjunta de<br />
proyectos lingüísticos de contra (véase el<br />
epígrafe 5 del capítulo 1 de este manual) y al<br />
análisis compartido de las estrategias<br />
didácticas más adecuadas para contribuir a la<br />
adquisición y al desarrollo de competencias<br />
comunicativas en ambas lenguas.<br />
En el siguiente texto (Departamento de<br />
Educación, Universidades e investigación del<br />
Gobierno Vasco, 1992, Págs. 27 y 58-59) se<br />
invita a enseñantes de lengua castellana y de<br />
euskera a una reflexión socio<strong>lingüística</strong><br />
conjunta sobre las lenguas en contacto y<br />
sobre el modo más apropiado de contribuir<br />
desde las áreas <strong>lingüística</strong>s tanto al<br />
conocimiento lingüístico sobre ambas lenguas<br />
como a la, adquisición de habilidades<br />
comunicativas y de actitudes de aprecio a la<br />
diversidad <strong>lingüística</strong>. Finalmente se alude al<br />
estudio comparado de textos en ambas<br />
lenguas y al tratamiento educativo, de las<br />
interferencias <strong>lingüística</strong>s:<br />
Las relaciones de las lenguas entre si y entre<br />
éstas y los hablantes marcan la primera vía<br />
de reflexión. Lo exige una situación de<br />
bilingüismo con diglosia coma la de la<br />
Comunidad Autónoma Vasca. Esta reflexión,<br />
a menudo, podrá basarse en textos que reflejen<br />
las relaciones de conflicto entre las<br />
lenguas, la actitud de los hablantes y<br />
determinados fenómenos (mezcla de códigos,<br />
prestamos,...) que solamente pueden ser<br />
explicados a partir de la consideración social<br />
que tienen las lenguas y de las relaciones<br />
que el hablante mantiene con cada una de<br />
ellas. Este ámbito de reflexión permite<br />
trabajar sobre actitudes que repercutirán<br />
favorable o desfavorablemente en la<br />
motivación y por tanto en el proceso de<br />
enseñanza-aprendizaje de la lengua. Es<br />
preciso que los alumnos tomen conciencia de<br />
la realidad socio<strong>lingüística</strong> en que están in-<br />
106<br />
merso y las repercusiones de todo tipo<br />
(culturales, políticas, etc.) qué Conlleva.<br />
La presencia de dos lenguas en esta área y<br />
la necesidad de reflexionar en torno a ellas<br />
ofrece ventajas desde el punto de vista<br />
cognitivo y del conocimiento lingüístico que<br />
deben ser aprovechadas al máximo para<br />
lograr los mayores beneficios en el conjunto<br />
del área y en el proceso de enseñanzaaprendizaje<br />
en general.<br />
Aprovechar las posibilidades que ofrece un<br />
planteamiento integrador pasa por<br />
diferenciar la existencia de un ámbito de<br />
trabajo común a las dos lenguas y un ámbito<br />
específico para cada una de ellas, Dentro del<br />
ámbito común se enmarca:<br />
• la adquisición de procedimientos hábitos<br />
de reflexión <strong>lingüística</strong> así como de<br />
aprendizaje autónomo de las lenguas.<br />
•el dominio de conceptos lingüísticos<br />
generales que justifiquen la utilización de un<br />
metalenguaje único para el estudio de las<br />
diferentes lenguas,<br />
•el desarrollo de actitudes y valores hacia las<br />
lenguas y la diversidad <strong>lingüística</strong>.<br />
Puede tener interés que el estudio de<br />
determinados aspectos de la lengua se<br />
beneficie del contraste entre ambas; ello<br />
dará oportunidad a los alumnos de adquirir<br />
una mayor amplitud conceptual, dado que la<br />
comprensión de los fenómenos lingüísticos<br />
trasciende el ejemplo concreto de la lengua.<br />
Por ejemplo, la comparación de textos<br />
producidos en el mismo ámbito y en<br />
similares situaciones de comunicación,<br />
además de para observar las diferencias<br />
entre las realizaciones de cada lengua, es<br />
válida desde un punto de vista pragmático,<br />
para comprobar la similitud de esquemas<br />
textuales y macroestructuras semánticas, así<br />
como para trabajar los procesos de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
planificación y organización textuales<br />
comunes a las lenguas.<br />
Este estudio comparativo puede ampliarse al<br />
análisis de las interferencias y errores que los<br />
textos de los alumnos presentan, evidenciando<br />
la aplicación de reglas de una<br />
lengua a otra. Ello les servirá, además, para<br />
controlar mejor sus propias producciones<br />
desarrollando hábitos de autocorrección.<br />
Las interferencias entre las lenguas en<br />
contacto han de aprovecharse para<br />
reflexionar tanto sobre la situación de las<br />
lenguas como sobre los mecanismos<br />
empleados por lenguas diferentes para<br />
expresar las mismas ideas y relaciones.<br />
Los errores son manifestaciones propias de la<br />
dinámica del aprendizaje de una lengua, ante<br />
los que hay que actuar trabajando su<br />
corrección en gran grupo, analizando y<br />
comparando el funcionamiento de ciertos<br />
elementos en L1 y L2 y proporcionando a los<br />
alumnos modelos correctos y variados, así<br />
como actividades planificadas para superar<br />
dichos errores.<br />
(Departamento de Educación, Universidades<br />
e Investigación del Gobierno vasco: Diseño<br />
Curricular Base de la Comunidad Autónoma<br />
Vasca. Educación Secundaria Obligatoria<br />
Lengua Castellana. Lengua Vasca Y<br />
Literatura. Lenguas Extranjeras. Vitoria-Gasteiz,<br />
1992.)<br />
UNA POLÍGLOTA CASA DE HUÉSPEDES<br />
En Estados Unidos la educación bilingüe se<br />
instauró en su día con el fin de que el<br />
aprendizaje escolar en lengua inglesa no significara<br />
el olvido de la identidad <strong>lingüística</strong> y<br />
cultural de quienes no tenían el inglés como<br />
lengua materna. En la mayoría de las<br />
ocasiones, la educación bilingüe se concebía<br />
como una estrategia de integración social<br />
hacia aquellas personas cuya lengua materna<br />
no era el inglés (por ejemplo, el español)<br />
y cuyos orígenes culturales se alejaban de la<br />
cultura anglosajona. El derecho al uso de la<br />
lengua materna en el ámbito escolar se<br />
simultaneaba con el aprendizaje en la lengua<br />
común (en este caso, el inglés) con la esperanza<br />
de que las diferencias <strong>lingüística</strong>s no<br />
se tradujeran en fracaso escolar, en<br />
desigualdades culturales y en la segregación<br />
social de los inmigrantes.<br />
Sin embargo, en los sectores más<br />
conservadores de la educación, de la política<br />
y de la opinión pública se combate esta<br />
voluntad de mantener la lengua y la cultura<br />
propias en el ámbito educativo<br />
estadounidense con el argumento (o con la<br />
falacia) de que cualquier cultura diversa a la<br />
cultura blanca en lengua inglesa aboca a la<br />
segregación cultural ya que impide a las<br />
personas integrarse en el modo de vida<br />
americano. Ronald Reagan, cuando aún era<br />
presidente de los Estados Unidos, se<br />
manifestó con una obscena claridad en<br />
contra de la presencia de las lenguas de los<br />
inmigrantes en el sistema escolar y en contra<br />
en consecuencia de una educación bilingüe:<br />
“Es completamente erróneo y antiamericano<br />
mantener un programa de educación bilingüe<br />
que persigue expresa, abiertamente,<br />
mantener su lengua nativa y privarles de un<br />
dominio adecuado del inglés que les permita<br />
acceder al mercado de trabajo” (New York<br />
Times, 3 de marzo de 1 981).<br />
Quizá las palabras del otrora mediocre actor<br />
Ronald Reagan no fueran sino un eco tardío<br />
de las palabras de un antecesor en el cargo,<br />
Franklin. Delano Roosevelt, quien en 1918<br />
afirmaba: “No tenemos habitación aquí sino<br />
para una sola lengua, y esa lengua es el<br />
inglés, porque intentamos ver cómo del<br />
crisol surge el pueblo de Estados Unidos, la<br />
107
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
nación estadounidense, y no una políglota<br />
casa de “huéspedes” (citado por Romaine,<br />
1994 [1996, pág. 247]).<br />
Vayan estas dos citas como argumento a<br />
favor de la igualdad de las lenguas y de las<br />
culturas. Sin otro comentario.<br />
3.8.10. LENGUA Y DIALÉCTOS<br />
No es fácil delimitar con precisión las<br />
diferencias entre lengua Y dialectos. A<br />
menudo, estas diferencias se han establecido<br />
utilizando criterios como la extensión<br />
geográfica o el prestigio cultural de un<br />
determinado uso social de la lengua. Sin<br />
embargo, estos criterios no son de naturaleza<br />
<strong>lingüística</strong> y por ello distintos autores<br />
(Matthews, 1979; Hudson, 1980 [1981, pág.<br />
47]; López Mora.<br />
Modelo de lengua culta. Sin embargo, y<br />
aunque la norma <strong>lingüística</strong> tenga una cierta<br />
voluntad uniformadora, si algo caracteriza el<br />
uso lingüístico de las personas es la radical<br />
heterogeneidad de sus formas de decir<br />
(sociolectos, dialéctos, estilos...). Por ello, el<br />
habla de las personas huye de las tendencias<br />
uniformadoras de la norma <strong>lingüística</strong> y la<br />
distancia entre el uso oral de los dialéctos<br />
geográficos y la variedad culta es algo que ya<br />
nadie niega. El problema sin embargo estriba<br />
en la actitud que se adopte, en el seno de la<br />
sociedad y en el mundo de la educación, ante<br />
esos usos dialectales alejados de la norma<br />
<strong>lingüística</strong>.<br />
A lo largo y ancho de este manual insistí<br />
hasta la sociedad en la idea de que los usos<br />
lingüísticos constituyen un elemento esencial<br />
de la identidad personal y sociocultural de las<br />
personas. Por tanto, y en la medida en que el<br />
habla es una de las señas de identidad de<br />
cualquier comunidad cultural, cualquier<br />
108<br />
intento de corregir o de censurar ese habla<br />
no es sino una manera de imponer a las<br />
personas una variedad ajena desde un cierto<br />
prejuicio sociolingüístico y social sobre la<br />
excelencia de esta variedad y por tanto<br />
desde cierto menosprecio de las personas y<br />
de las cultural que utilizan otras variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s (Rosenblat, 1967). En el caso del<br />
español peninsular, hasta hoy se ha<br />
considerado como norma de obligada<br />
referencia la variedad castellana de la<br />
meseta norte, por lo que en algunas<br />
ocasiones cualquier otra variedad geográfica<br />
del español se ha considerado vulgar,<br />
incorrecta e ilegítima.<br />
¿Qué hacer en este contexto? Uri Ruiz<br />
Bikandi y Amparo Tusón Valls (1997, Págs. 5<br />
y 6) establecen con claridad el papel de la<br />
educación <strong>lingüística</strong> ante la variedades<br />
geográficas del español al señalar que “dado<br />
que la escuela tiene como uno de sus principales<br />
objetivos hacer buenos usuarios de la<br />
lengua, es precisamente en este terreno<br />
donde ha de desarrollar su trabajo en un<br />
doble sentido: trabajando por superar los<br />
prejuicios lingüísticos, deberá favorecer que<br />
el alumnado se reconozca en su variedad de<br />
origen, la valore y la uso con propiedad, y<br />
promover, a la vez, que distinga entre<br />
ámbitos de uso y contextos de comunicación<br />
en los que tengan cabida los diferentes<br />
registros de habla, incluyendo la norma culta<br />
para aquellas situaciones formales y publicas<br />
que hacen más aconsejable su utilización.<br />
Para ello, resulta del todo imprescindible que<br />
quienes enseñamos prestemos una atención<br />
especial a la variedad <strong>lingüística</strong> y no<br />
traspasemos sin criterio lo que es propio del<br />
código escrito a los usos orales, por<br />
definición vivos y cambiantes”.<br />
Afortunadamente quedan ya lejos en el<br />
tiempo los inadecuados consejos de Tomas
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Navarro Tomas en torno a la formación de<br />
los maestros y de las maestras. El ilustre<br />
fonetista español consideraba “como norma<br />
general de una buena pronunciación la que<br />
se usa corrientemente en Castilla en la<br />
conversación de las personas ilustradas” y<br />
criticaba que “a los maestros nacionales, no<br />
solo a los que han de enseñar en Castilla,<br />
sino a los que en regiones dialectales han de<br />
encontrarse ante hábitos de pronunciación<br />
distintos de los de la lengua nacional, ni se<br />
les prepara convenientemente para esta<br />
enseñanza, ni siquiera se les pide la<br />
corrección de sus propios dialectalismos”<br />
(Navarro Tomas, 1918, citado por Vera,<br />
1997, Págs. 10 y 11). Frente a esta opinión,<br />
hoy cada vez está más extendida la idea de<br />
que, así como en la escritura existe un<br />
consenso lingüístico y social sobre una norma<br />
de referencia cuya validez afecta a todo el<br />
Ámbito hispánico, en lo que se refiere al uso<br />
oral cada hablante tiene el derecho a usar su<br />
variedad de origen (y sus diferentes<br />
registros) en aquellas situaciones y contextos<br />
de comunicación en los que ese uso tiene<br />
sentido.<br />
Dicho de otra manera: así como se acepta la<br />
existencia de una norma <strong>lingüística</strong> que fije<br />
con claridad el modelo de escritura<br />
compartida en el Ámbito hispánico (y por ello<br />
en la escritura en lengua española, sea cual<br />
sea el origen geográfico del escritor o de la<br />
escritora, casi nunca se encuentran<br />
variedades dialectales salvo que quien<br />
escriba tenga la voluntad de representar en<br />
la escritura una determinada manera de<br />
hablar), hoy el criterio de corrección de las<br />
hablas que no se ajustan al modelo canónico<br />
de habla castellana defendido por Navarro<br />
Tomas no goza afortunadamente de buena<br />
prensa ya que, como señala Manuel Vera a<br />
propósito del habla andaluza, no satisface las<br />
expectativas ni las necesidades de los<br />
hablantes meridionales, cuya conciencia<br />
<strong>lingüística</strong> ha evolucionado en los últimos<br />
tiempos, coincidiendo con circunstancias<br />
políticas y sociales, en el sentido de una<br />
mayor seguridad en la propia forma de<br />
actualizar la lengua común como seña de<br />
identidad, cuando no de la más elemental<br />
autoestima”. Y añade: “La norma académica<br />
no es la única referencia sobre la calidad de<br />
los mensajes de que dispone el hablante (a<br />
veces, y fuera de la escuela, ni siquiera es la<br />
más influyente) sino que, por el contrario, la<br />
comunidad <strong>lingüística</strong> produce continuamente<br />
modelos de habla prestigiosa, si<br />
bien no todos consensuados al mismo nivel,<br />
ni en los mismos ámbitos. Y es que, a fin de<br />
cuentas, la cuestión de la norma se reduce a<br />
una cuestión de autoridad <strong>lingüística</strong>,<br />
socialmente aceptada, en relaciòn con una<br />
pretendida expresión correcta, como uso de<br />
valor,, (Vera, 1997, Págs. 11 y 12).<br />
En este contexto es esencial, en el ámbito de<br />
la educación <strong>lingüística</strong>, determinar con<br />
precisión en que consiste saber usar la<br />
lengua. Como he señalado una y otra vez a<br />
lo largo y ancho de este manual, saber usar<br />
la lengua consiste en saber hacer un uso<br />
adecuado, correcto, eficaz y coherente de la<br />
lengua en las diversas situaciones de<br />
comunicación de la vida de las personas. Por<br />
tanto, la adquisición de la competencia<br />
comunicativa no consiste tanto en el uso<br />
correcto de la variedad geográfica que actúa<br />
como norma de referencia del buen hablar,<br />
tal y como deseaba Tomas Navarro Tomas,<br />
sino en saber usar la variedad geográfica de<br />
origen de cada hablante, en cuantas<br />
situaciones sea preciso, de una manera<br />
correcta, apropiada y eficaz. En este<br />
contexto, y teniendo en cuenta la existencia<br />
de distintos sociolectos y registros de uso en<br />
109
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
cada variedad dialectal del español, la<br />
solución no pasa por el aprendizaje escolar<br />
de la variedad culta del castellano peninsular<br />
o por crear en las aulas una conciencia<br />
diglosia entre la variedad dialectal de origen<br />
de los alumnos y de las alumnas y la<br />
variedad estándar y ajustada a la norma del<br />
español sino por enseñar a utilizar en cada<br />
ocasión el registro apropiado a cada situación<br />
de comunicación a partir de la variedad de<br />
origen de cada persona. Entre otras cosas,<br />
porque afortunadamente no hay ninguna<br />
dificultad de comunicación entre quienes<br />
hablan diferentes dialéctos del español. Y,<br />
además, hablar en una u otra variedad es<br />
siempre una forma legítima de hablar<br />
español (Coseriu, 1993, pág. 172).<br />
3.8.11. LAS ACTITUDES<br />
LINGÜÍSTICAS<br />
¿Qué es una actitud? Encontrar una<br />
respuesta clara e infalible a este interrogante<br />
no es nada fácil. A menudo se ha intentado<br />
desde ámbitos tan diversos como el de la<br />
psicología, la sociología, la antropología, la<br />
educación, la socio<strong>lingüística</strong>, la geografía<br />
humana, la filosofía o las artes y no siempre<br />
sus respuestas eran coincidentes. Por tanto,<br />
el concepto de actitud obliga a un acercamiento<br />
complejo e interdisciplinario. En<br />
cualquier caso, una actitud es una evaluación<br />
sobre ideas, personas y hechos y consta al<br />
menos de tres componentes (Baker, 1992):<br />
•Un componente cognitivo en relación con el<br />
pensamiento y las creencias. En el ámbito<br />
lingüístico se manifiesta, por ejemplo, en las<br />
actitudes de defensa de una lengua y en el<br />
énfasis en su papel como transmisora de la<br />
identidad cultural de una comunidad de<br />
habla.<br />
•Un componente afectivo referido a los<br />
110<br />
sentimientos acerca de un objeto o de una<br />
persona. En el ámbito lingüístico se traduce<br />
en el amor o el odio hacia una lengua, en la<br />
ansiedad producida por la dificultad de su<br />
aprendizaje...<br />
•Un componente conativo que regula las<br />
acciones derivadas de una determinada<br />
actitud. Por ejemplo, la actitud favorable o<br />
contraria a estudiar en una escuela bilingüe.<br />
Más allá de la esfera individual, las actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s son indicios culturales tanto de<br />
los cambios en las creencias, en las<br />
opiniones y en los prejuicios de las personas<br />
y de los grupos sociales como del éxito o del<br />
fracaso de una determinada política<br />
<strong>lingüística</strong>. Esto es especialmente cierto en el<br />
caso de las lenguas minoritarias ya que en<br />
estos casos “las actitudes, como los censos,<br />
nos proporcionan una medida de la salud de<br />
la lengua” (Baker, 1992, pág. 9).<br />
En el ámbito concreto de la educación<br />
<strong>lingüística</strong>, las actitudes constituyen uno de<br />
los factores esenciales tanto en el uso de la<br />
lengua (de una a otra lengua, de una u otra<br />
variedad <strong>lingüística</strong>) como en el aprendizaje<br />
de una segunda lengua o en las creencias<br />
que sobre las lenguas y sus hablantes tienen<br />
las personas. En opinión de Baker (1992,<br />
Pág. 29), una actitud <strong>lingüística</strong> es un<br />
concepto que abarca una serie de actitudes<br />
específicas coma las siguientes:<br />
•actitudes respecto a la variación <strong>lingüística</strong><br />
(dialéctos, registros, sociolectos, estilos...);<br />
•actitudes respecto a una lengua minoritaria;<br />
•actitudes respecto a un grupo lingüístico, a<br />
una comunidad de habla o a una minoría;<br />
•actitudes respecto a los usos de una<br />
lengua;<br />
•actitudes respecto a las elecciones<br />
<strong>lingüística</strong>s de las personas;<br />
•actitudes en relación con el aprendizaje de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
una nueva lengua;<br />
•actitudes ante el aprendizaje lingüístico en<br />
la clase de lengua…<br />
Gardner (1985, Págs. 40-42, citado por<br />
Todolf y Cuenca, 1994) establece tres tipos<br />
esenciales de actitudes: a) generales (actitud<br />
de interés por el aprendizaje de las lenguas<br />
extranjeras) y específicas (actitudes acerca<br />
de los hablantes de una lengua concreta): b)<br />
actitudes relevantes y no relevantes, y; c)<br />
actitudes educativa (actitudes en el contexto<br />
del aprendizaje escolar de una lengua... y<br />
sociales (actitudes sobre las lenguas y sus<br />
hablantes).<br />
Una educación <strong>lingüística</strong> orientada al<br />
aprendizaje de los conocimientos, de las<br />
habilidades y de las actitudes que hacen<br />
posible el intercambio comunicativo entre Las<br />
personas debe ser contribuir a la adquisición<br />
de actitudes positivas ante las lenguas y sus<br />
hablantes y a la crítica a los prejuicios<br />
lingüísticos, geopolíticos e ideológicos que<br />
afectan de forma negativa a la convivencia,<br />
<strong>lingüística</strong> entre las personas y los pueblos<br />
(véase en este sentido el epígrafe 1 del<br />
capítulo inicial de este libro y algunos<br />
apartado, de los epígrafes 2 y 3 de este<br />
capítulo). La lengua y las lenguas no deben<br />
usarse como herramientas de opresión y<br />
silencio sino “com a instruments de<br />
convivencia, més enlla de la tolerancia indiferent,<br />
coin a eines privilegiades amb que<br />
es pot construir la realitat de tots: una<br />
realitat verbal que conjugui voluntats plurals<br />
i irrepetibles” (Tusón, 1998, pág. 107).<br />
En el siguiente texto Agustín Fernández Paz<br />
(1996) describe a algunos fenómenos del uso<br />
lingüístico en Galicia (el uso del gallego y del<br />
castellano en diversas situaciones de<br />
comunicación) y alude a las actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s que condicionan el comporta-<br />
miento comunicativo en una u otra lengua y<br />
al origen social de los prejuicios y creencias<br />
que ocultan el uso del gallego en las situaciones<br />
de contacto de lenguas.<br />
Inlaxirtenios por un momento que un<br />
habitante doutro planeta, unha especie de<br />
antropólogo das estrelas, chega a Galicia coa<br />
misión de realizar un estudio sobre a<br />
situación <strong>lingüística</strong> do noso país.E<br />
supoñamos tamén que os seus poderes son<br />
limitados, xa que só pode observar a nosa<br />
vida en sociedade, sen que lle sexy posible<br />
entrar no ámbito do privado. Habería moitos<br />
aspectos que este extraterrestre podería<br />
analizar e entender con facilidade (a<br />
existerucia de dúas linguas, os parcials usos<br />
diglósicos que facemos delas, a presencia<br />
asoballante duaha das linguas nos medios de<br />
comunicación...).Pero, habería outros que<br />
axiña lle habían facer ver que algunhas<br />
pearlnon encaixaban no conxunto.<br />
2. “Como instrumentos de convivencia, más<br />
allá de la tolerancia indiferente, como<br />
herramientas privilegiadas con las que se<br />
puede construir la realidad de todos: una<br />
realidad verbal que conjugue voluntades<br />
plurales e irrepetibles” (traducción del autor)<br />
Porque, por porñernlos uln exemplo, o noso<br />
visitante podería consultar os tres tomos do<br />
Mapa Sociolingüístico de Galicia e ler neles<br />
que unha alta porcentaxe do poboación do<br />
país declara ter o galego como lingua<br />
habitual, tamén nas cidades. Mais caudo<br />
pasease de vagar polas rúas e prazas deses<br />
ámbitos urbanos, cuando entrase en<br />
cafeterías e comercios, sempre atento ó<br />
idioma en que se desenvolvesen as<br />
conversas, axiña comprobaria que as<br />
porcervaxes de trso do galego serían<br />
111
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
sensiblemente<br />
menores que as que lle corresponderían de<br />
acordo cos datos do Mapa Sociolingüístico de<br />
Galicia. Mesmo se pasase algunha tarde<br />
paseando polo centro dalgunhas cidades, por<br />
esa zona limitada por ulhas fronteiras<br />
invisibles, pero de doada identificación nun<br />
plano, podería ter a tentacion de pensar que<br />
as personas que utilizan o galegó son unha<br />
minoría ben cativa, case inexistente. A<br />
conclusión que tiraría sería ben doada: ou<br />
ben o Mapa Sociolingüístico de Galicia é unha<br />
ficción ou ben o observao e un espellismo<br />
que oculta a realidade.<br />
Claro que se o noso estraterrestre tivese<br />
máis poderes, e puidese tamén entrar nos<br />
casas e, sobre todo, acceder ós nosos<br />
pensamentos, axiña había ver que a<br />
aparente contradicción se esvaía coma a neboa<br />
dalgunhas mañanciñas de verán. Porque<br />
comprobaría como moítas persoas que nas<br />
oficinas, ou nos comercios, ou nas cafeterías,<br />
desenvolven as s úas relaciorrs en castelán,<br />
recuperan o galego, a súa lingua primeira,<br />
cando están na intimidade das casas, ou na<br />
conversa cos amigos ou, slnxelamente,<br />
cando van soas pensando nos seus asuntos.<br />
E entón o estudio si que podería ter unha<br />
conclusión clara e coherente: esta é unha<br />
sociedade na que unha das dúas linguas que<br />
se falan nela, a propia do país, a habitual na<br />
maioria da poboación, ten unha escasa<br />
presencia na vida social. Dalgún xeito, é<br />
unha lingua que permanece oculta,<br />
agachada, sobre todo nos ámbitos urbanos.<br />
Parece coma se houbese unha prohibición<br />
que impedise falala en público, unha<br />
prohibición só transgredida por unha minoria<br />
que tenta, ás veces con moitos atrancos,<br />
desenvolver a súa vida cotiá na lingua do<br />
país.<br />
Pode que o visitante das estrelas só quedase<br />
112<br />
parcialmente satisfeito con está conclusión,<br />
quizais quixese atopar tanner a resposta a<br />
unha pregunta inevitable: ¿cal é a<br />
explicación destes comportamentos lingüi<br />
sticos? Porque as dúas linguas son cooficiais<br />
e, na teoríd, non. hai atranco ningún para<br />
que unha persoa fale en galego en calquera<br />
ámbito e en calquera situacion. Así que,<br />
¿como falar dunha lingua oculta? ¿Onde está<br />
a prohibición, quien prohibe? Se a xente non<br />
a fala sera porque non quere, ninguen llelo<br />
impide, ten plena liberdade para facelo.<br />
Daquela o estraterrestre quizais decidise<br />
facer un estudio de casos, mirar con másis<br />
atención os comportamentos individuais, na<br />
procura da clave que os explicase. E, dese<br />
xeito, tal vez seguise a esa parella que vai<br />
falando en galego pola rúa e que, ó entrar<br />
nunha cafetería, lle pide en castelán ó<br />
camareiro o que vai tomar. Un camareiro<br />
que lles responde en castelán e que logo,<br />
cando volve tras da barra, continúa a<br />
conversa, tamén en galego, que estaba a<br />
manter co seu compañeiro, Ou seguería a<br />
esa nena que fala en galego ná súa casa<br />
pero que, ó entrar no recinto da escola e<br />
bater coas amigas, cambia de lingua e pasa<br />
a falar con elas en castelán. Ou estaría a carón<br />
dese mestre que vén de conversar en<br />
galego cos seus compañeiros, durante o<br />
tempo de descanso, na sala de profesores,<br />
pero que ó cruzar a porta da clase pasa a<br />
facelo en castelán cos seus alumnos.<br />
Ou...<br />
¿Qué pensaría de nós este observador? ¿Qué<br />
estamos a facer cada dia unha inmensa<br />
representación colectiva? Se cadra, despois<br />
de observar unha longa lista de<br />
comportamentos, e de comprobar a fonda<br />
semellanza entre eles, chegaría á conclusión<br />
de que os habitantes deste país debemos ter<br />
instalado no noso cerebro un diminuto chip,
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
un chip que contén un conxunto de regras<br />
hen definidas, que son as que nos marcan as<br />
pautas que deben rexer o noso<br />
comportamento lingüístico.<br />
Cuando se fala disto, algunhas persoas<br />
tenden a pensar que se trata doutra mostra<br />
da habitual esaxeración dos partidarios da<br />
normalización <strong>lingüística</strong> do galego, sempre<br />
obsesionados coa teima de descubriren<br />
inimigos ocultos. Se unha persoa fala en<br />
castelán no médico, ou na escola, ou no<br />
Corte Inglés, será porque quere, xa que<br />
ninguén lle prohibe facelo en galego. Vivimos<br />
nunha sociedade na que temos a liberdade<br />
de optar por unha ou outra lingua, sen atrancos<br />
de ningún tipo. Así que falar de chip no<br />
cerebro, aínda que sexa metaforicamente,<br />
non son máis que ganas de buscar fantasmas<br />
onde non os hai.<br />
Pero nós si sabemos onde está a orixe dos<br />
nosos comportamemos en relación co idioma,<br />
si sabemos cal é o contido do metafórico chip<br />
imaxinado polo extraterrestre: as actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s. Unhas actitudes que teñen unha<br />
concreción individual, en quen se manifestan<br />
é nas persoas, pero que constitúen un<br />
problema colectivo, na medida en que as<br />
causas que as orixinaron son de orixe social.<br />
(Agustín Fernández Paz, “As actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s”, en Revista Galega de<br />
Educación, n° 25, 1966.)<br />
En el caso de que vivas y trabajes en una<br />
comunidad con lenguas en contacto,<br />
¿coincide la descripción que aparece en el<br />
texto anterior con lo que observas a diario en<br />
lo entorno sociolingüístico? Reflexiona sobre<br />
la semejanza y sobre las diferencias que<br />
encuentres entre lo que se afirma en el texto<br />
y tu experiencia cotidiana.<br />
En este texto de Agustín Fernández Paz se<br />
alude a una serie de actitudes <strong>lingüística</strong>s en<br />
la sociedad gallega que nos ayudarían a<br />
entender el uso social de las lenguas en<br />
Galicia. Reflexiona sobre si en tu entorno<br />
sociocultural abundan estas u otras actitudes<br />
ante las lenguas, sus usos y sus hablantes e<br />
intenta indagar sobre las causas de tales<br />
creencias y opiniones.<br />
Cuando en las comunidades con lenguas en<br />
contacto (Galicia, Asturias, Euskadi,<br />
Cataluna, Valencia, Baleares...) se aborda la<br />
normalización <strong>lingüística</strong> y social del gallego,<br />
el asturiano, el euskera o el catalán, desde<br />
algunos ámbitos castellanohablantes se<br />
expresa cierto terror de que esos procesos<br />
de normalización <strong>lingüística</strong> traigan consigo<br />
el abandono del uso de la lengua castellana y<br />
la segregación <strong>lingüística</strong> y social de sus<br />
hablantes. Expresa tu opinión sobre este<br />
asunto.<br />
3.8.12. LOS PREJUICIOS<br />
LINGÜÍSTICOS<br />
En los dos textos que se citan a continuación<br />
se indaga sobre el origen, sobre la<br />
naturaleza y sobre los efectos de los<br />
prejuicios lingüísticos. En el primero de estos<br />
textos Jesús Tusón (1988) define el prejuicio<br />
lingüístico como “una desviación de la<br />
racionalidad”, que afecta a las opiniones de<br />
las personas sobre las lenguas y sobre sus<br />
hablantes y critica una “exaltación de la<br />
propia lengua como la única posible y<br />
razonable” que actúa como “herramienta de<br />
dominio e incluso de exterminio respecto de<br />
otras lenguas” con lo que al final acabara por<br />
“tornarse un instrumento del silencio”. En el<br />
segundo de los textos Agustín Fernández Paz<br />
(1996) aludee a algunos de los prejuicios<br />
lingüísticos que, en forma de tópicos, aun se<br />
emiten sobre la lengua gallega.<br />
113
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
TEXTO 1<br />
Un prejuicio lingüístico es una desviación de<br />
la racionalidad que, casi siempre, toma la<br />
forma de un juicio de valor, o bien sobre una<br />
lengua (o alguna de sus características), o<br />
bien sobre los hablantes de una lengua (en<br />
tanto que hablantes). Y se trata de un<br />
prejuicio generalmente dictado por la<br />
ignorancia o por la malevolencia, ajustado a<br />
estereotipos maniqueos y dictado por la<br />
desazón que nos producen todas aquellas<br />
cosas y personas que son diferentes a<br />
nosotros.<br />
Así pues, los prejuicios lingüísticos son una<br />
subclase de los prejuicios generales e inciden<br />
sobre lenguas y hablantes que alguien puede<br />
considerar extraños a niveles diferentes: 1)<br />
porque ciertos hablantes usan una lengua<br />
que a ese alguien le es poco o nada conocida;<br />
o 2) porque aquellos hablan una<br />
variedad de la lengua que no es la propia del<br />
perjudicador [...].<br />
En grados diversos, el prejuicio lingüístico<br />
(inocente o perverso) no es otra cosa que<br />
una manifestación del racismo, orientado<br />
ahora hacia las lenguas y los hablantes. El<br />
“ombligüísmo” lingüístico puede llevar a la<br />
exaltación de la propia lengua como la única<br />
posible y razonable, y esta, sin saberlo, y sin<br />
pedirlo, pasara a desempeñar toda la serie<br />
de funciones para las que no estaba preparada.<br />
De ser un instrumento neutro de<br />
comunicación, la expresión del pensamiento<br />
y la consolidación de los humanos como<br />
seres inteligentes, se verá obligada a<br />
convertirse en estandarte, en herramienta de<br />
dominio e incluso de exterminio respecto de<br />
otras lenguas. Porque esta a la orden del día<br />
que una lengua, si es considerada más apta<br />
que otras, y si el poder la acompaña, puede<br />
114<br />
producir la muerte de muchas lenguas;<br />
puede ser impuesta por la fuerza y, de esta<br />
forma, tornarse un instrumento del silencio.<br />
(Jesús Tusón (1988), Los prejuicios<br />
lingüísticos, Barcelona, Octaedro, 1996,<br />
Págs. 22, 27 y 28.)<br />
TEXTO 2<br />
(...) Outras veces, estas actitudes non se<br />
tradacen en comportamientos que afectan<br />
directamente á nosa práctica <strong>lingüística</strong>, senón<br />
que o fan en forma de opinións verbais.<br />
Son os chamados prexuízos linguisticos. É<br />
moi importante identificar e analizar estes<br />
prexuízos, porque na práctica funcionan<br />
como argurnentos que serven para apoiar e<br />
xustificar unha determinada conducta<br />
lingüistica. Algúns deles xa os temo<br />
escoitando tantas veces que mesmo soan a<br />
tópicos. E, sen embargo, seguen vivos e<br />
actuantes, mesmo entre as xeracións máis<br />
novas. Velaquí algúns dos exemplo máis<br />
coñecidos:<br />
-O galego vale para a vida rural ou para a<br />
vida afectiva, pero non vale para andarmos<br />
polo mundo da ciencia e da técnica.<br />
-O galego representa o atraso, o carro de<br />
vacas; o castelán representa a modernidade,<br />
o ordenador.<br />
-Os que falan galego, ou son da aldea ou son<br />
do Bloque<br />
3. El Bloque Nacionalista Gallego es una<br />
coalición política de signo nacionalista.<br />
-O galego significa quedarnos pechados en<br />
nós mesmos, tras d o Telón de Grelos, cando<br />
o que hai que buscar é a universalidade.<br />
-0 galego fálase distinto en cada sitio, non<br />
nos damos posto de acordo entre nós.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
-O galego bo é o que sempre falou a xente; o<br />
outro é un invento dos profesores, un galego<br />
artificial.<br />
E así poderimos seguir con lista destes<br />
prexuízos, presentes en todos los ámbitos da<br />
sociedade. Cada an deles podería (e debería)<br />
desmontarse e analizarse polo miúdo,<br />
descubrindo as medias verdades, os<br />
estereotipos e as contradiccións gate se<br />
agachan detrás. É dicir, deixando ó<br />
descuberto a súa inanidade.<br />
(Agustín Fernández Paz (1996), “As actitudes<br />
lingüisticas”, en Revista Calego de Educación,<br />
n" 25.)<br />
¿Estas de acuerdo con estos autores? Si es<br />
así, ¿cómo debería orientarse en tu opinión la<br />
educación <strong>lingüística</strong> con el fin de evitar la<br />
influencia de los prejuicios lingüísticos en los<br />
alumnos y en las alumnas? Educar en el<br />
aprecio de la diversidad <strong>lingüística</strong> y en la<br />
critica a los prejuicios lingüísticos y es una<br />
tarea que afecta solo a quienes, enseñan<br />
lenguas minoritarias (gallego, asturiano,<br />
euskera, catalán...) ¿o afecta también a<br />
quienes enseñan lengua castellana?<br />
Justifica tu respuesta<br />
3.8.13. EL APRENDIZAJE DE LAS<br />
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS<br />
En los siguientes textos (de orígenes diversos<br />
pero coincidentes en las ideas) se insiste en<br />
el papel que debe desempeñar la educación<br />
<strong>lingüística</strong> en la enseñanza de actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s de aprecio a la lengua, a las<br />
lenguas, a sus usos y a los hablantes;<br />
TEXTO 1<br />
En todo caso, los alumnos han de apreciar<br />
las diferentes variedades <strong>lingüística</strong>s, tanto<br />
las existentes entre diferentes lenguas como<br />
las propias de distintos grupos en el uso de<br />
una misma lengua, apreciando incluso<br />
aquellas variedades que están culturalmente<br />
desvalorizadas, pero que cumplen las<br />
funciones comunicativa y representativa<br />
dentro de un determinado medio social.<br />
También, y sobre todo, el alumno ha de<br />
valorar las otras lenguas del Estado español<br />
que coexisten con el castellano. En este<br />
sentido la educación ha de favorecer el<br />
conocimiento y la valoración positiva de la<br />
realidad plurilingüe y pluricultural del Estado<br />
y, a partir de ello, la valoración positiva de la<br />
pluralidad de las lenguas que se hablan en el<br />
mundo.<br />
(Ministerio de Educación y Ciencia, Real<br />
Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el<br />
que se establecen las enseñanzas mínimas<br />
correspondientes a la Educación Secundaria<br />
Obligatoria. Lengua y Literatura, Suplemento<br />
del número 152 del Boletín Oficial del<br />
Estado, miércoles 26 de junio de 1991, Pág.<br />
53.)<br />
TEXTO 2<br />
Los contenidos actitudinales, relegados hasta<br />
ahora a formar parte del currículum oculto,<br />
adquieren en este Diseño Curricular base<br />
especial relevancia [...]. Las actitudes, los<br />
valores y las normas que desde esta área se<br />
impulsaran en la Educación Secundaria<br />
Obligatoria serán:<br />
•Valoración de la lengua corno medio de<br />
representación y de comunicación.<br />
115
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
•Valoracion de la lengua como manifestación<br />
sociocultural y vehículo de transmisión y<br />
creación cultural.<br />
•Valoración positiva de la realidad plurilingüe<br />
de la sociedad.<br />
•Respeto y valoración positiva del uso de las<br />
diferentes lenguas y variantes.<br />
•Mantenimiento de actitudes positivas y<br />
activas respecto a la utilización del euskera<br />
en todos los Ámbitos.<br />
•Desarrollo de la actitud crítica ante los usos<br />
lingüísticos en que están implícitos prejuicios<br />
racistas, clasistas y sexistas<br />
[...].<br />
(Departamento de Educación, Universidades<br />
e Investigación del Gobierno Vasco, Diseño<br />
Curricular Base de la Comunidad Autónoma<br />
Vasca. Educación Secundaria Obligatoria.<br />
Lengua Castellana, Lengua Vasca y Literatura<br />
y Lenguas Extranjeras, Vitoria- Gateiz, 1992,<br />
Pág. 44.)<br />
TEXTO 3<br />
La intención de crear determinadas actitudes<br />
respecto a las lenguas y a los hablantes será<br />
una responsabilidad compartida por los<br />
profesores de castellano con los de gallego,<br />
francés e inglés. Aspectos de esta tarea<br />
común son los siguientes:<br />
•la eliminación de prejuicios sobre las<br />
lenguas (la supuesta superioridad de algunas<br />
para la transmisión del pensamiento y la<br />
cultura...) o sobre las variedades geográficas<br />
y sociales de las mismas (la idea de que los<br />
dialectos son hablas incorrectas o el supuesto<br />
de que la norma culta es la única aceptable<br />
en cualquier circunstancia);<br />
•la valoración de las lenguas como<br />
instrumentos cognitivos, medios de<br />
comunicación privilegiados y elementos<br />
116<br />
configuradores de la identidad personal y<br />
colectiva; la necesidad, el interés y la<br />
curiosidad por comunicarse con personas de<br />
otras lenguas;<br />
•la valoración de la pluralidad <strong>lingüística</strong><br />
como un patrimonio de la humanidad.<br />
(Xunta de Galicia, Deseño Curricular Base.<br />
Lingua Galega e Literatura. Lengua<br />
Castellano y Literatura, Santiago, Xunta de<br />
Galicia, 1992, Págs. 71 y 72.)<br />
3.8.14. LENGUA Y ESCUELA<br />
El objetivo esencial de la educación<br />
<strong>lingüística</strong> es contribuir a la adquisición y al<br />
desarrollo de la competencia comunicativa<br />
de los alumnos y de las alumnas. De acuerdo<br />
con esta voluntad de mejorar sus<br />
capacidades de expresión y de comprensión<br />
de mensajes, en las aulas el aprendizaje<br />
lingüístico se orienta en la actualidad a que<br />
los alumnos y las alumnas sean capaces no<br />
solo de saber algunas cosas sobre la lengua<br />
sino también de saber hacer cosas con esa<br />
lengua. El interrogante surge de inmediato:<br />
¿Con qué lengua? O, mejor dicho, ¿con que<br />
variedad <strong>lingüística</strong>?<br />
Hasta ahora casi nadie dudaba en responder<br />
que la escuela debía enseñar la lengua<br />
correcta y el respeto a la norma culta. De ahí<br />
el énfasis en el aprendizaje de la gramática,<br />
en la corrección ortográfica, en ejercicios de<br />
sintaxis, en la ampliación del saber léxicosemántica<br />
y en la lengua literaria como<br />
canon de lengua. Sin embargo, en los<br />
últimos tiempos, y al compás de la extensión<br />
de la escolaridad obligatoria y del acceso a<br />
las aulas de alumnos y. alumnas con un<br />
cierto rechazo a la cultura escolar, ese<br />
énfasis se ha atenuado ante la certeza de<br />
que una educación <strong>lingüística</strong> orientada<br />
exclusivamente al aprendizaje de conceptos
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
gramaticales, a la corrección de la ortografía,<br />
al conocimiento de la historia literaria y a la<br />
enseñanza de la norma culta apenas<br />
contribuía a la adquisición de las habilidades<br />
<strong>lingüística</strong>s y comunicativas que hacen<br />
posible un uso de la lengua (oral y escrito)<br />
no solo correcto sino también adecuado y<br />
coherente en las diversas situaciones y<br />
contextos de la comunicación entre las personas.<br />
¿Por qué? A lo largo de este manual he<br />
intentado responder a este interrogante<br />
insistiendo no solo en la inadecuación de<br />
algunas formas de hacer en el ámbito de la<br />
educación <strong>lingüística</strong> sino también en otros<br />
factores do naturaleza-sociocultural que nos<br />
ayudan a entender como las desigualdades<br />
en el seno de la sociedad se traducen en un<br />
desigual acceso a los bienes lingüísticos y en<br />
el éxito académico de unos y en el fracaso<br />
escolar de otros. De ahí que cualquier<br />
evaluación sobre el aprendizaje lingüístico en<br />
las aulas tenga que tener en cuenta los<br />
diferentes contextos socioculturales en los<br />
que unos y otros adquieren y desarrollan sus<br />
habilidades comunicativas. Solo desde la<br />
conciencia socio<strong>lingüística</strong> de que no todos<br />
los alumnos y no todas las alumnas acuden a<br />
la escuela con un capital lingüístico adecuado<br />
será posible evitar el desanimo que en<br />
ocasiones nos acosa al constatar el lento<br />
avance en la mejora de las competencias<br />
comunicativas de algunos alumnos y<br />
alumnas.<br />
De ahí que surjan otros interrogantes que a<br />
su vez exigen otras respuestas. Algunos de<br />
estos interrogantes se refieren a la lengua de<br />
los alumnos: ¿cómo hablan los alumnos y las<br />
alumnas? ¿Cuál es su capital lingüístico?<br />
¿Con qué intenciones y en que contextos<br />
usan la lengua? Otros aluden a las ideas y<br />
expectativas de la institución escolar en<br />
torno al aprendizaje lingüístico en las aulas y<br />
al tipo de lengua que conviene enseñar:<br />
¿cómo espera la institución escolar que<br />
hablen los alumnos? ¿En qué variedad<br />
<strong>lingüística</strong> y con que grado de corrección?<br />
¿Con que intenciones se enseña la lengua en<br />
las escuelas e institutos?<br />
Es evidente que los alumnos y las alumnas<br />
ya hablan cuando acuden a las escuelas e<br />
institutos y en consecuencia saben usar la<br />
lengua para transmitir algunos significados.<br />
Y no hace falta ser un observador<br />
especialmente cualificado para saber que en<br />
la mayoría de las ocasiones utilizan al hablar<br />
una variedad social asociada a su edad, a su<br />
clase social, a su sexo, y en ocasiones, a un<br />
determinado dialecto geográfico. Ese y no<br />
otro es su capital lingüístico, útil en la<br />
conversación espontánea, en el ámbito<br />
familiar y en el uso coloquial de la lengua<br />
pero quizá inadecuado en otras situaciones<br />
de comunicación y en la escuela. Porque la<br />
escuela espera de los alumnos y de las<br />
alumnas que sean capaces de hablar y<br />
escribir correctamente, es decir, que<br />
aprendan a usar la variedad estándar de la<br />
lengua y a ser respetuosos con la norma<br />
<strong>lingüística</strong>. Y ahí es donde aparecen las<br />
dificultades, en la distancia entre la lengua<br />
del alumno y la lengua de la escuela, entre<br />
las variedades <strong>lingüística</strong>s de uso habitual en<br />
sus contextos cotidianos y la variedad<br />
estándar y en ocasiones culta de la<br />
institución escolar, y no tanto en déficit en<br />
su competencia <strong>lingüística</strong>.<br />
Miguel Siguan (1990, Págs., 16 y 17) sitúa<br />
con precisión el problema cuando señala que<br />
la escuela “recomienda y preconiza de<br />
terminadas formas y estructuras <strong>lingüística</strong>s<br />
y desaconseja y condena otras que el<br />
alumno utiliza o puede utilizar. Lo cual<br />
equivale a decir que la escuela reconoce una<br />
117
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
norma <strong>lingüística</strong> una manera correcta de<br />
hablar y que pretende moldear la lengua de<br />
sus alumnos de acuerdo con esa norma”. En<br />
consecuencia, la educación <strong>lingüística</strong> se<br />
orienta al aprendizaje de la norma y al<br />
dominio de la lengua correcta mediante el<br />
estímulo de ciertas formas de hablar y<br />
escribir, el estudio de la gramática, la<br />
aportación de modelos canónicos de habla y<br />
de escritura (casi siempre literaria) y en<br />
algunas ocasiones la censura de las formas<br />
de decir ajenas a la variedad estándar de la<br />
lengua. En este contexto, “la escuela es el<br />
lugar en el cual con el lenguaje se hacen<br />
cosas diferentes de aquellas que el niño<br />
quisiera hacer (y considera justo hacer). La<br />
escuela es "otra cosa, aun <strong>lingüística</strong>mente, y<br />
quizá sea la institución que garantiza mejor<br />
el hecho de que verdaderamente se producirá<br />
la “rendición" (<strong>lingüística</strong> y no <strong>lingüística</strong>)<br />
del niño ante las cosas "tales como son",<br />
ante el mundo tal como es, ante la lógica<br />
como la queremos nosotros, (Simone, 1988<br />
[1992, Pág. 13]).<br />
Esa lógica establece que en la escuela la<br />
norma <strong>lingüística</strong> se traduce, en un modelo<br />
de lengua hacia cuyo aprendizaje se orienta<br />
la enseñanza <strong>lingüística</strong> de los alumnos y de<br />
las alumnas. En la medida en que la lengua<br />
de los alumnos, con sus errores gramaticales<br />
y semánticas, sus vulgarismos, sus rasgos<br />
dialectales o su argot no se ajusta a los<br />
dictados de esa norma y a la variedad<br />
estándar de la lengua, acaba siendo objeto<br />
de crítica y de corrección continua en las<br />
aulas. Afortunadamente, hoy las cosas están<br />
cambiando y ya no es la variedad culta la<br />
que actúa como modelo de lengua en la<br />
educación si no una variedad estándar que<br />
goza de un cierto consenso social, ya que se<br />
sitúa a medio camino entre las formas<br />
socialmente devaluadas de la lengua y el uso<br />
118<br />
culto de una minoría ilustrada. Por otra<br />
parte, y ante la dificultad de establecer el<br />
equilibrio entre lo vulgar y lo pedante, se<br />
observa una mayor tolerancia ante ciertas<br />
transgresiones de la norma y un mayor<br />
aprecio hacia las variedades <strong>lingüística</strong>s que,<br />
aún no ajustándose al uso estándar o culto<br />
de la lengua, son sin embargo un elemento<br />
esencial de la identidad de las personas que<br />
las hablan (dentro y fuera de las aulas).<br />
En esta dirección, en vez de insistir de forma<br />
exclusiva en la imposición de un modelo de<br />
lengua y en la censura de cualquier uso que<br />
se aleje de la norma culta, en la educación<br />
<strong>lingüística</strong> se abre paso la idea de que<br />
conviene conjugar la enseñanza de la<br />
variedad estándar de la lengua con una<br />
actitud más abierta ante los usos lingüísticos<br />
de los alumnos y de las alumnas. No se trata<br />
en fin de uniformar las formas de hablar de<br />
quienes acuden a las aulas en la esperanza<br />
de que hagan en cualquier ocasión un uso<br />
correcto, estándar y si es posible culto de la<br />
lengua, sino de abrir el abanico de sus<br />
capacidades expresivas y de acercarles al<br />
conocimiento y al dominio de un uso formal<br />
del lenguaje que quizá no tengan la<br />
oportunidad de aprender en otro contexto<br />
que no sea el escolar. Dicho de otra manera:<br />
aunque desde la escuela se deba facilitar el<br />
aprendizaje de la variedad estándar de la<br />
lengua, ello no debe hacerse en detrimento<br />
del uso de otras formas expresivas porque<br />
“el resultado último de la educación<br />
<strong>lingüística</strong> consiste no solo en el dominio de<br />
una lengua, correcta, precisa y flexible sino<br />
también en la capacidad de utilizar en cada<br />
situación y para cada función que puede<br />
cumplir el lenguaje la variedad de lengua<br />
adecuada” (Siguan, 1990, Pág. 26).<br />
En este contexto, el énfasis deja de ponerse<br />
en el déficit lingüístico de los alumnos y de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
las alumnas cuyas variedades <strong>lingüística</strong>s<br />
están alejadas de la norma culta y de la<br />
variedad estándar. Quizá porque el éxito o el<br />
fracaso escolar no dependen tanto de la<br />
utilidad de una u otra variedad <strong>lingüística</strong><br />
para el aprendizaje escolar como de las<br />
diferentes ideas y expectativas que tienen<br />
alumnos y profesores sobre lo que ocurre en<br />
las aulas. En este sentido, es esencial evitar<br />
algunas actitudes hostiles hacia las variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s utilizadas por los<br />
alumnos ya que, al ser distintas de la<br />
variedad <strong>lingüística</strong> usada por el profesorado,<br />
esos alumnos a menudo se encuentran ante<br />
la disyuntiva de tener que elegir entre la<br />
adopción de la lengua de la escuela (y el<br />
abandono de sus señas <strong>lingüística</strong>s de<br />
identidad) o la indiferencia hacia la variedad<br />
estándar (y la consiguiente desventaja<br />
escolar).<br />
Michael Stubbs (1976 [1984, Págs. 81-85])<br />
recoge en este texto algunas de estas ideas:<br />
sobre lo que es importante; solo ocurre que<br />
el tiene valores y objetivos diferentes.<br />
La vasta, compleja e imponente literatura<br />
relativa a la importancia del lenguaje en la<br />
educación no debe cegarnos en unas simples<br />
razones no <strong>lingüística</strong>s por las que los niños<br />
de clase trabajadora (y los inmigrantes)<br />
tienden a fracasar en la escuela con más<br />
frecuencia que los niños de clase media. Por<br />
ejemplo, un niño puede de fracasar en la<br />
escuela porque no comparte las ideas<br />
escolares<br />
Una explicación no <strong>lingüística</strong> del fracaso<br />
escolar es que se puede llevar a un niño ante<br />
Euclides, pero no se le puede hacer pensar.<br />
Alternativamente, un niño puede parecer<br />
“ineducable» porque la escuela es insensible<br />
a sus formas de lenguaje y pensamiento<br />
culturalmente distintas, e insiste en tratar<br />
estas diferencias como deficiencias. Una<br />
segunda explicación del fracaso educativo es<br />
que hay que empezar a enseñar desde el<br />
punto donde se encuentra el niño; no hay<br />
ningún otro sitio desde donde empezar, pero<br />
con niños diferentes tenemos que empezar<br />
desde sitios diferentes. Tampoco podemos<br />
presumir, en ningún caso, que tenga que<br />
haber una causa única y nítida del fracaso<br />
educativo: un propósito simple y mágico del<br />
éxito educativo. En general, existe una<br />
evidencia en aumento a favor de una gama<br />
de efectos no tradicionales sobre el<br />
desarrollo cognitivo (incluidos los no<br />
lingüísticos)' incluyendo la confianza del niño<br />
en si mismo, las esperanzas de futuro y las<br />
expectativas del profesor hacia el.<br />
Por lo tanto, el lector debe evitar el dejarse<br />
engañar por el amplio número de estudios<br />
que deba ten la cuestión de si hay una relación<br />
directa causal entre lenguaje y<br />
capacidad educativa. A menudo se han<br />
derrochado ingentes cantidades de tinta<br />
académica en falsos problemas. En la Edad<br />
Media, los eruditos solían debatir cuantos<br />
Ángeles podían danzar sobre la punta de una<br />
aguja; pero debatir un problema no lo<br />
convierte en algo significativo en los<br />
términos del mundo real. Varios libros sobre<br />
el lenguaje en la educación dan por sentido<br />
que la “deficiencia <strong>lingüística</strong>” es un<br />
concepto, significativo, y que puede utilizarse<br />
para “explicar” ciertos problemas educativos<br />
de los niños. No obstante, el concepto se halla<br />
en tela de juicio, y muchos lingüistas se<br />
preguntan si la noción tiene alguna clase de<br />
validez. De hecho, ha surgido ahora una contraliteratura<br />
debido a la necesidad de señalar<br />
algunos de los mitos creados por la<br />
investigación de las ciencias sociales en el<br />
terreno de la educación. Keddie (1973) ataca<br />
119
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
el “mito” de la deficiencia cultural; Labov<br />
(1969) ataca un aspecto de este mito en lo<br />
que el llama la “ilusión de la deficiencia<br />
verbal”, y Jakson (1974) ataca el mito de los<br />
códigos elaborados y restringidos. [...]<br />
Hasta ahora no existe una relación causal<br />
verificada entre el lenguaje de un niño y su<br />
capacidad cognitiva, y ni siquiera esta claro<br />
que tipo de vivencia se requerirá para<br />
demostrar dicha relación. Son<br />
demostrablemente incoherentes las<br />
afirmaciones que asegura que Ciertas<br />
variedades (dialectales) del lenguaje son<br />
“deficientes”, y, consecuentemente, originan<br />
deficiencias cognitivas. Una importante<br />
falacia lógica se deriva, por lo tanto, del<br />
hecho de ver el lenguaje como una causa del<br />
éxito o fracaso educativo. Puesto que, no se<br />
puede demostrar ninguna relación bien<br />
definida entre formas del lenguaje y formas<br />
de cognición, nos quedamos con una simple<br />
correlación: dos grupos de niños, pongamos<br />
por caso de clase trabajadora y de clase<br />
media, emplean distintas variedades del<br />
lenguaje y, asimismo (como tendencia<br />
estadística), actúan do forma diferente en la<br />
escuela. Pero tal correlación nunca puede<br />
ser, en sí misma, demostración de<br />
causalidad.<br />
UN PROBLEMA SOCIOLINGÜÍSTICO<br />
No obstante, lo que surge es una compleja<br />
relación socio<strong>lingüística</strong> entre el lenguaje de<br />
un niño y su éxito escolar. No existe duda de<br />
que diferentes grupos sociales utilizan<br />
diferentes formas de lenguaje en situaciones<br />
sociales comparables. Es decir, tienen<br />
diferentes normas de uso apropiado del<br />
lenguaje. Esto se muestra canto por trabajos<br />
de campo realizados en escenarios naturales<br />
como por trabajos experimentales del tipo de<br />
120<br />
los de Bernstein. Los profesores y las<br />
escuelas pueden estimar que el lenguaje<br />
empleado por ciertos niños es<br />
estilísticamente inapropiado para las convenciones<br />
de la situación del aula (aunque el<br />
lenguaje del niño puede ser totalmente<br />
adecuado para cualquier exigencia cognitiva<br />
que se le haga). Además, los profesores<br />
pueden reaccionar negativamente ante<br />
variedades <strong>lingüística</strong>s de bajo prestigio y,<br />
en situaciones extremas, pueden reaccionar<br />
negativamente ante variedades <strong>lingüística</strong>s<br />
de bajo prestigio y, en situaciones extremas,<br />
pueden incluso malinterpretar al niño<br />
(aunque ninguna de las partes puede darse<br />
cuenta exactamente de lo que esta<br />
ocurriendo). Incluso si el profesor abandona<br />
su norma para aceptar el lenguaje del niño<br />
como distinto, pero igualmente valioso, su<br />
propio lenguaje probablemente sea distinto,<br />
en forma notoria respecto al del niño, en la<br />
dirección de la variedad <strong>lingüística</strong> normativa<br />
de prestigio. Y el niño tendrá conciencia de<br />
que la forma <strong>lingüística</strong> del profesor es la<br />
que recibe apoyo por parte de la autoridad<br />
institucional. El niño, entonces, puede verse<br />
envuelto en una disyuntiva. Puede reconocer<br />
que, para progresar, debe adoptar el estilo<br />
de lenguaje del profesor, pero que hacer<br />
esto le va a separar de sus amigos. Un<br />
dialecto anormativo puede tener bajo<br />
prestigio social para las escuelas, pero sirve<br />
a la función positiva de demostrar lealtad de<br />
grupo a sus hablantes. Y el grupo parejo<br />
siempre es una influencia <strong>lingüística</strong> mucho<br />
más fuerte sobre los niños que su escuela o<br />
familia. [...]<br />
La desventaja educacional puede ser<br />
resultado de la ignorancia o intolerancia<br />
popular en cuanto a las diferencias culturales<br />
y <strong>lingüística</strong>s. Pero tal desventaja no es una<br />
deficiencia. Así pues, yo rechazaría el
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
demasiado simple y peligroso tópico de que<br />
“el fracaso educativo es fracaso lingüístico”, y<br />
lo sustituiría por la afirmación más cauta de<br />
que “el fracaso educativo suele provenir de<br />
diferencias socio<strong>lingüística</strong>s entre escuelas y<br />
alumnos”. Por ello, mi punto de vista sería el<br />
siguiente: (1) Las escuelas y Las aulas<br />
dependen del lenguaje, puesto que la<br />
educación, tal y como la entendemos en<br />
nuestra cultura, es inconcebible sin las<br />
conferencias, explicaciones, lectura y<br />
escritura de que consta. De este modo, (2) si<br />
una escuela define a un alumno como<br />
“<strong>lingüística</strong>mente inapropiado”, este<br />
fracasara, entonces, casi con toda seguridad,<br />
en el sistema educativo formal. Pero esto es<br />
una tautología: (2) es una consecuencia<br />
directa de (I), y solamente plantea la<br />
cuestión de que exigencias <strong>lingüística</strong>s hacen<br />
Las escuelas a sus alumnos. Una de las<br />
exigencias <strong>lingüística</strong>s hechas por la escuela<br />
puede ser la de que el lenguaje normativo es<br />
la lengua adecuada para las aulas. Si la<br />
competencia <strong>lingüística</strong> se iguala de este<br />
modo con la capacidad de emplear formas<br />
dialectales normativas, esto significa que Los<br />
hablantes de dialéctos anormativos son, por<br />
definición, “<strong>lingüística</strong>mente deficientes”.<br />
Pero esta definición es, desde luego, circular<br />
y vacía, y no tiene ninguna base en absoluto<br />
en la realidad <strong>lingüística</strong>.<br />
3.8.15. EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA Y<br />
EMANCIPACIÓN SOCIAL<br />
A lo largo de este epígrafe sobre “Lengua,<br />
cultura y sociedad” insistí en la idea de que<br />
los usos lingüísticos están asociados a<br />
factores socioculturales, como la clase social,<br />
el género sexual o la edad, y constituyen un<br />
elemento esencial de la identidad cultural de<br />
los diferentes grupos sociales. De igual<br />
manera aludí a como la variedad estándar de<br />
la Lengua (utilizada, entre otros contextos,<br />
en el educativo) es la variedad <strong>lingüística</strong> de<br />
las clases acomodadas que, en función del<br />
poder que ejercen en la sociedad y gracias a<br />
agentes de estandarización como la escuela<br />
y los medios de comunicación, convierten a<br />
esta variedad en la lengua legítima de una<br />
comunidad de habla. De esta manera, el uso<br />
y el dominio de la variedad estándar o culta<br />
produce en determinados ámbitos sociales<br />
un beneficio de distinción que otorga a sus<br />
hablantes un estatus mayor que el que se<br />
deriva de los usos ilegítimos (dialectales o<br />
sociales) de otros hablantes con menor<br />
poder y nivel de instrucción.<br />
En consecuencia, e insisto en esta idea otra<br />
vez, quizá ante la Lengua seamos iguales<br />
pero somos enormemente desiguales en el<br />
uso (Tusón, 1991). En efecto, los usos<br />
lingüísticos, entre otros efectos enormente<br />
valiosos en el ámbito de la comunicación<br />
entre Las personas, tienen en ocasiones<br />
también un efecto de opresión y de<br />
manipulación al servicio de Las clases<br />
privilegiadas. En educación nada nos es<br />
ajeno y por ello la educación <strong>lingüística</strong><br />
debería ayudar a los alumnos y a Las<br />
alumnos a hacer un uso no sólo correcto,<br />
coherente y adecuado de la lengua sino<br />
también crítico con determinados usos del<br />
lenguaje. Desde la educación <strong>lingüística</strong> ha<br />
de enseñarse el amor a las lenguas y el<br />
aprecio de la diversidad <strong>lingüística</strong>, el<br />
conocimiento de las formas de hablar y de<br />
las culturas de los diferentes grupos sociales<br />
y de las diversas comunidades de habla, la<br />
actitud crítica ante los prejuicios lingüísticos<br />
y los usos sexistas o clasistas del lenguaje y<br />
121
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
la conciencia del papel que desempeña el<br />
lenguaje en la comunicación cotidiana, en el<br />
aprendizaje escolar y social y en la construcción<br />
de la identidad psicológica y cultural<br />
de las personas.<br />
En última instancia la educación <strong>lingüística</strong><br />
ha de contribuir a la adquisición no solo de la<br />
competencia comunicativa de las personas<br />
sino también, y a la vez, a la adquisición de<br />
una conciencia <strong>lingüística</strong> (Van Lier, 1995a),<br />
entendida en un doble sentido: como<br />
conocimiento de la facultad humana del<br />
lenguaje y de su papel en el pensamiento, en<br />
el aprendizaje y en la vida social, y como<br />
“una conciencia del poder y del control que<br />
se ejercen a través del lenguaje y de las<br />
intrincadas relaciones que existen entre<br />
lengua y cultura” (Van Lier, 1995b, Pág. 23).<br />
Desde este enfoque de la educación<br />
<strong>lingüística</strong> esta no se restringe al uso correcto<br />
de la variedad culta de la lengua, a la<br />
identificación de conceptos gramaticales y al<br />
conocimiento académico de las obras y<br />
autores de la historia canónica de la<br />
literatura. Una educación <strong>lingüística</strong>, tal y<br />
como la entendemos a lo largo y ancho de<br />
este manual, debe ayudar a los alumnos y a<br />
las alumnas no sólo a mejorar sus usos del<br />
lenguaje sino también a adquirir una<br />
conciencia crítica de las desigualdades<br />
socioculturales (a través del análisis de los<br />
usos lingüísticos en su calidad de espejo de<br />
las diferencias culturales y en ocasiones de<br />
instrumento de segregación y de dominio) y<br />
una voluntad de cambiar la vida, como escribiera<br />
Arthur Rimbaud. La educación<br />
<strong>lingüística</strong> debe ayudar también a los<br />
alumnos y a las alumnas a adquirir una<br />
conciencia crítica sobre el papel que en<br />
ocasiones desempeña el lenguaje en la<br />
creación y en el mantenimiento de las<br />
desigualdades socioculturales contribuyendo<br />
122<br />
de esta manera a la emancipación de las<br />
personas con respecto a las servidumbres de<br />
una sociedad injusta e insolidaria.<br />
En este contexto nadie mejor que Paulo<br />
Freire para expresar<br />
el objetivo esencial de una educación<br />
<strong>lingüística</strong> comprometida<br />
con cambios sociales que eviten la<br />
discriminación y el olvido de los grupos<br />
sociales desfavorecidos y de los pueblos<br />
oprimidos.<br />
Para el pedagogo brasileño, la educación<br />
<strong>lingüística</strong> (o la alfabetización en la lectura y<br />
en la escritura, en la que tanto trabajó) es<br />
parte de la vida y debe ser un instrumento<br />
de diálogo, de crítica y de liberación. En el<br />
siguiente texto, escrito en colaboración con<br />
Donaldo Macedo (Freire y Macedo, 1987<br />
[1989, Págs. 152-153 y 156-157]), defiende<br />
el derecho de los estudiantes a hablar su variedad<br />
<strong>lingüística</strong>, alude a la necesidad de<br />
enseñar la lengua estándar para “habilitar<br />
<strong>lingüística</strong>mente a los estudiantes para<br />
dialogar con los diversos sectores de la<br />
sociedad” y sugiere que “el acto de aprender<br />
a leer y escribir es un acto creativo que<br />
implica una comprensión crítica de la<br />
realidad” y una comprensión del contexto<br />
social en que cada texto tiene lugar:<br />
Los educadores deben desarrollar estructuras<br />
pedagógicas radicales que ofrezcan a los<br />
estudiantes la oportunidad de utilizar su<br />
propia realidad como base de la<br />
alfabetización. Esto, obvivamente, incluye el<br />
idioma que hablan fuera del aula. Cualquier<br />
otra posibilidad implicaría negar los derechos<br />
de los estudiantes, que se encuentran en el<br />
centro de la noción de alfabetización<br />
emancipadora. Cuando no se logra basar un<br />
programa de alfabetización eh el idioma<br />
nativo, quiere decir que las fuerzas de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
oposición pueden neutralizar los esfuerzos de<br />
los educadores y líderes políticos en pos de la<br />
descolonización mental. Los educadores y<br />
líderes políticos deben darse cuenta de que<br />
“el lenguaje es inevitablemente una de las<br />
principales preocupaciones de una sociedad<br />
que, liberándose del colonialismo y<br />
negándose a ser arrastrada al neocolonialismo,<br />
busca su propia recreación. En la lucha<br />
por recrear una sociedad, la reconquista de la<br />
propia realidad se convierte en un factor<br />
fundamental”. Es de enorme importancia<br />
otorgar absoluta prioridad a la incorporación<br />
del lenguaje de los estudiantes como<br />
principal vehículo de la alfabetización, porque<br />
a través del propio idioma pueden reconstruir<br />
su historia y su cultura.<br />
En este sentido, el idioma de los estudiantes<br />
es el único medio por el cual puede<br />
desarrollar su propia voz, prerrequisito indispensable<br />
para el desarrollo de un sentido<br />
positivo de la autoestima: Tal como<br />
argumenta Giroux, la voz de los estudiantes<br />
es “el media discursivo de hacerse “escuchar”<br />
y de definirse a sí mismos como autores<br />
activos de su propio mundo”. La autoría de la<br />
propia, realidad, que también incluiría al<br />
propio idioma, implica lo que, Mikhail Bakhtin<br />
define como “volver a narrar un relato con<br />
las propias palabras”.<br />
Si bien el concepto de la voz es fundamental<br />
para el desarrollo de una alfabetización<br />
emancipadora, la meta jamás debería ser limitar<br />
a los estudiantes a lo vernáculo. Esta<br />
constricción <strong>lingüística</strong> conduce<br />
inevitablemente a un gueto lingüístico. Los<br />
educadores deben entender plenamente el<br />
sentido más amplio de la “habilitación” de los<br />
educandos, Es decir, la habilitación jamás<br />
debería limitarse o lo que Aronowitz describe<br />
como el proceso de estimarse y quererse”.<br />
Además de este proceso, la habilitación<br />
también debería ser un medio que capacite a<br />
los estudiantes para “cuestionar y tomar<br />
selectivamente aquellos aspectos de la<br />
cultura dominante que les proporcionaran la<br />
base para definir y transformar, más que<br />
para servir, a un orden social más amplio”.<br />
Esto significa que los educadores deberían<br />
comprender el valor de dominar el lenguaje<br />
estándar del conjunto de la sociedad. Por<br />
medio de la plena apropiación del lenguaje<br />
estándar dominante, los estudiantes se<br />
habilitan <strong>lingüística</strong>mente para dialogar con<br />
los diversos sectores de la sociedad en<br />
general. Lo que quisiéramos reiterar es que<br />
los educadores jamás debieran permitir que<br />
la voz de los estudiantes fuera silenciada por<br />
una legitimación distorsionada del lenguaje<br />
estándar. La voz de los educandos jamás<br />
debiera ser sacrificada, puesto que<br />
constituye el único medio por el cual pueden<br />
dar sentido a su propia experiencia en el<br />
mundo. [...]<br />
ALFABETIZACIÓN EMANCIPADORA<br />
Para mantener cierta coherencia con el plan<br />
revolucionario de reconstruir sociedades<br />
nuevas y más democráticas, los educadores<br />
y líderes políticos necesitan crear una nueva<br />
escuela sobre la base de una nueva praxis<br />
educativa, que exprese diferentes conceptos<br />
educativos y coincidan con el plan pensado<br />
para la sociedad en su conjunto. Para que<br />
esto suceda, el primer paso consiste en<br />
identificar los objetivos de la educación<br />
dominante heredada. En segundo lugar, es<br />
necesario analizar de qué forma funcionan<br />
los métodos seguidos por las escuelas,<br />
legitimando los valores y significados<br />
dominantes, al tiempo que niegan la historia,<br />
la cultura y el idioma de la mayoría de los<br />
estudiantes sometidos. Se dice, asimismo,<br />
que la nueva escuela debe estar también por<br />
123
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
una pedagogía radical, que materializaría<br />
valores tales como la solidaridad, la<br />
responsabilidad social, la creatividad y la<br />
disciplina al servicio del bien común, la<br />
vigilancia y el espíritu crítico. Un rasgo<br />
importante de un nuevo plan educativo sería<br />
el desarrollo de programas de alfabetización<br />
arraigados en una ideología emancipadora,<br />
en que los lectores se conviertan en "sujetos"<br />
más que en menos "objetos". El nuevo<br />
programa de alfabetización necesita alejarse<br />
de los enfoques tradicionales, que insisten en<br />
la adquisición de habilidades mecánicas, pero<br />
separan la lectura de sus contextos<br />
ideológicos e históricos. [...]<br />
De este modo, el desarrollo por parte del<br />
lector de una comprensión crítica del texto, y<br />
del contexto sociohistórico al cual se refiere,<br />
se convierte en un factor importante de<br />
nuestra concepción de la alfabetización. En<br />
este sentido, el acto de aprender a leer<br />
escribir es un acto creativo que implica una<br />
comprensión crítica de la realidad, El<br />
conocimiento acerca de sus conocimientos<br />
anteriores, que los educandos alcanzan a<br />
través de una praxis analítica en su contexto<br />
social, les abre las posibilidades de un nuevo<br />
conocimiento, que revela la razón de ser que<br />
se oculta tras los hechos, desmitificando de<br />
este modo las falsas interpretaciones de<br />
estos mismos hechos. Así pues, ya no hay<br />
separación entre pensamiento lenguaje y<br />
realidad objetiva. La lectura de un texto<br />
exige ahora una lectura dentro del contexto<br />
social al cual se refiere.<br />
3.8.16. ELOGIO DE BABEL<br />
En el Antiguo Testamento (Génesis, 11)<br />
leemos que los descendientes de Noé<br />
intentaron construir una torre de Babel con el<br />
fin de alcanzar el cielo. Ante tal ambición,<br />
124<br />
Yahvé castigó a quienes intentaron tal<br />
empresa (y al resto de la humanidad) con la<br />
confusión de las lenguas. De esta manera<br />
Yahvé humilló a quienes se alejaron de él e<br />
hipotecó la ambición humana de alcanzar el<br />
cielo al dificultar la comunicación entre las<br />
personas y los pueblos,<br />
Algo queda de ese mito bíblico en quienes<br />
aún hoy añoran una lengua única e<br />
identifican la diversidad de lenguas y de<br />
culturas como un castigo divino o como una<br />
lamentable carencia de la humanidad. Frente<br />
a esta idea homogeneizadora sobresale hoy<br />
en el ámbito de la educación y en el ámbito<br />
de la <strong>lingüística</strong>, el elogio de la diversidad<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural de los pueblos. No hay<br />
tal castigo ni mucho menos una carencia sino<br />
una infinita diversidad de formas de decir y<br />
de entender la cultura que no es sino un<br />
reflejo de la diversidad cultural de las<br />
personas y de los pueblos. Y aunque haya<br />
miles de lenguas y todas sean diferentes,<br />
todas las lenguas son iguales puesto que han<br />
surgido y se han desarrollado para expresar<br />
las ideas y los sentimientos de sus hablantes:<br />
Por ello, todas merecen ser<br />
habladas y estudiadas porque todas son un<br />
espejo de las señas de identidad de las<br />
personas y de las culturas y todas nos<br />
ofrecen una información valiosísima sobre la<br />
sociedad humana.<br />
Ofrecemos a continuación dos textos que<br />
elogian la Babel de lenguas en que<br />
convivimos y el papel de la educación<br />
<strong>lingüística</strong> en la eliminación de ciertos<br />
prejuicios y estereotipos sociolingüísticos<br />
sobre las lenguas y sus hablantes. En el<br />
primero de ellos Jesús Tusón (1994) alude a<br />
los prejuicios sociales contra lo que es<br />
diferente y señala como un objetivo esencial<br />
de la educación <strong>lingüística</strong> contribuir a la<br />
igualdad de las personas, de sus culturas y
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
de sus lenguas. En el segundo texto<br />
(Dirección Xeral de Política Lingüística,<br />
1994), escrito en gallego y elaborado en el<br />
contexto de una campaña institucional<br />
orientada al fomento de actitudes <strong>lingüística</strong>s<br />
positivas, se interpreta en clave positiva el<br />
mito de Babel en contraposición al<br />
estereotipo negativo que habitualmente se<br />
tiene sobre el.<br />
TEXTO 1<br />
El ámbito educativo es, a la vez, lugar para la<br />
creación y adquisición del saber y también<br />
espacio en el que se asumen pautas básicas<br />
de convivencia. Pero el saber y el convivir se<br />
ven obstaculizados con frecuencia por<br />
prejuicios endémicos hacia todo lo que es<br />
“diferente”: contra el otro sexo, las gentes<br />
diversas, las culturas diferentes y, también,<br />
contra las lenguas distintas de la propia. [...]<br />
Ante un panorama semejante, el mundo de<br />
la educación tendría que romper más de una<br />
pacífica y crítica lanza en favor de la igualdad<br />
de todos los grupos humanos, de sus<br />
culturas y de sus lenguas. Lo que quiere<br />
decir que debería promover, contra instancias<br />
poderosas y contra la inercia de una<br />
mala educación multisecular, el respeto hacia<br />
la diversidad.<br />
Una educación integral de la persona debe<br />
implicar, necesariamente, una educación<br />
<strong>lingüística</strong>. Esta tarea pasa por el amor no<br />
chovinista a la propia lengua, por su cultivo y<br />
por el conocimiento de sus recursos<br />
expresivos, y también por el interés y el<br />
aprecio de las diversas lenguas como<br />
vehículo de comunicación de otros pueblos y<br />
otras culturas, tanto si son avaladas por<br />
fronteras estatales como si no lo son. En<br />
buena medida, la educación para la convivencia<br />
se tendría que fundamentar en un<br />
ejercicio que nos resultará difícil y que es<br />
poco común: el ejercicio de la desfamiliarización,<br />
que nos llevara a vernos a nosotros<br />
mismos también como extraños, coma si<br />
fuéramos los “otros”, y a nuestras<br />
costumbres y lenguas como “diferentes”<br />
desde los ojos ajenos.<br />
Un ejercicio éste de la “desfamiliarización”<br />
que debería ser complementado con el de la<br />
identificación de todo aquello que es común<br />
a las diversas lenguas del mundo: los<br />
llamados, generalmente, “universales” del<br />
lenguaje. En el siglo XIII, el gran filósofo<br />
inglés Roger Bacon, uno de los iniciadores de<br />
la gramática especulativa medieval, escribió<br />
unas palabras que todavía hoy son citadas<br />
con veneración: “La gramática de todas las<br />
lenguas es única, y la misma en lo esencial,<br />
aunque de lengua a lengua puedan darse diferencias<br />
accidentales”. Cierto es que las<br />
lenguas se nos presentan muy diferentes y<br />
mutuamente ininteligibles; pero, en aspectos<br />
fundamentales, todas son la realización de la<br />
facultad <strong>lingüística</strong>. Unas tendrán artículos y<br />
otras no; unas, preposiciones y otras, casos;<br />
esta “sonará” de una forma y aquella de<br />
otra. Pero toda lengua hace posible, para sus<br />
usuarios, la manifestación del pensamiento,<br />
la ordenación del mundo y la cohesión entre<br />
los hablantes. Y en toda lengua es posible el<br />
lujo extraordinario y gratuito de la expresión<br />
literaria. Y, por encima de todo ello, la<br />
posesión de una lengua nos singulariza como<br />
seres especiales en el ámbito de la<br />
naturaleza y pone, de relieve la unidad<br />
incomparable de la especie humana.<br />
(Jesús Tusón (1994): “Prejuicios lingüísticos<br />
y enseñanza”, en Signos. Teoría y práctica<br />
de la educación, n° 11, Gijón, Págs. 25-27).<br />
125
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
TEXTO 2<br />
Se mira o mapa das linguas que se falan en<br />
Europa (algunhais, oficiais; outra,<br />
marxinadas ou insuficientemente recoñecidas<br />
polos gobernos dos respectivos países), a<br />
impresión que se ten é a de estamos ante un<br />
grande mosaico, Un mosaico moi variado e<br />
moi rico, coas súas pezas significativamente<br />
interconectadas.<br />
Diante desta realidade, algunhas voces teñen<br />
falado dos inconvenientes dunha situación<br />
así, lamentando que non haxa un idióma<br />
europeo único, que nos permitise<br />
entendernos e comunicarnos sen problema<br />
ningún.<br />
Quen así falan enfocan a realidade dun modo<br />
equivocado. Do mesma xeito que unha das<br />
grandes riquezas da naturaleza e a biodiversidade,<br />
a súa ampla variedade, na flora e<br />
na fauna (pensemos na preocupación do<br />
mundo científico diante da empobrecedora<br />
uniformización, dalgunhas zonas de planeta,<br />
como resultado dunha irrocional concepción<br />
da agricultura), tamén a variedade de linguas<br />
é unha imensa riqueza. Unha riqueza na que<br />
está reflectida, mellor que en ningúin outro<br />
sitio, toda a historia da humanidade.<br />
Fronte á vision que considera o mito de Babel<br />
como unha maldición,"a que predomina hoxe<br />
e a visión que o considera como unha mostra<br />
da pluralidade, da variedade que caracteriza<br />
e define ó conxunto da humanidade.<br />
Variedade de etnias, de costumes, de linguas,<br />
de xeitos de entende-lo mundo. Dalgún<br />
xeito, caba dicir que tódalas persoas somos<br />
iguais precisamente porque somos diferentes.<br />
Las pretendidas dificultades de comunicación<br />
entre persoas que falan linguas diversas cada<br />
vez son máis inconsistentes. Porque, ó<br />
126<br />
Tiempo que se está a afirma-la necesidade<br />
de manter e potenciar esta variedade, as<br />
persoas que vivimos en Europa vemos tamén<br />
a necesidade de ler unha (ou máis) lingua de<br />
relación " comun, que permita e<br />
Lingua de relación: Trátase dun concepto<br />
que hai que definir xunto con outro<br />
complententario, que é o de lingua de<br />
instalación. Tóda las persoas temos unha<br />
lingua de instalnción, que adoita coincidir<br />
(aínda que non sempre) con lingua familiar<br />
ou “matema”.É a que sentimos como nosa a<br />
que utilizamos na majoria das situacións da<br />
nosa vida cotid (aínda que en Galicia esta<br />
situacidn está moi condicionada polos<br />
problemas diglósicos). 0 concepto de lingua<br />
de relación é completmetario do anterior.<br />
Dise que a lingua de relación (ou lingua, xa<br />
que pode haber máis de unha) e aquella na<br />
que anhan persoa tamén ten competencia<br />
linguistias plena, aindan que non sexa a súa<br />
lingua de instalación (nota de la Dirección<br />
Xeral de Política Lipientica (Concello de<br />
Vigo).<br />
Favoreza a intercomunicación. A importancia<br />
que o estudio dos idiomas está a ter entre a<br />
xuventude dos diferentes países europeos é<br />
a constatación práctica disto.<br />
Ás veces, aínda se escoitan argumentos que<br />
tentan contrapoñer estes dous fenómenos<br />
que hoxe se están a dar simultaneamente en<br />
Europa: o proceso de reencontro coas<br />
propias raíces e a conciencia de pertencer a<br />
unha comunidade continental ou mundial.<br />
Non hai tal contradicción, xa que o segundo<br />
non pode existir sen o primeiro, e só se é<br />
cidadán do mundo desde a pertenza a unha<br />
comunidade propia.<br />
(Direccion Xeral de Política Lingüística /<br />
Concello de Vigo (1994) “(Materiais da<br />
campaña En galego vivo Vigo, en galego Vigo<br />
vaí”, Vigo.)
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
3.8.17. IDEAS CLAVES<br />
¿Cómo se manifiesta la diversidad <strong>lingüística</strong><br />
y cultural en nuestras sociedades y en las<br />
aulas?<br />
La diversidad <strong>lingüística</strong> y cultural en<br />
nuestras sociedades se manifiesta en las<br />
diversas lenguas y variedades <strong>lingüística</strong>s<br />
(dialectos, sociolectos, registros, estilos...)<br />
utilizadas en el seno de una comunidad de<br />
habla. Cualquier lengua es diversa en tanto<br />
que es usada ya que en el uso lingüístico de<br />
las personas influyen de una manera<br />
determinante diversos factores geográficos,<br />
culturales, sociales e individuales. Quizá por<br />
ello el uso de la lengua es un espejo<br />
privilegiado de la diversidad <strong>lingüística</strong> y<br />
sociocultural en nuestras sociedades. En ellas<br />
las personas desempeñan unos u otros<br />
oficios, tienen una determinada edad y un<br />
determinado sexo, pertenecen a una u otra<br />
clase social, tienen una ideología y un<br />
determinado capital cultural, nacen o viven<br />
en una comunidad donde se hablan una o<br />
varias lenguas, donde se usa de manera<br />
habitual una variedad dialectal... Esta<br />
diversidad (y esta desigualdad) <strong>lingüística</strong> y<br />
cultural en nuestras sociedades tiene su<br />
reflejo en el uso lingüístico a través de<br />
diversas manifestaciones: sociolectos,<br />
registros, jergas, dialectos, bilingüismo,<br />
diglosia, interferencias, prejuicios...<br />
En cuanto a las aulas, los alumnos y las<br />
alumnas utilizan al hablar una variedad social<br />
asociada a su edad, a su clase social, a su<br />
sexo, y en ocasiones, a un determinado<br />
dialecto geográfico. Ese y no otro es su<br />
capital lingüístico, útil en la conversación<br />
espontánea, en el ámbito familiar y en el uso<br />
coloquial de la lengua pero quizás<br />
inadecuado en otras situaciones de<br />
comunicación y en la escuela. Porque la<br />
escuela espera de los alumnos y de las<br />
alumnas que sean capaces de hablar y<br />
escribir correctamente, es decir, que<br />
aprendan a usar la variedad estándar de la<br />
lengua y a ser respetuosos con la norma<br />
<strong>lingüística</strong>. Y ahí es donde aparecen las<br />
dificultades, en la distancia entre la lengua<br />
del alumno y la lengua de la escuela, entre<br />
las variedades <strong>lingüística</strong>s de uso habitual en<br />
sus contextos cotidianos y la variedad<br />
estándar y en ocasiones culta de la<br />
institución escolar.<br />
En este contexto, en vez de insistir de forma<br />
exclusiva en la imposición de un modelo de<br />
lengua y en la censura de cualquier uso que<br />
se aleje de la norma culta, en la educación<br />
<strong>lingüística</strong> se abre paso la idea de que<br />
conviene conjugar la enseñanza de la variedad<br />
estándar de la lengua con una actitud<br />
más abierta ante los usos lingüísticos de los<br />
alumnos y de las alumnas. No se trata en fin<br />
de uniformar las formas de hablar de quienes<br />
acuden a las aulas sino de abrir el abanico de<br />
sus capacidades expresivas y de acercarles<br />
al conocimiento y al dominio de un uso<br />
estándar del lenguaje que quizá no tengan la<br />
oportunidad de aprender en otro contexto<br />
que no sea el escolar.<br />
En el ámbito de la educación <strong>lingüística</strong> es<br />
esencial contribuir a la adquisición de los<br />
conocimientos y de las actitudes que favorezcan<br />
una conciencia crítica del papel que<br />
desempeña el uso lingüístico no solo en la<br />
interacción comunicativa de los hablantes<br />
sino también en la construcción de la<br />
identidad personal y cultural de las personas<br />
y de los grupos sociales. Es urgente volver a<br />
pensar en las aulas sobre la diversidad<br />
<strong>lingüística</strong> y cultural en nuestras sociedades<br />
con la voluntad de indagar no solo sobre las<br />
lenguas y sus variedades geográficas sino<br />
127
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
también sobre como los bienes de la lengua<br />
están injustamente distribuidos en el mercado<br />
de los intercambios lingüísticos ya que<br />
no todas las personas tienen acceso a las<br />
diferentes situaciones y contextos de<br />
comunicación ni están en igualdad de<br />
condiciones a la hora de adquirir las<br />
habilidades comunicativas que hacen posible<br />
la competencia comunicativa de las personas.<br />
¿Como influye el contexto sociocultural de las<br />
personas en el uso de la lengua y en la<br />
adquisición de la competencia comunicativa?<br />
Cuando hablamos (sea cual fuere el<br />
contenido de lo dicho) las palabras dicen<br />
algunas cosas sobre quienes somos, cual es<br />
nuestro origen geográfico, cual es nuestro<br />
sexo y edad, a que clase social pertenecemos<br />
y cuanto capital cultural poseemos... Por eso,<br />
en escuela dificulta tanto la comunicación en<br />
las aulas como en consecuencia el<br />
aprendizaje escolar. Aunque el fracaso<br />
escolar no se deba tan sólo a factores<br />
lingüísticos sino también, y sobre todo, a<br />
causas socioculturales, es innegable que el<br />
escaso dominio de la variedad estándar que<br />
exige la escuela por parte de los alumnos y<br />
de las alumnas no contribuye a favorecer su<br />
rendimiento académico. ¿Qué hacer<br />
entonces?<br />
La educación <strong>lingüística</strong> debe intentar<br />
conjugar el respeto a las variedades<br />
<strong>lingüística</strong>s de origen de cada alumno y<br />
alumna con la conciencia de que conviene<br />
contribuir en las aulas al aprendizaje escolar<br />
de aquellas variedades de la lengua cuyos<br />
usos tienen una innegable utilidad en el<br />
mercado de los intercambios lingüísticos y en<br />
el contexto escolar y social. No se trata por<br />
tanto de erradicar en clase las formas de<br />
hablar de quienes por su condición social y<br />
su edad utilizan una variedad <strong>lingüística</strong><br />
socialmente desvalorizada sino de partir de<br />
128<br />
esos usos lingüísticos para ir avanzando<br />
hacia el aprendizaje de otros usos más<br />
complejos y adecuados a las diversas<br />
situaciones y contextos de comunicación.<br />
La tarea no es fácil si se piensa en el<br />
contexto sociocultural de los alumnos y de<br />
las alumnas, en sus diferentes capacidades<br />
comunicativas y en su desigual acceso a los<br />
bienes lingüísticos y a las diferentes<br />
situaciones de comunicación. Quienes<br />
proceden de un contexto social desfavorecido<br />
casi nunca tienen la oportunidad de hacer un<br />
uso formal de la lengua al ser sus ámbitos de<br />
uso lingüístico aquellos que requieren el uso<br />
continuo de un registro coloquial e informal<br />
de la lengua. En esos ámbitos de uso la<br />
utilización de sociolectos asociados a las<br />
clases bajas y de jergas marginales es algo<br />
común, apropiado y aceptado, pero no lo es<br />
en otros ámbitos de uso más formales (y<br />
entre ellos, en la escuela). Acercarles al uso<br />
estándar de la lengua, ayudarles a reflexionar<br />
sobre las características de las diferentes<br />
situaciones de comunicación (y sobre el<br />
registro de lengua adecuado a cada una de<br />
ellas) y abrirles el abanico de experiencias<br />
<strong>lingüística</strong>s, al menos en el escenario<br />
comunicativo del aula, es hoy una tarea<br />
esencial en el ámbito de la educación<br />
<strong>lingüística</strong>.<br />
¿Es conveniente enseñar actitudes<br />
<strong>lingüística</strong>s?<br />
En la educación <strong>lingüística</strong>, la enseñanza de<br />
actitudes <strong>lingüística</strong>s constituye uno de los<br />
factores esenciales tanto en el aprendizaje<br />
de la lengua (de una u otra lengua, de una u<br />
otra variedad <strong>lingüística</strong>) como en el<br />
aprendizaje de una lengua extranjera o en<br />
las creencias que sobre las lenguas y sus<br />
hablantes tienen las personas. Una<br />
educación <strong>lingüística</strong> orientada al aprendizaje<br />
de los conocimientos, de las habilidades y de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
las actitudes que hacen posible el<br />
intercambio comunicativo entre las personas<br />
debe contribuir a la adquisición de actitudes<br />
positivas ante las lenguas y sus hablantes y a<br />
la critica a los prejuicios lingüísticos,<br />
geopolíticos e ideológicos que afectan de<br />
forma negativa a la convivencia <strong>lingüística</strong><br />
entre las personas y los pueblos.<br />
Como señala el Real Decreto que establece<br />
las enseñanzas mínimas de Lengua y<br />
Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria,<br />
“los alumnos han de apreciar las<br />
diferentes variedades <strong>lingüística</strong>s, tanto las<br />
existentes entre diferentes lenguas como las<br />
propias de distintos grupos en el uso de una<br />
misma lengua, apreciando incluso aquellas<br />
variedades que están culturalmente desvalorizadas;<br />
pero que cumplen las funciones<br />
comunicativa y representativa dentro de un<br />
determinado medio social. También, y sobre<br />
todo, el alumno ha de valorar las otras<br />
lenguas del Estado español que coexisten con<br />
el castellano. En este sentido la educación ha<br />
de favorecer el conocimiento y la valoración<br />
positiva de la realidad plurilingüe y<br />
pluricultural del Estado y, a partir de ello, la<br />
valoración positiva de la pluralidad de las<br />
lenguas que se hablan en el mundo”<br />
(Ministerio de Educación y Ciencia, 1991 a,<br />
Pág . 53).<br />
¿Es posible contribuir desde la educación<br />
<strong>lingüística</strong> a una lectura crítica del mundo y a<br />
la emancipación de las personas?<br />
Los usos lingüísticos, además de ser útiles<br />
para el intercambio comunicativo entre las<br />
personas, tienen en ocasiones un efecto de<br />
opresión y de manipulación al servicio de las<br />
clases dominantes en nuestras sociedades.<br />
En educación nada nos es ajeno y por ello la<br />
educación <strong>lingüística</strong> debería ayudar a los<br />
alumnos y a las alumnas a hacer un uso no<br />
sólo correcto, coherente y adecuado de la<br />
lengua sino también crítico con determinados<br />
usos del lenguaje: Desde la educación<br />
<strong>lingüística</strong> ha de enseñarse el amor a las<br />
lenguas y el aprecio de la diversidad<br />
<strong>lingüística</strong>, el conocimiento de las formas de<br />
hablar y de las culturas de los diferentes<br />
grupos sociales y de las diversas<br />
comunidades de habla, la actitad critica ante<br />
los prejuicios lingüísticos y los usos sexistas<br />
o clasistas del lenguaje y la conciencia del<br />
papel que desempeña el lenguaje en la<br />
comunicación cotidiana, en el aprendizaje<br />
escolar.<br />
En ultima instancia la educación <strong>lingüística</strong><br />
ha de contribuir a la adquisición no sólo de la<br />
competencia comunicativa de las personas<br />
sino también, y a la vez, a la adquisición de<br />
una conciencia <strong>lingüística</strong>, entendida en un<br />
doble sentido: como conocimiento de la<br />
facultad humana del lenguaje y de su papel<br />
en el pensamiento, en el aprendizaje y en la<br />
vida social, y como conciencia del poder y<br />
del control que se ejercen a través del<br />
lenguaje. Desde este enfoque la educación<br />
<strong>lingüística</strong> debe ayudar a los alumnos y a las<br />
alumnas a adquirir una conciencia crítica<br />
sobre el papel que en ocasiones desempeña<br />
el lenguaje en la creación y en el mantenimiento<br />
de las desigualdades socioculturales<br />
contribuyendo de esta manera a la<br />
emancipación de las personas con respecto a<br />
las servidumbres de una sociedad injusta e<br />
insolidaria.<br />
3.8.18. REVISIÓN DE LAS IDEAS<br />
PREVIAS Y APLICACIÓN A LA<br />
PRÁCTICA DOCENTE<br />
En el apartado 3.8.2 se enunciaban algunas<br />
ideas en torno a la diversidad <strong>lingüística</strong> y<br />
cultural, al papel de la educación en relación<br />
129
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
con la norma <strong>lingüística</strong> y el uso de las<br />
distintas variedades geográficas y sociales de<br />
la lengua, a la convivencia de varias lenguas<br />
en el seno de una misma comunidad, a la<br />
educación bilingüe y a la enseñanza de la<br />
lengua castellana en contextos<br />
sociolingüísticos en los que también se<br />
hablan otras lenguas. Teniendo en cuenta los<br />
aprendizajes adquiridos en este apartado,<br />
reflexiona sobre si se ha producido o no<br />
algún cambio con respecto a lo que opinaste<br />
entonces.<br />
APLICACIÓN<br />
DOCENTE<br />
A LA PRÁCTICA<br />
Teniendo en cuenta los aprendizajes<br />
realizados en este apartado, selecciona<br />
algunos aspectos de tu práctica docente que<br />
en tu opinión convenga revisar o modificar en<br />
relación con el tratamiento didáctico de la<br />
dimensión sociocultural de las lenguas.<br />
Reflexiona sobre las dificultades que en tu<br />
opinión conllevara la introducción de estos<br />
cambios.<br />
PARA SABER MÁS<br />
Berstein, B. (1975 y 1977), Clases, códigos y<br />
control (2 vols.), Madrid, Akal, 1988.<br />
Bourdieti, P. (1982), ¿Qué significa hablar?<br />
Economía de los intercambios lingüísticos,<br />
Madrid, Akal, 1985<br />
Cook-Gumperz, J. (1986), La construcción<br />
social de la alfabetización, Barcelona,<br />
Paidós/MEC, 1998.<br />
Fishman, J. (1972), Sociología del lenguaje,<br />
Madrid, Cátedra, 1988. Freire, P., La,<br />
importancia de leer y el proceso de<br />
liberación, México, Siglo XXI, 1984.<br />
Gumperz, J. J. y A. Bennett (1980), Lenguaje<br />
y cultura, Barcelona, Anagrama. 1981.<br />
130<br />
Hudson, R. A. (1980), La socio<strong>lingüística</strong>,<br />
Barcelona, Anagrama, 1981<br />
Lakoff, R. (1972), El lenguaje y el lugar de la<br />
mujer, Barcelona, Hacer, 1981.<br />
Newmeyer,'F. J. (comp.) (1963), Panorama<br />
de la <strong>lingüística</strong> moderna (De la Universidad<br />
de Cambridge). IV. El lenguaje: contexto<br />
sociocultural, Madrid, Visor, 1992.<br />
Stubbs, M.'(1976), Lenguaje y escuela.<br />
Análisis sociolingüístico de la enseñanza;<br />
Madrid, Cincel-Kapelusz, 1984.<br />
VV. AA., Monografía “Usos lingüísticos y<br />
diversidad sociocultural”, en Textos de<br />
Didáctica de la Lengua y de la Literatura, n °<br />
6, Barcelona, Graó.<br />
W. AA., Monografía “Iguales o diferentes”,<br />
en Signos. Teoría y práctica de la educación,<br />
n° 16, Gijón, 1995.<br />
VV. AA., Monografía “Variedades geográficas<br />
y norma”, en Textos de Didáctica de la<br />
Lengua y de la Literatura, n° 12, Barcelona,<br />
Graó„1997.<br />
VV. AA., Monografía “La enseñanza de las<br />
lenguas del Estado”, en Textos de Didáctica<br />
de la Lengua y de la Literatura, n° 18,<br />
Barcelona, Graó, 1998
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
INTRODUCCIÓN<br />
Una lengua es la manifestación concreta que<br />
adopta en cada comunidad la capacidad<br />
humana del lenguaje. En este sentido es,<br />
además del medio que permite la<br />
comunicación entre los miembros de esta<br />
comunidad, un signo de adscripción social, es<br />
decir, de pertenencia a un grupo humano<br />
determinado. No se puede hablar de lengua<br />
sin hablar de sociedad, sin tener en cuenta<br />
que la lengua es un hecho social y que todos<br />
los demás hechos sociales se vehicular a ella.<br />
Por otra parte, el sistema de signos que<br />
utiliza un ser humano es parecido al sistema<br />
de signos de las personas de su mismo grupo<br />
y diferente de los sistemas de otros grupos<br />
más alejados.<br />
Este fenómeno configura conjuntos humanos<br />
que reciben el hombre de comunidad<br />
<strong>lingüística</strong>: un grupo de personas que utiliza<br />
la misma lengua y que, normalmente, esta<br />
vinculado a un entorno geográfico y a un<br />
mismo contexto histórico, social y cultural.<br />
Los miembros de una comunidad <strong>lingüística</strong><br />
comparten muchas más cosas además de la<br />
lengua: una manera de ver el mundo, una<br />
organización social, un espacio, un devenir a<br />
lo largo de la historia, etc. Aprender una<br />
lengua, por lo tanto, no puede limitarse al<br />
conocimiento de la lengua en si misma, del<br />
código lingüístico y de sus reglas, sino que se<br />
vincula a toda una serie de realidades, va sea<br />
porque la rodean o bien porque las<br />
presupone, las incluye o las expresa. Las<br />
relaciones de poder, los intereses<br />
económicos, los cambios políticos, etc.<br />
determinan los usos lingüísticos y el modelo<br />
de lengua de una comunidad, y pueden hacer<br />
nacer, modificar o desaparecer un idioma. La<br />
enseñanza de la lengua no puede ignorar su<br />
dimensión eminentemente social. Las<br />
personas son seres sociales en tanto que se<br />
relacionan con las demás personas y la<br />
lengua es el principal medio de relaciòn<br />
social.<br />
Por lo tanto, las programaciones de lengua<br />
deberán incluir aspectos relacionados con las<br />
ciencias sociales como la socio<strong>lingüística</strong>, la<br />
historia, la dialectología, la literatura, etc.<br />
para tener en cuenta su dimensión histórica,<br />
cultural y social, y su vínculo con la<br />
comunidad que la utiliza. Los contenidos de<br />
estos aspectos se tienen que seleccionar<br />
según el nivel de profundización y deben<br />
tender a dar una visión no especializada pero<br />
lo suficientemente cientifica y objetiva. El<br />
objetivo general de esta selección es<br />
transmitir una conceptualización y un modelo<br />
de lengua adecuados. Se trata de mostrar la<br />
lengua como sistema convencional de signos<br />
que sirve para la comunicación y la relaciòn<br />
interpersonal y social, vinculada<br />
estrechamente a su contexto: la lengua<br />
como producto cultural y vehiculador de<br />
cultura y conocimientos. Desde este punto<br />
de vista, la enseñanza de la lengua también<br />
deberá mostrar la diversidad como fenómeno<br />
enriquecedor de la realidad y de las<br />
experiencias.<br />
Un enfoque de este tipo favorece de manera<br />
muy especial los componentes actitudinales<br />
del aprendizaje y uso de la lengua, ya que<br />
fomenta el respeto hacia todas las<br />
comunidades, hacia todas las lenguas y hacia<br />
todas las variedades. Y es también un factor<br />
131
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
motivador del aprendizaje de la lengua,<br />
porque relaciona los conocimientos<br />
lingüísticos con los conocimientos sobre otras<br />
personas y sobre otras realidades.<br />
En las clases de Lengua tiene que producirse<br />
un intercambio y una producción similar a la<br />
del entorno social: a través de la lengua<br />
hacemos amistades, trabajamos,<br />
aprendemos, nos expresamos, inventamos,<br />
leemos y sentimos lo que expresan las<br />
demás personas. Todos aquellos productos<br />
culturales que se vehiculan a través de la<br />
lengua (canciones, literatura, cine, teatro,<br />
radio, televisión, etc.) pueden ser materiales<br />
didácticos porque contribuyen a ampliar los<br />
horizontes culturales de los alumnos y su<br />
nivel de integración social. En definitiva, toda<br />
una serie de realidades extra<strong>lingüística</strong>s<br />
están involucradas en el aprendizaje de la<br />
lengua y al mismo tiempo forman una parte<br />
importante de ella. Entre otras:<br />
En los siguientes apartados se dan pautas y<br />
criterios para enfocar y seleccionar los<br />
procedimientos, los contenidos y las<br />
actitudes que relacionan la lengua con la<br />
cultura y la sociedad.<br />
PARA LEER MÁS<br />
DE MAURO, Tullio. Guía para el uso de la<br />
palabra. Barcelona. Del Serbal. 1982.<br />
132<br />
Una exquisita reflexión sobre el uso social de<br />
la lengua.<br />
JUNYENT, Carme. Las lenguas del mundo.<br />
Barcelona. Octaedro. 1993. Sucinta visión de<br />
conjunto sobre la diversidad <strong>lingüística</strong> mundial.<br />
VARIEDADES Y REGISTROS<br />
No todos los hablantes de una lengua<br />
presentan la misma realización práctica del<br />
código lingüístico que comparten, es decir,<br />
no usan la lengua de la misma manera. Los<br />
textos orales y escritos que producen<br />
presentan rasgos que los diferencian por<br />
varias causas. La diversidad <strong>lingüística</strong><br />
depende básicamente de dos factores: el<br />
origen de los usuarios v la situación de<br />
comunicación.<br />
Se observan afinidades entre los textos<br />
producidos por los hablantes de un mismo<br />
grupo y diferencias entre los textos -<br />
producidos por otros hablantes más alejados.<br />
Las variedades que dependen de la<br />
procedencia de los usuarios se conocen con<br />
el nombre de dialéctos o variedades<br />
dialectales. Estas variedades se pueden<br />
clasificar en tres grandes tipos: geográficas<br />
(rasgos motivados por la procedencia<br />
geográfica), históricas o generacionales<br />
(rasgos que dependen de la época o de la<br />
edad del hablante), y sociales (según el<br />
grupo social al que pertenezca el hablante).<br />
Por lo tanto, un usuario de la lengua usa una<br />
determinada variedad social, geografita y<br />
generacional.<br />
Por otro lado, un mismo hablante tiene<br />
también un repertorio lingüístico que se<br />
actualiza según la situación comunicativa, ya<br />
que sus actividades se desarrollan en<br />
situaciones totalmente distintas. Las<br />
variedades que no dependen del origen del
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
hablante sino de la situación comunicativa<br />
reciben el nombre de variedades funcionales<br />
o registros. Es difícil clasificar los textos<br />
según su registro y adjudicarles un nombre<br />
concreto, pero si que se pueden constatar<br />
afinidades y diferencias según cuatro factores<br />
principales: el tema (general o<br />
especializado), el canal (oral, escrito; el<br />
teléfono, la radio, etc.), la intención (divertir,<br />
convencer, informar, etc.) y el nivel de<br />
formalidad (el grado 439 de relación entre el<br />
emisor y el receptor).<br />
Para favorecer la relación y la comunicación<br />
entre hablantes diversos, una comunidad<br />
genera lo que se llama variedad estándar. El<br />
estándar tiene una función neutralizadora de<br />
los rasgos diferenciales dialectales. Por un<br />
lado, el estándar recoge y se forma con los<br />
rasgos lingüísticos más útiles, en general, a<br />
toda la comunidad <strong>lingüística</strong> y, por otro, es<br />
la variedad que utilizan los usuarios de una<br />
lengua cuando se encuentran en situaciones<br />
comunicativas de un nivel de formalidad<br />
medio o alto. Es decir, un hablante recorre a<br />
la variedad estándar cuando el interlocutor,<br />
la finalidad, el tema o el canal le exigen un<br />
uso de la lengua más elaborado, más preciso<br />
y más correcto. Por este motivo los medios<br />
de comunicación son una muestra de la<br />
variedad estándar, ya que se dirigen<br />
generalmente a un gran público, a la mayoría<br />
de hablantes de una comunidad, y se<br />
mueven en un nivel de especialización medio<br />
o alto.<br />
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos<br />
analizar los rasgos característicos de un texto<br />
oral o escrito desde estos dos grandes puntos<br />
de vista: su variedad dialectal y. su variedad<br />
funcional. Todo texto pertenece a una<br />
variedad y manifiesta al mismo tiempo un<br />
registro lingüístico.<br />
VARIEDADES DIALECTALES<br />
El origen geográfico, la clase social y la<br />
época o la edad determinan la variedad<br />
dialectal de un texto. Todo usuario de la<br />
lengua hace un uso determinado de ella, que<br />
tiene afinidades con los usuarios de su<br />
mismo territorio, de su grupo social (clase<br />
social, profesión, actividades de ocio, etc.) y<br />
de su época y generación. La manera de<br />
hablar de cada uno es la confluencia de estos<br />
tres tipos de variedades: geográficas,<br />
sociales e históricas y generacionales. Se<br />
llama idiolecto a la variedad individual de un<br />
determinado hablante, según su origen<br />
geográfico, social y generacional y las<br />
circunstancias (variedades familiares,<br />
cambios de domicilio, influencia de la<br />
enseñanza, etc.) que han ido configurando<br />
los rasgos característicos de su modo de usar<br />
la lengua. El esquema siguiente lo muestra:<br />
Antes de la aparición de la socio<strong>lingüística</strong><br />
133
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
como disciplina, algunos estudiosos de la<br />
lengua ya habían constatado diferencias<br />
dialectales entre modelos de lengua, es decir,<br />
habían tenido en cuenta el componente social<br />
como configurador de las características de<br />
los diversos usos de la lengua.<br />
La variedades geográficas han sido<br />
estudiadas por la dialectología y las<br />
variedades históricas, por la gramática<br />
histórica. Las variedades sociales son las<br />
menos estudiadas; la razón es lógica: es<br />
relativamente sencillo moverse por la<br />
geografía u observar textos antiguos,<br />
mientras que "viajar" por las clases sociales<br />
es más difícil. La diversificación social es un<br />
hecho relativamente reciente y la movilidad<br />
social dificulta la identificación de rasgos<br />
caracterizadores. También hay que citar<br />
factores actitudinales: las variedades de las<br />
clases más populares han sido<br />
tradicionalmente subvaloradas, mientras que<br />
las variedades de las clases altas se<br />
autodefinían como "la lengua" correcta y<br />
modélica.<br />
El objeto de estudio de la dialectología son<br />
los rasgos diferenciales entre las diferentes<br />
maneras de hablar una lengua en lugares<br />
separados o unidos por factores geográficos<br />
(mar, montanas, ríos, mercados, caminos,<br />
carreteras, etc.) e intenta delimitar en el<br />
espacio los limites de los dialectos y<br />
subdialectos de la lengua. Estas diferencias<br />
no solo están causadas por factores<br />
geografitos, sino también por fenómenos<br />
históricos y sociales (migraciones,<br />
repoblaciones, conquistas, fronteras, etc.).<br />
Así, se suele establecer una distinción entre<br />
dialectos geográficos constitutivos<br />
(generados en el mismo territorio de<br />
formación de la lengua) y dialectos<br />
geográficos consecutivos (derivados de la<br />
implantación de una lengua en otro territorio<br />
134<br />
a causa de una repoblación).<br />
La historia de la lengua se ocupa de su<br />
estudio diacrónico: su origen, su relaciòn con<br />
las demás lenguas, su evolución. Tiene en<br />
cuenta los cambios históricos (invasiones,<br />
guerras, conquistas, influencias culturales,<br />
etc.) que producen modificaciones no solo en<br />
el corpus de la lengua, sino en su uso y su<br />
prestigio. Se puede distinguir entre el<br />
estudio social de la historia de la lengua y el<br />
estudio de la evolución de los rasgos<br />
lingüísticos (fonética, vocabulario, sintaxis,<br />
etc.). Asignamos el nombre de historia de la<br />
lengua o bien historia externa de la lengua a<br />
los estudios que se han centrado en la<br />
influencia de factores históricos, sociales y<br />
económicos, que han ocasionado<br />
fluctuaciones en el uso, el prestigio o la<br />
oficialidad de una lengua; y gramática<br />
histórica, a los estudios más descriptivos de<br />
las características de los modelos de cada<br />
época. La historia externa de la lengua tiene<br />
puntos en contacto con la socio<strong>lingüística</strong>, es<br />
decir, estudia los cambios en el uso de la<br />
lengua de una manera más interpretativa,<br />
buscando causas y consecuencias de los<br />
mismos.<br />
A pesar de todo, los estudios de las<br />
variedades sociales brillan por su ausencia.<br />
Existen algunas recopilaciones de<br />
vocabulario de grupos marginales, que<br />
suelen llamarse "argots". Son variaciones<br />
principalmente lexicas que tienen una<br />
funciona de autodiferenciación y a menudo<br />
de defensa o aislamiento hacia la sociedad<br />
que margina a estos grupos. Por su misma<br />
función, estos lenguajes cambian muy<br />
rápidamente; normalmente, cuando se<br />
publica un libro sobre el vocabulario de un<br />
grupo de este tipo, la mayoría de las<br />
palabras ya han sido sustituidas por otras.<br />
Faltan estudios exhaustivos y científicos
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
sobre las maneras distintas de hablar de<br />
grupos socialmente diferenciados:<br />
profesiones, clases altas, clases medias,<br />
clases bajas, grupos marginales, población<br />
urbana, población metropolitana, población<br />
rural, etc.).<br />
Variedades<br />
peninsulares<br />
geográficas de las lenguas<br />
Vamos a hacer un repaso rápido y<br />
necesariamente simple de las principales<br />
variantes geográficas de las lenguas del<br />
territorio español.<br />
• Castellano<br />
Desde el punto de vista diacrónico, los<br />
dialectos de la lengua castellana pueden<br />
clasificarse en dos grupos: los constitutivos,<br />
que son aquellos que por razones históricas<br />
no han alcanzado el nivel de estandarización<br />
que posee la lengua con la que se relaciona,<br />
y los consecutivos, que son el producto de la<br />
evolución de una lengua en un lugar y<br />
momento determinados. De acuerdo con<br />
esta clasificación, podemos distinguir en el<br />
ámbito que nos ocupa el astur-leonés y el<br />
aragonés, como dialectos constitutivos, y los<br />
dialectos meridionales (andaluz, extremeño,<br />
murciano y canario) y el español de América,<br />
como dialectos consecutivos.<br />
a) Dialectos constitutivos:<br />
El astur-leones y el aragonés son variantes<br />
que durante la Alta Edad Media poseían el<br />
mismo nivel que las otras tres lenguas<br />
románicas habladas en la actualidad en el<br />
Estado Español. Con la evolución del 443<br />
castellano hacia el sur, por la acción de la<br />
Reconquista, estas dos variantes del latín se<br />
fueron arrinconando, la primera hacia la<br />
zona del gallego-portugués; la segunda,<br />
hacia la frontera del catalán.<br />
Tradicionalmente se distinguen en el dialecto<br />
astur-leones tres zonas: la occidental, con<br />
influencia del gallego-portugués; la oriental,<br />
con presencia de rasgos más castellanizados;<br />
y la central, localizada en Asturias, conocida<br />
con el nombre de bable.<br />
El aragones procede del navarro-aragones<br />
medieval y en la actualidad se localiza<br />
principalmente en la zona más oriental del<br />
Pirineo aragones.<br />
b) Dialectos consecutivos:<br />
Los cuatro dialectos meridionales que forman<br />
este grupo poseen rasgos fonéticos<br />
comunes: ceceo, seseo, yeísmo e igualación<br />
-1 = -r. Estos rasgos se reparten en cada<br />
zona dialectal con mayor o menor<br />
intensidad, e incluso por áreas.<br />
c) Dialectos extra peninsulares:<br />
135
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Este apartado solo comprende la expansión<br />
del castellano fuera de la península, cuyo<br />
origen se sitúa en el siglo XV. Nos referimos<br />
al español de América (por la conquista del<br />
año 1492) y al judeo - español (por la<br />
expulsión de los judíos en la misma época).<br />
Para más información, consultar Navarro<br />
Tomas (1975), Zamora Vicente (1960) y<br />
Alvar (1991).<br />
Respecto a la situación <strong>lingüística</strong> actual en<br />
Asturias, creemos imprescindible hacer este<br />
pequeño aparte. Si bien es cierto que la<br />
mayor parte de la comunidad cientifica y<br />
política, española e internacional, sigue<br />
tratando el asturiano como dialecto del<br />
castellano tal como se acaba de explicar,<br />
debemos recordar la existencia de la<br />
Academia de la Llingua Asturiana, paralela a<br />
las academias castellana, catalana, vasca o<br />
gallega. Esta institución realiza un importante<br />
esfuerzo de normativización, normalización y<br />
difusión de la lengua, de acuerdo con el<br />
sentimiento de su comunidad <strong>lingüística</strong>.<br />
También existe una moderna colección de<br />
materiales didacticos para la enseñanza de la<br />
lengua asturiana. Para más información,<br />
consultar el Informe so la llingua asturiana y<br />
el texto Una xera de diez años, ambos de la<br />
Academia. El Principau d'Asturies también ha<br />
editado un resumen de todas las<br />
publicaciones en asturiano: Publicaciones<br />
n'Asturiano, 1992.<br />
• CATALÁN<br />
El dominio lingüístico de la lengua catalana<br />
comprende territorios del Principat de<br />
Catalunya, la Catalunya Nord, la mayor parte<br />
del País Valencia, las llles Balears y Pitiüses,<br />
y la poblacion de l'Alguer en la isla de<br />
Cerdeña. A pesar de la gran unidad de la<br />
lengua, la diversidad geográfica ha generado<br />
136<br />
algunas diferencias de pronunciación,<br />
morfológicas o léxicas en las diversas zonas.<br />
Tradicionalmente los dialectólogos suelen<br />
dividir las variedades geográficas catalanas<br />
en dos grandes dialectos: catalán oriental y<br />
catalán occidental. La diferencia más notable<br />
entre estos dos bloques verticales es la<br />
articulación de los sonidos vocálicos. Estos<br />
bloques presentan otras divisiones o<br />
subdialectos. Las diferencias entre los<br />
diversos dialectos o subdialectos se producen<br />
básicamente en rasgos morfológicos, como el<br />
artículo determinado o las terminaciones de<br />
algunos tiempos verbales.<br />
Así pues, en el territorio lingüístico catalán<br />
se distinguen seis grandes dialectos,<br />
clasificados en dos grupos:<br />
- Dialectos orientales: rosellonés o<br />
septentrional, central, insular o balear,<br />
alguerés.<br />
- Dialectos occidentales: noroccidental,<br />
valenciano o meridional.<br />
Para más información, consultar Veny (1982)<br />
y (1985), y Alegre (1990).<br />
• GALLEGO<br />
El gallego es la lengua románica más<br />
occidental de la Península Ibérica y la<br />
que posee, desde el punto de vista<br />
lingüístico, un carácter más conservador y<br />
arcaico. A diferencia de otras lenguas<br />
romances, no presenta una gran división<br />
dialectal. En general, los especialistas<br />
distinguen dos grandes zonas:<br />
a) oriental: abarca el centro y el este de<br />
Galicia;<br />
b) occidental (zona costera): se distinguen la<br />
norte (Rías Altas) y la sur (Rías Bajas). Esta<br />
última se caracteriza por la geada y el seseo.<br />
Hay que añadir también la zona de transición<br />
entre el gallego y el astur-leones.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Para más información, consultar Moralejo<br />
Álvarez (1977), Rodrigues Lapa (1979),<br />
Alonso Montero (1991). Para el ámbito de la<br />
enseñanza son útiles Cajide Val (1989) y<br />
Rubal Rodríguez (1992).<br />
• EUSKERA<br />
La comunidad <strong>lingüística</strong> del euskera se<br />
encuentra como la del catalán dividida por<br />
una frontera. En el Estado Español se localiza<br />
en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa; en la<br />
Republica Francesa, en la zona suroeste del<br />
departamento de los Bajos Pirineos.<br />
El euskera, en el marco peninsular, se<br />
caracteriza por su gran fragmentación<br />
dialectal. En el siglo XIX, Luis Bonaparte<br />
distinguió seis dialectos: vizcaíno,<br />
guipuzcoano, alto-navarrés, labortano, bajonavarrés<br />
y suletino. La existencia de tantas<br />
variedades <strong>lingüística</strong>s origino la necesidad<br />
de crear una lengua común: el euskera batua<br />
(de bat = uno) que tiene como dialectos base<br />
el guipuzcoano y el labortano, aunque toma<br />
elementos de las otras variantes.<br />
A pesar de algunas discrepancias en la<br />
decisión de elaborar un euskera unificado, en<br />
general se defiende su existencia debido a la<br />
necesidad de contar con una lengua común<br />
en todos los Ámbitos de la vida social.<br />
Para más información, consultar Villasante<br />
1980 y Euskaltzainda 1979.<br />
• VARIEDADES HISTÓRICAS<br />
Todos los textos reflejan características de<br />
los usos de la época en la que se produjeron.<br />
Los cambios lingüísticos no se deben<br />
únicamente a evoluciones fonéticas sino que<br />
también están condicionados por factores de<br />
índole social, política y cultural. Las<br />
invasiones y las migraciones provocan<br />
contactos entre lenguas, del mismo modo<br />
que las etapas de crisis o de esplendor<br />
literario frenan o favorecen el proceso<br />
evolutivo de las lenguas.<br />
Sin afán de exhaustividad, definiremos<br />
solamente las grandes etapas de las lenguas<br />
peninsulares. Para más información existen<br />
numerosos estudios sobre la historia de cada<br />
una de las lenguas y descripciones detalladas<br />
de rasgos lingüísticos en sus respectivas<br />
gramáticas históricas y diccionarios<br />
etimológicos.<br />
•CASTELLANO<br />
Podemos distinguir tres grandes etapas en la<br />
evolución de la lengua castellana: el siglo<br />
XIII, el siglo XVI y el siglo XVIII. En cada<br />
uno de estos periodos se produce una<br />
reforma <strong>lingüística</strong> que servirá para eliminar<br />
las vacilaciones que se producen<br />
previamente a toda época de cambio y para<br />
establecer soluciones definitivas.<br />
a) El siglo XIII: la labor de Alfonso X, el<br />
Sabio.<br />
La obra de este monarca permite establecer<br />
las características fonológico-gráficas, léxicas<br />
y morfo-sintácticas del castellano medieval.<br />
Los textos escritos en lengua romance hasta<br />
este momento presentan vacilaciones<br />
<strong>lingüística</strong>s que, en el siglo XIII, son<br />
regularizadas y sistematizadas, sobre todo a<br />
nivel fonológico, gracias a la concepción que<br />
de la lengua romance poseía el propio<br />
monarca: la lengua de la administración<br />
tenia que ser el castellano, y no el latín; por<br />
lo tanto, era necesario reconocer<br />
oficialmente las lenguas romances.<br />
b) Siglos XVI y XVII<br />
137
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
En la transición de la época medieval a la<br />
moderna, triunfan los fenómenos lingüísticos<br />
que ya habían ido apareciendo a lo largo de<br />
la Edad Media, debido a la imposición de la<br />
norma de Burgos, frente a la toledana de la<br />
época alfonsí. El principal fenómeno<br />
fonológico que se produce en el castellano y<br />
que le conferirá un carácter peculiar es la<br />
aparición de los fonemas /θ/ /x/ por el<br />
ensordecimiento de las parejas sorda/sonora<br />
de las fricativas prepalatales y de las<br />
africadas dentales. Este último proceso tuvo<br />
una solución distinta en el territorio del<br />
andaluz, que provocó la aparición de dos<br />
fenómenos fonéticos característicos del sur<br />
peninsular: el seseo y el ceceo.<br />
La aparición de corpus léxicos de la lengua<br />
castellana y de la Gramática de Nebrija son<br />
muestras del nivel de prestigio que había<br />
adquirido el castellano en esta época. En el<br />
nivel sintáctico se renuncia, en la escritura, a<br />
las construcciones latinas, tan de moda en el<br />
siglo XV.<br />
c) El siglo XVIII<br />
La labor de la R.A.E.L. fundada en 1713,<br />
podría equipararse a la obra de Alfonso X, ya<br />
que intenta normalizar la lengua-española.<br />
Con este objetivo publica el Diccionario de<br />
Autoridades, la Ortografía y la Gramática<br />
castellana. A lo largo de los siglos XIX-XX se<br />
producirá una ampliación del léxico a causa<br />
de la necesidad de buscar significantes para<br />
los nuevos conceptos introducidos por la<br />
tecnología y la ciencia.<br />
Es en este siglo cuando se introducen un<br />
gran número de anglicismos a través de<br />
distintos mecanismos de adaptación léxica.<br />
138<br />
• CATALÁN<br />
Los textos más antiguos que se conservan en<br />
lengua catalana son jurídicos y religiosos y<br />
datan del siglo XII. Las primeras referencias<br />
a la existencia de una lengua románica<br />
diferenciada del latín aparecen en el siglo IX,<br />
por lo que se podría situar el nacimiento de<br />
la lengua alrededor del siglo VI, un siglo<br />
después de las invasiones germánicas.<br />
La lengua catalana tiene componentes de<br />
substrato vasco-ibérico y céltico, y recibió<br />
influencias germánicas posteriores a su<br />
formación que dejaron numerosos prestamos<br />
léxicos. Fue también importante la influencia<br />
del árabe, del occitano y del francés, estos<br />
dos últimos gracias a la literatura y la<br />
proximidad geográfica y política.<br />
La época de mayor independencia y<br />
esplendor político y comercial (siglos XIV y<br />
XV) coincide con el periodo histórico de<br />
mayor estandarización de la lengua era<br />
lengua de corte, administración y leyes y<br />
literariamente conicidió con un renacimiento<br />
precoz debido a las relaciones<br />
mediterráneas.<br />
Durante los siglos XVII y XVIII gran parte de<br />
esas funciones fueron ocupadas por el<br />
castellano y la lengua atravesó un periodo de<br />
crisis que suele llamarse Decadéncia.<br />
La Renaixenca (siglo XIX) supuso una<br />
recuperación del cultivo literario culto y de la<br />
normalización de la lengua, con clara<br />
influencia de superestrato y adstrato del<br />
español. Se denomina catalán pre-normativo<br />
a la lengua vacilante anterior a la obra<br />
normativizadora de Pompeu Fabra (Normes<br />
ortográfiques, 1913; Gramática catalana,<br />
1918; Diccionari General de la Llengua<br />
-<br />
Catalana, 1932), marco inicial de la<br />
consolidación del corpus de la lengua a lo<br />
largo del siglo XX. En el año 1906 también se
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
fundo el Institut d'Estudis Catalans.<br />
•GALLEGO<br />
En una primera etapa, hasta la expansión del<br />
castellano hacia el sur, el gallego poseía<br />
muchos rasgos fonéticos comunes a las<br />
demás lenguas romances peninsulares.<br />
Durante los siglos XII-XIII, el gallego fue una<br />
lengua de prestigio literario, que floreció<br />
sobre todo en la lírica, y se expandió hacia el<br />
sur hasta alcanzar el romance mozárabe.<br />
Esta Lengua única se conoció como gallego-<br />
Portugués. Durante el siglo XV, y debido a la<br />
mayor presencia de nobles castellanos, se<br />
abandono el cultivo literario del gallego-<br />
Portugués y fue substituido por el castellano,<br />
convirtiéndose el gallego en una Lengua<br />
hablada, sobre todo, en el medio rural. En<br />
Portugal el romance inicial evolucionó de<br />
acuerdo con sus propias tendencias,<br />
diferenciándose y convirtiéndose en la lengua<br />
portuguesa.<br />
Durante la segunda mitad del siglo XIX, a<br />
causa del movimiento romántico que<br />
propiciaba el uso de las lenguas vernáculas,<br />
y al igual que sucedió en Catalunya, se<br />
centro nuevamente el interés en la lengua<br />
gallega. Este factor condujo a la creación de<br />
la Academia de la Lengua Gallega en 1906. El<br />
periodo de defensa de la lengua continuó<br />
hasta la guerra civil, momento en el que<br />
muchos intelectuales se exiliaron.<br />
A partir de la década de los 70 se han creado<br />
instituciones, como el Departamento de<br />
Filología Gallega que, junto con la aprobación<br />
del Estatuto de Autonomía, han convertido al<br />
gallego en vehículo literario y administrativo.<br />
•EUSKERA<br />
El euskera es una lengua prerrománica, la<br />
más antigua de la península, que se<br />
diferencia del gallego, del catalán y del<br />
castellano por poseer un origen distinto,<br />
todavía sin determinar. Para unos, parece<br />
estar emparentado con las lenguas<br />
caucásicas; para otros, su procedencia se<br />
situaría en las lenguas habladas en el norte<br />
de África.<br />
El territorio en el que se hablaba euskera no<br />
fue romanizado, a diferencia del resto de la<br />
península, excepto en la parte liana del<br />
actual Euskadi y de Navarra. Con el tiempo,<br />
el castellano se convirtió en el vehículo de la<br />
comunicación escrita y relego el uso del<br />
euskera a la comunicación oral y rural.<br />
Durante los siglos XVI-X VII el euskera se<br />
utilizó principalmente en la literatura<br />
religiosa, como par ejemplo en traducciones<br />
del Nuevo Testamento, catecismos, etc.,<br />
aunque continuó produciéndose una<br />
literatura oral (el "bertsolarismo", poesía<br />
popular improvisada por los poetas orales<br />
o "bertsolaris").<br />
De los siglos XVIII-XIX se conservan algunas<br />
muestras de literatura popular. En 1976 se<br />
aprobó el Estatuto de Autonomía del País<br />
Vasco, que declara la posesión de una lengua<br />
propia y la existencia de la Real Academia de<br />
la lengua Vasca-Euskaltzaindia. Seis años<br />
más tarde se aprobó la "Ley de<br />
normalización del uso del euskera":<br />
•Variedades generacionales<br />
Las diferencias entre los escritos y las hablas<br />
de distintas épocas son también perceptibles<br />
dentro de una misma época. En nuestro<br />
tiempo conviven generaciones diferentes y,<br />
puesto que los miembros que las integran<br />
tiene mayor contacto entre ellos que con las<br />
demás generaciones, desarrollan una serie<br />
139
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
de características que diferencian el uso de la<br />
lengua de cada generación.<br />
En nuestra sociedad cada vez predominan<br />
más las familias nucleares (padres e hijos<br />
exclusivamente), pero hasta hace muy pocos<br />
años, e incluso actualmente en las zonas<br />
rurales, en un mismo hogar convivían<br />
maneras de hablar de tres generaciones<br />
distintas: padres, hijos y nietos, que<br />
mantenían ciertos rasgos diferenciales.<br />
Los más jóvenes, por ejemplo, suelen<br />
desarrollar argots muy ricos y variables. Las<br />
personas de una franja de edad superior<br />
suelen hablar de una manera más parecida a<br />
la de los medios de comunicación, ya que<br />
están en contacto con el mundo del trabajo y<br />
con una vida social distinta de la de sus<br />
hijos. Los abuelos parecen anclados en una<br />
manera de hablar más antigua, con un<br />
mayor número de frases hechas y de<br />
palabras que a menudo son arcaísmos y que<br />
revelan la formación y la visión del mundo<br />
que recibieron antaño.<br />
En general, el lenguaje de la gente joven en<br />
relación con el de la gente más mayor es<br />
más lúdico y creativo, más arriesgado, pero<br />
menos marcado por los modelos de lengua<br />
estándar y por la normativa; es decir,<br />
incorpora fácilmente soluciones <strong>lingüística</strong>s<br />
poco genuinas. Incluso, a veces, la<br />
imaginación de los jóvenes para crear<br />
palabras nuevas contrasta con el<br />
empobrecimiento que supone el uso abusivo<br />
que realizan de vocablos genéricos o<br />
comodines para referirse a una gran cantidad<br />
de significados.<br />
Un claro ejemplo de rasgos diferenciales lo<br />
encontramos en los mensajes publicitarios. El<br />
mundo de la publicidad es lo bastante eficaz<br />
e inteligente como para dirigirse a su<br />
destinatario de la manera más próxima y<br />
efectiva. No utilizan las mismas palabras ni<br />
140<br />
las mismas estructuras los anuncios de ropa,<br />
discos, motos, etc. dirigidos a los más<br />
jóvenes, que los anuncios de productos de<br />
limpieza, coches, medicamentos, etc. Y estos<br />
últimos también son diferentes de los<br />
anuncios de planes de pensiones, de seguros<br />
de jubilación o de mutuas médicas.<br />
VARIEDADES SOCIALES<br />
Ya hemos comentado que apenas existen<br />
estudios sobre las características de la<br />
variedad <strong>lingüística</strong> de grupos sociales<br />
distintos. No obstante, cada uno de nosotros,<br />
por experiencia propia, podemos constatar<br />
algunas diferencias entre maneras de hablar<br />
de grupos distintos. Las personas que tienen<br />
alguna actividad en común comparten<br />
algunas características <strong>lingüística</strong>s. Es<br />
posible que cualquiera de nosotros, por<br />
ejemplo, durante sus actividades diarias<br />
conviva con otros grupos ligeramente o muy<br />
diferenciados. A veces el trabajo, los<br />
estudios, los deportes u otras actividades de<br />
ocio, nos ponen en contacto con gente que<br />
pace un uso diferente y variado de la lengua.<br />
Constataremos principalmente diferencias<br />
léxicas, modas, palabras que se dicen más a<br />
menudo que otras, entonaciones, acentos,<br />
etc.<br />
Sin ánimo de ser científicos o exhaustivos, a<br />
continuación relacionamos algunas<br />
particularidades entre grupos diversos. Por<br />
ejemplo:<br />
-Estudiantes: Entre los estudiantes hay un<br />
uso de la lengua bastante particular, con<br />
transformaciones léxicas ampliamente conocidas:<br />
abreviaturas como mates, filo, lite,<br />
profe, etc. Expresiones como: saltarse o<br />
chuparse una clase, catear, recuperar, pasar<br />
una asignatura, etc.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
- Jóvenes en general: jóvenes estudiantes y<br />
no-estudiantes tienen en común todas o<br />
algunas características en su uso de la<br />
lengua.<br />
Influencia de la lengua inglesa: longplay,<br />
diskjokey, récord, vocabulario de algunos<br />
deportes, OK, punky, skin, etc.<br />
Uso de palabras comodín con muchos<br />
significados posibles: rollo, pasar de algo,<br />
guay, colega, chachi, pinta, pote, chiringuito,<br />
tío, chabola, agobiar, alucinante, legal,<br />
pasota, loro, marcha, colocarse, enrollar, etc.<br />
Préstamos de otras lenguas: carro<br />
por coche, birra por cerveza, gibe, ciao,<br />
payo, etc.<br />
-Mundo de la delincuencia: las personas que<br />
viven al margen de la ley, actualmente la<br />
mayoría con el comercio de la droga,<br />
generan un amplio argot que les sirve de<br />
autodefensa. Ej.: bola (conseguirla es salir o<br />
librarse de la prisión, libertad), marrón<br />
(alguien que ha pagado injustamente),<br />
chinarse (autolesionarse), farlopa, caballo,<br />
gorna, (droga), chutarse, picarse<br />
(inyectarse), pasma, madero, pitufos<br />
(policía), talego, hotel (prisión), pasar<br />
(vender o traficar), lote (mercancía), luna de<br />
miel (fase de adicción), mono (fase de<br />
desintoxicación), estar limpio (no llevar nada<br />
o haber cumplido una condena), etc. Este<br />
vocabulario es muy variable, y en el<br />
momento en que es demasiado conocido,<br />
pierde su función primordial.<br />
- Militantes de grupos políticos: Utilizan<br />
mucho léxico propio, sobre todo para hablar<br />
de militantes de otros grupos: sociatas<br />
(militantes del partido socialista), populares<br />
(de PP), macacos (del Movimiento<br />
Comunista), prosoviéticos, anarcos<br />
(anarquistas), ecolos (ecologistas), troscos<br />
(trosquistas), kumbayás (jóvenes cristianos),<br />
fachas (fascistas), etc; para referirse a la<br />
policía usan palabras como: pasma, pitufos,<br />
picoleto, guripa, tocinera; y algunas<br />
abreviaciones: mani (manifestación), etc.<br />
Cualquier grupo que tenga una actividad en<br />
común genera de manera muy espontánea<br />
su vocabulario, que generalmente se<br />
produce por un proceso de substitución<br />
léxica una palabra por otra o de ampliación o<br />
restricción del significado de una palabra de<br />
la lengua común o de otra lengua.<br />
Los colegas de una misma profesión o<br />
actividad generan formulas alternativas a la<br />
lengua común y utilizan un repertorio léxico<br />
que a menudo es difícil de entender por un<br />
profano en la materia. Esto ocurre no porque<br />
las palabras pertenezcan a un vocabulario<br />
técnico de la especialidad, sino por<br />
fenómenos que se nos escapan (la<br />
familiaridad, la economía, la<br />
autodiferenciación, la complicidad, etc.). Un<br />
ejemplo: los autores de este libro habían<br />
trabajado juntos en un despacho y recuerdan<br />
haber usado, seguramente por una intención<br />
lúdica, frases como ¿Me pasas el pintauñas?<br />
(corrector líquido de clisés) o bien ¿Quien se<br />
la llevado el pintalabios? (barra de<br />
pegamento). ¿Alguna vez habeis oído como<br />
hablan dos diseñadores? ¿Y dos fanáticos<br />
usuarios de la informática? ¿Los entendéis<br />
perfectamente?<br />
La mutabilidad rápida que presentan y los<br />
ámbitos reducidos en los que se generan,<br />
dificultan el estudio de las variedades sociales.<br />
141
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
VARIEDADES<br />
REGISTROS<br />
FUNCIONALES O<br />
Los factores que determinan las diferencias<br />
<strong>lingüística</strong>s entre los registros son<br />
básicamente los cuatro factores que podemos<br />
diferenciar en una situación comunicativa: el<br />
tema, el canal, el propósito y el nivel de<br />
formalidad.<br />
El tema del que se habla caracteriza<br />
básicamente el vocabulario y las estructuras<br />
sintácticas de un texto. Para hablar o escribir<br />
sobre temas generales se utilizan palabras<br />
corrientes y estructuras más básicas. Cuando<br />
se tratan temas especializados se hace un<br />
uso más preciso del vocabulario, se suelen<br />
usar palabras especializadas o técnicas y<br />
cultismos, y se utilizan oraciones más<br />
complejas. En el extremo de los niveles de<br />
especialización encontramos los textos<br />
técnicos y científicos, caracterizados<br />
principalmente por el uso de la terminología<br />
específica de una área de la ciencia, de la<br />
técnica o del conocimiento.<br />
Sin embargo, el mismo tema puede tener un<br />
tratamiento general o especializado. Por<br />
ejemplo, un medico explica al paciente su<br />
142<br />
enfermedad con palabras distintas de las que<br />
utilizará posteriormente para hablar de ello<br />
con sus colegas. Entre nosotros podemos<br />
decir que no podemos dar clase porque<br />
tenemos dolor de garganta, pero en el<br />
certificado de baja que llevemos al centro<br />
seguramente figurará la palabra faringitis.<br />
El canal de comunicación es el medio a<br />
través del cual nos comunicamos. Se suelen<br />
distinguir dos canales básicos para el<br />
lenguaje verbal: el canal escrito y el canal<br />
oral. Generalmente, la lengua oral es más<br />
espontánea y menos controlada que la<br />
lengua escrita. De la misma manera<br />
podemos distinguir varios grados de<br />
espontaneidad dentro de cada uno de los<br />
canales. Hay que distinguir entre oral<br />
espontàneo (una conversación con amigos) y<br />
oral no-espontàneo.<br />
(un discurso, una conferencia, un noticiario,<br />
etc.). Hay también contactos entre los dos<br />
canales; por ejemplo, una obra de teatro es<br />
un texto escrito para ser representado<br />
oralmente (consultar Pág. 93).<br />
Los medios tecnológicos actuales han<br />
ampliado, por un lado, las posibilidades de<br />
usar canales diferentes (télex, teléfono,<br />
módem, radio, fax) y, por otro, llevan a<br />
replantear las diferencias que caracterizaban<br />
a ambos canales. Por ejemplo, la lengua oral<br />
es generalmente simultánea y la lengua<br />
escrita, diferida. Actualmente podemos escuchar<br />
un texto oral en diferido o podemos<br />
recibir un texto escrito por fax de manera<br />
casi instantánea.<br />
Un texto se produce con un propósito o<br />
intención determinados: informar,<br />
convencer, divertir, criticar, etc. Desde este<br />
punto de vista existen dos grandes tipos de<br />
textos o de registros: los objetivos y los<br />
subjetivos, según la carga subjetiva que
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
aporta el emisor. Un libro de texto o un texto<br />
divulgativo utilizan un lenguaje muy<br />
diferente del de una crítica de teatro o un<br />
artículo de opinión.<br />
El nivel de formalidad o tenor interpersonal<br />
marca el grado de relación existente entre el<br />
emisor y el receptor de un mensaje. No nos<br />
dirigimos igual a un amigo de toda la vida<br />
que a una autoridad municipal o al jefe de<br />
nuestra empresa; no hablamos de la misma<br />
manera al director del centro cuando<br />
tenemos con el una relaciòn laboral que<br />
cuando charlamos durante la cena de fin de<br />
curso. Es el nivel de formalidad (además de<br />
otros componentes actitudinales y culturales)<br />
lo que nos hace dirigirnos a los desconocidos<br />
con el tratamiento de Usted, sobre todo si<br />
son mayores que nosotros. No utilizan el<br />
mismo lenguaje los textos que se dirigen a<br />
un grupo pequeño y homogéneo (el boletín<br />
de un club social) que los que se dirigen a un<br />
gran público heterogéneo (un noticiario de<br />
televisión).<br />
Unos registros determinados suelen asociarse<br />
con una determinada variedad. En general,<br />
los registros más coloquiales hacen uso de la<br />
variedad dialectal propia del hablante, que<br />
optara por el uso del estándar en los<br />
registros más formales. Los cuadros<br />
siguientes presentan las asociaciones más<br />
habituales entre variedades y registros.<br />
El desarrollo social (la sociedad industrial, los<br />
medios de comunicación de masas, etc.) ha<br />
conllevado la aparición de nuevas situaciones<br />
comunicativas y, por lo tanto, de nuevos<br />
registros. Un hablante también amplía<br />
paulatinamente su experiencia y su<br />
formación, o bien varían sus circunstancias y<br />
entra en contacto con mundos nuevos.<br />
(Técnica, informática, nuevos deportes);<br />
necesita, por lo tanto, ampliar su repertorio<br />
lingüístico.<br />
Una de las principales funciones de la<br />
enseñanza de la lengua, y de la enseñanza<br />
en general, es la maduración de los alumnos<br />
143
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
en dos sentidos: la ampliación de su abanico<br />
de registros y la adquisición de<br />
conocimientos y estrategias para identificar<br />
que registro es el más adecuado para cada<br />
situación comunicativa. La adquisición de la<br />
competencia comunicativa implica también la<br />
adquisición de criterios y de normas sociales<br />
que determinan la elección de la variedad y<br />
el registro adecuado para cada situación.<br />
Se puede encontrar más información en Marí<br />
(1986a) y en Gregory y Carroll (1978).<br />
LA VARIEDAD ESTÁNDAR<br />
El estándar es la variedad de la comunicación<br />
interdialectal. Tiene la función de facilitar la<br />
comunicación entre los diversos hablantes de<br />
una lengua y es el modelo lingüístico de<br />
referencia para las demás variedades. Las<br />
comunicaciones intradialectales se pueden<br />
realizar en la variedad dialectal propia de los<br />
usuarios implicados. En cambio, las<br />
comunicaciones entre hablantes de distintos<br />
dialectos necesitan un cierto grado de<br />
aproximación que facilite la comprensión al<br />
máximo.<br />
Otras funciones que realiza el estándar son:<br />
prestigiadora, participativa, y marco de<br />
referencia para la corrección. Estas funciones<br />
se corresponden con actitudes socio<strong>lingüística</strong>s<br />
del hablante, como muestra el<br />
siguiente esquema extraído de Cassany y<br />
Marí (1990):<br />
144<br />
La lengua estándar se configura<br />
paulatinamente a medida que existen<br />
comunicaciones de tipo general entre toda la<br />
comunidad <strong>lingüística</strong>. Es, por lo tanto, una<br />
variedad supradialectal y la variedad menos<br />
marcada por rasgos sociales, geográficos o<br />
históricos.<br />
Con criterios científicos, la elaboración del<br />
estándar debería escoger las soluciones<br />
<strong>lingüística</strong>s genuinas y más comunes a todo<br />
el dominio geográfico y a todo el abanico de<br />
grupos sociales que conviven en el. Sin<br />
embargo, la historia de las lenguas nos<br />
demuestra a menudo que el estándar se<br />
suele identificar con la variedad dominan lo<br />
geográficamente (centro en relación con<br />
periferia, norte en relación sur, ciudad en<br />
relación con pueblo), socialmente (la<br />
variedad de la clase dominante y de los<br />
profesionales de la cultura), y generacionalmente<br />
(de la banda de edad que tiene más<br />
participación directa en los centros de poder<br />
y en los medios de comunicación).
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
El prestigio de una variedad sobre las demás<br />
y la relación entre los hablantes de una<br />
variedad y los de otra son factores que<br />
pueden condicionar la evolución de la lengua<br />
estándar. La variedad prestigiosa tiende a<br />
sustituir a las demás en muchos casos y<br />
funciones, con lo que se puede producir un<br />
empobrecimiento del repertorio lingüístico en<br />
general. Por ejemplo, las variedades<br />
urbanas, dominantes demográficamente,<br />
pueden llegar a difundir soluciones<br />
<strong>lingüística</strong>s poco genuinas que sustituyen a<br />
otras que hasta entonces habían sido<br />
habituales en las variedades rurales.<br />
Es trabajo de los estudiosos de la lengua, y<br />
de los enseñantes en general, favorecer un<br />
equilibrio que reste importancia a la inercia<br />
que lleva a que una variedad determinada se<br />
muestre como único estándar válido para<br />
ciertas funciones. La enseñanza debe<br />
enriquecer de manera cuantitativa y<br />
cualitativa el modelo de lengua estándar, por<br />
una parte incorporando soluciones y, por<br />
otra, presentando como modelos validos<br />
todas aquellas modalidades y todos aquellos<br />
rasgos que pertenezcan a un grupo amplio de<br />
hablantes.<br />
La creación del modelo de lengua estándar<br />
puede contar con la contribución y las<br />
aportaciones de soluciones <strong>lingüística</strong>s<br />
procedentes; de diversos grupos sociales,<br />
geográficos o de épocas diversas. Además, el<br />
estándar puede admitir también ciertos<br />
matices, es decir, incluso cuando un<br />
hablante opta por no usar la variedad<br />
dialectal propia en favor del estándar,<br />
mantiene unos rasgos propios<br />
(pronunciación, entonación, algún rasgo<br />
léxico o morfológico, etc.).<br />
De hecho, el estándar, además de cumplir la<br />
función de comunicación interdialectal, puede<br />
incluir todos los elementos diferenciadores<br />
que no afecten a la comprensión. De la<br />
misma manera que el timbre de voz, el<br />
volumen o el ritmo no afectan a la<br />
intercomprensión del mensaje, factores<br />
como la pronunciación, los rasgos<br />
morfológicos regulares o la mayoría de<br />
opciones léxicas sinónimas ampliamente<br />
conocidas (caserío/masía,<br />
alubias/habichuelas, muchacha/chica,<br />
demorarse/ tardar...) no son ningún<br />
obstáculo para la intercomunicación. Se<br />
puede afirmar, por lo tanto, que en la<br />
mayoría de lenguas la variedad estándar<br />
presenta ciertas modalidades, es decir,<br />
algunos rasgos opcionales generalmente<br />
determinados por factores geográficos.<br />
Tradicionalmente la lengua estándar se<br />
identificaba con la lengua literaria. Los textos<br />
escritos eran un modelo y el principal medio<br />
de comunicación. Actualmente, la gran<br />
importancia de los medios de comunicación<br />
orales hace que esta identificación haya<br />
quedado desfasada. La causa por la cual las<br />
lenguas gallega, vasca y catalana tienen aun<br />
ciertas dificultades para consolidar un<br />
modelo de lengua estándar es que durante<br />
mucho tiempo la lengua castellana ha ocupado<br />
los espacios de comunicación más<br />
,general que pertenecían a aquellas.<br />
Desde el punto de vista de un hablante, el<br />
estándar es la variedad que aprendió<br />
básicamente en la escuela, la que incluye la<br />
normativa y la que pertenece a los diversos<br />
usos públicos y formales de la lengua; es el<br />
modelo de lengua que utiliza cuando deja a<br />
un lado los rasgos más locales de su<br />
variedad, manteniendo una cierta identidad<br />
que puede servir a los receptores para<br />
identificar su origen. Es evidente que estas<br />
características son casi imperceptibles en la<br />
lengua escrita y más evidente en la lengua<br />
oral.<br />
145
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
La enseñanza de la lengua, además de ser<br />
uno de los canales de transmisión de la<br />
lengua estándar, debe tender a facilitar a los<br />
alumnos criterios de selección de la variedad<br />
propia o estándar según la situación<br />
comunicativa. También es muy importante<br />
que transmita actitudes de lealtad y de<br />
respeto e interés hacia la propia variedad y a<br />
la de los demás hablantes y, en definitiva,<br />
hacia otras maneras de hablar una lengua.<br />
En este sentido, uno de los objetivos<br />
terminales de un conocimiento suficiente de<br />
la lengua es el dominio pasivo del máximo de<br />
variedades y el domino activo de las<br />
variedades propia y estándar.<br />
Finalmente, el estándar es también la forma<br />
internacional de una lengua, la variedad que<br />
aprende un estudiante de segunda lengua o<br />
un hablante no-nativo, y a partir de la que<br />
irá configurando para los usos más<br />
coloquiales una variedad más cercana al<br />
grupo de personas con las que conviva.<br />
Para más información, consultar Marí<br />
(1986b) y Villasante (1980).<br />
DIDÁCTICA DE LA DIVERSIDAD<br />
LINGÜÍSTICA<br />
A nuestro entender, el enfoque didáctico de<br />
la diversidad socio<strong>lingüística</strong> es básicamente<br />
actitudinal y empieza desde los primeros<br />
años de vida. Los niños, por ejemplo, deben<br />
deducir que su lengua no es la "lengua" y<br />
que los demás no hablan de una manera<br />
extraña, sólo de una manera distinta. Hay<br />
que transmitir y promover una actitud que<br />
sea capaz de comprender la diversidad<br />
<strong>lingüística</strong> como natural y fomentar el<br />
respeto hacia todas las lenguas y hacia todas<br />
las variedades. Diferente no quiere decir<br />
extraño.<br />
A medida que un alumno desarrolle su<br />
146<br />
dominio de la lengua, también podrá conocer<br />
la diversidad de una manera más global. La<br />
escuela debe facilitar criterios para saber qué<br />
variedad dialectal propia o estándar y que<br />
registro se tiene que usar según la situación<br />
de comunicación. También debe fomentar el<br />
interés par conocer otras lenguas y otras<br />
culturas, así como transmitir estrategias para<br />
comprender los dialectos ajenos al propio.<br />
Debemos superar el modelo unilingüístico y<br />
uniformizante que el franquismo imprimió en<br />
la enseñanza, y adoptar un punto de vista<br />
más pluralista y tolerante, más respetuoso<br />
con la realidad.<br />
La enseñanza de la lengua tiene que ayudar<br />
a configurar en los alumnos un repertorio<br />
lingüístico rico, variado y creativo que les<br />
sirva para aumentar y diversificar sus<br />
posibilidades de interacción social En este<br />
sentido, saber lengua o gramática significa<br />
dominar los usos orales y escritos del mayor<br />
número posible de dialectos y de registros. El<br />
alumno más preparado <strong>lingüística</strong>mente es el<br />
que puede hablar y escribir en su variedad<br />
dialectal propia y en el estándar correspondiente,<br />
con varios registros, y también el que<br />
puede comprender otras variedades distintas<br />
a la suya.<br />
A nivel práctico esto se traduce en llevar la<br />
diversidad al aula. Los textos que el alumno<br />
debe comprender y producir tienen que ser<br />
tan variados y tan reales como sea posible.<br />
La enseñanza de la lengua puede transmitir<br />
sólo un modelo de lengua, ni puede tener la<br />
excusa de preservar la lengua de los<br />
alumnos de influencias "externas"<br />
falsamente empobrecedoras. A continuación<br />
se presentan algunas propuestas:<br />
- Seleccionar los textos que el alumno tiene<br />
que leer o escuchar, de manera que sean<br />
representativos del máximo número de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
variedades y de registros lingüísticos.<br />
Proponer actividades didácticas orales y<br />
escritas en las que el alumno tenga que<br />
escoger entre el uso de la variedad dialectal<br />
propia o estándar y deba producir diversos<br />
registros. Proponer actividades de cambio de<br />
registro de un texto a partir del cambio de<br />
alguno de los factores de la situación que lo<br />
determinan.<br />
Proponer actividades en las que el alumno<br />
deba identificar rasgos diferenciales de<br />
variantes no-propias. Por ejemplo, ¿cómo<br />
sabemos que un determinado hablante es<br />
andaluz, madrileño o santanderino?, ¿en que<br />
se nota?, ¿cuales son las características más<br />
evidentes y fáciles de reconocer de estos<br />
dialectos? O, desde otro punto de vista, ¿en<br />
qué se diferencia la forma de hablar el<br />
castellano de catalanes, vascos y gallegos?<br />
- Promover el contacto con personas de<br />
variedades diversas (viajes, correspondencia,<br />
audio-visuales, etc.).<br />
- Promover el contacto con hablantes de<br />
lenguas diversas.<br />
-Reemplazar, en general, el concepto de<br />
corrección por el de adecuación en lo que se<br />
refiere a la valoración de la expresión oral y<br />
escrita de los alumnos.<br />
-Transmitir el concepto de adecuación para<br />
que los alumnos posean criterios para valorar<br />
los textos de otras personas o de los medios<br />
de comunicación.<br />
-Hablar explícitamente de prejuicios<br />
lingüísticos en clase. Comentarlos, buscar<br />
ejemplos y pedir a los alumnos que<br />
expongan su propia opinión sobre el tema.<br />
-Evitar la identificación de alguna variedad<br />
con la lengua general. Transmitir de manera<br />
implícita y explícita que cualquier hablante<br />
usa un dialecto y que todos los dialectos son<br />
validos desde el punto de vista lingüístico.<br />
En el apartado siguiente (8.3.<br />
"Socio<strong>lingüística</strong>") se dedica una sección a<br />
las actitudes, donde se pueden ampliar estas<br />
propuestas con una visión más global.<br />
PARA LEER MÁS<br />
GREGORY, Michael; CARROLL, Susan.<br />
Lenguaje y situación. México. Fondo de<br />
Cultura Económica, 1978.<br />
Análisis detallado de la variación<br />
socio<strong>lingüística</strong> debida a la situación.<br />
• Castellano:<br />
ZAMORA VICENTE, Alonso. Dialectología<br />
española. Madrid. Credos 1960. (4 a<br />
reimpresión, 1980).<br />
Clásico manual sobre los dialectos del<br />
castellano.<br />
•Catalán<br />
ALEGRE, M. Dialectología catalana.<br />
Barcelona. Teide, 1990.<br />
Breve y moderno manual sobre los dialectos<br />
del catalán.<br />
BADIA I MARGARIT, Antoni. Llengua i cultura<br />
als Paϊsos Catalans. Barcelona. Ed. 62, 1964.<br />
Breve introducción a la lengua y a la cultura<br />
catalana.<br />
• Gallego:<br />
GARCIA, Constantino. Temas de <strong>lingüística</strong><br />
galega. La Coruña. Biblioteca gallega, 1985.<br />
ALONSO MONTERO, Xesús. Informes sobre a<br />
lingua galega. Presente e<br />
pasado. Edicións do Cumio. Vilaboa<br />
(Pontevedra), 1991.<br />
Dos visiones socio<strong>lingüística</strong>s sobre la<br />
situación actual del gallego.<br />
•Euskera:<br />
EUSKALTZAINDA. Conflicto lingüístico en<br />
147
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Euskadi. Bilbao. Argitaletxea 1979.<br />
Descripción socio<strong>lingüística</strong> de los procesos<br />
de sustitución y de normalización de la<br />
lengua vasca, firmada por la. Real Academia<br />
de la Lengua Vasca.<br />
URKIZU, P. Lengua y literatura vasca.<br />
Donostia. Haranburu ed., 1978. Sucinta<br />
descripción de las principales características<br />
de la lengua vasca, con algunas muestras<br />
ilustres de su literatura.<br />
COLLINS, R. Los vascos. Madrid. Espasa-<br />
Calpe, 1985. Aproximación histórica y<br />
sociológica a la cultura vasca.<br />
LA LENGUA COMO HECHO SOCIAL<br />
Quien haya tenido la suerte de poder conocer<br />
y aprender lenguas alejadas, sabe por<br />
experiencia que para comunicarse en un<br />
nuevo idioma hay que aprender mucho más<br />
que algunos sonidos, letras o formas<br />
gramaticales. Hay que saber cómo vive la<br />
gente que habla esa lengua, como se<br />
relaciona entre si y, sobre todo, que usos<br />
hacen del instrumento verbal de<br />
comunicación.<br />
Una amiga que se casó con un joven japonés<br />
y que vivió durante un tiempo en Japón nos<br />
explicaba que en japonés tenía que usar<br />
pronombres distintos según si se dirigía a la<br />
abuela de su marido, a su madre o a su<br />
hermana. No hacerlo así suponía una grave<br />
infracción de los códigos de respeto y<br />
tratamiento de la sociedad japonesa. En un<br />
contexto más cercano, todos hemos podido<br />
detectar que el gran número de veces que<br />
los ingleses dicen "sorry" durante el día no<br />
tiene nada que ver con el uso de la palabra<br />
"perdón" en castellano, ya que tenemos<br />
normas de comportamiento y de educación<br />
bastante diferentes. En este sentido, la sutil<br />
148<br />
distinción entre "excuse me", "sorry" y "I'm<br />
terribly sorry" es de difícil comprensión si no<br />
se explica y ejemplifica.<br />
La situación no varía sustancialmente si se<br />
trata de una primera lengua. El alumno ya<br />
conocerá los usos y las normas básicas de su<br />
habla, pero todavía necesitara una reflexión<br />
profunda sobre la realidad multilingüe, sobre<br />
el contacto entre lenguas y hablantes de<br />
diversas culturas. La disciplina que estudia<br />
todos estos factores y que ayuda a<br />
comprender esta compleja realidad es la<br />
socio<strong>lingüística</strong>.<br />
La socio<strong>lingüística</strong> es una ciencia<br />
interdisciplinaria que se originó en los Estado<br />
Unidos de América y en Canadá a principios<br />
de los años 50 y que estudia las relaciones<br />
mutuas entre lengua y sociedad. Los<br />
estudios sociales del lenguaje arrancan de<br />
las investigaciones procedentes de diferentes<br />
disciplinas: la propia <strong>lingüística</strong> con estudios<br />
históricos y geográficos, la sociología, la<br />
etnografía, la antropología, el estudio de la<br />
conducta, etc. Según el punto de partida del<br />
enfoque, las denominaciones de este estudio<br />
social de la lengua son diversas: sociología<br />
del lenguaje, <strong>lingüística</strong> social,<br />
socio<strong>lingüística</strong>, etc.<br />
Según Hymes (1967), la socio<strong>lingüística</strong> se<br />
basa en el hecho que los seres humanos se<br />
comunican y producen el lenguaje dentro de<br />
un grupo, y fija su atención en la variabilidad<br />
de este código verbal, condicionada por las<br />
circunstancias sociales. Este teórico introdujo<br />
el concepto de competencia comunicativa,<br />
que amplía considerablemente el concepto<br />
de competencia <strong>lingüística</strong>, y que es de<br />
orientación más funcional y contextual, ya<br />
que considera la actividad <strong>lingüística</strong> como<br />
interacción social y viceversa (ver pan 85).<br />
Este concepto ha sido decisivo para las
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
teorías más innovadoras de aprendizaje de la<br />
lengua y para los métodos didácticos más<br />
recientes.<br />
Así pues, se debe interpretar el uso de la<br />
lengua bajo parámetros sociológicos,<br />
relacionar las conductas <strong>lingüística</strong>s con<br />
factores como el estatus social, el rol<br />
adquirido en un contexto, la profesión, el<br />
sexo, etc. y otras condiciones de situación<br />
social. Algunos de los temas de estudio más<br />
importantes de la socio<strong>lingüística</strong> han sido los<br />
siguientes:<br />
- teorías <strong>lingüística</strong>s y del texto con<br />
componentes pragmáticos, relacionados con<br />
factores sociales y situacionales;<br />
-estratos de lengua y estatus de los medios<br />
de comunicación;<br />
-determinaciones<br />
lingüísticos;<br />
sociales de los usos<br />
- transformaciones históricas y sociales de<br />
los sistemas y de los usos lingüísticos;<br />
- normalización, planificación, política y<br />
lealtad <strong>lingüística</strong>;<br />
- roles sociales, motivación, repertorios<br />
<strong>lingüística</strong>s, lenguaje y percepción, lenguaje<br />
e identidad personal;<br />
-ecología evolutiva de la comunicación,<br />
lenguaje y cultura;<br />
-socialización,<br />
social, etc.<br />
aculturación, interacción<br />
Un único vistazo a estos temas ya nos da una<br />
idea de la gran importancia de la<br />
socio<strong>lingüística</strong>, y también de su capacidad<br />
como ciencia para facilitarnos conceptos y<br />
elementos para analizar y comprender la<br />
realidad <strong>lingüística</strong> y social tan compleja de<br />
nuestro país.<br />
La socio<strong>lingüística</strong> y la sociología del lenguaje<br />
suponen un enfoque mucho más amplio del<br />
estudio de la lengua con respecto a los<br />
estudios gramaticales, que se centran sobre<br />
todo en el código y en sus reglas de<br />
funcionamiento. 0 sea, el lenguaje, además<br />
de su función referencial, tiene una función<br />
socio-interactiva, eminentemente pragmática<br />
y comunicativa.<br />
Según Labov, la socio<strong>lingüística</strong> tiene como<br />
campo de estudio todos los temas<br />
relacionados con el uso, las funciones y la<br />
situación comunicativa, y debe completar el<br />
análisis de las estructuras <strong>lingüística</strong>s. En su<br />
obra (1966, 1969) se fijan una serie de<br />
búsquedas empíricas y métodos cuantitativos<br />
sobre la variación y el cambio lingüísticos.<br />
Según Fishman 1968, la conducta social<br />
representa siempre el contexto necesario<br />
para la conducta <strong>lingüística</strong>; las sociedades<br />
dependen del lenguaje como medio de<br />
comunicación y/o interacción. Por lo tanto,<br />
las conductas <strong>lingüística</strong>s y las conductas<br />
sociales pueden tener múltiples correlaciones<br />
regulares y observables.<br />
Hymes 1967, que utiliza la denominación de<br />
sociología del lenguaje, intenta definir su<br />
campo de estudio desde estos<br />
planteamientos: la sociología del lenguaje<br />
intenta comprender quien habla a quien, en<br />
que variedad <strong>lingüística</strong>, donde, cuándo y<br />
sobre que tema, que intención explícita e<br />
implícita tiene el discurso y que<br />
consecuencias sociales se derivan de él.<br />
Considera un problema fundamental la<br />
formulación de las reglas contextuales de<br />
adecuación que dirigen la selección de las<br />
variantes <strong>lingüística</strong>s, condicionada por la<br />
situación.<br />
Durante los-últimos años los métodos<br />
sociolingüísticos de investigación y análisis<br />
se han perfeccionado en el estudio del uso<br />
de las lenguas y de los cambios de uso. Se<br />
han definido variables sociales (edad, sexo,<br />
clase social, profesiones, etc.) y ámbitos<br />
149
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
(público/privado, trabajo/ocio, etc.) que<br />
ayudan a interpretar los comportamientos<br />
lingüísticos de los individuos y de las<br />
comunidades.<br />
Especialmente en Euskadi, Galicia, País<br />
Valencia y Catalunya hay importantísimas<br />
aportaciones de estudiosos en el campo de la<br />
socio<strong>lingüística</strong>. Sin duda, lo que motiva sus<br />
trabajos es la situación de contacto de<br />
lenguas que caracteriza a estos territorios<br />
desde hace siglos, además de una coyuntura<br />
política que todavía margina la lengua dentro<br />
de su propio territorio. Esta diversidad de<br />
estudios genera polémica y tendencias<br />
irreconciliables, ya que en ellos se pueden<br />
encontrar posturas catastrofistas, realistas e<br />
incluso optimistas, que se traducen en<br />
conceptos incompatibles para explicar una<br />
misma realidad.<br />
A pesar de esta diversidad de puntos de vista<br />
en la interpretación de los fenómenos de<br />
lenguas en contacto, las aportaciones de la<br />
socio<strong>lingüística</strong> han sido cada vez más<br />
reconocidas por los estudios lingüísticos. La<br />
socio<strong>lingüística</strong> es una asignatura en muchas<br />
universidades del estado español y<br />
prácticamente no hay estudios de lengua que<br />
no tengan en cuenta su dimensión social.<br />
Además, las investigaciones han ido<br />
perfeccionando su metodología. No cabe<br />
duda de que las aportaciones de esta ciencia<br />
social han sido y son imprescindibles para<br />
definir criterios y objetivos en la<br />
normalización <strong>lingüística</strong> y en la enseñanza.<br />
Es necesario que los alumnos de lengua y<br />
todos los hablantes comprendan el hecho<br />
comunicativo como hecho social, como un<br />
intercambio donde interviene una proporción<br />
importante de elementos no lingüísticos:<br />
quien emite el mensaje, a quien se dirige,<br />
con qué intencionalidad, por medio de qué<br />
estrategias, en qué contexto inmediato y en<br />
150<br />
qué entorno social. Toda esta serie de<br />
relaciones sociales y personales determinan<br />
los actos y los usos lingüísticos.<br />
En referencia a las actitudes de enseñantes y<br />
alumnos, la socio<strong>lingüística</strong> tiene especial<br />
importancia porque aporta elementos de<br />
juicio para que unos y otros puedan adquirir<br />
una actitud crítica respecto a los procesos de<br />
cambio lingüístico, de contacto de lenguas o<br />
de penetración de idiomas francos como el<br />
inglés o el francés. En definitiva, tener<br />
conocimientos de socio<strong>lingüística</strong> puede<br />
ayudarnos a comprender mejor la realidad<br />
plurilingüe del estado español, a respetar<br />
todos los idiomas y las personas que los<br />
hablan, a tener interés en aprender<br />
segundas y terceras lenguas, o a adoptar<br />
una postura critica ante las manipulaciones<br />
políticas que demasiado a menudo sufren las<br />
lenguas y sus comunidades.<br />
CONCEPTOS BÁSICOS<br />
A continuación se intentan definir algunos<br />
conceptos que pueden ser útiles para la<br />
tarea docente. A menudo unos mismos<br />
conceptos hacen referencia a realidades<br />
diversas, también otros conceptos se<br />
presentan como un fenómeno positivo desde<br />
unos puntos de vista y negativo desde otros.<br />
•Ámbito de uso: Conjunto de situaciones<br />
sociales en que se usa una determinada<br />
lengua.<br />
•Comunidad <strong>lingüística</strong>: Grupo de personas<br />
que comparten una lengua, o sea, que se<br />
relacionan mediante un mismo conjunto de<br />
signos lingüísticos. El uso de este sistema de<br />
signos diferencia este núcleo o grupo social<br />
de los demás grupos. Algunos autores distinguen<br />
con mayor precisión entre comunidad<br />
de habla y comunidad <strong>lingüística</strong>. Este último<br />
término sería equivalente a comunidad
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
idiomática, es decir, al conjunto de personas<br />
que utilizan la misma lengua, incluso si no<br />
comparten el mismo contexto geográfico,<br />
cultural o social (es el caso de las lenguas<br />
más usadas en comunicaciones<br />
internacionales o más extendidas<br />
actualmente). En cambio, se cita el término<br />
comunidad de habla cuando una determinada<br />
comunidad comparte una competencia<br />
<strong>lingüística</strong>, enmarcada dentro de una<br />
competencia comunicativa; o sea, cuando no<br />
solo hay conocimiento de la lengua y de la<br />
gramática, sino también un conocimiento<br />
más amplio que incluye las normas sociales<br />
que regulan las situaciones comunicativas.<br />
La comunidad <strong>lingüística</strong> suele compartir un<br />
territorio y una historia, además de ciertos<br />
referentes culturales y de la conciencia de<br />
pertenecer a un mismo grupo.<br />
•Bilinguismo: Este ha sido uno de los<br />
conceptos más polémicos en socio<strong>lingüística</strong>,<br />
y concretamente en nuestro país. El<br />
bilingüismo se ha considerado durante<br />
mucho tiempo como el dominio equivalente<br />
de dos lenguas. Sin embargo, bilingüismo y<br />
multilingüísmo son sinónimos de lenguas en<br />
contacto y se caracterizan por la práctica de<br />
utilizar alternadamente dos lenguas. En<br />
Catalunya, Badia i Margarit (1964) distinguió<br />
el bilingüismo individual o natural (adquirido<br />
generalmente por los hijos de parejas mixtas<br />
<strong>lingüística</strong>mente que no abandonan ninguna<br />
de las dos lenguas) del bilingüismo ambiental<br />
(alternancia de lenguas con un grado de<br />
especialización de funciones para cada una),<br />
ya muy cercano al concepto de diglosia.<br />
El bilingüismo como fenómeno social es tan<br />
antiguo como la propia diversidad de<br />
lenguas. A lo largo de toda la historia de la<br />
humanidad ha habido individuos y<br />
situaciones que alternaban el uso de más de<br />
una lengua. De otro modo no se explicarían<br />
hechos como las relaciones comerciales, la<br />
navegación, las conquistas o las guerras.<br />
El estudio del bilingüismo sobrepasa el<br />
interés lingüístico. Según Mackey (1976),<br />
hay que distinguir el bilingüismo como<br />
fenómeno individual y el contacto<br />
interlingüístico como manifestación de grupo.<br />
Es cierto que el conocimiento activo o pasivo<br />
de dos o más lenguas por parte d e un<br />
individuo se podría ver simplemente como un<br />
fenómeno positivo y enriquecedor. Pero se<br />
prefieren palabras como poliglotismo para<br />
hacer referencia a ello, ya que cuando el uso<br />
de una u otra lengua esta mediatizado por<br />
fenómenos sociales (y no por criterios de<br />
comunicabilidad con el interlocutor, por<br />
ejemplo), y cuando conviven dos<br />
comunidades y sólo una de ellas conoce las<br />
dos lenguas, el termino bilingüismo esconde<br />
realidades de conflicto social, de hegemonía<br />
de un grupo sobre otro y de sustitución<br />
<strong>lingüística</strong>.<br />
•Diglosia: El término diglosia fue usado<br />
originariamente por Ferguson (1959) para<br />
referirse al grado de distanciamiento que se<br />
producía en algunas comunidades<br />
<strong>lingüística</strong>s entre las variedades coloquiales<br />
de la lengua y los modelos usados en<br />
ámbitos de alto prestigio. Existe un desfase<br />
entre una variedad considerada culta o más<br />
alta y todas las demás, que funcionan en<br />
ámbitos distintos, a menudo jerárquicamente<br />
establecidos. Es el caso, por ejemplo, de las<br />
comunidades árabes que emplearon, a partir<br />
de un determinado momento, el árabe<br />
clásico, como lengua de cultura, muy alejado<br />
de los diverosos árabes coloquiales de<br />
distintos países. El término fue usado<br />
posteriormente por Fishman (1967) para<br />
incluir también la alternancia de otra lengua.<br />
151
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
De este modo, una situación de diglosia seria<br />
aquella en que, en una misma comunidad<br />
<strong>lingüística</strong>, una lengua A ocupa los ámbitos<br />
de comunicación altos (administración,<br />
escuela, televisión, radio, periódicos),<br />
mientras que otra lengua B, la propia o<br />
natural de la zona, queda reducida a los usos<br />
bajos (familia, amigos, relaciones privadas,<br />
etc.).<br />
El concepto de diglosia por lo tanto, ha sido<br />
también útil para explicar fenómenos de<br />
cambio de lengua y de procesos de<br />
sustitución. Es indiscutible que si en una<br />
comunidad o territorio hay una lengua útil<br />
para todas las funciones y otra reducida a<br />
ciertos usos generalmente más privados, si el<br />
proceso continúa, lleva de manera irreversible<br />
a la sustitución de una lengua por otra.<br />
La gama de funciones de una lengua excede<br />
la de la otra y las incluye. Si una llega a ser<br />
indispensable y la otra prescindible, la<br />
primera desplazará a la segunda.<br />
Sustitución <strong>lingüística</strong>: Las situaciones de<br />
multilingüísmo y de contacto de lenguas son<br />
a menudo solo una etapa, larga pero irreversible,<br />
de transformaciones sucesivas, de un<br />
proceso de sustitución <strong>lingüística</strong>. La historia<br />
de la humanidad esta repleta de procesos de<br />
este tipo, pero el enfoque con que a veces se<br />
investigan tergiversa la interpretación de los<br />
mismos. En principio, procesos como la<br />
romanización o la colonización de América<br />
son procesos de conflicto lingüístico, de<br />
aniquilación de lenguas propias y de culturas<br />
nacionales. Que se hayan analizado desde<br />
puntos de vista negativos o positivos<br />
depende de criterios, a priori, extra<br />
lingüísticos.<br />
Simplificando, es el proceso, o los procesos<br />
correlativos, mediante el cual una lengua<br />
dominante va ganando terreno en detrimento<br />
152<br />
de otra lengua (recesiva), que por desuso<br />
puede ser llevada a su extinción. Según<br />
Aracil (1982), el desplazamiento es<br />
cuantitativo (en términos de número de<br />
hablantes y frecuencias de uso) y/o<br />
cualitativo (en términos de ámbitos<br />
diferenciales y normas de uso). Este cambio<br />
provoca también una recesión de la<br />
estructura y del corpus de la lengua en<br />
retroceso, mientras que la otra amplia su<br />
corpus y se enriquece. En estos procesos se<br />
producen etapas más o menos largas de<br />
convivencia de las dos lenguas, en las que se<br />
puede hablar de "bilingüismo". Generalmente<br />
se anima a los hablantes de la lengua<br />
minorizada a ser bilingües y a actuar en<br />
consecuencia.<br />
A pesar de todo, los conflictos presentan<br />
dilemas y posiciones que permiten modificar<br />
las normas preexistentes. Hay procesos de<br />
sustitución <strong>lingüística</strong> que pueden responder<br />
a un intento posterior de normalización; es<br />
decir, que se justifican en tanto que intentan<br />
hacer retroceder otro proceso anterior. Es el<br />
caso de estados como Quebec con la<br />
integración de los anglohablantes, Irlanda,<br />
Gales o el territorio catalán del Reselló,<br />
donde se pueden comprobar procesos de<br />
restablecimiento en periodos relativamente<br />
recientes y que, en general, responden a una<br />
concienciación de la voluntad popular. En<br />
Cataluña se ha podido comprobar como<br />
muchos inmigrantes y sus hijos han<br />
adoptado la lengua propia del país en donde<br />
viven, pero manteniendo su lengua para las<br />
relaciones familiares. En Euskadi la situación<br />
precaria del uso social de la lengua se ha<br />
visto fuertemente contrarestada por una<br />
función identificadora de grupo y por unos<br />
factores actitudinales absolutamente capaces<br />
de cambiar una realidad que parecía<br />
irreversible. Las opciones practicadas por los
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
hablantes en estos procesos citados son un<br />
ejemplo muy valioso de actitud activa en<br />
procesos de recuperación <strong>lingüística</strong>.<br />
• <strong>Normal</strong>ización <strong>lingüística</strong>: Se entiende por<br />
normalización <strong>lingüística</strong> todo proceso que<br />
ponga las condiciones necesarias para que el<br />
uso de una lengua llegue a ser normal. 0 sea,<br />
para que sea la lengua usada en todos los<br />
ámbitos y para todas las funciones en una<br />
determinada comunidad <strong>lingüística</strong> y, por<br />
extensión, en el territorio que le es propio.<br />
Se trata, en principio, de una tarea<br />
institucional, y exige un grado elevado de<br />
soberanía política de la comunidad <strong>lingüística</strong><br />
implicada.<br />
Según Aracil (1982) es justamente el estado<br />
quien puede conceder o prohibir a los<br />
idiomas, directa o indirectamente, el ejercicio<br />
de la mayor parte de las funciones<br />
"públicas". El mismo autor define claramente<br />
el proceso: La normalización <strong>lingüística</strong><br />
consisten reorganizarlas funciones<br />
<strong>lingüística</strong>s de la sociedad para readaptar las<br />
funciones sociales de la lengua a unas condiciones<br />
"externas" cambiantes... Por otro<br />
lado, la normalización es a menudo la única<br />
alternativa práctica al retroceso o extinción<br />
de un idioma.<br />
La normalización supone un proceso inverso<br />
a la sustitución <strong>lingüística</strong> o, según el punto<br />
de vista que adoptemos, un proceso de<br />
sustitución <strong>lingüística</strong> que provoca, entre<br />
otros fenómenos, una nueva asignación<br />
social a las funciones de las dos lenguas. En<br />
el territorio español, supone una ampliación<br />
de los ámbitos de uso de las lenguas<br />
nacionales respecto a periodos<br />
inmediatamente anteriores en los que habían<br />
quedado relegadas a los usos privados,<br />
familiares o de determinados círculos<br />
culturales muy reducidos.<br />
El termino normalización siempre hace<br />
referencia al uso y no tiene como objetivo la<br />
reestructuración interna de la lengua, a<br />
pesar de que es una condición paralela. Por<br />
lo tanto, no podemos confundir este término<br />
con el concepto de normativización o<br />
codificación del corpus de la lengua.<br />
Tampoco se debe confundir la normalización<br />
de la lengua con su enseñanza. El<br />
conocimiento no garantiza su uso. Los<br />
alumnos son sujetos activos de un proceso<br />
de normalización en tanto que amplían sus<br />
ámbitos de uso de la lengua como medio de<br />
comunicación real fuera del aula.<br />
A continuación, en los dos apartados<br />
siguientes, se entra con más detalle en dos<br />
cuestiones de la socio<strong>lingüística</strong> que son<br />
especialmente importantes para entender la<br />
situación de las lenguas de España y por su<br />
relación con la enseñanza: el contacto de<br />
lenguas y la relación lengua/dialecto. El<br />
primero, por la importancia que ha tenido en<br />
la enseñanza de la segunda lengua con<br />
destinatarios y objetivos que van mucho más<br />
allá de la enseñanza de un idioma<br />
extranjero; y el segundo, por la importancia<br />
que tiene la definición del propio objeto de<br />
estudio en la enseñanza de la lengua en<br />
general.<br />
CONTACTO DE LENGUAS Y<br />
CONFLICTO LINGÜÍSTICO EN EL<br />
ESTADO ESPAÑOL<br />
El estado español es un estado multinacional<br />
y multilingüe que no ha reconocido su<br />
condición y tal vez sólo lo haya hecho en<br />
términos ambiguos hasta hace relativamente<br />
poco tiempo. Además, toda una serie de<br />
movimientos migratorios ocasionados por la<br />
industrialización desequilibrada de su<br />
153
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
territorio ha hecho que comunidades de<br />
lenguas distintas convivan en un mismo<br />
contexto. Gran parte del territorio español es<br />
un ejemplo evidente de lenguas en contacto<br />
y de conflicto lingüístico.<br />
Según el censo de 1991, más del 40% de la<br />
población española vive en comunidades<br />
autónomas (Catalunya, País Valencia, Illes<br />
Balears, Galicia y Euskadi) con una lengua<br />
propia distinta del castellano, lo cual significa<br />
que sus habitantes tienen otra lengua<br />
materna, o que están en contacto<br />
permanente con hablantes de esta. Si<br />
además tenemos en cuenta fenómenos<br />
modernos como la creciente mezcla de<br />
población (inmigración extranjera, viajes,<br />
zonas fronterizas, etc.) y el incremento del<br />
aprendizaje de idiomas francos (inglés,<br />
francés), deberemos concluir que las<br />
situaciones de contacto de lenguas o<br />
bilingüismo no son ni extrañas ni exclusivas<br />
de un territorio. La enseñanza básica no<br />
puede olvida esta realidad plurilingüe si<br />
pretende formar personas preparadas para la<br />
vida actual y contribuir a la convivencia<br />
social.<br />
El fenómeno no se puede analizar desde un<br />
punto de vista exclusivamente lingüístico, ni<br />
puede simplificarse con la mitificación del<br />
bilingüismo como solución salomónica.<br />
Factores económicos, sociales e ideológicos<br />
determinan el grado de integración de las<br />
comunidades recién llegadas, que ya residen<br />
en segunda y tercera generación en un<br />
determinado territorio. Los papeles que<br />
pueden jugar estos grupos sociales son<br />
básicamente dos: su integración en la<br />
comunidad receptora o su conversión en un<br />
factor favorecedor del proceso de sustitución<br />
de las lenguas nacionales, las propias de la<br />
zona, par el castellano. La asimilación o<br />
integración ha sido un proceso rápido y fácil<br />
154<br />
cuando los recién llegados han convivido en<br />
un mismo contexto con la población<br />
autóctona (zonas rurales y núcleos urbanos),<br />
pero todavía es lento cuando las condiciones<br />
económicas llevan a estos recién llegados a<br />
vivir en barrios de nueva construcción,<br />
periféricos, aislados y mal comunicados.<br />
La enseñanza de la lengua nacional y en la<br />
lengua nacional la autóctona en los planes de<br />
educación general garantiza que los niños,<br />
ya sean de familia autóctona o foránea,<br />
tengan conocimiento de las dos lenguas<br />
nacional y estatal al acabar el periodo de<br />
escolaridad obligatoria. Este es el único<br />
modo de que todos los hablantes puedan<br />
integrarse plenamente en su comunidad<br />
<strong>lingüística</strong>, de que todos puedan ejercer<br />
libremente sus derechos lingüísticos, y de<br />
que se puedan frenar los procesos de<br />
sustitución idiomática.<br />
La realidad es desigual en cada territorio con<br />
lenguas en contacto. La escuela ha generado<br />
avances indispensables pero insuficientes<br />
para conseguir una cierta normalidad en el<br />
uso complementario de las lenguas. Las<br />
políticas desarrolladas por los diferentes<br />
gobiernos autónomos no han favorecido de<br />
la misma manera en cada territorio la<br />
extensión del conocimiento de la lengua<br />
propia ni su valoración social. Incluso en<br />
algunos territorios la población autóctona ha<br />
caído en actitudes pasivas y negligentes<br />
respecto al incremento del uso de su lengua.<br />
También son actitudes significativas las de<br />
algunos políticos que en sus discursos<br />
confunden la convivencia con el bilingüismo<br />
(ya se ha citado la problemática que puede<br />
esconder el término). El respeto mutuo entre<br />
dos comunidades no puede suponer nunca la<br />
marginación ni la infravaloración de la lengua<br />
autóctona. Al contrario, a menudo no se han<br />
ofrecido a las comunidades de emigrantes
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
las oportunidades necesarias para conocer la<br />
lengua propia del país que les acoge, incluso<br />
cuando han mostrado una actitud abierta y<br />
activa. La enseñanza, en todos sus niveles, y<br />
especialmente la formación permanente de<br />
adultos, debe garantizar paulatinamente<br />
unos mínimos: primero la competencia<br />
pasiva de la nueva lengua para poder<br />
respetar los derechos lingüísticos de la<br />
población autóctona, o sea, para que estos<br />
no tengan que cambiar forzosamente de<br />
lengua; y después la competencia activa,<br />
para que la población inmigrada pueda optar<br />
por una lengua o por otra. Actualmente, aún<br />
es una falacia decir que los ciudadanos<br />
catalanes, vascos y gallegos pueden escoger<br />
libremente y usar su lengua. Sólo puede<br />
escoger entre dos lenguas aquel que tenga<br />
conocimiento de ellas y capacidad para<br />
expresarse en ambas.<br />
Es indiscutible que las actitudes de los<br />
inmigrados (¿se les puede llamar inmigrados<br />
todavía cuando su permanencia ha sido de<br />
largos años?) serán decisivas para el<br />
desarrollo del proceso de normalización.<br />
Afortunadamente, la realidad cotidiana y<br />
algunas encuestas demuestran que las<br />
actitudes de las clases mayoritarias<br />
trabajadoras son positivas y abiertas al<br />
dominio pasivo y al aprendizaje de la lengua.<br />
Por ejemplo, en Catalunya, del 79% que<br />
declaraban entender el catalán en el año<br />
1981, se paso al 90,35 en el año 1986. En el<br />
área metropolitana de Barcelona, donde en el<br />
año 1986 solo un 43% de la población tenía<br />
el catalán como lengua principal, un 79% de<br />
los que no lo hablaban lo consideraban muy<br />
necesario (Gimeno y Montoya, 1989).<br />
No sólo las actitudes de los nuevos<br />
ciudadanos vascos, gallegos y catalanes son<br />
importantes; también lo son las de las<br />
respectivas poblaciones autóctonas que con<br />
demasiada frecuencia se muestran reticentes<br />
a mantener con naturalidad una<br />
conversación bilingüe con<br />
castellanohablantes que aprenden o ya<br />
conocen su lengua. No tiene sentido<br />
marginar o culpabilizar a los inmigrantes de<br />
fenómenos que son fruto de factores<br />
económicos y políticos históricamente muy<br />
complejos. Un respeto mutuo hacia las<br />
diversas culturas de origen es condición<br />
indispensable para la integración.<br />
LENGUA Y DIALECTO<br />
La palabra dialecto proviene del griego y<br />
originariamente significaba "manera de<br />
hablar, conversación, coloquio". La historia<br />
de las lenguas nos demuestra que la palabra<br />
dialecto no se puede definir con criterios<br />
estrictamente lingüísticos, sino que tiene una<br />
difusión eminentemente social; esta repleta<br />
de connotaciones ideológicas y de prejuicios<br />
que manifiestan el menosprecio de ciertas<br />
variedades y, por lo tanto, de ciertos<br />
hablantes.<br />
Desde un punto de vista objetivo, habría que<br />
definir cualquier lengua como un conjunto de<br />
dialectos; o sea, considerar cada dialecto<br />
como la forma particular de usar una lengua,<br />
y la lengua como la suma de todos sus<br />
dialectos. De este modo, el criterio que<br />
delimita una lengua es la intercomprensión,<br />
teniendo en cuenta que los niveles de<br />
comprensión pueden variar según la cantidad<br />
de intercambios que hayan tenido los<br />
hablantes, según su nivel cultural y también<br />
según otros factores más actitudinales como<br />
su receptividad o sus intereses.<br />
Otro criterio para delimitar una lengua es la<br />
variedad estándar. Podemos afirmar que las<br />
variedades que toman como marco de<br />
155
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
referencia un mismo estándar pertenecen a<br />
la misma lengua. Este criterio se basa en una<br />
de las funciones primordiales de la lengua<br />
estándar: ser elemento cohesionador e<br />
identificador de la comunidad <strong>lingüística</strong>,<br />
tanto en la práctica de elaboración de<br />
modelos de lengua como en la conciencia de<br />
los hablantes. Este concepto de estándar es<br />
congruente con el hecho de que este pueda<br />
incluir todos aquellos matices dialectales que<br />
no impiden la comprensión entre los hablantes<br />
de toda la comunidad (ver Pág. 455).<br />
La relación variedades/estándar también<br />
suele estar mediatizada por criterios y<br />
prejuicios sociales. El prestigio de la variedad<br />
usada en los ámbitos considerados más<br />
elevados puede comportar una<br />
infravaloración de las variedades regionales,<br />
incluso por parte de los usuarios, que pueden<br />
llegar a abandonar su dialecto en situaciones<br />
que no lo requieran por ningún motivo. El<br />
polo opuesto de este fenómeno es la creación<br />
de una falsa conciencia de diferenciación que<br />
puede ser manipulada con intereses<br />
segregacionistas y contrarios a la unidad de<br />
la lengua.<br />
Es responsabilidad de los educadores entre<br />
otros sectores, obviamente transmitir un<br />
modelo de estándar lo bastante flexible y<br />
representativo de todo el ámbito de la<br />
comunidad <strong>lingüística</strong>. Es necesario, por<br />
ejemplo, flexibilizar los criterios de corrección<br />
con criterios más amplios de adecuación,<br />
promover en el habla de los alumnos los<br />
rasgos diferenciadores de su origen social y<br />
geográfico que sean genuinos y no afecten la<br />
comprensión, según el alcance del acto<br />
comunicativo, y no presentar ninguna<br />
variedad como punto de referencia con la<br />
que se comparan las demás, sino otorgarles<br />
a todas un mismo rango. Con demasiada<br />
frecuencia, para hablar de dialectos en clase,<br />
156<br />
se leen textos o se escuchan canciones en<br />
dialectos periféricos, de manera que se da a<br />
entender implícitamente que hay un modelo<br />
"más normal"; por ejemplo, los dialectos<br />
centrales del castellano o del catalán.<br />
El enfoque de la unidad de la lengua y su<br />
diversidad es determinante para el desarrollo<br />
de los procesos de normalización. Muy a<br />
menudo los conceptos de lengua y dialecto<br />
han sido sometidos a instrumentaciones<br />
políticas, y se han utilizado para trazar<br />
fronteras que no son ni culturales ni étnicas,<br />
sino que responden a una jerarquización<br />
social y política que puede afectar a la<br />
conciencia <strong>lingüística</strong> de los hablantes. Por<br />
ejemplo, las divisiones estatales que afectan<br />
al dominio lingüístico catalán (Francia,<br />
Andorra, España e Italia) y las divisiones en<br />
"comunidades autónomas" dificultan en gran<br />
medida el proceso general de normalización<br />
<strong>lingüística</strong>. En cambio, si se reflexiona y se<br />
observa la realidad europea y mundial,<br />
contrariamente a lo que se quiere manifestar<br />
como normal (la identificación entre estadonación-lengua),<br />
hay muy pocas lenguas con<br />
un dominio geográfico que coincida con una<br />
frontera política y muy pocos territorios<br />
estatales monolingües. La realidad más<br />
generalizada es la diversidad y el contacto de<br />
lenguas.<br />
Visiones poco científicas de la unidad de las<br />
lenguas catalana, gallega y vasca, sobre<br />
todo por parte de algunos sectores políticos,<br />
ha generado graves problemas, como el uso<br />
de nombres distintos de una misma lengua<br />
(catalán/valenciano/mallorquín,<br />
gallego/portugués) en textos legales, en la<br />
enseñanza e incluso en libros y otros<br />
materiales de aprendizaje. Es muy claro que<br />
todo ello, además de fomentar la ignorancia<br />
y la confusión, responde a motivaciones<br />
claramente políticas.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
ACTITUDES, VALORES Y NORMAS<br />
La enseñanza no consiste, evidentemente, en<br />
la mera transmisión de conocimientos y en la<br />
profundización de contenidos. Es también la<br />
transmisión de una serie de valores y normas<br />
de conducta social. Uno de los principales<br />
objetivos de la enseñanza general es<br />
conseguir gradualmente lo que la psicología<br />
social llama "socialización" del alumno, es<br />
decir, la creación de actitudes relacionadas<br />
con los valores y las normas sociales de un<br />
grupo.<br />
De la misma manera, la enseñanza de la<br />
lengua transmite y debe transmitir otros<br />
elementos además del conocimiento del<br />
sistema de la lengua. Por otro lado, un<br />
hablante, desde su infancia, se encuentra<br />
inmerso en un grupo social que tiene unas<br />
determinadas conductas <strong>lingüística</strong>s.<br />
En situaciones de contacto de lenguas, un<br />
niño o una niña tardan relativamente poco en<br />
darse cuenta de la existencia de dos lenguas<br />
y del uso diverso que se hace de cada una de<br />
ellas. Familiares, compañeros y maestros,<br />
adultos y medios de comunicación, le darán<br />
paulatinamente información de los usos<br />
lingüísticos de la comunidad y le transmitirán<br />
unas determinadas actitudes.<br />
Valores, actitudes, hábitos y normas son ejes<br />
que determinan las conductas individuales y<br />
sociales. A continuación nos centraremos en<br />
estos conceptos de la psicología que<br />
recientemente tienen un enfoque pedagógico<br />
muy importante, tal como demuestran los<br />
propios programas de la Reforma educativa<br />
con el bloque Actitudes, valores y normas.<br />
•Los valores son modelos ideales, proyectos<br />
de conducta ideal; son un concepto abstracto<br />
y ético que tiene componentes conscientes e<br />
inconscientes. Pueden cambiar según las<br />
circunstancias históricas, sociales y<br />
culturales. Ejemplos de valores individuales<br />
pueden ser el espíritu de libertad, la<br />
honestidad, la responsabilidad, etc. En la<br />
vertiente social podemos citar la paz, la<br />
igualdad, la justicia o la felicidad.<br />
• Los valores determinan las actitudes, que<br />
son la predisposición a una determinada<br />
actuación en situaciones y contextos<br />
concretos. Participan de componentes<br />
ideológicos y éticos (valores), emocionales<br />
(placer, aceptación, rechazo) y cognitivos<br />
(conocimientos, creencias), y se van<br />
configurando a lo largo de las experiencias<br />
individuales. Así pues, están sometidas a<br />
cambios. Estos cambios pueden ser provocados<br />
por diferentes factores: el aumento de<br />
la información, la identificación con una<br />
persona, la integración en un grupo, el grado<br />
de implicación, etc.<br />
Es posible, por ejemplo, que una persona no<br />
tenga ninguna actitud definida hacia los<br />
inmigrantes africanos hasta el momento en<br />
que uno de ellos se incorpora al núcleo<br />
familiar o, simplemente, vive en su barrio.<br />
Tal vez esta persona tenia una visión lejana<br />
o teórica del racismo, pero un cambio en su<br />
entorno hará que se forme una opinión sobre<br />
la convivencia con personas de otra raza, e<br />
incluso puede implicarse directamente en su<br />
problemática.<br />
Los cambios de actitudes se traducen en<br />
cambios de conducta. Hay una tendencia<br />
clara a mantener actitudes y conductas que<br />
sean congruentes con el sistema de valores<br />
personal. Mientras que los valores son<br />
abstractos, las actitudes tienen ciertas<br />
manifestaciones observables: juicios<br />
emitidos, comportamientos, hábitos, toma de<br />
157
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
decisiones, reacciones afectivas y, en<br />
definitiva, normas de conducta.<br />
Si se busca alguna manifestación de este tipo<br />
en relaciòn con los comportamientos<br />
lingüísticos, se puede pensar, por ejemplo,<br />
en los comentarios que puede provocar una<br />
manera determinada de hablar en el caso<br />
que sea una lengua o una variedad diferente<br />
de la de los receptores. La reacción de los<br />
oyentes puede ser diversa en dos sentidos:<br />
rechazar la diversidad ("habla muy raro", "no<br />
se le entiende nada", "habla mal") o bien<br />
aceptarla ("no es de aquí", " probablemente<br />
es andaluz", " pronuncian distinto", "es<br />
interesante"). La primera actuación<br />
manifiesta e implica toda una serie de<br />
prejuicios: ¿hay una única manera de hablar<br />
bien?, ¿cuál?, ¿la propia?, ¿las demás no son<br />
lo suficientemente buenas?, ¿son extrañas?<br />
• Las normas de conducta son formas de<br />
comportamiento, prescripciones para actuar<br />
de una manera determinada en unas<br />
situaciones específicas. Cualquier sociedad,<br />
por el hecho de serlo, tiene una serie de<br />
normas de conducta social, convencional y<br />
externa al individuo, que limitan y orientan el<br />
comportamiento de sus miembros leyes,<br />
costumbres, prohibiciones, etc.<br />
Pero no todas las normas de conducta<br />
interiorizadas y asumidas por una persona<br />
son de procedencia externa. Hay normas de<br />
conducta individuales que se desarrollan al<br />
margen de actuaciones no-prescritas<br />
socialmente. Las normas de conducta se<br />
observan por la creación de hábitos o<br />
comportamientos estables que se repiten en<br />
situaciones parecidas y que se producen con<br />
cierta frecuencia.<br />
Se llaman normas de uso lingüístico las<br />
normas de comportamiento que determinan<br />
la utilización que hace un individuo de la<br />
158<br />
lengua. Son normas de uso, por ejemplo,<br />
que optemos par el trato de usted o de tú<br />
para hablar con el jefe de la oficina; que<br />
cuando viajemos al extranjero utilizamos la<br />
lengua del país, una lengua franca (el inglés<br />
o el francés) o la nuestra propia para<br />
dirigirnos a los autóctonos; o también que un<br />
vascoparlante en Euskadi se dirija a un<br />
desconocido en castellano o en euskera. Los<br />
usos lingüísticos son la exteriorización de<br />
algo más profundo que el conocimiento de la<br />
lengua. La enseñanza tiene un papel<br />
importante a realizar en este sentido.<br />
La relaciòn que se produce entre un valor,<br />
una actitud y una norma de conducta sigue<br />
una dirección de abstracto a concreto:<br />
Actitudes y normas de uso son, por lo tanto,<br />
dos dimensiones una más psicológica y la<br />
otra más social que pueden determinan la<br />
actuación <strong>lingüística</strong> de los hablantes de una<br />
comunidad. En la situación socio<strong>lingüística</strong><br />
actual de las lenguas gallegas, euskera y<br />
catalana existen unas normas<br />
(prescripciones, leyes, etc.) que son el<br />
resultado de un sistema de valores sociales y<br />
de unas determinadas circunstancias<br />
históricas. Más allá de estas normas sociales,<br />
hay un margen de actuación individual que<br />
se materializa según las actitudes <strong>lingüística</strong>s<br />
personales. Diversos valores configuran una<br />
visión determinada del estatus y del prestigio<br />
de la lengua, de su uso y de sus<br />
interacciones, de su evolución y de la propia<br />
necesidad de conocer y dominar el código.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
PREJUICIOS LINGÜÍSTICOS<br />
Los usos lingüísticos, los modelos verbales y<br />
otros aspectos relacionados con la lengua y<br />
con la normalización <strong>lingüística</strong>, han sido, son<br />
y serán tema de opinión y de debate en los<br />
medios de comunicación, en reuniones y en<br />
las propias aulas. Si bien por un lado este<br />
hecho permite que los hablantes y los<br />
alumnos reflexionen sobre estas cuestiones,<br />
por otro lado tiene el peligro de que ciertas<br />
visiones parciales, poco científicas y menos<br />
objetivas, enturbien la visión de la lengua de<br />
gran parte de los miembros de la comunidad<br />
<strong>lingüística</strong>.<br />
Estas visiones pueden llamarse prejuicios<br />
lingüísticos y forman parte de la opinión<br />
consciente y a veces inconsciente de gran<br />
parte de la sociedad. Hudson 1982 denomina<br />
estereotipos a los valores que provocan<br />
juicios sobre la lengua, determinados por<br />
valores extralingüísticos, que son<br />
generalmente de carácter social. Por<br />
ejemplo, los hablantes suelen valorar un<br />
determinado acento, el uso de una palabra,<br />
etc. negativa o positivamente con criterios<br />
inconscientes y poco científicos. Hay<br />
personas que creen que una determinada<br />
palabra es fea o suena mal por si misma,<br />
cuando, en todo caso, podrían decir que no<br />
es adecuada en determinadas ocasiones.<br />
Un prejuicio lingüístico es el resultado de una<br />
valoración emotiva (negativa o positiva)<br />
sobre un hecho del que se tiene información<br />
escasa o errónea. Es evidente que no hay<br />
ningún criterio lingüístico que otorgue a una<br />
determinada manera de hablar más validez<br />
que a otra, pero de hecho, podemos<br />
comprobar a menudo que se valoran las<br />
diversas maneras de hablar. Ya que la<br />
opinión pública, por un lado, perpetúa<br />
visiones de etapas en las que los métodos<br />
científicos eran casi desconocidos y, sobre<br />
todo, porque a veces esta opinión pública<br />
esconde determinados intereses.<br />
Para poner ejemplos concretos, exponemos a<br />
continuación algunas afirmaciones que bien<br />
seguro se habrán oído e incluso leído en más<br />
de una ocasión. Son muestras de criterios<br />
poco objetivos cuando valoran los diversos<br />
usos lingüísticos:<br />
- Es muy de pueblo, casi no habla castellano.<br />
- En Málaga hablan muy mal, el buen<br />
castellano se habla en Valladolid y<br />
Salamanca.<br />
- El gallego es una lengua muy dulce.<br />
- La madre de Iñaki habla un euskera muy<br />
cerrado.<br />
- El catalán es un idioma muy complicado y<br />
muy difícil de aprender ya que se escribe<br />
diferente de como se pronuncia.<br />
- Hablar gallego en Galicia a un autóctono<br />
que no lo habla es una falta de respeto.<br />
- El mallorquín es una lengua distinta del<br />
catalán, porque un día oí a un mallorquín y<br />
no entendí nada.<br />
- En este pueblo hablan "chapurreao".<br />
- En las series venezolanas se habla un<br />
castellano horrible.<br />
- Los valencianos dicen que no hablan<br />
catalán.<br />
- Los andaluces hablan mal porque se comen<br />
muchos sonidos.<br />
Todas las variantes de la lengua son<br />
maneras diversas de actualizar un mismo<br />
código lingüístico. No hay ninguna razón<br />
para otorgar a la lengua adjetivos que<br />
normalmente van referidos a otras realidades<br />
(dulce, suave, cerrada, etc.). En relaciòn<br />
con las dificultades que puede representar el<br />
estudio y el aprendizaje de una lengua, se<br />
debe tener en cuenta que no hay lenguas<br />
159
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
fáciles de aprender en tanto que todas son<br />
sistemas de comunicación complejos y<br />
completos; la dificultad puede venir<br />
determinada por la distancia de nuestra<br />
primera lengua, por las dificultades de<br />
practicarla y, a veces, por la falta de<br />
motivación, pero nunca por sus<br />
características específicas. Respecto a las<br />
modalidades de las lenguas peninsulares, los<br />
estudios lingüísticos hechos con seriedad no<br />
ponen en duda la unidad de cada una de las<br />
lenguas, incluso si reciben nombres distintos<br />
(gallego/portugués, valenciano/catalán);<br />
diferencias de matiz o pequeños problemas<br />
de intercomprensión son determinados por la<br />
menor frecuencia de contacto entre los<br />
hablantes distantes de una misma comunidad<br />
y no por las características de cada variedad.<br />
Estos tópicos y prejuicios no se limitan a la<br />
visión de la propia lengua, a menudo<br />
traspasan las fronteras:<br />
- En África existen lenguas muy simples y<br />
poco desarrolladas que no tienen ni<br />
gramática ni diccionario.<br />
- No quiero estudiar inglés porque es una<br />
lengua imperialista.<br />
- No vale la pena estudiar una lengua que<br />
solo tiene diez millones de hablantes.<br />
- Escribo en castellano porque en gallego<br />
haría faltas de ortografía.<br />
- El castellano es más fácil porque se escribe<br />
como se pronuncia.<br />
- Seria mucho mejor si todo el mundo<br />
hablara una sola lengua.<br />
Todos los idiomas son lenguas de cultura y<br />
comunicación. Las relaciones económicas y<br />
políticas han provocado que unas sean más<br />
conocidas o más necesarias que las demás<br />
para las relaciones internacionales. En<br />
principio, la lengua o es responsable de<br />
160<br />
ciertos procesos de sustitución y de<br />
minorización, sino otros fenómenos<br />
protagonizados por sus hablantes<br />
(colonialismo, guerras, invasiones, dominio<br />
económico, etc.). Usar otra Lengua y<br />
reconocer el desconocimiento de la propia es<br />
una prueba de falta de fidelidad <strong>lingüística</strong> y<br />
de identidad cultural, que llevada al máximo<br />
extremo seguramente acabaría por unificar<br />
todas las lenguas del mundo, y también por<br />
uniformar a sus habitantes, lo que supondría<br />
la perdida de todo un patrimonio inestimable<br />
de diversidad cultural.<br />
ACTITUDES Y USOS LINGÜÍSTICOS<br />
Dadas las características de las diversas<br />
situaciones socio<strong>lingüística</strong>s de las lenguas<br />
peninsulares, podemos afirmar que los<br />
planes educativos por si solos son<br />
insuficientes para el desarrollo normalizador<br />
de las lenguas vasca, gallega y catalana. El<br />
conocimiento de la lengua es condición<br />
indispensable pero no suficiente para la<br />
normalización <strong>lingüística</strong>. Es necesario que<br />
social e individualmente exista una actitud<br />
positiva hacia el uso creciente de las lenguas<br />
gallega, vasca y catalana en todos los<br />
ámbitos de sus territorios, sobre todo en los<br />
demás incidencia social.<br />
Las normas sociales, explícitas o no en los<br />
textos jurídicos, tampoco son totalmente<br />
suficientes para el proceso normalizador.<br />
También es necesario que las opciones<br />
individuales sean favorables al uso prioritario<br />
de la lengua propia de cada nacionalidad en<br />
el máximo número de contextos sociales. La<br />
enseñanza puede transmitir esta actitud<br />
favorable, del mismo modo que puede<br />
augurarse que determinados tipos de<br />
enseñanza y de política institucional podrían<br />
crear también actitudes desfavorables.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
Conseguir vivir diaria y plenamente en<br />
catalán, gallago o vasco, en sus respectivos<br />
territorios, exige un alto grado de lealtad<br />
<strong>lingüística</strong>, que no puede ser únicamente<br />
responsabilidad de los individuos. Es<br />
necesario que exista un apoyo social y una<br />
situación motivadora y favorecedora.<br />
El siguiente cuadro clasifica las actitudes y<br />
las normas de uso que debería tener un<br />
hablante ideal, con conocimientos y<br />
predisposición positivos hacia la lengua, y<br />
con voluntad de lealtad <strong>lingüística</strong>. En la<br />
división principal, se entiende por actitudes y<br />
normas inter<strong>lingüística</strong>s (I) aquellas<br />
concepciones y actuaciones relacionadas con<br />
la lengua como medio de comunicación y en<br />
relaciòn con las demás lenguas; y<br />
intra<strong>lingüística</strong>s (II) aquellas que tienen<br />
relación con la visión de la diversidad interna<br />
de la lengua, es decir, variedades y registros.<br />
Son actitudes y normas expresadas en<br />
positivo,<br />
o sea, que superan prejuicios como los<br />
comentados anteriormente y que no<br />
necesitan ser nuevamente reproducidos.<br />
ACTITUDES Y NORMAS DE USO<br />
I. Inter<strong>lingüística</strong>s (entre lenguas diversas)<br />
ACTITUDES<br />
1. Concepción de cualquier lengua como<br />
vehículo de comunicación válido para todos<br />
los ámbitos y usos sociales.<br />
2. Valoración equitativa de todas las lenguas.<br />
3. Concepción de la lengua como patrimonio<br />
colectivo (interpretación del mundo,<br />
identidad, cohesión cultural, etc.) de una<br />
determinada comunidad <strong>lingüística</strong>.<br />
4. Actitud receptiva hacia el aprendizaje de<br />
otras lenguas.<br />
NORMAS DE USO<br />
5. Uso de la lengua propia del territorio como<br />
vehículo de comunicación en todos los<br />
ámbitos y usos sociales dentro de la comunidad<br />
<strong>lingüística</strong> y en todo su ámbito<br />
geográfico.<br />
6. Uso de otras lenguas como recurso de<br />
intercomprensión en las comunicaciones<br />
externas a la propia comunidad <strong>lingüística</strong>.<br />
II. Intra<strong>lingüística</strong>s (entre variedades y<br />
registros de una lengua)<br />
ACTITUDES<br />
7. Aceptación y valoración de la variedad<br />
dialectal propia.<br />
8. Valoración equitativa de las variedades<br />
dialectales no propias.<br />
9. Concepción del estándar como marco de<br />
referencia y modelo lingüístico interdialectal<br />
y de prestigio.<br />
10. Aceptación del uso de diferentes<br />
soluciones <strong>lingüística</strong>s según el registro<br />
adecuado a cada situación comunicativa.<br />
11. Actitud receptiva hacia la mejora del<br />
dominio de la lengua y ampliación del propio<br />
abanico de registros.<br />
NORMAS DE USO<br />
12. Uso adecuado de la variedad dialectal<br />
propia o del estándar según la situación<br />
comunicativa.<br />
13. Uso adecuado de los registros según la<br />
situación comunicativa. Uso de soluciones<br />
<strong>lingüística</strong>s distintas según la variedad propia<br />
o estándar y el registro escogidos.<br />
Por ejemplo, alguien que piense o afirme que<br />
161
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
no se puede enseñar física nuclear en vasco<br />
esta infringiendo los puntos 1 y 5. Un valenciano<br />
que en Barcelona renuncie a su<br />
variedad dialectal únicamente porque quiere<br />
esconder su procedencia, tiene problemas<br />
con los puntos 7, 8 y 12. Un<br />
castellanoparlante que se niegue a usar otra<br />
lengua en situaciones que objetivamente la<br />
requiere, falta en los puntos 4 y 6. Un<br />
gallego que renuncia a su lengua fuera del<br />
ámbito familiar demuestra desequilibrio en<br />
los puntos 1, 3 y 5.<br />
Estas actitudes y normas de uso responder a<br />
una visión más científica y respetuosa de la<br />
diversidad, en comparación con los prejuicios<br />
lingüísticos del apartado anterior. No hay<br />
duda de que deberían figurar en los<br />
programas de lengua en el correspondiente<br />
apartado de actitudes, valores y normas,<br />
relacionadas con conceptos y procedimientos<br />
diversos.<br />
Inmersos como estamos educadores y<br />
alumnos en un proceso nacional y estatal de<br />
normalización <strong>lingüística</strong>, el aprendizaje de la<br />
lengua propia del territorio en que vivimos<br />
será un proceso de cambio de actitudes y<br />
usos lingüísticos, de adquisición paulatina de<br />
conciencia <strong>lingüística</strong>. Se pueden definir tres<br />
fases en un proceso de este tipo. Pongamos<br />
el ejemplo de una alumna gallega que tiene<br />
la costumbre de dirigirse a los desconocidos<br />
en castellano (no utiliza la lengua propia en<br />
todos los ámbitos y usos).<br />
162<br />
El resultado será una norma de uso final: la<br />
alumna se dirige en gallego a personas<br />
desconocidas y espera que la respeten. Se<br />
convierte en un sujeto activo del proceso de<br />
normalización <strong>lingüística</strong>. Otras actitudes<br />
susceptibles de cambio son la del alumno<br />
que no acepta que otras personas hablen<br />
entre si y delante suyo en otra lengua, la de<br />
la alumna que no siente interés por los<br />
idiomas, etc.<br />
En este sentido es importante hacer una<br />
mención especial a la actitud <strong>lingüística</strong> de<br />
los profesores. De nada servirá el esfuerzo<br />
académico si cuando se sale del aula se<br />
fomentan comportamientos contrarios,<br />
actuando de forma opuesta a lo propuesto<br />
en clase. Tal y como manifiestan Toni Mollá y<br />
Carles Palanca (1987), los profesores con<br />
conductas de este tipo presentan un modelo<br />
al alumna que va en dirección contraria, y a<br />
más velocidad, que lo que hacen en clase.<br />
Sobre todo, en relación con los jóvenes,<br />
todos los objetivos actitudinales necesitan
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
también la comprobación de modelos de<br />
conducta en profesores y adultos en general.<br />
ENFOQUE DIDÁCTICO<br />
Como educadores, nos interesa sobre todo<br />
que los alumnos adquieran una visión real de<br />
la lengua que aprenden y que usan, una<br />
visión enmarcada en la dimensión social de la<br />
lengua, desde los primeros niveles de<br />
aprendizaje. Esta conceptualización debería<br />
tener criterios científicos y no reproducir<br />
nunca ningún tipo de prejuicio.<br />
La comprensión y el análisis de la realidad<br />
<strong>lingüística</strong> que nos rodea debería tener como<br />
objetivo la orientación de conductas<br />
<strong>lingüística</strong>s y la creación de determinados<br />
hábitos y actitudes. El objetivo más global es<br />
conseguir crear conductas de fidelidad<br />
<strong>lingüística</strong>, es decir, que los alumnos usen la<br />
lengua de la comunidad <strong>lingüística</strong> a la que<br />
pertenecen en todas las situaciones posibles,<br />
en todos los ámbitos y para todas las<br />
funciones. Que Sean hablantes "normales",<br />
que cambien de lengua sólo cuando se<br />
recorra a una interlengua como recurso si no<br />
fuera posible la comunicación en la lengua<br />
propia. Que respeten el uso de la lengua<br />
propia de los hablantes de otras lenguas y<br />
que valoren todas las lenguas como<br />
herramienta de comunicación real. Que sean,<br />
además, capaces de reclamar sus derechos<br />
lingüísticos en situaciones de conflicto y de<br />
reivindicar el uso de la lengua en todos los<br />
ámbitos de comunicación social, sin que esto<br />
quiera decir rechazar el conocimiento y el<br />
uso de otras lenguas para las relaciones en<br />
que sean necesarias.<br />
Desde una perspectiva socio<strong>lingüística</strong>, la<br />
lengua, con todas sus variaciones, es el<br />
instrumento de relaciòn de una comunidad y<br />
también de las personas que aprenden en<br />
una aula. Hay que recordar que las actitudes<br />
se configuran en gran medida a partir de la<br />
información que se tiene sobre una<br />
determinada cuestión. Pensando en los<br />
alumnos, no es necesario que se trate de<br />
información sobre conceptos teóricos de la<br />
socio<strong>lingüística</strong>, y menos aun en los primeros<br />
niveles del aprendizaje. Esto haría, sin duda<br />
alguna, más difícil el camino que el objetivo<br />
mismo.<br />
Esta lejos de nuestras intenciones aconsejar<br />
a los profesores de lengua que "enseñen" a<br />
su alumnado el vocabulario técnico de una<br />
ciencia social moderna, de campo tan amplio<br />
y al mismo tiempo interdisciplinaria, como es<br />
la socio<strong>lingüística</strong>. Pero unas nociones<br />
básicas sobre los conceptos principales<br />
pueden ayudar a comprender y a analizar el<br />
contexto social y lingüístico en que estamos<br />
inmersos los hablantes. En la enseñanza de<br />
la lengua estos conceptos no son un fin en si<br />
mismos, sino que tienen sentido porque<br />
constituyen una herramienta para explicar<br />
otras realidades: la que se vive en las<br />
comunidades con una lengua propia, una<br />
realidad de lenguas en contacto y de<br />
conflicto lingüístico.<br />
Una idea de especial importancia ya<br />
comentada anteriormente es que no hay<br />
ningún criterio lingüístico que haga que una<br />
lengua o una variedad sea más válida que<br />
otra para determinados usos. Una lengua<br />
dispone de los recursos que ha generado su<br />
uso en los diversos ámbitos de relación<br />
social. Es necesario, por lo tanto, enseñar la<br />
lengua ligada a una gran diversidad de<br />
contextos sociales, aquellos donde se usa y<br />
aquellos en que debería usarse. Por<br />
consiguiente, es necesario plantearse el<br />
aprendizaje del estándar como un<br />
enriquecimiento del repertorio lingüístico y<br />
de las posibilidades del alumnado, nunca en<br />
163
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
detrimento del dominio de la variedad propia,<br />
ni de los registros más familiares o incluso<br />
vulgares. Aprender lengua es sumar<br />
capacidades expresivas, no restarlas ni<br />
cambiarlas.<br />
Se puede poner al alcance de los alumnos<br />
una visión de la lengua como una<br />
herramienta de comunicación real, como un<br />
sistema de signos teórico unificado, como<br />
patrimonio cultural, etc., sin que sean<br />
necesarios demasiados conceptos teóricos.<br />
He aquí un ejemplo: el rechazo hacia una o<br />
diversas variedades geográficas se supera<br />
fácilmente con criterios cuantitativos, o sea,<br />
aumentando el número de intercambios<br />
lingüísticos o de textos orales y escritos en<br />
estas modalidades que se ofrecen al alumno.<br />
Esto es, sin duda, más útil que estudiar los<br />
rasgos fonéticos y morfológicos diferenciales<br />
de cada una de las variedades del dominio<br />
lingüístico.<br />
En un principio puede causar extrañeza leer<br />
textos con soluciones <strong>lingüística</strong>s<br />
diferenciadas. A los alumnos les puede<br />
parecer más difícil, pero en ocasiones<br />
consecutivas se ve como un fenómeno<br />
normal e incluso interesante. Hay que tener<br />
cuidado para no asociar determinadas<br />
variedades con determinados tipos de texto,<br />
de manera unívoca. Demasiado a menudo<br />
aparecen en los materiales didácticos<br />
ejemplos de variedades periféricas<br />
exclusivamente con textos de narrativa<br />
tradicional, folclor o poesía, por poner un<br />
ejemplo.<br />
En definitiva, la misión de los profesores es<br />
transmitir una visión real de la lengua y su<br />
diversidad como hecho social. A continuación<br />
se presentan algunos puntos de reflexión que<br />
pueden ser útiles para analizar actividades en<br />
el aula:<br />
164<br />
- ¿Se da más importancia a las faltas de<br />
ortografía que a otros problemas de<br />
contenido, de coherencia o de adecuación en<br />
un texto elaborado por un alumno?<br />
- ¿Se compara siempre los rasgos distintivos<br />
de las variedades geográficas con la variedad<br />
de más prestigio, como si ésta fuese el punto<br />
y modelo de referencia?<br />
- ¿Se intenta que los alumnos se den cuenta<br />
de que la lengua de la capital es también<br />
otro dialecto?<br />
- ¿Corregimos los coloquialismos de los<br />
alumnos también en la lengua oral y en<br />
situaciones informales?<br />
- ¿Se presenta la lengua normativa como la<br />
única manera posible de hablar y escribir<br />
correctamente?<br />
- Si se utilizan textos de los medios de<br />
comunicación ¿proceden siempre del mismo<br />
ámbito geográfico?<br />
- ¿Se ofrecen siempre a los alumnos<br />
muestras de textos donde la lengua es de<br />
registro formal o se dan cuenta que también<br />
hay cómics, rock, cine policíaco, novelas de<br />
evasión, etc.?<br />
- ¿Se invita al alumno a observar la<br />
normalización <strong>lingüística</strong> o no de su entorno<br />
con criterios lo bastante objetivos y de<br />
valoración?<br />
- ¿Qué respondemos al alumno que pregunta<br />
si "se puede decir" rollo, tío, comerse el<br />
coco, ir chutado, cutre, llevar un cuelgue,<br />
ostia, mierda?<br />
- ¿Qué imagen transmitimos a los alumnos<br />
de la realidad plurilingüe y plurinacional<br />
española?<br />
- ¿Fomentamos el interés por conocer las<br />
lenguas y culturas del estado español?<br />
- ¿Ofrecemos nosotros mismos como<br />
hablantes un modelo de actuación válido<br />
para crear actitudes positivas en nuestros<br />
alumnos?
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
A veces no somos conscientes de la<br />
importancia que pueden tener ciertas<br />
actividades, ciertos comentarios e, incluso,<br />
algunas omisiones importantes. La lectura de<br />
algunos libros o artículos de socio<strong>lingüística</strong><br />
puede facilitar el primer paso: es necesario<br />
que el propio profesor adquiera criterios lo<br />
suficientemente reales y objetivos.<br />
Entre otras, la función del profesor es facilitar<br />
información objetiva y aumentar el grado de<br />
implicación (participación, reflexión, debate,<br />
relaciones personales, etc.) del alumno hacia<br />
el uso real de la lengua. Los objetivos del<br />
profesor deben ser: favorecer la formación<br />
de criterios de opinión, facilitar argumentos<br />
para el debate, dar elementos de valoración<br />
de la propia lengua y fomentar la<br />
participación en los cambios sociales y<br />
lingüísticos.<br />
Para terminar, se proponen algunas ideas<br />
para organizar actividades dentro y fuera del<br />
aula, que comporten un trabajo práctico de<br />
socio<strong>lingüística</strong> por parte de los alumnos, y<br />
que pueden ayudar a alcanzar los objetivos<br />
comentados en este apartado:<br />
- Elaboración de encuestas dentro del aula y<br />
de la escuela sobre las actitudes <strong>lingüística</strong>s<br />
de alumnos y profesores. Se puede plantear<br />
por ejemplo: nivel y ámbitos de uso de la<br />
lengua propia del territorio, grado de<br />
conocimiento de diversos idiomas, opiniones,<br />
interés, etc.<br />
"Safaris lingüísticos" tal como los llama J.<br />
Solé 1989, consistentes en recoger<br />
información sobre el estado de la lengua en<br />
una calle, barrio y población, a través de la<br />
observación de carteles, lugares de atención<br />
al publico, folletos informativos, actividades<br />
culturales, etc.<br />
- Análisis de los modelos lingüísticos de los<br />
medios de comunicación: lengua, variedad,<br />
corrección, adecuación, temáticas, etc.<br />
- Debates, conversaciones y discusiones<br />
dentro de la clase sobre temas lingüísticos.<br />
- Lecturas y comentarios de textos de<br />
opinión sobre temas sociolingüísticos.<br />
PARA LEER MÁS<br />
GARCIA MARCOS, F. Nociones de<br />
socio<strong>lingüística</strong>. Barcelona. Ed. Octaedro.<br />
1993.<br />
Una introducción a la socio<strong>lingüística</strong> para el<br />
ámbito escolar.<br />
MARCELLESI, J.B.; GADÍN, B. Introducción a<br />
la socio<strong>lingüística</strong>. La <strong>lingüística</strong> social.<br />
Madrid. Gredos. 1978.<br />
Manual completo sobre las aportaciones de<br />
disciplinas y autores varios al estudio social<br />
del lenguaje.<br />
SCHLIEBEN-LANGE, B. Iniciación a la<br />
socio<strong>lingüística</strong>. Madrid. Credos. 485 1958.<br />
Buena introducción histórica al desarrollo de<br />
la socio<strong>lingüística</strong> como disciplina.<br />
ROTAETXE AMUSATEGI, K. Socio<strong>lingüística</strong>.<br />
Madrid. Síntesis. 1988. Manual sintético,<br />
actual y completo sobre las cuestiones más<br />
importantes que tiene planteadas hoy la<br />
socio<strong>lingüística</strong> (diglosia, procesos de<br />
sustitución y normalización, planificación<br />
Lingüística, etc.). Centrado en el ámbito<br />
español.<br />
INTRODUCCIÓN<br />
El término cultura es muy difícil de definir,<br />
pero tiene principalmente dos usos: uno se<br />
refiere al bagaje cultural de un individuo;<br />
otro, al patrimonio de una comunidad<br />
determinada. Indudablemente la enseñanza<br />
tiene como función aumentar el nivel y el<br />
bagaje cultural de la persona, pero su<br />
165
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
función en el sentido más social no es menos<br />
importante.<br />
La clase de lengua es un lugar privilegiado<br />
para la transmisión de la cultura de un<br />
pueblo: el conjunto de tradiciones (literarias,<br />
histórico-sociales, científicas v de formas de<br />
vida) de una sociedad y de toda la<br />
humanidad. Según el sociólogo Guy Rocher,<br />
del Canadá francés, (citado por Mari, 1985),<br />
cultura es un conjunto ligado de maneras de<br />
pensar, de sentir y de actuar más o menos<br />
formalizadas que, aprendidas y compartidas<br />
por una pluralidad de personas, sirven, de<br />
una manera a la vez objetiva y simbólica,<br />
para constituir estas personas en una<br />
comunidad particular y distinta.<br />
Por consiguiente, la cultura permite la<br />
adaptación del ser humano al entorno, al<br />
medio en el que vive. Para comunicarse en<br />
castellano, por ejemplo, es necesario adquirir<br />
un cierto saber cultura, compartir o<br />
comprender unos ciertos signos comunes en<br />
la comunidad <strong>lingüística</strong> castellana. La<br />
competencia <strong>lingüística</strong> se complementa<br />
nuevamente con otra competencia que la<br />
engloba, la competencia cultural. La lengua<br />
es también un vehículo cultural.<br />
Un curso de lengua no es únicamente el<br />
marco apropiado para recibir información<br />
sobre la cultura de la comunidad <strong>lingüística</strong><br />
que usa la lengua objeto de estudio, sino<br />
también un marco de creación y de<br />
participación activa en las actividades<br />
culturales del entorno. También es relevante<br />
la función integradora de este tipo de<br />
actividades dentro y fuera del aula. Tal y<br />
como se ha comentado en otros capítulos,<br />
uno de los objetivos de la enseñanza es<br />
favorecer el grado de participación social de<br />
los alumnos. La participación en la cultura de<br />
una sociedad es una faceta más de lo que se<br />
entiende por integración social y, al mismo<br />
166<br />
tiempo, va configurando el modelo de ciudadano<br />
activo necesario para que una cultura<br />
evolucione.<br />
En este sentido, también hay que tener en<br />
cuenta el tratamiento de la diversidad. Una<br />
comparación que puede ser muy útil es la<br />
siguiente. En tecnología, industria,<br />
informática o economía es siempre más fácil<br />
y más económico para la sociedad mundial<br />
tender a la uniformizacion, a la<br />
estandarización. De la misma manera que la<br />
declaración mundial de los derechos<br />
humanos supone un progreso, lo es también<br />
que podamos comprar un tornillo o un<br />
enchufe con un simple número de referencia,<br />
sin tener que llevar el aparato estropeado a<br />
la tienda. La sociedad esta viviendo un<br />
proceso de cambios y transformaciones a<br />
todos los niveles, las generaciones actuales<br />
hemos visto como países que se habían<br />
mantenido muy alejados hablan de suprimir<br />
fronteras y de unificar mercados; tal vez<br />
muy pronto podremos comprar con la misma<br />
moneda en lugares muy distantes.<br />
Al hablar de cultura, los planteamientos<br />
deben ser diametralmente diferentes: la<br />
diversidad de lenguas, de costumbres, de<br />
músicas, de comidas, de tradiciones, de<br />
manifestaciones artísticas... es siempre<br />
enriquecedora para la humanidad. Todos los<br />
pueblos del mundo tienen unas<br />
características que los hacen en estos<br />
aspectos diferentes de los pueblos que los<br />
rodean y más distintos, aun, de los que son<br />
más distantes. El patrimonio cultural de las<br />
naciones no puede valorarse por criterios<br />
cuantitativos ni de rentabilidad, tal como se<br />
hace con la relación monetaria o con la<br />
producción de cereales.<br />
Es más, debemos entender que si el mundo<br />
de la tecnología, bien coordinado y<br />
estandarizado, hace más fácil la vida de las
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
personas, todos tendremos más tiempo para<br />
dedicarnos al ocio y a la cultura, y también<br />
para conocer culturas totalmente diferentes<br />
de la nuestra. En ningún caso supondría una<br />
progreso para la humanidad una uniformización<br />
en poesía, cine, instrumentos o<br />
géneros musicales, gastronomía, pintura o<br />
escultura.<br />
La enseñanza de la lengua tiene un papel<br />
especial en este sentido, desde la misma<br />
conceptualización del lenguaje humano, que<br />
es al mismo tiempo manifestación de la<br />
diversidad cultural y vehículo de<br />
intercomunicación, de contacto entre las<br />
personas y las sociedades. De hecho, las<br />
actividades didácticas, al igual que la misma<br />
lengua, son también vehículo de transmisión<br />
de cultura.<br />
CONTENIDOS CULTURALES<br />
En principio, resulta difícil saber que es y que<br />
no es cultura en la enseñanza de lengua. Es<br />
poco ajustado aunque muy práctico<br />
diferenciar los contenidos sobre arte,<br />
historia, geografía, formas de vida, etc. de<br />
las habilidades <strong>lingüística</strong>s. Son fenómenos<br />
muy relacionados entre si: por ejemplo, el<br />
bagaje cultural de un alumno determina su<br />
nivel de comprensión de textos. Lo mismo<br />
sucede con las actitudes: el grado de<br />
participación en la vida cultural depende de<br />
los conocimientos culturales y del dominio de<br />
las habilidades <strong>lingüística</strong>s. Para nosotros la<br />
información cultural, que esta también<br />
vinculada a otras áreas de la enseñanza,<br />
tiene que reforzarse de una manera especial<br />
con un enfoque esmerado y objetivo de los<br />
componentes actitudinales.<br />
Al leer el apartado anterior sobre la<br />
uniformización y diversidad es fácil pensar en<br />
fenómenos como las modas juveniles, la<br />
influencia de la publicidad, la gran<br />
comercialización de la música en inglés, o en<br />
la proliferación de hamburgueserías<br />
americanas en Europa. El imperialismo de<br />
ciertas culturas es evidente y responde a<br />
intereses eminentemente económicos.<br />
Parece que el imperialismo histórico colonial<br />
haya sido sustituido por este otro tipo de<br />
conquista. La influencia de la sociedad de<br />
consumo nos uniformiza y nos resta<br />
personalidad.<br />
Ante esta inercia es necesario ayudar a los<br />
alumnos a ser críticos y analíticos, y a<br />
aportar una actitud de autoestima y de<br />
respeto, que podríamos llamar "ecológica"<br />
con la cultura. Una lengua minoritaria, un<br />
estado plurilingüe y pluricultural, cada forma<br />
distinta de cultura que haya generado una<br />
comunidad, son elementos enriquecedores<br />
que deben ser preservados de la destrucción,<br />
como si se tratase de las ballenas blancas o<br />
de las focas polares. Que todo el mundo<br />
cantase lo mismo, que todos comiéramos lo<br />
mismo y que todo el mundo viviese de la<br />
misma manera y pensase lo mismo seria el<br />
fin de la humanidad tal como la entendemos<br />
hoy.<br />
Sin embargo, la cultura no es neutra, ni fija.<br />
Evoluciona con el paso del tiempo y varía en<br />
función de los grupos sociales y del nivel<br />
económico dentro de una misma comunidad.<br />
Si con actividades y contenidos culturales<br />
explícitos o implícitos es posible favorecer<br />
541 el grado de interacción de los alumnos<br />
en su entorno inmediato, también se puede<br />
favorecer el desarrollo de una actitud critica<br />
y selectiva de los modelos culturales más<br />
enriquecedores.<br />
Evidentemente, el alumno tiene que ser<br />
capaz de situarse en puntos de vista<br />
distintos, de personas de otros lugares y de<br />
167
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
otros tiempos, v valorar las aportaciones de<br />
culturas diversas. En definitiva, hay que<br />
evitar al máximo los planteamientos<br />
etnocéntricos.<br />
De la misma manera, también hay que huir<br />
de las concepciones elitistas de la cultura y<br />
abrir el aula a todas las manifestaciones<br />
culturales, incluidas las más populares y las<br />
más modernas. La música clásica y la poesía<br />
culta pueden convivir perfectamente con el<br />
rock y el comic.<br />
Incluir la cultura en la enseñanza de la<br />
lengua no es sólo explicar las costumbres de<br />
las personas que hablan una lengua. Era el<br />
caso de un método tradicional de enseñanza<br />
de inglés, que añadía información sobre los<br />
desayunos típicos ingleses o el origen de la<br />
costumbre de tomar té (en nuestro caso<br />
podríamos hablar de las tapas y de la paella).<br />
Estos aspectos anecdóticos revelan un<br />
enfoque de la cuestión decididamente<br />
folklórico, a menudo lleno de prejuicios y<br />
tópicos.<br />
Para el diseño de objetivos didácticos de<br />
índole cultural, es más valido y amplio el<br />
concepto de dinamización cultural, que no<br />
solamente incluye informaciones culturales<br />
en la clase, sino que convierte al aula en un<br />
marco de actividad cultural y pretende la<br />
proyección externa y activa de los<br />
procedimientos y de las actitudes.<br />
EL CURRÍCULUM IMPLÍCITO<br />
Los recursos didácticos, los libros, las<br />
actividades y también los programas de<br />
enseñanza, no son neutros. Es un hecho<br />
indiscutible que desde la misma selección de<br />
los contenidos lo que se estudia y lo que no<br />
se debe estudiar existen una serie de<br />
implicaciones ideológicas y éticas.<br />
168<br />
Es interesante aprovechar la oportunidad de<br />
observar algún libro de escuela perteneciente<br />
a nuestros padres o abuelos de los que se<br />
llamaban "enciclopedia", ya que<br />
comprendían todas las asignaturas, de las<br />
escuelas de la época del franquismo.<br />
Podemos horrorizarnos, o pensándolo mejor:<br />
podemos herirnos muchísimo. Eran libros<br />
muy odiados, tal vez por esta razón son<br />
difíciles de localizar actualmente. Allí la<br />
transmisión de valores morales, históricos y<br />
de ideas políticas era tan evidente que<br />
llegaban a utilizarse mentiras sin escrúpulos<br />
de ninguna clase.<br />
La realidad actual, evidentemente, es muy<br />
diferente. En los materiales didácticos parece<br />
una tendencia más clara hacia razonamientos<br />
científicos y puntos de vista más<br />
objetivos. Pero no debemos olvidar que nos<br />
falta perspectiva para analizar la realidad en<br />
la que estamos inmersos. En la enseñanza<br />
siempre existe un componente básico de<br />
transmisión de informaciones implícitos, de<br />
valores ideológicos, de modelos sociales y<br />
culturales.<br />
Esta dimensión ética de la tarea de<br />
enseñanza-aprendizaje es el objeto de<br />
estudio de algunos pedagogos modernos,<br />
dedicados a estudiar y reflexionar sobre lo<br />
que ellos mismos llaman currículum implícito<br />
o currículum oculto.<br />
Según palabras de Jurjo Torres 1989,<br />
pedagogo especializado en el tema del<br />
currículum oculto, los: materiales de<br />
aprendizaje son productos políticos, va que<br />
manifiestan y pretenden transmitir determinadas<br />
actitudes hacia el mundo. Transmiten<br />
de forma implícita ideas, teorías, prejuicios,<br />
etc. que en general coinciden con las<br />
concepciones ideológicas y políticas<br />
dominantes.<br />
Al observar un libro de texto cualquiera, de
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
cualquier materia, con una mentalidad crítica<br />
y analítica: ¿Qué visión da de la cultura?<br />
¿Cuantas mujeres aparecen fotografiadas?<br />
¿Cuantas personas de raza negra? ¿Y si<br />
aparecen, que están haciendo?<br />
Jurjo Torres ha establecido una topología de<br />
libros de texto según este enfoque y ha<br />
determinado los siguientes grupos de libros:<br />
- Sexistas: las mujeres no aparecen, o bien<br />
siempre desarrollan actividades<br />
tradicionalmente asignadas a las mujeres.<br />
- Clasistas: transmiten valores de una<br />
determinada clase social e ignoran la<br />
existencia de clases menos favorecidas.<br />
- Racistas: ignoran la existencia de varias<br />
razas y de minorías étnicas que a menudo<br />
tenemos muy cerca, como los gitanos. No<br />
aparecen en las fotografías, ni tampoco se<br />
explica nada sobre su manera de vivir, su<br />
cultura ni sus problemas.<br />
Urbanos: ignoran las realidades rurales o<br />
marineras, o si no lo hacen, las presentan a<br />
través de perspectivas desfiguradas, idealizadas<br />
o llenas de tópicos.<br />
-Centralistas: no incluyen la diversidad<br />
nacional. Están hechos desde la capital y<br />
para la capital.<br />
Los libros de lengua no son ninguna<br />
excepción. Si se sometieran a los ojos<br />
clínicos de los estudiosos del currículum<br />
oculto muchos de los libros que existen en el<br />
mercado, podrían clasificarse en alguno de<br />
los tipos expuestos anteriormente.<br />
Por otra parte, la enseñanza de la lengua<br />
tiene un margen muy amplio de tratamiento<br />
de contenidos. Podemos, por ejemplo, decidir<br />
los temas al organizar un debate para<br />
practicar la lengua oral; podemos escoger los<br />
textos de lectura; podemos fomentar el<br />
intercambio y las relaciones personales<br />
dentro del grupo, o no. Cuando se toma una<br />
decisión de este tipo, que en principio tiene,<br />
aparentemente, un objetivo meramente<br />
académico o didáctico, sus consecuencias<br />
van más allá de facilitar el dominio de la<br />
lengua.<br />
Hemos dividido los contenidos implícitos de<br />
los materiales de enseñanza de lengua en<br />
cuatro tipos: modelo de lengua, modelo de<br />
cultura, modelo de sociedad y modelos<br />
didácticos. Son cuatro ejes que se<br />
manifiestan de alguna manera a través de<br />
muchos detalles y que aparecen de manera<br />
ineludible.<br />
MODELO DE LENGUA<br />
Muchos de los materiales existentes todavía<br />
son eminentemente gramaticales y<br />
presentan modelos siempre cultos y<br />
correctos en sus textos. El modelo de lengua<br />
de la enseñanza no puede ser un modelo<br />
único y absoluto: el preceptivo, correcto y<br />
digno de imitar. La enseñanza debe vehicular<br />
al máximo la diversidad de la lengua, y por<br />
lo tanto debe presentar manifestaciones muy<br />
variadas.<br />
Tal y como se ha comentado en los capítulos<br />
dedicados a la diversidad socio<strong>lingüística</strong>, los<br />
ámbitos de uso de la lengua son diversos y<br />
las situaciones en las que un alumno se<br />
encontrara fuera de la escuela también lo<br />
son. La enseñanza tiene que proporcionarle<br />
elementos para que pueda seleccionar las<br />
estructuras <strong>lingüística</strong>s necesarias para cada<br />
tipo de texto o de situación, y también<br />
criterios para seleccionar el modelo de<br />
lengua más adecuado en cada caso.<br />
Que la escuela sea el entorno más adecuado<br />
para transmitir modelos de lengua correctos,<br />
modélicos, cuidados y literarios, no quiere<br />
decir que pueda prescindir de otras<br />
169
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
manifestaciones del idioma. Antes, en el<br />
ámbito educativo, se trabajaba casi<br />
exclusivamente con textos escritos y<br />
literarios. Hacerlo hoy en día, seria<br />
completamente obsoleto.<br />
Nos parecen también erróneos ciertos<br />
planteamientos afortunadamente minoritarios<br />
hoy en día que mantenían que la escuela era<br />
la encargada de preservar el espíritu genuino<br />
de la lengua nacional y de conservar una<br />
serie de vocabulario "que se está perdiendo".<br />
Nos detendremos un instante en esta<br />
cuestión del vocabulario.<br />
Es cierto que el vocabulario de los jóvenes no<br />
es, en general, tan rico como se podría<br />
desear; pero también es cierto que si una<br />
serie de palabras se pierden es por razones<br />
que van más allá del papel de la escuela o de<br />
la capacidad y el interés de los alumnos. A<br />
veces se pierden algunas palabras porque<br />
también desaparecen determinadas<br />
actividades. Poca gente, sobre todo en<br />
medios urbanos, sabe que es un serón, un<br />
escardillo o un tendal, pero tal vez antes de<br />
enseñar a los alumnos estas palabras, hay<br />
que ofrecerles soluciones <strong>lingüística</strong>s<br />
correctas y genuinas para las nuevas<br />
herramientas que va aportando la tecnología<br />
actual, que son las que ellos y ellas usan:<br />
ordenadores, vídeos, software, hardware,<br />
etc.<br />
La misión de la escuela es ampliar los<br />
recursos léxicos de los alumnos, pero no<br />
preservar ciertas realidades que desaparecen<br />
porque la misma sociedad evoluciona.<br />
Evidentemente sabe mal que desaparezcan<br />
algunas cosas, pero más que las<br />
herramientas del campo de la era anterior a<br />
los tractores, nos sabe mal que los jóvenes<br />
urbanos no distingan un abeto de un pino o<br />
de un roble (¡y esperemos que no<br />
desaparezcan nunca!).<br />
170<br />
En resumen, el concepto de lengua que<br />
debemos transmitir a los alumnos tiene que<br />
ser real y objetivo, alejado de los discursos<br />
románticos que exaltaban la lengua del<br />
pasado en detrimento de los modelos más<br />
actuales, y que aplicaban a la lengua<br />
adjetivos muy poco científicos como: suave,<br />
dulce, cristalina, etc. No se trata de exaltar<br />
la propia lengua. La lengua actual no es<br />
mejor ni peor que la de otras épocas y<br />
mucho menos que la de las demás<br />
comunidades <strong>lingüística</strong>s; es sencillamente,<br />
y ni más ni menos, nuestro medio de<br />
comunicación.<br />
MODELO DE CULTURA<br />
Hemos comentado anteriormente que hoy en<br />
día se produce un fenómeno de imperialismo<br />
cultural de tendencia uniformizadora. Se<br />
trata de un claro proceso de aculturación que<br />
puede acabar con las culturas minoritarias y<br />
minorizadas. Por otro lado, también somos<br />
testigos de un resurgimiento de los<br />
nacionalismos: las grandes potencias<br />
mundiales habían asentado sus poderes con<br />
unas fronteras más que artificiales.<br />
Todo el mundo necesita sentirse identificado<br />
con unos determinados referentes culturales,<br />
un espacio, una comunidad, una forma de<br />
vivir, una visión del mundo, un ámbito de<br />
información y de comunicación, etc. Las<br />
"fronteras" culturales las establecen estos<br />
referentes; la enseñanza y los medios de<br />
comunicación son sus principales<br />
configuradores. El conocimiento de este<br />
entorno inmediato es un punto de partida<br />
para conocer otras culturas. De este modo,<br />
el proceso de culturización que debe seguir<br />
la escuela parte necesariamente del entorno<br />
inmediato del alumno (pueblo, región,<br />
comunidad <strong>lingüística</strong>, nación) para ir
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
ampliando su radio de acción (estado,<br />
comunidad europea) hasta el infinito.<br />
También es cierto que el incremento de los<br />
medios de comunicación favorece el<br />
conocimiento de otras realidades. Nuestro<br />
continente se esta convirtiendo en un espacio<br />
multicultural que, en principio, no se ha de<br />
construir en detrimento de ninguna cultura,<br />
sino que debe demostrar el enriquecimiento<br />
que pueden comportar el respeto y la<br />
intercomunicación. Europa esta configurando<br />
un nuevo modelo de convivencia<br />
internacional gracias a la riqueza de lenguas<br />
y culturas, y a la necesidad de respetar la<br />
diferencia y de favorecer a las minorías.<br />
Los materiales de enseñanza tendrán que<br />
superar este reto. Conservar unos<br />
determinados referentes culturales,<br />
históricos, sociales, geográficos no puede<br />
significar quedarse anclado en el pasado y<br />
preservar solo aquellas manifestaciones más<br />
superficiales o folclóricas de una comunidad.<br />
Conservar una identidad no quiere decir<br />
cerrarse en ciertos valores y desconocer<br />
realidades más amplias.<br />
Los modelos culturales que se transmiten a<br />
través de la enseñanza de la lengua, a pesar<br />
de estar ligados a la comunidad <strong>lingüística</strong> y<br />
de mantener unas señales de identidad,<br />
deberán cumplir otros requisitos<br />
importantes: la cultura deberá caracterizarse<br />
por la diversidad y el dinamismo. Por lo<br />
tanto, tendrá que ser:<br />
No-androcéntrica: la presentación de una<br />
cultura y un mundo exclusivamente para<br />
hombres, o el uso de un lenguaje claramente<br />
sexista y machista, contribuyen a perpetuar<br />
el estado actual de marginación de las<br />
mujeres. Debemos abandonar expresiones<br />
desafortunadas como los derechos del<br />
hombre, el origen del hombre o los<br />
españoles, y utilizar las correspondientes: los<br />
derechos humanos, el origen del género<br />
humano y el pueblo español. También<br />
deberíamos ser más cautos con los ejemplos<br />
lingüísticos que ofrecemos a los alumnos,<br />
con el tratamiento de los autores y las<br />
autoras e incluso con las fotografías y las<br />
imágenes de los libros de texto, buscando<br />
siempre un equilibrio entre ambos sexos.<br />
En este sentido, los análisis sobre sexismo<br />
realizados sobre los principales materiales<br />
didácticos españoles son, literalmente,<br />
escandalosos. Según Lledó (1992), que<br />
analizó los textos de primero y segundo de<br />
bachillerato, la percepción de ejemplos<br />
lingüísticos que hablen de hombres y<br />
mujeres es, respectivamente, de 92,2% y<br />
7,8%; en las imágenes, de 80,7% y 19,8%;<br />
y en la autoría de los textos, de 95% y 5%.<br />
Sobran los comentarios.<br />
Para un tratamiento más a fondo de esta<br />
cuestión ver Lledó (1992), Lledó y Otero<br />
(1992), García Meseguer (1988) y Moreno<br />
(1986).<br />
•No-etnocéntrica: el conocimiento de un<br />
único modelo cultural referencial conduce a<br />
la valoración negativa de otras culturas y<br />
favorece actitudes cerradas o indiferentes<br />
hacia fenómenos de aculturación y de<br />
genocidio cultural. El alumno tiene que<br />
adquirir una perspectiva cultural amplia,<br />
autocrítica y comunicativa, que le haga<br />
entender, relativizar y valorar puntos de<br />
vista, formas de vida y códigos morales<br />
propios y distintos.<br />
• No-elitista: un concepto abierto de cultura<br />
debe incluir los productos y las actividades<br />
de todos los grupos sociales y no solamente<br />
los de las clases más ricas o más cultas. En<br />
el aula no solamente tiene que estudiarse la<br />
cultura oficial promovida por las instituciones<br />
y una cierta inercia de los propios<br />
171
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
estudiosos. Hay que abrir la escuela a<br />
manifestaciones culturales marginales,<br />
alternativas y críticas con la cultura<br />
mayoritaria o establecida. Si relativizamos la<br />
cuestión, nos daremos cuenta de que<br />
durante todas las épocas de la historia han<br />
existido manifestaciones artísticas<br />
claramente opuestas al poder político<br />
establecido que posteriormente han sido<br />
reconocidas por toda la sociedad. Los<br />
alumnos no solo deben conocer el máximo<br />
número de manifestaciones culturales, sino<br />
que también deben comprender estos<br />
fenómenos de oposición e integración.<br />
• Actual: existen materiales didácticos que<br />
demuestran tendencias arcaicas y<br />
nostálgicas, insistiendo en las realidades<br />
esplendorosas del pasado e ignorando las<br />
más actuales. Implícitamente se puede<br />
transmitir la idea de que "cualquier tiempo<br />
pasado fue mejor ", o de que los productos<br />
culturales son siempre del pasado o muy<br />
antiguos, que su entorno habitual es un<br />
museo o un libro y no el aula, la calle, los<br />
bares, los cines, etc.<br />
• Atractiva y participativa: una concepción<br />
abierta de la cultura tendrá que incluir<br />
necesariamente actividades que impliquen<br />
directamente los gustos, las preferencias y<br />
los hábitos de los alumnos: televisión, cine,<br />
cómics, rock, deportes, talleres de teatro,<br />
juegos, grafittis, etc. Es evidente que un<br />
enfoque de este tipo es mucho más<br />
motivador que el hecho de presentar la<br />
cultura como algo lejano, complejo y poco<br />
frecuente. Hay que relacionar la cultura con<br />
el ocio y el placer, dos dimensiones que<br />
determinan la misma existencia de los<br />
productos culturales desde sus orígenes.<br />
Puede ser un error pensar que el resultado<br />
de un enfoque adecuado de la dimensión<br />
cultural se reduce a una serie de actitudes<br />
172<br />
que los alumnos tendrán la oportunidad de<br />
demostrar en clase y en la vida cotidiana.<br />
Para configurar estas actitudes en relación<br />
con las realidades culturales, hay que ofrecer<br />
procedimientos y sistemas conceptuales que<br />
transmitan de manera eficaz las<br />
características configuradoras de la cultura<br />
ya expuestas.<br />
MODELO DE SOCIEDAD<br />
Los materiales de enseñanza suelen<br />
transmitir una serie de presupuestos sobre la<br />
organización de la sociedad. Algunos son<br />
caducos y superados, y otros corresponden a<br />
una concepción social arquetípica. En el<br />
discurso que utilizan estos materiales, a<br />
menudo se ignoran las clases sociales menos<br />
favorecidas o bien se presentan como<br />
normales hechos que solo son más<br />
frecuentes. Nos referimos, por ejemplo, a la<br />
presentación de ciertos fenómenos como la<br />
división de roles en la pareja, la atribución<br />
de ciertos oficios a hombres y otros a<br />
mujeres, la organización por unidades<br />
familiares convencionales, la estigmatización<br />
de determinadas conductas sexuales o la<br />
división de clases como hechos "naturales" o<br />
normales.<br />
No hay duda de que estos son fenómenos<br />
absolutamente variables según diversos<br />
factores y que implícitamente existe una<br />
voluntad de perpetuar el orden social<br />
establecido. No hay lugar a dudas, por<br />
ejemplo, de que cada día hay más maneras<br />
de vivir (personas solas, parejas separadas,<br />
hijos que solo tienen padre o madre, o que<br />
tienen más de dos, etc.) y que aún no<br />
aparecen o no son tratados con naturalidad<br />
en los materiales de aprendizaje.<br />
Según los nuevos programas, los aprendices<br />
deben desarrollar su mentalidad crítica, y la
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
enseñanza debe favorecer su autonomía de<br />
opinión. A grandes rasgos, el principal<br />
objetivo del desarrollo de la mente crítica es<br />
la interpretación del mundo que nos rodea, la<br />
organización social en la que estamos<br />
inmersos y también los cambios sociales. Los<br />
conocimientos y las habilidades que se<br />
desarrollan en la enseñanza de cualquier<br />
materia tienen que permitir analizar la realidad<br />
que nos rodea, no solo para conocerla<br />
sino también con el objetivo de construir<br />
otros proyectos sociales alternativos.<br />
El modelo de ciudadanos que debe surgir de<br />
la Reforma, las nuevas generaciones, deben<br />
ser ciudadanos activos, participativos,<br />
responsables y comprometidos. La<br />
enseñanza no puede eludir este trabajo de<br />
configuración de criterios, y tiene que hacerlo<br />
de la manera más objetiva y justa posible. El<br />
entorno social debe ser presentado no como<br />
una realidad inamovible, sino cuestionable y<br />
susceptible de cambios.<br />
Temas como, el sexismo, la publicidad, la<br />
guerra, la paz, la degradación del medio<br />
ambiente, la problemática del Tercer Mundo,<br />
las bolsas de pobreza de los países ricos, el<br />
racismo, etc. no pueden ser<br />
sistemáticamente olvidados en el aula y en<br />
toda la variedad de recursos didácticos. No<br />
se puede limitar la realidad de los<br />
aprendices, hay que favorecer el<br />
conocimiento de realidades plurales y de<br />
puntos de vista variados, y se debe hacer de<br />
una manera interdisciplinaria.<br />
Naturalmente, estos enfoques requieren<br />
coordinación con otras materias. El<br />
planteamiento interdisciplinario de la<br />
Reforma favorece la organización de<br />
actividades conjuntas y de programaciones<br />
multitemáticas. Además, estas temáticas no<br />
deben ser tratadas solo como un motivo de<br />
conversación o de debate. El enfoque<br />
didáctico de estas cuestiones puede llegar a<br />
niveles muy prácticos y de implicación social.<br />
Para no extendernos excesivamente,<br />
pensemos sólo en algunas de las temáticas<br />
sugeridas anteriormente: el medio ambiente.<br />
El tratamiento didáctico del tema puede ir<br />
desde la ampliación de información hasta la<br />
implicación de los aprendices en prácticas<br />
cotidianas de protección del medio ambiente<br />
y de ahorro de energía. Un medio, ambiente<br />
óptimo es el que permite el desarrollo físico,<br />
mental y sociológico de sus habitantes e<br />
incluye temas como la sanidad, los derechos<br />
humanos, los medios de transporte, la<br />
educación, etc. Como formadores de las<br />
nuevas generaciones debemos transmitir<br />
nuestras preocupaciones y también nuestras<br />
esperanzas. Los materiales de trabajo<br />
(textos, películas, canciones), los temas de<br />
discusión, los trabajos de expresión escrita,<br />
etc. pueden tener como contenido una larga<br />
lista de temáticas relacionadas con la<br />
cuestión.<br />
De hecho, el aula es también un medio<br />
idóneo para promover entre los aprendices<br />
modelos de vida sana, actitudes de<br />
colaboración con campañas de defensa de<br />
entornos naturales o bien pequeñas acciones<br />
encaminadas al mismo objetivo: el uso de<br />
papel reciclado, el interés por el<br />
conocimiento de la naturaleza, la selección<br />
de productos de consumo no-contaminantes,<br />
enterrar las basuras en el bosque, etc. Hay<br />
que ayudarles a tomar conciencia y a<br />
trabajar para solucionar los problemas<br />
ecológicos.<br />
Si no escogemos cuidadosamente los<br />
materiales de trabajo para que den una<br />
imagen lo suficientemente diversa de la<br />
realidad social y también para que incluyan<br />
propuestas de mejora, no podremos evitar<br />
que, de manera ineludible, se transmitan<br />
173
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
ciertos modelos presentes en gran cantidad<br />
de materiales. Son imágenes de una<br />
sociedad de consumo y consumista, donde<br />
los jóvenes son objetivo y víctima de la<br />
publicidad más salvaje; imágenes de una<br />
sociedad con valores en forma de producto,<br />
en la que el prestigio de una persona se mide<br />
por el número de válvulas que posee su<br />
automóvil, imágenes de una realidad con<br />
abismos de injusticia que se presenta<br />
inalterable.<br />
MODELOS DIDÁCTICOS<br />
Los materiales, los programas y las<br />
actividades de un curso también dejan<br />
traslucir algunos modelos didácticos que<br />
suponen una determinada relación entre el<br />
aprendiz y lo que tiene que aprender, entre<br />
el alumno y el profesor, e incluso entre el<br />
objeto del aprendizaje y la realidad del<br />
entorno.<br />
Un planteamiento actual no puede basarse<br />
en el papel del profesor como única fuente de<br />
información y como único miembro del grupo<br />
que puede presentar propuestas o tomar<br />
iniciativas. La participación de todos en la<br />
selección de actividades y en el ritmo de<br />
aprendizaje requiere un enfoque más abierto<br />
y al mismo tiempo más complejo.<br />
Durante mucho tiempo, e incluso hoy en día,<br />
la enseñanza parte de un modelo basado en<br />
el libro de texto, y deja al profesor en un<br />
segundo plano. A menudo, son los propios<br />
profesores los que eligen libros "cómodos",<br />
en los que esta explicado todo y donde<br />
existen infinidad de ejercicios para prácticar.<br />
Dar un papel predominante al libro de texto<br />
favorece muy poco la adaptación de la<br />
enseñanza a las necesidades y a las<br />
características del alumnado. También hace<br />
muy difíciles otras actividades más interdis-<br />
174<br />
ciplinarias y globalizadoras, y en general es<br />
un freno para la iniciativa de los aprendices.<br />
Aprender se convierte en "pasar pagina" y en<br />
el sufrimiento del mes de mayo, porque se<br />
descubre que no se llega a la última.<br />
Profesor y libro no pueden ser las únicas<br />
fuentes de información. Hay que abrir el aula<br />
a otros medios de comunicación, a otras<br />
realidades y, sobre todo, a la aportación que<br />
pueden hacer todos los miembros del grupo.<br />
El profesor puede coordinar, asesorar,<br />
marcar objetivos a través del análisis de las<br />
necesidades de los aprendices, etc. Los libros<br />
no son indispensables, pero si se utilizan,<br />
deben ser un recurso y no una fuente de<br />
sufrimientos.<br />
En una enseñanza más centrada en el<br />
alumno, la interacción en la clase debe ser<br />
múltiple y variada: entre alumnos, por<br />
parejas, en pequeño grupo, con todo el<br />
grupo, de profesor a grupo y de grupo a<br />
profesor. Además, no tiene porque quedar<br />
restringida a las paredes del aula, puede<br />
participar gente de fuera, del centro, del<br />
barrio. La información puede llegar por<br />
libros, pero también a través de videos,<br />
fotocopias, películas, paseos, visitas, etc.<br />
El tipo de actividades que presentan algunos<br />
materiales también es un elemento<br />
interesante de observar. A menudo las<br />
actividades son siempre mecánicas y del<br />
mismo tipo, poco variadas y repetitivas. A<br />
menudo solo van referidas a un aspecto<br />
parcial del tema de estudio y no proponen<br />
actividades más globales.<br />
La manera de formular las instrucciones para<br />
los alumnos, al principio de cada ejercicio,<br />
también nos da información sobre el tipo de<br />
interacción que preven. La mayoría de los<br />
libros de texto dan siempre instrucciones en<br />
imperativo singular e ignoran la existencia<br />
del grupo-clase y del propio profesor.
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
En resumen, la organización del aula y de las<br />
personas que trabajan y aprenden en ella<br />
también transmite una determinada<br />
concepción de la enseñanza. Las actitudes,<br />
los roles y el estatus de profesor y alumnos<br />
configuran el modo de actuar de ambos. Por<br />
este motivo, debemos buscar un enfoque<br />
flexible, dinámico y humano de las relaciones<br />
en el aula. Los alumnos tienen que poder<br />
aportar todo lo que llevan dentro, deben<br />
sentirse en libertad para trabajar y<br />
preguntar, deben sentirse a gusto.<br />
ANÁLISIS<br />
MATERIALES<br />
Y SELECCIÓN DE<br />
Si se utiliza un libro de texto, ¿cómo<br />
podremos escoger el mejor o el más<br />
adecuado para nuestros alumnos? Si se<br />
quiere emplear material complementario o<br />
cuadernos de ejercicios, ¿cómo podremos<br />
observar sus características?<br />
Somos conscientes de que con todo lo<br />
expuesto anteriormente la tarea de tomar<br />
una decisión en el momento de elegir los<br />
materiales didácticos de un curso se hace, si<br />
cabe, más difícil. No solo hay que valorar si<br />
el diseño de los materiales se adapta al nivel<br />
de los alumnos y a los objetivos del<br />
aprendizaje, sino también si reúne toda una<br />
serie de características respecto de los<br />
modelos y los contenidos culturales, sociales,<br />
de lengua y didácticos que transmite cada<br />
material.<br />
Existen ciertos indicios que nos dan<br />
información sobre los aspectos comentados.<br />
A continuación se presenta una ficha que<br />
puede ser útil para analizar libros de texto u<br />
otros materiales impresos, y puede ayudar a<br />
tomar la difícil decisión final. Se han definido<br />
algunos factores de observación y sobre cada<br />
uno de ellos se formulan preguntas que<br />
deberían poder responderse ante el material.<br />
FICHA DE ANALISIS DE<br />
MATERIALES<br />
1. TIPOS DE PROGRAMACIÓN<br />
- Cíclica<br />
- Lineal<br />
- Integradora<br />
- Orden (planos lingüísticos, grado de<br />
dificultad, a partir de un eje, etc.)<br />
2. RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS<br />
DE LENGUA Y LITERATURA DE LA<br />
REFORMA<br />
-¿incluye conceptos, procedimientos y<br />
actitudes?<br />
- ¿Separa de manera excesiva lengua y<br />
literatura?<br />
- ¿Da prioridad a las habilidades?<br />
- ¿Aparecen, de alguna manera, los medios<br />
de comunicación?<br />
- Etc.<br />
3. TIPOS DE ACTIVIDADES Y<br />
EJERCICIOS QUE PROPONE<br />
- De respuesta: - múltiple<br />
-única<br />
-abierta<br />
-divergente/creativa<br />
-¿Hay actividades que integran varios<br />
objetivos?<br />
- ¿Hay actividades interdisciplinarias?<br />
- Interacción: - individual<br />
-parejas<br />
-pequeño grupo<br />
-grupo-clase<br />
175
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
- Función del profesor<br />
- Tipo de corrección: - no-explícita<br />
-autocorrección<br />
-en la clase<br />
-a cargo del profesor<br />
-¿Hay actividades de elaboración de textos<br />
completos?<br />
- Hay temáticas motivadoras?<br />
4. MATERIAL DE APOYO<br />
- Textos: tipos, temáticas, registro, variedad,<br />
etc.<br />
- Fotografías: atractivas, variadas, reales,<br />
temas ausentes, etc.<br />
-¿Qué tratamiento se da a los textos<br />
literarios?<br />
5. MODELOS CULTURALES QUE<br />
TRANSMITE<br />
- Modelo de lengua<br />
- Modelo de cultura<br />
- Modelo de sociedad<br />
- Modelos didácticos<br />
De manera práctica podemos responder a los<br />
cuatro factores con una pregunta. ¿Tiene en<br />
cuenta la diversidad?<br />
6. ASPECTOS FORMALES<br />
- ¿Como está dispuesto el texto? ¿Bien<br />
distribuido?<br />
espacio?<br />
- ¿Hay índice?<br />
¿Aprovecha demasiado el<br />
- ¿Contiene materiales de consulta? Listas de<br />
verbos, vocabulario, etc.<br />
- ¿Es fácil de consultar?<br />
176<br />
- ¿Es atractivo? (colores, fotografías, dibujos,<br />
tintas de impresión, etc.)<br />
- ¿Es abierto? Dirige a los alumnos a buscar<br />
información fuera del propio material<br />
(material de audio, video, bibliotecas, medios<br />
de comunicación, etc.).<br />
Si se someten muchos materiales a un<br />
análisis de este tipo, posiblemente se verá<br />
que no hay ninguno que nos convenza<br />
totalmente, o bien que algunos nos gustan<br />
sólo en parte. Es una situación muy<br />
frecuente ya que hay que tomar conciencia<br />
de que no hay ningún material que se haya<br />
hecho expresamente para nuestro grupoclase,<br />
ni tampoco pensando en nuestra<br />
manera de trabajar.<br />
Se puede prescindir del libro de texto, o bien<br />
aprovechar sólo una parte, completarlo con<br />
otros materiales, trabajar con dos o más<br />
libros alternativamente, etc. Un material<br />
confeccionado o decidido por un profesor<br />
consciente de las necesidades de los<br />
alumnos y de los diversos objetivos de<br />
aprendizaje es siempre adecuado. Al<br />
elaborar terceros niveles de concreción, a<br />
menudo nos encontraremos con falta de<br />
materiales adecuados en el mercado.<br />
DINAMIZACIÓN CULTURAL EN UN<br />
CURSO DE LENGUA<br />
Ya hemos visto que la cultura, en un sentido<br />
amplio, impregna muchos detalles de la vida<br />
cotidiana que tienen un papel importante en<br />
las actividades y los materiales didácticos.<br />
En la vida normal y en el aula hacemos y<br />
reproducimos cultura constantemente. La<br />
propia clase, la interacción que en ella se<br />
produce, las temáticas, las relaciones con el<br />
entorno, etc. son un lugar de reflexión y de<br />
descubierta, y también de interés por toda<br />
una serie de conocimientos y de habilidades
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
extra <strong>lingüística</strong>s indispensables para la<br />
comunicación.<br />
Esto no significa que no sea necesario o útil<br />
tener un espacio dedicado a las actividades<br />
didácticas que tradicionalmente se entienden<br />
como explícitamente culturales: leer o<br />
comentar un texto literario, recordar un<br />
episodio histórico, ir a un museo, asistir a la<br />
representación de una obra de teatro o ver<br />
una película.<br />
Hay que entender estas actividades, en<br />
principio, como incluidas intrínsecamente en<br />
la programación del curso. No obstante,<br />
tienen una proyección que va más allá, ya<br />
que son la práctica didáctica de la<br />
dinamización sociocultural.<br />
El aula es sobre todo un espacio cultural. Por<br />
un lado genera cultura y por otro puede ser<br />
un foco de intercambio y de participación<br />
activa en las actividades del entorno (centro,<br />
barrio, pueblo, etc.). La escuela es un centro<br />
de promoción de la cultura; ciertas<br />
actividades en grupo fuera del aula, como<br />
pueden ser visitas a museos, viajes, salidas<br />
al cine o al teatro, cumplen muchos objetivos<br />
al mismo tiempo y no sólo de índole<br />
académica.<br />
Respecto a esto, hay que dar un toque de<br />
atención. La sociedad no puede dejar<br />
únicamente en manos de los enseñantes la<br />
tarea del fomento de la participación en<br />
actividades culturales. La escuela organiza<br />
salidas con unos determinados objetivos de<br />
aprendizaje, pero no puede asumir toda la<br />
responsabilidad de la culturización de los<br />
alumnos.<br />
Es triste comprobar, un día que la clase<br />
asiste a una representación teatral, por<br />
ejemplo, como algún alumno, con gran<br />
entusiasmo por la actividad, nos comenta:<br />
"Es la primera vez que he visto una obra de<br />
teatro". Es necesario implicar a los padres en<br />
la educación integral de sus hijos y no<br />
permitir que se sientan liberados de sus<br />
responsabilidades educativas por el hecho de<br />
haber matriculado a su hijo en un<br />
determinado centro.<br />
Al preparar actividades de dinamización<br />
cultural fuera del aula entramos en una<br />
actividad compleja, larga y poco reconocida.<br />
Para conseguir que no resulten una carga<br />
excesiva para los profesores, a continuación<br />
presentamos algunas ideas prácticas para<br />
organizarlas y, al mismo tiempo, economizar<br />
esfuerzos.<br />
- Programar conjuntamente con otros<br />
profesores las salidas del curso y la<br />
elaboración del material didáctico si es<br />
necesario para enfocar la salida.<br />
- Confeccionar un archivo de actividades y de<br />
información (programas, críticas, pianos,<br />
mapas, etc.) para que en el próximo curso<br />
sea más fácil preparar el material de la<br />
salida.<br />
- Aprovechar los servicios que ofrecen<br />
algunas instituciones: visitas guiadas,<br />
dossiers didácticos, entrada gratuita, etc.<br />
- Enterarse de actividades organizadas por<br />
los departamentos de la comunidad<br />
autónoma, dirigidas a las escuelas. Son<br />
actividades ya preparadas, como conciertos,<br />
recitales, charlas con un escritor, etc. y<br />
normalmente sólo se debe reservarlas con<br />
antelación para que nos lo sirvan todo<br />
hecho, gratuito y en el mismo centro.<br />
Generalmente, esta información se consigue<br />
en los CEPS.<br />
Evidentemente no solo se hace dinamización<br />
socio-cultural fuera del centro. Por<br />
imperativos de tiempo, entre otros, no<br />
podemos programar todas las salidas que<br />
podrían resultar interesantes, pero podemos<br />
motivar a los alumnos hacia la participación<br />
177
LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD_____________________________________________<br />
en actividades culturales de diversas<br />
maneras. A continuación se presentan unas<br />
ideas para aprovechar los esfuerzos, las<br />
propuestas de todos y los recursos que nos<br />
aportan los medios de comunicación.<br />
- Tablón de anuncios: es una buena idea<br />
disponer de un tablón de anuncios en el aula.<br />
De este modo podremos poner al alcance del<br />
grupo mucha información cultural del barrio y<br />
de la ciudad: charlas, obras que se estrenan,<br />
exposiciones que se inauguran, conciertos,<br />
fiestas de vecinos, etc. Los propios alumnos<br />
pueden ser los encargados de renovar la<br />
información. Sobre todo en cursos de adultos<br />
y de secundaria, se ha comprobado que a<br />
menudo el ambiente de la clase favorece las<br />
citas para asistir a este tipo de actividades.<br />
Para los más pequeños, el profesor puede<br />
seleccionar la información y escoger, por<br />
ejemplo, carteles muy vistosos de actos<br />
dirigidos al público infantil, y aconsejar a los<br />
niños y a las niñas que pidan a sus padres<br />
que les lleven a una actividad determinada.<br />
-También se puede remitir a los alumnos a<br />
alguna actividad que se organice en el barrio<br />
o en la ciudad, y después preparar alguna<br />
actividad en clase que esté relacionada. Es<br />
conveniente que los aprendices empiecen a<br />
participar de manera autónoma en<br />
actividades culturales. Nosotros les podemos<br />
facilitar toda la información necesaria, pero<br />
no es indispensable que vayan en grupo o<br />
acompañados de sus profesores.<br />
-Grabar en video películas, debates o<br />
programas informativos de la televisión. El<br />
video permite detenerse, rebobinar, etc. y<br />
facilita mucho la organización de la actividad.<br />
Se puede hacer lo mismo con la radio.<br />
-Preparar actividades de comprensión lectora<br />
con material real como carteles, programas,<br />
agendas, guías, etc. De una manera<br />
implícita, hay que informar al aprendiz de las<br />
178<br />
posibilidades que le ofrece el pueblo, el<br />
barrio o la ciudad donde vive.<br />
-En actividades orales hay que favorecer el<br />
intercambio de información cultural. Los<br />
aprendices son, seguramente, de procedencia<br />
diversa y pueden explicar como es su<br />
lugar de origen, que tradiciones hay, que<br />
fiestas se celebran, explicar una leyenda de<br />
su país e incluso cantar una canción.<br />
-En el calendario escolar no se deben olvidar<br />
las fechas de las celebraciones tradicionales.<br />
De esta manera los alumnos podrán<br />
relacionar información o actividades de la<br />
clase con otras que encontraran en la calle o<br />
en los medios de comunicación. No se puede<br />
olvidar tampoco el dedicar un espacio a<br />
fechas de repercusión internacional (día de la<br />
tierra, día de la mujer trabajadora, día del<br />
trabajo, día mundial para la paz o contra el<br />
hambre, etc.).<br />
-Hay que aprovechar las reuniones de padres<br />
para recordar que las visitas organizadas<br />
desde la escuela no son la única manera de<br />
ir al cine o al teatro. Es necesario que se<br />
sientan implicados y que programen otras<br />
salidas con sus hijos.
ACTIVIDADES DE OBSERVACION E INVESTIGACION_____________________________<br />
TEXTO, CONTEXTO Y SITUACIÓN<br />
Cerezo Arriaz, Manuel, "Los códigos<br />
sociolingüísticos" y<br />
"Glosario", en Texto, contexto y situación,<br />
Barcelona, Octaedro, 1997, pp. 115-125 y 167169.<br />
ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN<br />
1. Lee este texto con atención.<br />
Clasifica, en primer lugar el tipo de<br />
texto. En él se aprecia una diferencia<br />
en la lengua que emplean los personajes: la<br />
de Espeleta de un lado, y Missy J. Antonio,<br />
de otro. ¿Qué variedad dialectal emplea<br />
Espeleta?<br />
2. El texto reproduce una supuesta<br />
conversación, por lo cual trata de<br />
representar, con todas sus características<br />
orales, un discurso hablado, que ha sido<br />
transcodificado al lenguaje escrito. Por ello,<br />
se ha tratado de recoger la pronunciación de<br />
Espeleta de la forma más fiable. Caracteriza<br />
sus rasgos lingüísticos. El idiolecto de<br />
Espeleta tiene también unos rasgos sociales<br />
precisos, representa la jerga de una<br />
profesión determinada y de una actitud ante<br />
la vida, señala de que profesión se trata y<br />
cuál esa actitud,<br />
3. Se trata de una lengua escrita como si<br />
fuera hablada. ¿En qué tono habla Espeleta<br />
del mundo del toreo? indica los marcadores<br />
de tono empleados por el personaje.<br />
4. ¿Qué rango social tiene el repertorio<br />
lingüístico de Espeleta? ¿Usa eufemismos,<br />
hipercorrecciones o vulgarismos? Su código<br />
lingüístico ¿es personal o representa el de<br />
una posición social y profesional? ¿Cómo<br />
clasificarías la lengua de este personaje?:<br />
culta, vulgar, familiar,<br />
jergal, coloquial?<br />
REFLEXIÓN SOBRE EL USO<br />
SOCIAL DEL DISCURSO<br />
Ya nos hemos referido al hecho de que los<br />
hablantes no pensamos en comunicar<br />
oraciones, sino en expresar mediante el<br />
lenguaje nuestras intenciones a través de<br />
textos o discursos, es decir, de unidades<br />
semánticas en las que esta presente lo que<br />
queremos significar y en las que nos<br />
involucramos como hablantes. El texto<br />
forma, pues, un todo unificado, tiene textura<br />
y funciona como una unidad expresiva en la<br />
situación o contexto en la que se inserta.<br />
Ahora bien, los textos no son todos de la<br />
misma naturaleza, sino que por el contrario<br />
están estratificados socialmente. Dentro de<br />
una misma lengua se pueden observar<br />
variedades de cuatro tipos:<br />
a) Diatópicas. Las variedades geográficas del<br />
castellano, por ejemplo: andaluz, murciano,<br />
extremeño, español de América, castellano<br />
central, occidental y oriental.<br />
b) Diacrónicas. Las variedades de una lengua<br />
que se dan a lo largo de su evolución en el<br />
tiempo. Así el castellano medieval, de los siglos<br />
de oro, del siglo XVIII, del XIX o el<br />
actual.<br />
c) Diastráticas. Derivadas de la<br />
179
ACTIVIDADES DE OBSERVACION E INVESTIGACION_____________________________<br />
estructuración de la sociedad en clases,<br />
llamadas también sociolectos o variedades<br />
sociales: lengua de la clase alta, de la clase<br />
media, del pueblo; lengua rural o urbana;<br />
grupos marginales, lengua de barrio;<br />
lenguajes de edad: argot juvenil. Y dentro de<br />
cada una de ellas, variedades dependientes<br />
de la situación de uso del lenguaje<br />
(registros): castellano culto, coloquial,<br />
familiar, estándar, etc.<br />
La adquisición de un dialecto social<br />
determinado depende de la clase de que uno<br />
forme parte, de su profesión, de su situación<br />
económica, etc. Hay hablantes que utilizan<br />
variantes <strong>lingüística</strong>s estigmatizadoras, como<br />
los vulgarismos, sin embargo las mantienen<br />
sin alterarlas a pesar de ser conscientes de<br />
su valor peyorativo para las personas ajenas<br />
a su ambiente social. Para ellos, son, en<br />
cambio, signos de identidad y de lealtad a<br />
sus propias condiciones de vida y de grupo.<br />
El rango social de un repertorio lingüístico<br />
esta en función de su consideración social<br />
prestigiada o desprestigiada. Por ejemplo, el<br />
ceceo tiene un rango menor que el seseo y<br />
éste, en ocasiones, un rango inferior a la<br />
distinción; aunque últimamente el rango de<br />
repertorio del seseo ha aumentado.<br />
En determinados sectores de la clase media<br />
baja hay una tendencia excesiva a la<br />
hipercorrección que pretende evitar el<br />
vulgarismo a toda costa, creando formas algo<br />
cómicas: "bacalado”, “Bilbado” y “freido”,<br />
etc.<br />
El eufemismo es un uso que tiende a<br />
disfrazar aspectos desagradables en la<br />
mención de la realidad. Se habla de<br />
“invidentes”, para llamar a los ciegos, la<br />
“tercera edad”, para nombrar la vejez, el<br />
"desempleo estructural” para nombrar el<br />
paro permanente, etc. A veces su función es<br />
la de un mero disimulo de las facetas más<br />
180<br />
crudas de la realidad, que se tratan de evitar<br />
dejando de llamar a las cosas por su<br />
nombre, sin pretender modificar situaciones<br />
injustas. El escritor Antonio Gala critíca esta<br />
tendencia al eufemismo:<br />
“Ahora los viejos son la tercera edad, los<br />
porteros administradores de fincas y los<br />
practicantes técnicos auxiliares de no sé qué.<br />
Como decía Ortega, si todos bajásemos un<br />
peldaño, la escalera social sería más cómoda<br />
y exacta” (Entrevista en El Mundo Magazine,<br />
1O-X-92.)<br />
d) Variedades diatipicas, Originadas por la<br />
división técnica del trabajo, en profesiones<br />
diferenciadas, dan lugar a los lenguajes<br />
especializados o jergas profesionales:<br />
lenguaje jurídico, administrativo, deportivo,<br />
técnico, tecnocrático, político, periodístico,<br />
de germanía, etc.<br />
La jerga tecnocratita se caracteriza por su<br />
oscuridad, sus eufemismos, por el hecho de<br />
tomar a los otros como simples destinatarios<br />
incompetentes o ignorantes de realidades de<br />
un mayor rango. Los políticos se refugian a<br />
veces, en el lenguaje tecnocrático para hacer<br />
más “digeribles” sus decisiones o embellecer<br />
la realidad. La economía se ha convertido en<br />
el lenguaje tecnocrático de la política,<br />
observemos estas declaraciones de Santiago<br />
Mendioroz, secretario general de<br />
Planificación del Ministerio de Sanidad y<br />
Consumo, recogidas en el país (1- X-<br />
92):<br />
EL PAÍS<br />
«El Ministerio hace hincapié, con el<br />
optimismo de haber ganado a batalla al<br />
fantasma del recorte, en que este año con<br />
2.632.263 millones de pesetas, se hace por
ACTIVIDADES DE OBSERVACION E INVESTIGACION_____________________________<br />
primera vez un “presupuesto real”. En 1992,<br />
se presupuestaron 2.389.140 millones de<br />
pesetas, pero se gastaron 2.551.000, es<br />
decir, un 7% más. La desviación, sin<br />
embargo, es la más baja de los últimos<br />
ejercicios que subía por encima del 12%. Y<br />
ello podría explicarse en que por primera vez<br />
en la baja no se haya contabilizado la carga,<br />
año tras año, de una pesada deuda de<br />
mediobillón de pesetas acumulada tras<br />
ejercicios de financiación ficticia y que se<br />
está sufragando aparte mediante la emisión<br />
de una deuda pública.”<br />
El conjunto de las variedades diatópicas,<br />
diastráticas y diatipicas pueden ser llamadas<br />
diatipos. Todos poseemos una serie de<br />
marcas diatipicas en nuestra forma de usar la<br />
lengua dentro de una situación determinada:<br />
es el idiolecto, o dialecto personal, que nos<br />
caracteriza individualmente y nos adscribe a<br />
un origen geográfico, profesional social<br />
concreto, incluso a una psicología propia.<br />
Nuestro idiolecto puede tener una mayor o<br />
menor riqueza de registros. El registro es una<br />
denominación útil para poner de manifiesto<br />
las variedades de la lengua en relación con<br />
las variaciones del contexto.<br />
Nuestro registro cambiara si nos situamos en<br />
el ambiente de la familia de la escuela, de la<br />
profesión, de los amigos, en una<br />
conversación en el bar, etc. La capacidad<br />
para cambiar de registro refleja un dominio<br />
amplio de modalidades y le da a nuestra<br />
lengua variedad y riqueza. Hay personas que<br />
tienen un registro monocorde y lo emplean<br />
siempre cualquier situación. Es el caso, por<br />
ejemplo, de las personas que “hablan como<br />
un libro” o, en el extremo opuesto, la de los<br />
que en cualquier situación emplean la jerga<br />
amistosa de la calle. La pobreza de registros<br />
puede ser el resultado de una escasa<br />
dimensión social. Así el aburrido que en una<br />
fiesta sólo sabe hablar de su trabajo. Este es<br />
un fenómeno común en determinados grupos<br />
sociales o profesionales.<br />
Las dimensiones contextuales de la variación<br />
<strong>lingüística</strong> se pueden caracterizar como<br />
campo, modo y tono.<br />
El campo del discurso es la consecuencia de<br />
los objetivos del hablante y por tanto se<br />
refiere a aquello de lo que trata su discurso.<br />
Por ejemplo, si lo que se propone es<br />
establecer un contacto personal, hablará<br />
seguramente del “tiempo” la “salud”, los<br />
“planes para las vacaciones”, etc.<br />
Hay un uso ideológico del lenguaje por medio<br />
del cual se trata de justificar lo que<br />
difícilmente seria admisible si se presentara<br />
con toda su crudeza. El lenguaje totalitario<br />
de las dictaduras se viste de justificaciones<br />
basadas en el “orden público” el “bien<br />
común”, la “salvación de la patria”, etc.,<br />
creando un discurso paternalista y protector.<br />
Determinadas ideologías políticas no<br />
democráticas presentan sus argumentos con<br />
eufemismos tecnocráticos o retóricos. Así,<br />
alguien que quiera justificar el totalitarismo<br />
no declarara: Creo que matar a los<br />
opositores es la mejor manera de obtener un<br />
buen resultado”. Sino que declarara algo así:<br />
“Debemos estar de acuerdo en que cierta<br />
reducción del derecho a la oposición política<br />
es una concomitante inevitable de periodos<br />
de transición, y que los rigores que el pueblo<br />
ha debido sufrir han sido ampliamente<br />
justificados en la esfera de lo concretamente<br />
logrado”.<br />
En el lenguaje militar se emplean<br />
expresiones eufemísticas: "rectificación de<br />
fronteras, para hablar de la perdida de una<br />
batalla, “operación de limpieza”, para<br />
nombrar una matanza de enemigos,<br />
“interrogar al prisionero” con el significado<br />
181
ACTIVIDADES DE OBSERVACION E INVESTIGACION_____________________________<br />
de torturarlo, etc., que esconden realidades<br />
mucho más sórdidas. El suicido o el<br />
homicidio se suelen nombrar en estos medios<br />
con la expresión ose le disparó la pistola<br />
accidentalmente”.<br />
El modo del discurso esta en relación con el<br />
medio de transmisión elegido: lengua oral o<br />
escrita. Hay formas de usar la lengua<br />
hablada, como el monólogo, en las que se<br />
excluye la posibilidad de interrupción por<br />
parte de otros. En la conversación se puede<br />
dialogar, aunque un hablante hable más que<br />
otro, o se puede monologar (el llamado<br />
“diálogo de sordos”). Hay profesiones que<br />
tienden al monólogo cuando usan el lenguaje<br />
oral: los Abogados, los predicadores, los<br />
profesores. Los textos que producen son más<br />
coherentes, pero tienden a desconectarse del<br />
otro. Los oradores generalmente dependen<br />
de un texto escrito que tratan de recitar o<br />
enunciar. En estos formatos de comunicación<br />
se tiende a cruzar la modalidad oral con la<br />
escrita, dando lugar a los matices.<br />
182
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
LA COCINA DE LA ESCRITURA<br />
DANIEL CASSANY<br />
13. NIVELES DE FORMALIDAD<br />
El proceso de aprender una lengua se<br />
nos presenta como el<br />
ensanchamiento gradual del<br />
repertorio verbal (…) conjunto de dialéctos y<br />
registros que cada hablante domina<br />
ISIDOR MARÍ,<br />
Lo recuerdo al mirar la agenda: iEXAMEN!<br />
Dejo una nota en el recibidor para avisar a<br />
mi familia: Hoy tengo examen y llegaré tarde<br />
a cenar. No me esperéis. Pido permiso en el<br />
trabajo para ausentarme: ...solicito permiso<br />
con el fin de poder asistir a una prueba<br />
evaluativa de mis estudios de redacción... El<br />
justificante del profesor pone: ... certifico<br />
que... ha realizado una comprobación de la<br />
asignatura de comunicación escrita<br />
durante...Al regresar a casa, por la noche,<br />
tomo nota en mi diario intimo: Vaya rollo ha<br />
resultado ser el examen... Y me acuesto con<br />
la satisfacción del deber cumplido.<br />
¿Te imaginas una nota manuscrita, dejada en<br />
la mesita del recibidor, para la familia, con<br />
este tono: Lamento tener que informarles<br />
que, a consecuencia de la realización de una<br />
prueba evaluativa para mis estudios de<br />
comunicación escrita, no me será posible<br />
comparecer a la cena a la hora<br />
acostumbrada? ¡Qué risa! ¿O una solicitud<br />
para el trabajo que dijera: ¡Tengo un<br />
examen! Dejadme salir antes!? No sólo no<br />
conseguiría el permiso, sino que nos tildarían<br />
de maleducados o torpes. Cada situación<br />
requiere un nivel de formalidad distinto,<br />
adecuado al interlocutor, a la función y al<br />
texto; si no se respeta, como en los<br />
ejemplos anteriores, peligra el éxito de la<br />
comunicación y la relación entre los<br />
interlocutores. Vamos a ver: ¿Qué pasa<br />
cuando nos presentamos desharrapados en<br />
una reunión de etiqueta?<br />
El nivel de formalidad es la sal y la pimienta<br />
del escrito. Una instancia con vocablos<br />
vulgares tiene un sabor vetusto, como un<br />
bacalao salado o reseco, y una carta de amor<br />
con prosa neutra o cientifica aburre como un<br />
filete insípido. Pero aunque el comensal lector<br />
se percate de los sinsabores de la<br />
comida, no es nada fácil hallar punto justo<br />
de condimentación pares cada comunicación:<br />
el tono directo y picante de una nota, la<br />
sintaxis precisa de la solicitud, o la<br />
terminología técnica para un informe.<br />
Dominar la escritura significa también<br />
percibir el valor sociolingüístico de la lengua.<br />
MARCAS DE INFORMALIDAD<br />
Todos los usuarios y las usuarias más o<br />
menos competentes de una lengua pueden<br />
discriminar los escritos formales de los<br />
informales, pero solo los autores más<br />
183
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
conscientes del valor de las palabras saben<br />
determinar las causas de ello. La impresión<br />
global de formalidad 0que puede<br />
desprenderse de una instancia, o el tono más<br />
familiar de un monólogo, dependen de<br />
factores concretos y analizables: la selección<br />
del vocabulario, los usos sintácticos o los<br />
recursos estilísticos. Llamamos marcas de<br />
[informalidad, de formalidad o de informalidad,<br />
a cada uno de los elementos que<br />
otorgan al escrito su nivel de formalidad. La<br />
«impresión» global que causa un texto depende<br />
de la suma de todas sus marcas.<br />
Por ejemplo, la frase La Merche se largo<br />
deprisa de la habitación puede calificarse a<br />
simple vista de familiar y muchos<br />
destacaríamos como marcas el uso del<br />
hipocorístico Merche o la locución adverbial<br />
deprisa. Pero un análisis atento revela más<br />
marcas de informalidad, por contraste con<br />
otras posibilidades expresivas:<br />
I<br />
La adjudicación de formalidad o informalidad<br />
a un rasgo verbal depende de los usos<br />
lingüísticos que haga de el su comunidad de<br />
hablantes. Si una palabra como charlar suele<br />
utilizarse en contextos coloquiales,<br />
184<br />
distendidos, entre amigos o conocidos,<br />
queda marcada con ese valor y, cuando se<br />
usa en situaciones más formales, conserva<br />
ese carácter. Además, en el diccionario<br />
mental de cada hablante este vocablo<br />
contrasta con todos los que pertenecen al<br />
mismo campo semántica y que podrían<br />
utilizarse en situaciones padecidas, con sus<br />
respectivas marcas: conversar, hablar,<br />
también coloquiales, y parlotear y darle a la<br />
sin hueso, vulgares; o comunicar, argumentar,<br />
deliberar, departir, mucho más<br />
formales.<br />
De este modo, no existe nada neutro.<br />
Cualquier palabra, construcción o giro carga<br />
con sus propias marcas, con sus connotaciones,<br />
con la historia de los usos lingüísticos<br />
que de ellos ha hecho la comunidad<br />
hablante. En general, los rasgos informales<br />
suelen asociarse a situaciones espontáneas<br />
(conversaciones, notas personales, etc.), al<br />
lenguaje corriente y conocido, al que se ha<br />
adquirido de manera natural, por la<br />
interacción con la familia, los amigos, etc. En<br />
cambio, los rasgos formales se relacionan<br />
con el lenguaje menos popular, más culto,<br />
aprendido en la escuela con instrucción<br />
programada, y con las comunicaciones más<br />
controladas, aquellas en que los usuarios<br />
«vigilamos» más y mejor lo que decimos y<br />
como lo decimos.<br />
Por otra parte, la carga formal/informal de la<br />
lengua no es un valor estable ni absoluto<br />
para todos los usuarios. No se puede trazar<br />
una frontera estricta entre lo coloquial y lo<br />
formal; más bien deberíamos entender estas<br />
variaciones como un continuo paulatino,<br />
como una escala de colores. La valoración<br />
varia a lo largo de la historia: construcciones<br />
como vos y vostro, muy corrientes siglos<br />
atrás suenan hoy formales e incluso
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
extrañas. También cambia con la geografía:<br />
por ejemplo, liviano es más coloquial que<br />
ligero, y prieto lo es más que oscuro o negro,<br />
en el español de América, al revés de lo que<br />
ocurre en la península. Pero incluso en un<br />
mismo lugar y espacio, cada individuo tiene<br />
una experiencia <strong>lingüística</strong> distinta (origen,<br />
viajes, migraciones, nivel de estudios, etc.),<br />
que le da un conocimiento personal y parcial<br />
de las marcas de [informalidad.<br />
Vallverdu (1987) preparó un curioso ejercicio<br />
para valorar el conocimiento que tenía un<br />
grupo de correctores lingüísticos de las<br />
marcas de formalidad del catalán. Se trata de<br />
una buena práctica para desarrollar la<br />
sensibilidad socio<strong>lingüística</strong> sobre estas<br />
cuestiones y para tomar conciencia de<br />
algunas de las marcas más habituales. La<br />
siguiente propuesta es una adaptación al<br />
castellano de la idea original. Para cada<br />
frase, debemos decidir si es formal (F) o<br />
informal (I) y subrayar las marcas que lo<br />
determinan. ¡anímate a intentarlo! Luego<br />
vienen las soluciones.<br />
1. Si no quieres eso, dalo.<br />
2. Pese a las intensas investigaciones, no las<br />
han localizado.<br />
3. Olvidaros, dejarlo correr.<br />
4. Súbitamente, la revuelta se propago por<br />
todas las provincias del país.<br />
5. No pensaba llamarlo.<br />
6. Están la mar de contentos.<br />
7. ¿Manzanas?, las compra a montones la<br />
Maria.<br />
8. Comprendió las razones por las cuales no<br />
había sido admitido.<br />
9. Si se da cuenta, ya la has liado.<br />
10. El lunes partirán en dirección a Nueva<br />
York.<br />
He aquí el análisis y los comentarios de cada<br />
frase:<br />
1. Informal. La forma dalo se considera<br />
incorrecta porque carece del objeto indirecto<br />
se: dáselo. Otras marcas son el demostrativo<br />
neutro eso, con un cierto matiz despectivo<br />
además de impreciso, que en un estilo más<br />
formal sustituiríamos por una expresión más<br />
especifica (el libro, el objeto, el yogur..); el<br />
tratamiento de tu, que contrasta con el<br />
usted.<br />
2. Formal. La selección léxica es bastante<br />
culta y homogénea.<br />
Y. Podemos usar soluciones mucho más<br />
familiares: búsqueda por investigaciones;<br />
encontrado por localizado; o muchas o<br />
bastantes por intensas. A pesar de o aunque<br />
también son más corrientes que pese a. En<br />
conjunto, la misma frase con bastante<br />
menos formalidad podría ser: Aunque las<br />
han buscado mucho, no las han encontrado.<br />
Fijémonos que la subordinada verbal<br />
introducida por aunque suena mucho más<br />
coloquial que la nominal con pese a.<br />
3. Informal. Es coloquial el uso del infinitivo<br />
olvidar y dejar, en, lugar del imperativo que<br />
corresponderla a la frase: olvidaos, dejadlo.<br />
También tiene claras connotaciones<br />
informales la expresión dejarlo correr.<br />
4. Formal. Súbitamente y propago tienen<br />
equivalencias coloquiales en de golpe y<br />
expandió, extendió o llego, de más a menos<br />
formal. Posiblemente en un estilo familiar<br />
seriamos menos precisos y diríamos: por<br />
todas partes del país, por todas partes o por<br />
todo el país.<br />
5. Formal. El pronombre de persona<br />
masculino lo es bastante menos frecuente<br />
que el equivalente le, en este contexto; se<br />
trata del leísmo de persona, unánimemente<br />
185
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
aceptado.<br />
6. Informal. La expresión la mar de tiene<br />
claras connotaciones expresivas y<br />
coloquiales.<br />
7. Informal. La expresión a montones es<br />
propia de la conversación, además de la<br />
anteposición y la repetición del objeto directo<br />
manzanas. El orden de las palabras también<br />
remite a un discurso dialogado improvisado.<br />
8. Formal. El relativo culto por las cuales y la<br />
construcción pasiva no había. sido destacan<br />
como marcas muy formales y poco habituales<br />
en el lenguaje cotidiano. Además, también<br />
podríamos considerar soluciones más bien<br />
formales el verbo comprender en vez del más<br />
coloquial entender o el uso de las razones en<br />
plural. Una versión mucho más coloquial<br />
seria: Entendió por que no lo habían querido<br />
o por que no lo quieren.<br />
9. Informal. La expresión ya la has liado<br />
resulta muy popular. Algunas curiosas<br />
equivalencias formales de la frase podrían<br />
ser: Si descubre el hecho, no habrá ninguna<br />
posibilidad o Si se fija en ello, habrá<br />
terminado el juego.<br />
10. Formal. El verbo partir con la acepción de<br />
irse o marcharse no es muy habitual. La<br />
licuación en dirección a también resulta<br />
mucho más formal que la corriente hacia.<br />
La oposición formal/informal se cruza con la<br />
de especifico/general. Fíjate en las siguientes<br />
expresiones paralelas: responder a un test o<br />
resolver una ecuación. Tienen el mismo nivel<br />
de formalidad que realizar una prueba, muy<br />
por encima de redactar o escribir un examen,<br />
y todavía más alejada de la coloquial hacer el<br />
186<br />
examen. Pero las dos primeras son bastante<br />
más especializadas que el resto, porque<br />
detallan el tipo concreto de prueba<br />
evaluativa y el acto especifico de realizarla.<br />
Siguiendo el ejercicio anterior, pero<br />
incorporando otras fuentes, he resumido en<br />
el siguiente esquema algunas de las marcas<br />
de [in-] formalidad más corrientes del<br />
castellano actual:
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
Sustantivos<br />
COLOQUIALES<br />
Reducciones consonánticas: setiembre,<br />
conciencia, trascendente, trasmitir,<br />
<br />
sustantivo, oscuro<br />
Abreviaciones: mili, poli, bici, mates,<br />
uni, bacata, mami, profe.<br />
Hipocorísticos: merche, pili, teo, dani.<br />
Comodines: cosa, eso, fulano, esto,<br />
tema.<br />
Pronombre<br />
Combinaciones dialectales: dalo, le vi a<br />
la<br />
(país vasco), la dije (septentrional)<br />
tia<br />
Leísmo aceptado: le he visto (a José)<br />
Leísmo no aceptados: le he visto (a<br />
Maria)<br />
Holismo, laísmo: los dio un regalo, la di<br />
un paquete.<br />
Formas proclíticas: se los quiso<br />
<br />
preguntar, la va a cantar, nos lo quería<br />
dar (y también un triste ejemplo que<br />
dio la vuelta al mundo el 23-2-1981:<br />
(se sienten coño.)<br />
Formas neutras: eso, esto, aquello.<br />
Relativos más usuales: el chico que<br />
vino a verme…; lo que significa que…;<br />
el hijo del cual llamó a la puerta (su<br />
hijo que llamó)<br />
Verbos<br />
Participios analógicos: elegido impreso.<br />
Uso de perífrasis de futuro: voy a ir, va<br />
a cantar.<br />
MARCAS DE [IN]FORMALIDAD<br />
FORMALES<br />
Forma sin reducción: septiembre,<br />
conciencia, trascendente, transmitir,<br />
sustantivo, obscuro.<br />
Formas originales: servicio militar,<br />
policía, bicicleta, matemática,<br />
universidad, bocadillo, madre o mama,<br />
profesor.<br />
Formas completas: mercedes, pilar,<br />
teodulo, Daniel.<br />
Uso de vocablos más precisos y<br />
específicos.<br />
Combinaciones normativas: dáselo, vi a<br />
la tia, le dije.<br />
Sin leismo: lo he visto (a José)<br />
Forma normativa: lo he visto (a Maria)<br />
Formas normativas: le dio un regalo, le<br />
di el paquete.<br />
Formas encliticas: quiso preguntárselo,<br />
va a cantarla, quería dárnoslo,<br />
siéntense.<br />
Formas más especificas para cada<br />
<br />
contexto.<br />
Formas cultas: el chico, el cual vino a<br />
verme…; lo cual significa que…; cuyo<br />
hijo llamó a la puerta.<br />
Participios latinos: electo, impreso.<br />
Futuro morfológico: iré, cantara.<br />
Imperativo<br />
marchaos.<br />
morfológico: callad,<br />
187
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
188<br />
Infinitivo con valor de imperativo: a<br />
callar, marcharos.<br />
Conectores<br />
Polisemia de algunos conectores por<br />
ejemplo, que, además de conjunción y<br />
relativo actúa como conector general:<br />
Objeción hipotética en forma<br />
<br />
interrogativa ¿Qué riñes? ¿Qué te vas?<br />
Introduce estilo indirecto sin verbum<br />
dicendi: que no quiere que vendrá<br />
mañana.<br />
Conjunción explicativa, de justificación:<br />
que me molesta.<br />
Uso con valores de cómo que, pues,<br />
que.<br />
Otros aspectos<br />
Escrito verbal: aunque las buscamos<br />
mucho…; cuando llegaron la grito…<br />
Orden de las palabras más flexible<br />
Uso general de formas activas<br />
Muletillas: o sea, pues entonces a nivel<br />
de.<br />
Onomatopeyas, interjecciones, frases<br />
<br />
hechas, refranes<br />
Formulas de referencia oral: lo que te<br />
dije, lo que te acabo de decir, te lo di<br />
antes.<br />
Sintaxis irregular: anacolutos,<br />
oraciones sincopadas, discordancias<br />
gramaticales (silepsis, zeugmas)<br />
CORRESPONDENCIA<br />
La variación de formalidad afecta a todos los<br />
Formas en –mente: rápidamente,<br />
gratuitamente, súbitamente.<br />
Uso de conectores y formulas más<br />
específicos:<br />
¿es verdad?, ¿es cierto que te vas?<br />
Sin elipsis: que dice que no quiere me<br />
dijo que vendrá mañana.<br />
Conjunciones habituales: por que me<br />
molesta, ya que causa molestias.<br />
Estilo nominal: a pesar de la búsqueda<br />
intensa…; a su llegada la gente grito…<br />
Orden de las palabras más fijo: sujetoverbo-objeto-complementos.<br />
Uso más frecuente de formas pasivas<br />
Formulas de referencia escrita: lo que<br />
mencione más arriba, en la pagina XX<br />
(s 44)<br />
Sintaxis regular: oraciones completas,<br />
grado superior de gramaticalidad.<br />
aspectos textuales, además del léxico y de la<br />
morfosintaxis. Desde la caligrafía o la<br />
presentación hasta la organización de la<br />
información o el estilo retórico, todo se<br />
adapta a cada situación comunicativa, como
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
un camaleón que se camufla en cada paisaje.<br />
De este modo, una carta íntima es fresca,<br />
personal, desordenada, con grafía<br />
espontánea, original (parecida al payaso de<br />
la literatura); mientras que una carta<br />
comercial repite los modelos estructurales y<br />
la fraseología típicos fijados por el uso.<br />
El nivel de formalidad adquiere mucha<br />
relevancia en la correspondencia, porque<br />
autor y lector se interpelan el uno al otro par<br />
medio de la escritura. Las cartas, las<br />
solicitudes o las felicitaciones reflejan la<br />
interrelación entre ambos, como también los<br />
factores que condicionan la comunicación<br />
(estatus social, propósito, tipo de texto).<br />
Veámoslo en las tres cartas siguientes, que<br />
podrían haberse extraído de un periódico<br />
cualquiera:<br />
189
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
190
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
!Uau! ¡Que diversidad! Los textos no son<br />
auténticos aunque puedan parecerlo, sobre<br />
todo los dos primeros. Los elaboraron<br />
aprendices de redacción atendiendo a la<br />
siguiente instrucción: a partir de un rol<br />
determinado, otorgado previamente (turista<br />
alemán, ama de casa y punqui), se tenia que<br />
escribir una carta para la sección Cartas al<br />
director, comentando alguna noticia del<br />
periódico [Avui, 6-9-84]. Aunque no se<br />
trataba de un ejercicio premeditado de<br />
formalidad, los estudiantes tenían que<br />
adaptarse a su nueva identidad y utilizar el<br />
lenguaje apropiado a las circunstancias. Las<br />
cartas muestran un variado caudal de<br />
recursos de formalidad. Fijémonos en ello:<br />
Los tres textos mantienen una misma<br />
estructura de cita de la noticia original y del<br />
tema, comentario personal y conclusión o<br />
cierre; pero la [in]formalidad, el estilo y la<br />
selección de la información varían<br />
notablemente. Por ejemplo, solo en la simple<br />
referencia a la fecha del periódico ya se<br />
pierde información según el grado de<br />
formalidad:<br />
1. ...una carta del periódico Avui, fechada el 6 de<br />
setiembre de 1984,...<br />
2. En el periódico Avui con fecha 6 de setiembre...<br />
3. Las informaciones del día 6...<br />
El primer texto es el más formal y<br />
diplomático. Una sintaxis compleja y cargada<br />
de incisos permite precisar todos los detalles<br />
del contenido. Cada párrafo consta de una<br />
única oración principal; no hay puntos y<br />
seguido. Las marcas de formalidad abarcan<br />
desde la variación léxica (manifiestan,<br />
afirma, se muestren críticos), los adverbios<br />
cultos (completamente, rápidamente) o la<br />
adjetivación literaria (maravillosas playas,<br />
paulatina degradación), hasta el uso de<br />
relativos cultos: en la cual.<br />
El segundo resulta bastante más familiar:<br />
combina algunas soluciones formales con<br />
otras más coloquiales. Entre las primeras<br />
deberemos notar las expresiones el hecho de<br />
que, por una parte, por la otra o tengan<br />
tendencia a poner adjetivos calificativos (en<br />
vez de la equivalencia más corriente<br />
acostumbrar a comentar/calificar). También<br />
son rasgos coloquiales el estilo directo y la<br />
introducción de voces distintas (contra la<br />
explicación indirecta monologada), el uso de<br />
interrogaciones retóricas, o la sintaxis breve<br />
y llana, casi sin incisos.<br />
La escasa verosimilitud de la tercera carta<br />
proviene del contraste: un periódico<br />
raramente publicaría un escrito tan vulgar,<br />
en el que incluso se liega al insulto desnudo,<br />
ni un punqui posiblemente estaría interesado<br />
en escribir una carta parecida -¡que no se<br />
ofendan los punquis!-. Pero se trata de un<br />
buen ejercicio de redacción y creo que esta'<br />
bastante bien resuelto. Expresiones vulgares<br />
y de argot (empezar a ligar, la pena, gastar<br />
guita, gente más legal...) e insultos (me la<br />
trae floja, cursi, medio mierda, paliza) se<br />
ponen al servicio de oraciones directas,<br />
cortas, ágiles, que dan al texto un tono<br />
cáustico y espontáneo.<br />
Un último ejemplo nos introduce en un<br />
terreno delicado: la formalidad es una parte<br />
de la educación social. Dicho de otro modo,<br />
la urbanidad o las buenas maneras también<br />
enseñan ¿enseñaban? como debemos<br />
dirigirnos a cada persona en cada situación.<br />
Por suerte, la comunicación actual no sufre<br />
la rigidez de antaño. Pero tampoco hace<br />
tanto tiempo que se escribían aquellas cartas<br />
de sociedad tan elegantes y protocolarias.<br />
Fíjate en esta joya, extraída de un manual<br />
de correspondencia amorosa (Nogales, sin<br />
fecha):<br />
191
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
DE UN VIUDO DE CIERTA EDAD<br />
A UNA JOVEN SOLTERA<br />
Señorita: Aunque con pocas esperanzas de<br />
éxito, dada mi edad y condiciones, la gracia y<br />
la gentileza de usted me han cautivado hasta<br />
el punto de que, saltando por todos los<br />
obstáculos morales que hasta hoy me han<br />
detenido, me atrevo a dirigirme a usted<br />
pintándola, aunque con lividos colores, el<br />
fuego de esta pasión, algo tardía, es cierto,<br />
pero no, exenta de firmeza y de lealtad,<br />
unidas a una decisión inquebrantable de<br />
hacerla mi esposa.<br />
Tras largas vacilaciones y dudas, tras largos<br />
temores e incertidumbres, hoy llego a usted<br />
con la firme pretensión de hacerla mi esposa,<br />
pues de todas las mujeres que he conocido,<br />
ninguna me ha parecido tan digna de ocupar<br />
el puesto de la que fue compañera de mi<br />
vida, y Dios fue servido de arrebatarme.<br />
Esta circunstancia será para usted una<br />
garantía, si no de vehemente y apasionada<br />
felicidad, por lo menos de seriedad, pues,<br />
dadas mis condiciones, no me esta permitido<br />
perder el tiempo en insulsos galanteos.<br />
Quede, pues, firme el jalón de lo que puede<br />
ser para los dos el comienzo de una vida<br />
tranquila y sin desvelos, y esperando su<br />
respuesta en sentido afirmativa, le ofrece la<br />
expresión de su admiración respetuosa.<br />
Pedro.<br />
¡Que delicia! Al margen de las costumbres<br />
sociales de otros tiempos que se reflejan en<br />
la carta (declararse formalmente, mantener<br />
correspondencia...), destaca el estilo retórico<br />
de la prosa. Cada idea se formula con un<br />
barroquismo y una retórica ¡o una cursileria!que<br />
hoy nos sorprenden. Fíjate en esta doble<br />
columna:<br />
192<br />
Notamos la delicadeza del estilo en la<br />
adjetivación refinada (lividos colores,<br />
insulsos galanteos, decisión<br />
inquebrantable...) o, también, en el curioso<br />
uso que se hace de los incisos, para<br />
, para decir solo de manera<br />
velada, sin darle importancia -y la lectora<br />
que los entienda, si quiere y puede-, algunos<br />
detalles importantes para el caso: ... los<br />
obstáculos morales que hasta hoy me han<br />
detenido... (Me pregunto: ¿a que obstáculos<br />
se refiere?, y todavía más, ¿cuanto tiempo<br />
hace que el autor siente estas pasiones en<br />
silencio?),..si no de vehemente y apasionada<br />
felicidad... (Obviamente, esta hablando de lo<br />
que no puede ofrecer a la dama por edad y<br />
condiciones, ¿a que se refiere?..., mejor no<br />
imaginarlo). Me paro aquí porque ya me<br />
estoy pasando bastante de lo lingüístico.<br />
Acabo con un pequeño florilegio de disfraces.<br />
Se trata de modificar el nivel de formalidad<br />
de las cartas anteriores, cambiando el contexto<br />
comunicativo en el que surgieron. Así,<br />
un punqui alemán escribe sobre ecología en<br />
las islas Baleares y las dos amas de casa se
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
quejan del periódico:<br />
Escucha tío:<br />
El otro día leí la carta del que controla el rollo<br />
turístico. Vomitaba que las Islas se están<br />
pudriendo. He paseado por sus playas y me<br />
apunto al rollo éste, tío. Si no sacáis pronto<br />
la mierda, la pena emigrar a la China.<br />
Un punqui alemán (Al)<br />
Sr. director:<br />
Me dirijo a usted, como máximo responsable<br />
del periódico Avui, para manifestarle mi más<br />
absoluto desacuerdo con la iniciativa que<br />
esta tomando al publicar noticias, como las<br />
fechadas el día 6 de setiembre de 1984,<br />
sobre los cantantes Julio Catedrales y Maria<br />
Nerviz.<br />
Creo que los lectores nos merecemos otro<br />
tipo de informaciones, que no incluyan los -<br />
devaneos amorosos de los famosos -entre<br />
otras cuestiones-, dado que para eso ya<br />
existe la llamada prensa del corazón. Seria<br />
conveniente que su publicación adoptara un<br />
punto de vista más serio, y que prestara más<br />
atención a temas culturales, políticos,<br />
sociales, de ámbito nacional e internacional.<br />
Confió en que tenga presente esta opinión en<br />
el futuro. Atentamente,<br />
Dos amas de casa [Al]<br />
COMO SE ENVUELVEN LOS<br />
ESCRITOS CON PAPEL DE REGALO Y<br />
LACITOS DE COLORES.<br />
Este capítulo trata de la retórica. El objetivo<br />
del capítulo es enseñar a los lectores como<br />
pueden utilizar recursos retóricos en sus<br />
escritos. La cuestión es que escribir bien no<br />
es nada fácil. La razón de que escribir bien<br />
no sea fácil es que muchos escritores y<br />
escritoras cometen algunas faltas básicas. La<br />
falta más básica que cometen es ser repetitivos.<br />
La otra falta básica que cometen es<br />
repetir cada punto. La siguiente falta básica<br />
es ser redundante o ser demasiado pesado,<br />
o continuar escribiendo hasta el punto de<br />
que un punto que ya ha sido explicado debe<br />
ser explicado de nuevo para estar seguros<br />
que se haya entendido este punto preciso.<br />
Otra falta básica importante es empezar casi<br />
todas las frases con los mismos<br />
determinantes (el, la, este...). ;!Y así sin<br />
parar!<br />
Otra cuestión es que, para garantizar la<br />
motivación lectora de la audiencia hasta el<br />
final del escrito, tiene que producirse una<br />
intensa interacción entre autor y lector, a<br />
través del medio comunicativo de la prosa,<br />
para que el receptor active su conocimiento<br />
del mundo y pueda conseguir una<br />
construcción del sentido del mensaje. La<br />
organización textual de la prosa que haga el<br />
autor tiene que estimular los focos<br />
perceptivos del lector y debe conectar con su<br />
experiencia personal., de modo que pueda<br />
proyectar en el texto su concepción del<br />
mundo y pueda, así, representarse<br />
mentalmente y de manera única y activa, el<br />
universo semántico del escrito. En el<br />
discurso oral espontáneo este tipo de<br />
construcción interactiva y compartida de<br />
193
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
significados se realiza con presencia espaciotemporal<br />
de los interlocutores verbales y con<br />
plurigestion textual, pero en el discurso<br />
escrito el contacto lingüístico se vincula a<br />
través de la prosa, y el diálogo autor-lector<br />
se articula necesariamente en el<br />
pensamiento de cada uno. Es evidente,<br />
¿verdad?<br />
¿Todavía éstas aquí? ¿Aun éstas leyendo?<br />
¡agracias! Te agradezco la paciencia. He<br />
querido mostrarte lo que no debería<br />
escribirse nunca. Son ejemplos de prosa<br />
amodorrada, vacía, gris. Escribe con ese<br />
estilo, si quieres deshacerte de tus lectores y<br />
lectoras, si quieres que pierdan el tiempo,<br />
que tengan que aperrearse en comprender el<br />
sentido profundo de tus palabras. Cuando no<br />
tengas nada que decir, cuando sea poco o<br />
nada interesante, o cuando prefieras que<br />
nadie te siga... utiliza las palabras de este<br />
modo y nadie resistirá una paliza parecida.<br />
¡Todos te abandonaremos! [Doy gracias a<br />
Greif (1969) por la idea y ahora si que, de<br />
verdad, empieza el capítulo.]<br />
NUEVA INTRODUCCION<br />
Durante una temporada asesore una revista<br />
de información económica, editada por una<br />
entidad financiera. Mi trabajo consistía en<br />
formar a sus redactores y sugerir mejoras<br />
<strong>lingüística</strong>s. Tuve que leerme bastantes<br />
artículos sobre temas, como la declaración de<br />
renta, los planes de ahorro, las inversiones,<br />
los seguros... que, sea dicho en voz baja, en<br />
aquel momento... ¡no me atraían en<br />
absoluto!<br />
La mayor parte de escritos respondía al perfil<br />
previsible de revista casi especializada:<br />
textos técnicos, espesos, cargados de conceptos<br />
y terminología, con una sintaxis<br />
194<br />
tortuosa..., que exigían un esfuerzo<br />
importante de lectura y que, al final, se<br />
convertían en soporíferos y crípticos. Pero de<br />
vez en cuando espigaban algunos artículos<br />
que se leían con fluidez, que despertaban<br />
curiosidad e, incluso, que al final -¡con no<br />
poca sorpresa mía! llegaban a interesarme.<br />
Echabas una ojeada a las primeras líneas y<br />
lo sentías arrastrado a seguir la prosa hasta<br />
el final, como si se tratara de una novela<br />
negra.<br />
Todos los artículos cumplían unas mínimas<br />
condiciones de calidad, porque pasaban por<br />
una corrección minuciosa: eran normativos,<br />
con buena puntuación, cohesionados y más o<br />
menos coherentes y adecuados. Pero, ¿Qué<br />
hacia que unos fueran tan atractivos y otros<br />
tan poco?, por que te enganchabas a leer<br />
unos hasta el final?, ¿por que resistías poco<br />
más de un par de párrafos en otros? La respuesta<br />
tiene ocho letras: RETORICA. 0<br />
también el arte de comunicarse, o de saber<br />
convencer, atraer, persuadir... ¿Qué más da<br />
como lo llamemos?<br />
Los escritos más conseguidos eran<br />
magníficos ejemplos de oratoria clasica. No<br />
solo acertaban en el tono divulgativo y llano,<br />
sino que aprovechaban todo tipo de recursos<br />
expresivos para atrapar al lector despistado<br />
y para mantenerlo con interés hasta el final:<br />
vacíos de información, preguntas retóricas,<br />
comparaciones, juegos, anécdotas. Tanto la<br />
información como - la estructura o la prosa<br />
ayudaban a la audiencia a comprender las<br />
ideas. En cambio, los artículos menos<br />
afortunados se despreocupaban de hacer el<br />
articulo, presuponiendo quizás que la<br />
motivación y la dedicación de los lectores ya<br />
estaban garantizadas -ivana ilusión!-. Con<br />
enunciaciones largas, monótonas, se<br />
contentaban con exponer el contenido de<br />
forma docta y fundamentada.
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
De este modo llegamos a la conclusión que<br />
quizás ya sospechábamos: no basta con<br />
escribir correctamente y con coherencia y<br />
adecuación y cohesión. También hace falta<br />
ingenio retórico y saber preparar trucos para<br />
seducir al lector, para tentarlo con la prosa.<br />
Hoy en día, la retórica puede marcar la<br />
diferencia entre los que se hacen leer y los<br />
que se olvidan en silencio. En la intrincada<br />
selva comunicativa del siglo XX, atiborrada<br />
de documentos, correspondencia, periódicos,<br />
papeles y escritos de todo tipo, que se<br />
disputan a los lectores y las lectoras, la<br />
retórica puede marcar diferencias... puede<br />
ser la única arma para defenderse.<br />
RECURSOS RETORICOS<br />
Cubre a la retórica una cierta aureola de<br />
magia, de disciplina científicamente<br />
inabordable e, incluso, de capacidad<br />
expresiva innata. Parece que no se pueda<br />
descubrir por que unos textos son mejores<br />
que otros, ni que recursos emplean, ni<br />
tampoco que se puedan aprender. Es como si<br />
los buenos comunicadores, los que saben<br />
usar la retórica con eficacia, hubieran nacido<br />
con buena estrella, y el resto tuviéramos que<br />
contentarnos solo con la envidia, condenados<br />
a ser aburridos, sosos o sin gracia. Pero se<br />
trata de prejuicios gratuitos, como tantos<br />
otros en la escritura. La atracción que<br />
resuma un escrito depende de sus figuras<br />
retóricas y de la técnica que, con más o<br />
menos acierto, sepa imprimir el autor en su<br />
prosa. Cada uno puede aprender a usar estos<br />
recursos a su manera.<br />
Por tradición, la retórica se ha centrado en la<br />
literatura de creación, casi en exclusiva, y ha<br />
olvidado el resto de escritos, más funcionales<br />
y pedestres. Encontramos metáforas, juegos<br />
verbales y figuras de todo tipo en poemas y<br />
novelas, pero muy pocos o ninguno en los<br />
informes, los trabajos académicos o las<br />
cartas que redactamos día a día. ¿Por que?<br />
¿Es que estos escritos son menos<br />
importantes, agradables, funcionales o<br />
profundos? En cualquier escrito, sea del tipo<br />
que sea, se pueden aprovechar técnicas<br />
retóricas para hacer más comprensible y<br />
atractiva la comunicación.<br />
Los manuales ingleses de escritura no<br />
creativa (informes, cartas, periodismo, etc.)<br />
ofrecen una larga lista de consejos y<br />
recursos que abarcan todos los niveles<br />
lingüísticos del texto: la economía de la<br />
frase, la selección lexical la presentación<br />
visual, los párrafos... Aquí me referiré sobre<br />
todo a las cuestiones más estratégicas: el<br />
punto de vista, el tono, el enfoque, la voz,<br />
los trucos retóricos o los golpes de efecto<br />
que mantienen el interés del lector, etc. He<br />
aquí seis principios generales de retórica<br />
para la escritura funcional:<br />
1. PUNTO DE VISTA<br />
Tenemos que diferenciar la expresión de la<br />
comunicación. La escritura no acaba cuando<br />
hemos sabido formular una idea con letras<br />
en el papel. Si lo primero que nos preocupa<br />
al escribir es ser capaces de encontrar<br />
palabras para las ideas que rondan, por<br />
nuestra mente, cuando las hallamos<br />
corremos el riesgo de pensar que ya hemos<br />
terminado ¡que sencillo!. Que fácil sería<br />
escribir si solo consistiera en traducir con<br />
vocablos con los vocablos personales- las<br />
ideas de cada uno, Escribir requiere mucho<br />
más esfuerzo: significa comunicar<br />
informaciones a otras personas, a individuos<br />
distintos, que poseen experiencias, puntos<br />
de vista, opiniones y palabras diferentes a<br />
195
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
los nuestros. Lo difícil es poder formular<br />
nuestras ideas con palabras que también<br />
pueda compartir el lector, con palabras de<br />
todos.<br />
Una buena estrategia retórica para salvar<br />
estos agujeros de conocimiento y léxico entre<br />
autor y destinatario consiste en adoptar el<br />
punto de vista del lector cuando formulamos<br />
una idea, en intentar expresarla con sus<br />
palabras, con sus ejemplos, con su forma de<br />
ver el mundo. Algunas ideas para buscar el<br />
punto de vista del lector y de la lectora son:<br />
Utilizar su lenguaje: evitar palabras que<br />
desconozca, controlar las connotaciones que<br />
puedan tener para ellos las expresiones que<br />
usamos, buscar frases hechas que conozcan,<br />
etc.<br />
Explicar las ideas a partir de sus<br />
conocimientos previos: tener siempre<br />
en cuenta lo que saben y lo que no<br />
saben, para no repetirse ni dejar de<br />
explicar lo necesario.<br />
Poner ejemplos relacionados con su<br />
entorno y su realidad: pensar en su<br />
entorno, en sus intereses y adaptar<br />
los ejemplos y las explicaciones a<br />
ello, emplear referentes colectivos.<br />
Implicarles en el texto con preguntas<br />
retóricas, exclamaciones o<br />
interpelaciones en 2. a persona.<br />
El décimo mandamiento del Decálogo del<br />
escritor de Eduardo Torres (Monterroso,<br />
1978) recomienda: Trata de decir las cosas<br />
de manera que el lector sienta siempre que<br />
en el fondo es tanto o más inteligente que el.<br />
De vez en cuando procura que efectivamente<br />
lo sea; pero para lograr eso tendrás que ser<br />
más inteligente que el En resumen y sin<br />
ironía, se trata de tener siempre en la cabeza<br />
al lector/a, de no olvidarlo nunca y de<br />
196<br />
recordarle, de vez en cuando, que todo lo<br />
que estas imaginando, que todo lo que estas<br />
haciendo, que todo lo que estas<br />
escribiendo..., es para el o ella. ¿Estas de<br />
acuerdo?<br />
CONCRECIÓN<br />
¿Cual es el problema del segundo párrafo de<br />
este capítulo? Pues que se sitúa en un nivel<br />
de abstracción demasiado elevado, que tiene<br />
poca conexión con el tema de la práctica de<br />
la escritura y que los lectores tenemos que<br />
hacer un esfuerzo interpretativo extraordinario<br />
para poder relacionar el contenido con<br />
nuestros conocimientos, con nuestra<br />
realidad. Los hechos concretos son mucho<br />
más comprensibles y atractivos que las<br />
formulaciones abstractas o generales. Nos<br />
interesan mucho más las cosas delimitables,<br />
observables, fijas, perceptibles, que las<br />
reflexiones vagas [ver también Pág. 148]. Se<br />
puede escribir sobre cualquier tema con<br />
concreción. Solo debemos incluir ejemplos,<br />
anécdotas, imágenes visuales, esquemas,<br />
metáforas, comparaciones y nombres<br />
propios (citas, autoridades, referencias, etc.)<br />
para que la prosa gane claridad. Las<br />
metáforas son poderoso recurso imaginativo<br />
para explicar hechos complejos y nuevos de<br />
una manera liana, a partir de lo que uno ya<br />
sabe. ¿Cite: cuerdas cuantas metáforas he<br />
utilizado en lo que va de libro? ¿De cuantas<br />
formas distintas estoy aprovechando la<br />
comparación entre, cocinar y escribir?<br />
3. PERSONALIZACIÓN<br />
No hace falta ser cotilla, pero el tono<br />
personal interesa mucho más que el neutro.<br />
Con personajes reales, con pronombres<br />
personales, el texto se acerca a los géneros
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
de la narrativa y a la explicación oral,<br />
adquiere concreción, un tono más directo, y<br />
la lectura es más asequible. Pero...<br />
¿podemos escribir expresiones como: yo creo<br />
que, estamos de acuerdo en que, compara<br />
los datos o fíjense en el esquema, en un<br />
ensayo, en un artículo científico o en un<br />
informe técnico? ¿La prosa no pierde<br />
objetividad o imparcialidad? ¿No se nos ha<br />
ensenado a evitar expresiones subjetivas de<br />
este tipo?<br />
La verdad es que hoy en día los pronombres<br />
personales no abundan en los escritos -<br />
prescindiendo de la literatura y el periodismo<br />
de opinión. Vivimos en una tradición de<br />
escritura despersonalizada. Asociamos la<br />
claridad de la información, con el tono impersonal<br />
y neutro. Hemos aprendido a evitar<br />
el yo y el lo en los textos. Las sustituimos<br />
por circunloquios y frases pasivas creadas<br />
para la ocasión. Cuando encontramos formas<br />
personales en un escrito supuestamente<br />
«científico», fruncimos el ceño: suenan mal,<br />
dudamos de la calidad de la prosa e incluso<br />
desconfiamos de la objetividad del contenido.<br />
Turk y Kirkman (1982) explican que la<br />
literatura científica inglesa de antes del siglo<br />
XIX utilizaba a - menudo pronombres personales.<br />
Pero que, cuando se impuso el estilo<br />
formal victoriano [sic], el tono impersonal se<br />
convirtió en una norma estricta para cualquier<br />
escritura intelectual, y que esta<br />
tendencia ha sobrevivido hasta nuestros días<br />
en los textos científicos. Quizás nuestra<br />
sensibilidad tenga las mismas raíces y<br />
entronque con esa tradición científica<br />
occidental.<br />
En cualquier caso, no podemos encontrar<br />
argumentos sólidos para desterrar las<br />
referencias personales a autores y lectores.<br />
¡Todo lo contrario! Si el escrito es<br />
comunicación entre dos sujetos, lo más<br />
normal es que estoy aparezcan<br />
explícitamente en la prosa. Reconsulta<br />
mucho más artificioso e incluso falso<br />
pretender , ocultar; cualquier rastro o huella<br />
personales y simular un estilo neutro sin<br />
autoria que no se dirige a nadie. Además, la<br />
objetividad o la claridad de la información no<br />
dependen de la presencia o de la ausencia de<br />
estas referencias: dependen de otros<br />
factores como la actitud del autor, el<br />
tratamiento de los datos, la discriminación<br />
entre información y opinión o el estilo global<br />
de redacción.<br />
La mayor parte de los manuales de redacción<br />
técnica o científica que he consultado<br />
(Bailey, 1990, Barrass, 1978, Blicq, 1990,<br />
Kirkman, 1992 y Turk y Kirkman, 1982)<br />
recomiendan el estilo matizadamente<br />
personal en vez del artificio de lo impersonal.<br />
Algunos ejemplos que aportan son los<br />
siguientes:<br />
197
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
198<br />
IMPERSONAL<br />
Es recomendable que...<br />
Más arriba se ha comentado que... Los<br />
diversos componentes han sido ordenados...<br />
Ha sido argumentado por el autor que...<br />
La hipótesis de la autora es que... El lector /<br />
el usuario tiene que considerar que...<br />
Las frases de la izquierda tienen que recurrir<br />
a construcciones pasivas y a perífrasis<br />
rebuscadas para evitar las referencias<br />
personales. Son más largas, más complejas<br />
y, en consecuencia, más difíciles de escribir y<br />
de comprender. En cambio, las equivalentes<br />
de la derecha son decididamente más<br />
concretas y llanas, también menos sexistas,<br />
¿Te suenan mejor las de la izquierda? ¿Te<br />
parecen más sexistas? ¡Pues solo es un<br />
prejuicio! El peso de la costumbre.<br />
4. PROSA COLOREADA<br />
El párrafo que empieza este capítulo, el<br />
primero de todos, muestra los defectos<br />
habituales de una prosa insulsa que repite un<br />
mismo molde en cada oración. Cada idea se<br />
repite dos o más veces;<br />
cada frase sigue el mismo patrón sintáctico<br />
(sujeto-verbo-complementos), empieza<br />
siempre con un determinante; no hay elipsis<br />
ni pronombres que descarguen la<br />
redundancia; un único tono enunciativo y frío<br />
abarca todo el fragmento. ¡No hay sorpresas<br />
ni variaciones! Has encontrado alicientes<br />
para continuar leyendo? Me atreveria a decir<br />
PERSONAL<br />
Recomendamos que....<br />
He comentado más arriba que... Hemos<br />
ordenado los diversos componentes...<br />
He argumentado que...<br />
Mi hipótesis es que...<br />
Considera (tu) / considere (usted) /<br />
consideren (ustedes) que...<br />
que no: este tipo de prosa acaba<br />
amodorrando al más voluntarioso.<br />
Al contrario, la prosa que anima a leer es la<br />
variada, viva e imaginativa. No solo debemos<br />
evitar las repeticiones y los cliches, sino que<br />
hay que buscar un léxico preciso y claro,<br />
pero abigarrado, vivo, enriquecedor. Se<br />
puede aprovechar la expresividad del léxico<br />
más coloquial o popular, las frases hechas,<br />
las preguntas o las exclamaciones.<br />
¿No es cierto que la modalidad interrogativa<br />
y la admirativa rompen la monotonía? ¿Te<br />
implica una prosa variada como esta,<br />
lector/a? ¡Claro que si! No hay nada más<br />
insípido que decir cosas una detrás de otra,<br />
sin ton ni son, ¡con un mismo triste y simple<br />
tono de voz! Todo ayuda a animar: las<br />
salidas de torso, los cambios de ritmo, el<br />
humor, la ironía o el sarcasmo ¿por que<br />
será?<br />
5. DECIR Y MOSTRAR<br />
Te propongo. Otro juego. Lee el siguiente<br />
fragmento y los dos primeros párrafos del<br />
capítulo anterior [Pág. 186]. Compáralos.<br />
¡Venga! iNo tengas pereza!
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
NIVELES DE FORMALIDAD<br />
Acostumbramos a utilizar lenguajes<br />
diferentes en cada escrito, aunque se trate<br />
de un mismo tema. Imaginemos a una<br />
mujer, estudiante y trabajadora, que un día<br />
tenga que pedir permiso en el trabajo para<br />
poder asistir a un examen en la universidad,<br />
que también tenga que pedir un justificante<br />
al profesor conforme lo ha hecho, que escriba<br />
una nota para sus familiares avisando de que<br />
llegará tarde a cenar por este motivo, y que<br />
además tome nota del hecho en su diario<br />
intimo. Los cuatro escritos, la solicitud del<br />
permiso, el justificante, la nota y el comentario<br />
íntimo, emplearan un nivel de<br />
formalidad distinto, adecuado al interlocutor,<br />
a la función y al mensaje.<br />
La solicitud usara un estilo administrativo, el<br />
justificante será formal y, en cambio,' la nota<br />
y" el diario íntimo tendrán un tono mucho<br />
más coloquial o familiar. El comentario<br />
íntimo, que en principio no tiene que leer<br />
nadie más que su propia autora, incluso<br />
puede incluir palabras o expresiones<br />
vulgares. En conjunto, ésta claro que no<br />
podría ser de otra manera. ¿Te imaginas una<br />
nota para decir que no iras a cenar, escrita<br />
con un lenguaje administrativo? ¿O una<br />
solicitud con estilo de nota casera? Es<br />
absurdo. El texto no conseguiría su función y<br />
el autor seria tildado de maleducado.<br />
¿Qué diferencia hay? Mucha, ¿verdad? Los<br />
dos fragmentos dan la misma información<br />
pero de manera distinta. Este último la dice,<br />
la explica con un tono llano y<br />
pretendidamente atractivo. El otro fragmento<br />
la muestra, la hace sentir y vivir como si<br />
fuera una narración o una obra de teatro.<br />
Murray (1987) y Rebekah Caplan (1987)<br />
distinguen entre decir los hechos y<br />
mostrarlos y aconsejan utilizas esta segunda<br />
posibilidad siempre que sea posible.<br />
Es decir, se trata de describir la información<br />
desde una óptica personal, de ser específico,<br />
de contarlo todo con detalles concretos,<br />
colores, estilo directo, comentarios<br />
personales, etc., como si se tratara de una<br />
pintura o de una fotografía precisa. Al<br />
contrario, limitarse a enunciar los datos<br />
resulta bastante menos atractivo y más<br />
aburrido: el texto carece de aportaciones<br />
personales, la prosa gana abstracción, se<br />
aleja de la realidad. Es la misma diferencia<br />
que encontramos entre ver una película u oír<br />
contarla, por muy bien que se cuente.<br />
6. DESPIECES<br />
El último recurso retórico que comento, a<br />
medio camino entre la elaboración de la<br />
información y la presentación visual, tiene<br />
las siguientes características:<br />
No tiene nombre fijo. Suele llamarse<br />
despiece, complemento, recuadro o<br />
también noticia segregada (sidebar o<br />
follow-up en inglés).<br />
Consiste en segregar o desplazar una<br />
información secundaria y autónoma<br />
del texto principal.<br />
Recibe un tratamiento gráfico<br />
especial. Se presenta dentro de un<br />
recuadro, en forma esquemática o<br />
destacada.<br />
Descarga el cuerpo del texto,<br />
<br />
introduce variación en la prosa y<br />
aligera la tarea de leer.<br />
Se utiliza sobre todo en periodismo,<br />
pero se ha exportado con éxito a<br />
otros campos (libros,<br />
documentación).<br />
199
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
200<br />
Los despieces se relacionan con los<br />
¡ACCION!<br />
esquemas, los gráficos y, en<br />
conjunto, con todos los recursos<br />
visuales para presentar información<br />
escrita. [Consulta el siguiente<br />
capítulo.]<br />
A mi entender, la mejor manera de aprender<br />
recursos retóricos para la redacción es verlos<br />
en acción, es decir, experimentarlos como<br />
lector/a y escritor/a. Una lista de ideas como<br />
la anterior puede ser útil, pero nunca podrá<br />
trasmitir las sensaciones que provocan unos<br />
cuantos trucos bien preparados, situados en<br />
el momento oportuno de la lectura. Por este<br />
motivo, cierro este capítulo con el comentario<br />
retórico de dos textos expositivos.<br />
El primer escrito es necesariamente<br />
fragmentario. ¿Te has planteado alguna vez<br />
la - jubilación? "¿No? Mejor. Iré este modo<br />
podrás valorar si el arranque persuasivo del<br />
articulo lo arrastra a leer o no. Atención:<br />
iAcción! .<br />
¿Es hábil, verdad? Podríamos preguntarnos<br />
si con una introducción menos sofisticada,<br />
con el tono más objetivo , o frió de los
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
científicos o académicos, nos sentiríamos<br />
motivados a leer, si realmente<br />
continuaríamos leyendo este texto. ¡No lo se!<br />
Los lectores y las lectoras tenemos pocas<br />
manías. Cuando un escrito no nos interesa,<br />
lo abandonamos sin piedad. Solo seguimos si<br />
nos sentimos atraídos. La primera frase de<br />
un texto es la más importante porque tiene<br />
que inducir al lector a pasar a la segunda; si<br />
no, el texto esta muerto. Leíste antes esta<br />
frase: ¿dónde?, ¿quién la dijo?<br />
El segundo ejemplo es más socarrón. Una<br />
vez me toco escribir un artículo divulgativo<br />
sobre las excelencias del aire acondicionado -<br />
¿Qué cosas tiene que hacer uno en la vida?-.<br />
Se trataba, claro ésta, de publicidad indirecta<br />
-¡vaya denominación más tramposa!- dirigida<br />
a lectores de periódicos y revistas. Con finura<br />
y picardía, tenia que convencer a todos de<br />
las indudables ventajas, de esta nueva<br />
tecnología, con un lenguaje neutro y sin<br />
aspavientos.<br />
Como sabia poco o nada sobre el tema, mi<br />
cliente me llenó las manos de prospectos<br />
técnicos sobre aire acondicionado:<br />
descripción, tecnología, funciones, modelos,<br />
prestaciones..., ¡todo! Y yo me preguntaba:<br />
¿Cómo puedo hacer atractivos unos datos tan<br />
técnicos y tan desconectados de los intereses<br />
del ciudadano de a pie? Vamos a analizar la<br />
respuesta que pude y supe dar, la mejor que<br />
supe escribir -y reconozco que he introducido<br />
algún -cambio de -última hora para adaptar<br />
el texto a esta cocina-. En la columna de la<br />
derecha, con letra menuda, encontraras<br />
explicados los recursos retóricos que utilice<br />
conscientemente:<br />
201
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
202<br />
UN NUEVO CONFORT: EL<br />
AIRE CONDICIONADO<br />
Cada verano, cuando llega el<br />
bochorno y las temperaturas<br />
suben tanto que resulta<br />
difícil trajinar por que casa,<br />
descansar o hacer algo, muchos<br />
usamos: Quizá podríamos poner<br />
aire<br />
Acondicionado. Tendría que<br />
informarme de lo que cuesta.<br />
;Quizá<br />
no sea muy caro! Algunos lo<br />
hacen y acaban instalándolo;<br />
otros no encontramos<br />
nunca el momento de visitar una<br />
tienda de electrodomésticos o<br />
pensamos que nuestro bolsillo no<br />
llegaría a semejante lujo. Y al<br />
terminar el verano, la idea se<br />
Esfuma. Así vamos tirando y<br />
ya esta. El año que viene –y<br />
el siguiente- empezara todo<br />
Igual... ¡hasta que nos liemos la<br />
manta a la cabeza!<br />
El aire acondicionado es uno de<br />
los hitos importantes del actual<br />
nivel de vida y del confort<br />
domestico. En pocos años, lo que<br />
era un lujo de pocos ha pasado a<br />
ser una necesidad de muchos.<br />
Antaño era exclusivo de empresas<br />
o de locales públicos, hoy lo<br />
encontramos en muchos hogares<br />
familiares. Los avances<br />
tecnológicos y la comercialización<br />
Titulo con las palabras clave del<br />
tema.<br />
Tamaño más grande de letra para<br />
la introducción (tres primeros<br />
párrafos) y para la conclusión (el<br />
último).<br />
Inicio con estilo de cuento<br />
narrativo.<br />
Pensamos: 1.a pers pl. Implica al,<br />
lector, que, se con vierte en<br />
protagonista involuntario.<br />
Establece complicidad entre autor<br />
y lector.<br />
Quizá...: Estilo directo. El uso de<br />
distintas voces es un rasgo<br />
conversacional típico de la<br />
comunicación distendida y<br />
poligestionada (aquella en la que<br />
participan varias personas). Aporta<br />
variación, color y concreción al<br />
discurso técnico.<br />
Juego de oposiciones y<br />
paralelismos: un lujo de pocos/<br />
una necesidad de muchos,<br />
antaño/hoy, empresas/hogares.
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
masiva han permitido esta<br />
difusión generalizada. Ha pasado<br />
a ser un bien tan asequible como<br />
una cadena musical, una<br />
televisión o un frigorífico nuevos.<br />
Del mismo modo, ya ha pasado a<br />
la historia aquel cubo gordo y<br />
ruidoso, encaramado en puertas y<br />
ventanas de bares y restaurantes,<br />
que chorreaba agua y nos procura<br />
súbitas corrientes de aire fresco.<br />
La ultima tecnología nos ofrece<br />
una variada y sofisticadísima<br />
gama de aparatos, utilidades y<br />
formas diversas de aire<br />
acondicionado, que<br />
han arrinconado aquel popular<br />
aire<br />
frió. En definitiva: quien quiere<br />
vivir mejor se instala aire<br />
acondicionado y evita bochornos y<br />
sufrimientos.<br />
UTILIDADES DEL AIRE<br />
ACONDICIONADO<br />
Gracias a una avanzada<br />
tecnología, los actuales equipos<br />
de aire acondicionado (en<br />
…a la historia... Retrato minucioso<br />
de una imagen concreta v<br />
recordada. Conecta el discurso con<br />
la experiencia del lector, aporta un<br />
tono familiar y afectivo.<br />
Fijémonos: hubiera sido mucho<br />
menos efectivo -aunque mucho<br />
más preciso algo como a la historia<br />
los aparatos compactos instalados<br />
en aberturas de salas, de gran<br />
volumen, alto nivel de ruido, con<br />
perdidas relevantes de agua, y con<br />
deficiente graduación de la<br />
temperatura global de la sala.<br />
Frases de cierre de la introducción,<br />
que recuperan el tono del principio<br />
y avanzan los contenidos que se<br />
van a tratar.<br />
Párrafos 1-3: Introduccioncelo<br />
para atraer lectores. El primer<br />
párrafo rastrea la opinión tópica<br />
sobre el AA, que los siguientes<br />
rectifican con una visión<br />
actualizada. Se sitúa el tema del<br />
articulo.<br />
Subtitulo para marcar los<br />
apartados del artículo.<br />
203
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
204<br />
adelante AA) son silenciosos,<br />
potentes, saludables y<br />
manejables; tienen larga vida y<br />
consumen razonablemente. Al<br />
margen de modelos, marcas,<br />
potencias y prestaciones, el AA<br />
ofrece todo lo que sigue:<br />
La regulación de la temperatura<br />
ambiental es la principal función<br />
del AA. Los modelos tradicionales<br />
refrigeran el aire en verano, pero<br />
los más modernos también son<br />
capaces de calentar<br />
en invierno o, dicho de otro<br />
modo, de actuar como autenticas<br />
calefacciones. Con un simple<br />
sistema de bombas de calor, en<br />
verano el aparato saca aire<br />
caliente del interior de la vivienda<br />
hacia el exterior; y en invierno, al<br />
revés, aprovecha el calor de la<br />
calle para calentar el interior. Los<br />
termostatos regulan estas<br />
operaciones y obtienen la<br />
temperatura deseada en cada<br />
habitación y en cualquier<br />
momento del día o de la noche.<br />
Además, se trata de un sistema<br />
bastante económico, si lo<br />
comparamos con el coste sumado<br />
de la refrigeración estival y la<br />
calefacción invernal.<br />
El AA también controla -y esta es<br />
su segunda gran función- el grado<br />
de humedad relativa del ambiente<br />
y lo sitúa en su nivel adecuado:<br />
entre el 40 y el 60 %. El exceso<br />
de humedad dificulta la<br />
evaporación del sudor humano,<br />
causa molestias físicas<br />
AA: Sigla para economizar<br />
palabras.<br />
1er apartado: Después de una<br />
breve presentación general, cada<br />
párrafo desarrolla una utilidad. Los<br />
marcadores textuales muestran al<br />
lector<br />
(1 o : la principal función,<br />
2°: la segunda,<br />
3°: asimismo,<br />
4° finalmente).<br />
Uso de paréntesis para ampliar la<br />
información con ejemplos y<br />
detalles. Estos quedan<br />
perfectamente aislados y el lector<br />
poco interesado puede saltárselos
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
importantes (vías respiratorias,<br />
afecciones reumáticas) y también<br />
puede estropear algunos<br />
electrodomésticos (hifi, video...).<br />
Las zonas acuáticas (costas, ríos,<br />
lagos...) son las más expuestas a<br />
un exceso de humedad.<br />
Asimismo, los equipos de AA<br />
aseguran la salubridad del aire: lo<br />
renuevan periódicamente y<br />
limpian las impurezas que suele<br />
contener. Los filtros del aparato<br />
eliminan las partículas de polvo y<br />
de polen que acostumbran a flotar<br />
en el ambiente, así como<br />
cualquier olor, humo o foco de<br />
contaminación que pueda<br />
penetrar del exterior.<br />
Se garantiza un aire más limpio y<br />
saludable para respirar en la zona<br />
acondicionada. (Esta prestación<br />
es útil sobre todo para las<br />
personas que sufren alergias<br />
estacionales causadas por las<br />
partículas que lleva el aire.)<br />
Finalmente, el AA también regula<br />
la velocidad del aire, de manera<br />
que la temperatura de una sala<br />
sea la misma en todos los puntos,<br />
y que se elimine el calor que<br />
produce el cuerpo humano, que<br />
puede desestabilizar el ambiente.<br />
El movimiento constante y<br />
controlado del aire produce una<br />
agradable sensación en la piel.<br />
EQUIPAMIENTOS DIVERSOS<br />
El AA se adapta a todo tipo de<br />
espacios, tiene un diseño<br />
con facilidad.<br />
Marcadores textuales situados en<br />
puntos estratégicos, en el inicio del<br />
párrafo y de la frase: asimismo,<br />
finalmente...<br />
Detalle añadido después del punto<br />
final y entre paréntesis.<br />
205
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
206<br />
moderno, es fácil de instalar y<br />
ofrece buenas prestaciones y<br />
garantas de funcionamiento. Hay<br />
dos grupos de equipos según la<br />
situación de sus componentes:<br />
producción de frió, tratamiento de<br />
la humedad, renovación... Son los<br />
compactos y los partidos.<br />
Los compactos integran todos los<br />
componentes en un solo armazón,<br />
que se instala en la zona que se<br />
ha de climatizar.<br />
Existen modelos de ventana, de<br />
consola y un tercero que es<br />
portátil. El primero es muy útil<br />
para adaptarlo a edificios viejos y<br />
permite acondicionar zonas<br />
independientes. El segundo se<br />
coloca en el suelo, como un<br />
pequeño mueble en una pared o<br />
en un rincón.<br />
El tercero se maneja con<br />
simplicidad:<br />
se puede transportar de un punto<br />
a otro, es muy útil para pequeñas<br />
salas y solo necesita una abertura<br />
al exterior.<br />
Los partidos sitúan en el exterior<br />
el sistema de evacuación del aire<br />
caliente y en el interior, unido con<br />
un conducto, el resto de<br />
componentes. De esta manera, se<br />
aprovechan los espacios muertos,<br />
se evitan las obras en el inmueble<br />
y se pueden organizar varios<br />
acoplamientos. También se trata<br />
de los equipos más silenciosos,<br />
muy apropiados para dormitorios<br />
y salas-comedores. La unidad<br />
2. ° apartado: Las negritas de las<br />
dos palabras clave se sitúan al<br />
final de la presentación y<br />
determinan la estructura del<br />
apartado. Los siguientes párrafos<br />
arrancan con estas palabras.<br />
Descripción numerada de modelos.
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
interior puede adosarse a la<br />
pared, al suelo, al techo o puede<br />
ser portátil. Las salidas de aire<br />
también varían: verticales,<br />
horizontales, laterales, etc.<br />
Algunos modelos incluso tienen<br />
mando a distancia.<br />
Consejos útiles para poner AA<br />
Ahora bien: ¿Cual de estos<br />
modelos es el mejor para mi<br />
casa? ¿puedo poner AA solo en el<br />
comedor? ¿y para mi pisito<br />
viejo?')) Preguntas difíciles de<br />
responder.<br />
En primer lugar, se tiene que<br />
hacer un análisis de la zona por<br />
acondicionar. Varios factores<br />
influyen en la temperatura del<br />
edificio: el entorno de la<br />
construcción, el grado de<br />
aislamiento térmico, la incidencia<br />
del sol, de la luz y del aire, el<br />
volumen y el espacio que hay que<br />
climatizar, el número de ocupantes,<br />
su actividad física, etc. La<br />
potencia, la situación y las<br />
prestaciones del AA variaran<br />
según estos factores.<br />
Asimismo, también hay que tener<br />
en cuenta si solo se acondicionara<br />
una dependencia o toda una<br />
vivienda, si es posible hacer obras<br />
en el edificio y el coste que<br />
pueden tener, el espacio disponible<br />
para los aparatos, etc. Y<br />
cuando ya se sabe todo, entonces<br />
debemos decidirnos por una<br />
marca o por otra, con las<br />
implicaciones correspondientes de<br />
3.er apartado: Preguntas retóricas<br />
en la persona como presentación.<br />
Marcadores de orden situados en<br />
el inicio del párrafo:<br />
en primer lugar, asimismo, en<br />
definitiva.<br />
207
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
208<br />
precios, atención al cliente y<br />
servicio posventa de reparación y<br />
mantenimiento.<br />
En definitiva, a la vista de todo lo<br />
que debemos vigilar, lo más<br />
recomendable es encomendarse a<br />
un especialista para que prepare<br />
un estudio serio de las<br />
necesidades del inmueble y pro<br />
ponga un sistema ajustado y<br />
garantizado.<br />
¡Ah! Y un último consejo al oído:<br />
si están ustedes interesados en<br />
adquirir un AA no esperen a que<br />
llegue el verano y pace todo lo<br />
que dijimos al principio: ¡entonces<br />
es cuando los concesionarios<br />
están llenos hasta los topes!<br />
[Enher, 1991]<br />
S<br />
Termino con algunos comentarios generales:<br />
El escrito muestra, un lenguaje llano,<br />
evitando el tono demasiado formal o la<br />
terminología excesivamente técnica. Utiliza<br />
con k provecho la expresividad de locuciones,<br />
frases hechas y coloquialismos como: vamos<br />
tirando, liarse la manta a la cabeza, la<br />
pescadilla que se muerde la cola, hasta los<br />
topes. La sintaxis también busca un estilo<br />
Consejo final de resumen del<br />
tercer apartado.<br />
Conclusión final que remite al<br />
inicio por la tipografía más grande<br />
y el tono, como la pescadilla que<br />
se muerde la cola. Dice Josep M.<br />
Espinas que un discurso, oral o<br />
escrito, es como el vuelo de avión<br />
que despega y aterriza. Algunos<br />
escritos y bastantes más<br />
parlamentos pecan precisamente<br />
de no saber acabar a tiempo y dar<br />
vueltas y más vueltas repitiendo<br />
ideas y aburriendo a la audiencia.<br />
El escrito completo es aquel que<br />
finaliza<br />
en, el momento oportuno, ni<br />
antes ni después de decir todo lo<br />
necesario, con el convencimiento<br />
del autor y el beneplácito del<br />
lector.<br />
asequible, con estructuras breves y simples.<br />
El texto revela su organización interna con<br />
subtítulos, apartados y parágrafos muy<br />
pautados. Cada apartado consta de<br />
introducción, desarrollo y conclusión. Cada<br />
párrafo tiene unidad significativa y ordena la<br />
información interna de más a menos<br />
importante y general. Los detalles y los<br />
ejemplos van al final en posiciones marginales<br />
(entre paréntesis o comas, en listas, etc.).
13. NIVELES DE FORMALIDAD______________________________________________<br />
209