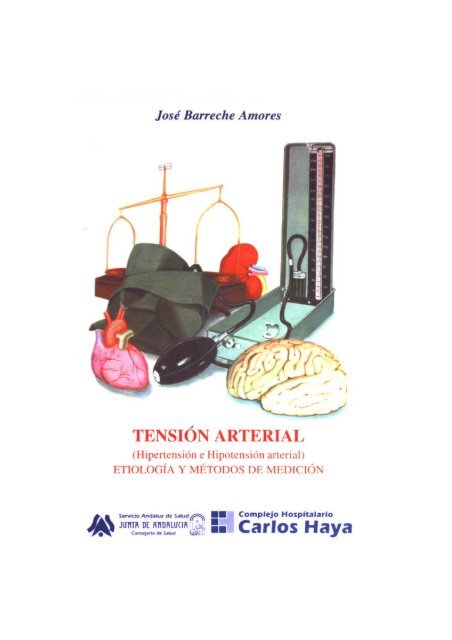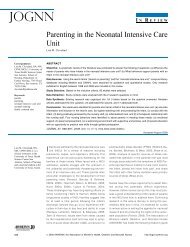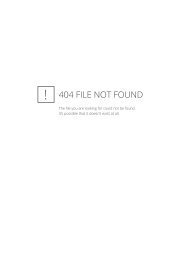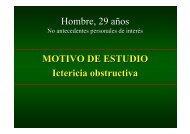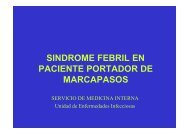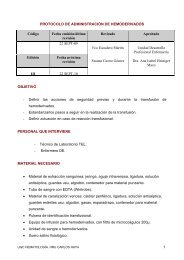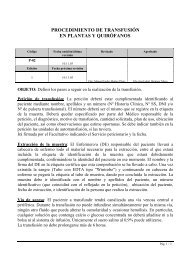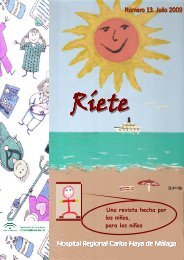prólogo - Carlos Haya
prólogo - Carlos Haya
prólogo - Carlos Haya
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Índice<br />
♦ Portada<br />
♦ Prólogo<br />
♦ Agradecimiento<br />
♦ Introducción<br />
♦ Hipertensión Arterial<br />
♦ Procesos patológicos que explican la H.T. Sistólica<br />
♦ Procesos patológicos que explican la H.T. Diastólica<br />
♦ Con causa conocida o H.A. Secundaria<br />
♦ Con causa desconocida o H.A. Primaria o Eencial<br />
♦ Aumento de la Tensión Diferencial<br />
♦ Disminución de la Tensión Diferencial<br />
♦ Métodos de medidas de la Tensión Arterial<br />
♦ Esfigmomanómetro<br />
♦ Técnica de la medida de la T.A.<br />
♦ Diferencia de tensión en ambos brazos<br />
♦ Diferencia de tensión entre los miembros superiores e inferiores<br />
♦ Disminución de la Tensión Arterial<br />
♦ Biografía del autor<br />
♦ Bibliografía
TÍTULO ORIGINAL DE LA OBRA: TENSIÓN ARTERIAL (Hipertensión e<br />
Hipotensión Arterial ) ETIOLOGÍA Y MÉTODOS DE MEDICIÓN.<br />
EDITADO POR:<br />
FORMACIÓN CONTINUADA DE LA DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA DEL<br />
COMPLEJO HOSPITALARIO CARLOS HAYA<br />
TALLERES DE IMPRESIÓN: MULTISER MEDITERRÁNEO.<br />
ISBN: 84-8416-705-4<br />
DEPÓSITO LEGAL: J-167-1999<br />
Reservados todos los derechos. Este libro no puede ser reproducido en parte o<br />
totalmente, ni memorizado en sistemas de archivos, o transmitido en cualquier forma o<br />
medio electrónico, mecánico, fotocopia o cualquier otro, sin previo y expreso permiso<br />
por escrito del editor.
PRÓLOGO<br />
La hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública dada su<br />
trascendencia sanitaria y económico-social.<br />
Durante los últimos años hemos asistido en nuestro país a una franca mejora en<br />
el grado de diagnóstico, tratamiento y control de la HTA, cuyo más fiel reflejo ha sido<br />
la disminución en la tasa de mortalidad por accidente vascular cerebral en la última<br />
década.<br />
No obstante, aún en la actualidad es largo el camino por recorrer ya que el 15 %<br />
de los hipertensos están por diagnosticar, casi un 35 % sin tratar y las 3/4 partes por<br />
controlar adecuadamente.<br />
Las mejoras obtenidas en el manejo diagnóstico-terapéutico de nuestros<br />
pacientes hipertensos han sido fruto del quehacer conjunto de todos los profesionales<br />
sanitarios.<br />
La labor del Diplomado en Enfermería tanto en el diagnóstico como<br />
seguimiento del hipertenso sigue siendo fundamental y su campo de actuación tiende a<br />
incrementarse día a día.<br />
En este sentido el trabajo y la labor de síntesis realizada por D. José<br />
Barreche, además de brillante, es encomiable por la ayuda que la lectura de esta<br />
publicación puede brindar a muchos compañeros interesados en esta patología, la<br />
HTA, que ocupa el 6º puesto como motivo de consulta general, y el 3º como consulta<br />
de patología crónica en Atención Primaria.<br />
Los conceptos aquí vertidos resultan básicos para algo fundamental en el manejo<br />
terapéutico de los hipertensos: su correcto diagnóstico.<br />
Por todo lo anterior, una vez más, quisiera expresar mis felicitaciones al autor,<br />
y estimularle a que siga contribuyendo en esta labor de formación sanitaria<br />
postgraduada.<br />
Dr. Pedro Aranda<br />
Vicepresidente de la Sociedad Española de HTA<br />
Málaga, 1 Octubre 1997
AGRADECIMIENTO<br />
Quisiera, en estas líneas, manifestar mi agradecimiento a la incesante labor que José<br />
Barreche viene desarrollando en su trayectoria profesional desde el año 1975, en que ingresa en<br />
este centro hospitalario.<br />
Su actitud, su formación, su continua búsqueda de actividades asistenciales, de<br />
formación, de docencia y de investigación encaminadas a ayudar a usuarios y profesionales,<br />
queda plasmada una vez más en este Manual de Tensión Arterial; haciéndole merecedor del<br />
prestigio y del reconocimiento que obtiene de todos los profesionales que trabajamos en el<br />
Complejo Hospitalario <strong>Carlos</strong> <strong>Haya</strong> de Málaga.<br />
Pilar Blasco Mira<br />
Subdirectora de EnfermeríaHospital General<br />
Complejo Hospitalario <strong>Carlos</strong> <strong>Haya</strong><br />
Málaga, 1 Octubre 1997
INTRODUCCIÓN<br />
Se define como presión arterial a la fuerza que ejerce la sangre en el interior del<br />
sistema arterial. El término «tensión arterial» se refiere a la resistencia que oponen las<br />
paredes arteriales a la presión de la sangre. Ambos términos se consideran sinónimos,<br />
puesto que son dos fuerzas de sentido contrario, pero de igual magnitud.<br />
La P.A. es un mecanismo en perfecto equilibrio, que intenta mantener la<br />
irrigación de los diversos órganos del cuerpo. Para ello necesita de un motor (el<br />
corazón), un sistema de conducción (los vasos sanguíneos), una masa líquida (la<br />
sangre) y un sistema de control central (centros nerviosos).<br />
Los elementos que determinan la P.A. pueden expresarse en la siguiente<br />
ecuación:<br />
P.A.= volumen de expulsión cardíaco por resistencia periférica. (PA= VEC*RP)<br />
Sabiendo que el volumen de expulsión cardíaco es el producto del volumen<br />
sistólico por la frecuencia de los latidos del corazón (ritmo).<br />
La presión arterial sistólica o máxima depende de la eyección ventricular y, por<br />
lo tanto, del volumen sistólico; por otro lado, la presión diastólica o mínima es la que<br />
existe durante la diástole, dependiendo de la resistencia periférica. Ambas presiones<br />
están influenciadas también por la elasticidad arterial, que sirve de amortiguación a los<br />
cambios bruscos de la presión arterial debido a los movimientos cíclicos del corazón. A<br />
la diferencia entre la tensión sistólica y diastólica, se le denomina tensión diferencial.<br />
Según la ley de Poiseuille, las resistencias periféricas son directamente<br />
proporcionales a la longitud del sistema y a la viscosidad del líquido e inversamente<br />
proporcional al calibre del tubo.<br />
La P.A. sistólica viene determinada preferentemente por el volumen sistólico y<br />
por la elasticidad de la aorta. Así pues cualquier alteración de uno de estos parámetros<br />
provocará una hipertensión arterial con predominio sistólico.<br />
La P.A. diastólica es definida por las resistencias periféricas. Cualquier<br />
aumento de éstas se reflejará en una subida de la P.A. diastólica, que constituye la<br />
auténtica y verdadera hipertensión arterial.<br />
En condiciones fisiológicas normales, nuestro organismo posee una serie de<br />
sistemas que mantienen la presión arterial: Sistemas a corto plazo (Sistema<br />
presorreceptor, quimiorreceptor, cambio de líquido capilar, sed y apetencia de sal, etc.);<br />
Sistemas a largo plazo (Respuesta renal hemodinámica, respuesta renal neurogénica<br />
y respuesta renal hormonal).
HIPERTENSIÓN ARTERIAL<br />
Entendemos por hipertensión arterial (H.A.) una enfermedad de múltiple<br />
etiología y multifactorial patogenia, caracterizada clínicamente por la elevación de la<br />
presión arterial (P.A.) diastólica o mínima por encima de los 90 mm Hg (en menores de<br />
45 años) y superior a 95 mm Hg (en edades superiores a 45 años), medidas tras 10<br />
minutos de reposo y en posición clinostática. Y también por una presión arterial P.A.<br />
sistólica o máxima superior a 140 mm Hg (para edades por de bajo de 45 años o que<br />
exceden los 160 mm Hg para mayores de esa edad). Aquellos individuos con presiones<br />
comprendidas entre 141-159 mmHg de sistólica y 91-94 de diastólica serán<br />
considerados "hipertensos límites"<br />
Tabla I.- Clasificación de la hipertensión arterial según los criterios del Joint<br />
National Committee on Direction, Evaluation and treatment of High Blood pressure<br />
(USA):<br />
Presión diastólica<br />
90-104 mmHg<br />
105-114 mmHg<br />
≥115 mmHg<br />
Presión sistólica<br />
Cuando la diastólica es<br />
> 90 mmHg<br />
140-159 mmHg<br />
Tipo<br />
Hipertensión ligera<br />
Hipertensión Moderada<br />
Hipertensión severa<br />
Hipert.sistólica aislada límite<br />
≥160 mmHg Hipertensión sistólica aislada
Tabla II.- Clasificación de las categorías de presión arterial en mayores de 18 años:<br />
Categorías<br />
Normal<br />
Normal-alta<br />
Hipertensión<br />
Estadío 1<br />
Estadío 2<br />
Estadío 3<br />
Estadío 4<br />
Sistólica<br />
Según su evolución (por la importancia de las lesiones orgánicas o fases de la<br />
hipertensión):<br />
Fase I. No se aprecian signos objetivos de alteraciones orgánicas.<br />
Fase II. Aparece, por lo menos, uno de los siguientes signos de afección<br />
orgánica:<br />
- Hipertrofia del ventrículo izquierdo.<br />
- Estrechez focal y generalizada de las arterias retinianas.<br />
- Proteinuria y/o ligero aumento de la creatinina en sangre.<br />
Fase III. Aparecen síntomas y signos de lesión de distintos órganos a causa de<br />
la hipertensión, en particular los siguientes:<br />
- Insuficiencia del ventrículo izquierdo.<br />
- Hemorragia cerebral, cerebelar o del tronco cerebral.<br />
- Encefalopatía hipertensiva.<br />
- Fondo de ojo: hemorragias y exudados retinianos con o sin<br />
edemas papilares.<br />
Estos signos son patognomónicos de la fase maligna (acelerada).<br />
Según su etiología:<br />
1.-Hipertensión arterial esencial o primaria, sin causa conocida.<br />
2.- Hipertensión secundaria:<br />
2.1 Administración de medicamentos:<br />
2.2 Embarazo<br />
a) contraceptivos hormonales.<br />
b) regaliz y carbenoxolona.<br />
c) ACTH y corticosteroides.<br />
d) otros.<br />
2.3 Enfermedad orgánica:<br />
a) coartación de la aorta.<br />
b) enfermedades renales.<br />
c) enfermedades de la corteza suprarrenal.<br />
d) enfermedad de la médula suprarrenal.
Según su patogenia:<br />
Puede considerarse que la hipertensión se debe a una vasoconstricción<br />
excesiva (representada por la hipertensión maligna) o a un aumento del volumen<br />
efectivo arterial (representada por el aldosteronismo primario). Las demás formas de<br />
hipertensión estarían encuadradas entre los extremos mencionados (feocromocitoma,<br />
Hipertensión Renovascular Unilateral, Hipertensión Esencial, Hipertensión con renina<br />
alta, normal o baja, etc.).<br />
PROCESOS PATOLÓGICOS QUE EXPLICAN LA H.T. SISTÓLICA<br />
Recogen todos los procesos que perturban el volumen sistólico.<br />
Por aumento del volumen circulante:<br />
- Bloqueo A-V completo.<br />
- Policitemia Vera.<br />
- Ductus Arteriovenoso.<br />
- Fístulas arteriovenosas.<br />
Por aumento de la frecuencia cardíaca:<br />
- Hipertiroidismo.<br />
- Fiebre.<br />
- Síndrome coronario intermedio por disminución de la elasticidad de la<br />
aorta.<br />
- Arterioesclerosis.<br />
- Insuficiencia valvular aórtica.
PROCESOS PATOLÓGICOS QUE EXPLICAN LA H.T. DIASTÓLICA<br />
A) CON CAUSA CONOCIDA O H.A. SECUNDARIA<br />
H.A. de origen renal:<br />
Por alteración del sistema presor renal por isquemia renal, desequilibrio masa<br />
renal-flujo, disminución de la presión de perfusión que determinan una disminución del<br />
flujo renal con liberación por parte del sistema yuxtaglomerular de renina que reacciona<br />
con el angiotesinógeno - una alfa-2-globulina producida en el hígado -, dando lugar a<br />
la angiotensina I y a la angiotensina II, (que es la sustancia activa renal), por la acción<br />
de una enzima conversora que se encuentra preferentemente en el pulmón.<br />
Por defecto en la metabolización de sustancias hipertensivas existentes en la<br />
sangre.<br />
Por defecto en la destoxicación de aminas que produce una oxigenación<br />
defectuosa del riñón.<br />
Por defecto de formación de sustancias hipotensoras renales (las<br />
prostanglandinas renomedulares). Su defecto ocasionaría la H.A.<br />
Por defecto en la excreción de sodio y consiguiente retención de agua.<br />
Por defecto volumétrico de la homeostasis renal, habiendo una disminución del<br />
intercambio de líquidos entre los compartimientos vascular y extravascular.<br />
H.A. de origen suprarrenal:<br />
De origen medular por feocromocitoma y nuroblastoma que lleva a una<br />
segregación excesiva de adrenalina y noradrenalina (sustancias con potente acción<br />
vasoconstrictora).<br />
De origen cortical por hiperfunción de ésta con gran aumento de cortisol y otros<br />
derivados esteroideos, debido a su intervención en el metabolismo del sodio (Síndrome<br />
de Cushing, Síndrome adrenogenital y enfermedad de Conn).<br />
B) CON CAUSA DESCONOCIDA O H.A. PRIMARIA O ESENCIAL<br />
La H.A.E. se produce cuando se rompe el equilibrio de uno o varios mecanismos<br />
fisiológicos.<br />
años.<br />
Es más frecuente en las mujeres después de la menopausia, a partir de los 50
Sus bases etiopatogénicas pueden ser:<br />
I. FACTORES HEREDITARIOS<br />
- El gen hipertensivo (uni o poligénico).<br />
- Reactividad vascular aumentada.<br />
- Disminución del nivel gustativo de la sal.<br />
- Raza.<br />
- Sexo.<br />
- Anómala metabolización de la angiotesina.<br />
II. FACTORES NEUROGÉNICOS<br />
- Los aspectos psicológicos y caracteriológico.<br />
- Elevación del umbral de respuesta de los barorreceptores.<br />
- Defecto de la enzima catecol-o-metil-transferasa.<br />
III. FACTORES CARDIOVASCULARES<br />
- Aumento de la reactividad vascular en diversos territorios.<br />
- Contenido aumentado de sodio en el vaso.<br />
- Defecto de la eliminación de sodio por el sudor.<br />
- Anormal metabolismo e inactivación de la angiotensina.<br />
- Alteración en la homoestasis del vol. sanguíneo (aumento del<br />
volumen sistólico).<br />
I V. FACTORES RENALES<br />
- Reabsorción tubular de sodio aumentada.<br />
- Trastorno en la producción o metabolización de sustancias presoras<br />
renales.<br />
- Mayor respuesta natriurética a la perfusión de sodio.<br />
- Falta de respuesta natriurética a la perfusión de angiotensina.<br />
- Niveles de actividad de renina plasmática.
V. OTROS FACTORES<br />
- Edad.<br />
- Ambientales (clima, etc.).<br />
- Condiciones de vida (ocupación, tipo de trabajo).<br />
- Alimentación (ingesta de sal, metales pesados, etc.).<br />
- Constitución física (obesidad).<br />
La H.A.E. representa, en muchos casos, un estadio determinado de un proceso<br />
degenerativo involutivo de las arterias (íntimamente asosciado con los procesos de<br />
arterioesclerosis). Otras veces, al evolucionar sus lesiones vasculares, origina un<br />
síndrome complejo que repercute en todas las vísceras del organismo.<br />
Por lo tanto debe considerarse tres fases anatomoclínicas:<br />
- La fase funcional o H.A. lábil: En ella, el aumento de las resistencias periféricas<br />
(cualquiera que sea su origen) supone una importante sobrecarga para el corazón.<br />
- La fase orgánica o H.A. fija: A medida que pasa el tiempo, el componente<br />
cardíaco pierde valor debido a una disminución de la distensibilidad arterial y de la<br />
composición íntima de la pared (agua, sodio, etc.)<br />
- La fase acelerada de la H.A.: Finalmente las lesiones viscerales<br />
(principalmente el cerebro, corazón y riñón) que dan lugar a las complicaciones<br />
mortales.<br />
Los estados y enfermedades asociados pueden ser:<br />
- Menopausia.<br />
- Fibriomioma uterino.<br />
- Hiperostosis frontal.<br />
- Obesidad con plétora.<br />
- Poliartritis crónica.<br />
AUMENTO DE LA TENSIÓN DIFERENCIAL<br />
La presión arterial diferencial puede estar aumentada debido a un volumen<br />
sistólico mayor (aumento de la tensión sistólica), a una disminución de las resistencias<br />
periféricas (disminución de la tensión diastólica), a un mecanismo mixto, o a una<br />
disminución de la distensibilidad de la aorta, por lo que falla su misión de amortiguar las<br />
variaciones cíclicas de la presión arterial.
DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN DIFERENCIAL<br />
La tensión diferencial puede estar disminuida si disminuye el volumen sistólico<br />
(disminución de la tensión arterial diastólica), por un mecanismo mixto o por errores<br />
técnicos.<br />
Pseudohipertensión:<br />
Este fenómeno se observa en algunos pacientes ancianos, en los cuales es<br />
palpable el pulso de la arteria braquial, aún con el manguito hinchado por encima de la<br />
presión sistólica. Esta anomalía, descubierta por Osler en 1982, se ha achacado a la<br />
rigidez de las grandes arterias que impiden que sean adecuadamente comprimidas al<br />
hinchar el manguito. Estos sujetos tienen falsas elevaciones de la PA diastólica (entre<br />
10 y 45 mmHg). Sólo un registro intraarterial de las presiones aclarará el problema, ya<br />
que existirá una marcada diferencia entre la presión intraarterial y la obtenida con<br />
manguito.<br />
MÉTODOS DE MEDIDAS DE LA TENSIÓN ARTERIAL<br />
La tensión arterial puede determinarse por métodos directos e indirectos. Los<br />
métodos directos se basan en tomar la presión interior de una arteria, por medio de<br />
un catéter, con un electromanómetro. Este método se reserva exclusivamente para<br />
investigación clínica y en las unidades de cuidados intensivos. Los métodos<br />
indirectos se realizan por medio de un esfigmomanómetro, que permite obtener unos<br />
resultados bastante aproximados, cuando se emplea una técnica correcta y unos<br />
aparatos adecuados.<br />
Los métodos indirectos son: el palpatorio, el auscultatorio y el oscilométrico.<br />
Los tres se basan en los mismos hechos: a) aplicar sobre una arteria una presión<br />
externa con el manguito de un esfigmomanómetro, para neutralizar la presión que la<br />
sangre ejerce sobre las paredes arteriales; b) detectar los fenómenos producidos en un<br />
punto de la arteria por debajo de donde se aplicó la fuerza, lo que se consigue por<br />
palpación del pulso arterial, auscultando las vibraciones de la pared arterial o<br />
recogiendo sus oscilaciones con un oscilómetro; c) calcular el valor de la presión<br />
intraarterial, que será teóricamente igual a la presión ejercida con el manguito y que<br />
señalará un manómetro.<br />
El método palpatorio consiste en recoger las modificaciones del pulso arterial<br />
por debajo de donde está colocado el manguito compresor. Si la presión del manguito<br />
supera la presión máxima de la sangre, la arteria queda colapsada, por lo que el pulso<br />
desaparece. Al disminuir progresivamente la presión ejercida, por el manguito,<br />
igualando a la presión de la sangre en su punto máximo, reaparece el pulso arterial, por<br />
lo que en ese momento el manómetro marcará la tensión máxima o sistólica. El<br />
inconveniente del método palpatorio es que resulta difícil reconocer la tensión<br />
diastólica, pues se requiere mucha práctica para apreciar la desaparición del carácter<br />
vibrátil del pulso que indica dicha tensión.<br />
El método auscultatorio es parecido al anterior, con la diferencia de que, en<br />
lugar de utilizar la palpación, se emplea la auscultación de los ruidos arteriales,<br />
denominados ruidos de Korotkoff, por haber sido descritos por este autor en 1905.
Los ruidos de Korotkoff son vibraciones de baja frecuencia que están<br />
constituidas por dos componentes, uno arterial y otro sanguíneo. El primer componente<br />
Ki (Ki de Korotkoff-inicial) se produce por una apertura brusca de la arteria y distensión<br />
vascular, en el momento en que la presión del manguito iguala a la presión arterial. El<br />
segundo componente o Kc (Kc de Korotkoff-compresión) tiene caracteres de soplo y se<br />
debe a un flujo turbulento por la compresión parcial de la arteria.<br />
Según sus cualidades acústicas, los ruidos de Korotkoff se han dividido en<br />
cinco fases:<br />
La fase I. En las que se auscultan ruidos secos y breves, que se producen<br />
cuando la presión del manguito coincide con la presión sistólica, estando compuestos<br />
por el componente Ki. Son los primeros ruidos que se oyen, si se ha elevado la presión<br />
del manguito por encima de la presión sistólica y se va deshinchando progresivamente.<br />
La fase II. Consiste en ruidos prolongados y fuertes, e incluso soplantes,<br />
estando compuestos por el componente Ki seguidos de ruidos Kc. Algunas veces, en<br />
especial si la tensión arterial está elevada, y por razones no bien conocidas, los ruidos<br />
de la fase II no se oyen, apareciendo un silencio auscultatorio. Esto es una causa<br />
frecuente de errores en la determinación de la tensión arterial, que es importante<br />
conocer y tener en cuenta.<br />
La fase III. Son una acentuación de la fase II y se produce cuando disminuye la<br />
presión del manguito, permitiendo el paso de suficiente cantidad de sangre a través de<br />
la arteria parcialmente comprimida.<br />
La fase IV. Durante esta fase disminuye considerablemente la intensidad de los<br />
ruidos, que adquieren un carácter soplante al desaparecer el componente Ki,<br />
amortiguándose al mismo tiempo el componente Kc cuando la presión del manguito se<br />
aproxima a la tensión diastólica.<br />
La fase V. Coincide con la desaparición de los ruidos cuando la presión del<br />
manguito es incapaz de modificar el calibre arterial. La desaparición completa de los<br />
ruidos indica que se ha normalizado el flujo de sangre a través de esa arteria. En las<br />
personas con una velocidad de sangre muy rápida, como en casos de hipertiroidismo,<br />
anemia, fiebre, fístula arteriovenosa, etc., la fase V aparece a una presión muy baja.<br />
El método oscilométrico está basado en la observación - por medio de un<br />
oscilómetro - de la amplitud de la distensión de las paredes arteriales, cuando la onda<br />
de presión pasa por el lugar donde se realiza la compresión. El manguito de los<br />
oscilómetros tiene una doble bolsa de goma hinchable; la bolsa proximal tiene por<br />
objeto eliminar los cambios bruscos de presión, que produciría el choque de la onda del<br />
pulso en el borde superior de la bolsa distal que está conectada al oscilómetro.<br />
La amplitud de las oscilaciones de la aguja del oscilómetro varía según la fuerza<br />
que el manguito ejerza sobre la arteria, lo que permite registrar el momento de la<br />
tensión sistólica y diastólica. Cuando la presión del manguito supera a la presión<br />
sistólica puede observarse unas pequeñas oscilaciones llamadas supramaximales,<br />
que no tienden a aumentar, y que se debe al choque de la onda del pulso sobre el<br />
borde superior del manguito (cuando se emplean los manguitos con la doble bolsa de<br />
goma, estas oscilaciones supramaximales no aparecen o son mínimas). Cuando la<br />
presión del manguito coincide con la tensión arterial sistólica, aparece una oscilación
neta, que va seguida de oscilaciones crecientes, debido a la transmisión de la<br />
distensión de las paredes arteriales al paso de la onda sanguínea. Al disminuir la<br />
compresión, aumenta la amplitud de las oscilaciones; a la mayor de ellas se le<br />
denomina índice oscilométrico y se corresponde con la tensión arterial media.<br />
Cuando la compresión del manguito sobre la arteria es mínima, disminuye bruscamente<br />
el tamaño de las oscilaciones, para desaparecer casi por completo posteriormente.<br />
También existen los métodos automatizados, consistentes en el empleo de<br />
aparatos electrónicos, que convierten los ruidos de Korotkoff en señales acústicas o<br />
luminosas.<br />
ESFIGMOMANÓMETROS<br />
Un esfigmomanómetro consta de un manómetro, un manguito de compresión,<br />
una pera manual insufladora y los tubos que ponen en conexión estas tres piezas.<br />
Los manómetros utilizados son del tipo de mercurio, o del tipo aneroide o de<br />
aguja.<br />
El manómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio vertical calibrado,<br />
unido a un depósito de mercurio que está en conexión con el manguito de compresión.<br />
El manómetro aneroide consiste en un fuelle de metal, unido por varios<br />
engranajes a una aguja indicadora que se mueve sobre una escala graduada, y por<br />
otro lado en conexión con el manguito de compresión. Algunos de estos<br />
esfigmomanómetros aneroides llevan incorporados una palanca que, al cambiar de<br />
posición, lo convierten en un oscilómetro (oscilómetro de Recklinghausen). Los<br />
manómetros aneroides son más manejables, pero pierden sensibilidad con el uso,<br />
siendo necesario recalibrarlos periódicamente, comparándolos con uno de mercurio.<br />
Los manómetros de mercurio tienen la ventaja de ser más exactos, pero hay que tener<br />
cuidado de que realmente sean manómetros «libres», y que no estén obturados ni el<br />
orificio ni el filtro colocado en la parte superior del tubo que da entrada al aire.<br />
El manguito de compresión está compuesto de una bolsa de goma hinchable,<br />
contenida en un brazalete no elástico que se cierra con facilidad. Este manguito tiene<br />
que tener unas ciertas características, a fin de que la presión que ejerza sobre la pared<br />
arterial sea lo más correcta posible. La American Herat Association recomendó, en el<br />
año 1967, que la anchura del manguito elástico de goma debe ser un 20% mayor que<br />
el diámetro del brazo o, lo que es lo mismo, un 40% de la longitud de su circunferencia.<br />
Esto equivale, aproximadamente, a 12 cm, puesto que la circunferencia del brazo de<br />
una persona adulta media suele ser de unos 30 cm. Los manguitos demasiado<br />
estrechos proporcionan unos valores de tensión sistólica y diastólica demasiados altos<br />
(personas obesas). La longitud de la bolsa de goma ha de ser, por lo menos 2/3 partes<br />
de la longitud de la circunferencia del brazo (de 20 a 30 cm), de tal forma que la<br />
relación anchura/long. del brazal sea de 1/2.
Cuando se trate de tomar la tensión a niños pequeños o adultos muy obesos<br />
deberemos utilizar esfigmomanómetros adecuados para cada caso. La asociación de<br />
cardiología de los Estados Unidos recomienda brazales de la siguientes anchuras:<br />
Para niños menores de 1 año: 2,5 cm; para niños de 1 a 4 años: 5-6 cm; para<br />
niños de 4 a 8 años: 8-9 cm; para adultos: 12,5; para adultos obesos: 14 cm.<br />
Existen tres medidas comercializadas para niños y tres para adultos: el de 2,5<br />
cm para neonatos, el de 5 cm para niños de uno a cuatro años, el de 9 cm para niños<br />
de hasta ocho años, el de 12 cm o estándar para adultos, el de 15 cm para adultos de<br />
gran envergadura y el de 18 cm, apropiados para la toma de PA en el muslo y para la<br />
medida habitual en el brazo de pacientes muy obesos. Estas cifras se refieren al<br />
tamaño de la cámara inflable.<br />
Si no se dispone de la medida exacta, es preferible elegir un tamaño más ancho<br />
que el ideal. Es recomendable utilizar en todos los adultos de peso medio y alto el<br />
brazal de 15x30 cm y reservar el de 12x24 cm para mujeres jóvenes no obesas. El de<br />
18x36 cm se utilizará en pacientes extremadamente obesos con perímetro del brazo<br />
superior a 40 cm.<br />
La pera manual insufladora en conexión con el manguito, donde lleva una<br />
válvula regulable para disminuir la presión de la bolsa hinchable, que sea fácilmente<br />
manejable con la mano que insufla.<br />
Los manómetros electrónicos: Son más sofisticados y de mayor sensibilidad,<br />
pero pueden dar errores por movimientos del brazo o por posición incorrecta del brazal.<br />
Por ello no son recomendables los que aplican el manguito en el dedo o la muñeca.<br />
Son muy útiles para la automedida en domicilio por su sencillez de manejo.<br />
Manguito de compresión<br />
90<br />
Longitud de la bolsa de goma<br />
100<br />
110<br />
80 200<br />
40<br />
Manómetro<br />
Anchura<br />
de<br />
la bolsa<br />
de<br />
goma<br />
Pera insufladora
TÉCNICA DE LA MEDIDA DE LA TENSIÓN ARTERIAL<br />
La medida de la tensión arterial debe formar parte de la exploración<br />
sistematizada de todos los enfermos. Sin embargo, a pesar de tratarse de una técnica<br />
sencilla, con frecuencia se cometen algunos errores metódicos que pueden llegar a<br />
invalidar los resultados. Por lo tanto para obtener unas cifras lo más correctas posibles,<br />
hay que tener en cuenta una serie de factores:<br />
El enfermo deberá estar relajado física y mentalmente, habiendo descansado<br />
previamente, acostado en una camilla de exploración, por lo menos durante 5 minutos<br />
en una habitación tranquila y con una temperatura ambiental agradable, sin haber<br />
fumado ni estado expuesto al frío inmediatamente antes de la determinación. Es<br />
indudable que, en algunas ocasiones, esto es difícil de conseguir.<br />
La tensión hay que tomarla estando el enfermo acostado, aunque para conocer<br />
las variaciones de la tensión arterial dependientes de la postura, hay que determinarla<br />
también estando sentado y en pie. Después de pasar del decúbito a la posición erecta,<br />
se produce una disminución momentánea de la tensión arterial, por lo que es necesario<br />
esperar por lo menos unos tres minutos antes de volver a tomarla. En el embarazo, las<br />
modificaciones tensionales dependientes de la postura son mucho más manifiestas;<br />
durante el tercer trimestre, cuando la embarazada está en decúbito supino, el útero<br />
descansa sobre la vena cava inferior, dificultando el retorno venoso, por lo cual el gasto<br />
cardíaco disminuye y se produce un descenso, a veces muy importante, de la tensión<br />
arterial.<br />
El brazo donde se coloque el manguito deberá estar desnudo hasta el hombro, a<br />
fin de poder aplicar correctamente el manguito y evitar, al mismo tiempo, que las ropas<br />
compriman la arteria por encima de donde está colocado. El brazo deberá estar<br />
apoyado; la práctica frecuente de tomar la tensión a un enfermo sentado o en pie, sin<br />
tener el brazo apoyado, eleva la tensión diastólica en un 10%, debido al ejercicio<br />
isométrico que hay que realizar para mantener el brazo elevado. Este error es<br />
suficiente, por sí solo, como para catalogar de hipertensa a una persona normotensa.<br />
El manguito se coloca con la bolsa de goma completamente deshinchada, sobre<br />
la arteria cuya presión vaya a determinarse, sujetándola con seguridad a fin de que no<br />
se afloje al hincharla. Normalmente se toma la tensión en la humeral, por lo que el<br />
manguito se colocará con la bolsa de goma sobre la cara anterointerna del brazo,<br />
quedando su borde inferior unos 2 cm por encima del pliegue del codo. Cuando la<br />
tensión se tome en los miembros inferiores, la bolsa de goma deberá quedar situada<br />
sobre la cara anterointerna del muslo y el manguito deberá tener un tamaño adecuado.<br />
Normalmente, la tensión arterial se toma según el método auscultarorio, o aun<br />
mejor, utilizado simultáneamente el método palpatorio y auscultatorio. Primero se<br />
determina la tensión sistólica por palpación. Para ello, se hincha el manguito con<br />
rapidez hasta que desaparezca el pulso de la arteria radial. Después, se va<br />
deshinchando lentamente (10 mm de Hg cada 2-3 segundos) hasta que el pulso<br />
reaparece, momento que indica la tensión arterial máxima. A continuación se<br />
deshincha el manguito por completo y se vuelve a tomar la tensión, esta vez por el<br />
método auscultatorio. Para ello se localiza el latido de la arteria humeral en la flexura<br />
del codo y se sitúa sobre ella el estetoscopio, procurando no ejercer una presión<br />
excesiva. En los obesos se consigue una mejor audición empleando la campana del
aparato, ya que los sonidos transmitidos por las arterias suelen ser de baja frecuencia.<br />
Se vuelve a hinchar el manguito, hasta una presión que supere en unos 20-30 mm de<br />
Hg a la presión sistólica encontrada previamente por el método palpatorio. Se<br />
deshincha lentamente hasta que se oye el primer ruido arterial, momento que indica la<br />
tensión arterial sistólica. Se sigue deshinchando el manguito lentamente para<br />
determinar la tensión arterial diastólica, momento que no está totalmente definido.<br />
Algunos aceptan que coincide con la fase V de los ruidos de Korotkoff, o sea, con la<br />
desaparición completa de los ruidos arteriales. Sin embargo, en algunas circunstancias,<br />
como cuando existe una circulación sanguínea muy rápida (hipertiroidismo, anemia,<br />
fiebre, etc), esta fase V aparece a una presión sumamente baja, o incluso puede ser<br />
imposible determinarla por seguir oyéndose los ruidos arteriales a 0 mm de Hg, por lo<br />
que la O.M.S. y la American Heart Association recomiendan que la presión diastólica se<br />
registre cuando comienza la fase IV de Korotkoff, o sea, cuando los ruidos se apagan<br />
bruscamente. Es indudable que resulta más conve- niente anotar las cifras de tensión<br />
que coinciden con ambas fases IV y V de los ruidos arteriales.<br />
Al tomar la tensión arterial por el método palpatorio primero, y por el<br />
auscultatorio después, se evita un error dependiente de la existencia de un silencio<br />
auscultatorio.<br />
Para tomar la tensión arterial por el método oscilométrico, se recomienda la<br />
siguiente técnica: se eleva la presión del manguito unos 20-30 mm de Hg por encima<br />
de la cifra donde ha desaparecido el pulso radial, y se deshincha lentamente el<br />
manguito, comprobando las oscilaciones de la aguja del oscilómetro de 5 en 5 mm de<br />
Hg. La presión arterial máxima coincide con la inscripción de las primeras oscilaciones<br />
amplias y crecientes, mientras que la tensión arterial diastólica viene indicada cuando<br />
las oscilaciones de mayor amplitud disminuyen bruscamente. Este método<br />
oscilométrico es menos fiable, ya que se basa en la diferente amplitud de oscilaciones,<br />
lo que no resulta fácil de valorar en muchas ocasiones.<br />
El método oscilométrico está indicado, en especial, para determinar la tensión<br />
arterial de los miembros inferiores, ya que es difícil hacerlo por el método auscultatorio.<br />
En algunos enfermos, y por razones desconocidas, puede ser difícil determinar la<br />
tensión arterial por el método auscultatorio, y en esos casos se da también preferencia<br />
a este método oscilométrico.<br />
La tensión arterial se debe tomar en ambos brazos, evitando así errores y<br />
confusiones, debido a una diferencia tensional en ambas humerales por una estenosis<br />
arterial en una de ellas. En caso de hipertensión arterial, la tensión habrá que medirla<br />
también en las extremidades inferiores.<br />
En algunas ocasiones es posible que los ruidos arteriales no se oigan con<br />
claridad y, en esos casos, hay que deshinchar el manguito por completo y elevar el<br />
brazo verticalmente, a fin de vaciar las venas; después de esto, se suele oír mejor los<br />
ruidos de Korotkoff.<br />
Antes de aceptar como definitivas las cifras de tensión arterial obtenidas, hay<br />
que hacer más de una lectura en cada sesión, dejando que transcurran unos minutos<br />
entre cada una de ellas. Si la tensión arterial varía en cada una de las ocasiones, habrá<br />
que continuar las determinaciones hasta que se haya estabilizado y obtengamos el<br />
mismo valor dos o tres veces. Si la tensión varía de unas veces a otras en la misma<br />
sesión, se aceptará que las cifras más bajas obtenidas corresponden a la tensión<br />
arterial basal de esa persona, aunque es preferible anotar todos los resultados.
Después de cada una de estas determinaciones, es necesario deshinchar por<br />
completo el manguito, dejando una pausa de, por lo menos, dos o tres minutos antes<br />
de volver a hincharlo, ya que, en caso contrario, no se vacían las venas de ese brazo y<br />
puede obtenerse una tensión sistólica anormalmente baja (por dificultad para oír los<br />
ruidos arteriales) y una tensión diastólica anormalmente alta (por congestión venosa).<br />
Tabla IV.- Agentes exógenos que elevan las cifras de presión arterial:<br />
Anabolizantes<br />
Cafeína<br />
Cocaína<br />
Etanol<br />
Nicotina<br />
Cloruro Sódico<br />
Sust. Simpaticomiméticas<br />
Antiácidos (Compuestos del sodio)<br />
AINES<br />
Contraceptivos orales<br />
Corticosteroides<br />
Ciclosporina<br />
Eritropoyetina<br />
IMAO<br />
Antidepresivos Tricíclicos<br />
Levodopa<br />
Derivados de la ergotamina<br />
Clorpronazina
CAUSAS DE ERROR MAS FRECUENTES AL TOMAR LA T.A.<br />
Dependientes del ambiente:<br />
- Temperatura de la habitación.<br />
- Ruidos externos que dificulten la audición de los ruidos arteriales.<br />
Dependientes del enfermo:<br />
- Actividad física reciente.<br />
- Estado emocional.<br />
- Cambios bruscos de posición.<br />
- Posición del brazo (no apoyado).<br />
- Alimento, café o tabaco reciente.<br />
- El vacío o "gap" auscultatorio.<br />
- Arritmias cardíacas.<br />
- Pseudohipertensión<br />
Dependiente del examinador:<br />
a) De la propia persona:<br />
- Lectura incorrecta de la escala.<br />
- Agudeza auditiva.<br />
- Preferencia por ciertas cifras o ciertos dígitos terminales (0-5).<br />
b) De la técnica:<br />
- Colocación inadecuada del estetoscopio o manguito.<br />
- Rapidez de compresión o descompresión del manguito.<br />
- Por existencia de un silencio auscultatorio.<br />
- Por congestión venosa del brazo.<br />
- Colocación del manguito demasiado flojo.
Dependiente del esfigmomanómetro:<br />
- Manómetro defectuoso (en especial los aneroides).<br />
- Obstrucción del tubo del manómetro de mercurio.<br />
- Anchura del manguito inadecuada.<br />
- Manguito demasiado corto.<br />
DIFERENCIA DE TENSIÓN EN AMBOS BRAZOS<br />
Normalmente, la tensión arterial es igual en ambos brazos o, a lo sumo, puede<br />
existir una diferencia de 5 mm de Hg entre ellos. Cuando existe una diferencia mayor,<br />
puede deberse a lo siguiente:<br />
1) Errores técnicos:<br />
- Diferencia anatómica en el diámetro de ambos brazos<br />
(tamaño del manguito inadecuado).<br />
- Variación de la tensión arterial durante el tiempo transcurrido<br />
entre las dos determinaciones.<br />
- Mala colocación del manguito.<br />
2) Obstrucciones arteriales:<br />
- Congénitas (coartación aórtica, estenosis aórtica supra<br />
valvular).<br />
- Adquiridas (estenosis de la subclavia, aneurisma disecante<br />
aórtico).<br />
DIFERENCIA DE TENSIÓN ENTRE LO MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES<br />
Normalmente, la tensión arterial en los miembros inferiores es igual o unos 10<br />
mm de Hg mayor que la existente en los miembros superiores, aunque en ciertas<br />
ocasiones se observan diferencias anormales entre ellas.
DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL<br />
La hipotensión arterial crónica puede encontrarse en sujetos normales, deberse<br />
a causas endocrinas o, lo que es más frecuente, formar parte del cuadro de hipotensión<br />
ortostática.<br />
1) Sujetos normales. Muchas - quizás la mayoría- de las personas<br />
diagnosticadas de hipotensión arterial (tensión arterial sistólica entre 85-100 mm Hg)<br />
son personas totalmente normales, e incluso tienen una esperanza de vida más larga<br />
que la de las personas con unas cifras tensionales superiores.<br />
2) Por Causas endocrinas. Insuficiencia suprarrenal crónica.<br />
3) Hipotensión ortostática<br />
- Malnutrición, caquexia.<br />
- Reposo en cama prolongado.<br />
- Causas neurológicas (esclerosis múltiple, neuropatía<br />
periférica, neuropatía diabética, etc.).<br />
- Medicamentosa (antihipertensores simpaticolíticos,<br />
guanetidina, etc.).<br />
- Hipotensión ortostática esencial.<br />
- Vejez
BIOGRAFÍA DEL AUTOR<br />
JOSÉ BARRECHE AMORES, nace el 17 de marzo de 1951 en<br />
Alhaurín de la Torre (Málaga).<br />
Es Diplomado Universitario en Enfermería, Especialista en<br />
Análisis Clínicos y Enfermería de Empresa.<br />
Ha trabajado, como Enfermero, en distintas especialidades:<br />
Nefrología, Traumatología, Salud mental, etc. Desde Octubre de 1976<br />
hasta Agosto de 1998 ha prestado sus servicios, como<br />
Enfermero/Especialista en Análisis Clínico, en el Laboratorio de<br />
Hematología del Hospital <strong>Carlos</strong> <strong>Haya</strong> de Málaga.<br />
En Agosto de 1998 es nombrado Jefe de Bloque de Enfermería del<br />
Área de Apoyo al Diagnóstico del Pabellón General.
BIBLIOGRAFÍA<br />
1) AURELIO RAPADO: HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 1974.<br />
2) JIMÉNEZ CASADO, M. Y A. RAPADO: LA EXPLORACIÓN DEL ENFERMO<br />
HIPERTENSO. MONOGRAFÍAS MÉDICAS. 1965.<br />
3) BADA, JOSÉ LUIS: SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR<br />
4) ORTIZ VÁZQUEZ, J.: HIPERTENSIÓN Y ARTERIOSCLEROSIS.<br />
MEDICAMENTA. 58, 451, 1971.<br />
5) SARRE H.: HIPERTENSIÓN ARTERIAL. SANDOZ, BARCELONA 1972.<br />
6) ROZMAN, C. Y J. GARCÍA: HIPERTENSIÓN DE ORIGEN<br />
SUPRARRENAL. MEDICAMENTA 58, 509, 1971.<br />
7) GARCÍA CONDE, F.J.: COARTACIÓN AÓRTICA E HIPERTENSIÓN<br />
ARTERIAL.MEDICAMENTA 58, 395, 1971.<br />
8) ARANDA, P. ET AL: GUIA SOBRE LA MEDIDA DE LA PA, DIAG. Y<br />
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE HIPERTENSO. 1996