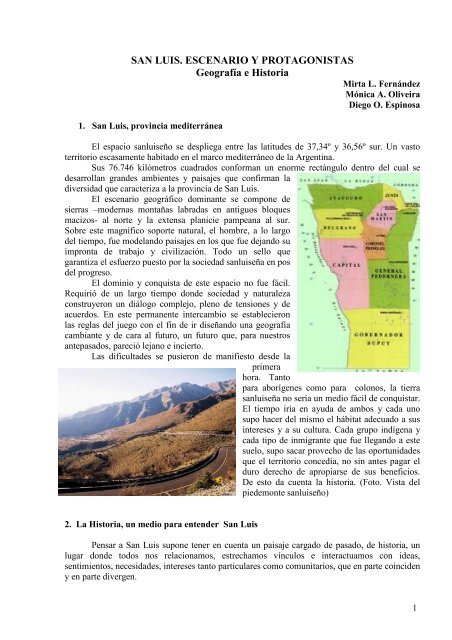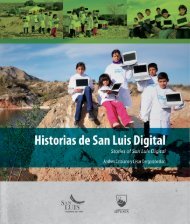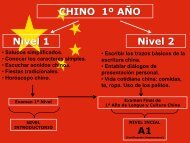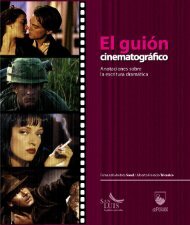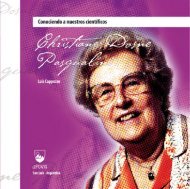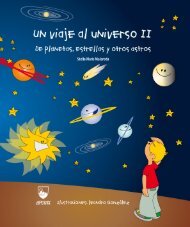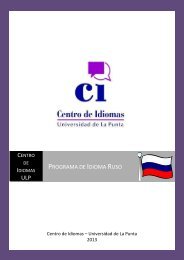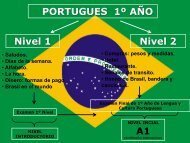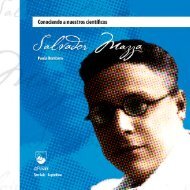SAN LUIS. ESCENARIO Y PROTAGONISTAS GeografÃa e Historia
SAN LUIS. ESCENARIO Y PROTAGONISTAS GeografÃa e Historia
SAN LUIS. ESCENARIO Y PROTAGONISTAS GeografÃa e Historia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>SAN</strong> <strong>LUIS</strong>. <strong>ESCENARIO</strong> Y <strong>PROTAGONISTAS</strong><br />
Geografía e <strong>Historia</strong><br />
Mirta L. Fernández<br />
Mónica A. Oliveira<br />
Diego O. Espinosa<br />
1. San Luis, provincia mediterránea<br />
El espacio sanluiseño se despliega entre las latitudes de 37,34º y 36,56º sur. Un vasto<br />
territorio escasamente habitado en el marco mediterráneo de la Argentina.<br />
Sus 76.746 kilómetros cuadrados conforman un enorme rectángulo dentro del cual se<br />
desarrollan grandes ambientes y paisajes que confirman la<br />
diversidad que caracteriza a la provincia de San Luis.<br />
El escenario geográfico dominante se compone de<br />
sierras –modernas montañas labradas en antiguos bloques<br />
macizos- al norte y la extensa planicie pampeana al sur.<br />
Sobre este magnífico soporte natural, el hombre, a lo largo<br />
del tiempo, fue modelando paisajes en los que fue dejando su<br />
impronta de trabajo y civilización. Todo un sello que<br />
garantiza el esfuerzo puesto por la sociedad sanluiseña en pos<br />
del progreso.<br />
El dominio y conquista de este espacio no fue fácil.<br />
Requirió de un largo tiempo donde sociedad y naturaleza<br />
construyeron un diálogo complejo, pleno de tensiones y de<br />
acuerdos. En este permanente intercambio se establecieron<br />
las reglas del juego con el fin de ir diseñando una geografía<br />
cambiante y de cara al futuro, un futuro que, para nuestros<br />
antepasados, pareció lejano e incierto.<br />
Las dificultades se pusieron de manifiesto desde la<br />
primera<br />
hora. Tanto<br />
para aborígenes como para colonos, la tierra<br />
sanluiseña no sería un medio fácil de conquistar.<br />
El tiempo iría en ayuda de ambos y cada uno<br />
supo hacer del mismo el hábitat adecuado a sus<br />
intereses y a su cultura. Cada grupo indígena y<br />
cada tipo de inmigrante que fue llegando a este<br />
suelo, supo sacar provecho de las oportunidades<br />
que el territorio concedía, no sin antes pagar el<br />
duro derecho de apropiarse de sus beneficios.<br />
De esto da cuenta la historia. (Foto. Vista del<br />
piedemonte sanluiseño)<br />
2. La <strong>Historia</strong>, un medio para entender San Luis<br />
Pensar a San Luis supone tener en cuenta un paisaje cargado de pasado, de historia, un<br />
lugar donde todos nos relacionamos, estrechamos vínculos e interactuamos con ideas,<br />
sentimientos, necesidades, intereses tanto particulares como comunitarios, que en parte coinciden<br />
y en parte divergen.<br />
1
Pero esa pluralidad de ideas no ha sido obstáculo para nuestro crecimiento. Estos<br />
diferentes puntos de vista ponen a prueba nuestra tolerancia, virtud fundamental en la vida<br />
comunitaria, pero también ha dado origen a acuerdos normativos de la convivencia.<br />
A través del tiempo, los puntanos hemos ido configurando nuestra sociedad, afirmando<br />
rasgos culturales propios. Pero esta cultura esta en constante modificación porque no se remite<br />
simplemente a lo recibido del pasado, sino que también se nutre de las relaciones presentes, en la<br />
búsqueda de nuevos medios para transformar, mejorar y preservar el modo de vida de la<br />
comunidad.<br />
Nuestra identidad cultural no es estrictamente uniforme, sino que, por el contrario, se<br />
cuenta con un lenguaje común y un espacio de encuentro que posibilita el dialogo de una<br />
multitud de individuos, que advierten de sus gustos, preferencias, necesidades, creencias, etc.<br />
Para entender la cultura legada, usamos la historia.<br />
La historia es el resultado de los que escriben y piensan, los que recrean el pasado de la<br />
comunidad, los que acuden a diversos testimonios, escritos, orales, materiales, gráficos, restos<br />
arquitectónicos, etc. Investigar sobre los problemas históricos, es partir de la observación de la<br />
realidad en su contexto. En definitiva, revisando el pasado, podremos explicar el presente, y<br />
quizás podamos proponer y encarar soluciones futuras.<br />
Pero… ¿qué historia permite comprender la complejidad del mundo en que vivimos?<br />
La respuesta es una historia de procesos. Una historia que de cuenta de los cambios y<br />
movimientos que caracterizan la vida del hombre. Una historia que interrogue el pasado desde el<br />
presente.<br />
Para comprender nuestro mundo, uno de los principales caminos es pensar la historia<br />
desde una perspectiva múltiple.<br />
Otro de los caminos es trabajar con una amplia gama de fuentes.<br />
Y un tercer camino es ampliar los procedimientos que permitan comprender la historia.<br />
Con la memorización no basta, es necesario también plantear problemas, formular hipótesis,<br />
indagar, desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.<br />
Pero comprender y explicar no es el fin último de la enseñanza de la historia. Es<br />
también desarrollar una conciencia histórica que permita reconocernos como parte de una<br />
<strong>Historia</strong> que se inicio hace mucho tiempo y en la cual ocupamos un lugar, que nos permita actuar<br />
y proyectarnos conciente y efectivamente en la sociedad en que vivimos.<br />
Todas estas consideraciones y otras debemos tener en cuenta a la hora de enseñar<br />
historia, de cualquier tiempo y espacio. Hoy nos toca <strong>Historia</strong> de San Luis.<br />
Ahora bien, la realidad social, materia prima de la historia, es muy compleja. Una de<br />
las tareas más importantes en la enseñanza de la <strong>Historia</strong> es que los alumnos puedan pensar esa<br />
realidad. Pero, para pensarla, se necesita ordenarla de alguna manera. De ahí la importancia de<br />
contar con periodizaciones criteriosas.<br />
Pero, debemos tener presente que pueden haber muchas periodizaciones y no sólo una.<br />
Pueden existir tantas como tantos historiadores, profesores, maestros, e incluso alumnos piensan<br />
la historia. Para el caso de <strong>Historia</strong> de San Luis, proponemos la siguiente:<br />
• Etnohistoria<br />
• Tiempos de Conquista (siglo XVI, primeros años)<br />
• La colonización sanluiseña ( siglo XVII, los comienzos del poblamiento)<br />
• Hacia la organización institucional ( siglo XVIII)<br />
• Vaivenes políticos (siglo XIX.)<br />
• Tiempos Nuevos o actuales (siglos XX).<br />
2
3. Un medio geográfico difícil<br />
La aridez<br />
general a la que se<br />
somete todo el<br />
territorio, los<br />
magros suelos que<br />
ocupan enormes<br />
dimensiones, la<br />
escasez del agua,<br />
son algunos de los<br />
elementos que<br />
sirvieron de<br />
escollo ante las<br />
primeras<br />
intenciones de<br />
conquista y de colonización. Esto, sin mencionar la presencia del indígena, que dificultaba<br />
especialmente la ocupación de las planicies. Tal como la bibliografía que desarrollaron<br />
científicos, militares y viajeros hasta principios del siglo XX, San Luís fue en el imaginario<br />
social y político de aquel largo período, una tierra de paso, una travesía peligrosa más que una<br />
tierra promisoria para vivir.<br />
No cabe duda que el tiempo<br />
demostró lo contrario, pero todavía hoy<br />
quedan las secuelas de esa mirada en parte<br />
engañosa y en parte cierta de la oferta del<br />
medio natural. (Foto. Imagen satelital de<br />
la ciudad de San Luís y su sitio)<br />
San Luis se reparte entre sierras y<br />
planicies. El sector norte es serrano.<br />
Participando de la región de las Sierras<br />
Pampeanas –una unidad geomorfológica<br />
que se extiende hasta el Aconquija en<br />
Tucumán- estas montañas se reparten en<br />
todo el espacio septentrional de la<br />
provincia. En San Luis, la composición de<br />
estas montañas puede ser muy antigua. La<br />
sierra de San Luis, el bloque montañoso más grande, está compuesto por un basamento ígneo<br />
metamórfico con materiales rocosos que van del Proterozoico Superior hasta el Paleozoico<br />
(tiempos muy antiguos de la Tabla Geológica). Sin embargo, las montañas formadas en estos<br />
materiales, luego de haber pasado por diversos procesos, conforman modelados modernos,<br />
levantados finalmente con la fuerza del plegamiento andino y que todavía hoy dan cuenta de los<br />
procesos erosivos a los que se encuentran sometidas.<br />
Entre estas sierras – San Luis, Comechingones, Varela, La Estanzuela, San Felipe- y<br />
otras de origen distinto como el discontínuo sistema occidental (Quijadas, El Gigante,<br />
Guayaguas), se explayan espacios deprimidos que en general son resultado de bloques que se<br />
hundieron frente a los que se<br />
elevaron. Forman, según la<br />
denominación serripampeana:<br />
bolsones, llanos y valles. Tal es<br />
el caso de la extensa depresión<br />
“La diversidad ambiental que la pródiga naturaleza ha brindado al<br />
conjunto provincial es notable: sierras a las cuales la vegetación accede,<br />
organizada en pisos bien definidos por adaptación y especies, profundas<br />
quebradas cinceladas en la montaña y donde bosques en galería se<br />
exponen con todo su esplendor, vastas depresiones con escasa<br />
vegetación que gradualmente se ralea en dirección a extensas salinas.<br />
Completan estos ambientes los valles y la enorme planicie pampeana.<br />
En estas variadas formas, el hombre ha ido modelando un conjunto de<br />
paisajes singulares mediante la marcha de más de cuatro siglos de<br />
trabajo y con la ayuda gradual de herramientas, elementales en los<br />
primeros tiempos, de tecnología avanzada y de precisión en el presente, y<br />
que, en algunos casos, respondiendo a la lógica autodestructiva del<br />
modelo neoliberal, pone en riesgo el delicado equilibrio entre hombre y<br />
naturaleza” (Espinosa, D. 2001)<br />
Sierra: cordillera de dimensiones relativamente pequeñas<br />
y generalmente de un solo filo o plano cuspidal, con las<br />
dos vertientes laterales correspondientes. (Diccionario<br />
Ríoduero de Geografía, Madrid, 1974)<br />
3
occidental y el valle tectónico de Concarán o Conlara. Este es un extenso corredor alargado<br />
montado sobre un bloque hundido y encerrado entre los sistemas montañosos de San Luis y<br />
Comechingones.<br />
Este juego de bloques elevados y hundidos, son resultado de territorios antiguos que,<br />
debido a su vejez y dureza, no toleraron las fuerzas orogénicas que, en el caso de los Andes,<br />
cordillera construida sobre materiales blandos, sí<br />
pudieron plegarse a grandes alturas. En el caso de<br />
San Luís, la rigidez y resistencia del conjunto<br />
rocoso lo obligó a quebrarse en fragmentos que<br />
ascendieron (montañas) y otros que se hundieron<br />
(valles y depresiones).<br />
Por el sur, a diferencia de este caos<br />
topográfico, bellísimo por cierto y del que saca<br />
provecho hoy la creciente actividad turística, es el<br />
dominio de la planicie.<br />
La extensa llanura responde a la gran unidad<br />
de la pampa, en su sección occidental. En ella los<br />
suelos, que han evolucionado en función del clima y en particular de las precipitaciones, dan<br />
lugar a tierras de secano con muy buenos rendimientos y a una ganadería selecta. Esto, de hecho,<br />
sometido al riesgo frecuente de la sequía y los incendios. Sobre la planicie, de notable arreísmo<br />
(ausencia de cursos de agua), sólo dos ríos incursionan por sus bordes, El Desaguadero Salado<br />
por el oeste, en límite con Mendoza y el Quinto al norte, atravesando la llanura mercedina. Las<br />
aguas superficiales se resuelven entonces solamente con la presencia de numerosas lagunas que<br />
predominan hacia el naciente y que sirven de abrevadero de las numerosas estancias que se<br />
reparten en la región.<br />
El relieve sanluiseño también se enriquece de formas originales. El cerro El Morro, se<br />
localiza en las puertas del vasto valle de Concarán. Esta magnífica montaña de estructura circular<br />
y con engañosa forma de volcán se presenta aislada en la planicie. Con una altura importante,<br />
encierra en su parte más alta una depresión salpicada de pequeños conos de origen volcánico que<br />
se acomodan en anillo en torno a la superficie colapsada. Son varias las teorías sobre su origen,<br />
mucho más llamativas son las leyendas en torno a su presencia. (Foto. Imagen satelital de cerro<br />
El Morro)<br />
Otra forma fascinante a citar como ejemplo es<br />
la sierra de Quijadas, hoy, Parque Nacional (1991).<br />
Su valor conjuga la belleza de una naturaleza<br />
poderosa que ha sabido ser preservada, su valor<br />
paleontológico, su impronta arqueológica, ya que fue<br />
visitado y habitado desde tiempo huarpe y el ser un<br />
hito histórico. La sierra –de tiempos cretácicos, de<br />
origen mesozoico- es un gigante “vaciado”, debido a<br />
la fuerza erosiva que socavó sus entrañas de areniscas<br />
rojas, vulnerables al paso del tiempo y a los agentes<br />
erosivos. Los ríos son ejes de vida en la<br />
provincia.<br />
Si bien la naturaleza no ha sido pródiga en cursos de agua, los que existen han permitido en<br />
muchos casos organizar las pequeñas sociedades, en especial en los bordes serranos desde donde<br />
desaguan depositando en las planicies el rico elemento cargado de sedimentos. En torno a ellos<br />
una profusa literatura y un destacado folklore dan cuenta de la importancia que el agua ha tenido<br />
desde temprano en la historia local. Los más relevantes son el Quinto, el Quines y el Conlara,<br />
debido a que en torno a ellos se han desarrollado pueblos e importantes economías cuyos<br />
4
productos en otros tiempos recorrieron el territorio nacional. Se alimentan de una red destacada<br />
de arroyos que atraviesan el espacio serrano para desaguar en las planicies donde culminan con<br />
sus aguas evaporadas o infiltradas en los suelos arenosos y permeables. Cuando no, el agua,<br />
recolectada en embalses sirve de base para una red de canales que llegará a pueblos y ciudades<br />
donde se les dará un mejor uso.<br />
Esta red hidrográfica se compone de arroyos de corto recorrido, escaso caudal y de<br />
régimen simple, es decir, pluvial o pluvio – nival, según el tiempo y la estación. Son en muchos<br />
casos, no obstante, ríos bravos, de caudal violento en sus crecidas. Evidencia de su fuerza<br />
temporaria los lechos tapizados de enormes piedras y bloques arrastrados y redondeados por la<br />
fuerza del agua.<br />
Más allá de las limitaciones aparentes<br />
que muestran, son –junto a las quebradas y<br />
vallecitos que labran- lo más bello del paisaje<br />
natural sanluiseño. Verdaderos paraísos y<br />
magníficos ecosistemas que atrapan al turista y<br />
en especial a los buscadores de escenarios para<br />
fotografiar. (Foto. Sierra de las Quijadas)<br />
Chutunsa, Rosario, Luluara, Luján, San<br />
Francisco, El Tigre, Cortaderas, Los Molles,<br />
son nombres que van quedando en el recuerdo<br />
y que se reafirman cada vez que se cruzan los<br />
numerosos badenes de ruta cuando se va<br />
jalonando la montaña o atravesando la sierra.<br />
El clima, quizás la fuente generadora<br />
de toda forma y paisaje, es fundamental<br />
mencionarlo. En San Luis, es templado<br />
continental. Es decir que las temperaturas si<br />
bien, no son extremas como en climas cálidos<br />
tropicales o fríos, se presentan pronunciadas en las estaciones extremas: en verano, las mismas<br />
pueden ascender por arriba de los 30 grados y en invierno, los días más fríos pueden tener varios<br />
grados bajo cero. Esto es por la influencia continental, ya que en las proximidades del mar, éste<br />
suaviza notablemente la temperatura. (Clima Marítimo u oceánico). Por la misma condición de<br />
continentalidad la humedad llega de modo más limitado. En este sentido, hacia el este, el clima<br />
es de tipo subhúmedo, con precipitaciones que superan los 500 mm. Hacia el oeste, las<br />
precipitaciones disminuyen considerablemente, por debajo de los 300 mm, en especial hacia el<br />
noroeste, donde el desierto es acentuado. Esto es muy importante tanto para el asentamiento<br />
humano, el cual se ve obligado a replegarse hacia los bordes serranos, desde donde captar el agua<br />
necesaria, o hacia el este, donde se acentúa la actividad agropecuaria, que encuentra aquí suelos<br />
y pasturas mejores.<br />
La vegetación natural es respuesta directa al clima. Sometida a los rigores climáticos la<br />
masa forestal varía y se adapta a las condiciones locales. En general un manto boscoso original<br />
se distribuye sobre el territorio. Constituido de árboles leñosos, adopta el nombre local de monte,<br />
formación que en su parte septentrional es parte de la llamada provincia fitogeográfica chaqueña.<br />
Su dispersión y densidad depende naturalmente de las condiciones de humedad imperantes y por<br />
otro, especialmente hoy, a la actividad humana de explotación, que en las últimas décadas,<br />
lamentablemente ha provocado un retroceso acentuado del bioma en cuestión. El daño ya es<br />
irreparable hacia el sur, arrasando con los bosques de caldén, hacia el norte, en busca del<br />
quebracho primero y del algarrobo en tiempos modernos. Del mismo modo hoy, sobre el valle de<br />
Concarán, las explotaciones agropecuarias están deteriorando sensiblemente el monte que cubría<br />
el norte de este valle. Algunas especies relevantes del monte puntano son: algarrobo, quebracho,<br />
5
caldén, tala, chañar, espinillo. Entre las arbustivas, la jarilla y el piquillín. Fueron el “oro verde”<br />
que en parte justificó la ocupación del suelo sanluiseño. Una riqueza invaluable que cubrió las<br />
demandas del consumo regional y las necesidades de las pequeñas unidades familiares de otra<br />
época. Hoy, son víctima de la abusiva explotación del modelo de mercado.<br />
Haciendo referencia a la capacidad de adaptación al medio por parte de la flora puntana,<br />
cabe citar las especies halófilas, próximas a las salinas, al oeste de la provincia. Se cuenta con<br />
jume y zampa, que resisten vigorosamente los suelos salinos, olivillos se desarrollan sobre los<br />
suelos extremadamente arenosos, en algunos casos cubriendo y fijando los médanos que en el<br />
pasado ponían en peligro los cuadros de cultivo en el sur.<br />
La diversidad de especies como de formaciones vegetales fue una de las razones que<br />
justificaron la conquista y ocupación de esta tierra. Hoy está en peligro debido a las incorrectas<br />
intervenciones del hombre, en especial en las últimas décadas. Incendios, explotación del bosque<br />
y avance de cultivos, explotación de aromáticas, salinización excesiva de suelos, erosión, son las<br />
causas que ponen en peligro la diversidad biológica del medio natural en San Luis.<br />
Este medio complejo y duro fue el escenario que los primeros habitantes tuvieron que<br />
conquistar. De hecho, la relación que se construyó entre naturaleza y pueblos indígenas fue<br />
estrecha y sustentada en una magnífica capacidad de comprensión y adaptación de los indígenas<br />
al ecosistema.<br />
4. Los primeros actores: indígenas y conquistadores<br />
La presencia del hombre en la actual provincia de San Luis se remonta aproximadamente<br />
a unos 8500 años (unos 6500 ARC., de acuerdo con los resultados de las dataciones radio<br />
carbónicas). Se trata de un grupo que basó sus patrones económicos en la caza y la recolección,<br />
motivos por los cuales se vieron obligados a realizar movimientos cíclicos estacionarios entre las<br />
sierras de San Luís, buscando las zonas altas durante los estíos, y descendiendo a las zonas del<br />
monte durante los inviernos.<br />
Al intento de reconstruir algunos elementos de la historia de estos pueblos indígenas que<br />
vivieron en la región, antes y después del contacto con los europeos, se lo conoce con el nombre<br />
de etnohistoria.<br />
Estos primitivos pobladores dejaron plasmados en su arte rupestre aspectos de su<br />
civilización, pero el arte rupestre es algo más que la mera representación de las formas, es el<br />
producto final de una compleja conducta sintacto - simbólica. En San Luis, gracias a la<br />
investigación de incansables estudiosos como Dora Ochoa de Masramón, Consens, y otros, se<br />
han identificado gran cantidad de yacimientos con hermosas pictografías (pinturas rupestres), y<br />
petroglifos (cursos o incisiones en la superficie de la piedra).<br />
Existieron muchos factores de atracción de nuestro territorio, para la expansión<br />
hispano-criolla. Se pueden distinguir varias etapas en ese proceso de ocupación:<br />
• La primera comienza con la política de expansión de la Capitanía General de Chile y la<br />
corriente colonizadora proveniente del Oeste, que fundara San Luis, en Agosto de 1594,<br />
la ultima de las tres fundaciones decisivas en Cuyo.<br />
• En la segunda etapa se reconoció a la Sierra de San Luis como el lugar de amparo y con<br />
posibilidades de desarrollar una pequeña actividad extractiva. En este periodo se crearon<br />
poblados, estancias curatos y villas.<br />
• Una tercera etapa de ocupación fue alrededor de 1810, a partir de la cual San Luis, se vio<br />
envuelta en los acontecimientos del país. Allí vemos a un San Luis, comprometido con<br />
6
los sucesos de Mayo, de la Independencia, de la Confederación, en la etapa de la<br />
anarquía, en la guerra del Paraguay, en el conflicto con las montoneras.<br />
• La cuarta, correspondería al período a partir de 1869, donde se van delimitando los<br />
departamentos, construcciones de obras públicas hídricas de más envergadura, la<br />
construcción de caminos y la aparición del ferrocarril; sólo por mencionar algunos aspectos.<br />
• Finalmente, y ya dentro del siglo XX, tenemos un San Luis con un desarrollo<br />
agropecuario e industrial más importante.<br />
Si partimos del siglo XVI, (1594) podemos decir, que los “fundadores” de la ciudad, es<br />
decir, aquellos de los que existen constancias documentales de haber asistido a la fundación,<br />
son veintiséis, a los que hay que agregar a Juan Gómez Isleño, figura que transita caminos de<br />
leyenda, como los Michilingues que habitaban, según Gez, el valle del Chorrillo, de donde<br />
surgiera el nombre de Koslay, uno de sus caciques y el de la mítica Juana.<br />
Capitanes vinieron del poniente<br />
Por horizontes de nevada piedra,<br />
....................................................<br />
Capitanes de yelmo y armadura<br />
Sobre caballos con la crin espesa,<br />
Que asestaban sus cascos españoles<br />
En este suelo por la vez primera<br />
........................................................<br />
“Aquí será” –dijo una voz de mando<br />
Porque el aire es azul, el agua buena,<br />
Y la montaña nos ofrece amparo<br />
Si el indio quiere provocarnos guerra<br />
.....................................................<br />
El capitán entonces, con la espada<br />
Trazo en el aire una ciudad aérea,<br />
Dibujando la plaza y el ejido.<br />
Acá el Cabildo, mas allá la Iglesia<br />
El Fortín al llegar a las colinas<br />
Allá los ranchos de la soldadesca.<br />
.....................................................<br />
Y después silenciosos Michilingues<br />
Con su jefe, Koslay, a la cabeza,<br />
...................................................<br />
La Hija suya, una hija que tenia<br />
Suaves sus ojos y la cara fresca<br />
..................................................<br />
Miraba sonriente y en sus ojos<br />
Nido le hacia a la mirada<br />
De un soldado español en cuyo pecho<br />
Amor ardía en dolorosa hoguera.<br />
..................................................<br />
Juana Koslay, Juana Koslay, Oh<br />
Madre!<br />
..................................................<br />
Tú fuiste la semilla nuestra<br />
Y nos diste color americano<br />
Centurias antes que la Patria fuera.<br />
...............................................<br />
Oída la primera misa, el fundador procedió a constituir el Cabildo, leyendo los<br />
funcionarios designados por el. Este hecho implico la determinación de la jerarquía (categoría<br />
legal) de la población que se fundaba, sufragánea, por cuanto Mendoza, en la Provincia de Cuyo,<br />
era la ciudad capital, o Metropolitana, constituida en Corregimiento., de ahí que San Luis nació<br />
como una Tenencia de Corregimiento.<br />
7
El Cabildo es la expresión simbólica de la unidad administrativa, se puede afirmar que<br />
casi no”había materia en la vida colonial que no alcanzaran sus brazos”, según el historiador<br />
chileno Julio Alemparte. Dictaron leyes y reglamentos acerca del abasto, regadío, higiene,<br />
comercio, vialidad, docencia, costumbres, moralidad, etc. Es importante destacar que de las<br />
atribuciones del cabildo, que abarcaban todos los asuntos de la comunidad, nacieron los tres<br />
poderes del estado provincial. El Alcalde de Primer Voto se convirtió en Gobernador y Capitán<br />
General en 1820; la justicia elemental de los alcaldes ordinarios se transformo en el Poder<br />
Judicial, y el Capitulo de Regidores se transformo en la Honorable Sala de Representantes, actual<br />
Legislatura.<br />
El proceso de sedimentación de la población fue lento y aparece vinculado, además de la<br />
unidad administrativa (el Cabildo); a la unidad territorial (delimitada por la jurisdicción); a la<br />
unidad religiosa, (simbolizada por la Iglesia mayor)<br />
5. La sierra. Fondo de escenario de la primera fundación<br />
La sierra, forma dominante en el paisaje no sólo lo es por su figura espectacular<br />
dominando el horizonte, también constituye parte de un mecanismo inevitable para explicar el<br />
complejo sistema natural que allí funciona y que hasta fue decisivo en el asentamiento. Bajo la<br />
tutela de la sierra de San Luís, se llevó a cabo la fundación española, de manos de Chile, de la<br />
futura capital de la provincia, en 1594.<br />
El conjunto serrano se encuentra dominado por la sierra de San Luis, una unidad granítica<br />
moderna que se localiza en el centro norte del territorio. Le continúa la del Comechingones, de la<br />
misma naturaleza y espectacularidad, para después repartirse el territorio serranías menores de<br />
origen diverso. Este conjunto compartimenta el espacio en bolsones, llanos y valles que<br />
completan el espectro morfológico. Las montañas mayores –San Luis y Comechingoneslevantadas<br />
durante la era Terciaria, no sólo modelaron un espacio de orden fragmentario -propio<br />
de bloques elevados y bloques hundidos- sino que por su propia configuración constituyen un<br />
soporte climático e hídrico primordial. La forma adoptada de bloque basculado hacia el este y<br />
con sus frentes de falla enfrentando hacia el poniente la masa andina, con alturas que alcanzan<br />
los 2200 m, dan lugar a rampas naturales que permiten el ascenso de las masas húmedas del<br />
Atlántico. Estas condensan en altura y contribuyen al aumento promedio de las precipitaciones<br />
en todo el sector<br />
noreste del territorio,<br />
alimentando los<br />
numerosos ríos y<br />
arroyos que<br />
descienden en todas<br />
direcciones, en busca<br />
de las depresiones.<br />
(Gráfico. Bloque<br />
diagrama de la sierra<br />
de San Luis)<br />
La vegetación<br />
se ordena en función<br />
del gradiente de las<br />
precipitaciones y la<br />
humedad, el abrigo de<br />
las quebradas donde el bosque en galería se entrampa en los bordes serranos, y la altura, que<br />
define para el caso de la sierra de San Luis y de los Comechingones una disposición en pisos<br />
bien definida. A medida que se asciende hacia el antiguo bastión histórico de la sierra de San<br />
8
Luis, se pasa del conjunto arbóreo y arbustivo del monte, propio de las planicies y en franco<br />
retroceso, a los bosquecitos exuberantes de las pequeñas quebradas labradas por los arroyos,<br />
luego viene el “escalón” arbustivo dominante localizado arriba de los 1000 metros y, finalmente,<br />
los coironales herbáceos (entre 1000 y 1500 m) de los niveles más altos, tapizando las pampas de<br />
altura.<br />
Los ríos modelan los macizos graníticos encajándose en las formas rejuvenecidas por los<br />
procesos geológicos y forman una compleja red hídrica de escasos caudales que toman dos<br />
direcciones principales para el caso de la sierra de San Luis: norte y sureste. Un sistema de fallas<br />
coronado por domos de origen<br />
volcánico –sistema de Carolina<br />
(cerros Tomolasta, Sololosta entre<br />
otros), cerros del Rosario- y que<br />
remata en el cerro el Morro ya en<br />
la planicie, obra de divisoria para<br />
los cursos de agua que, en el mejor<br />
de los casos movilizan caudales de<br />
hasta 5 m3/s. Los ríos que<br />
descienden por la gradual<br />
pendiente oriental, son colectados<br />
finalmente por el Conlara,<br />
encajado sobre una fractura que<br />
constituye el límite este de la sierra<br />
y que ha definido toda una cultura<br />
de asentamientos humanos y de<br />
agricultura bajo riego tradicional. (Foto. Quebrada y arroyo serrano)<br />
Para el caso de la falda occidental, enormes frentes de falla caracterizan a la sierra de San<br />
Luis y la de los Comechingones. Los cortos ríos modelan en ellos profundas quebradas y<br />
descienden en un patrón subparalelo dominante que al entrar en contacto con las depresiones<br />
gravo arenosas se insumen rápidamente, luego de haber depositado los materiales transportados<br />
en pequeños conos aluviales que descansan sobre la unidad pedemontana.<br />
Es en estos elementos descriptos donde se configura la fórmula básica de asentamiento,<br />
propio del modelo vigente en el conjunto de las sierras pampeanas, excelentemente descriptas<br />
por Daus. Es el piedemonte serrano entonces, conocido como la “costa” donde aparecen las<br />
localidades, ordenadas en un rosario de pueblos cuyo sitio conjuga el agua de los ríos y arroyos,<br />
antes que esta desaparezca en los espesos suelos de valles y depresiones, los escasos suelos<br />
aportados por el transporte de los cursos de agua, el abundante aporte de la vegetación y el<br />
macizo protector de la sierra, tanto como moderador climático como ante las incursiones<br />
indígenas. Se dispusieron así, de este modo, los pueblos del faldeo occidental de la sierra de San<br />
Luis: Villa de la Quebrada, Nogolí, San Francisco, Luján y Quines, mientras que para la falda<br />
occidental del Comechingones, los pueblos desde Merlo hasta la Punilla constituyeron los de la<br />
“costa” sanluiseña: además de los citados, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Papagayos, Villa<br />
del Carmen.<br />
6. La colonización sanluiseña<br />
Dos grandes etapas se pueden reconocer en la historia del poblamiento sanluiseño. La<br />
primera corresponde al norte de la provincia, extendiéndose desde los tiempos de la conquista<br />
hasta mediados del siglo XIX.<br />
La planicie sureña debió esperar mucho tiempo para su ocupación efectiva. Los<br />
factores históricos son complejos pero la ausencia del agua superficial y el peligro del indio<br />
9
como dominantes justifican plenamente el retraso de la incorporación del sur a la organización<br />
espacial del territorio.<br />
Los primeros tiempos fueron difíciles. Desde la fundación, y por dos largos siglos, se<br />
puede decir, las condiciones imperantes y el aislamiento fueron dos factores que limitaron el<br />
asentamiento humano.<br />
Así, llegamos al siglo XVII, con los duros comienzos del poblamiento. Las primeras<br />
preocupaciones del Cabildo, se centraban en conseguir que el Gobernador de Chile confirmara la<br />
fundación realizada por Jofré, y limitara las aspiraciones mendocinas, deslindando las<br />
jurisdicciones en el Desaguadero y liberaran a los indios puntanos de trabajos y dependencias<br />
fuera de sus tierras. Otra preocupación era el límite con Córdoba. Estos hechos demuestran que<br />
San Luis quería ser más que un fortín o lugar de<br />
paso. La población, fue en aumento hasta 1630,<br />
año en que esta jurisdicción sufrió los efectos de<br />
la peste introducida desde el Tucumán y el<br />
Litoral. Por otra parte, el cabildo se preocupó<br />
porque las vecindades se otorgasen a moradores<br />
puntanos, y no a quienes vivían en San Juan o<br />
Mendoza. (Foto. Ilustración del Cabildo de San<br />
Luis)<br />
En este siglo vio la luz un pueblo que sería<br />
llamado a tener gran importancia histórica en<br />
tiempos venideros, nos referimos a San Francisco.<br />
El Capitán Francisco Sánchez Chaparro, vecino<br />
de San Juan, solicitó el 5 de Abril de 1673, al<br />
Gobernador de Chile (Don Juan Henríquez) le<br />
hiciera merced de 10.000 leguas cuadradas “que<br />
están vacías, en un valle que llaman San Francisco, en la jurisdicción de la ciudad de San Luis de<br />
la Punta”. Para 1864, el núcleo de la población antigua (que ahora se denomina Banda Sud) se<br />
agrupaba alrededor de la plaza que hizo delinear el entonces gobernador Barbeito y se componía<br />
de 48 vecinos. La construcción de un templo del otro lado del río, dio origen a la Villa Nueva o<br />
Banda Norte.<br />
Otro poblado que en este siglo tiene su origen es San José del Morro, que surgió de la<br />
capilla construida aproximadamente en la primera mitad de este siglo por don Pablo Suárez.<br />
El Morro es un topónimo que aparece en un expediente levantado en Córdoba en Octubre<br />
de 1614, el cual relata acontecimientos que datan de 1580. Según el padre Cabrera este lugar era<br />
conocido con anterioridad a la conquista hispánica como tierra de Cambatac, donde señoreaba el<br />
Cacique Coyumel.<br />
Durante estos tiempos San Luis soporto estoicamente las repetidas maloqueadas.<br />
En cuanto al cauce religioso, y siguiendo a Verdaguer, se sostiene que “el convento<br />
dominico de San Luis de Loyola, fue fundado, según parece, a principios del siglo XVII por el<br />
Prior del Convento de Mendoza y Vicario Provincial de los conventos de Cuyo Acacio de<br />
Naveda, quien en 1603 nombro vicario del convento de San Luis al Pbro. Antonio Garcés”.<br />
También fue importante la labor evangelizadora desplegada por la Orden de los<br />
Predicadores.<br />
Los Mercedarios cimentaron la advocación de Nuestra Señora de la Merced.<br />
Llegado el siglo XVIII, San Luis se encontraba preocupado por afianzar su jurisdicción.<br />
El indio continuaba siendo una de sus preocupaciones , por eso se establecieron en diversos<br />
parajes destacamentos militares, cuyos integrantes además de cumplir con su función especifica,<br />
cultivaron la tierra y criaron ganado mayor y menor. Así nacieron pequeñas poblaciones que<br />
10
fueron adquiriendo mayor importancia al concentrarse junto a oratorios y pequeñas capillas<br />
construidas por particulares. De este modo surgieron, entre otros, Renca y Santa Bárbara.<br />
A mediados del siglo XVIII, la Iglesia del Sr. De Renca era parte indisoluble de la<br />
fisonomía y del espíritu de la región y además era visitado asiduamente por los obispos y<br />
delegados de Chile.<br />
Ya hacia 1810, cuenta con una escuela de primeras letras que daba albergue a los<br />
primeros doce alumnos. Se puede decir que desde el siglo XIX tenemos a Renca como uno de<br />
los lugares más interesantes y pintorescos de la provincia.<br />
Pa lo pagos de Renca<br />
Voy con mi bayo<br />
3 de mayo se acerca<br />
Fiesta del año<br />
Fiesta del año. Si<br />
De los puntanos.<br />
De día promeseando<br />
Luego cantando<br />
Y de noche en las carpas<br />
Ya estoy prendido,<br />
Empinando unos tacos<br />
Muy divertido<br />
En una cueca luego,<br />
Mucho me empeño,<br />
Porque yo soy puntano<br />
Criollo renqueño.<br />
(Gato) José A. Zabala<br />
Es muy importante destacar, en el ámbito religioso, la labor desplegada por los jesuitas<br />
establecidos en La Estanzuela. Cuando fueron expulsados por Real Cedula de Carlos III en<br />
1767, de España y de todo territorio americano, quedó una biblioteca formada por más de 300<br />
volúmenes en latín, romance, portugués, francés. Expulsados los jesuitas, los dominicos de<br />
inmediato tomaron a su cargo la enseñanza de las primeras letras.<br />
En 1776, se creo el Virreinato del Río de la Plata, el cuarto y último de los establecidos<br />
en América Española. En ese entonces, la Provincia de Cuyo fue separada de la Gobernación de<br />
Chile, y agregada al Virreinato como parte de la Provincia de Tucumán .No obstante, durante 33<br />
años, eclesiásticamente continuo bajo la jurisdicción del obispado de Santiago. (Verdaguer).<br />
San Luis, se afianzaba en su economía. Existen varios testimonios del quehacer de los<br />
pobladores que evidencian que además de la ganadería, practicaban la artesanía de la madera,<br />
que se vendía tanto en San Juan como en Mendoza. También la jurisdicción puntana era rica en<br />
especies silvestres, como guanacos, avestruces y venados, base de una primera explotación de los<br />
ecosistemas naturales.<br />
La toponimia permite conocer otros datos, por ejemplo, la Majada y Cuchicorral. Si el<br />
primero prueba la existencia de cabras y ovejas, el segundo certifica que el cerdo también<br />
brindaba su aporte a la economía puntana. Las mulas, criadas principalmente en las cercanías del<br />
Morro, Paso Grande y Saladillo, fueron preciados artículos para el intercambio comercial con las<br />
provincias del norte.<br />
11
El ganado cimarrón prosperaba, y los puntanos detrás de el recorrían asombrosas<br />
distancias., llegando a Sierra de la Ventana, Litoral Atlántico, Melincue, etc. Para capturar al<br />
ganado cimarrón se organizaban las vaquerías<br />
Los documentos también consignan frutales y cultivos que daban importancia en sus<br />
chacras. En cuanto a la industria se testimonia que las mujeres trabajaban en el tejido de ponchos<br />
y frazadas que se conducían a Chile y de allí retornaban lencería y otros efectos en cambio.<br />
Paralelamente a la tejeduría, se desarrolló la artesanía del cuero.<br />
Alrededor de 1785, se fomentó el laboreo de yacimientos auríferos en las Sierras de San<br />
Luís, particularmente en el paraje donde Sobremonte hizo delinear la población de Carolina .En<br />
1797, vio la luz la Villa de Melo, (actual Merlo) en memoria del Virrey don Pedro Melo de<br />
Portugal.<br />
Para esta época San Luis mantenía un activo comercio con las provincias limítrofes,<br />
basado principalmente en su producción ganadera; si bien en el territorio, la capital económica<br />
era Renca, ubicada en el borde oriental de la sierra de San Luis, y que superaba las 3500<br />
personas en su jurisdicción, mientras que, nuestra ciudad, la futura capital de la provincia, no<br />
llegaba a las 700 personas.<br />
7. <strong>Historia</strong> institucional en el siglo XIX<br />
Así estaba San Luis cuando comienza el siglo XIX, época de notables vaivenes<br />
políticos y decisivo impacto en la historia del país. San Luis también fue protagonista.<br />
Durante las invasiones inglesas, no solo contribuyo con hombres, sino armas y<br />
municiones y otros donativos. Pero estas invasiones le trajeron otras inquietudes. Recibió 50<br />
prisioneros británicos y más tarde otros 40 que la ciudad de Mendoza no quiso recibir. Se<br />
convirtió en cárcel mediterránea.<br />
Producida la Revolución de Mayo, a San Luis le cupo la gloria de ser la primera<br />
provincia que se adhirió a la misma, al decir de Víctor Saa. Es sabido que la circular del 27 de<br />
Mayo de 1810, enviada por La Primera Junta de Gobierno invitaba que las provincias enviasen<br />
sus diputados para que se incorporaran a ella, conforme y por orden de llegada a la Capital. El<br />
diputado electo por San Luis fue don Marcelino Poblet.<br />
Hacia 1812, (4 de Agosto), se concluyo el padrón mandado a confeccionar por el<br />
entonces Teniente Gobernador don José Lucas Ortiz. La población total de San Luis y la<br />
campaña alcanzaba 16.878 habitantes de los cuales 7813 eran varones y 9065 mujeres. El total<br />
general se hallaba formado por los siguientes grupos sociales: 10890 españoles americanos, 25<br />
españoles europeos, 4491 indios y 1472 negros.<br />
Conforme a los acontecimientos que se estaban desarrollando en Buenos Aires, el<br />
gobierno de esa provincia había resuelto la formación de un escuadrón de Granaderos a Caballo.<br />
San Luis colaboró con 204 hombres, sobre un total de 476 individuos que componían el pie de<br />
fuerza del Regimiento de Granaderos, en Diciembre de 1812. En el combate de San Lorenzo, el<br />
tributo de sangre puntana también fue el mayor, de los 14 granaderos muertos en la mañana del<br />
3 de Febrero de 1813; 3 eran puntanos, y se llamaban Januario Luna, Basilio Bustos y José<br />
Gregorio Franco. Descansan hoy, definitivamente en el templete del “Monumento al Pueblo<br />
Puntano de la Independencia”. San Luís lo había dado todo en aras de la libertad y la<br />
independencia, y cuanto San Martín solicitaba de la pobreza y miseria, San Luís lo entregaba:<br />
cartucheras, y pólvora, caballos y mulas, charqui y frutas secas y otros menesteres. Ese<br />
sacrificio y esa entrega quedaron reflejadas para la eternidad en los sentidos, dolorosos pero<br />
bellos versos del poema “Digo el llamado“ de Antonio E. Agüero.<br />
Corría el año 1813 y en Buenos Aires se convocaba a la Asamblea General, cuyo<br />
principal objetivo era sancionar una Constitución, (que no logra), pero da una gran obra<br />
legislativa en todos los ordenes de la vida de gran trascendencia y que muchos de esos<br />
12
principios están contenidos en nuestra constitución Nacional. Por San Luís, fue designado a esa<br />
Asamblea Augusto José Donado.<br />
Otro hecho que merece destacarse es que Juan Martín de Pueyrredon, que fuera<br />
confinado a esta ciudad después de la Revolución del 8 de Octubre de 1812, llego a esta en los<br />
primeros días de 1813 y adquirió a don Maximiliano Gatica las tierras de La Aguada y por<br />
mediación de Dupuy (entonces Gobernador) fue elegido representante por San Luis ante el<br />
Congreso de Tucumán.<br />
Así se llega al año 1820 cuando la provincia de San Luís declara su autonomía. Le<br />
correspondió a Don José Santos Ortiz conducir el destino de esta provincia. Le sucedió después<br />
de 8 años Don Prudencio Vidal Guiñazu. Su gobierno estuvo signado por la lucha entre federales<br />
y unitarios y por los malones (indígenas del sur).<br />
El furor de los enfrentamientos entre unitarios y federales, quedaron reflejados en<br />
cientos de coplas populares, como esta que solían cantar los federales puntanos:<br />
“el general Lavalle<br />
con toda su gente<br />
no sirve para nada<br />
ese indecente”<br />
Por cierto que los cánticos unitarios no se quedaron atrás en inventiva ni en<br />
agresividad:<br />
“Lorito verde<br />
Lorito real<br />
Mas vale ser perro<br />
Que federal”<br />
Lentamente pero sin pausa San Luís continuaba avanzando.<br />
El Gobernador de San Luis, Pablo Lucero, en 1851 viajo a San Nicolás de los Arroyos<br />
para participar de la reunión que formaría el preliminar de la Constitución Nacional. Los<br />
diputados por San Luis a ese Acuerdo fueron los doctores Delfín Huergo y Adeodato Gondra.<br />
El gobernador Lucero gobernó por 14 años, desplegó una interesante y fecunda labor y falleció<br />
en San José del Morro. Una actitud para destacar: fue el primero en estas tierras en venerar la<br />
memoria de San Martín. Una de sus acciones importantes fue la de introducir la imprenta en<br />
1848. A los pequeños avisos pronto le siguieron hojas enteras y el último domingo de 1858 ya<br />
durante el gobierno constitucional de Justo Daract se publico el primer periódico: La Actualidad.<br />
`Pronto aparecerían otros periódicos, que representaban las distintas ideologías y corrientes de<br />
pensamiento de la clase gobernante de San Luis y que conseguía adeptos en la sociedad puntana,<br />
como por ejemplo: “El Porvenir”,”El Centinela Puntano”, “El Oasis,” “El Loro” ,”El Telégrafo”<br />
“La Independencia, “La Reforma “ y muchos mas.<br />
En 1855, el 29 de Septiembre, el Senado y la Cámara de Diputados de la<br />
Confederación Argentina, reunidos en Congreso, sancionaron una ley por la que se aprobaba la<br />
Constitución de la Provincia de San Luis, la que recibió varios cambios hasta el presente.<br />
En la década del 60, llega a la presidencia de Nación el General Bartolomé Mitre. Y en<br />
San Luis, hay un clima de ebullición por varios hechos políticos. En esas circunstancias llega al<br />
poder el Coronel Juan Saa, conocido como “Lanza Seca”. A ‘el lo encontramos como interventor<br />
en San Juan tras el asesinato del Gobernador Virasoro; lo encontramos también en Pavón y en el<br />
alzamiento de los caudillos, junto a “ Chacho” Peñaloza y Felipe Varela.<br />
Otros hechos destacados de esta década lo constituyen la creación del Colegio de<br />
Niñas, bajo la dirección de Doña Rosario Lucero de Saa; y la instalación del Colegio Nacional,<br />
13
creado por Decreto del primero de Diciembre de 1868 e inaugurado el Jueves 6 de Mayo de I869<br />
con 37 alumnos bajo la dirección del Pbro. Norberto Laciar.<br />
El progreso era lento pero firme. Lo demuestran varios hechos, que permiten evaluar el<br />
cambio en el paisaje urbano y la evolución de las instituciones sociales, de los cuales<br />
mencionaremos algunos a titulo ilustrativo:<br />
• En 1878 se decide la apertura de la actual Plaza Coronel Pringles, conociéndola<br />
primero como “Potrero de los Reyramos” y luego como “Parque Pringles “y<br />
“Plaza de las Flores”. En el futuro, debido a su posición estratégica y equidistante<br />
entre la Actual Plaza Independencia –primer centro ocupacional-, la primera<br />
Estación de Trenes ubicada donde actualmente se emplaza el Rectorado de la<br />
Universidad Nacional de San Luis y la apertura de la Avenida diagonal, hoy Pte.<br />
Arturo Illia, adquirió importancia hasta convertirse en el centro neurálgico de la<br />
ciudad.<br />
• En el ámbito educativo es interesante destacar la sanción el 17 de Abril de 1872<br />
de la primera Ley de educación con que contó San Luís, la cual declaraba<br />
obligatoria la instrucción primaria y determinaba un fondo propio para las<br />
escuelas y la instalación de bibliotecas populares. Esta ley es anterior a la que<br />
sanciono el Congreso en Buenos Aires y mereció las felicitaciones de Sarmiento.<br />
También en este aspecto, pero allá por 1884 se crea la Escuela Normal de Niñas<br />
actualmente el Centro Educativo Nº 2 “Paula D. de Bazán”. La edificación con su<br />
importante arquitectura embellece junto a otros edificios públicos como el Banco<br />
Hipotecario y su sobria esbeltez, una de las esquinas de la Plaza Pringles, la que<br />
va cobrando rápida importancia.<br />
• La Iglesia Catedral anuncia enriquecer aún más la Plaza cuando el 25 de Mayo de<br />
1883 se coloca la piedra fundamental sobre la cual se levantará años después su<br />
soberbia mole, cuya arquitectura hace de la misma una de las catedrales más<br />
bellas de Argentina y Latinoamérica. (Foto. Imagen de la catedral de San Luís)<br />
• En 1881, San Luis entra en la era del ferrocarril. En ese año se inaugura la<br />
Estación de Trenes, la que posibilitó el<br />
intercambio comercial y de<br />
comunicaciones y a la vez determinaba el<br />
surgimiento de pueblos a su vera, que poco<br />
a poco se iban insertando en la estructura<br />
productiva. Al lado de la estación y en<br />
donde hoy se levanta la Terminal de<br />
ómnibus “Juan Martín de Pueyrredon” se<br />
formó el paseo público denominado “Plaza<br />
Colon”.<br />
• La sociedad puntana concentraba sus<br />
actividades recreativas en lugares abiertos<br />
como la Plaza o el Teatro del Club Social,<br />
creado este ultimo en 1880. Era el lugar de<br />
reunión de lo más granado de la población.<br />
A esto se suma la creación del Parque<br />
Centenario en el Este de la ciudad, un importante lugar de esparcimiento. El<br />
primero de estos lugares (el Teatro) se perdió irremediablemente ya que donde se<br />
encontraba, en la intersección de las calles San Martín y Belgrano, hoy funciona<br />
el Supermercado Aiello. El segundo, sufrió transformaciones, porque el parque<br />
fue luego la Chacra Experimental donde se hicieron importantes cultivos de vides,<br />
14
frutales y especies forestales, y a fines de 1995 se convirtió en el “Parque de las<br />
Naciones”.<br />
Coincidente con el progreso que pregonaban los hombres de Buenos Aires, los de San<br />
Luis hicieron lo propio. Era la época de los dos gobiernos de Zoilo Concha, de Mauricio<br />
Orellano, de Videla, del Interventor Daniel Donovan, y Laurentino Quiroga. Era la época del<br />
“Centro Unión y Progreso” que se fundo en el Colegio Nacional, y que con disertaciones<br />
semanales buscaba responder a los fines de la educación.<br />
En ese entonces, por ley, se dio nombre a los 8 departamentos de la Provincia” La<br />
Capital, Coronel Pringles, General San Martín, General Belgrano, Ayacucho. General<br />
Pedernera, Chacabuco y Junín.<br />
Por aquellos años aparecieron la primera novela titulada “Raquel” del Dr. Arturo<br />
Domínguez y el primer libro de versos: “Penumbras” de Emeterio Perez.<br />
Tratando de cuidar la moral de las jóvenes, se dicto un decreto destinado a reprimir la<br />
vagancia de las mujeres y se estableció para ella el “boleto de conchavo”, y “las que se<br />
encontrasen sin este boleto, vagando o en los bailes, permitidos o no, serian conducidas a la Casa<br />
del Buen Pastor”.<br />
8. Ingresando al siglo XX<br />
San Luis sigue preocupada por el progreso, a medida que la ciudad crece lentamente va<br />
incorporando nuevos elementos que influyen en su fisonomía edilicia, a la vez que algunos<br />
servicios importantes cambiara su funcionalidad y dinámica.<br />
Surge el Boulevard Norte, el cual se llamara Avenida Quintana y hoy Avenida Illia, que<br />
con el tiempo se convertirá en uno de los paseos mejor registrados por la vecindad en sus<br />
recorridos, rompiendo con el esquema de la cuadrícula que se venia respetando desde su<br />
fundación. Apenas comenzado el siglo, la Intendencia Municipal permite a San Luis conocer el<br />
cemento armado a la vez que inaugura el alumbrado a gas en la sección sur.<br />
La vida social sigue incorporando elementos para distraer a los puntanos, en este caso<br />
fundándose el Velo Club Puntano. Las actividades religiosas y culturales siguen tomando las<br />
calles de la ciudad, como en 1912, cuando se deja inaugurada la estatua ecuestre del Coronel<br />
Juan P. Pringles, en la Plaza homónima, obra del escultor Rafael Radogna.<br />
Esta breve reseña no agota la enumeración de eventos, acontecimientos y otros<br />
elementos de carácter arquitectónico y escultórico que enriquecieron el patrimonio cultural y<br />
edilicio de nuestra ciudad. Es oportuno mencionar aquí el edificio de la Casa de Gobierno,<br />
verdadero palacio de líneas renacentistas italianas o la magnifica Escuela Lafinur, ubicada donde<br />
antiguamente fue lugar terminal de carretas.<br />
Para los años 1900 en la región sur fueron creados los partidos de Vicente Dupuy y Justo<br />
Daract, también se delinearon los pueblos de Buena Esperanza y Fortuna. Paralelamente se<br />
formo otra población que se llamaría Presidente Quintana y que hoy es Juan Llerena.<br />
No obstante todos estos acontecimientos que la clase gobernante halló progresistas la<br />
situación socioeconómica de la población de San Luis, no era de las mejores. Al respecto se<br />
puede citar en 1908 la realización de la primera manifestación obrera de la ciudad, a la que<br />
obviamente le siguieron muchas más, constante que sigue hasta nuestros días, al igual de lo que<br />
ocurre en el resto del país. Ya por ese entonces el fotógrafo José La Vía, a través de su tarea<br />
transmitía su mensaje provincial más allá de los límites de San Luis<br />
Este siglo XX, en sus albores, trajo a la Firma Cappa y Gazzari, que realizó la primera<br />
exhibición de vistas cinematográficas, con tanto éxito que tuvieron que abrir un salón para tal<br />
efecto.<br />
En el ámbito de la salud, allá por la segunda década del siglo XX (precisamente en 1922)<br />
se creó en la ciudad de San Luis la Asistencia Pública, que contó con lugar propio, farmacia y<br />
15
ambulancia, cuyo servicio era gratuito. En el interior de la provincia, todavía era muy extendida<br />
la práctica del curanderismo. También en este aspecto se realizaban campañas sanitarias para<br />
contrarrestar la hidatidosis, el chagas y la brucelosis.<br />
En esta etapa la educación también era preocupación, y se puede constatar con números:<br />
en 1922 habían 73 escuelas y 5000 alumnos, y en 1926 el número de escuelas ascendió a 106 y la<br />
población escolar a 8000. Se crearon luego, escuelas unipersonales, escuelas de categoría 3.<br />
jardines de infantes,, no solamente en la Ciudad de San Luis, sino para Villa Mercedes, Los<br />
Puquios, El Chañar, Las Vizcacheras, Escuela Normal en Concarán ; el ciclo de agrónomos con<br />
orientación en granja en la Escuela Técnica Nro. 4 Aerotécnica de San Luis.<br />
En lo político, tanto a finales del siglo XIX y comienzos del XX, San Luis, soporto varias<br />
intervenciones federales por distintos motivos (irregularidades en los Poderes de Gobierno. o por<br />
profundas disputas entre partidos políticos).Además, los avatares políticos de Buenos Aires, por<br />
ejemplo los golpes de estado también repercutieron en San Luis como era de esperar.<br />
Llegado el año 1973 se firmo el Acta de Reparación Histórica entre las provincias de San<br />
Luis, La Rioja, y Catamarca, lo que significo el comienzo de una serie de reivindicaciones<br />
económicas, y entre ellas los proyectos de radicación industrial; que se fueron concretando a<br />
partir de 1983 con suerte muy diversa. Con el tiempo, muchas de ellas, terminada el plazo de<br />
promoción industrial, levantaron las instalaciones, dejando en la provincia muchas familias sin<br />
trabajo, y a los gobiernos un problema a solucionar.<br />
También este siglo vio adelantos en las obras hídricas, que beneficiaron la potencia<br />
eléctrica de la provincia. Y, así, San Luis avanzaba, lenta, dolorosamente, pero sin pausa, cuando<br />
llegado 1976, se produce el último Golpe de Estado que dejó, además de muertos y<br />
desaparecidos, y justamente por eso, rencores, odios que aun hoy palpitan en la sociedad<br />
argentina.<br />
En 1983, el país vuelve a la democracia, en el orden nacional con el Dr. Raúl Alfonsín,<br />
referente máximo del radicalismo; y en nuestra provincia, con el Dr. Adolfo Rodríguez Saa,<br />
exponente del justicialismo.<br />
La provincia comienza una nueva etapa, hay incremento económico como consecuencia<br />
de la promoción industrial, (a la que hicimos referencia), aumenta la población a raíz de las<br />
migraciones de países limítrofes y su arraigo en la Ciudad. Se hacen viviendas, en un principio<br />
con la ayuda del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), y luego con otros planes.<br />
En educación se sanciono el decreto 846, que dispuso la regionalización de las tareas<br />
educativas y culturales, creando seis regiones: San Luis Capital; Villa Mercedes, Nueva Galia,<br />
Concarán, Paso Grande y Luján<br />
En una nueva Reforma de Nuestra Constitución se crearon la Cámara de Senadores y e<br />
Cargo de Vicegobernador, entre otras modificaciones.<br />
En nuestros días tenemos un San Luis que avanza, que quiere lograr un rango importante<br />
entre las demás provincias argentinas, lo hace muchas veces con dolor, con broncas, con alegrías,<br />
con pasiones encontradas, pero se debe hacer .Desde sus orígenes, su transitar por la historia fue<br />
difícil, y hoy en este mundo globalizado debemos reafirmar nuestra identidad, y sentido de<br />
pertenencia. Nuestros hijos merecen lo mejor.<br />
En esta apretada síntesis de la <strong>Historia</strong> sanluiseña quedaron muchísimos aspectos que son<br />
interesantes de estudiar y que nos ayudan a conocer, entender a nuestro pueblo grande, como por<br />
ejemplo: la música, el folclore, los inmigrantes, el arte en todas sus manifestaciones, el desarrollo<br />
económico, el turismo urbano y rural, y mucho más.<br />
Encontramos hoy un San Luis preocupado por fortalecer la política tecnológica, por unir<br />
las diferentes regiones con una extensa red caminera, por participar cada vez más en el mercado<br />
exportador, por insertarse efectiva y eficazmente en el proceso de la globalización. Estar inserto<br />
en este proceso significa para la provincia, adoptar políticas activas como por ejemplo,<br />
desarrollar mas intensamente la agricultura en la pampa húmeda y extender sus límites , lo que a<br />
16
sus vez implica trasladar la ganadería a regiones pampeanas periféricas, desarrollar con mas<br />
fuerza la industria agroalimentaria, mejorar la provisión de agua de riego. También este proceso<br />
de globalización debe hacer implementar políticas tendientes a reafirmar nuestro sentido de<br />
pertenencia al lugar, rescatando lo autóctono, la tradición, y con políticas activas respecto al<br />
turismo ambiental, dado que el paisaje combina armoniosamente montañas, planicies, espejos de<br />
agua; también al turismo cultural-educativo atrayendo inversores provinciales, nacionales e<br />
internacionales y desarrollando una activa propaganda y difusión en todos los ámbitos.<br />
Las vicisitudes sufridas por nuestros antepasados, desde la conquista y colonización,<br />
nuestra circunstancia como posta y lugar de avanzada en el “desierto” la inseguridad frente al<br />
indio, no doblegaron a la primera sociedad puntana. Gracias a ella y a su permanencia es que<br />
contamos hoy con una ciudad pujante que solo nos pide que la conozcamos para quererla y<br />
defenderla, que aprendamos a vivirla y a protegerla de otros ataques, aquellos que hacen a la<br />
marginalidad, a la incultura, a la soberbia, al odio. Debemos ser ciudadanos comprometidos, con<br />
protagonismo, para corregir actitudes y situaciones que van en desmedro de nuestra comunidad.<br />
La memoria nos proporciona identidad. La historia, es la memoria de los pueblos…<br />
9. Las regiones y sus ambientes<br />
Sobre el vasto cuadrilátero provincial, y como resultado de la combinación de formas<br />
provenientes del variado dispositivo natural y por otra parte, de la gestión humana desplegada en<br />
el tiempo, se reconocen las siguientes regiones:<br />
La sierra de San Luís<br />
La sierra es un referente indiscutible en la geografía sanluiseña: su silueta es parte<br />
indiscutible del paisaje y además, fue un hito en el proceso histórico de ocupación en estas<br />
tierras. “Cabe señalar que Renca, localizada sobre el borde oriental del macizo serrano y al<br />
borde del Conlara, fue la verdadera capital económica del territorio, mientras la ciudad se debatía<br />
entre malones y tiempos de subsistencia. Renca era el centro de acopio más importante y hacia<br />
allí se dirigían los productos tanto serranos como de un ámbito importante de la región cuyana.<br />
Lana, tejidos, minerales que luego, por el valle enfilaban hacia el norte, el Alto Perú, obligados a<br />
seguir el largo derrotero signado por la metrópoli española.” (Espinosa, 2001)<br />
La presencia de la sierra de San Luis fue desde los primeros tiempos de conquista, el<br />
escenario panorámico que acompañó la vista de los primeros colonos. Este “bastión” serrano<br />
brindó la necesaria protección frente al<br />
peligro del indígena y “es en ella o en<br />
torno a ella que se configuró el primer<br />
esquema de asentamiento”. Con sus<br />
casi 4.000 km2 es un original espacio<br />
recorrido por una densa red hídrica,<br />
compuesta de ríos y arroyos que genera<br />
todo un estilo de vida. (Foto. Una vista<br />
de la sierra sanluiseña)<br />
Unidad propiamente sanluiseña,<br />
este extenso territorio de forma oval,<br />
tiene orígenes geológicos singulares: es<br />
una unidad moderna hecha sobre<br />
materiales antiguos, de origen paleozoico. Su morfología se asemeja al resto de las sierras<br />
pampeanas: “una ladera oriental extensa y de escasa pendiente, alterada –en el caso de la de San<br />
17
Luis- por dos niveles topográficos, uno, el más alto, propio de la penillanura rejuvenecida, y otro<br />
inferior, donde se localizan pampas de altura. Los ríos han profundizado el relieve general a<br />
medida que el conjunto sufría los movimientos de ascenso, que se resuelve en extensos y<br />
pronunciados cañadones. La falda occidental constituye un frente de falla, pronunciado y<br />
enhiesto, generándose así una estructura disimétrica de marcada pendiente hacia el occidente y<br />
una suave y escalonada hacia el oriente. Todo el conjunto ha sufrido las fracturas que obran a<br />
modo de divisoria de aguas. Desde allí, los ríos toman dos direcciones generales: norte y<br />
sureste.” (Espinosa, 2001)<br />
Desde las fracturas han aparecido conos de origen volcánico cuyos conjuntos más<br />
relevantes se localizan próximos a La Carolina, y en el borde oriental de la sierra: los Cerros del<br />
Rosario. También el Morro es parte de este conjunto de formas.<br />
Toda la región serrana presenta un aspecto rural y tranquilo cuyo espacio se reparte entre<br />
coironales cuyo tono amarillento contrasta con el tono grisáceo de las figuras pétreas de los<br />
cerros dominantes. Donde los arroyos atraviesan el terreno, los cortes profundos muestran la<br />
riqueza de los espesos suelos que se reparten entre las rocas y que aflora del conjunto granítico.<br />
Allí, en los vallecitos labrados por los cursos de agua, se levantan las escasas viviendas rurales<br />
rodeadas de pequeños montecitos al abrigo de las temperaturas imperantes, que por lo general<br />
presentan promedios mucho más bajos que en el resto del territorio sanluiseño.<br />
De todos modos el paisaje cambia gradualmente desde las planicies al centro de la sierra.<br />
Los pisos de vegetación se definen mostrando primero y en los terrenos más bajos, el denso<br />
monte xerófilo para finalmente dar lugar al estrato herbáceo que domina en las mayores alturas.<br />
Por el oeste, y labrando la acentuada pendiente de la montaña los ríos trabajan profundas<br />
quebradas donde el bosque en galería da lugar a paisajes de encanto. Tal es el caso de las<br />
entradas serranas trabajadas por ríos como el Amieva, el Nogolí y el Claro.<br />
La sierra de San Luis es un mundo tranquilo de puesteros y mineros de tradición. Una<br />
sociedad que rápidamente se pierde frente al avance del tiempo y la modernización creciente. No<br />
hace mucho el paisaje rural mostraba extensas estancias y puestos demarcados por pircas –toda<br />
una ingeniería serrana- donde viejos pirquineros practicaban la búsqueda del oro sobre los<br />
lechos poco profundos de los arroyos, en su intento de revivir la fiebre del oro que tuvo en otras<br />
épocas –siglos XVIII y XIX- momentos de auge y dinamismo.<br />
Ovejas y vacunos a la orilla de desolados caminos es la señal de una economía presente en la<br />
sierra asociada a la explotación de minerales. Las rocas de aplicación, especialmente el granito<br />
da lugar a canteras repartidas, muchas en torno a Potrerillos, extraen el granito de excelente<br />
calidad.<br />
Las regiones educativas incluidas dentro de esta unidad geográfica descripta son la<br />
Región V (que se corresponde íntegramente con el Departamento Lib. Gral. San Martín), y la<br />
Región I, en su sector correspondiente al área que abarca casi la totalidad del Departamento<br />
Coronel Pringles.<br />
El noroeste seco<br />
Sobre un extenso ángulo noroeste de la provincia y localizándose entre la depresión del<br />
río Desaguadero y la sierra de San Luis, se extiende la dilatada depresión que alberga este<br />
espacio provincial.<br />
La drástica disminución de las precipitaciones, que quedaron entrampadas en el sistema<br />
serrano, hace de esta unidad la más seca del territorio. Las lluvias oscilan entre 400 y 250 mm de<br />
este a oeste y con ello se configura un espacio donde domina un monte denso xerófilo tanto<br />
arbóreo como arbustivo y donde las especies adaptadas resisten la escasa humedad y los sectores<br />
salinos. Chañares, talas y algarrobos por citar algunas especies, asociadas a piquillines y otros<br />
arbustos conforman parte de la rica diversidad de este conjunto vegetal. Hacia el noroeste es el<br />
18
dominio de las jarillas; la vegetación<br />
en esa dirección se torna escasa en<br />
formas y densidad. (Foto. Parque<br />
Nacional Sierra de Las Quijadas)<br />
Los lechos secos de los arroyos<br />
que han dejado su caudal a pocos<br />
kilómetros de haber abandonado la<br />
sierra, sólo se activan luego de las<br />
escasas tormentas que se desencadenan<br />
en el verano. Es el momento oportuno<br />
para desviar agua hacia las represas,<br />
fuente invalorable para puestos y<br />
estancias dispersas en la región. De<br />
todos modos, la presencia de agua subterránea permite que algunas empresas con capitales<br />
puedan bombear agua para asegurar cultivos y ganadería, en un proceso de inversiones nuevo del<br />
que sólo pocos participan.<br />
La estructura física de la unidad cierra en una depresión central longitudinal cuya<br />
divisoria de aguas localizada a mitad de recorrido del territorio orientando la red hidrográfica de<br />
lechos secos hacia el norte, en dirección a las Salinas Grandes, mientras que hacia el sur el<br />
sistema culmina en la Salina del Bebedero.<br />
Circuitos productivos muy distintos se yuxtaponen en el sector. Puesteros y grandes<br />
empresarios practican sus economías en un marco de aparente escasez signada por el agua.<br />
Los puesteros dan forma a una unidad económica de carácter familiar muy frecuente en la<br />
región. Todo un poli rubro donde se combina ganadería vacuna de baja calidad, cría de cabras,<br />
leña y carbón, asociados a escasos cultivos para el consumo familiar. Pozos para el agua de uso<br />
humano y represas para el riego y los animales. Parte de la producción (vacunos sin control<br />
sanitario, cabritos, leña) se inserta en los circuitos económicos sin garantías ni control, pero<br />
aliviando la situación socioeconómica de sus<br />
participantes. De este modo se garantizan<br />
medios de inserción social, tal como la<br />
escolaridad, asistencia sanitaria, compras, etc.<br />
Nuevos actores se suman al panorama<br />
del noroeste, además de los empresarios locales,<br />
que han practicado una ganadería de difíciles<br />
resultados, aparecen ahora nuevos inversionistas<br />
que impactan el sector con cultivos alternativos,<br />
mejoras ganaderas y tecnologías de avanzada en<br />
el manejo del agua subterránea. (Foto. Río San<br />
Francisco, en la localidad homónima)<br />
La minería tiene su expresión máxima en La Calera, localidad que surge como pueblo<br />
minero en torno a la extracción de cal para cemento y áridos. Su población evolucionó<br />
notablemente en el último censo, dato que consigna la importancia de la extracción del mineral.<br />
Es el único núcleo poblacional significativo en el oeste de la región.<br />
Al este, un sector vinculado a la sierra de San Luis, es el que concentra la mayoría de los<br />
habitantes y los pueblos más significativos. Se organizan a modo de rosario –de norte a surcomandando<br />
sus propios oasis; asentados sobre los arroyos que descienden de la sierra y<br />
conformando centros de servicio con un margen de población que oscila entre los 2000 y 5000<br />
habitantes para los más grandes: Luján, San Francisco, Quines, Candelaria.<br />
A excepción de estos núcleos, mayoritarios a los mil habitantes, que crecieron con ritmo<br />
acentuado en el último censo nacional, toda la región es deficitaria en población. El censo de<br />
19
1991 indicó una profunda pérdida demográfica en los departamentos que componen esta región<br />
así como para los departamentos de la sierra.<br />
Es una región de frágil ambiente. A las viejas prácticas económicas, donde la tala<br />
indiscriminada y la expansión del caprino provocaron daños severos al ecosistema, se suman<br />
ahora prácticas especulativas que ponen en serio riesgo al sector. El noroeste es un espacio<br />
valorable y que depende de severos cuidados para aprovechar sus posibilidades económicas que,<br />
por cierto, no son pocas.<br />
Las regiones educativas que quedan enmarcadas dentro del noroeste son la<br />
Región VI, que coincide con el Departamento Ayacucho y parte de la Región I en su sector<br />
noroccidental.<br />
El valle de Concarán<br />
Entre la sierra de Comechingones al este, y la sierra de San Luis, por el oeste, se<br />
encuentra esta unidad original cuya morfología se pone en duda. Dice Gaignard “¿Valle? ¿Alta<br />
planicie? ¡Digamos que un pedazo de pampa en el corazón de la montaña! Una llanura agrícola<br />
y pastoral pero que tiene ya un estilo “serrano” íntimamente ligada durante siglos a la vida y<br />
evolución de la montaña” (Gaignard, R. 1966) En efecto, ocupando unos 4000 km2 de superficie<br />
y con alrededor de un centenar de kilómetros de<br />
extensión de norte a sur, esta enorme fosa<br />
geológica (graven) bien delimitada por las<br />
unidades serranas ya señaladas, conforma un<br />
valle de origen tectónico.<br />
La entrada al valle está indicada por el<br />
gran centinela: el cerro del Morro, silueta<br />
original en la literatura geológica y que deparó<br />
más de una hipótesis sobre su aparición en<br />
superficie. De allí y hacia el norte el valle<br />
adquiere una estructura singular nada difícil de<br />
describir pero no por ello exenta de<br />
complejidad. (Foto. El valle de Concarán en una<br />
ilustración de una obra de Ochoa de Masramón)<br />
Este espacio semi cerrado se compone de<br />
dos frentes laterales, uno lo constituye el<br />
Comechingones, un enorme abrupto de falla,<br />
parte de “una tectónica brutal y reciente” (de<br />
origen moderno), cincelado por la densa red de<br />
arroyos que desciende y que rápidamente se<br />
insume antes de entrar en contacto con las<br />
gruesas series sedimentarias. Por el otro<br />
extremo, el occidental, el río Conlara, inevitable<br />
colector de los arroyos que descienden de la<br />
sierra de San Luis, pone límite al valle a la vez que establece contacto con el revés de cuesta de<br />
la montaña citada, que desciende gradualmente hacia el valle. En el centro de estos notables<br />
límites, está la planicie, una fosa rellena que conforma el soporte del valle, toda una planicie<br />
central salpicada hacia el sur por serranías menores (de San Felipe, La Estanzuela, Tilisarao,<br />
Naschel) No sólo las sierras marcan la diferencia entre la sección norte y la sección sur del valle,<br />
se suman las diferencias climáticas y la vegetación. Sobre el norte el monte –un bosque seco de<br />
sotobosque espinoso- todavía gana terreno a la ganadería y a las modernas instalaciones<br />
20
agrícolas mientras que en el sur la planicie se cubre de una cubierta herbácea –un coironaldominante<br />
sobre la cual se reparten isletas de monte<br />
La valoración del territorio y el poblamiento –el que actualmente alcanza alrededor de 30 a<br />
35.000 habitantes- cobraron patrones distintos según las épocas y con la aparición del ferrocarril.<br />
Los pueblos son un dato interesante sobre la modalidad del asentamiento.<br />
La región mantuvo su tranquilidad provinciana casi hasta el presente; apenas “rozada por<br />
las grandes corrientes de circulación”, se permitió una vida tranquila que los cambios presentes<br />
ya no le dejan continuar. No obstante en los viejos tiempos de la colonia, el ritmo del valle fue<br />
otro, cuando la dinámica circulatoria vinculaba a Cuyo y al territorio en cuestión con tierras del<br />
virreinato del Perú.<br />
Finalmente, el modelo periférico de asentamiento dominó para el valle, centrándose de<br />
este modo, localidades y población rural más densa, en los bordes de esta región: sobre el<br />
piedemonte serrano del Comechigones por un lado y el valle labrado por el río Conlara en el<br />
borde occidental.<br />
El poblamiento fue de norte a sur -esquivando la presencia del indígena-, y de este a<br />
oeste. Así, los pueblos más antiguos del valle se encuentran en ese orden, al norte y sobre la<br />
“costa” de los Comechingones. Tal es el caso de Merlo, Piedra Blanca o Cortaderas. A modo<br />
general, los pueblos de la costa son anteriores a los pueblos del Conlara.<br />
Respondiendo al modelo de<br />
asentamiento propio de la región<br />
serripampeana, se acomodan en hilera,<br />
hilvanados por el camino, y festoneando la<br />
sierra. Captando los escasos suelos útiles<br />
para los cultivos y el agua de pequeños<br />
arroyos antes que se infiltren en la pila<br />
sedimentaria de la planicie del valle. (Foto,<br />
una vista del faldeo de los Comechingones)<br />
Son hoy pequeñas localidades que<br />
evolucionan gracias a algunas inversiones<br />
privadas predominantemente asociadas al<br />
turismo generado desde Merlo. Si bien<br />
históricas, su prosperidad había muerto con la aparición del ferrocarril, hacia fines del siglo XIX.<br />
La línea férrea se localizó sobre el borde occidental, a lo largo del Conlara. Fue así que los<br />
pueblos de ese margen vallista evolucionaron y crecieron desproporcionadamente y, hacia ellos,<br />
se produjo un proceso migratorio que fue definitivo. Hoy son los “pueblos” más grandes de la<br />
pampa interserrana: Santa Rosa, Concarán, Tilisarao, Naschel y La Toma. Asentados en su<br />
mayoría sobre el borde del Conlara, funcionaron, gracias al ferrocarril, como centros acopiadores<br />
de la producción serrana y núcleos de servicio para el área bajo riego.<br />
En el borde este del vallel, sólo Merlo, es una excepción, “sacada de su enclaustramiento<br />
de más de un siglo (desde fines del siglo XVIII a fines del XIX), por los viejos caminos primero<br />
y finalmente por la actividad turística” (Es tanto la localidad más grande de las del margen de los<br />
Comechingones como de toda la región (con más de 15.000 habitantes) A la vez, se comporta<br />
como el núcleo de mayor crecimiento (2.580 habitantes en 1980), lo que aparejó un ritmo de<br />
crecimiento superior al 150% en la última década intercensal.<br />
La dinámica del conjunto ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos. La<br />
tranquilidad del valle se vio alterada por el turismo que reactivó la parte oriental del espacio<br />
mientras que al occidente, la localización de las industrias –iniciada hacia 1984- reactivó los<br />
pueblos del Conlara.<br />
21
Los pueblos tuvieron un notable crecimiento demográfico a la vez que expandían sus plantas<br />
urbanas, y sumaban las complicaciones propias de las ciudades. Aprovisionamiento de agua,<br />
escasos servicios, etc.<br />
Las vías de circulación fueron pavimentadas generando verdaderos circuitos que<br />
entramaron los dos márgenes del valle. Por otro lado, la frontera hasta el momento insalvable de<br />
Mapa regional de la provincia de San Luís.<br />
(Espinosa, D. 2001)<br />
los Comechingones ha sido superada con el circuito de Merlo hasta la provincia de Córdoba,<br />
verdadera obra de ingeniería. Con esto, el mundo del valle queda definitivamente inserto en los<br />
circuitos de transportes de orden regional y nacional. Equipamientos tales como terminales de<br />
ómnibus, asfalto y el proyecto recientemente aprobado de aeropuerto internacional entre Santa<br />
Rosa y Merlo completarán las comunicaciones.<br />
22
A las obras públicas se suman las inversiones de particulares. En general empresas de<br />
punta que compran tierras e invierten enormes capitales en busca de una eficiente producción<br />
tanto de cultivos tradicionales como de especies alternativas. Para ello, se instalan sistema de<br />
riego computarizado y controlado vía satélite como es en el caso del corredor Santa Rosa –<br />
Merlo. De hecho, son formas especulativas innovadoras en San Luis.<br />
La región educativa que se identifica con esta unidad geográfica del valle es la Región IV<br />
que abarca los departamentos Junín y Chacabuco. El sur del valle corresponde a la Región II.<br />
La planicie meridional<br />
El sur de San Luis presenta un paisaje nuevo y muy particular. Es el resultado del<br />
encuentro entre el medio físico de las planicies, “un verdadero retazo pampeano” (Zamorano, M.<br />
1989) y de una ocupación humana tardía. Con excepción del norte de la región, estrechamente<br />
vinculada a las sierras y a la ciudad de San Luis (con cuatro siglos de existencia), y donde la<br />
actividad agropecuaria se remonta a la práctica de las primeras vaquerías, el resto, una vasta y<br />
dilatada llanura, corresponde a un modelado nuevo por parte del hombre.<br />
Con mayor nivel de resolución, se pueden identificar tres grandes ambientes en la región:<br />
al norte, el conjunto de la planicie pedemontana y la llanura mercedina; al este, un espacio más<br />
proclive a las precipitaciones y en<br />
donde la provincia fitogeográfica<br />
bonaerense introduce una estepa<br />
herbácea conveniente a la ganadería;<br />
finalmente, hacia el oeste de la<br />
región, un espacio de monte en<br />
donde la sequedad aumenta en<br />
dirección a la depresión del río<br />
Desaguadero. Allí el monte más<br />
abierto y asociado a especies<br />
arbustivas da lugar a estancias más<br />
grandes y numerosos puestos a la vez<br />
que gradualmente disminuye la<br />
capacidad ganadera debido a las<br />
dificultades del medio. (Foto.<br />
Planicie con caldenar)<br />
La primera unidad se encuentra estrechamente asociada a la vida serrana con la cual<br />
mantuvo permanentes contactos y es en donde se asienta el corredor urbano industrial que<br />
articula a las ciudades más grandes de la provincia: San Luis y Villa Mercedes, a las que se suma<br />
otro centro importante, otrora significativo en el rol ferroviario: Justo Daract. Entre la vieja<br />
práctica agropecuaria en el sector que ha transformado profundamente la cubierta vegetal a<br />
medida que la organización rural cobraba forma y el impacto de la radicación industrial que tuvo<br />
lugar en la década del ochenta, con los asentamientos fabriles y la expansión de los centros<br />
urbanos, el espacio verdadero motor de la vida provincial, conforma hoy un eje urbano industrial<br />
sobre un corredor bioceánico de primer nivel.<br />
La ganadería se asocia al secano, con predominio de maíz, sorgo y oleaginosas, entre<br />
otras. Los campos dan lugar a importantes estancias y a una destacada cuenca lechera que sirve a<br />
las necesidades de la sociedad urbana.<br />
El este es más húmedo y las condiciones de fertilidad de los suelos aumentan. La<br />
organización ganadera se desarrolla en estancias donde la unidad promedio es de 10.000 a<br />
20.000 ha. Los planteles de ganado son de elevada calidad y constituye una zona de cría<br />
23
significativa donde, además de las razas tradicionales, se implantan nuevas en búsqueda de<br />
nuevas experiencias en el sector (transplante de embrión, adecuación a cabañas, etc.)<br />
Por el contrario, los asentamientos conforman en el sector una débil red de pueblos que<br />
no alcanzan mayor desarrollo. Al sur de Villa Mercedes, ciudad a la que el sur estuvo<br />
fuertemente vinculado antes del desarrollo de nuevas vías pavimentadas, las localidades son el<br />
resultado del ferrocarril. La cabecera departamental de Gobernador Dupuy apenas alcanza los<br />
mil habitantes: Buena Esperanza.<br />
Los pueblos, pequeños y encerrados entre las grandes y vigorosas unidades de<br />
explotación cubren servicios mínimos y carecen de verdaderas áreas de influencia. En esa<br />
quietud dominante, los pocos lazos provienen<br />
de relaciones interprovinciales. Tiempos<br />
difíciles y una actividad que no genera fuentes<br />
de trabajo, la emigración fue una constante en<br />
décadas, esto hizo que muchos sanluiseños se<br />
radicaran en La Pampa o el sur de Mendoza,<br />
donde formaron familias. De este modo, las<br />
relaciones de parentesco se acentúan entre los<br />
pueblos sureños de San Luis y los de La<br />
Pampa, al punto que, tanto los intercambios<br />
comerciales, culturales y de otra índole, se<br />
desarrollan con más fuerza entre ellos que con<br />
el resto de la propia provincia. (Foto. Nueva<br />
Galia, foto antigua)<br />
Hacia el oeste, y sólo en Gobernador Dupuy, la red pueblos se mantiene con escasos<br />
habitantes (apenas unas decenas de pobladores ocupando caseríos de otros tiempos, que<br />
comparten el espacio con el avance de la modernización a través de la obra pública (acueducto,<br />
pavimento, algunos barrios) y por medio de la inversión privada, la cual se entusiasma con<br />
algunos años buenos en lluvias. Sólo Unión alcanza un nivel demográfico significativo, el resto<br />
es un enorme desierto.<br />
Las regiones educativas que se localizan en el marco de las planicies son: la Región I,<br />
que se comparte con la sierra y el noroeste, la Región II que casi íntegramente solapa el<br />
Departamento Gral. Pedernera y la Región III que coincide con el Departamento Gobernador<br />
Vicente Dupuy.<br />
10. La cultura en San Luis<br />
Debemos tener presente que la cultura es el legado más preciado de una sociedad,<br />
entendida como una totalidad que abarca: conciencia como nación, el patrimonio territorial, la<br />
herencia histórica y el conjunto de valores que animan su vida social. La cultura, por tanto, es<br />
continua recreación de ese caudal.<br />
Las comunidades tienen una historia que, con el paso del tiempo se nutre de<br />
acontecimientos, hechos, logros, reflejados luego en formas concretas y muchas veces<br />
monumentales como grandes edificios tanto públicos como privados, los que reflejan el alma de<br />
la comunidad.<br />
La ciudad, es una de las expresiones más elevadas y complejas de la cultura humana. En<br />
ella se acumulan los rasgos y sentimientos distinguidos de las generaciones que la habitaron y la<br />
habitan, y por lo tanto, sus riquezas históricas, artísticas y documentales forman parte de su<br />
patrimonio cultural.<br />
24
Debe haber una importante y efectiva participación de la comunidad en la difusión del<br />
patrimonio cultural. Esto nos lleva, no sólo a reconocernos parte de la cultura del grupo al cual<br />
se pertenece, sino que permite la posibilidad de ser capaz de informar a nuestros ocasionales<br />
visitantes de aquellos lugares que puede recorrer, a los efectos de ver y comprender el pasado y<br />
el presente del lugar en que vivimos.<br />
La ciudad de San Luis, es cabecera de un territorio mediterráneo, lugar de convergencia y<br />
de gravitación hoy regional. Hasta el siglo pasado, San Luis, había sido simplemente un puesto<br />
de avanzada en el “desierto argentino”. Si recorremos hoy sus calles rescataremos, con una<br />
mirada inquisitiva detalles de la ciudad ancestral y podremos disfrutar de todo ello, que forma<br />
parte de la memoria y hace nuestra identidad y el de la ciudad.<br />
Lo mismo pasa, con toda seguridad, en cada una de nuestras localidades con trayectoria<br />
histórica, unos más extensos que otros.<br />
Con asiduidad se reduce el término cultura a las expresiones artísticas; actividad de<br />
representantes excepcionales de toda la comunidad, seres que poseen el privilegio de expresar<br />
en acciones concretas el paisaje, el sentir, el dolor y otros sentimientos y valores, que el común<br />
de la gente no puede o no se anima a hacerlo. Estos artistas, y otros que con sus manos tejen<br />
hilos, produciendo telas, frazadas, ponchos alfombras, y otros que hacen todo tipo de artesanías,<br />
con arcilla, piedras varias, alambres, maderas y otros nobles elementos que en manos diestras,<br />
de hombre y mujeres creativas, nos recuerdan nuestro pasado, nuestra tradición.<br />
Actualmente hay varios “centros culturales”, y ya no hay pueblo o municipio que no<br />
desarrolle su propio proyecto, de acuerdo a sus recursos y posibilidades.<br />
También son parte de la cultura, otras manifestaciones como la música, el teatro, la<br />
literatura y el periodismo.<br />
Como obviamente todas estas manifestaciones son muy extensas de desarrollar, se ha<br />
decidido incorporar una breve reseña de algunas de ellas, así como la referencia a algunos<br />
representantes de las distintas manifestaciones, que valen sólo como ejemplos. Naturalmente,<br />
cada una de nosotros podemos hacer aporte, de acuerdo a la localidad a la que se pertenece.<br />
Noticias de la pasada centuria y primeras décadas de la presente, nos hablan de que en San<br />
Luis se tocaba la guitarra, el acordeón, el mandolín, la flauta y se enseñaba piano y canto. Así<br />
son los inicios del movimiento musical. En 1906 se inauguró en San Luis el primer<br />
conservatorio de piano; y en Villa Mercedes el primer conservatorio fue fundado y dirigido por<br />
la Señora Margarita Tomás de Rivas.<br />
El “Orfeón Puntano” tuvo su origen gracias a la labor de Augusto Muller y 24 “Jóvenes<br />
entusiastas”. En 1932 se formó la primera Orquesta Típica Excelcior.<br />
Tenemos un interesante cancionero folklórico sanluiseño, compuesto por centenares de<br />
sanluiseños, poetas y músicos que desde distintos ángulos y posibilidades hicieron y cultivaron<br />
lo que hoy representa la identidad de la música y el canto nuestro.<br />
Músicos e instrumentalistas contemporáneos lo son: Alejandro Canale Canova; Olga<br />
Muller de Daract; Velia Vilchez, Alicia Rotondó de Aman; Ana María Di Genaro.<br />
Otra manifestación artística es la pintura. Una de las primeras exposiciones colectivas de<br />
artistas plásticos, que se efectuó en San Luis, es probable que haya sido la organizada por el<br />
Ateneo de la Juventud: “Primer Congreso de Escritores y Artistas Cuyanos” – 1937, en el Club<br />
Social. Allí participó Nicolás Antonio de San Luis, con 5 esculturas. Es el comienzo de la<br />
institucionalización de la cultura en San Luis.<br />
25
La Escuela Superior de Bellas Artes “Nicolás Antonio de San Luis”, fue creada en 1956,<br />
como dependencia de la Dirección de Cultura. Se enseñaba, piano, danzas folklóricas, danzas<br />
clásicas, violín, dibujo, lectura y dicción.<br />
Las manifestaciones vanguardistas en la plástica puntana, también tuvo sus representantes:<br />
Gaspar Di Gennaro, con obras de gran realismo; Carlos Sanchez Vacca, expresionista; Dalmiro<br />
Sirabo y otros.<br />
En 1965 se celebra en nuestra provincia el “Primer Salón Nacional de San Luis”<br />
auspiciado por la Asociación de Empleados del Banco Provincia. En 1970, se realiza la 1º<br />
Bienal Puntana de Artes Plásticas, organizada por la Dirección General de Cultura, siendo<br />
Director el Señor Mario Cecil Quiroga Luco.<br />
El grupo “Antares” integrado por ex alumnos de la Escuela de Bellas Artes de San Luis,<br />
cobró relevancia a partir de su 1º exposición en 1972. Irma Lozano, una de sus representantes,<br />
se destaca en la pintura que tiende a la no figuración. Yolanda Pérez Chávez, que tiene<br />
abundante obra muy expresiva y difícil de caracterizar; Roberto Arrieta; demuestra un marcado<br />
acento expresionista; su obra es figurativa con tendencia humanista y social. También se<br />
mencionan a Daniel Orellano; Angela Toledo; Liliana Zelikson y muchos más.<br />
También la ciudad de Mercedes, cuenta con un movimiento pujante dentro de la plástica;<br />
solo referenciamos a tres representantes: Yolanda Lía Accetta, Aldo Peroza y Nora Valdéz.<br />
En los últimos años del Siglo XIX y principio del Siglo XX, como complemento de la<br />
enseñanza en los colegios, se incorpora la pintura y el dibujo.<br />
Sólo, como ejemplo de grandes pintores y esculturas, haremos una breve referencia a:<br />
<br />
<br />
<br />
Rafael Radogna: que pese a no ser puntano, lo consignamos, porque es el autor del<br />
“Monumento al Coronel Juan Pascual Pringles”, en la Plaza homónima, y que fuera<br />
inaugurado en 1912. Era escultor y pintor, nacido en Italia en 1879, realizó estudios de<br />
Arte en Roma y ejerció la docencia en la Escuela Nacional de Artes y Oficios.<br />
Nicolás Antonio, nacido en Italia en 1895. Siendo niño su familia se radicó en San<br />
Luis. Sus estudios de arte los realizó becado por el Gobierno de la Provincia de San<br />
Luis, en la Academia Nacional de Buenos Aires, en 1918. Murió en febrero de 1960.<br />
Miguel Nevot, nació en Fortín del Patria (Dixonville) San Luis – 1912. Es autor entre<br />
otros, del “Monumento a Sarmiento”, en Avellaneda, Buenos Aires. Murió en Capital<br />
Federal en 1980.<br />
Pasando ahora a otra manifestación cultural como es la<br />
literatura, podemos decir, sin temor a equivocaciones, que<br />
San Luis, por el número de habitantes, cuenta con una<br />
pléyade de hombres y mueres que cultivan el arte de<br />
escribir.<br />
En la historia de esta disciplina se mencionan en San<br />
Luis, 4 revistas “Literarias”.<br />
El Centro Juan Crisóstomo Lafinur, edita en 1890 la<br />
“Revista Lafinur” dirigida por el Dr. Nicolás Jofré. Alcanzó<br />
solo 15 números su publicación. En 1907 reaparece y lo<br />
hace bimestralmente hasta 1910.<br />
El 1º de junio de 1932 aparece la revista “IDEAS”,<br />
órgano del “Ateneo de la Juventud” J.C.Lafinur y dirigida<br />
por Victor Saa. (ver Foto). Era una revista mensual. Su edición alcanzó 78 números hasta<br />
26
noviembre de 1938. Allí colaboraron Gilberto Sosa Loyola, Berta Elena Vidal de Battini,<br />
Reynaldo Pastor, Polo Godoy Rojo y Antonio E. Agüero.<br />
En la mitad del Siglo XX, se crea la Asociación de Empleados del Banco de la Provincia<br />
de San Luis y se funda la “Revista San Luis”; el primer número apareció en marzo de 1948. Allí<br />
encuentran espacio las publicaciones de Plácido Horas, Pedro Humberto González, Juan G.<br />
Vivas, Antonio E. Agüero, César Rosales, Jesús Liberato Tobares y muchos más. De esa revista<br />
se editaron 37 números.<br />
La única revista realmente “Literaria” de San Luis es Virorco.<br />
La novela ha sido un género de escasa producción en San Luis. La poesía por el contrario<br />
ha alcanzado un gran desarrollo y los “movimientos literarios” o “generaciones literarias” se<br />
reconocen por sus poetas. En estos géneros se mencionan, entre otras obras, las siguientes:<br />
“Raquel” de Arturo Domínguez en 1886; “Carmen” de Felipe<br />
Velásquez, 1914; “Theodora” de Juan Llerena s/d; “Eleodora” de<br />
Rovira Vilela, 1916; “Insula Criolla” de Gilberto Sosa Loyola, 1924;<br />
“Campo Gaucho” de Polo Godoy Rojo, 1961; “Los Prisioneros del<br />
Oasis” de Américo Guiñazú, 1964; “Fuegos Encontrados” de Paulina<br />
Movsichoff, 1982, etc. (Foto. Polo Godoy Rojo)<br />
Otras manifestaciones culturales lo constituyen el teatro y el<br />
cine, que mencionaremos a continuación.<br />
En teatro, San Luis, ha demostrado una conducta inestable.<br />
Hasta mediados del siglo XX, las actividades en este sentido<br />
constaban principalmente de las presentaciones que venían de otras partes. Importantes<br />
conjuntos teatrales, elencos de zarzuelas, magos y variedades.<br />
En 1943, la llegada de la radio proveyó de una nueva modalidad: el radioteatro, al<br />
principio retransmisiones de Buenos Aires, luego parecieron los locales. Al finalizar cada ciclo,<br />
“la novela” era llevada a una sala teatral en la ciudad y a la mayoría de los pueblos del interior y<br />
hasta algunas localidades de Provincias vecinas. Algunos de los integrantes de éstas: Orlando de<br />
Luca, Luis Gatto, Hector Meñica Smith, José Dimas Leiva, Lucía de Val y muchos otros.<br />
El movimiento teatral de San Luis, se centra en el teatro Independiente; en 1950 aparece el<br />
conjunto “Atalaya” un grupo conformado entre otros, por: Pascual Racca; Alfredo Samper; Pilar<br />
C.de Negroni; Antu - Co Fernandez; este último a veces ofició de director y realizó bellísimos<br />
decorados.<br />
Otros conjuntos aparecieron posteriormente. Así por ejemplo en 1986 surgió el “Grupo de<br />
Expresión Popular”. Un desprendimiento de este conjunto lo constituye el “Grupo Silencio”<br />
formado por Eduardo Arias y Santiago –Lalo- Chade y María Herminia Semprino.<br />
En esta actividad teatral, resalta la figura de Oscar Di Sisto, actor y dramaturgo.<br />
Con respecto al cine; decimos que el sábado 17 de abril de 1897 en el teatro del Club<br />
Social se ofrecieron por primera vez, vistas cinematográficas, como parte de un espectáculo de<br />
ilusionismo a cargo de Dr. Faure Nicolay, un artista viajero.<br />
Las crónicas registran también otros lugares donde se exhibían cintas. En el Liceo<br />
Artístico ubicado en la calle Belgrano 855, funcionaron los Biógrafos con bar, llamadas el<br />
“Centenario” y “Pringles”.<br />
La primera sala de cinematografía comercial continua fue “El Victoria”, que funcionó<br />
durante 12 años, ubicado en calle Rivadavia 678/88 entre los años 1905-1917.<br />
En 1918 se inauguró el Cine Sportsman de la calle Rivadavia.<br />
27
En 1937, los señores Jaime Canta y José San Juan efectúan la apertura del Cine Opera,<br />
también se cita al cine San Luis, desde 1949 a 1966. En 1949 se inauguró el Cine Gran Rex y en<br />
1956 abrió sus puertas el Cine Roma perteneciente a la Sociedad Italiana.<br />
Actualmente todas las Salas Cinematográficas están concentradas en San Luis Shopping<br />
Center; o el Cine Center. Las demás salas han desaparecido como tales y sus instalaciones han<br />
sido ocupadas para otras funciones.<br />
Por razones de extensión de este cuadernillo, se hizo imperioso reducir todas las<br />
expresiones culturales casi exclusivamente a San Luis. Pero, esta tarea puede ser incentivo para<br />
que cada una realice en su localidad una tarea similar, pero ampliamente superadora.<br />
Esta reseña por las distintas manifestaciones culturales de San Luis, es sólo una muestra de<br />
lo mucho que se hizo, y de lo mucho que faltó consignar. Pero, quede claro que todas las<br />
individualidades artísticas, o grupos que se expresaron, trabajaron para reflejar las tradiciones,<br />
el sentir de un pueblo, y eso es nada más y nada menos que Cultura; entendida en fin como el<br />
conjunto de aspectos que confieren identidad al grupo humano. Uno de los rasgos<br />
fundamentales que configura la cultura es nuestra historia; por eso, conocerla es un deber, ya<br />
que nada se respeta, ni valora, sino se conoce.<br />
28