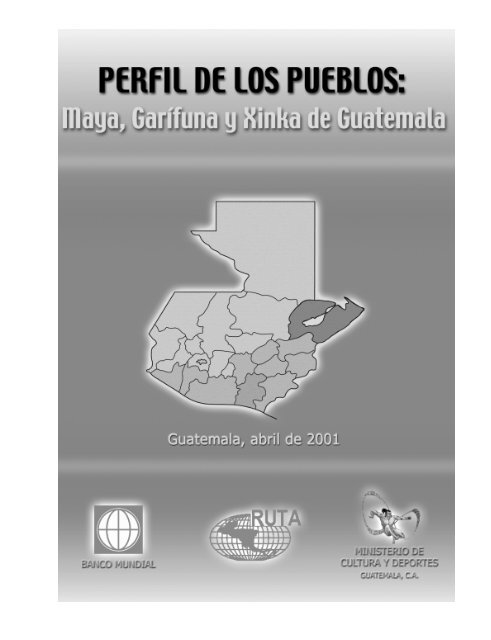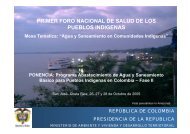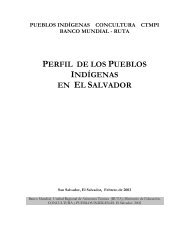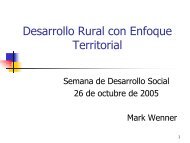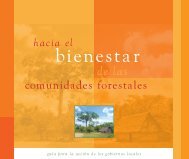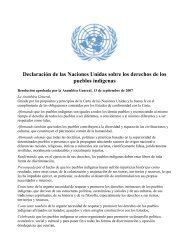Pueblos indÃgenas de Guatemala - Territorios Centroamericanos
Pueblos indÃgenas de Guatemala - Territorios Centroamericanos
Pueblos indÃgenas de Guatemala - Territorios Centroamericanos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Tovar, Marcela<br />
Perfil <strong>de</strong> los pueblos: Maya, Garífuna y Xinka <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>/Marcela Tovar: Proyecto <strong>de</strong> Asistencia Técnica Regional<br />
(RUTA); Banco Mundial y Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes (MICUDE) – <strong>Guatemala</strong>, 2001.<br />
Las i<strong>de</strong>as y planteamientos contenidos en los artículos firmados son propios <strong>de</strong>l autor y no<br />
representan necesariamente el criterio <strong>de</strong>l Banco Mundial y RUTA.<br />
La difusión total o parcial contenida en este documento se autoriza siempre que se indique la<br />
fuente.<br />
Primera Edición, Mayo 2001<br />
Traducción al Quiché:<br />
Paulina Zapeta, MICUDE<br />
Impreso:<br />
En Editorial Serviprensa, C.A.<br />
3a. Avenida 14-62, zona 1<br />
<strong>Guatemala</strong>, <strong>Guatemala</strong> 2001<br />
Telefax: 2320237 • 2325424 • 2329025<br />
E-mail: sprensa@terra.com.gt<br />
Revisión:<br />
Miriam Valver<strong>de</strong> e Isabel Ramírez, RUTA<br />
Este documento, ha sido coordinado por la consultora Dra. Marcela Tovar, quien también tuvo la responsabilidad <strong>de</strong><br />
escribirlo. Por el Banco Mundial la responsabilidad estuvo a cargo <strong>de</strong> la Dra. Augusta Molnar y <strong>de</strong> RUTA/Banco Mundial,<br />
el señor Juan Martínez. Por el Gobierno Oficial <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> la coordinación estuvo a cargo <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura y<br />
Deportes (MICUDE), a través <strong>de</strong> la señora Ministra Otilia Lux <strong>de</strong> Cotí y <strong>de</strong>l Viceministro señor Virgilio Alvarado, quienes<br />
asignaron un equipo para la conformación <strong>de</strong> una Comisión integrada por el Lic. Virgilio Alvarado, Dr. Luis Beteta, Lic.<br />
Luis German Tucux, Lic. Efraín Agustín García, Lic. Leandro Yax Zelada, y Lic. Alma Abigail Sacalxot. Asímismo distintas<br />
organizaciones indígenas, funcionarios <strong>de</strong> instancias internacionales y académicos tuvieron la oportunidad <strong>de</strong> aportar<br />
sus comentarios durante el Taller <strong>de</strong> Presentación y Revisión Intermedia <strong>de</strong> los Perfiles Indígenas <strong>de</strong> Centroamérica,<br />
realizado <strong>de</strong>l 13 al 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong>l 2000 (Anexo 2). Incorporadas las sugerencias <strong>de</strong>l Taller, se realizó un segundo Taller <strong>de</strong><br />
Validación, convocando a las organizaciones indígenas y los Revisores <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes. (Anexo 3).<br />
4
CONTENIDO<br />
PRESENTACIÓN 7<br />
SIGLAS Y ABREVIATURAS 11<br />
RESUMEN EJECUTIVO 13<br />
INTRODUCCIÓN 19<br />
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 21<br />
Las regiones administrativas 22<br />
La composición multiétnica <strong>de</strong> la nación guatemalteca 24<br />
UBICACIÓN EN EL TERRITORIO GUATEMALTECO 25<br />
¿Quiénes son los indígenas 25<br />
Definición <strong>de</strong> indígena 25<br />
Municipios y comunida<strong>de</strong>s 27<br />
HISTORIA 33<br />
Los mayas antes <strong>de</strong> la conquista 38<br />
El período colonial 39<br />
El período republicano 42<br />
Los gobiernos <strong>de</strong> Arévalo y Arbenz 42<br />
El enfrentamiento armado interno y la política <strong>de</strong> genocidio<br />
contra los pueblos indígenas<br />
IDENTIDAD 47<br />
Idiomas 48<br />
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA 53<br />
El nivel <strong>de</strong> la dirigencia tradicional 53<br />
El nivel <strong>de</strong> las iniciativas e instituciones <strong>de</strong> “enlace”<br />
con la sociedad guatemalteca 58<br />
La estructura <strong>de</strong> servicio como base <strong>de</strong> la formación <strong>de</strong> los dirigentes 59<br />
¿Enlace o transición Las organizaciones <strong>de</strong> tipo occi<strong>de</strong>ntal 60<br />
Participación política en todos los niveles: las instituciones indígenas estatales 61<br />
El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> organización social con base en la búsqueda<br />
<strong>de</strong>l consenso: la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones 62<br />
La familia y las relaciones <strong>de</strong> parentesco 64<br />
El papel <strong>de</strong> la mujer en la sociedad indígena 68<br />
DEMOGRAFÍA 71<br />
5
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
MIGRACIÓN 75<br />
ECONOMÍA 79<br />
Las regiones agro-ecológicas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> 79<br />
Recursos naturales y medio ambiente 80<br />
Tenencia <strong>de</strong> la tierra 83<br />
Producción 89<br />
Las prácticas productivas en el marco <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> reciprocidad 93<br />
Mercados y comercialización 93<br />
Sistemas <strong>de</strong> crédito y ahorro 96<br />
Pobreza, pobreza extrema y exclusión social <strong>de</strong> los pueblos indígenas 97<br />
LOS SERVICIOS SOCIALES: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 103<br />
El acceso al servicio <strong>de</strong> salud 103<br />
El acceso al servicio educativo 106<br />
El acceso a la vivienda 109<br />
ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 111<br />
Acceso a los medios <strong>de</strong> información 111<br />
Acceso a la cultura, el <strong>de</strong>porte y la recreación 112<br />
=EL PUEBLO GARIFUNA 115<br />
Ubicación 117<br />
I<strong>de</strong>ntidad 117<br />
Idioma 118<br />
Organización 118<br />
Historia 119<br />
Economía 119<br />
EL PUEBLO XINKA 121<br />
Ubicación 123<br />
Idioma 123<br />
Historia 123<br />
I<strong>de</strong>ntidad 123<br />
Organización 125<br />
EL DERECHO INDÍGENA 129<br />
RELACIÓN DEL ESTADO NACIONAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS 131<br />
POLÍTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 133<br />
CONCLUSIONES 141<br />
BIBLIOGRAFÍA 147<br />
ANEXOS. 153<br />
6
PRESENTACIÓN<br />
Para la Ministra <strong>de</strong> Cultura y Deportes <strong>de</strong>l<br />
Gobierno <strong>de</strong> la República <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, es un<br />
honor y muy satisfactorio presentar a la comunidad<br />
nacional e internacional, la primera<br />
edición <strong>de</strong>l libro “Perfil <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong>: Maya,<br />
Garifuna y Xinka <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>”. El mismo,<br />
es el resultado <strong>de</strong> las iniciativas y el apoyo <strong>de</strong>l<br />
Banco Mundial y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mi óptica constituye una<br />
primera aproximación para el conocimiento<br />
científico <strong>de</strong> las características sociales, políticas,<br />
culturales y económicas <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, con énfasis en los pueblos mayas.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> darle forma y contenido a esta<br />
presentación, cual principio <strong>de</strong> este libro, creo<br />
necesario mencionar las palabras <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s<br />
Arispe: “La cultura será sin ninguna duda uno<br />
<strong>de</strong> los mayores problemas <strong>de</strong> la sostenibilidad<br />
y <strong>de</strong> la gobernabilidad <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Siglo<br />
XXI. Es ella la que proporciona los medios<br />
para construir las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s y las pertenencias<br />
étnicas, la que mo<strong>de</strong>la las actitu<strong>de</strong>s<br />
ante el trabajo, el ahorro, el consumo, la que<br />
sostiene los comportamientos políticos, y lo<br />
más importante, edifica los valores directivos<br />
<strong>de</strong> la acción colectiva a favor <strong>de</strong> un futuro<br />
dura<strong>de</strong>ro en el nuevo contexto mundial”. 1<br />
Estamos ya en el Siglo XXI, los gran<strong>de</strong>s sabios<br />
<strong>de</strong> la humanidad han legado para las mujeres y<br />
los hombres <strong>de</strong>l presente, magníficos pensamientos,<br />
uno <strong>de</strong> ellos, Confucio, dijo: “Conócete<br />
a ti mismo”, y los estrategas famosos<br />
ampliaron este pensamiento diciendo: “Conócete<br />
a ti mismo, conoce a los <strong>de</strong>más, conoce<br />
dón<strong>de</strong> estás, conoce lo que está sucediendo”.<br />
Al momento <strong>de</strong> leer este libro se <strong>de</strong>scubre “El<br />
perfil” <strong>de</strong> los pueblos Maya, Garífuna y Xinka,<br />
<strong>de</strong> la misma manera como se excava la tierra y<br />
se ve “su perfil” con el Humus, la capa fértil. El<br />
suelo, el subsuelo, y la capa infertil, o como<br />
hacen las mujeres y los hombres <strong>de</strong> la arqueología<br />
y la geología y las ciencias <strong>de</strong> la tierra,<br />
poco a poco van haciendo cortes, extrayendo<br />
<strong>de</strong>l suelo los ricos tesoros que guardó el paso<br />
<strong>de</strong>l tiempo, los siglos y los milenios.<br />
Conocer el perfil <strong>de</strong> los pueblos Maya, Garífuna<br />
y Xinka <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, es conocernos a nosotros<br />
mismos, a nosotros mismos, con nuestras<br />
gran<strong>de</strong>zas y fortalezas, pero también con nuestras<br />
<strong>de</strong>bilida<strong>de</strong>s y con nuestros fracasos.<br />
Pero también con nuestros éxitos, así <strong>de</strong>scubrimos<br />
nuestras raíces culturales, nuestros<br />
orígenes, nuestro pasado inmerso <strong>de</strong> dolor, el<br />
sufrimiento, la servidumbre, el vasallaje, la violencia<br />
organizada, el exterminio, la discriminación,<br />
la segregación y la exclusión, vivimos<br />
nuestro presente, con todas sus vicisitu<strong>de</strong>s, y<br />
como sentenció el premio Nobel Ilya Prígogine<br />
“No po<strong>de</strong>mos prever el futuro, pero po<strong>de</strong>mos<br />
prepararlo”. 2<br />
Conociéndonos preparamos nuestro futuro,<br />
futuro cargado <strong>de</strong> duda e incertidumbre, futuro<br />
cargado <strong>de</strong> esperanza e ilusiones, los pueblos<br />
indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, ¡la Patria bien amada<br />
<strong>de</strong> águilas valerosas!, vemos hacia el futuro,<br />
incluso apostamos para que ese futuro sea<br />
enriquecido con el dulce fruto <strong>de</strong> la paz, con<br />
los nobles principios <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia: “La justa<br />
representación política, las elecciones libres,<br />
la igualdad <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos, las liberta<strong>de</strong>s individuales,<br />
la rendición <strong>de</strong> cuentas, la tolerancia<br />
y la resolución pacífica <strong>de</strong> los conflictos”, 3 con<br />
el respeto a los <strong>de</strong>rechos humanos en su amplia<br />
aceptación: los <strong>de</strong>rechos cívicos, los <strong>de</strong>rechos<br />
1 Guillermo Yepes Boscan 2000. Avances Teóricos y Retrocesos Prácticos <strong>de</strong> la “Dimensión Cultural <strong>de</strong>l Desarrollo”. Relación presentada en el I<br />
Encuentro Internacional sobre Cultura <strong>de</strong> Paz. Madrid.<br />
2 Fe<strong>de</strong>rico Mayor Zaragoza. 2000. Un Nuevo Mundo. Barcelona. Ediciones UNESCO<br />
3 Oscar Arias Sánchez, 2000. Por una Cultura <strong>de</strong> Paz. Barcelona Fundación para la Paz.<br />
7
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
políticos, los <strong>de</strong>rechos sociales, y en el caso<br />
específico <strong>de</strong> los pueblos indígenas, los <strong>de</strong>rechos<br />
culturales, especialmente ahora que las<br />
lenguas e idiomas que dichos pueblos practican<br />
están expuestos al peligroso juego <strong>de</strong> la extinción<br />
<strong>de</strong> un proceso global que escapa a<br />
nuestro control.<br />
Como está escrito en el segundo párrafo <strong>de</strong> esta<br />
presentación, “la cultura proporciona los medios<br />
para construir i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s y las pertenencias<br />
éticas”, las culturas <strong>de</strong> los pueblos indígenas<br />
guatemaltecos: Mayas, Xinkas y Garífunas,<br />
proporcionan los medios para construir<br />
la i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> este país, no solo construirla sino<br />
edificarla juntamente con el pueblo ladino,<br />
para hacer <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> el hogar exquisito<br />
<strong>de</strong> la convivencia y la coexistencia pacífica <strong>de</strong><br />
todas las culturas, teniendo como uno <strong>de</strong> sus<br />
fuentes pilares y bastiones a la interculturalidad,<br />
entendiendo esta última como la concibe el<br />
poeta silencioso <strong>de</strong> Sivan Tinimit: “el arco maravilloso<br />
<strong>de</strong> la comunicación <strong>de</strong> toda la familia<br />
humana”<br />
En relación al contenido temático, el libro es<br />
muy importante y <strong>de</strong> mucha utilidad académica<br />
para las universida<strong>de</strong>s, centros <strong>de</strong> investigación<br />
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales,<br />
dado que se logró sistematizar información<br />
documental y <strong>de</strong> campo relacionada<br />
con aspectos históricos, etnológicos, culturales,<br />
<strong>de</strong> organización políticas, <strong>de</strong>mográficos, económicos<br />
y asociados al acceso <strong>de</strong> los servicios<br />
sociales y la información, a la cultura, al <strong>de</strong>porte<br />
y a la recreación <strong>de</strong>l pueblo Maya. Presenta<br />
también información muy valiosa relacionada<br />
con la ubicación, i<strong>de</strong>ntidad, idioma, organización,<br />
historia y economía <strong>de</strong> los pueblos Xinka<br />
y Garífuna. Asimismo, en la parte final <strong>de</strong>l libro<br />
presenta información básica relacionada con<br />
el <strong>de</strong>recho indígena, con las relaciones entre<br />
el Estado Nacional y los pueblos Indígenas y<br />
con las Políticas Culturales y Deportivas, mismas<br />
que fueron el resultado <strong>de</strong> un arduo esfuerzo<br />
<strong>de</strong> la actual administración, en el marco <strong>de</strong>l<br />
Primer Congreso Nacional sobre Lineamientos<br />
<strong>de</strong> Políticas Culturales” realizado en abril <strong>de</strong>l año<br />
2000 que convocó y logró la participación <strong>de</strong><br />
más <strong>de</strong> 600 voces representativas <strong>de</strong> los distintos<br />
pueblos indígenas y <strong>de</strong> otros actores <strong>de</strong><br />
la vida nacional.<br />
Otro aspecto muy importante que <strong>de</strong>seo <strong>de</strong>jar<br />
explícito es que los temas tratados en el libro,<br />
sugieren nuevas líneas <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> los<br />
pueblos indígenas, especialmente <strong>de</strong> los pueblos<br />
Xinka y Garífuna.<br />
Finalmente, quiero <strong>de</strong>jar constancia <strong>de</strong> mi<br />
agra<strong>de</strong>cimiento al Banco Mundial y a RUTA, por<br />
los esfuerzos <strong>de</strong> coordinación con el Ministerio<br />
<strong>de</strong> Cultura y Deportes, para editar conjuntamente<br />
este libro que sin duda será <strong>de</strong> mucha<br />
utilidad para el conocimiento <strong>de</strong> la realidad <strong>de</strong><br />
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
Licenciada Otilia Lux <strong>de</strong> Cotí<br />
Ministra <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
8
K’UT B’ÄL UWÄCH<br />
Che ri k’amal b’e rech Q’awinaqel ruk’<br />
Etz’anem, rech ri nim tinimit re Ixim Ulew,<br />
kakikot ranima’ siba’laj je’l uya’ik pan chike ri<br />
ajwaral xuquje’ ri ajch’aq’ap ja’, ri nab’e ucholaj<br />
wuj ub’i’ Ri kib’antajik ri tinimit re qawinaqel<br />
rech ri tinimit Ixim Ulew, are wa, ri xel wi, ri xb’an<br />
panoq, xuquje’ xtob’an pan ri k’olb’al puqak<br />
ub’i’ uwachulew, ri kinwil panoq are nab’e ri<br />
nimaq taq chomanik re ri q’ab’antajik xuquje’ ri<br />
k’olonik rech ri etinimit re qawinaqel.<br />
Xa rumal uya’ik uwech xuquje’ ub’antajik rech<br />
utz ub’eyal we jun wuj ri’, rajawaxik ub’ixik keb’,<br />
oxib’ tzij panoq, are wa: xub’ij pan ri Lour<strong>de</strong>s<br />
Arispe. “Ri q’ab’antajik are wa’ ri jun k’a’x k’olik<br />
are uchapik, uk’irisaxik pa we junab’ jun re juwinaq.<br />
Are wa kaya pan ub’ixik rech uwokik<br />
ri q’ab’antajik xuquje’ kech ri nik’aj, are wa uwachib’al<br />
panoq ri q’ano chech ri q’achak, ri<br />
kaq’ayako, ri q’atijo’, ri katopan panoq, ri sib’alaj<br />
rajawaxik are ub’anik ri qab’antajik rech konojel<br />
are chi k’uchij panoq pa ri k’a’k rech ri uwachulew.<br />
1<br />
Ujk’o pa ri junab’ jun re kawinaq, ri k’o kichomab’al,<br />
kiyom panoq chikech ri alitomab’ xuquje’<br />
ri achiyab’ kamik, ri nimaq taq chomab’al,<br />
are wa’ Confucio, xub’ij “Chawila awib’ at”, ri<br />
nik’aj winaq chik, kek’ay pan naj, kechoman<br />
pan naj, xkib’ij “Chawetamaj awib’ at, xuquje’ ri<br />
nik’aj chik, jaw at k’o wi, ri jastaq qab’antajik”.<br />
Are che we chanim q’asikij uwech ri wuj kawil<br />
panoq “Ri ub’antajik” rech ri tinimit re q’awinaqel,<br />
junam ruk’ katajix ri ulew qkalajinik jas<br />
“ub’anik”, are nab’e kil le mes, le ulew , le man<br />
utz taj, jacha kakan ri ixoqib’ xuquje’ ri achiyab’<br />
rech uchakuxik ri ulew, xa nojim qakichakuj<br />
panoq rech kariq pan ri sib’alaj je’l jas taq yak’om<br />
kan najtir.<br />
Are chi retamaxik ri ub’anik ri tinimit re qawinaqel<br />
rech Ixim Ulew, are wa qakil kib’ uj ixoqib’,<br />
xuquje’ achiyab’, ruk’ q’achukab’, uk’iyirisaxik,<br />
are chi maj q’achukab’, k’o ri sib’alaj k’a’x.<br />
Ruk’ ri utzilal, kaq’asolij panoq ri q’ab’antajik, ri<br />
xb’an kanoq, ri sib’alaj k’axk’olal, ri qamisanik,<br />
ri jalajoj chakaxo’l ronojel wa, xub’ij pan ri Novel<br />
Ilya Prígogine “Man kuj kun taj kakil pan ri<br />
kapetik, xu’ kakan pan usukumaxik” 2 .<br />
Are chi qaketamaj kib’ kakan pa ub’eyal panoq,<br />
ri kapetik ri keb’ uk’u’x, ri kapetik k’ulb’al qak’u’x<br />
re ri tinimit rech qawinaqel, ri qatinimit junam<br />
ruk’ ri xik k’o uchukab’!, qakil panoq rech siba’laj<br />
je’l chech ri jamaril, rech ub’eyal ri utzilal: “Ri<br />
kas qab’anik, ri yom chaqe jujunal, ri kasachik,<br />
ri jamaril chakaxo’l”, 3 ruk’ ri nimaj rech<br />
qawinaqel rech kaq’amik, chakaxo’l, ri puqak,<br />
ri qab’antajik, xuquje’ ri q’ach’ab’al qab’an<br />
kamik, xa tajin kak’is uwech, kel b’ik chuxo’l ri<br />
ub’eyal.<br />
Ri tz’ib’an pa we ukab’ ucholaj rech we k’utb’äl<br />
uwäch, “Ri q’ab’antajik kuya’ ub’ixik ri panoq”,<br />
ri q’ab’antajik re ri qatinimit rech qawinaqel re<br />
Ixim Ulew: mayas, xinkas xuquje’ garífunas, kuya<br />
pan ri ub’ixik uwokik ri qab’antajik rech we nim<br />
tinimit Ixim Ulew, man xutaj uwokik xuquje’ ub’anik<br />
junam kuk’ ri emusib’, rech ri tinimit Ixim<br />
Ulew ri jun ja sib’alaj utz xa junam q’akil kib’,<br />
k’aloq kib’, ri jamaril rech ronojel ri q’ab’antajik,<br />
xa rumal k’o ri sib’alaj uq’ab’ rech kuto’o chikixo’l<br />
ri nik’aj chik, we ki’sb’al ri’ kub’ij ri<br />
ajtz’ib’anel man kach’aw taj re Sivan Tinimit. “ri<br />
je’l ub’ixik ronojel kech ri alaxik”.<br />
Ri utas ri wuj sib’alaj rajawaxik chike ri ek’o pa<br />
taq ri enimaq chomab’al, xa rumal chi xb’anik<br />
1 Guillermo Yepes Boscán 2000. Avances Teóricos y Retrocesos Prácticos <strong>de</strong> la “Dimensión Cultural <strong>de</strong>l Desarrollo”, Relación<br />
presentada en el I Encuentro Internacional sobre Cultura <strong>de</strong> Paz. Madrid.<br />
2 Fe<strong>de</strong>rico Mayor Zaragoza 2000. Un Nuevo Mundo. Barcelona. Ediciones UNESCO.<br />
3 Oscar Arias Sánchez 2000. Por una cultura <strong>de</strong> Paz. Barcelona Fundación para la Paz.<br />
9
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
ube’yal, ub’ixik xuquje’ ri xb’an panoq, ri<br />
q’anb’antajik, ri k’olonik, ri ub’ixik ri q’ab’antajik,<br />
xuquje’ ri etz’anem rech ri tinimit re qawinaqel.<br />
Kuya’ ub’ixik ri sib’alaj utz rumal ri k’owi, ri ub’antajik,<br />
ri uch’ab’al, ri uwokom rib’, ri upaq, rech<br />
ri qawinaqel xinka xuquje’ garífuna. K’isb’al<br />
re’ kuya’ ub’ixik yom chike ri qawinaqel, chikixo’l<br />
ri nimaq taq tinimit ri qawinaq, xuquje’ ruk’<br />
uk’u’x rononel ri xb’ixik pa ri moloj ib’ pa uwi’<br />
ri ub’eyal ri b’anoj, xb’an pa ri kajib’ ik rech<br />
junab’ir, ri uchukab’, uchakuxik ri jun chak ri’,<br />
xya pan ub’ixik xopan omuch’ otuk’ winaq rech<br />
ri jalajoj taq tinimit rech qawinaqel xuquje<br />
emusib’.<br />
Sib’alaj rajawaxik kinb’ij pan chiwe ri k’o pa ri<br />
wuj, kuya’ pan k’a’k taq ub’eyal rech kaso’l<br />
uwech ri qab’anik re ri tinimit rech qawinaqel<br />
xinka xuquje’ garífuna.<br />
K’isb’al re kin maltioxij pan chech ri Banco<br />
Mundial xuquje´ RUTA rumal xukoj uchukab’,<br />
qatob’anik ruk’ ri Nimalaj ja rech Qawinaqel<br />
xuquje’ Etz’anem, are chi junam kaya ub’eyal<br />
we jun wuj ri’, xa rumal sib’alaj rajawaxik<br />
uwokik chirij ri tinimit rech qawinaqel re ri<br />
tinimit Ixim Ulew.<br />
Licenciada Otilia Lux <strong>de</strong> Cotí<br />
Ch’ituy rech ri etz’anem je’ Etz’anem rec ri<br />
Tz’ikin Ja (K’iche’)<br />
10
SIGLAS Y ABREVIATURAS<br />
AIDPI<br />
ALMG<br />
ASC<br />
ASOMUGAGUA<br />
BANRURAL<br />
CDRO<br />
CECON<br />
CEH<br />
CNR<br />
COEDUCA<br />
COKADI<br />
COINDI<br />
COMG<br />
CONADIBIO<br />
CONAMA<br />
CONAP<br />
CONAVIGUA<br />
CONDEG<br />
COPMAGUA<br />
CUC<br />
DIGEBI<br />
ENIGFAM<br />
FEDECOAG<br />
FEDECOCAGUA<br />
FENACOAC<br />
FLACSO<br />
FUNDAP<br />
IDH<br />
IGSS<br />
INTA<br />
MENMAGUA<br />
MICUDE<br />
MINUGUA<br />
MIRNA<br />
OIT<br />
ONG<br />
PAF-MAYA<br />
PEA<br />
PNUD<br />
PRODESSA<br />
RUTA<br />
UNAM<br />
URL<br />
URNG<br />
Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas<br />
Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> las Lenguas Mayas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Asamblea <strong>de</strong> la Sociedad Civil<br />
Asociación <strong>de</strong> Mujeres Garífunas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Banco <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />
Cooperación para el Desarrollo Rural <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte<br />
Centro <strong>de</strong> Estudios Conservacionistas <strong>de</strong> la Universidad <strong>de</strong><br />
San Carlos <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Comisión para el Esclarecimiento Histórico<br />
Comisión Nacional <strong>de</strong> Reconciliación<br />
Comités <strong>de</strong> Educación<br />
Consejo Kaqchikel para el Desarrollo Integral<br />
Consejo Indígena <strong>de</strong> Desarrollo Integral<br />
Consejo <strong>de</strong> Organizaciones Mayas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Coordinadora Nacional <strong>de</strong> Diversidad Biológica<br />
Comisión Nacional <strong>de</strong>l Medio Ambiente<br />
Consejo Nacional <strong>de</strong> Áreas Protegidas<br />
Coordinadora Nacional <strong>de</strong> Viudas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Consejo Nacional <strong>de</strong> Desplazados <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Coordinadora <strong>de</strong> Organizaciones <strong>de</strong>l Pueblo Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Comité <strong>de</strong> Unidad Campesina<br />
Dirección General <strong>de</strong> Educación Bilingüe Intercultural<br />
Encuesta Nacional <strong>de</strong> Ingresos y Gastos Familiares<br />
Fe<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> Cooperativas Agrícolas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> Cooperativas <strong>de</strong> Café <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Fe<strong>de</strong>ración Nacional <strong>de</strong> Cooperativas <strong>de</strong> Ahorro y Crédito <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Facultad Latinoamericana <strong>de</strong> Ciencias Sociales<br />
Fundación para el Desarrollo Agrícola Productivo<br />
Índice <strong>de</strong> Desarrollo Humano<br />
Instituto Guatemalteco <strong>de</strong> Seguridad Social<br />
Instituto Nacional <strong>de</strong> Transformación Agraria<br />
Mesa Nacional Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
Misión <strong>de</strong> las Naciones Unidas para <strong>Guatemala</strong><br />
Manejo Integrado <strong>de</strong> los Recursos Naturales en el Altiplano Occi<strong>de</strong>ntal<br />
Organización Internacional <strong>de</strong>l Trabajo <strong>de</strong> las Naciones Unidas<br />
Organizaciones No Gubernamentales<br />
Programa <strong>de</strong> Acción Forestal Maya<br />
Población Económicamente Activa<br />
Programa <strong>de</strong> las Naciones Unidas para el Desarrollo<br />
Proyecto <strong>de</strong> Desarrollo Santiago<br />
Unidad Regional <strong>de</strong> Asistencia Técnica<br />
Universidad Nacional Autónoma <strong>de</strong> México<br />
Universidad Rafael Landívar<br />
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca<br />
11
12<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
RESUMEN EJECUTIVO<br />
UBICACIÓN E IDENTIDAD<br />
Pertenecen al Pueblo Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> 21<br />
expresiones socioculturales que se <strong>de</strong>rivaron<br />
<strong>de</strong> un tronco cultural y lingüístico común. 1<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los Mayas, habitan en <strong>Guatemala</strong><br />
los pueblos Garífuna y Xinka. En conjunto, los<br />
pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> constituyen<br />
aproximadamente la mitad <strong>de</strong> la población<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
Aunque es difícil establecer las fronteras étnicas,<br />
han ganado legitimidad como criterios para<br />
<strong>de</strong>finir la i<strong>de</strong>ntidad la <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> culturas<br />
ancestrales, el idioma, el compartir una cultura<br />
y sobre todo, la auto i<strong>de</strong>ntificación.<br />
Los indígenas son <strong>de</strong>finidos por el Acuerdo<br />
sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong><br />
Indígenas como pueblos, siguiendo la <strong>de</strong>finición<br />
establecida por el Convenio 169 <strong>de</strong> la OIT.<br />
Los municipios constituyen la unidad territorial<br />
básica a partir <strong>de</strong> la cual se contabilizan los<br />
hablantes indígenas, que habitan en todo el<br />
país, si bien i<strong>de</strong>ntifican territorios específicos<br />
como sus lugares <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia ancestral.<br />
Historia<br />
Antes <strong>de</strong> la conquista, las socieda<strong>de</strong>s indígenas<br />
<strong>de</strong>sarrollaron una cultura que tuvo como<br />
base económica principal el cultivo <strong>de</strong>l maíz,<br />
y cuyos rasgos más característicos fueron la<br />
arquitectura monumental hecha <strong>de</strong> piedras<br />
labradas unidas por morteros <strong>de</strong> cal, con un<br />
techo característico llamado bóveda maya;<br />
un estilo artístico bien <strong>de</strong>finido, un sistema<br />
calendárico y <strong>de</strong> escritura, y comercio <strong>de</strong> largo<br />
alcance. Sus sistemas <strong>de</strong> gobierno eran com-<br />
plejos, y entretejían lo religioso con todos los<br />
niveles y espacios <strong>de</strong> la vida diaria.<br />
Durante la colonia, los pueblos indígenas <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> sufrieron sistemas <strong>de</strong> trabajo<br />
forzado <strong>de</strong> diversa naturaleza. No obstante las<br />
condiciones <strong>de</strong> opresión a las que fueron<br />
sometidos, construyeron un sistema <strong>de</strong><br />
organización social que recogía los principios y<br />
fundamentos ancestrales, y los re-elaboraron<br />
para establecer instituciones, normas y<br />
costumbres propias, muchas <strong>de</strong> las cuales<br />
perduran hasta la fecha.<br />
El periodo republicano fue particularmente<br />
difícil para los indígenas, pues perdieron la<br />
mayoría <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos que habían logrado<br />
mantener durante la colonia, y se mantuvo la<br />
legislación que los obligaba a realizar trabajos<br />
forzados. Asimismo, la mayoría <strong>de</strong> sus tierras<br />
les fueron expropiadas con la introducción <strong>de</strong>l<br />
café.<br />
En el período <strong>de</strong> 1944 a 1954 se suprimieron<br />
las leyes que los obligaban a prestar trabajo<br />
forzado, y se promulgaron leyes para garantizar<br />
la reforma agraria en las que los pueblos<br />
indígenas lograron algunos beneficios, mismos<br />
que fueron revertidos en los regímenes<br />
posteriores.<br />
A partir <strong>de</strong> 1960, los indígenas se involucraron<br />
en distintas iniciativas religiosas, culturales y <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la comunidad; esto provocó que<br />
renaciera la lucha por la tierra y por mejores<br />
salarios en las fincas. Los planteamientos y<br />
reivindicaciones atrajeron la represión, en el<br />
1 La comunidad Chalchiteka reivindica actualmente su status como comunidad lingüística diferente <strong>de</strong> la Akateka, sin que este reclamo haya obtenido<br />
una aceptación generalizada. Por ello, en algunos documentos se enlistan 22 idiomas indígenas.<br />
13
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
marco <strong>de</strong> la política anticomunista <strong>de</strong> los<br />
gobiernos <strong>de</strong> la época, la mayoría <strong>de</strong> ellos,<br />
militares. De acuerdo al informe <strong>de</strong> la Comisión<br />
para el Esclarecimiento Histórico, durante la<br />
década <strong>de</strong> los 80 se cometió el <strong>de</strong>lito <strong>de</strong><br />
genocidio contra el pueblo maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
A partir <strong>de</strong> 1990, las distintas organizaciones<br />
que habían sobrevivido a la represión, así como<br />
aquellas que se formaron al calor <strong>de</strong> la lucha<br />
por los <strong>de</strong>rechos humanos, asumieron las<br />
reivindicaciones <strong>de</strong> los pueblos indígenas, y esto<br />
hizo surgir un sinnúmero <strong>de</strong> organizaciones y<br />
esfuerzos <strong>de</strong>stinados a reivindicar sus <strong>de</strong>rechos.<br />
En 1995 se firmó el Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad<br />
y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas, que<br />
contiene las principales reivindicaciones <strong>de</strong>l<br />
movimiento indígena.<br />
I<strong>de</strong>ntidad<br />
La i<strong>de</strong>ntidad indígena se expresa en cuatro ejes<br />
principales: territorialidad, existencia <strong>de</strong> organizaciones<br />
sociales y políticas, organización <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s económicas propias y espiritualidad.<br />
Entre las formas <strong>de</strong> expresión externas, una <strong>de</strong><br />
las más importantes es el idioma.<br />
Sin embargo, el criterio principal para establecer<br />
la pertenencia a los pueblos indígenas es la auto<br />
i<strong>de</strong>ntificación.<br />
Formas <strong>de</strong> organización social y política<br />
Las instituciones más relevantes <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas se han <strong>de</strong>sarrollado en varios<br />
niveles, y una compleja trama <strong>de</strong> relaciones<br />
políticas conecta cada una <strong>de</strong> ellos con los<br />
<strong>de</strong>más:<br />
- La dirigencia tradicional (cofradías, Consejos<br />
<strong>de</strong> Principales, Consejos <strong>de</strong> Ancianos,<br />
Guías Espirituales, comadronas y<br />
curan<strong>de</strong>ras, alcaldía indígena)<br />
- Las instituciones e iniciativas <strong>de</strong> enlace<br />
con la sociedad guatemalteca (Alcal<strong>de</strong>s<br />
auxiliares, Comités Pro Mejoramiento,<br />
Alguaciles y Topiles, entre otros)<br />
- Los cargos <strong>de</strong> servicio comunitario (encargados<br />
<strong>de</strong> la escuela, <strong>de</strong>l correo, los distintos<br />
comités comunales, los grupos <strong>de</strong><br />
las distintas <strong>de</strong>nominaciones religiosas,<br />
los comités <strong>de</strong> educación)<br />
- Las organizaciones <strong>de</strong> tipo occi<strong>de</strong>ntal<br />
(Organizaciones <strong>de</strong> base, coordinadoras,<br />
coordinadoras <strong>de</strong> coordinadoras, organizaciones<br />
no gubernamentales, cooperativas,<br />
Consejo Nacional <strong>de</strong> Educación<br />
Maya).<br />
- Instituciones estatales (Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong><br />
Lenguas Mayas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, Defensoría<br />
<strong>de</strong> la Mujer Indígena, Fondo <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Indígena <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, Dirección General<br />
<strong>de</strong> Educación Bilingüe Intercultural)<br />
La familia<br />
Las relaciones <strong>de</strong> parentesco han conservado<br />
su importancia como base <strong>de</strong> las estructuras<br />
organizativas comunitarias; asimismo, la familia<br />
ha mantenido gran parte <strong>de</strong> los esquemas<br />
y costumbres ancestrales. Una rica normatividad<br />
establece los mecanismos necesarios<br />
para el a<strong>de</strong>cuado funcionamiento <strong>de</strong> esta<br />
institución.<br />
La mayoría <strong>de</strong> las familias viven en el área<br />
rural, aunque se ha registrado un incremento<br />
sustancial <strong>de</strong> familias indígenas viviendo en<br />
áreas urbanas y suburbanas. En estos casos,<br />
la i<strong>de</strong>ntidad y sus expresiones concretas se<br />
transforman, pero mantienen su vínculo con<br />
la cultura. La mayoría <strong>de</strong> los indígenas que<br />
viven en la ciudad se auto-i<strong>de</strong>ntifican como<br />
indígenas.<br />
Demografía<br />
Según la Encuesta Nacional <strong>de</strong> Ingresos<br />
y Gastos Familiares 1998/1999, el 48.6% <strong>de</strong> la<br />
población se auto i<strong>de</strong>ntifica como indígena.<br />
Habitan en todo el país, aunque reconocen<br />
lugares específicos como base <strong>de</strong> su cultura<br />
ancestral. Se registran actualmente tasas<br />
<strong>de</strong> crecimiento natural altas en Alta Verapaz,<br />
Petén y El Quiché, y se pue<strong>de</strong> apreciar que<br />
14
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
la mayoría <strong>de</strong> la población indígena tiene<br />
menos <strong>de</strong> 25 años <strong>de</strong> edad, siendo menos<br />
aguda la pirámi<strong>de</strong> poblacional <strong>de</strong> los habitantes<br />
<strong>de</strong> la ciudad, en comparación con los<br />
<strong>de</strong>l área rural.<br />
Migración<br />
Las principales causas <strong>de</strong> la migración son la<br />
violencia política, la búsqueda <strong>de</strong> acceso a la<br />
tierra, la búsqueda <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s económicas<br />
y el crecimiento <strong>de</strong> las áreas urbanas<br />
a expensas <strong>de</strong> las rurales, que convierte a sus<br />
habitantes en migrantes pasivos.<br />
Dentro <strong>de</strong> la migración por razones económicas,<br />
se encuentra la migración estacional<br />
a las fincas <strong>de</strong> la Costa Sur y la migración<br />
internacional, que está dirigida al sur <strong>de</strong><br />
México y Estados Unidos.<br />
Sin embargo, los mayores flujos <strong>de</strong> migración<br />
se dan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> y hacia zonas rurales, lo<br />
cual evi<strong>de</strong>ncia la presión sobre la frontera<br />
agrícola.<br />
Economía<br />
Las regiones agro-ecológicas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
abarcan una gran variedad <strong>de</strong> climas y cultivos;<br />
sin embargo, <strong>Guatemala</strong> enfrenta el reto <strong>de</strong><br />
garantizar un a<strong>de</strong>cuado uso y manejo <strong>de</strong> sus<br />
recursos naturales. La explotación <strong>de</strong> estos<br />
últimos compren<strong>de</strong> los siguientes rubros:<br />
extracción <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, activida<strong>de</strong>s mineras,<br />
extracción <strong>de</strong> petróleo, aguas.<br />
A pesar <strong>de</strong> la gran variedad <strong>de</strong> instituciones<br />
existentes para proteger el medio ambiente y<br />
los recursos naturales, se estima que anualmente<br />
se <strong>de</strong>forestan 100,000 hectáreas <strong>de</strong><br />
bosques. Se ha comprobado que los bosques<br />
que se encuentran bajo la responsabilidad<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas con un manejo<br />
tradicional, se han conservado.<br />
En cuanto al acceso a la tierra, el 37% <strong>de</strong> los<br />
productores cuentan con el 3% <strong>de</strong> la tierra<br />
agrícola, y no obtienen <strong>de</strong> la misma el mínimo<br />
para subsistir; el 59%, tiene acceso al 17% <strong>de</strong><br />
la tierra, y no logran acumular capital, por<br />
lo que se <strong>de</strong>dican a otras activida<strong>de</strong>s a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> la agricultura; los productores con exce<strong>de</strong>ntes<br />
son el 3.85% y tienen acceso al 10% <strong>de</strong><br />
la tierra, en tanto que a la agricultura comercial<br />
se <strong>de</strong>dican el 0.15% <strong>de</strong> los productores,<br />
que tienen en sus manos el 70% <strong>de</strong> la tierra.<br />
Uno <strong>de</strong> los principales problemas es la concentración<br />
<strong>de</strong> la tierra, seguido <strong>de</strong> la inseguridad<br />
jurídica.<br />
Los pueblos indígenas tienen prácticas<br />
productivas propias, basadas en el principio <strong>de</strong><br />
reciprocidad, que les permiten subsistir en las<br />
condiciones <strong>de</strong> pobreza y pobreza extrema en<br />
las que se encuentran.<br />
Las principales causas <strong>de</strong> la migración<br />
son la violencia política, la búsqueda <strong>de</strong><br />
acceso a la tierra, la búsqueda <strong>de</strong><br />
oportunida<strong>de</strong>s económicas y el<br />
crecimiento <strong>de</strong> las áreas urbanas a<br />
expensas <strong>de</strong> las rurales, que convierte a<br />
sus habitantes en migrantes pasivos<br />
Asimismo, los pueblos indígenas no cuentan<br />
con acceso al crédito, por lo que acu<strong>de</strong>n a la<br />
familia o a la comunidad, así como a la formación<br />
<strong>de</strong> cooperativas <strong>de</strong> ahorro y crédito.<br />
Algunas ONGs han comenzado a incursionar<br />
en este terreno.<br />
Los pueblos indígenas se encuentran en peor<br />
es condiciones que otros sectores, ya que la<br />
mayoría <strong>de</strong> los pobres viven en las áreas don<strong>de</strong><br />
la población mayoritaria es indígena. Se<br />
combina la etnicidad y la localización geográfica<br />
como factores que explican la pobreza.<br />
Acceso a los servicios sociales y la cultura<br />
Los pueblos indígenas tienen un acceso muy<br />
limitado a los servicios <strong>de</strong> salud, siendo las<br />
enfermeda<strong>de</strong>s principales curables, y atribuibles<br />
15
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
a la pobreza, las condiciones <strong>de</strong> sanidad<br />
ambiental o las condiciones laborales que<br />
enfrentan como jornaleros agrícolas.<br />
Muchos <strong>de</strong> los problemas <strong>de</strong> salud son tratados<br />
con medicina tradicional, a partir <strong>de</strong> los<br />
conocimientos y concepciones ancestrales.<br />
El acceso al servicio educativo en la escuela<br />
primaria se ha incrementado, pero la transición<br />
a la enseñanza básica revela una abrupta<br />
caída en el caso <strong>de</strong> los indígenas. Las principales<br />
razones para no asistir a la escuela son<br />
la falta <strong>de</strong> recursos económicos, y que no<br />
<strong>de</strong>sean ir.<br />
Solamente en las regiones don<strong>de</strong> se hablan<br />
los cuatro idiomas mayoritarios existe el<br />
servicio educativo bilingüe; hasta 1995, había<br />
1,367 escuelas, que trabajaban en 11 idiomas.<br />
Los jefes <strong>de</strong> familia indígenas tienen un<br />
acceso a la vivienda y a los servicios sanitarios<br />
básicos significativamente menor cuando se<br />
les compara con los cabeza <strong>de</strong> familia no<br />
indígenas.<br />
Los indígenas tienen acceso a información a<br />
través <strong>de</strong>l radio; los <strong>de</strong>más medios <strong>de</strong> comunicación<br />
no se encuentran a su alcance.<br />
El acceso a la cultura y al <strong>de</strong>porte es muy limitado<br />
en <strong>Guatemala</strong>; por ello, la probabilidad<br />
<strong>de</strong> que los indígenas tengan posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
participar en activida<strong>de</strong>s culturales es insignificante.<br />
Sin embargo, a partir <strong>de</strong> sus propias<br />
concepciones y esfuerzos han <strong>de</strong>sarrollado<br />
distintas manifestaciones culturales, que<br />
cuentan con escaso o ningún apoyo: pintura,<br />
cerámica, tejido <strong>de</strong> palma y cestería, tejido <strong>de</strong><br />
textiles, música, danza, trabajo con ma<strong>de</strong>ra.<br />
La sistematización <strong>de</strong> estos productos culturales<br />
no cuenta con la participación <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas. Des<strong>de</strong> una mirada externa a su<br />
cultura, los productos que ellos producen son<br />
consi<strong>de</strong>rados expresiones folklóricas; el análisis<br />
<strong>de</strong> sus simbolismos, contenidos y estilos no ha<br />
sido realizado.<br />
El Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes ha aprobado<br />
políticas culturales nacionales que persiguen el<br />
<strong>de</strong>sarrollo cultural en el marco <strong>de</strong> la interculturalidad.<br />
En ellos, existen espacios para que los<br />
pueblos indígenas reflexionen sobre sus<br />
perspectivas culturales.<br />
CONCLUSIONES<br />
Con relación a la conformación<br />
<strong>de</strong> la nación guatemalteca:<br />
a) La relación entre territorio, i<strong>de</strong>ntidad y<br />
propiedad <strong>de</strong> la tierra <strong>de</strong>bería ser abordada<br />
en vinculación con los contenidos <strong>de</strong>l<br />
Convenio 169 <strong>de</strong> la OIT, que <strong>Guatemala</strong><br />
ha ratificado.<br />
b) Existen dos posiciones polares, con una<br />
amplia gama <strong>de</strong> matices intermedios con<br />
respecto a los cambios legales e institucionales<br />
que representará el reconocimiento<br />
<strong>de</strong>l carácter multiétnico, pluricultural<br />
y multilingüe <strong>de</strong> la nación guatemalteca.<br />
c) La discriminación y el racismo encubren<br />
la explotación económica <strong>de</strong> los indígenas,<br />
con base en mecanismos extraeconómicos.<br />
Esta situación se ha convertido<br />
en un enorme obstáculo para la vigencia<br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia en el país. Es necesario<br />
concretar el diálogo intercultural que tiene<br />
como condición básica la <strong>de</strong> ser un diálogo<br />
entre iguales.<br />
d) A pesar <strong>de</strong> la exclusión, represión y<br />
genocidio a los que han sido sometidos<br />
los pueblos indígenas, que ha tenido consecuencias<br />
sobre el tejido social y político<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas, éstas han<br />
<strong>de</strong>sarrollado una fuerte i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong><br />
resistencia, y sus instituciones y formas<br />
propias <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> los asuntos internos<br />
conviven, sin tensiones, con los mecanismos<br />
y formas <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> la cultura<br />
occi<strong>de</strong>ntal. Así, el <strong>de</strong>recho indígena,<br />
llamado ‘<strong>de</strong>recho consuetudinario’ por el<br />
Estado <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, tiene aún una vigen-<br />
16
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
cia generalizada en las comunida<strong>de</strong>s rurales,<br />
en las cuales vive más <strong>de</strong> la mitad<br />
<strong>de</strong> la población indígena.<br />
e) Aunque los avances no son visibles todavía,<br />
la construcción <strong>de</strong> la convivencia intercultural<br />
constituye uno <strong>de</strong> los mayores<br />
logros a alcanzar. Distintos sectores, tanto<br />
indígenas como no indígenas, aportan su<br />
creatividad, visión política y esfuerzo<br />
cotidiano en este aspecto. Sin duda, es una<br />
<strong>de</strong> las líneas <strong>de</strong> acción política que necesita<br />
más soporte institucional y económico.<br />
f) Es <strong>de</strong> trascen<strong>de</strong>ntal importancia la construcción<br />
<strong>de</strong> políticas públicas que tomen<br />
como punto <strong>de</strong> partida la diversidad <strong>de</strong><br />
culturas y pueblos que habitan en <strong>Guatemala</strong>.<br />
Sobre las relaciones con<br />
otros sectores sociales:<br />
a) Se ha prestado muy poca atención al<br />
estudio <strong>de</strong> la cultura e i<strong>de</strong>ntidad indígena<br />
en la capital, así como a sus formas <strong>de</strong><br />
reafirmación y reconstrucción <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad.<br />
Asimismo, la inserción <strong>de</strong> dirigentes,<br />
técnicos e intelectuales indígenas en las<br />
instituciones <strong>de</strong>l Estado, abrirá nuevos<br />
<strong>de</strong>bates y propuestas <strong>de</strong> cambio a la<br />
sociedad nacional.<br />
b) Uno <strong>de</strong> los mayores retos será la inci<strong>de</strong>ncia<br />
sobre la población no indígena y las instituciones<br />
guatemaltecas, a fin <strong>de</strong> establecer<br />
nuevos consensos que permitan avanzar<br />
en la construcción <strong>de</strong> una sociedad plural<br />
y <strong>de</strong>mocrática.<br />
Sobre la exclusión social y<br />
económica <strong>de</strong> los pueblos indígenas:<br />
a) Uno <strong>de</strong> los mayores <strong>de</strong>safíos <strong>de</strong> la sociedad<br />
guatemalteca es la superación <strong>de</strong> las<br />
inequida<strong>de</strong>s que pesan sobre los pueblos<br />
indígenas. Aunque el efecto recae sobre<br />
los miembros <strong>de</strong> dichos pueblos, el efecto<br />
global <strong>de</strong> atraso <strong>de</strong> revierte sobre el país<br />
en su conjunto.<br />
b) Dentro <strong>de</strong> este proceso <strong>de</strong> superación <strong>de</strong><br />
las inequida<strong>de</strong>s, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los distintos<br />
esfuerzos <strong>de</strong> lucha contra la pobreza, es<br />
urgente la realización <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong><br />
fortalecimiento <strong>de</strong> la cultura e i<strong>de</strong>ntidad<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, propiciando<br />
su participación en el diseño e implementación<br />
<strong>de</strong> programas tendientes a<br />
sistematizar, investigar y reflexionar sobre<br />
los procesos propios <strong>de</strong> las culturas<br />
indígenas, aumentando a la vez las capacida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> reflexión y análisis crítico <strong>de</strong><br />
los intelectuales indígenas.<br />
c) Por ello, es urgente la realización <strong>de</strong> investigaciones<br />
que permitan la recuperación<br />
<strong>de</strong> información oral sobre los procesos y<br />
cultura milenaria <strong>de</strong> los pueblos Maya,<br />
Garífuna y Xinka.<br />
d) Nuevos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> articulación y búsqueda<br />
<strong>de</strong> formas <strong>de</strong> trabajo que reflejen la<br />
diversidad cultural se requieren para hacer<br />
realidad la vivencia <strong>de</strong> la multiculturalidad<br />
en el acceso a los servicios <strong>de</strong> educación,<br />
salud, justicia y empleo.<br />
e) Aunque la exclusión <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong><br />
salud y educación ha sido sistemática, la<br />
acción <strong>de</strong> las estructuras educativas y <strong>de</strong><br />
salud propias <strong>de</strong> los pueblos indígenas han<br />
aportado soluciones que se han convertido<br />
en paliativos frente a la pobreza y falta <strong>de</strong><br />
acceso a los servicios.<br />
f) Los factores consolidados en torno a la<br />
resistencia cultural indígena pue<strong>de</strong>n convertirse<br />
en elementos impulsores <strong>de</strong> la<br />
i<strong>de</strong>ntidad nacional en la dinámica <strong>de</strong> la<br />
globalización.<br />
g) Es urgente el diseño <strong>de</strong> políticas que permitan<br />
la construcción y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las<br />
iniciativas políticas, económicas, sociales<br />
y culturales <strong>de</strong> los pueblos indígenas, en<br />
el marco <strong>de</strong> su cosmovisión e intereses,<br />
dando paso a la pluralidad <strong>de</strong> opciones<br />
que existen en su seno. Estas políticas<br />
coadyuvarán a la lucha contra el racismo<br />
y la discriminación.<br />
17
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Sobre el aporte <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas a la nación guatemalteca<br />
a) A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra, ética <strong>de</strong> trabajo<br />
y turismo, los pueblos indígenas<br />
aportan a la sociedad guatemalteca<br />
un caudal <strong>de</strong> conocimientos invaluable<br />
sobre medicina tradicional, uso y manejo<br />
Sin embargo, <strong>de</strong>l lado no indígena<br />
se advierte una creciente <strong>de</strong>sconfianza,<br />
marcada por factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
histórico. Alimentar la exclusión política<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas, o<br />
posponer el diálogo sobre la<br />
problemática, podría provocar que<br />
la tensión social acumulada durante<br />
décadas encontrara terreno fértil en<br />
la violencia interétnica<br />
<strong>de</strong> los recursos naturales, participación<br />
política y social. Sin embargo, no ha<br />
habido el interés <strong>de</strong> aprovecharlos en<br />
beneficio, tanto <strong>de</strong> estas poblaciones,<br />
como <strong>de</strong>l país. Recientemente, las distintas<br />
recomendaciones internacionales<br />
sobre Biodiversidad y medio ambiente<br />
convierten a los pueblos indígenas en<br />
socios naturales <strong>de</strong> esta empresa. Sin embargo,<br />
es necesario aún generar políticas<br />
públicas con una plena participación <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas, a fin <strong>de</strong> que su<br />
experiencia y sabiduría sean encauzadas<br />
y aprovechadas.<br />
b) Las ten<strong>de</strong>ncias actuales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
indígena se dirigen hacia la búsqueda <strong>de</strong><br />
niveles <strong>de</strong> participación mayores en la<br />
toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la base <strong>de</strong> la<br />
problemática que viven, con una actitud<br />
propositiva y <strong>de</strong> diálogo con los <strong>de</strong>más<br />
sectores nacionales.<br />
c) La sobrevivencia <strong>de</strong> los pueblos indígenas<br />
se finca en el reforzamiento <strong>de</strong> la estructura<br />
<strong>de</strong> organización social y política propia.<br />
Esta es la perspectiva que abren el<br />
Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los<br />
<strong>Pueblos</strong> Indígenas y el Convenio 169 <strong>de</strong> la<br />
Organización Internacional <strong>de</strong>l Trabajo;<br />
ambos implican la realización <strong>de</strong> reformas<br />
legales e institucionales que permitan la<br />
vigencia <strong>de</strong> los compromisos contenidos<br />
en ellos.<br />
Sin embargo, <strong>de</strong>l lado no indígena se advierte<br />
una creciente <strong>de</strong>sconfianza, marcada por<br />
factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n histórico. Alimentar la exclusión<br />
política <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas, o<br />
posponer el diálogo sobre la problemática,<br />
podría provocar que la tensión social acumulada<br />
durante décadas encontrara terreno fértil<br />
en la violencia interétnica.<br />
18
INTRODUCCIÓN<br />
Los objetivos <strong>de</strong>l presente<br />
documento son los siguientes:<br />
a) Complementar el estudio social iniciado<br />
por el Banco Mundial en 1994, específicamente<br />
en lo referente al perfil sociocultural,<br />
político y económico <strong>de</strong> los pueblos indígenas<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
b) Sistematizar información relevante sobre<br />
la organización y potencialida<strong>de</strong>s sociales,<br />
políticas, culturales y económicas<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, que faciliten la<br />
aplicación <strong>de</strong> directrices y políticas tendientes<br />
a favorecer el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> dichos<br />
pueblos.<br />
El acercamiento al horizonte cultural y perspectivas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social, político y económico<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
requiere enfocar el análisis en los aspectos centrales<br />
<strong>de</strong> su cosmovisión; por ello, en este trabajo<br />
se ha puesto atención a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong><br />
los conceptos que dan forma a su percepción<br />
<strong>de</strong> la realidad, en combinación con el análisis<br />
<strong>de</strong> los indicadores sociales y económicos que<br />
permiten ubicarlos en su relación con la<br />
sociedad guatemalteca.<br />
A partir <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> sus principales<br />
instituciones y directrices <strong>de</strong> pensamiento,<br />
se completan aspectos vitales <strong>de</strong>l perfil actual<br />
<strong>de</strong> dichos pueblos. Asimismo, se reseñan<br />
brevemente los elementos históricos indispensables<br />
para la profundización en el<br />
conocimiento <strong>de</strong> la cultura y problemática<br />
indígena.<br />
El Proceso <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong>l Perfil se inició en<br />
1996/97, en esa oportunidad se planteó que<br />
para elaborar el Perfil se realizarían talleres<br />
con Autorida<strong>de</strong>s Indígenas y se tomaría en<br />
consi<strong>de</strong>ración el Plan <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> los<br />
<strong>Pueblos</strong> Indígenas, elaborado en el Encuentro<br />
con Ancianos Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, realizado<br />
en Huehuetenango en noviembre <strong>de</strong><br />
1996. Este Plan se preparó durante el proceso<br />
<strong>de</strong> formulación <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Administración<br />
<strong>de</strong> Tierras. En esta actividad participaron más<br />
<strong>de</strong> 200 ancianos (lista <strong>de</strong> participantes se<br />
encuentra en la memoria <strong>de</strong> dicho evento).<br />
Asimismo, se recogió información <strong>de</strong> fuentes<br />
documentales, y se realizaron algunas entrevistas<br />
focales, así como un taller en Alta Verapaz<br />
y otro en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango,<br />
con lí<strong>de</strong>res indígenas Q’eqchi’, Mam<br />
y K’iche, en el cual participaron más <strong>de</strong> 100<br />
lí<strong>de</strong>res y ancianos.<br />
La primera versión se terminó en 1997, luego<br />
se elaboró una segunda versión, para lo cual<br />
se revisó bibliografía y se hicieron algunas<br />
consultas con lí<strong>de</strong>res mayas; la última versión<br />
es la que se presenta en este libro.<br />
La información contenida en este documento<br />
se ha sistematizado a partir distintas fuentes:<br />
datos <strong>de</strong> campo proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> son<strong>de</strong>os informales<br />
con dirigentes, ancianos y organizaciones<br />
indígenas, recogidos en intervenciones <strong>de</strong><br />
diversa naturaleza: entrevistas, participación en<br />
talleres, conversaciones informales, preguntas<br />
y consultas con dirigentes, entre otras. A<strong>de</strong>más,<br />
se ha incorporado la información producida por<br />
los estudios realizados por el Banco Mundial<br />
19
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
en 1994, así como una somera revisión bibliográfica.<br />
Una vez elaborado, el documento ha sido<br />
revisado por Augusta Molnar y Juan Martínez,<br />
<strong>de</strong>l Banco Mundial, y por una Comisión <strong>de</strong>signada<br />
por el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes,<br />
integrada por Lic. Virgilio Alvarado, Dr. Luis<br />
Beteta, Lic. Luis German Tucux, Lic. Efraín<br />
Agustín García, Lic. Leandro Yax Zelada y Licda.<br />
Alma Abigail Sacalxot, cuyas observaciones han<br />
sido incorporadas en el documento presentado.<br />
Asimismo, distintas organizaciones indígenas,<br />
consultores, funcionarios <strong>de</strong> instancias internacionales<br />
y académicos tuvieron oportunidad<br />
<strong>de</strong> aportar sus comentarios durante el Taller<br />
<strong>de</strong> Presentación y Revisión Intermedia <strong>de</strong> los<br />
Perfiles Indígenas <strong>de</strong> Centroamérica, realizado<br />
<strong>de</strong>l 13 al 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2000. Una vez incorporadas<br />
las sugerencias y observaciones, se realizó<br />
un segundo Taller <strong>de</strong> Validación, convocando a<br />
las organizaciones indígenas y a los Revisores<br />
<strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes.<br />
En primer lugar, se presenta una caracterización<br />
que presenta <strong>de</strong> manera general la división<br />
política y étnica <strong>de</strong>l país. Posteriormente, se<br />
ubican <strong>de</strong> manera más precisa las comunida<strong>de</strong>s<br />
y regiones en las cuales habitan las distintas<br />
comunida<strong>de</strong>s lingüísticas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, seguida<br />
<strong>de</strong> una breve reseña histórica <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong>l pueblo maya, <strong>de</strong> los rasgos principales<br />
que <strong>de</strong>finen su i<strong>de</strong>ntidad, <strong>de</strong> los idiomas<br />
mayas, <strong>de</strong> su sistema <strong>de</strong> organización política,<br />
<strong>de</strong> sus instituciones sociales.<br />
A partir <strong>de</strong> los Censos Nacionales se han<br />
sistematizado los principales indicadores<br />
<strong>de</strong>mográficos, así como las corrientes migratorias.<br />
Los datos sobre la economía son abordados<br />
en la siguiente sección, enfatizando los aspectos<br />
<strong>de</strong> tenencia <strong>de</strong> la tierra, recursos naturales y<br />
seguridad jurídica; producción; pobreza,<br />
extrema pobreza y exclusión social. En cuanto<br />
a los servicios sociales, se aborda el acceso al<br />
servicio <strong>de</strong> salud, educación, vivienda, información<br />
y cultura y <strong>de</strong>portes. Se agrega información<br />
básica <strong>de</strong>l Pueblo Garífuna y Xinka.<br />
El <strong>de</strong>recho indígena y la relación <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas con el Estado se abordan con el<br />
objetivo <strong>de</strong> resaltar los retos que implica la convivencia<br />
intercultural en <strong>Guatemala</strong>, así como<br />
las distintas concepciones y sus posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, a pesar <strong>de</strong> las tensiones que han<br />
caracterizado a las relaciones entre los cuatro<br />
pueblos que conforman la nación guatemalteca.<br />
Finalmente, se recogen algunas conclusiones<br />
que concentran la atención en los gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>safíos<br />
que implica la construcción <strong>de</strong> la nación<br />
pluriétnica, pluricultural y multilingüe.<br />
20
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS<br />
PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA<br />
El área maya, subdividida en tierras bajas<br />
y tierras altas, compren<strong>de</strong> alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 30<br />
comunida<strong>de</strong>s lingüísticas que se asentaron<br />
antes <strong>de</strong> la conquista en los territorios<br />
actuales <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong> México, <strong>Guatemala</strong>, Honduras<br />
y Belice. Forma parte <strong>de</strong> Mesoamérica,<br />
y fue una <strong>de</strong> las civilizaciones más <strong>de</strong>sarrolladas<br />
<strong>de</strong> Centroamérica. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l pueblo<br />
Maya, se asentaron Xinkas y Pipiles en esta<br />
región.<br />
En las tierras bajas, los rasgos más característicos<br />
<strong>de</strong> la civilización maya fueron:<br />
la arquitectura monumental hecha <strong>de</strong><br />
piedras labradas unidas por mortero <strong>de</strong> cal,<br />
con un techo característico llamado bóveda<br />
maya; un estilo artístico bien <strong>de</strong>finido, en la<br />
que <strong>de</strong>stacan el bajorrelieve, la pintura mural,<br />
las cerámicas polícromas y <strong>de</strong> superficie modificada,<br />
<strong>de</strong>coración <strong>de</strong> estuco mo<strong>de</strong>lado en<br />
arquitectura, productos <strong>de</strong> joyería, libros<br />
ilustrados y ma<strong>de</strong>ra tallada en el mismo<br />
estilo. Asimismo, contaron con un sistema<br />
calendárico y <strong>de</strong> escritura.<br />
La mayoría <strong>de</strong> estos elementos se combinaron<br />
en centros urbanos funcionales y altamente<br />
planeados. En <strong>Guatemala</strong>, Tikal es una muestra<br />
<strong>de</strong> la manera como todos estos rasgos dieron<br />
por resultado conjuntos urbanos <strong>de</strong> gran belleza<br />
y funcionalidad, que sirvieron como centros<br />
rituales y estuvieron <strong>de</strong>nsamente poblados,<br />
ro<strong>de</strong>ados <strong>de</strong> un sinnúmero <strong>de</strong> pequeñas al<strong>de</strong>as<br />
o unida<strong>de</strong>s familiares emparentadas entre sí.<br />
Asimismo, se han encontrado evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l<br />
uso <strong>de</strong> técnicas agrícolas intensivas, entre las<br />
que <strong>de</strong>stacan las <strong>de</strong> riego, drenaje y almacenamiento<br />
<strong>de</strong> agua que dan testimonio <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>sarrollo tecnológico alcanzado por dichos<br />
pueblos.<br />
Lingüistas como Kaufman y McQuown, e<br />
historiadores como Vogt postulan que en<br />
las tierras altas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> se <strong>de</strong>sarrolló<br />
una “proto-comunidad maya” entre 2600 y<br />
1800 a.C., sin que lleguen a consenso en dos<br />
aspectos: cuál fue el punto geográfico a partir<br />
<strong>de</strong>l cual se distribuyeron en el territorio <strong>de</strong> la<br />
Sierra Madre (Los Cuchumatanes o la Sierra<br />
Oriental <strong>de</strong> los Altos), y a quién <strong>de</strong>splazaron a<br />
su llegada, en caso <strong>de</strong> no haber sido los<br />
primeros ocupantes. De allí habrían emigrado<br />
hacia las tierras bajas (Lowe, 1977: 221).<br />
Las huellas que <strong>de</strong>jó una <strong>de</strong> las civilizaciones<br />
más asombrosas <strong>de</strong> Mesoamérica son numerosas;<br />
la mayoría <strong>de</strong> ellos no han sido exploradas<br />
aún. El mapa 1 muestra la ubicación <strong>de</strong><br />
los principales complejos arqueológicos ya<br />
explorados; estos sitios urbanos y ceremoniales<br />
constituyen actualmente lugares sagrados para<br />
el pueblo Maya.<br />
El área maya, subdividida en tierras<br />
bajas y tierras altas, compren<strong>de</strong><br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 30 comunida<strong>de</strong>s lingüísticas<br />
que se asentaron antes <strong>de</strong> la conquista en<br />
los territorios actuales <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong> México,<br />
<strong>Guatemala</strong>, Honduras y Belice. Forma<br />
parte <strong>de</strong> Mesoamérica, y fue una <strong>de</strong> las<br />
civilizaciones más <strong>de</strong>sarrolladas <strong>de</strong><br />
Centroamérica. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l pueblo<br />
Maya, se asentaron Xinkas y Pipiles en<br />
esta región.<br />
21
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Mapa 1: Área cultural Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
Principales sitios urbanos y ceremoniales<br />
Fuente: Correo <strong>de</strong>l Arte.<br />
Sak Be’. Map of the<br />
Mayan World, 1999.<br />
LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS<br />
DE GUATEMALA<br />
Para fines administrativos, el país se ha dividido<br />
en 22 <strong>de</strong>partamentos, que se agruparon en 8<br />
regiones, siguiendo criterios militares: Sin<br />
embargo, esta división no correspon<strong>de</strong> con<br />
las características geográficas <strong>de</strong>l país, ni<br />
con la distribución <strong>de</strong> la población indígena<br />
(ver cuadro 1 y Mapa 2). Las regiones administrativas<br />
son:<br />
Cuadro 1: Regiones administrativas (ver mapa 2)<br />
Región<br />
Departamentos que compren<strong>de</strong><br />
I: Metropolitana <strong>Guatemala</strong><br />
II: Norte Alta Verapaz, Baja Verapaz<br />
III: Nororiente Zacapa, Chiquimula, Izabal, El Progreso<br />
IV: Suroriente Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa<br />
V: Central Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla<br />
VI: Surocci<strong>de</strong>nte Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos,<br />
Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez<br />
VII: Norocci<strong>de</strong>nte El Quiche, Huehuetenango<br />
VIII: Petén Petén<br />
22
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Mapa 2: División política <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
Departamentos y Regiones Administrativas<br />
Fuente: Enfoprensa: Geografía elemental <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, 1984, p.4<br />
Superficie continental <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>: 108, 889<br />
km 2<br />
Localización: Entre los paralelos 13º44’ y 17º12’<br />
Latitud Norte y los meridianos 88º13’ y 92º14’<br />
al Oeste <strong>de</strong> Greenwich.<br />
Departamentos: 1. El Petén 2. Alta Verapaz 3.<br />
Baja Verapaz 4. Izabal 5. El Quiché 6. Huehuetenango<br />
7. San Marcos 8. Quetzaltenango 9.<br />
Totonicapán 10. Sololá 11. Chimaltenango 12.<br />
Sacatepéquez 13. <strong>Guatemala</strong> 14. Santa Rosa 15.<br />
Escuintla 16. Suchitepéquez 18. Jalapa 19. El<br />
Progreso 20. Jutiapa 21. Chiquimula 22. Zacapa.<br />
23
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
LA COMPOSICIÓN MULTIÉTNICA<br />
DE LA NACIÓN GUATEMALTECA<br />
Los indígenas guatemaltecos pertenecen a<br />
tres pueblos distintos:<br />
• Maya, integrado por 30 comunida<strong>de</strong>s lingüísticas<br />
diferentes, que actualmente viven<br />
en <strong>Guatemala</strong>, México, Belice y Honduras.<br />
De estas expresiones socioculturales,<br />
22 están asentadas en <strong>Guatemala</strong>: Achi’,<br />
Akateko, Awakateko, Ch’orti’, Chuj, Ixil,<br />
Itza’, K’aqchikel, K’iche’, Mam, Mopan,<br />
Poqomam, Poqomchi’, Popti’, Q’anjob’al,<br />
Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense,<br />
Tektiteko, Tzutujil, Uspanteko.<br />
• Xinka, cuyos orígenes se <strong>de</strong>sconocen,<br />
aunque posiblemente sean <strong>de</strong>scendientes<br />
<strong>de</strong> los Zoques-mixes.<br />
• Garífuna, que emigró <strong>de</strong>l Caribe a Roatán,<br />
y <strong>de</strong> allí se extendieron por la costa centroamericana.<br />
Habitan en <strong>Guatemala</strong>, Honduras,<br />
Nicaragua y Costa Rica (ver mapa 3)<br />
Estas tres i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s comparten el territorio<br />
guatemalteco con la población mestiza, que<br />
en su gran mayoría tiene ascen<strong>de</strong>ncia española<br />
e indígena, aunque sucesivas migraciones<br />
han producido un mosaico cultural en el que<br />
sobresalen los mestizos <strong>de</strong> ascen<strong>de</strong>ncia<br />
alemana, china y <strong>de</strong> varios países <strong>de</strong>l Medio<br />
Oriente.<br />
Mapa 3: <strong>Pueblos</strong> indígenas y comunida<strong>de</strong>s<br />
lingüísticas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Fuente: Comisión <strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>: Propuesta <strong>de</strong> Modalidad<br />
<strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. Guatema, 23 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 1998, portada.<br />
24
UBICACIÓN EN EL TERRITORIO GUATEMALTECO<br />
¿QUIÉNES SON LOS INDÍGENAS<br />
Antes <strong>de</strong> la conquista, habitaron <strong>Guatemala</strong><br />
distintas expresiones <strong>de</strong> la cultura Maya, así<br />
como los Xinkas y Pipiles. Se tienen pocas<br />
referencias sobre estas socieda<strong>de</strong>s indígenas;<br />
la mayoría <strong>de</strong> ellas, una vez sometidas militarmente<br />
por los españoles, fueron distribuidas en<br />
encomiendas, y se reasentaron poco a poco,<br />
<strong>de</strong>finiendo su hábitat geográfico y espacios<br />
territoriales.<br />
La conquista española rompió las estructuras<br />
sociales, políticas, económicas y culturales <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas que se asentaban en el<br />
territorio que hoy conocemos como <strong>Guatemala</strong>,<br />
<strong>de</strong>jando a los sobrevivientes en una situación <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sventaja frente al conquistador. A lo largo <strong>de</strong><br />
la colonia, los pueblos indígenas reconstruyeron,<br />
en el marco creado por la situación <strong>de</strong> dominación,<br />
sus instituciones sociales y políticas,<br />
adoptando una estrategia <strong>de</strong> resistencia cultural<br />
que les permitió la sobrevivencia como una<br />
cultura distinta <strong>de</strong> la que surgió como resultado<br />
<strong>de</strong>l mestizaje. La nueva cultura criolla no<br />
<strong>de</strong>sarraigó las prácticas <strong>de</strong> los pueblos indígenas,<br />
sino que favoreció los procesos <strong>de</strong> discriminación<br />
y exclusión fundamentados en el sentimiento <strong>de</strong><br />
superioridad racial. Estas políticas fueron<br />
reforzadas por las propuestas <strong>de</strong> los religiosos,<br />
en el sentido <strong>de</strong> establecer pueblos <strong>de</strong> indios y<br />
<strong>de</strong>limitar mediante regulaciones jurídicas el<br />
asentamiento <strong>de</strong> los no indígenas.<br />
Durante la colonia se consolidó un régimen que<br />
mantuvo esta situación <strong>de</strong> exclusión, a la vez<br />
que se consolidaban las prácticas indígenas<br />
<strong>de</strong> resistencia y reproducción <strong>de</strong> sus valores<br />
y cosmovisión. Así, se dieron dos procesos<br />
históricos: la conformación <strong>de</strong> una nueva<br />
sociedad en la que los mestizos constituyeron<br />
la cultura dominante, y la resistencia a la<br />
dominación y asimilación por parte <strong>de</strong> los<br />
pueblos indígenas.<br />
Los pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> se<br />
han mantenido como comunida<strong>de</strong>s socioculturales<br />
y políticas, con una i<strong>de</strong>ntidad propia<br />
que se expresa en los trajes, los idiomas y variantes<br />
dialectales, así como en la adscripción<br />
al municipio y comunidad <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia, y<br />
estableciendo relaciones complejas con los<br />
mestizos, en las que históricamente han sobresalido<br />
la <strong>de</strong>sconfianza mutua, el conflicto<br />
entre las dos visiones culturales y la discriminación<br />
legal o <strong>de</strong> hecho.<br />
Antes <strong>de</strong> la conquista, habitaron<br />
<strong>Guatemala</strong> distintas expresiones <strong>de</strong> la<br />
cultura Maya, así como los Xinkas y<br />
Pipiles. Se tienen pocas referencias<br />
sobre estas socieda<strong>de</strong>s indígenas; la<br />
mayoría <strong>de</strong> ellas, una vez sometidas<br />
militarmente por los españoles, fueron<br />
distribuidas en encomiendas, y se<br />
reasentaron poco a poco, <strong>de</strong>finiendo su<br />
hábitat geográfico y espacios territoriales<br />
DEFINICIÓN DE INDÍGENA<br />
La expresión “indígenas” es la más frecuentemente<br />
utilizada para referirse a los Mayas y<br />
Xinkas; sólo a partir <strong>de</strong> 1997 se aplica a los<br />
Garífunas. Actualmente, cobra cada vez mayor<br />
25
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
vigencia como criterio <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición la autoi<strong>de</strong>ntificación<br />
<strong>de</strong> los indígenas como miembros<br />
<strong>de</strong>l pueblo Maya, Garífuna o Xinka.<br />
El Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong><br />
los <strong>Pueblos</strong> Indígenas (AIDPI), firmado entre<br />
el gobierno <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> y la Unidad Revolucionaria<br />
Guatemalteca en marzo <strong>de</strong> 1995,<br />
establece:<br />
“…La i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> los pueblos indígenas es<br />
un conjunto <strong>de</strong> elementos que los <strong>de</strong>finen<br />
y, a su vez, los hacen reconocerse como tal.<br />
Tratándose <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad maya, que ha<br />
<strong>de</strong>mostrado una capacidad <strong>de</strong> resistencia<br />
secular a la asimilación, son elementos fundamentales:<br />
a) la <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia directa <strong>de</strong> los antiguos<br />
mayas;<br />
b) idiomas que provienen <strong>de</strong> una raíz maya<br />
común;<br />
c) una cosmovisión que se basa en la relación<br />
armónica <strong>de</strong> todos los elementos <strong>de</strong>l universo,<br />
en el que el ser humano es un elemento<br />
más, la tierra es la madre que da<br />
la vida, y el maíz es un signo sagrado, eje<br />
<strong>de</strong> su cultura. Esta cosmovisión se ha<br />
trasmitido <strong>de</strong> generación en generación<br />
a través <strong>de</strong> la producción material y<br />
escrita y por medio <strong>de</strong> la tradición oral, en<br />
el que la mujer ha jugado un papel<br />
<strong>de</strong>terminante;<br />
d) Una cultura común basada en los principios<br />
y estructuras <strong>de</strong>l pensamiento maya,<br />
una filosofía, un legado <strong>de</strong> conocimientos<br />
científicos y tecnológicos, una concepción<br />
artística y estética propia, una memoria<br />
colectiva propia, una organización comunitaria<br />
fundamentada en la solidaridad y<br />
el respeto a sus semejantes, y una concepción<br />
<strong>de</strong> la autoridad basada en valores<br />
éticos y morales; y<br />
e) la auto-i<strong>de</strong>ntificación.” (URL, Acuerdos <strong>de</strong><br />
Paz, p. 78-79).<br />
Asimismo, “la utilización <strong>de</strong>l término “pueblos”…no<br />
<strong>de</strong>berá interpretarse en el sentido<br />
<strong>de</strong> que tenga implicación alguna en lo que<br />
atañe a los <strong>de</strong>rechos que pueda conferirse a<br />
dicho término en el <strong>de</strong>recho internacional”.<br />
Según el Convenio 169 <strong>de</strong> la OIT, un pueblo<br />
indígena se caracteriza por <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
poblaciones que habitaban el país en la época<br />
<strong>de</strong> la conquista, colonización o el establecimiento<br />
<strong>de</strong> las actuales fronteras estatales, y que<br />
cualquiera que sea su situación jurídica, conserva<br />
todas sus instituciones sociales, económicas,<br />
culturales y políticas, o parte <strong>de</strong> ellas.<br />
En estas <strong>de</strong>finiciones, se resaltan los siguientes<br />
elementos:<br />
a) el sentimiento <strong>de</strong> pertenencia a un pueblo<br />
indígena, que se expresa mediante la autoi<strong>de</strong>ntificación;<br />
b) la organización <strong>de</strong> su vida y comportamientos<br />
en coherencia con las instituciones,<br />
significados y símbolos propios e<br />
inherentes a su cosmovisión , así como la<br />
existencia <strong>de</strong> instituciones políticas<br />
propias.<br />
En los cuatro pueblos que existen en <strong>Guatemala</strong>,<br />
se pue<strong>de</strong> advertir la conciencia <strong>de</strong> las<br />
diferencias entre ellos. De igual manera, los<br />
estilos <strong>de</strong> vida característicos <strong>de</strong> cada cultura<br />
se manifiestan en comportamientos cotidianos:<br />
en el vestuario, la dieta, la espiritualidad o la<br />
organización <strong>de</strong>l tiempo.<br />
El siguiente testimonio expresa los elementos<br />
sagrados que constituyen los símbolos <strong>de</strong><br />
referencia <strong>de</strong> la cosmovisión indígena, y en<br />
consecuencia, <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad:<br />
“El maíz es nuestro alimento diario y nos<br />
mantiene con vida. La planta y todas las<br />
prácticas relacionadas con la siembra <strong>de</strong>l maíz<br />
son sagradas. La relación entre la persona, la<br />
familia y la comunidad con el maíz es<br />
espiritual…Uk’u’x es el espíritu <strong>de</strong> la abundancia<br />
<strong>de</strong>l maíz…Los cuatro puntos cardi-<br />
26
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
nales: son los cuatro puntos que sostienen<br />
y que mantienen con vida la cultura…<br />
La Ceremonia, a través <strong>de</strong> ella se establece<br />
la relación <strong>de</strong>l Ser Superior con la persona…<br />
El Sol, que en Achi llamamos Qaqaaw, es<br />
el que da energía a la Madre Naturaleza…<br />
La Luna, Qati’: es nuestra Abuela, y la vida<br />
está en torno a ella…La lluvia y el arco iris<br />
Xokq’aab, Q’ayeew, es señal <strong>de</strong> una nueva<br />
vida, es la germinación…En la pedida y el<br />
B’oqooj, informamos y pedimos al Ser<br />
Superior y a nuestros Antepasados por la<br />
nueva vida o unión. Alaxik es el nacimiento y<br />
la vida. Damos gracias al Creador y Formador…Qachu<br />
Aloom, es la Madre Naturaleza<br />
que nos cobija, nos da <strong>de</strong> comer, nos carga, la<br />
ensuciamos y nos guarda…” (Entrevista con<br />
Ancianos <strong>de</strong> la comunidad lingüística Achí, en<br />
Rabinal, Baja Verapaz); (Tovar y Chavajay, 2000:<br />
79-80)<br />
Sin embargo, no hay acuerdo sobre el número<br />
<strong>de</strong> indígenas que viven en <strong>Guatemala</strong>, ya que<br />
no ha habido uniformidad en los criterios<br />
censales usados. Así, el número <strong>de</strong> indígenas<br />
Mayas, Xinkas y Garífunas aumenta o disminuye<br />
<strong>de</strong> acuerdo a los criterios y metodología usados<br />
para su clasificación. A<strong>de</strong>más, otros factores<br />
dificultan esta tarea: <strong>de</strong>bido a la discriminación<br />
racial, una gran cantidad <strong>de</strong> indígenas no<br />
<strong>de</strong>claran su condición étnica; las categorías<br />
usadas no reflejan la composición étnica, o no<br />
se le da relevancia a la recolección <strong>de</strong> los datos<br />
y a la realización <strong>de</strong> estudios que permitirían<br />
una mejor caracterización.<br />
Los censos nacionales han usado dos criterios<br />
principales para <strong>de</strong>finir a los indígenas: la<br />
estimación social que se tiene <strong>de</strong> la persona,<br />
en la que el criterio <strong>de</strong>l encuestador es <strong>de</strong>cisivo<br />
para <strong>de</strong>cidir quién es indígena, y la autoi<strong>de</strong>ntificación.<br />
En el censo <strong>de</strong> 1994, se usaron<br />
preguntas basadas en la auto-i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong><br />
los hablantes <strong>de</strong> lengua indígena, sin que se<br />
tenga certeza <strong>de</strong> la manera como fueron<br />
registrados los indígenas que han perdido el<br />
dominio <strong>de</strong>l idioma materno.<br />
Los indígenas han sido reconocidos por el<br />
gobierno como miembros <strong>de</strong> <strong>Pueblos</strong> Indígenas,<br />
siguiendo los criterios establecidos en el<br />
Convenio 169 <strong>de</strong> la OIT, al firmar el Acuerdo<br />
sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong><br />
Indígenas. En el cuadro 2 se presenta una lista<br />
<strong>de</strong> los <strong>de</strong>partamentos, municipios y comunida<strong>de</strong>s<br />
que concentran la mayoría <strong>de</strong> población<br />
indígena, <strong>de</strong>finida bajo el criterio <strong>de</strong> hablantes<br />
<strong>de</strong> una lengua indígena. Para los pueblos<br />
indígenas, estos territorios forman las Comunida<strong>de</strong>s<br />
Lingüísticas.<br />
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES<br />
Los indígenas habitan en todo el país; inclusive,<br />
conforman aproximadamente el 12% <strong>de</strong><br />
la población <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> (Bastos<br />
y Camus, 1998; ver mapa 3 y cuadro 8). Sin<br />
embargo, existen regiones en las cuales ha predominado<br />
la presencia <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
lingüísticas, que son consi<strong>de</strong>radas<br />
como su hábitat o territorio tradicional.<br />
Los municipios constituyen la unidad territorial<br />
básica a partir <strong>de</strong> la cual se contabiliza a los<br />
hablantes <strong>de</strong> lenguas indígenas. A excepción<br />
<strong>de</strong> unos cuantos municipios y <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
multiétnicas que se han formado por<br />
migraciones y <strong>de</strong>splazamientos recientes, en<br />
cada uno <strong>de</strong> ellos habitan miembros <strong>de</strong> una<br />
sola comunidad lingüística, en convivencia con<br />
hablantes <strong>de</strong> español.<br />
27
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 2: <strong>Guatemala</strong>: Departamentos y<br />
municipios don<strong>de</strong> se hablan idiomas indígenas 1<br />
IDIOMA<br />
K’ICHE’<br />
70 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes:<br />
647,624*<br />
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DONDE SE HABLA<br />
EL QUICHÉ: Cotzal (San Marcos Cumlaj), Chajul (Xolcuay), Chicamán, Chiché,<br />
Chichicastenango, Chinique, Cunén, Joyabaj, Pachalum, Patzité, Sacapulas (parte), San<br />
Andrés Sajcabajá, San Antonio Ilotenango, San Bartolo Jocotenango, San Miguel Uspantán<br />
(3 al<strong>de</strong>as), San Pedro Jocopilas, Santa Cruz <strong>de</strong>l Quiché, Santa María Nebaj (parte), Zacualpa.<br />
HUEHUETENANGO: Aguacatán (parte norte), Malacatancito (parte).<br />
QUETZALTENANGO: Almolonga, El Palmar, La Esperanza, Olintepeque, Quetzaltepeque*,<br />
Salcajá, San Carlos Sija, San Francisco La Unión, San Mateo, Sibilia, Zunil<br />
RETALHULEU: Champerico, El Asintal, Nuevo Palmar (Belén), Nuevo San Carlos, Retalhuleu,<br />
San Andrés Villa Seca, San Felipe, San Martín Zapotitlán, San Sebastián Retalhuleu, Santa<br />
Cruz Muluá, Concepción.<br />
SOLOLÁ: Nahualá, San Juan La Laguna (3 al<strong>de</strong>as), Santa Catarina Ixtahuacán, Santa<br />
Clara La Laguna, Santa Lucía Utatlán, Sololá.<br />
SUCHITEPÉQUEZ: Chicacao, Cuyotenango, Patulul (La Ermita), Pueblo Nuevo, Río Bravo,<br />
Mazatenango, Samayac, San Bernardino, San Francisco Zapotitlán, San Gabriel, San José<br />
el Ídolo, San Lorenzo, San Miguel Panán, San Pablo Jocopilas, Santa Bárbara (parte), Santo<br />
Domingo Suchitepéquez, Santo Tomás La Unión, Zunilito.<br />
TOTONICAPAN: Momostenango, San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes, San<br />
Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto, Santa Lucía la Reforma, Santa María<br />
Chiquimula, Totonicapán.<br />
SAN MARCOS: San Antonio Sacatepéquez.<br />
CHIMALTENANGO: Tecpán (parte)<br />
Q’EQCHI’<br />
20 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes:<br />
473,749*<br />
ALTA VERAPAZ: Chahal, Chisec, Cobán, Fray Bartolomé <strong>de</strong> las Casas, Lanquín,<br />
Panzós, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Santa María Cahabón, Senahú, Tucurú<br />
(parte).<br />
PETEN: La Libertad (parte), Poptúm (parte), San Luis (parte), Sayaxché.<br />
El QUICHÉ: Ixcán Playa Gran<strong>de</strong>, Uspantán (parte norte).<br />
IZABAL: El Estor, Livingston, Morales (parte)<br />
MAM<br />
64 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes:<br />
346,548*<br />
HUEHUETENANGO: Aguacatán (Cantzela y Los Garcías), Chiantla, Colotenango,<br />
Concepción Huista (parte) Cuilco (parte), La Democracia (parte), La Libertad, Malacatancito,<br />
San Antonio Huista (parte), San Gaspar Ixchil, San Il<strong>de</strong>fonso Ixtahuacán, San Juan Atitán,<br />
San Pedro Necta, San Rafael Petzal, San Sebastián Huehuetenango, Santa Ana Huista<br />
(parte), Santa Bárbara, Santiaguito Chimaltenango, Tectitán (parte), Todos Santos<br />
Cuchumatanes.<br />
QUETZALTENANGO: Cabricán, Cajolá, Coatepeque, Colomba, Concepción Chiquirichapa,<br />
El Palmar, Flores Costa Cuca, Génova, Huitán, Palestina <strong>de</strong> los Altos, San Juan Ostuncalco,<br />
San Martín Sacatepéquez, San Miguel Siguilá.<br />
1 Para la construcción <strong>de</strong> este cuadro, se han usado las fichas elaboradas por la Comisión para la Oficialización <strong>de</strong> los idiomas Indígenas. Sin embargo,<br />
otros autores, como Leopoldo Tzian y Guillermina Herrera reportan cifras mayores.<br />
Ver cuadro auxiliar al final <strong>de</strong>l documento.<br />
28
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
IDIOMA<br />
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DONDE SE HABLA<br />
SAN MARCOS: Ayutla, Catarina, Comitancillo, Concepción Tutuapa, El Quetzal, El Ro<strong>de</strong>o,<br />
El Tumbador, Esquipulas Palo Gordo, La Reforma, Malacatán, Nuevo Progreso,<br />
Ocós, Pajapita, Río Blanco, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San José<br />
Ojetenam, San Lorenzo, San Marcos, San Miguel Ixtahuacán, San Pablo, San Pedro<br />
Sacatepéquez, San Rafael Pie <strong>de</strong> la Cuesta, Santa Catarina Ixtahuacán, Sibinal, Sipacapa<br />
(parte), Tacaná, Tajumulco, Tejutla.<br />
RETALHULEU: El Asintal (parte); Nuevo San Carlos.<br />
KAQCHIKEL<br />
55 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 343,038<br />
BAJA VERAPAZ: Granados (Estancia <strong>de</strong> García)<br />
CHIMALTENANGO: Acatenango, Chimaltenango, El Tejar, Parramos, Patzicía, Patzún,<br />
San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque, San<br />
Miguel Pochuta, San Pedro Yepocapa, Santa Apolonia, Santa Cruz Balanyá, Tecpán <strong>Guatemala</strong>,<br />
Zaragoza (al<strong>de</strong>as).<br />
ESCUINTLA: Santa Lucía Cotzumalguapa (Parte).<br />
GUATEMALA: Amatitlán (Las Trojes), Chuarrancho, San Juan Sacatepéquez, San Pedro<br />
Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Villa Nueva (Bárcenas).<br />
SACATEPÉQUEZ: Jocotenango (Mano <strong>de</strong> León), Magdalena Milpas Altas, San Juan<br />
Alotenango, Pastores (San Luis, Pueblo Nuevo), San Antonio Aguascalientes, San<br />
Bartolomé Milpas Altas, San Lucas Sacatepéquez, San Miguel Dueñas, Santa Catarina<br />
Barahona, Santa Lucía Milpas Altas, Santa María <strong>de</strong> Jesús, Santiago Sacatepéquez, Santo<br />
Domingo Xenacoj, Sumpango.<br />
SOLOLA: Concepción, Panajachel, San Andrés Semetabaj, San Antonio Palopó, San<br />
José Chacayá, San Juan La Laguna (Tziantziapa), San Lucas Tolimán, San Marcos La<br />
Laguna, Santa Catarina Palopó, Santa Cruz La Laguna, Sololá.<br />
SUCHITEPEQUEZ: Patulul, San Antonio Suchitepéquez (parte) San Juan Bautista, Santa<br />
Bárbara.<br />
POQOMCHI’<br />
7 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 94,714<br />
ALTA VERAPAZ: San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Tactic, Tamahú, Tucurú (parte).<br />
BAJA VERAPAZ: Purulhá.<br />
El QUICHÉ: Uspantan (parte).<br />
Q’ANJOB’AL<br />
4 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 75,155<br />
HUEHUETENANGO: San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Cruz Barillas,<br />
Santa Eulalia.<br />
TZ’UTUJIL<br />
8 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 57,080<br />
CHUJ<br />
3 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 50,000<br />
IXIL<br />
3 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 47,902<br />
POQOMAM<br />
6 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 46,515<br />
SOLOLÁ: San Juan La Laguna, San Lucas Tolimán, San Pablo La Laguna, San Pedro La<br />
Laguna, Santa María Visitación, Santiago Atitlán.<br />
SUCHITEPEQUEZ: Chicacao, San Miguel Panán.<br />
HUEHUETENANGO: Nentón (parte), San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán.<br />
QUICHÉ: San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal, Santa María Nebaj.<br />
ESCUINTLA: Palín.<br />
GUATEMALA: Chinautla, Mixco(parte), San Carlos Alzatate.<br />
29
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
IDIOMA<br />
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DONDE SE HABLA<br />
JALAPA: San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula.<br />
AKATEKO<br />
5 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 40,991<br />
POPTI’<br />
(Jakalteko)<br />
6 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 39,635<br />
CH’ORTI’<br />
5 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 27,097<br />
HUEHUETENANGO: Concepción Huista (parte), Nentón (2 al<strong>de</strong>as), San Miguel Acatán,<br />
San Rafael La In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, San Sebastián Coatán (Hom)<br />
HUEHUETENANGO: Concepción Huista, Jacaltenango, La Democracia, (parte), Nentón<br />
(parte), San Antonio Huista, Santa Ana Huista<br />
CHIQUIMULA: Camotán, Jocotán, Olopa, Quetzaltepeque;<br />
ZACAPA: La Unión.<br />
AWAKATEKO<br />
1 Municipio<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 18, 572<br />
ACHI<br />
5 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 15,617<br />
USPANTEKO<br />
1 Municipio<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 12,402<br />
MOPAN<br />
1 Municipio<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 8,500<br />
TEKTITEKO<br />
2 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 4,895<br />
SIPAKAPENSE<br />
1 Municipio<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 4,409<br />
SAKAPUlTEKO<br />
1 Municipio<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 3,033<br />
GARÍFUNA<br />
5 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 2,477<br />
ITZA’<br />
5 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 650<br />
XINKA<br />
7 Municipios<br />
No. <strong>de</strong> hablantes: 107<br />
HUEHUETENANGO: Aguacatán (parte)<br />
BAJA VERAPAZ: Cubulco, Rabinal, Salamá, San Jerónimo (parte), San Miguel Chicaj<br />
El QUICHÉ: Uspantán<br />
EL PETEN: San Luis.<br />
SAN MARCOS: Cuilco (parte), Tectitán.<br />
SAN MARCOS: Sipacapa.<br />
El QUICHÉ: Sacapulas.<br />
IZABAL: Livingston, Puerto Barrios, El Estor, Morales y Los Amates<br />
PETEN: Flores (parte), La Libertad (parte), San Andrés (parte), San Benito (parte), San<br />
José (parte)<br />
SANTA ROSA: Chiquimulilla, San Juan Tecuaco, Taxisco, Santa María Ixhuatán,<br />
Guazacapán y Al<strong>de</strong>a Jumaytepeque.<br />
JUTIAPA: Yupiltepeque<br />
* Datos <strong>de</strong>l Censo <strong>de</strong> 1994. Los <strong>de</strong>más datos son <strong>de</strong>l Censo <strong>de</strong> 1981, ya que el Censo <strong>de</strong> 1994 para estos idiomas no contempló la información completa.<br />
* Posiblemente hay un error en el documento citado: en lugar <strong>de</strong> Quetzaltepeque, <strong>de</strong>bería <strong>de</strong>cir Quetzaltenango. Asimismo, falta el municipio <strong>de</strong> Cantel.<br />
Fuente: Elaboración propia con base en las fichas idiomáticas elaboradas por la Comisión <strong>de</strong> oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas, 1998: Propuesta <strong>de</strong> modalidad<br />
<strong>de</strong> oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>, Pág. 71-93.<br />
30
EL PUEBLO MAYA<br />
31
32<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
HISTORIA<br />
LOS MAYAS ANTES DE LA CONQUISTA<br />
La región habitada por los mayas ha sido<br />
dividida para su estudio atendiendo a las<br />
características ecológicas en tierras altas y<br />
bajas. Las tierras bajas son una región que se<br />
extien<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el norte <strong>de</strong> Yucatán hasta las<br />
estribaciones <strong>de</strong> las montañas guatemaltecas,<br />
en tanto que las tierras altas compren<strong>de</strong>n el<br />
altiplano y las planicies costeras <strong>de</strong> Chiapas y<br />
<strong>Guatemala</strong>, con regiones montañosas <strong>de</strong> más<br />
<strong>de</strong> 1,500 metros.<br />
Aunque la cultura maya <strong>de</strong> las tierras altas y<br />
bajas tiene las mismas raíces, el <strong>de</strong>sarrollo<br />
histórico y político ha tenido características<br />
comunes en cuanto a su cosmovisión y raíces,<br />
pero matices y diferencias en aspectos <strong>de</strong> suma<br />
importancia.<br />
Se ha establecido fuera <strong>de</strong> toda duda que la<br />
cultura maya <strong>de</strong> las llamadas tierras bajas es<br />
anterior en varios siglos al comienzo <strong>de</strong>l período<br />
clásico; <strong>de</strong> manera especial se ha puesto <strong>de</strong><br />
relieve que el entorno <strong>de</strong> Tikal fue una <strong>de</strong> las<br />
primeras regiones <strong>de</strong>l área que alcanzó un<br />
complejo <strong>de</strong>sarrollo sociocultural, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
preclásico; así, los mayas asentados habrían<br />
dado ya muestras <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo hacia el año<br />
700 a.C, según asegura Culbert (1992:43),<br />
basándose en los estudios realizados con los<br />
restos cerámicos encontrados, que <strong>de</strong>muestran<br />
que, durante la etapa <strong>de</strong> florecimiento <strong>de</strong> esta<br />
ciudad, existió una comunicación creciente,<br />
estimulada por el comercio en las tierras bajas,<br />
en tanto que fueron escasos los contactos con<br />
las tierras altas; la construcción ceremonial<br />
parece haber comenzado entre 200 y 300 años<br />
a.C., para terminar alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l 150 d.C.<br />
(Culbert, 1992, 51-52).<br />
Sin embargo, otros autores establecen que<br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l año 1200 a.C., uno o más grupos<br />
<strong>de</strong> población se <strong>de</strong>splazaron hacia el norte o al<br />
este, penetrando en las tierras bajas, proce<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> los Altos <strong>de</strong> El Salvador y <strong>Guatemala</strong>,<br />
presumiblemente siguiendo el río Motagua, la<br />
costa <strong>de</strong>l Caribe, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Alta Verapaz, <strong>de</strong>scendiendo<br />
por los ríos Chixoy y <strong>de</strong> La Pasión hasta<br />
la zona irrigada por este último (Hammond,<br />
1992: 75-76).<br />
Aunque la cultura maya <strong>de</strong> las tierras<br />
altas y bajas tiene las mismas raíces, el<br />
<strong>de</strong>sarrollo histórico y político ha tenido<br />
características comunes en cuanto a su<br />
cosmovisión y raíces, pero matices y<br />
diferencias en aspectos <strong>de</strong> suma<br />
importancia<br />
Otros estudiosos establecen que la penetración<br />
hacia las tierras bajas se dio remontando el río<br />
Usumacinta y la costa occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> Yucatán,<br />
<strong>de</strong> la costa <strong>de</strong>l Golfo <strong>de</strong> México hacia Occi<strong>de</strong>nte,<br />
don<strong>de</strong> la cultura olmeca estaba en su esplendor<br />
en San Lorenzo, ya que Seibal es el sitio más<br />
antiguo conocido <strong>de</strong> las tierras bajas, y cuenta<br />
con condiciones ecológicas favorables para la<br />
vida humana y una situación estratégica en<br />
cuanto al territorio circundante, al igual que Altar<br />
<strong>de</strong> Sacrificios (Hammond, 1992:76). Hacia<br />
el preclásico tardío, en estos sitios existía ya una<br />
sociedad compleja, que contaba con una<br />
dirección general responsable <strong>de</strong>l planeamiento<br />
33
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
estratégico, una burocracia ejecutiva responsable<br />
<strong>de</strong> la realización técnica, y una fuerza<br />
<strong>de</strong> trabajo encargada <strong>de</strong> la realización técnica<br />
<strong>de</strong> las <strong>de</strong>cisiones ejecutivas, don<strong>de</strong> probablemente<br />
había artesanos calificados<br />
(Hammond, 1992:79).<br />
Para otros más, el inicio <strong>de</strong> la cultura maya se<br />
estableció con la aparición <strong>de</strong> estelas con<br />
jeroglíficos, <strong>de</strong> centros ceremoniales construidos<br />
empleando la bóveda falsa, y <strong>de</strong> cerámicas<br />
policromas, y que correspon<strong>de</strong>, en su época<br />
<strong>de</strong> maduración, al siglo III d.C., coincidiendo<br />
con los inicios <strong>de</strong>l período clásico (De la Garza,<br />
1975:43).<br />
Sin embargo, a pesar <strong>de</strong> que la mayor parte <strong>de</strong><br />
los trabajos arqueológicos se han <strong>de</strong>sarrollado<br />
en las tierras bajas, se cree que en las tierras<br />
altas comenzó a elaborarse el calendario y la<br />
escritura jeroglífica, aunque quienes más los<br />
<strong>de</strong>sarrollaron fueron los habitantes <strong>de</strong> las tierras<br />
bajas <strong>de</strong>l Norte (Peniche, 1990:25).<br />
Economía<br />
Tanto en las tierras altas como en las tierras<br />
bajas fue universal el sistema agrícola <strong>de</strong> milpa,<br />
que funcionaba mediante la rotación <strong>de</strong> las<br />
parcelas y favorecía la dispersión geográfica.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que la producción <strong>de</strong> maíz movilizó<br />
la mayor parte <strong>de</strong>l tiempo y energías <strong>de</strong> los<br />
mayas, <strong>de</strong>finió la organización social y política<br />
<strong>de</strong> la sociedad.<br />
La agricultura maya tuvo como energía principal<br />
la <strong>de</strong>l hombre (Racancoj, 1997). Las principales<br />
herramientas fueron un hacha <strong>de</strong> piedra<br />
y un bastón plantador, fácilmente reproducibles,<br />
y <strong>de</strong> manejo individual. Las técnicas consistieron<br />
en el corte y la quema <strong>de</strong> la vegetación;<br />
sembraron maíz, frijol, ayote, chile y otras plantas<br />
como el camote y la yuca, <strong>de</strong>pendiendo la<br />
cosecha fundamentalmente <strong>de</strong> las lluvias <strong>de</strong>l<br />
verano. Después <strong>de</strong> dos o tres cosechas sucesivas,<br />
la parcela se <strong>de</strong>jaba en reposo.<br />
Recientes investigaciones <strong>de</strong>mostraron que<br />
los mayas también practicaron técnicas <strong>de</strong><br />
cultivo intensivo, aprovechando ríos y pantanos<br />
y canalizando aguas <strong>de</strong> lluvia; asimismo,<br />
contaron con la técnica <strong>de</strong> “campos elevados”<br />
(Peniche, 1990:35).<br />
Asimismo, la ciencia y la trasmisión <strong>de</strong> los conocimientos<br />
fue una <strong>de</strong> sus preocupaciones;<br />
como constató Diego <strong>de</strong> Landa en las tierras<br />
bajas, a los niños y jóvenes les enseñaban “…la<br />
cuenta <strong>de</strong> los años, meses y días, las fiestas y<br />
ceremonias, la administración <strong>de</strong> sus sacramentos,<br />
los días y tiempos fatales, sus maneras<br />
<strong>de</strong> adivinar, remedios para los males, las<br />
antigüeda<strong>de</strong>s, leer y escribir con sus letras y<br />
caracteres en los cuales escribían con figuras<br />
que representaban las escrituras” (Landa,<br />
1986: 15).<br />
Asimismo, el comercio entre las tierras altas y<br />
bajas floreció, siendo los principales productos<br />
intercambiados los objetos y elementos<br />
necesarios para el culto ritual: cacao, plumas<br />
<strong>de</strong> quetzal y otras aves, ja<strong>de</strong>, cerámica, resinas<br />
aromáticas.<br />
En cuanto a la organización <strong>de</strong> la vida social,<br />
“vivían los naturales juntos en pueblos, con<br />
mucha policía, y tenían la tierra muy limpia<br />
y <strong>de</strong>smontada <strong>de</strong> malas plantas y puestos<br />
muy buenos árboles; y que su habitación era<br />
<strong>de</strong> esta manera: en medio <strong>de</strong>l pueblo estaban<br />
los templos con hermosas plazas y en torno<br />
<strong>de</strong> los templos estaban las casa <strong>de</strong> los señores<br />
y <strong>de</strong> los sacerdotes, y luego la gente más principal…”<br />
(Landa, 1986: 28).<br />
Organización social y política<br />
En un territorio extenso y geográficamente<br />
diverso como el abarcado por la sociedad maya,<br />
no existió un po<strong>de</strong>r unificado, sino pequeños<br />
Estados gobernados por dirigentes que se sucedían<br />
en el cargo, y que establecían acuerdos<br />
y alianzas entre sí, entre las que sobresalieron<br />
las matrimoniales; asimismo, existieron<br />
relaciones <strong>de</strong> sometimiento <strong>de</strong> los pueblos <strong>de</strong>l<br />
entorno, que se obligaban a pagar tributo a los<br />
vencedores. El mo<strong>de</strong>lo se organizaba sobre dos<br />
principios básicos: el <strong>de</strong> la dualidad y el <strong>de</strong> la<br />
cuatripartición a partir <strong>de</strong> un centro, lo que<br />
resulta en una partición quíntuple. A partir <strong>de</strong><br />
34
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
estos principios se organizaban las estructuras<br />
<strong>de</strong> parentesco, las estructuras administrativas<br />
y los principios cósmicos <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong>l<br />
universo natural y humano. La participación<br />
quíntuple organizaba el funcionamiento<br />
rotatorio <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r por ciclos temporales.<br />
Junto a los dirigentes que encabezaban el<br />
gobierno, siempre había consejeros, que<br />
generalmente eran guías espirituales, y que,<br />
en los estudios sobre el tema, son llamados<br />
sacerdotes. “Consi<strong>de</strong>ramos sumamente<br />
importante señalar que el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los sacerdotes<br />
estaba basado en conocimientos<br />
científicos antes que en la magia y el ritual.<br />
La religión que elaboraron a partir <strong>de</strong> la observación<br />
sistemática <strong>de</strong> los astros, el Sol Venus<br />
y la Luna, <strong>de</strong>l paso <strong>de</strong> las estaciones y <strong>de</strong><br />
la lluvia, incluía conocimientos muy abstractos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> una verda<strong>de</strong>ra pasión por<br />
el tiempo y <strong>de</strong> un genio matemático que, a<br />
partir <strong>de</strong>l sistema vigesimal, los llevó a registrar<br />
fechas que no volverían a repetirse sino<br />
¡374,000 años <strong>de</strong>spués!…” (Peniche, 1990: 40).<br />
Los sacerdotes eran responsables <strong>de</strong> asistir<br />
al Consejo con su sabiduría, <strong>de</strong> llevar la cuenta<br />
<strong>de</strong> los días, <strong>de</strong> las investigaciones necesarias<br />
para compren<strong>de</strong>r mejor el Universo, y <strong>de</strong> dar a<br />
la población la información necesaria sobre la<br />
siembra y sobre los resultados que se obtendrían<br />
con la cosecha.<br />
La cuenta <strong>de</strong>l tiempo se comenzó en el año<br />
3,113 a.C. <strong>de</strong> acuerdo al calendario gregoriano,<br />
y se basó en un complicado sistema calendárico.<br />
El calendario consiste <strong>de</strong> dos ciclos que<br />
se combinan a intervalos <strong>de</strong> 52 años. El Tzolkin<br />
o Calendario Sagrado marca la pauta <strong>de</strong> vida<br />
<strong>de</strong> un individuo, <strong>de</strong> acuerdo al día <strong>de</strong> nacimiento;<br />
los días <strong>de</strong>l Tzolkin se forman combinando<br />
los numerales <strong>de</strong>l 1 al 13 con los 20 Nawales<br />
o espíritus <strong>de</strong>l Día, para dar 260 días en total,<br />
en tanto que el calendario solar <strong>de</strong> 365 días se<br />
ligaba a las activida<strong>de</strong>s agrícolas y se componía<br />
<strong>de</strong> 19 meses: 18 <strong>de</strong> ellos <strong>de</strong> 20 días y un<br />
mes <strong>de</strong> cinco días. Cada mes tenía un patrón<br />
o espíritu. La combinación <strong>de</strong> ambos calendarios<br />
daba la fecha <strong>de</strong> un acontecimiento.<br />
En 52 años, una combinación podía ocurrir<br />
una sola vez.<br />
Los mayas tenían una visión cíclica <strong>de</strong>l tiempo,<br />
<strong>de</strong> acuerdo a la cual los acontecimientos <strong>de</strong><br />
un katún (período <strong>de</strong> 20 años) se repetían en<br />
otro <strong>de</strong>l mismo nombre. Los sacerdotes<br />
elaboraron profecías que se relacionaban con<br />
la vida <strong>de</strong> la comunidad, se conmemoraba<br />
el paso <strong>de</strong>l tiempo, se aplicaba la rotación<br />
<strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r religioso mediante el ‘asiento’ <strong>de</strong><br />
los períodos <strong>de</strong> katun y <strong>de</strong>l may (256 años).<br />
“El ‘asiento’ <strong>de</strong> un período <strong>de</strong> tiempo en<br />
una ciudad le confería gran<strong>de</strong>s honores,<br />
tributo y el título <strong>de</strong> ‘nacida <strong>de</strong>l cielo’ (ziyan<br />
kan, kan sih), algo así como una regencia<br />
religiosa <strong>de</strong>l más alto nivel…” (Peniche,<br />
1990: 43). Esta rotación se hacía entre 13<br />
<strong>de</strong> las 18 capitales regionales posclásicas<br />
<strong>de</strong> las tierras bajas, aunque pudiera ser que<br />
fuese igual entre los centros regionales <strong>de</strong><br />
una capital <strong>de</strong>l clásico. La rotación <strong>de</strong>l ‘asiento<br />
<strong>de</strong>l katun’ entre las ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Estados aliados<br />
configuró la existencia <strong>de</strong> un po<strong>de</strong>r político<br />
superior.<br />
La legitimidad <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los sacerdotes<br />
estaba fundamentada en los dones y contradones<br />
que se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n que<br />
garantizaba el Estado, <strong>de</strong> la protección y la<br />
seguridad que brindaba a los campesinos, a la<br />
comunidad entera. El corazón <strong>de</strong> la política<br />
estaba en el sacrificio <strong>de</strong> los dirigentes y guías<br />
espirituales, la adivinación <strong>de</strong>l futuro, la profecía,<br />
todas ellas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> la ciencia <strong>de</strong>l<br />
calendario. La política y lo sagrado no estaban<br />
separados, sino conjuntando obligaciones y<br />
responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los gobernantes y<br />
sacerdotes.<br />
La organización estatal tenía su fundamento<br />
en la organización <strong>de</strong> la actividad económica<br />
principal, el cultivo <strong>de</strong>l maíz. La estela 40 <strong>de</strong><br />
Piedras Negras representa al gobernante<br />
maya <strong>de</strong>positando piadosamente las semillas<br />
en la Madre Tierra. “La relación entre el<br />
soberano maya y la tierra también se confirma<br />
en los monumentos que representan al Halach<br />
Uinic, elegantemente ataviado, en acción <strong>de</strong><br />
arrojar semillas en la tierra, po<strong>de</strong>mos pensar<br />
que el soberano maya…iniciaba el ciclo <strong>de</strong><br />
cultivo <strong>de</strong>l maíz en su territorio…” (Peniche,<br />
1990: 44)<br />
35
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
El gobernante representaba el punto <strong>de</strong><br />
equilibrio entre las fuerzas sobrenaturales<br />
<strong>de</strong> los fenómenos cósmicos y su pueblo;<br />
pero el soberano maya presenta siempre<br />
las actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un hombre, no <strong>de</strong> un Dios, en<br />
escenas cargadas <strong>de</strong> solemnidad (De la<br />
Garza, 1975).<br />
Se ha registrado que en Tikal, las mujeres<br />
<strong>de</strong> los linajes gobernantes se casaban con<br />
hombres <strong>de</strong> los linajes gobernantes <strong>de</strong><br />
centros secundarios, tal vez para<br />
constituir una nueva dinastía. Asimismo,<br />
en Piedras Negras, se sabe que los<br />
gobernantes ascendían al po<strong>de</strong>r entre los<br />
12 y los 31 años, y que se prolongaba<br />
hasta el fin <strong>de</strong> sus días, entre 56 y 60 años<br />
<strong>de</strong> edad (Peniche, 1990:40)<br />
La organización social y<br />
política en las tierras bajas<br />
Las dinastías mayas <strong>de</strong> las tierras bajas tenían<br />
un sistema <strong>de</strong> parentesco don<strong>de</strong> el po<strong>de</strong>r hereditario<br />
se trasmitía por ambas líneas, y no únicamente<br />
por la vía patrilineal; i<strong>de</strong>almente, la<br />
sucesión se alternaba entre los dos matrilinajes<br />
y los dos patrilinajes <strong>de</strong>l sistema en ciclos <strong>de</strong><br />
cuatro generaciones: “Normalmente, la sucesión<br />
<strong>de</strong>bía pasar <strong>de</strong> un rey a su yerno (han) –<br />
el esposo <strong>de</strong> su hija-, a su hijo (mehen), a su<br />
yerno (han, a su hijo (mehen) y así sucesivamente…”<br />
(Peniche, 1990:38). Así, eran los<br />
matrilinajes los que regulaban la trasmisión<br />
alternada cada dos generaciones. Por eso se<br />
dice que estaba basado en la dualidad, pero<br />
regulado por la partición quíntuple.<br />
Se ha registrado que en Tikal, las mujeres<br />
<strong>de</strong> los linajes gobernantes se casaban con<br />
hombres <strong>de</strong> los linajes gobernantes <strong>de</strong> centros<br />
secundarios, tal vez para constituir una nueva<br />
dinastía. Asimismo, en Piedras Negras, se<br />
sabe que los gobernantes ascendían al po<strong>de</strong>r<br />
entre los 12 y los 31 años, y que se prolongaba<br />
hasta el fin <strong>de</strong> sus días, entre 56 y 60 años <strong>de</strong><br />
edad (Peniche, 1990:40)<br />
De acuerdo a distintos estudios, la organización<br />
<strong>de</strong>l gobierno en las tierras bajas comprendía:<br />
• El Halach Uinik, o gobernante, que radicaba<br />
en la ciudad reconocida como se<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r;<br />
• Cuatro Batab’ (El que empuña el hacha),<br />
miembros <strong>de</strong>l linaje <strong>de</strong>l soberano, en las<br />
cuatro provincias;<br />
• 16 Holpop (El que cuida la casa <strong>de</strong>l pueblo),<br />
en las cabeceras <strong>de</strong> los pueblos <strong>de</strong><br />
cada provincia, para hacer 64 en total;<br />
• 64 Aj Kuch Kab’, en los barrios <strong>de</strong> los pueblos<br />
<strong>de</strong> cada provincia, para hacer 256 en<br />
total.<br />
El B’atab’ (el que empuña el hacha, instrumento<br />
con el que los dioses rasgan el cielo y provocan<br />
las lluvias en los códices) era el intermediario<br />
entre el po<strong>de</strong>r local y el Halach Uinik;<br />
probablemente tenía también funciones<br />
relacionadas con la predicción <strong>de</strong> las lluvias.<br />
Existían Estados gobernados por Halach Uinik,<br />
y existían también Estados gobernados por<br />
confe<strong>de</strong>raciones <strong>de</strong> B’atab’ob’.<br />
El po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los linajes locales se trasmitía en<br />
forma rotatoria, entre cuatro linajes; cada uno<br />
<strong>de</strong> los jefes locales tenían un po<strong>de</strong>r que se<br />
<strong>de</strong>rivaba <strong>de</strong> aquellos a quienes representaban<br />
como Holpop o Ah Kuch Kab. Asimismo, el<br />
B’atab’ parece haber tenido una influencia<br />
<strong>de</strong>cisiva en la regulación <strong>de</strong>l acceso a la tierra<br />
mediante su asignación en barrios o “parcialida<strong>de</strong>s”,<br />
cuyos dirigentes organizaban el<br />
trabajo, las fiestas y la participación campesina<br />
en la guerra cuando era necesario. “La estructura<br />
política asume, así, funciones económicas<br />
y también funciones militares que se apoyan<br />
en la localidad” (Peniche, 1990:46). Sin embargo,<br />
los que encabezaban los linajes locales,<br />
36
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
los ancianos, tenían una influencia <strong>de</strong>cisiva en<br />
la distribución <strong>de</strong> la tierra y la organización <strong>de</strong><br />
los trabajos, tributos, fiestas y campañas<br />
bélicas, en contrapeso al que <strong>de</strong>tentaban los<br />
B’atab’ob’.<br />
Las comunida<strong>de</strong>s estaban obligadas a participar<br />
mediante servicios personales, tanto en beneficio<br />
<strong>de</strong> los que encabezaban los linajes, como<br />
a favor <strong>de</strong> la dinastía gobernante, que incluían<br />
el cultivo <strong>de</strong> tierras, construcción <strong>de</strong> obras<br />
públicas y el tributo textil, que correspondía a<br />
las mujeres, quienes hilaban el algodón<br />
recibido.<br />
Cada comunidad se componía <strong>de</strong> cuatro barrios,<br />
rumbos o secciones, cada uno <strong>de</strong> ellos<br />
endógamo, pero integrado por linajes estrictamente<br />
exógamos, con caminos que llevaban a<br />
las casas <strong>de</strong> los cuatro linajes locales <strong>de</strong> Ah<br />
Kuch Kab que anualmente alternaban el control<br />
<strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r local cuando eran nombrados<br />
Holpop, durante las celebraciones <strong>de</strong>l Uayeb<br />
o mes <strong>de</strong> cinco días. La posesión <strong>de</strong> la tierra<br />
era colectiva y basada en las relaciones <strong>de</strong><br />
parentesco, con colaboración y ayuda mutua,<br />
pero distribuida en parcelas individuales.<br />
Después <strong>de</strong> casados, los hombres permanecían<br />
cinco años en la casa <strong>de</strong> los padres <strong>de</strong> la esposa,<br />
y luego pasaban a vivir en la casa <strong>de</strong> los padres<br />
<strong>de</strong>l varón, integrándose al linaje <strong>de</strong> éste,<br />
mientras que la herencia se trasmitía solamente<br />
por la vía patrilineal. Había a<strong>de</strong>más trabajos<br />
comunitarios, con funciones específicas para<br />
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos.<br />
En cuanto a la propiedad <strong>de</strong> la tierra, se reconocían<br />
los intereses colectivos por encima <strong>de</strong><br />
los individuales, ya que por el sólo hecho <strong>de</strong><br />
pertenecer a una comunidad, el individuo tenía<br />
<strong>de</strong>recho a una parcela. El parentesco entre los<br />
miembros <strong>de</strong> los linajes hacía viable este principio.<br />
Asimismo, existían tierras que se asignaban<br />
a los gobernantes o sacerdotes, y las que<br />
estaban <strong>de</strong>stinadas a sufragar los gastos <strong>de</strong>l<br />
culto.<br />
Forma <strong>de</strong> organización <strong>de</strong><br />
las tierras altas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Es probable que a la llegada <strong>de</strong> los linajes K’iche’<br />
y las trece parcialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Tecpán, el Altiplano<br />
contara ya con pueblos asentados en ese territorio,<br />
que fueron dominados o asimilados por<br />
los recién llegados. El lugar <strong>de</strong> origen <strong>de</strong><br />
antepasados <strong>de</strong> los K’iche’ es Tulan, un lugar<br />
situado al oriente, don<strong>de</strong> reconocían como<br />
gobernante al Señor Nacxit (Quetzalcóatl), en<br />
el siglo XIII d. C<br />
De Tulan llegó un primer grupo conducido por<br />
Balam Quitze’, <strong>de</strong>l linaje Nima’ K’iche’, que a<br />
su vez era abuelo y padre <strong>de</strong> los Cawekib’;<br />
B’alam Akab’, abuelo y padre <strong>de</strong> los Nehaib’;<br />
Majucutaj fue el abuelo y padre <strong>de</strong> los Ajaw<br />
K’iche’, e Iqui Balam. El segundo grupo K’iche’<br />
fue el <strong>de</strong> los Tamub, y el tercero, el <strong>de</strong> los Ilocab,<br />
y junto con ellos, venían trece grupos <strong>de</strong><br />
parcialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Tecpan, que estaban subordinadas<br />
a los K’iche’, entre las que se cuentan<br />
los Kaqchikeles, Achi <strong>de</strong> Rabinal, los tz’utujiles<br />
y probablemente los pokomam. Se instalaron<br />
en un lugar llamado Minsoy Karchaj, probablemente<br />
localizado entre El Petén y las montañas<br />
<strong>de</strong> Alta Verapaz; <strong>de</strong> allí se <strong>de</strong>splazaron hacia<br />
Chixpach, en San Andrés Sajcabajá, y llegaron<br />
al cerro Chiquiché, en el municipio <strong>de</strong> Santa<br />
Rosa Chujuyub, El Quiché, para finalmente<br />
instalarse en el cerro Jakawits Ch’ipak’. Des<strong>de</strong><br />
allí se establecieron en los territorios que ahora<br />
son conocidos su hábitat tradicional.<br />
Parece haber existido un sistema <strong>de</strong> gobierno<br />
en el que el Ajpop (El señor <strong>de</strong> la Estera) se<br />
elegía a partir <strong>de</strong> un movimiento <strong>de</strong> sucesión<br />
entre los cuatro cargos principales: Ahpop-<br />
Qikabil-Vinak, Ajpop-Camha, Nimá-Rajpop-<br />
Achih, Chuti-Rajpop-Achih, don<strong>de</strong> los dos primeros<br />
se correspon<strong>de</strong>n con el gobierno, y los<br />
dos últimos son puestos políticos militares. En<br />
el Título <strong>de</strong> los señores <strong>de</strong> Totonicapán se mencionan<br />
otros títulos y funciones: el Ajpop era<br />
gobernante <strong>de</strong> mayor rango; su ayudante o<br />
37
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
sustituto era el Ajpop Camha; el K’alel era un<br />
cargo con funciones judiciales, y el Atsij Winak<br />
era el vocero. En el caso <strong>de</strong> los Nimá K’iche´,<br />
el primer puesto pertenecía al linaje <strong>de</strong> Cocaib;<br />
el segundo, a los <strong>de</strong> Conaché o Istayul; el<br />
K’alel, a los Nijayib o Nehaib, y el vocero a los<br />
Ajaw K’iche’ (UNAM, 1983). Estos datos nos<br />
permiten apreciar el carácter hereditario <strong>de</strong> los<br />
cargos, distribuidos entre los que encabezaban<br />
cada una <strong>de</strong> las parcialida<strong>de</strong>s que integraban<br />
el linaje.<br />
La organización social y política K’iche’ tuvo su<br />
base en el parentesco; así, la palabra chinamit<br />
en la cultura K’iche’ se refiere a un grupo territorial<br />
controlado por un linaje real; mientras que<br />
chial se refiere a un linaje y ch’ob chinamital,<br />
a una colectividad <strong>de</strong> parcialida<strong>de</strong>s (UNAM,<br />
1983: 211). Así, según Carmack, las parcialida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Totonicapán, por ejemplo, son grupos<br />
sociales cuyo núcleo era un clan patrilineal.<br />
Los clanes o linajes antiguos persistieron en<br />
Totonicapán, formando alianzas llamadas parcialida<strong>de</strong>s,<br />
con base en su resi<strong>de</strong>ncia en territorios<br />
tradicionales; la parcialidad como una institución<br />
expresa aún hoy día la ten<strong>de</strong>ncia a proteger<br />
intereses económicos colectivos y a reemplazar<br />
grupos <strong>de</strong> parentesco con grupos territoriales. Los<br />
que encabezan los clanes o comunida<strong>de</strong>s son<br />
llamados Kamalb’e, <strong>de</strong> la misma manera que<br />
fueron <strong>de</strong>signados en el pasado “Por ejemplo, el<br />
grupo dominante en el cantón Paquí es Tzul, un<br />
clan que consiste <strong>de</strong> 178 personas con ese<br />
apellido, acreditándose como <strong>de</strong>scendientes <strong>de</strong>l<br />
revolucionario Atanasio Tzul. Los Tzules no se<br />
casan <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su grupo, controlan sus bosques<br />
comunes, nombran principales para el concilio<br />
informal <strong>de</strong>l cantón…Sin duda el clan Tzul es<br />
una forma social <strong>de</strong> gran antigüedad, cuyos<br />
orígenes son anteriores a la conquista española.<br />
Pero el clan no <strong>de</strong>fine la parcialidad Tzul, cuya<br />
estructura es más mo<strong>de</strong>rna. La parcialidad<br />
incluye dos clanes adicionales, los Batzes y los<br />
Buluxes, que forman una alianza con los Tzules<br />
para gobernar el Cantón Paquí…” (Carmack y<br />
Mondloch, 1983: 23).<br />
Posterior al asentamiento <strong>de</strong> los linajes K’iche’<br />
en el Altiplano, se dieron distintos reacomodos<br />
territoriales, algunos <strong>de</strong> ellos mediados por la<br />
discordia entre las distintas parcialida<strong>de</strong>s que<br />
venían con los K’iche’; tal fue el caso <strong>de</strong> los<br />
Kaqchikeles y Tz’utujiles, que se separaron <strong>de</strong><br />
los K’iche’ y establecieron sus propios señoríos<br />
(Anónimo, 1993 y 1999; UNAM, 1983: 239).<br />
Otras revueltas se dieron a causa <strong>de</strong> los tributos<br />
que los pueblos <strong>de</strong>bían pagar a los K’iche’<br />
(Recinos, 1999; Anónimo, 1946). Sin embargo,<br />
el linaje Sakic se incorporó al pueblo K’iche’<br />
por acuerdo entre los Nima’ K’iche’ y el señor<br />
<strong>de</strong> Tsutuja’, que ya habitaba las montañas<br />
al este <strong>de</strong> Jakawits, y que sustituía a la<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Iqui B’alam, quien murió sin<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ncia, completando el sistema <strong>de</strong><br />
cuatro gobernantes y cuatro linajes. El matrimonio<br />
entre mujeres <strong>de</strong> las parcialida<strong>de</strong>s nativas<br />
y los señores K’iche’ también contribuyó al<br />
establecimiento <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong>l señorío K’iche’.<br />
Con la fundación <strong>de</strong> Chi- Izmachi (<strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l<br />
año 1,300 d.C.) y posteriormente <strong>de</strong> K’umarkaj,<br />
se completó la dominación K’iche’ en la<br />
zona central <strong>de</strong>l Altiplano, para exten<strong>de</strong>rse<br />
posteriormente hacia la costa sur, entrando en<br />
conflicto con los mames (UNAM, 1983:236 y<br />
240) .<br />
Tanto los K’iche’ como los nuevos señoríos se<br />
gobernaban siguiendo el sistema <strong>de</strong> partición<br />
cuatripartito, y teniendo como asistente el Consejo<br />
formado por los K’amalb’e <strong>de</strong> cada uno<br />
<strong>de</strong> los linajes que tenían representación política<br />
en el señorío. Nuevamente, el sistema <strong>de</strong> organización<br />
social tejía el gobierno <strong>de</strong> los cabeza<br />
<strong>de</strong> linaje mediante sucesión, con una base local<br />
<strong>de</strong> participación, don<strong>de</strong> los K’amalb’e tenían<br />
acceso al po<strong>de</strong>r en proporción a sus<br />
representados.<br />
EL PERÍODO COLONIAL<br />
En 1524, Pedro <strong>de</strong> Alvarado sometió a los<br />
pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. No habiendo<br />
gran<strong>de</strong>s riquezas minerales en el país, muy<br />
pronto los españoles volvieron su interés hacia<br />
la fuerza <strong>de</strong> trabajo indígena, que en un primer<br />
momento fue sometida a la esclavitud. Al <strong>de</strong>marcar<br />
y asignar tierras a los conquistadores,<br />
dio inicio el régimen <strong>de</strong> repartimientos, según<br />
el cual cada hacendado tenía <strong>de</strong>recho al uso<br />
38
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
<strong>de</strong> la fuerza <strong>de</strong> trabajo indígena por un tiempo<br />
limitado, pagándole un jornal diario. Las<br />
autorida<strong>de</strong>s coloniales prohibieron rápidamente<br />
el régimen <strong>de</strong> repartimiento por la enorme<br />
mortandad <strong>de</strong> indígenas, que amenazaba con<br />
<strong>de</strong>spoblar el país <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra. En su lugar,<br />
se diseñó el sistema <strong>de</strong> encomienda, que<br />
prohibía los servicios personales <strong>de</strong>l indígena<br />
al encomen<strong>de</strong>ro, y los sustituía por el pago <strong>de</strong><br />
un tributo en especie, bajo el entendido <strong>de</strong> que<br />
éste velaría por su conversión al catolicismo.<br />
Cuando la encomienda fue abolida, nuevas<br />
formas <strong>de</strong> servidumbre les fueron impuestas a<br />
los indígenas. Las leyes que se emitían para<br />
evitar estos abusos no se respetaban, y los criollos<br />
y españoles se encargaban <strong>de</strong> mantener<br />
el control sobre las estructuras <strong>de</strong> gobierno<br />
colonial para garantizar la impunidad. La<br />
población indígena disminuía en todas las<br />
provincias bajo el peso <strong>de</strong> la servidumbre.<br />
La situación anterior era agravada por la<br />
carga <strong>de</strong> los tributos a la corona y los diezmos<br />
a la iglesia católica. En el caso <strong>de</strong> los tributos,<br />
se rendían en trabajo y en dinero, y los diezmos,<br />
en especie. La producción agrícola <strong>de</strong> los<br />
indígenas, en el ámbito <strong>de</strong> subsistencia por<br />
las pesadas cargas <strong>de</strong> trabajo forzado que<br />
<strong>de</strong>bían soportar, era erosionada por estas obligaciones<br />
fiscales, que dieron lugar a varios alzamientos<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s en contra <strong>de</strong> los<br />
gobernadores; uno <strong>de</strong> los más conocidos fue<br />
encabezado por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar<br />
en Totonicapán, en 1820 (Reifler, 1981). Sin embargo,<br />
la situación <strong>de</strong> los pueblos indígenas se<br />
mantuvo, justificada por el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> conquista<br />
y los razonamientos sobre la ‘inferioridad<br />
congénita’, herejía y salvajismo <strong>de</strong> los indígenas,<br />
que fueron característicos <strong>de</strong>l pensamiento<br />
colonial.<br />
Asimismo, los indígenas constituyeron la base<br />
<strong>de</strong> las milicias, particularmente con Rafael<br />
Carrera y Justo Rufino Barrios; fueron la<br />
mano <strong>de</strong> obra que permitió la introducción<br />
<strong>de</strong>l café como cultivo comercial; bajo el<br />
régimen <strong>de</strong> trabajo forzado, construyeron las<br />
carreteras y el ferrocarril<br />
A pesar <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> trabajos forzados, los<br />
indígenas lograron aprovechar las condiciones<br />
<strong>de</strong> aislamiento en sus comunida<strong>de</strong>s, así como<br />
las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> control <strong>de</strong> los españoles<br />
sobre la fuerza <strong>de</strong> trabajo indígena, para recrear<br />
su cosmovisión e instituciones sociales, apoyándose<br />
en las formas <strong>de</strong> organización <strong>de</strong>l<br />
trabajo o en las instituciones implantadas por<br />
los conquistadores. Así, durante el período colonial,<br />
los pueblos indígenas <strong>de</strong>sarrollaron<br />
nuevas formas <strong>de</strong> institucionalidad que permitieron<br />
la trasmisión <strong>de</strong> la cultura y el fortalecimiento<br />
<strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad, tomando nuevas<br />
formas pero manteniendo los fundamentos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> su cosmovisión.<br />
EL PERÍODO REPUBLICANO<br />
El período republicano, que abarca <strong>de</strong> 1821 en<br />
a<strong>de</strong>lante, se caracterizó por el ascenso al po<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> sucesivos dictadores, que legislaron para<br />
mantener la situación <strong>de</strong> explotación <strong>de</strong> los indígenas<br />
durante más <strong>de</strong> 100 años. Sus <strong>de</strong>rechos<br />
como ciudadanos guatemaltecos fueron reconocidos<br />
en la Constitución, pero legislaciones<br />
secundarias los mantuvieron como siervos. Las<br />
leyes más conocidas fueron la llamada ‘ley <strong>de</strong>l<br />
mandamiento’, por la cual los indígenas eran<br />
sometidos a la prestación <strong>de</strong> trabajo forzado en<br />
las fincas, así como la Ley contra la Vagancia,<br />
que permitía capturar a los indígenas y llevarlos<br />
a las fincas, u obligarlos a trabajar en la construcción<br />
<strong>de</strong> caminos, como mano <strong>de</strong> obra gratuita.<br />
Asimismo, los indígenas constituyeron la base<br />
<strong>de</strong> las milicias, particularmente con Rafael<br />
Carrera y Justo Rufino Barrios; fueron la mano<br />
<strong>de</strong> obra que permitió la introducción <strong>de</strong>l café<br />
como cultivo comercial; bajo el régimen <strong>de</strong><br />
trabajo forzado, construyeron las carreteras y<br />
el ferrocarril.<br />
Durante el siglo XIX, “se abre un período que<br />
llega hasta 1871…en el cual los indígenas se<br />
refugian en una marginalidad social<br />
39
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
que…permite un clima propicio para reforzar<br />
la continuidad <strong>de</strong> la cultura tradicional.<br />
En muchos sentidos, dicho período…permitió<br />
un relativo reasentamiento <strong>de</strong> la cultura<br />
ancestral <strong>de</strong> los indígenas” (Rojas, 1998:23).<br />
A partir <strong>de</strong> 1871, la Reforma Liberal provocó<br />
una casi total <strong>de</strong>sarticulación <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas, al <strong>de</strong>cretar la expropiación <strong>de</strong><br />
las tierras comunales, <strong>de</strong> manera particular, en<br />
las regiones propicias para el cultivo <strong>de</strong>l café,<br />
aunque no exclusivamente: una gran masa <strong>de</strong><br />
ladinos pobres aprovecharon esta legislación<br />
para <strong>de</strong>splazarse hacia el interior <strong>de</strong>l país,<br />
asentándose en las tierras pertenecientes a los<br />
pueblos indígenas, a la vez que estos últimos<br />
colonizaron las regiones montañosas, buscando<br />
tierra para cultivar o huyendo <strong>de</strong> las leyes que<br />
los obligaban a prestar servicios personales o<br />
trabajo forzado.<br />
“Entre 1900 y 1944 se suce<strong>de</strong> una ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong><br />
dictaduras que implantan políticas <strong>de</strong> indiferencia<br />
o <strong>de</strong> protección paternalista respecto<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, lo que éstos aprovechan<br />
para conseguir una relativa estabilidad<br />
cultural, que no necesariamente implica la eliminación<br />
<strong>de</strong> la explotación económica encauzada<br />
en diversas formas <strong>de</strong> trabajo forzoso”<br />
(Rojas, 1998: 24; ver cuadro 3). Hasta 1945<br />
los indígenas fueron reconocidos como ciudadanos<br />
en igualdad <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos con todos los<br />
guatemaltecos, al suprimir el gobierno <strong>de</strong> Juan<br />
José Arévalo las leyes que fundamentaban<br />
los distintos regímenes <strong>de</strong> servidumbre o trabajo<br />
forzado.<br />
Cuadro 3: Períodos presi<strong>de</strong>nciales <strong>de</strong> 1898 a 2000<br />
Período Duración Presi<strong>de</strong>nte Tipo <strong>de</strong> gobierno Cómo terminó<br />
1898 a1920<br />
22 años Manuel Estrada Cabrera<br />
Dictadura<br />
La Asamblea lo <strong>de</strong>clara<br />
incapacitado<br />
8 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1920 al 5<br />
<strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1921<br />
1 año 8 meses<br />
Carlos Herrera<br />
Gobierno provisional,<br />
<strong>de</strong>signado por la Asamblea<br />
Derrocado por golpe<br />
<strong>de</strong> estado<br />
1921 al 26 <strong>de</strong> septiembre<br />
<strong>de</strong> 1926<br />
6 años<br />
José María Orellana<br />
Golpe <strong>de</strong> estado, triunvirato,<br />
posteriormente electo<br />
Muerte<br />
26 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1926<br />
al 10 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
1930<br />
4 años<br />
Lázaro Chacón<br />
Primero <strong>de</strong>signado, luego<br />
electo<br />
Muerte<br />
10 al 15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
1930<br />
6 días<br />
Baudilio Palma<br />
Designado, luego <strong>de</strong>rrocado<br />
por Manuel Orellana<br />
Cuartelazo<br />
15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1930<br />
al 2 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1931<br />
19 días<br />
Manuel Orellana<br />
Cuartelazo<br />
2 <strong>de</strong> enero al 14 <strong>de</strong> febrero<br />
<strong>de</strong> 1931<br />
6 semanas<br />
José María Reyna Andra<strong>de</strong><br />
Designado por Asamblea<br />
Entrega a quien gana<br />
elecciones<br />
14 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1931 al 1<br />
<strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1944<br />
13 años<br />
Jorge Ubico Castañeda<br />
Electo y luego se convierte en<br />
dictadura<br />
Renuncia<br />
1 al 4 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1944<br />
4 días<br />
Fe<strong>de</strong>rico Ponce Vai<strong>de</strong>s,<br />
Buenaventura Pineda y<br />
Eduardo Villagrán Ariza<br />
Triunvirato impuesto por<br />
Jorge Ubico<br />
Decisión <strong>de</strong> la Asamblea<br />
4 <strong>de</strong> julio al 20 <strong>de</strong> octubre<br />
<strong>de</strong> 1944<br />
4 meses<br />
Fe<strong>de</strong>rico Ponce Vai<strong>de</strong>s<br />
Designado por la Asamblea.<br />
Presi<strong>de</strong>nte provisional,<br />
pretendió ser electo<br />
Derrocado por la Revolución <strong>de</strong><br />
Octubre<br />
20 <strong>de</strong> octubre al 15 <strong>de</strong><br />
marzo <strong>de</strong> 1945<br />
5 meses<br />
Francisco Javier Arana, Jacobo<br />
Arbenz Guzmán y Jorge Toriello<br />
Garrido<br />
Junta Revolucionaria <strong>de</strong><br />
Gobierno<br />
Después <strong>de</strong> convocar a<br />
elecciones, entrega el mando al<br />
presi<strong>de</strong>nte electo<br />
15 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1945 al 14<br />
<strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1951<br />
6 años<br />
Juan José Arévalo Bermejo<br />
Electo<br />
Fin <strong>de</strong>l período presi<strong>de</strong>ncial<br />
40
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Período Duración Presi<strong>de</strong>nte Tipo <strong>de</strong> gobierno Cómo terminó<br />
15 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1951 al 27<br />
<strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1954<br />
3 años Jacobo Arbenz Guzmán<br />
Electo<br />
Renuncia<br />
28 al 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1954<br />
29 <strong>de</strong> junio al 3 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong><br />
1954<br />
2 días<br />
5 días<br />
Carlos Enrique Díaz, Élfego H.<br />
Monzón y José Ángel Sánchez<br />
Elfego H. Monzón, José Luis Cruz<br />
Salazar y Mauricio Dubois<br />
Primera Junta Militar<br />
Segunda Junta Militar<br />
Se integra nueva Junta<br />
Se integra nueva Junta<br />
Se integra nueva Junta<br />
3 al 7 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1954<br />
5 días<br />
Elfego H. Monzón, Carlos Castillo<br />
Armas, Luis Cruz Salazar, Mauricio<br />
Dubois y Enrique Oliva<br />
De facto. Tercera<br />
Junta Militar<br />
Renuncian a favor <strong>de</strong> Castillo<br />
Armas<br />
7 <strong>de</strong> julio al 1 <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong> 1954<br />
2 meses<br />
CarlosCastillo Armas, Élfego H.<br />
Monzón y Enrique Oliva<br />
De facto. Cuarta Junta Militar<br />
Asesinado<br />
1 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 1954<br />
al 26 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1957<br />
11 meses<br />
Coronel Castillo Armas<br />
Gobierno <strong>de</strong>l Movimiento <strong>de</strong><br />
Liberación Nacional. De<br />
facto, plebiscito posterior<br />
Golpe Militar<br />
27 <strong>de</strong> julio al 23 <strong>de</strong><br />
octubre <strong>de</strong> 1957<br />
3 meses<br />
Luis Arturo Gonzáles López<br />
Designado por el Congreso<br />
El Congreso llama al segundo<br />
<strong>de</strong>signado<br />
23 al 26 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong><br />
1957<br />
4 días<br />
Oscar Mendoza Azurdia, Roberto<br />
Lorenzana Salazar y Gonzalo Yurrita<br />
Nova<br />
Junta Militar<br />
Elecciones<br />
26 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1957 al<br />
15 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1958<br />
4 meses<br />
Guillermo Flores Avendaño<br />
Designado por el Congreso<br />
Golpe militar<br />
Marzo <strong>de</strong> 1958 a marzo <strong>de</strong><br />
1963<br />
5 años<br />
Miguel Idígoras Fuentes<br />
Electo<br />
Elecciones<br />
Marzo <strong>de</strong> 1963 a julio <strong>de</strong><br />
1966<br />
3 años<br />
Enrique Peralta Azurdia<br />
De facto<br />
Elecciones<br />
Julio <strong>de</strong> 1966 a junio <strong>de</strong><br />
1970<br />
4 años<br />
Julio César Mén<strong>de</strong>z Montenegro<br />
Electo<br />
Elecciones<br />
Julio <strong>de</strong> 1970 a junio <strong>de</strong><br />
1974<br />
4 años<br />
Carlos Manuel Arana Osorio<br />
Electo<br />
Elecciones<br />
Julio <strong>de</strong> 1974 a junio <strong>de</strong><br />
1978<br />
4 años<br />
Kjell Eugenio Laugeraud García<br />
Electo<br />
Golpe militar<br />
Julio <strong>de</strong> 1978 a marzo <strong>de</strong><br />
1982<br />
3 años 9<br />
meses<br />
Romeo Lucas García<br />
Electo<br />
Se disuelve la junta. Ríos Montt.<br />
Presi<strong>de</strong>nte<br />
Marzo a junio <strong>de</strong> 1982<br />
3 meses<br />
Efraín Ríos Montt, Horacio E.<br />
Maldonado, Francisco Luis Gordillo<br />
De facto. Junta militar<br />
<strong>de</strong> gobierno<br />
Relevo en el mando militar<br />
Junio <strong>de</strong> 1982 a agosto <strong>de</strong><br />
1983<br />
1 año 2 meses<br />
Efraín Ríos Montt<br />
De facto<br />
Elecciones<br />
Agosto <strong>de</strong> 1983 a enero <strong>de</strong><br />
1986<br />
2 años 5<br />
meses<br />
Oscar Mejía Víctores<br />
Relevo. De facto<br />
Elecciones<br />
Enero <strong>de</strong> 1986 a enero <strong>de</strong><br />
1991<br />
5 años<br />
Vinicio Cerezo Arévalo<br />
Electo<br />
Destitución<br />
Enero <strong>de</strong> 1991 a junio <strong>de</strong><br />
1993<br />
2 años 5<br />
meses<br />
Jorge Serrano Elías<br />
Electo<br />
Elecciones<br />
Junio <strong>de</strong> 1993 a diciembre<br />
<strong>de</strong> 1995<br />
2 años 7<br />
meses<br />
Ramiro <strong>de</strong> León Carpio<br />
Gobierno transitorio <strong>de</strong>signado<br />
por el Congreso<br />
Elecciones<br />
Enero <strong>de</strong> 1996 a enero <strong>de</strong><br />
2000<br />
5 años<br />
Alvaro Arzú Irigoyen<br />
Electo<br />
Enero <strong>de</strong> 2000<br />
Alfonso Portillo<br />
Electo<br />
Fuente: CEH: <strong>Guatemala</strong>. Memoria <strong>de</strong>l silencio. Tomo V. Conclusiones y recomendaciones, <strong>Guatemala</strong> 2000, p. 94-97<br />
41
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
LOS GOBIERNOS DE ARÉVALO Y<br />
ARBENZ (1944-1954)<br />
Durante los gobiernos <strong>de</strong> Arévalo y Arbenz -<br />
1944 a 1954- los indígenas fueron beneficiados<br />
con leyes agrarias <strong>de</strong> protección a las tierras<br />
comunales; con el reconocimiento <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>rechos<br />
ciudadanos, y con el impulso a medidas<br />
<strong>de</strong> or<strong>de</strong>n social, tales como la educación y la<br />
salud. Estos dos gobiernos no lograron la<br />
consolidación <strong>de</strong> ninguna <strong>de</strong> las medidas que<br />
emprendieron: “…los gobiernos revolucionarios<br />
…tampoco tomaron plena conciencia<br />
<strong>de</strong> la realidad étnica <strong>de</strong>l país, y <strong>de</strong> las características<br />
y consecuencias que a esta realidad<br />
podían asignarse…” (Rojas, 1998:24)<br />
Una modalidad que combina las dos<br />
formas anteriores fue la <strong>de</strong> las llamadas<br />
“fincas-dormitorio”, localizadas en el<br />
Altiplano, en las que residían como mozos<br />
con <strong>de</strong>recho a cultivar una minúscula<br />
parcela, bajo la obligación <strong>de</strong> estar a<br />
disposición <strong>de</strong>l dueño <strong>de</strong> la “fincadormitorio”<br />
para emigrar a las gran<strong>de</strong>s<br />
plantaciones pertenecientes a la misma<br />
persona, y <strong>de</strong>sarrollar los trabajos<br />
agrícolas bajo las condiciones<br />
establecidas por el propietario<br />
El impacto <strong>de</strong> la supresión <strong>de</strong> las leyes que los<br />
obligaban a prestar trabajo forzado fue consi<strong>de</strong>rable;<br />
al ser dueños <strong>de</strong> su esfuerzo productivo<br />
tuvieron la posibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollar iniciativas<br />
culturales y políticas propias. Sin embargo, la<br />
introducción y fortalecimiento <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong><br />
partidos políticos durante este período significó<br />
también el <strong>de</strong>bilitamiento <strong>de</strong> las instituciones<br />
tradicionales <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, que comenzó a ser erosionada<br />
por el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia partidaria, dando<br />
lugar al surgimiento <strong>de</strong> dirigentes e instituciones<br />
que se constituyeron en intermediarios entre la<br />
comunidad y los partidos políticos, como es el<br />
caso <strong>de</strong> las Alcaldías Municipales <strong>de</strong> San Pedro<br />
y San Juan La Laguna, en Sololá.<br />
Asimismo, subsistieron dos formas <strong>de</strong> articulación<br />
entre la mano <strong>de</strong> obra indígena y las<br />
gran<strong>de</strong>s fincas <strong>de</strong> la Costa Sur o <strong>de</strong> la región<br />
Norte: la primera <strong>de</strong> ellas fue el sistema <strong>de</strong><br />
mozos colonos, que residían en la finca y<br />
usaban pequeñas parcelas <strong>de</strong> la misma para<br />
sembrar maíz; a cambio <strong>de</strong> ello, estaban<br />
obligados a trabajar gratuitamente en las<br />
labores <strong>de</strong> la finca. La segunda, que persiste<br />
hasta la fecha, fue el sistema minifundiolatifundio,<br />
por el cual los campesinos indígenas<br />
contaban con una pequeña parcela para<br />
sobrevivir durante seis meses, pero estaban<br />
obligados a emigrar durante el resto <strong>de</strong>l año<br />
como jornaleros, estableciendo contratos con<br />
enganchadores o contratistas al servicio <strong>de</strong><br />
los gran<strong>de</strong>s propietarios.<br />
Una modalidad que combina las dos formas<br />
anteriores fue la <strong>de</strong> las llamadas “fincasdormitorio”,<br />
localizadas en el Altiplano, en<br />
las que residían como mozos con <strong>de</strong>recho a<br />
cultivar una minúscula parcela, bajo la<br />
obligación <strong>de</strong> estar a disposición <strong>de</strong>l dueño<br />
<strong>de</strong> la “finca-dormitorio” para emigrar a las<br />
gran<strong>de</strong>s plantaciones pertenecientes a la<br />
misma persona, y <strong>de</strong>sarrollar los trabajos<br />
agrícolas bajo las condiciones establecidas<br />
por el propietario.<br />
EL ENFRENTAMIENTO ARMADO<br />
INTERNO Y LA POLÍTICA DE GENOCIDIO<br />
CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
Durante la década <strong>de</strong> 1960 a 1970, el movimiento<br />
religioso, con fuerte influencia <strong>de</strong><br />
la renovación introducida por el Concilio<br />
Vaticano II, propició la apertura <strong>de</strong> un espacio<br />
<strong>de</strong> participación social y política <strong>de</strong> los indígenas,<br />
a partir <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> organización<br />
42
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
que realizaban los Delegados <strong>de</strong> la Palabra.<br />
Este movimiento <strong>de</strong> orientación religiosa<br />
fue reforzado por los distintos programas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo rural impulsados por la Alianza<br />
para el Progreso, <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ología anticomunista<br />
que basaban su trabajo <strong>de</strong> organización<br />
campesina en clubes, misiones culturales o<br />
iniciativas propias <strong>de</strong> mejoramiento <strong>de</strong> las<br />
condiciones <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s,<br />
con un fuerte énfasis en la organización, y<br />
que inscribía sus acciones en el marco <strong>de</strong><br />
la confrontación entre las gran<strong>de</strong>s potencias<br />
mundiales, conocida como “guerra fría”.<br />
Esta participación fue vista con <strong>de</strong>sconfianza<br />
por los sectores más conservadores <strong>de</strong> la<br />
sociedad guatemalteca, pero abrió la posibilidad<br />
<strong>de</strong> que las comunida<strong>de</strong>s indígenas comenzaran<br />
a apropiarse <strong>de</strong> conocimientos y formas <strong>de</strong><br />
gestión para la <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> sus intereses, particularmente<br />
en lo relacionado con la reforma<br />
agraria. Sin embargo, los mayas tenían una<br />
agenda propia que incluía <strong>de</strong>mandas ancestrales,<br />
e implementaron distintas formas <strong>de</strong><br />
reflexión y acción política tendientes a incidir a<br />
favor <strong>de</strong> sus intereses. Uno <strong>de</strong> los mecanismos<br />
fue la creación <strong>de</strong> Seminarios Indígenas, en los<br />
que se <strong>de</strong>batían los problemas y la viabilidad<br />
<strong>de</strong> solucionarlos.<br />
El surgimiento <strong>de</strong>l movimiento revolucionario<br />
en los años 60 polarizó a la sociedad guatemalteca,<br />
al <strong>de</strong>svirtuarse las <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> los<br />
distintos sectores <strong>de</strong> la sociedad por temor ante<br />
el avance <strong>de</strong>l comunismo, propiciando que<br />
paulatinamente los ciudadanos fueran calificados<br />
como enemigos <strong>de</strong>l estado, y el surgimiento<br />
<strong>de</strong> métodos <strong>de</strong> contrainsurgencia que llevaron<br />
al cierre <strong>de</strong> los espacios políticos. Muchos<br />
dirigentes indígenas vieron con simpatía el<br />
movimiento revolucionario, pero no fue sino<br />
hasta finales <strong>de</strong> los setentas que se incorporaron<br />
al movimiento insurgente, impulsados por la<br />
inexistencia <strong>de</strong> los espacios políticos necesarios<br />
para la reivindicación <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>rechos.<br />
Al iniciarse la represión se incorporaron<br />
masivamente a las filas <strong>de</strong> la insurgencia, por<br />
simpatía o con el afán <strong>de</strong> proteger sus vidas.<br />
Otros, quedaron en manos <strong>de</strong>l ejército, que<br />
puso en marcha una política <strong>de</strong> control poblacional,<br />
concentrándolos en al<strong>de</strong>as mo<strong>de</strong>lo o<br />
estableciendo sistemas <strong>de</strong> estrecha vigilancia<br />
sobre las acciones y opiniones <strong>de</strong> los vecinos<br />
<strong>de</strong> cada comunidad.<br />
La efervescencia <strong>de</strong> los años 70 también fue<br />
el punto <strong>de</strong> partida <strong>de</strong> una creciente ola <strong>de</strong><br />
violencia represiva contra los pueblos indígenas,<br />
que en 1980-83, alcanzó proporciones<br />
<strong>de</strong> genocidio. Esta política <strong>de</strong> terrorismo <strong>de</strong><br />
Estado fue la respuesta a la movilización<br />
política en un escenario en el que “…la<br />
estructura y naturaleza <strong>de</strong> las relaciones<br />
económicas, culturales y sociales en <strong>Guatemala</strong><br />
han sido profundamente excluyentes,<br />
antagónicas y conflictivas, reflejo <strong>de</strong> su<br />
historia colonial. Des<strong>de</strong> la in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
proclamada en 1821….se configuró un Estado<br />
autoritario y excluyente <strong>de</strong> las mayorías,<br />
racista en sus preceptos y en su práctica, que<br />
sirvió para proteger los intereses <strong>de</strong> los<br />
restringidos sectores privilegiados…”<br />
(CEH:1999: 17). Así, la incapacidad <strong>de</strong>l<br />
Estado para aten<strong>de</strong>r las <strong>de</strong>mandas sociales<br />
<strong>de</strong>sembocó en la articulación <strong>de</strong> una política<br />
y acción represiva que sustituyó las leyes,<br />
volvió inoperante el sistema <strong>de</strong> justicia, cerró<br />
los espacios políticos con una doctrina <strong>de</strong><br />
seguridad nacional y propició un anticomunismo<br />
<strong>de</strong> carácter fundamentalista, impidiendo<br />
la participación <strong>de</strong> amplios sectores<br />
<strong>de</strong> la población e i<strong>de</strong>ntificando a los mayas<br />
como enemigos colectivos <strong>de</strong>l Estado. Las<br />
comunida<strong>de</strong>s mayas fueron convertidas en<br />
un objetivo militar.<br />
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico<br />
ha establecido que, durante el enfrentamiento<br />
armado, el 83.33% <strong>de</strong> las violaciones a los<br />
<strong>de</strong>rechos humanos fueron cometidos contra<br />
el pueblo maya, y el 16.51 contra los ladinos.<br />
Del total <strong>de</strong> las violaciones, 93% fueron<br />
cometidas por agentes <strong>de</strong>l Estado, y el 3%<br />
por la guerrilla. La CEH concluyó que en<br />
<strong>Guatemala</strong> se cometió el <strong>de</strong>lito <strong>de</strong> genocidio<br />
contra el pueblo maya, basándose en que<br />
“…agentes <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, en el<br />
marco <strong>de</strong> las operaciones contrainsurgentes<br />
realizadas entre los años 1981 y 1983,<br />
43
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
ejecutaron actos <strong>de</strong> genocidio en contra <strong>de</strong><br />
grupos <strong>de</strong>l pueblo maya…esta conclusión se<br />
basa en la evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> que…hubo matanzas<br />
<strong>de</strong> miembros <strong>de</strong> los grupos mayas…lesiones<br />
graves a su integridad física o mental…y actos<br />
<strong>de</strong> sometimiento intencional <strong>de</strong> los grupos<br />
afectados a condiciones <strong>de</strong> existencia que<br />
acarrearon o pudieron haber acarreado su<br />
<strong>de</strong>strucción física total o parcial…Se basa<br />
también en la evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> que todos estos<br />
actos fueron perpetrados ‘con la intención<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>struir total o parcialmente a grupos<br />
i<strong>de</strong>ntificados por su etnia común, en cuanto<br />
tales, con in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> cuál haya sido<br />
la causa, motivo u objetivo final <strong>de</strong> los<br />
actos’…” (CEH:1999:42)<br />
Las asociaciones mayas pro cultura, <strong>de</strong><br />
profesionales indígenas y juveniles fueron<br />
<strong>de</strong>struidas casi en su totalidad. “A principios<br />
<strong>de</strong> los ochenta, se rompieron los puentes <strong>de</strong><br />
coordinación a escala regional y nacional,<br />
como fueron los Seminarios Indígenas,<br />
la Coordinadora Indígena Nacional y el<br />
boletín mensuario Ixim, También fue objeto<br />
<strong>de</strong> la más severa represión el Comité <strong>de</strong><br />
Unidad Campesina (CUC), organización<br />
que logró aglutinar a miles <strong>de</strong> campesinos<br />
indígenas en unos pocos años, compaginando<br />
sus <strong>de</strong>mandas económicas laborales<br />
con fuertes posiciones reivindicativas contra<br />
la discriminación” (CEH, Tomo IV,<br />
2000:249)<br />
Superando paulatinamente el trauma social,<br />
familiar y personal que <strong>de</strong>jó la represión, los<br />
indígenas retomaron su participación social<br />
y política. A mediados <strong>de</strong> los ochenta surgieron<br />
iniciativas <strong>de</strong> organización indígena<br />
con diversas estrategias: algunos grupos se<br />
acercaron a la URNG, otros aprovecharon los<br />
limitados espacios institucionales existentes,<br />
en tanto que otras más se concentraron en la<br />
construcción <strong>de</strong> estrategias <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo en<br />
sus comunida<strong>de</strong>s; entre otras, se cuentan la<br />
ALMG, COMG, CDRO, así como muchas <strong>de</strong><br />
las organizaciones aglutinadas en MENMAGUA.<br />
“Uno <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> esta visión, fue la<br />
creciente oferta <strong>de</strong> servicios e infraestructura<br />
que surgía en las comunida<strong>de</strong>s, ocupando<br />
espacios en los cuales la articulación entre<br />
el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos técnicos y la participación<br />
social y política tenían que ser<br />
‘confundidos’, para no sufrir la represión. En<br />
todo caso, han sido espacios aprovechados<br />
para plantear perspectivas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
indígena o ‘etno<strong>de</strong>sarrollo’, en un intento por<br />
recuperar valores y formas organizativas<br />
propias <strong>de</strong> los mayas, que fueron vulnerados<br />
durante el enfrentamiento…” (CEH, Tomo IV,<br />
2000:251); así se conformaron importantes<br />
coordinadoras regionales, como COINDI,<br />
COKADI, PRODESSA. Otras más surgieron<br />
como iniciativas <strong>de</strong> las víctimas <strong>de</strong> la violencia,<br />
uniendo en una lucha común a estas o<br />
a sus familiares; tal es el caso <strong>de</strong> CONAVIGUA,<br />
CONDEG, CUC, cuya presencia implicó<br />
“rupturas <strong>de</strong> fondo con los mecanismos <strong>de</strong><br />
control territorial <strong>de</strong>l ejército y por en<strong>de</strong>, la<br />
posibilidad <strong>de</strong> reconstruir las estructuras<br />
comunitarias propias <strong>de</strong> la cultura, en el<br />
ámbito <strong>de</strong> lo social, lo político y lo jurídico.”<br />
(CEH, Tomo IV, 2000: 250).<br />
En 1990 se advertía una creciente organización<br />
que se expresaba en términos <strong>de</strong> iniciativas<br />
culturales y religiosas, y que encontró su cauce<br />
<strong>de</strong> expresión en la contra-celebración <strong>de</strong><br />
los 500 años <strong>de</strong> la conquista española. En<br />
1991 se celebró en <strong>Guatemala</strong> el Segundo<br />
Encuentro Continental “500 años <strong>de</strong> Resistencia<br />
Indígena, Negra y Popular”, y el 17 <strong>de</strong><br />
octubre unos 25,000 indígenas <strong>de</strong>sfilaron en<br />
Quetzaltenango al finalizar el encuentro, evi<strong>de</strong>nciando<br />
la ruptura <strong>de</strong>l terror (Bastos y Camus,<br />
1995). A partir <strong>de</strong> ese evento, proliferaron<br />
abiertamente las iniciativas, grupos y organizaciones<br />
Mayas, así como las coordinaciones<br />
entre ellas para la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las <strong>de</strong>mandas<br />
<strong>de</strong> los indígenas para poner fin al conflicto<br />
armado interno, ante la Comisión Nacional <strong>de</strong><br />
Reconciliación, creada por el gobierno<br />
siguiendo los Acuerdos <strong>de</strong> Esquipulas. Posteriormente,<br />
la Comisión Nacional <strong>de</strong> Reconciliación<br />
dio lugar a la Asamblea <strong>de</strong> la Sociedad<br />
Civil.<br />
Esta Asamblea fue la responsable <strong>de</strong> recoger,<br />
analizar y consensar con todos los sectores <strong>de</strong><br />
la sociedad guatemalteca la propuesta que<br />
44
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
las organizaciones indígenas hicieron a la<br />
mesa <strong>de</strong> negociación entre el gobierno y la<br />
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,<br />
con el objetivo <strong>de</strong> establecer compromisos<br />
tendientes a superar las causas que dieron<br />
lugar al enfrentamiento armado. El 31 <strong>de</strong> marzo<br />
<strong>de</strong> 1995, se firmó el Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad<br />
y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas, que<br />
se encuentra actualmente en proceso <strong>de</strong><br />
cumplimiento.<br />
La consolidación <strong>de</strong>l movimiento Maya ha<br />
avanzado a partir <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l Acuerdo sobre<br />
I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas,<br />
que recoge la mayoría <strong>de</strong> las propuestas que la<br />
Coordinadora <strong>de</strong> Organizaciones <strong>de</strong>l Pueblo<br />
Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> -COPMAGUA-, participante<br />
en la Asamblea <strong>de</strong> la Sociedad Civil bajo la<br />
<strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> Sector Maya, hiciera a la mesa<br />
<strong>de</strong> negociaciones.<br />
A partir <strong>de</strong>l 20 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1997, COPMAGUA<br />
fue reconocida por el gobierno <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
como la contraparte en el cumplimiento <strong>de</strong>l<br />
AIDPI. Su función es convocar a las organizaciones<br />
indígenas y dar seguimiento a los asuntos<br />
relacionados con el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
compromisos contenidos en los Acuerdos <strong>de</strong><br />
Paz, particularmente, el AIDPI. Las organizaciones<br />
Garífunas y Xinkas se sumaron a este<br />
esfuerzo, aportando a la consolidación <strong>de</strong> una<br />
representación <strong>de</strong> los pueblos indígenas <strong>de</strong><br />
carácter nacional.<br />
Asimismo, las elecciones <strong>de</strong> 1995-96 permitieron<br />
el ejercicio <strong>de</strong> nuevas formas <strong>de</strong> partici-<br />
A partir <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l AIDPI, otras<br />
organizaciones indígenas se han sumado<br />
a la lucha por el reconocimiento <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los pueblos indígenas.<br />
Aunque los logros son pocos aún, el tema<br />
indígena y la discusión sobre el racismo y<br />
la discriminación ocupan cada vez más<br />
espacios en los distintos foros <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate<br />
nacional.<br />
pación política, a través <strong>de</strong> las cuales los indígenas<br />
buscan, no sin dificulta<strong>de</strong>s, su lugar en<br />
la sociedad guatemalteca en condiciones <strong>de</strong><br />
dignidad e igualdad. Uno <strong>de</strong> los logros más significativos<br />
fue la campaña <strong>de</strong>sarrollada por el<br />
Comité Cívico Xelju, que permitió que la ciudad<br />
<strong>de</strong> Quetzaltenango, segunda ciudad <strong>de</strong>l país e<br />
importante centro indígena, contara por primera<br />
vez en la historia reciente con un Alcal<strong>de</strong><br />
indígena.<br />
A partir <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l AIDPI, otras organizaciones<br />
indígenas se han sumado a la lucha por<br />
el reconocimiento <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas. Aunque los logros son pocos<br />
aún, el tema indígena y la discusión sobre el<br />
racismo y la discriminación ocupan cada vez<br />
más espacios en los distintos foros <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate<br />
nacional.<br />
45
46<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
IDENTIDAD<br />
Los pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, particularmente<br />
los Xinka y Maya, fundamentan<br />
su visión <strong>de</strong>l mundo en unos pocos elementos<br />
centrales, que se combinan con la existencia<br />
<strong>de</strong> múltiples formas y mecanismos <strong>de</strong> reproducción<br />
cultural, <strong>de</strong> comprobada eficiencia.<br />
Estos elementos son el fundamento <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad<br />
étnica y <strong>de</strong> la práctica <strong>de</strong> la espiritualidad.<br />
Se pue<strong>de</strong>n i<strong>de</strong>ntificar los siguientes principios<br />
rectores <strong>de</strong>l pensamiento maya:<br />
a) la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l hombre como sustentador<br />
<strong>de</strong> la Creación, que tiene la obligación<br />
<strong>de</strong> rendir culto y alabanza al<br />
Creador y Formador, y cuyo <strong>de</strong>stino es <strong>de</strong>finido<br />
por la interacción entre las fuerzas<br />
cósmicas y naturales y la iniciativa y<br />
voluntad <strong>de</strong>l sujeto;<br />
b) el enten<strong>de</strong>r la Creación como un sistema<br />
or<strong>de</strong>nado, que tiene una finalidad y una<br />
dirección a la cual se <strong>de</strong>be acomodar la<br />
acción humana;<br />
c) la concepción <strong>de</strong> que en la Naturaleza,<br />
cada elemento tiene un espíritu, Dueño o<br />
Nawal protector, con lo cual <strong>de</strong>saparece<br />
la diferencia que se basa en ‘lo vivo’ y lo<br />
‘inerte’, y<br />
d) el carácter colectivo <strong>de</strong> la vivencia personal,<br />
en preeminencia sobre la individualidad.<br />
Estos elementos se ponen en práctica en la<br />
vida diaria sobre la base <strong>de</strong> sus instituciones,<br />
sustentando la i<strong>de</strong>ntidad indígena, que se<br />
expresa <strong>de</strong> manera más concreta en los<br />
siguientes ejes:<br />
a) Territorialidad: los pueblos indígenas,<br />
merced su concepción cosmogónica, fundamentan<br />
su i<strong>de</strong>ntidad en la adscripción<br />
a un territorio concreto y un entorno<br />
ecológico <strong>de</strong>terminado, expresión concreta<br />
<strong>de</strong> la Madre Tierra. No se trata <strong>de</strong> un<br />
sentimiento <strong>de</strong> posesión, sino <strong>de</strong> pertenencia,<br />
<strong>de</strong> integración <strong>de</strong> la persona con<br />
el entorno en el cual ha nacido. Así, por<br />
ejemplo, “…los bosques comunales<br />
constituyen un importante, si no el más<br />
importante, referente para la i<strong>de</strong>ntidad<br />
colectiva <strong>de</strong> las diversas comunida<strong>de</strong>s<br />
K’iche’ <strong>de</strong> Totonicapán”(Tiu y García,<br />
1998:3). Actualmente, los indígenas están<br />
asentados en territorios <strong>de</strong>finidos por el<br />
uso <strong>de</strong>l idioma y sus dialectos como<br />
‘ancestrales’, en los que constituyen la<br />
mayoría numérica con relación a la<br />
población mestiza. Sin embargo, en el<br />
ámbito familiar, y aún comunitario, se<br />
han <strong>de</strong>splazado a otras regiones, algunas<br />
<strong>de</strong> las cuales son llamadas ‘multiétnicas’,<br />
en referencia al uso <strong>de</strong> más <strong>de</strong> un<br />
idioma indígena en las comunida<strong>de</strong>s<br />
nuevas. En ellas las comunida<strong>de</strong>s han<br />
comenzado el proceso <strong>de</strong> recreación <strong>de</strong><br />
sus lazos con el entorno natural y c<br />
ósmico.<br />
b) Organización social y política: las instituciones<br />
sociales y sistema <strong>de</strong> gobierno<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, <strong>de</strong> carácter<br />
comunitario y basado en valores propios,<br />
ancestrales, permiten la recreación<br />
y reproducción <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad. Constituyen<br />
un mecanismo y un contenido <strong>de</strong><br />
los procesos <strong>de</strong> socialización <strong>de</strong> las<br />
nuevas generaciones. Se finca en un<br />
sistema <strong>de</strong> valores y concepto <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r<br />
en el que la comunidad (formada por<br />
los que nacieron y tienen <strong>de</strong>recho al<br />
usufructo <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado espacio<br />
geográfico) es la <strong>de</strong>positaria legítima<br />
47
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
<strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r, y lo ejercita a través <strong>de</strong> guiadores<br />
y servidores, sujetos a la voluntad<br />
<strong>de</strong> la colectividad. Un sistema normativo<br />
indígena constituye la base <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n<br />
comunitario.<br />
c) Economía: valores sólidos reflejan una<br />
cosmovisión en la que el lineamiento<br />
central es la máxima <strong>de</strong> que cada uno <strong>de</strong>be<br />
<strong>de</strong> tomar <strong>de</strong> la Naturaleza lo que requiere<br />
para vivir. El hombre tiene una función en<br />
la vida, y el <strong>de</strong>bido cumplimiento <strong>de</strong> esa<br />
función <strong>de</strong>fine sus <strong>de</strong>rechos económicos.<br />
Sobre la base <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
los <strong>de</strong>rechos económicos, se fundamenta<br />
una ética <strong>de</strong> relación con la comunidad y<br />
con la Naturaleza; estos valores rigen<br />
también las formas <strong>de</strong> intercambio ritual<br />
y comercial.<br />
d) Espiritualidad: lo sagrado permea<br />
la vida cotidiana <strong>de</strong> los comunitarios. Lo<br />
sagrado se entien<strong>de</strong> y practica como<br />
convivencia con la Naturaleza, con la<br />
Madre Tierra y con Cosmos. El respeto a<br />
lo creado, y enten<strong>de</strong>r al hombre como<br />
parte <strong>de</strong> la creación, con una misión<br />
propia y distinta, fundamenta la vivencia<br />
<strong>de</strong> la espiritualidad.<br />
Estos principios dan lugar a un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> vida<br />
que ha pervivido a lo largo <strong>de</strong> los últimos cuatro<br />
siglos, con las transformaciones y a<strong>de</strong>cuaciones<br />
necesarias <strong>de</strong> acuerdo a la coyuntura histórica,<br />
pero con una vitalidad que se ha comenzado a<br />
renovar a partir <strong>de</strong> 1990.<br />
La i<strong>de</strong>ntidad indígena se constituye a través <strong>de</strong><br />
un proceso <strong>de</strong> introyección <strong>de</strong> patrones <strong>de</strong><br />
comportamiento y auto percepción don<strong>de</strong> la<br />
colectividad prima sobre la individualidad,<br />
dando origen a un sentimiento <strong>de</strong> pertenencia<br />
que se expresa territorialmente como adscripción<br />
al territorio, a la al<strong>de</strong>a <strong>de</strong> nacimiento, a la<br />
familia y la comunidad.<br />
Esta i<strong>de</strong>ntidad se recrea en la comunidad (“El<br />
Común”, komon o komonil), ya sea la al<strong>de</strong>a,<br />
cantón o pueblo <strong>de</strong> nacimiento, y más recientemente,<br />
a la comunidad lingüística; la organización<br />
comunitaria, la vivencia <strong>de</strong> lo sagrado<br />
y los valores que rigen los intercambios<br />
económicos constituyen el entorno en el<br />
que cada sujeto se relaciona con los <strong>de</strong>más,<br />
en un tramado <strong>de</strong> conceptos sociales y<br />
políticos que sintetiza la i<strong>de</strong>ntidad, y que se<br />
expresa como una auto-<strong>de</strong>finición.<br />
La territorialidad se manifiesta también en<br />
el concepto <strong>de</strong> la relación entre los seres<br />
humanos, la naturaleza y el Cosmos; así,<br />
la Madre Tierra y la Madre Naturaleza conforman<br />
el sostén <strong>de</strong> la vida material y espiritual,<br />
a cambio <strong>de</strong> lo cual cada comunidad queda<br />
obligada a sustentar el equilibrio entre los<br />
distintos elementos y niveles <strong>de</strong> lo creado.<br />
Distintas prácticas rituales <strong>de</strong> reciprocidad<br />
expresan esta relación en la que los hombres<br />
y mujeres, dotados <strong>de</strong> razón y entendimiento,<br />
<strong>de</strong>ben reproducir la vida material<br />
(siembra <strong>de</strong>l Sagrado Maíz) y espiritual (rituales<br />
<strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cimiento por la siembra, la<br />
cosecha, la lluvia), en una armonía y equilibrio<br />
con la Madre Tierra y Madre Naturaleza.<br />
Así, por ejemplo, para la mentalidad indígena,<br />
la propiedad <strong>de</strong> la tierra no pue<strong>de</strong> ser un<br />
atributo adjudicable a una persona. Se posee<br />
el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> usufructo <strong>de</strong> la Tierra, pero no<br />
se pue<strong>de</strong> reivindicar la propiedad privada.<br />
La tierra ha sido y es consi<strong>de</strong>rada la Madre<br />
Tierra, y el acceso a la tenencia <strong>de</strong>l terreno<br />
necesario para la satisfacción <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la familia, <strong>de</strong>viene en <strong>de</strong>recho inalienable<br />
<strong>de</strong> cada persona.<br />
IDIOMAS<br />
Las comunida<strong>de</strong>s lingüísticas Mayas se originaron<br />
<strong>de</strong> una misma migración y un idioma<br />
común -el protomaya- <strong>de</strong>l cual se comenzaron<br />
a separar hace más o menos 4,000 años (England,<br />
1992). Como resultado <strong>de</strong> un proceso<br />
<strong>de</strong> migración que se produjo al final <strong>de</strong>l<br />
período clásico (aproximadamente en el<br />
año 900 d.C.; ver cuadro 4), las distintas<br />
comunida<strong>de</strong>s lingüísticas se distribuyeron<br />
en el territorio <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, asimilando<br />
48
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
cambios <strong>de</strong> carácter político y cultural, y<br />
acentuando las diferencias culturales y la separación<br />
idiomática entre los distintos linajes<br />
o señoríos (Rojas, 1998).<br />
<strong>Guatemala</strong> es un país multiétnico, pluricultural<br />
y multilingüe. Para los pueblos indígenas, el<br />
idioma constituye una referencia básica <strong>de</strong><br />
la i<strong>de</strong>ntidad indígena; actualmente, se encuentra<br />
vinculado al territorio a través <strong>de</strong>l reconocimiento<br />
y práctica <strong>de</strong> las distintas variantes<br />
dialectales.<br />
Una <strong>de</strong> las mayores preocupaciones <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas se refiere a la pérdida<br />
<strong>de</strong>l idioma: “Ahora nos encontramos entre dos<br />
choques o dos pensamientos: primero, porque<br />
si se hablara sólo en maya se piensa diferente.<br />
Cuando uno pier<strong>de</strong> su lengua pier<strong>de</strong> la<br />
manera <strong>de</strong> pensar y <strong>de</strong> vivir. Eso pasa bastante<br />
fuerte con los jóvenes y por eso se empieza a<br />
trabajar con los niños, porque no tienen el<br />
prejuicio <strong>de</strong> tener vergüenza por hablar el<br />
idioma…Los jóvenes andan viviendo su<br />
mundo; <strong>de</strong> repente, cuando tengan sus hijos<br />
pue<strong>de</strong>n retomar el camino y no sea <strong>de</strong>masiado<br />
tar<strong>de</strong>…” (Entrevista con dirigentes Itza’)<br />
(COPMAGUA; 2000: 133).<br />
En el país se hablan 24 idiomas indígenas, <strong>de</strong><br />
los cuales 22 provienen <strong>de</strong>l protomaya, y una<br />
multiplicidad <strong>de</strong> dialectos regionales (cuadros<br />
3 y 4). Hasta la fecha solamente el español está<br />
reconocido como lengua oficial, estos idiomas<br />
y dialectos son usados en la comunicación<br />
diaria, y recientemente, los cuatro mayoritarios<br />
son usados en el sistema educativo. La Comisión<br />
<strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas<br />
creada por el AIDPI ha formulado una propuesta<br />
para la oficialización <strong>de</strong> los idiomas indígenas<br />
en los territorios correspondientes, cuya ley<br />
básica está siendo elaborada. (Comisión <strong>de</strong><br />
Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas: 1998).<br />
<strong>Guatemala</strong> es un país multiétnico,<br />
pluricultural y multilingüe. Para los<br />
pueblos indígenas, el idioma constituye<br />
una referencia básica <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad<br />
indígena; actualmente, se encuentra<br />
vinculado al territorio a través <strong>de</strong>l reconocimiento<br />
y práctica <strong>de</strong> las distintas<br />
variantes dialectales.<br />
49
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Propuesta <strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas<br />
Esta propuesta ha sido formulada por la Comisión<br />
para la Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas,<br />
en cumplimiento <strong>de</strong> los compromisos<br />
contenidos en el Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y<br />
Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas:<br />
“La Comisión <strong>de</strong> oficialización ha agrupado los<br />
idiomas indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> en tres categorías,<br />
tomando en cuenta criterios territoriales<br />
y lingüísticos: el número <strong>de</strong> municipios don<strong>de</strong><br />
se habla, número <strong>de</strong> hablantes, recursos humanos<br />
especializados en lingüística, publicaciones<br />
y producción literaria, experiencia en educación<br />
bilingüe, experiencia en medios <strong>de</strong> comunicación<br />
y otros ámbitos <strong>de</strong> la vida pública.<br />
Aquí se presenta una propuesta a corto plazo (8<br />
años) que <strong>de</strong>berá evaluarse una vez cumplido<br />
ese período.<br />
…<br />
a) Categoría “Lenguas Territoriales”<br />
En esta categoría se han tomado en cuenta<br />
las comunida<strong>de</strong>s lingüísticas con el mayor<br />
número <strong>de</strong> hablantes y más extendidas<br />
territorialmente, es <strong>de</strong>cir que abarcan más<br />
<strong>de</strong> veinte municipios y más <strong>de</strong> trescientos<br />
mil hablantes cada una, poseen experiencia<br />
en educación bilingüe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1980, un<br />
número alto <strong>de</strong> recursos formados en lingüística<br />
y recursos <strong>de</strong> otra índole; asimismo,<br />
cuentan con una mayor producción literaria<br />
(incluyendo gramáticas y diccionarios);<br />
poseen literatura precolombina; por otra<br />
parte, a los idiomas <strong>de</strong> estas comunida<strong>de</strong>s<br />
se ha traducido la Constitución Política <strong>de</strong><br />
la República, así como otros documentos<br />
oficiales <strong>de</strong> importancia. En la actualidad<br />
estos idiomas también se usan en medios<br />
<strong>de</strong> comunicación local y nacional.<br />
En la categoría “Lenguas Territoriales se incluyen<br />
los idiomas K’iche’, Mam, Q’eqchi’ y Kaqchikel.<br />
El nivel territorial se <strong>de</strong>fine como el conjunto <strong>de</strong><br />
al<strong>de</strong>as y municipios don<strong>de</strong> se habla el idioma.<br />
Los ámbitos <strong>de</strong> uso son: educación, justicia,<br />
servicios <strong>de</strong> salud, servicios municipales y otros…<br />
…<br />
b) Categoría “Lenguas Comunitarias”<br />
Los idiomas que se incluyen en esta categoría<br />
son: Q’anjob’al, Tz’utujil, Poqomchi’,<br />
Poqomam; Chuj, Jakalteko, (Popti) Ch’orti’,<br />
Achi, Sakapulteko, Akateko, Awakateko,<br />
Uspanteko, Mopán, Sipakapense, Tektiteko<br />
y Garífuna; se hablan en comunida<strong>de</strong>s lingüísticas<br />
más pequeñas, con menos <strong>de</strong> veinte<br />
municipios, y que cuentan con menos <strong>de</strong><br />
trescientos mil hablantes; estas comunida<strong>de</strong>s<br />
lingüísticas poseen experiencia limitada<br />
en educación bilingüe, menor producción<br />
literaria y estudios sobre el idioma, así como<br />
pocos recursos humanos con preparación<br />
lingüística. Por nivel comunitario se entien<strong>de</strong><br />
el uso <strong>de</strong> los idiomas en la comunidad (municipio<br />
o al<strong>de</strong>a). Por ser los idiomas Ch’orti’<br />
y Mopan <strong>de</strong>l grupo Cholano y Yukateko y<br />
<strong>de</strong> distinto grupo <strong>de</strong> la generalidad se les<br />
<strong>de</strong>be dar un tratamiento especial.<br />
…<br />
c) Categoría “Lenguas Especiales”<br />
Este nivel correspon<strong>de</strong> a los idiomas Itza’ y<br />
Xinka, que están en peligro <strong>de</strong> extinción,<br />
los cuales son hablados por menos <strong>de</strong> mil<br />
hablantes.<br />
La Comisión <strong>de</strong> Oficialización consi<strong>de</strong>ra que<br />
las instancias pertinentes <strong>de</strong>ben profundizar en<br />
el estudio <strong>de</strong> estos idiomas, su gramática y su<br />
escritura, y propiciar todo esfuerzo para que<br />
puedan rescatarse. Para salvaguardar los <strong>de</strong>rechos<br />
<strong>de</strong> los hablantes se <strong>de</strong>ja constituida la<br />
práctica <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho lingüístico individual que<br />
funciona por medio <strong>de</strong> traductores, particularmente<br />
en el ámbito <strong>de</strong> la justicia. Se recomienda,<br />
como un tratamiento a<strong>de</strong>cuado, que una vez se<br />
tengan conocimientos suficientes sobre estos<br />
idiomas, y se hayan generado materiales y recursos<br />
humanos capacitados, puedan introducirse<br />
como lengua enseñada en la escuela, ya<br />
que la escuela es una plataforma para la difusión<br />
<strong>de</strong> la cultura” (Comisión <strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los<br />
idiomas Indígenas, 1998: 120-124).<br />
50
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 4: Idiomas mayas que se hablan en <strong>Guatemala</strong> y sur <strong>de</strong> México<br />
División wasteka Rama wasteka Wasteko (México)<br />
División yucateka<br />
Rama yucateka<br />
Maya (Yucateco, México)<br />
Mopan<br />
Itza’<br />
Lakandón (México)<br />
Chontal (México)<br />
División occi<strong>de</strong>ntal<br />
Rama Chol<br />
Chol propio<br />
Tzotzil<br />
Ch’ol (México)<br />
Ch’orti’<br />
Tzotzil (México)<br />
Tzeltal (México)<br />
Rama Q’anjob’al<br />
Chuj<br />
Tojolab’al (México)<br />
Chuj<br />
PROTOMAYA<br />
Grupo<br />
Q’anjob’al<br />
Q’anjob’al<br />
Akateko<br />
Popti’<br />
Mocho’ (México)<br />
Mam propio<br />
Mam<br />
Tektiteko<br />
Rama Mam<br />
Ixil<br />
Ixil<br />
Awakateko<br />
Uspanteko<br />
División occi<strong>de</strong>ntal<br />
K’iche’ propio<br />
K’iche’<br />
Kaqchikel<br />
Tz’utujil<br />
Sakapulteko<br />
Sipakapense<br />
Rama K’iche’*<br />
Poqom<br />
Poqomchi<br />
Poqomam<br />
Q’eqchi’<br />
* El idioma Achi’ no fue incluido por England en esta clasificación, por consi<strong>de</strong>rarlo un dialecto <strong>de</strong>l K’iche’. La Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> las Lenguas Mayas <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> y el Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas lo han <strong>de</strong>finido como un idioma diferente <strong>de</strong>l K’iche’ (ver cuadro 2).<br />
Fuente: England, Nora C., 1992: Autonomía <strong>de</strong> los idiomas mayas: Historia e i<strong>de</strong>ntidad. Ed. Cholsamaj, <strong>Guatemala</strong><br />
51
52<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA<br />
La organización comunitaria <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas es una <strong>de</strong> las mayores fortalezas <strong>de</strong><br />
su cultura. El sistema social en el que existen<br />
instituciones y formas <strong>de</strong> organización que se<br />
expresan en <strong>de</strong>rechos y obligaciones, constituye<br />
uno <strong>de</strong> los pilares <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad y garantiza la<br />
eficacia <strong>de</strong> la socialización que se opera al interior<br />
<strong>de</strong> la mismas.<br />
A continuación, se resumen las formas <strong>de</strong> organización<br />
e instituciones más relevantes <strong>de</strong> la cultura<br />
indígena; sin embargo, no son exhaustivas,<br />
y no están caracterizadas en términos <strong>de</strong> los<br />
matices concretos que asumen en las distintas<br />
comunida<strong>de</strong>s lingüísticas. Puesto que las <strong>de</strong>nominaciones<br />
y jerarquías cambian <strong>de</strong> una región<br />
a otra, y <strong>de</strong> una comunidad lingüística a otra,<br />
la información ha sido organizada por niveles o<br />
círculos: la dirigencia tradicional, la estructura<br />
<strong>de</strong> representación y ejecución <strong>de</strong> los procesos<br />
comunitarios, las estructuras <strong>de</strong> enlace con la<br />
sociedad no indígena.<br />
EL NIVEL DE LA DIRIGENCIA TRADICIONAL<br />
Los niveles <strong>de</strong> autoridad tradicional sufrieron<br />
un <strong>de</strong>sgaste durante la etapa <strong>de</strong> la violencia,<br />
por la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los comisionados militares<br />
y patrulleros <strong>de</strong> auto<strong>de</strong>fensa civil, que prácticamente<br />
asumieron todas las funciones <strong>de</strong> la estructura<br />
comunitaria en las al<strong>de</strong>as. Actualmente,<br />
se da un proceso <strong>de</strong> reconstrucción <strong>de</strong>l tejido<br />
social que se basa en la re-articulación <strong>de</strong> las<br />
instancias <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones; las instituciones<br />
tradicionales y las nuevas formas organizativas<br />
se entrecruzan e influyen mutuamente.<br />
La cofradía<br />
La primera cofradía registrada en <strong>Guatemala</strong><br />
fue fundada en 1527, siendo sus miembros<br />
españoles. Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 1740, existían en <strong>Guatemala</strong><br />
1962 cofradías y 153 hermanda<strong>de</strong>s distribuidas<br />
en 419 parroquias, en tanto que en<br />
1978 se encontraron 969 cofradías en las municipalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> (Mayén, 1994:78).<br />
La cofradía indígena generó una estructura<br />
y funciones distintas: “a finales <strong>de</strong>l siglo<br />
XVI…empiezan a proliferar las cofradías<br />
integradas exclusivamente por indígenas y en<br />
las cuales se incorporan algunos rasgos <strong>de</strong> la<br />
organización religiosa y <strong>de</strong>l ritual, <strong>de</strong> origen<br />
prehispánico…En la organización <strong>de</strong> fiestas<br />
públicas y ceremonias en los nuevos pueblos<br />
<strong>de</strong> indios, festivida<strong>de</strong>s a las que se encuentra<br />
vinculado el funcionamiento mismo <strong>de</strong> las<br />
cofradías, se reconoce la participación directa<br />
<strong>de</strong> los adivinos y sacerdotes nativos, y por<br />
su conducto, se mantiene la supervivencia<br />
<strong>de</strong> los dioses, el calendario y los rituales<br />
precristianos” (Rojas, 1977: 61-63).<br />
Sistema social en el que existen instituciones<br />
y formas <strong>de</strong> organización que se expresan en<br />
<strong>de</strong>rechos y obligaciones, constituye uno <strong>de</strong><br />
los pilares <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad y garantiza la<br />
eficacia <strong>de</strong> la socialización que se opera al<br />
interior <strong>de</strong> la mismas.<br />
Las concepciones cosmogónicas <strong>de</strong> los indígenas<br />
encontraron en la cofradía un espacio<br />
para su <strong>de</strong>sarrollo: ellos “trasformaron la cofradía,<br />
<strong>de</strong> un grupo particular <strong>de</strong> <strong>de</strong>votos que<br />
perseguían la salvación personal por medio<br />
<strong>de</strong> contribuciones individuales, a una institución<br />
pública, sostenida por toda la comunidad<br />
y <strong>de</strong>dicada a promover el bienestar general<br />
<strong>de</strong> esa misma comunidad, por medio <strong>de</strong> ofrendas<br />
generales a sus guardianes sagrados”<br />
(Rojas, 1977: 63). Asimismo, la cofradía adoptó<br />
tempranamente un sistema <strong>de</strong> cargos y jerarquías<br />
similar a las formas <strong>de</strong> organización política<br />
indígenas: “…<strong>de</strong>s<strong>de</strong> su creación contaba<br />
53
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
con seis u ocho miembros que ocupaban cargos<br />
jerarquizados: primero y segundo cofra<strong>de</strong>,<br />
o alcal<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cofradía y en posiciones inferiores<br />
primero, segundo, tercero y cuarto mayordomo…a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> la jerarquía intracofradía<br />
hay una jerarquía intercofradía y cada<br />
uno <strong>de</strong> los cofra<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada cofradía forma<br />
parte <strong>de</strong> un consejo con atribuciones rituales<br />
civiles. Las posiciones <strong>de</strong> los individuos <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>l consejo están jerarquizadas <strong>de</strong> acuerdo a<br />
la posición que ocupa…el santo patrón al que<br />
representa ese cofra<strong>de</strong>” (Mayén, 1994:78).<br />
La permanencia <strong>de</strong> la cofradía hasta nuestros<br />
días se relaciona con el hecho <strong>de</strong> que refleja<br />
las concepciones indígenas <strong>de</strong> relación colectiva<br />
con el espacio <strong>de</strong> lo sagrado; los cargos establecen<br />
una relación entre la comunidad y el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> los <strong>de</strong>beres hacia la divinidad.<br />
A propósito <strong>de</strong> la cofradía <strong>de</strong> Cantel, se estableció<br />
que: “…todo el pueblo está relacionado<br />
con los santos y lo sobrenatural, por medio<br />
<strong>de</strong> los <strong>de</strong>legados que actúan en las cofradías.<br />
Cada familia <strong>de</strong>be cumplir su obligación al<br />
llegarle su turno, pues su propio bienestar está<br />
encargado a aquellos que sirven a Dios y a<br />
los santos por expresa <strong>de</strong>legación <strong>de</strong> la comunidad.<br />
El sistema <strong>de</strong> cofradías… es un aspecto<br />
medular <strong>de</strong> la religión comunal, tanto<br />
más cuanto está vinculado a la estratificación<br />
por edad y prestigio al funcionar con relación<br />
a la jerarquía civil…el personal principal <strong>de</strong><br />
las mismas se compone <strong>de</strong> un alcal<strong>de</strong> cofra<strong>de</strong>,<br />
que es el jefe <strong>de</strong>l grupo y quien recibe formalmente<br />
el santo por un año; un mayordomo,<br />
que sirve <strong>de</strong> suplente <strong>de</strong>l alcal<strong>de</strong>; seis cofra<strong>de</strong>s,<br />
que actúan bajo las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong>l cofra<strong>de</strong> y <strong>de</strong>l<br />
mayordomo. Los individuos son compelidos<br />
a servir en el sistema por las amenazas <strong>de</strong> sanciones<br />
informales y por el prestigio <strong>de</strong>rivado<br />
<strong>de</strong>l servicio público que <strong>de</strong>be prestar un buen<br />
ciudadano…(Rojas, 1977:97)<br />
En general, la cofradía es una instancia <strong>de</strong> redistribución<br />
<strong>de</strong> los beneficios económicos y <strong>de</strong><br />
asignación <strong>de</strong> prestigio social, en el marco <strong>de</strong><br />
la pequeña comunidad. Cuenta con reglas para<br />
la admisión <strong>de</strong> los socios. Los ancianos ejercen,<br />
a través <strong>de</strong> un complicado sistema <strong>de</strong> cargos y<br />
jerarquías, el control sobre la cofradía. Generalmente,<br />
el cargo <strong>de</strong> Mayordomo lo <strong>de</strong>sempeña<br />
un anciano que ya ha servido en la cofradía,<br />
cumpliendo con todos los puestos <strong>de</strong> la jerarquía,<br />
lo cual le confiere solvencia moral o prestigio<br />
social a los ojos <strong>de</strong> la al<strong>de</strong>a, y lo acompaña<br />
su esposa en esta dignidad. Junto con el honor<br />
<strong>de</strong> ser ‘cabeza’ <strong>de</strong> la celebración, existe una <strong>de</strong>dicación<br />
<strong>de</strong> tiempo y recursos financieros propios.<br />
El costo <strong>de</strong> la celebración alcanza, en Rabinal,<br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> Q10,000; en otras comunida<strong>de</strong>s<br />
más pequeñas, fluctúa entre Q2,000 y<br />
Q5,000. Por ello, se convierte en una ‘carga’<br />
familiar que solamente pue<strong>de</strong>n llevar las familias<br />
con hijos que trabajan; generalmente, la familia<br />
apoya al Mayordomo mediante la liberación <strong>de</strong><br />
tiempo, asumiendo sus tareas productivas.<br />
En muchos lugares, el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong>l cargo<br />
<strong>de</strong> Mayordomo <strong>de</strong> la Cofradía representa la síntesis<br />
<strong>de</strong> una carrera <strong>de</strong> servicio a la comunidad<br />
que implica el paso automático a la categoría<br />
<strong>de</strong> Principal o Anciano. En ese sentido, la Cofradía<br />
cumple una función <strong>de</strong> reproducción y<br />
validación <strong>de</strong> la autoridad tradicional, <strong>de</strong> inestimable<br />
valor para la comunidad. Es necesario<br />
recordar que la comunidad Maya reconoce la<br />
experiencia y el servicio como la base <strong>de</strong> legitimidad<br />
<strong>de</strong> sus autorida<strong>de</strong>s<br />
El avance <strong>de</strong> las sectas evangélicas, la creciente<br />
pobreza <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s y la <strong>de</strong>sarticulación<br />
política y social que provocó la violencia han<br />
<strong>de</strong>bilitado a esta institución.<br />
Los Principales, Consejos <strong>de</strong><br />
Ancianos o Cargadores <strong>de</strong>l Pueblo<br />
Existe una institución cuya cabeza es el Principal,<br />
el Consejo <strong>de</strong> Ancianos, el Consejo <strong>de</strong><br />
Principales, el Anciano Mayor o el Cargador<br />
<strong>de</strong>l Pueblo. Este cargo se ejerce ad honorem,<br />
por <strong>de</strong>signación explícita <strong>de</strong> la comunidad o por<br />
haber seguido la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong><br />
cargos públicos hasta llegar al máximo nivel.<br />
La ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> jerarquía es variable: el mensajero<br />
o cartero, el que ayuda en las fiestas con las<br />
tareas operativas, el encargado <strong>de</strong> la escuela,<br />
el alguacil, el alcal<strong>de</strong> auxiliar, el presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong><br />
comité pro mejoramiento -agua, carretera,<br />
escuela, energía eléctrica o <strong>de</strong>sarrollo-. En<br />
54
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
algunos casos, se llega a ser Principal cuando<br />
se escalan los cargos <strong>de</strong> las cofradías; en otras,<br />
cuando se <strong>de</strong>sempeñan los cargos <strong>de</strong> la Acción<br />
Católica, y en otros, a partir <strong>de</strong>l prestigio adquirido<br />
como guía espiritual o Aj Q’ijab’ o<br />
cuando se ha prestado servicio <strong>de</strong> alcal<strong>de</strong><br />
auxiliar. Todos son puestos ad honorem.<br />
Sin embargo, la jerarquía <strong>de</strong> Principal se alcanza<br />
solamente cuando en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong><br />
estos cargos, se van <strong>de</strong>mostrando capacida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo, sabiduría, honra<strong>de</strong>z y generosidad.<br />
El buen juicio para aconsejar, escuchar y proponer<br />
salidas <strong>de</strong> consenso es la virtud más reconocida.<br />
El ámbito <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s es variado;<br />
pero no hay asunto <strong>de</strong> importancia que<br />
no sea sometido a su consi<strong>de</strong>ración, esperando<br />
recibir su consejo. Es un cargo <strong>de</strong> carácter<br />
político, y quienes lo <strong>de</strong>sempeñan adquieren el<br />
compromiso <strong>de</strong> guiar a la comunidad. En todo<br />
momento, están sujetos al juicio <strong>de</strong> la comunidad,<br />
y mantener el respeto y la dignidad que<br />
el cargo implica, requiere convertirse en un mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> conducta, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las normas comunitarias.<br />
En comunida<strong>de</strong>s rurales <strong>de</strong> Nahualá,<br />
en Concepción Chiquirichapa y en algunos<br />
asentamiento nuevos formados por los refugiados<br />
que retornaron, se aplica la <strong>de</strong>stitución<br />
<strong>de</strong> los cargos a quienes cometen adulterio y no<br />
reconocen públicamente su falta o no reciben<br />
el perdón <strong>de</strong> su familia.<br />
Algunos Principales son catequistas católicos,<br />
y aún pastores evangélicos; otros ancianos se<br />
<strong>de</strong>sempeñan también como guías espirituales.<br />
En esta estructura <strong>de</strong> autoridad, en combinación<br />
con los guías espirituales, se centralizan<br />
las prácticas <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> conflictos <strong>de</strong> todo<br />
tipo: familiares, pleitos entre vecinos, etc.<br />
Asimismo, se resuelven en primera instancia los<br />
conflictos <strong>de</strong> tierras y límites porque cuando<br />
no se resuelve lo pasan a los juzgados.<br />
Los Aj Q’ijab’ o Guías Espirituales<br />
Los guías espirituales o Aj Q’ijab’ son aquellos<br />
que cuentan con atributos personales y formación<br />
para establecer la relación entre la persona,<br />
la comunidad y lo sagrado. Desempeñan tareas<br />
<strong>de</strong> adivinación, consejo, lectura <strong>de</strong> signos en<br />
los sueños, curación <strong>de</strong> los males espirituales<br />
como el susto, angustia, <strong>de</strong>presión o enfermeda<strong>de</strong>s<br />
causadas por brujería, y <strong>de</strong> las dolencias<br />
físicas mediante la práctica <strong>de</strong> la herbolaria y<br />
medicina tradicional; también se ocupan <strong>de</strong> la<br />
investigación y sistematización <strong>de</strong> la medicina<br />
natural, el seguimiento <strong>de</strong>l calendario Maya, el<br />
estudio <strong>de</strong> la astronomía. Los guías espirituales<br />
pue<strong>de</strong>n ser hombres o mujeres. Nacen en días<br />
especiales <strong>de</strong>l calendario Maya, pero comienzan<br />
el aprendizaje bajo la guía <strong>de</strong> un Aj Q’ijab’ solamente<br />
si reciben una señal o llamado para ejercer<br />
ese papel. Generalmente, este llamado se<br />
da en los sueños o mediante signos <strong>de</strong> carácter<br />
extraordinario e inexplicable, que pue<strong>de</strong>n<br />
suce<strong>de</strong>rle al futuro guía en horas <strong>de</strong> vigilia<br />
Los Aj Q’ijab’ o Guías Espirituales juegan un<br />
importante papel como orientadores <strong>de</strong> la<br />
comunidad. A la vez, realizan un papel <strong>de</strong><br />
vigilancia ética <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la al<strong>de</strong>a<br />
que los convierte en ‘magistrados <strong>de</strong> conciencia’,<br />
en la medida en que su recto comportamiento,<br />
su sabiduría y el dominio <strong>de</strong> las<br />
prácticas rituales ancestrales los convierten en<br />
guías y consejeros en todos los asuntos personales<br />
o comunitarios. A<strong>de</strong>más, contribuyen<br />
al mantenimiento <strong>de</strong> la salud mental <strong>de</strong> la<br />
comunidad, puesto que su formas <strong>de</strong> relación<br />
con los comunitarios compren<strong>de</strong>n las tareas <strong>de</strong><br />
aconsejar, consolar, señalar, advertir y controlar.<br />
Su presencia garantiza y fortalece el <strong>de</strong>sarrollo<br />
comunitario en el ámbito <strong>de</strong> su relación con lo<br />
sagrado, ya que “Dentro <strong>de</strong> la cosmovisión<br />
indígena, no se hace una separación entre lo<br />
sagrado y la vida diaria; por ello, tampoco se<br />
hace diferencia entre las normas, principios y<br />
regulaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n social y las<br />
que tienen su origen en la relación con lo<br />
sagrado. La vivencia cotidiana <strong>de</strong> contacto y<br />
manejo <strong>de</strong> lo sagrado tiene como base un<br />
comportamiento <strong>de</strong> veneración y conciencia<br />
<strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n sagrado. De manera genérica, esta<br />
conciencia se expresa en la noción <strong>de</strong> respeto,<br />
que abarca por lo menos tres niveles:<br />
- respeto a lo sagrado;<br />
- respeto al or<strong>de</strong>n establecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
origen, y<br />
55
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
En estos tres niveles, los compromisos,<br />
normas, <strong>de</strong>beres y <strong>de</strong>rechos son<br />
consi<strong>de</strong>rados mandatos <strong>de</strong> carácter<br />
sagrado, ya que se <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n<br />
originario, creado por los Progenitores.<br />
El respeto a lo sagrado norma, orienta y<br />
dirige el comportamiento humano en<br />
todos y cada uno <strong>de</strong> los hechos <strong>de</strong> la vida<br />
diaria” (Tovar y Chavajay, 2000: 67-68).<br />
- respeto a los mo<strong>de</strong>los humanos <strong>de</strong><br />
comportamiento que son expresiones<br />
concretas <strong>de</strong> lo sagrado.<br />
En estos tres niveles, los compromisos,<br />
normas, <strong>de</strong>beres y <strong>de</strong>rechos son consi<strong>de</strong>rados<br />
mandatos <strong>de</strong> carácter sagrado, ya que se<br />
<strong>de</strong>rivan <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n originario, creado por los<br />
Progenitores. El respeto a lo sagrado norma,<br />
orienta y dirige el comportamiento humano<br />
en todos y cada uno <strong>de</strong> los hechos <strong>de</strong> la vida<br />
diaria” (Tovar y Chavajay, 2000: 67-68).<br />
Las comadronas y curan<strong>de</strong>ras<br />
Otra estructura tradicional <strong>de</strong> servicio lo<br />
constituyen las comadronas y curan<strong>de</strong>ras,<br />
generalmente practicantes <strong>de</strong> la medicina<br />
tradicional. Aunque estos oficios se comienzan<br />
a <strong>de</strong>sempeñar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> temprana edad bajo la<br />
dirección <strong>de</strong> ancianas o mujeres maduras, en<br />
realidad su mayor nivel <strong>de</strong> prestigio lo alcanzan<br />
cuando son <strong>de</strong>sempeñados por abuelas, puesto<br />
que en la cultura, una mujer que ya ‘creció a<br />
sus hijos, es alguien’.<br />
Se <strong>de</strong>sempeñan como oficios con remuneración<br />
<strong>de</strong> los solicitantes <strong>de</strong>l servicio, si bien la<br />
comadrona o curan<strong>de</strong>ra muchas veces no fija<br />
los honorarios, sino que se atiene a lo que el<br />
paciente pueda pagar. A<strong>de</strong>más, recibe pagos<br />
en especie, y no pue<strong>de</strong> negarse a prestar el<br />
servicio a quien lo solicite, bajo ninguna circunstancia.<br />
Junto con los promotores <strong>de</strong> salud,<br />
los curan<strong>de</strong>ros y sanitaristas formados por<br />
los programas <strong>de</strong> asistencia social, forman la<br />
base <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> salud comunitario.<br />
Asimismo, hacen parte <strong>de</strong> la institucionalidad<br />
indígena, muchas veces, asociada a la práctica<br />
<strong>de</strong> la espiritualidad Maya, puesto que la salud<br />
es un todo integral que no separa el cuerpo <strong>de</strong>l<br />
espíritu ni lo material o lo emocional. En este<br />
mismo nivel se <strong>de</strong>sempeñan los curan<strong>de</strong>ros.<br />
Su función es similar al <strong>de</strong> las comadronas, sólo<br />
que atien<strong>de</strong>n especialida<strong>de</strong>s distintas <strong>de</strong> la<br />
gineco-obstetricia. Muchas <strong>de</strong> las comadronas<br />
y curan<strong>de</strong>ros son a<strong>de</strong>más Aj Q’ijab’.<br />
La Alcaldía Indígena<br />
En algunos municipios existe otra autoridad<br />
tradicional electa <strong>de</strong> acuerdo a las normas<br />
comunitarias: el Alcal<strong>de</strong> Indígena. Don<strong>de</strong><br />
existe, <strong>de</strong>sempeña su cargo paralelamente<br />
al alcal<strong>de</strong> municipal electo <strong>de</strong> acuerdo a las<br />
normas <strong>de</strong> la Ley Electoral y <strong>de</strong> Partidos<br />
Políticos. El Alcal<strong>de</strong> Indígena se <strong>de</strong>sempeña<br />
como autoridad tradicional, y asume una<br />
multiplicidad <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong> acuerdo a los<br />
usos y costumbres indígenas, que van <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
administración <strong>de</strong> justicia <strong>de</strong> manera informal,<br />
hasta el rol <strong>de</strong> consejero, pasando por todas<br />
las atribuciones que implica la relación con el<br />
gobierno municipal. Asimismo, por tradición,<br />
en algunas alcaldía se elige un indígena para el<br />
puesto <strong>de</strong> Primer Síndico o Cuarto Concejal,<br />
que funciona con las atribuciones <strong>de</strong> Alcal<strong>de</strong><br />
Indígena, si bien su elección mezcla los usos y<br />
costumbres para seleccionar candidatos que<br />
luego quedan formalmente inscritos en una<br />
planilla electoral presentada por un partido<br />
político o comité cívico ante el Tribunal<br />
Supremo Electoral para las elecciones.<br />
Un caso particular lo constituyen los<br />
alcal<strong>de</strong>s municipales elegidos <strong>de</strong> acuerdo<br />
a la Ley Electoral y <strong>de</strong> Partidos Políticos,<br />
pero seleccionados y propuestos como<br />
candidatos <strong>de</strong> acuerdo a los conceptos <strong>de</strong><br />
autoridad y procedimientos tradicionales.<br />
Varios municipios han seguido este procedimiento,<br />
buscando tener mejor gobierno municipal<br />
y mayor cuota <strong>de</strong> participación<br />
ciudadana.<br />
56
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 5: Sistema tradicional <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s en<br />
ocho regiones <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Achi’ (Rabinal, Baja Verapaz)<br />
Chuj (Bulej, San Mateo Ixtatán,<br />
Huehuetenango)<br />
K’iche’ (Totonicapán)<br />
Mam (Cabricán y Huitán,<br />
Quetzaltenango)<br />
Petén (San José)<br />
Petén (La Libertad y Sayaxché,<br />
comunida<strong>de</strong>s multiétnicas<br />
formadas por migrantes)<br />
Ixcán<br />
Q’eqchi’ (Cobán, Alta Verapaz)<br />
Tz’utujil (San Juan La Laguna y<br />
San Pedro La Laguna)<br />
El sistema <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>scansa en los 7 niveles <strong>de</strong> servicio <strong>de</strong> las 16 cofradías que hay en<br />
Rabinal- Los Q’awxel o Mayordomos, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> culminar exitosamente la fiesta, se<br />
<strong>de</strong>sempeñan como guías espirituales y consejeros <strong>de</strong> la comunidad.<br />
El Comité pro Mejoramiento, los grupos <strong>de</strong> mujeres o <strong>de</strong> productores, y los alcal<strong>de</strong>s auxiliares,<br />
se encargan <strong>de</strong> los asuntos relacionados con los servicios comunitarios. Para cada tarea<br />
específica, se forma un Comité.<br />
Los Ancianos <strong>de</strong> la Costumbre siguen siendo la instancia <strong>de</strong> mayor peso en la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones; existen grupos y comités para el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> otras tareas específicas, aunque<br />
la comunidad entera participa en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones.<br />
Actualmente, los alcal<strong>de</strong>s auxiliares son <strong>de</strong>signados por la comunidad, y los alcal<strong>de</strong>s<br />
municipales, por los partidos políticos; sin embargo, la comunidad y los Ancianos avalan la<br />
selección <strong>de</strong> los candidatos; cuando no pasa así, la comunidad se divi<strong>de</strong> entre las distintas<br />
ofertas <strong>de</strong> los partidos políticos.<br />
Los Alcal<strong>de</strong>s Auxiliares y su Corporación, elegidas en la Asamblea Comunitaria, son la máxima<br />
autoridad <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s; para otras tareas específicas, se forman comités. Existen<br />
Asociaciones encargadas <strong>de</strong>l cuidado <strong>de</strong> bienes comunales, como el bosque y los Baños <strong>de</strong><br />
agua caliente.<br />
Algunas Asociaciones y ONGs han comenzado a recibir el respaldo <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s.<br />
Los Presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Comités Pro Mejoramiento y los Catequistas constituyen las autorida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> mayor influencia en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones. Se forman grupos <strong>de</strong> trabajo específicos, bajo<br />
la guía <strong>de</strong> los anteriores.<br />
Los Alcal<strong>de</strong>s Auxiliares se encargan <strong>de</strong> las gestiones relacionadas con las autorida<strong>de</strong>s<br />
municipales; asimismo, distintas asociaciones y organizaciones, promovidas generalmente<br />
por jóvenes, han comenzado a tener reconocimiento en las comunida<strong>de</strong>s.<br />
La autoridad que mayor prestigio recibe es el Alcal<strong>de</strong> Municipal, electo por el sistema <strong>de</strong><br />
partidos políticos, pero que <strong>de</strong>sempeña aún funciones como autoridad tradicional.<br />
La Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Lenguas Mayas, el Comité <strong>de</strong> la Bio-Itza y otras asociaciones comienzan a<br />
tener reconocimiento comunitario.<br />
La Junta Directiva <strong>de</strong> las Cooperativas y el Alcal<strong>de</strong> Auxiliar son quienes tienen el mayor peso<br />
en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones.<br />
La comunidad se organiza por sectores, y cada uno <strong>de</strong> ellos está encabezado por un encargado.<br />
Tienen una gran influencia las estructuras <strong>de</strong> la Iglesia Católica.<br />
Un Comité Ejecutivo constituye la máxima autoridad comunitaria. Los distintos sectores <strong>de</strong><br />
la comunidad cuentan con una estructura <strong>de</strong> cargos y dirigentes medios. La comunidad está<br />
dividida a<strong>de</strong>más en cuatro áreas territoriales, que cuenta con un dirigente que los representa<br />
ante la asamblea comunitaria.<br />
El Chinam y los Ancianos son quienes encabezan la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones comunitaria; muchos<br />
<strong>de</strong> ellos <strong>de</strong>sempeñan funciones rituales en relación con su linaje o familia extendida.<br />
Los Comités Pro Mejoramiento y el Alcal<strong>de</strong> Auxiliar, guiados por los consejos <strong>de</strong> los Ancianos,<br />
se ocupan <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> los asuntos comunitarios.<br />
Se ha creado una alcaldía regional, que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las funciones administrativas, tiene una<br />
fuerte influencia en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones y en la resolución <strong>de</strong> conflictos.<br />
El Alcal<strong>de</strong> municipal y los Consejos <strong>de</strong> Principales constituyen la máxima autoridad en los<br />
centros urbanos; en las al<strong>de</strong>as <strong>de</strong> San Juan la Laguna, los alcal<strong>de</strong>s auxiliares y los Comités<br />
Pro-Mejoramiento. Los dirigentes <strong>de</strong> las iglesias católica y evangélica ocupan posiciones <strong>de</strong><br />
prestigio en los Consejos <strong>de</strong> Principales. El alcal<strong>de</strong> municipal es consi<strong>de</strong>rado autoridad<br />
tradicional.<br />
Ha surgido una gran cantidad <strong>de</strong> asociaciones que comienzan a tener presencia en la toma<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones.<br />
Fuente: Tovar, Marcela, y Miriam Chavajay (Coord.): Más allá <strong>de</strong> la Costumbre. Cosmos, Or<strong>de</strong>n y Equilibrio. COPMAGUA, 2000.<br />
57
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
El Alguacil, Topil o Mayor es el personaje<br />
que ejerce el po<strong>de</strong>r judicial en la comunidad.<br />
Su tarea es capturar y llevar a presentar a<br />
aquellos que son requeridos por la alcaldía<br />
para respon<strong>de</strong>r a requerimientos legales, así<br />
como entregar las notificaciones judiciales.<br />
Son ayudantes <strong>de</strong>l alcal<strong>de</strong> Auxiliar<br />
EL NIVEL DE LAS INSTITUCIONES E INICIATIVAS<br />
DE “ENLACE” CON LA SOCIEDAD GUATEMALTECA<br />
Algunas instituciones tienen como finalidad<br />
establecer la relación entre las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas y las instituciones estatales. Muchas<br />
veces, su po<strong>de</strong>r y capacidad <strong>de</strong> convocatoria <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong> la eficiencia con la que manejen sus<br />
relaciones hacia el exterior; el criterio <strong>de</strong> éxito es<br />
la cantidad y calidad <strong>de</strong>l apoyo a obras <strong>de</strong> infraestructura<br />
o mejoramiento que logran atraer<br />
hacia su comunidad. Asimismo, la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones<br />
es influida por fuentes y normativida<strong>de</strong>s<br />
externas, y aún imposiciones que nacen <strong>de</strong> grupos<br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r externos a la comunidad, pero la<br />
principal influencia en la mayoría <strong>de</strong> los casos<br />
proviene <strong>de</strong> la comunidad que le ha <strong>de</strong>signado.<br />
El Alcal<strong>de</strong> Auxiliar es nombrado por cada<br />
comunidad, y dura un año en el cargo, <strong>de</strong>sempeñándolo<br />
ad honorem. Su tarea fundamental<br />
es la representación y ejercicio <strong>de</strong> la autoridad<br />
civil, y coordina sus activida<strong>de</strong>s con el Alcal<strong>de</strong><br />
municipal o con el Alcal<strong>de</strong> Indígena, don<strong>de</strong> éste<br />
existe. Por su importancia para la comunidad,<br />
ha sobrevivido a varias transformaciones <strong>de</strong>l<br />
sistema <strong>de</strong> representación, pasando a ser una<br />
autoridad tradicional <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas. Durante la etapa <strong>de</strong> violencia, el<br />
papel <strong>de</strong>l Alcal<strong>de</strong> Auxiliar alcanzó su nivel más<br />
bajo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño, pues fueron convertidos<br />
en ‘manda<strong>de</strong>ros’ <strong>de</strong> la Alcaldía, con lo cual la<br />
dignidad <strong>de</strong>l puesto se <strong>de</strong>gradó. Existe ahora<br />
un proceso <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong> la representatividad<br />
<strong>de</strong>l Alcal<strong>de</strong> Auxiliar, mediante el fortalecimiento<br />
<strong>de</strong> su papel.<br />
El Comité pro Mejoramiento, una <strong>de</strong> las<br />
instancias intermedias para el acceso al cargo<br />
<strong>de</strong> principal, tiene como tarea la organización<br />
comunitaria para el trabajo <strong>de</strong> mejoramiento <strong>de</strong><br />
los servicios comunales. Aunque no es exclusivamente<br />
indígena, su forma <strong>de</strong> funcionamiento<br />
pue<strong>de</strong> alcanzar mayor eficacia cuanto más se<br />
apegue a la normatividad tradicional. Generalmente,<br />
lo integran <strong>de</strong> 9 a 11 personas; cuenta<br />
siempre con suplentes para cada uno <strong>de</strong> los<br />
cargos <strong>de</strong> importancia. Los cargos reciben nombres<br />
a la usanza occi<strong>de</strong>ntal; sin embargo, pue<strong>de</strong><br />
ser que un Principal, Anciano o Cargador <strong>de</strong>l<br />
Pueblo <strong>de</strong>sempeñe el cargo <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l<br />
Comité, con lo cual el funcionamiento se da<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las normas consuetudinarias<br />
Los Comités pro Mejoramiento han recibido<br />
apoyo <strong>de</strong> organizaciones no gubernamentales<br />
y se les ha consi<strong>de</strong>rado como el elemento central<br />
que se <strong>de</strong>biera ocupar <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> obras<br />
comunitarias, por su capacidad para convocar<br />
a los vecinos para el trabajo voluntario y bajar<br />
los costos <strong>de</strong> los trabajos comunales. Sin embargo,<br />
esta vinculación con el mundo occi<strong>de</strong>ntal,<br />
don<strong>de</strong> las normas comunitarias pasan<br />
a segundo lugar al imponerse los ritmos y<br />
modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la mentalidad <strong>de</strong> las<br />
instancias financieras, ha provocado corrupción<br />
y muchas veces, <strong>de</strong>bilitamiento <strong>de</strong> la estructura<br />
interna <strong>de</strong> la comunidad. Actualmente, muchas<br />
patrullas <strong>de</strong> auto<strong>de</strong>fensa civil –grupos organizados<br />
por el ejército durante el enfrentamiento<br />
armado- fueron ‘reconvertidas’ a comités <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo; mientras que otras se mantienen<br />
organizadas, con un bajo perfil. Esto torna más<br />
confuso el panorama con relación a la verda<strong>de</strong>ra<br />
representatividad que tienen los comités<br />
<strong>de</strong> este tipo.<br />
El Alguacil, Topil o Mayor es el personaje<br />
que ejerce el po<strong>de</strong>r judicial en la comunidad.<br />
Su tarea es capturar y llevar a presentar a<br />
aquellos que son requeridos por la alcaldía<br />
para respon<strong>de</strong>r a requerimientos legales, así<br />
como entregar las notificaciones judiciales.<br />
Son ayudantes <strong>de</strong>l alcal<strong>de</strong> Auxiliar.<br />
El Alguacil o los alguaciles <strong>de</strong> una al<strong>de</strong>a son<br />
nombrados por la comunidad, y <strong>de</strong>sempeñan<br />
58
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
el cargo ad honorem por un año. No todas las<br />
comunida<strong>de</strong>s cuentan con alguaciles, este<br />
cargo fue <strong>de</strong>finitivamente eliminado en muchas<br />
<strong>de</strong> ellas, y sustituido por los comisionados militares<br />
o por el jefe <strong>de</strong> la Patrulla <strong>de</strong> Auto<strong>de</strong>fensa<br />
Civil, <strong>de</strong>bilitados o ya <strong>de</strong>saparecidos en la<br />
mayoría <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s. Actualmente, se<br />
comienza a operar una reestructuración <strong>de</strong> este<br />
nivel <strong>de</strong> autoridad comunitaria.<br />
El nivel <strong>de</strong> los cargos <strong>de</strong> servicio comunitario<br />
El encargado <strong>de</strong> escolares, <strong>de</strong>l correo o <strong>de</strong> la<br />
refacción, así como quienes ocupan puestos<br />
secundarios en los comités o cofradías,<br />
<strong>de</strong>sempeñan tareas <strong>de</strong> beneficio comunitario<br />
ad honorem, tales como ir a recoger los<br />
insumos, transportar hasta la al<strong>de</strong>a, y coordinar<br />
con las madres <strong>de</strong> familia la elaboración <strong>de</strong> la<br />
refacción escolar, distribuir los cua<strong>de</strong>rnos que<br />
eventualmente dona el Ministerio <strong>de</strong> Educación;<br />
recoger el correo <strong>de</strong> la al<strong>de</strong>a en el pueblo cada<br />
semana, y repartirlo en las casas; forman el nivel<br />
<strong>de</strong> aprendizaje inicial <strong>de</strong> la participación. Todos<br />
estos trabajos, cuando son <strong>de</strong>sempeñados con<br />
diligencia y <strong>de</strong> acuerdo a las normas comunitarias,<br />
son respaldados por una cuota <strong>de</strong><br />
prestigio. Una práctica común y reciente ha<br />
sido elegir para estos cargos a los que tienen<br />
una predisposición negativa a participar en<br />
trabajos ad honorem, como una especie <strong>de</strong><br />
sanción por su comportamiento egoísta. Los<br />
comunitarios le llaman ‘castigar a los caprichudos’<br />
a este tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisión; también representa<br />
a menudo una <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong>l servicio<br />
que requiere la comunidad. Hay algunos casos<br />
en que el nombramiento por consenso ha sido<br />
sustituido por la votación, mecanismo típicamente<br />
occi<strong>de</strong>ntal.<br />
Asimismo, pue<strong>de</strong>n existir otros cargos <strong>de</strong> servicio<br />
comunitario, sobre todo en cuanto al <strong>de</strong>sempeño<br />
<strong>de</strong> tareas <strong>de</strong> beneficio comunitario<br />
más concretas: comités pro construcción <strong>de</strong><br />
escuela, <strong>de</strong> agua potable, e inclusive, <strong>de</strong> cuidado<br />
<strong>de</strong>l bosque comunal, cuando la comunidad<br />
cuenta con él. Actualmente, el Ministerio <strong>de</strong><br />
Educación está formando los Comités <strong>de</strong> Educación<br />
(COEDUCA) para administrar la educación<br />
bilingüe que se imparte en las al<strong>de</strong>as.<br />
La figura <strong>de</strong>l comité ha sufrido cambios <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ración<br />
en cuanto a su forma o funcionalidad<br />
por influencias externas; aunque muchas<br />
comunida<strong>de</strong>s tratan <strong>de</strong> preservar los contenidos<br />
originales <strong>de</strong> su cultura, muchas veces las instituciones<br />
nacionales insertan una nueva racionalidad<br />
al <strong>de</strong>finir las tareas <strong>de</strong> estas estructuras<br />
<strong>de</strong> enlace, como en el caso <strong>de</strong> los Comités <strong>de</strong><br />
Educación <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Educación. Asimismo,<br />
a menudo existen grupos pre-cooperativos,<br />
grupos <strong>de</strong> producción, etc., que persiguen finalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> or<strong>de</strong>n más grupal-individual, pero<br />
en muchos <strong>de</strong> los cuales se combinan los mecanismos<br />
y finalida<strong>de</strong>s tradicionales y mo<strong>de</strong>rnos.<br />
En las al<strong>de</strong>as existen, a<strong>de</strong>más, grupos religiosos<br />
<strong>de</strong> distintas <strong>de</strong>nominaciones, muchos<br />
<strong>de</strong> los cuales organizan coros, grupos <strong>de</strong><br />
oración, grupos <strong>de</strong> catequesis, etc. Sobre todo<br />
la juventud encuentra en estas expresiones<br />
organizativas un espacio para inquietu<strong>de</strong>s<br />
propias <strong>de</strong> la edad. Las iglesias evangélicas<br />
han introducido en las al<strong>de</strong>as y comunida<strong>de</strong>s<br />
más aisladas una multiplicidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominaciones<br />
y sectas religiosas. Los siguientes<br />
datos permiten hacerse una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> esta<br />
fragmentación: en <strong>Guatemala</strong>, aproximadamente<br />
el 25% <strong>de</strong> la población - unos dos<br />
millones y medio <strong>de</strong> personas- son evangélicos;<br />
entre ellos, existen unas 300 <strong>de</strong>nominaciones,<br />
100 <strong>de</strong> las cuales tienen más <strong>de</strong> 1,000<br />
feligreses, y las 200 restantes, menos <strong>de</strong> 1,000.<br />
En el territorio hay unas 12,000 iglesias evangélicas<br />
locales, la mayoría <strong>de</strong> ellas pentecostales,<br />
que les da mayor presencia pastoral<br />
en las comunida<strong>de</strong>s que la iglesia católica,<br />
aunque esta última cuente con mayor membresía<br />
(Smith, Denis: Entrevista, septiembre<br />
<strong>de</strong> 1996).<br />
LA ESTRUCTURA DE SERVICIO COMO<br />
BASE DE LA FORMACIÓN DE DIRIGENTES<br />
El ejercicio <strong>de</strong> estos cargos <strong>de</strong>ja como saldo<br />
el aprendizaje social para la gestión <strong>de</strong> los intereses<br />
comunitarios, y la práctica <strong>de</strong>l servicio a<br />
la comunidad como valor máximo, que articula<br />
al individuo a la búsqueda <strong>de</strong>l bien común,<br />
poniéndolo por encima <strong>de</strong> las ambiciones o<br />
59
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
responsabilida<strong>de</strong>s personales. Con ello, se refuerza<br />
la funcionalidad <strong>de</strong> la sociedad indígena,<br />
los valores y la ética comunitaria.<br />
Existen enlaces inter e intra-generacionales<br />
que permiten la continuidad <strong>de</strong> los procesos<br />
y el enriquecimiento <strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
li<strong>de</strong>razgo, sobre la base <strong>de</strong>l reconocimiento y<br />
diferenciación <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> jerarquía -<strong>de</strong> la<br />
generación <strong>de</strong> los ancianos a los más jóvenesy<br />
<strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s para apoyar el <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> los objetivos comunitarios -generalmente,<br />
en manos <strong>de</strong> jóvenes con mayores niveles <strong>de</strong><br />
escolaridad. Los técnicos, los intelectuales<br />
jóvenes y los ancianos conjuntan sus esfuerzos<br />
‘para el bien <strong>de</strong> la comunidad’.<br />
El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> ciudadanía encuentra en el<br />
servicio comunitario el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>beres que dan <strong>de</strong>recho al disfrute <strong>de</strong> los<br />
beneficios colectivos: acceso a la tierra comunitaria,<br />
acceso a los beneficios logrados por la<br />
al<strong>de</strong>a, reconocimiento social y prestigio, acceso<br />
a la tierra comunal en usufructo (Stepputat,<br />
1997). Pero, también, tiene en su base el beneficio<br />
<strong>de</strong> la comunidad, que resuelve por esta<br />
vía sus problemas más apremiantes. Cuando<br />
se rompe la posibilidad <strong>de</strong> que el servicio sea<br />
retribuido por las distintas formas <strong>de</strong> recompensa<br />
social que están en el ámbito <strong>de</strong> la toma<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s comunales,<br />
este mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> gestión comunitaria comienza<br />
a erosionarse.<br />
¿ENLACE O TRANSICIÓN<br />
LAS ORGANIZACIONES DE TIPO OCCIDENTAL<br />
Por otro lado, la creciente interlocución con el<br />
mundo ladino, los procesos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
comunitario impulsados externamente, la<br />
<strong>de</strong>sarticulación social y política provocada por<br />
la violencia, o la <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos<br />
humanos, han provocado un creciente movimiento<br />
<strong>de</strong> organización que a menudo es<br />
in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> la normatividad tradicional,<br />
mientras que en otras oportunida<strong>de</strong>s tiene<br />
puntos concretos <strong>de</strong> contacto con ella, y en un<br />
espectro más pequeño todavía, procura la<br />
refuncionalización <strong>de</strong> las estructuras indígenas,<br />
a través <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnización, con respeto <strong>de</strong><br />
los contenidos profundos <strong>de</strong> la cultura Maya.<br />
Muchas organizaciones <strong>de</strong> base han surgido al<br />
impulso <strong>de</strong> la lucha por los <strong>de</strong>rechos indígenas;<br />
otras, como mecanismos <strong>de</strong> relación entre el<br />
mundo indígena y el occi<strong>de</strong>ntal, y otras más,<br />
como formas <strong>de</strong> transición entre las dos racionalida<strong>de</strong>s.<br />
Resulta difícil hacer una separación<br />
tajante entre ellas, puesto que en la última<br />
década comenzaron a expresarse públicamente<br />
estas iniciativas, por lo cual su perfil aún no está<br />
<strong>de</strong>lineado.<br />
En este nivel, existen:<br />
• organizaciones <strong>de</strong> base, integradas<br />
por la población <strong>de</strong> una o más al<strong>de</strong>as. Se<br />
ocupan <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas específicas <strong>de</strong><br />
beneficio colectivo. A veces abarcan a toda<br />
la al<strong>de</strong>a, y otras son pequeños grupos que<br />
convocan a los habitantes para recibir los<br />
beneficios obtenidos a través <strong>de</strong> la gestión.<br />
• Coordinadoras. Son re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> organizaciones<br />
o grupos <strong>de</strong> base, que funcionan<br />
en alianza bajo objetivos o formas <strong>de</strong><br />
gestión comunes. En este nivel, existen<br />
estructuras microrregionales, regionales<br />
o nacionales; también instancias que<br />
abarcan una sola comunidad lingüística y<br />
otras que aglutinan grupos o comunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> hasta cinco o seis idiomas distintos. Las<br />
temáticas son variadas; las más comunes<br />
son <strong>de</strong>sarrollo comunitario, <strong>de</strong>rechos humanos<br />
y <strong>de</strong>rechos específicos. Comienzan<br />
a plasmarse iniciativas <strong>de</strong> organización,<br />
que han logrado importantes espacios <strong>de</strong><br />
participación, si bien aún insuficientes.<br />
• Coordinadoras <strong>de</strong> coordinadoras, u<br />
organizaciones <strong>de</strong> tercer nivel. Son re<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> coordinadoras regionales o nacionales,<br />
que tienen como objetivo luchas comunes<br />
que trascien<strong>de</strong>n el nivel regional, tales<br />
como la Coordinación <strong>de</strong> Organizaciones<br />
Mayas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> (COPMAGUA), formada<br />
por cinco coordinadoras actualmente.<br />
Asimismo se comienzan a asociar<br />
varias ONGs en torno a objetivos compartidos;<br />
tal es el caso <strong>de</strong> Tzukim Pop y la<br />
60
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Mesa Nacional Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
(MENMAGUA) que aglutina a organizaciones<br />
y coordinadoras.<br />
Existen también Organizaciones no Gubernamentales<br />
<strong>de</strong> Desarrollo, que surgieron<br />
como las únicas alternativas viables <strong>de</strong> organización<br />
durante la etapa <strong>de</strong> la violencia, por lo<br />
que a menudo sus objetivos no están suficientemente<br />
focalizados o sus capacida<strong>de</strong>s operativas<br />
son muy limitadas. No es evi<strong>de</strong>nte para<br />
todos la diferencia entre la gestión productiva,<br />
la gestión <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s sociales y la<br />
gestión política; muchas <strong>de</strong> ellas están integradas<br />
en su totalidad por indígenas, que captan<br />
los técnicos y dirigentes comunitarios y los<br />
integran laboralmente en el trabajo <strong>de</strong> gestión<br />
<strong>de</strong> recursos para resolver los problemas <strong>de</strong> las<br />
comunida<strong>de</strong>s. Tradicionalmente, se han ocupado<br />
<strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> recursos para servicios<br />
<strong>de</strong> salud, educación, infraestructura, saneamiento<br />
básico y capacitación, y muy recientemente,<br />
crédito. Algunas <strong>de</strong> estas organizaciones<br />
tienen alcance regional, como en el caso<br />
<strong>de</strong> CDRO, COMG, COCADI, PRODESSA, etc.<br />
Actualmente, comienzan a incursionar en el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos municipales a través <strong>de</strong><br />
fondos obtenidos con las Alcaldías.<br />
En el or<strong>de</strong>n propiamente productivo, también<br />
existen ONG <strong>de</strong> apoyo a la producción y re<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> cooperativas, muchas <strong>de</strong> las cuales son<br />
indígenas; sin embargo, no reconocen la i<strong>de</strong>ntidad<br />
étnica <strong>de</strong> sus integrantes como criterio<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>finición. Las re<strong>de</strong>s principales con asociados<br />
indígenas, son:<br />
• Fe<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> Cooperativas <strong>de</strong> Café<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> -FEDECOCAGUA-, que<br />
tiene varias cooperativas asociadas<br />
compuestas por indígenas, sobre todo<br />
en Sololá, Huehuetenango, Chimaltenango<br />
y Alta Verapaz.<br />
• Fe<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> Cooperativas Agrícolas<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> -FEDECOAG-, <strong>de</strong>dicadas<br />
fundamentalmente a la producción agrícola;<br />
básicamente, créditos productivos,<br />
comercialización y venta <strong>de</strong> insumos<br />
agrícolas.<br />
• Fe<strong>de</strong>ración Nacional <strong>de</strong> Cooperativas <strong>de</strong><br />
Ahorro y Crédito <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> -FENA-<br />
COAC-, una <strong>de</strong> las que cuentan con mayor<br />
capital y mayor éxito organizativo,<br />
<strong>de</strong>dicada a facilitar los créditos y a constituir<br />
cajas <strong>de</strong> ahorro en las comunida<strong>de</strong>s;<br />
muchas <strong>de</strong> sus asociadas son indígenas.<br />
El Estado guatemalteco no ha contado con<br />
instituciones específicas para aten<strong>de</strong>r las<br />
necesida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas. Sin embargo, en la década <strong>de</strong><br />
1970 surgieron las primeras inquietu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas por contar con<br />
instituciones <strong>de</strong> carácter nacional, si bien<br />
estaban circunscritas al ámbito <strong>de</strong> la<br />
educación<br />
Por último, es importante mencionar la creación<br />
<strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Indígena Guatemalteco,<br />
entidad gubernamental que cuenta con<br />
importantes enlaces con las organizaciones<br />
indígenas, pero que no ha logrado el espacio<br />
necesario para articularse con otros esfuerzos<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, dado el <strong>de</strong>sgaste que<br />
le ha implicado la tensión entre las <strong>de</strong>mandas<br />
y procedimientos indígenas, y las políticas<br />
públicas -a menudo con sesgos <strong>de</strong> clientelismo<br />
político- <strong>de</strong> los dos gobiernos bajo los cuales<br />
ha funcionado.<br />
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN TODOS<br />
LOS NIVELES: LAS INSTITUCIONES<br />
INDÍGENAS ESTATALES<br />
El Estado guatemalteco no ha contado con<br />
instituciones específicas para aten<strong>de</strong>r las necesida<strong>de</strong>s<br />
y <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> los pueblos indígenas.<br />
Sin embargo, en la década <strong>de</strong> 1970<br />
surgieron las primeras inquietu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas por contar con instituciones <strong>de</strong><br />
carácter nacional, si bien estaban circunscritas<br />
al ámbito <strong>de</strong> la educación.<br />
61
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Durante la década <strong>de</strong> 1980 a 1990, estas reivindicaciones<br />
cobraron forma en la lucha por la<br />
creación <strong>de</strong> una institución nacional <strong>de</strong>dicada<br />
al fortalecimiento y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los idiomas<br />
indígenas.<br />
La Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> las Lenguas Mayas <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong>, reconocida por el gobierno a<br />
principios <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1990, es una institución<br />
estatal autónoma, cuya principal<br />
finalidad es el <strong>de</strong>sarrollo y fortalecimiento<br />
<strong>de</strong> los idiomas indígenas. Su estructura <strong>de</strong><br />
funcionamiento se basa en la existencia <strong>de</strong> 20<br />
Comunida<strong>de</strong>s Lingüísticas organizadas en el<br />
país, y se ha convertido en un punto <strong>de</strong> referencia<br />
para el análisis <strong>de</strong> la temática <strong>de</strong> multiculturalidad<br />
<strong>de</strong>l país. Ha sido responsable, a<br />
partir <strong>de</strong> 1995, <strong>de</strong> la elaboración <strong>de</strong> la propuesta<br />
<strong>de</strong> ley tendiente a oficializar los idiomas indígenas,<br />
a través <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Oficialización<br />
<strong>de</strong> los Idiomas Indígenas establecida por el<br />
Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los<br />
<strong>Pueblos</strong> Indígenas.<br />
Asimismo, dicho acuerdo establece la creación<br />
<strong>de</strong> una <strong>de</strong>fensoría <strong>de</strong> la mujer indígena, que<br />
coadyuve a la lucha contra la discriminación<br />
(en particular, contra el acoso sexual) que sufren<br />
las mujeres indígenas. En 1997, la Comisión<br />
Permanente <strong>de</strong> Derechos <strong>de</strong> la Mujer Indígena<br />
propuso la creación <strong>de</strong> la Defensoría <strong>de</strong> la Mujer<br />
Indígena, misma que se concretó en el año<br />
1999, generándose una Defensoría Nacional y<br />
nueve oficinas regionales.<br />
Asimismo, el gobierno <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> creó en<br />
1996 el Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Indígena <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>,<br />
como respuesta a la lucha y gestiones<br />
<strong>de</strong> las organizaciones mayas aglutinadas en la<br />
Delegación Pro Ratificación <strong>de</strong>l Convenio 169<br />
<strong>de</strong> la OIT. Esta es la institución estatal responsable<br />
<strong>de</strong> impulsar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas, mediante el financiamiento<br />
<strong>de</strong> proyectos dirigidos a satisfacer las necesida<strong>de</strong>s<br />
comunitarias.<br />
El Consejo Nacional <strong>de</strong> Educación Maya <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> es una instancia no gubernamental<br />
que surgió con el apoyo <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Educación<br />
en 1995, y que cuenta con financiamiento<br />
<strong>de</strong> la UNESCO para coadyuvar al análisis y<br />
solución <strong>de</strong> la problemática educativa <strong>de</strong> los<br />
pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
El Ministerio <strong>de</strong> Educación ha elevado a la<br />
categoría <strong>de</strong> Dirección el Programa Nacional<br />
<strong>de</strong> Educación Bilingüe que surgió en los años<br />
80 y que logró importantes espacios a partir <strong>de</strong><br />
su inci<strong>de</strong>ncia en el mejoramiento <strong>de</strong> la educación<br />
indígena en el país. La Dirección General<br />
<strong>de</strong> Educación Indígena (DIGEBI) se ha constituido<br />
como rectora <strong>de</strong> las políticas y planes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la educación en idiomas indígenas.<br />
Asimismo, fue creado en 1996 el Programa<br />
<strong>de</strong> Acción Forestal Maya, instancia que persigue<br />
la inci<strong>de</strong>ncia en los procesos <strong>de</strong> conservación,<br />
manejo y uso <strong>de</strong> los recursos forestales<br />
<strong>de</strong>l país, y cuyo trabajo se enmarca en una estructura<br />
como organización no gubernamental.<br />
EL MODELO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL<br />
CON BASE EN LA BÚSQUEDA DEL<br />
CONSENSO: LA TOMA DE DECISIONES<br />
En la sociedad indígena conviven las tensiones<br />
propias <strong>de</strong> una estructura social compleja, con<br />
los conflictos que se generan en su contacto e<br />
interrelación con la sociedad no indígena. Sin<br />
embargo, existen prácticas e instituciones que<br />
permiten la solución <strong>de</strong> los conflictos, y que<br />
funcionan sobre la base <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong>l consenso.<br />
En la mayoría <strong>de</strong> los idiomas indígenas,<br />
la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones se pue<strong>de</strong> interpretar<br />
como un ‘tejido <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as’, realizado entre todos<br />
los que participan en el proceso. Este abarca<br />
varios movimientos, que se pue<strong>de</strong>n resumir <strong>de</strong><br />
la siguiente manera:<br />
“La palabra es sagrada porque surge <strong>de</strong>l<br />
consenso, <strong>de</strong> la discusión y análisis, y porque<br />
representa la armonía y el equilibrio entre la<br />
opinión <strong>de</strong> todos y cada uno. En la comunidad<br />
maya, no hay persona gran<strong>de</strong> o pequeña;<br />
todas las voces se juntan para dar sus i<strong>de</strong>as.<br />
Es sagrada porque representa el esfuerzo <strong>de</strong><br />
pedir y ce<strong>de</strong>r, hasta encontrar los elementos<br />
en los que todos están <strong>de</strong> acuerdo. La palabra<br />
62
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
sagrada representa el compromiso <strong>de</strong> todos<br />
para participar en el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
acuerdos, aceptando las responsabilida<strong>de</strong>s y<br />
gozando <strong>de</strong> los beneficios <strong>de</strong> la actividad<br />
humana.<br />
La palabra, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la cosmovisión maya,<br />
hace referencia a la creación <strong>de</strong>l hombre, que<br />
recibió el don <strong>de</strong>l entendimiento, <strong>de</strong>l corazón.<br />
La palabra es el medio por el cual se expresa<br />
el entendimiento. No solamente por las altas<br />
tasas <strong>de</strong> analfabetismo, sino fundamentalmente<br />
por todos los significados culturales y<br />
responsabilida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>cir la palabra<br />
conlleva, la práctica <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones<br />
<strong>de</strong>l pueblo maya tiene este instrumento<br />
privilegiado en su centro. Por medio <strong>de</strong> la<br />
palabra se genera la comunicación <strong>de</strong> las<br />
i<strong>de</strong>as, se <strong>de</strong>finen volunta<strong>de</strong>s y se concentra la<br />
energía social necesaria para avanzar. La<br />
palabra fluye <strong>de</strong> los ancianos a los niños,<br />
pasando por todos los estratos <strong>de</strong> eda<strong>de</strong>s. En<br />
una dirección, lleva sabiduría y orientación;<br />
en la otra, recoge inquietu<strong>de</strong>s y esperanzas.<br />
Caminar la palabra significa comenzar el<br />
proceso <strong>de</strong> reflexión que permite juntar las<br />
i<strong>de</strong>as y el pensamiento, para que surja la<br />
claridad con las i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> todos.<br />
La palabra no excluye a nadie. La palabra recoge<br />
la voz <strong>de</strong> todos, por eso la palabra camina.<br />
Sobre la base <strong>de</strong> esta práctica oral, se<br />
<strong>de</strong>sarrolla el proceso <strong>de</strong> caminar la palabra.<br />
Po<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar tres momentos privilegiados<br />
<strong>de</strong> este caminar <strong>de</strong> la palabra, siempre<br />
en un proceso ascen<strong>de</strong>nte-<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a<br />
través <strong>de</strong> generaciones, instituciones, regiones<br />
y grupos:<br />
Primero<br />
Cuando <strong>de</strong> algún punto conectado<br />
con la realidad y con la institucionalidad<br />
indígena, comienza a manifestarse<br />
la inquietud o i<strong>de</strong>a. Sobre<br />
la inquietud o i<strong>de</strong>a, se reúnen<br />
por convocatoria. Se expone y se<br />
recogen las preguntas e inquietu<strong>de</strong>s,<br />
junto con las primeras reacciones<br />
a la i<strong>de</strong>a.<br />
Segundo<br />
Tercero<br />
Una vez aclarado para todos el<br />
contenido <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>a, comienza un<br />
segundo nivel <strong>de</strong> discusión, que<br />
vincula la i<strong>de</strong>a con las expectativas,<br />
problemas o realida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
comunidad. Des<strong>de</strong> allí, se comienza<br />
a <strong>de</strong>linear las propuestas,<br />
o los elementos centrales que<br />
serán el eje <strong>de</strong> la propuesta. En<br />
muchos casos, se abren diferencias,<br />
matices, o francas discrepancias<br />
entre las distintas i<strong>de</strong>as aportadas.<br />
Se abordan, discuten y analizan.<br />
Cuando los conductores <strong>de</strong> la discusión<br />
encuentran que se han<br />
agotado ya los argumentos a favor<br />
o en contra, recuperan los<br />
elementos <strong>de</strong> consenso. Estos elementos<br />
<strong>de</strong> consenso se vuelven a<br />
trabajar, hasta <strong>de</strong>limitar sus alcances<br />
y, sobre todo, los compromisos<br />
que implican. Se toman<br />
las primeras <strong>de</strong>cisiones, se llega<br />
a los primeros acuerdos. Se reexaminan<br />
las discrepancias que aún<br />
subsisten, porque el proceso <strong>de</strong><br />
construcción <strong>de</strong> las primeras<br />
<strong>de</strong>cisiones a menudo elimina<br />
algunas <strong>de</strong> ellas. Se retoma la<br />
discusión <strong>de</strong> las discrepancias<br />
centrales, y se comienza nuevamente<br />
el ciclo <strong>de</strong> búsqueda <strong>de</strong><br />
consenso.<br />
Cuando se llega al consenso, la palabra se<br />
ha vuelto sagrada –es palabra <strong>de</strong> todos. Es<br />
la voz y la voluntad <strong>de</strong> la comunidad, que<br />
expresa el camino y marca el rumbo. Los<br />
guiadores marchan a<strong>de</strong>lante, pero atrás va<br />
la gente, porque la palabra <strong>de</strong>l Anciano es su<br />
palabra.<br />
Estos ciclos <strong>de</strong> consenso comienzan, cierran<br />
y reinician, según el proceso. Esta es una estructura<br />
<strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones circular, que<br />
garantiza:<br />
63
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• La apropiación <strong>de</strong>l problema, conceptos,<br />
matices y puntos <strong>de</strong> vista;<br />
• La discusión y aceptación <strong>de</strong> las<br />
implicaciones y compromisos personales<br />
que implica asumir las <strong>de</strong>cisiones, para<br />
cada uno <strong>de</strong> los involucrados; y<br />
La cohesión social, que incrementa el<br />
sentimiento <strong>de</strong> pertenencia la comunidad”<br />
(Martínez y Bannon, 1997: 3-4).<br />
En todos los casos, existe una autoridad<br />
con po<strong>de</strong>r que da seguimiento a los compromisos<br />
contraídos, a la vez que garantiza<br />
el equilibrio en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, ya<br />
que, cuando no se llega a consenso, se<br />
entra en una fase <strong>de</strong> consejo, don<strong>de</strong> las<br />
autorida<strong>de</strong>s tradicionales <strong>de</strong> mayor prestigio<br />
serán consultadas acerca <strong>de</strong> lo que<br />
se <strong>de</strong>be <strong>de</strong> hacer.<br />
Algunas comunida<strong>de</strong>s tienen aún una<br />
estructura <strong>de</strong> linaje: la mayoría <strong>de</strong> las<br />
familias <strong>de</strong> la al<strong>de</strong>a están unidas por lazos<br />
<strong>de</strong> parentesco, y en ellas, los Consejos <strong>de</strong><br />
Ancianos y autorida<strong>de</strong>s tradicionales se<br />
confun<strong>de</strong>n con los jefes <strong>de</strong> familia o <strong>de</strong><br />
linaje<br />
LA FAMILIA Y LAS RELACIONES<br />
DE PARENTESCO<br />
La familia indígena rural<br />
La familia constituye para la cultura indígena la<br />
institución social más importante. Se entien<strong>de</strong><br />
el matrimonio como el medio legítimo para la<br />
reproducción, y tener hijos constituye una <strong>de</strong><br />
las principales finalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la vida. Los hijos<br />
garantizan la continuidad y la memoria comunitaria,<br />
así como una garantía <strong>de</strong> conservación<br />
<strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n cósmico ritualmente, el respeto a los<br />
ancianos y a los antepasados forma parte <strong>de</strong><br />
una <strong>de</strong> las más arraigadas obligaciones morales,<br />
lo cual se advierte en las relaciones entre<br />
los miembros <strong>de</strong> la familia, pues los ancianos<br />
ejercen una función importante como consejeros<br />
y en la solución <strong>de</strong> conflictos intrafamiliares.<br />
Así, en la cultura indígena guatemalteca,<br />
la familia se organiza en una amplia<br />
gama <strong>de</strong> perfiles:<br />
a) Algunas comunida<strong>de</strong>s tienen aún una<br />
estructura <strong>de</strong> linaje: la mayoría <strong>de</strong> las<br />
familias <strong>de</strong> la al<strong>de</strong>a están unidas por lazos<br />
<strong>de</strong> parentesco, y en ellas, los Consejos <strong>de</strong><br />
Ancianos y autorida<strong>de</strong>s tradicionales se<br />
confun<strong>de</strong>n con los jefes <strong>de</strong> familia o <strong>de</strong><br />
linaje.<br />
b) En otras comunida<strong>de</strong>s, el mo<strong>de</strong>lo existente<br />
es la familia extendida, con todos los<br />
parientes habitando en pequeños núcleos<br />
<strong>de</strong> vivienda unidos, y separados <strong>de</strong> otras<br />
familias extensas por los campos <strong>de</strong><br />
cultivo, en un asentamiento disperso, en<br />
el que el centro está <strong>de</strong>finido por las<br />
capillas católicas o por las pequeñas<br />
habitaciones <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s formales,<br />
cuando existen.<br />
c) Sin embargo, existe una creciente mo<strong>de</strong>rnización<br />
<strong>de</strong> estas concepciones, sobre todo<br />
a partir <strong>de</strong> la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la experiencia<br />
urbana <strong>de</strong> jóvenes indígenas y <strong>de</strong>l<br />
involucramiento <strong>de</strong> las mujeres en<br />
activida<strong>de</strong>s laborales no tradicionales.<br />
Cada vez son más frecuentes las familias<br />
nucleares, sobre todo en los centros<br />
urbanos, si bien mantienen una estrecha<br />
relación con sus ascendientes.<br />
Existe una gran variedad <strong>de</strong> prácticas con<br />
relación al matrimonio, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> las<br />
costumbres <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
lingüísticas. Hasta hace unos 15 años, en<br />
algunas <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s rurales los padres<br />
eran los responsables <strong>de</strong> concertar el matrimonio<br />
<strong>de</strong> sus hijos, a menudo sin el consentimiento<br />
<strong>de</strong> ellos, y a veces a solicitud <strong>de</strong>l varón, quien<br />
hablaba con sus padres acerca <strong>de</strong> la posibilidad<br />
64
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
<strong>de</strong> contraer matrimonio con <strong>de</strong>terminada<br />
muchacha, y solicitaba que los padres iniciaran<br />
‘la pedida’. Existían también -y aún existen en<br />
algunas comunida<strong>de</strong>s- parejas <strong>de</strong> edad mayor<br />
que <strong>de</strong>sempeñaban el papel <strong>de</strong> ‘pedidores’ en<br />
nombre <strong>de</strong> los padres <strong>de</strong>l varón -en algunas<br />
comunida<strong>de</strong>s lingüísticas, los ancianos,<br />
cofra<strong>de</strong>s o catequistas <strong>de</strong>sempeñan aún esta<br />
función, si bien ha sufrido transformaciones<br />
<strong>de</strong> fondo-. Asimismo, algunas ancianas<br />
cumplían el papel <strong>de</strong> casamenteras, aconsejando<br />
a los padres <strong>de</strong> familia acerca <strong>de</strong> cuál<br />
persona era más conveniente para un hijo o<br />
hija. Sin embargo, este sistema entró en <strong>de</strong>suso<br />
a partir <strong>de</strong> la violencia política sobre las<br />
comunida<strong>de</strong>s indígenas y <strong>de</strong> la migración <strong>de</strong><br />
jóvenes hacia las ciuda<strong>de</strong>s o en busca <strong>de</strong><br />
empleo a otras regiones <strong>de</strong>l país. Actualmente,<br />
el noviazgo ha comenzado a ser cada vez más<br />
frecuente. Muchos jóvenes prefieren ‘robarse’<br />
a la novia, lo cual ejecutan generalmente con<br />
la anuencia <strong>de</strong> sus padres, quienes les<br />
acompañan en el acto ritual <strong>de</strong> ‘pedir perdón’ a<br />
los padres <strong>de</strong> la novia.<br />
En general, en las áreas rurales existen procedimientos<br />
y rituales relacionados con la<br />
petición en matrimonio; una modalidad<br />
compren<strong>de</strong> varias visitas <strong>de</strong> los padres y<br />
acompañantes <strong>de</strong>l novio, y rechazos por parte<br />
<strong>de</strong> los padres <strong>de</strong> la novia, que tienen como<br />
objetivo valorizar a la mujer. En estas visitas,<br />
los padres <strong>de</strong>l novio traen presentes que son<br />
rechazados varias veces, y que consisten en<br />
aguardiente, tejidos, carne o animales, y aún<br />
productos occi<strong>de</strong>ntales en el caso <strong>de</strong> las familias<br />
que pue<strong>de</strong>n adquirirlos. Después <strong>de</strong> 3, 4,<br />
o más peticiones, los padres acce<strong>de</strong>n y se<br />
ponen <strong>de</strong> acuerdo en la dote <strong>de</strong> la novia y las<br />
obligaciones <strong>de</strong>l novio para con los suegros o<br />
los padres. Normalmente, este se realiza <strong>de</strong><br />
acuerdo al or<strong>de</strong>namiento comunal, eclesial y<br />
civil, en ese or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> importancia. Son muchas<br />
las parejas ‘unidas’ <strong>de</strong> acuerdo a la legislación<br />
occi<strong>de</strong>ntal, que están ‘casadas’ <strong>de</strong> acuerdo a<br />
los rituales y procedimientos <strong>de</strong> su etnia, si bien<br />
el registro <strong>de</strong> los hijos a menudo implica la<br />
regularización <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> la pareja frente<br />
a las leyes ordinarias.<br />
En algunas comunida<strong>de</strong>s lingüísticas los<br />
matrimonios realizan intercambios económicos<br />
entre las familias que se unen y rituales especiales<br />
para el establecimiento <strong>de</strong> la nueva alianza<br />
que varían <strong>de</strong> una comunidad lingüística a<br />
otra. Así, en algunas ocasiones la dote la recibe<br />
la familia <strong>de</strong> la novia, en tanto que en otras, es<br />
la familia <strong>de</strong> la mujer quien entrega dote en<br />
especie al casarse. Por ejemplo, entre los<br />
mames <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong> Huehuetenango la dote<br />
la entrega en efectivo el novio como compensación<br />
a la familia <strong>de</strong> la novia por los gastos<br />
realizados en la crianza <strong>de</strong> una mujer que pasará<br />
a formar parte <strong>de</strong> otra familia; cuanto mayor<br />
sea la cantidad acordada, más valor tiene la<br />
mujer a los ojos <strong>de</strong> sus nuevos parientes.<br />
Existe una marcada división <strong>de</strong>l trabajo<br />
entre los miembros <strong>de</strong> la familia. Los varones<br />
se <strong>de</strong>dican a la producción en la parcela, a<br />
la producción <strong>de</strong> textiles que requieren el<br />
uso <strong>de</strong> telares <strong>de</strong> pie, y a la crianza <strong>de</strong> ganado<br />
mayor. Dentro <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> la parcela,<br />
son apoyados por mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong> mujeres<br />
y niños en la cosecha y en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
mantenimiento que requieren trabajo intensivo.<br />
Las mujeres y niños, por su parte, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l<br />
apoyo a la producción <strong>de</strong> alimentos, se encargan<br />
<strong>de</strong> la crianza <strong>de</strong> ganado menor y <strong>de</strong> la<br />
producción <strong>de</strong> artesanías que requieren mano<br />
<strong>de</strong> obra no calificada, como es el tejido <strong>de</strong> la<br />
palma, <strong>de</strong> cintas, <strong>de</strong> fajas o <strong>de</strong> cinturones. Las<br />
mujeres mayores se encargan <strong>de</strong> elaborar<br />
tejidos tradicionales en telares <strong>de</strong> cintura, con<br />
una tecnología más sencilla - y que requiere<br />
mayor esfuerzo físico con menor rendimiento -<br />
que el telar <strong>de</strong> pie. Son estos tejidos los que<br />
conservan los significados culturales básicos <strong>de</strong><br />
la cosmovisión indígena; muchos <strong>de</strong> ellos son<br />
para consumo propio.<br />
Los ingresos medios anuales que obtiene<br />
una familia campesina a partir <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />
tradicionales, fluctúan entre los 200 y 300 dólares,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l abasto <strong>de</strong> alimentos que<br />
le proporcionan sustento por tres o cuatro<br />
meses. Los requerimientos <strong>de</strong> insumos, y<br />
las compras <strong>de</strong> medicinas, ropa, azúcar, sal,<br />
65
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
cal, enseres domésticos y herramientas <strong>de</strong><br />
labor se satisfacen con trabajo asalariado<br />
<strong>de</strong> uno o más miembros <strong>de</strong> la familia nuclear,<br />
como jornaleros temporales en las fincas, en<br />
el comercio ambulante o semi - ambulante,<br />
o, en el caso <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong> Quetzaltenango<br />
y Totonicapán, a partir <strong>de</strong> la práctica<br />
<strong>de</strong> oficios relacionados con la producción<br />
artesanal.<br />
También la venta <strong>de</strong> animales y productos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la pequeña gana<strong>de</strong>ría -huevos,<br />
lana, algo <strong>de</strong> leche- ingresan en el arca familiar<br />
como complementos <strong>de</strong>l ingreso. Generalmente,<br />
aunque el trabajo lo realizan las mujeres<br />
y los niños, son los hombres los que comercializan<br />
y toman <strong>de</strong>cisiones en torno a la<br />
distribución <strong>de</strong>l ingreso <strong>de</strong> la familia. A partir<br />
<strong>de</strong> la gran cantidad <strong>de</strong> mujeres jefes <strong>de</strong> familia<br />
por viu<strong>de</strong>z existentes en <strong>Guatemala</strong>, estos<br />
patrones han ido sufriendo cambios acelerados.<br />
Si bien la participación <strong>de</strong> las mujeres no ha<br />
sido una tradición en las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas, una creciente conciencia sobre los<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> la mujer ha ido emergiendo,<br />
aunque la concepción <strong>de</strong> género <strong>de</strong> la cultura<br />
indígena difiere gran<strong>de</strong>mente <strong>de</strong> los conceptos<br />
e i<strong>de</strong>as occi<strong>de</strong>ntales.<br />
En general, en las comunida<strong>de</strong>s indígenas se<br />
observa estrictamente una austeridad en el<br />
consumo que no es solamente resultado <strong>de</strong> la<br />
carencia <strong>de</strong> recursos, sino que tiene su base en<br />
el concepto cultural <strong>de</strong> equilibrio entre lo que<br />
se toma <strong>de</strong> la naturaleza y la responsabilidad<br />
<strong>de</strong> conservar los recursos sin dispendios. Sin<br />
embargo, en este sector <strong>de</strong> la población guatemalteca<br />
se encuentra la mayor proporción <strong>de</strong><br />
personas calificadas en situación <strong>de</strong> pobreza extrema.<br />
Un aspecto muy importante <strong>de</strong>l consumo<br />
indígena, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los textiles tradicionales y<br />
huipiles, lo constituye la adquisición <strong>de</strong> bienes<br />
para la satisfacción <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
espiritual, como es el caso <strong>de</strong> las can<strong>de</strong>las, distintas<br />
cortezas aromáticas que se usan como<br />
incienso en las activida<strong>de</strong>s espirituales, la miel<br />
y en algunas regiones, el aguardiente local o<br />
‘cusha’. Para la familia indígena que practica la<br />
espiritualidad <strong>de</strong> sus antepasados, en fechas<br />
señaladas por el calendario ritual -año nuevo,<br />
día <strong>de</strong> los difuntos, día <strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s,<br />
inicio <strong>de</strong>l trabajo comunal <strong>de</strong> siembra<br />
<strong>de</strong>l maíz, cosecha o festividad <strong>de</strong>l patrono <strong>de</strong>l<br />
la al<strong>de</strong>a o <strong>de</strong>l municipio- o en días establecidos<br />
por los guías espirituales en el ámbito individual,<br />
el ofrecimiento <strong>de</strong> ofrendas implica gastos <strong>de</strong>l<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los 30 a 50 dólares anuales, como<br />
mínimo. Cuando es posible, el campesino los<br />
obtiene <strong>de</strong> los bosques comunales <strong>de</strong> su<br />
entorno inmediato.<br />
Un elemento nuevo en el mundo laboral <strong>de</strong><br />
las al<strong>de</strong>as indígenas lo constituye la emigración<br />
a Estados Unidos o, en el peor <strong>de</strong> los casos, al<br />
sur <strong>de</strong> México, para emplearse como jornaleros<br />
o trabajadores manuales. A pesar <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sintegración<br />
familiar, cultural y social que implica,<br />
la emigración se ha convertido en una alternativa<br />
<strong>de</strong>seable para los jóvenes indígenas,<br />
quienes encuentran oportunidad <strong>de</strong> contar con<br />
pequeños capitales que servirán para el mejoramiento<br />
o construcción <strong>de</strong> la vivienda o<br />
como semilla para un pequeño negocio propio,<br />
en el comercio ambulante o en el transporte.<br />
La familia indígena en el área urbana<br />
El <strong>de</strong>splazamiento <strong>de</strong> miles <strong>de</strong> indígenas hacia<br />
las áreas urbanas provocó el asentamiento<br />
masivo <strong>de</strong> familias indígenas en los principales<br />
centros urbanos <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. Generalmente,<br />
los migrantes usan las re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> paisanos o<br />
familiares que ya han emigrado, para establecerse<br />
en los mismos barrios, lo cual provoca<br />
que se <strong>de</strong>n concentraciones importantes en<br />
distintos rumbos <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s.<br />
Aunque mantiene algunas pervivencias, el<br />
concepto <strong>de</strong> familia extendida <strong>de</strong>saparece.<br />
Generalmente, hombres, mujeres y niños<br />
indígenas ingresan al mercado informal <strong>de</strong> la<br />
economía a través <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> alimentos,<br />
golosinas y la prestación <strong>de</strong> servicios tales como<br />
lavado <strong>de</strong> carros y empleadas domésticas, en<br />
condiciones laborales sumamente precarias, ya<br />
que las relaciones entre la empleada doméstica<br />
y los patrones están signadas por la<br />
66
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
discriminación étnica. Las mujeres establecen<br />
pequeñas empresas <strong>de</strong> venta <strong>de</strong> tortillas,<br />
alimentos, carbón y leña, o se emplean en<br />
empresas <strong>de</strong> sus paisanos. Según un estudio<br />
reciente, el 36.2% <strong>de</strong> las mujeres dueñas <strong>de</strong><br />
tortillerías provienen <strong>de</strong>l área rural, y <strong>de</strong> ellas, el<br />
40.3% son indígenas. El 38.5% <strong>de</strong> las mujeres<br />
indígenas propietarias <strong>de</strong> tortillería tiene más<br />
<strong>de</strong> 15 años <strong>de</strong> haberse asentado en la capital;<br />
mientras que el 57% tiene menos <strong>de</strong> 12 años<br />
(Sáinz y Castellanos, 1991)<br />
Los hombres se emplean como jardineros,<br />
como cargadores en las centrales <strong>de</strong> abasto,<br />
como ayudantes <strong>de</strong> albañilería y en otros<br />
servicios y comercio minorista. Muchos <strong>de</strong><br />
ellos logran hacer pequeñas fortunas, que<br />
invertirán en la compra <strong>de</strong> tierra en sus lugares<br />
<strong>de</strong> origen, el cual sigue siendo un elemento<br />
fuerte <strong>de</strong> referencia en términos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad<br />
personal <strong>de</strong> los migrantes. Asimismo, los<br />
hijos pequeños tendrán algunas posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r al servicio educativo en cuanto<br />
la situación <strong>de</strong> la familia mejora al punto <strong>de</strong><br />
prescindir <strong>de</strong> su aporte económico; las hijas,<br />
sin embargo, tendrán menos oportunida<strong>de</strong>s,<br />
pues aunque no se requiera <strong>de</strong> su trabajo<br />
asalariado, sustituyen a las madres en los<br />
oficios domésticos.<br />
La inserción laboral <strong>de</strong> los indígenas está<br />
condicionada por la falta <strong>de</strong> calificación laboral<br />
y capacitación, que los impulsa a la autogeneración<br />
<strong>de</strong>l puesto <strong>de</strong> trabajo, y la falta casi<br />
absoluta <strong>de</strong> capital para inversión. Por ello, se<br />
ubican en la informalidad <strong>de</strong> subsistencia,<br />
que no busca la acumulación, sino la sobrevivencia<br />
<strong>de</strong>l núcleo familiar (Bastos y Camus,<br />
1998)<br />
Las condiciones <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> los indígenas en la<br />
capital son generalmente marginales: se<br />
asientan en terrenos baldíos cercanos a los barrancos<br />
<strong>de</strong> la capital o alejados <strong>de</strong> todos los servicios,<br />
o construyen pequeñas champas en<br />
terrenos ‘invadidos’, siempre en espacios en los<br />
que se reproduce una vida cotidiana con fuertes<br />
lazos con relación a su proce<strong>de</strong>ncia e i<strong>de</strong>ntidad<br />
étnica, si bien en espacios laborales y sociales<br />
‘segregados’ <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> la sociedad. La i<strong>de</strong>ntidad<br />
étnica es mantenida y <strong>de</strong>finida a partir <strong>de</strong><br />
una reconstrucción <strong>de</strong> sus patrones <strong>de</strong> referencia,<br />
excepto en el caso <strong>de</strong> los hijos <strong>de</strong> migrantes<br />
con acceso a escolaridad universitaria, que salen<br />
<strong>de</strong> los ‘nichos étnicos’ en los cuales se reproduce<br />
la i<strong>de</strong>ntidad indígena. Sin embargo, “en<br />
los casos en que los jóvenes logran romper el<br />
círculo vicioso <strong>de</strong> la falta <strong>de</strong> instrucción y acce<strong>de</strong>n<br />
a grados <strong>de</strong> semicalificación (secundaria<br />
completa), es francamente difícil que logren<br />
insertarse en ocupaciones acor<strong>de</strong>s si siguen<br />
apareciendo externamente como indígenas.<br />
Para ellos, la etnicidad <strong>de</strong>be ser un aspecto<br />
que se que<strong>de</strong> <strong>de</strong> puertas para a<strong>de</strong>ntro’, pero<br />
no intervenir en la esfera pública…” (Bastos y<br />
Camus, 1998:35). Asimismo, esta inserción urbana<br />
modifica los patrones <strong>de</strong> consumo, al<br />
poner en contacto a los migrantes con ofertas<br />
que no son visibles en la al<strong>de</strong>a: estufas <strong>de</strong> gas,<br />
camas, televisores, radio-grabadoras, zapatos<br />
y algunas veces, ropa occi<strong>de</strong>ntal en las mujeres.<br />
Los ingresos promedio anuales <strong>de</strong> una familia<br />
<strong>de</strong> sector urbano indígena gira alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los<br />
US$ 2,500 al año, trabajando dos <strong>de</strong> sus<br />
miembros. Estos ingresos se distribuyen en<br />
pago <strong>de</strong> alquiler (un tercio <strong>de</strong>l ingreso mensual);<br />
pasajes, alimentación y ropa. Por ello, para sobrevivir,<br />
una familia indígena requiere <strong>de</strong>l trabajo<br />
<strong>de</strong> 2.8 <strong>de</strong> sus miembros, en promedio (Bastos<br />
y Camus, 1998)<br />
La inserción laboral <strong>de</strong> los indígenas<br />
está condicionada por la falta <strong>de</strong><br />
calificación laboral y capacitación,<br />
que los impulsa a la autogeneración<br />
<strong>de</strong>l puesto <strong>de</strong> trabajo, y la falta casi<br />
absoluta <strong>de</strong> capital para inversión.<br />
Por ello, se ubican en la informalidad<br />
<strong>de</strong> subsistencia, que no busca la<br />
acumulación, sino la sobrevivencia<br />
<strong>de</strong>l núcleo familiar (Bastos y Camus,<br />
1998)<br />
67
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Como ha señalado recientemente un estudio,<br />
“…se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que para ser indígena en<br />
la ciudad hay que vivir en la miseria o en<br />
ámbitos cerrados. Si se quiere salir <strong>de</strong> estos<br />
espacios, hay que escon<strong>de</strong>r la diferencia.<br />
Esto implica que ser indígena conlleve,<br />
aunada a la pobreza, la carga negativa que le<br />
da su connotación <strong>de</strong> opresión colonial. Lo<br />
anterior nos lleva a plantear la dificultad <strong>de</strong><br />
los indígenas <strong>de</strong> convertirse en actores<br />
sociales, precisamente porque la precariedad<br />
en que se <strong>de</strong>sarrolla su vida cotidiana<br />
i<strong>de</strong>ntifica al ser indígena con ser pobre…”<br />
(Bastos y Camus, 1995b):164). Sin embargo,<br />
también es un hecho que la presencia <strong>de</strong><br />
nuevos elementos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n político han<br />
provocado la revitalización <strong>de</strong> una cultura<br />
que está ahora en proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
sus opciones frente al futuro.<br />
Asimismo, el patrón <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los<br />
indígenas que se trasladan a estudiar o a<br />
<strong>de</strong>sempeñar activida<strong>de</strong>s profesionales es<br />
distinto, ya que el acceso a la educación superior<br />
les permite insertarse en la vida urbana<br />
con mejores condiciones, sufriendo también<br />
menos cambios en cuanto a su estilo <strong>de</strong> vida<br />
e i<strong>de</strong>ntidad.<br />
En las cabeceras <strong>de</strong>partamentales y municipales<br />
<strong>de</strong> los Departamentos con mayoría <strong>de</strong><br />
población indígena, la inserción <strong>de</strong> los indígenas<br />
es menos precaria que en la capital, ya que <strong>de</strong>sempeñan<br />
activida<strong>de</strong>s que se vinculan con el<br />
comercio, el turismo o los servicios. Muchos<br />
<strong>de</strong> ellos han nacido en las áreas suburbanas, y<br />
viajan diariamente <strong>de</strong> su comunidad a la ciudad.<br />
En algunas ciuda<strong>de</strong>s, la eficiencia <strong>de</strong> las pequeñas<br />
empresas familiares es ejemplar; en muchas<br />
<strong>de</strong> ellas, cuando el asalariado no pertenece<br />
a la familia, las relaciones laborales contienen<br />
regulaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad étnica;<br />
por ejemplo, no se expresa en ellas la discriminación,<br />
se establecen relaciones amistosas entre<br />
el patrón y los empleados, se comparten<br />
códigos culturales, etc.<br />
Aunque no hay estudios suficientes, es perceptible<br />
que en los centros rectores <strong>de</strong>l comercio<br />
en el Altiplano la presencia indígena en las<br />
ciuda<strong>de</strong>s genera un estilo <strong>de</strong> vida y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
que no menoscaba la i<strong>de</strong>ntidad étnica. Asimismo,<br />
los patrones <strong>de</strong> migración son distintos<br />
a los que se han dado en la capital, ya que las<br />
familias que se trasladan por razones <strong>de</strong> trabajo,<br />
prefieren hacerlo en las áreas rurales circundantes.<br />
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA<br />
SOCIEDAD INDÍGENA<br />
Es bien conocida la situación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sventaja<br />
en que se encuentran las mujeres en la sociedad<br />
indígena, sobre todo cuando se analiza el rol<br />
tradicional que juega en la familia, ya que ella<br />
es responsable <strong>de</strong> las tareas <strong>de</strong> reproducción<br />
física, social y cultural, que son altamente valoradas<br />
en la comunidad indígena, pero <strong>de</strong>svalorizadas<br />
en la sociedad occi<strong>de</strong>ntal.<br />
Así, el papel <strong>de</strong> las mujeres es ambiguo: por un<br />
lado, <strong>de</strong>scansa sobre ella la labor <strong>de</strong> educación<br />
<strong>de</strong> los hijos, que implican la trasmisión <strong>de</strong> los<br />
significados y símbolos culturales. Por el otro,<br />
está socialmente subordinada a los varones y a<br />
las autorida<strong>de</strong>s, que sólo excepcionalmente incluyen<br />
mujeres. Estas dos ten<strong>de</strong>ncias se entrecruzan,<br />
dando por resultado menos oportunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo y participación para las mujeres.<br />
Sin embargo, en la cosmovisión indígena existe<br />
una valoración distinta. La dualidad hombremujer<br />
conforma la unidad reproductora <strong>de</strong> la<br />
vida y <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad indígena. Existen datos<br />
que muestran la importancia <strong>de</strong> las mujeres<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la cultura y los niveles <strong>de</strong> influencia<br />
que conserva en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, pero<br />
no hay uniformidad entre las distintas comunida<strong>de</strong>s<br />
lingüísticas. Hay niveles y formas <strong>de</strong><br />
prestigio que se aplican diferencialmente entre<br />
los géneros, como pue<strong>de</strong> apreciarse en el<br />
cuadro 6.<br />
68
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 6: Activida<strong>de</strong>s y Roles <strong>de</strong><br />
Género en Comunida<strong>de</strong>s Indígenas<br />
ASPECTO<br />
Trabajos Productivos<br />
Trabajos comunales<br />
Gestiones y li<strong>de</strong>razgo<br />
comunitario<br />
ROL Y PRESTIGIO ASIGNADO A HOMBRE Y MUJER<br />
El hombre realiza la mayoría <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s remuneradas; la mujer, las que no son valoradas<br />
monetariamente.<br />
Los hombres se reúnen para realizar activida<strong>de</strong>s comunales; las mujeres contribuyen elaborando<br />
los alimentos, individualmente o en grupos.<br />
Los hombres <strong>de</strong>sempeñan la mayoría <strong>de</strong> los cargos comunitarios, a excepción <strong>de</strong> las guías<br />
espirituales, curan<strong>de</strong>ras y comadronas. En las cofradías a menudo hombre y mujer <strong>de</strong>sempeñan<br />
juntos el cargo ritual, aunque el hombre recibe mayor prestigio y visibilidad.<br />
La familia <strong>de</strong> un dirigente comunitario <strong>de</strong>be <strong>de</strong>mostrar con el ejemplo los valores morales<br />
asociados al cargo.<br />
Espiritualidad<br />
En las celebraciones rituales, la mujer pue<strong>de</strong> participar como guía espiritual, o en aspectos<br />
relevantes <strong>de</strong> las ceremonias.<br />
Como comadronas, se encargan <strong>de</strong> la educación <strong>de</strong> las futuras madres y <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l<br />
futuro <strong>de</strong>l recién nacido; se les manifiesta un respeto particular, haciendo que los niños que<br />
atendió en el nacimiento les llamen “Abuela”.<br />
Signos sagrados<br />
Matrimonio<br />
Herencia<br />
La mujer y lo femenino están asociados a la Madre Tierra, la Luna y la noche; la fertilidad, la<br />
germinación <strong>de</strong> la semilla, la abundancia. En la cultura Mam, se llama al maíz “Madre Mazorca”.<br />
La mayoría <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> la Naturaleza son femeninos. Lo femenino encarna el principio<br />
material <strong>de</strong> la vida. Lo masculino está asociado a la energía, al Sol. No hay vida sin energía y<br />
materia.<br />
La mujer es “arrancada” <strong>de</strong> un linaje familiar, y se integra a la familia <strong>de</strong>l varón; por ello, éste<br />
último <strong>de</strong>be “pagar la crianza” mediante dones a la familia <strong>de</strong> la novia. Cuanto más valiosos<br />
son los dones, mayor valorización recibe la mujer.<br />
La mujer no hereda tierra en virtud <strong>de</strong> que ésta, ancestralmente, perteneció a un linaje, que la<br />
trasmitía a los varones (que no salen <strong>de</strong>l linaje con el matrimonio). Actualmente, hay casos en<br />
los que la mujer hereda la tierra, pero no se integra al linaje <strong>de</strong>l marido, sino que éste se<br />
traslada al <strong>de</strong> la mujer.<br />
Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas a mujeres y organizaciones <strong>de</strong> mujeres indígenas.<br />
69
70<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
DEMOGRAFÍA<br />
Los Censos Nacionales han usado criterios<br />
variados para i<strong>de</strong>ntificar a los habitantes indígenas;<br />
en todos ellos ha predominado el hecho<br />
<strong>de</strong> ser hablante <strong>de</strong>l idioma como elemento fundamental<br />
para <strong>de</strong>finir la etnicidad, introduciendo<br />
incertidumbre en los datos.<br />
Como pue<strong>de</strong> apreciarse en los cuadros 7 y 8,<br />
en 1994 se i<strong>de</strong>ntificaron como hablantes <strong>de</strong><br />
idiomas indígenas el 41.7% <strong>de</strong> la población,<br />
cifra muy cercana a la registrada a partir <strong>de</strong><br />
1964. Sin embargo, a partir <strong>de</strong> los cálculos<br />
realizados con los datos <strong>de</strong> la Encuesta Nacional<br />
<strong>de</strong> Ingresos y Gastos Familiares 1998/1999,<br />
fueron i<strong>de</strong>ntificados como indígenas el 48.6%<br />
<strong>de</strong> la población, superior a las cifras registradas<br />
en 1964 (PNUD 2000:239)<br />
La población indígena se distribuye en todo el<br />
país; aunque predomina en los <strong>de</strong>partamentos<br />
<strong>de</strong>l Altiplano y tiene menor presencia en el<br />
oriente <strong>de</strong>l país, como pue<strong>de</strong> apreciarse en el<br />
cuadro 8: Totonicapán y Sololá son los<br />
<strong>de</strong>partamentos más indígenas, en tanto que<br />
Alta Verapaz concentra la mayor proporción <strong>de</strong><br />
indígenas.<br />
Cuadro 7. Porcentajes <strong>de</strong> población indígena y ladina <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Según censos y encuestas <strong>de</strong>l Instituto Nacional <strong>de</strong> Estadística (INE)<br />
Año Población Indígena Población Ladina<br />
Ignorado<br />
1823 64.72 35.28<br />
1921 64.84 35.28<br />
1940 55.46 44.38<br />
1950 53.65 46.39<br />
1964 42.19 57.81<br />
1973 43.80 56.10 0.10<br />
1981 41.90 57.99 0.12<br />
1987 41.86 58.14<br />
1989 37.12 62.88<br />
1994 41.72 55.66<br />
2000* 48.60* 51.40*<br />
* ENIGFAM ,1998/1999<br />
Fuente: Tzian, Leopoldo, 1994: Mayas y ladinos en cifras. El caso <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. Cholsamaj, <strong>Guatemala</strong><br />
Los datos <strong>de</strong>l cuadro 8 muestran la presencia<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas en la mayoría <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>l país; sin embargo, existen<br />
ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> concentración, que actualmente<br />
son <strong>de</strong>nominadas Comunida<strong>de</strong>s Lingüísticas.<br />
En <strong>Guatemala</strong>, se observa un crecimiento<br />
diferencial entre los <strong>de</strong>partamentos habitados<br />
mayoritariamente por población indígena, y<br />
aquellos en los que vive población mestiza. Se<br />
nota un <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong> las tasas <strong>de</strong> natalidad y<br />
<strong>de</strong> fecundidad en los <strong>de</strong>partamentos, que inci<strong>de</strong><br />
en una disminución <strong>de</strong> dos puntos <strong>de</strong> la tasa<br />
nacional, cuando se compara 1989 con el<br />
período 1995-2000. A principios <strong>de</strong> la década<br />
1990-2000, la tasa <strong>de</strong> natalidad era inferior al<br />
71
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
40 por 1000, en tanto que para los <strong>de</strong>partamentos<br />
con mayoría <strong>de</strong> población indígena<br />
era <strong>de</strong> 44.4 por 1000, y <strong>de</strong> 41.3 para los <strong>de</strong>partamentos<br />
con poca población indígena.<br />
La tasa <strong>de</strong> crecimiento <strong>de</strong> los <strong>de</strong>partamentos<br />
mayoritariamente indígenas había bajado<br />
en 1989 a un poco más <strong>de</strong> 30 por 1000, y la <strong>de</strong><br />
los no indígenas a poco menos <strong>de</strong> 30; es <strong>de</strong>cir,<br />
los dos sectores crecían más o menos al mismo<br />
ritmo. Sin embargo, actualmente el crecimiento<br />
<strong>de</strong> los <strong>de</strong>partamentos mayas es superior a<br />
los <strong>de</strong>más en alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 6 por 1000. La<br />
fecundidad <strong>de</strong> los indígenas exce<strong>de</strong> a la <strong>de</strong> los<br />
no indígenas en casi 1.5 por mil, aunque en el<br />
crecimiento <strong>de</strong> las tasas <strong>de</strong> natalidad y fecundidad<br />
tiene más peso la ruralidad como factor<br />
explicativo que la etnicidad.<br />
Cuadro 8: Población por condición étnica*<br />
Departamento<br />
A<br />
Indígena<br />
B<br />
No Indígena<br />
C<br />
Ignorado<br />
T= A+ B+C<br />
Total<br />
%A/T<br />
Composición<br />
%(A/total A)<br />
Concentración<br />
Totonicapán 257,123 8,174 6,797 272,094 94.5 7.40<br />
Sololá 207,927 10,572 3,595 222,094 93.6 6.00<br />
Alta Verapaz 483,748 49,329 10,700 543,777 89.0 13.90<br />
El Quiché 365,006 60,293 12,370 437,669 83.4 10.50<br />
Chimaltenango 244,624 63,491 6,698 314,813 77.7 7.00<br />
Huehuetenango 404,887 209,489 19,998 634,374 63.8 11.60<br />
Quetzaltenango 300,115 194,048 9,694 503,857 59.6 8.60<br />
Suchitepéquez 176,234 127,216 3,737 307,187 57.4 5.10<br />
Baja Verapaz 86,216 66,419 2,845 155,480 55.5 2.50<br />
San Marcos 274,098 355,376 15,944 645,418 42.5 7.90<br />
Sacatepéquez 75,218 101,200 4,229 180,647 41.6 2.20<br />
Jalapa 73,733 118,107 5,100 196,940 37.4 2.40<br />
Retalhuleu 62,808 121,846 4,110 188,764 33.3 1.80<br />
Chiquimula 68,154 158,127 4,486 230,767 29.5 2.00<br />
Petén 59,000 160,078 5,806 224,884 26.2 1.70<br />
Izabal 57,746 190,419 4,988 253,153 22.8 1.70<br />
<strong>Guatemala</strong> 223,948 1,519,939 69,938 1,813,825 12.3 6.40<br />
Escuintla 24,922 353,280 8,332 386,534 6.4 0.70<br />
Jutiapa 15,586 284,236 7,669 307,491 5.1 0.40<br />
Zacapa 6,899 147,724 2,385 157,008 4.4 0.20<br />
Santa Rosa 6,465 233,811 6,422 246,698 2.6 0.20<br />
El Progreso 2,227 104,206 1,967 108,400 2.1 0.10<br />
Total 3,476,684 4,637,380 217,810 8,331,874 41.7 100.00<br />
* Diferentes fuentes guatemaltecas estiman un porcentaje alto <strong>de</strong> sub-registro en el Censo <strong>de</strong> 1994. La población era estimada en más <strong>de</strong> 10 millones<br />
Fuente: Censo 1994 X Población V Habitación: Características Generales <strong>de</strong> Población y Habitación, República <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. 1994<br />
72
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Las mayores tasas <strong>de</strong> crecimiento natural se<br />
dan en los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>:<br />
Alta Verapaz, El Petén y El Quiché; que fueron<br />
receptores <strong>de</strong> migrantes en busca <strong>de</strong> tierras<br />
(Alta Verapaz y El Petén) y <strong>de</strong> refugiados que<br />
se reasentaron en territorio guatemalteco al<br />
firmarse la paz (El Quiché, particularmente,<br />
en el municipio <strong>de</strong> Ixcán); en general, los<br />
migrantes son parejas jóvenes en la plenitud<br />
<strong>de</strong> su etapa reproductiva (PNUD, 1999: Anexo<br />
estadístico).<br />
Asimismo, los datos disponibles no permiten<br />
apreciar las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> distribución por rangos<br />
<strong>de</strong> edad <strong>de</strong> los indígenas; sin embargo, la<br />
pirámi<strong>de</strong> poblacional refleja esta distribución;<br />
sobre todo, aquella que se construye con las cohortes<br />
<strong>de</strong> edad <strong>de</strong>l área rural, don<strong>de</strong> viven mayoritariamente<br />
los indígenas. (Ver Gráficas 1 y 2)<br />
73
74<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
MIGRACIÓN<br />
Los patrones <strong>de</strong> migración indígena se <strong>de</strong>ben<br />
a las siguientes razones:<br />
• Violencia política<br />
• Acceso a la tierra,<br />
• Pobreza y búsqueda <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s<br />
económicas;<br />
• Crecimiento <strong>de</strong> las áreas urbanas a expensas<br />
<strong>de</strong> las rurales (migrantes pasivos; ver<br />
recuadro).<br />
Con relación a la violencia política, durante la<br />
década 1980-1990 se registraron los mayores<br />
movimientos poblacionales, aunque a partir <strong>de</strong><br />
1990 comenzó un fenómeno llamado ‘<strong>de</strong> reasentamiento’.<br />
De acuerdo a los datos <strong>de</strong> la<br />
Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los<br />
<strong>de</strong>splazamientos <strong>de</strong> la población fueron <strong>de</strong><br />
carácter masivo, <strong>de</strong>struyendo familias, comunida<strong>de</strong>s<br />
y lazos culturales.<br />
Entre 1981 y 1983, la estimación <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazados<br />
oscila <strong>de</strong> 500 mil a un millón y medio <strong>de</strong><br />
personas (alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> la cuarta parte <strong>de</strong> la población<br />
total), sumando los <strong>de</strong>splazados internos<br />
y los que salieron <strong>de</strong>l país. En algunos<br />
casos, como Chimaltenango, el <strong>de</strong>splazamiento<br />
hacia los cascos urbanos fue impuesto por el<br />
ejército, en otros, fue ‘voluntario’; se dio en parte<br />
porque se esperaba encontrar algún tipo <strong>de</strong> trabajo<br />
remunerado o alquilar tierras para cultivar.<br />
Muchas veces, este <strong>de</strong>splazamiento fue transitorio<br />
antes <strong>de</strong> empren<strong>de</strong>r el traslado a la capital<br />
<strong>de</strong>l país. Se calcula que el número total <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>splazados en la capital oscila entre 20 y 45<br />
mil personas, en su mayoría mayas, protegiéndose<br />
en el silencio y el anonimato. Aunque ya<br />
no exista la represión que los obligó a salir <strong>de</strong><br />
sus lugares <strong>de</strong> origen, las condiciones precarias<br />
en las que subsisten estas personas perpetúan<br />
los efectos <strong>de</strong> la violencia que han sufrido (CEH,<br />
tomo IV,1999: 136-137).<br />
Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 150 mil personas buscaron refugio<br />
en México, <strong>de</strong> los cuales el 86% eran mayas<br />
(Q’anjob’al, Mam, Chuj y K’iche’, principalmente).<br />
Hacia 1985 se calcula que había entre 120<br />
mil y 200 mil guatemaltecos viviendo en Estados<br />
Unidos; aunque el perfil <strong>de</strong> estos refugiados<br />
era familiar y colectivo, distinto al patrón <strong>de</strong> los<br />
migrantes económicos (joven y soltero), se ignora<br />
cuántos <strong>de</strong> ellos emigraron a causa <strong>de</strong> la<br />
violencia, y cuántos lo hicieron por razones económicas.<br />
En Belice se refugiaron alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong><br />
7 mil entre 1981 y 1982, y unos 1,300 en territorio<br />
hondureño, en 1983 (CEH, Tomo<br />
IV,1999:137-144)<br />
Muchas <strong>de</strong> los <strong>de</strong>splazados durante la violencia<br />
se asentaron permanentemente en otros países<br />
o regiones; en otros casos, retornaron a su lugar<br />
<strong>de</strong> origen o a un nuevo asentamiento.<br />
Las tierras abandonadas por quienes salieron<br />
<strong>de</strong>l país fueron repobladas por campesinos provenientes<br />
<strong>de</strong> otras regiones <strong>de</strong>l país, sobre todo<br />
en el municipio <strong>de</strong> Ixcán y en el <strong>de</strong>partamento<br />
<strong>de</strong> Huehuetenango. Con estos emigrantes, generalmente<br />
indígenas, el retorno <strong>de</strong> los refugiados<br />
a partir <strong>de</strong> 1993, y la política <strong>de</strong> reasentamiento<br />
emprendida por el Estado, se formaron<br />
las llamadas “regiones multiétnicas”,<br />
constituidas por población mayoritariamente<br />
maya, pero hablante <strong>de</strong> varios idiomas. Hasta<br />
la fecha, esta dinámica no se ha estabilizado,<br />
<strong>de</strong>bido a que los nuevos asentamientos aún no<br />
Muchas <strong>de</strong> los <strong>de</strong>splazados durante la<br />
violencia se asentaron permanentemente<br />
en otros países o regiones; en otros casos,<br />
retornaron a su lugar <strong>de</strong> origen o a un<br />
nuevo asentamiento<br />
75
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
logran la sostenibilidad suficiente para retener<br />
la población reasentada en ellas.<br />
En <strong>Guatemala</strong> se registra actualmente una<br />
consi<strong>de</strong>rable migración <strong>de</strong>s<strong>de</strong> y hacia zonas<br />
rurales, lo que evi<strong>de</strong>ncia la dinámica campesina<br />
<strong>de</strong> migración por acceso a la tierra: el<br />
<strong>de</strong>stino <strong>de</strong> los migrantes es el norte <strong>de</strong>l país,<br />
particularmente Petén y Alta Verapaz, relacionándose<br />
fundamentalmente con la expansión<br />
<strong>de</strong> la frontera agrícola (PNUD, 1999:<br />
133).<br />
Los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> San Marcos, Sololá y<br />
Huehuetenango ejercen mayor atracción sobre<br />
los migrantes rurales que <strong>Guatemala</strong>, Escuintla<br />
e Izabal, como pue<strong>de</strong> advertirse en el siguiente<br />
cuadro<br />
Cuadro 9. Tasa <strong>de</strong> crecimiento <strong>de</strong>partamental, <strong>de</strong>nsidad y<br />
porcentaje <strong>de</strong> migrantes en resi<strong>de</strong>ncia 1973-1994<br />
Departamento<br />
Tasa <strong>de</strong> crecimiento<br />
1973-1994<br />
Migrantes en<br />
resi<strong>de</strong>ncia<br />
Densidad<br />
(Hab./km 2 )<br />
Totonicapán 63 2 257<br />
Sololá 75 5 209<br />
Alta Verapaz 93 14 63<br />
El Quiché 47 7 52<br />
Chimaltenango 62 9 159<br />
Huehuetenango 72 6 86<br />
Quetzaltenango 61 12 258<br />
Suchitepéquez 52 17 122<br />
Baja Verapaz 45 9 50<br />
San Marcos 75 8 170<br />
Sacatepéquez 81 18 389<br />
Jalapa 67 8 96<br />
Retalhuleu 48 18 102<br />
Chiquimula 46 9 97<br />
Petén 251 46 6<br />
Izabal 49 29 28<br />
<strong>Guatemala</strong> 64 67 853<br />
Escuintla 40 27 88<br />
Jutiapa 32 9 96<br />
Zacapa 48 13 58<br />
Santa Rosa 39 14 84<br />
El Progreso 48 14 56<br />
Total 62 25 77<br />
Fuente: Programa <strong>de</strong> las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1999: <strong>Guatemala</strong>. El rostro rural <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano. Edición 1999, p. 133.<br />
76
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Otra característica <strong>de</strong> las corrientes migratorias<br />
guatemaltecas es el crecimiento <strong>de</strong> población<br />
en la periferia rural <strong>de</strong> los cascos urbanos, especialmente<br />
en Quetzaltenango, Totonicapán,<br />
Antigua, Salamá (Baja Verapaz), Puertos Barrios<br />
(Izabal); pareciera ser que los migrantes<br />
hacia centros urbanos buscan asentamiento en<br />
las al<strong>de</strong>as limítrofes rurales.<br />
No se tienen datos <strong>de</strong> la emigración <strong>de</strong> los<br />
guatemaltecos hacia Estados Unidos; se calcula<br />
entre 200 mil y un millón, entre resi<strong>de</strong>ntes legales<br />
permanentes, en trámite, con permisos<br />
<strong>de</strong> trabajo temporales e indocumentados.<br />
Según el servicio <strong>de</strong> Inmigración y Naturalización<br />
<strong>de</strong> Estados Unidos, hasta octubre <strong>de</strong> 1996<br />
los guatemaltecos ‘ilegales’ residiendo en<br />
Estados Unidos eran alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 165,000,<br />
siendo <strong>Guatemala</strong> el tercer país latinoamericano<br />
en cuanto al número <strong>de</strong> indocumentados en<br />
ese país (PNUD, 1999:137).<br />
El mayor número <strong>de</strong> guatemaltecos admitidos<br />
legalmente vive en el estado <strong>de</strong> California<br />
(64%), Nueva York (12%), Illinois (7%), Florida<br />
(5%), Texas (4%), Georgia (3%) y Oregon (2%)<br />
(PNUD, 2000: 171)<br />
Los guatemaltecos migrantes <strong>de</strong> California<br />
envían un 60% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> las remesas, los <strong>de</strong><br />
Illinois, un 9%, Texas y Florida, 5%. Por ejemplo,<br />
en la región Q’anjob’al, las remesas oscilan<br />
entre US$125 y US$300. Los ahorros se <strong>de</strong>stinan<br />
a comprar terrenos. En San Marcos y Huehuetenango<br />
los hombres viajan solos, y sus<br />
esposas <strong>de</strong>stinan el dinero recibido a sobrevivir;<br />
cuando pue<strong>de</strong>n ahorrar, las mujeres contratan<br />
mano <strong>de</strong> obra para sus parcelas, arreglan o amplían<br />
las casas, o instalan negocios pequeños,<br />
como tiendas y molinos <strong>de</strong> nixtamal. En 1998,<br />
las remesas familiares sumaron US$493<br />
millones, superior en un 25% a los ingresos por<br />
turismo. (PNUD, 1999:137).<br />
En cuanto a la emigración por razones económicas<br />
que se registra en el país, en 1992 se<br />
calculó que <strong>de</strong> los 800,000 trabajadores registrados,<br />
12.5% eran permanentes y el 87.5% eran<br />
temporales, abarcando a cerca <strong>de</strong>l 36% <strong>de</strong> la<br />
población campesina total <strong>de</strong>l país. Para 1999<br />
se estimó que había 250,000 trabajadores<br />
agrícolas emigrantes proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los<br />
siguientes <strong>de</strong>partamentos: El Quiché, con<br />
69.6%, Baja Verapaz con el 9.7%, y Chimaltenango,<br />
Sacatepéquez, Suchitepéquez, Totonicapán,<br />
San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango,<br />
con cifras que varían entre el 3 y el<br />
1.3% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> los emigrantes. Según las<br />
cifras <strong>de</strong>l IGSS y el Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />
y Asistencia Social, el 98% <strong>de</strong> los trabajadores<br />
agrícolas migrantes eran indígenas; <strong>de</strong> ellos, el<br />
59% eran hombres y el 41% mujeres. Se sabe<br />
que las mujeres y los niños trabajan en la zafra<br />
<strong>de</strong> azúcar y en la cosecha <strong>de</strong>l café, aunque no<br />
existen cifras confiables. En la mayoría <strong>de</strong> los<br />
hogares pobres, la familia completa emigra<br />
cuando se acaban las reservas <strong>de</strong> maíz y frijol.<br />
Este esquema tiene repercusiones graves en la<br />
educación <strong>de</strong> los niños, provoca <strong>de</strong>sintegración<br />
familiar y sobrecarga <strong>de</strong> trabajo y responsabilida<strong>de</strong>s<br />
para las mujeres(PNUD, 2000: 165).<br />
La migración estacional ha sido una constante<br />
en la historia <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas,<br />
que estuvieron obligadas a <strong>de</strong>splazarse hacia<br />
la Costa Sur y Bocacosta para trabajar en las<br />
fincas, en un esquema <strong>de</strong> relación entre los<br />
contratistas y enganchadores y los campesinos<br />
minifundistas, obligados a ven<strong>de</strong>r su fuerza <strong>de</strong><br />
trabajo mientras esperan la producción <strong>de</strong> sus<br />
parcelas. Este esquema fue complementario y<br />
estable como patrón <strong>de</strong> relación laboral <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
los años 60; actualmente, constituye aún una<br />
estrategia <strong>de</strong> sobrevivencia <strong>de</strong> los campesinos<br />
pobres.<br />
Durante la década <strong>de</strong> l990, unas 90,000 personas<br />
emigraron documentadas y temporalmente<br />
al sur <strong>de</strong> México, a trabajar en las fincas;<br />
este movimiento es similar al que se registra<br />
en respuesta a las labores agrícolas estacionales<br />
<strong>de</strong> las fincas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, sobre todo las<br />
relacionadas con la producción cafetalera, tanto<br />
en <strong>Guatemala</strong> como en México, en períodos<br />
que abarcan <strong>de</strong> 15 días a tres meses. Estos<br />
trabajadores proce<strong>de</strong>n mayoritariamente <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>partamentos fronterizos, como se pue<strong>de</strong><br />
apreciar en el siguiente cuadro:<br />
77
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 10. Origen <strong>de</strong> los trabajadores agrícolas migrantes en<br />
México (en número <strong>de</strong> trabajadores) 1992<br />
Departamento<br />
Trabajadores<br />
San Marcos 48,571<br />
Huehuetenango 12,482<br />
Quetzaltenango 12,068<br />
Retalhuleu 4,513<br />
Escuintla 3,588<br />
Quiché 1,611<br />
Totonicapán 587<br />
Jalapa 84<br />
Total 87,087<br />
Fuente: PNUD, 1999: <strong>Guatemala</strong>: el rostro rural <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano, Edición<br />
1999, p. 135<br />
Comunida<strong>de</strong>s Mayas en Estados Unidos:<br />
“Aunque ni el censo <strong>de</strong> los EE.UU. ni las<br />
autorida<strong>de</strong>s migratorias proveen información<br />
estadística <strong>de</strong>tallada sobre los grupos étnicos<br />
que componen la población guatemalteca en<br />
Estados Unidos, entre aquellos <strong>de</strong> los cuales<br />
se tiene referencia…se encuentran los que<br />
provienen <strong>de</strong> Jacaltenango, San Miguel Acatán<br />
y Soloma en Huehuetenango, así como personas<br />
que hablan mam, k’iche’, awakateko y<br />
q’anjob’al. Comunida<strong>de</strong>s enteras <strong>de</strong> indígenas<br />
guatemaltecos fueron a los EE.UU. <strong>de</strong> manera<br />
colectiva y continúan viviendo <strong>de</strong> la misma<br />
forma en ‘comunida<strong>de</strong>s hijas’.” (PNUD,<br />
1999:137)<br />
Otra corriente migratoria <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>ración<br />
se da hacia Sacatepéquez, cercano al área<br />
metropolitana <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> y a la ciudad<br />
<strong>de</strong> Antigua. Aparentemente, los migrantes<br />
<strong>de</strong> la capital hacia las áreas rurales han<br />
comenzado a asentarse en este <strong>de</strong>partamento,<br />
convirtiendo a las al<strong>de</strong>as indígenas en<br />
‘migrantes pasivos’:<br />
“De los hogares que actualmente resi<strong>de</strong>n en<br />
La Brigada, colonia popular <strong>de</strong> la zona 7 <strong>de</strong><br />
Mixco, en el área metropolitana <strong>de</strong> la ciudad<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, se distinguen “aquellos<br />
pobladores indígenas originarios <strong>de</strong>l área, que<br />
llegaron a ella cuando era una al<strong>de</strong>a. Esta<br />
gente y sus <strong>de</strong>scendientes vieron cómo su<br />
territorio era invadido por la ciudad en el<br />
proceso <strong>de</strong> metropolización, y pasaron <strong>de</strong> ser<br />
habitantes <strong>de</strong> un núcleo rural a habitantes <strong>de</strong><br />
la capital, sin moverse <strong>de</strong> su lugar. Por ello les<br />
<strong>de</strong>nominaremos ‘migrantes pasivos’…<br />
Los hogares pasivos se formaron todos en la<br />
colonia, puesto que uno <strong>de</strong> los jefes nunca se<br />
movilizó fuera <strong>de</strong> ella. Esta vinculación<br />
espacial se refleja en el hecho <strong>de</strong> que la<br />
mayoría habita en terrenos heredados o<br />
cedidos y por tanto se hallan insertos en re<strong>de</strong>s<br />
familiares resi<strong>de</strong>nciales o, al menos, tienen<br />
parientes residiendo en la colonia…<br />
Pero esta propiedad sobre el terreno no supone<br />
mejores condiciones <strong>de</strong> la vivienda para los<br />
pasivos, siendo similares a las <strong>de</strong> los migrantes:<br />
resi<strong>de</strong>n en covachas que apenas<br />
alcanzan los dos espacios y los servicios<br />
son compartidos…” (Santiago Bastos y<br />
Manuela Camus: Los Mayas <strong>de</strong> la Capital.<br />
Un estudio sobre i<strong>de</strong>ntidad étnica y mundo<br />
urbano, FLACSO <strong>Guatemala</strong>, 1995, p. 33-35).<br />
78
ECONOMÍA<br />
LAS REGIONES AGRO-ECOLÓGICAS DE GUATEMALA<br />
A pesar <strong>de</strong> su extensión pequeña, <strong>Guatemala</strong><br />
cuenta con una diversidad <strong>de</strong> climas y regiones;<br />
esta variedad hace posible la existencia <strong>de</strong><br />
distintos productos a lo largo <strong>de</strong>l año.<br />
Más <strong>de</strong> la mitad <strong>de</strong>l territorio está constituido<br />
por montañas; la Sierra Madre se divi<strong>de</strong> en dos<br />
ramales, uno <strong>de</strong> los cuales es llamado Sierra<br />
<strong>de</strong> los Cuchumatanes, que constituye la mayor<br />
elevación maciza <strong>de</strong> América Central y el otro,<br />
Sierra Madre. La parte central <strong>de</strong> la Sierra<br />
Madre tiene planicies altas, <strong>de</strong> allí <strong>de</strong>riva la<br />
<strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> la región, conocida como<br />
Altiplano. Des<strong>de</strong> la frontera con México y hasta<br />
El Salvador, se localizan 33 volcanes, con elevaciones<br />
<strong>de</strong> hasta 4,000 metros. El mapa 3<br />
muestra gráficamente la localización <strong>de</strong> estas<br />
regiones.<br />
Mapa 4: Las regiones agro-ecológicas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
MAPA DE REGIONES<br />
REGION<br />
PORCENTAJE<br />
DE AREA<br />
A. Region <strong>de</strong>l Norte 33%<br />
B.Altiplano 26%<br />
C. Region <strong>de</strong> las Verapaces 12%<br />
D. Costa Norte 6%<br />
E. Region <strong>de</strong>l Oriente 10%<br />
F. Boca Costa 4%<br />
G.Costa Sur 9%<br />
79
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 11: Las regiones<br />
agro-ecológicas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
Región<br />
Características<br />
Producción<br />
Costa Sur<br />
Boca Costa<br />
Altiplano<br />
Las Verapaces<br />
Oriente<br />
Costa Norte<br />
Norte<br />
Franja <strong>de</strong> tierra plana, con 20 a 40 Km. <strong>de</strong> ancho, que se<br />
extien<strong>de</strong> a lo largo <strong>de</strong>l litoral <strong>de</strong>l Océano Pacífico. Baja<br />
altitud, temperatura superior a los 18º C, lluvias durante<br />
siete meses y suelos <strong>de</strong> primera calidad; la atraviesan una<br />
gran cantidad <strong>de</strong> ríos.<br />
Se extien<strong>de</strong> <strong>de</strong> occi<strong>de</strong>nte a oriente, en las partes bajas <strong>de</strong><br />
la Sierra Madre, entre los 500 y 1500 metros sobre el<br />
nivel <strong>de</strong>l mar. Clima templado y lluvioso.<br />
Región ubicada entre la Sierra Madre, la Sierra <strong>de</strong>l<br />
Chuacús y los Cuchumatanes. Tierras francas y<br />
arenosas, con gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sniveles y pendientes. Tierra<br />
inapropiada para la agricultura, muy susceptible a la<br />
erosión.<br />
Región <strong>de</strong> clima templado y húmedo, con importantes<br />
recursos minerales, especialmente hidrocarburos.<br />
Región con clima cálido y seco; en algunos lugares sus<br />
suelos son <strong>de</strong>sérticos.<br />
Suelos y clima semejantes a los <strong>de</strong> la Costa Sur, bien<br />
dotados para la producción agrícola. En la región hay<br />
níquel, hierro y carbón.<br />
Clima cálido y húmedo; región boscosa y selvática en<br />
una parte, y con gran<strong>de</strong>s sabanas impropias para la<br />
agricultura<br />
Plantaciones <strong>de</strong> algodón, caña <strong>de</strong> azúcar, citronela y<br />
frutas tropicales; haciendas gana<strong>de</strong>ras y fincas<br />
productoras <strong>de</strong> ajonjolí, maíz, caña <strong>de</strong> azúcar, hule.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> las labores agrícolas se realizan<br />
con jornaleros migrantes <strong>de</strong>l Altiplano.<br />
Tierras óptimas para el cultivo <strong>de</strong>l café, el cardamomo<br />
y el hule, principales productos <strong>de</strong> exportación. La<br />
mayoría <strong>de</strong> la producción se realiza en gran<strong>de</strong>s fincas.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> las labores agrícolas se realizan con<br />
jornaleros migrantes <strong>de</strong>l Altiplano.<br />
Terreno quebrado, con bosques. Se siembran granos<br />
básicos, hortalizas y cultivos no tradicionales, en<br />
minifundios familiares. Se encuentra aquí la mayoría <strong>de</strong><br />
los bosques comunales.<br />
Maíz, café y cardamomo: algunas hortalizas y cultivos<br />
no tradicionales, tanto en minifundios familiares como<br />
en gran<strong>de</strong>s fincas.<br />
Granos básicos, tabaco, verduras, sandía, melón, en<br />
fincas <strong>de</strong> pequeños propietarios.<br />
Banano, en gran<strong>de</strong>s fincas operadas por compañías<br />
trasnacionales.<br />
Granos básicos, ma<strong>de</strong>ra, petróleo.<br />
Fuente: ENFOPRENSA: Geografía elemental <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, s/f. p. 14<br />
RECURSOS NATURALES Y<br />
MEDIO AMBIENTE<br />
Como pue<strong>de</strong> advertirse en el cuadro anterior,<br />
<strong>Guatemala</strong> cuenta con recursos naturales ricos<br />
y variados. Sin embargo, enfrenta el <strong>de</strong>safío <strong>de</strong><br />
garantizar un a<strong>de</strong>cuado uso <strong>de</strong> los mismos,<br />
frente a la presión <strong>de</strong>mográfica, la ampliación<br />
<strong>de</strong> la frontera agrícola originada por la concentración<br />
<strong>de</strong> tierras, y la <strong>de</strong>bilidad institucional<br />
<strong>de</strong> las instancias y mecanismos diseñados para<br />
su disfrute y preservación.<br />
En cuanto al uso y manejo <strong>de</strong> los recursos naturales,<br />
en <strong>Guatemala</strong> se ha <strong>de</strong>sarrollado legislación<br />
que permite al Estado intervenir en el<br />
cuidado y conservación <strong>de</strong> los mismos. El país<br />
tiene actualmente 124 áreas protegidas <strong>de</strong>claradas,<br />
99 <strong>de</strong> las cuales tienen asignado un<br />
administrador, mientras que solamente 10 tienen<br />
registrados planes <strong>de</strong> manejo o planes maestros;<br />
el resto se administran sin estos instrumentos.<br />
Estas áreas se conservan y administran<br />
a partir <strong>de</strong> la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> una amplia gama<br />
<strong>de</strong> esfuerzos institucionales <strong>de</strong>sarrollados con<br />
ese fin, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la presencia y participación<br />
<strong>de</strong> Organizaciones No Gubernamentales.<br />
80
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Así, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las instituciones listadas<br />
en el cuadro 12, se hacen cargo <strong>de</strong> tareas <strong>de</strong><br />
control, manejo, conservación, regulación<br />
y/o uso <strong>de</strong> recursos naturales la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Recursos Hidráulicos, las alcaldías municipales,<br />
el Consejo Nacional <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Urbano, el Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública, los<br />
Consejos Regionales <strong>de</strong> Desarrollo Urbano,<br />
los Consejos Departamentales <strong>de</strong> Desarrollo,<br />
el Ministerio <strong>de</strong> Defensa, el Ministerio <strong>de</strong> Gobernación,<br />
las Autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Lago <strong>de</strong> Amatitlán<br />
y Atitlán, el Instituto Nacional <strong>de</strong> Transformación<br />
Agraria, las Corporaciones Municipales,<br />
el Comité Coordinador <strong>de</strong> la Reserva<br />
<strong>de</strong> la Biosfera Maya, el Comité <strong>de</strong>l Lago <strong>de</strong><br />
Amatitlán, la Dirección General <strong>de</strong> Pesca, la<br />
Oficina <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Reservas Territoriales,<br />
la Procuraduría General <strong>de</strong> la Nación para<br />
la Protección <strong>de</strong>l Medio Ambiente, el Ministerio<br />
Público y las Alcaldías Auxiliares.<br />
A<strong>de</strong>más, existen dos regímenes <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong><br />
los recursos naturales: el estatal y el que se<br />
<strong>de</strong>riva <strong>de</strong> las normas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho indígena. Es<br />
común que se generen conflictos provocados<br />
por las <strong>de</strong>cisiones y regulaciones generadas en<br />
cada uno <strong>de</strong> ellos.<br />
Dentro <strong>de</strong>l manejo <strong>de</strong> los recursos naturales<br />
encabezado por el gobierno guatemalteco,<br />
sobresalen los siguientes rubros:<br />
1. Extracción <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, que es realizado<br />
por aserra<strong>de</strong>ros, muchos <strong>de</strong> los cuales la<br />
exportan ilegalmente, y por los pequeños<br />
campesinos <strong>de</strong>l Altiplano, si bien éstos<br />
últimos cumplen regulaciones comunitarias<br />
que los obligan a conservar el<br />
bosque.<br />
2. Activida<strong>de</strong>s mineras, que aportaron el<br />
0.6% <strong>de</strong>l PIB en 1998, y que se realizan en<br />
A<strong>de</strong>más, existen dos regímenes <strong>de</strong><br />
manejo <strong>de</strong> los recursos naturales: el<br />
estatal y el que se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> las<br />
normas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho indígena. Es<br />
común que se generen conflictos<br />
provocados por las <strong>de</strong>cisiones y<br />
regulaciones generadas en cada<br />
uno <strong>de</strong> ellos<br />
todo el país. Actualmente, la mayoría <strong>de</strong><br />
las activida<strong>de</strong>s son <strong>de</strong> exploración minera,<br />
y constituye una fuente potencial <strong>de</strong><br />
conflictos, ya que la Ley <strong>de</strong> Minería<br />
establece que los estudios <strong>de</strong> impacto<br />
ambiental <strong>de</strong>ben ser resueltos en 30 días<br />
y para que aprueben las medidas <strong>de</strong><br />
mitigación ambiental propuestas por los<br />
concesionarios; no existe una normativa<br />
relativa a la <strong>de</strong>scarga proveniente <strong>de</strong><br />
operaciones mineras, y no se han emitido<br />
las normas para los reglamentos <strong>de</strong><br />
seguridad <strong>de</strong> las operaciones mineras<br />
(PNUD, 1999: 179-180).<br />
3. Extracción <strong>de</strong> petróleo, que se realiza en<br />
las zonas <strong>de</strong> la Reserva <strong>de</strong> la Biosfera Maya,<br />
y que presenta conflictos <strong>de</strong> interés por el<br />
daño ambiental que provoca esta<br />
actividad.<br />
4. El manejo <strong>de</strong>l agua, que en <strong>Guatemala</strong><br />
es usado <strong>de</strong> manera dispersa y que<br />
abastece <strong>de</strong>ficientemente a las localida<strong>de</strong>s,<br />
a pesar <strong>de</strong> contar con los recursos<br />
hídricos renovables mayores <strong>de</strong> Centroamérica.<br />
81
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 12: Principales instituciones encargadas <strong>de</strong> velar por el uso,<br />
conservación y manejo <strong>de</strong> los recursos naturales<br />
Entidad Responsabilidad Activida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>srrolla Atribuciones<br />
Consejo Nacional <strong>de</strong><br />
Áreas Protegidas<br />
(CONAP)<br />
Velar por la administración<br />
<strong>de</strong> las áreas protegidas<br />
<strong>de</strong>claradas<br />
Tiene a su cargo el 78% <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> los<br />
terrenos <strong>de</strong>clarados como áreas<br />
protegidas, 60% <strong>de</strong> las cuales tienen<br />
planes <strong>de</strong> manejo; Defensores <strong>de</strong> la<br />
Naturaleza, una ONG, administra el 10%,<br />
y todas estas áreas cuentan con planes<br />
maestros, y el Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Conservacionistas (CECON) <strong>de</strong> la<br />
Universidad <strong>de</strong> San Carlos administra<br />
los biotopos, que representan el 5% <strong>de</strong><br />
las áreas protegidas.<br />
Flora y Fauna<br />
Servicios ambientales<br />
Administración <strong>de</strong> Recursos<br />
Asesoría al Gobierno<br />
Control <strong>de</strong> recursos y ambiente<br />
Coordinación Interinstitucional<br />
Educación e investigación<br />
Manejo <strong>de</strong> recursos<br />
Planificación <strong>de</strong> recursos<br />
Desarrollo <strong>de</strong> políticas<br />
Comisión Nacional <strong>de</strong>l<br />
Medio Ambiente<br />
Velar por el cumplimiento <strong>de</strong><br />
las leyes ambientales,<br />
asegurando un ambiente<br />
saludable<br />
Estudios <strong>de</strong> impacto ambiental y emisión<br />
<strong>de</strong> autorizaciones para proyectos, <strong>de</strong><br />
conformidad con la Ley <strong>de</strong>l Medio<br />
Ambiente<br />
Aguas<br />
Suelos<br />
Aire y Atmósfera<br />
Salud y seguridad humanas<br />
Servicios ambientales<br />
Administración <strong>de</strong> recursos<br />
Control <strong>de</strong> recursos y ambiente<br />
Coordinación interinstitucional<br />
Educación e investigación<br />
Planificación <strong>de</strong> recursos<br />
Desarrollo <strong>de</strong> políticas<br />
Instituto Nacional <strong>de</strong><br />
Bosques<br />
Proteger y regular el uso<br />
sostenible <strong>de</strong> los recursos<br />
forestales ma<strong>de</strong>rables<br />
Protección <strong>de</strong> bosques, emisión <strong>de</strong><br />
permisos <strong>de</strong> corte, regulación <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> extracción <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra,<br />
reforestación y planes <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> los<br />
bosques<br />
Flora y fauna<br />
Servicios ambientales<br />
Control <strong>de</strong> recursos y ambiente<br />
Coordinación interinstitucional<br />
Educación e investigación<br />
Planificación <strong>de</strong> recursos<br />
Desarrollo <strong>de</strong> políticas<br />
Acciones <strong>de</strong> promoción y apoyo<br />
Coordinadora Nacional <strong>de</strong><br />
Diversidad Biológica<br />
(CONADIBIO)<br />
Desarrollo <strong>de</strong> la estrategia y<br />
plan <strong>de</strong> acción para la<br />
diversidad nacional, facilitando<br />
la coordinación <strong>de</strong> las<br />
instancias gubernamentales y<br />
no gubernamentales que<br />
trabajan en medio ambiente<br />
Creada en junio <strong>de</strong> 1998, ha elaborado,<br />
consultando con distintos actores<br />
nacionales e instituciones, la Estrategia<br />
Nacional para la Conservación y Uso<br />
Sostenible <strong>de</strong> la Biodiversidad<br />
Coordinación Interinstitucional<br />
Asesoría al Gobierno<br />
Educación e Investigación<br />
Desarrollo <strong>de</strong> políticas<br />
Divulgación<br />
Ministerio <strong>de</strong> Agricultura,<br />
Gana<strong>de</strong>ría y Alimentación<br />
Fomento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />
Cuenta con una unidad <strong>de</strong> control<br />
ambiental.<br />
Flora y Fauna<br />
Servicios ambientales<br />
Control <strong>de</strong> recursos y ambiente<br />
Ministerio <strong>de</strong> Energía y<br />
Minas<br />
Fomento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />
mineras<br />
Cuenta con una unidad <strong>de</strong> control<br />
ambiental<br />
Control <strong>de</strong> recursos y medio<br />
ambiente<br />
Centro <strong>de</strong> estudios<br />
Conservacionistas-USAC<br />
Administración <strong>de</strong> los biotopos<br />
y estudios e investigaciones<br />
relacionados con la<br />
conservación <strong>de</strong> los recursos<br />
Está a cargo <strong>de</strong> la administración <strong>de</strong> los<br />
biotopos (5% <strong>de</strong> las áreas protegidas<br />
Flora y fauna<br />
Servicios ambientales<br />
Administración <strong>de</strong> recursos<br />
Educación e investigación<br />
Manejo <strong>de</strong> recursos<br />
Desarrollo <strong>de</strong> políticas<br />
Fuente: Elaboración propia con base en PNUD: <strong>Guatemala</strong>: el rostro rural <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano. Edición 1999. Magna Terra Editores, <strong>Guatemala</strong>, 1999, pag. 173-176<br />
82
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
En cuanto a los recursos forestales, las regiones<br />
administrativas con mayor cantidad <strong>de</strong> bosques<br />
son la Región VIII (Petén) y la Región II (Alta Verapaz,<br />
Baja Verapaz y El Quiché; ver cuadro 13).<br />
Asimismo, las regiones con mayor superficie<br />
<strong>de</strong> bosque comunal son la Región VI (Quetzaltenango,<br />
San Marcos y Sololá, que concentran<br />
al 22.5% <strong>de</strong> la población indígena <strong>de</strong>l país); la<br />
Región IV (Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa) y la<br />
región VII (Huehuetenango y Totonicapán, con<br />
el 19% <strong>de</strong> población indígena <strong>de</strong>l país).<br />
A pesar <strong>de</strong> todos los esfuerzos, se estima que<br />
anualmente se <strong>de</strong>forestan 100,000 hectáreas<br />
<strong>de</strong> bosques (PNUD, 1999:189).<br />
El área con la mayor tasa <strong>de</strong> <strong>de</strong>forestación es<br />
el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, seguido por los<br />
<strong>de</strong>partamentos con menor población indígena,<br />
aunque El Petén y Alta Verapaz resienten actualmente<br />
el impacto <strong>de</strong> las recientes migraciones.<br />
Igualmente, los bosques comunales <strong>de</strong> la región<br />
<strong>de</strong>l altiplano son los mejor conservados, a pesar<br />
<strong>de</strong> que la concentración <strong>de</strong> población y las<br />
activida<strong>de</strong>s económicas implican una presión<br />
mayor que en otras áreas. Sin embargo, como<br />
un elemento central <strong>de</strong> la política <strong>de</strong> conservación<br />
comunitaria <strong>de</strong>staca el <strong>de</strong>recho indígena<br />
y las autorida<strong>de</strong>s comunales, que, a pesar <strong>de</strong><br />
la inexistencia <strong>de</strong> regulaciones jurídicas reconocidas<br />
por el Estado, han mantenido estable<br />
la frontera agrícola, y han comprometido su<br />
esfuerzo con el manejo a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> los bosques,<br />
en aras <strong>de</strong> la conservación <strong>de</strong> las fuentes<br />
<strong>de</strong> agua. El caso más estudiado es el <strong>de</strong> los<br />
bosques comunales <strong>de</strong> Totonicapán, don<strong>de</strong> la<br />
persistencia <strong>de</strong> la organización tradicional<br />
basada en los linajes se ha convertido en una<br />
garantía para la conservación <strong>de</strong>l bosque.<br />
En la cosmovisión indígena, la relación con<br />
los recursos naturales es entendida a partir<br />
<strong>de</strong> una ética <strong>de</strong> manejo mo<strong>de</strong>rado y convivencia<br />
armónica con la Madre Naturaleza, asociada<br />
al culto a la Madre Tierra, y a la presencia <strong>de</strong><br />
Espíritus o divinida<strong>de</strong>s que protegen y cuidan<br />
los recursos disponibles, conocidos como<br />
Dueños <strong>de</strong> la Montaña: Flora, fauna, agua,<br />
viento, nubes, lluvia, relámpagos, huracanes,<br />
minerales, cuevas, manantiales, siguanes,<br />
volcanes, montañas y otros elementos presentes<br />
en la Naturaleza configuran expresiones<br />
particulares <strong>de</strong> fuerzas o divinida<strong>de</strong>s, a las cuales<br />
se rin<strong>de</strong> culto y veneración. Las activida<strong>de</strong>s<br />
humanas relacionadas con el uso y disfrute<br />
<strong>de</strong> los recursos necesarios para la vida se<br />
rigen por normas <strong>de</strong> culto ritual (petición <strong>de</strong><br />
dones, perdón por los daños causados a la<br />
Naturaleza) que fortalecen la ética <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>ración<br />
y el principio <strong>de</strong> que no son bienes<br />
susceptibles <strong>de</strong> comercialización indiscriminada.<br />
Esta cosmovisión es el sostén <strong>de</strong>l<br />
manejo tradicional a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> los bosques<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
Sin embargo, las condiciones <strong>de</strong> ampliación<br />
<strong>de</strong> la frontera agrícola para los campesinos<br />
que se asientan en tierras baldías les compelen<br />
a <strong>de</strong>finirlos como “áreas <strong>de</strong> aprovechamiento”<br />
que implican su <strong>de</strong>forestación y <strong>de</strong>gradación.<br />
Asimismo, un problema que se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> las<br />
migraciones en busca <strong>de</strong> tierra es la imposibilidad<br />
<strong>de</strong> apropiarse rápidamente <strong>de</strong> los<br />
conocimientos tecnológicos necesarios para<br />
manejar entornos agro-ecológicos distintos a<br />
aquellos en los cuales nacieron los emigrantes,<br />
que aplican lógicas que han recibido <strong>de</strong> sus<br />
antepasados, como suce<strong>de</strong> con los migrantes<br />
Q’eqchi’ que se han asentado en Petén, en<br />
comparación con los Itza’, que son pobladores<br />
ancestrales en ese mismo <strong>de</strong>partamento.<br />
TENENCIA DE LA TIERRA<br />
El acceso a la tierra conforma uno <strong>de</strong> los problemas<br />
centrales <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, que es objeto<br />
<strong>de</strong> la atención <strong>de</strong> todos los gobiernos, pero que<br />
no ha recibido un tratamiento integral. La<br />
característica principal es la concentración en<br />
pocas manos, que aunado con el predominio<br />
<strong>de</strong> la agricultura como actividad generadora <strong>de</strong><br />
ingresos, inci<strong>de</strong> <strong>de</strong> manera <strong>de</strong>cisiva en los<br />
niveles <strong>de</strong> pobreza. Dentro <strong>de</strong> esta problemática,<br />
resalta como característica principal la<br />
inseguridad jurídica en la tenencia, fuente <strong>de</strong><br />
altos niveles <strong>de</strong> conflictividad.<br />
83
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 13: Cobertura Forestal <strong>de</strong> tierras comunales,<br />
por <strong>de</strong>partamento (en kilómetros cuadrados y porcentajes) 1998<br />
Departamento Cobertura Tierras comunales con bosque<br />
forestal Km 2 %<br />
75% a 100% indígena 5,690 743.1 13.1<br />
50% a 74.9% indígena 3,912 674.8 17.2<br />
25% a 49.9% indígena 20,627 505.3 2.4<br />
0% a 24.9% indígena 3,422 132.6 3.9<br />
<strong>Guatemala</strong> 251 0.7 0.3<br />
Totonicapán 322 76.3 23.7<br />
Sololá 158 101 64.0<br />
Alta Verapaz 1,943 252.2 13.0<br />
El Quiché 3,267 313.5 9.6<br />
Chimaltenango 552 31.4 5.7<br />
Huehuetenango 1,919 337.0 17.6<br />
Quetzaltenango 327 177.1 54.2<br />
Suchitepéquez 142 0.2 0.1<br />
Baja Verapaz 972 129.1 13.3<br />
San Marcos 515 10.8 2.1<br />
Sacatepéquez 100 7.3 7.3<br />
Jalapa 197 49.2 25.0<br />
Retalhuleu 67 0.5 0.7<br />
Chiquimula 208 24.9 12.0<br />
Petén 19,540 412.6 2.1<br />
Izabal 2,253 18.3 0.8<br />
Escuintla 181 0.1 0.1<br />
Jutiapa 55 14.8 26.9<br />
Zacapa 461 56.4 12.2<br />
Santa Rosa 210 26.6 12.7<br />
El Progreso 262 16.4 6.3<br />
TOTAL 33,902 2,056.5 6.1<br />
Fuente: PNUD, 1999, página 177<br />
En cuanto a las activida<strong>de</strong>s agrícolas,<br />
los productores fueron clasificados por<br />
el Ministerio <strong>de</strong> Agricultura y Gana<strong>de</strong>ría<br />
(MAGA), atendiendo a la relación entre<br />
tierra y producción, como se muestra en el<br />
cuadro 14.<br />
84
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 14: Tipo <strong>de</strong> productores en relación a los<br />
recursos que obtienen <strong>de</strong> la agricultura<br />
Tipo <strong>de</strong><br />
productores<br />
Definición<br />
% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong><br />
productores<br />
% <strong>de</strong> la tierra<br />
agrícola<br />
Productores en<br />
infra-subsistencia<br />
No obtienen <strong>de</strong> la parcela lo mínimo para subsistir; aseguran los<br />
alimentos para una parte <strong>de</strong>l año y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los ingresos<br />
como asalariados en la Costa o en México, así como <strong>de</strong> la<br />
producción <strong>de</strong>l traspatio. Muchos <strong>de</strong> ellos no tienen tierra.<br />
37<br />
3<br />
Productores <strong>de</strong><br />
subsistencia<br />
Depen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s agrícolas para su subsistencia, en<br />
dos grupos: los que siembran granos básicos y los que<br />
siembran hortalizas, cultivos no tradicionales <strong>de</strong> exportación o<br />
café. No logran acumular capital, y se ligan a activida<strong>de</strong>s<br />
artesanales, comerciales y <strong>de</strong> explotación forestal.<br />
59<br />
17<br />
Productores con<br />
exce<strong>de</strong>ntes<br />
Dedican más <strong>de</strong> la mitad <strong>de</strong> su producción a la venta,<br />
capitalizando empresas familiares; están vinculados a la<br />
comercialización <strong>de</strong> productos agrícolas, como café y hortalizas,<br />
y generalmente poseen medios <strong>de</strong> transporte.<br />
3.85<br />
10<br />
Productores<br />
comerciales<br />
Poseen tierras en extensiones mayores a una caballería y capital;<br />
generalmente son productores <strong>de</strong> café, ganado, fincas forestales<br />
y frutales, ligados a la vida urbana, y con inversiones<br />
comerciales y financieras.<br />
0.15<br />
70<br />
Fuente: <strong>Guatemala</strong>: Manejo Integrado <strong>de</strong> los Recursos Naturales en el Altiplano Occi<strong>de</strong>ntal – Evaluación socioetnográfica. Informe final <strong>de</strong>l estudio, p. 17<br />
Como pue<strong>de</strong> advertirse en el cuadro 14, la tierra<br />
sigue siendo un recurso altamente concentrado.<br />
Los cambios que se han realizado durante los<br />
últimos 50 años han sido mínimos, y han<br />
seguido el siguiente patrón:<br />
• En 1952 se promulgó una Ley <strong>de</strong> Reforma<br />
Agraria, que repartió 615,000 hectáreas <strong>de</strong><br />
tierra privada y 280,000 <strong>de</strong> tierras nacionales<br />
a 138,000 familias campesinas, la<br />
mayoría <strong>de</strong> ellas indígenas.<br />
• En noviembre <strong>de</strong> 1954 el Estado recuperó<br />
las fincas nacionales repartidas y anuló<br />
los efectos <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Reforma Agraria,<br />
revocando la entrega <strong>de</strong> tierras.<br />
• En febrero <strong>de</strong> 1956 se promulgó un estatuto<br />
agrario que estableció una ley<br />
agraria que se basa en el impulso a zonas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo y un mayor gravamen a las<br />
tierras ociosas. Algunas <strong>de</strong> estas medidas<br />
estimularon la ampliación <strong>de</strong> la frontera<br />
agrícola: “Entre 1955 y 1961 se distribuyeron<br />
21,729 títulos <strong>de</strong> propiedad, con una<br />
superficie <strong>de</strong> 210,941 manzanas. En el<br />
mismo período se entregaron 3,831 títulos<br />
<strong>de</strong> propiedad en 18 zonas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
agrario” (PNUD, 2000: 31).<br />
• En 1961 se emitió la Ley <strong>de</strong> Transformación<br />
Agraria y se creo el Instituto Nacional<br />
<strong>de</strong> Transformación Agraria (INTA), que<br />
impulsó la colonización <strong>de</strong> tierras vírgenes<br />
y la distribución <strong>de</strong> las fincas nacionales a<br />
gran<strong>de</strong>s propietarios, impulsando la<br />
agricultura <strong>de</strong> exportación con base en la<br />
gana<strong>de</strong>ría, el algodón y el azúcar. El INTA<br />
se encargó <strong>de</strong>l manejo <strong>de</strong> la cuestión<br />
agraria; particularmente, <strong>de</strong> las tierras<br />
baldías o terrenos nacionales; la expropiación<br />
forzosa <strong>de</strong> la tierra municipal o particular,<br />
especialmente <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong> zonas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo agrario don<strong>de</strong> se<br />
asentaban campesinos sin tierra a los que<br />
se les proporcionaba la misma bajo la<br />
modalidad <strong>de</strong> patrimonio familiar, o bien<br />
<strong>de</strong> patrimonio colectivo agrario.<br />
85
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• Estas últimas medidas tuvieron como<br />
consecuencia: el aumento <strong>de</strong>l empleo<br />
agrícola en épocas <strong>de</strong> cosecha, la expropiación<br />
<strong>de</strong> los campesinos minifundistas<br />
<strong>de</strong> la Boca-costa <strong>de</strong>l Pacífico, disminuyó<br />
el número <strong>de</strong> mozos-colonos y aumentaron<br />
los jornaleros, se favoreció la división<br />
<strong>de</strong> la parcela campesina. Empujó la frontera<br />
agrícola hacia las zonas boscosas<br />
<strong>de</strong>l nor-occi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l país y las migraciones<br />
campesinas hacia El Petén,<br />
propició el surgimiento <strong>de</strong> campesinos<br />
precaristas, en tanto que se fortaleció la<br />
gran propiedad.<br />
Dentro <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> colonización,<br />
se favoreció la migración hacia la<br />
Franja Transversal <strong>de</strong>l Norte, cuyas<br />
tierras fueron distribuidas entre<br />
militares y políticos. Igualmente, se<br />
creo la oficina Fomento y Desarrollo<br />
<strong>de</strong>l Petén, responsable <strong>de</strong> distribuir<br />
gran<strong>de</strong>s extensiones <strong>de</strong> tierra entre<br />
políticos, militares y empresarios<br />
(PNUD, 2000: 30-32)<br />
• Dentro <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> colonización,<br />
se favoreció la migración hacia<br />
la Franja Transversal <strong>de</strong>l Norte, cuyas<br />
tierras fueron distribuidas entre militares<br />
y políticos. Igualmente, se creo<br />
la oficina Fomento y Desarrollo <strong>de</strong>l<br />
Petén, responsable <strong>de</strong> distribuir gran<strong>de</strong>s<br />
extensiones <strong>de</strong> tierra entre políticos,<br />
militares y empresarios (PNUD,<br />
2000: 30-32)<br />
• De 1955 a 1970, la legislación agraria<br />
(Decretos 559 y 1551) propiciaron el<br />
reparto en propiedad <strong>de</strong> 197,301 manzanas<br />
(11,291 expropiadas a particulares<br />
y 186,010 <strong>de</strong> tierras <strong>de</strong>l Estado y municipios),<br />
<strong>de</strong> las que se beneficiaron<br />
10,164 personas. Se iniciaron movimientos<br />
<strong>de</strong> colonización <strong>de</strong> tierras<br />
baldías pertenecientes al Estado. El<br />
Censo <strong>de</strong> 1964, <strong>de</strong>mostró que diez<br />
años <strong>de</strong> colonización habían <strong>de</strong>jado<br />
todavía el 62% <strong>de</strong> la tierra cultivable<br />
en manos <strong>de</strong>l 2.1 % <strong>de</strong> la población.<br />
El <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong>l 72% al 62% en 14 años<br />
(<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Censo <strong>de</strong> 1950) fue un resultado<br />
<strong>de</strong> la venta y repartición política<br />
<strong>de</strong> las plantaciones <strong>de</strong> propiedad<br />
estatal y tierra <strong>de</strong> la United Fruit Company.<br />
El 87% <strong>de</strong> la población aún no<br />
tenía tierra suficiente: la cifra era igual<br />
a la <strong>de</strong> 1950.<br />
• Un elemento que vale la pena resaltar<br />
es el caso <strong>de</strong> los terrenos comunales<br />
(Caz, 1984). En 1927, fueron reducidos<br />
a propiedad privada los terrenos<br />
comunales <strong>de</strong> San Lucas Tolimán y San<br />
Antonio Palopó, Sololá; San Juan<br />
Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa,<br />
Quetzaltenango y Chahal, Alta<br />
Verapaz. A partir <strong>de</strong> 1923, algunas<br />
comunida<strong>de</strong>s indígenas adoptan la<br />
forma <strong>de</strong> asociaciones libres con personalidad<br />
jurídica a efecto <strong>de</strong> proteger<br />
los terrenos comunales.<br />
El informe <strong>de</strong> la Misión <strong>de</strong> las Naciones Unidas<br />
para <strong>Guatemala</strong> (MINUGUA) sobre la situación<br />
<strong>de</strong> los compromisos relativos a la tierra en los<br />
acuerdos <strong>de</strong> paz, observa que “tal como lo ha<br />
expresado el MAGA (Ministerio <strong>de</strong> Agricultura,<br />
Gana<strong>de</strong>ría y Alimentación), la concentración,<br />
en menos <strong>de</strong>l 1% <strong>de</strong> los productores <strong>de</strong> casi el<br />
75% <strong>de</strong> las mejores tierras <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> y; por<br />
el otro lado la explotación por el otro 96% <strong>de</strong><br />
los productores <strong>de</strong> un 20% <strong>de</strong> la tierra configura<br />
una estructura agraria fuertemente polarizada.<br />
Paralelamente, la <strong>de</strong>dicación histórica <strong>de</strong> las<br />
escasas inversiones públicas a las zonas<br />
urbanas <strong>de</strong> mayor concentración y en las áreas<br />
don<strong>de</strong> ha prevalecido la agricultura <strong>de</strong> exportación<br />
contribuye a formar un paisaje don<strong>de</strong><br />
las condiciones para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la mayor<br />
parte <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong>l área rural son<br />
precarias. A ello se suma la escasez <strong>de</strong> empleo<br />
no agrícola, la <strong>de</strong>gradación ambiental y la falta<br />
86
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
<strong>de</strong> acceso a los servicios sociales básicos para<br />
la población rural”. Asimismo, con relación a<br />
los <strong>de</strong>rechos relativos a la tierra <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, “la Misión estima que es urgente:<br />
integrar en una política agraria nacional la<br />
pluriculturalidad; <strong>de</strong>sarrollar normas legales<br />
que faciliten la titulación y administración <strong>de</strong><br />
las tierras <strong>de</strong> acuerdo con la normatividad consuetudinaria<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas,<br />
y normar la titulación <strong>de</strong> tierras municipales<br />
y nacionales con clara vocación comunal. Es<br />
necesario también incorporar a la discusión<br />
la protección <strong>de</strong> la biodiversidad y gestión <strong>de</strong><br />
recursos naturales, particularmente el agua,<br />
así como el impacto diferenciado que tiene<br />
sobre las mujeres indígenas las prácticas culturales<br />
relativas a la herencia <strong>de</strong> la tierra. Esto<br />
es indispensable para superar la grave situación<br />
<strong>de</strong> exclusión social, segregación étnica<br />
y pobreza crónica <strong>de</strong> la mayoría <strong>de</strong> los campesinos<br />
indígenas <strong>de</strong>l país” (MINUGUA, 1999).<br />
Distintos estudios han <strong>de</strong>mostrado que, a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> la concentración <strong>de</strong> la tierra, la inseguridad<br />
jurídica que provoca una débil aplicación<br />
<strong>de</strong> la legislación vigente provoca inestabilidad<br />
y conflictos constantes. A este aspecto<br />
se agrega la existencia <strong>de</strong> dos conceptos distintos<br />
sobre la tenencia <strong>de</strong> la tierra, que dan<br />
lugar a dos regímenes que coexisten en la<br />
práctica: el estatal y el <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> las normas<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho indígena.<br />
Las diferencias <strong>de</strong> concepción <strong>de</strong> “propiedad”<br />
existentes entre el <strong>de</strong>recho estatal y el indígena<br />
ha sido hábilmente aprovechada para el <strong>de</strong>spojo<br />
<strong>de</strong> las tierras que pertenecían a las comunida<strong>de</strong>s.<br />
Para protegerse <strong>de</strong> los abusos, los pueblos<br />
indígenas comenzaron la tramitación <strong>de</strong><br />
títulos <strong>de</strong> carácter individual para las tierras que<br />
antes mantenían en propiedad comunal, o<br />
protegieron estas últimas bajo el régimen municipal,<br />
acogiéndose a la legislación estatal, pero<br />
estableciendo regímenes <strong>de</strong> funcionamiento<br />
basados en el <strong>de</strong>recho indígena.<br />
En efecto, la Madre Tierra constituye la fuente<br />
<strong>de</strong> la vida humana: “…Cómo no hemos <strong>de</strong><br />
respetar a la Madre Tierra, cuando ella nos ha<br />
dado siempre todo lo que tiene…nos vio nacer,<br />
sobre ella vivimos, sobre ella caminamos, sobre<br />
ella nos entierran cuando nos morimos, sobre<br />
ella sembramos nuestro maíz…La Madre Tierra<br />
nos da <strong>de</strong> comer…nos da nuestra leña…nos<br />
da la ma<strong>de</strong>ra que nos sirve para construir<br />
nuestra vivienda o nuestro rancho; nos ha dado<br />
nuestra casa dón<strong>de</strong> vivir con nuestra familia…La<br />
Madre Tierra también nos da nuestra<br />
medicina o nuestro remedio para po<strong>de</strong>r curarnos<br />
<strong>de</strong> nuestras enfermeda<strong>de</strong>s…La madre<br />
Tierra nos da el agua, que es parte <strong>de</strong> la vida…”<br />
(Tovar y Chavajay, 2000:76). Estas concepciones<br />
se regulan en el <strong>de</strong>recho indígena <strong>de</strong><br />
manera precisa, estableciendo <strong>de</strong>rechos y<br />
obligaciones, así como procedimientos <strong>de</strong><br />
agrimensura <strong>de</strong> carácter ritual, que elevan los<br />
compromisos contraídos al nivel <strong>de</strong> lo sagrado.<br />
Coherente con esta concepción a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l<br />
usufructo individual, se ha consi<strong>de</strong>rado siempre<br />
vital la dotación <strong>de</strong> tierras comunales que<br />
permitan la vivencia espiritual y la satisfacción<br />
<strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s materiales.<br />
Sin embargo, la concepción estatal <strong>de</strong> la<br />
propiedad <strong>de</strong>fine la tierra como un bien sujeto<br />
a las regulaciones <strong>de</strong>l mercado. Las contradicciones<br />
que se <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> estas dos concepciones<br />
no han sido resueltas, <strong>de</strong>bido a que<br />
“la ausencia <strong>de</strong> una legislación que permita<br />
el pleno reconocimiento <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos colectivos<br />
sobre la propiedad <strong>de</strong> la tierra a las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas, ha dado lugar a violaciones<br />
<strong>de</strong> sus <strong>de</strong>rechos y generado situaciones <strong>de</strong><br />
grave conflictividad social. Las tierras con<br />
tradición comunal o colectiva enfrentan el<br />
riesgo <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>radas tierras municipales<br />
o, peor aún, baldías. Otro aspecto que afecta<br />
la vigencia <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los pueblos y<br />
comunida<strong>de</strong>s indígenas, es la carencia <strong>de</strong><br />
personería jurídica <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s y el<br />
no reconocimiento legal <strong>de</strong> las formas<br />
tradicionales <strong>de</strong> organización…” (MINUGUA,<br />
1999: 11).<br />
Los pueblos indígenas combinan en sus<br />
estrategias <strong>de</strong> sobrevivencia los elementos <strong>de</strong><br />
ambas legislaciones; en otros casos, se atienen<br />
estrictamente al <strong>de</strong>recho indígena, y en otros<br />
más, se busca la cobertura <strong>de</strong> las leyes estatales,<br />
como se pue<strong>de</strong> apreciar en el cuadro siguiente.<br />
87
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 15: Tenencia <strong>de</strong> la tierra, explotación <strong>de</strong><br />
recursos naturales y seguridad jurídica<br />
Tipo <strong>de</strong><br />
tenencia<br />
Bosques comunales.<br />
Extracción <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra.<br />
Extracción <strong>de</strong> broza, plantas<br />
medicinales<br />
o leña.<br />
Fuentes <strong>de</strong> agua.<br />
Pequeñas parcelas familiares <strong>de</strong>rivadas<br />
<strong>de</strong> terrenos comunales o municipales<br />
Parcelas familiares <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong><br />
‘agarradas <strong>de</strong> tierra’ o <strong>de</strong>splazamientos<br />
provocados por las leyes <strong>de</strong> trabajo<br />
forzado.<br />
Parcelas <strong>de</strong> propiedad individual en<br />
tierras adquiridas bajo el régimen <strong>de</strong><br />
Cooperativas.<br />
Localización<br />
En el Altiplano occi<strong>de</strong>ntal se localiza el 77% <strong>de</strong> los<br />
bosques comunales <strong>de</strong>l país, abarcando 177,000<br />
has., que protegen cuencas críticas que irrigan las<br />
tierras <strong>de</strong> la Costa, don<strong>de</strong> se producen la mayoría<br />
<strong>de</strong> cultivos <strong>de</strong> agro-exportación.<br />
Generalmente, se toma <strong>de</strong> los bosques comunales<br />
o municipales; se usa para construcción <strong>de</strong> casas o<br />
fabricación <strong>de</strong> muebles para el hogar.<br />
Se ven<strong>de</strong>n árboles <strong>de</strong> los terrenos particulares.<br />
Generalmente se realiza esta actividad en los<br />
bosques comunales.<br />
Manantiales, pequeños ríos, ojos <strong>de</strong> agua, gran<strong>de</strong>s<br />
ríos y lagos, que se localizan en terrenos<br />
comunales, municipales o privados; su uso es para<br />
consumo humano o riego.<br />
En el Altiplano se localiza el 80% <strong>de</strong> las cuencas<br />
hidrográficas <strong>de</strong>l país.<br />
Gran<strong>de</strong>s ríos.<br />
Fueron asignadas para cultivo a una familia; al<br />
avanzar la <strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong> la propiedad<br />
comunal, quedaron asignadas como propiedad<br />
individual, pero no han sido registradas legalmente,<br />
o sólo se han levantado actas en las<br />
municipalida<strong>de</strong>s. En algunos casos, los dueños<br />
pagan una cantidad simbólica a la alcaldía por el<br />
usufructo <strong>de</strong> la tierra.<br />
Toma <strong>de</strong> tierras sin dueño, en las cuales se<br />
establecieron comunida<strong>de</strong>s que huían <strong>de</strong> las leyes<br />
<strong>de</strong> trabajo forzado en el siglo pasado, que fueron<br />
expulsados por ‘nuevos dueños’, o que huyeron <strong>de</strong><br />
la violencia política. Inicialmente, las tierras se<br />
manejaron como comunales; actualmente se están<br />
titulando a nombre <strong>de</strong> personas o familias. Este es<br />
el caso en Petén, o en las al<strong>de</strong>as k’iche’ <strong>de</strong> San<br />
Juan La Laguna, Sololá.<br />
En terrenos <strong>de</strong> colonización reciente, como Ixcán,<br />
El Petén.<br />
En asentamientos <strong>de</strong> refugiados repatriados, o <strong>de</strong><br />
poblaciones <strong>de</strong> reciente creación, en el marco <strong>de</strong><br />
los Acuerdos <strong>de</strong> Paz.<br />
Régimen <strong>de</strong> manejo y registro<br />
Estos bosques se conservan con base en sistemas<br />
tradicionales <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho indígena, con registros como tierras<br />
comunales, municipales o pertenecientes a una parcialidad o<br />
linaje.<br />
No existen mecanismos legales que protejan y garanticen a<br />
los pueblos y comunida<strong>de</strong>s indígenas la titularidad <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong> propiedad comunal.<br />
Existen regulaciones jurídicas precisas en el <strong>de</strong>recho<br />
indígena que norman los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> extracción <strong>de</strong> la<br />
ma<strong>de</strong>ra, las vedas <strong>de</strong> corte y las obligaciones que se<br />
contraen. En la mayoría <strong>de</strong> los casos, operan también las<br />
leyes establecidas por el Estado, a veces en contradicción<br />
con el <strong>de</strong>recho indígena.<br />
Cuando los terrenos se encuentran bajo el régimen <strong>de</strong><br />
propiedad privada, el dueño <strong>de</strong>l mismo se atiene solamente<br />
a las leyes estatales.<br />
Existen regulaciones comunitarias que norman <strong>de</strong>rechos y<br />
obligaciones a quienes extraen productos <strong>de</strong> los bosques<br />
comunales.<br />
Se entien<strong>de</strong> como un bien privado integrado a la propiedad<br />
<strong>de</strong>l suelo, y como un bien público propiedad <strong>de</strong>l estado.<br />
Esta doble <strong>de</strong>finición genera confusión jurídica.<br />
Se entien<strong>de</strong>n como bien público.<br />
Están registradas como tierras municipales, en la mayoría<br />
<strong>de</strong> los casos; en otros, como tierras pertenecientes a<br />
linajes.<br />
Los altos costos <strong>de</strong> la titulación, la <strong>de</strong>sconfianza y la<br />
complejidad <strong>de</strong> los trámites impi<strong>de</strong>n su registro legal.<br />
No existe reconocimiento jurídico en el caso <strong>de</strong> las<br />
“agarradas más recientes; se realizan actualmente<br />
varios proyectos <strong>de</strong> titulación <strong>de</strong> tierras que están<br />
regularizando y <strong>de</strong>marcando la posesión <strong>de</strong> terrenos en<br />
El Petén.<br />
La mayoría <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s que se establecieron el siglo<br />
pasado, han establecido ya <strong>de</strong>rechos tradicionales sobre las<br />
tierras, aunque en algunos casos existen aún in<strong>de</strong>finiciones<br />
legales y conflictos.<br />
Se regula con la Ley <strong>de</strong> Cooperativas en lo formal, y con las<br />
normas tradicionales <strong>de</strong> los pueblos indígenas, en los<br />
aspectos organizativos y <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones<br />
Las cooperativas cuentan con título para todas las tierras,<br />
incluidas las <strong>de</strong> uso colectivo, en tanto que cada asociado es<br />
dueño <strong>de</strong> su parcela, esté titulada o no.<br />
Fuente: Elaboración propia, con base en: entrevistas a comunida<strong>de</strong>s mam y q’eqchi’, marzo <strong>de</strong> 1997; <strong>Guatemala</strong>: Manejo Integrado <strong>de</strong> los Recursos Naturales en el Altiplano<br />
Occi<strong>de</strong>ntal – Evaluación socio-etnográfica. Informe final <strong>de</strong>l Estudio, 2000.<br />
88
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
El Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong><br />
los <strong>Pueblos</strong> Indígenas estableció el compromiso<br />
gubernamental <strong>de</strong> analizar y buscar<br />
soluciones para dotar a las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
las tierras comunales que requieren para<br />
su <strong>de</strong>sarrollo; igualmente, se creó la Comisión<br />
Paritaria Derechos Relativos a la Tierra <strong>de</strong><br />
los <strong>Pueblos</strong> Indígenas (con la participación <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>legados <strong>de</strong> COPMAGUA y <strong>de</strong>l gobierno),<br />
que negocia actualmente la dotación <strong>de</strong><br />
créditos para la compra <strong>de</strong> tierras, y permite<br />
la participación <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas<br />
en los esfuerzos estatales por solucionar la<br />
problemática <strong>de</strong> tierra. En efecto, el gobierno<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> ha creado la Comisión Presi<strong>de</strong>ncial<br />
<strong>de</strong> Solución <strong>de</strong> Conflictos <strong>de</strong> Tierra<br />
y el Fondo <strong>de</strong> Tierras. Igualmente, <strong>de</strong>sarrolla<br />
un proyecto <strong>de</strong> regularización <strong>de</strong> la tenencia<br />
<strong>de</strong> la tierra y <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l registro<br />
y catastro, tendiente a fortalecer la seguridad<br />
jurídica en la tenencia <strong>de</strong> la tierra.<br />
En cuanto al <strong>de</strong>sarrollo tecnológico, éste se<br />
concibe en íntima relación con la Cosmovisión<br />
indígena, así como con los imperativos que el<br />
medio ambiente y la situación local <strong>de</strong>mandan.<br />
Como señalaron los Ancianos en una<br />
consulta realizada en 1996:<br />
“Necesitamos apren<strong>de</strong>r lo necesario para<br />
nuestro <strong>de</strong>sarrollo. ¿De qué nos sirve saber<br />
dón<strong>de</strong> quedan los ríos <strong>de</strong> Egipto, si nunca los<br />
vamos a ver ¿Para qué nos sirve tener el dato<br />
<strong>de</strong> cuánta agua lleva un río, si nunca los<br />
vamos a cruzar Mientras tanto, <strong>Guatemala</strong><br />
todavía es el país <strong>de</strong> la eterna primavera, pero<br />
está a las puertas <strong>de</strong> ser el país <strong>de</strong>l eterno<br />
<strong>de</strong>sierto, porque nosotros no tenemos los<br />
conocimientos y la técnica para proteger<br />
los recursos. Por eso queremos una educación<br />
mo<strong>de</strong>rna; nos interesa una tecnología<br />
mo<strong>de</strong>rna, que realmente nos permita avanzar.<br />
Pero por mo<strong>de</strong>rna no queremos <strong>de</strong>cir<br />
<strong>de</strong>sgranadoras; no vamos a pedir al Banco<br />
Mundial que nos <strong>de</strong> tractores. Lo que necesitamos<br />
es dominar bien la ciencia para<br />
producir nuestros propios pesticidas con<br />
las plantas naturales; <strong>de</strong> lo que hay en nuestras<br />
comunida<strong>de</strong>s. No queremos ya más<br />
pesticidas, insecticidas y todo lo que termina<br />
en ‘sidas’. Necesitamos que se combine la<br />
naturaleza con el trabajo. Que en las escuelas<br />
se enseñe producción <strong>de</strong> abono natural,<br />
porque el abono químico que nos ven<strong>de</strong>n<br />
trae parásitos; al aplicarlo, tenemos que<br />
usar más pesticidas para las nuevas plagas<br />
que nos llegan, y es cosa <strong>de</strong> nunca acabar<br />
mientras seguimos envenenando –es un<br />
ciclo <strong>de</strong> negocio programado. Necesitamos<br />
apren<strong>de</strong>r sobre el procesamiento <strong>de</strong> abono<br />
orgánico, sobre nuestros cultivos. Porque<br />
parece que los abonos químicos y las<br />
<strong>de</strong>más políticas, se han diseñado como<br />
un obstáculo al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> nosotros”<br />
(Intervención <strong>de</strong> un dirigente Sipakapense<br />
en la Consulta para el Plan <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Indígena, noviembre <strong>de</strong> 1996) (Martínez y<br />
Bannon, 1997: 25).<br />
PRODUCCIÓN<br />
<strong>Guatemala</strong> fundamenta su <strong>de</strong>sarrollo económico<br />
en la agricultura. Esta actividad<br />
está organizada en dos gran<strong>de</strong>s líneas:<br />
• La agricultura <strong>de</strong> exportación, que<br />
ocupa la región <strong>de</strong> la Costa, Bocacosta<br />
y Costa Norte. Esta actividad está<br />
en manos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s empresarios<br />
agrícolas que contratan mano <strong>de</strong> obra<br />
indígena. Los cultivos <strong>de</strong> exportación<br />
tienen un ciclo complementario con el<br />
<strong>de</strong> la milpa <strong>de</strong> autoconsumo <strong>de</strong> los<br />
pequeños propietarios <strong>de</strong>l Altiplano.<br />
En cuanto al <strong>de</strong>sarrollo tecnológico, éste<br />
se concibe en íntima relación con la<br />
Cosmovisión indígena, así como con los<br />
imperativos que el medio ambiente y la<br />
situación <strong>de</strong> local <strong>de</strong>mandan. Como<br />
señalaron los Ancianos en una consulta<br />
realizada en 1996:<br />
89
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• Sector <strong>de</strong> agricultura <strong>de</strong> autoconsumo<br />
y para los mercados locales, y que a partir<br />
<strong>de</strong> la década <strong>de</strong> los 80 <strong>de</strong>dica una proporción<br />
<strong>de</strong> sus tierras a la producción <strong>de</strong><br />
cultivos no tradicionales. Es <strong>de</strong> pequeña<br />
escala, con utilización intensiva <strong>de</strong> mano<br />
<strong>de</strong> obra y limitación <strong>de</strong> recursos financieros.<br />
La seguridad alimentaria <strong>de</strong> la<br />
mayoría <strong>de</strong> los indígenas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> fundamentalmente<br />
<strong>de</strong> esta actividad productiva.<br />
Se practica en el Altiplano, Las<br />
Verapaces, la Bocacosta, las tierras <strong>de</strong>l<br />
Norte; en estas regiones, la vocación forestal<br />
<strong>de</strong> las parcelas es escasamente <strong>de</strong>sarrollada<br />
por el campesinado indígena<br />
frente a la competencia con el cultivo <strong>de</strong><br />
granos básicos.<br />
El sistema <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> las gran<strong>de</strong>s<br />
empresas exportadoras cumple un papel fundamental<br />
en cuanto a la captación <strong>de</strong> divisas y<br />
la generación <strong>de</strong> empleo estacional, si bien las<br />
condiciones <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> los jornaleros son<br />
precarias y la legislación laboral tiene poco<br />
<strong>de</strong>sarrollo.<br />
El sistema <strong>de</strong> parcelas en minifundio, a su<br />
vez, garantiza la seguridad alimentaria <strong>de</strong>l<br />
país. En la pequeña propiedad minifundista<br />
se produce la mayor parte <strong>de</strong> los alimentos que<br />
abastecen el mercado nacional; solamente<br />
en el Altiplano, se cosecha el 60% <strong>de</strong>l maíz,<br />
30% <strong>de</strong>l frijol, 74% <strong>de</strong>l trigo, 60% <strong>de</strong> papas,<br />
30% <strong>de</strong> cerdos, 85% <strong>de</strong> las ovejas que llegan<br />
a los mercados locales y nacional, así como<br />
el 88% <strong>de</strong> las hortalizas que se exportan <strong>de</strong>l<br />
área centroamericana; los pequeños y medianos<br />
agricultores producen también más<br />
<strong>de</strong> una cuarta parte <strong>de</strong>l café centroamericano<br />
y alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> un 35% <strong>de</strong> las exportaciones<br />
agrícolas no tradicionales.<br />
La mayoría <strong>de</strong> la población indígena y un<br />
pequeño porcentaje <strong>de</strong> ladinos están asentados<br />
en tierras con ninguna o poca vocación agrícola<br />
en el Altiplano, las Verapaces, la región Norte.<br />
Sin embargo, también se encuentran en al<strong>de</strong>as<br />
y comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Bocacosta; en estas<br />
regiones, con altos índices <strong>de</strong> erodabilidad se<br />
han comenzado a evi<strong>de</strong>nciar alteraciones<br />
ecológicas por la utilización <strong>de</strong> cultivos limpios<br />
que implican la remoción <strong>de</strong> la cubierta forestal<br />
y una violenta alteración <strong>de</strong> los ecosistemas.<br />
A mediados <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> los setenta,<br />
en el país se estimuló la producción <strong>de</strong> los<br />
cultivos no tradicionales para la exportación.<br />
La producción <strong>de</strong> este sector integra el cultivo,<br />
capacitación técnica, mecanismos <strong>de</strong> entrega<br />
<strong>de</strong> insumos, transporte, entrega, procesamiento,<br />
congelamiento, manejo y <strong>de</strong>secado <strong>de</strong><br />
productos hortícolas. Todo este complejo se<br />
articula a la actual estructura <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong><br />
la tierra. La mayoría <strong>de</strong> la producción se da en<br />
parcelas <strong>de</strong> extensión mínima en las comunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la planicie <strong>de</strong>l Altiplano guatemalteco.<br />
Los minifundistas han dominado la<br />
tecnología necesaria para la producción <strong>de</strong><br />
verduras <strong>de</strong> exportación; sin embargo, en general<br />
la comercialización la realizan empresas que<br />
se encargan <strong>de</strong>l empaque, conservación y<br />
embarque hacia el exterior.<br />
En 1994, el sector <strong>de</strong> exportaciones agrícolas<br />
no tradicionales captó alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> US$ 320<br />
millones, con unos 100,000 agricultores participando,<br />
y generando 23.3 millones <strong>de</strong> jornales,<br />
equivalentes a 85,000 empleos plenos anuales.<br />
Estos productos han contribuido en promedio<br />
con el 3% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> ingresos por exportaciones<br />
<strong>de</strong> 1983 a 1985 y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 5% al 15% en<br />
los años subsiguientes. A pesar <strong>de</strong> que en el<br />
período 1997-98 se <strong>de</strong>dicaba a este rubro el<br />
5.5% <strong>de</strong> la PEA agropecuaria, a finales <strong>de</strong> los<br />
90, el dinamismo <strong>de</strong> las exportaciones no tradicionales<br />
<strong>de</strong>creció (PNUD, 1999:145). Estos<br />
cultivos no han <strong>de</strong>splazado la producción <strong>de</strong><br />
maíz y frijol, base <strong>de</strong> la dieta campesina: “Los<br />
cultivos no tradicionales se practican en el<br />
Altiplano Occi<strong>de</strong>ntal con relativa cautela y en<br />
zonas muy restringidas”. (Proyecto MIRNA,<br />
2000: 32).<br />
Para la región <strong>de</strong>l Altiplano, algunos productos<br />
permiten ingresos monetarios que complementan<br />
la producción propia; generalmente,<br />
se comercializan internamente o mediante<br />
intermediarios, que cuando se trata <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong> exportación, como el cardamomo y<br />
el café, son mestizos.<br />
90
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 16: Productos agrarios <strong>de</strong> mayor<br />
ganancia en el Altiplano Occi<strong>de</strong>ntal<br />
Departamento*<br />
Totonicapán<br />
Sololá<br />
El Quiché<br />
Huehuetenango<br />
Quetzaltenango<br />
San Marcos<br />
Cultivos que generan mayores<br />
ganancias a los pequeños agricultores<br />
(en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> importancia)<br />
Frutas, trigo y maíz<br />
Hortalizas (este); café (oeste)<br />
Frutas, aguacate (sur); máiz, otros granos,<br />
azúcar, cardamomo (norte)<br />
Café, cardamomo (norte); café<br />
(sur, oeste)<br />
Trigo, frutas, hortalizas (norte); hortalizas,<br />
trigo (centro)<br />
Trigo, maíz, otros granos (sur, centro);<br />
aguacate, trigo, hortalizas<br />
(norte); café<br />
* Estos <strong>de</strong>partamentos concentran el 52% <strong>de</strong> la población indígena <strong>de</strong>l país<br />
Fuente: <strong>Guatemala</strong>: Manejo Integrado <strong>de</strong> los Recursos Naturales en el Altiplano Occi<strong>de</strong>ntal<br />
– Evaluación socioetnográfica. Informe Final <strong>de</strong>l Estudio, p. 11<br />
En la mayoría <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas,<br />
la economía occi<strong>de</strong>ntal se interrelaciona<br />
y complementa con un sistema económico<br />
propio, regulado por el <strong>de</strong>recho indígena.<br />
En este sistema, se establecen <strong>de</strong>rechos<br />
y obligaciones <strong>de</strong> cumplimiento moral<br />
y jurídicamente obligatorio, para cada uno<br />
<strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la comunidad, y funcionan<br />
como una estrategia <strong>de</strong> sobrevivencia,<br />
pero también, <strong>de</strong> reproducción cultural<br />
y política. Algunos elementos se han reseñado<br />
en el cuadro 18.<br />
Son muy pocas las familias indígenas<br />
que generan suficientes ingresos con la agricultura,<br />
por lo que han <strong>de</strong>sarrollados estrategias<br />
<strong>de</strong> sobrevivencia que incluyen el trabajo<br />
migratorio, temporal y permanente; comercio,<br />
producción <strong>de</strong> artesanías, pequeña industria<br />
(textiles y muebles), turismo creciente<br />
e ingresos por remesas familiares. En los<br />
seis <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>l Altiplano occi<strong>de</strong>ntal,<br />
la población económicamente activa se<br />
distribuía en 1997 como se presenta en el<br />
cuadro 17.<br />
Totonicapán y Quetzaltenango constituyen<br />
los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>l Altiplano en los que<br />
existe una mayor diversificación productiva.<br />
Aunque los empleos en la agricultura no<br />
ocupan la jornada plena, otros oficios permiten<br />
a las familias ingresos adicionales y<br />
complementarios con la producción agrícola.<br />
91
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 17: Distribución <strong>de</strong> la PEA <strong>de</strong> la región <strong>de</strong>l<br />
Altiplano, por actividad económica<br />
Departamento<br />
Agricultura y<br />
silvicultura<br />
Industria, textiles y<br />
alimentación<br />
Comercio y<br />
servicios turísticos<br />
Totonicapán 38 30 22<br />
Sololá 72 8 7<br />
El Quiché 64 11 11<br />
Huehuetenango 84 3 2<br />
Quetzaltenango 46 17 11<br />
San Marcos 82 4 5<br />
* Estos <strong>de</strong>partamentos concentran el 52% <strong>de</strong> la población indígena <strong>de</strong>l país<br />
Fuente: <strong>Guatemala</strong>: Manejo Integrado <strong>de</strong> los Recursos Naturales en el Altiplano Occi<strong>de</strong>ntal – Evaluación<br />
socioetnográfica. Informe final <strong>de</strong>l Estudio p. 11<br />
De manera particular <strong>de</strong>staca la industria<br />
textil artesanal <strong>de</strong> carácter familiar, la<br />
producción <strong>de</strong> can<strong>de</strong>las y productos <strong>de</strong>l<br />
bosque usados en las ceremonias rituales,<br />
la producción <strong>de</strong> muebles <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y <strong>de</strong><br />
utensilios <strong>de</strong> barro.<br />
En la región <strong>de</strong>l Altiplano se han consolidado<br />
también los principales centros rectores <strong>de</strong> la<br />
economía indígena. Por razones históricas, la<br />
producción <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> consumo básico<br />
indígena se <strong>de</strong>sarrolló en esta región, y<br />
actualmente abastece al resto <strong>de</strong>l país. De manera<br />
particular <strong>de</strong>staca la industria textil artesanal<br />
<strong>de</strong> carácter familiar, la producción <strong>de</strong> can<strong>de</strong>las<br />
y productos <strong>de</strong>l bosque usados en las<br />
ceremonias rituales, la producción <strong>de</strong> muebles<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y <strong>de</strong> utensilios <strong>de</strong> barro. En todos<br />
los casos, esta producción se realiza con herramientas<br />
artesanales, tecnologías <strong>de</strong> tinte y<br />
diseño tradicionales, en combinación con máquinas<br />
<strong>de</strong> coser mo<strong>de</strong>rnas, en el caso <strong>de</strong> los<br />
textiles. También se producen artículos artesanales<br />
para el turismo; si bien esta actividad<br />
tiene un <strong>de</strong>sarrollo vinculado al sector turístico,<br />
al pequeño productor le resulta sumamente<br />
difícil la competencia a nivel internacional, por<br />
falta <strong>de</strong> tecnología a<strong>de</strong>cuada y mo<strong>de</strong>rna. Los<br />
principales enclaves económicos son:<br />
• Quetzaltenango, principal eje comercial y<br />
financiero <strong>de</strong>l Altiplano, que generó una<br />
base económica fabricando bienes <strong>de</strong> consumo<br />
étnico (barro, textiles, cortes, huipiles,).<br />
Asimismo, se realiza en este <strong>de</strong>partamento<br />
gran parte <strong>de</strong>l comercio minorista<br />
<strong>de</strong> bienes <strong>de</strong> consumo diario, aprovechando<br />
los fuertes lazos económicos con<br />
la Costa Sur y frontera mexicana<br />
• Totonicapán, en el Altiplano, que cuenta<br />
con una producción importante <strong>de</strong> muebles<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, barro y textiles. Asimismo,<br />
aprovecha su ubicación geográfica para<br />
insertarse en el comercio minorista.<br />
• Chichicastenango, en El Quiché, y Panajachel,<br />
Santiago Atitlán y otras pequeñas<br />
localida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l Lago <strong>de</strong> Atitlán,<br />
en Sololá, que constituyen importantes<br />
<strong>de</strong>stinos turísticos, y en los que se<br />
comercializan principalmente artesanías y<br />
arte indígena.<br />
• Cobán, Alta Verapaz, mantiene su papel<br />
como centro urbano que atrae las activida<strong>de</strong>s<br />
comerciales <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
Q’eqchi’ y Poqomchi’.<br />
92
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS<br />
EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS<br />
DE RECIPROCIDAD<br />
turno, y quema su cal con ayuda <strong>de</strong> los otros<br />
socios <strong>de</strong>l grupo; asimismo, trabaja ‘<strong>de</strong>volviendo’<br />
la mano <strong>de</strong> obra en el turno <strong>de</strong> sus<br />
compañeros.<br />
A pesar <strong>de</strong> las penurias transcurridas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
conquista, las prácticas productivas <strong>de</strong> los<br />
pueblos indígenas contienen varios elementos<br />
que reflejan dos aspectos fundamentales <strong>de</strong> su<br />
cosmovisión: la espiritualidad en la relación con<br />
el manejo <strong>de</strong> los recursos y <strong>de</strong> la Madre Tierra<br />
(distintas ceremonias para propiciar la siembra<br />
y cosecha, para pedir permiso a la Naturaleza<br />
al usar los recursos <strong>de</strong>l bosque, el sentido <strong>de</strong><br />
equilibrio y <strong>de</strong> respeto a la diversidad <strong>de</strong> la<br />
Naturaleza que se refleja en su manejo <strong>de</strong> las<br />
parcelas, etc.) y el trabajo colectivo, que se<br />
realiza a partir <strong>de</strong>l intercambio <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra<br />
y <strong>de</strong> las tareas <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> los recursos<br />
y servicios comunales. Sin embargo, estos<br />
sistemas <strong>de</strong> reciprocidad se encuentran en recomposición<br />
en algunas comunida<strong>de</strong>s<br />
lingüísticas, mo<strong>de</strong>rnizándose para mantener su<br />
eficiencia.<br />
El intercambio <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra se da en dos<br />
aspectos: construcción <strong>de</strong> vivienda y siembra<br />
<strong>de</strong>l maíz. Un anciano inicia con una celebración<br />
ritual en el centro <strong>de</strong> la milpa el proceso, en el<br />
que participan todos los productores <strong>de</strong> la<br />
al<strong>de</strong>a. Asimismo, se intercambia mano <strong>de</strong> obra<br />
en la cosecha. Aunque en muchas comunida<strong>de</strong>s<br />
la propiedad privada <strong>de</strong> la tierra y la<br />
emigración temporal han roto con estos<br />
sistemas, en las comunida<strong>de</strong>s don<strong>de</strong> se practica<br />
es moralmente obligatorio para los comunitarios<br />
participar en todos los aspectos.<br />
La reciprocidad en cuanto a la mano <strong>de</strong> obra<br />
para el mantenimiento <strong>de</strong> recursos y servicios<br />
comunales existe en los lugares don<strong>de</strong> las<br />
comunida<strong>de</strong>s cuentan con bosque comunal o<br />
con otros beneficios económicos compartidos<br />
a partir <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> explotación<br />
<strong>de</strong> recursos naturales, tales como cal o arena.<br />
Así, existen grupos <strong>de</strong> productores <strong>de</strong> cal en<br />
el municipio <strong>de</strong> Cabricán, que extraen la cal, la<br />
procesan y benefician en sistema <strong>de</strong> turnos<br />
<strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra. Cada productor espera su<br />
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN<br />
En el ámbito comercial, los indígenas han<br />
establecido verda<strong>de</strong>ras re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comercio y<br />
mercados, en las que ponen a disposición <strong>de</strong><br />
los habitantes <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s pequeñas y al<strong>de</strong>as,<br />
parajes y cantones rurales los bienes <strong>de</strong><br />
consumo étnico y occi<strong>de</strong>ntal. Asimismo, estas<br />
re<strong>de</strong>s comerciales abarcan una gran proporción<br />
<strong>de</strong>l comercio ambulante en las ciuda<strong>de</strong>s mayores,<br />
y en ciuda<strong>de</strong>s como Quetzaltenango y<br />
Totonicapán, un porcentaje importante <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s comerciales formales están en<br />
manos <strong>de</strong> indígenas. Sin embargo, su inserción<br />
en esta actividad es precaria, porque tienen<br />
dificulta<strong>de</strong>s para el acceso al capital, y por el<br />
bajo po<strong>de</strong>r adquisitivo <strong>de</strong> la población <strong>de</strong><br />
escasos recursos. Asimismo, hace pocos años<br />
los productores <strong>de</strong> verduras <strong>de</strong>l Altiplano, sobre<br />
todo <strong>de</strong> Almolonga, en Quetzaltenango, han<br />
comenzado a invertir en comercialización <strong>de</strong> sus<br />
productos en las capitales centroamericanas,<br />
con buenos resultados.<br />
Existen varios niveles en los cuales se produce<br />
la comercialización e intercambio <strong>de</strong> productos<br />
y bienes <strong>de</strong> consumo: los mercados locales<br />
(cabecera municipal, o intercambio intermunicipal<br />
en un lugar geográfico que se ha constituido<br />
históricamente en un punto <strong>de</strong> referencia<br />
comercial) y los mercados regionales (un<br />
punto <strong>de</strong> referencia comercial interétnico,<br />
vinculado a los procesos comerciales mestizos,<br />
con presencia <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dores mayoristas,<br />
que entrelazan la producción occi<strong>de</strong>ntal con<br />
la indígena)<br />
Cada comunidad tiene establecido un día <strong>de</strong><br />
plaza semanal (ver cuadro 18), y los campesinos<br />
se <strong>de</strong>splazan <strong>de</strong> las al<strong>de</strong>as vecinas hacia<br />
el punto <strong>de</strong> referencia tradicional, que generalmente<br />
es una cabecera municipal. En general,<br />
en fincas pequeñas, los campesinos consumen<br />
93
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
la mayor parte <strong>de</strong> su producción, consistente<br />
en maíz y frijol, y ponen a la venta en los mercados<br />
locales papas, algunas verduras como<br />
güisquil, col, remolacha y cebolla, producidas<br />
en muy pequeña escala y algunos exce<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> granos básicos o ganado menor. Solamente<br />
quienes <strong>de</strong>dican su parcela al cultivo <strong>de</strong><br />
vegetales <strong>de</strong> exportación comercializan el 100%<br />
<strong>de</strong> su cosecha. A esos mismos mercados concurren<br />
comerciantes en pequeño o reven<strong>de</strong>dores<br />
regionales, que ponen a la venta los productos<br />
<strong>de</strong> primera necesidad (sal, azúcar, cal,<br />
granos básicos, jabón, aceite, abarrotes, cortes,<br />
ropa usada, utensilios <strong>de</strong> barro, lámina y<br />
plástico, zapatos <strong>de</strong> plástico y eventualmente,<br />
huipiles). Asimismo, se expen<strong>de</strong>n herramientas<br />
e insumos básicos para el cultivo local (fertilizantes,<br />
semillas, machetes, azadones, productos<br />
químicos agrícolas y pecuarios). Estacionalmente,<br />
algunos mayoristas ladinos o indígenas<br />
urbanos llegan a comprar algunos productos<br />
por unida<strong>de</strong>s mayores (re<strong>de</strong>s, quintales) tales<br />
como frutas, aguacates, ajos, etc. Para<br />
introducirse en este nivel <strong>de</strong>l comercio, se<br />
requiere capital y transporte (pick up o camión).<br />
Generalmente estos comerciantes cuentan con<br />
un pequeño capital propio, reunido a base <strong>de</strong><br />
ahorro familiar.<br />
Cuadro 18: Estrategias <strong>de</strong> comercialización e<br />
intercambio campesinos y cultura indígena<br />
Estrategia Características Ejemplos <strong>de</strong> vigencia<br />
Día <strong>de</strong> plaza<br />
Comercio informal<br />
Intercambio comunitario<br />
De tradición prehispánica, permite el<br />
intercambio <strong>de</strong> bienes, servicios y capital en<br />
las microrregiones<br />
Favorece la especialización productiva por<br />
municipios, que a su vez permite un<br />
comercio <strong>de</strong> larga distancia y empresas<br />
familiares.<br />
Abastece los hogares con insumos a precios<br />
competitivos, ya que no se encarecen con<br />
transporte y costos <strong>de</strong> comercialización.<br />
Incentiva la competencia entre los<br />
productores, equilibrando la oferta y la<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> productos agrícolas<br />
básicos.<br />
Aunque siempre existió el comercio<br />
trashumante, recientemente se ha<br />
transformado en una estrategia <strong>de</strong><br />
sobrevivencia, que permite ingresos<br />
monetarios para la sobrevivencia en un<br />
primer momento, y para la compra <strong>de</strong><br />
tierras, construcción <strong>de</strong> la vivienda o<br />
instalación <strong>de</strong> empresas familiares.<br />
Los mecanismos culturales <strong>de</strong> reciprocidad y<br />
ayuda mutua están normados<br />
comunitariamente, y su observancia es<br />
obligada; constituyen un mecanismo<br />
fundamental en la estrategia <strong>de</strong> sobrevivencia<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas.<br />
Textiles y manzanas en Chichicastenango, El Quiché<br />
Verduras en Almolonga, Quetzaltenango<br />
Cebollas en Zunil, Sololá, Sacapulas y Cunen<br />
Ajo en aguacatán<br />
Manzana: Chichicatenango, Huitán, San Juan Ixcoy<br />
Café: toda la zona límite altitudinal inferior <strong>de</strong>l<br />
Altiplano y Las Verapaces<br />
Lana en Momostenango, Totonicapán<br />
Muebles <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> pino en Totonicapán<br />
Papas en Ixchiguán, San Marcos<br />
Duraznos en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos<br />
Ganado ovino en San Marcos, la sierra <strong>de</strong> los<br />
Cuchumatanes, Nahualá<br />
Caña <strong>de</strong> azúcar en Chicamán, Uspantán, El Quiché.<br />
Tiendas y comercio ambulante <strong>de</strong> originarios <strong>de</strong><br />
Momostenango<br />
Comercio ambulante <strong>de</strong> hierbas medicinales <strong>de</strong><br />
Sololá<br />
Comercio <strong>de</strong> verduras <strong>de</strong> Almolonga en El Salvador.<br />
“Cambio <strong>de</strong> Mano” para la siembra <strong>de</strong> la milpa, la<br />
construcción <strong>de</strong> la vivienda en la mayoría <strong>de</strong> las<br />
comunida<strong>de</strong>s indígenas rurales.<br />
Grupos <strong>de</strong> productores <strong>de</strong> cal en Cabricán,<br />
que intercambian trabajo en un sistema <strong>de</strong><br />
turnos.<br />
Préstamo <strong>de</strong> granos básicos entre las familias, que se<br />
<strong>de</strong>vuelven a la siguiente cosecha.<br />
94
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Estrategia Características Ejemplos <strong>de</strong> vigencia<br />
Intercambio entre<br />
comunida<strong>de</strong>s<br />
Gestión y trabajo<br />
comunal<br />
Mecanismos <strong>de</strong> carácter comunitario,<br />
normados moralmente, que se<br />
establecen entre comunida<strong>de</strong>s vecinas,<br />
generalmente, pertenecientes a la<br />
misma comunidad lingüística.<br />
En todas las comunida<strong>de</strong>s, se encuentra<br />
regulado el sistema <strong>de</strong> trabajos<br />
comunales con aportación <strong>de</strong> mano <strong>de</strong><br />
obra o tiempo para la gestión <strong>de</strong> los<br />
asuntos comunales, para obras <strong>de</strong><br />
beneficio colectivo, que a su vez<br />
garantiza el acceso a los bienes y<br />
servicios comunales.<br />
Préstamo <strong>de</strong> tierra para sembrar a cambio <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra<br />
<strong>de</strong>l bosque entre las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Yalambojoch y<br />
<strong>de</strong> Bulej, en Huehuetenango.<br />
Apoyo con mano <strong>de</strong> obra en caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastre.<br />
Introducción <strong>de</strong> agua potable, mejoramiento <strong>de</strong><br />
carreteras, construcción <strong>de</strong> escuelas o salones<br />
comunales, mejoramiento <strong>de</strong> fuentes <strong>de</strong> agua, faenas<br />
<strong>de</strong> introducción <strong>de</strong> energía eléctrica.<br />
Desempeño <strong>de</strong> cargos como autorida<strong>de</strong>s o servidores<br />
comunitarios, ad honorem<br />
Cuidado y mejoramiento <strong>de</strong>l bosque, que da acceso a<br />
ma<strong>de</strong>ra, broza, leña, y más recientemente, agua.<br />
Fuente: Elaboración propia con base en los informes comunitarios <strong>de</strong>l Proyecto: “Investigaciones en <strong>de</strong>recho consuetudinario y po<strong>de</strong>r local”, (COPMAGUA, 2000).<br />
En cuanto al comercio regional, está establecido<br />
uno o dos días <strong>de</strong> plaza en los que se<br />
realizan operaciones comerciales con mayor<br />
intensidad, aunque existen comercios establecidos<br />
<strong>de</strong> manera permanente en los centros<br />
más prósperos, y cuyos propietarios son<br />
comerciantes indígenas y comerciantes ladinos<br />
<strong>de</strong> ingresos medios o altos. Confluyen allí los<br />
comerciantes compradores o ven<strong>de</strong>dores que<br />
han podido reunir productos en los mercados<br />
locales, y que generalmente, ya no son productores,<br />
sino intermediarios que transportan<br />
al mercado <strong>de</strong> la capital y a algunos mercados<br />
centroamericanos estos productos. Alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong> los mayoristas, existen comerciantes medianos<br />
o pequeños que aprovechan los precios<br />
y la plaza para el comercio minoritario por<br />
cuenta propia. Llegan a estos mercados productos<br />
producidos en regiones no indígenas,<br />
en empresas medianas o gran<strong>de</strong>s: tomate, maíz<br />
<strong>de</strong> las fincas <strong>de</strong> la Costa, frutas <strong>de</strong>l oriente, etc.<br />
De estos mercados, son llevados a los mercados<br />
locales por el mediano comerciante,<br />
indígena o ladino (generalmente el dueño <strong>de</strong><br />
un vehículo <strong>de</strong> carga).<br />
En ambos niveles, existe una especialización<br />
en los productos que se intercambian, como<br />
se pue<strong>de</strong> apreciar en el cuadro 18.<br />
Estos mecanismos <strong>de</strong> comercialización<br />
constituyen ejemplos <strong>de</strong> mercados don<strong>de</strong> la<br />
oferta y la <strong>de</strong>manda juegan un papel <strong>de</strong> primera<br />
magnitud en los precios; comerciantes <strong>de</strong><br />
distintos lugares, que ofrecen el mismo<br />
producto, <strong>de</strong>ben regirse por parámetros <strong>de</strong><br />
oferta, calidad <strong>de</strong>l producto, etc., al fijar el<br />
precio. Es común que los precios <strong>de</strong> los<br />
perece<strong>de</strong>ros sean rebajados al final <strong>de</strong> la<br />
jornada, lo cual es aprovechado por los<br />
comerciantes <strong>de</strong> menores ingresos, pues la<br />
calidad es menor que al iniciar el día.<br />
A<strong>de</strong>más, existe una red <strong>de</strong> comerciantes ambulantes<br />
que ven<strong>de</strong>n <strong>de</strong> al<strong>de</strong>a en al<strong>de</strong>a bienes<br />
<strong>de</strong> consumo básico, estacionales o productos<br />
como enseres, ropa, vajillas, etc. Tienen una<br />
ruta establecida, y generalmente se <strong>de</strong>splazan<br />
a pie hasta las al<strong>de</strong>as más remotas. Una vez<br />
que logran reunir o conseguir un pequeño capital,<br />
la ten<strong>de</strong>ncia es a establecerse en mercados<br />
locales en condiciones precarias, pues no<br />
En cuanto al comercio regional, está<br />
establecido uno o dos días <strong>de</strong> plaza en los<br />
que se realizan operaciones comerciales<br />
con mayor intensidad, aunque existen<br />
comercios establecidos <strong>de</strong> manera<br />
permanente en los centros más prósperos,<br />
y cuyos propietarios son comerciantes<br />
indígenas y comerciantes ladinos <strong>de</strong><br />
ingresos medios o altos.<br />
95
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
abandonan su lugar <strong>de</strong> origen, sino que<br />
combinan esta actividad con el cultivos <strong>de</strong> su<br />
parcela. Asimismo, existe una ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
ciertas etnias a <strong>de</strong>sempeñar activida<strong>de</strong>s<br />
comerciales; tal es el caso <strong>de</strong> los indígenas<br />
K’iche’ o los Mam <strong>de</strong> Todos Santos, Huehuetenango;<br />
mientras que otras no se interesan<br />
por esta actividad fuera <strong>de</strong> su ámbito local o su<br />
comunidad lingüística, como los Q’eqchi’, por<br />
ejemplo.<br />
SISTEMAS DE CRÉDITO Y AHORRO<br />
Las principales instituciones <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong>l<br />
área rural funcionan bajo la figura jurídica <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s civiles sin fines <strong>de</strong> lucro, que reciben<br />
donaciones <strong>de</strong> organizaciones internacionales.<br />
Su alcance y mecanismos <strong>de</strong> funcionamiento<br />
son limitados, y no existen regulaciones precisas<br />
sobre su funcionamiento. En 1998, 30 ONGs<br />
tenían programas <strong>de</strong> crédito a microempresas,<br />
atendiendo principalmente a los <strong>de</strong>partamento<br />
<strong>de</strong> Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango,<br />
Totonicapán y <strong>Guatemala</strong> (PNUD:1999: 161).<br />
Algunas ONG y organizaciones políticas han<br />
operado sistemas <strong>de</strong> crédito para insumos,<br />
proporcionados a personas en extrema pobreza,<br />
a quienes no se les cobraban intereses o gastos<br />
<strong>de</strong> manejo, pero sus tasas <strong>de</strong> recuperación son<br />
bajas.<br />
Otra institución que tiene presencia en el<br />
área rural es el BANRURAL, institución <strong>de</strong> capital<br />
mixto que se orienta al financiamiento<br />
<strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s relacionadas con el <strong>de</strong>sarrollo<br />
rural. Sin embargo, el sector financiero formal<br />
tiene poca presencia en el área rural, ya<br />
que <strong>de</strong>l total prestado en 1997, sólo el 5%<br />
provino <strong>de</strong> este sector. A<strong>de</strong>más, se encuentra<br />
concentrado en las áreas urbanas: el 91.7 <strong>de</strong><br />
los préstamos otorgados por este sistema<br />
formal en ese mismo año, se concedieron en<br />
el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> (PNUD:<br />
1999:160)<br />
No existen instituciones <strong>de</strong> crédito que sustente<br />
las activida<strong>de</strong>s productivas <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, por la carencia <strong>de</strong> garantías<br />
prendarias A raíz <strong>de</strong> la experiencia histórica<br />
que han sufrido los pueblos indígenas, existe<br />
una resistencia a consi<strong>de</strong>rar la parcela como<br />
garantía <strong>de</strong> un crédito, pues los indígenas<br />
sospechan siempre la posibilidad <strong>de</strong> sufrir<br />
un frau<strong>de</strong>. A<strong>de</strong>más, generalmente las pequeñas<br />
parcelas no están <strong>de</strong>bidamente registradas.<br />
Por ello, los créditos que recibe el productor<br />
rural provienen <strong>de</strong>l llamado sector informal<br />
financiero, <strong>de</strong>stacándose los créditos otorgados<br />
por comerciantes que a<strong>de</strong>lantan productos y<br />
se les paga en efectivo posteriormente.<br />
Los sistemas <strong>de</strong> créditos más usados por los<br />
indígenas son <strong>de</strong> carácter familiar, en primer<br />
lugar, o comunitario, en segundo. Generalmente,<br />
en este nivel el crédito se obtiene para<br />
necesida<strong>de</strong>s apremiantes; solamente las<br />
familias indígenas <strong>de</strong> ingresos medios intercambian<br />
préstamos para fines productivos. En<br />
este nivel, funciona sin necesidad <strong>de</strong> documentos;<br />
el trato se cierra sobre la base <strong>de</strong> la<br />
palabra <strong>de</strong> los involucrados. Fuera <strong>de</strong>l linaje o<br />
familia extendida, el crédito respon<strong>de</strong> a<br />
prácticas <strong>de</strong> usura, generalmente en manos <strong>de</strong><br />
ladinos comerciantes <strong>de</strong> las cabeceras o<br />
comerciantes indígenas prósperos. Aunque<br />
existe un intercambio interétnico, estos tratos<br />
también se respaldan con la palabra aunque,<br />
eventualmente, se firman recibos o compromisos<br />
sin vali<strong>de</strong>z legal, pero que constituyen<br />
obligación moral para el solicitante. Algunos<br />
alcal<strong>de</strong>s o autorida<strong>de</strong>s locales participan o<br />
firman como testigos en estas transacciones.<br />
Otra alternativa es el patrón o dueño <strong>de</strong> la finca,<br />
a quien le abonan con parte <strong>de</strong> los ingresos<br />
obtenidos como asalariados.<br />
Las cooperativas <strong>de</strong> ahorro y crédito han tenido<br />
un papel importante en facilitar a los pequeños<br />
productores el acceso al crédito, pues cubren<br />
el 35% <strong>de</strong> los préstamos menores <strong>de</strong> Q20 mil.<br />
“En 1997, existían en el país un total <strong>de</strong> 271<br />
cooperativas <strong>de</strong> ahorro y crédito y agrupaban<br />
a casi 180,000 asociados, equivalente al 7.3%<br />
<strong>de</strong> la PEA nacional…” (PNUD. 199:161) Sin<br />
embargo más <strong>de</strong>l 50% <strong>de</strong> los préstamos canalizados<br />
fueron <strong>de</strong>stinados a la vivienda y gastos<br />
personales.<br />
96
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Las comercializadoras <strong>de</strong> café, cardamomo,<br />
vegetales y frutas conce<strong>de</strong>n créditos a sus<br />
proveedores, exigiendo como garantía el<br />
contrato <strong>de</strong> los productos a futuro, que conlleva<br />
para el productor el riesgo <strong>de</strong> pérdida <strong>de</strong><br />
oportunida<strong>de</strong>s cuando los precios suben en el<br />
mercado internacional.<br />
En el medio rural las tasas <strong>de</strong> interés son diferenciadas,<br />
como se muestra en el cuadro.19:<br />
Cuadro 19: Tasas <strong>de</strong> interés, por institución<br />
crediticia 1996 (en porcentaje)<br />
Institución<br />
financiera<br />
BANRURAL<br />
FUNDAP<br />
Banco Pop <strong>de</strong> CDRO<br />
Génesis Empresarial<br />
Bancos comerciales<br />
Fuente: PNUD, 1999, Pág. 162<br />
Tipo <strong>de</strong><br />
préstamo<br />
A organizaciones <strong>de</strong><br />
segundo piso<br />
Pequeñas empresas<br />
Microempresas<br />
Proyectos productivos<br />
comunales<br />
Grupos solidarios y bancos<br />
comunales<br />
Préstamos individuales<br />
Micro o pequeña empresa<br />
comunitarias<br />
Activida<strong>de</strong>s diversas<br />
Tasa activa promedio<br />
Tasas<br />
anuales, %<br />
15<br />
16-19<br />
32<br />
26-30<br />
18<br />
24-36<br />
34<br />
24<br />
18<br />
POBREZA, POBREZA EXTREMA Y<br />
Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE<br />
LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
A partir <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> la Encuesta Nacional<br />
<strong>de</strong> Ingresos y Gastos Familiares, realizada<br />
entre 1998 y 1999 por el Instituto nacional <strong>de</strong><br />
Estadística, el Banco Mundial realizó un análisis<br />
<strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> pobreza en <strong>Guatemala</strong>. El siguiente<br />
cuadro concentra los resultados obtenidos<br />
para las regiones administrativas en las<br />
que se divi<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>; se ha agregado también<br />
el porcentaje <strong>de</strong> población indígena y el<br />
<strong>de</strong> la población nacional que se concentra en<br />
esas regiones.<br />
Las principales conclusiones <strong>de</strong>l estudio mencionado,<br />
con respecto a los pueblos indígenas<br />
y a los hogares encabezados por mujeres, son<br />
las siguientes:<br />
• La mayoría <strong>de</strong> los pobres viven en las regiones<br />
nor-occi<strong>de</strong>ntal, y sur-occi<strong>de</strong>ntal,<br />
don<strong>de</strong> se concentra un tercio <strong>de</strong> la población<br />
nacional y el 58.9% <strong>de</strong> la población<br />
indígena <strong>de</strong>l país. Nacionalmente,<br />
la mitad <strong>de</strong> la población es pobre, y más<br />
<strong>de</strong> la cuarta parte es extremadamente<br />
pobre.<br />
• La pobreza afecta a las dos terceras partes<br />
en las áreas rurales, contra una tercera<br />
parte <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s;<br />
mientras que el 38% <strong>de</strong> los resi<strong>de</strong>ntes<br />
rurales viven en pobreza extrema, solamente<br />
el 7% se localiza en las ciuda<strong>de</strong>s.<br />
Así, la probabilidad <strong>de</strong> ser pobre <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la localización geográfica <strong>de</strong> los hogares:<br />
las poblaciones rurales encaran<br />
mayores probabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ser pobres o<br />
extremadamente pobres en todas las<br />
regiones. De igual manera, las regiones<br />
que tienen los más altos niveles <strong>de</strong> pobreza<br />
97
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
en las áreas urbanas (norte, nor-occi<strong>de</strong>nte<br />
y sur-occi<strong>de</strong>nte) tienen también los más<br />
altos niveles <strong>de</strong> pobreza en las áreas<br />
rurales, cuando se comparan con las otras<br />
regiones. Un hogar urbano en la región<br />
metropolitana tiene un consumo per cápita<br />
esperado 33% mayor que en Petén.<br />
Las regiones nororiente y central tien<strong>de</strong>n<br />
a contar con buenos ingresos en el área<br />
rural, mientras que las regiones sur occi<strong>de</strong>nte<br />
y nor-occi<strong>de</strong>nte tien<strong>de</strong>n a estar por<br />
<strong>de</strong>bajo.<br />
• Las diferencias en la participación <strong>de</strong> la<br />
fuerza <strong>de</strong> trabajo y salarios entre regiones<br />
se <strong>de</strong>ben a las diferencias en las características<br />
<strong>de</strong> las regiones, más que a las diferencias<br />
<strong>de</strong> características entre los hogares.<br />
Cuadro 20: <strong>Guatemala</strong>: Pobreza y pobreza extrema,<br />
calculadas a partir <strong>de</strong> gastos y consumo por regiones administrativas<br />
% <strong>de</strong> la población que está en*:<br />
Región<br />
Departamento<br />
% <strong>de</strong> la<br />
población<br />
indígena<br />
% <strong>de</strong> la<br />
población<br />
nacional<br />
Pobreza extrema*<br />
Pobreza mo<strong>de</strong>rada*<br />
Ingreso Consumo Ingreso Consumo<br />
Norte<br />
Alta Verapaz<br />
Baja Verapaz<br />
16.4<br />
7.5<br />
11.85<br />
14.15<br />
9.81<br />
10.44<br />
Norocci<strong>de</strong>nte<br />
El Quiché<br />
Huehuetenango<br />
22.1<br />
13.97<br />
28.98<br />
27.52<br />
19.3<br />
18.6<br />
Sur-occi<strong>de</strong>nte<br />
Quetzaltenango<br />
Totonicapán<br />
San Marcos<br />
Sololá<br />
Retalhuleu<br />
Suchitepéquez<br />
36.8<br />
22.9<br />
22.86<br />
32.2<br />
26.49<br />
29.84<br />
Petén<br />
Petén<br />
1.7<br />
2.93<br />
3.47<br />
3.24<br />
3.41<br />
3.3<br />
Sur-oriente<br />
Jutiapa<br />
Jalapa<br />
Santa Rosa<br />
3<br />
7.85<br />
10.91<br />
6.94<br />
9.29<br />
8.7<br />
Nororiente<br />
Zacapa<br />
Chiquimula<br />
Izabal<br />
El Progreso<br />
4<br />
10.69<br />
10.75<br />
8.82<br />
10.59<br />
10.94<br />
Central<br />
Sacatepéquez<br />
Chimaltenango<br />
Escuintla<br />
9.9<br />
11.02<br />
7.38<br />
4.68<br />
10.73<br />
9.25<br />
Metropolitana<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
6.4<br />
23.04<br />
3.8<br />
2.45<br />
10.38<br />
8.93<br />
Línea base <strong>de</strong> Indicadores <strong>de</strong> bienestar: Ingreso per cápita y consumo (incluyendo autoconsumo y valores imputados a algunos bienes) se usan como<br />
indicadores <strong>de</strong> bienestar en las líneas base estimadas. Para la ciudad <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, en julio <strong>de</strong> 1998, la Línea <strong>de</strong> Pobreza Extrema fue <strong>de</strong> Q1873 por año y por<br />
persona (US$ 0.66 por persona y por día), tanto que la Línea <strong>de</strong> Pobreza mo<strong>de</strong>rada se calculó en Q4,777 por persona por año (US$ 1.68 por persona y por día).<br />
Fuente: Censo <strong>de</strong> 1994 y <strong>Guatemala</strong> Poverty Diagnostic, Banco Mundial.<br />
98
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• Las tasas <strong>de</strong> pobreza varían poco <strong>de</strong><br />
acuerdo al género en el hogar, pero los<br />
hogares encabezados por mujeres son<br />
más pobres que los <strong>de</strong>más, cuando se<br />
les compara bajo las mismas condiciones.<br />
• En <strong>Guatemala</strong>, la <strong>de</strong>sigualdad es relativamente<br />
alta; siendo mayor en las áreas urbanas<br />
que en las rurales, y más alto nacionalmente<br />
que en las áreas rurales y<br />
urbanas.<br />
• Hogares encabezados por indígenas<br />
tienen mayores probabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ser<br />
pobres que los encabezados por no<br />
indígenas. En las áreas urbanas, los<br />
hogares indígenas son un tercio <strong>de</strong> la<br />
población, contra casi 60% en las áreas<br />
rurales. Aún cuando otras características<br />
se mantengan constantes, los indígenas<br />
tendrán mayores probabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ser<br />
pobres, con una pérdida en ingreso per<br />
cápita o consumo <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 15% <strong>de</strong>l<br />
promedio. Estos hallazgos sobre las<br />
<strong>de</strong>sventajas encaradas por los pueblos<br />
indígenas son confirmados por otros<br />
resultados.<br />
• Los jefes <strong>de</strong> hogar auto-empleados tienen<br />
la más alta probabilidad <strong>de</strong> ser pobres,<br />
seguidos por los trabajadores no pagados<br />
y los trabajadores asalariados. Los que<br />
tienen las menores probabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ser<br />
pobres son los jefes <strong>de</strong> hogar y las esposas<br />
que son empleadores. Los trabajadores en<br />
el sector formal tienen menores probabilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> ser pobres, y lo mismo pasa con<br />
los trabajadores <strong>de</strong>l sector público cuando<br />
se les compara con el sector privado;<br />
igualmente, los hogares con jefes <strong>de</strong> familia<br />
o esposas <strong>de</strong>dicados a la agricultura<br />
es más probable que sean pobres que los<br />
que trabajan en otros sectores.<br />
• Manteniendo otras variables constantes,<br />
la pobreza se incrementa con el número<br />
<strong>de</strong> hijos. Decrece con la edad <strong>de</strong>l jefe<br />
<strong>de</strong> hogar, y es más alta para hogares<br />
encabezados por mujeres; tienen un<br />
ingreso per cápita <strong>de</strong> 5 a 20% más bajo<br />
Manteniendo otras variables constantes,<br />
la pobreza se incrementa con el número<br />
<strong>de</strong> hijos. Decrece con la edad <strong>de</strong>l jefe<br />
<strong>de</strong> hogar, y es más alta para hogares<br />
encabezados por mujeres; tienen un<br />
ingreso per cápita <strong>de</strong> 5 a 20% más bajo<br />
que los encabezados por hombres, siendo<br />
mayor el impacto <strong>de</strong> ser mujer en el área<br />
rural que en la urbana<br />
que los encabezados por hombres,<br />
siendo mayor el impacto <strong>de</strong> ser mujer<br />
en el área rural que en la urbana.<br />
• La mayoría <strong>de</strong> las diferencias entre participación<br />
<strong>de</strong> género y fuerza <strong>de</strong> trabajo<br />
son <strong>de</strong>bidos a factores estructurales: Pagan<br />
encontró, usando datos <strong>de</strong> la Encuesta<br />
<strong>de</strong> Empresarios Rurales y Servicios financieros<br />
<strong>de</strong> 1997 que la participación en<br />
la fuerza <strong>de</strong> trabajo por parte <strong>de</strong> los hombres<br />
alcanza el 86.5% y solamente al 24.0%<br />
<strong>de</strong> mujeres; mucho <strong>de</strong> este diferencial<br />
resulta <strong>de</strong> factores <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda (estructura<br />
<strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> trabajo). El incremento en<br />
educación <strong>de</strong> las mujeres no es suficiente<br />
si no se complementa con políticas hacia<br />
cambios estructurales <strong>de</strong> los mercados <strong>de</strong><br />
mano <strong>de</strong> obra rurales. Una mujer <strong>de</strong>dica<br />
2.4 horas extra a la semana (31% <strong>de</strong> incremento<br />
en promedio) a la producción<br />
<strong>de</strong> brócoli por cada hija mayor <strong>de</strong> 10 años<br />
<strong>de</strong> edad, ya que ellas toman la responsabilidad<br />
<strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> la casa. Una <strong>de</strong> las<br />
principales tareas <strong>de</strong> la mujer son los<br />
oficios, y sólo <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> cumplirla (ella o<br />
las hijas) la mujer invierte tiempo en<br />
activida<strong>de</strong>s generadoras <strong>de</strong> ingresos para<br />
sí misma o para su esposo.<br />
• Los pobres rurales también sufren <strong>de</strong> falta<br />
<strong>de</strong> acceso a la tierra, crédito y tecnología.<br />
Pocos empresarios rurales usan servicios<br />
financieros, y quienes lo hacen son los<br />
99
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
mejor ubicados en términos <strong>de</strong> ingresos.<br />
Solamente 3% <strong>de</strong> los empresarios rurales<br />
pidieron préstamos en los bancos. A pesar<br />
<strong>de</strong> las diferencias en los intereses (<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
2.7-3,5 por mes hasta 10.5-12.5 por mes),<br />
los mercados <strong>de</strong> crédito formal, semi-formal<br />
e informal coexisten, segmentados,<br />
con limitada movilidad entre ellos. Tres <strong>de</strong><br />
cada cuatro empresarios no usan ninguna<br />
clase <strong>de</strong> crédito y quienes lo usan reciben<br />
sólo un tipo <strong>de</strong> crédito (47% sólo préstamos<br />
en efectivo, 27% recibieron crédito<br />
comercial, 13% sobre ventas a crédito y<br />
13% sobre otras formas <strong>de</strong> crédito).<br />
• La red <strong>de</strong> carreteras limitada <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
constriñe la productividad rural. La red<br />
carretera es pequeña (4000 Km, <strong>de</strong> carreteras<br />
primarias y secundarias pavimentadas,<br />
y 10,000 <strong>de</strong> terciarias sin pavimentar.<br />
Cerca <strong>de</strong>l 60% <strong>de</strong> las vías requieren<br />
rehabilitación, lo cual provoca altos costos<br />
<strong>de</strong> transporte y falta <strong>de</strong> confiabilidad<br />
en el servicio. Esta situación <strong>de</strong>sincentiva<br />
la productividad rural e ingresos. Por<br />
ejemplo, en San Marcos se estima que los<br />
precios <strong>de</strong>l mercado se elevan al doble<br />
para algunos productos.<br />
• A pesar <strong>de</strong>l progreso en la adopción <strong>de</strong><br />
cultivos <strong>de</strong> exportación en algunas áreas,<br />
los pequeños productores no se benefician<br />
<strong>de</strong> los ingresos, y no son capaces <strong>de</strong> cumplir<br />
con los requerimientos establecidos<br />
por los compradores internacionales. La<br />
probabilidad <strong>de</strong> adopción <strong>de</strong> cultivos <strong>de</strong><br />
exportación entre pequeños campesinos<br />
con menos <strong>de</strong> una hectárea es superior al<br />
70%; la producción <strong>de</strong> agro-exportación<br />
es <strong>de</strong> 0.35 hectáreas para campesinos con<br />
dos a cuatro hectáreas <strong>de</strong> tierra, y se eleva<br />
para extensiones mayores; pero no se<br />
sostienen en la competitividad a largo<br />
plazo, ni son capaces <strong>de</strong> cumplir con las<br />
regulaciones sobre pesticidas residuales.<br />
• Los campesinos <strong>de</strong> subsistencia son<br />
menos responsables <strong>de</strong> los cambios <strong>de</strong><br />
precios que los gran<strong>de</strong>s productores.<br />
• En <strong>Guatemala</strong> se ha progresado en<br />
elevar el Índice <strong>de</strong> Desarrollo Humano<br />
(PNUD), pero este nivel está <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong><br />
lo esperado dado el PIB per cápita <strong>de</strong>l<br />
país.<br />
Este estudio pone <strong>de</strong> manifiesto que en la<br />
situación <strong>de</strong> los pobres se combinan dos<br />
efectos: la región en la que habitan (ruralidad)<br />
y la pertenencia a los pueblos indígenas<br />
(etnicidad). Esto coloca en mayor <strong>de</strong>sventaja<br />
al campesino o jornalero indígena, en comparación<br />
con otros sectores <strong>de</strong> la sociedad que<br />
viven en condiciones similares. Asimismo,<br />
son los indígenas los que tienen menor oportunidad<br />
<strong>de</strong> acceso al mercado formal <strong>de</strong> la<br />
economía, con lo cual su probabilidad <strong>de</strong> mejorar<br />
su situación económica disminuye.<br />
De igual manera, las mujeres soportan la<br />
discriminación <strong>de</strong> género en relación al acceso<br />
e inserción en el mercado laboral; por ello, las<br />
mujeres indígenas campesinas son quienes se<br />
encuentran en peor situación, y quienes tienen<br />
las menores oportunida<strong>de</strong>s para <strong>de</strong>sarrollarse<br />
y mejorar.<br />
El PNUD ha elaborado un índice <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Humano que se basa en indicadores <strong>de</strong> ingreso,<br />
esperanza <strong>de</strong> vida y educación (alfabetismo,<br />
asistencia a la educación primaria, secundaria<br />
y universitaria, que mi<strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo humano, y que arrojó los siguientes<br />
resultados:<br />
Estos resultados se presentan en la Gráfica<br />
3, en la cual se pue<strong>de</strong> advertir que los <strong>de</strong>partamentos<br />
en los que habitan la mayor proporción<br />
<strong>de</strong> indígenas, ocupan también los<br />
más bajos valores <strong>de</strong>l Índice <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Humano.<br />
100
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 21: Posiciones <strong>de</strong> los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> acuerdo con el<br />
Índice <strong>de</strong> Desarrollo Humano (IDH), y composición étnica, 1995-1996<br />
El más alto<br />
Siete más altos<br />
Siete intermedios<br />
Siete más bajos<br />
Fuente: (PNUD, 1998).<br />
Departamento<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
Zacapa<br />
Sacatepéquez<br />
El Progreso<br />
Retalhuleu<br />
Izabal<br />
Santa Rosa<br />
Quetzaltenango<br />
Petén<br />
Escuintla<br />
Jutiapa<br />
Baja Verapaz<br />
Chiquimula<br />
Suchitepéquez<br />
Chimaltenango<br />
San Marcos<br />
Huehuetenango<br />
Sololá<br />
Totonicapán<br />
Quiché<br />
Alta Verapaz<br />
IDH<br />
0.829<br />
0.538<br />
0.534<br />
0.526<br />
0.524<br />
0.499<br />
0.481<br />
0.464<br />
0.461<br />
0.456<br />
0.451<br />
0.477<br />
0.441<br />
0.441<br />
0.438<br />
0.41<br />
0.395<br />
0.391<br />
0.374<br />
0.366<br />
0.355<br />
Composición<br />
Étnica (%)<br />
12.3<br />
4.4<br />
41.6<br />
2.1<br />
33.3<br />
22.8<br />
2.6<br />
65.1<br />
26.2<br />
6.4<br />
5.1<br />
55.5<br />
29.5<br />
57.4<br />
77.7<br />
42.5<br />
63.8<br />
93.6<br />
94.5<br />
83.4<br />
89.0<br />
101
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Gráfica 3: El Indice <strong>de</strong> Desarrollo Humano elaborado por el Programa<br />
para el Desarrollo <strong>de</strong> las Naciones Unidas (PNUD)<br />
Indice <strong>de</strong> Desarrollo Humano, por Departamentos<br />
Indice<br />
0.9<br />
0.8<br />
0.7<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
El más<br />
alto<br />
Zacapa<br />
Sacatepéquez<br />
El Progreso<br />
Retalhuleu<br />
Izabal<br />
Santa Rosa<br />
Quetzaltenango<br />
Petén<br />
Escuintla<br />
Jutiapa<br />
Baja Verapaz<br />
Chiquimula<br />
Suchitepéquez<br />
Chimaltenango<br />
San Marcos<br />
Huehuetenango<br />
Sololá<br />
Totonicapán<br />
Quiché<br />
Alta Verapaz<br />
Siete más altos Siete intermedios Siete más bajos<br />
Posiciones<br />
Fuente: (PNUD, 1998).<br />
102
LOS SERVICIOS SOCIALES: SITUACIÓN<br />
ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD<br />
En el ámbito nacional, la población indígena<br />
enfrenta problemas <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la<br />
insuficiente alimentación, extrema pobreza e<br />
inexistencia <strong>de</strong> políticas y planes <strong>de</strong> salud <strong>de</strong><br />
carácter preventivo. Así, las principales enfermeda<strong>de</strong>s<br />
y problemas <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>tectados<br />
por la Encuesta Nacional <strong>de</strong> Salud Materno-<br />
Infantil, son: Infecciones respiratorias, parasitismo<br />
intestinal, enfermeda<strong>de</strong>s diarreicas,<br />
neumonías y bronconeumonías, enfermeda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la piel, anemias, <strong>de</strong>snutrición, enfermedad<br />
péptica, infección <strong>de</strong>l tracto urinario y conjuntivitis(IDIES,<br />
1995; PNUD, 1999). Muchos <strong>de</strong><br />
ellas tienen su origen en las condiciones <strong>de</strong><br />
sanidad ambiental <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s, o en<br />
las condiciones laborales bajo las cuales<br />
<strong>de</strong>sempeñan su trabajo como jornaleros<br />
agrícolas.<br />
Mientras que en 1981, la mortalidad infantil <strong>de</strong><br />
los mestizos alcanzaba 90 por mil nacidos vivos,<br />
en los indígenas era <strong>de</strong> 117 por mil nacidos<br />
vivos. Estos indicadores han disminuido para<br />
los dos grupos poblacionales, pero la diferencia<br />
se ha mantenido, como pue<strong>de</strong> apreciarse en el<br />
siguiente cuadro.<br />
Cuadro 22: Estadísticas <strong>de</strong> salud por etnicidad<br />
Estadísticas vitales 1<br />
Tasa <strong>de</strong> natalidad,<br />
1997<br />
Tasa global <strong>de</strong> fecundidad,<br />
1995-1000<br />
Tasa <strong>de</strong> mortalidad,<br />
1997<br />
Mortalidad Materna,<br />
1997<br />
Deptos. 75%-100% indígenas<br />
Deptos. 50%-74.9% indígenas<br />
Deptos. 25%-49.9% indígenas<br />
Deptos. 0%-24.9% indígenas<br />
39.57<br />
38.59<br />
36.52<br />
33.08<br />
5.61<br />
5.47<br />
5.45<br />
4.94<br />
5.56 140.3<br />
6.48 100.7<br />
5.85 71.4<br />
6.18 27.8<br />
Desnutrición 2 Crónica<br />
Aguda Global<br />
Indígenas<br />
No indígenas<br />
67.3<br />
34.1<br />
2.2<br />
2.7<br />
33.6<br />
18.6<br />
Mortalidad infantil y materna 3<br />
Mortalidad infantil<br />
Mortalidad <strong>de</strong> la Niñez<br />
Indígenas<br />
No Indígenas<br />
56<br />
44<br />
79<br />
56<br />
103
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Servicios hospitalarios 4 Centros <strong>de</strong> Salud tipo A Centros <strong>de</strong> Salud tipo B Puestos <strong>de</strong> Salud Camas<br />
Deptos. 75%-100% indígenas<br />
Deptos. 50%-74.9% indígenas<br />
Deptos. 25%-49.9% indígenas<br />
Deptos. 0%-24.9% indígenas<br />
0.007<br />
0.001<br />
0.003<br />
0.006<br />
0.023<br />
0.023<br />
0.024<br />
0.027<br />
0.096 0.269<br />
0.092 0.459<br />
0.096 0.439<br />
0.127 1.547<br />
Servicios médicos 4<br />
Presupuesto per cápita<br />
Hospitales (en Q)<br />
Médicos<br />
Enfermeros<br />
Enfermeros<br />
Auxiliares<br />
Cobertura<br />
al parto 2<br />
Deptos. 75%-100% indígenas<br />
Deptos. 50%-74.9% indígenas<br />
Deptos. 25%-49.9% indígenas<br />
Deptos. 0%-24.9% indígenas<br />
15.73<br />
28.79<br />
28.30<br />
143.0<br />
0.039 0.030<br />
0.029 0.023<br />
0.039 0.029<br />
0.130 0.054<br />
0.186 4.5<br />
0.123 12.7<br />
0.210 18.4<br />
0.387 18.6<br />
1 Tasas por mil nacidos vivos. 2 En porcentajes. 3 Tasas <strong>de</strong> <strong>de</strong>función por mil nacidos vivos. 4 Tasas por 1000.<br />
Fuente: PNUD, 1999, cuadro 37, p. 240; Cuadro 38, pag. 240; cuadro 38ª, Pág. 241, y cuadro 39, Pág. 243.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> la población indígena,<br />
ante la carencia <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong><br />
atención, cuenta con un sistema propio<br />
que tiene su base en el concepto indígena<br />
<strong>de</strong> salud como equilibrio entre el cuerpo y<br />
el espíritu, con un manejo sistemático <strong>de</strong><br />
la herbolaria y prácticas médicas<br />
ancestrales.<br />
Para solucionar este problema, se requiere un<br />
mejoramiento sustancial en la cobertura y eficacia<br />
<strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> carácter preventivo, el<br />
subsidio o abaratamiento <strong>de</strong> las medicinas, y<br />
un mejoramiento <strong>de</strong> los criterios <strong>de</strong> atención<br />
<strong>de</strong> los empleados, para que se registren<br />
cambios visibles y <strong>de</strong> impacto en la atención<br />
<strong>de</strong> la salud <strong>de</strong> la población indígena. Así, se<br />
constata que el gasto público en salud y<br />
asistencia social no ha seguido patrones que<br />
reflejen políticas sostenidas <strong>de</strong> incremento. Por<br />
ello mismo, el Estado podría establecer metas<br />
<strong>de</strong> atención <strong>de</strong> la problemática <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, como resultado <strong>de</strong> un intento por<br />
mejorar las condiciones actuales. Distintas<br />
iniciativas <strong>de</strong> trabajo social han constatado la<br />
existencia <strong>de</strong> puestos <strong>de</strong> salud que permanecen<br />
cerrados por falta <strong>de</strong> contratación <strong>de</strong>l personal,<br />
así como ausentismo laboral. Esta operación<br />
<strong>de</strong>ficiente <strong>de</strong> los pocos recursos existentes<br />
impi<strong>de</strong> el acceso al sistema <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> toda la<br />
población <strong>de</strong> escasos recursos. En el caso <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas, se agrega como agravante<br />
la barrera cultural e idiomática, y la<br />
discriminación <strong>de</strong> que son objetos quienes<br />
solicitan el servicio <strong>de</strong> salud.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> la población indígena, ante<br />
la carencia <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong> atención,<br />
cuenta con un sistema propio que tiene su base<br />
en el concepto indígena <strong>de</strong> salud como equilibrio<br />
entre el cuerpo y el espíritu, con un manejo<br />
sistemático <strong>de</strong> la herbolaria y prácticas médicas<br />
ancestrales. Este sistema ha revelado una<br />
eficiencia envidiable; en la mayoría <strong>de</strong> las<br />
comunida<strong>de</strong>s rurales, entre el 90% y el 95% <strong>de</strong><br />
los nacimientos son atendidos por las parteras<br />
tradicionales, muchas <strong>de</strong> las cuales han recibido<br />
capacitación en salud preventiva y tratamiento<br />
posparto, así como en los sistemas <strong>de</strong> canalización<br />
<strong>de</strong> los casos graves hacia las clínicas <strong>de</strong>l<br />
sistema nacional <strong>de</strong> salud, don<strong>de</strong> no siempre<br />
reciben atención. Asimismo, sanitaristas formados<br />
por ONG y el sistema nacional <strong>de</strong> salud<br />
comienzan a integrarse en los sistemas tradicionales<br />
<strong>de</strong> salud, <strong>de</strong>sempeñando tareas <strong>de</strong><br />
prevención <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s y primeros auxilios.<br />
Asimismo, los dirigentes comunitarios han expresado<br />
la necesidad <strong>de</strong> diseñar propuestas <strong>de</strong><br />
atención a la salud que permitan la conexión<br />
entre la rica experiencia <strong>de</strong> los pueblos indíge-<br />
104
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
nas y los programas gubernamentales <strong>de</strong> salud:<br />
“En la medicina, únicamente se ha reconocido<br />
un sistema, pero hay dos, el occi<strong>de</strong>ntal y el<br />
sistema médico indígena; esa riqueza está<br />
discriminada y se está perdiendo. Estamos en<br />
una etapa neoliberal, y el pueblo maya está<br />
haciendo lo que ya se dice en la teoría, porque<br />
el sistema <strong>de</strong> salud a nosotros siempre nos ha<br />
costado… Pero la medicina occi<strong>de</strong>ntal es muy<br />
cara; en cambio, la nuestra es muy barata, y<br />
siempre está al alcance <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s.<br />
Sólo que necesita fortalecer su base técnica.<br />
El gobierno pue<strong>de</strong> introducir nuestra medicina<br />
en su planteamiento; no necesita cambiar nada…solamente<br />
un cambio <strong>de</strong> enfoque…Pero<br />
para eso se necesita mo<strong>de</strong>rnizar el sistema <strong>de</strong><br />
salud, para que comprenda los dos sistemas,<br />
que a<strong>de</strong>más son complementarios…Si consi<strong>de</strong>ramos<br />
que en la atención materna, el 98%<br />
<strong>de</strong> la atención <strong>de</strong>l parto lo hacen las comadronas,<br />
nuestra medicina siempre ha sido<br />
pagada por el usuario…<br />
Sabemos que el gobierno ha invertido en la<br />
capacitación <strong>de</strong> comadronas; pero no han<br />
avanzado porque no fortalecen la medicina<br />
indígena. Se han invertido muchos recursos en<br />
la capacitación <strong>de</strong> comadronas; ellas vienen,<br />
reciben el curso <strong>de</strong> capacitación, y dicen que<br />
sí a todo, pero no lo hacen. No cambiamos<br />
nuestras prácticas, no porque somos tontos,<br />
sino porque tenemos nuestra ciencia y nuestra<br />
lógica…En nuestras prácticas también hay<br />
ciencia que no ha sido apreciada…¿Qué<br />
significa comadrona en español “Estar<br />
enfrente <strong>de</strong>” la mujer que va a parir. Pero nuestra<br />
medicina es más profunda. Nosotros <strong>de</strong>cimos<br />
AC Jun, “la que tiene capacidad, la que pue<strong>de</strong>,<br />
la que nace para eso”. También <strong>de</strong>cimos Ratit<br />
Ak’al, que quiere <strong>de</strong>cir “la Abuela <strong>de</strong>l niño o <strong>de</strong><br />
la niña”. Porque entre nosotros no cualquiera<br />
pue<strong>de</strong> ser comadrona solamente porque quiere,<br />
sino que nace para eso, <strong>de</strong> acuerdo a su signo<br />
<strong>de</strong>l calendario. Des<strong>de</strong> que nace, es educada<br />
por tradición oral, en toda la práctica <strong>de</strong> la<br />
medicina” (Consulta para el Plan <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Indígena) (Martínez y Bannon, 1997: 26-27).<br />
El cuadro siguiente permite conocer los principales<br />
gastos que realizan los guatemaltecos en<br />
salud, con datos <strong>de</strong> la Encuesta Nacional <strong>de</strong><br />
Ingresos y Gastos Familiares; como pue<strong>de</strong><br />
apreciarse, los más pobres tienen mayores<br />
gastos para tener acceso al servicio <strong>de</strong> salud, en<br />
comparación con el quintil <strong>de</strong> ingresos superior.<br />
Cuadro 23: Gastos <strong>de</strong> hogares en salud y uso <strong>de</strong> facilida<strong>de</strong>s<br />
para el cuidado <strong>de</strong> la salud, 1998/1999 (en Q)<br />
Quintiles basados en consumo per cápita<br />
Localidad y etnicidad<br />
No<br />
Rural<br />
Indígena<br />
indígena<br />
Quintil<br />
más pobre<br />
2º 3º 4º<br />
Quintil<br />
más rico<br />
Urbano<br />
Todos<br />
Consulta médica<br />
Ortopedia<br />
Servicio externo<br />
Hospitalización<br />
Seguro médico<br />
IGSS<br />
Hospital Público<br />
Hospital Privado<br />
Centro <strong>de</strong> salud<br />
Puesto <strong>de</strong> Salud<br />
Clínica privada<br />
Curan<strong>de</strong>ro/hierbero<br />
Farmacéutico<br />
Auto-medicación<br />
979 1000 1010 924 981<br />
73 80 73 73 103<br />
1251 616 671 674 617<br />
1770 1555 1499 1566 1430<br />
70 28 8 21 34<br />
Uso <strong>de</strong> facilida<strong>de</strong>s para el cuidado <strong>de</strong> la salud<br />
0.2 1.9 2.3 6.5 9.9<br />
8.1 12.6 15.9 20.5 16.9<br />
2 1.7 2.4 2.3 6.5<br />
31.6 31.1 31.1 21.1 7.7<br />
14.5 11.1 8.7 6.4 2.3<br />
7.1 13.1 18.6 30.6 50.8<br />
2.6 3.2 1 0.7 0.6<br />
16.7 11.1 9.1 5 2.3<br />
17.3 14.1 10.8 6.9 3<br />
Fuente: Banco Mundial, <strong>Guatemala</strong> Poverty Diagnostic, usando la ENIGFAM (1998/1999).<br />
1132 602 1204 605 990<br />
105 20 114 27 83<br />
787 213 817 304 634<br />
1776 617 1842 791 1467<br />
33 0 37 1 24<br />
7.8 1.8 6.4 1.8 4.2<br />
20.2 11.2 17.3 12.3 14.9<br />
4.3 2.2 4.5 1.4 3<br />
20.5 26.9 23.7 24.9 24.3<br />
2.8 12.4 6.1 11.1 8.5<br />
34.7 17.5 31.3 17.1 24.5<br />
0.4 2.5 0.3 3 1.6<br />
3.8 12.1 5.2 12.5 8.7<br />
5.6 13.5 5.2 15.8 10.3<br />
105
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Igualmente, las diferencias tanto en consumo<br />
como en acceso a servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>muestra<br />
la diferencia entre el gasto urbano y el rural, y<br />
entre la población indígena y no indígena, corroborando<br />
las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> exclusión <strong>de</strong> las<br />
regiones rurales y <strong>de</strong> los pueblos indígenas.<br />
EL ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO<br />
En <strong>Guatemala</strong>, existe una relación creciente y<br />
directa entre ingresos y nivel <strong>de</strong> escolaridad.<br />
En este aspecto, como ya fue señalado anteriormente,<br />
se manifiesta también la exclusión <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas: mientras que la escolaridad<br />
<strong>de</strong> los mestizos era <strong>de</strong> 4.2 años en 1989,<br />
la <strong>de</strong> los indígenas alcanzaba apenas 1.3<br />
años. Sin embargo, el problema es mucho más<br />
complejo que la simple prestación <strong>de</strong>l servicio<br />
educativo, ya que una <strong>de</strong> las <strong>de</strong>mandas mayores<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas se refiere a<br />
la educación bilingüe e intercultural. Este aspecto<br />
constituye también un compromiso <strong>de</strong>l<br />
Estado <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, el cual ha dado origen a<br />
la creación <strong>de</strong> la Comisión Paritaria <strong>de</strong> Reforma<br />
Educativa, integrada por dirigentes indígenas<br />
y <strong>de</strong>legados gubernamentales, y el Consejo<br />
Consultivo <strong>de</strong> Reforma Educativa, que prepara<br />
actualmente la propuesta que hará realidad<br />
la oficialización <strong>de</strong> la educación indígena en<br />
<strong>Guatemala</strong>. Mientras tanto, se han realizado<br />
esfuerzos tendientes a satisfacer la <strong>de</strong>manda<br />
educativa bilingüe, mediante la creación <strong>de</strong> la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Educación Bilingüe en<br />
el Ministerio <strong>de</strong> Educación; sin embargo, los<br />
esfuerzos son muy pequeños aún con relación<br />
a la cantidad <strong>de</strong> población <strong>de</strong>mandante.<br />
Las conclusiones <strong>de</strong>l estudio sobre pobreza <strong>de</strong>l<br />
Banco Mundial con relación a la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
la escolaridad en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los individuos<br />
y sus posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> superar la pobreza,<br />
fueron:<br />
• Las tasas <strong>de</strong> retorno (ganancias marginales<br />
por año <strong>de</strong> escolaridad) muestran que en<br />
áreas urbanas, son <strong>de</strong>l 9% y10% para hombres<br />
y mujeres con 6 a 7 años <strong>de</strong> escolaridad,<br />
en tanto que son <strong>de</strong> 12 a 15 por ciento<br />
para quienes completaron <strong>de</strong> 15 a 16<br />
años. El capital humano explica cerca <strong>de</strong><br />
una tercera parte <strong>de</strong>l diferencial entre indígenas<br />
y no indígenas, según los datos<br />
<strong>de</strong> la ENS <strong>de</strong> 1989; las mujeres y los indígenas<br />
ganan hasta 46% menos que los no<br />
indígenas. Entre los indígenas, las tasas<br />
<strong>de</strong> retorno fueron en este estudio <strong>de</strong>l 12%.<br />
• Mientras una mejor educación claramente<br />
ayuda a salir <strong>de</strong> la pobreza, esto no es<br />
suficiente si solamente un miembro <strong>de</strong> la<br />
familia está trabajando. Entre más alta la<br />
educación, más altos los salarios; mayor<br />
experiencia también genera mayores ingresos.<br />
Sin embargo, a lo largo <strong>de</strong>l ciclo<br />
<strong>de</strong> vida, una persona con primaria o secundaria<br />
no gana lo suficiente para salir <strong>de</strong> la<br />
pobreza cuando se toma un incremento<br />
típico en la familia. Esto es importante para<br />
mejorar las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empleo,<br />
entrenamiento y ganancias <strong>de</strong> las mujeres.<br />
• Alba(1996) usó datos <strong>de</strong> adolescentes y<br />
adultos jóvenes en cuatro al<strong>de</strong>as rurales<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> para medir el impacto <strong>de</strong> la<br />
escolaridad sobre los salarios, y encontró<br />
que la tasa <strong>de</strong> retorno <strong>de</strong> la escolaridad es<br />
más baja, <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 5.9%, cuando se<br />
toman en cuenta prejuicios potenciales<br />
(auto selectividad en la muestra, capacidad<br />
innata, antece<strong>de</strong>ntes familiares y calidad<br />
<strong>de</strong> la escolaridad). Asimismo, las mujeres<br />
ganan entre el 59.6 y el 66.4% <strong>de</strong> los salarios<br />
<strong>de</strong> los hombres, con otras variables<br />
constantes; estos hechos pue<strong>de</strong>n ser relacionados<br />
con el dato <strong>de</strong> que para la mujer,<br />
la experiencia actual es más baja que la<br />
experiencia potencial. Las mujeres tienen<br />
menos experiencia actual que los hombres,<br />
<strong>de</strong>bido al cuidado <strong>de</strong> los niños y las obligaciones<br />
familiares. Cuando un hombre<br />
trabaja y acumula capacida<strong>de</strong>s mientras<br />
la mujer cuida los niños, estas diferencias<br />
en capital humano podrían ser trasladadas<br />
hacia los salarios. Se valora la experiencia<br />
potencial en función <strong>de</strong> la edad (23)<br />
• Para los más pobres, la inscripción en la<br />
escuela primaria permanece lejos <strong>de</strong> la<br />
universalidad y la transición a la secundaria<br />
106
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
es difícil: a) la tasa <strong>de</strong> inscripción en preescolar<br />
permanece baja para todos lo niveles<br />
<strong>de</strong> ingresos; la inscripción en la primaria<br />
está arriba <strong>de</strong>l 100% <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el segundo<br />
quintil, pero una buena cantidad <strong>de</strong><br />
los más pobres permanecen fuera <strong>de</strong> la<br />
escuela, en tanto que solamente el quintil<br />
superior logra una buena transición a la<br />
secundaria, que es casi insignificante para<br />
los más pobres. Las tasas <strong>de</strong> inscripción<br />
son mayores en el área urbana que en la<br />
rural, y más alta para los no indígenas en<br />
comparación con los indígenas. Entre las<br />
razones para no asistir, entre los indígenas<br />
sobresalen la falta <strong>de</strong> <strong>de</strong>seo y la falta <strong>de</strong><br />
ingresos, seguida <strong>de</strong> la falta <strong>de</strong> <strong>de</strong>seo <strong>de</strong><br />
los padres.<br />
• La educación bilingüe pue<strong>de</strong> ayudar en<br />
reducir las diferencias <strong>de</strong> logro educacional<br />
entre los indígenas y no indígenas: Patrinos<br />
y Psacharopoulos concluyeron que la educación<br />
bilingüe baja las tasas <strong>de</strong> repetición<br />
y <strong>de</strong> fracasos escolares, y que maestros<br />
con experiencia en lenguas indígenas son<br />
necesarios para cerca <strong>de</strong>l 40% <strong>de</strong> alumnos<br />
Existe también evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> que retrasar el<br />
ingreso a la escuela pue<strong>de</strong> retrasar los logros<br />
educativos. En el medio rural, según<br />
Gorman y Pollit, solamente 16% <strong>de</strong> los<br />
niños completan el sexto grado en seis años<br />
que ingresan a la escuela sin hablar español;<br />
los alumnos <strong>de</strong> las escuelas bilingües<br />
tienen más alta asistencia y promoción y<br />
más baja repetición y fracasos escolares;<br />
tienen también un impacto alto sobre su<br />
<strong>de</strong>sempeño.<br />
• Existe también evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> que retrasar<br />
el ingreso a la escuela pue<strong>de</strong> retrasar los<br />
logros educativos. En el medio rural, según<br />
Gorman y Pollit, solamente 16% <strong>de</strong> los niños<br />
completan el sexto grado en seis años.<br />
En un período <strong>de</strong> 10 años, solamente el<br />
46% <strong>de</strong> los niños completa los seis grados;<br />
los autores concluyen que entrar tar<strong>de</strong> a<br />
la escuela <strong>de</strong>ja un mínimo grado <strong>de</strong> asistencia<br />
y un más alto grado <strong>de</strong> <strong>de</strong>serciones.<br />
Tasa <strong>de</strong> inscripción bruta<br />
Cuadro 24: Inscripción bruta y razones<br />
para no asisitir a la escuela, 1998/1999<br />
Localidad y status indígena<br />
Urbano Rural No ind. Indígena<br />
Todos<br />
Preescolar 25.7 23.2 17.5 29.6 24<br />
Primaria 119.8 103.6 117.7 101.7 109.2<br />
Secundaria 86 16.3 62.5 23.7 43.3<br />
Superior 42.3 1.9 32.9 5.5 20.5<br />
Razones para no inscribirse<br />
La escuela queda lejos 0 3.3 1.8 3.2 2.7<br />
No hay escuela 1.1 1.1 0.8 1.2 1.1<br />
Faltan ingresos 44.4 28 35.1 28.8 31<br />
No <strong>de</strong>sean ir 20.5 28.5 21.7 29.9 27<br />
Trabajo doméstico 2.7 3.6 3 3.7 3.4<br />
Los padres no <strong>de</strong>sean 12.1 14 15.6 12.6 13.7<br />
Necesidad <strong>de</strong> trabajar 8.9 7.7 6.9 8.5 7.9<br />
Otra razón 10.3 13.8 15.1 12.2 13.2<br />
Tipo <strong>de</strong> escuela<br />
Pública 61 85.7 66.8 82.9 74.1<br />
Privada 39 14.3 33.2 17.1 25.9<br />
Fuente: <strong>Guatemala</strong> Poverty Diagnostic, Banco Mundial<br />
107
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Este mismo estudio sistematizó los siguientes<br />
datos, que reflejan los porcentajes <strong>de</strong><br />
población que tienen acceso al sistema educativo.<br />
Evi<strong>de</strong>ntemente, para los habitantes<br />
<strong>de</strong>l medio rural y para los indígenas, la<br />
transición entre la escuela primaria y la<br />
secundaria es posible para menos <strong>de</strong> la<br />
cuarta parte <strong>de</strong> los inscritos en el ciclo anterior,<br />
e insignificante la cantidad <strong>de</strong> ellos<br />
que pue<strong>de</strong> inscribirse en instituciones <strong>de</strong><br />
enseñanza superior.<br />
El Programa Nacional <strong>de</strong> Educación<br />
Bilingüe (cuadro 25) contaba en 1995 con<br />
1,367 escuelas, que eran el 12% <strong>de</strong>l total<br />
<strong>de</strong> los establecimientos educativos existentes,<br />
que impartían sus lecciones en 11 idiomas.<br />
Sin embargo, <strong>de</strong> estas escuelas, solamente<br />
498 (36.4% <strong>de</strong>l total) impartían el ciclo <strong>de</strong> primaria<br />
completo (PNUD, 1998: 34). Automáticamente,<br />
la mayoría <strong>de</strong> la población indígena está<br />
condicionada a incorporarse a los establecimientos<br />
educativos en español, en una clara<br />
situación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sventaja en los primeros cuatro<br />
años, por la falta <strong>de</strong> dominio <strong>de</strong>l idioma. Aún<br />
con las condiciones antes <strong>de</strong>scritas los padres<br />
<strong>de</strong> familia <strong>de</strong> los pueblos indígenas tienen una<br />
gran esperanza en que el sistema educativo se<br />
amplíe y sea más pertinente en cuanto a la<br />
cultura <strong>de</strong> las Comunida<strong>de</strong>s Lingüísticas.<br />
Cuadro 25: Cobertura <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Educación Indígena<br />
por tipo <strong>de</strong> escuela, <strong>de</strong>partamento y comunidad lingüística (1995)<br />
Departamento<br />
Idioma<br />
Escuelas<br />
completas<br />
Escuelas<br />
Incompletas<br />
Escuelas<br />
unitarias<br />
Total<br />
<strong>Guatemala</strong> Kaqchikel 2 27 - 29<br />
Sacatepéquez Kaqchikel 5 8 - 13<br />
Chimaltenango Kaqchikel 43 54 - 97<br />
Sololá Kaqchikel 11 32 - 138<br />
K’iche’ 48 28 -<br />
Tz’utujil - - 19<br />
Totonicapán K’iche’ 58 47 - 106<br />
Quetzaltenango K’iche’ 13 22 - 79<br />
Mam 13 31 -<br />
San Marcos Mam 22 41 - 63<br />
Huehuetenango K’iche’ 4 6 - 258<br />
Mam 63 40 -<br />
Q’anjob’al - 103 -<br />
Chuj - 12 -<br />
Quiché K’iche’ 68 137 - 244<br />
Ixil - 39 -<br />
Baja Verapaz Q’eqchi’ - 2 - 13<br />
Poqomchi - 2 -<br />
Achi’ - 9 -<br />
Alta Verapaz Q’eqchi’ 138 107 29 312<br />
Poqomchi - 36 2<br />
Izabal Q’eqchi’ - 5 2 7<br />
Chiquimula Ch’orti’ - 8 - 8<br />
Retalhuleu K’iche’ - 1 - 1<br />
Total 11 idiomas 498 846 33 1,367<br />
Fuente: PNUD, 1998, Pág. 35<br />
108
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
En el país existen 102 escuelas normales que<br />
forman maestros <strong>de</strong> educación primaria urbana,<br />
y seis que se encargan <strong>de</strong> la formación <strong>de</strong><br />
maestros para el área rural. Las estadísticas reflejan<br />
esta ina<strong>de</strong>cuación, especialmente en<br />
cuanto a calidad y retención <strong>de</strong>l sistema educativo<br />
nacional.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l reto <strong>de</strong> ampliar la oferta educativa<br />
en el nivel primario, y la superación <strong>de</strong> los factores<br />
<strong>de</strong> inequidad en el acceso, éxito y permanencia<br />
en la escuela, <strong>Guatemala</strong> enfrenta el reto<br />
<strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong>l servicio y <strong>de</strong> la orientación <strong>de</strong><br />
su contenido. Los procesos educativos actuales<br />
<strong>de</strong>berían enfocarse hacia la educación intercultural,<br />
y en el caso <strong>de</strong> la población indígena, bilingüe.<br />
Estos cambios en el enfoque requieren<br />
cambios legales e institucionales que todavía<br />
<strong>de</strong>morarán, <strong>de</strong>bido al arraigo <strong>de</strong>l racismo en la<br />
sociedad guatemalteca. Esta última afirmación<br />
fue confirmada el 16 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1999, cuando<br />
en la Consulta Popular sobre reformas constitucionales<br />
la mayoría <strong>de</strong> los ciudadanos<br />
capitalinos y <strong>de</strong>l oriente <strong>de</strong>l país votó en contra<br />
<strong>de</strong>l reconocimiento <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad y <strong>de</strong>rechos<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, atendiendo el llamado<br />
<strong>de</strong> sectores influyentes en los medios <strong>de</strong><br />
comunicación social.<br />
EL ACCESO A LA VIVIENDA<br />
El déficit habitacional <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> es cercano<br />
al millón <strong>de</strong> viviendas, y 740,000 <strong>de</strong>berían ser<br />
reemplazadas, ya que han sido construidas con<br />
materiales <strong>de</strong> baja calidad; asimismo, ochocientas<br />
mil viviendas <strong>de</strong>berían ser dotadas <strong>de</strong><br />
servicios básicos y alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 600,000 <strong>de</strong>berían<br />
recibir un mejoramiento <strong>de</strong> los servicios<br />
(PNUD, 2000:75). Como pue<strong>de</strong> apreciarse, el<br />
problema <strong>de</strong> la vivienda con acceso a los servicios<br />
constituye un problema generalizado, ya<br />
que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> fundamentalmente <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong><br />
ingresos y <strong>de</strong> la cercanía al área urbana.<br />
Aunque el origen étnico no es un condicionamiento<br />
sobre el tipo <strong>de</strong> vivienda al que se tiene<br />
acceso, es un hecho que los pueblos indígenas<br />
tienen menor acceso a ingresos estables y<br />
que habitan mayoritariamente en el área rural;<br />
por ello, el 58.7% <strong>de</strong> los indígenas resi<strong>de</strong>n en<br />
ranchos, mientras que sólo el 16.8 habita en<br />
<strong>de</strong>partamento (PNUD, 2000: 77).<br />
Si se consi<strong>de</strong>ra que existe hacinamiento cuando<br />
más <strong>de</strong> tres personas comparten un dormitorio,<br />
entonces, “con excepción <strong>de</strong> los hogares no<br />
indígenas <strong>de</strong>l área urbana, los <strong>de</strong>más, en promedio,<br />
presentan un problema <strong>de</strong> hacinamiento.<br />
Este es claramente inferior en las áreas<br />
urbanas que en las rurales, en hogares no<br />
indígenas que en indígenas, en hogares <strong>de</strong><br />
jefatura femenina que en los <strong>de</strong> jefatura<br />
masculina” (PNUD, 2000: 78)<br />
En cuanto a los servicios básicos, el cuadro 26<br />
nos muestra la situación en que se encuentran<br />
los hogares guatemaltecos, según la Encuesta<br />
Nacional <strong>de</strong> Ingresos y Gastos Familiares 1998/<br />
1999. Como se pue<strong>de</strong> apreciar, los hogares con<br />
jefe <strong>de</strong> familia indígena tienen un acceso<br />
significativamente menor a los servicios cuando<br />
se les compara con los no indígenas; lo mismo<br />
pasa cuando se compara el área rural con la<br />
urbana. En cuanto al sexo <strong>de</strong>l jefe <strong>de</strong> hogar, no<br />
hay diferencias gran<strong>de</strong>s, aunque se aprecia una<br />
ten<strong>de</strong>ncia leve a que los hogares encabezados<br />
por mujeres estén en igual situación o mejor<br />
que los hogares encabezados por hombres.<br />
109
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Cuadro 26: Acceso a los servicios básicos <strong>de</strong> la vivienda,<br />
según jefatura <strong>de</strong> hogar, y área, según los datos<br />
<strong>de</strong> la Encuesta Nacional <strong>de</strong> Ingresos y<br />
Gastos Familiares, 1998/99. En porcentaje<br />
Alcantarillado<br />
Servicios sanitarios<br />
Red <strong>de</strong> agua<br />
Si No Inodoro Letrina No tiene<br />
Energía eléctrica<br />
Indígena 55.2 18.8 81.2 21.4 60.8 17.8 50.9<br />
Urbano 84.2 63.4 36.6 64.9 30.9 4.2 83.6<br />
Rural 43.3 0.7 99.3 3.7 73.0 23.3 37.6<br />
Hombre 53.3 18.2 81.8 20.7 61.7 17.6 49.0<br />
Mujer 63.1 21.5 78.5 23.6 57.6 18.8 59.1<br />
No Indígena 70.4 43.7 56.3 53.4 34.3 12.3 74.8<br />
Urbano 91.9 77.4 22.5 43.7 15.0 1.3 94.4<br />
Rural 44.0 2.4 97.6 16.2 57.9 25.9 50.8<br />
Hombre 68.2 40.8 59.2 51.3 35.3 13.4 72.8<br />
Mujer 78.1 54.3 45.7 60.9 30.5 8.6 82.1<br />
Fuente: PNUD, 2000, Cuadros 3.25, 3.26, 3.27y 3.28; Pág. 85, 86, 87 y 89.<br />
110
ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA CULTURA,<br />
EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br />
ACCESO A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN<br />
La concentración <strong>de</strong> los medios <strong>de</strong> información<br />
en la ciudad capital y área metropolitana <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> es uno <strong>de</strong> los aspectos más visibles<br />
<strong>de</strong>l peso que la ruralidad tiene sobre la falta <strong>de</strong><br />
acceso a la información.<br />
El cuadro 27 muestra que la mayoría <strong>de</strong> la<br />
población tiene acceso a la información radial,<br />
en tanto que los televisores se concentran<br />
en las áreas urbanas y en los hogares no<br />
indígenas. La proporción <strong>de</strong> teléfonos a los<br />
que tienen acceso los indígenas es insignificante,<br />
tanto en el área rural como en la urbana.<br />
Así, la comunicación y la recepción <strong>de</strong> mensajes<br />
en las áreas rurales y urbanas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n<br />
fundamentalmente <strong>de</strong>l radio, aunque se sabe<br />
que una proporción importante <strong>de</strong> la población<br />
urbana tiene acceso a la televisión en lugares<br />
públicos.<br />
“En síntesis, aunque ha habido un crecimiento<br />
en la última década, los servicios telefónicos<br />
convencionales cubren escasamente a un 13%<br />
<strong>de</strong> la población rural y a un 30% <strong>de</strong> la<br />
población urbana. En cuanto a la telefonía<br />
móvil los datos disponibles son limitados…”<br />
(PNUD, 2000, 131).<br />
Cuadro 27: Teléfonos, radios y televisores por jefatura <strong>de</strong> hogar, 1998<br />
Según étnia y área<br />
Teléfono Radio Televisor<br />
Indígena 4.3 73.8 36.5<br />
Urbano 13.8 76.7 70.1<br />
Rural 0.4 72.6 22.8<br />
Hombre 3.6 74.7 35.8<br />
Mujer 7.2 70.2 39.6<br />
No Indígena 23.4 74.6 71.8<br />
Urbano 41.1 75.9 91.0<br />
Rural 1.7 73.0 48.4<br />
Hombre 21.8 74.9 70.0<br />
Mujer 29.0 73.6 78.5<br />
Fuente: PNUD, 2000, p. 130<br />
111
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
No existen datos que diferencien el<br />
consumo cultural por étnia. Sin embargo,<br />
es <strong>de</strong> gran significación que la mitad<br />
<strong>de</strong> la población no pueda tener acceso<br />
a la lectura <strong>de</strong> un libro en su idioma,<br />
y que sólo se hayan realizado esfuerzos<br />
privados para editar diarios<br />
bilingües.<br />
ACCESO A LA CULTURA,<br />
EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br />
En <strong>Guatemala</strong> se <strong>de</strong>dica el 5.8 <strong>de</strong>l presupuesto<br />
total al gasto <strong>de</strong>l estado en cultura y <strong>de</strong>portes.<br />
Dos guatemaltecos <strong>de</strong> cada 10,000 reciben<br />
educación artística, sólo 2 <strong>de</strong> cada mil pue<strong>de</strong>n<br />
leer un artículo en los diarios, mientras que sólo<br />
3 <strong>de</strong> 50,000 pue<strong>de</strong>n asistir a un concierto anualmente.<br />
Estos datos <strong>de</strong>muestran que la sociedad<br />
guatemalteca sufre <strong>de</strong> una exclusión generalizada<br />
en cuanto al acceso a los recursos<br />
culturales.<br />
No existen datos que diferencien el consumo<br />
cultural por etnia. Sin embargo, es <strong>de</strong> gran significación<br />
que la mitad <strong>de</strong> la población no pueda<br />
tener acceso a la lectura <strong>de</strong> un libro en su idioma,<br />
y que sólo se hayan realizado esfuerzos privados<br />
para editar diarios bilingües.<br />
Aunado con lo anterior, agrava la situación el<br />
hecho <strong>de</strong> que los recursos culturales se encuentran<br />
concentrados en el área metropolitana.<br />
Asimismo, el gasto privado en recreación es<br />
pequeño, y se encuentra concentrado en los<br />
sectores <strong>de</strong> mayores ingresos <strong>de</strong>l país. “A partir<br />
<strong>de</strong> estos datos, es posible concluir que la<br />
sociedad guatemalteca <strong>de</strong>stina recursos<br />
bastantes magros, lo cual se traduce en que<br />
sólo una élite disfruta plenamente <strong>de</strong> los<br />
bienes <strong>de</strong> la cultura, mientras una mayoría<br />
queda al margen…” (PNUD, 2000: 134).<br />
Sin embargo, existen otros aspectos <strong>de</strong> la<br />
problemática <strong>de</strong> acceso a la cultura y a la<br />
recreación que han sido menos explorados<br />
aún. La convivencia intercultural presupone el<br />
reconocimiento y valoración <strong>de</strong> las diferencias;<br />
pero no existen estudios o trabajos que muestren<br />
los conceptos <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte y recreación propios<br />
<strong>de</strong> las culturas indígenas. Los productos<br />
culturales <strong>de</strong> los pueblos indígenas son consumidos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la óptica <strong>de</strong> la cultura dominante,<br />
ya que hasta la fecha, la mayoría <strong>de</strong><br />
las expresiones socioculturales <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas han sido catalogadas como<br />
expresiones folklóricas (Lara, 1991). Aunque<br />
existen museos y centros culturales que se<br />
<strong>de</strong>dican al estudio <strong>de</strong> dichos productos culturales,<br />
son iniciativas en las cuales los intelectuales<br />
y artistas indígenas han tenido una<br />
presencia muy limitada, y casi siempre, como<br />
exponentes <strong>de</strong> su producción, sin que hayan<br />
tenido acceso a la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones o a los<br />
recursos necesarios para la investigación,<br />
sistematización y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> sus propias<br />
perspectivas estéticas, <strong>de</strong>portivas y culturales.<br />
Así, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las expresiones culturales más<br />
visibles <strong>de</strong> los pueblos indígenas se encuentra<br />
la pintura, cuyas expresiones más conocidas<br />
se han <strong>de</strong>sarrollado en dos regiones reconocidas<br />
como ‘escuela <strong>de</strong> Comalapa’ y ‘escuela<br />
<strong>de</strong> Atitlán’, ya que respon<strong>de</strong>n a un mismo<br />
estilo. Los primeros pintores eran campesinos<br />
indígenas; Andrés Curruchich, kaqchikel <strong>de</strong><br />
Comalapa, Rafael González y González, <strong>de</strong> San<br />
Pedro La Laguna, y Juan Sisay, <strong>de</strong> Santiago<br />
Atitlán, fueron los primeros exponentes reconocidos<br />
<strong>de</strong> estas escuelas. A ellos se agregó<br />
posteriormente, en el área urbana <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>,<br />
Francisco Tun, quien <strong>de</strong>sarrolla expresiones<br />
diferentes <strong>de</strong> la llamada ‘primitivista’,<br />
con una visión que ha sido llamada ‘mo<strong>de</strong>rnapopular’.<br />
Sin embargo, estas escuelas reciben poco<br />
apoyo, y su <strong>de</strong>sarrollo ha <strong>de</strong>pendido fundamentalmente<br />
<strong>de</strong> los recursos e iniciativas <strong>de</strong><br />
los pintores, así como <strong>de</strong> las circunstancias <strong>de</strong><br />
su surgimiento: “otro fenómeno socioeconómico<br />
y cultural que apoya la valoración <strong>de</strong><br />
lo indígena en nuestro país, es el turismo <strong>de</strong><br />
112
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
los años cuarenta-cincuenta. Uno <strong>de</strong> los proyectos<br />
<strong>de</strong> ley señala que ‘ha <strong>de</strong> preocuparse<br />
también <strong>de</strong>l grueso <strong>de</strong> la población que gira<br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> un turismo fuerte, como artistas<br />
y artesanos vernáculos, pequeños comerciantes<br />
<strong>de</strong> esos productos…’. De allí que empiecen<br />
a sobresalir algunos pintores naïf,<br />
promovidos por extranjeros o nacionales que,<br />
como turistas, artistas y científicos <strong>de</strong> campo,<br />
dan a conocer sus primeras obras. Otros serán<br />
promovidos por empresarios ligados al<br />
comercio agro-exportador.” (Cabrera,<br />
1999:139)<br />
Los pintores mayas no siempre se <strong>de</strong>dican sólo<br />
a esta actividad; muchos <strong>de</strong> ellos han<br />
<strong>de</strong>sarrollado otras ramas <strong>de</strong> producción<br />
estética, como tejidos, cerámica, <strong>de</strong>coración <strong>de</strong><br />
muebles y objetos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, grabado y<br />
<strong>de</strong>corado <strong>de</strong> jícaras, manufactura <strong>de</strong> lápidas <strong>de</strong><br />
cementerio, pintadas sobre láminas <strong>de</strong> metal o<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, así como retoque y elaboración <strong>de</strong><br />
imágenes religiosas.<br />
Asimismo, artistas anónimos pintaron los<br />
retablos y pinturas murales <strong>de</strong> las iglesias, pero<br />
la mayoría <strong>de</strong> ellas no han sido conservadas.<br />
“La muestra <strong>de</strong> pintura mural <strong>de</strong> mano popular<br />
indígena más espectacular encontrada<br />
hasta ahora en <strong>Guatemala</strong>, es la serie <strong>de</strong><br />
pinturas localizadas en la iglesia <strong>de</strong> San Francisco<br />
el Alto, Totonicapán. Ocupan toda la<br />
semiesfera <strong>de</strong> la bóveda y <strong>de</strong>scien<strong>de</strong>n por los<br />
muros laterales. Las figuras se enmarcan y<br />
ro<strong>de</strong>an <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong>corativos vegetales,<br />
que también pue<strong>de</strong>n apreciarse en otros<br />
espacios y muros, lo mismo que en otras<br />
representaciones sagradas. Predominan los<br />
colores amarillo, ocre, rojo y azul oscuro. Las<br />
figuraciones y <strong>de</strong>talles ornamentales <strong>de</strong>notan<br />
una misma mano <strong>de</strong> artista <strong>de</strong> corte naïf, <strong>de</strong><br />
ascen<strong>de</strong>ncia mesoamericana” (Cabrera,<br />
1999:140).<br />
La talla <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, <strong>de</strong>corado <strong>de</strong> vasijas y<br />
fabricación <strong>de</strong> muebles forma parte <strong>de</strong> las artes<br />
indígenas presentes en casi todas las comunida<strong>de</strong>s.<br />
En el Altiplano, <strong>de</strong>staca la elaboración<br />
<strong>de</strong> imágenes religiosas, sobre todo en<br />
Totonicapán y Sololá.<br />
La cerámica, sobre todo entre la comunidad<br />
poqomam <strong>de</strong> San Luis Jilotepeque y Chinautla,<br />
<strong>de</strong> los K’iche’ <strong>de</strong> Totonicapán; <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
Achi’ <strong>de</strong> Rabinal o Santa Apolonia en<br />
Chimaltenango. “En general, estas alfarerías<br />
se caracterizan por los siguientes rasgos: los<br />
centros productores están enclavados en los<br />
mismos lugares que, antes <strong>de</strong>l arribo <strong>de</strong> los<br />
españoles en el siglo XVI, se cotizaban ya<br />
como centros ceramistas y alfareros <strong>de</strong><br />
renombrada calidad” (Lara, 1991:40). Así,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la cerámica utilitaria que se fabrica<br />
en casi todas las comunida<strong>de</strong>s, la cerámica<br />
artística guarda una estrecha correlación con<br />
la cosmogonía indígena, y es here<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> la<br />
rica tradición ancestral.<br />
Los métodos <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> los ceramistas son<br />
rudimentarios, pues los artesanos y artistas no<br />
han tenido acceso a las nuevas tecnologías. De<br />
igual manera, no cuentan con canales<br />
a<strong>de</strong>cuados <strong>de</strong> comercialización.<br />
El tejido <strong>de</strong> palma y cestería, que se <strong>de</strong>sarrolla<br />
en todas las comunida<strong>de</strong>s, tiene exponentes <strong>de</strong><br />
gran calidad entre las comunida<strong>de</strong>s Ch’orti’ <strong>de</strong><br />
Jocotán, Camotán y Olopa; en la mayoría <strong>de</strong><br />
las comunida<strong>de</strong>s, sin embargo, se fabrican<br />
elementos utilitarios.<br />
Merece una mención especial el tejido <strong>de</strong> textiles<br />
en telar <strong>de</strong> cintura y <strong>de</strong> pie, que se practica<br />
en todas las comunida<strong>de</strong>s indígenas, y cuya<br />
producción se <strong>de</strong>stina al autoconsumo y al<br />
turismo. Verda<strong>de</strong>ras obras <strong>de</strong> arte, los textiles<br />
guatemaltecos expresan a<strong>de</strong>más la cosmovisión<br />
indígena, aspecto éste poco apreciado y<br />
estudiado, ya que los principales trabajos <strong>de</strong><br />
investigación se concentran en las técnicas y la<br />
evolución que han tenido los motivos y la<br />
composición <strong>de</strong> los llamados ‘huipiles tradicionales’.<br />
Como en el caso <strong>de</strong> las otras expresiones<br />
artísticas, la mayoría <strong>de</strong> las y los tejedores<br />
indígenas carecen <strong>de</strong> apoyo para <strong>de</strong>sarrollarse,<br />
y aún <strong>de</strong> prestigio social en el país. Los principales<br />
compradores <strong>de</strong> arte indígena son<br />
extranjeros.<br />
La música tiene un lugar privilegiado en los<br />
pueblos indígenas; <strong>de</strong> manera particular, la que<br />
113
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
se compone para marimba, que es consi<strong>de</strong>rado<br />
el instrumento nacional por excelencia; en las<br />
comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Altiplano se ejecuta a menudo<br />
acompañada <strong>de</strong> chirimía (flauta prehispánica)<br />
o <strong>de</strong>l tun (tambor <strong>de</strong> piel <strong>de</strong> venado). Igualmente,<br />
en las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Alta Verapaz se<br />
ha <strong>de</strong>sarrollado la música <strong>de</strong> violín y arpa,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los instrumentos anteriores. Más<br />
recientemente, la música indígena ha comenzado<br />
a ser ejecutada en las comunida<strong>de</strong>s con<br />
el acompañamiento <strong>de</strong> otros instrumentos,<br />
especialmente el bajo, contrabajo y batería.<br />
Aunque la vocación musical florece en las<br />
comunida<strong>de</strong>s rurales, muy pocos <strong>de</strong> los jóvenes<br />
y niños que tienen aptitu<strong>de</strong>s tienen oportunidad<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollarla. Igualmente, la oferta musical<br />
que reciben <strong>de</strong>l exterior no refuerza las expresiones<br />
propias, ya que no existen programas o<br />
conjuntos que interpreten y difundan la música<br />
indígena en las radios comunitarias, saturadas<br />
<strong>de</strong> las melodías <strong>de</strong> moda (generalmente, extranjera).<br />
Los grupos eclesiales o coros religiosos<br />
son una <strong>de</strong> las pocas oportunida<strong>de</strong>s al alcance<br />
<strong>de</strong> quienes quieren <strong>de</strong>sarrollar sus cualida<strong>de</strong>s<br />
musicales. Muy recientemente, algunas comunida<strong>de</strong>s<br />
rurales comienzan a producir música<br />
en idiomas indígenas, acompañándola con marimba<br />
u otros instrumentos tradicionales.<br />
La danza constituye un elemento siempre presente<br />
en las fiestas patronales <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s.<br />
Habiendo sido esta expresión uno <strong>de</strong><br />
los mayores <strong>de</strong>sarrollos antes <strong>de</strong> la conquista,<br />
ha sobrevivido a partir <strong>de</strong> su vinculación con<br />
las festivida<strong>de</strong>s religiosas. Cabe <strong>de</strong>cir que la<br />
danza es una <strong>de</strong> las expresiones artísticas <strong>de</strong><br />
mayor contenido ritual entre los pueblos<br />
indígenas, y fue, en el pasado, un mecanismo<br />
<strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong> la historia privilegiado. A la<br />
fecha, las danzas que sobreviven cuentan con<br />
poco prestigio ante los ojos <strong>de</strong> los no indígenas,<br />
a la vez que han comenzado a <strong>de</strong>clinar, sobre<br />
todo, <strong>de</strong>bido al alto costo <strong>de</strong> los trajes y<br />
elementos necesarios para el ritual.<br />
En cuanto al <strong>de</strong>porte, en las comunida<strong>de</strong>s<br />
indígenas existen pocas oportunida<strong>de</strong>s para<br />
practicarlo, a pesar <strong>de</strong> la inclinación <strong>de</strong> los niños<br />
y jóvenes, especialmente en lo referido al fútbol<br />
y al básquetbol. El primero no cuenta con<br />
instalaciones propias, ya que la escasez <strong>de</strong> tierra<br />
en las comunida<strong>de</strong>s rurales vuelve inviable<br />
<strong>de</strong>dicar terrenos planos al <strong>de</strong>porte. El segundo,<br />
se practica fundamentalmente en las canchas<br />
<strong>de</strong> las instalaciones escolares; algunas<br />
cabeceras municipales cuentan también con<br />
canchas <strong>de</strong> juego.<br />
Recientemente, distintas iniciativas indígenas no<br />
gubernamentales han comenzado el rescate <strong>de</strong>l<br />
juego <strong>de</strong> pelota maya, que tiene un profundo<br />
significado cultural, cosmogónico y ritual, y lo<br />
comienzan a rescatar mediante su práctica.<br />
114
EL PUEBLO GARÍFUNA<br />
115
116<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
UBICACIÓN<br />
Los Garífunas guatemaltecos habitan actualmente<br />
en parte <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong> Livingston,<br />
y Puerto Barrios, en el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong><br />
Izabal; están asentados en los centros urbanos,<br />
a lo largo <strong>de</strong> la franja costera <strong>de</strong>l Océano atlántico.<br />
En la zona urbana <strong>de</strong> Livingston, el 54%<br />
<strong>de</strong> la población es Garífuna, y está asentada<br />
en 15 barrios, entre los cuales <strong>de</strong>stacan<br />
Barbenia, Guamilito, La Loma, Minerva, París<br />
(Caribal), Pueblo Nuevo, San Francisco Nevagó<br />
y San José. “Según datos <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Salud<br />
<strong>de</strong> Livingston, la población total <strong>de</strong>l municipio,<br />
con una superficie <strong>de</strong> 1,980 km 2 abarcó en<br />
1997 unos 60,000 habitantes (en 1980:<br />
27,000), <strong>de</strong> los cuales un 50% son q’eqchi’, un<br />
38% son ladinos y el 12% <strong>de</strong> la población está<br />
representada por el pueblo Garífuna (unos<br />
8,000 garífuna resi<strong>de</strong>ntes)…” (Castillo, 2000:<br />
210)<br />
En Puerto Barrios, los Garífunas viven en los<br />
barrios Estrecho y El Rastro. Asimismo, un número<br />
mayor vive en Estados Unidos, particularmente<br />
en Nueva York, unidos a sus comunida<strong>de</strong>s<br />
por vínculos <strong>de</strong> parentesco. Los Garífunas<br />
emigran fundamentalmente hacia esta<br />
ciudad, don<strong>de</strong> se integran en una estructura<br />
organizativa propia, manteniendo fuertes nexos<br />
con su municipio, a través <strong>de</strong> organizaciones<br />
como el Comité In<strong>de</strong>pendiente Garífuna Livinsteño.<br />
IDENTIDAD<br />
Las raíces <strong>de</strong> los actuales Garífunas son africanas,<br />
arawak (45%), y caribe o kallinagú<br />
(25%), francés (15%) e inglés (10%). Los actuales<br />
Garífunas proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la isla <strong>de</strong> San Vicente,<br />
y surgieron a partir <strong>de</strong> la mezcla entre<br />
indígenas, los primeros náufragos que llegaron<br />
a la isla, y negros cimarrones -negros<br />
esclavos que huían <strong>de</strong> las plantaciones y no<br />
eran capturados-.<br />
La religiosidad y el parentesco son aspectos<br />
centrales <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad Garífuna, así como la<br />
marcada participación <strong>de</strong> la mujer en la familia,<br />
en activida<strong>de</strong>s con alto contenido simbólico y<br />
<strong>de</strong> mediación. “Los Garífunas son una cultura<br />
matriarcal que se da el nombre <strong>de</strong> garinagu.<br />
La madre es el centro <strong>de</strong> la familia y ésta, a su<br />
vez, es la unidad básica <strong>de</strong> la sociedad. Las<br />
mujeres son las <strong>de</strong>positarias <strong>de</strong>l antiguo saber<br />
<strong>de</strong> la cultura y el vehículo por cuyo intermedio<br />
los muertos se comunican con los vivos. Los<br />
Garífunas creen que los muertos pue<strong>de</strong>n actuar<br />
directamente en los vivos, y las mujeres<br />
periódicamente son “poseídas” por parientes<br />
difuntos <strong>de</strong>seosos <strong>de</strong> conversar (cosa que hacen<br />
en encuentros formalmente organizados,<br />
llamados dugus)…” (Van Bramer, s/f: 67)<br />
En cuanto a la espiritualidad, sus manifestaciones<br />
principales se relacionan con el culto a<br />
los antepasados:<br />
“Los ritos <strong>de</strong>l nacimiento, la enfermedad y la<br />
muerte entre los Garífunas nos muestran la<br />
consistencia <strong>de</strong>l culto ancestral.<br />
Los Garífunas guatemaltecos habitan<br />
actualmente en parte <strong>de</strong> los municipios <strong>de</strong><br />
Livingston, y Puerto Barrios, en el<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Izabal; están asentados<br />
en los centros urbanos, a lo largo <strong>de</strong> la<br />
franja costera <strong>de</strong>l Océano atlántico.<br />
117
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Los ancestros protegen la nueva vida a partir<br />
<strong>de</strong>l nacimiento y no <strong>de</strong>jarán <strong>de</strong> hacerlo hasta<br />
en el más allá, cuando ese ser humano goce<br />
<strong>de</strong> los bienes eternos y tenga una naturaleza<br />
igual a la <strong>de</strong> ellos. En el difícil trance <strong>de</strong> la muerte,<br />
el espíritu ancestral toma posesión <strong>de</strong>l cuerpo<br />
<strong>de</strong>l Garífuna reconociéndolo como carne <strong>de</strong><br />
su carne y sangre <strong>de</strong> su sangre y conduciéndolo<br />
por esto a las moradas eternas….<br />
Mientras dura la vida <strong>de</strong>l Garífuna, los gubidas<br />
han dictado normas éticas orientadas que<br />
rigen sus obligaciones con el mundo sobrenatural<br />
y con los <strong>de</strong>más, buscando convertirlo<br />
en un i<strong>de</strong>hati o servidor <strong>de</strong>l grupo étnico. El<br />
apoyo <strong>de</strong> cada Garífuna a la étnia y <strong>de</strong> la étnia<br />
a él, será la mejor manera <strong>de</strong> sacar provecho<br />
<strong>de</strong> las circunstancias históricas o naturales<br />
para la adversidad. Actuando <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
ética ancestral, los espíritus gubidas protegen<br />
a la étnia en una alianza entre la comunidad<br />
<strong>de</strong> vivos y la comunidad <strong>de</strong> muertos. Como<br />
ser humano libre. El Garífuna influenciado<br />
por los malos espíritus pue<strong>de</strong> alejarse <strong>de</strong> las<br />
enseñanzas <strong>de</strong> los ancestros y convertirse<br />
en un wuribati. Si es así, los ancestros reaccionarán<br />
causándole males aparentes como<br />
las enfermeda<strong>de</strong>s, que le permitirán retornar<br />
al camino <strong>de</strong> solidaridad con sus semejantes”…<br />
(Idiáquez, 1997: 196-197)<br />
Así, el rito <strong>de</strong>l Chugú o Dugú, como es llamado<br />
a menudo, se practica <strong>de</strong> preferencia en los<br />
lugares sagrados, en el lugar <strong>de</strong> origen <strong>de</strong> los<br />
celebrantes, construyendo una casa ritual al<br />
estilo antiguo. Con este ritual se persigue la comunicación<br />
con los ancestros <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong><br />
parentesco o linaje. “El momento culminante<br />
es el rito <strong>de</strong>l ámalihani, cuando los miembros<br />
<strong>de</strong> la familia, por medio <strong>de</strong> cantos y una danza<br />
<strong>de</strong> rueda en el centro <strong>de</strong> la casa ceremonial,<br />
alcanzan una unión mística con los ancestros<br />
presentes…” (Castillo, 200:211).<br />
La música Garífuna está estrechamente asociada<br />
con la danza. Los principales ritmos son el<br />
jungujugu, la chumba, la parranda, la punta, el<br />
yancunú y la punta rock, cuya ejecución tiene<br />
como base las percusiones provenientes,en<br />
los grupos tradicionales, <strong>de</strong> dos garaones, (tambores<br />
hechos con troncos ahuecados y un parche<br />
<strong>de</strong> piel tensado en sus extremos) un par <strong>de</strong><br />
sísiras o sonajas, y a menudo un juego <strong>de</strong> conchas<br />
<strong>de</strong> tortuga. “Las melodías que florecen<br />
sobre la base rítmica <strong>de</strong> los ensambles más<br />
tradicionales son encomendadas principalmente<br />
a voces femeninas. Esta circunstancia<br />
no es fortuita y concuerda con la organización<br />
<strong>de</strong> raíz matriarcal africana <strong>de</strong> la comunidad<br />
Garífuna, en la cual la mujer juega un papel<br />
protagónico…Dos temas recurrentes en los<br />
textos <strong>de</strong> las canciones Garífunas son la figura<br />
<strong>de</strong> la madre y la valoración <strong>de</strong> la muerte,<br />
ambos congruentes con (sus) características…”<br />
(De Gandarias, 2000: 97-98)<br />
IDIOMA<br />
El mestizaje entre arawak y caribes dio lugar al<br />
idioma Garífuna, que sumó posteriormente elementos<br />
africanos, franceses, ingleses y españoles.<br />
En efecto, aparte <strong>de</strong> los contactos comerciales<br />
con el exterior, los habitantes <strong>de</strong> San<br />
Vicente quedaron aislados hasta 1773, teniendo<br />
relación solamente con los franceses, por lo que<br />
se produjo un intenso préstamo <strong>de</strong> palabras<br />
francesas al idioma Garífuna original. En las<br />
posteriores migraciones, han ido incorporándose<br />
otros elementos.<br />
ORGANIZACIÓN<br />
Dentro <strong>de</strong> las organizaciones <strong>de</strong>l pueblo Garífuna,<br />
se encuentran las siguientes:<br />
• Despertar Garífuna Marcos Sánchez Díaz:<br />
que es una iniciativa artística.<br />
• Arorogutiña (Las Trenzadoras), organización<br />
<strong>de</strong> mujeres que practican el peinado<br />
tradicional Garífuna como estrategia económica.<br />
• Pescadores artesanales: que practica la<br />
pesca <strong>de</strong> acuerdo a la tradición Garífuna.<br />
118
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• Buyemu (Espiritualistas): grupo <strong>de</strong> hombres<br />
y mujeres que se han constituido en<br />
guardianes <strong>de</strong> la tradición Garífuna, y que<br />
están al cuidado <strong>de</strong> los lugares sagrados.<br />
• Luagu Ubou (Por el Universo), organización<br />
que persigue la convivencia con las fuerzas<br />
<strong>de</strong> la naturaleza.<br />
• Dentro <strong>de</strong> las organizaciones no gubernamentales,<br />
se encuentran: Organización<br />
Negra <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, Buduru y el Centro<br />
<strong>de</strong> Investigación Afro-Caribe, que participan<br />
en la elaboración <strong>de</strong> la reforma educativa<br />
a través <strong>de</strong> COPMAGUA; Children<br />
Found, Houndaraguley (ASOMUGAGUA),<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> la mujer<br />
Garífuna; Fundación Balabala, que ejecuta<br />
un proyecto <strong>de</strong> salud, Grupo Rectoría,<br />
que reivindica los <strong>de</strong>rechos a tierra. Todos<br />
estos esfuerzos intentan confluir actualmente<br />
en una Coordinadora General.<br />
(Lino, 2000:109).<br />
HISTORIA<br />
En el siglo XVI todas las Antillas Menores<br />
pasaron a manos <strong>de</strong> los europeos, con una<br />
excepción: San Vicente (“Yurumein”, llamado<br />
así por los Garinagu). Esta Isla, una <strong>de</strong> las más<br />
cercanas a la costa <strong>de</strong> Venezuela, fue <strong>de</strong> las<br />
pobladas por los indios caribes.<br />
Los caribes rechazados <strong>de</strong> otras islas por los<br />
europeos se refugiaron en San Vicente y, junto<br />
con los habitantes <strong>de</strong> la Isla, opusieron resistencia<br />
a los invasores; a pesar <strong>de</strong> su armamento<br />
superior, estos tuvieron que renunciar a ocuparla<br />
por tiempo in<strong>de</strong>finido.<br />
En 1642, en un arrecife cerca <strong>de</strong> San Vicente<br />
se hundió un barco negrero portugués que provenía<br />
<strong>de</strong> África con <strong>de</strong>stino a Brasil. Los africanos<br />
que venían en el barco se refugiaron en<br />
San Vicente.<br />
En los años siguientes, se extendió por todo el<br />
mar Caribe la noticia <strong>de</strong> esta isla don<strong>de</strong> había<br />
todavía indios libres, así como una pequeña<br />
colonia africana…. En 1734, el padre Labet,<br />
historiador <strong>de</strong> las Antillas, menciona la huída<br />
<strong>de</strong> “500 negros, por lo menos”, <strong>de</strong> Martinica<br />
para San Vicente<br />
Los ingleses, que ocuparon la Isla <strong>de</strong> San<br />
Vicente en 1796, <strong>de</strong>sterraron a 500 Garífunas,<br />
según algunos autores, y cerca <strong>de</strong> 4,000, según<br />
otros, hacia la isla <strong>de</strong> Roatán, en Honduras<br />
en 1797, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> se diseminaron a lo largo<br />
<strong>de</strong> las costas <strong>de</strong> Belice, <strong>Guatemala</strong>, Honduras<br />
y Nicaragua. Durante el gobierno <strong>de</strong> Mariano<br />
Gálvez (1832-1838)solicitaron y obtuvieron el<br />
territorio en el que se encuentran actualmente<br />
en Izabal. Su idioma, tradiciones culturales<br />
e i<strong>de</strong>ntidad es compartida por la población<br />
Garífuna <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l Caribe, con la cual<br />
conservan una profunda i<strong>de</strong>ntificación (Comisión<br />
<strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas,<br />
1998: 32-34).<br />
Según otras versiones <strong>de</strong> la historia <strong>de</strong> la migración<br />
Garífuna a <strong>Guatemala</strong>, en 1802 Marcos<br />
Díaz, llegó a las costas <strong>de</strong> Amatique, en Izabal,<br />
al frente <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> Garífunas, también<br />
llamados caribes negros; él se instaló en Gulfu<br />
Illumoun, fundando el barrio <strong>de</strong> Mamaní, que<br />
tiene como patrono a San Isidro Labrador. Este<br />
lugar fue llamado Labuga. Sin embargo, otros<br />
autores relatan que el 28 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1832<br />
llegaron a Labuga tres bergantines con 500<br />
Garífunas al litoral guatemalteco<br />
Este núcleo habitacional fue creciendo en forma<br />
<strong>de</strong> barrios, hasta que en 1837 se le nombró<br />
Livingston. Esta ciudad fue el puerto más importante<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> en el Atlántico, y<br />
cabecera <strong>de</strong>partamental hasta 1920.<br />
ECONOMÍA<br />
La agricultura, sobre todo el huerto familiar, fue<br />
consi<strong>de</strong>rado trabajo femenino, si bien para el<br />
cultivo los hombres participaban realizando las<br />
tareas más pesadas. Originalmente, la economía<br />
se basó en cultivos propios <strong>de</strong>l trópico, tales<br />
como yuca, plátano, banano, malanga, ñame,<br />
119
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Los gubidas, que son guardianes <strong>de</strong>l<br />
bienestar <strong>de</strong>l pueblo, pue<strong>de</strong>n castigar al<br />
pescador cuando no cumple con los<br />
<strong>de</strong>beres comunitarios, o cuando roba la<br />
pesca <strong>de</strong> otros. Sin embargo, el ritual<br />
principal se da en las comidas y<br />
ofrendas a los ancestros<br />
camote, frijol y arroz, que a su vez vinculan a la<br />
cultura Garífuna con la población que habitaba<br />
las cuencas <strong>de</strong> los ríos Orinoco y Amazonas,<br />
lugar <strong>de</strong> origen <strong>de</strong> los caribes rojos. Hasta la<br />
fecha, la siembra (cuando se realiza en huertos<br />
familiares) y la preparación <strong>de</strong> estos alimentos<br />
está íntimamente relacionada con la cultura <strong>de</strong><br />
la mujer (Castillo, 2000:210).<br />
Una <strong>de</strong> las principales activida<strong>de</strong>s económicas<br />
masculina es la pesca artesanal, que se concibe<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el marco cultural <strong>de</strong> respeto que inspira<br />
en ellos el mar. Sus antepasados ajustaban la<br />
actividad pesquera a una veda natural, y pescaban<br />
únicamente por las mañanas. Actualmente,<br />
los rendimientos obtenidos por los<br />
Garífunas han disminuido, como resultado <strong>de</strong><br />
la práctica <strong>de</strong> la pesca intensiva y en gran escala<br />
<strong>de</strong>l camarón, que tiene como consecuencia la<br />
captura <strong>de</strong> otras especies, minando los bancos<br />
accesibles a los pescadores artesanales.<br />
Los Garífunas poseen conocimientos<br />
ancestrales sobre navegación y los vientos.<br />
“Para los habitantes <strong>de</strong> las costas <strong>de</strong>l Caribe,<br />
el mar y la selva son la morada preferida <strong>de</strong><br />
sus ancestros –gubida- (los espíritus), con los<br />
cuales conviven…Estos espíritus son<br />
<strong>de</strong>terminantes en la cotidianeidad <strong>de</strong> los<br />
Garífunas, ellos los acompañan y al mismo<br />
tiempo rigen el uso respetuoso <strong>de</strong> la vida y<br />
los recursos…” (Arrivillaga, 2000: 62). En las<br />
playas habitan los gubidas por lo cual la franja<br />
costera <strong>de</strong>l Caribe centroamericano es una <strong>de</strong><br />
las menos <strong>de</strong>terioradas, ya que ha recibido el<br />
cuidado <strong>de</strong> los Garífunas.<br />
Los gubidas, que son guardianes <strong>de</strong>l bienestar<br />
<strong>de</strong>l pueblo, pue<strong>de</strong>n castigar al pescador cuando<br />
no cumple con los <strong>de</strong>beres comunitarios, o<br />
cuando roba la pesca <strong>de</strong> otros. Sin embargo,<br />
el ritual principal se da en las comidas y ofrendas<br />
a los ancestros.<br />
Otra fuente importante <strong>de</strong> ingresos son las<br />
remesas familiares, que constituyen uno <strong>de</strong> los<br />
principales aportes <strong>de</strong> los emigrantes a la<br />
economía local.<br />
120
EL PUEBLO XINKA<br />
121
122<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
UBICACIÓN<br />
Del pueblo Xinka se conoce poco: el idioma<br />
y sus raíces históricas han sido escasamente<br />
estudiadas. Antes <strong>de</strong> la conquista, su territorio<br />
comprendía el actual <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Santa<br />
Rosa, la sección oriental <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento<br />
<strong>de</strong> Escuintla, el norte y sur <strong>de</strong> Jutiapa, y probablemente,<br />
la frontera con El Salvador. Actualmente,<br />
habitan en comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Santa<br />
Rosa y Jutiapa, y su presencia se advierte en<br />
las toponimias; así, por ejemplo, para los<br />
Xinkas, Tecuaco en el idioma Xinka es Tocuwa,<br />
que significa ‘Serpiente <strong>de</strong> Piedra’ (Muñagorri<br />
y López, 1999b).<br />
IDIOMA<br />
De acuerdo a la clasificación <strong>de</strong> Otto Stoll,<br />
la lengua Xinka pertenece a la familia azoqueana;<br />
según Kaufman, a la familia mixe-zoque;<br />
Lehman ha sugerido un parentesco entre el<br />
Xinka y el lenca, relacionados con el Maya,<br />
el Chibcha o el Yutonahua, en tanto que Edward<br />
Sapir consi<strong>de</strong>ró que el lenca y el Xinka<br />
podrían ser idiomas penuti (Comisión <strong>de</strong><br />
Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>,<br />
1998).<br />
HISTORIA<br />
copia el manuscrito <strong>de</strong> Antonio <strong>de</strong> Fuentes y<br />
Guzmán. Alvarado entró en contacto con los<br />
Xinkas por primera vez <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> va<strong>de</strong>ar el<br />
río Michatoya e ingresar en el pueblo <strong>de</strong><br />
Atiquipaque”<br />
….<br />
Según Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Oviedo, los Xinkas<br />
vinieron a <strong>Guatemala</strong> <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> los Pipiles,<br />
empujándolos hacia el sur, quedando como<br />
sobrevivientes pipiles en territorio guatemalteco<br />
los <strong>de</strong>scendientes indígenas <strong>de</strong><br />
Comapa; a su vez, los Xinkas fueron suplantados<br />
por los K’iche’ y los Tz’utujil que en son<br />
<strong>de</strong> conquista bajaron <strong>de</strong> los altos <strong>de</strong> Quetzaltenango<br />
y Sololá y por los Poqomam<br />
que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Palin, Petapa, Valle <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
y Cuenca <strong>de</strong>l Motagua, los lanzaron a la<br />
cuenca sur <strong>de</strong>l mismo río, las montañas <strong>de</strong><br />
Jalapa y partes medias y bajas <strong>de</strong> Jutiapa,<br />
reduciéndolos al territorio en el que se encontraban<br />
a la llegada <strong>de</strong> los españoles.<br />
Podría <strong>de</strong>cirse entonces, que los Xinkas en<br />
algún momento <strong>de</strong> la historia, se extendieron<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el río Suchiate hasta Ipala, <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte<br />
a Oriente; y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el valle <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> hasta<br />
el océano Pacífico <strong>de</strong> norte a sur; <strong>de</strong> hecho,<br />
Sansare, Sansirisay, Sanarate, Ypala, Y’ampuk<br />
son <strong>de</strong> origen Xinka” (Comisión <strong>de</strong><br />
Oficialización <strong>de</strong> Idiomas Indígenas: 1998: 25-<br />
27).<br />
“La primera referencia histórica <strong>de</strong>l pueblo y<br />
la región Xinka la encontramos en la Segunda<br />
Carta <strong>de</strong> Relación que dirige Alvarado a Cortés,<br />
fechada el 28 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1524. mayores<br />
<strong>de</strong>talles los da Juarros en su Historia <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
(Tomo II, Tratado IV, Capítulo XXII), que<br />
IDENTIDAD<br />
La raíz mesoamericana <strong>de</strong>l pueblo Xinka<br />
permite suponer que la i<strong>de</strong>ntidad se expresa a<br />
través <strong>de</strong> la cosmovisión, que se conserva aún<br />
123
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
en relatos tradicionales y en prácticas fragmentadas.<br />
En ellos juega un papel muy importante<br />
la reciprocidad, la presencia <strong>de</strong> lo sagrado<br />
en la vida humana y las relaciones <strong>de</strong> parentesco.<br />
Aunque ya no se profesa la espiritualidad<br />
Xinka, aún se mantienen algunos aspectos<br />
propios <strong>de</strong> la creencia <strong>de</strong> los pueblos indígenas.<br />
En cuanto a los lugares sagrados, no hay indicios<br />
<strong>de</strong> la espiritualidad Xinka que se materialicen<br />
en las costumbres sagradas o rituales;<br />
en general, se conservan los ritos relacionados<br />
con la convivencia comunitaria.<br />
Las principales referencias históricas se han<br />
conservado en las comunida<strong>de</strong>s Xinkas a través<br />
<strong>de</strong> la tradición oral; por su importancia para la<br />
comprensión <strong>de</strong> su i<strong>de</strong>ntidad, se recuperó el<br />
siguiente relato:<br />
“Mikeila era una mujer voladora muy sabia y<br />
muy inteligente, y cuenta que cuando el pueblo<br />
Xinka comenzó a crecer y establecerse en la<br />
región sur fue que esos lugares eran muy áridos,<br />
no había agua, solo había dos ríos; el río los<br />
Esclavos y el río <strong>de</strong> María Linda, que están allá<br />
en la entrada <strong>de</strong> Taxisco y Escuintla…. Entonces,<br />
vino ella y empezó a preocuparse porque<br />
dice que para bañarse tenían que hacer hasta<br />
dos días, tenían que traer el agua con mula, en<br />
vasijas para tener el agua en la casa. Ella fue<br />
quien empezó a pensar qué se podía hacer y<br />
pensó en ir a visitar a los amigos, y se fue a<br />
platicar con los dueños <strong>de</strong>l Espíritu <strong>de</strong>l Agua,<br />
el Espíritu <strong>de</strong> la Montaña; ellos eran sus amigos.<br />
Ella les planteó el problema, que su pueblo<br />
estaba sufriendo porque no tenían agua, y tenían<br />
que hacer mucho sacrificio para ir a traerla.<br />
Lo que querían es que se les diera el secreto<br />
para tener agua. Ellos la escucharon y le contestaron<br />
que regresara al otro día para recibir<br />
la respuesta, que lo iban a pensar. Ella regresó<br />
como le habían dicho y la solución que le dieron<br />
fue <strong>de</strong> regresarse a la casa por un camino don<strong>de</strong><br />
iba a encontrar una animalita, al cual, lo tenía<br />
que agarrar y llevárselo a su casa. Durante cinco<br />
años lo tenía que mantener y <strong>de</strong>spués iba a<br />
tener agua en abundancia. Ella agarró la animalita<br />
en el camino y dice que parecía una liebre,<br />
pero también parecía una tortuga. Se lo<br />
llevó a su casa metido en el xunik, (es la parte<br />
que le sobra al corte y la que sirve para amarrar<br />
la cintura; la parte que le cuelga es el xunik). Ya<br />
en la casa, la amarró al pie <strong>de</strong> su cama y con el<br />
tiempo, la animalita aprendió el idioma Xinka,<br />
el idioma que ella usaba. Entonces, cuando ella<br />
se levantaba <strong>de</strong> la cama la animalita le <strong>de</strong>cía:<br />
in xim a nim nana: ‘abrí mis ojos, ya me <strong>de</strong>sperté’.<br />
De esta manera la tuvo, pero la animalita<br />
no le comía; le cocía y le asaba majunche, le<br />
daba frijoles y no le comía; le daba queso y no<br />
comía. Ella se preocupó y se fue otra vez a la<br />
montaña don<strong>de</strong> los amigos y les dijo: ‘fíjese que<br />
ese animalito no come, se va a morir. Mira,<br />
no te preocupés, anda a arrancar unas raíces<br />
<strong>de</strong> ese palo y se los das para comer’. De esta<br />
manera, la animalita empezó a comer, cada 15<br />
días le iba a traer la comida y así la mantuvo<br />
durante los cinco años; ya cuando la animalita<br />
estaba gran<strong>de</strong>, le dijo: ‘mi’ja, vamos a ver qué<br />
sos’, llamó a un señor y le dijo: ‘mirá, anda a<br />
traer dos tercios <strong>de</strong> leña’. Luego ella prendió<br />
fuego, hizo un gran braserío con el tercio, y<br />
agarró a la animalita, la puso boca arriba sobre<br />
las brasas. Enseguida empezó a echar agua por<br />
los oídos, por los ojos, por la nariz; agua por<br />
todos lados. La señora entonces, le dijo: ‘no<br />
sos buena cosa, mi’ja’. Volvió a encen<strong>de</strong>r el otro<br />
tercio <strong>de</strong> leña y <strong>de</strong> igual manera, la volvió a<br />
poner boca arriba encima <strong>de</strong> las brasas, y la<br />
animalita comenzó <strong>de</strong> nuevo a echar agua por<br />
todos lados. ‘Vaya mija, no sos buena cosa,<br />
me vas a inundar la casa; si yo te <strong>de</strong>jo aquí<br />
voy a amanecer con una laguna en la casa’.<br />
‘No mama’, le <strong>de</strong>cía la animalita, ‘no seas mala,<br />
no me llevés’. Un día se la llevó a la montaña y<br />
le dijo: mirá mija, aquí vas a quedar, este es tu<br />
lugar; no mama, no seas mala, me vas a matar<br />
<strong>de</strong> hambre, quien me va a dar <strong>de</strong> comer, no<br />
me <strong>de</strong>jes aquí; aquí te vas a quedar. Y se quedó<br />
la animalita llorando. A las cuatro <strong>de</strong> la mañana,<br />
la animalita estaba tocando la puerta <strong>de</strong> la casa<br />
y cuando la señora salió, vio que la animalita<br />
estaba en la puerta. Ah, sinverguenza, le dijo,<br />
si este no es tu lugar; es que allá quien me va<br />
a dar <strong>de</strong> comer, me voy a morir <strong>de</strong> frío, nadie<br />
me va a dar la comida. Entonces la señora<br />
llamó a los cuatro capitanes, un capitán <strong>de</strong> cada<br />
casa, y les dijo: yo quiero que uste<strong>de</strong>s miren<br />
qué van a hacer con esta animalita pues yo<br />
ya la cuidé. Mirá, vos sos la mama, vos sabés<br />
124
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
cómo la vas a aten<strong>de</strong>r; ah, qué bonito, mientras<br />
yo estaba trabajando, uste<strong>de</strong>s estaban<br />
durmiendo, yo ya hice lo que me toca, ahora<br />
les toca a uste<strong>de</strong>s; va pues, está bien te vamos<br />
a ayudar. Bueno muchá, hoy nos vamos a<br />
organizar; vos Anastasio, te vas a ir a la cañada<br />
<strong>de</strong>l Ixaax y me vas a traer un mekashar; pero<br />
señor, él es una culebra, cómo lo voy a traer.<br />
Anastasio se fue a su casa a traer su morral,<br />
una pita y se fue volando a Mikashar, a la cañada.<br />
Esta cañada se encuentra en San Juan<br />
Tecuaco, y es un río. Cuando llegó allá, vio <strong>de</strong><br />
lejos la culebra; cortó una vara y amarró la punta<br />
<strong>de</strong> la soga en la vara; así fue como puedo meter<br />
la cabeza <strong>de</strong> la culebra en la pita y se la llevó al<br />
lugar don<strong>de</strong> estaban los <strong>de</strong>más capitanes.<br />
Entonces llamaron a otro y lo mandaron a la<br />
cañada <strong>de</strong> Brito a traer un riel, y al otro le dijeron<br />
que trajera un coche blanco y un chompipe<br />
blanco. Después llamaron a Mikeila y, mirá. Ya<br />
tenemos todo preparado, así que vamos a<br />
<strong>de</strong>jar a la animalita; vos sos la mama y te vas<br />
<strong>de</strong>lante, luego se va el riel, atrás la culebra y<br />
luego los animales; atrás <strong>de</strong> todos voy a ir yo.<br />
Llegaron al lugar y enterraron el riel a pura energía<br />
entre los cuatro, hasta quedar a un metro<br />
sobre la tierra. Traigan la animalita, y metieron<br />
la cola <strong>de</strong> ella en los orificios <strong>de</strong>l riel y se quedó<br />
trabada sin po<strong>de</strong>r soltarse, y con la culebra<br />
amarraron a la animalita. Así fue que la <strong>de</strong>jaron<br />
amarrada y el coche y los chompipes al lado;<br />
en el momento que tuviera hambre, sólo abre<br />
la boca y se come a los animales. De esta manera,<br />
a los cinco años, empezó a nacer el agua,<br />
y luego los ríos, pues esta animalita es la que<br />
tiene las venas <strong>de</strong>l agua. Des<strong>de</strong> entonces es<br />
que hubo mucho agua en la región, y <strong>de</strong> esta<br />
manera se solucionó el problema; ya no tenían<br />
que ir a caminar días enteros para ir a traer el<br />
agua.” (Ramiro López, comunidad <strong>de</strong> Las Lomas,<br />
Barrio <strong>de</strong> San Sebastián, Chiquimulilla).<br />
ORGANIZACIÓN<br />
Actualmente, las comunida<strong>de</strong>s Xinkas conservan<br />
algunos aspectos organizativos <strong>de</strong>l pasado,<br />
vinculados a la tenencia <strong>de</strong> la tierra; sin embargo,<br />
estas instituciones se encuentran <strong>de</strong>bilitadas.<br />
Así, la mayor parte <strong>de</strong> la gestión recae en<br />
las autorida<strong>de</strong>s municipales, y en los Comités<br />
comunitarios, que, aunque organizados <strong>de</strong><br />
acuerdo a la legislación guatemalteca, son portadores<br />
<strong>de</strong> las tradiciones <strong>de</strong> apoyo mutuo y<br />
trabajo comunal indígena. Como lo relatan los<br />
habitantes <strong>de</strong> San Juan Tecuaco, “Antes había<br />
uno que era comisionado <strong>de</strong> campo, guardabosques<br />
o forestal pero hoy ya no sé si existirá<br />
esa autoridad pero todos se dirigen a la municipalidad<br />
para solicitar la ma<strong>de</strong>ra, lo que es<br />
la leña pue<strong>de</strong> ir cualquiera pero para hacer su<br />
casa hay que pedir; luego no digan que andan<br />
haciendo <strong>de</strong>strozo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra pues tal vez si<br />
cortamos un árbol gran<strong>de</strong> pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>struir otros<br />
pequeños y es mejor consultar”.<br />
De esta manera, a los cinco años, empezó<br />
a nacer el agua, y luego los ríos, pues esta<br />
animalita es la que tiene las venas <strong>de</strong>l<br />
agua. Des<strong>de</strong> entonces es que hubo mucho<br />
agua en la región, y <strong>de</strong> esta manera se<br />
solucionó el problemas; ya no tenían que<br />
ir a caminar días enteros para ir a traer el<br />
agua.” (Ramiro López, comunidad <strong>de</strong><br />
Las Lomas, Barrio <strong>de</strong> San Sebastián,<br />
Chiquimulilla)<br />
En las comunida<strong>de</strong>s se guarda aún memoria<br />
<strong>de</strong> la organización basada en cofradías, pero<br />
estas <strong>de</strong>saparecieron hace más o menos 15<br />
años. Igualmente, otras costumbres <strong>de</strong> intercambio<br />
y reciprocidad <strong>de</strong>saparecieron junto<br />
con esta institución: “Antes habían unas costumbres<br />
muy bonitas, según se cuentan, don<strong>de</strong><br />
se hacía eso; en el caso <strong>de</strong> cortar la paja,<br />
no iba sólo el interesado sino que les <strong>de</strong>cía<br />
a unos amigos y le ayudaban a hacer el techo<br />
<strong>de</strong> su casa. En la siembra <strong>de</strong>l frijol, maíz y<br />
arroz, incluso para limpiar los chorros <strong>de</strong> agua<br />
pues en ese tiempo no había agua potable,<br />
también se unían, no era ninguna iglesia sino<br />
el espíritu comunitario lo que les hacía ser<br />
125
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
solidarios. Yo tengo 49 años y todavía me di<br />
cuenta que la gente se unía para hacer esos<br />
trabajos, eso era cuando tenía unos 10 años”.<br />
Actualmente, la organización <strong>de</strong> la comunidad<br />
es informal, y se basa en los mecanismos <strong>de</strong><br />
las iglesias cuando se trata <strong>de</strong> ayuda mutua.<br />
Sin embargo, algunos testimonios dan i<strong>de</strong>a <strong>de</strong><br />
la presencia <strong>de</strong> dirigentes comunitarios, hace<br />
menos <strong>de</strong> 50 años: “Eran dos viejitos y uno<br />
iba don<strong>de</strong> el otro y <strong>de</strong>cían mira vos hacemos<br />
tal cosa y programaban “somos tantos en la<br />
comunidad y es tiempo <strong>de</strong> la siembra,<br />
mañana vamos a ir a tal lugar a sembrar milpa<br />
y si no terminamos vamos otra vez pasado<br />
mañana”; así hasta que cubrían todo el grupo<br />
que se organizaba. Él se quedaba ahí,<br />
preparaban la comida, mataban unas gallinas<br />
y los llevaban allá don<strong>de</strong> estaban trabajando<br />
y comían juntos. Él era el más anciano <strong>de</strong> la<br />
comunidad y por eso lo preferían a él. También<br />
en semana santa se reunían y él <strong>de</strong>cía vamos<br />
a tal casa a platicar. El fue alcal<strong>de</strong> un tiempo,<br />
él tenía libros <strong>de</strong> leyes y por eso se reunían<br />
con él; no era ningún principal o comité, era<br />
sin voz ni voto pero él se encabezaba <strong>de</strong> que<br />
se hiciera una reunión <strong>de</strong> unas personas más<br />
gran<strong>de</strong>s y esas personas que eran más gran<strong>de</strong>s<br />
convocaban a los <strong>de</strong>más. Seleccionaban a<br />
una persona que sabía leer y escribir como<br />
maestro <strong>de</strong> los niños y entre sus obligaciones<br />
existía eso <strong>de</strong> que los llevaban a un<br />
reconocimiento <strong>de</strong> las áreas municipales. Los<br />
enseñaban a respetar lo que era el bosque, les<br />
enseñaban lo que se podía hacer y lo que no<br />
se podía”. (Muñagorri y López, 1999).<br />
La convocatoria<br />
A pesar <strong>de</strong> la aparente falta <strong>de</strong> instituciones,<br />
se pue<strong>de</strong> advertir una cohesión comunitaria<br />
basada en la i<strong>de</strong>ntidad, como lo evi<strong>de</strong>ncia el<br />
siguiente testimonio, relacionado con las formas<br />
<strong>de</strong> convocatoria que tienen las comunida<strong>de</strong>s<br />
Xinkas. “Toda la gente como el pito se<br />
suena en una parte alta, con el tambor, en una<br />
parte alta <strong>de</strong>l barrio, entonces cuando la brisa<br />
<strong>de</strong> la mañana, viene para abajo, <strong>de</strong> la montaña<br />
viene hacia abajo, hacia el sur, se lleva el sonido<br />
<strong>de</strong>l pito, entonces se oye en todo el barrio.<br />
Normalmente se hacen para los trabajos<br />
comunitarios <strong>de</strong> la comunidad, ya sea para<br />
ro<strong>de</strong>os, particularmente para ro<strong>de</strong>o, para<br />
asamblea no. Para asamblea se convoca por<br />
escrito, una circular, se hacen unos papelitos<br />
pequeños y a cada familia se le va <strong>de</strong>jando<br />
su papelito aparte <strong>de</strong> la convocatoria oral,<br />
que van en el camino, tal día va a ver reunión.<br />
Lo <strong>de</strong>l tambor normalmente se hace a partir<br />
<strong>de</strong> las 4:30 <strong>de</strong> la mañana a las 5:30 <strong>de</strong> la<br />
mañana. Cuando alguien muere, la convocatoria<br />
se hace a través <strong>de</strong> las campanas porque<br />
no más muere la persona, entonces suenan<br />
las campanas, y ya se da aviso que hay una<br />
persona fallecida y la comunidad se comienza<br />
a movilizar”. (Muñagorri y López, 1999b)<br />
Ritos y ceremonias; fiesta comunitaria<br />
“La loma que tuvieron por donación, un terreno<br />
en la comunidad, este terreno es <strong>de</strong>l patrón <strong>de</strong>l<br />
barrio y se recopila dinero para sembrar estas<br />
tierras.<br />
Si son 3 mayordomos con el comité, se encargan<br />
<strong>de</strong> trabajar esa tierra junto con voluntarios.<br />
Trabajan la tierra, siembran el maíz, luego<br />
siembren maicillo y esta otra forma <strong>de</strong> adquirir<br />
fondos para la fiesta. Este trabajo comunitario<br />
sin recibir paga, recibe una atoleada que se hace<br />
normalmente en agosto, durante la primera<br />
quincena. Aquí se buscan mujeres que les guste<br />
cocinar y ellas son las encargadas <strong>de</strong> preparar<br />
el atol.<br />
Los mayordomos van a traer el elote a la loma,<br />
la feria y otras cosas como el azúcar, todo lo<br />
que lleva y se hace en la atoleada. Esta atoleada<br />
no es solo para los mayordomos ni tampoco<br />
para los que trabajaron allí; es para todo el barrio<br />
y para toda la gente que llega a beber atol.<br />
Esto tiene un sentido tradicional y según la<br />
historia eso se remonta con la celebración <strong>de</strong>l<br />
inicio <strong>de</strong> la cosecha.<br />
Es algo ritual según la historia. Al igual que<br />
en una comunidad llamada Anacinta, allí es<br />
una atoleada que por siglos se ha venido <strong>de</strong>sarrollando<br />
para la fiesta <strong>de</strong> San Agustín. Aquí<br />
lo organizan la mayordomía y el comité y salen<br />
126
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
a pedir colaboración a las casas, por eso es<br />
que el atol es para todo el barrio. Unos dan una<br />
libra <strong>de</strong> azúcar, otros cinco quetzales, hay<br />
variada colaboración.<br />
Según la historia todo se remonta a un rito <strong>de</strong><br />
inicio <strong>de</strong> la cosecha. Para tener <strong>de</strong>recho a la<br />
cosecha había que compartir los primeros<br />
elotes con toda la comunidad.<br />
En las fiestas hay bailes, en la atoleada que es<br />
durante el día, se pone marimba, se comparte<br />
y se toma el atol. Esta atoleada (ritual) ha vuelto<br />
a resurgir en un lapso <strong>de</strong> 5 a 7 años para acá.<br />
Había <strong>de</strong>saparecido porque no había un terreno<br />
don<strong>de</strong> hacer algún trabajo comunitario; porque<br />
normalmente los terrenos son cultivados individualmente.<br />
El trabajo es en común, pero sino<br />
quiero sembrar milpa, lo puedo hacer solo yo y<br />
mi cosecha es para mí. A raíz que una familia<br />
donó el terreno para el patrón, se comenzó a<br />
hacer el trabajo comunitario dando origen a<br />
retomar esta tradición <strong>de</strong> la atoleada.” (Muñagorri<br />
y López, 1999b)<br />
La música en los ritos<br />
“Se hacían ritos antiguamente cuando se<br />
hacía por ejemplo: una ceremonia en la montaña<br />
es <strong>de</strong>cir los capitanes llamaban a los encargados<br />
<strong>de</strong> la música y en el caso <strong>de</strong> la comunidad<br />
<strong>de</strong> nosotros, la familia encargada <strong>de</strong><br />
la música era la familia García, tradicionalmente<br />
fueron ellos los encargados <strong>de</strong> la música,<br />
quienes ahora por ejemplo tocan el<br />
tambor para convocar a la gente a los trabajos<br />
comunitarios a las cuatro <strong>de</strong> la mañana, estos<br />
son los <strong>de</strong>scendientes <strong>de</strong> los papás, los papás<br />
<strong>de</strong> ellos son los García, como Agustín García<br />
(los richos), no se por qué les dicen los richos,<br />
pero los richos eran los encargados <strong>de</strong> la<br />
música, los richos viejos <strong>de</strong>jaron sus tambores<br />
a los richos jóvenes, y parte <strong>de</strong> los que hoy<br />
tocan los tambores son los hijos, pero eso ha<br />
sido tradicional, dicen que las familias heredan,<br />
que las familias eran las encargadas,<br />
dicen que habían familias encargadas <strong>de</strong> eso;<br />
cuando había un rito en la montaña, se buscaba<br />
a esta familia para que fuera a tocar el<br />
tambor; para avisar es tambor, pito y sum, es<br />
un pito y dos tambores, uno pequeño y uno<br />
gran<strong>de</strong>. Ellos eran los encargados <strong>de</strong> tocar en<br />
la montaña para avisar a la comunidad que<br />
estaban haciendo un rito y que no podían<br />
acercarse a ese lugar por que el mago <strong>de</strong> la<br />
energía es muy fuerte entonces era señal que<br />
en la montaña se estaba haciendo un rito.<br />
Para pedir agua, para agra<strong>de</strong>cer y ellos mismos<br />
ahora siguen con los tambores, cuando tienen<br />
unas fiestas, hay tambores, hay música. Se<br />
busca a don Agustín García, entonces él toca<br />
el pito y uno <strong>de</strong> sus hijos toca el tambor. Eso<br />
ha sido <strong>de</strong> generación en generación igual parece<br />
haber sido en nuestra familia, por que antes<br />
era la familia <strong>de</strong> los Panchos. La referencia<br />
que teníamos <strong>de</strong> la familia <strong>de</strong> los Panchos que<br />
eran muy trabajadores, eran muy multifacéticos<br />
en cuestión <strong>de</strong> artesanías, cualquier cosa en<br />
esa área la tenían los Panchos. Y ellos también<br />
han sido reconocidos como autoridad, por<br />
ejemplo como autoridad podríamos <strong>de</strong>cir parecía<br />
en cuestión <strong>de</strong> artesanía pero también a<br />
nivel político, por ejemplo tenemos una acta<br />
<strong>de</strong> 1880 registrada en la Municipalidad <strong>de</strong> Chiquimulilla,<br />
don<strong>de</strong> el tatarabuelo <strong>de</strong> nosotros fue<br />
uno <strong>de</strong> los últimos alcal<strong>de</strong>s indígenas reconocidos<br />
en la Municipalidad, entonces esto como<br />
que es tradicional también, como que habían<br />
familias que jugaban más un papel político<br />
y otras que jugaban un papel ceremonial.<br />
Y tal vez tiene algo que ver con la actualidad,<br />
todavía se vive, por ejemplo en la comunidad<br />
quienes están más apegados a la cultura, son<br />
los Panchos, son los que conservan más la<br />
historia <strong>de</strong> la cultura, y como quienes sí parece<br />
que jugaron un papel político<br />
Era con música, pero se <strong>de</strong>cía que la música<br />
era para avisar a la comunidad que no podían<br />
acercarse al lugar don<strong>de</strong> se estaba haciendo<br />
la ceremonia, era una manera <strong>de</strong> resguardarse…”<br />
(Muñagorri y López, 1999b).<br />
127
128<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
EL DERECHO INDÍGENA<br />
LA DEFINICIÓN DEL DERECHO INDÍGENA<br />
El <strong>de</strong>recho indígena, llamado en <strong>Guatemala</strong><br />
<strong>de</strong>recho consuetudinario, consiste <strong>de</strong> un sistema<br />
<strong>de</strong> regulaciones socialmente practicadas<br />
por las comunida<strong>de</strong>s indígenas, con instituciones<br />
y autorida<strong>de</strong>s que ejecutan y velan por el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> dichas regulaciones, y que<br />
constituye parte <strong>de</strong> la herencia que los pueblos<br />
indígenas han conservado a lo largo <strong>de</strong> su<br />
historia.<br />
“Para dar una imagen simplificada <strong>de</strong> este<br />
sistema <strong>de</strong> normas, se pue<strong>de</strong> plantear que el<br />
sistema <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho indígena se apoya en:<br />
a) Una filosofía y base cultural propia, que<br />
se refleja en conceptos y categorías que<br />
se arraigan en la cosmovisión <strong>de</strong> los<br />
Mayas;<br />
b) Normas generales, que establecen los<br />
elementos centrales que rigen el actuar<br />
humano y las relaciones entre la persona<br />
y la familia, la persona y la comunidad,<br />
y la persona y su hábitat o territorio, y<br />
las relaciones entre las comunida<strong>de</strong>s;<br />
c) Prácticas cuidadosamente apegadas<br />
a los conceptos y filosofía, que se constituyen<br />
en mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> actuación <strong>de</strong> los<br />
distintos actores y circunstancias en los<br />
que se aplican, articuladas y fundamentadas<br />
en las normas generales;<br />
d) Regulaciones y procedimientos que se<br />
<strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> la filosofía y <strong>de</strong> las normas, y<br />
que son aplicadas por el sistema propio<br />
<strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s comunitarias, elegido<br />
con la participación <strong>de</strong> todos los vecinos.<br />
En la ética y moral indígena, el concepto<br />
<strong>de</strong> justicia, como en todas las<br />
concepciones, está enraizado en la<br />
cosmogonía. De acuerdo a ésta, el mundo<br />
es un lugar que está en equilibrio, en el<br />
que nada está <strong>de</strong> más; nada hace falta.<br />
Lo que existe en la tierra y que fue<br />
creado, por ese simple hecho es digno <strong>de</strong><br />
respeto, y merece un lugar en la creación<br />
e) Una instancia <strong>de</strong> reflexión y reformulación<br />
<strong>de</strong> normas, constituida por la asamblea<br />
comunal y encabezada por las<br />
autorida<strong>de</strong>s, que sistemáticamente actualiza<br />
las normas y verifica su aplicación<br />
con estricto apego a la equidad.<br />
f) Un sistema <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s encargadas<br />
<strong>de</strong> aplicar las normas, que se forman en<br />
proceso <strong>de</strong> servicio a la comunidad, <strong>de</strong><br />
carácter jerárquico, en los que la persona<br />
gana experiencia y prestigio a la vez que<br />
apren<strong>de</strong> el contenido y significado <strong>de</strong> las<br />
normas” (Tovar y Chavajay, 2000: 218).<br />
En la ética y moral indígena, el concepto <strong>de</strong><br />
justicia, como en todas las concepciones, está<br />
enraizado en la cosmogonía. De acuerdo a ésta,<br />
el mundo es un lugar que está en equilibrio,<br />
en el que nada está <strong>de</strong> más; nada hace falta.<br />
Lo que existe en la tierra y que fue creado, por<br />
ese simple hecho es digno <strong>de</strong> respeto, y merece<br />
un lugar en la creación. Pero también, ese lugar<br />
129
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
fue <strong>de</strong>finido en el acto sagrado <strong>de</strong> la Creación<br />
<strong>de</strong>l Mundo por los Progenitores. Por tanto, el<br />
respeto <strong>de</strong>viene en una categoría <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
lo sagrado.<br />
El respeto supone la capacidad <strong>de</strong> establecer<br />
el lugar <strong>de</strong> cada uno y <strong>de</strong> cada cosa en el or<strong>de</strong>n<br />
cósmico. En cada uno <strong>de</strong> los conceptos<br />
asociados con el respeto -a la autoridad, a la<br />
Madre naturaleza, a la Madre tierra, a la vida, a<br />
la persona- se van concretando las i<strong>de</strong>as sobre<br />
el lugar que cada uno tiene y merece <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
la sociedad.<br />
La solución <strong>de</strong> los problemas comunitarios se<br />
sostiene en una estructura <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s que<br />
realiza eficientemente todas las tareas <strong>de</strong><br />
gestión necesarias para la vigencia <strong>de</strong> la<br />
comunidad indígena. Una rica experiencia y la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l servicio como característica fundamental<br />
<strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> autoridad, da como<br />
resultado un sistema <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho que se aplica<br />
sistemáticamente en las comunida<strong>de</strong>s, abarcando<br />
concepciones y <strong>de</strong>finiciones propias <strong>de</strong><br />
las faltas, su gravedad, los procesos para evaluar,<br />
castigar, sancionar y resolver.<br />
Sin embargo, el <strong>de</strong>recho indígena no ha sido<br />
reconocido en la legislación nacional, lo cual<br />
propicia conflictos entre las formas reales <strong>de</strong><br />
gestión y participación comunitaria, y la<br />
legislación que se aplica <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la visión <strong>de</strong> la<br />
normatividad nacional.<br />
Asimismo, es en este aspecto don<strong>de</strong> se<br />
expresan los mayores temores <strong>de</strong> la sociedad<br />
guatemalteca, ya que el <strong>de</strong>recho indígena es<br />
prácticamente <strong>de</strong>sconocido en cuanto a sus<br />
formas <strong>de</strong> operación e instituciones <strong>de</strong><br />
funcionamiento.<br />
130
RELACIÓN DEL ESTADO NACIONAL Y<br />
LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
NIVEL DE INTERACCIÓN CON OTROS SECTORES SOCIALES<br />
Los pueblos indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> son<br />
fundamentalmente resi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l área rural,<br />
aunque la ciudad <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong> constituye<br />
el centro urbano con mayor cantidad <strong>de</strong> población<br />
indígena <strong>de</strong>l país.<br />
Las relaciones interétnicas entre indígenas<br />
y mestizos son generalmente difíciles. La <strong>de</strong>sconfianza<br />
entre sectores <strong>de</strong> la sociedad guatemalteca<br />
es aún una <strong>de</strong> las más importantes<br />
limitantes para el <strong>de</strong>sarrollo social, político y<br />
económico con estabilidad. Sin embargo,<br />
existen relaciones objetivas entre los mestizos<br />
e indígenas <strong>de</strong> carácter laboral, comercial,<br />
político y cultural que se conforman y expresan<br />
en los procesos regionales y nacionales. En<br />
el ámbito laboral, los indígenas constituyen<br />
la mayor proporción <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra no<br />
calificada y semicalificada, tales como obreros<br />
agrícolas, empleadas domésticas, empleados<br />
<strong>de</strong> la construcción, etc. La relación laboral<br />
es tensa, y generalmente es asimétrica. No<br />
existen muchas posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso a los<br />
tribunales <strong>de</strong> carácter laboral, por los altos<br />
costos <strong>de</strong>l servicio, el <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong><br />
las leyes por parte <strong>de</strong> la población indígena y<br />
la <strong>de</strong>bilidad <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> justicia para aplicarlos.<br />
Así, la mayor parte <strong>de</strong> los problemas<br />
se resuelven bilateralmente entre el patrón y<br />
el trabajador, casi siempre en <strong>de</strong>sventaja para<br />
este último.<br />
En lo político, las principales relaciones entre<br />
mestizos e indígenas se establecen a través <strong>de</strong><br />
los partidos políticos y la gestión municipal.<br />
Hasta hace cinco años, los indígenas constituían<br />
una base <strong>de</strong> votos para los partidos<br />
políticos, que se activaba <strong>de</strong> acuerdo al calendario<br />
electoral. Sin embargo, el creciente protagonismo<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas ha dado<br />
como resultado una mayor participación <strong>de</strong>l<br />
li<strong>de</strong>razgo indígena en los procesos electorales,<br />
por lo cual se tienen actualmente seis diputados<br />
indígenas en el Congreso y la tercera<br />
parte <strong>de</strong> las alcaldías con edil indígena, en<br />
los municipios con mayoría <strong>de</strong> población<br />
Maya <strong>de</strong>l Altiplano, que ganaron las elecciones<br />
postulados por casi todos los partidos<br />
políticos existentes, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los comités<br />
cívicos permitidos por la Ley Electoral y <strong>de</strong><br />
Partidos Políticos. En Quetzaltenango, la<br />
segunda ciudad <strong>de</strong>l país, y centro económico<br />
rector el Altiplano, el comité Xelju, iniciativa<br />
<strong>de</strong> participación política fundada y constituida<br />
por militantes indígenas, ha llevado a<br />
la Alcaldía a un indígena, quien ha ejercido<br />
este cargo en dos administraciones sucesivas.<br />
El país se caracteriza por una división social<br />
polar entre indígenas y ladinos. “En este sentido,<br />
las etiquetas étnicas como categorías<br />
i<strong>de</strong>ológicas coaccionan la cotidianidad <strong>de</strong><br />
los sujetos en <strong>Guatemala</strong>, tanto en el lado ‘ladino’<br />
como en el ‘indígena’ y ambos grupos<br />
se <strong>de</strong>finen entre sí en términos negativos”<br />
(Bastos y Camus, 1998:38). Así, la subordinación<br />
étnica que sufren los pueblos indígenas<br />
se ha constituido en un mecanismo<br />
que perpetúa las <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s económicas<br />
y políticas; las relaciones entre los dos sectores<br />
están marcadas por la tensión que provoca su<br />
posición subordinada y la exclusión histórica<br />
que han sufrido: “Nunca han contado con la<br />
exclusividad sobre ningún recurso, ni han<br />
podido <strong>de</strong>sarrollar libremente sus diferencias<br />
131
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
El Acuerdo Sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong><br />
los <strong>Pueblos</strong> Indígenas ha reconocido la<br />
necesidad <strong>de</strong> fortalecer la participación<br />
<strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas en los distintos<br />
niveles <strong>de</strong> la gestión pública, así como en<br />
los asuntos que les conciernen. Se ha<br />
creado la Comisión Paritaria <strong>de</strong> Reforma<br />
y Participación, que discute actualmente<br />
las formas <strong>de</strong> representación y<br />
participación <strong>de</strong> los pueblos indígenas<br />
ante el Estado. Uno <strong>de</strong> sus primeros<br />
frutos, es la participación en la creación<br />
<strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>scentralización con<br />
mayor participación indígena<br />
étnicas en organizaciones y rituales, si no<br />
era <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cauces impuestos por<br />
las autorida<strong>de</strong>s coloniales o republicanas.<br />
Tradicionalmente se les ha impedido la posibilidad<br />
<strong>de</strong> organizarse e involucrarse<br />
políticamente como indios. Sin embargo,<br />
aparentemente, las interrelaciones no han<br />
sido hostiles y apenas tendieron a <strong>de</strong>rivar<br />
en enfrentamientos étnicos extremos o<br />
agresivos. Esto no quiere <strong>de</strong>cir que no exista<br />
conflicto…”(Bastos y Camus, 1998). En los<br />
centros urbanos, los indígenas han seguido<br />
dos vías: asimilarse a la cultura ladina, lo<br />
cual sucedió con los migrantes tempranos<br />
que llegaron a la capital, y generar nuevas<br />
formas y expresiones <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad indígena,<br />
que comienzan a manifestarse, sobre todo,<br />
en la ciudad <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
La mayoría <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas<br />
tienen relación directa con las alcaldías municipales,<br />
con los servicios <strong>de</strong> salud y educación,<br />
y con el sistema judicial. Asimismo, los<br />
alcal<strong>de</strong>s auxiliares tienen la representación<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s ante la alcaldía municipal;<br />
recientemente, algunos indígenas han<br />
accedido a cargos públicos o al Congreso <strong>de</strong><br />
la República. En la mayoría <strong>de</strong> los contactos,<br />
la discriminación es uno <strong>de</strong> los problemas principales<br />
que mencionan los indígenas como<br />
saldo <strong>de</strong>l contacto con las instituciones<br />
estatales.<br />
El Acuerdo Sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos <strong>de</strong> los<br />
<strong>Pueblos</strong> Indígenas ha reconocido la necesidad<br />
<strong>de</strong> fortalecer la participación <strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong><br />
Indígenas en los distintos niveles <strong>de</strong> la gestión<br />
pública, así como en los asuntos que les<br />
conciernen. Se ha creado la Comisión Paritaria<br />
<strong>de</strong> Reforma y Participación, que discute<br />
actualmente las formas <strong>de</strong> representación y<br />
participación <strong>de</strong> los pueblos indígenas ante el<br />
Estado. Uno <strong>de</strong> sus primeros frutos, es la<br />
participación en la creación <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scentralización con mayor participación<br />
indígena.<br />
132
POLÍTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS<br />
El Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes convocó a<br />
la población guatemalteca a participar en el<br />
Congreso Nacional sobre Lineamientos <strong>de</strong><br />
Políticas Culturales, que se llevó a cabo <strong>de</strong>l 11<br />
al 14 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2000, en La Antigua, <strong>Guatemala</strong>.<br />
Se contó con el apoyo <strong>de</strong> la cooperación<br />
nacional e internacional y la colaboración <strong>de</strong><br />
muchas organizaciones y personas. Asistieron<br />
más <strong>de</strong> 600 personas provenientes <strong>de</strong> todas<br />
las regiones <strong>de</strong>l país y <strong>de</strong> los pueblos y<br />
comunida<strong>de</strong>s que conforman la nación. Mayas,<br />
ladinos, Garífunas y Xinkas; mujeres y hombres<br />
que trabajan en el sector cultural y <strong>de</strong>portivo,<br />
artistas, artesanos, promotores culturales, maestros,<br />
investigadores, empresarios y comerciantes;<br />
todos expresaron sus inquietu<strong>de</strong>s,<br />
analizaron problemas y propusieron soluciones<br />
y lineamientos <strong>de</strong> políticas culturales y <strong>de</strong>portivas.<br />
Este congreso también propició un<br />
espacio intercultural compartido por los diferentes<br />
grupos que conforman la nación una y<br />
diversa.<br />
Los participantes en el congreso eligieron<br />
a 28 personas, representantes <strong>de</strong> las ocho mesas<br />
<strong>de</strong> trabajo, para conformar la Comisión <strong>de</strong><br />
Seguimiento al Congreso Nacional sobre Lineamientos<br />
<strong>de</strong> políticas Culturales. Esta Comisión<br />
está respaldada por el Acuerdo Ministerial<br />
328-2000 e integrada por mayas, Garífunas,<br />
Xinkas y ladinos. La Comisión eligió su comité<br />
ejecutivo con criterios <strong>de</strong> equidad cultural y <strong>de</strong><br />
género; posteriormente revisó la relatoría <strong>de</strong>l<br />
Congreso.<br />
Paralelamente el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
inició el proceso <strong>de</strong> formulación <strong>de</strong> políticas<br />
culturales y <strong>de</strong>portivas con base en los<br />
aportes <strong>de</strong>l congreso, los resultados <strong>de</strong>l diagnóstico<br />
institucional ministerial, la Constitución<br />
Política <strong>de</strong> la República, la Ley <strong>de</strong>l Organismo<br />
Ejecutivo y el Plan <strong>de</strong> Acción <strong>de</strong> Políticas<br />
Culturales para el Desarrollo, así como las<br />
observaciones <strong>de</strong> la comisión <strong>de</strong> seguimiento<br />
<strong>de</strong>l Congreso, y los aportes <strong>de</strong>l Consultor<br />
Internacional <strong>de</strong> Políticas Culturales y Desarrollo<br />
(MINICUDE, 2000).<br />
Políticas Culturales y Deportivas Nacionales<br />
Los Acuerdos <strong>de</strong> Paz significan para <strong>Guatemala</strong><br />
las bases <strong>de</strong> diálogo para una nueva época <strong>de</strong><br />
relaciones sociales, económicas, políticas y<br />
culturales, en la cual la participación activa<br />
<strong>de</strong> todos los guatemaltecos y las guatemaltecas<br />
es imprescindible e ineludible. Se trata<br />
<strong>de</strong> la recuperación <strong>de</strong>l respeto y promoción <strong>de</strong><br />
la dignidad <strong>de</strong> la persona humana, el reconocimiento<br />
<strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad cultural, el alcance<br />
<strong>de</strong>l bien común y la conducta fraternal entre<br />
todos los habitantes, en una nueva nación<br />
que garantice la justicia, la equidad y la plena<br />
realización espiritual y material.<br />
El Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes, con fundamento<br />
en lo contemplado en la Constitución<br />
Política <strong>de</strong> la República <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, la Declaración<br />
Universal <strong>de</strong> los Derechos Humanos,<br />
la Ley <strong>de</strong>l Organismo Ejecutivo, así como los<br />
principios y compromisos establecidos en los<br />
Acuerdos <strong>de</strong> Paz, contribuye al <strong>de</strong>sarrollo humano<br />
integral <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong>l país mediante<br />
la promoción <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad nacional,<br />
basada en una cultura cívica; el reconocimiento<br />
y respeto <strong>de</strong> la diversidad cultural y lingüística<br />
<strong>de</strong> la nación; y el fomento <strong>de</strong> las manifestaciones<br />
artísticas, culturales, <strong>de</strong>portivas y recreativas.<br />
Protege, conserva y estudia el patrimonio<br />
cultural –tangible e intangible- y el patrimonio<br />
natural <strong>de</strong>l país. Promueve la creatividad.<br />
Fomenta la recreación, el juego y el <strong>de</strong>porte. El<br />
conjunto integral <strong>de</strong> su labor está cimentada<br />
en la libertad, la equidad, la <strong>de</strong>mocracia y el<br />
respeto <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos humanos.<br />
133
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Principios<br />
• La nación guatemalteca fundamenta<br />
su i<strong>de</strong>ntidad y unidad nacional en el reconocimiento,<br />
respeto y promoción <strong>de</strong> su<br />
diversidad cultural y lingüística; la vivencia<br />
<strong>de</strong> los valores <strong>de</strong> libertad, civismo, solidaridad,<br />
responsabilidad y equidad; y<br />
en el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> todas las personas <strong>de</strong><br />
participar en la vida cultural e intercultural<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
• La cultura, entendida como la cosmovisión<br />
<strong>de</strong> los pueblos y su manera <strong>de</strong> ser, crear,<br />
actuar y transformar, es ingrediente<br />
esencial para el logro <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano. Por eso el Estado está obligado<br />
a incorporar la dimensión cultural en sus<br />
políticas, planes y acciones tendientes a<br />
conseguir el mejoramiento y sostenibilidad<br />
<strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> vida y la realización personal<br />
<strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong>l<br />
país.<br />
• El patrimonio cultural <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
contiene la génesis <strong>de</strong> su historia plural,<br />
evi<strong>de</strong>ncia la evolución <strong>de</strong> su multiculturalidad<br />
e interculturalidad, expresa los<br />
signos y símbolos para la convivencia<br />
presente y futura <strong>de</strong> los pueblos y comunida<strong>de</strong>s<br />
que conforman la nación, y provee<br />
elementos fundamentales para el <strong>de</strong>sarrollo<br />
integral <strong>de</strong> todos sus habitantes.<br />
Es, a<strong>de</strong>más, fuente <strong>de</strong> inspiración, creatividad<br />
y riqueza para las comunida<strong>de</strong>s<br />
locales.<br />
• La conservación y el a<strong>de</strong>cuado manejo<br />
<strong>de</strong>l patrimonio natural, el cual está íntimamente<br />
unido al patrimonio cultural,<br />
garantizan el <strong>de</strong>sarrollo humano sostenible,<br />
es <strong>de</strong>cir, el logro <strong>de</strong>l <strong>de</strong>seado nivel<br />
<strong>de</strong> vida <strong>de</strong> las generaciones presentes<br />
y la garantía <strong>de</strong>l suyo para las generaciones<br />
futuras. El patrimonio natural<br />
<strong>de</strong>be constituirse en la inspiración para<br />
aportar conocimientos y valores a toda<br />
la humanidad. Debidamente conocido,<br />
respetado y gestionado, contribuye al<br />
fortalecimiento <strong>de</strong> la cultura <strong>de</strong> paz. Es el<br />
ambiente <strong>de</strong>l que proviene el alimento<br />
material y espiritual <strong>de</strong> la humanidad.<br />
• Las fuentes y los fundamentos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
cultural <strong>de</strong> la nación guatemalteca<br />
tienen su raíz en los pueblos y comunida<strong>de</strong>s<br />
originarios, la dinámica multicultural<br />
<strong>de</strong> las épocas colonial y republicana,<br />
las relaciones <strong>de</strong> mutuo reconocimiento<br />
<strong>de</strong> su historia presente y la<br />
interrelación permanente con las culturas<br />
<strong>de</strong>l mundo.<br />
• El <strong>de</strong>sarrollo cultural constituye un factor<br />
para robustecer la i<strong>de</strong>ntidad nacional y<br />
la individual, y para potenciar el <strong>de</strong>sarrollo<br />
económico a través <strong>de</strong> las industrias<br />
culturales, las artesanías, los a<strong>de</strong>lantos<br />
científicos y tecnológicos, y otros bienes<br />
que provean bienestar espiritual y material.<br />
• La fuerza y el sustento <strong>de</strong> la interacción<br />
y comunicación sociocultural y <strong>de</strong> la concepción<br />
y creatividad artísticas e intelectuales<br />
<strong>de</strong> los guatemaltecos, hombres<br />
y mujeres, proviene <strong>de</strong> su diversidad cultural,<br />
lingüística y ecológica; <strong>de</strong> la fortaleza<br />
y dignidad <strong>de</strong> las familias, comunida<strong>de</strong>s<br />
y pueblos; y fundamentalmente, <strong>de</strong> la capacidad<br />
humana <strong>de</strong> compren<strong>de</strong>r, crear,<br />
recrear, construir y empren<strong>de</strong>r.<br />
• Los valores, la estética, las artes y otras<br />
expresiones culturales constituyen dimensiones<br />
imprescindibles para el <strong>de</strong>sarrollo<br />
integral <strong>de</strong> la persona humana:<br />
su cultivo y promoción contribuyen a la<br />
sostenibilidad <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano, a<br />
las relaciones armoniosas entre las personas<br />
y comunida<strong>de</strong>s, a la convivencia<br />
con la naturaleza y a la generación <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>as nuevas y motivaciones para el crecimiento<br />
espiritual.<br />
• El <strong>de</strong>porte y la recreación contribuyen<br />
a fortalecer el equilibrio físico, mental y<br />
espiritual <strong>de</strong>l ser humano. Facilitan la<br />
transmisión <strong>de</strong> valores i<strong>de</strong>ntitarios, la<br />
ética, la disciplina, la honra<strong>de</strong>z y la<br />
134
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Políticas<br />
solidaridad. Son el ejercicio práctico <strong>de</strong><br />
virtu<strong>de</strong>s como el respeto al otro, la tolerancia<br />
y la equidad. El fomento y apoyo<br />
a esas activida<strong>de</strong>s humanas constituyen<br />
factores activos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo individual,<br />
comunitario y nacional <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
El Gobierno <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, por medio <strong>de</strong>l<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes, facilitará con<br />
las siguientes políticas la comprensión <strong>de</strong> la<br />
relación entre cultura y <strong>de</strong>sarrollo, y asumirá<br />
el pluralismo cultural como su mayor riqueza<br />
para la consecución <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano<br />
sostenible.<br />
Política rectora: cultura <strong>de</strong> paz y<br />
<strong>de</strong>sarrollo humano sostenible<br />
Una <strong>de</strong> las innovaciones más importantes<br />
<strong>de</strong> las políticas públicas es la dotación <strong>de</strong> la<br />
dimensión cultural al <strong>de</strong>sarrollo humano<br />
sostenible. Dentro <strong>de</strong> este contexto el Ministerio<br />
<strong>de</strong> Cultura y Deportes orientará todos los<br />
esfuerzos para contribuir al cumplimiento <strong>de</strong><br />
los Acuerdos <strong>de</strong> Paz y los mandatos constitucionales<br />
en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la paz.<br />
En este sentido, se orientarán transdisciplinariamente<br />
todas las acciones <strong>de</strong> los<br />
programas a la consolidación <strong>de</strong> una cultura<br />
<strong>de</strong> paz, fundamentada en actitu<strong>de</strong>s y valores<br />
construidos por la sociedad guatemalteca, a<br />
través <strong>de</strong>l reconocimiento <strong>de</strong> la pluriculturalidad<br />
y, consecuentemente, <strong>de</strong> las distintas formas<br />
<strong>de</strong> compren<strong>de</strong>r la vida y su trascen<strong>de</strong>ncia, <strong>de</strong><br />
construir relaciones, <strong>de</strong> enfrentar y superar<br />
dificulta<strong>de</strong>s y <strong>de</strong> generar un <strong>de</strong>sarrollo con visión<br />
<strong>de</strong> futuro.<br />
De igual forma se fortalecerá la convivencia<br />
pacífica y la interculturalidad, mediante el<br />
intercambio sociocultural, el respeto a las<br />
diferencias y la valoración <strong>de</strong> la creatividad, la<br />
organización social, los valores comunitarios,<br />
los vínculos entre seres humanos, y entre éstos<br />
y la naturaleza, en el contexto <strong>de</strong> una acción a<br />
largo plazo a favor <strong>de</strong> la paz y el <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano sostenible.<br />
Estrategia: <strong>de</strong>scentralización<br />
Tomando en cuenta que el Ministerio <strong>de</strong> Cultura<br />
y Deportes es la institución gubernamental<br />
rectora <strong>de</strong> las políticas culturales y <strong>de</strong>l <strong>de</strong>porte<br />
no fe<strong>de</strong>rado y no escolar, estas <strong>de</strong>ben formularse<br />
reconociendo las necesida<strong>de</strong>s propias<br />
<strong>de</strong> los pueblos y comunida<strong>de</strong>s en los niveles<br />
<strong>de</strong>partamental, municipal y local. Para la puesta<br />
en marcha <strong>de</strong> las políticas, se consolidarán mecanismos<br />
<strong>de</strong> cooperación y coordinación entre<br />
el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes y las municipalida<strong>de</strong>s,<br />
las organizaciones <strong>de</strong> la sociedad<br />
civil y las organizaciones gubernamentales con<br />
el fin <strong>de</strong> establecer acuerdos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo en<br />
programas, proyectos y activida<strong>de</strong>s en materia<br />
<strong>de</strong> investigación, formación, producción,<br />
promoción, difusión e intercambio cultural,<br />
<strong>de</strong>portivo y recreativo.<br />
El Gobierno <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, por medio <strong>de</strong>l<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes,<br />
facilitará con las siguientes políticas la<br />
comprensión <strong>de</strong> la relación entre cultura<br />
y <strong>de</strong>sarrollo, y asumirá el pluralismo<br />
cultural como su mayor riqueza para la<br />
consecución <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano<br />
sostenible<br />
En el marco <strong>de</strong> la promoción <strong>de</strong> la unidad basada<br />
en la diversidad y el pluralismo, y el respeto<br />
<strong>de</strong> los valores y las diversas formas, expresiones<br />
y manifestaciones culturales, <strong>de</strong>portivas y recreativas,<br />
la <strong>de</strong>scentralización impulsará el <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano sostenible. Para impulsar la<br />
<strong>de</strong>scentralización, el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
se integrará a los consejos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
o instancias semejantes que operan a nivel<br />
<strong>de</strong>partamental y municipal. Asimismo, facilitará<br />
a través <strong>de</strong> una red <strong>de</strong> centros <strong>de</strong> promoción<br />
cultural y <strong>de</strong>portiva, la participación <strong>de</strong>mocrática<br />
en las activida<strong>de</strong>s que planifique el Ministerio<br />
<strong>de</strong> Cultura y Deportes y el acceso <strong>de</strong> todos<br />
al disfrute <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo cultural, fortaleciendo<br />
135
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
al mismo tiempo las i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, la cooperación<br />
solidaria, la equidad y la justicia social.<br />
Para promover la dotación <strong>de</strong> la dimensión<br />
cultural al <strong>de</strong>sarrollo, el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y<br />
Deportes cooperará con otras instituciones<br />
<strong>de</strong>l Estado, especialmente aquellas que tienen<br />
a su cargo la formulación <strong>de</strong> políticas públicas<br />
y la planificación orientadas al <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano sostenible.<br />
Políticas y estrategias generales<br />
Reconociendo la importancia <strong>de</strong> programas<br />
culturales y <strong>de</strong>portivos puestos en marcha en<br />
los últimos años, se proce<strong>de</strong>rá a evaluar los resultados<br />
y, <strong>de</strong> acuerdo a ellos, se proseguirá su<br />
implementación acompañada <strong>de</strong> las modalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> acción más efectivas y <strong>de</strong> las orientaciones<br />
que <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la realidad nacional.<br />
Apoyo a la creatividad y<br />
la comunicación social<br />
Con esta política, el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y<br />
Deportes reconoce el valor e importancia que<br />
representan las capacida<strong>de</strong>s creadoras y comunicativas<br />
<strong>de</strong> todos los seres humanos, especialmente<br />
los guatemaltecos y guatemaltecas, para<br />
<strong>de</strong>sarrollar con sensibilidad e imaginación<br />
soluciones, interpretaciones, propuestas y<br />
formas <strong>de</strong> expresión <strong>de</strong> su realidad, sus necesida<strong>de</strong>s<br />
y sus expectativas. En consecuencia<br />
se promoverán acciones que <strong>de</strong>spierten el<br />
interés, la participación y la organización social<br />
para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los artistas, los artesanos,<br />
los hacedores y portadores <strong>de</strong> la cultura,<br />
los comunicadores y los <strong>de</strong>portistas, a nivel<br />
individual y colectivo, sobre todo entre la<br />
juventud y las mujeres.<br />
La comunicación caracteriza al mundo contemporáneo.<br />
Los medios <strong>de</strong> comunicación social<br />
juegan un papel trascen<strong>de</strong>nte en la trasmisión<br />
<strong>de</strong> los valores, la formación <strong>de</strong> una conciencia<br />
crítica y el conocimiento y apreciación <strong>de</strong><br />
las culturas <strong>de</strong> otras naciones y pueblos. Están<br />
llamados a cumplir una función esencial en<br />
la conformación <strong>de</strong> la nueva nación guatemalteca.<br />
Por lo tanto, el Ministerio <strong>de</strong> Cultura<br />
y Deportes incentivará a los medios <strong>de</strong> comunicación<br />
social para que contribuyan en la tarea<br />
<strong>de</strong> conocimiento y difusión <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad<br />
nacional, los valores pluriculturales, el patrimonio<br />
cultural y natural, y todas aquellas<br />
manifestaciones creativas y recreativas que<br />
posibiliten la inserción positiva <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
en los procesos <strong>de</strong> globalización.<br />
Estrategias:<br />
• Se fomentará la producción visual,<br />
audiovisual y musical tendiente a la<br />
investigación, rescate y difusión <strong>de</strong> los<br />
valores i<strong>de</strong>ntitarios y <strong>de</strong> todos aquellos<br />
que promueven la imagen <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>,<br />
<strong>de</strong>stinados tanto al conocimiento <strong>de</strong> los<br />
guatemaltecos como a la difusión internacional.<br />
• Se apoyará la creación y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
escuelas <strong>de</strong> arte, talleres artesanales,<br />
museos, salas <strong>de</strong> exhibición, centros <strong>de</strong>portivos<br />
y recreativos y organizaciones<br />
socioculturales <strong>de</strong>dicadas a la investigación,<br />
formación, producción, promoción<br />
y difusión cultural y <strong>de</strong>portiva.<br />
• Se apoyará la realización <strong>de</strong> festivales,<br />
certámenes y eventos que <strong>de</strong>sarrollen la<br />
creatividad y las expresiones culturales,<br />
artísticas y artesanales <strong>de</strong>l país.<br />
• Se apoyará a los promotores y comunicadores<br />
sociales y <strong>de</strong>portivos, gubernamentales<br />
y no gubernamentales y a las<br />
diversas formas <strong>de</strong> expresión <strong>de</strong>l pensamiento<br />
a través <strong>de</strong> diversos medios <strong>de</strong><br />
comunicación visual y audiovisual, sobre<br />
todo en el área rural.<br />
• Se apoyará la i<strong>de</strong>ntificación, conocimiento,<br />
promoción y socialización <strong>de</strong> las<br />
manifestaciones artísticas, culturales y<br />
recreativas tradicionales <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
• Se realizará un inventario regionalizado<br />
<strong>de</strong> artistas, grupos artísticos, hacedores y<br />
portadores <strong>de</strong> expresiones culturales.<br />
136
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• Se promoverá a los artistas, grupos artísticos,<br />
portadores y hacedores <strong>de</strong> expresiones<br />
culturales en los ámbitos nacional e<br />
internacional.<br />
Protección y conservación <strong>de</strong>l<br />
patrimonio cultural y natural<br />
El patrimonio cultural y natural constituye una<br />
riqueza y fuente <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad para la nación.<br />
Constituye un aliciente fundamental para la creación.<br />
Es fuente inagotable <strong>de</strong> enriquecimiento<br />
espiritual. De su investigación, conservación y<br />
puestas en función social <strong>de</strong>ben <strong>de</strong>rivarse beneficios<br />
para mejorar la calidad <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s<br />
locales y, en general, <strong>de</strong> la población.<br />
Con relación a las funciones que <strong>de</strong>be cumplir<br />
el patrimonio cultural y natural, se reforzará la<br />
capacidad <strong>de</strong> acción <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura y<br />
Deportes y se coordinarán acciones específicas<br />
con municipalida<strong>de</strong>s, organizaciones gubernamentales<br />
y organizaciones <strong>de</strong> la sociedad civil.<br />
Tomando en cuenta que el concepto <strong>de</strong> patrimonio<br />
cultural es el conjunto <strong>de</strong> testimonios<br />
materiales e inmateriales <strong>de</strong> las diferentes culturas<br />
<strong>de</strong>l país, se intensificarán las activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> acopio, salvaguardia, revitalización y difusión<br />
<strong>de</strong> los patrimonios, <strong>de</strong> los cuales forman<br />
parte las diferentes formas <strong>de</strong> expresión cultural<br />
tradicionales, los idiomas indígenas, los sitios<br />
sagrados, los paisajes culturales, los sitios históricos,<br />
los monumentos y las obras visuales,<br />
plásticas y escenográficas.<br />
Estrategias:<br />
• Se promoverán mecanismos para fortalecer<br />
el inventario y el registro <strong>de</strong>l patrimonio<br />
cultural, garantizando su propiedad,<br />
protección, conservación y a<strong>de</strong>cuado manejo.<br />
En el caso <strong>de</strong>l patrimonio intangible,<br />
se investigará, se dará a conocer y se tomarán<br />
las medidas <strong>de</strong> protección, cuando<br />
el caso lo requiera.<br />
• Se promoverán acciones que garanticen<br />
la difusión y aplicación <strong>de</strong> las normas legales<br />
relativas al patrimonio cultural y natural,<br />
tangible e intangible, mueble e inmueble<br />
y a su a<strong>de</strong>cuado registro, respetando<br />
la propiedad individual, institucional,<br />
municipal o comunitaria <strong>de</strong>l mismo.<br />
• Se diseñarán programas interinstitucionales<br />
<strong>de</strong> información, sensibilización y valoración<br />
<strong>de</strong>l patrimonio cultural y natural, y las<br />
formas <strong>de</strong> protegerlo, orientados a la población<br />
en general y particularmente a escolares<br />
y medios <strong>de</strong> comunicación social.<br />
• Se propiciará la participación <strong>de</strong> las poblaciones<br />
locales en los trabajos <strong>de</strong> investigación,<br />
rescate y puesta en función social<br />
<strong>de</strong>l patrimonio cultural y natural. En el<br />
caso <strong>de</strong> los sitios consi<strong>de</strong>rados sagrados,<br />
una armónica relación entre sus funciones<br />
espirituales y su respetuosa visita turística<br />
coadyuvará a su a<strong>de</strong>cuada puesta en<br />
función social.<br />
• Se planificará, promoverá y supervisará el<br />
manejo apropiado por el sector público y<br />
privado, con plena sujeción a la Ley, <strong>de</strong><br />
los sitios inscritos en el Patrimonio Mundial,<br />
los sitios arqueológicos, los sitios<br />
históricos, los lugares sagrados y las áreas<br />
naturales protegidas.<br />
• Dado que el museo <strong>de</strong>be ser una institución<br />
en la que se conserve <strong>de</strong>bidamente y<br />
se exponga <strong>de</strong> manera científica y estética<br />
el patrimonio cultural y natural, se fomentará<br />
la creación y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> museos<br />
nacionales, regionales, municipales, comunitarios<br />
y <strong>de</strong> sitio, para la preservación<br />
y exposición <strong>de</strong> bienes culturales muebles<br />
propiedad <strong>de</strong>l Estado o <strong>de</strong> coleccionistas<br />
privados.<br />
• Los archivos, bibliotecas, hemerotecas,<br />
archivos audiovisuales y digitales recibirán<br />
especial atención <strong>de</strong>l Ministerio, ya que<br />
constituyen los repositorios <strong>de</strong> los valores<br />
intangibles en los que están sustentados<br />
tanto la historia como el proyecto <strong>de</strong> la<br />
nueva nación. Por en<strong>de</strong>, constituyen un<br />
recurso esencial para la investigación<br />
histórica, estética y sociocultural.<br />
137
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Se empren<strong>de</strong>rán acciones dirigidas<br />
a dignificar el trabajo <strong>de</strong> los artistas,<br />
creadores, administradores, promotores,<br />
profesionales, maestros, <strong>de</strong>portistas y<br />
especialistas que contribuyen al<br />
<strong>de</strong>sarrollo cultural y <strong>de</strong>portivo<br />
<strong>de</strong>l país<br />
• Se promoverá la ampliación <strong>de</strong> la “Lista<br />
Indicativa” <strong>de</strong> los bienes y sitios que podrían<br />
ser inscritos en la lista <strong>de</strong>l Patrimonio<br />
Mundial.<br />
• Se elaborarán y ejecutarán conjuntamente<br />
con otras instituciones públicas y privadas,<br />
planes <strong>de</strong> prevención y salvaguardia <strong>de</strong>l<br />
patrimonio cultural y natural <strong>de</strong> la nación<br />
ante casos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastres naturales, <strong>de</strong>predación<br />
y/o tráfico ilícito.<br />
• Se estudiarán convenios participativos entre<br />
instituciones, a nivel nacional e internacional,<br />
que fomenten el turismo cultural<br />
y ecológico.<br />
Fortalecimiento y <strong>de</strong>sarrollo institucional<br />
Esta política fortalecerá y mo<strong>de</strong>rnizará las<br />
capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestión, técnicas, administrativas<br />
y financieras <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura y<br />
Deportes y <strong>de</strong> otras instituciones públicas y<br />
privadas vinculadas al <strong>de</strong>sarrollo cultural y<br />
<strong>de</strong>portivo, con base en las realida<strong>de</strong>s culturales<br />
y sociales <strong>de</strong>l país.<br />
Estrategias:<br />
• Se promoverá la evaluación, revisión y<br />
a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> la estructura orgánica <strong>de</strong><br />
funcionamiento <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura<br />
y Deportes para lograr una gestión eficiente<br />
a nivel nacional.<br />
• Se promoverá la conformación <strong>de</strong> un<br />
sistema nacional <strong>de</strong> información cultural<br />
y <strong>de</strong>portivo que contribuya a mejorar la<br />
planificación y gestión <strong>de</strong> proyectos y<br />
programas ministeriales y a coordinar<br />
acciones y optimizar recursos <strong>de</strong>l sector a<br />
favor <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo cultural y <strong>de</strong>portivo.<br />
• Se crearán estructuras organizativas para<br />
institucionalizar la planificación, la evaluación,<br />
la investigación y la cooperación<br />
nacional e internacional. Asimismo, se<br />
diseñará un plan estratégico participativo<br />
para el <strong>de</strong>sarrollo institucional.<br />
• Se impulsará la incorporación <strong>de</strong> la dimensión<br />
cultural en el <strong>de</strong>sarrollo mediante la<br />
colaboración con otras instancias gubernamentales<br />
y no gubernamentales, especialmente<br />
con aquellas encargadas <strong>de</strong> la<br />
planificación <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo.<br />
• Se promoverán acciones <strong>de</strong> fortalecimiento<br />
y convenios <strong>de</strong> cooperación técnica con<br />
casas <strong>de</strong> cultura y <strong>de</strong>portes, organizaciones<br />
<strong>de</strong> la sociedad civil, organizaciones comunitarias<br />
y otras gubernamentales y no gubernamentales,<br />
que contribuyan al <strong>de</strong>sarrollo<br />
cultural y <strong>de</strong>portivo.<br />
• Se promoverán mecanismos <strong>de</strong> participación<br />
y coordinación institucional e interministerial,<br />
en particular dirigidos a jóvenes,<br />
pueblos indígenas, mujeres, minorías,<br />
a través <strong>de</strong> convenios <strong>de</strong> ejecución<br />
compartida <strong>de</strong> proyectos, y se promoverán<br />
proyectos <strong>de</strong> cooperación técnica y financiera<br />
que fortalezcan el <strong>de</strong>sarrollo cultural<br />
y <strong>de</strong>portivo <strong>de</strong>l país.<br />
• Se empren<strong>de</strong>rán acciones dirigidas a dignificar<br />
el trabajo <strong>de</strong> los artistas, creadores,<br />
administradores, promotores, profesionales,<br />
maestros, <strong>de</strong>portistas y especialistas<br />
que contribuyen al <strong>de</strong>sarrollo cultural y<br />
<strong>de</strong>portivo <strong>de</strong>l país.<br />
• Se impulsará la dotación <strong>de</strong> recursos<br />
humanos idóneos <strong>de</strong> acuerdo a procedimientos<br />
técnicos como el concurso por<br />
oposición y se fomentará la equidad étnica<br />
y <strong>de</strong> género.<br />
138
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
• Se coordinarán programas, proyectos y<br />
acciones con el Ministerio <strong>de</strong> Educación,<br />
la Comisión <strong>de</strong> Cultura y la Comisión <strong>de</strong><br />
Educación <strong>de</strong>l Congreso <strong>de</strong> la República<br />
y otras instituciones para fortalecer la<br />
puesta en marcha <strong>de</strong> las políticas culturales<br />
y <strong>de</strong>portivas.<br />
Actualización <strong>de</strong> la legislación<br />
Se promoverá la revisión y actualización <strong>de</strong><br />
la legislación vigente y <strong>de</strong> nuevas leyes que<br />
contribuyan a consolidar el marco jurídico<br />
que responda a la realidad pluricultural <strong>de</strong>l<br />
país; a la protección <strong>de</strong>l patrimonio cultural y<br />
natural, material e inmaterial; al fomento y<br />
apoyo a la creatividad artística y artesanal; así<br />
como a la investigación, rescate, promoción<br />
y difusión <strong>de</strong> las culturas <strong>de</strong> la nación y sus<br />
expresiones <strong>de</strong>portivas y recreativas.<br />
Estrategias:<br />
• Se evaluarán y revisarán, para su actualización,<br />
el conjunto <strong>de</strong> normas que integran<br />
la legislación cultural y <strong>de</strong>portiva vigente,<br />
para que respondan a la realidad<br />
nacional. Asimismo, se efectuará una revisión<br />
<strong>de</strong> los tratados o convenios internacionales<br />
que haya suscrito <strong>Guatemala</strong>,<br />
a fin <strong>de</strong> propiciar la total coherencia <strong>de</strong><br />
la legislación nacional con dichos instrumentos.<br />
• Se fortalecerá la legislación que garantice<br />
la propiedad. Registro y a<strong>de</strong>cuado<br />
manejo <strong>de</strong>l patrimonio cultural y natural;<br />
el fomento <strong>de</strong> la creatividad; la promoción<br />
<strong>de</strong> la producción cultural en todas sus manifestaciones;<br />
y la difusión <strong>de</strong> los valores<br />
culturales, naturales, <strong>de</strong>portivos y recreativos.<br />
• Se promoverán acciones que garanticen<br />
la seguridad social, económica y jurídica<br />
<strong>de</strong> los artistas, artesanos, hacedores y<br />
portadores <strong>de</strong> cultura, promotores y animadores<br />
culturales y <strong>de</strong>portivos, con el fin<br />
<strong>de</strong> facilitar el rescate, promoción, producción,<br />
conservación y difusión <strong>de</strong> los bienes<br />
y servicios culturales.<br />
• Se impulsarán acciones legales que<br />
garanticen el respeto <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong><br />
autor y <strong>de</strong> obra y, en particular, <strong>de</strong> los artesanos,<br />
hacedores y portadores <strong>de</strong> culturas<br />
tradicionales.<br />
• El Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes empren<strong>de</strong>rá<br />
acciones <strong>de</strong> coordinación con<br />
entida<strong>de</strong>s nacionales e internacionales,<br />
así como con otros gobiernos para el rescate,<br />
promoción, difusión y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>l<br />
patrimonio cultural y natural <strong>de</strong>l país.<br />
• Se impulsará la creación <strong>de</strong> normas<br />
jurídicas tendientes a velar por la ética<br />
en la investigación biogenética.<br />
• Se fortalecerán acciones en contra <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>predadores <strong>de</strong> bienes culturales y naturales,<br />
así como la persecución penal <strong>de</strong><br />
quienes fomentan y practican el tráfico<br />
ilícito <strong>de</strong> bienes culturales.<br />
Formación y capacitación<br />
A través <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> sensibilización,<br />
formación y capacitación técnica y profesional,<br />
se mejorará la eficiencia <strong>de</strong> los operadores<br />
culturales en materias tales como gestión, administración<br />
y financiamiento <strong>de</strong> servicios<br />
para el <strong>de</strong>sarrollo cultural y <strong>de</strong>portivo.<br />
Estrategias:<br />
• Se creará un sistema nacional <strong>de</strong> formación<br />
y capacitación artística que responda<br />
a la pluriculturalidad <strong>de</strong>l país.<br />
• Se <strong>de</strong>sarrollará un programa <strong>de</strong> sensibilización,<br />
actualización, capacitación<br />
y profesionalización <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l Ministerio<br />
<strong>de</strong> Cultura y Deportes.<br />
• Se contribuirá con el Ministerio <strong>de</strong> Educación<br />
en la provisión <strong>de</strong> contenidos culturales<br />
y <strong>de</strong>portivos para la currícula <strong>de</strong>l siste-<br />
139
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
ma educativo nacional y <strong>de</strong> materiales<br />
que fortalezcan las capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l magisterio<br />
nacional para fomentar la interculturalidad<br />
y el <strong>de</strong>sarrollo cultural, <strong>de</strong>portivo<br />
y recreativo.<br />
Fomento a la investigación<br />
La investigación y la difusión <strong>de</strong> sus resultados<br />
son fundamentales para el conocimiento <strong>de</strong> la<br />
historia y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los pueblos y comunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la nación y <strong>de</strong>l mundo, así como <strong>de</strong> sus<br />
culturas, idiomas, manifestaciones artísticas<br />
y <strong>de</strong>portivas. Este conocimiento es un cimiento<br />
para el fortalecimiento <strong>de</strong> la unidad nacional<br />
basada en el reconocimiento <strong>de</strong> la diversidad<br />
cultural, la dotación <strong>de</strong> la dimensión cultural<br />
al <strong>de</strong>sarrollo y para la digna participación <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> en la globalización. Por eso el Ministerio<br />
<strong>de</strong> Cultura y Deportes fomentará la investigación<br />
social, cultural, jurídica, lingüística,<br />
histórica y arqueológica; la divulgación <strong>de</strong> sus<br />
resultados; y la incorporación <strong>de</strong> resultados<br />
pertinentes en el sistema educativo.<br />
Estrategias:<br />
• Se establecerá una estrecha vinculación<br />
con universida<strong>de</strong>s, institutos y centros <strong>de</strong><br />
investigación a fin <strong>de</strong> crear un sistema <strong>de</strong><br />
investigación sociocultural, artístico y <strong>de</strong>portivo;<br />
consensuar una agenda <strong>de</strong> investigación<br />
prioritaria; gestionar financiamiento<br />
y adjudicarlo por oposición.<br />
• Se promoverá la divulgación <strong>de</strong> resultados<br />
<strong>de</strong> las investigaciones a nivel nacional e<br />
internacional por distintos medios (libros,<br />
vi<strong>de</strong>ocintas, discos compactos, páginas<br />
electrónicas y otros).<br />
Apoyo al <strong>de</strong>porte y la recreación<br />
El Ministerio <strong>de</strong> cultura y <strong>de</strong>portes concibe el<br />
<strong>de</strong>porte y la recreación como manifestaciones<br />
culturales que contribuyen al <strong>de</strong>sarrollo integral<br />
<strong>de</strong> los habitantes <strong>de</strong>l país. Apoyará el <strong>de</strong>porte<br />
no fe<strong>de</strong>rado y no escolar, así como la recreación,<br />
para contribuir a la salud física y mental<br />
<strong>de</strong> los habitantes y coadyuvar al fortalecimiento<br />
<strong>de</strong> la cultura <strong>de</strong> paz. Promoverá la investigación<br />
sobre la recreación y los <strong>de</strong>portes <strong>de</strong> origen<br />
guatemalteco e incentivará, en los que corresponda,<br />
su vivencia y práctica. Aten<strong>de</strong>rá tanto<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la población en general como<br />
<strong>de</strong> grupos vulnerables a través <strong>de</strong> programas<br />
dirigidos a la niñez, juventud, adultos mayores<br />
y discapacitados.<br />
Estrategias:<br />
• Se integrarán activida<strong>de</strong>s artísticas, culturales,<br />
<strong>de</strong>portivas y recreativas que contribuyan<br />
al reconocimiento <strong>de</strong> la multiculturalidad<br />
y al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la interculturalidad.<br />
• Se contribuirá a fortalecer la articulación<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>porte fe<strong>de</strong>rado, <strong>de</strong>porte escolar y <strong>de</strong>porte<br />
no fe<strong>de</strong>rado no escolar a través <strong>de</strong><br />
CONADER, con base en un plan <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong>portivo <strong>de</strong> largo plazo.<br />
• Se promoverá el <strong>de</strong>porte, el juego y la recreación<br />
propios <strong>de</strong> los pueblos y comunida<strong>de</strong>s<br />
que conforman la nación guatemalteca,<br />
así como valores que enaltezcan<br />
el <strong>de</strong>porte y la recreación en general.<br />
• Se dotará <strong>de</strong> infraestructura <strong>de</strong>portiva polifuncional<br />
para uso comunitario integrado.<br />
140
CONCLUSIONES<br />
141
142<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA NACIÓN GUATEMALTECA<br />
a) Un elemento central <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bate actual se<br />
refiere a la cuestión <strong>de</strong> la relación entre<br />
territorio, i<strong>de</strong>ntidad y propiedad <strong>de</strong> la tierra,<br />
en vinculación con los contenidos <strong>de</strong>l<br />
Convenio 169 <strong>de</strong> la OIT, que <strong>Guatemala</strong><br />
ha ratificado. Los argumentos se mantienen<br />
en el ámbito i<strong>de</strong>ológico; sin embargo,<br />
la realidad <strong>de</strong>muestra la inviabilidad<br />
<strong>de</strong> la escisión <strong>de</strong>l país o <strong>de</strong>l surgimiento<br />
<strong>de</strong> conflictos <strong>de</strong> carácter étnico: la actual<br />
distribución territorial <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, si bien presiona para ampliar<br />
su acceso a la tierra, se ha dado por la vía<br />
<strong>de</strong> la legalidad; cada vez son más comunes<br />
los territorios y comunida<strong>de</strong>s multiétnicos,<br />
como en el caso <strong>de</strong> Ixcán y Petén.<br />
b) Un segundo <strong>de</strong>bate nacional se centra en<br />
los cambios legales e institucionales que<br />
representará el reconocimiento <strong>de</strong>l carácter<br />
multiétnico, pluricultural y multilingüe<br />
<strong>de</strong> la nación guatemalteca. Dos<br />
posiciones polares, con una amplia gama<br />
<strong>de</strong> matices intermedios, sintetizan las<br />
posiciones existentes: la tesis <strong>de</strong> la igualdad<br />
ante la ley <strong>de</strong> todos los guatemaltecos, y<br />
la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> reconocimiento y vigencia<br />
<strong>de</strong> las diferencias culturales, ejemplificadas<br />
en el idioma oficial y la educación, el<br />
acceso a la justicia y a los servicios <strong>de</strong> salud.<br />
Este <strong>de</strong>bate, hasta la fecha, es fundamentalmente<br />
i<strong>de</strong>ológico.<br />
c) A lo largo <strong>de</strong> la historia <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>,<br />
se ha acrisolado un sentimiento <strong>de</strong> discriminación<br />
y racismo que tiene en su raíz el<br />
miedo al peligro que representa la superioridad<br />
numérica <strong>de</strong> los indígenas sobre<br />
los no indígenas. Los dos <strong>de</strong>bates anteriores<br />
reflejan esos temores; la historia <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> se caracteriza por la tensión<br />
entre ladinos e indígenas, dado que este<br />
racismo encubre la explotación económica<br />
<strong>de</strong> los indígenas, con base en mecanismos<br />
extraeconómicos. Esta situación se ha<br />
convertido en un enorme obstáculo para<br />
la vigencia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocracia en el país.<br />
Aunque es importante i<strong>de</strong>ntificar los<br />
elementos fundamentales <strong>de</strong>l diálogo cultural<br />
y político entre indígenas y ladinos,<br />
un fenómeno nuevo comienza a vislumbrarse<br />
en <strong>Guatemala</strong>: el diálogo intercultural<br />
que tiene como condición básica la<br />
<strong>de</strong> ser un diálogo entre iguales.<br />
d) A pesar <strong>de</strong> la exclusión, represión y<br />
genocidio a los que han sido sometidos<br />
los pueblos indígenas, que ha tenido consecuencias<br />
sobre el tejido social y político<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s, las comunida<strong>de</strong>s indígenas<br />
han <strong>de</strong>sarrollado una fuerte<br />
i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> resistencia, y sus instituciones<br />
y formas propias <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> sus asuntos<br />
internos conviven, no sin tensiones, con<br />
Esta situación se ha convertido en un<br />
enorme obstáculo para la vigencia <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>mocracia en el país. Aunque es<br />
importante i<strong>de</strong>ntificar los elementos<br />
fundamentales <strong>de</strong>l diálogo cultural y político<br />
entre indígenas y ladinos, un fenómeno<br />
nuevo comienza a vislumbrarse en<br />
<strong>Guatemala</strong>: el diálogo intercultural que<br />
tiene como condición básica la <strong>de</strong> ser un<br />
diálogo entre iguales<br />
143
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
los mecanismos y formas <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong><br />
la cultura occi<strong>de</strong>ntal. Así, el <strong>de</strong>recho indígena,<br />
llamado ‘<strong>de</strong>recho consuetudinario’<br />
por el Estado <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>, tiene aún una<br />
vigencia generalizada en las comunida<strong>de</strong>s<br />
rurales, en las cuales vive más <strong>de</strong> la mitad<br />
<strong>de</strong> la población indígena.<br />
e) Aunque los avances no son visibles todavía,<br />
la construcción <strong>de</strong> la convivencia intercultural<br />
constituye uno <strong>de</strong> los mayores logros<br />
a alcanzar. Distintos sectores, tanto<br />
indígenas como no indígenas, aportan su<br />
creatividad, visión política y esfuerzo<br />
cotidiano en este aspecto. Sin duda, es una<br />
<strong>de</strong> las líneas <strong>de</strong> acción política que necesita<br />
más soporte institucional y económico.<br />
f) Es <strong>de</strong> trascen<strong>de</strong>ntal importancia la<br />
formulación <strong>de</strong> políticas públicas que<br />
tomen como punto <strong>de</strong> partida la diversidad<br />
<strong>de</strong> culturas y pueblos que habitan en <strong>Guatemala</strong>.<br />
En este sentido, la propuesta <strong>de</strong><br />
políticas públicas recientemente elaborada<br />
por el Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
representa un avance importante.<br />
Sobre las relaciones con<br />
otros sectores sociales<br />
a) Se ha prestado muy poca atención al<br />
estudio <strong>de</strong> la cultura e i<strong>de</strong>ntidad indígena<br />
en la capital, así como a sus formas <strong>de</strong><br />
reafirmación y reconstrucción <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad.<br />
Sin embargo, es en la ciudad <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> don<strong>de</strong> la interacción entre<br />
indígenas y ladinos se da cotidianamente,<br />
en todos los espacios <strong>de</strong> la vida y <strong>de</strong> la<br />
problemática. Asimismo, la inserción <strong>de</strong><br />
dirigentes, técnicos e intelectuales indígenas<br />
en las instituciones <strong>de</strong>l Estado,<br />
abrirá nuevos <strong>de</strong>bates y propuestas <strong>de</strong><br />
cambio a la sociedad nacional.<br />
b) Asimismo, uno <strong>de</strong> los mayores retos será<br />
la inci<strong>de</strong>ncia sobre la población no indígena<br />
y las instituciones guatemaltecas,<br />
a fin <strong>de</strong> establecer nuevos consensos que<br />
permitan avanzar en la construcción <strong>de</strong><br />
una sociedad plural y <strong>de</strong>mocrática.<br />
Sobre la exclusión social y<br />
económica <strong>de</strong> los pueblos indígenas:<br />
a) Uno <strong>de</strong> los mayores <strong>de</strong>safíos <strong>de</strong> la sociedad<br />
guatemalteca es la superación <strong>de</strong> las<br />
inequida<strong>de</strong>s que pesan sobre los pueblos<br />
indígenas. Aunque el efecto recae sobre<br />
los miembros <strong>de</strong> dichos pueblos, el efecto<br />
global <strong>de</strong> atraso se revierte sobre el país<br />
en su conjunto. <strong>Guatemala</strong> enfrenta retos<br />
y <strong>de</strong>safíos <strong>de</strong> gran envergadura con relación<br />
a la globalización, en términos <strong>de</strong><br />
competitividad <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra y calidad<br />
<strong>de</strong> los productos manufacturados.<br />
Los acuerdos comerciales y <strong>de</strong> producción<br />
que son resultado <strong>de</strong> las negociaciones<br />
tendientes a ampliar el Tratado <strong>de</strong>l Libre<br />
Comercio con México, presionan en esa<br />
dirección.<br />
b) Dentro <strong>de</strong> este proceso <strong>de</strong> superación <strong>de</strong><br />
las inequida<strong>de</strong>s, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los distintos<br />
esfuerzos <strong>de</strong> lucha contra la pobreza, es<br />
urgente la realización <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong><br />
fortalecimiento <strong>de</strong> la cultura e i<strong>de</strong>ntidad<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, propiciando<br />
su participación en el diseño e implementación<br />
<strong>de</strong> programas tendientes a sistematizar,<br />
investigar y reflexionar sobre<br />
los procesos propios <strong>de</strong> las culturas indígenas,<br />
aumentando a la vez las capacida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> reflexión y análisis crítico <strong>de</strong> los<br />
intelectuales indígenas.<br />
c) Por ello, es urgente la realización <strong>de</strong> investigaciones<br />
que permitan la recuperación<br />
<strong>de</strong> información oral sobre los procesos<br />
y cultura milenaria <strong>de</strong> los pueblos<br />
maya, Garífuna y Xinka.<br />
d) Nuevos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> articulación y búsqueda<br />
<strong>de</strong> formas <strong>de</strong> trabajo que reflejen la<br />
diversidad cultural se requieren para hacer<br />
realidad la vivencia <strong>de</strong> la multiculturalidad<br />
en el acceso a los servicios <strong>de</strong> educación,<br />
salud, justicia y empleo; los estereotipos y<br />
propuestas que conciben a los <strong>de</strong>stinatarios<br />
<strong>de</strong> los servicios como receptores homogéneos<br />
<strong>de</strong> los beneficios sociales han<br />
revelado su inoperancia e ineficacia<br />
144
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
e) Aunque la exclusión <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong><br />
salud y educación ha sido sistemática, la<br />
acción <strong>de</strong> las estructuras educativas y <strong>de</strong><br />
salud propias <strong>de</strong> los pueblos indígenas<br />
han aportado soluciones que se han convertido<br />
en paliativos frente a la pobreza y<br />
falta <strong>de</strong> acceso a los servicios. Los factores<br />
<strong>de</strong> la resistencia cultural indígena pue<strong>de</strong>n<br />
convertirse en elementos impulsores <strong>de</strong> la<br />
i<strong>de</strong>ntidad nacional en la dinámica <strong>de</strong> la<br />
globalización.<br />
f) Aunque la fragmentación <strong>de</strong> las organizaciones<br />
e iniciativas políticas <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas forma parte <strong>de</strong> los saldos<br />
<strong>de</strong> la violencia que han experimentado<br />
durante las tres últimas décadas, es urgente<br />
el diseño <strong>de</strong> políticas que permitan la<br />
construcción y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las iniciativas<br />
políticas, económicas, sociales y culturales<br />
<strong>de</strong> los pueblos indígenas, en el marco <strong>de</strong><br />
su cosmovisión e intereses, dando paso a<br />
la pluralidad <strong>de</strong> opciones que existen en<br />
su seno. Estas políticas coadyuvarán a la<br />
superación <strong>de</strong> los efectos <strong>de</strong> las ten<strong>de</strong>ncias<br />
asimilacionistas aplicadas anteriormente,<br />
y aportarán a la lucha contra el racismo y<br />
la discriminación.<br />
Sobre el aporte <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas a la nación guatemalteca<br />
a) A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra, ética <strong>de</strong> trabajo<br />
y turismo, los pueblos indígenas aportan<br />
a la sociedad guatemalteca un caudal <strong>de</strong><br />
conocimientos invaluable sobre medicina<br />
tradicional, uso y manejo <strong>de</strong> los recursos<br />
naturales, participación política y social.<br />
Sin embargo, no ha habido el interés <strong>de</strong><br />
aprovecharlos en beneficio, tanto <strong>de</strong> estas<br />
poblaciones, como <strong>de</strong>l país. Recientemente,<br />
las distintas recomendaciones<br />
internacionales sobre Biodiversidad y<br />
medio ambiente convierten a los pueblos<br />
indígenas en socios naturales <strong>de</strong> esta<br />
empresa, ya que no se requiere una labor<br />
educativa <strong>de</strong> largo plazo para que el manejo<br />
sostenible <strong>de</strong> los recursos naturales<br />
se vuelva una realidad. Sin embargo, es<br />
necesario aún generar políticas públicas<br />
con una plena participación <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas, a fin <strong>de</strong> que su experiencia y<br />
sabiduría sean encauzadas y aprovechadas.<br />
b) El acercamiento a la organización y potencialida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> indígenas <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong> permite conjeturar que las<br />
ten<strong>de</strong>ncias actuales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo indígena<br />
se dirigen hacia la búsqueda <strong>de</strong> niveles<br />
<strong>de</strong> participación mayores en la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la base <strong>de</strong> la problemática<br />
que viven, con una actitud propositiva<br />
y <strong>de</strong> diálogo con los <strong>de</strong>más sectores<br />
nacionales. En la medida en que se atienda<br />
este espacio <strong>de</strong> relación intercultural,<br />
las comunida<strong>de</strong>s indígenas estarán dispuestas<br />
a negociar, a hacerse enten<strong>de</strong>r y<br />
a compren<strong>de</strong>r las perspectivas <strong>de</strong> otros<br />
sectores, siempre en el ámbito <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bido<br />
respeto y <strong>de</strong> su propia i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la justicia<br />
como equilibrio entre los intereses <strong>de</strong><br />
todos.<br />
c) La sobrevivencia <strong>de</strong> los pueblos indígenas<br />
se finca en el reforzamiento <strong>de</strong> la estructura<br />
<strong>de</strong> organización social y política<br />
propia. Esta es la perspectiva que abren<br />
el Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y Derechos<br />
<strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas y el Convenio 169<br />
<strong>de</strong> la Organización Internacional <strong>de</strong>l Trabajo;<br />
ambos implican la realización <strong>de</strong><br />
reformas legales e institucionales que permitan<br />
la vigencia <strong>de</strong> los compromisos<br />
contenidos en ellos.<br />
Sin embargo, <strong>de</strong>l lado no indígena se advierte<br />
una creciente <strong>de</strong>sconfianza, marcada por<br />
factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n histórico. Alimentar la exclusión<br />
política <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s indígenas,<br />
o posponer el diálogo sobre la problemática,<br />
podría provocar que la tensión social acumulada<br />
durante décadas encontrara terreno fértil<br />
en la violencia interétnica. La historia mundial<br />
reciente nos convence que esta perspectiva<br />
no es lejana; sin embargo, en el caso <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
sostenemos la convicción <strong>de</strong> que es<br />
evitable, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> dar posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> construir<br />
nuevas alternativas para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
las poblaciones indígenas.<br />
145
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Los indígenas, hasta ahora ciudadanos <strong>de</strong><br />
tercera en su propio país, asumen ahora<br />
un protagonismo que permite prever<br />
intensas y profundas transformaciones<br />
sociales, políticas, económicas y culturales<br />
en el país<br />
En efecto, la conciencia histórica acerca <strong>de</strong>l<br />
camino recorrido, el orgullo por la pervivencia<br />
<strong>de</strong> formas culturales, políticas y sociales durante<br />
la larga noche <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 400 años <strong>de</strong> sistemáticos<br />
intentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sestructuración, y el<br />
marco creado con los procesos políticos,<br />
económicos y sociales inherentes a la finalización<br />
<strong>de</strong>l conflicto armado, predisponen a los<br />
pueblos indígenas a empren<strong>de</strong>r la tarea <strong>de</strong><br />
construcción <strong>de</strong> la nación muticultural,<br />
pluriétnica y plurilingüe, en la que cobre vigencia<br />
el concepto <strong>de</strong> unidad en la diversidad,<br />
basamento central <strong>de</strong> su cosmovisión.<br />
<strong>Guatemala</strong> tiene ahora la posibilidad <strong>de</strong> resolver<br />
las distintas fragmentaciones que la historia<br />
dolorosa <strong>de</strong> los últimos 503 años le ha<br />
provocado. La emergencia <strong>de</strong> nuevas formas<br />
<strong>de</strong> organización que están articulando la<br />
sociedad indígena con el proceso <strong>de</strong> cambio<br />
que sufre la sociedad guatemalteca, constituyen<br />
la base <strong>de</strong> las transformaciones por venir. Los<br />
indígenas, hasta ahora ciudadanos <strong>de</strong> tercera<br />
en su propio país, asumen ahora un<br />
protagonismo que permite prever intensas y<br />
profundas transformaciones sociales, políticas,<br />
económicas y culturales en el país.<br />
146
BIBLIOGRAFÍA<br />
147
148<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Anónimo:<br />
Anónimo:<br />
Anónimo:<br />
Popol Vuj. Libro <strong>de</strong> las historias<br />
sagradas <strong>de</strong> El Quiché. <strong>Guatemala</strong>,<br />
Versión, introducción y notas <strong>de</strong><br />
Adrián Recinos, Ed- Piedrasanta,<br />
1991.<br />
Anales <strong>de</strong> los Xahil. Traducción y<br />
notas <strong>de</strong> Georges Raynaud, Miguel<br />
Ángel Asturias y J.M. González <strong>de</strong><br />
Mendoza. Imprenta Universitaria,<br />
México, 1946.<br />
Memorial <strong>de</strong> Sololá. Anales <strong>de</strong> los<br />
Kaqchikeles. Versión <strong>de</strong> Adrián<br />
Recinos. Ed. Piedra Santa, <strong>Guatemala</strong>,<br />
1999.<br />
Añoveros, Jesús: La reforma agraria <strong>de</strong> Arbenz<br />
en <strong>Guatemala</strong>. Madrid, Ed. Taurus,<br />
1987.<br />
Arrivillaga, Alfonso: “Del Tupi guaraní al caribe<br />
arahuaco”, en Fundación G&T: Izabal<br />
Garífuna, Revista Galerías. <strong>Guatemala</strong>,<br />
2000.<br />
Banco Mundial: <strong>Guatemala</strong>: Manejo Integrado <strong>de</strong><br />
los Recursos Naturales en el Altiplano<br />
Occi<strong>de</strong>ntal- Evaluación socio<strong>de</strong>mográfica.<br />
Informe final <strong>de</strong>l<br />
Estudio, 2000<br />
Banco Mundial: <strong>Guatemala</strong> Poverty Diagnostic.<br />
Preliminary and confi<strong>de</strong>ntial draft<br />
based on 1998/99 ENIGFAM. Latin<br />
America Region, Human Development<br />
Department, Poverty Reduction<br />
and Economic Management<br />
Department. Julio 31, 2000.<br />
Bastos, Santiago, y Manuela Camus: Abriendo Caminos.<br />
<strong>Guatemala</strong>, FLACSO, 1995.<br />
————: Los mayas en la capital. Un estudio<br />
sobre i<strong>de</strong>ntidad étnica y mundo<br />
urbano. <strong>Guatemala</strong>, Ed. Serviprensa<br />
Centroamericana, 1995 b).<br />
————: La exclusión y el <strong>de</strong>safío. Estudios<br />
sobre segregación étnica y empleo<br />
en la ciudad <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>,<br />
FLACSO, 1998.<br />
Cabrera Padilla, Roberto: “Lo popular y lo naïf<br />
en la pintura guatemalteca”, en<br />
UNESCO-BANCAFE: Arte Naïf<br />
<strong>Guatemala</strong>, <strong>Guatemala</strong>, 1999.<br />
Cambranes, J.C: Café y campesinos en <strong>Guatemala</strong>.<br />
<strong>Guatemala</strong>, Ed. Universitaria,<br />
USAC, 1985.<br />
————: Introducción a la historia agraria<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>, Ed.<br />
Serviprensa, 1986.<br />
Carmack, Robert M., y James L. Mondloch: El<br />
título <strong>de</strong> Totonicapán. Texto, traducción<br />
y comentario. Universidad<br />
Nacional Autónoma <strong>de</strong> México,<br />
México, 1983.<br />
Caz, Raymundo: Investigación sobre terrenos<br />
comunales. <strong>Guatemala</strong>. Documento<br />
preparado para el Banco Mundial,<br />
1994.<br />
COPMAGUA: Derecho Indígena. Informe <strong>de</strong> la<br />
Región Multiétnica Petén. COPMA-<br />
GUA, <strong>Guatemala</strong>, 2000.<br />
Comisión <strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong> los Idiomas<br />
Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>: Propuesta<br />
<strong>de</strong> Modalidad <strong>de</strong> Oficialización <strong>de</strong><br />
los Idiomas Indígenas <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
<strong>Guatemala</strong>, Ed. Noj’ib, 23 <strong>de</strong><br />
marzo <strong>de</strong> 1998.<br />
Comisión para el Esclarecimiento Histórico<br />
(CEH): <strong>Guatemala</strong>. Memoria <strong>de</strong>l<br />
silencio. Tz’inil na’tab’al. Conclusiones<br />
y recomendaciones <strong>de</strong>l<br />
informe <strong>de</strong> la Comisión para el<br />
Esclarecimiento Histórico. <strong>Guatemala</strong>,<br />
1999.<br />
149
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Comisión para el Esclarecimiento Histórico<br />
(CEH): <strong>Guatemala</strong>. Memoria <strong>de</strong>l<br />
silencio. Tz’inil na’tab’al. Tomo IV<br />
Consecuencias y efectos <strong>de</strong> la<br />
violencia. <strong>Guatemala</strong>, 1999.<br />
Correo <strong>de</strong>l Arte: Sah Be’. Map of <strong>de</strong> Mayan<br />
World. México, 1998<br />
Culbert, T. Patrick: “El <strong>de</strong>sarrollo Maya temprano<br />
en Tikal, <strong>Guatemala</strong>, en Adams,<br />
E.W. Richard (Compilador): Los<br />
orígenes <strong>de</strong> la civilización maya,<br />
Fondo <strong>de</strong> Cultura Económica,<br />
México, 1992.<br />
De Gandarias, Igor: “ Canto garífuna”, en Fundación<br />
G&T: Izabal Garífuna. Revista<br />
Galerías. <strong>Guatemala</strong>, 2000<br />
De la Garza, Merce<strong>de</strong>s: La conciencia histórica<br />
<strong>de</strong> los antiguos mayas. Centro <strong>de</strong><br />
Estudios Mayas, Cua<strong>de</strong>rno 11,<br />
Universidad Nacional Autónoma <strong>de</strong><br />
México, México, 1975.<br />
Enfoprensa: Geografía elemental <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>.<br />
<strong>Guatemala</strong>, 1984.<br />
England, Nora C.: Autonomía <strong>de</strong> los idiomas<br />
mayas: historia e i<strong>de</strong>ntidad. <strong>Guatemala</strong>,<br />
Ed. Cholsamaj, 1992.<br />
Hammond, Norman: “Ex oriente lux: el panorama<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Belice”, en Adams,<br />
E.W. Richard (Compilador): Los<br />
orígenes <strong>de</strong> la civilización maya,<br />
Fondo <strong>de</strong> Cultura Económica,<br />
México, 1992.<br />
Fundación G&T: “Izabal Garífuna”. Revista<br />
Galería. <strong>Guatemala</strong>, 2000.<br />
Idiáquez, José: El culto a los Ancestros en la<br />
cosmovisión religiosa <strong>de</strong> los Garífunas<br />
<strong>de</strong> Nicaragua. Managua,<br />
Nicaragua, Instituto Histórico<br />
Centroamericano, 1997.<br />
IDIES:<br />
Los pobres explican la pobreza:<br />
el caso <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>,<br />
Instituto <strong>de</strong> Investigaciones Económicas<br />
y Sociales, Universidad<br />
Rafael Landívar, 1995.<br />
Lara Figueroa, Celso A.: Cerámicas populares <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong>. Artemis Edinter, <strong>Guatemala</strong>,<br />
1991.<br />
Lino Franzuá, Rogelio: “Las organizaciones garífunas<br />
al servicio <strong>de</strong> la comunidad,<br />
en Fundación G&T: Izabal Garífuna.<br />
Revista galerías. <strong>Guatemala</strong>, 2000.<br />
Lowe, Gareth W: “Los mixe-zoque como vecinos<br />
rivales <strong>de</strong> los mayas en las tierras<br />
bajas primitivas”, en Adams, Richard<br />
E: Los orígenes <strong>de</strong> la civilización<br />
maya. México, Fondo <strong>de</strong> Cultura<br />
Económica, 1977.<br />
Mayén, Gisela: “Las instituciones coloniales: la<br />
cofradía”, en CECMA: Derecho indígena.<br />
Sistema jurídico <strong>de</strong> los<br />
pueblos originarios <strong>de</strong> América.<br />
<strong>Guatemala</strong>, CECMA, 1994.<br />
Martínez, Juan, y Ian Bannon: <strong>Guatemala</strong>. Consulta<br />
para el Plan <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong><br />
los <strong>Pueblos</strong> Indígenas. Escuchando<br />
a los Ancianos Mayas. Banco Mundial,<br />
Serie Notas Económicas, Número<br />
7s, junio <strong>de</strong> 1997.<br />
Milla, José: Historia <strong>de</strong> la América Central.<br />
<strong>Guatemala</strong>, Ed. Piedrasanta, 1976.<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes (MINICUDE):<br />
Políticas Culturales y Deportivas<br />
Nacionales. Ed. Nojib’sa, <strong>Guatemala</strong>,<br />
2000<br />
MINUGUA:<br />
La problemática <strong>de</strong> la tierra en<br />
<strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>, documento<br />
interno, ANDOC, 1995<br />
—————: Situación <strong>de</strong> los compromisos<br />
sobre aspectos Socioeconómicos y<br />
Agrarios, Reasentamiento e Incorporación.<br />
Suplemento al Cuarto<br />
Informe sobre la Verificación <strong>de</strong><br />
los Acuerdos <strong>de</strong> Paz <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
(1 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1998 –31 <strong>de</strong> octubre<br />
<strong>de</strong> 1999). <strong>Guatemala</strong>, noviembre<br />
<strong>de</strong> 1999.<br />
150
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Muñagorri, Bratriz, y Ramiro López: “Informe<br />
sobre po<strong>de</strong>r local en las comunida<strong>de</strong>s<br />
Xinkas”. Documento <strong>de</strong><br />
trabajo, <strong>Guatemala</strong>, 1999<br />
Muñagorri, Beatriz, y Ramiro López: Informe sobre<br />
San Juan Tecuaco”. Documento <strong>de</strong><br />
trabajo, <strong>Guatemala</strong>, 1999b)<br />
PNUD:<br />
PNUD:<br />
<strong>Guatemala</strong>: el rostro rural <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano. Edición 1999.<br />
PNUD, <strong>Guatemala</strong>, 1999.<br />
<strong>Guatemala</strong>: La fuerza incluyente<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano. Informe <strong>de</strong><br />
Desarrollo Humano 2000. PNUD,<br />
<strong>Guatemala</strong>, 2000.<br />
ONU:<br />
Acuerdo Global sobre <strong>de</strong>rechos<br />
Humanos. <strong>Guatemala</strong>, 1995.<br />
————: Acuerdo sobre I<strong>de</strong>ntidad y <strong>de</strong>rechos<br />
<strong>de</strong> los <strong>Pueblos</strong> Indígenas. <strong>Guatemala</strong>,<br />
1996.<br />
Pedroni, Guillermo. Territorialidad Q’eqchi’. Una<br />
aproximación al acceso a la tierra:<br />
la migración y la titulación. <strong>Guatemala</strong>,.<br />
FLACSO, enero <strong>de</strong> 1991<br />
Peniche Rivero, Piedad: Sacerdotes y comerciantes.<br />
El po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los mayas<br />
itzaes <strong>de</strong> Yucatán en los siglos VII<br />
a XVI. Fondo <strong>de</strong> Cultura Económica,<br />
México, 1990.<br />
Pérez <strong>de</strong> Lara, Olga, y otros: Cambios económicos<br />
producidos por la expansión<br />
<strong>de</strong> la horticultura <strong>de</strong> exportación<br />
en la organización social <strong>de</strong><br />
las configuraciones socioculturales<br />
<strong>de</strong> Patzicía y Zaragoza, Chimaltenango.<br />
<strong>Guatemala</strong>, Dirección General<br />
<strong>de</strong> Investigación, Escuela <strong>de</strong><br />
Historia <strong>de</strong> la Universidad <strong>de</strong> San<br />
Carlos <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>; 1991.<br />
PNUD:<br />
Análisis <strong>de</strong> la exclusión social a<br />
nivel <strong>de</strong>partamental. Los casos <strong>de</strong><br />
Costa Rica, El Salvador y <strong>Guatemala</strong>.<br />
<strong>Guatemala</strong>, Hombres <strong>de</strong><br />
Maíz, 1996.<br />
PNUD, MINUGUA y FORO CONG: Directorio ONG<br />
y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo y Derechos<br />
Humanos en <strong>Guatemala</strong>, 1997.<br />
FORO/PNUD/MINUGUA, 1997.<br />
PNUD:<br />
<strong>Guatemala</strong>: Los contrastes <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>sarrollo humano. Edición 1998.<br />
PNUD, <strong>Guatemala</strong>, 1998.<br />
Racancoj, Víctor M.: Socio.economía maya<br />
precolonial. Ed. Cholsamaj, <strong>Guatemala</strong>,<br />
1997.<br />
Reifler Bricker, Victoria: El Cristo Indígena, el<br />
rey nativo. México, Ed. Fondo <strong>de</strong><br />
Cultura Económica, 1981.<br />
Rojas Lima, Flavio: La Cofradía..Reducto cultural<br />
indígena. <strong>Guatemala</strong>, Seminario<br />
<strong>de</strong> Integración Social <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>,<br />
# 46, 1977<br />
————: <strong>Guatemala</strong>.Perfil etnográfico <strong>de</strong><br />
los pueblos indígenas. Documento<br />
<strong>de</strong> trabajo, 1998.<br />
Sáinz, J:P: y E. Castellanos (coordinadores)<br />
Mujeres y empleo en la Ciudad <strong>de</strong><br />
<strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>, FLACSO,<br />
1991<br />
Solórzano, Valentín: Evolución económica<br />
<strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>, Seminario<br />
<strong>de</strong> Integración Social # 28.<br />
Ed Pineda Ibarra, MINEDUC, 1977<br />
Stepputat, Finn: State, society and repatriation<br />
in <strong>Guatemala</strong>. <strong>Guatemala</strong>, Mimeo,<br />
1996.<br />
Solien González, Nancie L.: La estructura familiar<br />
entre los caribes negros”;<br />
Seminario <strong>de</strong> Integración Social,<br />
Núm. 39, <strong>Guatemala</strong>, 1979.<br />
Tiu, Romeo, y Pedro García Hierro: “Bosques <strong>de</strong><br />
Totonicapán: aspectos jurídicos<br />
referentes a los recursos forestales<br />
e hídricos”. <strong>Guatemala</strong>, Reporte<br />
final <strong>de</strong> consultoría. Proyecto ALA<br />
94/81 PRODETOTO, octubre <strong>de</strong><br />
1998.<br />
151
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
Tay, Alfredo: Análisis <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> la<br />
educación maya en <strong>Guatemala</strong>.<br />
<strong>Guatemala</strong>, Proyecto <strong>de</strong> Educación<br />
Maya Bilingüe Intercultural,<br />
(PEMBI), UNICEF, Ministerio <strong>de</strong><br />
Educación. Ed. Cholsamaj, segunda<br />
edición, 1996<br />
Tovar, Marcela, y Miriam Chavajay (Coordinadoras):<br />
Más allá <strong>de</strong> la Costumbre.<br />
Cosmos, Or<strong>de</strong>n y Equilibrio. <strong>Guatemala</strong>,<br />
COPMAGUA, <strong>Guatemala</strong>,<br />
2000.<br />
Tzian, Leopoldo: Mayas y ladinos en cifras. El<br />
caso <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. Ed. Cholsamaj,<br />
<strong>Guatemala</strong>, 1994.<br />
UNAM: El Título <strong>de</strong> Totonicapán, Universidad<br />
Nacional Autónoma <strong>de</strong> México,<br />
México, 1983.<br />
Universidad Rafael Landívar (URL): Acuerdos <strong>de</strong><br />
Paz. <strong>Guatemala</strong>, 1998.<br />
Van Bramer, Sharon: “En tierras Garífunas”, en<br />
Mundo Maya, México, Año 6, No.<br />
16, p 65-68.<br />
152
ANEXOS<br />
ANEXO 1<br />
INFORMACION GLOBAL SOBRE HABLANTES DE IDIOMAS MAYAS<br />
ANEXO 2<br />
LISTA PERSONAS E INSTITUCIONES INVITADOS Y/O ASISTENTES A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN<br />
Y SOCIALIZACIÓN, PERFIL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MAYAS, GARÍFUNAS Y XINKAS<br />
ANEXO 3.<br />
LISTA DE PARTICIPANTES. TALLER REGIONAL DE PRESENTACION Y VALIDACION DE LOS PERFILES<br />
INDÍGENAS DE CENTROAMÉRICA<br />
153
154<br />
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA
ANEXO 1.<br />
INFORMACIÓN GLOBAL SOBRE HABLANTES DE IDIOMAS MAYAS<br />
No<br />
Idiomas<br />
Instituto Nacional<br />
<strong>de</strong> Estadística INE*<br />
Licda. Guillermina<br />
Herrera**<br />
Señor Leopoldo<br />
Tzian ***<br />
1 K´iché 647,624 925,000 1,842,115<br />
2 Q´eqchi´ 473,749 361,000 711,523<br />
3 Mam 346,548 688,500 1,094,926<br />
4 Kaqchikel 343,038 405,000 1,002,790<br />
5 Poqomchi´ 94,714 50,000 259,168<br />
6 Q´anjob´al 75,155 102,000 205,670<br />
7 Tz´utujil 57,080 80,000 156,333<br />
8 Chuj 50,000 29,000 85,002<br />
9 Ixil 47,902 71,000 130,773<br />
10 Poqomam 46,515 31,000<br />
11 Akateko 40,991 39,826<br />
12 Popti´ (Jakalteko) 39,635 32,000 83,814<br />
13 Ch´orti´ 27,097 52,000 74,600<br />
14 Awakateko 18,572 16,000 34,476<br />
15 Achi 15,617<br />
16 Uspanteko 12,402 2,000 21,399<br />
17 Mopan 8,500 5,000 13,077<br />
18 Tektiteko 4,895 4,755<br />
19 Sipakapense 4,409 3,000 5,944<br />
20 Sakapulteko 3,033 21,000 42,204<br />
21 Garifuna 2,477 15,000 6,539<br />
22 Itza´ 650 1,783<br />
23 Xinca 107 297<br />
FUENTES:<br />
* Datos <strong>de</strong>l censo <strong>de</strong>l año 1994. Los <strong>de</strong>más datos son <strong>de</strong>l Censo <strong>de</strong> 1981, ya que el Censo <strong>de</strong> 1994 para estos idiomas no contempló la información completa.<br />
** “Las lenguas guatemaltecas en la nueva constitución: un <strong>de</strong>safío” Herrera, Guillermina, 2da. edición febrero 1992.<br />
*** Mayas y Ladinos en Cifras. El caso <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong>. Tzian, Leopoldo, 1era. Reimpresión, Marzo 1997.<br />
OBSERVACIÓN: Las cifras que proporciona la Licda. Herrera con relación a los Mames incluye a los Tektitekos y Takanecos y los K´ichés, incluyen a los Achíes.<br />
155
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
ANEXO 2.<br />
TALLER REGIONAL DE PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS<br />
PERFILES INDÍGENAS DE CENTROAMÉRICA<br />
GUATEMALA, ATITLÁN, DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2000<br />
LISTA DE PARTICIPANTES<br />
No País/nombre Organización Teléfono/fax Correo electrónico<br />
BELIZE<br />
1<br />
Víctor Cal<br />
Director<br />
T/F(501)7 22551<br />
Indigenous Training Institute<br />
2<br />
Ismael Cal<br />
Coordinador<br />
T(501)822241<br />
Ical@btl.net.<br />
UTN/RUTA<br />
F(501)722409<br />
mafpaeu@btl.net<br />
COSTA RICA<br />
3<br />
Gilbert González Maroto<br />
Coordinador<br />
Centro <strong>de</strong> Documentación y<br />
T(506)7300516<br />
Divulgación Indígena (CEDIN)<br />
F(506)7300516<br />
cedin2000@yahoo.com<br />
4<br />
Vera Luz Salazar<br />
Directora <strong>de</strong> Poblaciones<br />
T(506) 2967760<br />
Programa <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />
F(506) 2967763<br />
gmolina@ns.mag.go.cr<br />
5<br />
Marcos Guevara<br />
Consultor<br />
T(506) 2836423<br />
F(506) 2830381<br />
cskoki@sol.racsa.co.cr<br />
6<br />
Guido Rojas<br />
Presi<strong>de</strong>nte Ejecutivo<br />
Comisión Nacional <strong>de</strong> Asuntos<br />
T(506)2576465<br />
Indígenas<br />
F(506)2234051<br />
Conai@sol.racsa.co.cr<br />
7<br />
Donald Rojas<br />
Mesa Nacional Indígena<br />
T(506)2222245<br />
F(506)2809816<br />
mesanicr@sol.racsa.co.cr<br />
SALVADOR<br />
8<br />
Gloria Mejía Gutiérrez<br />
Dirección <strong>de</strong> Asuntos Indígenas<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura/Ministerio <strong>de</strong><br />
T(503)2214364<br />
coopin@es.com.sv<br />
Agricultura/ CONCULTURA<br />
F(503)2214424<br />
mejiagloria@latinmail.com<br />
9<br />
Miguel Angel Amaya Amaya<br />
Misilam Servidor <strong>de</strong> la Espiritualidad<br />
Cacaopera<br />
T(503)6596022 extr.251<br />
UKARTZUCULCUAGARRIMA<br />
F(503)6596022 ext.228<br />
10<br />
Manuel Vásquez<br />
Representante<br />
T(503)2738726<br />
rais@es.com.sv<br />
Fondo Indígena<br />
F(503)2481008<br />
GUATEMALA<br />
11<br />
Marcela Tovar<br />
Consultora<br />
T56174792<br />
mtovarg@prodigy.net.mx<br />
12<br />
Manuel <strong>de</strong> Jesús Salazar T.<br />
Consultor en Educación <strong>de</strong> <strong>Pueblos</strong><br />
T(502)3608040<br />
promemunesco@gold.guate.net<br />
Indígenas; Comisión <strong>de</strong><br />
msalazar@mail.urp.educ.gt<br />
Acompañamiento <strong>de</strong> los Acuerdos <strong>de</strong><br />
T(502)3605649<br />
paz<br />
F(502)3311524<br />
156
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
No País/nombre Organización Teléfono/fax Correo electrónico<br />
13<br />
Maestro Cirilo Pérez<br />
UNESCO<br />
T/F(502)4405927<br />
14<br />
Leticia Velásquez<br />
Consejo <strong>de</strong> Ancianos<br />
T/F(502)4405927<br />
15<br />
Andrés Cholotío García<br />
Consejo <strong>de</strong> Ancianos<br />
Director<br />
T/F(502)2323404<br />
16<br />
Juan Pu Hernán<strong>de</strong>z<br />
Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Lenguas Mo<strong>de</strong>rnas<br />
T(502) 4724131<br />
copmagua@infovia.com.gt<br />
Consejo Coordinador<br />
F(502) 4719258/<br />
oqchil@infovia.com.gt<br />
17<br />
Efraín Agustin Garcia<br />
COPMAGUA<br />
T (502) 232.1107,<br />
Coordinador General <strong>de</strong> Promotores<br />
232.5667<br />
18<br />
Beatriz Villeda <strong>de</strong> García<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura<br />
T (502) 360-4320<br />
Consultora<br />
F(502) 361-7784<br />
utngua@ruta.org<br />
19<br />
Jaime Carrera<br />
UTN-RUTA<br />
T(502)3617784<br />
utngua@ruta.org<br />
Coordinador<br />
F(502)3617784<br />
20<br />
Isabel Ramírez<br />
RUTA/UTN<br />
T(502)3617784<br />
F(502)3617784<br />
utngua@ruta.org<br />
21<br />
Norman Schwartz<br />
T(502)9261142<br />
Consultor<br />
F(502)9260495<br />
HONDURAS<br />
22<br />
Rosemary Bea<strong>de</strong>ck<br />
Coordinadora <strong>de</strong> Organismos<br />
Internacionales<br />
T(504)2386791<br />
jorobe@honutel.hn<br />
Secretaría <strong>de</strong> Finanzas<br />
F(504)2386995<br />
23<br />
Benjamín Morales<br />
Mesa Nacional<br />
24<br />
Daniel Meza<br />
Coordinador<br />
T(504)2327989<br />
utnhon@ruta.org<br />
UTN/RUTA<br />
F(504)2327548<br />
25<br />
Gloria Lara<br />
Consultora<br />
T/F(504)2399747<br />
larahasemann@cyberfelh.hn<br />
MEXICO<br />
26<br />
Tania Carrasco<br />
BM/México<br />
T(5) 4804200<br />
TCARRASCO@WORLDBANK.ORG<br />
F(5)4804222<br />
27<br />
Mario Russ<br />
Consultor<br />
T/F (525)8460934<br />
NICARAGUA<br />
28<br />
Cesar Páez Coleman<br />
Director<br />
T(505)2484658/2119<br />
uraccn@ibw.com.ni<br />
URACCAN<br />
F(505)2484685<br />
29<br />
Luis Olivas<br />
Coordinador<br />
T(505)2760222<br />
utnnic@ruta.org<br />
UTN/RUTA<br />
F(505)2760222<br />
PANAMA<br />
30<br />
José Mendoza<br />
Asesor Legal <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong><br />
T/F (507) 2122049<br />
mendozaj@sinfo.net<br />
Política Indigenista<br />
Ministerio <strong>de</strong> Gobierno y Justicia<br />
31<br />
Eligio Alvarado<br />
Consultor<br />
T(507)2200467<br />
elialva@sinfo.net<br />
RUTA/ Banco Mundial<br />
F(507)2667625<br />
157
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
No País/nombre Organización Teléfono/fax Correo electrónico<br />
32<br />
Marianela Martinelli<br />
Directora Nacional <strong>de</strong> Politica<br />
T. (507) 2122046<br />
Marianellaonif @hotmail.com<br />
Indigenista<br />
T/F. (507) 2122049<br />
Ministerio <strong>de</strong> Gobierno y Justicia<br />
33<br />
Ignacio Rodríguez<br />
Representante Indígena ante el Fondo<br />
T (507)2642585/<br />
icase@sinfo.net<br />
ICASE/ Universidad <strong>de</strong> Panamá<br />
T (507)2130001<br />
F(507)2649854<br />
BANCO MUNDIAL<br />
34<br />
Augusta Molnar<br />
Senior natural Resource Management<br />
T(202)4731894<br />
amolnar@worldbank.org<br />
Specialit<br />
F(202)6760199<br />
Banco Mundial<br />
35<br />
Mario Marroquín<br />
<strong>Guatemala</strong>, Grupo GRUTIN<br />
BID<br />
36<br />
Carlos Parafen<br />
BID-Washington<br />
T (202) 623-1962<br />
37<br />
Trond Norbeim<br />
BID-Washington<br />
T (202) 623-1647<br />
Trondn@iadb.org<br />
F (202) 623-1304<br />
UNICEF<br />
38<br />
Ericka Nohema <strong>de</strong> Martínez<br />
Oficial <strong>de</strong> Derechos <strong>de</strong> la Mujer<br />
T (502) 333-6373<br />
UNICEF<br />
F (502) 3336317<br />
Enmartinez@unicef.org<br />
RUTA<br />
39<br />
Jorge León<br />
Especialista en Desarrollo Rural<br />
T(506)255-4011<br />
jleón@ruta.org<br />
RUTA/FIDA<br />
F(506)222-6556<br />
40<br />
Juan Martínez<br />
Especialista en Asuntos Indígenas<br />
T(506)2554011<br />
jmartínez@worldbank.org<br />
RUTA/BM<br />
F(506)2226556<br />
41<br />
Teresita Gamboa<br />
RUTA<br />
T(506)2554011<br />
tgamboa@ruta.org<br />
F(506)2226556<br />
42<br />
Miriam Valver<strong>de</strong><br />
Contraparte <strong>de</strong> Costa Rica/UTN/RUTA<br />
T(506)2961550<br />
Utncr@ruta.org<br />
F(506)2323385<br />
43<br />
Luis Tapia<br />
MINUGUA (GRUTIN)<br />
44<br />
Miguel Angel Barcachel<br />
OIT (GRUTIN)<br />
158
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
ANEXO 3.<br />
REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN, PERFIL DE LOS PUEBLOS<br />
INDÍGENAS MAYAS, GARÍFUNAS Y XINKAS<br />
GUATEMALA, 9 DE MARZO 2001<br />
LISTA PERSONAS E INSTITUCIONES INVITADOS Y/O ASISTENTES *<br />
No Nombre Organización Dirección Teléfono<br />
1<br />
Sr. Rigoberto Queme Chay *<br />
Alcal<strong>de</strong> Municipal<br />
Quetzaltenango<br />
2<br />
Señora Yolanda Avila *<br />
3<br />
Julio Oxlay<br />
4<br />
Licenciado Mo<strong>de</strong>sto Baquiax *<br />
Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Lenguas Mayas <strong>de</strong><br />
13 calle 7-65 zona 11 Colonia Granai<br />
232-3404<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
I, <strong>Guatemala</strong><br />
5<br />
Señor Pedro Iboy *<br />
Representante, Asociación <strong>de</strong> Alcal<strong>de</strong>s y<br />
7a. Avenida 8-56 zona 1, Edificio El<br />
220.4251<br />
Autorida<strong>de</strong>s Indígenas<br />
Centro oficina. 314, <strong>Guatemala</strong><br />
6<br />
Sr. Eduardo Somensatto *<br />
Representante<br />
13 calle 3-40 zona 10, Edificio<br />
366-2044<br />
Banco Mundial<br />
Atlántis, 15 nivel<br />
7<br />
Señor Mario Marroquín *<br />
Miembro Grupo GRUTIN<br />
13 calle 3-40 zona 10, Edificio<br />
360-2044<br />
Banco Mundial<br />
Atlántis, 15 nivel<br />
366-1936<br />
8<br />
Señora Marcela Tovar *<br />
Consultora<br />
México<br />
9<br />
Señor Macario Hernán<strong>de</strong>z *<br />
CDRO<br />
Tierra Blanca, Totonicapán<br />
10<br />
Licenciada Leonicia Pocop<br />
COINDI<br />
2a. calle 6-03 zona 2, Sololá<br />
11<br />
Ingeniero Aníbal Velásquez<br />
Comité Cívico Xeljú<br />
11 calle 9-79 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
12<br />
Señora Rosalina Tuyuc *<br />
CONAVIGUA<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
13<br />
Señor César Díaz *<br />
Consejo <strong>de</strong> Ancianos y Fundación<br />
13 calle 8-64 zona 11, Col.<br />
440-5927<br />
Kakulhá<br />
Angelandia, <strong>Guatemala</strong><br />
14<br />
Maestro Cirilo Pérez *<br />
Consejo <strong>de</strong> Ancianos y Fundación<br />
13 calle 8-64 zona 11 colonia<br />
440-5927<br />
Kakulhá<br />
Angelandia, <strong>Guatemala</strong><br />
15<br />
Señora Alma López *<br />
Consejo Municipal<br />
Quetzaltenango<br />
16<br />
Licenciado Marco Antonio De Paz<br />
Cargador Principal<br />
4a. calle 1-57 zona 10, <strong>Guatemala</strong><br />
360-5649, 59<br />
Consejo Nacional <strong>de</strong> Educación Maya,<br />
y 334-7075<br />
CNEM<br />
331-1524<br />
17<br />
Señora María Velásquez *<br />
COPMAGUA<br />
6ª. Calle 14-15 zona 11 Carabanchel,<br />
472-4120, 472-4130,<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
472-4231 cel. 7082084<br />
18<br />
Señora Juana Catinac <strong>de</strong> Coyoc<br />
Representante<br />
7ª. Calle 3-39 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253.3805<br />
Defensoría <strong>de</strong> la Mujer Indígena<br />
19<br />
Señora Teresa Zapeta *<br />
Defensoría <strong>de</strong> la Mujer Indígena<br />
7ª. Calle 3-39 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253.3805<br />
20<br />
Señora María Toj *<br />
Comisión <strong>de</strong> la Mujer,<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
594.6575 - 232.56642<br />
Defensoría Maya<br />
21<br />
Señor Jaime Roquel *<br />
DIGEBI<br />
159
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
No Nombre Organización Dirección Teléfono<br />
22<br />
Señor Benjamín Cohuoj*<br />
Director Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Indígena<br />
Ruta 6, 8-19 zona 4, <strong>Guatemala</strong><br />
331-9666<br />
23<br />
Licenciado Fernando Ikal *<br />
Fundación NALEB<br />
8ª. Calle 3-18 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
251-0276<br />
24<br />
Dr. Jorge Solares *<br />
Experto en asuntos étnicos, FLACSO<br />
5ª. Avenida 6-23 zona 9<br />
361-1431, 362-1433<br />
25<br />
Ingeniero Ricardo Santa Cruz<br />
Viceministro <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Recursos<br />
7a. Avenida 12-60 zona 13,<br />
362-4762<br />
Hidrobiológicos y Alimentación, MAGA<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
26<br />
Ingeniero Byron Contreras<br />
Coordinador Unidad <strong>de</strong> Políticas e<br />
5a. avenida 8-06 zona 9, <strong>Guatemala</strong><br />
360-4425 y 28<br />
Información Estratégica, MAGA<br />
27<br />
Srita. Judith Tzunun *<br />
Coordinador Unidad <strong>de</strong> Proyectos y<br />
7a. avenida 12-60 zona 13,<strong>Guatemala</strong><br />
332-8293<br />
Cooperación Externa MAGA<br />
28<br />
Ingeniero Samuel Reyes Gómez *<br />
Coordinador Unidad <strong>de</strong> Operaciones<br />
7a. avenida 12-60 zona 13, <strong>Guatemala</strong><br />
362-4764-66<br />
Rurales, MAGA<br />
29<br />
Licenciado Jorge Escoto<br />
Ministro <strong>de</strong> Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría y<br />
7a. Av. Edificio Monja Blanca, 12-60<br />
362-4756<br />
Alimentación, MAGA<br />
zona 13, <strong>Guatemala</strong><br />
30<br />
Licenciado Eugenio Miza *<br />
Mesa Nacional Maya <strong>de</strong> <strong>Guatemala</strong><br />
2a. calle 6-03 zona 2, Sololá<br />
31<br />
Licenciado Efraín Agustín García *<br />
Promotor MICUDE<br />
10ª calle 10-14 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
232.1107, 232.5667<br />
32<br />
Licenciada Otilia Lux <strong>de</strong> Cotí *<br />
Ministra<br />
10ª calle 10-14 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
232.1107, 232.5667<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes, MICUDE<br />
33<br />
Licenciado Virgilio Santos<br />
Viceministro MICUDE<br />
10ª calle 10-14 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
Alvarado Ajanel *<br />
34<br />
Licenciado Cesar Augusto González *<br />
Director Arte y Cultura MICUDE<br />
10ª calle 10-14 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
35<br />
Licenciado Leandro Yax Zelada *<br />
MICUDE<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
36<br />
Licenciado Luis Alfonso Beteta *<br />
MICUDE<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
37<br />
Licenciado Fe<strong>de</strong>rico Mén<strong>de</strong>z Xicará *<br />
MICUDE<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
38<br />
Licenciado César Augusto González<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
39<br />
Señora Emilia Sicajau *<br />
MICUDE<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
40<br />
Licenciado Roberto López *<br />
MICUDE<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
41<br />
Licenciada Alma Abigail Sacalxot Chaj *<br />
Subjefa <strong>de</strong> la UDARI, MICUDE<br />
12 avenida 11-65 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543 y 48<br />
42<br />
Licenciado Luis German Tucux *<br />
Subdirector Administrativo, MICUDE<br />
12 avenida 11-11 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
253-0543,<br />
fax. 253-0540<br />
43<br />
Señora Gloria De Silva *<br />
Promotora Cultural, Pueblo Garífuna,<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
MICUDE<br />
44<br />
Señor Carlos Mén<strong>de</strong>z *<br />
MICUDE<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
45<br />
Señor Alvaro Colóm *<br />
UCOMIME-MICUDE<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
46<br />
Señor Erick Estuardo Hernán<strong>de</strong>z *<br />
Pueblo Garífuna, MICUDE<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
232-1107 y 232-5667<br />
47<br />
Señora Carmela Curup *<br />
MICUDE<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
48<br />
Señorita Melva Patricia Cabrera López *<br />
MICUDE<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
49<br />
Licenciado Fe<strong>de</strong>rico Mén<strong>de</strong>z Xicará<br />
Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Deportes<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
50<br />
Señor Menelio Moreira *<br />
Pueblo Garífuna, MICUDE<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
232-1107 Y 232-5667<br />
51<br />
Licenciada Marilú Hernán<strong>de</strong>z Estrada<br />
Directora Educación Extraescolar<br />
MINEDUC<br />
12 avenida 31-09 zona 5, <strong>Guatemala</strong><br />
232-5027, 234.8211<br />
160
PERFIL DE LOS PUEBLOS: MAYA, GARIFUNA Y XINKA DE GUATEMALA<br />
No Nombre Organización Dirección Teléfono<br />
52<br />
Manuel Barillas<br />
Ministerio <strong>de</strong> Educación<br />
6a. calle 1-87 zona 10, <strong>Guatemala</strong><br />
53<br />
Licenciado Vallardo Mejía *<br />
Viceministro, MINEDUC<br />
6a. calle 1-87 zona 10, <strong>Guatemala</strong><br />
54<br />
Señor Margarito Guanta *<br />
MINEDUC<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
55<br />
Señor Romeo Tiu *<br />
MINUGUA<br />
Boulevar Los Próceres 18-67 zona 10,<br />
323-3333<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
56<br />
María Toj, *<br />
MOLOJ<br />
6a calle 4-17 zona 1 oficina 411 ala norte<br />
251-0466<br />
edificio Tikal, <strong>Guatemala</strong><br />
57<br />
Señora María Canil *<br />
Directora ejecutiva MOLOJ<br />
6a calle 4-17 zona 1 oficina 411 ala norte<br />
251-0466<br />
edificio Tikal, <strong>Guatemala</strong><br />
58<br />
Señora Carmela Curuc *<br />
Coordinadora MOLOJ<br />
251.0466<br />
59<br />
Señora Julia <strong>de</strong> Quemé *<br />
MOLOJ<br />
60<br />
Licenciado Eddy Cupil *<br />
Movimiento Tzukin Pop<br />
19 avenida 1-06 zona 1 Quetzaltenango<br />
61<br />
Licenciado Mynor Hernán<strong>de</strong>z<br />
MuniK´at<br />
16 avenida 4-53 zona 1, Quetzaltenango<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
62<br />
Señor Narcizo Cojti, *<br />
Coordinador <strong>de</strong> Capacitación, OIT<br />
30 calle 7-69 zona 11, <strong>Guatemala</strong><br />
442-2760<br />
63<br />
Señor Miguel Angel Barcarchel<br />
Miembro Grupo GRUTIN, OIT<br />
38 avenida A 0-63 zona 7 Villas <strong>de</strong>l<br />
442-2760<br />
64<br />
Ingeniero José Uz Vicente<br />
PAF-MAYA<br />
Pedregal, <strong>Guatemala</strong><br />
6a. Avenida 20—25 zona 10 Edificio Plaza<br />
65<br />
Señorita Victoria Cremeniuc *<br />
Miembro Grupo GRUTIN, PNUD<br />
Marítima, <strong>Guatemala</strong><br />
337-0611<br />
6a. Avenida 20-25 zona 10 Edificio Plaza<br />
66<br />
Señora Reyna <strong>de</strong> Contreras<br />
Miembro Grupo GRUTIN, PNUD<br />
Marítima, <strong>Guatemala</strong><br />
337-0611<br />
6a. avenida 20-25 zona 10 Edificio Plaza<br />
67<br />
Señor Lars Franklin<br />
Representante PNUD<br />
Marítima, <strong>Guatemala</strong><br />
<strong>Guatemala</strong>, ciudad<br />
68<br />
Licenciado Alfonso Portillo<br />
Presi<strong>de</strong>nte Constitucional <strong>de</strong> la República,<br />
Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />
14 calle 3-51 zona 10, <strong>Guatemala</strong><br />
69<br />
Licenciado Rocael Cardona<br />
Comisionado Presi<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong> la<br />
Descentralización, Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />
7a. Avenida 3-54 zona 1, <strong>Guatemala</strong><br />
70<br />
Ingeniero Harris Withbek<br />
Secretario <strong>de</strong> Coordinación <strong>de</strong> la Presi<strong>de</strong>ncia,<br />
Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />
71<br />
Señora Lucia Sabaquijay*<br />
Programa <strong>de</strong> Becas Maya<br />
4a. calle 1-57 zona 10, <strong>Guatemala</strong><br />
72<br />
Licenciado Celso Chaclán<br />
PROMEM<br />
4a calle 1-57 zona 10, <strong>Guatemala</strong><br />
73<br />
Señor Juan Manuel Salazar<br />
Miembro Grupo GRUTIN<br />
360-8040<br />
Proyecto PROMEM-UNESCO<br />
2ª. Avenida 3-21 zona 2, Chimaltenango<br />
74<br />
Señor Leopoldo Mén<strong>de</strong>z *<br />
SAQB´E<br />
5a. Avenida 8-06 zona 9, <strong>Guatemala</strong><br />
839-2052<br />
75<br />
Licenciado Beatriz Villeda *<br />
Coordinadora, UTN/RUTA<br />
5ª. Avenida 8-06 zona 9, <strong>Guatemala</strong><br />
360.4320, 361-7784<br />
76<br />
Señora Isabel Ramírez *<br />
UTN/RUTA<br />
13 calle 8-44 zona 10, Edificio Edyma,<br />
360-4320<br />
77<br />
Licenciada Ana María Sánchez *<br />
UNICEF<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
333-6380<br />
78<br />
Señor Aroldo Camposeco *<br />
Inst.Estudios Interétnicos, USAC<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
2512391, 92, 94<br />
79<br />
Señor Julio Axlaj *<br />
Instituto Estudios Interétnicos , USAC<br />
<strong>Guatemala</strong><br />
251-2391, 92, 94<br />
161
Este libro fue impreso en los talleres<br />
gráficos <strong>de</strong> Editorial Serviprensa C.A. en<br />
septiembre <strong>de</strong>l 2001. La edición consta<br />
<strong>de</strong> 1,000 ejemplares en papel bond 80<br />
gramos