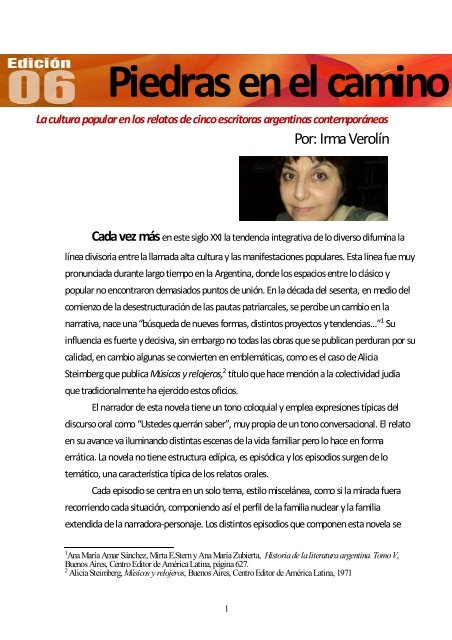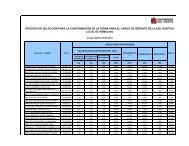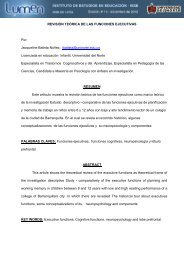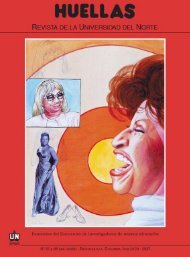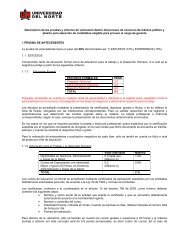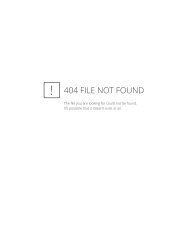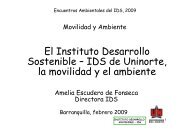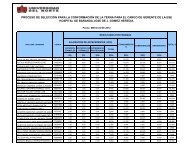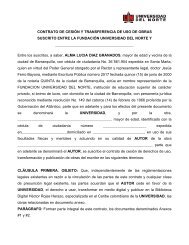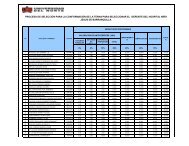Soltar las riendas
Soltar las riendas
Soltar las riendas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Piedras en el camino<br />
La cultura popular en los relatos de cinco escritoras argentinas contemporáneas<br />
Por: Irma Verolín<br />
Cada vez más en este siglo XXI la tendencia integrativa de lo diverso difumina la<br />
línea divisoria entre la llamada alta cultura y <strong>las</strong> manifestaciones populares. Esta línea fue muy<br />
pronunciada durante largo tiempo en la Argentina, donde los espacios entre lo clásico y<br />
popular no encontraron demasiados puntos de unión. En la década del sesenta, en medio del<br />
comienzo de la desestructuración de <strong>las</strong> pautas patriarcales, se percibe un cambio en la<br />
narrativa, nace una “búsqueda de nuevas formas, distintos proyectos y tendencias...” 1 Su<br />
influencia es fuerte y decisiva, sin embargo no todas <strong>las</strong> obras que se publican perduran por su<br />
calidad, en cambio algunas se convierten en emblemáticas, como es el caso de Alicia<br />
Steimberg que publica Músicos y relojeros, 2 título que hace mención a la colectividad judía<br />
que tradicionalmente ha ejercido estos oficios.<br />
El narrador de esta novela tiene un tono coloquial y emplea expresiones típicas del<br />
discurso oral como “Ustedes querrán saber”, muy propia de un tono conversacional. El relato<br />
en su avance va iluminando distintas escenas de la vida familiar pero lo hace en forma<br />
errática. La novela no tiene estructura edípica, es episódica y los episodios surgen de lo<br />
temático, una característica típica de los relatos orales.<br />
Cada episodio se centra en un solo tema, estilo miscelánea, como si la mirada fuera<br />
recorriendo cada situación, componiendo así el perfil de la familia nuclear y la familia<br />
extendida de la narradora-personaje. Los distintos episodios que componen esta novela se<br />
1 Ana María Amar Sánchez, Mirta E.Stern y Ana María Zubierta, Historia de la literatura argentina. Tomo V,<br />
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, página 627.<br />
2 Alicia Steimberg, Músicos y relojeros, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1971<br />
1
enlazan de algún modo mediante la reiteración de elementos recurrentes; a través del empleo<br />
de la repetición cíclica de situaciones o personajes, se traza un hilo conductor que le va<br />
dando correlación a los fragmentos rememorativos y unidad al texto en su conjunto: el<br />
hermanito, <strong>las</strong> comidas, el estreñimiento, <strong>las</strong> tías, la obsesión por el casamiento, etcétera.<br />
En Músicos y relojeros se ponen en escena costumbres y tradiciones judías de un modo<br />
irónico, a veces desopilante. Los personajes son claros, visibles, identificables, inconfundibles.<br />
Se definen por un solo rasgo distintivo o tal vez dos: el zapatero, <strong>las</strong> hermanas de Clark Gable,<br />
Otilia, la gorda después del parto, la mujer casada, la mujer rompe hogares son prototipos,<br />
como en los cuentos tradicionales o infantiles. El perfil del judío se acerca al cocoliche, ese<br />
personaje clásico del sainete criollo, que hablaba mal el castellano, porque aún no podía<br />
desprenderse de sus estructuras lingüísticas vernácu<strong>las</strong>, fueran éstas italianas o de cualquier<br />
otro origen. Lo ocurrente o divertido es que en varias ocasiones los personajes canturrean<br />
tangos y parte de <strong>las</strong> letras están transcriptas en la novela.<br />
La visión del mundo subyacente en <strong>las</strong> letras de tango es la de la decepción, el<br />
deslucido resultado de lo que alguna vez brilló, el proceso de malogramiento de la vida<br />
expresado en la metáfora de la mujer bella que envejeció, del hombre próspero que se<br />
empobreció o, entre otras, la del hombre engañado por la mala mujer. El tono de gran parte<br />
de <strong>las</strong> letras de tango es agrio, sombrío, cargado de resentimiento. Las situaciones que se<br />
desarrollan en la novela de Steimberg, en el seno de esa familia judía, son un correlato de ese<br />
clima tangueril. “Cuando la abuela migró de Kiev a Buenos Aires —dice la autora en la<br />
novela— tenía once años. La mandaron a la escuela y aprendió muy bien el castellano.<br />
Cantaba tangos como un pájaro enfermo.” 3<br />
Pero <strong>las</strong> voces del tango no ilustran <strong>las</strong> situaciones sino que <strong>las</strong> iluminan desde atrás.<br />
Una de <strong>las</strong> interpretaciones de por qué el porteño, es decir el habitante de la ciudad de<br />
Buenos Aires, es nostálgico, melancólico y también un poco sombrío, ha sido explicada<br />
precisamente como resultado del hecho inmigratorio que definió la conformación social de la<br />
Argentina. Estos hijos de los barcos, como fueron dados en llamar a los españoles e italianos<br />
que, respondiendo al proyecto “civilizatorio” de Domingo Faustino Sarmiento, vinieron a<br />
hacerse la América, pertenecían a estratos sociales marginales y borraron de su memoria todo<br />
lo concerniente a su país de origen, cortaron lazos, quemaron <strong>las</strong> naves, negaron el idioma.<br />
3 Ibidem, página 17.<br />
2
Ser argentino en aquel tiempo era índice de ascenso social y tomaron todo lo que el país les<br />
dio, desde la instrucción hasta la carta de ciudadanía, y no hubo correspondencia epistolar<br />
con su Italia ni su España, así abolieron una parte de su auténtica raíz. El precio de esa<br />
amputación cultural se manifiesta en el tango, que es la nostalgia de un país perdido, del que<br />
nunca se podía hablar como de la verdadera patria.<br />
El tango expresa en su tono y en sus letras la pérdida de una cultura, el tironeo entre<br />
dos mundos, la escisión de una conciencia que buscó adaptarse a <strong>las</strong> nuevas condiciones a<br />
cualquier precio, bajo la anécdota de la madrecita muerta, la mujer que lo abandonó o la<br />
historia de amor contrariado. El pueblo judío, que es por antonomasia un pueblo exiliado, al<br />
ser vinculado ficcionalmente con estas letras dramáticas del tango, adquiere un matiz<br />
tragicómico. La tragicomedia es la unión de los opuestos —risa y llanto—, el correlato de esas<br />
dos oril<strong>las</strong> de países diversos, de culturas diferentes. Gracias a este cruce el tono de la novela<br />
alcanza un alto valor estético. Si la definición popular tradicional en la Argentina para el tango,<br />
dada por Enrique Santos Discépolo, es “El tango es un sentimiento triste que se baila”, en esta<br />
novela podría considerarse que la trama, la cadencia dramática y la visión del mundo están<br />
sostenidas por el ritmo y la perspectiva de <strong>las</strong> letra del tango. El sentido de ser austral, es<br />
decir vivir en el fin del mundo, es un sentimiento inconfundiblemente argentino y es esa la<br />
sensación que tienen los personajes de Músicos y relojeros, que orillean un estrato social y se<br />
lamentan de su desdichada suerte.<br />
El hallazgo desde el punto de vista literario es el tono alcanzado por el contraste entre<br />
el grotesco y el dramatismo. El grotesco aparece en el tratamiento de los personajes y<br />
situaciones y el dramatismo, en el clima predominante del tango; esa conjunción o ese cruce<br />
producen en la novela un efecto desconcertante. Por otra parte <strong>las</strong> escenas parodiadas de la<br />
vida familiar judía lo refuerzan. Aquí la mirada sobre el mundo propia del clásico humor judío<br />
se torna un tanto más agria, pero la soledad del tango no pierde en este entrecruzamiento su<br />
majestuosidad trágica; de modo que no se trata de una simple parodia sino de un tono que no<br />
siempre es fácil de lograr, un tono que da cuenta al mismo tiempo de la pequeñez y grandeza<br />
de la condición humana.<br />
En toda la novela aparecen ingredientes de la tradición popular: historietas,<br />
radioteatro, recetas de cocina, el bolero o <strong>las</strong> canciones infantiles Hay, además,<br />
intertextualidad; se podría hacer un trabajo exclusivamente sobre estos intertextos que nos<br />
remiten a la cultura popular. Incluso aparecen discursos morales en función paródica. Hay<br />
3
cartas de la madre que hacen mención al onanismo de los jóvenes, todo en tono farsesco.<br />
Aunque quizá lo más interesante desde el punto de vista literario sea que esta novela en su<br />
totalidad, por el tratamiento que realiza al utilizar recursos del costumbrismo y por su tono<br />
irónico, es una parodia en sí misma, como línea discursiva o propuesta estética, al punto que<br />
podría ser catalogada de costumbrismo sarcástico; de este modo Steimberg da un giro más<br />
allá, una vuelta de tuerca que invita a que sea leída y releída una y otra vez.<br />
Si la novela Músicos y relojeros está organizada a partir de los acontecimientos que<br />
surgen en una familia, narrados episódicamente, y son precisamente estos episodios el nudo<br />
que la sostiene, la novela Camilo asciende de Hebe Uhart, así como gran parte de otras<br />
narraciones de la autora, se organiza a partir de un personaje. Cada personaje es el eje y su<br />
manera de mirar el mundo encuadra el relato. Incluso unos cuantos capítulos tienen por título<br />
simplemente el nombre de los personajes. No importa demasiado lo que sucede, la<br />
cosmovisión rudimentaria del personaje sobrevuela por encima de cualquier percance.<br />
Los personajes de Hebe Uhart se mueven generalmente en un mundo suburbano con<br />
características semiarcaicas, un pequeño mundo que se encuentra en el borde de <strong>las</strong> grandes<br />
ciudades y que, como tal, resulta subsidiario económica y culturalmente de el<strong>las</strong>. Sus<br />
personajes hacen tortas que fabrican con esfuerzo y que salen horriblemente mal, o que son<br />
devoradas por un gato, o se equivocan en su trabajo con frecuencia. Es un mundo donde <strong>las</strong><br />
personas son vulnerables e imperfectas y con escasos recursos, pero esa escasez nunca es<br />
pobreza total sino limitación. Los personajes se debaten entre la perplejidad y la pena, la<br />
inocencia y el anhelo de supervivencia. Como saben siempre bastante poco, aunque algo<br />
finalmente saben, memorizan y recitan refranes que les otorguen alguna certeza y el<br />
refranero popular se instaura como el único acceso a una verdad que circula libremente con<br />
palabras enunciadas en una calle de tierra de un barrio suburbano.<br />
La manera en que los personajes se apropian de los refranes oscila entre la<br />
desesperación y la torpeza; la vida se presenta tan frágil desde lo material que <strong>las</strong> certezas del<br />
saber que otorgan los refranes, se transforman en el único elemento que los sustenta en<br />
medio de una realidad tambaleante. El saber es siempre un saber transmitido oralmente<br />
como esos refranes o los dichos repetidos por una abuela que pasaron de generación en<br />
generación. Ese cúmulo de experiencia parece tener más valor que <strong>las</strong> palabras escritas. Y lo<br />
divertido y significativo es que no bien dicen su frase, que es una frase conclusiva, el resultado<br />
de una experiencia o de un conocimiento recibido sin cuestionamiento, se van, dejan la<br />
4
escena, no hay replique, no hay reflexión, no hay elucubración. La palabra no aparece de un<br />
modo argumentativo. Hasta podría pensarse que los personajes se pintan a sí mismos en cada<br />
una de estas frases recortadas y unívocas. Dice Uhart en un reportaje: “En el lenguaje está la<br />
visión del mundo de los personajes y yo le presto atención a eso”. Cuenta la autora que en<br />
uno de sus viajes le dijeron que en un pueblo había muchos refranes y allá se fue esperando<br />
encontrar material narrativo.<br />
Los personajes de Uhart dan la impresión de haberse instalado en un mundo<br />
preescriturario, porque igual que “en <strong>las</strong> culturas orales, la ley misma está encerrada en<br />
refranes y proverbios...” 4 y manifiestan un deslumbramiento infantil hacia lo nuevo. Y es este<br />
el ingrediente más destacado del campo popular que aflora en la narrativa de esta autora: el<br />
perfil de los personajes. Y este perfil está apuntalado por el habla; el uso del lenguaje es lo<br />
que los define y les otorga identidad. En cierto sentido, el trazado sintético de los personajes<br />
de Uhart sigue la línea de los de Steimberg en Músicos y relojeros, apegados a la tradición oral<br />
por ser simples y esquemáticos, pero lo que Uhart les suma es haberlos construido<br />
estrictamente desde su habla, enfatizando sus particularidades lingüísticas entre <strong>las</strong> que la<br />
parquedad ocupa un lugar importante.<br />
En la novela Mudanzas, 5 Hebe Uhart culmina el desenlace de los hechos con una<br />
situación cargada de sugerencias, contenida e intensa a la vez, que se resume en lo siguiente:<br />
Una mujer va a su antigua casa y pretende echar a los inquilinos. Se indigna, ni siquiera<br />
considera que pueda existir un contrato de alquiler, sencillamente se deja llevar por su<br />
experiencia y su memoria, <strong>las</strong> que le indican que esa es su casa. La escritura (en este caso la<br />
de un contrato de alquiler) tiene un valor institucional que no integra el mundo de los<br />
personajes, quienes a pesar de formar parte de un sistema social, tienen cierto carácter de<br />
marginalidad, de separación cultural, de inocencia intrínseca que los aparta del cinismo clásico<br />
de los habitantes de <strong>las</strong> grandes ciudades.<br />
Siguiendo esta línea, la relación que los personajes de Uhart tienen con <strong>las</strong> palabras es<br />
en cierta forma de extranjeridad, le son un poco ajenas, se apropian de el<strong>las</strong> mediante el acto<br />
de darle un zarpazo a una frase hecha, que puede ser un refrán o el saber transmitido por<br />
alguna autoridad familiar o local; ellos son lacónicos, sólo dicen frases cortas y sentenciosas.<br />
4 Walter Ong, Oralidad y escritura, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, página 42.<br />
5 Hebe Uhart, Mudanzas, Buenos Aires, Mondadori, 1999.<br />
5
Emily - Fotografía por: Max-Steven Grossman<br />
Estos seres suelen adherirse de un modo fijo a lo conocido y ese saber se anquilosa y<br />
no se adapta a <strong>las</strong> situaciones nuevas, esto expresa la falta de movilidad en la que se<br />
encuentran <strong>las</strong> personas que viven en sitios apartados. La característica netamente popular<br />
aparece en <strong>las</strong> situaciones mismas que constituyen el núcleo de los relatos, a veces un tanto<br />
absurdas o derivadas de su falta de comunicación. Su condición social es la que determina el<br />
conflicto, porque este suele estar dado por esa falta de comprensión sobre el mundo. No son<br />
pobres ni ricos, están en el límite y cada detalle de sus vidas se los recuerda. La movilidad<br />
social es tan difícil que hasta mudarse de casa constituye una pequeña epopeya; los avances<br />
en el confort de la vida cotidiana son presentados siempre por la narradora desde la mirada<br />
de los personajes, que nunca terminan de asimilar esos cambios, y con un matiz de<br />
desconfianza en su apreciación de eso que en principio los perturba.<br />
Por un lado, en cada acción de los personajes puede deslindarse un detalle sutil de una<br />
pauta cultural; esa suma de pequeñas acciones componen un fresco cuyo perfil chejoviano<br />
conmueve, delinea un gran cuadro costumbrista, como tomar mate en la vereda con una<br />
sillita de paja y con un pijama comprado en liquidación, pero que luce pretencioso para que<br />
los vecinos se impresionen. Y por otro lado, considerando la forma en que Uhart integra todo<br />
6
un marco antropológico en sus relatos tan abarcadoramente y tan desde adentro, deslindar<br />
los procedimientos resulta imposible.<br />
El narrador de sus relatos está completamente identificado con la percepción del<br />
mundo que tienen sus criaturas. Este narrador no cualifica, prácticamente no reflexiona ni<br />
evalúa, no va más allá de la mirada de sus personajes. Esta falta de distancia o diferenciación<br />
entre la voz del narrador y <strong>las</strong> de los personajes produce un efecto sumamente original. La<br />
parquedad del tono del narrador es la misma parquedad que tienen sus personajes. Si hay<br />
descripciones son lo más literales posibles, sin imágenes. Este carácter agreste, despojado,<br />
quizá hasta un poco rústico, le otorga belleza al texto. Alguna vez compararon los textos de<br />
Uhart con pintura naif. Y ciertamente tienen la belleza de lo simple, de lo directo. Estamos<br />
frente al retrato de la desnudez de lo humano, lo humano despojado de cualquier<br />
aditamento. La marca de lo popular se encuentra en el concepto que estos seres tienen sobre<br />
<strong>las</strong> cosas, en su escala de valores, en los registros del habla, en los pequeños detalles y<br />
especialmente en el clima forjado en el grado de ingenuidad o la sagacidad con que enfrentan<br />
los sucesos cotidianos; en el enfoque, en el ángulo de visión y en la actitud ante la vida. Lo<br />
más interesante es que en Hebe Uhart no hay “ingredientes populares” sino una articulación<br />
de la mirada situada en el punto exacto que capta todas <strong>las</strong> vibraciones para lograr una de <strong>las</strong><br />
obras más originales de la narrativa argentina actual.<br />
Si vamos a la página web 6 de Ana María Shua, nos encontramos con secciones: novela,<br />
cuento, infantiles, minificciones y cuento popular. Es muy sugestiva esta c<strong>las</strong>ificación que ella<br />
misma hizo de su obra, en la que lo popular tiene espacio diferenciado. La reelaboración de<br />
leyendas, de cuentos folklóricos, de relatos que pasaron de boca en boca durante cientos de<br />
años supone llevar a la escritura lo que naturalmente perteneció al espacio abierto de la<br />
palabra hablada. Ese gesto de sujetarlo mediante la escritura muestra un anhelo de hacerlo<br />
perdurar, de valoración básica hacia esa tradición. Un rasgo primordial en la obra de Shua es<br />
el empleo del humor. El humor le cuadra y es necesario para esta c<strong>las</strong>e de ejercicio literario.<br />
Pero el humor y la reelaboración de relatos orales no son los únicos rasgos de la cultura<br />
popular que aparecen en la obra de Shua. Lo interesante es que Shua siempre le da un toque<br />
al reescribirlo, un sello propio, por eso es más ajustado llamarlo “reelaboración”; casi se diría<br />
que siempre tienen el aporte de un toque audaz que dinamiza todo este caudal de textos. Lo<br />
6 http://www.anamariashua.com.ar/<br />
7
que resultaría interesante como propuesta de trabajo es ver de qué modo, con<br />
procedimientos, realiza Shua esta reelaboración.<br />
Sabemos que todo relato de tradición oral admite licencias adaptativas y<br />
transgresoras hasta el límite en que se lo toleran <strong>las</strong> pautas culturales, pero esas licencias<br />
expresan nuestro modus vivendi y muchas veces se trata de una forma de supervivencia de<br />
los dominados económicamente. Además, la valoración de la propia identidad, que es un<br />
rasgo fundamental de lo popular, atraviesa la mayor parte de los trabajos literarios de esta<br />
autora. En el rescate y reelaboración de la tradición cultural judía que hace Shua lo popular se<br />
conecta con un ingrediente fundamental que lo constituye desde su origen: lo religioso. En <strong>las</strong><br />
versiones de <strong>las</strong> leyendas Ana María Shua reactualiza los grandes mitos, descubre la delicada<br />
articulación que existe en la larga travesía que realizaron estos relatos, la marca local que nos<br />
permite reconocer<strong>las</strong> como la expresión de un aspecto propio. En sus adaptaciones ha<br />
logrado eludir el pintoresquismo y el folklorismo a ultranza, sin caer en el tono indiferenciado<br />
ni en el estereotipado lenguaje campestre. En estas obras siempre hay un paso que va más<br />
allá y que acerca relatos antiquísimos a la sensibilidad actual de los lectores.<br />
Resulta ineludible citar el libro de María Rosa Lojo Cuerpos resplandecientes, un<br />
conjunto de ficciones que toman como punto de partida o motivo de inspiración a los santos<br />
populares argentinos. Mediante un trabajo de lenguaje depurado y mirada poética, Lojo va<br />
desgranando situaciones, conflictos y escenas en los que los personajes de extracción popular<br />
manifiestan su modo peculiar de devoción, creativo, que va a contrapelo generalmente de los<br />
dictados eclesiásticos. La originalidad es que el narrador está consustanciado con el punto de<br />
vista de estos personajes. Sin embargo hay dos registros: este narrador ensambla el tono de<br />
la oralidad con ciertas expresiones de ese campo y con la tradición literaria asentada, pero la<br />
mirada sobre los hechos es esencialmente una mirada desde la perspectiva de la cultura<br />
popular. Cito: “A todas ésas, tan pobres que sólo tienen sobre la cabeza la tela del<br />
firmamento, donde hasta <strong>las</strong> estrel<strong>las</strong> parecen agujeros, Dios les ha dado hijos. Muchos,<br />
generalmente. Y todas, aunque deban quitarse el pan de la boca, como lo hacen los<br />
pájaros para mantener a sus pichones, se obstinan en seguir pariéndolos”. 7 Estamos frente a<br />
textos de belleza formal que no se apartan de la visión más primordial de un personaje de<br />
pueblo o un habitante de zonas rurales; el narrador se ciñe a los giros y expresiones de estos<br />
7 María Rosa Lojo, Cuerpos resplandecientes, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.<br />
8
personajes con un lenguaje terso. Lo que la autora logra es desarrollar una cosmovisión y<br />
todo parece estar en función de este desarrollo. No es una ilustración; el trabajo es interior y<br />
todo tiende a fortalecerlo: la pintura del paisaje, el trazado de los personajes, los mínimos<br />
detalles.<br />
Estos textos invitan a un análisis sobre el concepto del cuerpo físico en tanto punto de<br />
partida de múltiples significaciones. Son relatos que transcurren en distintos momentos<br />
históricos y nos presentan personajes que, ubicados entre el mito y la historia, son muy<br />
variados: desde un asesino necrofílico que desmembra y vivisecciona a sus víctimas y que,<br />
luego de purgar su pena en la cárcel, termina profesando su devoción a quien fuera su<br />
víctima, convertida ahora en santa popular, pasando por la semblanza y una serie de<br />
peripecias de la vida de Antonio Gil, que dio origen al culto muy difundido hoy en Argentina<br />
de El Gauchito Gil, o por Pedro Farías, el huérfano prohijado, santificado al morir por su sueño<br />
de tocar la guitarra, pasando por la azarosa vida de Ceferino Namuncurá, hijo del cacique<br />
Namuncurá, convertido al catolicismo, que culmina con su muerte y el inmediato milagro<br />
posterior, siguiendo por Bailoretto hasta la recientemente fallecida cantante bailantera Gilda,<br />
entre otros. Este trabajo literario no hubiera sido posible sin el conocimiento exhaustivo de la<br />
historia y la cultura de nuestro país que tiene María Rosa Lojo, quien ha logrado transmitir<br />
una intensidad arrasadora y conmovedora al mismo tiempo. El libro cuenta además con un<br />
acercamiento antropológico e histórico en el prefacio escrito por la autora, que no distancia<br />
al libro de su calidad de obra literaria, sino que la realza.<br />
Libertad Demitrópulos insistía continuamente en que la manera de transformar la<br />
literatura no era caer en el populismo sino en dar cuenta del modo en que <strong>las</strong> c<strong>las</strong>es<br />
populares reelaboran el lenguaje. Fue su intención crear una novelística que expresara<br />
culturalmente todas <strong>las</strong> regiones de nuestro país, y al decir región nos referimos a grupos<br />
culturalmente homogéneos tales como la Mesopotamia, la Patagonia, el noroeste, que se<br />
corresponderían con distintas zonas de asentamientos aborígenes. Así surgieron nove<strong>las</strong><br />
como Río de <strong>las</strong> congojas, que se sitúa históricamente en la época de la fundación de Santa Fe<br />
a oril<strong>las</strong> del río Paraná; La flor de Hierro, que recrea <strong>las</strong> fundaciones españo<strong>las</strong> de hace cuatro<br />
siglos en el noroeste y Un piano en Bahía desolación, la Patagonia, por citar algunas de sus<br />
obras. El eje de los relatos de estas nove<strong>las</strong> incomparables, escritas con un lenguaje trabajado<br />
exquisita y diáfanamente suele ser el del poder de los hombres, un poder devastador<br />
movilizado por la ambición de riquezas y de dominio sobre tierra, peones y mujeres.<br />
9
Rosario-Fotografía de: Max-Steven Grossman<br />
Entrar en los ricos matices literarios que es Río de <strong>las</strong> congojas es introducirse en un<br />
mundo con distintos tipos de lenguaje. La pulsación del texto de esta novela está dada por la<br />
respiración, el tono y <strong>las</strong> pausas que imponen los relatos orales. La estructura gramatical es<br />
muy simple, pero dentro de esa caja hay un despliegue de sutilezas lingüísticas que ofrece<br />
una mirada honda y poética. El contraste está dado entre lo contenido y ajustado de esta caja<br />
y lo desbordado que cala profundo. La mezcla de los resabios de un español colonial<br />
mestizado con el habla del indio es en muchos casos un tono irrecuperable que Demitrópulos<br />
logra rescatar del tiempo y sostener a lo largo de un relato deslumbrante: “En los despueses<br />
se aprende que <strong>las</strong> fragilidades de lo distinto se asientan en ese cofre interno que no<br />
reconoce señor por poderoso que sea, y más si se haya en lejanías. Así pues, desprendidos de<br />
sus ataduras, distintos como éramos, nadando en dos corrientes, buscábamos el rigor de <strong>las</strong><br />
afinidades” 8 y “El agua no tiene sinembargos, se va en limpideces”. 9 Aunque el trabajo sobre<br />
el lenguaje es evidente, la novela tiene una línea argumental muy clara: es la historia de<br />
María Muratore, mujer de carácter y fuerza interior, en el marco de la conquista en Santa Fe y<br />
de Buenos Aires por Juan de Garay.<br />
8 Libertad Demitrópulos, Río de <strong>las</strong> congojas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, página 30.<br />
10
Libertad Demitrópulos pensaba sus nove<strong>las</strong> desde el habla de esos personajes<br />
marginados, de esos desarrapados que hicieron la historia pero que no figuran en ella. En una<br />
oportunidad, cuando se le preguntó sobre el proceso de producción de Río de <strong>las</strong> congojas,<br />
ella dijo que se le impuso la voz de una abuela, una vieja nacida en Jujuy, y que esa voz tuvo<br />
tanta fuerza que le dio el tono a su novela. Sin embargo en un reportaje, cuando ella<br />
pronunció algunas palabras en un homenaje que le hiciéramos en la Biblioteca Nacional en<br />
Buenos Aires poco antes de morir, Libertad trajo el recuerdo de su padre, un inmigrante<br />
griego que entró por la gran ciudad puerto y rumbeó hacia el norte y recaló en Jujuy, el punto<br />
más al norte de la Argentina que limita con Bolivia. La inmigración, si no es un tema concreto,<br />
aparece en sus nove<strong>las</strong> en el desarraigo de esas mujeres que se sienten expatriadas dentro de<br />
<strong>las</strong> cuatro paredes de su casa, porque su hombre salió a fundar ciudades. O en la voz de una<br />
mujer cautiva de los indios que entraron en malón a saquear un poblado. La extranjería se<br />
coló de otra forma y se corporizó en la voz peculiar de sus personajes. Si intentáramos retratar<br />
el valor de los textos de Demitrópulos, coincidíamos en que a través de un profundo lirismo<br />
ha logrado el hallazgo de un tono único, que es el rescate de esa voz que la historia de<br />
exterminios no logró vulnerar. Mónica Sifrim señaló que Río de <strong>las</strong> congojas tiene el habla, la<br />
soberanía del habla llena de gracia y curvas frente a la pomposa rigidez de la lengua”. 10<br />
Demitrópulos logró alcanzar la vibración de un registro verbal equiparable al que<br />
lograron escritores argentinos como Juan José Saer y Antonio Di Benedetto, que estuvo preso<br />
durante la última dictadura militar y luego exiliado. Libertad padeció toda c<strong>las</strong>e de exilios<br />
internos: primero el político y luego el de permanecer en medio de una sociedad cultural que<br />
ya empezaba a entronizar la ley del mercado editorial. Pero su rescate de ese registro del<br />
habla, p<strong>las</strong>mado en una poética personal, ha de alcanzar sin duda la valoración que merece<br />
cuando el tiempo cree una brecha que nos permita tomar distancia con esta premura con la<br />
que se intenta identificar arte con mercantilismo.<br />
Aunque sus poéticas sean diferentes, estas escritoras, que actualmente viven y escriben en<br />
la Argentina a excepción de Libertad Demitrópulos, fallecida en 1998, tienen en común una<br />
actitud similar frente a la cultura. Independientemente del sistema editorial que hoy puede<br />
aceptar esto y desdeñar aquello y mañana mismo tratar de imponerlo por razones que no son<br />
literarias sino que responden a oportunas estrategias de mercado, se detecta en el<strong>las</strong> una<br />
9 Ibídem, página 11.<br />
11
disposición de búsqueda o una ojeada transversal visible en ese gesto de reunir lo<br />
aparentemente opuesto, de combinar en una estética lo que parecía irreconciliable. Tal vez<br />
para poder hablar de movimientos literarios tengamos que hacer de ahora en más una<br />
operación diferente a la que realizábamos cuando <strong>las</strong> vanguardias expresaban o anunciaban<br />
estéticamente el cambio social, cuando se pensaba la literatura desde una temática o desde<br />
<strong>las</strong> pautas severas de una estructura literaria, porque ya no son <strong>las</strong> vanguardias ni <strong>las</strong><br />
temáticas <strong>las</strong> determinantes. Debemos crear un sistema distinto para pensar la literatura. En<br />
medio de este avance arrasador que intenta igualarlo todo como pretendiendo serializar y<br />
convertir en mercancía la originalidad de una obra literaria, “en esta era de la palabra<br />
devaluada, adocenada, domesticada” 11 , quizá tengamos que reflexionar lo literario<br />
considerando el cruce inevitable entre lo general y lo particular, entre los lineamientos<br />
estéticos imperantes y el modo en que son asimilados y transformados regionalmente con sus<br />
pautas culturales, en especial <strong>las</strong> pertenecientes al campo de lo popular.<br />
Frente al apogeo del capitalismo, el éxito de <strong>las</strong> multinacionales que intentan nivelar<br />
todo e imponer un lenguaje neutro cuyo objetivo es hacer de la obra literaria un objeto<br />
fácilmente traducible o fácilmente canjeable, el criterio de valoración de lo literario no puede<br />
menos que contemplar <strong>las</strong> identidades culturales de nuestras regiones del sur; nos exige una<br />
mirada transversal, un pensamiento lateral que detecte los matices sutiles de una cultura, la<br />
manera en que nos enfrentamos a una tradición que la posmodernidad pretende borrar. Pero<br />
pensar la literatura únicamente desde la tradición no es suficiente en la continua marea de<br />
cambios y de variantes culturales en <strong>las</strong> que surgen actualmente <strong>las</strong> obras literarias. No se<br />
puede considerar una literatura innovadora estéticamente sin el registro de esas<br />
características vernácu<strong>las</strong> que identificarían lo peculiar de una zona frente a la masificación de<br />
la globalización. Es entonces la apropiación e integración de los aportes de la cultura popular<br />
lo que permitiría que una obra literaria no fuera absorbida y trivializada por la tendencia<br />
imperante que borra diferencias e identidades, promovida y sostenida por los grandes<br />
mercados.<br />
Buenos Aires, julio de 2011.<br />
10 Ensayo de Mónica Sifrim leído en homenaje a Libertad Demitrópulos, Biblioteca Nacional, Buenos Aires,<br />
1997.<br />
11 Adolfo Colombres, Celebración del lenguaje, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1997, página 20.<br />
12