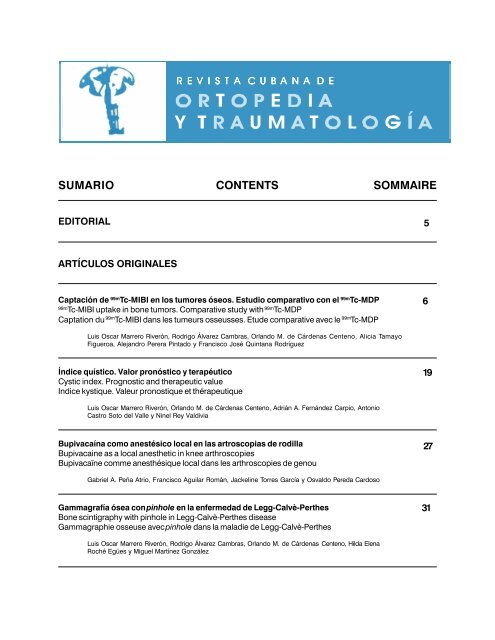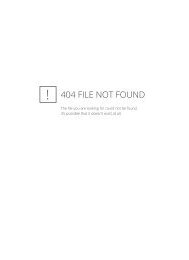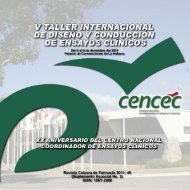revistacubanade
revistacubanade
revistacubanade
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
R R E E V V I I S S T T A A C C U U B B B A A N N A A D D E<br />
E<br />
SUMARIO CONTENTS SOMMAIRE<br />
EDITORIAL<br />
ARTÍCULOS ORIGINALES<br />
Captación de 99m Tc-MIBI en los tumores óseos. Estudio comparativo con el 99m Tc-MDP<br />
99m Tc-MIBI uptake in bone tumors. Comparative study with 99m Tc-MDP<br />
Captation du 99m Tc-MIBI dans les tumeurs osseusses. Etude comparative avec le 99m Tc-MDP<br />
Luis Oscar Marrero Riverón, Rodrigo Álvarez Cambras, Orlando M. de Cárdenas Centeno, Alicia Tamayo<br />
Figueroa, Alejandro Perera Pintado y Francisco José Quintana Rodríguez<br />
Índice quístico. Valor pronóstico y terapéutico<br />
Cystic index. Prognostic and therapeutic value<br />
Indice kystique. Valeur pronostique et thérapeutique<br />
Luis Oscar Marrero Riverón, Orlando M. de Cárdenas Centeno, Adrián A. Fernández Carpio, Antonio<br />
Castro Soto del Valle y Ninel Rey Valdivia<br />
Bupivacaína como anestésico local en las artroscopias de rodilla<br />
Bupivacaine as a local anesthetic in knee arthroscopies<br />
Bupivacaïne comme anesthésique local dans les arthroscopies de genou<br />
Gabriel A. Peña Atrio, Francisco Aguilar Román, Jackeline Torres García y Osvaldo Pereda Cardoso<br />
Gammagrafía ósea con pinhole en la enfermedad de Legg-Calvè-Perthes<br />
Bone scintigraphy with pinhole in Legg-Calvè-Perthes disease<br />
Gammagraphie osseuse avec pinhole dans la maladie de Legg-Calvè-Perthes<br />
Luis Oscar Marrero Riverón, Rodrigo Álvarez Cambras, Orlando M. de Cárdenas Centeno, Hilda Elena<br />
Roché Egües y Miguel Martínez González<br />
5<br />
6<br />
19<br />
27<br />
31<br />
1
2<br />
Elementos de actualización sobre la enfermedad de Legg Calvè Perthes<br />
Undating on Legg Calvè Perthes disease<br />
Eléments d’actualisation sur la maladie de Legg-Calvè-Perthes<br />
Miguel Ángel de la Torre Rojas, Carlos Edel Torres y Elena Menéndez Hernández<br />
Fascitis necrotizante<br />
Necrotizing fascitis<br />
Fascéite nécrosante<br />
Pedro M. Bueno Rodríguez, José Mariño Fonseca, José C. Bueno Rodríguez, Carmen R. Martínez<br />
Paradela y Ezequiel Bueno Barreras<br />
Morbilidad cardiovascular transoperatoria en la fractura de cadera en el paciente<br />
geriátrico<br />
Transoperative cardiovascular morbidity in hip fracture in the geriatric patient<br />
Morbilité cardio-vasculaire transopératoire dans la fracture de hanche chez le patient gériatrique<br />
Alfonso R. León Vázquez, Larisa Martínez González, Dalay Vázquez Novoa, Sergio A. Orizondo Pajón<br />
e Isis Nicolau Cruz<br />
Movilización precoz de las fracturas diafisarias de la mano<br />
Early mobilization of the diaphyseal fractures of the hand<br />
Mobilisation précoce des fractures diaphysaires<br />
Roberto Morales Piñeiro, Sergio Morales Piñeiro, Roberto Mata Cuevas y Dinorah Pérez Socorro<br />
Tratamiento microquirúrgico en la hernia discal-lumbar<br />
Microsurgical treatment in herniated lumbar disc<br />
Traitement microchirurgical de la hernie discale lombaire<br />
Ángel Jesús Lacerda Gallardo, Oilen Hernández Guerra y Julio Díaz Agramonte<br />
Cirugía ambulatoria en hernia discal cervical<br />
Ambulatory surgery in herniated cervical disc<br />
Chirurgie ambulatoire de la hernie cervico-discale<br />
Ángel Jesús Lacerda Gallardo y Rigoberto Borroto Pacheco<br />
Fractura de clavícula con minifijador externo RALCA ®<br />
Clavicle fracture with RALCA ® external minifixator<br />
Fracture de clavicule traitée par minifixateur externe RALCA ®<br />
Mario de J. Bernal González, Rodrigo Álvarez Cambras, Nelson Cabrera Viltres y Leopoldo Álvarez<br />
Placeres<br />
43<br />
47<br />
54<br />
58<br />
64<br />
69<br />
73
Fijación externa de la técnica de Keller-Silver<br />
External fixation of Keller-Silver technique<br />
Fixation externe de la technique de Keller-Silver<br />
Raúl L. Valdés Lobo, Diego Artiles Granda, Juan de Dios Rivera González y Arturo Ruiz Armenteros<br />
Terapéutica piramidal en Ortopedia, ¿mito o realidad?<br />
Pyramidal therapeutics in Orthopedics, myth or reality?<br />
Thérapeutique pyramidale en Orthopédie, mythe ou réalité?<br />
Ulises Sosa Salinas, Antonio Castro Soto del Valle y Guido Salles Betancourt<br />
Tratamiento de polifracturados con fijadores externos modelo RALCA ®<br />
Treatment of polyfractured patients with RALCA ® external fixators<br />
Traitement par des fixateurs externes modèle RALCA ® pour les patients atteints de fractures<br />
multiples<br />
Miguel A. Rodríguez Angulo, Ricardo Tarragona Reinoso, Guido Salles Betancourt, Antonio Castro Soto<br />
del Valle y Alberto González Ruiz<br />
Artrodesis total de muñeca con minifijador externo RALCA ®<br />
Total wrist arthrodesis with RALCA ® external minifixator<br />
Arthrodèse totale de poignet par minifixateur externe RALCA ®<br />
Guido Salles Bentancourt, Nelson Cabrera Viltres, Antonio Castro Soto del Valle y Ricardo Tarragona<br />
Reinoso<br />
Transportación ósea en el tratamiento de la osteomielitis<br />
Bone transport in the treatment of osteomyelitis<br />
Transport osseux dans le traitement de l’osteómyélite<br />
Exiquio Campos Amigo, Vladimir Calzadilla Moreira e Ibrilio Castillo García<br />
PRESENTACIÓN DE CASOS<br />
Onicoosteodisplasia hereditaria. Presentación de 1 caso<br />
Hereditary onychoosteodysplasia. A case report<br />
Onycho-ostéodysplasie héréditaire. Présentation d’un cas<br />
Alberto González Ruiz, Reynol Nicolás Ferrer y Rubén Darío González Cabrera<br />
Sinoviosarcoma maligno. Presentación de 1 caso<br />
Malignant synoviosarcoma. A case report<br />
Synoviosarcome malin. Présentation d’un cas<br />
Reynol Nicolás Ferrer, Goliath Reyna Gómez y Osana Vilma Rondón García<br />
77<br />
83<br />
90<br />
95<br />
99<br />
104<br />
108<br />
3
4<br />
Hundimiento metafisario traumático. Presentación de 1 caso<br />
Traumatic metaphyseal cupping. A case report<br />
Enfoncement métaphysaire traumatique. Présentation d’un cas<br />
Rodrigo Álvarez Lorenzo, Osana Vilma Rondón García, Hilda Elena Roché Egües, Luis Oscar<br />
Marrero Riverón y Eddy Sánchez Noda<br />
Osteogénesis imperfecta tipo II. Reporte de 1 caso<br />
Type II osteogenesis imperfecta. A case report<br />
Ostéogenèses imparfaite type II. Rapport d’un cas<br />
Ulises D. Lima Rodríguez, Antonio Raunel Hernández Rodríguez, Lina Marta Pérez Espinosa y<br />
Marianela Alberro Fernández<br />
Triángulo de Codman vs. signos de malignidad. Presentación de 2 casos<br />
Codman triangle versus malignancy signs. Report of 2 cases<br />
Triangle de Codmam versus signes de malignité. Présentation de 2 cas<br />
Lina Chao Carrasco, Alicia Tamayo Figueroa, Osana Vilma Rondón García y Frank Escandón León<br />
Sarcoma granulocítico del tercio distal del fémur. Presentación de 1 caso inusual<br />
Granulocytic sarcoma of the distal third of the femur. Report of an unsual case<br />
Sarcome granulocytaire du tiers distal du fémur. Présentation d’un cas inusuel<br />
Ninel Rey Valdivia, Goliath Reyna Gómez, Orlando M. de Cárdenas Centeno y Eddy Sánchez Noda<br />
Progeria. Presentación de 1 caso<br />
Progeria. A case report<br />
Progérie. Présentation d’un cas<br />
Elsa Luna Ceballos, María Eugenia Domínguez Pérez y Rudbeckia Álvarez Núñez<br />
Bioimplantes coralinos en fracturas de meseta tibial<br />
Coralline bioimplants in tibial plateau fractures<br />
Bio-implants coralliens dans des fractures du plateau tibial<br />
Osvaldo Pereda Cardoso<br />
Empleo de biomateriales en artrodesis de tobillo<br />
Use of biomaterials in ankle arthrodesis<br />
Emploi de biomatériels dans l’arthrodèse de la cheville<br />
Osvaldo Pereda Cardoso, Roberto Valdés del Valle y Juan D. Zayas Guillot<br />
112<br />
115<br />
119<br />
123<br />
129<br />
132<br />
137
EDITORIAL<br />
Este número de nuestra revista, algo atrasado en su publicación, vislumbra un nuevo año, un nuevo<br />
siglo y un nuevo milenio. El 2001 promete ser de grandes éxitos para la cirugía ortopédica cubana, que<br />
junto a la recuperación económica del país, enfrenta con mayores bríos, tareas de gran impacto social.<br />
Entusiasma la apertura, en todas las provincias, de los 16 servicios de artroscopia ortopédica y de<br />
endoprótesis de cadera.<br />
En el próximo mes de mayo, se celebrará en Ciudad de La Habana, el Congreso Conjunto entre la<br />
Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología y la ALOTO de la Sociedad Italiana; asimismo en<br />
noviembre se efectuará en esta capital, el Congreso Conjunto de las Sociedades Cubana de Ortopedia<br />
y Traumatología y la Norteamericana de Fracturas. Estos eventos propiciarán el acercamiento entre los<br />
miembros de la comunidad ortopédica internacional y el intercambio de valiosos conocimientos.<br />
Este entusiasmo, no impedirá el recuerdo agradecido de un profesional insigne: al Dr. Julio Martínez<br />
Páez, destacado cirujano ortopédico, quien falleciera recientemente. Victoria de hoy son también sus<br />
simientos. Fue uno de los fundadores de la Ortopedia en Cuba, uno de sus mayores impulsores. Son<br />
elevados sus méritos: fue el primer médico cubano que se incorporó a la Sierra Maestra para luchar<br />
contra la tiranía batistiana. Alcanzó el grado de Comandante del Ejército Rebelde y al triunfo de la<br />
Revolución, ocupó el cargo de Ministro de Salud Pública.<br />
Prof. Dr. Sc. Rodrígo Álvarez Cambra<br />
Director de la Revista Cubana<br />
de Ortopedia y Traumatología<br />
5
6<br />
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL "FRANK PAÍS"<br />
CIUDAD DE LA HABANA<br />
Captación de 99m Tc-MIBI en los tumores óseos.<br />
Estudio comparativo con el 99m Tc-MDP<br />
DR. LUIS OSCAR MARRERO RIVERÓN, 1 DR. RODRIGO ÁLVAREZ CAMBRAS, 2 DR. ORLANDO M. DE CÁRDENAS<br />
CENTENO, 3 DRA. ALICIA TAMAYO FIGUEROA, 1 LIC. ALEJANDRO PERERA PINTADO 4 Y DR. FRANCISCO JOSÉ<br />
QUINTANA RODRÍGUEZ 5<br />
Marrero Riverón LO, Álvarez Cambras R, Cárdenas Centeno OM de, Tamayo Figueroa A, Perera Pintado A,<br />
Quintana Rodríguez FJ. Captación de 99m Tc-MIBI en los tumores óseos. Estudio comparativo con el 99m Tc-MDP. Rev<br />
Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):6-18.<br />
Resumen<br />
Se muestra un estudio prospectivo de 38 pacientes con lesiones tumorales del esqueleto (19 tumores malignos y 19<br />
tumores benignos y lesiones pseudotumorales) a los que se les realizó gammagrafías empleando 99m Tc - MDP y<br />
99m Tc - MIBI, entre mayo de 1996 y abril de 1997 (ambos inclusive), en el Departamento de Medicina Nuclear del<br />
Complejo Científico Ortopédico Internacional "Frank País". Se determinó la visibilidad de las lesiones, la presencia<br />
de necrosis intratumoral y de metástasis y se calculó la relación área lesionada / área contralateral sana (L/S). Al<br />
emplear el 99m Tc - MIBI se visualizaron todas las lesiones malignas y sólo 2 de las benignas y pseudotumorales; se<br />
detectaron 7 necrosis intratumorales y 9 pacientes con metástasis. Se obtuvo una sensibilidad del 100 %, una<br />
especificidad del 89,5 % y una exactitud diagnóstica del 94,7 %. Se concluye que el 99m Tc-MIBI es un radiofármaco<br />
útil en el estudio de los tumores óseos.<br />
Descriptores DeCS: NEOPLASMAS OSEOS/diagnóstico; NEOPLASMAS OSEOS/cintigrafía; RADIOFARMACOS/<br />
uso diagnostico.<br />
Los tumores óseos constituyen un grupo<br />
heterogéneo de lesiones de difícil diagnóstico y<br />
manejo con un amplio espectro de agresividad y<br />
variable comportamiento clínico. Tradicionalmente<br />
el tratamiento de un paciente con un tumor<br />
óseo primario depende de los hallazgos clínicos<br />
y de las evaluaciones radiográficas convencionales;<br />
ARTÍCULOS ORIGINALES<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Departamento de Medicina Nuclear.<br />
2 Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Titular Principal ISCM-H. Director.<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar.<br />
4 Máster en Ciencias. Licenciado en Radioquímica. Centro de Investigaciones Clínicas.<br />
5 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
pero el cirujano ortopédico necesita estudios<br />
adicionales para saber el carácter del tumor y su<br />
extensión, antes de llevar a cabo un proceder<br />
terapéutico.<br />
Los estudios gammagráficos óseos se realizan<br />
habitualmente empleando difosfonatos marcados<br />
con 99m Tecnecio ( 99m Tc), los cuales son muy
sensibles pero poco específicos; hecho que ha<br />
llevado a los investigadores a la búsqueda de nuevas<br />
formas radiofarmacéuticas que elevan la<br />
especificidad del método.<br />
El metoxy-isobutil-isonitrilo (MIBI) marcado con<br />
99m Tc fue introducido originalmente para el estudio<br />
de la perfusión miocárdica. 1,2 Recientemente se han<br />
demostrado aplicaciones no miocárdicas de este<br />
compuesto 3 en la visualización de lesiones<br />
pulmonares benignas y malignas, 4,5 de metástasis<br />
pulmonares y mediastinales de neoplasias tiroideas, 6<br />
de astrocitomas, 7 de tumores mesenquimales<br />
indiferenciados, 8 de lesiones paratiroideas, 9,10 y de<br />
mamas, 11,12 así como de lesiones óseas benignas y<br />
malignas. 8,13<br />
Según la Ramanna, 14 el MIBI posee propiedades<br />
biológicas que lo hacen útil en la evaluación de la<br />
viabilidad tumoral y de la respuesta tumoral a la<br />
quimioterapia, o sea, se acumula en los tumores<br />
viables, pero no en el tejido necrótico. 15,16<br />
Métodos<br />
Se realizó un estudio prospectivo de 38 pacientes<br />
con lesiones tumorales del esqueleto<br />
(malignas, benignas y lesiones pseudotumorales),<br />
atendidos en el Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional "Frank País" entre mayo de 1996 y<br />
abril de 1997 (ambos inclusive), a los cuales se les<br />
realizaron estudios gammagráficos empleando el<br />
metoxy-isobutil-isonitrilo (MIBI) y el metilendifosfonato<br />
(MDP). La muestra quedó constituida por<br />
19 pacientes con lesiones tumorales malignas y 19<br />
con lesiones tumorales benignas y pseudotumorales.<br />
Criterios de inclusión<br />
· Paciente con sospecha de lesión tumoral del<br />
esqueleto (no biopsiada); sin distinción de edad,<br />
sexo y raza.<br />
Criterios de exclusión<br />
· Embarazo, puerperio y lactancia materna.<br />
· Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión.<br />
Criterios de interrupción<br />
· Abandono voluntario del paciente.<br />
· Reacciones adversas severas o muy severas.<br />
· Muerte intercurrente que impida el diagnóstico por<br />
las técnicas previstas.<br />
· Incumplimiento de la secuencia de estudios.<br />
Productos utilizados<br />
· Kit liofilizado de metoxy-isobutil-isonitrilo (MIBI),<br />
producido por el Centro de Isótopos (La Habana,<br />
Cuba).<br />
· Kit liofilizado de metilendifosfonato (MDP),<br />
producido por el Centro de Isótopos (La Habana,<br />
Cuba).<br />
· Generador de molibdeno-tecnecio (Amersham int<br />
plc, Reino Unido).<br />
Procedimiento<br />
· Solicitud del estudio.<br />
· Recepción del paciente.<br />
· Preparación psicológica del paciente.<br />
· Pesaje del paciente.<br />
· Inyección del radiofármaco 99m Tc-MDP o 99m Tc-MIBI.<br />
· Tiempo de espera.<br />
· Adquisición de las imágenes en la gammacámara.<br />
Descripción de las técnicas<br />
Utilizando una gammacámara monocabezal<br />
Shophy DS7 (Sopha SMV, Francia, 1989), se<br />
realizaron las técnicas siguientes:<br />
a) Gammagrafía ósea con 99m Tc-MDP<br />
Se inyecta 10,5 MBq/kg de peso de 99m Tc-MDP<br />
en bolo por una vena antecubital. Se espera entre 2<br />
y 3 h (período de fijación del radiofármaco al hueso)<br />
durante las cuales el paciente se hidrata por vía oral<br />
y evacua la vejiga de forma periódica.<br />
Posteriormente, se coloca en posición de decúbito<br />
supino en la gammacámara y se comienzan a<br />
adquirir las imágenes de un survey gammagráfico<br />
estático, cumpliendo el protocolo siguiente:<br />
Matriz: 128 x 128 pixels.<br />
Colimador: De orificios paralelos y de baja energía<br />
y alta resolución (LEHR).<br />
Zoom: 1<br />
Condiciones de parada: Conteo: 700 kiloconteos<br />
Tiempo: 300 s<br />
Fotopico: 140 ± 20 % keV.<br />
A continuación se realiza una tomografía por<br />
emisión de fotón único (SPECT) de la zona tumoral,<br />
según el protocolo siguiente:<br />
Matriz: 64 x 64 pixels<br />
7
8<br />
Colimador: LEHR<br />
Fotopico: 140 ± 15 % keV<br />
Ángulo de rotación: 360 °<br />
Proyecciones: 64 x segundo<br />
Filtros de procesamiento: Hamming-Hann o<br />
Butherworld 4/64.<br />
b) Gammagrafía ósea con 99m Tc-MIBI<br />
Después de 72 h de realizada la gammagrafía<br />
con 99m Tc-MDP se procede a la inyección de<br />
7,4 MBq/kg de peso de 99m Tc-MIBI por una vena<br />
antecubital. A los 20 min y a las 2 h de inyectado<br />
el radiofármaco se procede a la adquisición de un<br />
survey estático con igual protocolo que en a) y a<br />
las 2 h se realiza survey estático y SPECT de la<br />
zona tumoral y del tórax y la pelvis (si existen<br />
alteraciones en las vistas estáticas) con igual<br />
protocolo que en a).<br />
Procesamiento y evaluación de las imágenes<br />
Ambos estudios fueron procesados e<br />
informados por 3 investigadores de forma<br />
independiente, sin conocer el resultado de la<br />
biopsia; llegándose a un resultado final por<br />
consenso, en el que se determinó:<br />
· Visibilidad de la lesión tumoral.<br />
· Viabilidad tumoral.<br />
· Presencia de metástasis.<br />
Por ser el estudio visual subjetivo y poco<br />
preciso, se procedió a la medición cuantitativa<br />
de la zona tumoral y de su contralateral sana<br />
(relación L/S), mediante el trazado de zonas de<br />
interés homólogas, con igual número de pixels<br />
(ROIs). Esta relación se calculó en el estudio con<br />
MDP y en el estudio de 2 h con MIBI (no se calculó<br />
en el estudio MIBI de 20 min, por estar afectado<br />
por la fase angiográfica). Se utilizó la fórmula<br />
siguiente:<br />
L/S =<br />
Conteos en ROI de la región lesionada<br />
Conteos en ROI de la región sana contralateral<br />
Obtención de la biopsia<br />
Se realizó biopsia escisional de la zona<br />
tumoral y de las partes blandas peritumorales y<br />
biopsia escisional o por aspiración con aguja fina<br />
(BAAF) de los ganglios linfáticos accesibles, sólo<br />
después de realizados los estudios gammagráficos.<br />
Los investigadores participantes en el estudio<br />
no tuvieron acceso al resultado de las biopsias hasta<br />
que concluyó éste.<br />
Análisis estadístico<br />
Se creó una base de datos en el sistema "SPSS<br />
para Windows Versión 5.01" de octubre de 1992;<br />
en dicho sistema se realizaron las pruebas<br />
estadísticas siguientes:<br />
1. Análisis de correlación bivariado (coeficiente de<br />
correlación de Pearson) para comparar los<br />
estudios MDP-MIBI en los tumores benignos y<br />
malignos.<br />
2. Test de Student (t de Student) de muestras<br />
independientes para comparar valores medios<br />
de MDP y MIBI en los tumores benignos y<br />
malignos.<br />
3. Test de Student (t de Student) de medias pareadas<br />
comparando MDP vs. MIBI en los tumores<br />
benignos y malignos.<br />
4. Estadígrafo Kappa: para determinar la correlación<br />
entre la biopsia y el análisis visual de la<br />
gammagrafía ósea con 99m Tc-MIBI.<br />
Se consideró estadísticamente significativo a<br />
todo valor con p ≤ 0,05.<br />
Resultados<br />
De las lesiones tumorales benignas y<br />
pseudotumorales sólo 1 se presentó en un<br />
paciente mayor de 20 años (fig. 1), la edad media<br />
fue de 11,4 años (8-22 años) y existió ligero<br />
predominio del sexo masculino (1,5:1); mientras<br />
que en las lesiones tumorales malignas todos los<br />
casos se presentaron a partir de la segunda<br />
década de la vida (fig. 2), con una edad media<br />
de 20,3 años (12-63 años); no existió predominio<br />
sexual. Tanto las lesiones benignas y<br />
pseudotumorales como los tumores malignos<br />
fueron más frecuentes en la raza blanca, seguidos<br />
de la negra y la mestiza.<br />
La tabla 1 nos muestra el diagnóstico<br />
histológico de las lesiones tumorales benignas y<br />
pseudotumorales (fig. 3) y la tabla 2 el de las lesiones<br />
malignas (figs. 4, 5a, 5b y 6), siendo las primeras<br />
causas el quiste óseo aneurismático y el<br />
osteosarcoma, respectivamente.
Fig. 1. Relación sexo-edad en<br />
tumores benignos y lesiones<br />
pseudotumorales.<br />
Fig. 2. Relación sexo-edad en<br />
los tumores malignos.<br />
Frecuencia<br />
absoluta<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Femenino<br />
3<br />
4<br />
0-10 años 11-20 años más de 20 años<br />
Masculino<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos<br />
Frecuencia<br />
absoluta<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
3<br />
5<br />
2 2 2 2<br />
1<br />
n=19<br />
1 1 1<br />
0<br />
n=19<br />
0<br />
0-1 11-20 21-30<br />
0<br />
41-50<br />
0<br />
51-60 31-40<br />
0<br />
más de 60<br />
Femenino Masculino<br />
Edad en años<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
9
10<br />
Fig. 3. Paciente MIA,<br />
masculino, mestizo, de 16 años<br />
de edad con antecedentes de<br />
una tumoración en el tercio<br />
superior del fémur izquierdo.<br />
En la gammagrafía ósea con<br />
99m Tc-MDP se observa una<br />
lesión hipercaptante con<br />
abom-bamiento de la cortical<br />
sin ruptura de ésta y un área<br />
central angosta de menor<br />
captación. El empleo de 99m TC-<br />
MIBI no muestra captación en<br />
la zona patológica.<br />
Diagnóstico: Quiste óseo<br />
unicameral con tabique<br />
central.<br />
Fig. 4. Osteosarcoma osteoblástico con necrosis intratumoral y metástasis a ganglios linfáticos. a) Radiografía lateral de la rodilla<br />
derecha: existe una amplia zona osteolítica en el tercio inferior del fémur derecho con imagen en rayos de sol. b) Gammagrafía ósea<br />
de la rodilla derecha empleando 99m Tc-MIBI: se visualizan las extensas zonas necróticas y la captación periférica. c) Gammagrafía<br />
ósea de la rodilla derecha empleando 99m Tc-MDP: enorme masa hipercaptante en el tercio inferior del fémur derecho, con zonas de<br />
necrosis en su interior. d) Gammagrafía de tórax empleando 99m Tc-MIBI: imágenes redondeadas, hipercaptantes en la región axilar<br />
derecha.
Fig. 5-a. Sarcoma sinovial. Radiografías anteroposterior y<br />
oblicuas de la rodilla derecha: se observa un área osteolítica<br />
en la meseta tibial externa.<br />
Las localizaciones más frecuentes fueron el tercio<br />
superior del húmero (9 pacientes), el tercio superior<br />
del fémur (6 pacientes), el tercio inferior del fémur<br />
(5 pacientes) y el tercio superior de la tibia (5 pacientes).<br />
Las tablas 1 y 2 muestran los hallazgos<br />
gammagráficos en los tumores benignos y<br />
lesiones pseudotumorales y en los tumores<br />
malignos, respectivamente. En los tumores<br />
benignos y lesiones pseudotumorales la media<br />
de la relación L/S con MDP fue de 2,54 (mínimo<br />
de 1,02 y máximo de 5,32) con desviación<br />
estándar de 1,16 y en los tumores malignos la<br />
media fue de 5,87 (mínimo de 1,02 y máximo de<br />
18,44) y desviación estándar de 5,15; mientras<br />
que con el MIBI, en los tumores benignos y<br />
lesiones pseudotumorales fue de 1,17 (mínimo de<br />
0,70 y máximo de 2,25) con desviación estándar<br />
de 0,40 y en los tumores malignos de 4,70<br />
(mínimo de 2,06 y máximo de 12,21) y desviación<br />
estándar de 2,78.<br />
TABLA 1. Relación L/S en tumores óseos benignos<br />
y lesiones pseudotumorales<br />
No. de Relación L/S<br />
casos Diagnóstico MDP MIBI<br />
1 Quiste óseo unicameral 2,08 0,87 (nv)<br />
2 Displasia fibrosa 3,34 1,10 (nv)<br />
3 Quiste óseo aneurismático 4,51 0,98 (nv)<br />
4 Quiste óseo unicameral 2,00 1,05 (nv)<br />
5 Osteocondroma 2,15 0,93 (nv)<br />
6 Quiste óseo unicameral 1,75 0,84 (nv)<br />
7 Osteocondroma 2,15 1,07 (nv)<br />
8 Quiste óseo aneurismático 1,75 1,71 (nv)<br />
9 Defecto fibroso metafisario 1,02 0,70 (nv)<br />
10 Quiste óseo unicameral 1,83 1,22 (nv)<br />
11 Osteocondroma 3,47 2,05<br />
12 Osteocondroma 3,05 1,33 (nv)<br />
13 Quiste óseo unicameral 2,15 0,99 (nv)<br />
14 Osteoma osteoide 2,70 1,00 (nv)<br />
15 Defecto fibroso metafisario 1,10 0,93 (nv)<br />
16 Quiste óseo unicameral 1,40 1,10 (nv)<br />
17 Quiste óseo unicameral 2,13 1,07 (nv)<br />
18 Quiste óseo unicameral 2,70 1,05 (nv)<br />
19 Quiste óseo aneurismático 5,32 2,25<br />
Nota: La que capta con el 99m TC- MIBI disminuye a las 2 horas.<br />
MDP Media: 2,54 Mediana: 2,15 Moda: 2,15<br />
Desviación estándar: 1,16 Varianza: 1,35<br />
Mínimo: 1,02 Máximo: 5,32<br />
MIBI Media: 1,17 Mediana: 1,05 Moda: 0,93<br />
Desviación estándar: 0,40 Varianza: 0,16<br />
Mínimo: 0,70 Máximo: 2,25<br />
Correlación lineal L/S MDP-MIBI, al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson.<br />
Test de Student de medias pareadas MDP vs MIBI: p < 0,001.<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
Los valores medios de la relación L/S al utilizar<br />
MDP aumentan en los tumores malignos con<br />
respecto a los tumores benignos y lesiones<br />
pseudotumorales, de igual forma se comportan<br />
al emplear MIBI y ambos son estadísticamente<br />
significativos al aplicarles un test de Student de<br />
muestras independientes p = 0,09 y p < 0,001,<br />
respectivamente.<br />
Cuando se utilizó el coeficiente de correlación<br />
de Pearson (análisis de correlación bivariado) se<br />
obtuvo correlación lineal de la relación L/S MDP-MIBI<br />
en los tumores benignos y lesiones pseudotumorales,<br />
no así en los malignos.<br />
El test de Student de medias pareadas al<br />
aplicárseles a las medias MDP vs. MIBI en los<br />
tumores benignos y lesiones pseudotumorales fue<br />
estadísticamente significativo (p < 0,001), no así en<br />
los tumores malignos (p = 0,47).<br />
11
12<br />
TABLA 2. Relación L/S en tumores óseos malignos<br />
No. de Relación L/S<br />
casos Diagnóstico MDP MIBI<br />
1 Osteosarcoma 3,72 2,50<br />
2 Sarcoma de Ewing 2,60 3,70<br />
3 Osteosarcoma 17,20 5,19<br />
4 Sarcoma sinovial 8,80 5,80<br />
5 Tumor de células gigantes 3,10 4,90<br />
6 Osteosarcoma 2,66 2,06<br />
7 Tumor de células gigantes 1,02 8,35<br />
8 Sarcoma indiferenciado 3,60 3,44<br />
9 Mieloma múltiple 4,65 3,47<br />
10 Sarcoma de Ewing 7,36 4,50<br />
TABLA 2 (continuacción)<br />
Fig. 5-b. Sarcoma sinovial.<br />
Gammagrafías óseas de las<br />
rodillas empleando 99m Tc-MDP<br />
y 99m Tc-MIBI: en el estudio con<br />
MDP se aprecia una gran<br />
hipercaptación en la meseta<br />
tibial externa; mientras que el<br />
MIBI muestra la extensión de<br />
la zona hipercaptante a la<br />
meseta tibial interna.<br />
No. de Relación L/S<br />
casos Diagnóstico MDP MIBI<br />
11 Osteosarcoma 18,44 2,33<br />
12 Osteosarcoma 14,23 12,21<br />
13 Tumor de células gigantes 3,20 9,85<br />
14 Fibrohistiocitoma maligno 3,90 2,72<br />
15 Osteosarcoma 2,90 6,07<br />
16 Osteosarcoma 3,04 2,79<br />
17 Tumor de células gigantes 5,52 2,63<br />
18 Sarcoma sinovial 2,40 2,10<br />
19 Tumor de células gigantes 3,20 4,80<br />
MDP Media: 5,87 Mediana: 3,60 Moda: 3,20<br />
Desviación estándar: 5,15 Varianza: 26,53<br />
Mínimo: 1,02 Máximo: 18,44<br />
MIBI Media: 4,70 Mediana: 3,70 Moda: 2,06<br />
Desviación estándar: 2,78 Varianza: 7,76<br />
Mínimo: 2,06 Máximo: 12,21<br />
Correlación lineal L/S MDP-MIBI, al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. Test de Student de medias pareadas MDP vs. MIBI: p = 0,476 (n.s.).<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.
Fig. 6. Sarcoma indiferenciado<br />
del calcáneo con necrosis<br />
intratumoral. a) Radiografía<br />
lateral del pie derecho. Existe<br />
extensa osteolisis del calcáneo.<br />
b) Gammagrafía ósea de ambos<br />
pies empleando 99m Tc-MDP:<br />
área hipercaptante en proyección<br />
del calcáneo derecho.<br />
c) Gammagrafía ósea de ambos<br />
pies con 99m Tc-MIBI: existe<br />
extensa zona hipercaptante con<br />
un área central de captación.<br />
4<br />
3<br />
n=13<br />
Pulmón Ganglios linfáticos Hueso<br />
Partes blandas peritumorales<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
Nota: 9 pacientes con metástasis (42,85%); coinciden más<br />
de una localización metastásica en un mismo paciente.<br />
Fig 7. Localización gammagráfica de las metástasis.<br />
3<br />
3<br />
En la mayoría de los casos la afección<br />
tumoral primaria fue mejor definida visualmente<br />
al emplear MDP, debido a que su captación está<br />
influida por el flujo sanguíneo y la actividad<br />
osteoblástica; sin embargo, todos los tumores<br />
malignos fueron claramente demostrados por la<br />
gammagrafía con MIBI (visibilidad de la lesión<br />
tumoral), no así los tumores benignos y las<br />
lesiones pseudo-tumorales, donde sólo existió<br />
captación visible del MIBI en 2 pacientes (1<br />
quiste óseo aneurismático y 1 osteocondroma).<br />
Existió correlación biopsia-análisis visual de la<br />
gammagrafía ósea con 99m Tc-MIBI al aplicar el<br />
estadígrafo Kappa (K = 0,89).<br />
De los 19 tumores malignos sólo 2 se<br />
describieron como necróticos en el estudio<br />
gammagráfico con MDP (10,53 %), cifra que<br />
ascendió a 7 (36,84 %) al emplear el MIBI (tabla<br />
3). La variedad más frecuentemente necrótica fue<br />
el osteosarcoma. En la biopsia se comprobaron<br />
las 7 necrosis tumorales (figs. 4b, 4c y 6c).<br />
13
14<br />
TABLA 3. Viabilidad tumoral<br />
MDP MIBI<br />
Viables No viables Viables No viables<br />
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia<br />
absoluta % absoluta % absoluta % absoluta %<br />
Malignos 17 89,47 2 10,53 12 63,16 7 36,84<br />
I Osteosarcoma - - 2 10,53 - - 3 15,79<br />
II Fibrohistiocitoma maligno - - - - - - 1 5,26<br />
III Sarcoma sinovial - - - - - - 1 5,26<br />
IV Sarcoma indiferenciado - - - - - - 1 5,26<br />
V Tumor de células gigantes - - - - - - 1 5,26<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
Sólo se detectó 1 metástasis al emplear la<br />
gammagrafía con MDP y se detectaron 9 pacientes<br />
con metástasis al emplear MIBI. Las localizaciones<br />
metastásicas más frecuentes fueron (fig. 7): a huesos<br />
(fig. 5b), pulmón, ganglios linfáticos (fig. 4d) y partes<br />
blandas peritumorales.<br />
Discusión<br />
El comportamiento de la edad y el sexo tuvo<br />
resultados similares a los de la literatura nacional e<br />
internacional. 17-20 Se plantea que el color de la piel<br />
no reviste mayor importancia, además, a ello<br />
debemos añadir el alto grado de mestizaje de la<br />
población cubana.<br />
El quiste óseo unicameral constituyó la primera<br />
causa de lesiones tumorales benignas y<br />
pseudotumorales del esqueleto entre 1990 y 1994<br />
en nuestro centro, tendencia que se mantuvo en el<br />
período 1996-1997. Le siguieron, en orden<br />
decreciente, el quiste óseo aneurismático y el<br />
osteocondroma; resultados similares a los de<br />
Schajowicz, 17 Kaelin, 18 Gitelis 19 y Campanacci. 20<br />
El osteosarcoma constituyó el tumor óseo<br />
maligno más frecuente en nuestro estudio, seguido<br />
del tumor de células gigantes, resultados similares<br />
a los de Körholz, 21 Simon 22 y la mayoría de la<br />
literatura, pero contrarios a los de Caner 8 donde el<br />
más frecuente fue el tumor de Ewing.<br />
El estudio gammagráfico óseo convencional<br />
( 99m Tc-MDP) no permite evaluar el carácter maligno<br />
o benigno de una lesión ósea 8,14,21-25 a pesar de existir<br />
patrones gammagráficos sugerentes:<br />
· Intensidad de la captación del radiofármaco:<br />
ambas lesiones son intensamente captantes.<br />
· Incremento difuso de la radiactividad en el hueso<br />
contiguo: hallazgo muy poco común en los<br />
tumores benignos.<br />
· Presencia de metástasis: propias de los tumores<br />
malignos.<br />
O sea, el MDP es un fármaco osteótropo con el<br />
que se pueden localizar tumores primarios y<br />
metástasis en el sistema esquelético; pero, raramente<br />
demuestra los depósitos metastásicos en el pulmón,<br />
los ganglios linfáticos y el hígado, sitios predilectos<br />
de las metástasis de los tumores musculoesqueléticos.<br />
26,27<br />
Los estudios de localización y caracterización<br />
de los tumores óseos mediante el empleo de la<br />
gammagrafía ósea han pasado por diferentes<br />
intentos, unos más exitosos que otros. En los<br />
primeros estudios sólo se detectaba el tumor<br />
primario y la mayor o menos extensión al hueso<br />
contiguo. 28 Al mejorarse las instrumentaciones y los<br />
radiofármacos se posibilitó la detección de la<br />
extensión tumoral intraósea y de las metástasis a<br />
nivel óseo. 29 La introducción de nuevos radionúclidos<br />
y nuevas formas radiofarmacéuticas abrió las<br />
esperanzas de poder discernir entre tumor maligno<br />
y lesiones benignas o pseudotumorales del<br />
esqueleto, largo camino que pasó desde la<br />
utilización del citrato de galio ( 67 Ga), 22,30,31 el talio<br />
( 201 Tl), 32,33 el hexakis ( 99m Tc-MIBI), 3,8,15,16,25,34 hasta los<br />
actuales estudios experimentales con anticuerpos<br />
monoclonales. 35,36<br />
El galio-67, "muy popular", pero con varias<br />
desventajas físicas, necesita un largo período de<br />
espera después de su inyección para adquirir las<br />
imágenes; su excreción es intestinal, lo que aumenta<br />
la permanencia en el organismo; ejerce un efecto<br />
supresivo sobre la quimioterapia antitumoral, por lo<br />
que hay que esperar al menos 4 semanas después
de una quimioterapia para su administración; se<br />
acumula en los sitios de inflamación/infección, por<br />
unión a leucocitos y microorganismos y por tanto<br />
no es tumor - específico; su fijación en el tumor está<br />
influenciada por los tratamientos con esteroides,<br />
quimioterapia y radioterapia. 8,15,25,30,31<br />
El 201 talio, radionúclido inicialmente utilizado en<br />
estudios cardiológicos, centra su empleo efectivo<br />
en la detección tumoral, en la posibilidad de<br />
diferenciación entre tumor residual y recidiva local<br />
de la necrosis y la fibrosis cicatrizal. Se puede<br />
administrar hasta 370 MBq de actividad, lo que<br />
posibilita, a pesar de su baja energía, la obtención<br />
de imágenes de buena calidad y la realización de<br />
SPECT, pero con mayor dispersión que los<br />
compuestos marcados con 99m Tc. El tiempo óptimo<br />
de imágenes se sitúa entre 20 y 60 min, con la<br />
posibilidad de realizar imágenes tardías a las 2-3 h,<br />
en algunos casos. 14,15,25,32,33<br />
El hexakis ( 99m Tc-MIBI) fármaco del grupo de los<br />
isonitrilos, es una alternativa real al 201 Tl en imagen<br />
tumoral. Sus ventajas físicas son claras: energía de<br />
140 keV, más adecuada para la imagen; menor<br />
radiación para el paciente, lo que permite inyectar<br />
actividades del orden de 740-920 MBq y mejorar la<br />
calidad de la imagen; se pueden obtener imágenes<br />
tempranas y tardías y realizar SPECT. En patología<br />
tumoral sus primeros usos fueron para diferenciar<br />
necrosis y fibrosis frente a recidiva y tumor residual,<br />
campo que se ha ampliado al diagnóstico del tumor<br />
primario, a la diferenciación entre benignidad y<br />
malignidad y a la valoración de la respuesta al<br />
tratamiento quimioterapéutico. 3,8,15,16,25,34,37<br />
El MIBI basa su mecanismo de acción en la<br />
acumulación dentro de las mitocondrias y del<br />
citoplasma celular, sobre la base de los potenciales<br />
eléctricos generados a través de las membranas.<br />
Los tumores malignos mantienen elevados (más<br />
negativos) los potenciales transmembrana<br />
mitocondrial y plasmática, secundarios al<br />
incremento de los requerimientos metabólicos; de<br />
ahí la mayor acumulación del MIBI en ellos. 38,39<br />
Además, se ha demostrado que el bloqueo<br />
metabólico deprime la captación celular del MIBI. 40<br />
La captación del MIBI en las lesiones de<br />
naturaleza maligna se debe a modificaciones del<br />
punto isoeléctrico de las membranas celulares y<br />
mitocondriales tumorales (se hace más negativo),<br />
secundario al incremento de los requerimientos<br />
metabólicos. 8,25,37,38,40,41 La media de la relación L/S,<br />
al emplear MIBI, en los tumores malignos fue muy<br />
variable, rango entre 2,06 y 12,21; factores como la<br />
cambiante irrigación sanguínea de un tipo de tumor<br />
a otro, las demandas metabólicas tumorales y la<br />
presencia de necrosis intratumoral influyen en esta<br />
variabilidad.<br />
Caner 8 visualizó el 85,7 % de las lesiones<br />
tumorales malignas al utilizar el MIBI, no captaron,<br />
fundamentalmente los sarcomas de Ewing; mientras<br />
que en las lesiones benignas no captaban el 64,5 %.<br />
Pero su casuística incluía no sólo lesiones tumorales,<br />
sino también lesiones traumáticas recientes,<br />
osteomielitis agudas y crónicas, pies de diabéticos<br />
y atrofia ósea de Sudeck, las cuales no cumplen los<br />
criterios de inclusión de nuestro trabajo (más<br />
específico); de excluir de su casuística todos los<br />
casos no tumorales, entonces resultaría que sólo<br />
captaron 2 quistes óseos aneurismáticos.<br />
Pérez Páramo en 2 investigaciones 27,41 planteó<br />
que el MDP es inespecífico en el establecimiento<br />
de la naturaleza maligna de una lesión tumoral ósea;<br />
mientras que al emplear MIBI, 23 de los 26 pacientes<br />
con lesiones benignas y pseudotumorales no<br />
captaban y captaron 33 de las lesiones malignas.<br />
Por tanto al igual que Sutte, 3 Caner 8 Nadel, 15 Torres<br />
Avisbal, 25 Pérez Páramo, 27,41 Aktolun 34,42 y Desai, 37<br />
demostramos la utilidad del MIBI en la diferenciación<br />
entre procesos tumorales malignos y benignos.<br />
Mientras que en el miocardio la captación del<br />
MIBI es constante durante la primera hora, en las<br />
lesiones tumorales su captación es tiempo<br />
dependiente: aumenta muy rápido en los primeros<br />
30 min para luego estabilizarse alrededor de las 2 h. 6<br />
El índice L/S aumenta desde las imágenes precoces<br />
a las tardías en los procesos malignos y disminuye<br />
en los benignos, 25 hecho comprobado por nosotros,<br />
pues las lesiones benignas y pseudotumorales que<br />
captaron, disminuyeron su intensidad a las 2 h. Por<br />
tanto, un índice alto es probablemente maligno y<br />
un índice bajo, probablemente benigno.<br />
En nuestro estudio se obtuvo −para la<br />
determinación de la naturaleza maligna− una sensibilidad<br />
de 100,0 % y una especificidad de 89,5 % al<br />
emplear el MIBI. Pérez Páramo 27 obtuvo una<br />
sensibilidad del 76 % y una especificidad del 88 %;<br />
en tanto Torres Avisbal 25 plantea sensibilidad y<br />
especificidad entre 80-90 % y Nadel 15 entre 88-100 %.<br />
La exactitud diagnóstica en nuestro estudio<br />
ascendió al 94,7 %.<br />
Los tumores viables captan MIBI, en tanto éste<br />
no se aprecia en los tejidos necróticos; 16,42,43 pues<br />
su biodistribución depende no sólo del flujo<br />
sanguíneo regional sino del metabolismo zonal, 8,40<br />
debido a su acumulación en el citoplasma celular y<br />
15
16<br />
en el interior de las mitocondrias, 8,38,40,44 lo que fue<br />
comprobado por Desai 37 al administrar rotenona<br />
e iodoacetato -inhibidores del metabolismo<br />
celular.<br />
El 99m Tc-MIBI se incorpora al tejido<br />
metabólicamente activo y es retenido en el interior<br />
de las mitocondrias, debido a que es un catión, la<br />
atracción por el tejido neoplásico cargado<br />
negativamente contribuye a su acumulación. 45 Por<br />
tanto la captación del 99m Tc-MIBI refleja las<br />
propiedades funcionales, en contraste con los<br />
hallazgos morfológicos de las otras modalidades<br />
imagenológicas. 45 Actualmente se plantea que<br />
elevados niveles de expresión de p-glicoproteína<br />
(Pgp), la cual es codificada por los genes de<br />
resistencia a múltiples drogas (MDR), disminuye<br />
la captación del 99m Tc-MIBI en animales y líneas<br />
celulares humanas. 45-51 Por tanto, es postulable la<br />
no captación del 99m Tc-MIBI por los tumores<br />
resistentes al tratamiento quimio-radioterapéutico.<br />
El MDP sólo se fija en el hueso, en dependencia<br />
del flujo sanguíneo, por lo que no es posible detectar<br />
localizaciones metastásicas extraesqueléticas;<br />
mientras que con la utilización del MIBI se pueden<br />
detectar el tumor primario y sus metástasis<br />
pulmonares y mediastinales. 37 Caner 8 detectó 4<br />
depósitos metastásicos: 3 al pulmón y 1 en ganglios<br />
linfáticos y Desai 37 detectó una metástasis ósea en<br />
rodillas.<br />
Se confirmaron por Anatomía Patológica la<br />
totalidad de las metástasis a huesos, partes blandas<br />
peritumorales y ganglios linfáticos; por radiografía<br />
y TAC 2 de las lesiones pulmonares. En el resto de<br />
los pacientes no se detectaron metástasis por los<br />
medios empleados.<br />
Conclusiones<br />
1. Es posible la diferenciación entre procesos<br />
tumorales benignos y malignos al emplear la<br />
gammagrafía ósea con 99m Tc-MIBI.<br />
2. No es común que los procesos benignos capten<br />
MIBI.<br />
3. Al emplear el MIBI, índices L/S elevados son<br />
indicativos de malignidad, mientras que bajos<br />
indican benignidad.<br />
4. La elevación del índice L/S de las imágenes<br />
precoces a las tardías en los procesos malignos<br />
y su descenso en los benignos es un hecho casi<br />
constante al emplear MIBI.<br />
5. La gammagrafía ósea con MDP es menos sensible<br />
que la realizada con MIBI en la determinación de<br />
la viabilidad tumoral.<br />
6. La gammagrafía con MIBI es capaz de detectar<br />
metástasis ósea a partes blandas peritumorales,<br />
a ganglios linfáticos y a pulmón.<br />
7. Aunque el survey óseo gammagráfico con MDP<br />
constituye la "Regla de Oro" para el diagnóstico<br />
y seguimiento por gammagrafía de los pacientes<br />
oncológicos, recomendamos la utilización del<br />
MIBI debido a la información adicional que con<br />
su uso se obtiene: tumor primario, viabilidad,<br />
recidivas, metástasis y respuesta al tratamiento.<br />
Summary<br />
A prospective study of 38 patients with tumorlike lesions of the<br />
skeleton (19 malignant tumors, 19 bening tumors and<br />
pseudotumorlike lesions) was conducted. These patients<br />
underwent Tc-MDP and Tc-MIBI scintigraphy at the Department<br />
of Nuclear Medicine of the “Frank País” International Scientific<br />
Orthopedic Complex between May, 1996, and April, 1997<br />
(including both). The visibility of the lesions and the presence of<br />
intratumorlike necrosis and of metastasis were determined.<br />
The injured area/sound contralateral area (I/S) relation was<br />
calculated. By using 99m Tc-MIBI it was posssible to visualize all<br />
the malignant lesions and only 2 of the bening and<br />
pseudotumorlike lesions. 7 intratumorlike necrosis and 9 patients<br />
with metastasis were detected. A sensitivity of 100%, a specificity<br />
of 89.5% and a diagnostic accuracy of 94.7% were obtained.<br />
It was concluded that 99m Tc-MIBI is a radiopharmaceutical useful<br />
in the study of bone tumors.<br />
Subject headings: BONE NEOPLASMS/diagnosis; BONE<br />
NEOPLASMS/radionuclide imaging; RADIOPHARMACEU-<br />
TICALS/diagnostic use.<br />
Résumé<br />
On montre une étude prospective de 38 patients, ayant des<br />
lésions tumorales osseuses (19 tumeurs malignes et 19 tumeurs<br />
bénignes, et des lésions pseudo-tumorales), auxquels on a<br />
pratiqué des gammagraphies en employant 99m Tc-MDP et<br />
99m Tc-MIBI, entre les mois de mai 1996 et avril 1997 (tous les<br />
deux mois), dans le Département de Médecine nucléaire du<br />
Complexe scientifique orthopédique international "FranK País".<br />
On a constaté la visibilité des lésions, la présence de nécrose<br />
intratumorale et de métastase, et on a calculé la relation aire<br />
lésée/aire controlatérale saine (L/S). En employant le 99m Tc-MIBI,<br />
toutes les lésions malignes et seulement 2 bénignes et pseudotumorales<br />
ont été relevées; sept nécroses intratumorales et<br />
neuf métastases ont été détectées. Une sensibilité de 100 %,<br />
une spécificité de 89,5 % et une exactitude diagnostique de<br />
94,7 % ont été obtenues. On conclut donc que le 99m Tc-MIBI est<br />
un radioélément utile dans l’étude des tumeurs osseuses.<br />
Mots clés: NEOPLASMES OSSEUX/diagnostic; NEOPLASMES<br />
OSSEUX/scintigraphie; RADIOELEMENTS/usage diagnostique.
Referencias bibliográficas<br />
1. Watson SWH, Teates CD. Quatitative myocardial imaging<br />
with Tc-99-MIBI. Comparison with T1-201. J Nucl Med<br />
1987;28:653.<br />
2. Baillet GY, Mena IG, Kuperus JH. Simultaneous technetium-<br />
99m-MIBI angiography and myocardial perfusion imaging.<br />
J Nucl Med 1989;30:38-44.<br />
3. Sutter CW, Stadalnik RC. Noncardiac uptake of Technetium-<br />
99m Sestamibi: an updated gamut Semin Nucl Med<br />
1996;26:135-40.<br />
4. Hassan IM, Sahweil A, Constantinides C. Uptake and kinetics<br />
of Tc-99m Hexakis 2-Methoxy isobutil isonitrile in bening and<br />
malignant lesions in the lung. Clin Nucl Med 1989;14:333-40.<br />
5. Müller SP, Reiner C, Paas M. TC-99m-MIBI and T1-201 uptake<br />
in bronchial carcinoma. J Nucl Med 1989;30:845.<br />
6. Müller ST, Guth-Tougelides B, Creutzig H. Imaging of<br />
malignant tumors with Tc-99m-MIBI SEPCT. J Nucl Med<br />
1987;28:562.<br />
7. O’Tuama LA, Packard AB, Treves ST. SPECT imaging of<br />
pediatric brain tumors with hexakis (methoxyisobutilisonitrile)<br />
Technetium (I). J Nucl Med 1990;31:2040-1.<br />
8. Caner B, Kitapcl M, Unlü M, Erbengi G, Calikoglu T, Gögüs<br />
T, et al. Technetium-99m-MIBI uptake in bening and<br />
malignant bone lesions: a comparative study with<br />
Technetium-99m-MDP. J Nucl Med 1992;33:319-24.<br />
9. Chenn CC, Holder LE, Scovill WA, Tehan AM, Gann DS.<br />
Comparison of parathyroid imaging with Technetium-99m<br />
Pertechnetate/Sestamibi subtration, double - phase<br />
Technetium - 99 m - Sestamibi and Technetium - 99m -<br />
Sestamibi SEPCT. J Nucl Med 1997;38:834-9.<br />
10. Blanco I, Carril JM, Banzo I, Quirce R, Gutiérrez C, Uriarte<br />
I et al. Estudio del hiperparatiroidismo primario mediante<br />
gamagrafía en dos fases con 99mTc - MIBI: Detección<br />
preoperatoria de las glándulas patológicas. Rev Esp Med<br />
Nuclear 1998;17:8-14.<br />
11. Kao CH, Wang SJ, Yeh SH. Tc - 99m MIBI uptake in breast<br />
carcinoma and axillary lymph node metastases. Clin Nucl<br />
Med 1994;19:898-900.<br />
12. Stowasser G, Pernegger C, Brinninger G. Evaluation of Tc<br />
- 99m Sestamibi (MIBI) in patients with suspected breast<br />
cancer in comparison with T1 201. J Nucl Med 1994;35:231.<br />
13. Serrano J, Verdú J, Martínez A, Antón A, Caballero O.<br />
Osteopatía metabólica hiperparatiroidea reversible,<br />
secundaria a carcinoma de paratiroides. Rev Esp Med<br />
Nucl 1998;17:35-9.<br />
14. Ramanna L, Waxman A, Binney G. Thallium - 201<br />
scintigraphy in bone sarcoma: comparison with Gallium -<br />
67 and Technetium - MDP in the evaluation of<br />
chemotherapeutic response. J Nucl Med 1990;31:567-72.<br />
15. Nadel HR. Where are we with nuclear medicine in<br />
pediatrics? Eur J Nucl Med 1995;22:1433-51.<br />
16. Crane P, Laliberté R, Hemingway S, Thooleu M, Orlandi C.<br />
Effect of mitochondrial viability and metabolism on<br />
technetium - 99m- sestamibi myocardial retention. Eur J<br />
Nucl Med 1993;20:20-5.<br />
17. Schajowicz F. tumores y lesiones pseudotumorales de<br />
huesos y articulaciones. buenos Aires: Panamericana,<br />
1982;422-30.<br />
18. Kaelin AJ, Mc Ewen GD. Unicameral bone cysts: natural<br />
history and the risk of fracture. Int Ortop 1989;13:275-82.<br />
19. Gitelis S, Wilkins R, Conrad EU. Beningn bone tumors.<br />
J Bone Joint Surg Am 1995;77-A:1756-82.<br />
20. Campanacci M, Capanna R, Picci P. Unicameral and<br />
Aneurysmal bone cysts. Clin Orthop 1986;204:25-6.<br />
21. Körholz D, Wirtz I, Vosberg H, Rüther W, Jürgens H, Göbel<br />
U. The role of bone scintigraphy in the follow-up of<br />
osteogenic sarcoma. Eur J Cancer 1996;32-A:461-4.<br />
22. Simon MA, Kirchner PT. Scintigraphy evaluation of primary<br />
bone tumors. J Bone Joint Surg Am 1980;62-A:758-64.<br />
23. Herranz García - Romero R, Pons Pons F, Río Barquero L<br />
del. Exploraciones isotópicas del sistema musculoesquelético.<br />
En: Domenech Torné FM, Setoaín Quinquer J.<br />
Imágenes en Medicina Nuclear: diagnóstico morfológico y<br />
funcional. Madrid: IDEPSA, 1990:126-53.<br />
24. Gómez Embuena A. Exploraciones osteomusculares con<br />
isotopos radioactivos. En: Manual de radiología clínica.<br />
Barcelona: Mosby/Doymaz, 1995:265-87.<br />
25. Torres Avisbal M, Rebollo Aguirre AC, Vallejo Casas JA.<br />
Gammagrafía metabólica no inmunológica en la detección<br />
tumoral. Rev Esp Med Nuclear 1995;14:101-5.<br />
26. Brown ML, Collier BD, Fogelman I. Bone scintigraphy: Part<br />
1: oncology and infection. J Nucl Med 1993;34:2236-40.<br />
27. Pérez Páramo M, Tabuenca MJ, Ramos J, Mulero J, Andreu<br />
JL, Sanjuán C, et al. Role of methoxyisobutylisonitrile 99mTc<br />
bone scan in stablishing malignant nature of tumor-like<br />
lesions. Eur J Nucl Med 1994;21:857.<br />
28. Enneking WF, Kagan A. "Skip" metastases in Osteosarcoma.<br />
Cancer 1975;36:2192.205.<br />
29. Goldman AB, Becker MH, Braunstein P, Frances KC,<br />
Genieser NB, Firooznia H. Bone Scanning-osteogenic<br />
sarcoma: correlation with surgical pathology. Am J<br />
Roentgenol 1975;124:83-90.<br />
30. Cogswell A, Howman - Giles R, Bergin M. Bone and gallium<br />
scintingraphy in children with rhabdomyosarcoma: a<br />
10 years review. Med Pediatr Oncol 1994;22:15-21.<br />
31. Rossleigh MA, Murray IP, Mackey DW, Bargwanna KA,<br />
Najanar VV. Pediatric solid tumors: evaluation by Gallium -<br />
67 SEPCT studies. J Nucl Med 1990;31:168-72.<br />
32. Nadel HR. Thallium - 201 for oncological imaging in children.<br />
Semin Nucl Med 1992;33:319-24.<br />
33. Wall H van der, Murray IPC, Huckstep RL, Philips RL. The<br />
role of Thallium scintigraphy in excluding malignancy in<br />
bone. Clin Nucl Med 1993;18:551-7.<br />
34. Aktolun C, Bayhan H, Kir M. Clinical experience with 99m Tc<br />
MIBI imaging in patients with malignant tumors; preliminary<br />
results and comparison with T1-201. Clin Nucl Med<br />
1992;17:171-6.<br />
35. Hoefnagel CA, Kapueu O, Kramer J de, Dongen A van,<br />
Voute PA. radioimmunoscintigraphy using [ 111 In] antimyosin<br />
Fab fragments for diagnosis and follow-up of<br />
rhabdomyosarcoma. Eur J Cancer 1993;29-A:2096-100.<br />
36. Kelly KM, Beverley PC, Chu AC, Davenport V, Gordon I,<br />
Smith M, et al. Successful in vivo immunolocalization of<br />
Langerhans cell histiocytosis with use of a monoclonal<br />
antibody NA 1/34. J Pediatr 1994;125:717-22.<br />
37. Desai SP, Yuille DL. Visualization of a recurrent carcinoid<br />
tumor and an occult distant metastasis by technetium - 99m<br />
- Sestamibi. J Nucl Med 1993;34:1748-51.<br />
38. Chiu M, Kronauge JF, Piwnica-Worms D. Effect of<br />
mitochondrial and plasma membrane potentials on<br />
accumulation of hexakis (2 Methoxy-isobutylisonitrile)<br />
technetium (I) in cultured mouse fibroblasts. J Nucl Med<br />
1990;31:1646-53.<br />
39. Jones AG, Abrams MJ, Davidson A. Biological studies of A<br />
captions new class of technetium complexes; the hexakis<br />
(alkilisonitrile) technetium. J Nucl Med Biol 1984;11:225-34.<br />
40. Piwnica-Worms D, Kronauge JF, Delmon L. Effect of metabolic<br />
inhibition on technetium - 99m - MIBI Kinetics in cultured<br />
Chick myocardial cells. J Nucl Med 1990;31:464-72.<br />
17
18<br />
41. Pérez Páramo M, Ortiz Mouliaá J, Sanjuán Robles C, Ramos<br />
Sanz J, Tabuena Mateo MJ, Maraña González G, et al.<br />
Utilidad clínica de los isonitrilos - 99mTc en patología tumoral<br />
ósea. Rev Esp Med Nucl 1992;11(Supl I):42-3.<br />
42. Aktolun C, Bayhan H, Pabuccu Y, Bilgie H, Acar H, Koylu R.<br />
Assessment of tumor necrosis with Tc-99m Sestamibi. Eur J<br />
Nucl Med 1994;21:863.<br />
43. Taki J, Sumiya H, Tsuchiya H, Tomita K, Nonomura A, Tonami<br />
N, et al. Technetium - 99m -MIBI scintigraphy in evaluation<br />
of bone and soft tissue tumors: a within - subject comparison<br />
with Thallium - 201. J Nucl Med 1994;35:298.<br />
44. Delmon-Moingenon LI, Piwnica-Worms D, Abbleele AD van<br />
den. Uptake of cation hexakis (2-methoxyisobutylisonitrile)<br />
technetium-99m by human carcioma cell lives in vitro. Cancer<br />
Res 1990;50:2198-202.<br />
45. Taki J, Sumiya H, Tsuchiya H, Tomita K, Nonomura A, Tonami<br />
N. Evaluating bening and malignant bone and soft-tissue<br />
lesions with technetium -99m-MIBI scintigraphy. J Nucl Med<br />
1997;38:501-6.<br />
46. Söderlund V, Larsson SA, Bauer HCF, Brosjö O, Larsson O,<br />
Jacobsson H. Use of 99m Tc-MIBI scintigraphy in the<br />
evaluation of the response of osteosarcoma to<br />
chemotherapy. Eur J Nucl Med 1997;24:511-5.<br />
47. Piwnica - Worms D, Chiu ML, Budding M, Kronauge JF,<br />
Kramer RA, Croop JM. Functional imaging of multidrug -<br />
resistant P-glycoprotein with an organotechnetium complex.<br />
Cancer Res 1993;53:977-84.<br />
48. Rao VV, Chiu ML, Kronauge JF, Piwnica-Worms D.<br />
Expression of recombinant human multidrug resistance Pglycoprotein<br />
in insect cells confers decreased accumulation<br />
of technetium -99m-sestamibi. J Nucl Med 1994;35: 510-5.<br />
49. Cordobes MD, Starzec A, Delmon-Moingeon L. Technetium-<br />
99m-uptake by human bening and malignant breast tumor<br />
cells: correlation with MDR gene expression. J Nucl Med<br />
1996;37:286-9.<br />
50. Kabasakal L, Özker K, Hayward M. Technetium-99msestamibi<br />
uptake in human breast carcinoma cell lines<br />
displaying glutathione-associated drug resistance. Eur J<br />
Nucl Med 1996;23:568-70.<br />
51. Mariani G. Unexpected keys in cell biochemistry imaging:<br />
some lessons from technetium-99-sestamibi. J Nucl Med<br />
1996;37:536-8.<br />
Recibido: 26 de abril de 1999. Aprobado: 24 de junio de 1999.<br />
Dr. Luis Oscar Marrero Riverón. Complejo Científico<br />
Ortopédico Internacional "Frank País". Avenida 51 No. 19603,<br />
entre 196 y 202. La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”<br />
CIUDAD DE LA HABANA<br />
Índice quístico. Valor pronóstico y terapéutico<br />
DR. LUIS OSCAR MARRERO RIVERÓN, 1 DR. ORLANDO M. DE CÁRDENAS CENTENO, 2 DR. ADRIÁN A. FERNÁNDEZ<br />
CARPIO, 3 DR. ANTONIO CASTRO SOTO DEL VALLE 3 Y DRA. NINEL REY VALDIVIA 3<br />
Marrero Riverón LO, Cárdenas Centeno OM de, Fernández Carpio AA, Castro Soto del Valle A, Rey Valdivia N.<br />
Índice quístico. Valor pronóstico y terapéutico. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):19-26.<br />
Resumen<br />
Se realizó un estudio retroprospectivo de 47 pacientes intervenidos quirúrgicamente en el CCOI "Frank País" entre<br />
enero de 1990 y diciembre de 1994, por presentar quiste óseo solitario confirmado por medio del estudio<br />
anatomopatológico. A todos los pacientes se les halló el índice quístico, empleando la fórmula de Kaelin y MacEwen.<br />
31 pacientes correspondían al sexo masculino, el 95,75 % era menor de 20 años de edad. Luego del curetaje y<br />
relleno óseo fueron frecuentes las recidivas. Cuando el índice quístico fue mayor de 3,5 en el fémur y de 4 en el<br />
húmero fue alto el número de fracturas patológicas y de recidivas.<br />
Descriptores DeCS: QUISTES OSEOS/cirugía; HUMERO/patología; FEMUR/patología; FRACTURAS<br />
ESPONTANEAS/complicaciones.<br />
El quiste óseo solitario (quiste óseo unicameral,<br />
quiste óseo benigno, quiste óseo juvenil) 1,2 es la<br />
lesión ósea benigna más frecuente en la niñez. 2<br />
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)<br />
es una cavidad única, rellena de un líquido claro o<br />
sanguinolento, revestida por una membrana de<br />
grosor variable constituida por tejido conjuntivo<br />
vascular laxo, en la que pueden observarse células<br />
gigantes osteoclásticas diseminadas y, a veces,<br />
restos de hemorragias recientes o antiguas, o<br />
depósitos de colesterina. 3,4<br />
Para Jaffe y Lichtenstein, los resultados del<br />
tratamiento dependen de la cercanía del quiste a la<br />
physis, siendo mejores mientras más se alejen de<br />
(1) Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Jefe del Departamento de Medicina Nuclear.<br />
(2) Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar ISCM-H. Subdirector Docente.<br />
(3) Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
ella. 5 Según Garceau y Gregory, las recidivas son<br />
más frecuentes en niños por debajo de los 10 años<br />
de edad, 2 y para Neer la localización y el tamaño<br />
son los aspectos fundamentales en la recidiva de<br />
un quiste. 6<br />
Al ser los quistes óseos lesiones pseudotumorales,<br />
los principales problemas a que nos<br />
debemos enfrentar son: fractura patológica y<br />
posibilidad de recidivas; por lo que decidimos<br />
realizar el presente estudio, empleando el<br />
índice quístico, mediante el cual es posible<br />
seguir el desarrollo natural del quiste y<br />
determinar el riesgo de fracturas patológicas y<br />
de recidivas.<br />
19
20<br />
Métodos<br />
Se realizó un estudio retroprospectivo de 47<br />
pacientes intervenidos quirúrgicamente en el CCOI<br />
"Frank País" entre enero de 1990 y diciembre de<br />
1994 (ambos inclusive), por presentar quiste óseo<br />
solitario (de húmero y de fémur) confirmado por<br />
medio del estudio anatomopatológico.<br />
Se excluyeron del estudio aquellos pacientes<br />
que:<br />
· Su diagnóstico era diferente al de quiste óseo<br />
solitario del húmero o del fémur.<br />
· Poseían una historia clínica incompleta.<br />
· Tenían un período de seguimiento menor que 2 años.<br />
A tales efectos se confeccionó un modelo de<br />
recogida de datos.<br />
Este índice representa la proporción entre el<br />
área radiográfica del quiste y el tamaño del hueso<br />
afecto, medido como el diámetro de la diáfisis<br />
elevado al cuadrado:<br />
Índice quístico =<br />
Área del quiste<br />
(Diámetro diafisario) 2<br />
El área del quiste se mide por su mayor<br />
dimensión radiográfica (más larga) y los límites<br />
superior e inferior de éste, y se calcula fácilmente<br />
trazando uno o más trapezoides alrededor de los<br />
bordes del quiste. El diámetro de la diáfisis se mide<br />
en su porción tubular. Es, por tanto, la relación entre<br />
2 áreas (fig. 1).<br />
L<br />
H<br />
I<br />
Índice quístico=<br />
Fig. 1. Índice quístico. Modo de calcularlo.<br />
D<br />
Área quística<br />
(Diámetro diafisario)<br />
AQ= L+I<br />
2<br />
.<br />
H<br />
L + I<br />
Área del quiste = × H<br />
2<br />
Donde: L = Límite superior<br />
I = Límite inferior<br />
H = Mayor dimensión radiográfica<br />
El tamaño del hueso, la distancia para llegar a<br />
la línea epifisaria, el largo del quiste y la densidad<br />
radiográfica −los cuales dependen de la técnica−<br />
no son caracteres importantes en la evaluación.<br />
Generalmente, el índice es similar en las radiografías<br />
anteroposterior y lateral.<br />
Un índice quístico bajo indica una pequeña área<br />
quística en relación con el hueso y una cortical fuerte;<br />
por el contrario, un índice quístico elevado indica<br />
un gran quiste y una cortical débil.<br />
Se creó una base de datos en el sistema<br />
FOXBASE; los datos fueron procesados en el<br />
sistema MICROSTAD.<br />
Para la realización del análisis estadístico los<br />
pacientes se agruparon según la localización del<br />
quiste y la presencia o no de fracturas y/o recidivas,<br />
quedando conformados 8 grupos:<br />
Húmero:<br />
· Fractura con recidiva<br />
· Fractura sin recidiva<br />
· Recidiva sin fractura<br />
· No fractura, no recidiva<br />
Fémur:<br />
· Fractura con recidiva<br />
· Fractura sin recidiva<br />
· Recidiva sin fractura<br />
· No fractura, no recidiva<br />
Discusión<br />
El quiste óseo solitario representó el 52,5 % del<br />
total de los pacientes con lesiones pseudotumorales<br />
del esqueleto ingresados en el CCOI "Frank País"<br />
entre 1990 y 1994 y constituye la lesión ósea<br />
pseudotumoral más frecuente en la niñez. 1,2,7,8<br />
Existió predominio del sexo masculino sobre el<br />
femenino, en proporción de 2:1 (fig. 2), resultados<br />
que coinciden con los de Kaelin, 2 López Cabrera, 4<br />
Carnesale, 9 Tachdjian 10 y González González A.
(Tumores óseos: Tratamiento y resultados en el<br />
Hospital "Frank País" 1990-1994. [Trabajo para optar<br />
por el título de Especialista de I Grado en Ortopedia<br />
y Traumatología]. La Habana, 1995); pero no con<br />
los de Valls 3 y Gitelis 7 que plantean proporción similar<br />
en hembras y varones.<br />
66%<br />
Masculino 31 Femenino 16<br />
Fuente: Historias cl nicas<br />
Fig. 2. Distribución según sexo.<br />
La edad de aparición del quiste óseo solitario<br />
en el 95,75 % de la muestra estuvo por debajo de<br />
los 20 años de edad -dos primeras décadas de la<br />
vida- (tabla 1). Estudios anteriores realizados en<br />
nuestro país 3,4 mostraron resultados similares. La<br />
edad media al diagnóstico fue de 11,5 años (mínima<br />
de 3,2 y máxima de 27,0); los valores de media y<br />
máxima fueron superiores a los reportes<br />
internacionales, 2,11 y similares los de las mínimas.<br />
TABLA 1. Edad en el momento del diagnóstico<br />
Masculino Femenino Total<br />
Edad Frecuencia Frecuencia Frecuencia<br />
(años) absoluta % absoluta % absoluta %<br />
0-5 4 12,9 1 6,25 5 10,64<br />
6-10 14 45,16 3 18,75 17 36,18<br />
11-15 11 35,48 8 50 19 40,43<br />
16-20 1 3,23 3 18,75 4 8,50<br />
+ 20 1 3,23 1 6,25 2 4,25<br />
Total 31 100 16 100 47 100<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
34%<br />
Los quistes de nuestra serie se diagnosticaron<br />
más temprano en el húmero (X=11,4 años) que en<br />
el fémur (X=11,7 años).<br />
Las localizaciones más frecuentes del quiste<br />
óseo solitario son el tercio proximal del fémur -entre<br />
ambas abarcan cerca del 75 % de éstas. Se<br />
encuentran, en menor cuantía, los localizados en la<br />
tibia proximal y distal, un tercio distal del fémur y<br />
peroné proximal. 1,4,7,8,11 La situación en cerca del 80 % es<br />
metafisaria. 3,10,12,13 Del total de 47 quistes, 14 (29,8 %) se<br />
localizaron en el tercio proximal del fémur y 33 (70,2 %)<br />
en el tercio proximal del húmero (fig. 3)<br />
Fémur 14<br />
29,8 %<br />
Fuente: Historias clínicas<br />
Fig. 3. Localización del quiste óseo.<br />
Húmero 33<br />
70,2 %<br />
Cuando el quiste se localizó en el fémur (tabla<br />
2) el 92,85 % de los pacientes claudicó y el 100 %<br />
presentaba dolor a nivel de la ingle o de la región<br />
trocantérica y la tumefacción de la zona sólo fue<br />
evidente en 1 paciente. Mientras que en el húmero<br />
el 100 % de los quistes causaban dolor, pero sólo<br />
el 54,5 % de ellos limitaban los movimientos del<br />
hombro y la tumefacción se observó en 9 pacientes<br />
(27,2 %).<br />
Los quistes óseos solitarios generalmente son<br />
asintomáticos, a menos que se fracturen o que la<br />
fractura sea inminente, 3,4,9 lo que no se cumple en<br />
nuestro estudio, pues siempre hubo dolor,<br />
independientemente de que se fracturara o no,<br />
resultados similares a los obtenidos por Gitelis, 7<br />
Campanacci, 8 Makley 14 y Hresko. 15<br />
21
22<br />
TABLA 2. Cuadro clínico en el momento del<br />
diagnóstico<br />
Húmero Fémur Total<br />
Cuadro Frecuencia Frecuencia Frecuencia<br />
clínico absoluta % absoluta % absoluta %<br />
Dolor con<br />
fractura 14 42,42 3 21,42 17 36,17<br />
Dolor sin<br />
fractura 19 57,57 11 18,57 30 63,82<br />
Tumefacción 9 27,27 1 7,15 10 21,27<br />
Claudicación - - 13 92,85 13 27,65<br />
Limitación de<br />
los movimientos<br />
del hombro<br />
18 54,54 - - 18 38,30<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
Se recogió el antecedente traumático en 24 pacientes<br />
(51,06 %), de ellos 19 quistes localizados<br />
en el húmero; la gran mayoría fueron traumatismos<br />
de poca intensidad. En el estudio de Kaelin 2 el 71 %<br />
de los quistes óseos solitarios se fracturaron y en el<br />
de López Cabrera 4 el 13,3 %, nuestras cifras fueron<br />
intermedias: 36,17 % (14 quistes humerales y 3<br />
femorales). Fueron inicialmente inmovilizados 17 de<br />
los traumatizados y en ningún caso existió curación<br />
espontánea después de la fractura.<br />
Entre el diagnóstico y el tratamiento final medió<br />
un tiempo promedio de 1,1 año (mínimo de 15 d y<br />
máximo de 10 años) (fig. 4).<br />
El tratamiento empleado en todos los casos fue<br />
el curetaje y relleno óseo con hueso de banco. Se<br />
tuvo éxito con el curetaje y relleno óseo inicial en<br />
29 pacientes (61,71 %), hubo 18 recidivas (38,29 %):<br />
15 necesitaron tratamiento en 2 ocasiones, 2 en 3 y<br />
1 en 4 oportunidades (tabla 3).<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
5<br />
13<br />
Fig. 4. Tiempo transcurrido entre diagnóstico y tratamiento final.<br />
7<br />
3<br />
TABLA 3. Número de tratamientos empleados<br />
Número de Húmero Fémur Total<br />
curetajes y Frecuencia Frecuencia Frecuencia<br />
relleno óseo absoluta % absoluta % absoluta %<br />
1 22 66,67 7 50 29 61,71<br />
2 10 30,30 5 35,70 15 31,91<br />
3 1 3,03 1 7,15 2 4,25<br />
4 - - 1 7,5 1 2,13<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
Actualmente se considera que un quiste óseo<br />
solitario sólo debe tratarse cuando existe la<br />
posibilidad de fracturas reiteradas; pero, con el<br />
decursar del tiempo, numerosos han sido los<br />
tratamientos empleados en la búsqueda de un<br />
método que disminuya al mínimo posible la<br />
frecuencia de recidivas después de aplicado el<br />
tratamiento:<br />
· Relleno óseo sin curetaje. El porcentaje de recidivas<br />
es muy alto. 6,16<br />
· Diafisectomía periostio subtotal de las paredes del<br />
quiste. 17<br />
· Curetaje y relleno óseo. 1,4,7,8<br />
· Inyecciones de esteroides sin curetaje inicial. 11,18<br />
El 75 % de los pacientes necesita más de una<br />
inyección y en trabajos actuales se ha demostrado<br />
un elevado número de casos no curados. 1,4,9,10<br />
· Curetaje y relleno óseo combinados con placas y<br />
tornillos 19 o con intramedulares flexibles 9 cuando<br />
hay fracturas patológicas.<br />
· Técnica de descompresión continua con tornillos. 20<br />
· Perforaciones múltiples. 21,22<br />
· Radiaciones. 23<br />
· Curetaje y criocirugía con nitrógeno líquido o<br />
fenol. 7,23<br />
0<br />
-1 1 a 3 4 a 6 7 a 12 13 a 24 25 a 36 37 a 48 49 a 60 120<br />
Fuente: Historias cl nicas<br />
meses<br />
10<br />
3<br />
4<br />
1 1
No obstante ser el más empleado y el de mayor<br />
tasa de éxitos, 2,4,7,12,19 al curetaje y relleno óseo se<br />
les plantea como desventajas: 12<br />
· Dificultad para obtener injertos, sobre todo en<br />
niños.<br />
· Posibilidad de lesión de la línea de crecimiento y,<br />
por tanto, de producir deformidades.<br />
· Posibilidad de no curetear totalmente.<br />
· Alta posibilidad de reintervención.<br />
Campanacci 8 plantea 14 % de recidivas después<br />
del curetaje y relleno óseo, Carnesale 9 24 % y López<br />
Cabrera 4 11,3 %. El porcentaje de recidivas en<br />
nuestra serie fue mucho mayor que el de los autores<br />
anteriormente mencionados (tabla 4).<br />
TABLA 4. Número de recidivas<br />
Índice Número de recidivas<br />
quístico 0 1 2 3<br />
Húmero - 4 18 - - -<br />
+ 4 4 10 1 -<br />
Fémur - 3,5 7 1 - -<br />
+ 3,5 - 4 1 1<br />
Total 29 15 2 1<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
El índice quístico inicial (IQi) promedio en el<br />
húmero fue de 5,25 (mínimo de 2,15 y máximo de<br />
10,54), en el fémur fue de 5,38 (mínimo de 1,3 y<br />
máximo de 15,93), lo que hizo suponer y confirmar<br />
que al ser el fémur un hueso de carga, un pequeño<br />
quiste podría conducir a una fractura, conclusión a<br />
la que nosotros no pudimos llegar producto de estar<br />
afectado el IQi promedio del fémur por los valores<br />
extremos.<br />
De los quistes óseos solitarios del húmero con<br />
IQi mayor que 4, recidivaron 11 (73,3 %) y 4 no<br />
(26,7 %); todos los que poseían un IQi menor que 4<br />
no recidivaron. En el fémur los quistes con IQi mayor<br />
que 3,5 tuvieron 6 recidivas (66,6 %) y 3 no<br />
recidivaron (33,3 %), mientras que con un IQi menor<br />
que 3,5 sólo 1 recidivó (tabla 5) (figs. 5 y 6).<br />
En el momento de la recidiva el índice quístico<br />
promedio en el húmero era de 3,80 (mínimo de 1,03<br />
y máximo de 9,10) y en el fémur de 3,32 (mínimo de<br />
1,08 y máximo de 5,27); con independencia de que<br />
se hayan fracturado o no. Los fracturados mostraron<br />
los mayores índices quísticos, al igual que en el<br />
trabajo de Kaelin. 2<br />
La edad media, según la localización, en los<br />
pacientes cuyos quistes recidivaron fue: en el húmero<br />
TABLA 5. Relación índice quístico-recidivas<br />
Índice Recidivas<br />
quístico Sí No<br />
Húmero - 4 - 18<br />
+ 4 11 4<br />
Fémur - 3,5 1 4<br />
+ 3,5 6 3<br />
Total 18 29<br />
Fuente: Historias clínicas<br />
de 9,8 años (mínimo de 3,4 y máximo de 15,0) y en<br />
el fémur de 6,5 años (mínimo de 4,0 y máximo de<br />
13,0). La generalidad de los autores plantean que<br />
por encima de los 10 años de edad son raras las<br />
recidivas, pues el quiste, en su desarrollo natural se<br />
aleja de la Physis. 2,4,9,10,12<br />
Las fracturas patológicas del húmero se<br />
presentaron en 14 pacientes y las del fémur en 3; su<br />
relación con el índice quístico se muestra en tabla<br />
6. En el húmero los 14 pacientes con fracturas<br />
patológicas tenían un índice quístico mayor que 4<br />
(sólo 1 con índice mayor que 4 no se fracturó) y los<br />
18 con índice menor que 4 no se fracturaron;<br />
mientras que en el fémur 3 pacientes con índice<br />
quístico mayor que 3,5 se fracturaron y los 6 con<br />
índice menor que 3,5 no tuvieron fracturas.<br />
TABLA 6. Relación índice quístico-fracturas<br />
patológicas<br />
Índice Fracturas patológicas<br />
quístico Sí No<br />
Húmero - 4 - 18<br />
+ 4 14 1<br />
Fémur - 3,5 - 5<br />
+ 3,5 3 6<br />
Total 17 30<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
La edad media en el momento de la primera<br />
fractura se comportó de la forma siguiente: en el<br />
húmero, 10 años (mínimo de 3,4 y máximo de 16) y<br />
en el fémur, 7,5 años (mínimo de 5,0 y máximo de<br />
13,0). Este hecho se explica basado en los modelos<br />
biomecánicos: el húmero está sometido a tensión<br />
axial y a fuerzas de cizallamiento, mientras que el<br />
fémur está sometido a fuerzas compresivas<br />
cizallantes. 2 Las microlesiones por compresión a<br />
través de una cortical delgada explican la incidencia<br />
de dolor y claudicación, la aparición más temprana<br />
de fracturas patológicas e indican por qué los<br />
quistes femorales pueden ser diagnosticados antes<br />
de que se fracturen. 2<br />
23
24<br />
Fig. 5. Evolución de un quiste óseo solitario del húmero derecho: a) Fractura patológica. IQ = 4,06 (1992). b) Curetaje y relleno<br />
óseo (1992). c) Recidiva. IQ = 5,56 (1994).<br />
Fig. 6. Historia natural de un<br />
quiste óseo solitario del tercio<br />
proximal del fémur derecho. Se<br />
aprecia el ensanchamiento<br />
gradual de la metáfisis y la<br />
progresión del índice quístico;<br />
a) 1990. b) 1994.
Todos los quistes femorales se fracturaron sólo<br />
una vez, mientras que de los humerales 2 se<br />
fracturaron 2 veces, 1 en 3 ocasiones y otro en 4<br />
oportunidades (tabla 7), coincidiendo con Kaelin 2<br />
en que los quistes humerales se fracturan con más<br />
frecuencia que los femorales.<br />
TABLA 7. Número de fracturas según localización<br />
Índice Número de fracturas<br />
quístico 1 2 3 4<br />
Húmero IQ - 3,5<br />
IQ + 3,5 10 2 1 1<br />
Fémur IQ - 4<br />
IQ + 4 3<br />
Total 13 2 1 1<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
La tabla 8 muestra la relación del índice quístico<br />
con el riesgo de fracturas patológicas y/o recidivas.<br />
No se fracturó ni recidivó ningún quiste óseo solitario<br />
humeral con índice quístico menor que 4 y<br />
solamente 1 con índice mayor que 4 no se fracturó<br />
ni recidivó. En tanto, en el fémur, con índice quístico<br />
menor que 3,5 existió una recidiva y con índice<br />
mayor que 3,5 el que no recidivó se fracturó.<br />
El análisis estadístico descriptivo mostró los<br />
resultados siguientes:<br />
En el húmero<br />
Fracturas con recidivas:<br />
IQi X = 6,85<br />
DS = 2,00<br />
Min = 4,56<br />
Máx = 10,54<br />
Fracturas sin recidivas:<br />
IQi X = 4,81<br />
TABLA 8. Correlación índice quístico-riesgo de fracturas patológicas y/o recidivas<br />
Fracturas<br />
patológicas Recidivas No<br />
Frecuencia Frecuencia Frecuencia<br />
IQ Total absoluta % absoluta % absoluta %<br />
Húmero - 4 18 - - - - 18 100<br />
+ 4 15 14 93,3 11 73,3 1 6,6<br />
Fémur - 3,5 5 1 20 4 80<br />
+ 3,5 9 3 33,3 6 66,6 - -<br />
Fuente: Historias clínicas.<br />
DS = 0,93<br />
Mín = 4,00<br />
Máx = 6,87<br />
Recidiva sin fractura:<br />
IQi X = 6,97<br />
DS = 2,78<br />
Mín = 4,00<br />
Máx = 10,54<br />
No recidiva, no fractura:<br />
IQi X = 3,04<br />
DS = 0,58<br />
Mín = 2,15<br />
Máx = 4,03<br />
En el fémur<br />
Fracturas con recidivas:<br />
IQi X = 10,82<br />
DS = 0,33<br />
Mín = 10,58<br />
Máx = 11,06<br />
Fracturas sin recidivas:<br />
IQi X = 9,73<br />
DS = 8,76<br />
Mín = 3,53<br />
Máx = 15,93<br />
Recidiva sin fractura:<br />
IQi X = 3,78<br />
DS = 0,38<br />
Mín = 3,50<br />
Máx = 4,50<br />
No recidiva, no fractura:<br />
IQi X = 2,31<br />
DS = 0,87<br />
Mín = 1,30<br />
Máx = 2,90<br />
25
26<br />
Se puede afirmar, que siempre que el índice<br />
quístico en el húmero sea mayor que 4,0 existe un<br />
90 % de probabilidad de que dicho quiste se fracture<br />
o recidive, así como que todo quiste óseo solitario<br />
del fémur con índice quístico mayor que 3,5 se<br />
fracture o recidive después del curetaje y relleno<br />
óseo, o sea, se puede predecir el quiste óseo<br />
solitario que se va a fracturar o que recidivará<br />
después del tratamiento.<br />
Por tanto, los quistes óseos solitarios con índice<br />
quístico por debajo de los valores anteriormente<br />
señalados (4,0 en húmero y 3,5 en fémur) sólo<br />
requieren observación.<br />
Summary<br />
A retrospective study of 47 patients who underwent surgery at<br />
the International Scientific Orthopedic Complex between<br />
January, 1990, and December, 1994, due to solitary bone<br />
cyst confirmed by means of the anatomopathological study<br />
was carried out. The cystic index was obtained in all patients<br />
by using Kaelin and MacEwen’s formula. 31 patients were<br />
males and 95.75% were under 20. Relapses after the curettage<br />
and bone filling were frequent. When the cystic index was over<br />
3.5 in the femur and over 4 in the humerus, the number of<br />
pathological fractures and relapses was also high.<br />
Subject headings: BONE CYSTS; surgery; HUMERUS/<br />
pathology; FEMUR/pathology; FRACTURES, SPONTANEOUS/<br />
complications.<br />
Résumé<br />
Une étude rétroprospective de 47 patients traités<br />
chirurgicalement dans le CSOI "Frank País", entre les mois de<br />
janvier 1990 et décembre 1994, par kyste osseux solitaire<br />
confirmé au moyen de l´étude anatomopathologique, a été<br />
réalisée. L´indice kystique de tous les patients a été calculé en<br />
employant la formule de Kaelin et MacEwen. Trente-un patients<br />
étaient du sexe masculin, et 95,75 % étaient âgés de moins de<br />
20 ans. Après le curetage et le remplissage osseux, les récidives<br />
ont été fréquentes. Quand l´indice kystique a été supérieur à<br />
3,5 au fémur et à 4 à l’humérus, le numéro de fractures<br />
pathogiques et de récidives fut haut.<br />
Mots clés: KYSTES OSSEUX/chirurgie; HUMERUS/pathologie;<br />
FEMUR/pathologie; FRACTURES SPONTANEES/<br />
complications.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Schajowicz F. Tumores y lesiones pseudotumorales de<br />
huesos y articulaciones. Buenos Aires: Panamericana,<br />
1982:422-30.<br />
2. Kaelin AJ y MacEwen GD. Unicameral bone cysts: natural<br />
history and the risk of fracture. Int Orthop 1989;13(5):275-82.<br />
3. Valls O, Marinello Z. Tumores y lesiones seudotumorales<br />
del esqueleto. Barcelona: Espaxs, 1979:371-7.<br />
4. López Cabrera JR, Grau López M, Álvarez Martínez M.<br />
Resultados del tratamiento quirúrgico del quiste óseo<br />
solitario. Rev Cubana Ortop Traumatol 1994;8(1-2):55-8.<br />
5. Jaffe HL, Lichtenstein L. Solitary unicameral bone cyst with<br />
emphasis on the roentgen picture, the pathological<br />
appearence and pathogenesis. Arch Surg 1942;44:1004-25.<br />
6. Neer CS, Francis KC, Johnston AD, Kiernan HA. Current<br />
concepts on the treatment of solitary unicameral bone cyst.<br />
Clin Orthop 1973;97:40-51.<br />
7. Gitelis S, Wilkins R, Conrad EU. Benign bone tumors. J<br />
Bone Joint Surg (Am) 1995;77A(11):1756-82.<br />
8. Campanacci M, Capanna R, Picci P. Unicameral and<br />
aneurysmal bone cysts. Clin Orthop 1986;204:25-36.<br />
9. Carnesale PG. Tumores óseos benignos. En: Crenshaw<br />
AH. Campbell: Cirugía Ortopédica. 8 ed. Buenos Aires:<br />
Médica Panamericana; vol 1. Cap 8, 1993;219-20.<br />
10. Tachdjian M. Quiste óseo unicameral. En; Tachdjian M.<br />
Ortopedia Pediátrica. 2 ed. Ciudad México; Interamericana;<br />
vol 2, 1994:1357-75.<br />
11. Foster BK, Futami T. Simple bone cysts: Do steroids work?.<br />
J Bone Joint Surg (Br) 1996;78B(Supp I):79.<br />
12. Komiya S, Minamitani K, Sasaguri Y, Hashimoto S, Morimatsu<br />
M, Inoue A. Simple bone cyst: treatment by trepanation<br />
and studies on bone resorptive factors in cyst fluid with a<br />
theory of its pathogenesis. Clin Orthop 1993;287:204-11.<br />
13. Gupta AK, Crawford AH. Solitary bone cyst with epiphyseal<br />
involvement: confirmation with magnetic resonance imaging.<br />
J Bone Joint Surg (Am) 1996;78A(6):911-5.<br />
14. Makley JJ, Jocey MJ. Unicameral bone cyst (simple bone<br />
cyst). Orthop Clin North Am 1989;20(2):407-15.<br />
15. Hresko MT, Miele JF, Goldberg MJ. Unicameral bone cyst<br />
in the scapula of an adolescent. Clin Orthop 1988;236:141-4.<br />
16. Jokiec F, Ezra, Khermosh O, Wientroub S. Simple bone<br />
cyst treated by percutaneous autologous marrow grafting.<br />
J Bone Joint Surg (Br) 1996;78B(6):934-7.<br />
17. Fahey JJ, O-Brien ET. Subtotal resection and graftion in<br />
selected cases of solitary unicameral bone cyst. J Bone<br />
Joint Surg (Am) 1995;77A(11):1756-82.<br />
18. Scaglietti O, Marchetti PG, Bartolozzo P. Final results<br />
obtained in the treatment of bone cysts with<br />
methylprednisolone acetate (Depo-Medrol) and a discussion<br />
of results achieved in other bone lesions. Clin Orthop<br />
1982;165:33-42.<br />
19. Shih HN, Cheng CY, Chen YJ, Huang TJ, Hsu RW. Treatment<br />
of the femoral neck and trochanteric benign lesions. Clin<br />
Orthop 1996;328:220-6.<br />
20. Ekkernkamp MD, Lies A, Ostermann P, Muhr G. Simple<br />
bone cysts treated by continuous descompression with<br />
screw. J Bone Joint Surg (Br) 1995;77B (Supp II):210.<br />
21. Chigira M, Machara S, Arita S, Udagawa E. The aetiology<br />
and treatment of simple bone cyst. J Bone Joint Surg (Br)<br />
1983;65A(5):633-7.<br />
22. Shinozaki T, Arita S, Watanabe H, Chigira M. Simple bone<br />
cysts treated by multiple drill-holes:23 cysts followed 2-10<br />
years. Acta Orthop Scand 1996;67(3):288-90.<br />
23. Marcove RC, Sheth DS, Takemoto S, Healey JH. The<br />
treatment of aneurysmal bone cyst. Clin Orthop<br />
1995;311:157-63.<br />
Recibido: 26 de junio de 1999. Aprobado: 5 de julio de 1999.<br />
Dr. Luis Oscar Marrero Riverón. Complejo Científico<br />
Ortopédico Internacional "Frank País". Avenida 51 No. 19603<br />
entre 196 y 202. La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL<br />
“DR. CARLOS J. FINLAY”<br />
Bupivacaína como anestésico local<br />
en las artroscopias de rodilla<br />
DR. GABRIEL A. PEÑA ATRIO, 1 DR. FRANCISCO AGUILAR ROMÁN, 1 DRA. JACKELINE TORRES GARCÍA 2<br />
Y DR. OSVALDO PEREDA CARDOSO 3<br />
Peña Atrio GA, Aguilar Román F, Torres García J, Pereda Cardoso O. Bupivacaína como anestésico local en las<br />
artroscopias de rodilla. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):27-30.<br />
Resumen<br />
Se expuso una experiencia clínica relacionada con el uso de la bupivacaína como anestésico local para realizar<br />
artroscopias de la rodilla a un grupo de 62 pacientes adultos. Se describió la técnica operatoria y se ofrecieron<br />
resultados y recomendaciones, así como un análisis de las complicaciones.<br />
Descriptores DeCS: BUPIVACAINA/administración & dosificación; EPINEFRINA/administración & dosificación;<br />
ARTROSCOPIA/métodos; ARTICULACION DE LA RODILLA/cirugía.<br />
La artroscopia se ha convertido en un proceder<br />
extremadamente importante para el cirujano<br />
ortopédico, tanto en el diagnóstico como en la<br />
cirugía de las afecciones de la rodilla. 1-3 Este<br />
procedimiento puede realizarse con anestesia local,<br />
regional o general. 4<br />
De todos son conocidas las ventajas de la<br />
anestesia regional o general en relación con las<br />
comodidades para el cirujano o en relación con los<br />
niveles de analgesia que se obtienen, pero también<br />
se conocen sus desventajas relacionadas<br />
fundamentalmente con los riesgos para el paciente<br />
y las molestias de su recuperación. 5,6 Es por ello<br />
que nos dimos a la tarea de realizar las artroscopias<br />
con un agente anestésico local de acción prolongada<br />
y que a la vez fuera seguro, reversible y efectivo.<br />
Previa consulta con especialistas en<br />
anestesiología y basados en experiencias de otros<br />
artroscopistas 6-8 decidimos usar la bupivacaína<br />
combinada con epinefrina como anestésico<br />
infiltrativo local e intraarticular para realizar las<br />
artroscopias en rodilla.<br />
Métodos<br />
Nuestro universo está dado por todos los<br />
pacientes a los cuales se les realizó artroscopia<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialist de I Grado en Anestesiología y Reanimación.<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar del ISCM-H. Profesor Principal de Ortopedia Hospital Militar Central "Dr. Carlos J. Finlay".<br />
27
28<br />
diagnóstica o quirúrgica en el Servicio de Ortopedia<br />
y Traumatología del Hospital Militar Central "Dr. Carlos<br />
J. Finlay", en el período comprendido desde enero<br />
hasta junio de 1997. La muestra quedó finalmente<br />
constituida por 62 pacientes, todos adultos y de<br />
los dos sexos.<br />
Como criterio de exclusión se tomó los pacientes<br />
con diagnóstico de rigidez articular de rodilla por<br />
lo cruenta que resulta habitualmente la artrolisis. 9<br />
Se usó para todos los casos artroscopio de 30 °<br />
de la firma alemana Karl Storz.<br />
El agente anestésico fue la bupivacaína al 0,5 %<br />
combinada con una microdosis de epinefrina de una<br />
solución al 1 por 200 000.<br />
Proceder operatorio<br />
Previa asepsia y antisepsia de la rodilla se infiltra<br />
con aguja hipodérmica No. 26, 1 mL de bupivacaína<br />
al 0,5 % en un área cutánea situada a 1 cm por<br />
encima del platillo tibial lateral e inmediatamente<br />
por fuera del tendón rotuliano según la técnica de<br />
Shahriaree y O’Connor. 10 Posteriormente, a través<br />
de este punto se introduce en la articulación un<br />
trócar y se instila una solución de bupivacaína al<br />
0,5 % calculada a razón de 2 mg/kg de peso<br />
corporal asociada a 1 mL de una solución de<br />
epinefrina a 1 por 200 000. Se espera un tiempo de<br />
30 min antes de comenzar el proceder artroscópico.<br />
Resultados<br />
Realizamos el proceder artroscópico a 62<br />
pacientes. La edad osciló entre los 16 y los 54 años.<br />
El sexo se comportó como se evidencia en la tabla<br />
con un predominio importante del sexo masculino.<br />
TABLA. Distribución de los pacientes, según el sexo<br />
Sexo No. de pacientes Porcentaje<br />
Masculino 49 (79,0)<br />
Femenino 13 (21,0)<br />
En todos los casos realizamos infiltración<br />
anestésica, pero en 3 de ellos (4,8 %) no fue posible<br />
el proceder artroscópico porque respondían a cada<br />
manipulación de la rodilla con movimientos<br />
intempestivos de la extremidad que ponían en<br />
peligro la realización de la artroscopia. En los 59<br />
pacientes restantes se pudo completar el proceder<br />
artroscópico, tanto diagnóstico como quirúrgico,<br />
sin ningún analgésico adicional.<br />
No se produjo sangramiento transoperatorio<br />
que impidiera o retardara la intervención.<br />
No ocurrió reacción tóxica o colateral derivada<br />
del uso del anestésico o el vasoconstrictor en<br />
ninguno de los casos.<br />
La analgesia posquirúrgica referida por los<br />
pacientes osciló entre las 4 y 6 h. Posteriormente,<br />
el dolor no mostró variaciones de valor significativo<br />
en ninguno de los casos en relación con el<br />
comportamiento del dolor cuando se emplean<br />
técnicas de anestesia regional o general (Peña Atrio<br />
G. La artroscopia como método diagnóstico en<br />
las lesiones traumáticas de la rodilla en las FAR<br />
[trabajo para optar por el título de especialista de I<br />
Grado en Ortopedia y Traumatología]. Ciudad de<br />
La Habana, 1991).<br />
En relación con las complicaciones, estas<br />
ocurrieron en 11,2 % de los casos y estuiveron dadas<br />
por sinovitis recurrente en 1 caso (1,6 %) y atrofia<br />
importante de cuádriceps en 3 pacientes (4,8 %).<br />
No ocurrió sepsis en ninguno de los casos de la<br />
serie. En 3 pacientes no fue posible realizar el<br />
proceder operatorio por no cooperación de los<br />
mismos (4,8 %).<br />
Discusión<br />
La bupivacaína es un anestésico local<br />
perteneciente al grupo de las amidas, de acción<br />
prolongada, que en nuestra experiencia se combinó<br />
con la epinefrina para potencializar este efecto en la<br />
duración de la actividad local del anestésico por<br />
disminución de la velocidad de absorción y<br />
aprovechar además su efecto vasoconstrictor en la<br />
disminución del sangramiento intraarticular<br />
transoperatorio.<br />
La bupivacaína se metaboliza rápidamente en<br />
el hígado y se excreta en la bilis y la orina. 11 La<br />
dosis máxima aconsejable del anestésico es de<br />
150 mg. 5<br />
Este anestésico tiene como inconveniente que<br />
demora como mínimo 30 min en fijarse<br />
intraarticularmente por lo que obliga al cirujano a<br />
organizar adecuadamente el proceder operatorio<br />
para evitar retrasos innecesarios en el mismo. En<br />
cambio, la analgesia posquirúrgica de varias horas,
eferida por los pacientes de nuestra serie, garantiza<br />
un comienzo inmediato de la rehabilitación<br />
posoperatoria sin que el dolor constituya un<br />
impedimento para ello. Esto, evidentemente<br />
representa una ventaja sobre la anestesia regional o<br />
general, en las cuales es necesario esperar el tiempo<br />
de recuperación anestésica. En el caso de la<br />
anestesia general no existe analgesia posquirúrgica<br />
y en el de la anestesia regional sí existe analgesia<br />
posoperatoria, pero la misma está asociada al déficit<br />
motor relacionado con esta técnica anestésica y por<br />
ende, tampoco es posible la rehabilitación<br />
posoperatoria inmediata. 6<br />
El análisis del sexo no mostró diferencias de<br />
carácter significativo en relación con el proceder. Esta<br />
técnica de anestesia local intraarticular requiere de la<br />
absoluta cooperación del paciente ya que en caso<br />
contrario no es posible realizar el proceder operatorio<br />
como ocurrió en 3 de los casos de nuestra serie.<br />
En lo referente a las complicaciones, éstas son<br />
cualitativamente y cuantitativamente comparables<br />
con la literatura consultada 6,11 y estuvieron<br />
relacionadas con el proceder artroscópico y no con<br />
reacciones tóxicas o colaterales del anestésico.<br />
No recomendamos la anestesia local para los<br />
casos con rigidez articular en los que se piense<br />
realizar una artrolisis ya que en estos casos no se<br />
consigue la mayor cooperación de los pacientes y<br />
habitualmente el sangramiento intraarticular es<br />
cuantitativamente superior que en el resto de los<br />
procederes. 8<br />
Desde el punto de vista económico, la anestesia<br />
local revierte ventajas en cuanto a ahorro de recursos<br />
materiales y también humanos ya que es el propio<br />
cirujano quien realiza la infiltración anestésica. Por<br />
otra parte, puede prescindirse de la sala de<br />
recuperación anestésica, lo cual resulta una<br />
condición obligada para los pacientes que reciben<br />
anestesia regional o general. Todo lo anterior<br />
posibilita que el proceder sea totalmente<br />
ambulatorio.<br />
Por último, los riesgos y complicaciones de la<br />
anestesia local son comparativamente muy inferiores<br />
a los que pueden ocurrir en la anestesia regional o<br />
general. 11-13<br />
Conclusiones<br />
1. En nuestra serie de casos no apareció reacción<br />
tóxica o colateral relacionada con el agente<br />
anestésico.<br />
2. En el 95,1 % de los casos fue posible la realización<br />
exitosa del proceder operatorio.<br />
3. En todos los casos se obtuvo una analgesia<br />
posoperatoria media de 5 h, lo cual permitió el<br />
inicio inmediato de la rehabilitación.<br />
4. La técnica es muy sencilla y la efectúa el propio<br />
cirujano por lo que no es necesaria la<br />
participación de un anestesiólogo.<br />
5. La anestesia local presupone un ahorro de<br />
recursos materiales, permite una cirugía<br />
enteramente ambulatoria y sus índices de<br />
complicaciones son muy inferiores a los que se<br />
presentan en las técnicas de anestesia regional o<br />
general.<br />
Summary<br />
A clinical experience connected with the use of bupivacaine<br />
as a local anesthetic to perform knee arthroscopies in a group<br />
of 62 adult patients was approached. The surgical procedure<br />
was described. Some results were given and recommendations<br />
were made. Complications were also analyzed.<br />
Subject headings: BUPIVACAINE/administration & dosage;<br />
EPINEPHRINE/administration & dosage; ARTHROSCOPY/<br />
methods; KNEE JOINT/surgery.<br />
Résumé<br />
Une expérience clinique, par rapport à l’usage de la<br />
bupivacaïne comme anesthésique local pour pratiquer des<br />
arthroscopies de genou á un groupe de 62 patients adultes, a<br />
été exposée. La technique opératoire a été décrite, et des<br />
résultats et des recommandations, ainsi qu’une analyse des<br />
complications, ont été offerts.<br />
Mots clés: BUPIVACAINE/administration & dosage;<br />
EPINEPHRINE/administration & dosage; ARTHROSCOPIE/<br />
méthodes; ARTICULATIONS DU GENOU/chirurgie.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Cannon WD, Morgan CD. Meniscal repair-instructional<br />
course lectures. J Bone Joint Surg (Am) 1994;76:294-311.<br />
2. Covey DC, Sapega AA. Current concepts review. J Bone<br />
Joint Surg (Am) 1993;75:1376-86.<br />
3. Harris DJ, Biggs DJ, Mackay M, Weisleder L. Arthoscopic<br />
surgery of the knee. Arthroscopy 1994;10(6):608.13.<br />
4. González Griego J. Artroscopía de la rodilla. Experiencia<br />
de un reumatólogo. La Habana: Editorial Ciencias Médicas,<br />
1991:5-8.<br />
29
30<br />
5. Chant ST. Intra-articular morphine and bupivacaine for<br />
pain relief after terapeutic arthroscopic knee surgery.<br />
Singapore Med J 1995;36(1):35-7.<br />
6. Shapiro MS, Safran MR, Crockett H, Finerman GA. Local<br />
anesthesia for knee arthroscopy. Efficacy and cost benefits.<br />
Am J Sports Med 1995;23(1):50-3.<br />
7. Vanness SA, Gittins ME. Comparison of intra-aticular<br />
morphine and bupivacaine following knee arthroscopy.<br />
Orthop Rev 1994;23(9):743-7.<br />
8. Ojeda León H, Chico CA, Tamayo I, Estevez del Toro M.<br />
anestesia local intraarticular en la artroscopía quirúrgica<br />
ambulatoria. 1996;10(1):52-5.<br />
9. O’Connor RL. Intra-articular adhesions and fibrous<br />
ankylosos of the knee. En: O’Connor’s texbook of<br />
arthroscopic surgery. Philadelphia: J.B Lippicott, 1984.<br />
10. O’Connor RL, Shahriaree H. Arthroscopic techniques<br />
and normal anatomy of the knee. En: O’Connor’s<br />
texbook of arthroscopic surgery. Philadelphia: J.B<br />
Lippicott, 1984.<br />
11. Niemi L. Effects of bupivacaine spinal anesthesia,<br />
haemodynamics, and ostoperative analgesia in patients<br />
undergoing knee arthroscopy. Acta Anaestheiol Scand<br />
1994;38(7):724-8.<br />
12. Wallace DA, Carr AJ, Loach AB, Wilson MJ. Day case<br />
arthroscopy under local anaesthesia. Ann R Coll Surg Engl<br />
1994;76(5):330-1.<br />
13. Reuben SS, Connelly NR. Postoperative analgesia for<br />
outpatient arthroscopic knee surgery with intraarticular<br />
bipivacaine and ketorolac. Anesth Anal 1995;80(6):1154-7.<br />
Recibido: 19 de octubre de 1998. Aprobado: 17 de febrero de<br />
1999.<br />
Dr. Gabriel A. Peña Atrio. Hospital Militar Central "Carlos J.<br />
Finlay". Calle 114 y 31. Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba.
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO INTERNACIONAL<br />
“FRANK PAÍS”<br />
CIUDAD DE LA HABANA<br />
Gammagrafía ósea con pinhole en la enfermedad<br />
de Legg-Calvè-Perthes<br />
DR. LUIS OSCAR MARRERO RIVERÓN, 1 DR. RODRIGO ÁLVAREZ CAMBRAS, 2 DR. ORLANDO M. DE CÁRDENAS<br />
CENTENO, 3 DRA. HILDA ELENA ROCHÉ EGÜES 4 Y DR. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 4<br />
Marrero Riverón LO, Álvarez Cambras R, Cárdenas Centeno OM de, Roché Egües HE, Martínez González M.<br />
Gammagrafía ósea con pinhole en el estudio de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Rev Cubana Ortop Traumatol<br />
1999;13(1-2):31-42.<br />
Resumen<br />
Se introduce en nuestro medio la gammagrafía ósea con colimador pinhole, y la clasificación derivada de su<br />
utilización, en el estudio de la enfermedad de Legg-Calvè-Perthes. Esta fue realizada a 227 pacientes que acudieron<br />
al Departamento de Medicina Nuclear del CCOI "Frank País" con el diagnóstico presuntivo de esta enfermedad,<br />
entre septiembre de 1996 y diciembre de 1997 (ambos inclusive). El diagnóstico se confirmó en 28 casos (9 con<br />
radiografías normales), y se diagnosticaron otras 31 afecciones. Se estableció la relación entre la radiografía y la<br />
gammagrafía, lo que permitió emitir un pronóstico de la afección.<br />
Descriptores DeCS: ENFERMEDAD DE LEGG-PERTHES/patología; CAMARAS GAMMA/utilización; DIAGNOSTICO<br />
POR IMAGEN; EQUIPOS Y SUMINISTROS<br />
La enfermedad de Legg-Calvè-Perthes, descrita<br />
independientemente por estos 3 autores 1-3 en 1910<br />
y caracterizada por episodios repetidos de necrosis<br />
del centro de osificación epifisario femoral proximal,<br />
seguidos de su revascularización espontánea, ha<br />
basado su diagnóstico en los hallazgos clínicos y<br />
radiográficos. 4-7<br />
Múltiples clasificaciones se han postulado<br />
como indicadores pronósticos: Waldenström, 8<br />
Catterall, 9 Salter y Thompson, 10,11 Stulberg, 12 Mose 13<br />
y Herring, 14 entre otros. Cada una de ellas anticipa<br />
a su forma el estadio y la evolución de la<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Jefe del Departamento de Medicina Nuclear.<br />
2 Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Consultante. Director General.<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar. Vicedirector Docente.<br />
4 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
enfermedad, sin embargo la utilización de éstas<br />
se limita por el prolongado período que media<br />
entre los inicios de la enfermedad y la aparición<br />
de los signos radiográficos 4,7,15-19 lo que retarda<br />
también la instauración del tratamiento<br />
adecuado. 15<br />
La gammagrafía ósea (cintigrafía ósea,<br />
centellografía ósea) hace posible la evaluación<br />
seriada y la objetivación precoz de las alteraciones<br />
morfoestructurales de la epífisis femoral superior entre<br />
6 y 8 semanas antes de la aparición de los signos<br />
radiográficos. 4,7,15-22<br />
31
32<br />
El empleo de la gammagrafía ósea con el<br />
colimador pinhole (colimador de orificio delimitante)<br />
permite conocer si el paciente está transitando por<br />
un episodio isquémico o por la fase de<br />
revascularización, así como diferenciar la enfermedad<br />
de Legg-Calvè-Perthes de otros procesos que<br />
radiográficamente se le asemejan, 4,7,15-20,23 e<br />
instaurar de forma temprana el tratamiento<br />
adecuado. 5,13,24-29<br />
Métodos<br />
Se llevó a cabo un estudio longitudinal<br />
prospectivo de los pacientes que se les realizó una<br />
gammagrafía ósea en el departamento de Medicina<br />
Nuclear del CCOI "Frank País" por el diagnóstico<br />
presuntivo de enfermedad de Legg-Calvè-Perthes<br />
entre septiembre de 1996 y diciembre de 1997. Se<br />
confeccionaron los modelos de recogida de datos<br />
y de consentimiento informado.<br />
Criterios de inclusión<br />
· Paciente pediátrico entre 2 y 21 años de edad.<br />
· Diagnóstico presuntivo de enfermedad de Legg-<br />
Calvè-Perthes.<br />
· Solicitud de gammagrafía ósea con la técnica del<br />
colimador pinhole<br />
Criterios de exclusión<br />
· Incumplimiento de los criterios de inclusión.<br />
· Menos de 6 meses de seguimiento.<br />
Criterios de interrupción<br />
· Incumplimiento de algún paso del estudio que<br />
impida la obtención de las imágenes.<br />
· Voluntariedad del paciente o de sus familiares de<br />
abandonar el estudio.<br />
Productos utilizados<br />
· Kit liofilizado de metilendifosfonato (MDP)<br />
(Medronate-Sn kit, Centro de Isótopos, La Habana,<br />
Cuba).<br />
· Generador de molibdeno-tecnecio (Amersham int<br />
plc, Reino Unido).<br />
Equipos utilizados<br />
· Gammacámara monocabezal Sopha DS7 400 mm<br />
Fox (Sopha Medical Vision, Francia).<br />
Procedimiento<br />
· Recepción del paciente.<br />
· Preparación psicológica.<br />
· Pesaje del paciente.<br />
· Inyección intravenosa por una vena antecubital de<br />
99m Tc-MDP.<br />
· Espera de 2 a 3 h, durante las cuales el paciente<br />
se hidrata oralmente y evacua la vejiga de forma<br />
periódica.<br />
· Adquisición de las imágenes.<br />
Dosis administrada<br />
Se administró la dosis recomendada por el<br />
grupo de trabajo pediátrico de la European<br />
Association of Nuclear Medicine. 30<br />
Técnica<br />
Se creó un protocolo de adquisición de<br />
imágenes estáticas en el sistema propio de la<br />
gammacámara utilizada, con la instrumentación<br />
siguiente:<br />
· Colimador: pinhole.<br />
· Fotopico: 140 ± 20 % kiloelectrón Volt (keV).<br />
· Zoom: 1<br />
· Matriz: 128 x 128 pixels.<br />
· Parada por conteos: 100 kiloconteos (kc).<br />
Se coloca el paciente en posición de decúbito<br />
supino con el colimador situado sobre el centro<br />
de la epífisis femoral proximal (la vejiga queda<br />
excluida del área de estudio) y se comienzan a<br />
adquirir las vistas anterior y la de rana (de<br />
Cleaves).<br />
Seguimiento gammagráfico<br />
A los 6 meses del examen gammagráfico inicial<br />
se le realizó uno evolutivo a todo paciente cuyo<br />
diagnóstico (según la gammagrafía inicial) fue el de<br />
enfermedad de Legg-Calvè-Perthes.
Clasificaciones<br />
a) Clasificación gammagráfica de JJ Conway. 4,15,19<br />
(figs. 1 y 2).<br />
Camino A. Recanalización: el proceso de<br />
revascularización ocurre por reapertura de los vasos<br />
sanguíneos colapsados durante el episodio<br />
isquémico.<br />
1A. Cabeza total<br />
· Avascularidad total en las proyecciones<br />
anterior y de rana.<br />
· Radiactividad medial por superposición<br />
acetabular.<br />
2A. Columna lateral<br />
· Columna de radiactividad en la porción<br />
lateral de la epífisis, en la proyección<br />
anterior; la cual desaparece en la<br />
proyección de rana.<br />
3A. Extensión anteromedial<br />
· Relleno de radiactividad entre la columna<br />
lateral previamente vista y la actividad<br />
acetabular medial, en la proyección<br />
anterior; en la vista de rana la actividad se<br />
extiende dentro de la porción anterior de<br />
la epífisis.<br />
4A. Revascularización completa<br />
· La porción osificada de la epífisis está<br />
totalmente revascularizada.<br />
· El espacio articular aparece como una zona<br />
angosta de actividad disminuida.<br />
Camino B. Neovascularización: la revascularización<br />
ocurre por formación de nuevos vasos<br />
sanguíneos que invaden la cabeza femoral a partir<br />
de la placa de crecimiento.<br />
1B. Cabeza total<br />
· Toda la cabeza desprovista de captación.<br />
2B. Relleno de base<br />
· Engrosamiento no uniforme de la<br />
radiactividad de la placa de crecimiento.<br />
· No se observa la columna lateral.<br />
3B. Efecto de hongo<br />
· Extensión de la radiactividad dentro de la<br />
cúpula epifisaria.<br />
4B. Revascularización completa<br />
· Revascularización de la porción osificada<br />
de la epífisis.<br />
· Epífisis de contornos irregulares.<br />
· Varo del cuello femoral.<br />
· Coxa magna<br />
Fig. 1. Clasificación gammagráfica de JJ Conway (camino A).<br />
Fig. 2. Clasificación gammagráfica de JJ Conway (camino B).<br />
33
34<br />
b) Clasificación radiográfica de Waldenström<br />
(modificada). 4,15,19<br />
Estadio I:<br />
· Apariencia normal de la pelvis y las<br />
caderas.<br />
· Tejidos blandos normales.<br />
Estadio IIa:<br />
· Epífisis de tamaño menor con respecto a<br />
la cadera sana.<br />
Estadio IIb:<br />
· Fractura subcondral de la porción anterior<br />
de la epífisis.<br />
Estadio III:<br />
· Epífisis de apariencia quística y esclerótica.<br />
· Fragmentación.<br />
· Ligero o moderado colapso epifisario.<br />
Estadio IV:<br />
· Reconstitución de la estructura trabecular<br />
normal.<br />
· Puede o no existir deformidad epifisaria<br />
ligera o moderada.<br />
· Irregularidad metafisaria.<br />
Evaluación de los resultados<br />
Las imágenes se evaluaron por 2 de los<br />
investigadores de forma independiente y se llegó a<br />
un diagnóstico por consenso; en caso de<br />
discrepancias se incorporó la valoración de un tercer<br />
investigador y se aceptó como diagnóstico el<br />
TABLA 1. Relación sexo-edad (n = 28)<br />
Edad Masculino Femenino Total<br />
(años) No. de casos % No. de casos % No. de casos %<br />
4 3 10,72 1 3,57 4 14,28<br />
5 3 10,72 1 3,57 4 14,28<br />
6 7 25,00 - - 7 25,00<br />
7 4 14,28 1 3,57 5 17,86<br />
8 3 10,72 2 7,14 5 17,86<br />
9 1 3,57 2 7,14 3 10,72<br />
Total 21 75,01 7 24,99 28 100,00<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
criterio de la mayoría. El análisis estadístico se realizó<br />
en el sistema SPSS para Window versión 5,01.<br />
Resultados<br />
Al realizar el estudio gammagráfico a los 227<br />
pacientes que acudieron al Departamento de<br />
Medicina Nuclear del CCOI "Frank País" con el<br />
diagnóstico presuntivo de enfermedad de Legg-<br />
Calvè-Perthes, se confirmó el diagnóstico en 28<br />
pacientes y en 31 se realizó el diagnóstico de otras<br />
enfermedades; los 168 estudios restantes fueron<br />
normales.<br />
En la tabla 1 se evidencia el predominio del sexo<br />
masculino (21 caderas; 75,01 %) sobre el femenino<br />
(10 caderas; 24,99 %), estableciéndose una<br />
proporción de 3:1. Al agruparlos por edades<br />
encontramos:<br />
· Pacientes de 4 años de edad: 4 (14,28 %)<br />
· Pacientes de 5 años de edad: 4 (14,28 %)<br />
· Pacientes de 6 años de edad: 7 (25,00 %)<br />
· Pacientes de 7 años de edad: 5 (17,86 %)<br />
· Pacientes de 8 años de edad: 5 (17,68 %)<br />
· Pacientes de 9 años de edad: 3 (10,72 %)<br />
El análisis de los grupos de edades mostró una<br />
media de 6,4 años, un mínimo de 4,0 años, un<br />
máximo de 9,2 años y una relación media desviación<br />
estándar de 6,4 ± 1,6 años.<br />
La raza blanca fue la más vista con 23 pacientes<br />
(82,14 %), le continuó la mestiza con 5 pacientes<br />
(17,86 %), no tuvimos pacientes de las razas negra<br />
y amarilla. La cadera derecha fue la más afectada<br />
(14 pacientes: 45,16 %) y fueron mínimos los casos<br />
de bilateralidad (3 pacientes; 19,36 %). La<br />
claudicación (89,28 %) y el dolor (64,28 %) fueron<br />
los síntomas referidos con mayor frecuencia; el<br />
examen físico siempre fue positivo (100,0 %).
La tabla 2 nos muestra la agrupación de las<br />
caderas según la clasificación radiográfica de<br />
Waldenström (modificada); se destaca el hecho que<br />
9 pacientes tenían caderas radiográficamente<br />
normales y que la mayoría de los casos se ubicaban<br />
en los estadios 2B y 3 de dicha clasificación. No se<br />
clasificó ningún caso en el estadio IV.<br />
TABLA 2. Correlación, clasificación de<br />
Waldenström/tiempo de evolución (n = 31)<br />
Clasificación Número Media del tiempo<br />
de Waldenström de de evolución<br />
(modificada) pacientes (meses)<br />
I 9 1,1<br />
II-A 2 2,5<br />
II-B 14 9,0<br />
III 6 19,5<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
La ubicación según la clasificación<br />
gammagráfica y el tiempo de evolución de las<br />
caderas con enfermedad de Legg-Calvè-Perthes<br />
quedó distribuida como muestra la tabla 3, todas<br />
las caderas ubicadas en el camino A tenían menos<br />
de 1 año de evolución; realizándose el diagnóstico<br />
antes del año de evolución en 26 caderas en total.<br />
En el camino B los casos se distribuyeron de forma<br />
dispersa en todos los intervalos de tiempo. La media<br />
del tiempo de evolución fue de 9,1 meses.<br />
TABLA 3. Correlación, clasificación de Conway/<br />
/tiempo de evolución (n = 31)<br />
Tiempo de Clasificación de Conway<br />
evolución Camino A Camino B<br />
(meses) I II III IV I II III IV<br />
0-3 1 6 1 - 1 2 - -<br />
4-6 1 - 1 - 4 - - -<br />
7-9 - 1 - - 1 - - -<br />
10-12 - - - - 5 2 - -<br />
13-18 - - - - - 1 2 -<br />
19-24 - - - - - - 1 -<br />
Más de 24 - - - - - - - 1<br />
Total 2 7 2 - 11 5 3 1<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
Al correlacionar la clasificación de Waldenström<br />
y la de Conway (tabla 4) se observó que todas las<br />
caderas ubicadas en el estadio 1 de Waldenström<br />
se encontraban en el camino A de Conway y que<br />
todas las caderas del camino B de Conway -excepto<br />
1- se ubicaban en los estadios 2B y 3 de<br />
Waldenström.<br />
TABLA 4. Correlación hallazgos radiográficos/<br />
/hallazgos gammagráficos (n =31)<br />
Clasificación Clasificación de Conway<br />
de Waldenström Camino A Camino B<br />
(modificada) I II III IV I II III IV<br />
I 2 6 1 - - - - -<br />
II-A - 1 - - 1 - - -<br />
II-B - - 1 - 10 3 - -<br />
III - - - - - 2 3 1<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos.<br />
La introducción en nuestro centro de la<br />
gammagrafía ósea con pinhole permitió diferenciar<br />
31 casos de otras inicialmente diagnosticadas como<br />
enfermedad de Legg-Calvè-Perthes, entre ellas,<br />
sepsis, sinovitis, epifisiolisis, osteoma osteoide, HMT,<br />
etcétera.<br />
En la tabla 5 se relacionan los hallazgos<br />
gammagráficos iniciales con los evolutivos a los 6<br />
meses:<br />
· De las 11 caderas del camino A, 10 curaron y sólo<br />
1 pasó del estadio 3 al 3B (Camino C de Conway).<br />
· De las 11 caderas del estadio 1B, 3 pasaron al 2B,<br />
1 al 3B y el resto se mantuvo en el 1B.<br />
· De las 5 caderas en el estadio 2B, 1 pasó al 3B y<br />
el resto se mantuvo en el 2B.<br />
· No hubo cambios en las caderas del estadio 3B.<br />
· La cadera ubicada en el estadio 4B, revascularizó<br />
por neovascularización, quedando como secuela<br />
una coxa magna.<br />
TABLA 5. Seguimiento evolutivo (6 meses) n = 31<br />
Gammagrafía<br />
ósea Gammagrafía ósea evolutiva<br />
inicial IA IIA IIIA IVA IB IIB IIIB IVB Curación<br />
IA 2 2 2<br />
IIA 7 7 7<br />
IIIA 2 1 1 * 1<br />
IVA<br />
IB 11 7 3 1<br />
IIB 5 4 1<br />
IIIB 3 3<br />
IVB 1 1<br />
*: Camino C.<br />
Fuente: Modelo de recogida de datos evolutivo.<br />
35
36<br />
Discusión<br />
Si tenemos en cuenta que sólo en el CCOI<br />
"Frank País" entre los años 1990 y 1994 ingresaron<br />
59 pacientes con el diagnóstico de coxartrosis<br />
secundaria a la enfermedad de Legg-Calvè-Perthes<br />
para ser sometidos a tratamiento quirúrgico,<br />
tendremos entonces una idea de la necesidad de<br />
su detección precoz para evitar no sólo los<br />
procederes quirúrgicos con sus riesgos y costos sino<br />
también para evitar las incapacidades futuras a estos<br />
pacientes.<br />
Nuestros hallazgos en cuanto al sexo, la edad y<br />
el color de la piel coinciden con los de otros<br />
autores, 6,31-33 pues la enfermedad es más frecuente<br />
en los varones (aproximadamente 80 %) entre los 2<br />
y 10 años de edad (con un pico a los 6 años) y de<br />
la raza blanca.<br />
Al igual que Tsao 4 cuando se relacionaron los<br />
estadios radiográficos de Waldeström con la media<br />
del tiempo de evolución, se observó que al aumentar<br />
el tiempo se hace mayor el estadio radiográfico,<br />
por lo que es postulable que a mayor tiempo de<br />
evolución de la enfermedad mayores serán los<br />
cambios epifisarios.<br />
La etiología de la enfermedad de Legg-Calvè-<br />
Perthes es desconocida, y son cada vez más los<br />
que plantean su origen en la interrupción del aporte<br />
sanguíneo. 11,12,15,20,24,34 El hecho de que los<br />
radionúclidos se localicen en el hueso por el<br />
mecanismo de difusión simple (dependiente del flujo<br />
sanguíneo) ha conllevado a la utilización de la<br />
gammagrafía ósea en esta enfermedad. 4,7,15-19,21,22 La<br />
gammagrafía ósea con el colimador pinhole<br />
demuestra que una alteración vascular es el sustrato<br />
de la enfermedad Legg-Calvè-Perthes. 35<br />
La radiografía y la gammagrafía ósea muestran<br />
diferentes aspectos de una misma afección. La<br />
imagen radiográfica de esta enfermedad es la<br />
consecuencia de una alteración del contenido<br />
mineral óseo y no se visualiza hasta que el hueso<br />
haya sido reabsorbido entre 25-50 %. La gammagrafía<br />
ósea es anormal desde el momento en que el<br />
flujo sanguíneo se interrumpe, con lo que se hacen<br />
visibles las áreas vasculares. 18,35,36<br />
El diagnóstico gammagráfico de la enfermedad<br />
de Legg-Calvè-Perthes requiere de la magnificación<br />
de las imágenes, por lo que no son útiles las<br />
gammagrafías óseas estáticas convencionales, con<br />
colimador de orificios paralelos baja energía y alta<br />
resolución (LEHR), pues al incluirse la vejiga y la<br />
pelvis ósea, la epífisis femoral superior sólo<br />
contribuye con una pequeña fracción de la<br />
radiactividad total y resulta muy mal definida 4,15 ;<br />
mientras que el colimador pinhole nos permite<br />
apreciar una imagen bien definida de la epífisis,<br />
producto de su capacidad de aumentar las<br />
imágenes 15,18 (figs. 3a y 3b).<br />
Además, el empleo de la gammagrafía ósea<br />
estática convencional, producto de las limitaciones<br />
señaladas, no permite diferenciar entre sí a una serie<br />
de afecciones de la cadera fácilmente confundibles<br />
con la enfermedad de Legg-Calvè-Perthes y la<br />
tomografía por emisión de fotón único (SPECT) −otra<br />
técnica gammagráfica− no permite el estadiamiento,<br />
ni brinda detalles finos de dicha enfermedad<br />
debido a que el pequeño tamaño epifisario es<br />
ocultado por la radiactividad del acetábulo y de la<br />
vejiga.<br />
La enfermedad de Legg-Calvè-Perthes en sus<br />
inicios se presenta como una sinovitis de la<br />
articulación de la cadera, el niño clínicamente sólo<br />
claudica y aqueja dolor, las radiografías son<br />
normales. En esta etapa, donde existe avascularidad<br />
de la epífisis femoral superior con mantenimiento<br />
de su arquitectura, sólo la gammagrafía ósea con<br />
pinhole es capaz de detectar dicha enfermedad.<br />
Con el empleo del colimador pinhole quedan<br />
aclarados los falsos conceptos de que un aumento<br />
de la captación del radiofármaco significa una<br />
sinovitis de la cadera y que una disminución de ésta<br />
es sinónimo de una enfermedad de Perthes, 4,15,19<br />
pues otras entidades tienen similar patrón de<br />
captación al realizar la gammagrafía ósea estática<br />
convencional.<br />
Las observaciones de Conway le permitieron<br />
clasificar en 1993 la enfermedad de Legg-Calvè-<br />
Perthes con el uso del colimador pinhole en caminos<br />
A y B según la forma de revascularización (figs. 3 y<br />
4); más adelante añadiría el camino C o regresión<br />
para aquellas caderas que en su evolución pasan<br />
del camino A al B, posiblemente por ocurrir un nuevo<br />
episodio isquémico en una cadera ya afectada 4<br />
(figs. 4 a 11).<br />
Nuestros resultados permiten plantear que:<br />
· Existen pacientes con radiografías negativas<br />
(estadio 1 de Waldeström) que gammagráficamente<br />
presentan la enfermedad de Perthes en<br />
evolución; este es el momento en el cual la<br />
gammagrafía con pinhole resulta extremadamente<br />
útil al realizarse un diagnóstico precoz.<br />
· Los pacientes con radiografías donde se observan<br />
fractura subcondral, epífisis quística y esclerótica<br />
o fragmentación se ubican en el camino B de<br />
Conway.
Fig. 3a. El estudio con el<br />
colimador LEHR muestra una<br />
disminución de la captación del<br />
radiofármaco ( 99m Tc-MDP) en<br />
la cadera izquierda.<br />
El estudio evolutivo (6 meses) demostró que las<br />
caderas ubicadas en el camino A de Conway<br />
necesitan un tiempo menor para llegar al final de la<br />
evolución y por lo tanto tienen mejor pronóstico.<br />
Las caderas del camino B de Conway se mantenían,<br />
en su mayoría en los mismos estadios. Para Tsao 4 la<br />
revascularización por neovascularización es<br />
responsable de mal pronóstico en el camino B,<br />
debido a la disrrupción de la arquitectura epifisaria<br />
producto de la invasión de los vasos neoformados<br />
desde la physis y del mayor tiempo de evolución<br />
que se necesita para irrigar la epífisis.<br />
El empleo del colimador pinhole proporciona<br />
las ventajas siguientes:<br />
· Diferenciar la cabeza femoral de la línea de<br />
crecimiento.<br />
· Visualizar el espacio articular.<br />
· Visualizar los núcleos secundarios de osificación<br />
de la cabeza femoral.<br />
· Demostrar patologías de la línea de crecimiento.<br />
· Diagnosticar entidades gnosológicas que<br />
radiográfica y gammagráficamente simulan una<br />
enfermedad de Legg-Calvè-Perthes.<br />
· Dar la posibilidad de realizar seguimiento y<br />
estadiamiento de la enfermedad de Legg-Calvè-<br />
Perthes.<br />
· Al determinarse la forma de revascularización que<br />
está ocurriendo en la epífisis femoral superior,<br />
permite establecer un pronóstico de la enfermedad.<br />
· Decidir posibilidades terapéuticas: se propone<br />
tratamiento contenedor dinámico no quirúrgico<br />
para los pacientes del camino A y tratamiento<br />
conservador/quirúrgico para los pacientes del<br />
camino B (debido al largo período de evolución<br />
de su enfermedad).<br />
37
38<br />
Fig. 4. Estadio 1 A de Conway, osbsérvese el ensanchamiento del<br />
espacio articular y la ausencia de la cabeza femoral.<br />
Fig. 3b. La utilización del<br />
colimador pinhole evidencia<br />
una cadera normal (observe los<br />
núcleos secundarios de<br />
osificación de la cabeza<br />
femoral).<br />
Fig. 5. Estadio 2 A de Conway. La flecha señala la columna<br />
lateral.
Fig. 6. Paciente con enfermedad<br />
de Perthes bilateral.<br />
Inicial-mente estaba en los<br />
estadios 2 A y 3 A en las<br />
caderas derecha e izquierda,<br />
respectivamente. Evolu-ción<br />
hacia la regresión en la cadera<br />
izquierda.<br />
Fig. 7. Estadio 4 A de Conway.<br />
Fig. 8. Estadio 1B de Conway; observe la gran irregularidad<br />
metafisaria, lo que lo diferencia del 1A.<br />
39
40<br />
Fig. 9. Estadio 2B de Conway, las flechas señalan los vasos<br />
sanguíneos penetrando a la cabeza femoral.<br />
Fig. 10. Estadio 3B de Conway. Cabeza femoral en forma de<br />
hongo.
Fig. 11. Estadio 4B de Conway.<br />
Summary<br />
Bone scintigraphy with pinhole collimator and the classification<br />
derived from its utilization in the study of the Legg-Calvé-Perthes<br />
disease is introduced in our environment. 227 patients with<br />
presuntive diagnosis of this disease underwent scintigraphy at<br />
the Nuclear Medicine Department of the “Frank País”<br />
International Scientific Orthopedic Complex from September,<br />
1996, to December, 1997 (including both). The diagnosis was<br />
confirmed in 28 cases (9 with normal X-rays) and other 31<br />
affections were diagnosed. The relationship between<br />
radiography and scintigraphy was established, allowing to have<br />
a prognosis of the affection.<br />
Subject headings: LEGG-PERTHES DISEASE/pathology;<br />
GAMMA CAMERAS/utilization; DIAGNOSTIC IMAGING;<br />
EQUIPMENT AND SUPPLIES.<br />
Résumé<br />
Dans notre environnement, la gammagraphie osseuse avec<br />
collimateur pinhole, et la classification dérivée de son usage,<br />
sont introduites dans l’étude de la maladie de Legg-Calvé-<br />
Perthes. Elle a été pratiquée à 227 patients qui sont allés au<br />
Département de Médecine nucléaire du CSOI "Frank País"<br />
avec le diagnostic présumé de cette maladie, entre septembre<br />
1996 et décembre 1997 (tous les deux). Le diagnostic a été<br />
confirmé en 28 cas (9 clichés normaux), et d’autres 31 affections<br />
se sont diagnostiquées. Le rapport entre la radiographie et la<br />
gammagraphie a été établi, permettant d’émettre un pronostic<br />
de l’affection.<br />
Mots clés: MALADIE DE LEGG-PERTHES/pathologie;<br />
CHAMBRES GAMMA/usage; DIAGNOSTIC PAR IMAGE,<br />
EQUIPEMENTS ET FOURNITURES.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Legg AT. An obscure affection of the hip joint. Boston Med<br />
Surg J 1910;162:202-4.<br />
2. Calvé J. Sur une forme particulière de pseudo-coxalgie<br />
greffèe sur des deformations caracteristiques de I’extremite<br />
superieure du femur. Revue de Chirurgie 1910;30:54-84.<br />
3. Perthes GC. Uber arthritis deformans juvenilis. Dtsch Z Chir<br />
1910;107:111-59.<br />
4. Tsao AK, Dias LS, Conway JJ, Straka P. The prognostic<br />
value and significance of serial bone scintigraphy in Legg-<br />
Calvè Perthes disease. J Pediatr Orthop 1997;17:230-9.<br />
5. Catterall A. Adolescent hip pain after Perthes disease. Clin<br />
Orthop 1986;209:65-9.<br />
6. Tachdjian MO. Ortopedia Pediátrica. 2 ed. Ciudad México,<br />
Interamericana 1994:1008-69.<br />
7. Danigelis JA, Fisher RL, Ozonoff MB, Sziklas JJ. 99m Tc-<br />
Polyphosphate bone imaging in Legg-Perthes disease.<br />
Radiology 1975;115:407-13.<br />
8. Waldenström H. The fist stage of coxa plana. Acta Orthop<br />
Scand 1934;5:1-34.<br />
9. Catterall A. Legg-Calvè-Perthes syndrome. Clin Orthop<br />
1981;158:41-52.<br />
10. Salter RB, Thompson GH. Legg-Calvé-Perthes disease:<br />
the prognostic significance of the subcondrial fracture and<br />
a two group classification of the femoral head involvement.<br />
J Bone Joint Surg 1984;66-A:479-89.<br />
11. Salter RB. Experimental and clinical aspects of Perthes<br />
disease. J Bone Joint Surg 1966;48-B:393-4.<br />
12. Stulberg SD, Cooperman DR, Wallensten R. The natural<br />
history of Legg-Calvè-Perthes disease. J Bone Joint Surg<br />
1981;63-A:1095-108.<br />
13. Mose K. Methods of measuring in Legg-Calvè-Perthes<br />
disease with special regard to the prognosis. Clin Orthop<br />
1980;150:103-9.<br />
14. Herring JA, Neustadt JB, Williams JJ, Early SJ, Browne<br />
RH. The lateral pillar classification of Legg-Calvè-Perthes<br />
disease. J Pediatr Orthop 1992;12:143-50.<br />
15. Conway JJ. A scintigraphy classification of Legg-Calvè-<br />
Perthes disease. Sem Nucl Med 1993;23:274-95.<br />
16. Danigelis JA. Pinhole imaging in Legg-Calvé-Perthes: further<br />
observations. Sem Nucl Med 1976;6:69-82.<br />
17. Lamont RL, Muz J, Herilbronner D, Bouwhuis JA. Quantitative<br />
assessment of femoral head involvement in Legg-Calvè-<br />
Perthes disease. J Bone Joint Surg 1981;63-A:746-52.<br />
41
42<br />
18. Calver R, Venupogal V, Dorgan J, Bentley G, Gimlette T.<br />
Radionuclide scanning in the early diagnosis of Perthes<br />
disease. J Bone Joint Surg 1981;63-B:379-82.<br />
19. Conway JJ, Weiss SR, Maldonado V. Scintigraphy patterns in<br />
Legg-Calvè-Perthes disease. Radiology 1983; (Suppl 149):102.<br />
20. Ferguson AB (Jr). Segmental vascular changes in the<br />
femoral head in children and adults. Clin Orthop<br />
1985;200:291-8.<br />
21. Murray IP. Bone scanning in the child and young adult:<br />
Part I. Skeletal Radiol 1980;5:114.<br />
22. Murray IP. Bone scanning in child and young adult: Part II.<br />
Skeletal Radiol 1980;5:65-76.<br />
23. Sanchis M, Castillo FJ, Sanchis V, Maruend J, García D.<br />
Estudio de sinovitis y enfermedad de Perthes con MDP 99m Tc.<br />
Rev Esp Med Nuclear 1988;8:15.<br />
24. Kamhi E, MacEwen GD. Treament of Legg-Calvè-Perthes<br />
disease: prognostic value of Catterral classification. J Bone<br />
Joint Surg 1975;57-A:651-4.<br />
25. Dickens DRV, Menelans MB. The assessment of prognosis<br />
in Perthes disease. J Bone Joint Surg 1978;60-B:189-94.<br />
26. Hardcastle PH, Ross R, Hamalainen M, Mata A. Catterall<br />
grouping in Perthes disease: an assessment of observer<br />
error and prognosis using the Catterall classification. J Bone<br />
Joint Surg 1980;62-B:428-31.<br />
27. McAndrew MP, Weinstein SL. A long term follow-up of Legg-<br />
Calvé-Perthes disease. J Bone Joint Surg 1984;66-A:860-9.<br />
28. Mose K, Hjorth L, VI Felot M, Christensen ER, Jensen A.<br />
Legg-Calvè-Perthes disease: the late ocurrence of<br />
coxartrhosis. Acta Orthop Scand 1977;169:1-39.<br />
29. Conway JJ. Radionuclide bone scintigraphy in pediatric<br />
orthopaedics. Pediatr Clin North Am 1986;33:1313-34.<br />
30. Hahn K, Fisher S, Gordon I. Atlas of bone scintigraphy in<br />
the developing paediatric skeleton: variants and piltfalls.<br />
Berlin: Springer-Verlag, 1993:4.<br />
31. Álvarez Cambras R. Tratado de cirugía ortopédica y<br />
traumatológica. Tomo II, La Habana: Pueblo y Educación.<br />
1986:127-34.<br />
32. Bensahel H. Epidemiology of LCP disease. Mapfre Medicina<br />
1995;6 (suppl III):8-9.<br />
33. Backer DJP, Hall AD. The epidemiology of Perthes’ disease.<br />
Clin Orthop 1986;209:89-94.<br />
34. Sanchis M, Zahir A, Freeman MAR. The experimental<br />
simulation of Perthes disease by consecutive interruptions<br />
of the blood supply to the capital femoral epiphysis in the<br />
puppy. J Bone Joint Surg 1973;55-A:335-42.<br />
35. Esteve de Miguel R, Esteve de Miguel C. Imaging in Legg-<br />
Calvè-Perthes syndrome: a clinical evaluation. Mapfre<br />
Medicina 1995;6 (suppl III):67-9.<br />
36. Sutherland AD, Savage JP, Paterson DC, Foster BK. The<br />
nuclide bone-scan in the diagnosis and management of<br />
Perthes’ disease. J Bone Joint Surg 1980;62-B: 300-6.<br />
Recibido: 25 de junio de 1999. Aprobado: 27 de septiembre<br />
de 1999.<br />
Dr. Luis Oscar Marrero Riverón. Complejo Científico<br />
Ortopédico Internacional "Frank País". Avenida 51 No. 19603<br />
entre 196 y 202. La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
HOSPITAL PEDIÁTRICO PROVINCIAL “JOSÉ LUIS<br />
MIRANDA” SANTA CLARA, VILLA CLARA<br />
Elementos de actualización sobre la enfermedad<br />
de Legg-Calvè-Perthes<br />
DR. MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE ROJAS, 1 DR. CARLOS EDEL TORRES, 2 Y DRA. ELENA MENÉNDEZ<br />
HERNÁNDEZ 3<br />
Torre Rojas MA de la , Edel Torres C, Menéndez Hernández E. Elementos de actualización sobre la enfermedad de<br />
Legg-Calvé-Perthes. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):43-6.<br />
Resumen<br />
Se revisaron algunos elementos de actualización sobre la enfermedad de Legg-Calvè-Perthes, afección de la cadera<br />
que ha suscitado múltiples artículos científicos en los últimos años. Se pretendió profundizar en aspectos históricos,<br />
etiológicos y clínicos; asimismo se hizo referencia a las clasificaciones más recientes y se correlacionaron con la<br />
conducta a seguir. Se enfatizó en los diferentes métodos de tratamiento empleados, tanto conservadores como<br />
quirúrgicos.<br />
Descriptores DeCS: ENFERMEDAD DE LEGG-PERTHES/ patología; ENFERMEDAD DE LEGG-PERTHES/ cirugía;<br />
ENFERMEDAD DE LEGG-PERTHES/ complicaciones<br />
Enfermedad de Legg-Calvè-Perthes (ELCP) es<br />
el nombre común dado a una afección de la cadera<br />
identificada a principios de este siglo, la cual hasta<br />
hoy ha generado controversias entre los cirujanos<br />
ortopédicos. 1 Existen más de 2 000 artículos<br />
publicados en relación con este tema, todos refieren<br />
la respuesta variable al tratamiento. 2<br />
En 1910, aparecieron los 3 clásicos trabajos de<br />
A. Legg, J. Calvè y G. Perthes, 2 autores que<br />
describieron una nueva enfermedad de la cadera,<br />
diferente a la tuberculosis, la cual era la más común<br />
en esa época.<br />
1 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Asistente. Director del Hospital.<br />
2 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
3 Especialista de I Grado en Histología. Profesor Asistente. ISCM-VC.<br />
Calvè (1875-1954) cirujano francés que fue de<br />
los pioneros en el uso de los rayos X (1898), lo que<br />
le permitió encontrar 10 pacientes con esta nueva<br />
enfermedad. 3<br />
Perthes (1869-1927), trabajando en Leipzig con<br />
Trendelenburg, describió sus casos, a los que definió<br />
como artritis deformante juvenil. 1<br />
Legg (1874-1939), en Boston, escribió un<br />
artículo titulado. "Una oscura afección de la<br />
cadera", donde se refería a 5 niños con<br />
claudicación y deformidad de la cabeza femoral<br />
después de un trauma. 1<br />
43
44<br />
A pesar de la gran profusión literaria sobre la<br />
ELCP, no existe aún una definición clara, aunque<br />
es unánime el considerar que su naturaleza es la<br />
isquemia, por lo que es imprescindible encontrar<br />
una denominación en relación con la génesis de<br />
la enfermedad: "Es la aparición espontánea y sin<br />
relación inmediata con causa alguna de una<br />
necrosis ósea isquémica de la cabeza femoral<br />
durante el crecimiento, de evolución radiográfica<br />
prolongada, caracterizada fundamentalmente por<br />
la esclerosis ósea con ulterior alternancia de zonas<br />
de menor densidad, correspondiente a tejido<br />
conjuntivo de reparación, que cuando son<br />
extensas provocan "colapso articular". 4<br />
Se considera, que sin tener una relación<br />
inmediata con algún proceso patológico conocido,<br />
existe una susceptibilidad previa de los niños<br />
afectados. 2,4,5 Se trata de niños pequeños, activos,<br />
en los cuales la maduración esquelética está, como<br />
promedio, 2 años por detrás de lo normal. 2,6,7<br />
Glüeck de Cincinnati, demostró que el 70 % de<br />
los pacientes con esta afección presentan<br />
anormalidades del sistema de la trombolisis, dado<br />
por déficit de las proteínas C y S, lo que lleva a la<br />
proliferación de fenómenos trombóticos a diferentes<br />
niveles, es llamado "estado de trombofilia". 7<br />
A pesar de la opinión generalizada, de la<br />
asociación con la sinovitis transitoria de cadera, la<br />
incidencia ulterior de la ELCP sólo se presenta en el<br />
1 % de los casos. 2,6,8,9<br />
La patogenia de la ELCP −basada en estudios<br />
experimentales en animales, especímenes<br />
humanos y en análisis de las secuencias<br />
radiográficas de los pacientes− ha sido mejor<br />
comprendida que la etiología. 10,11 De todas las<br />
propuestas realizadas, consideramos que la de<br />
Salter y Thompson es una de las más claras y<br />
representativas (fig.).<br />
Se han realizado múltiples intentos de<br />
clasificaciones radiográficas, que comenzaron<br />
con la de Legg-Waldeström, después Catterall la<br />
cual ha sido ampliamente usada, pero con malos<br />
resultados interobservadores e intraobservadores.<br />
La clasificación de Salter y Thompson (1984), que<br />
toma en cuenta la presencia de una fractura<br />
subcondral y de su extensión en menos de la<br />
mitad de la epífisis (grupo A) o en más de la mitad<br />
de ésta (grupo B), tiene como gran desventaja<br />
que esta fractura sólo aparece al inicio de la<br />
enfermedad. 11,12<br />
Más recientemente (1996) Hohn A. Herring de<br />
Dallas, Texas, ha introducido la clasificación del pilar<br />
lateral, la cual ha ido ganando adeptos, la podemos<br />
resumir sencillamente así: 2,6,13<br />
· Grupo A: El pilar lateral es radiológicamente normal.<br />
· Grupo B: El pilar lateral mantiene más del 50 % de<br />
su altura original (comparado con la cadera normal<br />
contralateral).<br />
· Grupo C: El pilar lateral mantiene menos del 50 %<br />
de su altura.<br />
Isquemia de la epífisis femoral superior<br />
(Episodio inicial)<br />
Cese temporal del crecimiento<br />
Revascularización epifisaria<br />
Alteraciones de la osificación endocondral<br />
Enfermedad Enfermedad<br />
potencial verdadera<br />
Fig. Propuesta de Salter y Thompson sobre la patogenia de la<br />
ELCP.<br />
En los años iniciales, los métodos de<br />
tratamiento empleados en la ELCP fueron<br />
basados en los usados para la coxitis<br />
tuberculosa: reposo en cama, inmovilización y<br />
evitar el apoyo. 6,4 Desde entonces las posiciones<br />
han ido evolucionando, desde el famoso campo<br />
nihilista, de no hacer nada, hasta los absolutos<br />
quirúrgicos, que consideran que la cirugía<br />
previene los signos de riesgo. 14,15<br />
Consideramos más lógica la posición intermedia<br />
en que los métodos conservadores y quirúrgicos<br />
son analizados individualmente, para buscar los<br />
mejores resultados, según la evolución, edad del<br />
paciente, signos de riesgo y tipo de clasificación<br />
empleada.
Existen 2 principios diferentes de tratamiento de<br />
esta afección: 16<br />
1. Liberación de las presiones sobre la cabeza<br />
femoral aunque no esté contenida por el<br />
acetábulo en su totalidad (principio del no<br />
contenimiento). Los métodos utilizados agrupan,<br />
el reposo en cama o con tracción y las férulas<br />
de descarga.<br />
2. Distribución uniforme de las presiones sobre la<br />
superficie de la cabeza femoral con cubrimiento<br />
completo por el acetábulo y sin que<br />
necesariamente haya restricción de la marcha<br />
(principio del contenimiento). Agrupa métodos<br />
conservadores como las férulas y yesos de<br />
abducción y quirúrgicos, como las osteotomías<br />
pélvicas o femorales.<br />
El objetivo principal del tratamiento es la<br />
contención femoral dentro del acetábulo (principio<br />
No. 2). Si esto se consigue, la cabeza femoral puede<br />
rehacerse en forma concéntrica mediante lo que<br />
Salter ha llamado la plasticidad biológica. 14,17<br />
En la mayoría de los pacientes, la contención<br />
ha sido conseguida en forma satisfactoria en los que<br />
han seguido soportando la carga del peso, mediante<br />
el uso de aparatos en abducción y rotación interna,<br />
como la férula de Newington o Toronto, o el yeso<br />
de Petrie, y en abducción exclusiva con la férula de<br />
Scottish Rite (Atlanta). 6<br />
Lloyd-Roberts, Catterall y Salamon recomiendan<br />
el tratamiento quirúrgico a través de una osteotomía<br />
desrotadora y de varización femoral superior para<br />
los grupos II, III, IV de su clasificación, con signos<br />
de riesgo, con más de 6 años de edad. 17,18<br />
Por otro lado, Herring, recomienda el<br />
tratamiento quirúrgico para los grupos B y C de la<br />
clasificación del pilar lateral, y coincide en operar<br />
por encima de los 6 años de edad. 2,6<br />
Ante la decisión quirúrgica ya establecida, se<br />
nos abre una interrogante ¿Cuál operación es la<br />
mejor? Todos los cirujanos ortopédicos tienen sus<br />
preferencias, sobre la base de sus habilidades,<br />
experiencia acumulada, armamento quirúrgico<br />
disponible y las complicaciones. 15<br />
En relación con la osteotomía femoral se<br />
señalan, como desventajas, el acortamiento de los<br />
abductores y la necesidad de una segunda<br />
intervención para retirar las placas de osteosíntesis;<br />
la osteotomía pelviana es una intervención mucho<br />
más riesgosa y complicada, y causa de una rigidez<br />
posoperatoria calificada de recalcitrante. 19,20<br />
En los años 1958, en Suiza, presidida por<br />
Maurice Müller, se realizó una reunión en la que se<br />
iniciaron los contactos que llevarían a la creación<br />
de la asociación para el estudio de la osteosíntesis<br />
(AO-ASIF), organización que en un inicio se dedicó<br />
al manejo de las fracturas y extendió con<br />
posterioridad su campo de acción hacia las<br />
patologías ortopédicas en general. 21,22<br />
En el mes de abril de 1989, en nuestro hospital,<br />
se realizó por primera vez la osteotomía<br />
trocanteriana varizante y desrotadora con la<br />
aplicación del sistema AO; se trata de un método<br />
que confiere más estabilidad del sitio de la<br />
osteotomía, y tiene como ventaja fundamental que<br />
prescinde de inmovilización externa, con una<br />
recuperación precoz del paciente, que por sí ya<br />
presenta alteraciones funcionales.<br />
Hemos comenzado a combinar el arresto<br />
epifisario trocanteriano con la osteotomía femoral,<br />
que puede ser en el acto operatorio inicial o en el<br />
momento de extraer el material de osteosíntesis, los<br />
casos iniciales se realizaron de esta última forma,<br />
en la actualidad es rutinario combinar ambos<br />
procederes en el mismo tiempo; con esto<br />
pretendemos prevenir el hipercrecimiento del<br />
trocánter mayor, que acorta la palanca de los<br />
abductores con la típica marcha de Trendelenburg. 23<br />
En una conferencia ofrecida por el profesor<br />
Klisic, uno de los estudiosos de la enfermedad de<br />
Legg-Calvè-Perthes, en ocasión de un homenaje a<br />
Sir Robert Jones, expresó lo que podría ser nuestro<br />
objetivo supremo: "Esperamos que el tratamiento<br />
etiológico sea encontrado en un futuro cercano, en<br />
el cual se debe combinar la simplicidad, con la<br />
efectividad." 23<br />
Summary<br />
Some updated elements on the Legg-Calvé-Perthes disease,<br />
an affection of the hip that have been dealth with in multiple<br />
scientific papers during the last years, were reviewed. An<br />
attempt was made to delve deeply into historical, etiologic and<br />
clinical aspects. Reference was made to the most recent<br />
classifications, which were correlated with the behaviour to be<br />
followed. Emphasis was made on the conservative and surgical<br />
treatments used.<br />
Subject headings: LEGG-PERTHES-DISEASE/pathology;<br />
LEGG-PERTHES DISEASE/surgery; LEGG-PERTHES<br />
DISEASE/complications.<br />
45
46<br />
Résumé<br />
On a examiné quelques éléments d’actualisation sur la malade<br />
de Legg-Calvé-Perthes, affection de la hanche, suscitant de<br />
multiples articles scientifiques ces dernières années. On a tenté<br />
d’approfondir dans des aspects historiques, étiologiques et<br />
cliniques; on a également fait référence aux classifications les<br />
plus récentes et elles ont été reliées à la conduite à suivre. On<br />
a mis l’accent sur les différentes methodes de traitement<br />
employées, aussi conservatrices que chirurgicales.<br />
Mots clés: MALADIE DE LEGG-PERTHES/pathologies;<br />
MALADIE DE LEGG-PERTHES/chirurgie; MALADIE DE LEGG-<br />
PERTHES/complications.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Epeldebug T. History of Legg-Calvè disease. Mapfre Med<br />
1995; 6 (supl 3):3-7.<br />
2. Herring JA. Management of Perthes disease. J Pediatr<br />
Orthop 1996;16:1.<br />
3. Perthes Disease. Lancet 1986;(8486):895-6.<br />
4. Guerado E. Etiopatogenia del síndrome de Perthes. Rev<br />
Italiana Ortop Traumatol Pediatr 1988;4:2.<br />
5. Guille JT, Lipton GE, Szoke G, Bowen JR, Harcke HT, Glutting<br />
JJ. Legg-Calvè-Perthes disease in girls. A comparison of<br />
the results with those in boys. J Bone Joint Surg Am<br />
1998;80(9):1256-63.<br />
6. Matsumoto T, Enomoto H, Takahashik K, Motokawa S.<br />
Decreased levels of IGF binding protein - 3 in serum from<br />
children with Perthes. Acta Orthop Scand 1998;69(2):125-8.<br />
7. Glueck CD, Ceamford A, Rox D, Freiberg R, Glueck H,<br />
Stroop D. Association of antithrombotic factor deficiencies<br />
and hypofibrinolysis with Legg-Calvè-Perthes disease.<br />
JBone Joint Surg Am 1996;78(1):46-52.<br />
8. Bensahel H. Epidemiology of LCP disease. Mapfre Med<br />
1995; 6 (supl 3):89.<br />
9. Fernández de Walderrona de la Escalera JA. Transient<br />
synovitis of the hip and Legg-Calvè-Perthes disease. Mapfre<br />
Med 1995; 6 (supl 3):12-5.<br />
10. Thompson GH. Pathology of Legg-Calvè-Perthes disease.<br />
Mapfre Med 1995; 6(supl 3):23-6.<br />
11. Thompson GH, Salter RB. Legg-Calvè-Perthes disease. Clin<br />
Simp 1986;38(1):1-31.<br />
12. Skaggs DI. Legg-Calvè-Perthes disease. J Am Orthop Surg<br />
2996;64(1):9-16.<br />
13. Farselti P, Caterini R, Putenga V, Ipolito E. The Herring<br />
lateral pillar classification for prognosis in Legg-Calvè-<br />
Perthes disease. J Bone Joint Surgery 1995;17(6):739-42.<br />
14. Castillo F, Ferrer A. Tratamiento de E de Legg-Calvè-Perthes.<br />
Mapfre Med 1995; 6 (supl 3):113-6.<br />
15. Wong S, Bowon JP, Puniak MA. An evaluation of various<br />
methods of treatment for Legg-Calvè-Perthes disease. Clin<br />
Orthop 1995; 314:223-5.<br />
16. Parra EG, Banavente M. Resultados en el tratamiento del<br />
síndrome Legg-Calvè.Perthes (1). Rev Orthop Traumatol<br />
1989;33(5):481-5.<br />
17. Cande ST: Enfermedad de Legg-Calvè-Perthes. En:<br />
Crenshaw AH. Campbell. Cirugía Ortopédica. 8. ed.<br />
Buenos Aires: Interamericana;1994:1852-81.<br />
18. Parra EG, Benavente Casajos E, de Llano Q. Resultados<br />
en el tratamiento con contenimiento del síndrome del Legg-<br />
Calvè-Perthes (11); yesos abductores versus osteotomía<br />
femoral. Rev Orthop Traumat 1989;331B:486-489.<br />
19. Reinker KA. Early treatment of hinge abduction in Legg-<br />
Calvè-Perthes disease. J Pediatr Orthop 1996;16:3-9.<br />
20. Benjamin J. Chondrolysis and stiff hip in Perthes disease,<br />
an inmunological study. J Pediatr Orthop 1996;16:15-9.<br />
21. Müller M. Manual de osteosíntesis técnica AO. 2 ed. La<br />
Habana: Editorial Científicotécnica, 1986:366-81.<br />
22. Guarniero R, Ishikawa MT, Luzo CA, Montenegro NB, de<br />
Godoy RM. Results of femoral varus osteotomy in the<br />
treatment of Legg-Calvè-Perthes disease. Rev Hosp Clin<br />
Fac Med Sao Paulo 1997;May-Jun;52:132-5.<br />
23. Matan A, Stavens PM. Combination trochanteric arrest<br />
and intertrochanteric osteotomy for Perthes disease. J<br />
Pediatr Orthop 1996;16:10-4.<br />
Recibido: 27 de abril de 1998. Aprobado: 27 de octubre de<br />
1998.<br />
Dr. Miguel Angel de la Torre Rojas. Hospital Pediátrico<br />
Provincial "José Luis Miranda". Avenida 26 de Julio y Primera,<br />
Reparto Escambray, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
HOSPITAL PEDIÁTRICO PROVINCIAL “EDUARDO<br />
AGRAMONTE PIÑA”<br />
HOSPITAL CLINICOQUIRÚRGICO PROVINCIAL<br />
"MANUEL ASCUNSE DOMENECH"<br />
CAMAGÜEY<br />
Concepto<br />
Fascitis necrotizante<br />
DR. PEDRO M. BUENO RODRÍGUEZ, 1 DR. JOSÉ MARIÑO FONSECA, 1 DR. JOSÉ C. BUENO RODRÍGUEZ, 2<br />
DRA. CARMEN R. MARTÍNEZ PARADELA 3 Y DR. EZEQUIEL BUENO BARRERAS 4<br />
Bueno Rodríguez PM, Mariño Fonseca J, Bueno Rodríguez JC, Martínez Paradela CR, Bueno Barreras E. Fascitis<br />
necrotizante. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):47-53.<br />
Resumen<br />
Se realizó una revisión extractada sobre la fascitis necrotizante, infección grave y poco común de partes blandas,<br />
que progresa rápidamente y ocasiona necrosis del tejido subcutáneo. Se ha atribuido al estreptococo β hemolítico<br />
del grupo A o a sinergismo de gérmenes aerobios y anaerobios. Se planteó que la mortalidad por esta entidad es<br />
alta y el mejor modo de mejorar su pronóstico radica en el exhaustivo conocimiento de la misma; así como en el<br />
diagnóstico precoz y el tratamiento intensivo médico-quirúrgico. Se brindaron estadísticas provinciales e internacionales<br />
acerca de aspectos como incidencia y mortalidad.<br />
Descriptores DeCS: FASCITIS NECROTIZANTE/complicaciones; FASCITIS NECROTIZANTE/cirugía; FASCITIS<br />
NECROTIZANTE/quimioterapia; FASCITIS NECROTIZANTE/mortalidad.<br />
La fascitis necrotizante es definida como una<br />
infección rápidamente progresiva, que afecta la piel,<br />
tejido celular subcutáneo, fascia superficial y<br />
ocasionalmente, la profunda, produce necrosis<br />
hística y severa toxicidad sistémica. 1<br />
Sinonimia<br />
A través de decenas de años ha sido designada<br />
también como: gangrena estreptocócica, celulitis<br />
sinergística, celulitis anaerobia no clostridial, celulitis<br />
necrotizante, gangrena de Fournier, erisipela<br />
necrotizante.<br />
Síntesis histórica<br />
Existen referencias incompletas de esta entidad<br />
desde la remota antigüedad en descripciones hechas<br />
por Hipócrates, Galeno y Avicena; así como por<br />
Ambroise Paré, en la Edad Media.<br />
En 1871, durante la guerra civil en EE.UU. el<br />
cirujano militar Joseph Jones realizó la primera<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialista de I Grado en Cirugía Pediátrica.<br />
3 Especialista de I Grado en Obstetricia y Ginecología.<br />
4 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Médicas de Camagüey.<br />
47
48<br />
referencia detallada y la designó como "gangrena<br />
de hospital".<br />
En 1884, A. Fournier publicó su clásica<br />
descripción de la infección gangrenosa del periné y<br />
los genitales. En 1918, W. Pfanner (Alemania) la<br />
designó como "erisipela necrotizante". En 1924,<br />
F. Meleney la describió como "gangrena<br />
estreptocócica aguda hemolítica" y posteriormente,<br />
reconoció su asociación sinérgica entre anaerobios,<br />
estreptococos y estafilococos. 2 B. Wilson, en 1952,<br />
acuñó el término de fascitis necrotizante y emitió el<br />
concepto que tenemos hoy de la misma, el cual<br />
incluye a las infecciones causadas por gérmenes<br />
aerobios y anaerobios. 3,4<br />
Patogenia<br />
Esta afección abarca 2 entidades<br />
bacteriológicas. 5<br />
· Tipo I: producido por, al menos, una especie<br />
anaerobia (bacteroides, peptoestreptococos) junto<br />
con especies anaerobias facultativas<br />
(estreptococos diferentes al grupo A) y<br />
enterobacterias. 5 En la figura 1 presentamos su<br />
modo de acción. 6,7<br />
Enzimas superóxido<br />
dismutasa catalasa<br />
Protegen contra la toxicidad<br />
de los productos intermedios<br />
de la reducción de O 2<br />
Bacterias anaerobias facultativas<br />
(Estreptococos)<br />
Consumen O<br />
2<br />
Disminuye el potencial de<br />
oxidadción - reducción<br />
Producen necrosis<br />
hística<br />
Potencian la patogenicidad de anaerobios estrictos<br />
(bacteroides, clostridios, fusobacterias, etc.)<br />
· Tipo II: producido por estreptococo β hemolítico<br />
del grupo A (gangrena estreptocócica), de<br />
frecuencia creciente en América y Europa. 8-10 A<br />
continuación mostramos el modo de acción<br />
propuesto 11 en este caso (fig. 2).<br />
Factores predisponentes<br />
I. Endógenos<br />
1. Inmunodepresión 11<br />
2. Ancianos y neonatos 12-15<br />
3. Diabéticos 11,16<br />
4. Cirrosis hepática 7,11<br />
5. Alcohólicos 11<br />
6. Neoplasias 16<br />
7. Nefropatías 11<br />
8. Enfermedad vascular arteriosclerótica 7,11,16<br />
9. Corticoterapia 11<br />
10. Hipotiroidismo 6,11<br />
11. Desnutrición 6,11<br />
12. Drogadicción 6,11<br />
II. Exógenos<br />
1. Traumatismos 17,18<br />
2. Inyecciones 1<br />
3. Cirugía 6,12,13,19-21<br />
Favorece<br />
diseminación<br />
Liberan endotoxinas<br />
Fig. 1. Modo de acción tipo I.
Fig. 2. Modo de acción tipo II.<br />
4. Condiciones de guerra, catástrofes o desastres<br />
naturales 11<br />
Anatomía patológica<br />
Las lesiones más sobresalientes son la necrosis<br />
severa y extensa de la superficie fascial y del tejido<br />
celular subcutáneo, con destrucción y licuefacción<br />
de la grasa. En su fase inicial no compromete la piel<br />
suprayacente ni los músculos subyacentes (fig. 3). 11<br />
Cuadro clínico<br />
1. Localización más frecuente: abdomen, periné y<br />
extremidades.<br />
2. Aparición esporádica.<br />
3. Asociación a cirugía mayor (ginecoobstétrica, 11<br />
gastrointestinal, laparoscópica, trasplantes<br />
Estreptococos hemolíticos del grupo A<br />
β<br />
Serotipos M 1,3,12,18.<br />
Lesión de piel o mucosas (abdomen, periné o extremidades)<br />
Ausencia hística de anticuerpos específicos a la proteína M<br />
(Inmunodepresión)<br />
Proteína M de la pared bacteriana<br />
(Responsable de la adherencia a las células endoteliales del huésped)<br />
Extoxinas pirógenas Se convierten en<br />
Impide la fagositosis local<br />
A y/o B superantígenos por los leucocitos humanos<br />
Introducen sínstesis humana<br />
de factor de necrosis<br />
tumoral alfa interleukina<br />
1B e interleukina 6<br />
Introducen a linfocitos T<br />
para producir citoquinas<br />
Daño hístico<br />
Shock, fallo multisistémico y muerte.<br />
Fig. 3. Fase inicial de la fascitis necrotizante.<br />
49
50<br />
renales), quemaduras de tercer grado, síndrome<br />
compartimental, pancitopenia, politraumatizados,<br />
etc.<br />
4. Signos locales.<br />
a) Dolor.<br />
b) Edema intenso y extenso de la piel.<br />
c) Eritema con áreas de anestesia cutánea por la<br />
necrosis.<br />
d) Apariencia "benigna" de la piel en un inicio, seguida<br />
de signos evidentes de necrosis (fig. 3).<br />
e) Ampollas y bulas con líquido color café claro<br />
(inodoro en infecciones estreptocócicas y de<br />
olor fétido si está originado por anaerobios).<br />
f) A la exploración del tejido celular subcutáneo,<br />
color pálido o verdoso, se despega con<br />
facilidad de la fascia subyacente (fig. 3).<br />
5. Signos generales por presencia de material tóxico<br />
sistémico.<br />
a) Piel y mucosas hipocoloreadas (anemia de<br />
consumo).<br />
b) Deterioro progresivo del estado de conciencia.<br />
c) Fiebre 38 °C<br />
d) Hipotensión (100 % de los casos). 11<br />
e) Taquicardia.<br />
f) Intranquilidad.<br />
TABLA 1. Diagnósticos diferenciales más importantes<br />
g) Shock.<br />
h) Fallo multiorgánico (insuficiencia renal como<br />
común denominador).<br />
i) Abcesos metastásicos.<br />
j) Muerte.<br />
Exámenes de laboratorio<br />
· Anemia intensa.<br />
· Leucocitos (15 × 10 9 /L).<br />
· Hipoalbuminemia (por debajo de 3 g/dL).<br />
· Hipocalcemia (por saponificación de la grasa).<br />
· Aumento de la CPK (marcador de compromiso<br />
infeccioso muscular).<br />
· Estudios microbiológicos positivos a gérmenes<br />
aerobios y anaerobios.<br />
Radiología<br />
· Rayos X simple, TAC, USG, RMN: muestran gas y/o<br />
líquido abundante en los planos de tejidos<br />
blandos.<br />
Diagnóstico diferencial<br />
· Erisipela, piomiositis, vasculitis, púrpura fulminante,<br />
mionecrosis clostridial (tabla 1).<br />
Anestesia<br />
de la Crepitación Afectación<br />
Patología lesión Hinchazón (gas) Exudado Olor muscular Clínica Causa<br />
Fascitis Signos generales: Tipo I:<br />
necro- confusión, shock, anaerobios<br />
tizante etc. facultativos,<br />
Sí Marcada No Seropurulento No No Signos locales: anaerobios y<br />
edema, flictenas, enterobacterias<br />
cianosis y/o Tipo II:<br />
necrosis cutánea Streptococcus<br />
grupo A<br />
Clostridium<br />
Gangrena Serosan- perfringens y<br />
gaseosa No Marcada Sí guinolento Fétido Sí Similar otros clostridios<br />
Piomiositis<br />
(Infecciones Menos gravedad<br />
bacterianas de los signos<br />
purulentas Tumefac- generales. Signos Staphylococcus<br />
del músculo ción No (al flogísticos aureus<br />
esquelético) No leñosa No inicio) No Sí locales (principalmente)<br />
Signos generales<br />
Ligera a ligeros, locales Streptococcus<br />
Erisipela No moderada No No No No de linfangitis grupo A<br />
Fuente: 5 Corral Pazos de Provens O, Rubio Alonso M. Romero Vivas J, Picazo de la Garza JJ. Infecciones de la piel y tejidos blandos.<br />
Medicine 1994;6(71):3125-44.
Pronóstico<br />
· Elevada mortalidad: entre el 14 y el 80 % (tabla<br />
2). 11,19<br />
· Depende fundamentalmente de:<br />
a) Edad (peor en edades extremas - ancianos y<br />
neonatos) 12-14,19<br />
b) Nivel inmunológico del paciente. 7,11,19<br />
c) Asociación a enfermedades crónicas como<br />
diabetes mellitus y arteriosclerosis. 7,11<br />
d) Virulencia de las cepas infectantes. 8-10<br />
e) Diagnóstico precoz. 11,19<br />
f) Tratamiento agresivo inmediato y continuado.<br />
7,11-13,19<br />
TABLA 2. Mortalidad por fascitis necrotizante según<br />
diversos autores<br />
Porcentaje<br />
Autores Año Número de casos de mortalidad<br />
I.M. Ledingham 1975 21 45<br />
R. Jarevicius * 1982 146 38<br />
M.E. Pessa ** 1985 - 63<br />
M. Clayton 1989 57 19<br />
M. Zilic 1991 15 33<br />
R.G. Ward 1991 14 43<br />
J. Domínguez 1991 5 0<br />
J. F. Patiño *** 1991 38 80<br />
G. Bannura 1992 10 25<br />
McHenry 1994 51 33<br />
O. Iribarren 1996 7 14<br />
Camagüey ****<br />
Hospital Pediátrico<br />
1999 11 36<br />
Hospital Provincial<br />
"Manuel Ascunse<br />
Domenech"<br />
* Revisión colectiva de 10 años previos.<br />
** Diabéticos.<br />
*** Mucormicosis por aplastamiento, Armero 1985.<br />
**** Revisión colectiva de 5 años.<br />
Fuente: Ibarren O. Necrotizing soft tissue infection. Rev Med<br />
Chile 1996;124:129-1005. Registro primario de datos de historias<br />
clínicas (Hospital Pediátrico y Hospital Provincial) Camagüey.<br />
Tratamiento<br />
1. Exploración precoz de la herida o sitio<br />
sospechoso de fascitis necrotizante para<br />
confirmar el diagnóstico y establecer la extensión<br />
del compromiso de partes blandas.<br />
2. Si alguno de los factores que empeoran el<br />
pronóstico está presente, trasladar al paciente a<br />
una unidad de cuidados intensivos en condiciones<br />
de aislamiento, donde se implementarán las<br />
medidas siguientes:<br />
a) Recuperación y estabilización de la condición<br />
hemodinámica, mediante uso de soluciones<br />
electrolíticas, dopamina, albúmina, glóbulos, etc.<br />
b) Terapia antimicrobiana de amplio espectro<br />
(incluido anaerobios).<br />
Posibles opciones: 11,12,14,19<br />
· Cefuroxima (2 - 4,5 g/24 h)<br />
· Metronidazol (2 g/24 h)<br />
· Penicilina G (9 - 12 000 000 U/24 h)<br />
o<br />
· Gentamicina (5 mg/kg/24 h)<br />
· Quemicetina (3 - 4 g/24 h)<br />
· Penicilina G (9 - 12 000 000 U/24 h)<br />
o<br />
· Imipenem - cilastatin (500 mg - 1 g EV c/8 h)<br />
· Vancomicina (40 - 60 mg/kg/2-4 v/d)<br />
o<br />
· Vancomicina o ampicillín<br />
· Gentamicina<br />
· Clindamicina (esta última por su espectro<br />
confiere mayor eficacia al tratamiento) 22 (600<br />
- 900 mg EV c/6 h)<br />
En general:<br />
· Para infecciones anaerobias localizadas por<br />
encima del diafragma se prefiere la penicilina G<br />
como primera opción. 22<br />
· Para infecciones anaerobias por debajo del<br />
diafragma son primeras opciones:<br />
clindamicina y metronidazol u ornidazol; con<br />
cefoxitin, cloranfenicol y piperacillina como<br />
posibles alternativas. 22<br />
· La terapéutica debe mantenerse al menos<br />
durante 15 d.<br />
· La mortalidad no ha experimentado grandes<br />
cambios, aun con la introducción de<br />
modernos antimicrobianos en el arsenal<br />
médico. 10<br />
c) Intubación, oxigenación y ventilación mecánica<br />
en caso de distress respiratorio.<br />
d) Diálisis si insuficiencia renal aguda, teniendo<br />
como posibles criterios para su realización:<br />
· pH ≤ 7,1.<br />
· Creatinina sérica: 5 mg/dL.<br />
· Hipercaliemia: 7 mΕq/L.<br />
· Hipervolemia.<br />
51
52<br />
e) Sedación y analgesia (midazolam, morfina,<br />
etc.).<br />
3. Tratamiento quirúrgico local (clave del éxito y<br />
único medio capaz de modificar de forma drástica<br />
el pronóstico de la enfermedad). 11-13,19<br />
a) Necrectomía y debridamiento urgentes,<br />
precoces y agresivos (consideramos que<br />
debe resecarse como margen de seguridad,<br />
3 - 5 cm de tejido sano alrededor de la lesión)<br />
(fig. 3). Obtener muestras para exámenes<br />
histopatológicos y microbiológicos. Lavado<br />
con agua oxigenada y solución salina. Cubrir<br />
el defecto con sulfadiazina de plata,<br />
iodopovidona, nitrofurazona o<br />
antimicrobianos tópicos asociados a vendaje<br />
compresivo.<br />
b) Repetir necrectomías y debridamientos cada<br />
8 - 12 h bajo sedación y analgesia,<br />
dependiendo del estado del paciente; hasta<br />
el control de la infección local.<br />
Posteriormente, curar a diario en la sala.<br />
c) Cobertura precoz y progresiva con injertos<br />
de piel de áreas libres de infección.<br />
d) Amputación abierta en caso de infección<br />
fulminante o persistente a pesar de<br />
resecciones repetidas.<br />
e) Mantener los mismos parámetros en fascitis<br />
perineal (gangrena de Fournier), realizar<br />
colostomía si hay destrucción completa del<br />
aparato esfinteriano, 10,23 y según criterio<br />
médico. La derivación urinaria, siempre<br />
mediante catéter de Foley o citostomía<br />
suprapúbica. 10,23<br />
4. Otras medidas<br />
Oxigenación hiperbárica: se justifica por la<br />
posibilidad de revertir la deprimida capacidad<br />
fagocitaria de los leucocitos en el margen del tejido<br />
isquémico infectado. 8 No sustituye ninguno de los<br />
tratamiento antes expuestos y es poco factible<br />
llevarla a cabo en caso de pacientes ventilados o<br />
con compromiso cardiorrespiratorio importante.<br />
Dosificación: Exposición 90 - 120 min 2 v/d a<br />
2 - 3 atmósferas, durante 7 d como mínimo. 11<br />
Conclusiones<br />
A las puertas del siglo XXI, la fascitis necrotizante,<br />
mantiene un elevado grado de mortalidad. Dada su<br />
aparición esporádica y asociación a la cirugía,<br />
estados de inmunodepresión y situaciones de guerra<br />
o desastres naturales; debe ser ampliamente<br />
divulgada y entendida por nuestro personal médico,<br />
en especial aquel que debe cumplir colaboración<br />
internacionalista.<br />
Summary<br />
A summarized review on necrotizing fascitis, a severe and<br />
uncommon infection of the soft tissues that progresses rapidly<br />
and produces necrosis of the subcutaneous tissue was made.<br />
It has been attributed to hemolytic Streptococcus β of the<br />
group A or to synergism of aerobial and anaerobial germs. It<br />
was stressed that mortality from this entity is high and that the<br />
exhaustive knowledge about this disease, the early diagnosis<br />
and the intensive medical-surgical treament are the best way<br />
to improve its prognosis. Provincial and international statistical<br />
data on aspects such as incidence and mortality were given.<br />
Subject headings: FASCITIS, NECROTIZING/complications;<br />
FASCITIS, NECROTIZING/surgery; FASCITIS, NECROTIZING/<br />
drug therapy; FASCITIS, NECROTIZING/mortality.<br />
Résumé<br />
Une mise en revue résumée sur la fascéite nécrosante, affection<br />
grave et rare des parties molles, qui évolue rapidement et<br />
entraîne la nécrose du tissu sous-cutané, a été réalisée. Celle-ci<br />
a été attibuée au Streptocoque β hemolylique du groupe A ou<br />
au synergisme de germes aérobies et anaérobies. On a exposé<br />
que la mortalité due à cette entité est haute, et la meilleure<br />
façon d’améliorer son pronostic est basée sur la connaissance<br />
exhaustive de celle-ci, ainsi que sur le dépistage précoce et le<br />
traitement intensif médico-chirurgical. On a apporté des<br />
statistiques des provinces et du monde sur des aspects tels<br />
qu’ incidence et mortalité.<br />
Mots clés: FASCEITE NECROSANTE/complications; FASCEITE<br />
NECROSANTE/chirurgie; FASCEITE NECROSANTE/<br />
chimiothérapies; FASCEITE NECROSANTE/mortalité.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Kosloske AM, Harlan SH. Surgical infections. En: Welch KJ,<br />
Randolph JG, Ravitch MM, O’ Neill JA, Jr Rone MI. eds.<br />
Pediatric surgery. 4 ed Year Book Medical Publishers, 1986:<br />
2. Meleney FL. Hemolytic streptococcal gangren. Arch Surg<br />
1924;9:317-64.<br />
3. Patiño JF, Castro D. Necrotizing lesions of soft tissues: a<br />
review. world J Surg 1991;15:235-9.<br />
4. Asfar SK, Baraka A, Juma T, et al. Necrotizing fascitis. Br J<br />
Surg 1991;78:838-40.
5. Corral Pazos de Provens O, Rubio Alonso M, Romero Vivas<br />
J, Picazo de la Graza JJ. Infecciones de la piel y tejidos<br />
blandos. Medicine 1994;6(71):3125-44.<br />
6. Giuliano A, Lewis F Jr, Hadley K, William Blaisdell F.<br />
Bacteriology of necrotizing fascitis. Am J Surg 1977;134:52-7.<br />
7. Stein JH. Medicina Interna. La Habana: Editorial Científico-<br />
Técnica, 1984:1454.<br />
8. Stevens D. Invasive group A streptococcus infections. CID<br />
1992;14:2-13.<br />
9. Simonart T, Simonart JM, Schoutens CH, Parent D, Wulleman<br />
P, Struelens M, et al. Fasciite Nécrosante a estreptocoque<br />
beta hémolytique du groupe A. Ann Dermatol Venereol<br />
1993;120:441-3.<br />
10. Stevens DL. Invasive group A streptococcus infections.<br />
Clin Infect Dis 1992;14:2-13.<br />
11. Iribarren O. Necrotizing soft tissue infection. Rev Méd Chile<br />
1996;124:199-1005.<br />
12. Bliss DP Jr, Healey PJ, Waldhausen JH. Necrotizing fasciitis<br />
after plastibell circumcision. J Pediatr 1997;131(3):459-61.<br />
13. Bodemer C, Panhans A, Chretien-Marquet B, Cloup M,<br />
Pellerin D, De Prost I Staphylococcal necrotizing fascitis in<br />
the mammary region in childhood: a report of five cases. J<br />
Pediatr 1997;131(3):466-9.<br />
14. Lally KP, Atkinson JB, Woolley MM, Hossein Mahour G.<br />
Necrotizing fasciitis. A serious sequela of omphalitis in the<br />
newborn. Ann Surg 1984;199:101-3.<br />
15. Kosloske AM, Bartow SA. Debridement of periumbilical<br />
necrotizing fasciitis: importance of excision of the umbilical<br />
vessels and urachal remnant. J Pediatr Surg 1991;26:<br />
808-10.<br />
16. Duncan BW, Scott Adzick N, De Lorimier AA, Longaker MT,<br />
Ferrel LD, Zoger S, et al. Necrotizing fasciitis in two children<br />
with Acute Lymphoblastic Leukemia. J Pediatr Surg<br />
1992;27:668-71.<br />
17. Noya Beiroa E, Tezano James E, Días Jenas C, Balboa de<br />
Paz F, Casado de Frias E. Fascitis necrotizante<br />
estreptocócica. An Esp Pediatr 1991;35:362-4.<br />
18. Langtry JAA. Necrosis cutánea con fiebre y afectación<br />
general. Piel 1990;5:196-8.<br />
19. Hernández González A, Quintero Otero S, Rubio Quiñones<br />
F, Fernández O’Dogherty S, Ruiz Puiz C, Marín P, et al.<br />
Facitis necrotizante: Una grave complicación tras cirugía<br />
banal en el niño. Rev Esp Pediatr 1996;52(2):181-4.<br />
20. Farrel LD, Karl SR, Davis PK, Bellinger MF, Ballantine TVN.<br />
Fascitis necrotizante postoperatoria en niños. Pediatrics (ed<br />
esp) 1988;26:348-52.<br />
21. Pérez Moro A, Cebrero García M, López Herce Cid J,<br />
Rubia Fernández L de la, Martín Fernández J, García de<br />
Frías E. Fascitis necrotizante postoperatoria en la infancia.<br />
Acta Pediatr Esp 1994;52:434-5.<br />
22. Ferreira de Almeida A. Antibiotics in clinical practice. En:<br />
Hell K. ed. Basel: RECOM-Publishers, 1991;112-3.<br />
23. Bannura G, Vera E, Schultz M, et al. Gangrena de Fournier.<br />
Rev Chil Cir 1992;44:289-93.<br />
Recibido: 10 de agosto de 1999. Aprobado: 29 de octubre de<br />
1999.<br />
Dr. Pedro M. Bueno Rodríguez. 3ra. Paralela No. 202, entre<br />
Julio Sanguily y Tomás Betancourt, Reparto La Vigía,<br />
Camagüey, Cuba. CP 70200.<br />
53
54<br />
HOSPITAL CLINICOQUIRÚRGICO<br />
“DR. SALVADOR ALLENDE”<br />
Morbilidad cardiovascular transoperatoria<br />
en la fractura de cadera en el paciente geriátrico<br />
DR. ALFONSO R. LEÓN VÁZQUEZ, 1 DRA. LARISA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 1 DRA. DALAY VÁZQUEZ NOVOA, 1<br />
DR. SERGIO A. ORIZONDO PAJÓN 1 Y DRA. ISIS NICOLAU CRUZ 1<br />
León Vázquez AR, Martínez González L, Vázquez Novoa D, Orizondo Pajón SA, Nicolau Cruz I. Morbilidad<br />
cardiovascular transoperatoria en la fractura de cadera en el paciente geriátrico. Rev Cubana Ortop Traumatol<br />
1999;13(1-2): 54-7.<br />
Resumen<br />
Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos por fractura de cadera en nuestro hospital durante<br />
el año 1995; se analizó el método anestésico y las alteraciones cardiovasculares presentadas. Se observó que de 788<br />
casos intervenidos, 228 lo fueron por fractura de cadera (36,5 %), de ellos el 88,2 % era mayor de 65 años. Se utilizó<br />
anestesia regional en el 86 % de los pacientes y la general en el 14 %. Se hallaron alteraciones transoperatorias, las<br />
más frecuentes durante la anestesia general fueron la hipotensión y la taquicardia y durante la anestesia regional, la<br />
hipotensión y la bradicardia; se concluyó además que las alteraciones hemodinámicas fueron más frecuentes con la<br />
anestesia regional.<br />
Descriptores DeCS: ANESTESIA DE CONDUCCION; FRACTURAS DE CADERA/cirugía; ANESTESIA GENERAL/<br />
/efectos adversos; ANCIANO.<br />
Con el aumento de la esperanza de vida de<br />
nuestra población nos encontramos conque cada<br />
vez son más numerosos los pacientes geriátricos<br />
que necesitan de nuestros servicios médicos en<br />
cualquier especialidad.<br />
Existen enfermedades cuya frecuencia de<br />
aparición aumenta a partir de los 65 años; de éstas<br />
un importante número requiere tratamiento<br />
quirúrgico como son las enfermedades del cristalino,<br />
las prostáticas, las neoplasias digestivas, las<br />
enfermedades vasculares, las vesiculares y de vías<br />
biliares y la fractura de cadera. 1<br />
1 Especialista de I Grado en Anestesiología y Reanimación.<br />
Los adelantos de la anestesia como la adecuada<br />
valoración preanestésica, el tratamiento de las<br />
enfermedades asociadas, la elección y<br />
administración de la anestesia y la constante<br />
monitorización anestésica en los pacientes<br />
geriátricos han permitido realizar todas estas<br />
intervenciones que en un tiempo atrás eran<br />
imposibles o en su defecto provocaban una alta<br />
morbilidad y mortalidad anestésicas.<br />
Actualmente se debate qué método anestésico<br />
sería idóneo durante la cirugía de cadera en este<br />
tipo de pacientes: si el general o el regional.
Fernández y otros, en investigación realizada en<br />
nuestro servicio sobre las complicaciones<br />
respiratorias relacionadas con la técnica<br />
anestésica, encontraron un aumento de la<br />
incidencia de sepsis respiratoria posoperatoria en<br />
pacientes operados de cadera a los que les fue<br />
administrada anestesia general (Fernández L.<br />
Efectos respiratorios de dos métodos anestésicos<br />
en los pacientes operados de fractura de cadera<br />
[trabajo de terminación de residencia], 1991:<br />
1-22).<br />
Otros autores refieren que se deben valorar las<br />
alteraciones perioperatorias por separado, en cada<br />
sistema del organismo, independientemente del<br />
método anestésico, con el objetivo de disminuir la<br />
morbilidad anestésica (Chávez M. Dos métodos<br />
anestésicos en pacientes operados de fractura de<br />
cadera [trabajo de terminación de residencia],<br />
1994:1-30).<br />
Otros reportes afirman que durante la anestesia<br />
general orotraqueal en pacientes geriátricos<br />
operados de urgencia, las alteraciones<br />
cardiovasculares fueron las más frecuentes, con<br />
predominio de la hipertensión arterial y las arritmias<br />
sinusales perioperatorias, así como la taquicardia<br />
en el posoperatorio. 2<br />
De acuerdo con López y otros existe un<br />
predominio transoperatorio de las alteraciones<br />
cardiovasculares durante la anestesia regional; la<br />
hipotensión arterial es la más frecuente, ya que<br />
constituye el 13,8 % de éstas. 3<br />
La alta incidencia de fracturas de cadera en<br />
nuestro hospital nos motivó a realizar este estudio<br />
con el objetivo de conocer y valorar el método<br />
anestésico más utilizado en nuestro servicio y<br />
detectar las posibles alteraciones cardiovasculares<br />
en el transoperatorio.<br />
Métodos<br />
Se realizó un estudio retrospectivo de los<br />
pacientes intervenidos por fractura de cadera en el<br />
Hospital Clinicoquirúrgico "Dr. Salvador Allende"<br />
durante el año 1995, en este estudio se analizó el<br />
método anestésico y las alteraciones<br />
cardiovasculares descritas en el protocolo de<br />
anestesia.<br />
Se consideró hipotensión arterial cuando había<br />
una disminución del 20 % de la tensión arterial<br />
sistólica basal e hipertensión cuando ocurría un<br />
aumento del 10 % de la tensión arterial sistólica.<br />
Se consideró bradicardia a la aparición de una<br />
frecuencia cardíaca menor que 60 lat/min y<br />
taquicardia mayor que 100 lat/min.<br />
Resultados<br />
De los pacientes intervenidos quirúrgicamente<br />
en el año 1995, 788 correspondieron a Ortopedia;<br />
de éstos, 288 fueron intervenidos por fractura de<br />
cadera para el 36,5 %.<br />
La edad promedio en los pacientes con fractura<br />
de cadera fue de 75,9 años; 201 eran mayores de<br />
65 años para el 88,2 % y 27 menores de 65 para el<br />
11,8 %.<br />
La anestesia regional se utilizó en el 86 % de<br />
los casos y la anestesia general en el 14 %.<br />
En la figura se muestran las alteraciones<br />
cardiovasculares transoperatorias.<br />
%<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
25,5%<br />
38,%<br />
9,5 %<br />
%<br />
16, 2 %<br />
0 HIPO HIPO HIPER HIPER TAQUI TAQUI BRADI BRADI<br />
Fig. Alteraciones cardiovasculares.<br />
4,7 %<br />
Anestesia general Anestesia regional<br />
Fuente: Casuística<br />
11,6 %<br />
31,7 %<br />
55
56<br />
Discusión<br />
La incidencia de fracura de cadera aumenta<br />
significativamente con la edad; según estudios<br />
epidemiológicos, la edad promedio de estos<br />
pacientes oscila entre 75 y 80 años. 4 En nuestra<br />
causística, la edad promedio fue de 75,9 años; los<br />
mayores de 65 años fueron el 88,2 % de los operados<br />
por esta causa.<br />
El riesgo anestésico en los pacientes geriátricos<br />
se correlaciona más con la presencia de<br />
enfermedades coexistentes que con la edad<br />
cronológica, pues la edad avanzada no contraindica<br />
la anestesia regional ni la general, 5 cada técnica tiene<br />
ventajas y desventajas. Sin embargo, para este tipo<br />
de cirugía la anestesia regional es cada vez más<br />
usada, pues se logran buenas condiciones<br />
anestésicas, se alcanza un bloqueo sensitivo<br />
suficiente en el nivel de D8; además, la confusión y<br />
la desorientación posoperatorias parecen ser<br />
menores con esta técnica anestésica. 6<br />
La incidencia de trombosis venosa profunda en<br />
la fractura de cadera se estima entre el 40 y el 50 %; 7<br />
no obstante, con anestesia regional se reduce<br />
significativamente esta complicación. 8,9 Se proponen<br />
mecanismos a partir de los cuales esta técnica<br />
anestésica logra estos resultados, entre los que se<br />
destacan la vasodilatación periférica y el<br />
mantenimiento del flujo sanguíneo venoso en las<br />
extremidades inferiores, así como la inhibición de la<br />
agregación plaquetaria por parte de los anestésicos<br />
locales y la estabilización de las células<br />
endoteliales. 5<br />
La disminución del sangramiento<br />
transoperatorio también se logra con la anestesia<br />
regional, 10 así como la conservación de los reflejos<br />
de la vía aérea, que en los pacientes geriátricos están<br />
disminuidos y se mantienen intactos durante este<br />
tipo de anestesia, lo que constituye otra de sus<br />
ventajas.<br />
En nuestro estudio se comprobó el predominio<br />
del empleo de la anestesia regional en la fractura<br />
de cadera del paciente geriátrico, que representó<br />
el 86 % de todos los casos, mientras que la anestesia<br />
general reportó el 14 %.<br />
La hipotensión arterial (38 %) y la bradicardia<br />
(31,7 %) fueron las alteraciones transoperatorias más<br />
frecuentes en nuestro análisis durante la anestesia<br />
regional y se corresponde con el bloqueo simpático<br />
que se produce. La incidencia de hipotensión en<br />
nuestro trabajo fue superior a la encontrada por<br />
López (13,8 %), resultado que atribuimos a una<br />
casuística más amplia en nuestro estudio. Esto<br />
puede evitarse profilácticamente con la<br />
administración de líquidos; no obstante, se debe<br />
tener la precaución de que en pacientes con función<br />
cardiovascular afectada pueden ocurrir<br />
descompensaciones cuando desaparece el bloqueo<br />
y retorna el tono simpático. 5<br />
Durante la anestesia general, las alteraciones<br />
transoperatorias principales encontradas fueron la<br />
hipotensión arterial (25,5 %) la cual se puede corregir<br />
de la misma forma que en la anestesia regional; la<br />
taquicardia (16,2 %) y la hipertensión arterial (9,5 %);<br />
casi siempre se presentaron durante la laringoscopia<br />
y pueden ser atenuadas con el uso de lidocaína<br />
1,5 mg/kg, esmolol 0,5 mg/kg o fentanyl 5 - 15 µg/kg.<br />
Si analizamos sólo el aspecto numérico de<br />
estos datos podríamos interpretar que el número<br />
de alteraciones durante la anestesia general es<br />
menor que con la anestesia regional y por lo<br />
tanto, sería más recomendado su uso, sin<br />
embargo, si analizamos las desventajas de la<br />
anestesia general como son el manejo o<br />
instrumentación de la vía aérea del paciente, la<br />
mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar,<br />
así como la desorientación posoperatoria y el<br />
aumento de la sepsis respiratoria encontraríamos<br />
que todas estas complicaciones son menores<br />
cuando se realiza una anestesia regional. Esta<br />
última también entraña inconvenientes como la<br />
dificultad para realizar la técnica en pacientes de<br />
edad avanzada donde hay pérdida de las<br />
referencias anatómicas. Se reporta fallo en la<br />
realización de la técnica en el 10 % de los casos, 11<br />
así como en la movilización del paciente para<br />
colocarlo en la posición necesaria para realizar la<br />
anestesia regional, lo que resulta doloroso, pero<br />
que con una adecuada analgesia se puede evitar.<br />
Conclusiones<br />
1. La anestesia regional fue la más usada en nuestro<br />
servicio.<br />
2. Las alteraciones transoperatorias más frecuentes<br />
fueron la hipotensión arterial y la taquicardia<br />
durante la anestesia general. Con anestesia<br />
regional fueron la hipotensión arterial y la<br />
bradicardia.<br />
3. Las alteraciones hemodinámicas fueron más<br />
frecuentes con la anestesia regional.
Summary<br />
A retrospective study of the patients operated on of hip fracture<br />
in our hospital during 1995 was made. The anesthetic method<br />
and the cardiovascular alterations observed were analyzed. It<br />
was found out that of the 788 patients operated on, 228 had hip<br />
fracture (36.5%) and of them 88.2% were over 65. Regional<br />
anesthesia was used in 86% of the patients, whereas 14% was<br />
administered general anesthesia. Transoperative alterations<br />
were detected. The most frequent alterations observed during<br />
general anesthesia were hypotension and tachycardia and<br />
with regional anesthesia they were hypotension and<br />
bradycardia. It was concluded that hemodynamic alterations<br />
were more common with regional anesthesia.<br />
Subject headings: ANESTHESIA, CONDUCTION; HIP<br />
FRACTURES/surgery; ANESTHESIA, GENERAL/adverse<br />
effects; AGED.<br />
Résumé<br />
Une étude rétrospective des patients opérés par fracture de<br />
hanche dans notre hôpital pendant l’année 1995 a été réalisée;<br />
la méthode anesthésique et les altérations cardio-vasculaires<br />
présentées ont été analysées. On a constaté que 228 sur 788<br />
cas ont été opérés à cause d’une fracture de hanche (36,5 %),<br />
dont 88,2 % étaient âgés de plus de 65 ans. L’anesthésie locale<br />
a été utilisée en 86 % des patients et la générale en 14 %. Des<br />
altérations transopératoires ont été rencontrées, dont les plus<br />
fréquentes, sous l’anesthésie générale, ont été l’hypotension et<br />
la tachycardie, et sous l’anesthésie régionale, l’hypotension et<br />
la bradycardie; on a aussi conclu que les altérations<br />
hémodynamiques ont été plus fréquentes sous l’anesthésie<br />
régionale.<br />
Mots clés: ANESTHESIE DE CONDUCTION; FRACTURES<br />
DE HANCHE/chirurgie; ANESTHESIE GENERALE/effets<br />
adverses; VIELLARD.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. González JM, Hernández SR, Clavel RG, Junco JM.<br />
Anestesia espinal en ancianos para cirugía ortopédica de<br />
miembro inferior. Estudio comparativo con bupivacaína al<br />
0,5 %. Revista Mexicana de Anestesia 1995;18:7-10.<br />
2. Labrada AM. Anestesia en el paciente geriátrico de<br />
urgencia. Estudio de 75 pacientes. Resúmenes del XXIII<br />
Congreso Latinoamericano de Anestesiologìa 1995;1:74-5.<br />
3. López MS, Méndez MA. Morbilidad anestésica en el<br />
paciente quirúrgico anciano. Resúmenes del XXIII Congreso<br />
latinoamericano de Anestesiología 1995;77.<br />
4. Cummings SR, Kelsey JL, Nevitt ML, O’Dowd KJ.<br />
Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fracture.<br />
Edpidemiol Rev 1985;7:178-208.<br />
5. Morgan GE. Anestesia geriátrica. En: Morgan GE, Mikhail<br />
MS, eds. Anestesiología clínica. México DF: El manual<br />
moderno, 1995:797-802.<br />
6. Janis KM. Geriatric Anaesthesia. Can J Anaesth<br />
1987;34:156-67.<br />
7. Salzman EW, Harris WH. Prevention of venous<br />
thromboembolism in orthopedic patients. Bone Joint Surg<br />
1976;98A:903-13.<br />
8. Davis FM, Laurenson VG. Spinal anaesthesia or general<br />
anaesthesia for emergency hip surgery. Anaesthesia<br />
Intensive Care 1981;9:352-8.<br />
9. Davis FM, Quince M, Laurenson VG. Deep vein thrombosis<br />
and anaesthesia technique in emergency hip surgery. Br<br />
Med J 1980;281:1528-9.<br />
10. Covert CR, Fox GS. Anaesthesia for hip surgery in the<br />
elderly. Can J Anaesth 1989;36:311-9.<br />
11. Davis FM, Woolner DF, Framptom C. Prospective multi-centre<br />
trial of mortality following general or spinal anaesthesia for<br />
hip fracture surgery in the elderly. Br J Anaesth<br />
1987;59:1080-8.<br />
Recibido: 2 de octubre de 1997. Aprobado: 15 de mayo de<br />
1998.<br />
Dr. Alfonso R. León Vázquez. Sitios No. 889, Apto. B-5 entre<br />
Ayestarán e Infanta, Cerro, Ciudad de La Habana, Cuba.<br />
CP 10600.<br />
57
58<br />
HOSPITAL PROVINCIAL CLINICOQUIRÚRGICO<br />
“ARNALDO MILIÁN CASTRO”<br />
SANTA CLARA, VILLA CLARA<br />
Movilización precoz de las fracturas diafisarias<br />
de la mano<br />
DR. ROBERTO MORALES PIÑEIRO, 1 DR. SERGIO MORALES PIÑEIRO, 1 DR. ROBERTO MATA CUEVAS 1<br />
Y DRA. DINORAH PÉREZ SOCORRO 2<br />
Morales Piñeiro R, Morales Piñeiro S, Mata Cuevas R, Pérez Socorro D. Movilización precoz de las fracturas diafisarias<br />
de la mano. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):58-63.<br />
Resumen<br />
Se estudiaron 200 pacientes con una o más fracturas de huesos diafisarios de la mano, asistidos en nuestro centro.<br />
Se organizaron en 2 grupos de 100 pacientes, al primero (grupo estudio) se le aplicó movilización precoz de la mano<br />
y se inmovilizó un máximo de 10 d, al otro (grupo control) se le inmovilizó por 21 d o más, de la forma tradicional. Se<br />
retiró la inmovilización, se inició la rehabilitación del dígito afecto y se realizaron evaluaciones funcionales y radiológicas<br />
a los 15, 30, 60 y 90 d posteriores. Para ambos grupos, se tuvieron en cuenta los parámetros edad, sexo, trazo de<br />
fractura, tratamiento conservador o quirúrgico y su influencia en dichos resultados. Se determinaron las complicaciones<br />
(16 % de rigidez articular en el grupo control). Se lograron resultados finales muy alentadores en el grupo estudio:<br />
80 %, excelentes y 20 %, buenos; no así del grupo control: 16 % regulares y 4 % malos, origininadas básicamente por<br />
el mayor tiempo de inmovilización.<br />
Descriptores DeCS: TRAUMATISMOS DE LA MANO/terapia; FIJACION DE FRACTURA; TRAUMATISMOS DE LA<br />
MANO/epidemiología.<br />
Las lesiones traumáticas de las manos ocupan<br />
un lugar importante en la práctica asistencial diaria<br />
de ortopédicos y traumatólogos y ya era<br />
preocupación en fecha tan lejana como 1943, en<br />
que Watson-Janes en su libro titulado El estado y los<br />
primeros principios de la inmovilización planteaba<br />
que las lesiones de los dedos deben inmovilizarse,<br />
no se obtiene ninguna ventaja si no se inmoviliza,<br />
tampoco se evita con este método la rigidez<br />
articular. El movimiento se recupera más<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialista de I Grado en Medicina General Integral.<br />
rápidamente si las fracturas dañadas son<br />
inmovilizadas y protegidas hasta que la exudación<br />
traumática ha desaparecido. 1<br />
Otro cirujano ortopédico (Koch, de las Clínicas<br />
de Chicago) compartía las ideas del primero y años<br />
más tarde planteaba: "La rapidez con la cual la<br />
rigidez se puede desarrollar en la articulación de la<br />
mano inmovilizada es a menudo una de las primeras<br />
lecciones que aprende un cirujano ortopédico, si<br />
un dedo se encuentra rígido en extensión, se trata
gentilmente de flexionarlo, retrocede casi como una<br />
lámina de acero a su posición inicial y viceversa".<br />
En 1960, el doctor Wright, de Edimburgo,<br />
Inglaterra, considerado el precursor y máximo<br />
impulsor de la movilización precoz de las fracturas<br />
de la mano, después de una extensa revisión de<br />
809 pacientes sentenció: "Si se quiere obtener una<br />
función normal, la mano debe ser movilizada<br />
precozmente y si la inmovilización es necesaria debe<br />
ser en posición correcta y por poco tiempo". 1<br />
Autores como Borgeskov, continuador de las<br />
ideas de Wright, destacan la importancia de evitar<br />
el sobretratamiento y preconizan la movilización<br />
precoz. Más recientemente Dubyns, Linscheid,<br />
Conney y otros, concluyeron: "En la actualidad,<br />
mientras más temprano se restablezca al menos un<br />
arco parcial de movimiento, se obtienen los mejores<br />
resultados" y agregan además: "Muchas de las<br />
fracturas no desplazadas o con desplazamiento<br />
mínimo no necesitan inmovilización y en las más<br />
severas los pacientes no serán capaces de lograr<br />
movimiento en la etapa inicial por el dolor que<br />
generará y se inmoviliza para aliviar el mismo".<br />
En nuestro medio es frecuente encontrar<br />
pacientes con alteraciones funcionales de las manos<br />
como consecuencia del trauma o del tratamiento<br />
que llevaron, meditaciones, observaciones y análisis<br />
realizados nos inducen a plantear categóricamente<br />
que si a las alteraciones somáticas del trauma se<br />
añade una inmovilización prolongada aparecería<br />
irremediablemente retracción capsuloligamentosa<br />
de las articulaciones y, por consiguiente, rigidez<br />
articular y limitación de los movimientos en diferentes<br />
grados, los cuales una vez establecidos se tornan<br />
extremadamente difíciles de resolver.<br />
Motivados por estos conceptos y problemas<br />
que en múltiples ocasiones hemos tenido que<br />
enfrentar es que realizamos el estudio sobre la<br />
movilización precoz de fracturas de huesos<br />
diafisarios de la mano y que a continuación<br />
analizamos.<br />
Métodos<br />
Se realiza un estudio prospectivo lineal de 200<br />
pacientes atendidos en el Hospital Provincial<br />
Clinicoquirúrgico "Arnaldo Milián Castro" de la<br />
Ciudad de Santa Clara en el período comprendido<br />
de febrero de 1992 hasta mayo de 1996. Todos<br />
presentaron fracturas de huesos diafisarios de la<br />
mano tratados de forma conservadora o quirúrgica.<br />
Este universo de pacientes se dividió en 2<br />
grupos de 100 cada uno. El primero denominado<br />
grupo estudio, se inmovilizó solamente por 10 d<br />
(movilización precoz) y el segundo (control) se le<br />
aplicó el enyesado 21 d o más.<br />
Fueron excluidos de la muestra:<br />
- Fracturas de huesos no diafisarios de la mano<br />
(huesos del carpo) y las articulares.<br />
- Pacientes politraumatizados en que es priorizada<br />
la atención de otras afecciones.<br />
- Lesiones asociadas como quemaduras, pérdida<br />
de piel o lesiones tendinosas que impiden la<br />
movilización precoz.<br />
- Pacientes psiquiátricos o con trastornos de la<br />
personalidad que no colaboran con el proceder y<br />
aquéllos que abandonaron el estudio o no<br />
cumplieron con las orientaciones dadas.<br />
Los pacientes que fueron tratados<br />
quirúrgicamente en ambos grupos fue porque<br />
cumplían algunos de los parámetros siguientes:<br />
- Desplazamiento de más del 75 % en sentido<br />
anteroposterior, que no pudo ser reducido por<br />
maniobras manuales.<br />
- Cabalgamiento del foco de fractura de 1 cm o<br />
más con acortamiento aparente del dígito<br />
lesionado.<br />
- Pacientes que presentan lesiones inestables que<br />
requerían estabilizar el foco de fractura.<br />
Una vez retirada la inmovilización, los pacientes<br />
son citados a los 15, 30, 60 y 90 d, según<br />
requerimientos, a consulta donde se les hacen<br />
controles clínicos y radiológicos con el sistema<br />
radiológico ORTOPACK, desde el primer momento<br />
comienza la fisioterapia en el Departamento de<br />
Fisiatría del Hospital consistente en hidroterapia,<br />
fonoforesis, parafina y otros disponibles en el<br />
servicio.<br />
Al momento del diagnóstico a cada lesionado<br />
se le confeccionó un modelo de encuesta donde se<br />
recogieron los datos necesarios para este trabajo.<br />
Para evaluar la funcionabilidad de la mano tuvimos<br />
en cuenta la clasificación de la Sociedad Americana<br />
de Cirugía de la Mano. 2<br />
Flexión<br />
· Grado I: Si la pulpa toca o queda a no más de 1 cm<br />
de la palma de la mano.<br />
59
60<br />
· Grado II: Si la pulpa queda a no más de 1,5 cm de<br />
la palma de la mano.<br />
· Grado III: Si la pulpa queda a no más de 3,0 cm de<br />
la palma de la mano.<br />
Extensión<br />
· Grado I: Si el déficit de extensión fue menor que<br />
15 °.<br />
· Grado II: Si el déficit de extensión fue mayor que<br />
15 °, pero menor que 30 °.<br />
· Grado III: Si el déficit de extensión fue mayor que<br />
30 °, pero menor que 50 °.<br />
A punto de partida de esta clasificación es que<br />
se miden los resultados como:<br />
· Excelentes: Si ambos déficit fueron grado I.<br />
· Buenos: Si ambos déficit fueron grado II.<br />
· Regulares: Si ambos déficit fueron, cuando mucho,<br />
grado III.<br />
· Malos: Si ambos déficit fueron mayor que el grado<br />
III.<br />
Cuando se obtuvieron los datos fueron<br />
procesados mediante el programa estadístico<br />
MICROSTAT, se aplicaron según el caso, medidas<br />
de tendencia central, pruebas de chi cuadrado, etc.;<br />
las tablas y figuras fueron confeccionadas con el<br />
editor MODELO 1 y el graficador HARVARD<br />
GRAPHICS, respectivamente.<br />
Resultados<br />
Existe un marcado predominio de lesiones<br />
en las edades comprendidas entre 15 y 29 años,<br />
64,0 % del grupo estudio y 58,0 % del control,<br />
pero disminuyen progresivamente en los demás<br />
grupos de edades (tabla 1).<br />
Los hombres son, en proporción 3:1, los que<br />
con mayor frecuencia padecen este tipo de lesiones<br />
(fig. 1).<br />
La fractura transversal de los huesos diafisarios<br />
de la mano es la más común. Todos los pacientes<br />
del grupo estudio obtuvieron resultados excelentes<br />
o buenos, no así los del grupo control que fueron<br />
más aleatorios, con mayor incidencia de resultados<br />
regulares y malos en los trazos oblicuos largos y<br />
conminutos (tabla 2).<br />
Al analizar los resultados obtenidos en relación<br />
con el tratamiento, conservador o quirúrgico,<br />
empleado en uno y otro grupo constatamos que<br />
sólo una minoría, 12 pacientes del grupo estudio y<br />
8 del otro, tuvieron que ser intervenidos y sus<br />
resultados empeoraron si se inmovilizaron por más<br />
tiempo (tabla 3).<br />
En la figura 2, vemos que la totalidad de los<br />
pacientes del grupo estudio estaban de alta hacia los<br />
60 d de tratamiento, no así el grupo control que tuvo<br />
12 pacientes que necesitaron 60 d o más.<br />
76%<br />
Masculino Femenino<br />
Fuente: Modelo de recolección.<br />
Fig.1. Distribución de los pacientes, según el sexo.<br />
Pacientes<br />
100<br />
60<br />
40<br />
80<br />
20<br />
0<br />
Grupo estudio Grupo control<br />
20% 28%<br />
24%<br />
Tot al<br />
80% 72%<br />
'15 '30 '45 '60 +'60 Días<br />
Pacientes (grupo control)<br />
Pacientes (grupo estudio)<br />
Fuente: Modelo de recolección.<br />
X del grupo de estudio = 37,1 d.<br />
X del grupo control = 66,4 d.<br />
X2 Fuente: Modelo de recolección<br />
X Grupo de estudio = 37,1 días<br />
X Grupo de control= 66,4 días<br />
2<br />
X 49,09 p
TABLA 1. Análisis de la influencia del tratamiento aplicado en los diferentes grupos de edades<br />
Resultados finales<br />
Grupos Excelente Bueno Regular Malo Total<br />
Grupo de edades No. % No. % No. % No. % No. %<br />
Estudio 15-29 52 65,0 12 60,0 - - - - 64 64,0<br />
30-44 16 20,0 8 40,0 - - - - 24 24,0<br />
45-59 10 12,5 - - - - - - 10 10,0<br />
60 y más 2 2,5 - - - - - - 2 2,0<br />
Total 80 100,0 20 100,0 - - - - 100 100,0<br />
Control 15-29 22 45,8 24 75,0 8 50,0 4 100,0 58 58,0<br />
30-44 24 50,7 6 18,7 6 37,5 - - 36 36,0<br />
45-59 2 4,2 2 6,3 2 12,5 - - 6 6,0<br />
60 y más - - - - - - - - - -<br />
Total 48 100,0 32 100,0 16 100,0 4 - 100 100,0<br />
Fuente: Modelo de recolección.<br />
TABLA 2. Relación entre los resultados obtenidos y el trazo de fractura<br />
Resultados finales<br />
Trazo Excelente Bueno Regular Malo<br />
Grupo fracturario No. % No. % No. % No. %<br />
Estudio Transversal 40 50,0 4 20,0 - - - -<br />
Oblicuo corto 30 37,5 8 40,0 - - - -<br />
Oblicuo largo 4 5,0 2 10,0 - - - -<br />
Conminuto 6 7,5 6 30,0 - - - -<br />
Total 80 100,0 20 100,0 - - - -<br />
Control Transversal 18 37,5 10 31,2 2 12,5 - -<br />
Oblicuo corto 20 41,7 14 43,8 - - - -<br />
Oblicuo largo 4 8,3 4 12,5 8 50,0 4 100,0<br />
Conminuto 6 12,5 4 12,5 6 37,5 - -<br />
Total 48 100,0 32 100,0 16 100,0 4 -<br />
Fuente: Modelo de recolección.<br />
TABLA 3. Resultados finales, según tratamiento aplicado<br />
Resultados finales<br />
Tratamiento Excelente Bueno Regular Malo Total<br />
Grupo utilizado No. % No. % No. % No. % No. %<br />
Estudio Conservador 74 84,1 14 15,9 - - - - 88 88,0<br />
Quirúrgico 6 50,0 6 50,0 - - - - 12 12,0<br />
Conservador Conservador 46 50,0 32 34,8 12 13,0 2 2,2 92 92,0<br />
Quirúrgico 2 25,0 - - 4 50,0 2 25,0 8 8,0<br />
Fuente: Modelo de recolección.<br />
61
62<br />
La media de recuperación X = 37,1 del grupo<br />
estudio fue significativamente menor que el otro,<br />
X = 66,4 d; X 2 = 49,09; p < 0,01.<br />
Las complicaciones, aunque mínimas, tuvieron<br />
mayor incidencia en el grupo control, 16 pacientes<br />
con rigidez del dígito X 2 = 5,65; p < 0,05 cuestión<br />
que resulta muy significativa, la rotación del dígito<br />
no tiene incidencia significativa en el universo de la<br />
muestra (tabla 4).<br />
TABLA 4. Complicaciones más frecuentes<br />
detectadas para ambos grupos<br />
Grupos<br />
Complicaciones Estudio Control<br />
más frecuentes No. % No. %<br />
Rigidez articular - - 16 16,0<br />
Rotación del dígito<br />
afecto 2 20,0 4 4,0<br />
X 2 = 5,65; p < 0,05 para la rigidez articular.<br />
ns - vista globalmente.<br />
Fuente: Modelo de recolección.<br />
Discusión<br />
Autores consultados 3-7 coinciden con nosotros<br />
en cuanto al rango de edades en que se producen<br />
estas lesiones con mayor frecuencia y existe común<br />
acuerdo en que las imprevisiones por los ímpetus<br />
juveniles, los accidentes manuales por inexperiencia<br />
o la poca atención ante el trabajo son las causas de<br />
su alta incidencia, otro hecho importante es que<br />
son los hombres los que mayor índice corporal<br />
presentan a la vez que realizan labores más rudas y<br />
peligrosas.<br />
En gran medida, las lesiones se producen<br />
por traumatismo directo y originan fracturas<br />
transversales u oblicuas cortas, los trazos<br />
oblicuos largos son por mecanismos indirectos,<br />
ejemplo torsión del dígito, las fracturas<br />
conminutas obedecen a trauma de mayor<br />
magnitud y velocidad y frecuentemente dañan<br />
partes blandas adyacentes, si a lo anterior le<br />
añadimos una inmovilización prolongada los<br />
resultados empeorarán, partiendo de estos<br />
elementos encontramos coincidencia de<br />
nuestros resultados con los de otros autores<br />
que revisamos. 3,7-9<br />
Sólo un mínimo de pacientes son tributarios de<br />
tratamiento quirúrgico, nosotros al igual que<br />
otros 6,4,10-13 cuando intervenimos, respetamos los<br />
criterios quirúrgicos, procuramos una osteosíntesis<br />
rígida que evite la inmovilización, usamos fijadores<br />
externos que dejen libres las articulaciones o<br />
empleamos férulas funcionales que comprometan<br />
la menor cantidad de articulaciones, lo que unido a<br />
una movilización precoz redunda en los buenos<br />
resultados obtenidos.<br />
Barton, Vaccano, Calver, Ashkenazc y otros 1,14-17<br />
coinciden con nosotros y logran una rehabilitación<br />
mucho más rápida con métodos de movilización<br />
precoz, disminuyen los costos médicos, la<br />
derogación por concepto de seguridad social, los<br />
períodos de enfermedad, de convalescencia y<br />
aumentan el grado de satisfacción por parte de los<br />
pacientes.<br />
Ningún proceder médico está excluido de<br />
complicaciones y éstas, aunque mínimas,<br />
repercuten en los resultados finales. Reportes<br />
bibliográficos 1,18,19 dan la rigidez del dígito<br />
como la más frecuente y en el grupo de estudio<br />
no estuvo presente por lo que deducimos que<br />
a mayor tiempo de inmovilización, mayor<br />
limitación y por consiguiente, mayor rigidez del<br />
artejo lesionado, de ahí la necesidad de una<br />
movilización precoz en aras de minimizar la<br />
misma. La otra complicación, la rotación del<br />
dígito no depende del tiempo de inmovilización,<br />
sino del cuidado del médico por<br />
reducirla y evitar posterior recurrencia con<br />
métodos adecuados, así como los cuidados<br />
del propio paciente durante la etapa de<br />
tratamiento.<br />
Summary<br />
200 patients with one or more fractures of the diaphyseal bones<br />
of the hand that received medical attention in our center were<br />
studied. Patients were divided into 2 groups of 100 patients<br />
each. The first group (study group) was applied early<br />
mobilization of the hand, which was immobilized for a maximum<br />
of 10 days. The other group was immobilized during 21 days<br />
or more in the traditional way. After removing the immobilization,<br />
rehabilitation of the affected finger was started and functional<br />
and radiological evaluations were made at l5, 30, 60, and 90<br />
days. Parameters such as age, sex, fracture line, conservative<br />
or surgical treatment and their influence on the results were<br />
taken into consideration. Complications were determined (16%<br />
of articular rigidity in the control group). Very encouraging<br />
results were attained in the study group: 80% excellent and<br />
20% good. However, in the control group l6% were fair and 4%<br />
poor due basically to the longer time of immobilization.<br />
Subject headings: HAND INJURIES/therapy; FRACTURE<br />
FIXATION; HAND INJURIES/epidemiology.
Résumé<br />
Deux cent patients, ayant une ou plusieures fractures d’os<br />
diaphysaires de la main et traités dans notr établissement, ont<br />
été étudies. Ils ont été disposés en deux groupes de 100, le<br />
premier (groupe étude) a éprouvé une mobilisation précoce<br />
de la main, ils ont été immobilisés 10 j au maximum, et l’autre<br />
(groupe contrôle) a été immobilisé pendant 21 j ou plus, de la<br />
manière traditionnelle. L’immobilisation a été supprimée, la<br />
réadaptation du doigt lésé initiée et des évaluations fonctionnelles<br />
et radiologiques ont été réalisées après 15, 30, 60 et 90 j. Pour<br />
tous les deux groupes, les paramètres: âge, sexe, trait de<br />
fracture, traitement conservateur ou chirurgical et leur influence<br />
dans les soit-disants résultats, ont été tenus en compte. Les<br />
complications (16 % de raideur articulaire dans le groupe<br />
contrôle) ont été déterminées. Dans le groupe étude, on a<br />
atteint des résultats finals très encourageants: 80 %, excellents<br />
et 20 %, bons; ce n’était pas le cas du groupe contrôle: 16 %<br />
passables et 4 % mauvais, provoqués fondamentalement par<br />
une durée plus large d’immobilisation.<br />
Mots clés: TRAUMAS DE LA MAIN/thérapie; FIXATION DE<br />
FRACTURE; TRAUMAS DE LA MAIN/épidémiologie.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Barton NJ. Fractures of the hand from University Hospital<br />
Nottingham. Areview articles. J Bone Joint Surg<br />
1984;66B(2):159-66.<br />
2. Kleinert HE, Schepel SG. Lesiones del tendón flexor. Clin<br />
Quir Norteam 1981;2:253-72.<br />
3. Wilson LM. Fracturas articulares. 3 ed. La Habana: Editorial<br />
Científico-Técnica, 1985;t1:257-82.<br />
4. Campbell WC. Fracturas de la mano. En: Cirugía<br />
Ortopédica. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 1984;t<br />
1:170-90.<br />
5. Oprande JA. Fractures of the hand. Ortop Clin North Am<br />
1983;14(4):779-92.<br />
6. Pannikc A. Fract treatment of the hand. Orthopaedics<br />
1988;17(1):64-73.<br />
7. Liresley PT. The conservative management of up. Hans<br />
field distrit Hospital, Nottinghaw Shire. England. J Bone<br />
Joint Surg 1990;15-B:291-4.<br />
8. Álvarez Cambras R. Lesiones traumáticas de la mano y la<br />
muñeca. En: Tratado de cirugía ortopédica y<br />
traumatológica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación,<br />
1985;t1:249-92.<br />
9. Fruger FM. Isolated metacarpal, a rare injury in volleyball.<br />
Staatliche Orthodigche. Linik Munche Germany.<br />
Sportverletz-Sportschaden. 1990;4(2):99-100.<br />
10. Galveston NH. Functional treatment of metacarpal fractures.<br />
Acta Orthop Scand 1990;61(6):531-4.<br />
11. Inamani H. Dinamic external finger fixator for fracture<br />
dislocation of proximal inter falangial Joint. J Hand Surg<br />
1993;18A(1):160-4.<br />
12. Schuind WP. Sonall external fixator for the hand and wrist.<br />
Clin Orthop Res 1993;293.<br />
13. Packer MA. Patterns of hand fractures dislocations in a<br />
district general Hospital. J Hand surg Br 1993;189(4A):511-4.<br />
14. Vaccano AR. Accuratle reduction and Splinting of the<br />
common boxer’s fractures. Orthop Rev 1994;19(11):994-6.<br />
15. Calver JE. Fractures of the hand and wrist in the athlete.<br />
Clin Sport Med 1992;11(1):101-8.<br />
16. Ashkenaze DM, Ruby LK. Etacarpal fractures and<br />
dislocations. Orthop Clin North Am 1992;23(1):19-23.<br />
17. Lodingham WM. On inmediate functional bracing of colle’s<br />
fractures. Injury 1991;22(3):197-201.<br />
18. Bruynzeel DP, Wegex-Keiper M van der. Contact dermatitis<br />
in a cast technician. 1993;28(3):193-4.<br />
19. Bette MJ, Davis J:, Rose BA. Complication of smooth por<br />
fixation of fractures and dislocation in the hand and wrist.<br />
Clin Orthop 1996;276:194-201.<br />
Recibido: 26 de abril de 1999. Aprobado: 28 de julio de 1999.<br />
Dr. Roberto Morales Piñero. Hospital Provincial<br />
Clinicoquirúrgico "Arnaldo Milián Castro". Santa Clara, Villa<br />
Clara, Cuba.<br />
63
64<br />
HOSPITAL GENERAL DE MORÓN.<br />
CIEGO DE ÁVILA<br />
Tratamiento microquirúrgico en la hernia discal<br />
lumbar<br />
DR. ÁNGEL JESÚS LACERDA GALLARDO, 1 DR. OILEN HERNÁNDEZ GUERRA 1 Y DR. JULIO DÍAZ AGRAMONTE 1<br />
Lacerda Gallardo AJ, Hernández Guerra O, Díaz Agramonte J. Tratamiento microquirúrgico en la hernia discal<br />
lumbar. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):64-8.<br />
Resumen<br />
Se realizó un estudio observacional descriptivo de 35 pacientes operados por hernia discal lumbar, con técnicas de<br />
microcirugía, en el período comprendido entre febrero de 1996 y febrero de 1997. De éstos el 68,57 % eran<br />
masculinos y 31,43 % femeninos, con una edad promedio para el grupo de 42,11 años y un rango de edades<br />
comprendido entre 23 y 74 años. Los métodos diagnósticos que influyeron en la decisión quirúrgica fueron la<br />
mielografía lumbar con contraste hidrosoluble en el 37,14 % y la TAC en el 34,28 %, mientras que la electromiografía<br />
(EMG), la clínica y los rayos X simples fueron menos determinantes, 20 % y 14,29 % respectivamente. Los espacios<br />
L5-S1 (57,14 %) y L4-L5 (31,43 %), fueron los más afectados, mientras la combinación de ambos se presentó en el<br />
11,43 %. La complicación más encontrada fue la hernia discal recidivante (8,57 %) y la estadía hospitalaria promedio<br />
fue de 2,79 días, el 48,57 % con menos de 24 h (cirugía ambulatoria). Los resultados quirúrgicos a los 6 meses, según<br />
la escala de Ebeling fueron satisfactorios en el 97,14 % de los casos con 57,14 % clasificado como bueno; 31,43 %<br />
excelente; 8,57 % regular y sólo 2,86 % malo. No existieron casos de fallo de la técnica.<br />
Descriptores DeCS: DESPLAZAMIENTO DEL DISCO INTERVERTEBRAL/cirugía; MIELOGRAFIA; DOLOR DE LA<br />
REGION LUMBAR.<br />
El dolor lumbar bajo y la ciática pueden ser el<br />
precio que el hombre paga por su capacidad, única<br />
en el reino animal, de estar de pie y poder andar sin<br />
caerse. 1<br />
El primer caso reportado de dolor lumbar bajo<br />
atribuido a una ocupación laboral, data de alrededor<br />
del año 2780 a.c., cuando Inhotep, un médico<br />
egipcio, al tratar trabajadores de la pirámide de<br />
Sakkara, describió la distracción espinal. 2<br />
1 Especialista de I Grado en Neurocirugía.<br />
Usualmente el dolor lumbar bajo agudo es<br />
benigno, pero en algunos pacientes existen serios<br />
desórdenes asociados, como discos herniados en<br />
los espacios intervertebrales. 3<br />
Ya desde 1934 Mixter y Barr, 4 habían reconocido<br />
claramente la relación entre dolor lumbar, ciática y<br />
hernia discal, además describieron el primer<br />
proceder para extraer un disco lumbar enfermo,<br />
aunque en 1929 Dandy, había operado a 2 pacientes
con compresión transversal de la cola de caballo<br />
producida por fragmentos extradurales de disco<br />
intervertebral. 5<br />
La microcirugía para el tratamiento de la hernia<br />
discal lumbar fue reportada por Caspar 6 y Yasargil 7<br />
en 1977 y por Williams 8 en 1978, proceder que ha<br />
perdurado hasta nuestros días y hoy constituye un<br />
arma importante en el manejo de esta enfermedad<br />
en muchos centros neuroquirúrgicos.<br />
Con el presente estudio nos proponemos<br />
reportar los resultados obtenidos por nuestro equipo,<br />
en el tratamiento microquirúrgico de la hernia discal<br />
lumbar en el período de un año y compararlos con<br />
los reportados por otros autores.<br />
Métodos<br />
Se realizó un estudio observacional descriptivo<br />
de 35 pacientes aquejados de hernia discal en la<br />
región lumbar, que fueron sometidos a discectomía<br />
microquirúrgica en el período comprendido entre<br />
febrero de 1996 y febrero de 1997, en el Servicio de<br />
Neurocirugía del Hospital General de Morón, Ciego<br />
de Ávila.<br />
Todos los pacientes presentaban un cuadro de<br />
radiculopatía lumbar virgen, los cuales fueron<br />
tratados consecutivamente; los datos se obtuvieron<br />
de los expedientes clínicos, a través de una encuesta<br />
con criterios computarizables, creada por los autores<br />
y en la que se recogió la edad y el sexo, medios<br />
diagnósticos, localización de la discopatía,<br />
complicaciones aparecidas en el transoperatorio y<br />
posoperatorio, la estadía y los resultados a los<br />
6 meses según la escala de Ebeling, 9 que clasifica a<br />
los pacientes en:<br />
Excelente:paciente que regresa a su ocupación<br />
anterior o similar, no molestias, no<br />
analgésicos, no déficit motores.<br />
Bueno: paciente que regresa a su ocupación<br />
anterior o similar después de ejercicios,<br />
uso ocasional de analgésicos menores,<br />
no déficit motor.<br />
Regular: paciente que tiene que cambiar de<br />
ocupación y hacer reposo, control del<br />
dolor con analgésicos menores, mejoría<br />
parcial del dolor con la actividad,<br />
resolución parcial del déficit neurológico.<br />
Malo: paciente incapaz de regresar al trabajo,<br />
mejoría parcial del dolor, necesidad<br />
ocasional de analgésicos mayores, no<br />
modificación del déficit neurológico.<br />
Fallo: paciente incapaz de regresar al trabajo,<br />
no mejoría del dolor o empeoramiento,<br />
uso habitual de analgésicos mayores,<br />
empeoramiento del déficit neurológico.<br />
Un resultado excelente, bueno o regular, fue<br />
considerado como satisfactorio, mientras que un<br />
resultado malo o fallo fue considerado<br />
insatisfactorio.<br />
Los datos fueron procesados con una<br />
microcomputadora XT compatible, utilizando el<br />
paquete estadístico MICROSTAT, para determinar<br />
los métodos adecuados en cada variable, resultando<br />
la estadística descriptiva y la distribución de<br />
frecuencias las más usadas. Los resultados fueron<br />
expresados en tablas para su mejor comprensión.<br />
Resultados<br />
Las características generales de los pacientes<br />
se pueden encontrar en la tabla 1. El sexo masculino<br />
fue el más afectado, así como la 5ta. década de la<br />
vida. El paciente de menor edad tenía 23 años,<br />
mientras que el de mayor tenía 74.<br />
TABLA 1. Composición de los pacientes<br />
Características Resultados<br />
No. de pacientes 35<br />
Sexo: masculino/femenino (%) 68,57/31,43<br />
Edad media (años) 42,11<br />
Rangos de edad (años) 23-74<br />
Fuente: Expedientes clínicos.<br />
En la tabla 2 se presentan los medios<br />
diagnósticos que influyeron en la decisión<br />
quirúrgica, apareciendo la mielografía lumbar y la<br />
TAC como los más usados.<br />
Los espacios L5-S1 y el L4-L5 fueron los más<br />
afectados, como se aprecia en la tabla 3, mientras<br />
que las complicaciones son expresadas en la tabla<br />
4, donde se observa la hernia discal recidivante<br />
como la más frecuente.<br />
La estadía inferior a las 24 h fue la más<br />
encontrada, conformando estos pacientes el grupo<br />
ambulatorio, lo que facilitó la reducción de la estadía<br />
hospitalaria (tabla 5).<br />
65
66<br />
TABLA 2. Medios diagnósticos que influyeron en la<br />
decisión quirúrgica<br />
Medios diagnósticos No. %<br />
Mielografía lumbar 13 37,14<br />
TAC 12 34,28<br />
EMG 7 20<br />
Clínica y rayos X simples 5 14,29<br />
n = 35.<br />
Fuente: Expedientes clínicos.<br />
TABLA 3. Localización de la discopatía<br />
Localización No. %<br />
L5-S1 20 57,14<br />
L4-L5 11 31,43<br />
L4-L5 y L5-S1 4 11,43<br />
Múltiples - -<br />
Total 35 100<br />
TABLA 4. Complicaciones<br />
Complicaciones No. %<br />
Hernia discal recidivante 3 8,57<br />
Sepsis de la herida 2 5,71<br />
Radiculopatía residual transitoria 2 5,71<br />
Lesión dural 2 5,71<br />
Lesión neurológica residual 1 2,86<br />
n = 35.<br />
Fuente: Expedientes clínicos.<br />
TABLA 5. Estadía<br />
Estadía (horas) No. %<br />
Menos de 24 17 48,57<br />
25-72 8 22,86<br />
73-168 6 17,14<br />
Más de 168 4 11,43<br />
n = 35; X: 2,79 días.<br />
Fuente: Expedientes clínicos.<br />
Los resultados quirúrgicos se aprecian en la tabla<br />
6, encontrando a los grupos bueno, excelente y<br />
regular como los más frecuentes. En el grupo malo<br />
clasificó sólo 1 paciente, mientras que no se<br />
encontraron casos de fallo de la técnica.<br />
TABLA 6. Resultados quirúrgicos a los 6 meses del<br />
posoperatorio<br />
Resultados No. %<br />
Excelente 11 31,43<br />
Bueno 20 57,14<br />
Regular 3 8,57<br />
Malo 1 2,86<br />
Fallo 0 0<br />
n = 35.<br />
Fuente: Expedientes clínicos.<br />
Discusión<br />
El sexo masculino ha sido reportado por<br />
Caspar 10 como el más afectado en el 62,5 % de su<br />
casuística, resultado este similar al nuestro. Quizás<br />
este hallazgo tan frecuentemente reportado se<br />
encuentra en relación con la asociación de este sexo<br />
con las labores más intensas en la vida social.<br />
Las últimas décadas de la vida se han asociado<br />
con la aparición de la enfermedad discal, según<br />
algunos autores. 10-13 Watts y Smith 12 han planteado<br />
que para la 8va. década de la vida se ha perdido la<br />
estructura laminar del anillo fibroso, la degeneración<br />
nuclear en todos los elementos celulares del disco<br />
es obvia. Adicionalmente el contenido de agua del<br />
núcleo pulposo desciende de 88 % en el nacimiento<br />
a 70 % en la 8va. década de la vida, según Coventry<br />
y otros, citado por estos autores, primeramente por<br />
los 20 años de edad, ya el contenido de agua en el<br />
anillo fibroso ha descendido de 78 a 70 %. Estos<br />
cambios resultan de la degeneración discal que<br />
aparece en estas edades.<br />
La correlación clínico-radiológica en los<br />
exámenes utilizados fue del 100 %, lo que se pudo<br />
corroborar en el transoperatorio. La EMG representó<br />
un importante papel en el diagnóstico de la<br />
radiculopatía lumbar, lo que concuerda con lo<br />
planteado por otros autores, 3 constituyendo en<br />
conjunto con la clínica y los rayos X simples, un<br />
pilar para la decisión quirúrgica en aquellos casos<br />
que no fueron estudiados por mielografía lumbar o<br />
TAC, exámenes estos que fueron los más utilizados.<br />
Lo anterior se corresponde con la "filosofía" de la<br />
discectomía microquirúrgica, donde se requiere de<br />
una localización anatómica precisa desde el período<br />
preoperatorio, lo cual coincide con lo reportado por<br />
otros autores. 10,12<br />
La causa más frecuente de ciática es la hernia<br />
discal lumbar, localizada en el 95 % de los casos en
los espacios L4-L5 y L5-S1, 3 con lo que estamos de<br />
acuerdo a causa de la mayor movilidad y soporte<br />
de carga que tiene este segmento en el raquis<br />
lumbar.<br />
La hernia discal recidivante fue la<br />
complicación más frecuente en nuestra serie<br />
(8,57 %), cifra ligeramente superior a la<br />
reportada por otros autores, 10,14 los que la<br />
encontraron alrededor del 3 %. La discectomía<br />
subtotal que se alcanza con la microcirugía,<br />
asociada con la sobrecarga precoz de la<br />
columna lumbar en estos pacientes determinó<br />
el prolapso del disco residual en el espacio<br />
intervertebral hacia el canal espinal, con el<br />
subsiguiente reatrapamiento radicular.<br />
El promedio de estadía en el hospital fue de<br />
2,79 d en nuestra casuística, muy inferior a la<br />
referida por Caspar, 10 lo que estuvo influido por<br />
la aplicación del método de cirugía ambulatoria<br />
en un grupo seleccionado de los pacientes, a la<br />
reducida injuria tisular y al escaso dolor en el área<br />
de la herida quirúrgica que se presenta con la<br />
utilización de esta técnica.<br />
Los resultados obtenidos a los 6 meses del<br />
seguimiento posoperatorio en nuestra serie, son<br />
similares a los reportados en la literatura<br />
revisada. 10,14,15<br />
Summary<br />
An observational descriptive study of 35 patients operated on<br />
of herniated lumbar disc by microsurgery techniques from<br />
February, 1996, to February, 1997, was conducted. 68.57% of<br />
these patients were males and 31.43% were females, with an<br />
average age of 42.11 and an age range between 23 and 74.<br />
The diagnostic methods that influenced on the surgical decision<br />
were lumbar myelography with hydrosoluble contrast in 37.l4%<br />
and CAT in 34.28%, whereas electromyogram (EMG), the clinic<br />
and simple X-rays were less determining 20 % and 14.29 %,<br />
respectively. The spaces L5-S1 (57.14%) and L4-L5 (31.43%)<br />
were the most affected. The combination of both was observed<br />
in 11.43%. The most frequent complication was herniated disc<br />
(8.57%). Average hospital stay was 2.79 days, 48.57% with<br />
less than 24 hours (ambulatory surgery). The surgical results at<br />
6 months according to Ebeling’s scale were satisfactory in<br />
97.l4% of the cases with 57.l4% classified as good; 31.43%,<br />
excellent; 8.57%, fair and only 2.86%, poor. The technique<br />
did not fail in any of the cases.<br />
Subject headings: INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT/<br />
surgery; MYELOGRAPHY; LOW BACKPAIN.<br />
Résumé<br />
Une étude d’observation descriptive de 35 patients opérés en<br />
raison d’une hernie discale lombaire, au moyen de techniques<br />
de microchirurgie, a été réalisée dans la période comprise<br />
entre février 1996 et février 1997. Dont 68,57 % étaient masculins<br />
et 31,43 % féminins, avec un groupe âgé de 42,11 ans en<br />
moyenne et une tranchée d’âgé entre 23 et 74 ans. Les<br />
méthodes de diagnostic qui ont influencé la décision chirurgicale<br />
étaient la myélographie lombaire avec un produit de contraste<br />
hydrosoluble en 37,14 % et la TAC en 34,28 %, tandis que<br />
l’électromyographie (EMG), la clinique et les rayons X simples<br />
ont été moins déterminants 20 % et 14,29 % respectivement.<br />
Les espaces L5-S1 (57,14 %) et L4-L5 (31,43 %) ont été les<br />
plus affectés, tandis que la combinaison de tous les deux a été<br />
présente en 11,43 %. La complication la plus rencontrée fut la<br />
hernie discale récidivante (8,57 %), et le séjour hospitalier<br />
moyen était de 2,79 jours, voire 48,57 % avec moins de 24<br />
heures (chirurgie ambulatoire). Les résultats chirurgicaux à 6<br />
mois, d’après l’échelle d’Ebeling, ont été satisfaisants en 97,14 %<br />
des cas, dont 57,14 % sont considérés comme bons, 31,43 %<br />
comme excellents, 8,57 % et seulement 2,86 % comme mauvais.<br />
Il n’y a pas eu d’échec de la technique.<br />
Mots clés: DEPLACEMENT DU DISQUE INTERVERTEBRAL/<br />
chirurgie; MYELOGRAPHIE; DOULIER DE LA REGION<br />
LOMBAIRE.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Woodhal B. Rotura de discos lumbares intervertebrales.<br />
En: Sabiston DC. Tratado de patología quirúrgica de Davis-<br />
Christopher. La Habana: Editorial Científico-Técnica,<br />
1983;t2:1469-71.<br />
2. Osti LO. Occupational low back pain and intervertebral<br />
disc degeneration: epidemiology, imaging and pathology.<br />
Clin Pain 1994;10:331-4.<br />
3. Gordon H Jr. diagnosis and management of lumbar disk<br />
disease. Mayo Clin Proc 1996;71:283-7.<br />
4. Mixter WJ, Barr JS. Rupture of the intervertebral disk with<br />
involvement of the spinal canal. N Engl J Med 1934;211:210-5.<br />
5. Epstein BS. Afecciones de la columna vertebral y la médula<br />
espinal: estudio radiológico y clìnico. La Habana: Editorial<br />
Científico-Técnica, 1984:638-93.<br />
6. Caspar W. A new surgical procedure for lumbar disk<br />
herniation causing less tissue damage through a<br />
microsurgical approach. Adv Neurosurg 1977;4:74-7.<br />
7. Yasargil MG. Microsurgical operation of the herniated lumbar<br />
disc. Adv Neurosurg 1977;4:81.<br />
8. Williams RW. Microlumbar discectomy: a conservative<br />
surgical approach to the virgin herniated lumbar disc. Spine<br />
1978;3:175-82.<br />
9. Ebeling V, Reichenberg W, Reulen HJ. Results of<br />
microsurgical lumbar discectomy: review of 485 patients.<br />
Acta Neurochir (Wien) 1986;81:45-52.<br />
10. Caspar W, Campbell B, Barbier DD, Kretschmmer R,<br />
Gotfried Y. The Caspar microsurgical discectomy and<br />
comparison with a conventional standard lumbar disk<br />
procedure Neurosurgery 1991;28(1):78-87.<br />
67
68<br />
11. Long D, Watts C. Lessons from recent national back pain<br />
projects. En: Salcman M, ed. Current techniques in<br />
neurosurgery. Philadelphia, Current Medicine; 1996:171-82.<br />
12. Watts C, Smith H. Disc disease. En: Principles of<br />
neurosurgery: New York: Raven, 1991:415-35.<br />
13. Herron LD, Turner JA, Novell LA, Kreif SL. Patient selection<br />
for lumbar discectomy with a revised objetive rating system.<br />
Clin Orthop 1996:325:148-55.<br />
14. Caspar W. The microsurgical technique for herniated lumbar<br />
disc operation. 4 ed. Tuttlingen: Aesculap, 1988:6-33.<br />
15. Maroon JC, Abla A. The microlumbar discectomy. Clin<br />
Neurosurg 1986;33:407-17.<br />
Recibido: 20 de marzo de 1998. Aprobado: 13 de febrero de 1999.<br />
Dr. Angel Jesús Lacerda Gallardo. Martí No. 11 entre<br />
Independencia y Libertad, Ciego de Ávila, CP 65400, Cuba.
HOSPITAL GENERAL DE MORÓN<br />
CIEGO DE ÁVILA<br />
Cirugía ambulatoria en hernia discal cervical<br />
DR. ÁNGEL JESÚS LACERDA GALLARDO 1 E ING. RIGOBERTO BORROTO PACHECO 2<br />
Lacerda Gallardo AJ, Borroto Pacheco R. Cirugía ambulatoria en la hernia discal cervical. Rev Cubana Ortop<br />
Traumatol 1999;13(1-2):69-72.<br />
Resumen<br />
Se presenta un estudio observacional descriptivo de 30 pacientes, 17 (56,67 %) masculinos y 13 (43,33 %) femeninos,<br />
aquejados de hernias discales cervicales y que fueron operados por el método de cirugía mayor ambulatoria. La<br />
mielografía cervical 13 (43,33 %) y la TAC 12 (40 %), fueron los exámenes diagnósticos que influyeron en la decisión<br />
quirúrgica. La anestesia local con lidocaína al 2 %, apoyada por la sedación con benzodiazepinas, fue el método<br />
anestésico más utilizado 21 (70 %). Los resultados a los 6 meses del seguimiento posoperatorio fueron: 18 (60 %)<br />
excelentes, 9 (30 %) buenos y 3 (10 %) regulares. No hubo clasificados en el grupo malo.<br />
Descriptores DeCS: HERNIA; VERTEBRAS CERVICALES/cirugía; MIELOGRAFIA/utilización; PROCEDIMIENTOS<br />
QUIRURGICOS AMBULATORIOS/utilización; ANESTESIA LOCAL/utilización; LIDOCAINA.<br />
El ser humano aprendió a operar a sus<br />
semejantes mucho antes de saber escribir, o dejar<br />
registro de sus operaciones. A través de los siglos<br />
los hombres han ayudado a otros mediante la cirugía,<br />
mucho antes de que aparecieran los hospitales como<br />
instituciones importantes de la sociedad. Así pues,<br />
la cirugía del paciente ambulatorio es, en realidad,<br />
la forma más antigua de cirugía que conocemos.<br />
En los últimos siglos conforme se desarrollaron los<br />
hospitales, casi toda la cirugía se trasladó al medio<br />
hospitalario. Durante el siglo XX, se han realizado<br />
repetidos intentos por volver a popularizar y difundir<br />
las ventajas de dar de alta a los pacientes en el<br />
propio día de la operación, cuando ésta reviste poca<br />
gravedad. 1<br />
1 Especialista de I Grado en Neurología.<br />
2 Jefe de Departamento de Informática. Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila.<br />
El abordaje quirúrgico anterolateral para el<br />
tratamiento de la enfermedad del disco cervical<br />
comienza en la década de los años 60, con los<br />
trabajos de Robinson y Cloward. 2,3 Su aplicación no<br />
sólo permite abordar directamente la región ventral<br />
de la duramadre, las vainas de las raíces nerviosas<br />
y las arterias vertebrales, sino que facilita una<br />
considerable flexibilidad para remover lesiones<br />
asociadas a estas estructuras o con inestabilidad<br />
espinal, además permite el uso de la posición supina<br />
durante la cirugía y la disección en planos<br />
avasculares, lo que asociado a su baja morbilidad<br />
favorece su aceptación generalizada. 4-6<br />
Todo lo expuesto nos motivó a iniciar la práctica<br />
de la cirugía mayor ambulatoria, en un grupo de<br />
69
70<br />
pacientes intervenidos quirúrgicamente por hernias<br />
discales cervicales en nuestro servicio, para conocer<br />
los resultados con este método de cirugía.<br />
Métodos<br />
Se realizó un estudio observacional descriptivo<br />
de 30 pacientes operados por hernias discales<br />
cervicales, en el período comprendido entre enero<br />
de 1997 y julio de 1997, de los cuales 17 (56,67 %)<br />
eran masculinos y 13 (43,33 %) femeninos, con una<br />
edad promedio de 40,33 años. Los espacios<br />
intervertebrales más afectados fueron el C5-C6; 24<br />
(80 %), y el C4-C5; 13 (43,33 %), lo que coincide<br />
con lo reportado por otros autores. 6<br />
Se tomaron como criterios de inclusión:<br />
1. Que los pacientes utilizaran el método de<br />
cirugía mayor ambulatoria para ser intervenidos,<br />
entendiéndose ésta como aquella cirugía en la que<br />
usando cualquier tipo de anestesia, el paciente<br />
requiere de un período de observación, sin<br />
necesidad de hospitalización. 1 2. La existencia de<br />
cobertura por el médico de familia para el<br />
seguimiento de los pacientes en la comunidad. 3. La<br />
disponibilidad de transporte desde el lugar de<br />
residencia del paciente al hospital (excluyendo áreas<br />
rurales con difícil comunicación).<br />
El abordaje quirúrgico empleado fue el<br />
anterolateral izquierdo 4,5 y se realizó discectomía<br />
simple de uno o más niveles de lesión en todos los<br />
casos.<br />
Se determinaron los exámenes diagnósticos que<br />
influyeron en la decisión quirúrgica, el método<br />
de anestesia empleado y los resultados a los 6 meses<br />
de seguimiento posoperatorio. Con tales<br />
propósitos se usaron los criterios de evaluación<br />
creados por los autores, dividiendo a los pacientes<br />
en 4 grupos:<br />
Excelente:aquellos que se reincorporaron a su<br />
trabajo habitual, desaparecieron las<br />
manifestaciones neurológicas y requirieron<br />
el uso ocasional de analgésicos<br />
menores.<br />
Bueno: los que se incorporaron a su trabajo habitual<br />
o similar, obtuvieron una mejoría<br />
parcial de las manifestaciones neurológicas<br />
y usaron ocasionalmente los<br />
analgésicos menores.<br />
Regular: los que necesitaron un cambio del puesto<br />
de trabajo, no mejoraron ni empeoraron<br />
sus manifestaciones neurológicas y<br />
usaron analgésicos potentes.<br />
Malo: aquellos que quedaron incapacitados para<br />
el trabajo, no mejoraron o empeoraron<br />
las manifestaciones neurológicas y<br />
usaron analgésicos potentes.<br />
Se consideraron resultados satisfactorios los<br />
clasificados en los grupos excelente, bueno y<br />
regular. El grupo malo se considera como un<br />
resultado insatisfactorio.<br />
Los datos se obtuvieron de una encuesta creada<br />
previamente, con criterios computarizables, y se<br />
utilizó el paquete estadístico EpiInfo para la selección<br />
del método adecuado en cada variable; la<br />
estadística descriptiva y la distribución de frecuencias<br />
resultaron las más usadas. Para el procesamiento<br />
de la información se empleó una microcomputadora<br />
Pentium.<br />
Resultados<br />
Los exámenes diagnósticos que influyeron en<br />
la decisión quirúrgica fueron la mielografía cervical<br />
con contraste yodado hidrosoluble, la tomografía<br />
axial computadorizada (TAC) y la resonancia<br />
magnética nuclear (RMN). La electromiografía<br />
(EMG), unida a los rayos X simples y a la clínica,<br />
sólo se tomaron en consideración en aquellos<br />
pacientes en los que no se pudo realizar otro examen<br />
definitorio (tabla).<br />
TABLA. Exámenes diagnósticos que influyeron en<br />
la decisión quirúrgica<br />
Exámenes No. %<br />
Mielografía cervical<br />
(contraste hidrosoluble) 13 43,33<br />
Tomografía axial computadorizada 12 40<br />
Electromiografía, clínica<br />
y rayos X simples 4 13,33<br />
Resonancia magnética nuclear 1 3,03<br />
Fuente: Expedientes clínicos. N = 30.<br />
El método anestésico empleado se encuentra<br />
en la figura 1, donde se aprecia cómo la sedación<br />
con benzodiazepinas y la anestesia local con<br />
lidocaína al 2 % fue el más frecuente 21 (70 %),<br />
seguido por la anestesia general 8 (26,67 %) y el<br />
bloqueo del plexo cervical, que se utilizó en 1 (3,33 %).
Fig. 1. Anestesia empleada.<br />
La figura 2 expone los resultados a los 6 meses<br />
de seguimiento posoperatorio: 18 pacientes (60 %)<br />
se clasificaron como excelentes, 9 (30 %) buenos, 3<br />
(10 %) regulares y ninguno se incluyó en el grupo<br />
malo.<br />
Los resultados excelente, bueno y regular fueron<br />
catalogados como satisfactorios, mientras que el<br />
malo se consideró insatisfactorio.<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
8<br />
Fig. 2. Resultados obtenidos a los 6 meses de la operación.<br />
Discusión<br />
1<br />
Sedación local General Bloqueo del plexo cervical<br />
18<br />
9<br />
Excelente Bueno Regular<br />
0<br />
Malo<br />
Según Watts y Smith, 7 los síntomas radiculares<br />
en una hernia discal cervical son tan sugestivos del<br />
diagnóstico, que muchos consideran innecesario<br />
otro examen complementario para confirmarlo, no<br />
obstante la mayoría los indica para seguridad<br />
diagnóstica.<br />
3<br />
21<br />
Kricun y Kricun 8 han planteado que las hernias<br />
discales cervicales son diagnosticadas por la RMN<br />
en el 88 %, por la mielotomografía computadorizada<br />
(CTM) en el 81 %; la mielografía lo logra en el 58 %<br />
y la TAC sin contraste en el 50 %. Por lo anteriormente<br />
planteado estamos de acuerdo con Watts y Smith 7<br />
en que la clínica unida a la radiología simple,<br />
constituye el pilar fundamental en el diagnóstico de<br />
la hernia discal cervical; el resto de los exámenes<br />
son métodos a elegir, todos con márgenes de errores<br />
que fluctúan entre el 22 y el 50 %.<br />
La utilización de anestesia local y sedación y el<br />
bloqueo del plexo cervical en nuestra serie, facilitó<br />
la aplicación del método de cirugía mayor<br />
ambulatoria al permitir una recuperación anestésica<br />
precoz, facilitar la disección en el área quirúrgica y<br />
evitar complicaciones inherentes al método de<br />
anestesia general, que implicarían la admisión del<br />
paciente como pueden ser: la intubación selectiva,<br />
intubación laboriosa con edema de la glotis,<br />
broncoespasmo, laringoespasmo, traumatismos de<br />
las vías aéreas superiores, arritmias, reacciones<br />
adversas a los agentes anestésicos, paro<br />
cardiorrespiratorio, recuperación tardía, etc.<br />
Las ventajas obtenidas en nuestra serie con la<br />
aplicación de la cirugía ambulatoria incluyeron<br />
mantener al paciente en un ambiente psicofamiliar<br />
favorable, lo que facilitó una mejor recuperación,<br />
redujo las complicaciones posoperatorias a 2 casos<br />
(6,67 %), los que presentaron una radiculopatía<br />
residual transitoria que no estuvo relacionada con<br />
el proceder quirúrgico ni con el método de cirugía<br />
aplicado (ambulatoria), y que desapareció a los<br />
pocos días del posoperatorio, permitió una<br />
reincorporación precoz a las actividades habituales<br />
(3,46 meses), además redujo la estadía hospitalaria<br />
y los costos por paciente.<br />
Los resultados a los 6 meses del seguimiento<br />
fueron satisfactorios en el 100 % de los casos.<br />
Hooglany y Scheckenback, 9 en un estudio realizado<br />
con la aplicación de quemonucleolisis y nucleotomía<br />
cervical percutánea utilizando el método<br />
ambulatorio, reportaron el 86 % de resultados<br />
excelentes o buenos, lo que coincide con los<br />
nuestros, donde el 90% se reporta dentro de estos<br />
grupos.<br />
Con la aplicación del método de cirugía mayor<br />
ambulatoria se logró reincorporar al trabajo a<br />
100 % de los pacientes incluidos en el estudio,<br />
en un período promedio de 3,46 meses, lo que<br />
coincide con lo planteado por otros autores. 7,10<br />
71
72<br />
Summary<br />
An observational descriptive study of 30 patients, l7 males<br />
(56.67%) and 13 females (43.33%), who were operated on of<br />
herniated cervical disc by ambulatory major surgery was<br />
carried out. l3 patients underwent cervical myelography<br />
(43.33%) and l2 CAT (40%). These diagnostic tests allowed the<br />
surgeons to make a decision. Local anesthesia with lidocaine<br />
2% supported by sedation with benzodiazepines was the most<br />
used anesthetic method, since it was administered to 21 patients<br />
(70%). The results of the postoperative follow-up 6 months later<br />
were as follows: 18 (60%), excellent; 9 (30%), good; and 3<br />
(10%), fair. No one was considered as poor.<br />
Subject headings: HERNIA; CERVICAL VERTEBRAE/surgery;<br />
MYELOGRAPHY/utilization; AMBULATORY SURGICAL<br />
PROCEDURES/utilization; ANESTHESIA, LOCAL/utilization;<br />
LIDOCAINE.<br />
Résumé<br />
Une étude d’observation descriptive de 30 patients, dont 17<br />
(57,67 %) sont masculins et 13 (43,3 %) féminins, atteints de<br />
hérnies cervico-discales et opérés par la méthode de chirurgie<br />
ambulatoire, est présentée. La myélographie cervicale de 13<br />
(43,33 %) et la TAC de 12 (40 %) ont été les tests diagnostiques<br />
qui ont influencé la décision chirurgicale. L’anesthésie locale<br />
avec lidocaïne à 2 %, soutenue par la sédation avec<br />
benzodiazépines, fut la méthode anesthésique la plus utilisée<br />
(70 %). Les résultats à 6 mois du suivi post-opératoire étaient:<br />
18 (60 %) excellents, 9 (30 %) bons et 3 (10 %) passables. Dans<br />
le groupe, il n’y a pas eu de résultats considérés comme mauvais.<br />
Mots clés: HERNIE; VERTEBRES CERVICALES/chirurgie;<br />
MYELOGRAPHIE/utilisation; PROCEDURES CHIRURGICALES<br />
AMBULATOIRES/utilisation; ANESTHESIE LOCALE/utilisation;<br />
LIDOCAINE.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Davis JE. Centro de cirugía mayor ambulatoria y su<br />
desarrollo. Clin Quir Norteam 1987;67(4):685-707.<br />
2. Robinson RA, Walker AE, Felick DE. The results of anterior<br />
interbody fusion of the cervical spine. J Bone Joint Surg<br />
1962;44:1569-87.<br />
3. Cloward RB. New method of diagnosis and treatment of<br />
cervical disc disease. Clin Neurosurg 1962;8:93-132.<br />
4. Schmidek HH. The anterolateral approach to the cervical<br />
spine in the management of cervical spondylosis and its<br />
complications. En: Schmidek HH, Sweet WH, ed. Current<br />
techniques in operative neurosurgery. New York, Grune<br />
and Stratton: 1977:303-22.<br />
5. Caspar W. Anterior cervical fusion and interbody stabilization<br />
with the trapezial osteosynthetic plate tecnique. Tuttlingen:<br />
Aesculap, 1993:3-40.<br />
6. Epstein BS. Afecciones de la columna vertebral y de la<br />
medula espinal. Estudio radiológico y clínico. La Habana:<br />
Editorial Científico-Técnica, 1984:671-9.<br />
7. Watts C, Smith H. Disc disease. En: Grossman RG, ed.<br />
Principales of neurosurgery. New York: Raven, 1991:437-45.<br />
8. Kricun R, Kricun ME, MRI and CT of the spine. Case study<br />
approach. New York: Raven, 1994:34-8.<br />
9. Hooglany J, Scheckenback C. Low dose chemonucleolysis<br />
combined with percutaneous nucleotomy in herniated<br />
cervical disks. J Spinal Disord 1995;8(3):228-32.<br />
10. Dubuisson A, Lenelle J, Stevenaert A. La hernie discale<br />
cervicale. Rev Med Liege 1995;8(3):332-5.<br />
Recibido: 30 de marzo de 1998. Aprobado: 12 de febrero de<br />
1999.<br />
Dr. Ángel Jesús Lacerda Gallardo. Calle Martí No. 11 entre<br />
Independencia y Libertad, Ciego de Ávila, CP 65400, Cuba.
Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional “Frank País”<br />
Fractura de clavícula con minifijador externo<br />
RALCA ®<br />
DR. MARIO DE J. BERNAL GONZÁLEZ, 1 DR. SC. RODRIGO ÁLVAREZ CAMBRAS, 2 DR. NELSON CABRERA<br />
VILTRES 3 Y DR. LEOPOLDO ÁLVAREZ PLACERES 4<br />
Bernal González M de J, Álvarez Cambras R, Cabrera Viltres N, Álvarez Placeres L. Fractura de clavícula con<br />
minifijador externo RALCA. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):73-6.<br />
Resumen<br />
Se realizó un estudio retrospectivo para valorar el uso del minifijador externo RALCA ® , en 47 pacientes con fractura<br />
de clavícula tratados desde enero de 1993 hasta diciembre de 1997. Se lograron buenos resultados en el 89, 36 %<br />
de los pacientes y se demostró que este método permite una movilidad y rehabilitación mediata del hombro lo que<br />
garantiza la reincorporación temprana a las actividades.<br />
Descriptores DeCS: ARTICULACION ACROMIOCLAVICULAR/cirugía; ARTICULACION ESTERNOCLAVICULAR/<br />
cirugía; FIJADORES EXTERNOS/uitlización.<br />
Las fracturas de clavículas son lesiones bastante<br />
frecuentes que producen pérdida de la continuidad<br />
ósea, de origen traumático entre las articulaciones<br />
acromioclavicular y esternoclavicular. 1 Estas fracturas<br />
ocurren fundamentalmente en hombres jóvenes y<br />
comprende del 4-10 % de todas las fracturas. 2,3<br />
Las fracturas se producen generalmente en el<br />
tercio medio por dentro del ligamento conoide. El<br />
desplazamiento de los fragmentos es típico, el<br />
fragmento interno es tirado hacia arriba y atrás por<br />
la acción del músculo esternocleidomastoideo, el<br />
1 Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Doctor en Ciencias. Director del Complejo Científico Ortopédico Internacional "Frank País".<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Jefe de Servicio del Equipo de Miembro Superior.<br />
4 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
fragmento externo hacia abajo y adelante por la<br />
acción de los músculos deltoides y pectoral mayor. 1,4<br />
La mayoría de las fracturas de clavícula tienen<br />
un buen pronóstico, los pacientes tienen poco o<br />
ningún síntoma residual y la incidencia de no unión<br />
es menor del 1 %. 5<br />
La fijación externa de la clavícula es un método<br />
descrito y utilizado por primera vez por Lambotte<br />
en 1905. 6<br />
En nuestro hospital, se comenzó desde la<br />
década de los 80 a utilizar el minifijador externo<br />
73
74<br />
RALCA ® en el tratamiento de múltiples afecciones<br />
traumatológicas, entre ellas las fracturas de clavícula.<br />
Principales indicaciones<br />
para la fijación externa en la fractura<br />
de clavícula<br />
1. Fracturas muy cabalgadas con acortamiento del<br />
hombro.<br />
2. Fractura prominente sobre la piel que amenaza<br />
perforar ésta.<br />
3. Interposición de partes blandas.<br />
4. Lesiones vasculonerviosas asociadas.<br />
5. Fractura desplazada en 3 fragmentos.<br />
6. Fractura del tercio externo con lesión ligamentosa.<br />
7. Fractura asociada con fracturas costales del<br />
mismo lado.<br />
8. Fracturas bilaterales.<br />
Presentamos un estudio sobre la valoración de<br />
esta técnica en 47 pacientes con fractura de clavícula<br />
que fueron atendidos en nuestro centro desde enero<br />
de 1993 hasta diciembre de 1997.<br />
Discusión<br />
En el Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional "Frank País" fueron atendidos desde<br />
enero de 1993 hasta diciembre de 1997, 79 pacientes<br />
con fractura de clavícula, recibieron tratamiento<br />
quirúrgico con minifijación externa 47 de ellos (62,6 %)<br />
(fig. 1).<br />
Intramedular<br />
18 ( 23 % )<br />
Lámina AO<br />
5 ( 6 % ) Inmovilización<br />
Velpeau 9 ( 11 % )<br />
Minifijador externo<br />
47 ( 60 % )<br />
Fig. 1. Distribución de la fractura de clavícula, según método<br />
de tratamiento.<br />
En la tabla 1 establecemos la relación de los<br />
pacientes con fractura de clavícula. Observamos que<br />
este tipo de fractura afectó mucho más a los pacientes<br />
entre los 20 y los 30 años (40,43 %) y el sexo masculino<br />
(74,47 %). Pensamos que esto está relacionado con<br />
que el individuo joven masculino tiene una mayor<br />
exposición a deportes, trabajo y accidentes que<br />
demandan una mayor energía. Las causas que más<br />
inciden en la producción de fracturas de clavícula las<br />
constituyen los accidentes del tránsito y los accidentes<br />
deportivos que afectaron a 21 (44,68 %) y 19 (40,43 %)<br />
pacientes, respectivamente (tabla 2). 4,6-9<br />
TABLA 1. Relación de pacientes con fractura de<br />
clavícula tratada con minifijador externo RALCA ® ,<br />
según edad y sexo<br />
Sexo<br />
Edad F M Total %<br />
< 20 2 6 8 17,02<br />
20-30 4 15 19 40,43<br />
31-40 2 8 10 21,28<br />
> 41 4 6 10 21,28<br />
Total 12/74,47 % 35/25,53 % 47 100,0<br />
TABLA 2. Causa de la fractura de clavícula tratada<br />
con minifijador externo RALCA ®<br />
Número<br />
Causa de pacientes %<br />
Accidentes del tránsito 21 44,68<br />
Caída de la bicicleta 19 40,43<br />
Caída de una altura 3 6,38<br />
Accidentes deportivos 2 4,26<br />
Trauma directo 2 4,26<br />
Total 47 100,0<br />
La localización de la fractura se encuentra<br />
frecuentemente en el tercio medio 32 (68,09), en su<br />
mayoría son fracturas oblicuas con fragmentos<br />
cabalgados lo que produce un acortamiento en el<br />
hombro. Cifras similares han sido reportadas por<br />
otros autores (tablas 3 y 4). 1,4-11<br />
TABLA 3. Localización de la fractura de clavícula<br />
Número<br />
Localización de la fractura de pacientes %<br />
Tercio medio 32 68,09<br />
Proximal 5 10,64<br />
Externo 10 21,28<br />
Total 47 100,0
TABLA 4. Tipo de fractura de clavícula<br />
Número<br />
Tipo de fractura de pacientes %<br />
Cabalgada 31 65,96<br />
Conminutas 5 10,64<br />
Con luxación acromio clavicular 1 2,13<br />
Ala de mariposa 7 14,89<br />
Asociada a otros traumas 3 6,38<br />
Total 47 100,0<br />
Al aplicar esta técnica se logró que el paciente<br />
comenzara su rehabilitación a partir de las 24 h de<br />
operado. La mayoría, 42 pacientes (89,3 %) presentó<br />
buena consolidación ósea antes de las 9 semanas<br />
y al llegar a este término logró una buena movilidad<br />
y función del hombro (fig. 2).<br />
10 + semanas<br />
( 5 pacientes ) 11 %<br />
8-9 semanas<br />
( 32 pacientes ) 68 %<br />
Fig. 2. Tiempo de consolidación ósea.<br />
Se presentaron 8 complicaciones en 6 pacientes<br />
(12,7 %) distribuidas como se muestra en la tabla 5;<br />
las más frecuentes fueron la sepsis superficial<br />
alrededor de los orificios de los alambres del<br />
minifijador externo y la limitación de los movimientos<br />
del hombro u hombro doloroso, en 2 pacientes.<br />
TABLA 5. Complicaciones presentadas<br />
Complicaciones Número de pacientes<br />
Sepsis 3<br />
Pérdida de la fijación 1<br />
Consolidación viciosa 1<br />
Limitación de movimiento<br />
del hombro o dolor 2<br />
Seudoartrosis 1<br />
6-7 semanas<br />
( 10 pacientes ) 21 %<br />
Estos resultados fueron evaluados, según los<br />
criterios de nuestro equipo de trabajo, en: buenos -<br />
42 pacientes (89,36 %), regulares -3 pacientes (6,38 %) y<br />
malos -2 pacientes (4,26 %), uno por seudoartrosis<br />
dolorosa y otro por pérdida de la fijación (fig. 3).<br />
No. de pacientes<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Fig. 3. Evaluación de los resultados.<br />
Las fracturas de clavícula son más frecuentes<br />
en el sexo masculino, en las edades de 20 a 30 años<br />
y como consecuencia de accidentes de tránsito o<br />
deportivos, la minifijación externa es un método más<br />
para el tratamiento quirúrgico de estas fracturas con<br />
la cual se obtienen buenos resultados y permite la<br />
movilidad, la rehabilitación inmediata del paciente<br />
y la reincorporación temprana a sus actividades.<br />
Summary<br />
A retrospective study was conducted to assess the use of the<br />
RALCA external minifixators in 47 patients with clavicle fracture<br />
that were treated from January, l993, to December, l997. Good<br />
results were obtained in 89.36% of the patients and it was<br />
proved that this method allows the mobility and mediate<br />
rehabilitation of the shoulder, guaranteeing an early<br />
reincorporation to the activities.<br />
Subject headings: ACROMIOCLAVICULAR JOINT/surgery;<br />
STERNOCLAVICULAR/surgery; EXTERNAL FIXATORS/<br />
utilization.<br />
Résumé<br />
42 ( 89,36 %)<br />
3 ( 6,38 % ) 2 ( 4,26 % )<br />
Bueno Regular Malo<br />
Une étude rétrospective a été réalisée afin d’evaluer l’usage<br />
du minifixateur externe RALCA chez 47 patients atteints de<br />
fracture de clavicule qui ont été traités depuis janvier 1993<br />
jusqu’a décembre 1997. On a obtenu de bons résultats en<br />
89,36 % des patients, et il a été démontré que cette méthode<br />
permet une mobilité et une rééducation médiate de l’épaule,<br />
garantissant la réinsertion rapide aux activités.<br />
Mots clés: ARTICULATIONS ACROMIO-CLAVICULAIRES/<br />
chirurgie; ARTICULATION STERNO-CLAVICULAIRE/<br />
chirurgies; FIXATEURS EXTERNES/utilisation.<br />
75
76<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Álvarez Cambras R. Tratado de Cirugía Ortopédica y<br />
Traumatología. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.<br />
1986;t1:195-8.<br />
2. Nordgvist A, Peterson C. The Incidence of Fractures of<br />
clavicle. Clin Orthop 1994;300:127-32.<br />
3. Moore TO. Intertnal Pin Fixation for fracture of the clavicle.<br />
Am Surg 1951;17:580-3.<br />
4. Watson-Jones R. Fracturas y heridas articulares. La<br />
Habana. Ed. Científico Técnica, 1986;t2:521-5.<br />
5. Robison CM. Fracture of the clavicle in the adult<br />
epidemiology and classification. J Bone Joint Surg (Br)<br />
1998;80B:476-84.<br />
6. Cresnshaw AH. Campbell. Cirugía Ortopédica. 8 Ed. Buenos<br />
Aires. Ed. Médica Panamericana, 1993. Vol (2):931-34.<br />
7. Scott Hal Kozin. Anthony Clayton Beriet, MD. Handbook of<br />
Common Orthopaedic Fractures. 2Ed, 1992:48.<br />
8. Muller ME. Allgöwen. Manual de Osteosíntesis. Técnica AO.<br />
La Habana. Ed Revolucionaria:1980;166-67.<br />
9. D. Stanley EA, Trowbrige SH. Horris. The Mechanic of<br />
Clavicle Fracture. J.B.J.S Br 70B 1988:461-64.<br />
10. Burstein AH: Fracture classification systems: Do they work<br />
and are they useful? J.B.J.S (am) Bone Joint Surg (Am) 1993;75-<br />
A:1743-4.<br />
11. Boeh ME D, curtis JR, Deltaa JT. Mounion of fracture of the<br />
Midshaft of the clavicle: Treatment with a modified hagie<br />
intramedullary pin and autogenous bone grafting J Bone<br />
Joint Surg 1991;73-A:1219-26.<br />
Recibido: 25 de junio de 1999. Aprobado: 27 de agosto de<br />
1999.<br />
Dr. Mario de J. Bernal González. Complejo Científico<br />
Ortopédico "Frank País", Avenida 51 No. 19603, entre 196 y<br />
202, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
HOSPITAL CLINICOQUIRÚRGICO<br />
“JOAQUÍN ALBARRÁN”<br />
Fijación externa de la técnica de Keller-Silver<br />
DR. RAÚL L. VALDÉS LOBO, 1 DR. DIEGO ARTILES GRANDA, 2 DR. JUAN DE DIOS RIVERA GONZÁLEZ 1<br />
Y DR. ARTURO RUIZ ARMENTEROS 1<br />
Valdés Lobo RL, Artiles Granda D, Rivera González J de D, Ruiz Armenteros A. Fijación externa de la técnica de<br />
Keller-Silver. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):77-82.<br />
Resumen<br />
Se realizó un estudio prospectivo sobre 51 pacientes con hallux-valgus, seleccionados para realizarles la técnica de<br />
Keller-Silver, se utilizó en todos los casos, como método de contención, el pistón de 5 orificios del fijador externo<br />
RALCA ® y 2 alambres roscados L15, uno en la falange proximal y otro en el metatarsiano. Se analizaron los resultados<br />
en cuanto a grado de satisfacción, eliminación de la deformidad, dolor y limitación de los movimientos de las<br />
articulaciones metatarso-falángica. Se comparó con estudios previamente realizados. Se logró preservar la movilidad<br />
articular y la ausencia de cambios osteoartríticos interfalángicos.<br />
Descriptores DeCS: HALLUX VALGUS/cirugía; FIJADORES EXTERNOS/utilización.<br />
Hallux-valgus es el “dedo gordo del pie desviado<br />
hacia afuera” como lo describió por primera vez en<br />
1778, Laforest, pedícuro de Luis XIV. Hueter, en 1870,<br />
designó esta desviación como hallux-valgus. 1,2<br />
De las muchas intervenciones que se pueden hacer<br />
para el tratamiento de hallux-valgus, la operación descrita<br />
inicialmente por Davies Colley, en 1887, y popularizada<br />
por Keller, en 1905, con recepción del extremo proximal<br />
de la falange proximal es una de las más usadas. 3-6<br />
En 1950, Fitzgeral describió el uso del alambre<br />
intramedular para mantener el espacio después de<br />
la operación. 7<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar de la Facultad "Finlay-Albarrán".<br />
Clevaland y Winant (1950), Bonney y Macnab<br />
(1952), Thomás (1962) y Sherman (1983) han<br />
realizado estudios comparativos entre la técnica<br />
original y la modificación del alambre<br />
intramedular. 3,8,9 Sherman plantea el problema de<br />
los cambios degenerativos en la articulación<br />
interfalángica por el paso del alambre, no<br />
recomendado su empleo. Es así como desde<br />
1989 comenzamos a utilizar un pistón del fijador<br />
externo RALCA ® que combina las ventajas de<br />
ambas técnicas, o sea, mantenemos el espacio<br />
y no lesionamos la articulación interfalángica.<br />
77
78<br />
Métodos<br />
Se utilizaron para nuestro estudio los pacientes<br />
con hallux-valgus que fueron seleccionados para la<br />
técnica de Keller-Silver, con un universo de 51<br />
pacientes. A todos se les realizó estudio<br />
preoperatorio y posoperatorio al año, 46 fueron del<br />
sexo femenino y 5 del masculino, con un promedio<br />
de edad de 53 años y un rango entre 39 y 78 años.<br />
Estudio preoperatorio<br />
Se tomaron como base los criterios de Bonney<br />
y Macnab, de funcionalidad de los pacientes, la<br />
extención de la deformidad, la amplitud del<br />
movimiento de la articulación metatarso-falángica<br />
(MF) y de la interfalángica (IF), la rotación del hallux<br />
y la presencia de metatarsalgia.<br />
Criterios subjetivos Grado<br />
· Síntomas ocasionales sin restricción<br />
de la actividad normal 1<br />
· Síntomas constantes con limitación<br />
intermitente de la actividad normal 2<br />
· Síntomas constantes con limitación<br />
total de la actividad normal 3<br />
Criterios anatómicos<br />
· Hallux-valgus ≤ 25 ° sin Bunion. 1<br />
· Hallux-valgus de 25 a 50 °, Bunion<br />
y Bursitis 2<br />
· Hallux-valgus ≥ 51 °, Bunion y Bursitis 3<br />
Movimiento de la articulación MF<br />
· Dorsiflexión ≥ 31 ° y flexión plantar<br />
activa ≥ a 16 ° 1<br />
· Limitación de la dorsiflexión por<br />
debajo de 30 ° y flexión plantar por<br />
debajo de 15° 2<br />
· Rigidez total a la flexo-extensión 3<br />
Movimiento de la articulación IF<br />
· Flexión plantar IF ≥ 6 ° 1<br />
· Entre 31 y 60 ° 2<br />
· Flexión ≤ 30 ° 3<br />
A todos se les realizó rayos X antes de la<br />
operación y al año de la misma, se tomaron como<br />
patrón los parámetros reflejados en los criterios<br />
radiográficos y al podograma (figs. 1 y 2).<br />
Fig. 1.<br />
Criterios radiográficos<br />
1. Ángulo de hallux-valgus mayor que 30 °.<br />
2. Ángulo intermetatarsiano por encima de 12 °.<br />
3. Ángulo del metatarso primo varo superior a 10 °.<br />
4. Ancho de la cabeza del primer metatarsiano.<br />
5. Desplazamiento lateral de los sesamoideos.
6. Osteoartritis de la articulación MF presente.<br />
7. Osteoartritis de la articulación IF no necesaria.<br />
8. Fórmula metatarsal principalmente 1 menor que<br />
2 ó 1 = 2.<br />
9. Podograma: después de la operación, al año,<br />
repetir 1, 2, 3, 4, 6, 7 y además.<br />
10. Brecha entre la cabeza del metatarsiano y la<br />
falange.<br />
11. Esclerosis alrededor del sitio de la artroplastia.<br />
12. Porcentaje de falange proximal extirpado.<br />
Fig. 2.<br />
Técnica quirúrgica<br />
Se realizó proceso estándar con buniectomía,<br />
exéresis del tercio proximal de la falange y osteofitos<br />
marginales. Se suturó cápsula y piel.<br />
Se colocó un primer alambre roscado a través<br />
de la piel de la cara interna de la falange proximal<br />
(alambre roscado de 70 mm L15) el cual se fijó al<br />
primer orificio de un pistón de adulto de 5 orificios,<br />
del fijador externo 10 RALCA ® y se procedió a dar<br />
distracción para mantener la brecha. En esta posición<br />
se pasó el segundo alambre roscado por el último<br />
orificio del pistón en el metatarsiano, realizando<br />
control radiológico. Extrajimos los puntos y los<br />
alambres a las dos y media semanas (fig. 3).<br />
Fig. 3.<br />
Resultados<br />
En la tabla 1 encontramos que el 90,2 % de los<br />
casos eran del sexo femenino, lo cual se<br />
corresponde con la literatura revisada.<br />
TABLA 1. Distribución de los pacientes, según el<br />
sexo<br />
Sexo Pacientes %<br />
Masculino 5 9,8<br />
Femenino 46 90,2<br />
Total 51 100,0<br />
La evaluación de nuestros pacientes según los<br />
criterios expresados anteriormente en el chequeo<br />
preoperatorio se reflejan en la tabla 2. Observamos<br />
que un gran porcentaje de nuestros casos solicitaron<br />
79
80<br />
la intervención quirúrgica por tener síntomas<br />
dolorosos constantes con una limitación parcial de<br />
sus actividades y que esto se correspondía con un<br />
hallux-valgus entre 25 y 50 ° asociados al bunion y<br />
con dolor propio de la bursitis.<br />
TABLA 2. Evaluación de los pacientes, según los<br />
criterios preoperatorios<br />
Criterio Grado Masculino Femenino Total %<br />
Subjetivo I 1 11 12 23,54<br />
II 2 19 21 41,17<br />
III 2 16 18 35,29<br />
Anatómico I 2 14 16 31,37<br />
II 1 18 19 37,25<br />
III 2 14 16 31,37<br />
Movimiento<br />
de la MF I 1 10 11 21,56<br />
II 3 29 32 62,74<br />
III 1 7 8 15,70<br />
Movimiento<br />
de la IF I 2 15 17 33,33<br />
II 3 30 33 64,70<br />
III - 1 1 1,96<br />
Así mismo puede plantearse que la limitación<br />
de los movimientos estuvo restringida en unos 30 °<br />
para la dorsiflexión de la MF y entre 31 y 60 ° para la<br />
flexión plantar IF.<br />
Las complicaciones fueron escasas, se<br />
presentaron en 10 casos (14 pies), la sepsis<br />
superficial de los alambres fue la más frecuente con<br />
6 casos (11,7 %), la cual fue controlada con el uso<br />
de soluciones antisépticas adecuadas.<br />
Se nos presentó sepsis profunda en 2 casos y<br />
otros 2 tuvieron dehiscencia de la sutura (tabla 3).<br />
TABLA 3. Complicaciones presentadas postratamiento<br />
Complicaciones Número de pacientes<br />
Hematoma local 4<br />
Dehiscencia de la sutura 2<br />
Sepsis superficial de los alambres 6<br />
Sepsis profunda 2<br />
La evaluación radiológica al año, nos mostró,<br />
como datos a señalar:<br />
1. Rectificación del ángulo del hallux a valores<br />
cercanos a 0.<br />
2. Pobre modificación de los ángulos intermetatarsianos<br />
y del metatarso primo-varo.<br />
3. Una disminución entre 3 y 5 mm del ancho de la<br />
cabeza del primer metatarsiano.<br />
4. Recolocación en el 70 % de los casos (35) de<br />
los sesamoideos a su posición normal.<br />
5. No aparición de osteoartritis IF en aquellos casos<br />
en los cuales preoperatoriamente no existía.<br />
6. No varió sustancialmente la fórmula metatarsal.<br />
7. La brecha entre la cabeza del metatarsiano y el<br />
remanente de falange fue mayor que 3 mm.<br />
8. El porcentaje de falange extirpada fluctuó entre<br />
30 y 50 %.<br />
Discusión<br />
En la técnica original de Keller (fig. 4), el poder<br />
de flexión se reduce en el 30 %, no es anatómica,<br />
no se desarrolla osteoartritis IF, el retorno a la<br />
actividad normal es entre las 15 y 21 semanas. El<br />
uso de zapatos normales fluctúa entre 15 a 20<br />
semanas y el edema posoperatorio demora en<br />
desaparecer.<br />
Fig. 4. Aplicación de la técnica original de Keller.
Con la modificación de Fitzgerald (fig. 5), el<br />
poder de flexión se reduce en el 15 %, es más<br />
anatómica, el retorno a la actividad normal se<br />
produce entre las 8 y las 10 semanas. El uso de<br />
zapatos normales se restablece entre las 11 a 15 semanas,<br />
el edema posoperatorio desaparece<br />
rápidamente, pero desarrolla osteoartritis IF y existe<br />
rechazo al material, pérdida del espacio, etc.<br />
Fig. 5. Utilización de la modificación de Fitzgerald.<br />
La diferencia más significativa encontrada en<br />
estudios anteriores entre ambas técnicas es la<br />
marcada reducción del movimiento pasivo de la<br />
articulación IF. Desconocemos qué secuelas, a largo<br />
plazo, pueden tener estos cambios artrósicos, pero<br />
estamos seguros que al realizar la exéresis de la mitad<br />
proximal de la falange, el primer dedo pierde parte<br />
de la fuerza de empuje y en estos casos desempeña<br />
un papel fundamental una articulación IF libre.<br />
Con nuestra fijación externa, obtuvimos<br />
resultados que difieren poco con los de la literatura<br />
revisada, excepto en el indicador: osteoartritis IF el<br />
cual se consideró ausente en la totalidad de los<br />
casos.<br />
Nuestra modificación mostró un pie bastante<br />
anatómico, el regreso a la actividad normal se<br />
produjo entre las 6 y 8 semanas. El uso de zapatos<br />
normales fue permitido entre las 8 y 10 semanas, el<br />
edema posoperatorio desapareció rápidamente, a<br />
lo cual contribuyó cierto grado de movimiento (ya<br />
que la modificación no constituye una fijación rígida),<br />
no se perdió el espacio metatarso-falángico y por<br />
ende, se mantuvo la longitud del dedo.<br />
Muchos pacientes se mostraron satisfechos<br />
(83 %) con los resultados, mientras que unos pocos<br />
desarrollaron metatarsalgia después de la operación<br />
por aumento de la presión, sobre la cabeza del<br />
segundo metatarsiano por lo cual recomendamos<br />
el uso de calzado correcto después de la<br />
intervención.<br />
En conclusión la técnica de Keller-Silver<br />
mantiene su vigencia y bien indicada es de gran<br />
utilidad, preferimos la fijación externa de la misma,<br />
porque mantiene las ventajas de la distracción y no<br />
lesiona la articulación interfalángica.<br />
Summary<br />
A prospective study of 51 patients with hallux-valgus selected<br />
to undergo Keller-Silver technique was conducted. In all cases<br />
it was used as a method of contention the piston of 5 orifices of<br />
the RALCA external fixators and 2 L15 threaded wires, one in<br />
the proximal phalanx and the other in the metatarsal. Results<br />
such as satisfaction degree, elimination of the deformity, pain<br />
and limitation of the movements of the metatarsophalangeal<br />
joint were analyzed and compared with previous studies. It<br />
was possible to preserve the articular mobility and the absence<br />
of interphalangeal osteoarthritic changes.<br />
Subject headings: HALLUS VALGUS/surgery; EXTERNAL<br />
FIXATORS/utilization.<br />
Résumé<br />
Une étude prospective sur 51 patients atteints de halux valgus,<br />
choisis afin de leur pratiquer la technique de Keller-Silver, a été<br />
réalisée. Dans tous les cas, on a utilisé en tant que méthode de<br />
contention, le piston de 5 trous du fixateur externe RALCA et<br />
deux fils de fer enroulés L15, l’un sur la phalange proximale et<br />
l’autre sur le métatarsien. Les résutats, quant à degré de<br />
satisfaction, élimination de la difformité, douleur et limitation<br />
des mouvements des articulations métatarsophalangiennes,<br />
ont été analysés. Elle a été comparée à<br />
des études préalablement réalisées. On a atteint à préserver<br />
la mobilité articulaire et l’absence de changements<br />
ostéoarthritiques interphalangiens.<br />
Mots clés: HALLUX VALGUS/chirurgie; FIXATEURS<br />
EXTERNES/utilisation.<br />
81
82<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Lelievre J. Patología del pie. Barcelona: Toray-Masson,<br />
1970:894-903.<br />
2. Giannestras NJ. Foot disorders. 2 ed. Filadelfia. Lea R<br />
Febiger 1973;351-410.<br />
3. Bonney G.; Macnab I. Hallux valgus and Hallux rigidus: a<br />
critical survey of operative results. J Bone Joint Surg (Br)<br />
1952,34B:366-85.<br />
4. Thomas FB. Keller’s Arthroplasty modified: a technique to<br />
ensure post-operative distraction of the toe. J Bone Joint<br />
Surg (Br) 1962;44-B:356-365.<br />
5. Du Vries, H. L. Surgery of the foot. 2 nd ed. De. St Luis. USA:<br />
Ed CV Mosby, 1965;294-315.<br />
6. Viladot A. Anatomía y Biomecánica. Diez lecciones sobre<br />
patología del pie. Barcelona: Toray Masson, 1979:117-25.<br />
7. Fitzgerald. W. Hallux Valgus. J Bone Joint Surg (Br)<br />
1950;32B:139.<br />
8. Sherman KP. Keller’s Arthroplasty: is distraction useful?<br />
J Bone Joint Surg (Br) 1984;66B:765-9.<br />
9. Lange M. afecciones del aparato locomotor. Tomo 2.<br />
Barcelona: D Jims, 1969:732-6.<br />
10. Álvarez Cambras R. Tratamiento del hallux valgus con<br />
minifijadores externos RALCA 1-2. Rev Cubana Ortop<br />
Traumatol 1993;7:7-12.<br />
Recibido: 1 de octubre de 1997. Aprobado: 26 de noviembre<br />
de 1997.<br />
Dr. Raúl L. Valdés Lobo. Hospital Clinicoquirúrgico "Joaquín<br />
Albarrán". Calle 26 y Boyeros, municipio Plaza, Ciudad de La<br />
Habana, Cuba.
CLÍNICA DE MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL<br />
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS<br />
CAMAGÜEY<br />
Terapéutica piramidal en Ortopedia, ¿mito<br />
o realidad?<br />
DR. ULISES SOSA SALINAS, 1 DR. ANTONIO CASTRO SOTO DEL VALLE 2 Y DR. GUIDO SALLES BETANCOURT 2<br />
Sosa Salinas U, Castro Soto del Valle A, Salles Betancourt G. Terapéutica piramidal en Ortopedia, ¿mito o realidad?<br />
Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):83-9.<br />
Resumen<br />
Se analizaron los resultados preliminares obtenidos en 210 pacientes tratados en la Clínica de Medicina Natural y<br />
Tradicional del ISCM de Camagüey, según la novedosa técnica de la terapéutica piramidal. Se utilizaron pirámides<br />
construidas de aluminio y acrílico de diversos tamaños, de acuerdo con la región a tratar. Se obtuvieron resultados<br />
muy favorables desde la primera sesión de tratamiento. Se comprobó que su acción es eminentemente analgésica,<br />
antiflogística y bacteriostática, que pueden tratarse afecciones ortopédicas y traumatológicas caracterizadas por<br />
dolor e inflamación de partes blandas con sepsis local o no, y que en los pacientes traumatológicos, la terapéutica<br />
debe comenzar lo antes posible para obtener mejores resultados. No debe asociarse a bloqueos con corticoides ni<br />
a la administración sistémica de esteroides pues se inhibe la acción terapéutica de la energía piramidal.<br />
Descriptores DeCS: MEDICINA TRADICIONAL; TERAPIAS ALTERNATIVAS.<br />
Desde la más remota antigüedad hay una<br />
pirámide que ha admirado al mundo: la Gran<br />
Pirámide de Keops, que los egipcios llamaban “Al<br />
Ahram”, o sea, La Luz. Los griegos la consideraban<br />
una de las 7 maravillas del mundo. 1 Su altura es de<br />
148 m y el cuadrado de su altura es exactamente<br />
igual a la superficie de cada una de las caras<br />
triangulares. Esta altura multiplicada por 10 9 es igual<br />
a la distancia media de la tierra al Sol, distancia que<br />
sólo pudo calcularse a comienzos del siglo XX.<br />
Ésta y muchas otras curiosidades, hacen de las<br />
pirámides egipcias enigmas aún inexplicables en los<br />
albores del siglo XXI. Las propiedades energéticas<br />
de las pirámides fueron redescubiertas hace más<br />
de 60 años por el científico francés Antoine Bovis. Él<br />
observó que los animales que se introducían en las<br />
pirámides y morían allí, se momificaban igual que<br />
los cadáveres humanos sepultados en las pirámides,<br />
de donde dedujo que la propiedad de momificación<br />
no recaía en bálsamos especiales ni en<br />
medicamentos, sino en "algo" que ocurría en el<br />
interior de la pirámide que permitía este efecto<br />
conservador de la materia. Pudo comprobar<br />
experimentalmente que era posible reproducir este<br />
1 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Máster en Medicina Natural y Tradicional. Profesor de Ortopedia del Instituto Superior de Ciencias Médicas.<br />
Presidente de la Filial Provincial de la Sociedad Cubana de Ortopedia, Camagüey.<br />
2 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Hospital Ortópedico Nacional "Frank País", Ciudad de La Habana.<br />
83
84<br />
efecto con modelos hechos a escala de la Gran<br />
Pirámide y orientados convenientemente al Norte<br />
magnético.<br />
A partir de 1960, países como EE.UU., Francia,<br />
la antigua URSS y Alemania, dedicaron recursos<br />
económicos al estudio de esta rara fuente energética.<br />
(O’Really R, Montenegro M. Conferencia impartida<br />
en la Sociedad Cubana de Energía Piramidal,<br />
Cárdenas, 1997). En Cuba, a finales de la década<br />
de los 80, se comenzó a mostrar interés por dicha<br />
novedad científica y se realizaron aisladamente<br />
experiencias con este tipo de energía. En Cárdenas,<br />
Matanzas, las primeras investigaciones empezaron<br />
en 1990 y se consolidó su sistematización en 1993<br />
en el seno del Grupo Gestor de la Sociedad Cubana<br />
de Energía Piramidal.<br />
En Camagüey, comenzamos las investigaciones<br />
del uso terapéutico de la energía piramidal en 1995<br />
con modelos hechos de aluminio y de acrílico. Los<br />
primeros resultados fueron informados en la IX<br />
Jornada Nacional de Ortopedia y I Encuentro<br />
Internacional de Medicina Natural y Tradicional en<br />
Ortopedia, celebrados en Holguín, en 1998. En la<br />
actualidad, tratamos gran número de afecciones<br />
inflamatorias del SOMA con energía piramidal<br />
exclusivamente, con excelentes resultados. En el<br />
presente trabajo pretendemos informar el resultado<br />
de esta novedosa terapéutica en 210 pacientes<br />
tratados, exclusivamente con terapéutica piramidal,<br />
en la Clínica de Medicina Natural y Tradicional del<br />
ISCM de Camagüey entre los años 1997 y 1998.<br />
¿Qué es la energía piramidal?<br />
Consideremos un reloj de energía en algún lugar<br />
del Universo. Este reloj sería la fuente de toda la<br />
energía. Tendría que consistir en 12 fuentes de<br />
energía para llenar el Universo con orden armónico.<br />
Estas fuentes irradiarían discretos paquetes esféricos<br />
de energía. Conforme estas vibraciones esféricas se<br />
expandieran, interferirían una con la otra, y<br />
producirían patrones estables de nodos y antinodos.<br />
Para que estos patrones fueran estables y<br />
autorregeneradores, deberían interceptarse<br />
exactamente en los mismos ángulos y tener<br />
exactamente la misma distancia entre todos los<br />
puntos de intersección. En otras palabras, el patrón<br />
se multiplicaría en una precisa estructura de<br />
alineamiento duplicadora, llenaría el espacio como<br />
una red de interferencias de energía. Solamente hay<br />
un patrón que llena estos requisitos: un patrón de<br />
pirámides de 4 lados conocida como octaedros.<br />
Éste es el famoso patrón de Octet Truss del<br />
Dr. Fuller. 2<br />
Nuestro Universo está compuesto por patrones<br />
de interferencias de eventos de energía. Nosotros<br />
vemos sólo la interferencia y no podemos percibir<br />
el campo invisible cercado por estos patrones. Por<br />
consiguiente, la energía piramidal no es más que<br />
energía acumulada en el centro de la pirámide que<br />
se origina dentro y alrededor de ella, por la forma y<br />
orientación de la pirámide. Estas vibraciones<br />
energéticas se van convirtiendo, juntas, en frentes<br />
de ondas a las que se les adiciona el ritmo,<br />
surgiendo entonces la resonancia, la cual crea un<br />
movimiento de moléculas dentro de cualquier<br />
materia colocada en este campo energético y se<br />
prolonga por períodos indefinidos en dependencia<br />
de la consistencia de la materia.<br />
Qué puede lograrse terapéuticamente<br />
con la pirámide<br />
· Relajación: Esta relación puede ser local o general.<br />
El paciente experimenta relajación general cuando<br />
se utiliza la pirámide grande en la que se introduce<br />
al paciente completo y relajación local cuando<br />
sólo se aplica en el sitio de la lesión.<br />
· Disminución del dolor: Clínicamente se observa<br />
una significativa disminución o eliminación del<br />
dolor a partir de la primera sesión de tratamiento.<br />
Hemos observado disminución del dolor aun en<br />
pacientes en que los analgésicos más poderosos<br />
son ya ineficaces.<br />
· Disminución de la inflamación: También, a los<br />
pocos minutos de exposición en la pirámide<br />
logramos una disminución ostensible del proceso<br />
inflamatorio que generalmente acompaña al dolor.<br />
· Efecto bacteriostático: En la práctica hemos<br />
comprobado un efecto antiséptico de la energía<br />
piramidal muy similar al de la electromagnetoterapia.<br />
El calor local y la coloración propia de<br />
los procesos linfangíticos desaparecen rápidamente<br />
al poco tiempo de exposición en la<br />
pirámide.<br />
· Aceleración del proceso de curación: La mejoría<br />
sintomática del paciente, al disminuir el dolor y la<br />
inflamación, acelera el proceso de curación<br />
considerablemente. Esto es evidente en los<br />
esguinces de tobillo en que al disminuir, desde la<br />
primera sesión, el dolor y la inflamación, el<br />
paciente puede deambular correctamente después<br />
de sólo 15 min de exposición en la pirámide.
Similitud en la acción terapéutica<br />
de la electromagnetoterapia<br />
y la energía piramidal<br />
En la práctica hemos encontrado una acción<br />
terapéutica similar de la energía piramidal con la<br />
obtenida utilizando el equipo Teramag MT-200 de<br />
magnetismo terapéutico. En resumen, se ha<br />
comprobado la acción biológica de la<br />
electromagnetoterapia siguiente:<br />
1. Normaliza el estado energético celular.<br />
2. Restablece el equilibrio iónico a través de la<br />
membrana celular.<br />
3. Mejora la irrigación sanguínea.<br />
4. Favorece el aporte de oxígeno.<br />
5. Produce cambios en la respuesta hormonal.<br />
6. Favorece la concentración intracelular del calcio.<br />
7. Inhibe el desarrollo y la función de las bacterias.<br />
Por consiguiente:<br />
· Tiene acción analgésica, antiflogística y<br />
bacteriostática.<br />
· Tiene un efecto acumulativo.<br />
· Su acción es duradera.<br />
· No es molesto ni doloroso ni ofrece peligro para<br />
el paciente.<br />
Estas mismas acciones terapéuticas las hemos<br />
comprobado en la terapéutica piramidal, con la<br />
ventaja adicional que no requiere utilizar corriente,<br />
ni equipo alguno excepto el esqueleto de la<br />
pirámide, de muy fácil construcción y<br />
extremadamente económica.<br />
Construcción de pirámides<br />
Las pirámides pueden construirse de diversas<br />
maneras y con distintos materiales. Se construye<br />
sólo el esqueleto de la pirámide que consta de 4<br />
triángulos sobre una base cuadrada. Las medidas<br />
pueden ser de acuerdo con la Gran Pirámide de<br />
Keops mediante una sencilla fórmula. Según<br />
Flanagan, 3 si multiplicamos la constante 0,951 por<br />
la longitud de la base, nos da la longitud de las 4<br />
aristas o lados. Por ejemplo, si queremos hacer<br />
una pirámide cuya base mida 30 cm,<br />
multiplicamos 0,951 × 30 = 28,53 cm. Esa sería la<br />
longitud de las aristas. Existe otra forma más sencilla,<br />
todos los lados iguales a la base: base de 30 cm y<br />
aristas o lados de 30 cm. Con ambas se obtiene<br />
igual resultado. En nuestra experiencia, las pirámides<br />
pequeñas para utilizar en mano, muñeca, tobillo y<br />
pie, las hacemos de lados iguales. En cambio, las<br />
pirámides más grandes para columna, pelvis y<br />
rodillas, las hacemos siguiendo la fórmula de<br />
Flanagan. Las medidas que utilizamos de acuerdo<br />
con la región a tratar son las siguientes:<br />
· Mano, muñeca, tobillo, pie, cabeza: Base: 30 cm,<br />
aristas: 30 cm.<br />
· Rodilla (una sola): Base 35 ó 40 cm, aristas: 35 ó<br />
40 cm.<br />
· Columna, pelvis, ambas rodillas: Base: 70 cm,<br />
aristas: 66,57 cm (de acuerdo con la fórmula de<br />
Flanagan) o base: 65 cm, aristas: 62 cm. A esta<br />
pirámide se le pueden agregar patas de 12 pulg<br />
en cada esquina, de manera que el paciente quede<br />
debajo. Actualmente la utilizamos en los pacientes<br />
afectados de sacrolumbalgia para realizar<br />
quiropraxia de los meridianos con el paciente en<br />
decúbito prono debajo de la pirámide.<br />
Todo el cuerpo: Base: 150 cm, aristas: 142,65 cm.<br />
Base: 200 cm, aristas: 190,2 cm.<br />
El material de construcción puede ser cualquiera<br />
que no sea ferromagnético. La hemos construido<br />
de aluminio con remaches de aluminio, de cobre<br />
soldada con bronce, madera pegada o<br />
machimbrada (nunca clavada para evitar los clavos<br />
ferrosos), cartón piedra, acrílico pegado, no<br />
clavado, poliespuma, etc. Las que tenemos en la<br />
Clínica de Medicina Tradicional de ISCM de<br />
Camagüey son de aluminio y acrílico, fabricadas en<br />
el Taller de Ortopedia Técnica de Camagüey.<br />
Normas terapéuticas<br />
1. Su acción es fundamentalmente analgésica,<br />
antiflogística (antiinflamatoria) y bacteriostática<br />
(similar a la acción de la electromagnetoterapia).<br />
2. Una de las caras (triángulos) debe siempre mirar<br />
al Norte magnético (debe utilizarse una brújula).<br />
3. Utilizar mesa y silla de madera, no de metal.<br />
4. Evitar cualquier motor encendido cerca de la<br />
pirámide (aire acondicionado, ventilador, etc.).<br />
5. En las afecciones traumáticas comenzar el<br />
tratamiento lo antes posible.<br />
6. No utilizar en pacientes a los que se les ha<br />
administrado corticoides de forma local o<br />
sistémica hasta 15 d después de suspender el<br />
85
86<br />
tratamiento esteroideo. Se ha comprobado que<br />
el tratamiento con esteroides inhibe la acción<br />
terapéutica de cualquier técnica de medicina<br />
tradicional, incluso la acupuntura y sus técnicas<br />
afines, así como la magnetoterapia y la<br />
terapéutica piramidal.<br />
7. Tiempo: de 15 a 30 min. Pueden aplicarse 1 ó 2<br />
sesiones diarias.<br />
8. A los 5 min, aproximadamente, de exposición<br />
en la pirámide, el paciente nota una sensación<br />
de acroparestesia que informa, como<br />
"cosquilleo", "calambre" "ligero calor" o<br />
"latidos", esto último en caso de sepsis.<br />
9. A los 10 min, aproximadamente, se experimenta<br />
hipoestesia y cierta sensación de ligereza del<br />
miembro tratado o de "aparente levitación".<br />
10. A partir de los 10 min comienza a disminuir<br />
objetivamente la inflamación, si existiera.<br />
11. Entre 15 y 30 min debe desaparecer el dolor y<br />
notarse sensación de anestesia de la zona<br />
afecta.<br />
12. El tiempo de exposición no tiene límites. El<br />
límite, en realidad, lo ponemos nosotros.<br />
En 1979 un arquitecto construyó su casa en<br />
forma de pirámide, con las proporciones a escala<br />
de la Pirámide de Keops, orientada convenientemente<br />
al norte magnético. Ha vivido allí con su<br />
familia desde entonces sin problemas. Refiere que<br />
existe gran armonía familiar y que han detenido<br />
bastante el envejecimiento fisiológico así como las<br />
enfermedades virales.<br />
13. No se ha descrito contraindicación al uso de las<br />
pirámides, no obstante, hemos encontrado gran<br />
similitud de su acción a la obtenida por la<br />
electromagnetoterapia por lo que nosotros no<br />
la utilizamos en: embarazadas, pacientes con<br />
enfermedad isquémica severa, portadores de<br />
marcapasos, ni en sujetos con sensibilidad<br />
individual (no hemos constatado ninguna hasta<br />
la fecha).<br />
14. Los resultados favorables se observan desde la<br />
primera sesión de tratamiento.<br />
Indicaciones en afecciones ortopédicas<br />
1. Procesos inflamatorios de partes blandas.<br />
2. Artropatías inflamatorias y degenerativas.<br />
3. Esguinces y contusiones.<br />
4. Epicondilitis y epitroclitis.<br />
5. Síndromes del túnel carpiano y tarsiano.<br />
6. Talalgias y otras afecciones dolorosas e inflamatorias<br />
podálicas.<br />
7. Sacrolumbalgias y otros procesos dolorosos e<br />
inflamatorios espinales.<br />
8. Sinovitis transitoria de cadera en el niño.<br />
OTRAS INDICACIONES<br />
Puede utilizarse en procesos inflamatorios de<br />
otros sistemas como en el asma, sinusitis, cefaleas<br />
migrañosas, inflamación pélvica, prostatitis, etc.<br />
Métodos<br />
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo<br />
de los pacientes atendidos en la Clínica de Medicina<br />
Natural y Tradicional del ISCM de Camagüey,<br />
tratados mediante energía piramidal exclusivamente,<br />
desde septiembre de 1997 hasta agosto de 1998,<br />
por artropatías dolorosas e inflamatorias de codo,<br />
muñeca, rodilla y tobillo. La muestra quedó<br />
conformada por 210 pacientes: 39 con lesiones<br />
inflamatorias del codo (epicondilitis y epitroclitis),<br />
31 con afecciones inflamatorias de muñeca<br />
(esguince, síndrome del túnel carpiano, rehabilitación<br />
posfractura de Colles), 97 artropatías de rodilla<br />
(sinovitis, osteoartritis, plicas mediopatelar<br />
patológicas, periartritis, esguinces) y 43 lesiones de<br />
tobillo (esguinces, periartritis inespecífica) (tabla 1).<br />
TABLA 1. Terapéutica piramidal en Ortopedia<br />
Articulación No. Femenino Masculino<br />
Rodilla 97 76 21<br />
Tobillo 43 23 20<br />
Codo 39 12 27<br />
Muñeca 31 16 15<br />
Total 210 127 83<br />
Se utilizó una pirámide de aluminio de 35 cm<br />
de lados iguales en las afecciones de codo, muñeca,<br />
rodilla y tobillo, y una de 65 cm de base x 62 de<br />
arista, de acuerdo con la fórmula de Flanagan, para<br />
las afecciones bilaterales de rodilla. Fueron<br />
cumplidas todas las normas terapéuticas antes<br />
citadas.<br />
Los resultados se evaluaron de la manera<br />
siguiente:<br />
· Curado: Desaparición del dolor e inflamación. No<br />
impotencia funcional. Aparición de la mejoría a<br />
partir de la primera sesión de tratamiento.
· Mejorado: Disminución ostensible del dolor,<br />
inflamación e impotencia funcional a las 10<br />
sesiones de tratamiento. Aparición de la mejoría<br />
a partir de la primera sesión.<br />
· Igual: Persistencia de los mismos síntomas clínicos<br />
constatados al inicio del tratamiento al cabo de<br />
10 sesiones. No mejoría en la primera sesión.<br />
· Empeorado: Aumento de los síntomas constatados<br />
al inicio del tratamiento. No mejoría en la primera<br />
sesión.<br />
Discusión<br />
Del total de 210 pacientes, 127 fueron del sexo<br />
femenino, el paciente de mayor edad tenía 83 años<br />
y el de menor, 18. La afección que obtuvo la mejoría<br />
más rápida fue el esguince de tobillo con un<br />
promedio de 3 sesiones de tratamiento para lograr<br />
remisión total de los síntomas. En la totalidad de<br />
los pacientes se observó reacción favorable al<br />
tratamiento a partir de la primera sesión. Ningún<br />
paciente empeoró con la terapéutica piramidal y<br />
hubo 3 pacientes con recidiva de los síntomas antes<br />
de los 3 meses de instaurado el tratamiento. Todos<br />
los pacientes fueron tratados exclusivamente con<br />
energía piramidal, no obstante, esta terapéutica<br />
puede asociarse a cualquier otra técnica de<br />
TABLA 2. Afecciones por articulación y número de sesiones<br />
medicina natural y tradicional. Hemos asociado con<br />
buenos resultados: electromagnetoterapia,<br />
acupuntura, digitopresión, electroacupuntura,<br />
moxibustión y quiropraxia. Esta última es la de los<br />
meridianos que realizamos con el paciente debajo<br />
de una pirámide de 70 cm.<br />
No existe antecedente bibliográfico para poder<br />
comparar los resultados del uso de la energía<br />
piramidal en afecciones del SOMA.<br />
Los favorables resultados se observan a partir<br />
de la primera sesión de tratamiento, si no se<br />
obtuviera buen resultado en la primera sesión no<br />
culpar a la terapéutica sino valorar algún error<br />
iatrogénico como: mala confección u orientación<br />
de la pirámide, presencia de algún metal<br />
ferromagnético o de algún motor cercano,<br />
aplicación reciente de bloqueo con cortisona en la<br />
articulación a tratar, etcétera.<br />
En la tabla 1 se observa el universo con la<br />
variable sexo de acuerdo con la articulación tratada.<br />
Las diversas afecciones tratadas por articulación<br />
se exponen en la tabla 2. Así comprobamos que de<br />
los 39 pacientes tratados de codo, 31<br />
correspondieron a epicondilitis, afección frecuente<br />
y de difícil tratamiento conservador. Excluimos los<br />
pacientes que habían sido infiltrados con<br />
hidrocortisona pues, como aclaramos anteriormente,<br />
los esteroides inhiben la acción terapéutica de la<br />
pirámide.<br />
No. de sesiones<br />
Articulación Patología No. promedio<br />
Rodilla Osteoartritis 73 10<br />
Sinovitis 10 6<br />
Esguinces 6 10<br />
Plicas 5 10<br />
Artralgias 3 10<br />
Total 97<br />
Codo Epicondilitis 31 8<br />
Epitroclitis 8 10<br />
Total 39<br />
Tobillo Esguince 31 5<br />
Periartritis 5 10<br />
Túnel tarsiano 4 8<br />
Inflamación 3 10<br />
Total 43<br />
Muñeca Esguinces 19 6<br />
Periartritis 8 10<br />
Túnel carpiano 4 10<br />
Total 31<br />
87
88<br />
Los 97 pacientes asistidos de afecciones de<br />
rodilla fueron en su mayoría, mayores de 50 años,<br />
por lo que la prevalencia fue de osteoartritis con 73.<br />
Hubo 10 casos de sinovitis, 6 esguinces, 5 plicas<br />
sinoviales mediopatelar patológicas y 3 artralgias<br />
inespecíficas.<br />
En los 43 pacientes tratados de afecciones del<br />
tobillo incluimos: 31 esguinces de tobillo. Esta<br />
frecuente afección, tratada habitualmente con<br />
inmovilización enyesada, es una indicación<br />
excelente para la energía piramidal. Desde la primera<br />
sesión se observa desaparición del dolor y<br />
disminución de más del 90 % del proceso<br />
inflamatorio. El paciente llega claudicando a la<br />
consulta y al cabo de 15 a 20 min, por inconcebible<br />
que parezca, sale deambulando prácticamente sin<br />
claudicación. Mientras más rápido comencemos la<br />
terapéutica, mejor respuesta obtendremos. Por lo<br />
general, se requieren sólo 3 sesiones en los<br />
esguinces grados 1 y 2. En los de grado 3 se<br />
requieren de 10 a 15 sesiones y, en ocasiones, hay<br />
que añadir electromagnetoterapia parar lograr la<br />
remisión total de los síntomas. Sugerimos comenzar<br />
las aplicaciones de terapia piramidal con esta<br />
afección traumática para poder observar<br />
rápidamente los beneficios indiscutibles de esta<br />
terapéutica, económica, sencilla y asombrosa.<br />
En esta tabla se constata también el resultado<br />
obtenido según el número de sesiones. En todos<br />
los pacientes se obtuvo una reacción favorable al<br />
tratamiento a partir de la primera sesión. El máximo<br />
de sesiones fue de 10 aunque, en la mayoría de los<br />
casos, el paciente experimente satisfacción plena a<br />
las 5 ó 6 sesiones. Muchas veces es el propio<br />
paciente el que insiste en continuar el tratamiento a<br />
pesar de haber remitido los síntomas. Cuando no<br />
obtenemos curación total en 10 sesiones, asociamos<br />
otra terapéutica tradicional asiática. Todos los<br />
pacientes experimentaron algún tipo de mejoría a<br />
partir de la primera sesión de tratamiento, por lo<br />
que ninguno fue considerado igual ni empeorado<br />
(tabla 3). La evolución favorable es directamente<br />
proporcional al tiempo de evolución de la lesión. A<br />
mayor cronicidad, mayor tiempo de exposición en<br />
la pirámide y mayor número de sesiones. No<br />
obstante, hemos observado casos insólitos de<br />
asombrosa mejoría, como por ejemplo, una paciente<br />
en el Hospital "Frank País" con un linfedema de 22<br />
años de evolución y que refería no haberse visto en<br />
20 años sus maleolos, obtuvo franca mejoría a partir<br />
de la primera sesión de tratamiento y ya en la tercera<br />
eran perfectamente evidentes sus maleolos y el<br />
cambio de coloración de la piel.<br />
TABLA 3. Terapéutica piramidal en ortopedia.<br />
Resultados<br />
Articulación Igual Curado Mejorado Empeorado Total<br />
Rodilla 0 61 36 0 97<br />
Codo 0 27 12 0 39<br />
Tobillo 0 37 6 0 43<br />
Muñeca 0 17 14 0 31<br />
Total 0 142 68 0 210<br />
Por todo lo anteriormente expuesto<br />
consideramos la energía piramidal terapéutica de<br />
elección en los procesos dolorosos e inflamatorios<br />
del SOMA de difícil tratamiento actual. Puede sustituir<br />
a la terapia electromagnética, pues se obtienen los<br />
mismos resultados con ambas técnicas. El costo<br />
de fabricación de las pirámides es mínimo, no<br />
requiere energía eléctrica y es un equipo que puede<br />
durar toda la vida. Lo más difícil es la adquisición<br />
de una brújula, pero aun ésta puede fabricarse<br />
fácilmente con una aguja imantada colocada<br />
flotando en el agua.<br />
En Cuba, la energía piramidal se utiliza, además<br />
de en la salud, en diversas industrias y en la<br />
agricultura. En Cárdenas, Matanzas, funciona el<br />
Grupo Gestor de la Sociedad Cubana de Energía<br />
Piramidal que orienta en el buen uso de esta<br />
"novedosa" energía y anualmente reúne a sus<br />
afiliados en talleres nacionales donde se analizan y<br />
discuten las diversas aplicaciones de la técnica. En<br />
la actualidad, existen servicios de Terapéutica<br />
Piramidal Ortopédica en Camagüey, Ciego de Ávila,<br />
Holguín y el Hospital "Frank País" de Ciudad de La<br />
Habana. Esperamos que este modesto trabajo sirva<br />
de estímulo para la creación de otros servicios<br />
investigativos y asistenciales.<br />
En conclusión es factible utilizar la energía<br />
piramidal en afecciones ortopédicas que se<br />
caractericen por dolor e inflamación, su acción<br />
terapéutica es, fundamentalmente, analgésica,<br />
antiflogística y bacteriostática.<br />
La construcción de pirámides es muy sencilla:<br />
cualquier material no ferroso, seguir la fórmula<br />
Arista = Base x 0,951; o sencillamente todos los<br />
lados iguales constituyendo la unión de 4 triángulos<br />
equiláteros, su orientación siempre debe ser: una<br />
cara de frente al norte magnético, no debe utilizarse<br />
mesa de metal ni tener cerca un motor en<br />
movimiento, que pudieran restar energía a la<br />
pirámide.<br />
Puede utilizarse en otras afecciones no<br />
ortopédicas como: migraña, asma, sinusitis,
inflamación pélvica, prostatitis, etc. Es la terapéutica<br />
más económica que existe en la actualidad para los<br />
procesos dolorosos e inflamatorios del SOMA.<br />
Summary<br />
The preliminary results obtained in 210 patients treated with<br />
the new technique of pyramidal therapeutics at the Clinic of<br />
Natural and Traditional Medicine of the Higher Institute of<br />
Medical Sciences of Camagüey were analyzed. Pyramides<br />
made of aluminum and acrylic of different sizes according to<br />
the region to be treated were used. It was proved that its action<br />
is eminently analgesic, antiflogistic and bacteriostatic and that<br />
orthopedic and traumatological affections characterized by<br />
pain and inflammation of the soft tissues with local sepsis or not<br />
may be also treated. The therapeutics should start as soon as<br />
possible to attain better results. It should not be associated<br />
either with blockings with corticoids or with the systemic<br />
administration of steroids, since the therapeutic action of the<br />
pyramidal energy is inhibited.<br />
Subject headings: MEDICINE, TRADITIONAL; ALTERNATIVE<br />
THERAPIES.<br />
Résumé<br />
Les résultats préliminaires obtenus chez 210 patients traités<br />
dans la Clinique de Médecine naturelle et traditionnelle de l’ISSM<br />
de Camagüey, d’après la nouvelle technique de la<br />
thérapeutique pyramidale, ont été analysés. Des pyramides<br />
faites en aluminium et en acrylique de tailles différentes, en<br />
accord avec la région à traiter, ont été utilisées. On a obtenu<br />
des résultats très favorables depuis la première session de<br />
traitement. On a constaté que son action est éminentement<br />
analgésique, anti-inflammatoire et bactériostatique, que des<br />
affections orthopédiques et traumatologiques caractérisées par<br />
douleur et inflammation des parties molles avec sepsie locale<br />
ou non, peuvent être traitées, et que chez les patients<br />
traumatisés, la thérapeutique doit commencer le plus rapide<br />
que possible pour obtenir de meilleurs résultats. Elle ne doit<br />
pas être combinée à des blocages à cortïcoides ni à une<br />
administration systématique de stéroïdes, puisque l’action<br />
thérapeutique de l’énergie pyramidale serait inhibée.<br />
Mots clés: MEDECINE TRADITIONNELLE; THERAPIES<br />
ALTERNATIVES.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Berman F. El enigma de las pirámides, Barcelona: 1996.<br />
2. Flanagan GP. Más allá del poder de las pirámides. México,<br />
DF: Editorial Diana, 1994.<br />
3. . El poder de las pirámides, México, DF: Editorial Diana,<br />
1990.<br />
Recibido: 10 de agosto de 1999. Aprobado: 10 de diciembre<br />
de 1999.<br />
Dr. Ulises Sosa Salinas. Clínica de Medicina Natural y<br />
Tradicional, Instituto Superior de Ciencias Médicas, Camagüey,<br />
Cuba.<br />
89
90<br />
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO INTERNACIONAL<br />
“FRANK PAÍS”<br />
Tratamiento de polifracturados con fijadores<br />
externos modelo RALCA ®<br />
DR. MIGUEL A. RODRÍGUEZ ANGULO, 1 DR. RICARDO TARRAGONA REINOSO, 2 DR. GUIDO SALLES<br />
BETANCOURT, 2 DR. ANTONIO CASTRO SOTO DEL VALLE 2 Y DR. ALBERTO GONZÁLEZ RUIZ 2<br />
Rodríguez Angulo MA, Tarragona Reinoso R, Salles Betancourt G, Castro Soto del Valle A, González Ruiz A. Tratamiento<br />
de polifracturados con fijadores externos modelo RALCA ® . Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):90-4.<br />
Resumen<br />
Se realizó una revisión con el objetivo de mostrar los resultados obtenidos en 53 polifracturados tratados con<br />
fijadores externos, modelo RALCA ® en nuestro centro, en el período comprendido entre 1989 y 1995. Se observó<br />
que los pacientes polifracturados no tenían ninguna lesión que comprometiera las funciones vitales, ya que eran<br />
valorados en otros centros y remitidos al nuestro. Se atendieron 121 fracturas de las cuales 43 (35,5 %) fueron<br />
abiertas y 78 (64,5 %) cerradas, 116 (95,8 %) se localizaron en tibia y fémur, para la reducción sólo se expuso el foco<br />
de fractura en 15 (12,3 %). Se comprobó que el 94,8 % de las fracturas de tibia consolidaron en menos de 6 meses,<br />
lo mismo que el 91,5 % de las de fémur, en ambos casos con una seudoartrosis. Las complicaciones fueron valoradas<br />
por el sistema de Paley, con 20 (16,5 %) de problemas, 7 (5,7 %) obstáculos, 5 (4,1 %) de complicaciones. Se reflejó<br />
que este es un método útil de tratamiento en polifracturados, que permite estabilizar las fracturas sin apertura del<br />
foco fracturario en gran número de casos, la rehabilitación es precoz, permite la movilidad de las articulaciones<br />
vecinas con un porcentaje bajo de complicaciones.<br />
Descriptores DeCS: FRACTURAS DE LA TIBIA/cirugía; FRACTURAS DEL FEMUR/cirugía; FIJADORES EXTERNOS/<br />
utilización; SEUDOARTROSIS.<br />
Muchos estudios realizados por diferentes<br />
autores 1-3 refieren los beneficios de la estabilización<br />
precoz de los polifracturados. Estos beneficios son,<br />
entre otros, disminuir complicaciones pulmonares,<br />
facilitar los cuidados de enfermería, reducir la<br />
hospitalización, 1,4 el riesgo de infecciones y la<br />
seudoartrosis.<br />
1 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Jefe del Servicio de Fijadores Externos.<br />
2 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
Los intramedulares de diferentes tipos son<br />
preferidos por diversos autores 3,5-10 ya que refieren<br />
haber logrado mejores resultados con menos<br />
complicaciones. Sin embargo, otros autores 11,12 han<br />
reportado resultados satisfactorios con el uso de<br />
fijadores externos en niños y adolescentes con<br />
fracturas múltiples de las extremidades inferiores,
otros 13,14 también reportan buenos resultados en<br />
adultos.<br />
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los<br />
resultados de la osteosíntesis con fijadores externos<br />
RALCA ® empleados en pacientes polifracturados,<br />
en nuestro hospital que tiene una experiencia de<br />
más de 20 años en el uso de esta técnica.<br />
Métodos<br />
Se analizaron las historias clínicas de 53<br />
pacientes polifracturados ingresados en nuestro<br />
Hospital Ortopédico Nacional Docente "Frank País"<br />
entre 1989 y 1995, con un seguimiento entre 2 y<br />
8 años. Todos habían sido remitidos de centros de<br />
urgencia donde descartaban lesiones que<br />
comprometieran las funciones vitales y el tiempo<br />
de evolución era entre 2 y 21 d.<br />
Se usaron diferentes modelos de fijadores<br />
externos RALCA ® para el tratamiento de estos<br />
pacientes, según el tipo de fractura:<br />
- Minifijadores externos, para las fracturas de<br />
miembros superiores.<br />
- Monopolar en V doble distractor compresor<br />
general (DCG), para las fracturas diafisiarias de<br />
fémur.<br />
- Montaje especial para fémur con T condilea, para<br />
las fracturas metafisiarias de fémur.<br />
- Distractor compresor epifisiario, adulto o infantil,<br />
para las fracturas diafisiarias de tibia.<br />
- Minifijadores para ligamentotaxis, para las fracturas<br />
articulares de miembro superior.<br />
Método de tratamiento<br />
El paciente, en el salón de operaciones, previa<br />
anestesia, es colocado en mesa ortopédica y<br />
procedemos a realizar la reducción a cielo cerrado<br />
apoyándonos con el intensificador de imágenes. Cuando<br />
existe fractura de tibia y fémur del mismo lado, primero<br />
reducimos y fijamos la tibia y luego el fémur.<br />
En el caso de la tibia, utilizamos el fijador externo<br />
según el trozo de fractura, en el fémur, después de<br />
la reducción, pasamos 1 ó 2 enders para estabilizar<br />
y luego colocar el fijador externo.<br />
Los alambres del fijador se pasan teniendo<br />
precaución con la disposición de vasos y nervios,<br />
usamos transfisor de bajas revoluciones con<br />
instilación continua de suero para minimizar el daño<br />
de las partes blandas.<br />
Si existe fractura de fémur, al concluir la<br />
operación realizamos de 3 a 4 flexiones de rodilla<br />
para romper las adherencias entre alambres y tejidos<br />
blandos.<br />
La rehabilitación comienza al día siguiente con<br />
ejercicios isométricos, flexión de las articulaciones<br />
y el apoyo, en dependencia del tipo de fractura,<br />
pero generalmente a las 72 h puede comenzar a<br />
deambular. Para el control de equino del tobillo,<br />
colocamos una sandalia de control de equino.<br />
Evaluamos las variables edad, sexo, etiología,<br />
huesos fracturados, si fue o no abierta la fractura,<br />
por la clasificación de Gustilo modificada, 15 si fue<br />
necesario la apertura del foco de fractura para lograr<br />
reducción, el tiempo de consolidación ósea por<br />
hueso y las complicaciones, según sistema de Paley<br />
que lo divide en problemas (complicaciones<br />
menores que no requieren anestesia para su<br />
solución), obstáculos (complicaciones que requieren<br />
anestesia u hospitalización para su solución) y<br />
complicaciones (las que dejaron un déficit residual<br />
permanente). También evaluamos los resultados<br />
finales en:<br />
· Buenos: Consolidación de todas las fracturas, no<br />
dolor, movilidad articular que permite realizar todas<br />
las actividades cotidianas.<br />
· Regulares: Retardo de consolidación, rigidez<br />
articular que necesitó cirugía para su solución, pero<br />
finalmente se lograron resultados funcionales útiles.<br />
· Malos: No consolidación de 1 o más fracturas,<br />
rigidez articular que no le permite después de la<br />
cirugía resultados funcionales.<br />
Resultados<br />
La edad de nuestros pacientes osciló entre 15<br />
y 60 años con predominio de 20 a 45, 40 (75,4 %),<br />
el sexo masculino predominó con 46 (86,7 %).<br />
La etiología fue traumática en todos los casos,<br />
los accidentes de tránsito fueron los más frecuentes:<br />
27 (50,9 %) en motos y 11 (20,7 %) en ciclos, lo<br />
cual refleja que en este tipo de transporte, el SOMA<br />
del paciente es su propia carrocería, el resto de los<br />
casos fueron otros accidentes de tránsito, caída de<br />
altura y heridas por armas de fuego.<br />
En la tabla 1 se pueden observar las<br />
combinaciones de fracturas de nuestros pacientes<br />
y la exposición o no del foco fracturario, según<br />
clasificación de Gustilo modificada. De las 121<br />
fracturas, 59 eran en fémur: 18 abiertas y 41 cerradas<br />
91
92<br />
y 58 en tibia, 30 de ellas abiertas. La exposición del<br />
foco de fractura para lograr reducción (fig. 1) fue<br />
necesaria en 15 pacientes.<br />
Reducción a<br />
cielo cerrado<br />
(87,7%)<br />
106<br />
Fuente: Historias clínicas Hospital Ortopédico Docente<br />
“Frank País”<br />
15<br />
Exposición<br />
del foco<br />
(12,5%)<br />
Fuente: Historias clínicas del Hospital Ortopédico Nacional<br />
Docente "Frank País".<br />
Fig. 1. Exposición o no del foco de fractura para lograr<br />
reducción.<br />
La tabla 2 expone la consolidación ósea por<br />
hueso fracturado. En tibia, el mayor número de<br />
pacientes consolidaron entre 3 y 5 meses con 1<br />
seudoartrosis. En el fémur, el mayor número de<br />
pacientes también consolidaron por debajo de los<br />
TABLA 1. Relación entre localización de la fractura y exposición o no del foco<br />
Abiertas<br />
Localización I II III<br />
anatómica A B C Total % Cerradas % Total %<br />
Fémur 6 4 5 3 - 18 30,5 41 69,5 59 100<br />
Tibia 13 6 6 5 - 30 51,7 28 48,3 58 100<br />
Cúbito y radio - - - - - - - 4 100 4 100<br />
Muñeca - - - - - - - 1 100 1 100<br />
Total 19 10 11 8 - 48 39 74 61 121 100<br />
Fuente: Historias clínicas del Hospital Ortopédico Nacional Docente "Frank País".<br />
TABLA 2. Consolidación ósea según hueso fracturado<br />
Tiempo de consolidación (en meses)<br />
No conso-<br />
Hueso -3 % 3-5 % 6-7 % +7 % lidación % Total %<br />
Fémur - - 54 91,5 3 5,0 1 1,6 1 1,6 59 100<br />
Tibia - - 55 94,8 2 3,5 - - 1 1,7 58 100<br />
Cúbito y radio 4 100 - - - - - - - - 4 100<br />
Muñeca 1 100 - - - - - - - - - -<br />
Total 5 4,1 109 90 5 4,1 1 0,8 2 1,6 121 100<br />
Fuente: Historias clínicas del Hospital Ortopédico Nacional Docente "Frank País".<br />
5 meses con 1 seudoartrosis. Ambas seudoartrosis<br />
se correspondieron con fracturas abiertas<br />
conminutas con pérdida de tejido óseo.<br />
En la figura 2 se aprecian las complicaciones<br />
según el método de Paley con 20 (18 %) problemas,<br />
de los cuales fueron 16 sepsis superficial por<br />
alambres y 4, retardo de consolidación; 7 (5,7 %)<br />
obstáculos, de los cuales 4 presentaron rigidez de<br />
rodilla que con movilización bajo anestesia y<br />
fisioterapia lograron 90 ° de flexión; 3 de deformidad<br />
en varo o valgo que se solucionaron con el propio<br />
fijador y se hospitalizó al paciente para su mejor<br />
control.<br />
En las complicaciones propiamente dichas hubo<br />
1 caso de embolismo pulmonar a los 7 d, a pesar<br />
de tener heparina, el paciente poseía 2 fracturas de<br />
fémur y 1 de tibia con gran daño de partes blandas;<br />
2 seudoartrosis, 1 de fémur y 1 de tibia, ambas fueron<br />
fracturas abiertas con gran conminución y pérdida<br />
de tejido óseo, estos casos presentaron además<br />
acortamiento de 3,8 y 3 cm, respectivamente,<br />
además la seudoartrosis de fémur se asoció a sepsis<br />
profunda (0,8 %).<br />
La figura 3 muestra la evaluación de los<br />
resultados alcanzados, donde se observa que el 94,3 %<br />
de éstos fueron buenos.
Fig. 2. Complicaciones.<br />
3<br />
Fig. 3. Evaluación de los resultados.<br />
Discusión<br />
4<br />
114<br />
Con los resultados obtenidos en este trabajo<br />
podemos plantear, como lo hacen otros autores 4,16<br />
que la estabilización precoz de los polifracturados<br />
ofrece muy buenos resultados, aunque el método<br />
de fijación puede variar según el paciente,<br />
preferencias, experiencias y posibilidades del<br />
cirujano y su institución.<br />
Con el sistema de fijación externa, modelo<br />
RALCA ® , obtuvimos una consolidación del 98,4 %<br />
y sólo una seudoartrosis. Otros 3,5,6,8,9 han reportado<br />
con intramedulares 93 a 98 % de consolidación entre<br />
3 y 9 meses, lo cual se comporta de forma parecida<br />
a la nuestra.<br />
Problemas Obstáculos Complicaciones<br />
16 Sépsis superficial por alambres (13,2%) 4 Rigidez (3,3%)<br />
1 Embolismo pulmonar (0,8%) 4 Retardo de consolidación (3,3%)<br />
2 Acortamiento (1,6%)<br />
3Malos (2,4%)<br />
4 Regulares (3,3%)<br />
114 Buenos (94,3%)<br />
2 Seudoartrosis (1,6%)<br />
Con la fijación externa se presentó sepsis<br />
profunda en 1 (0,8 %) y en 16 (13,2 %) sepsis<br />
superficial, por los alambres, lo cual, en el caso de<br />
la sepsis profunda, es menor que la reportada por<br />
otros autores, 4,12,13,17 sin embargo, la sepsis por los<br />
alambres sí se comporta de forma similar a la<br />
reportada. Esta complicación fue resuelta con cura<br />
local, bolsas frías alrededor del alambre, en las zonas<br />
inflamadas, y antibióticos orales.<br />
Este método también nos ofreció la ventaja de<br />
que sólo se expuso el foco de fractura para reducir<br />
ésta en el 12,3 %, lo cual nos permite preservar el<br />
hematoma fracturario y disminuir la sepsis profunda,<br />
permite además el apoyo precoz así como la<br />
rehabilitación, si es necesaria una compresión<br />
adicional en el posoperatorio y corregir cualquier<br />
deformidad en varo o valgo que exista en el nivel<br />
del foco.<br />
En conclusión, los accidentes de tránsito y entre<br />
éstos los de motos y ciclos fueron las causas más<br />
frecuentes de fracturas, la reducción a cielo abierto<br />
sólo fue necesaria en el 12,3 % de las fracturas, con<br />
este método obtuvimos una consolidación del 98,4 %<br />
de las fracturas y el índice de complicaciones fue<br />
bajo.<br />
La fijación externa es un método más de<br />
tratamiento para los polifracturados con escasas<br />
pérdidas de sangre, lo aplicamos hace varios años<br />
y en ocasiones, lo hemos combinado con otros<br />
métodos de fijación, según el caso.<br />
93
94<br />
Summary<br />
A review was made aimed at showing the results obtained<br />
in 53 polyfractured patients treated with RALCA external<br />
fixators in our center from 1989 to 1995. It was observed<br />
that these patients had no lesions affecting the vital functions,<br />
since they were evaluated in other centers and referred to<br />
our institution. Of the 121 fractures treated, 43 (35.5%)<br />
were open and 78 (64.5%) closed. 116 were localized in<br />
the tibia and femur. For the reduction it was only necessary<br />
to expose the focus of the fracture in 15 (12.3%). 55 (94.8%)<br />
of the tibial fractures with a pseudoarthrosis (1.7%) and<br />
54 (91.5%) of the femoral fractures with a pseudoarthrosis<br />
(1.6%) were consolidated in less than 6 months. The<br />
complications were assessed by Paley’s system with the<br />
following results: 20 (16.5%) of problems, 7 (5.7%) of<br />
obstacles and 5 (4.1%) of complications. It was stressed<br />
that it is a useful method to treat polyfractured patients that<br />
allows to stabilize the fractures without opening the fracture<br />
focus in a large number of cases and that the early<br />
rehabilitation of the patient makes possible the mobility of<br />
the adjacent joints with a low percentage of complications.<br />
Subject headings: TIBIAL FRACTURES/surgery; FEMORAL<br />
FRACTURES/surgery; EXTERNAL FIXATORS/utilization;<br />
PSEUDOARTHROSIS.<br />
Résumé<br />
Afin de montrer les résultats obtenus chez 53 patients atteints<br />
de fractures multiples traités dans notre établissement entre<br />
1989 et 1995, par des fixateurs externes, modèle RALCA ® ,<br />
une révision a été effectuée. On a constaté que ces patients<br />
n’avaient pas aucune lésions compromettant les fonctions<br />
vitales, parce que ils étaient évalués dans d-autres<br />
établissements et envoyés au nôtre. On a traité 121<br />
fractures, dont 43 (35,5 %) étaient ouvertes et 78 (64,5 %)<br />
fermées; 116 (95,8 %) étaient localisées á la tibia et au<br />
fémur. Pour la réduction, on n’a exposé que le foyer de<br />
fracture chez 15 patients (12,3 %). Pour des fractures de<br />
tibia, 55 (94,8 %) ont consolidé en 6 mois sus une pseudoarthrose<br />
(1,7 %). Pour des fractures de fémur, 54 (91,5 %)<br />
ont consolidé en 6 mois sous une pseudo-arthrose (1,6 %).<br />
On a constaté que 94,8 % des fractures de tibia ont consolidé<br />
en moins de 6 mois, de même que 91,5 % de celles de<br />
fémur, dans tous les cas sous une pseudo-arthrose. Les<br />
complications ont été évaluées par le système de Paley,<br />
avec 20 (16,5 %) trobules, 7 (5,7 %) obstacles, et 5 (4,1 %)<br />
complications. On a relevé que celle-ci est une méthode de<br />
traitement utile chez les patients souffrant de fractures<br />
multiples, permettant de stabiliser les fractures sans<br />
ouverture du foyer dans pas mal de cas; la rééducation est<br />
précoce, permettant la mobilité des articulations voisines à<br />
un pourcentage pauvre en complications.<br />
Mots clés: FRACTURES DE LA TIBIA/chirurgie; FRACTURES<br />
DU FEMUR/chirurgie; FIXATEURS EXTERNES.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Bone LB, Johnson KD, Weigelt J, Scheinberg R. Early<br />
Versus Delayed Stabilization of Femoral Fractures. A<br />
Prospective Randomized Study. J Bone Joint Surg<br />
1990;71A:336-40.<br />
2. Goris RJA, Gimbrere JSF, Van Nickerk JLM, Shoots FJ,<br />
Booyl HD. Improved Survival of Multiply-Injured Patients<br />
by Early Internal Fixation and Prophylactic. Mechanical<br />
Ventilation. Injury 1982;13:455-59.<br />
3. Zuckerman JD, Veith RG, Johnson KD. Treatment of<br />
Unstable Femoral Shaft Fractures with Closed Interlocking<br />
Intramedullary Nailing. J Orthop Traumal. 1987;46:209-18.<br />
4. Riska EB, Von Bonsdrff H, Hakkinen S, et al. Prevention of<br />
Fat Embolism by Early Internal of Fractures in Patients with<br />
Multiple Injuries. J Trauma 1982;22:891-4.<br />
5. Brumback RJ, Ellison PS, Poka A. Intramedullary Nailing<br />
of Femoral Shaft Fractures Part III Long Term Effects of the<br />
Static Interlocking Fixation. J Bone Joint Surg 1992;74A:106-12.<br />
6. Brumback RJ, Ellison PS, Poka A. Intramedullary Nailing<br />
of Femoral Shaft Fractures Part I-II Decision-Making Errors<br />
with Interlocking Fixation. J Bone Joint Surg 1988;70A:1641-<br />
52 and 1453-68.<br />
7. Chapman MW, Pugh GA, Woud J, Day LJ, Bovill EG.<br />
Closed Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures<br />
Orthop Trans 1982;6:36-42.<br />
8. Dipasquale T, Helfet DL, Sanders R. The Treatment of Open<br />
and/or Unstable Fractures with an Unreamed Doble Locked<br />
Tibial Nail. Orthop Trans 1992;16:826.<br />
9. Esser MP, Cloke JH, Hart JA, Closed Kuntscher Nailing: A<br />
Clinical Review After 20 years. Injury 1982;13:455-9.<br />
10. Hansen ST, Winquist RA. Closed Intramedullary Nailing of<br />
the Femur. Kintscher Technique with Reaming Clin Orthop<br />
1979;138:56-61.<br />
11. Klein W, Penning D, Brog E. Use of Unilateral External<br />
Fixation in Pediatric Femur Shaft Fractures with in the Scope<br />
of Polytrauma. Unfallchirurg 1989;92:282-86.<br />
12. Quintin J, Everard H, Gouat P, et al. External Fixation in<br />
Child Traumatology. Orthopedic 7:463-67.<br />
13. Court Brown CM, Whoelwright EF, Cristie J, Mc Queen MM.<br />
External Fixation for Type III Open Tibial Fractures. J Bone<br />
Joint Surg 1990;72B:801-4.<br />
14. Dabezies EJ, D’Amrosia R, Shuji H. Fractures of the Femoral<br />
Shaft Treated by External Fixation Using the Wagner Device.<br />
J Bone Joint Surg 1984;66A:360-4.<br />
15. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in the<br />
Management of Type III (Severe) Open Fractures. A New<br />
Classification of Type III Open Fractures. J Trauma<br />
1984;24:742-6.<br />
16. Meek RN, Vivod EE, Paranis. Comparison of the Mortality<br />
of Patients with Multiple Injuries According to Type of<br />
Fracture Treatment. Injury 1986;17:2-4.<br />
17. Holbrook JL, Swiontkowskimt MF, Sander R. Treatment of<br />
Open Fractures of the Tibial Shaft Ender Nailing versus<br />
External Fixation. J Bone Joint Surg 1989;71A:1231-8.<br />
Recibido: 10 de febrero de 1998. Aprobado:18 de abril de<br />
1998.<br />
Dr. Miguel A. Rodríguez Angulo. Complejo Científico<br />
Ortopédico Internacional "Frank País", Avenida 51 No. 19603,<br />
entre 196 y 202, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”<br />
Artrodesis total de muñeca con minifijador externo<br />
RALCA ®<br />
DR. GUIDO SALLES BETANCOURT, 1 DR. NELSON CABRERA VILTRES, 2 DR. ANTONIO CASTRO SOTO DEL<br />
VALLE 1 Y DR. RICARDO TARRAGONA REINOSO 1<br />
Salles Betancourt G, Cabrera Viltres N, Castro Soto del Valle A, Tarragona Reinoso R. Artrodesis total de muñeca con<br />
minifijador externo RALCA ® . Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):95-8.<br />
Resumen<br />
Se mostraron los resultados obtenidos en 25 pacientes a los cuales se les realizó artrodesis total de muñeca con<br />
minifijador externo modelo RALCA ® por diferentes enfermedades o lesiones traumáticas con daño articular difuso y<br />
se comparó con otras técnicas de artrodesis total en series publicadas. Se comprobó que el tiempo promedio de<br />
seguimiento fue de 24 meses, la edad promedio, de 44 años y la muñeca dominante fue artrodesada en 15<br />
casos (60 %). De las 25 artrodesis, 23 (92 %) consolidaron a las 10 semanas de la operación. Se presentaron, en el<br />
posoperatorio, 10 (40 %) complicaciones, de las cuales 2 (20 %) se resolvieron por métodos quirúrgicos y el resto,<br />
de forma conservadora. Se concluyó que la artrodesis total de muñeca con minifijador externo modelo RALCA ®<br />
proporciona una consolidación rápida con escasas complicaciones.<br />
Descriptores DeCS: ARTRODESIS; TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA/cirugía; FIJADORES EXTERNOS.<br />
Una muñeca estable y libre de dolor es esencial<br />
para el buen funcionamiento de la mano. La<br />
reconstrucción de ligamentos, la artrodesis limitada<br />
del carpo, exéresis de primera fila del carpo, prótesis,<br />
tienen como finalidad eliminar dolor, y preservar<br />
cierto movimiento. 1-10<br />
La artritis postraumática difusa, la artropatía<br />
inflamatoria, la inestabilidad difusa de la muñeca,<br />
los tumores y la sepsis difusa, pueden requerir una<br />
artrodesis total para eliminar dolor y proporcionar<br />
estabilidad, 7,8 en pacientes que necesitan una mano<br />
fuerte y estable para sus actividades.<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Jefe del Servicio de Miembros Inferiores del CCOI Frank País.<br />
La artrodesis de muñeca fue descrita por primera<br />
vez a principios de 1900, 9 se usó como<br />
procedimiento de salvataje para eliminar dolor a<br />
expensa de sacrificar movimiento.<br />
Muchas técnicas han sido descritas para la<br />
artrodesis total de muñeca, 2,8,10-16 todas tienen como<br />
premisa el uso de injerto óseo y variantes de fijación<br />
interna o no, además del uso de yeso con más o<br />
menos tiempo.<br />
En la década de los 80, el profesor DrSc.<br />
Rodrigo Álvarez Cambras, tomó como referencia los<br />
diferentes inconvenientes y las diversas técnicas, y<br />
95
96<br />
comenzó a utilizar los fijadores externos para<br />
artrodesar la muñeca, se basó en los principios de<br />
estabilidad, compresión y la no necesidad de yeso<br />
en el posoperatorio y al consolidar los retiraba sin<br />
otro procedimiento quirúrgico.<br />
El objetivo de este trabajo es mostrar los<br />
resultados obtenidos con la artrodesis total de<br />
muñeca con minifijador externo RALCA ® y<br />
compararlos con series publicadas con otras<br />
técnicas.<br />
Métodos<br />
Se hizo un estudio retrospectivo de los<br />
expedientes clínicos de 25 pacientes, a los cuales<br />
se les realizó artrodesis total de muñeca con<br />
minifijador externo modelo RALCA ® en nuestro<br />
hospital, en el período entre 1989 y 1994.<br />
Este minifijador articulado consta de 2 barras<br />
articuladas roscadas, unidas por 2 hemiaros y éstos<br />
por una barra que permite colocar la muñeca en la<br />
posición deseada, además de cuadriláteros o<br />
rectángulos de minifijadores con alambres 2 mm,<br />
roscados.<br />
Las indicaciones para la artrodesis total<br />
estuvieron dadas por dolor persistente con<br />
imposibilidad para realizar las actividades cotidianas,<br />
que no mejoraba con tratamiento conservador por<br />
6 meses y daño articular difuso en individuos que<br />
necesitaban una mano fuerte y estable.<br />
Entre estos pacientes hubo 22 (88 %) con artritis<br />
postraumática difusa, 8 % con enfermedades de<br />
Kiemböck de larga evolución y 1 (4 %) con artritis<br />
reumatoidea con una prótesis de muñeca fallida.<br />
De estos pacientes, 19 (76 %) eran hombres y 6<br />
(14 %) mujeres, con un average de edad de 43 años<br />
y un rango entre 21 y 60 años.<br />
El tiempo de consolidación se dio en semanas,<br />
las complicaciones se clasificaron en menores (las<br />
que no requirieron procedimiento quirúrgico<br />
adicional) y mayores (las que sí lo necesitaron).<br />
Técnica quirúrgica<br />
En la articulación de la muñeca se realizó un<br />
abordaje dorsal estándar, se expusieron las<br />
superficies articulares dañadas, siempre fueron<br />
necesarios el radio distal, escafoides, semilunas, el<br />
grande y la base del tercer metacarpiano.<br />
Posteriormente se procedió a colocar el<br />
minifijador, se utilizó primero la barra radial con 3<br />
en segundo metacarpiano y radio distal, después<br />
la cubital, en cuarto metacarpiano y cúbito distal.<br />
Seguidamente se colocó injerto de tejido<br />
esponjoso de banco entre estas 3 superficies<br />
articulares, se dio compresión mínima para coaptar<br />
las superficies y luego se cerró por planos.<br />
Como posoperatorio se indicaron ejercicios<br />
activos al día siguiente, se retiraron puntos a las 2<br />
semanas, a las 4 semanas se orientó realizar rayos<br />
X y se observó resorción entre articulaciones. Se<br />
puede comprimir 1/4 vuelta cada 12 h por 7 d y a<br />
las 8-10 semanas orientar de nuevo rayos X para<br />
valorar la consolidación o la compresión adicional.<br />
Resultados<br />
De las 25 muñecas artrodesadas con minifijador<br />
externo modelo RALCA ® , 23 (92 %) consolidaron en<br />
10 semanas, 1 (4 %) lo hizo en 12 y 1 (4 %) en 14,3.<br />
El caso de 12 semanas correspondió a una<br />
enfermedad de Kiemböck, en la cual existía una<br />
necrosis avascular completa del semilunar, la<br />
consolidación fue más lenta y hubo resorción parcial<br />
del injerto. El de 14,3 semanas presentaba una<br />
prótesis fallida y había sido artrodesado previamente<br />
con placa AO e injerto de banco, la calidad ósea<br />
de este paciente era mala, además con una<br />
separación entre las superficies a artrodesar bastante<br />
considerable.<br />
Las complicaciones fueron 10 (40 %), de las<br />
cuales 8 (80 %) fueron menores, y se resolvieron sin<br />
tratamiento quirúrgico: 6 sepsis superficiales por los<br />
alambres, 1 sepsis superficial y 1 hematoma de la<br />
herida; 2 (20 %) fueron mayores, que requirieron<br />
tratamiento quirúrgico: 1 neuroma de la rama<br />
sensitiva del radial, se realizó la neurectomía; 1<br />
adherencia del extensor cuarto metacarpiano, por<br />
mala colocación de los alambres en éste, debe ser<br />
colocado más oblicuo al tendón para evitarlo, al<br />
retirar el fijador externo se le realizó una neurólisis y<br />
con la rehabilitación recuperó su función útil.<br />
Discusión<br />
La artrodesis total de muñeca es un<br />
procedimiento de salvataje en diferentes<br />
enfermedades o lesiones traumáticas.<br />
Para artrodesar la muñeca se han descrito<br />
muchas técnicas quirúrgicas, que se basan<br />
fundamentalmente en las descritas por Gill-Stein,
Haddad y Riordan, también han surgido<br />
modificaciones de éstas con respecto al tipo y la<br />
forma de fijación interna. Robinson y Kayfeltz, 17 en<br />
1952, usaron un tornillo para fijar el injerto; otros<br />
autores han utilizado varios tornillos. 10,18,19 El uso de<br />
injerto y la fijación con alambres de Kirschners ha<br />
sido empleado en muchos reportes. 3,4,8,9 En 1965,<br />
Clayton 4 utilizó un Steimann intramedular del radio.<br />
En 1971, Mannerfelt y Malmsten 15 utilizaron una<br />
técnica similar, pero usando como intramedular, un<br />
pin de Rush, sin necesidad de yeso en el<br />
posoperatorio. En 1972, Meuli 16 empleó una placa<br />
de 9 perforaciones desde segundo metacarpiano al<br />
radio distal, además de injerto corticoesponjoso de<br />
cresta. En 1974, Larson 13 utilizó una placa de<br />
compresión dinámica de 6 perforaciones. En 1980<br />
se comenzó a utilizar una DCP de 8 orificios, DCP<br />
3,5 mm desde tercer metacarpiano al radio distal, y<br />
se reportó una buena estabilidad de la<br />
artrodesis 2,11,13,20 con injerto corticoesponjoso de<br />
cresta, aunque con poca diferencia con el uso o no<br />
del injerto.<br />
En la década de los 80, el profesor DrSc.<br />
Rodrigo Álvarez Cambras comenzó a utilizar los<br />
fijadores externos para artrodesar la muñeca, se basó<br />
en el principio de la estabilidad y la compresión de<br />
los mismos, la no necesidad de yeso, la<br />
rehabilitación precoz, la posibilidad de dar<br />
compresión adicional en el posoperatorio y la<br />
posibilidad de retirar después de la consolidación,<br />
sin anestesia.<br />
Para esto utilizó inicialmente un DCG monopolar<br />
lineal RALCA ® , pero se dificultaba colocar la muñeca<br />
en posición funcional y repercutía en el movimiento<br />
de los metacarpofalángicos y diseñó un minifijador<br />
externo bipolar articulado con Kirschners finos<br />
roscados, barra para colocar la muñeca en posición<br />
funcional, unidas por 2 hemiaros, con el que hemos<br />
realizado esta técnica en los últimos años, la cual<br />
describimos con anterioridad, se han logrado<br />
resultados alentadores en tiempo de consolidación y<br />
escasas complicaciones. Comparamos los resultados<br />
logrados con otras técnicas como la fijación interna<br />
con placa AO DCP 3,5 mm en la serie de Hill Hastings,<br />
II M, D y otros en JBJS.78-A June 1996, la serie de<br />
Clendenin y Green, 5 Cambell, 3 Haddad y Riordan, 9<br />
donde observamos que los mejores tiempos de<br />
consolidación lo obtuvieron con placas AO y estuvo<br />
alrededor de 10,3 semanas (98 %). Con nuestra<br />
técnica obtuvimos, en el 92 %, la consolidación en<br />
10 semanas, resultados bastantes similares. Con<br />
otras técnicas, el 82 % consolidó en 12,2 semanas,<br />
algo superior a la nuestra y al AO.<br />
De las 10 (40 %) complicaciones con nuestra<br />
técnica, 8 (80 %) resolvieron sin tratamiento<br />
quirúrgico, la serie de artrodesis con placa tuvo 51 %<br />
de complicaciones y el 41 % resolvió con<br />
tratamiento conservador, las otras técnicas tuvieron<br />
79 % de complicaciones, pero todas resolvieron con<br />
métodos conservadores.<br />
Esta técnica de artrodesis con minifijador<br />
permite obtener buenos resultados con escasas<br />
complicaciones.<br />
Summary<br />
The results obtained in 25 patients who underwent total<br />
arthrodesis of the wrist with RALCA external minifixator due to<br />
different diseases or traumatic lesions with diffuse articular<br />
damage were shown. A comparison was made with other<br />
techniques of total arthrodesis. It was demonstrated that the<br />
average time of follow-up was 24 months, average age was 44<br />
and that arthrodesis of the dominant wrist was performed in<br />
15 cases (60%). 23 (92%) of the 25 arthrodesis consolidated at<br />
l0 weeks. 10 complications (40%) appeared in the<br />
postoperative. 2 were solved by surgical procedures and the<br />
rest by conservative treatment. It was concluded that total<br />
arthrodesis of the wrist with RALCA external minifixator allows a<br />
rapid consolidation with a few complications.<br />
Subject headings: ARTHRODESIS; WRIST INJURIES/surgery;<br />
EXTERNAL FIXATORS.<br />
Résumé<br />
Les résultats obtenus chez 25 patients traités par une arthrodèse<br />
totale de poignet au moyen du minifixateur externe modèle<br />
RALCA ® , en raison de différentes maladies ou lésions<br />
traumatiques avec un dommage articulaire diffus, ont été<br />
montrés, et elle a été comparée à d’autres techniques<br />
d’arthrodèse totale dans des séries publiques. On a constaté<br />
que la durée totale du suivi a été de 24 mois au moyenne,<br />
l’âgve moyen de 44 ans et le poignet dominant a été<br />
arthrodésée chez 15 cas (60 %). Vingt-trois arthrodèses (92 %)<br />
ont consolidé 10 semaines après l’opération. Dans le postopératoire,<br />
10 (40 %) complications sont survenues, dont 2 (20 %)<br />
ont été résolues par des méthodes chirurgicales, et le reste de<br />
façon conservatrice. On a conclu que l’arthrodèse totale de<br />
poignet par minifixateur externe, modèle RALCA ® , donne une<br />
consolidation rapide avec trés peu de complications.<br />
Mots clés: ARTHRODESE; TRAUMA DU POIGNET/chirurgie;<br />
FIXATEURS EXTERNES.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Brittain IIA. Architectural Principles in Arthrodesis. 2 Ed<br />
London, E, S. Livignston 1952:145-60.<br />
2. Buck-Gramko D, Lohmann H. Compression Arthrodesis of<br />
the Wrist in the Hand, edited by R. Tubiera, Vol. 2 723-9.<br />
97
98<br />
3. Cambell CJ, Keokarn T. Total and Subtotal Arthrodesis of<br />
the Wrist. Inlay Technique. JBJS, 46-A:1520-533.<br />
4. Clayton ML. Surgical Treatment at the Wrist in Reumatoid<br />
Arthritis. A Review of Thirty-Seven patients. JBJS 1965;47-<br />
A:741-50.<br />
5. Clendenin MB, Green DP. Arthrodesis of the Wrist.<br />
Complications and their Management. J Hand Surg<br />
1981;6:253-7.<br />
6. Colonna PC. A Method for Fusion of the Wrist. Southern<br />
Med, J 1994;37:195-9.<br />
7. Dorrach W. Partial Excision of Lower Shaft of Ulna for<br />
Deformity Following Colle * s Fracture. Ann Surg,<br />
1913;57:764-5.<br />
8. Dick HM. Wrist and Intercarpal Arthrodesis. In Operative<br />
Hand Surg NY Churchill, Livingstone; 1982:127-39.<br />
9. Haddad RJ Jr, Riordan DC. Arthrodesis of the Wrist. A<br />
Surgical Technique, JBJS, 1967;49-A:950-4.<br />
10. Hazawinkel J. Arthrodesis of the Radiocarpal Join. A Aurgical<br />
Technique. J Internat Coll Surg 38, 1962;38,137-40.<br />
11. Heim V, Pfeiffer KM. Small Fragmento Set Manual: Technique<br />
Recommended by the Asif Group 2 ed. NY Sringer,<br />
1982:53-4;133-4;143;160-1.<br />
12. Ishida O, Tsai TM. Complications and Results of Scapho-<br />
Trapezio-Traopezoid Arthrodesis. Clin Orthop 1993;287:125-30.<br />
13. Larsson SE. Compression Arthrodesis of the Wrist. A<br />
Consecutive Series of 23 Cases. Clin Orthop 1974;99:146-53.<br />
14. Manetta P, Tavani L. Arthrodesis of the Wrist with a<br />
Compression Plate. Italian J Orthop Traumatol 1975;1:219-24.<br />
15. Mannerfelt L, Malmster M. Arthrodesis of the Wrist in<br />
Rheumatoid Arthritis. A Technique without External Fixation.<br />
Scandinavian. J Plast Reconstr Surg 1971;5:124-30.<br />
16. Meuli HC. Reconstructive Surgery of the Wrist Joint. Hand<br />
1972;4:88-90.<br />
17. Robinson RF, Kayfetz DO. Arthrodesis of the Wrist.<br />
Preliminary Report of the New Method. JBJS;1952;34-A:64-70.<br />
18. Ross WT. Arthrodesis of the Wrist Joint. An Analysis of 48<br />
Operations. South African Med. J 1950;24:755-7.<br />
19. Salenius P. Arthrodesis of the Carpal Joint. Acta Orthop<br />
Scandinavica, 1966;37:288-96.<br />
20. Wright CS, Mc Murtry RY.AO Arthrodesis in the Hand. J<br />
Hand Surg 1983;8:932-5.<br />
Recibido: 25 de junio de 1999. Aprobado: 15 de septiembre<br />
de 1999.<br />
Dr. Guido Salles Betancourt. Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional "Frank País", Avenida 51 No. 19603, entre 196 y<br />
202, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA MILITAR<br />
“DR. LUIS DÍAZ SOTO”<br />
CIUDAD DE LA HABANA<br />
Transportación ósea en el tratamiento<br />
de la osteomielitis<br />
DR. EXIQUIO CAMPOS AMIGO, 1 DR. VLADIMIR CALZADILLA MOREIRA 1 Y DR. IBRILIO CASTILLO GARCÍA 1<br />
Campos Amigo E, Calzadilla Moreira V, Castillo García I. Transportación ósea en el tratamiento de la osteomielitis. Rev<br />
Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):99-103.<br />
Resumen<br />
Se realizó un estudio mixto de 15 pacientes masculinos aquejados de osteomielitis diafisaria, tratados mediante la<br />
técnica de deslizamiento óseo fragmentario, con el uso del fijador externo cubano RALCA ® , en el período comprendido<br />
entre noviembre de 1992 y noviembre de 1996. Se analizó la evaluación clínica y radiográfica de estos pacientes; la<br />
evaluación de los resultados se realizó a los 23 meses como promedio. Predominaron las edades comprendidas<br />
entre 31 y 40 años. El hueso más afectado fue la tibia. El rango de distancia transportada osciló de 40 a 160 mm. En<br />
todos los pacientes se logró el objetivo de eliminar la infección ósea. Se plantean las complicaciones presentadas con<br />
la aplicación de la técnica y se analizan las ventajas del método de fijación empleado.<br />
Descriptores DeCS: OSTEOMIELITIS/cirugía; FIJADORES EXTERNOS; TIBIA.<br />
La osteomielitis de los huesos largos ha sido y<br />
es una de las entidades de más difícil solución en<br />
nuestra especialidad. Ésta ha tenido diversos<br />
tratamientos a través del tiempo con resultados no<br />
siempre satisfactorios. 1,2<br />
La primera referencia mundial de la transportación<br />
ósea proviene de los trabajos del profesor Gabril<br />
Ilizarov (Kurgan 1967), cuyos principios sentaron pauta<br />
en el decursar de la traumatología moderna. 3-6 En<br />
Cuba, basados en estas experiencias, un grupo de<br />
profesores en diferentes momentos han puesto en<br />
práctica el método, entre ellos los doctores Ceballos<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto".<br />
Mesa, Zayas Guillot, Álvarez Cambras y otros a lo largo<br />
del país; para realizarlo los autores emplearon diversos<br />
modelos de fijadores externos.<br />
En nuestra serie utilizamos el fijador cubano<br />
RALCA ® ; el cual ofrece múltiples ventajas para<br />
realizar la transportación ósea.<br />
Con este trabajo nos propusimos analizar los<br />
resultados de la aplicación de la técnica del<br />
deslizamiento óseo fragmentario en el relleno de los<br />
defectos segmentarios producidos en el curso de<br />
la osteomielitis crónica, mediante el empleo del<br />
fijador externo RALCA ® .<br />
99
100<br />
Métodos<br />
El universo de estudio estuvo constituido<br />
por 15 pacientes aquejados de osteomielitis<br />
diafisaria, atendidos por el grupo de fijación<br />
externa del Instituto Superior de Medicina<br />
Militar (ISSM) "Dr. Luis Díaz Soto" a partir de<br />
noviembre de 1992, a los cuales se siguió<br />
clínica y radiográficamente hasta el alta. La<br />
evaluación final se realizó como promedio a<br />
los 23 meses.<br />
Se analizaron las variables siguientes: edad,<br />
sexo, lesión inicial, localización, dirección de la<br />
transportación, distancia a transportar, procederes<br />
adicionales, tiempo de consolidación y<br />
complicaciones.<br />
Nombramos tejido interfragmentario (TIF)<br />
al espacio que ocupa el defecto óseo y tejido<br />
de neoformación (TNF) al tejido óseo que se<br />
va regenerando tras el fragmento<br />
transportado.<br />
Para evaluar los resultados obtenidos se utilizó<br />
el esquema siguiente:<br />
Bueno: remisión de los síntomas clínicos y<br />
humorales de sepsis, consolidación<br />
ósea, presencia de complicaciones<br />
menores y no secuelas.<br />
Regular: remisión de los síntomas clínicos y<br />
humorales de sepsis, consolidación<br />
ósea lograda con necesidad de aporte<br />
biológico, presencia de complicaciones<br />
y no secuelas.<br />
Malo: persistencia de los síntomas de<br />
infección, consolidación lograda con<br />
el uso de aporte biológico asociado<br />
a otros métodos de osteosíntesis y<br />
pre-sencia de complicaciones y<br />
secue-las.<br />
En todos los casos tratados, una vez<br />
diagnosticada la osteomielitis se colocó el fijador<br />
externo y se realizó la resección del foco<br />
osteomielítico, para en un segundo tiempo, y una<br />
vez obtenida la remisión clínica y humoral,<br />
proceder a realizar la osteotomía en la zona<br />
metafisaria, 7 comenzando la transportación 72 h<br />
después a razón de 1 mm por día hasta lograr el<br />
contacto de los fragmentos y continuando con<br />
Fig. 1a. Osteomielitis de la diáfisis tibial, secuela de fractura<br />
abierta. Montaje inicial; defecto óseo de 12 cm.<br />
Fig. 1b. Transportación ósea completada.
Fig.1c. Resultado final. Tejido óseo restituido; buena alineación.<br />
0,5 mm diarios hasta obtener compresión clínica<br />
y radiográfica (figs. 1a, 1b y 1c).<br />
Resultados<br />
De un total de 15 pacientes todos fueron<br />
masculinos y se encontraron comprendidos entre<br />
las edades de 19 y 56 años, con predominio entre<br />
21 y 50 años que representa 86,6 % (tabla 1). Todos<br />
los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente<br />
TABLA 1. Distribución de los pacientes según la<br />
edad<br />
Edad (en años) No. de pacientes %<br />
< 20 1 6,6<br />
21-30 4 26,6<br />
31-40 6 40,0<br />
41-50 3 20,0<br />
51-60 1 6,6<br />
Total 15 100,0<br />
Nota: La edad promedio es de 35,5 años (S = 5,9).<br />
al menos en 2 ocasiones antes de indicarse la<br />
transportación ósea.<br />
En 13 casos la osteomielitis sobrevino como<br />
consecuencia de una fractura abierta y en 2 de ellos<br />
después de fracturas cerradas de tibia que fueron<br />
tratadas con osteosíntesis interna (tabla 2). La<br />
localización topográfica de la lesión se muestra en<br />
TABLA 2. Etiología de la lesión inicial<br />
Etiología No. %<br />
Fracturas expuestas 13 86,6<br />
Osteosíntesis primaria<br />
en fracturas cerradas 2 13,4<br />
Total 15 100,0<br />
Nota: Hay 6 fracturas expuestas por cada una cerrada<br />
(p < 0,05).<br />
TABLA 3. Localización topográfica de la lesión<br />
Localización No. %<br />
Tibia 1/3 medio 7 46,6<br />
Tibia 1/3 distal 4 26,6<br />
Tibia 1/3 proximal 2 13,4<br />
Fémur 1/3 medio 2 13,4<br />
Total 15 100,0<br />
la tabla 3; la tibia es el hueso más afectado con 13<br />
casos, seguida del fémur con 2 casos.<br />
Se efectuaron 13 transportaciones simples, 1<br />
doble transportación y 1 transportación lateral del<br />
peroné. La menor distancia transportada fue de<br />
40 mm y la mayor que 160 mm. Se emplearon<br />
TABLA 4. Procederes terapéuticos adicionales<br />
Procederes No. %<br />
Antibioticoterapia 15 100,0<br />
OHB (oxigenación hiperbárica) 15 100,0<br />
UAF (ultra alta frecuencia) 15 100,0<br />
Histoclisis 15 100,0<br />
Quinesioterapia 15 100,0<br />
Procederes sobre<br />
partes blandas 9 60,0<br />
Laserterapia 8 53,3<br />
Ozonoterapia 8 53,3<br />
Magnetoterapia 4 26,6<br />
p < 0,05.<br />
101
102<br />
tratamientos coadyuvantes al uso de fijadores<br />
externos según se aprecia en la tabla 4.<br />
Todos los pacientes de nuestra serie,<br />
presentaron sepsis del trayecto de los alambres, 9<br />
casos presentaron atrofia del cuádriceps y 7 rigidez<br />
de tobillo o rodilla. El resto de las complicaciones<br />
presentadas (tabla 5) fueron la interposición de tejido<br />
óseo, la desviación del fragmento, el retardo o no<br />
TABLA 5. Complicaciones presentadas en los<br />
pacientes<br />
Complicaciones Cantidad %<br />
Sepsis superficial 15 100,0<br />
Atrofia del cuádriceps 9 60,0<br />
Rigidez de la rodilla 4 26,6<br />
Rigidez del tobillo 3 20,6<br />
Interposición<br />
del tejido óseo 3 20,6<br />
Desviación del fragmento 1 6,6<br />
Retardo de consolidación<br />
a nivel del TIF 4 26,6<br />
No consolidación del TIF 2 13,3<br />
Trastornos vasculonerviosos 4 26,6<br />
p < 0,05.<br />
consolidación del TIF y los trastornos<br />
vasculonerviosos.<br />
El objetivo de eliminar la infección ósea se logró<br />
en todos los pacientes. Los resultados fueron: bueno<br />
en 9 casos (60 %), regular en 4 (26 %) y 2 casos<br />
fueron evaluados de malo por ser necesario el<br />
empleo de otros medios de osteosíntesis.<br />
Discusión<br />
La complicación más frecuente encontrada en<br />
nuestra serie fue la sepsis del trayecto de los<br />
alambres, resultado similar a otros reportes. 1,5,8 Este<br />
evento al igual que la atrofia del cuádriceps, las<br />
rigideces articulares y los trastornos neurovasculares,<br />
no es inherente a la transportación ósea en sí, sino<br />
propio de la fijación externa. 1,9,10<br />
La interposición del tejido óseo al nivel del TIF<br />
antes de completarse el deslizamiento, ocurrió en<br />
uno de nuestros casos a causa del transcurso de un<br />
período excesivo entre la resección y el comienzo<br />
de la transportación, lo cual provocó la desviación<br />
del fragmento transportado y requirió el empleo de<br />
alambres tope para corregirlo. En otros reportes,<br />
en los que se emplean otros dispositivos, esta es la<br />
complicación más frecuente, 3,6,11 por lo que<br />
pensamos que el fijador externo RALCA ® tiene<br />
ventajas en cuanto a la disposición de los émbolos<br />
que portan los alambres.<br />
Para determinar la duración del tratamiento<br />
empleamos el índice de consolidación, dividiendo<br />
el tiempo total de consolidación entre la magnitud<br />
del defecto óseo en centímetros. De esta manera<br />
obtuvimos un índice de 1,9 meses por cada<br />
centímetro transportado, cifra que está en<br />
correspondencia con lo publicado por otros<br />
autores. 12<br />
Consideramos que la transportación ósea<br />
constituye una alternativa eficiente en el tratamiento<br />
de la osteomielitis diafisaria, así como en el manejo<br />
de los defectos de los huesos largos de cualquier<br />
otra causa. El fijador externo cubano modelo Álvarez<br />
Cambras, resultó ser muy eficaz y versátil al<br />
emplearlo en la transportación ósea.<br />
Summary<br />
A mixed study of 15 male patients suffering from diaphyseal<br />
osteomyelitis who were treated by the technique of fragmentary<br />
bone sliding with the use of the Cuban RALCA external fixator<br />
from November, 1992, to November, 1996, was conducted.<br />
The clinical and radiographical evaluation of these patients was<br />
analyzed. The results were evaluated on the 23rd month as an<br />
average. Ages between 31 and 40 prevailed. The tibia was the<br />
most affected bone. The transport range was between 40 and<br />
160 mm. The bone infection was eliminated in all patients. The<br />
complications resulting from the application of this technique,<br />
as well as the advantages of the fixation method used are<br />
analyzed.<br />
Subject headings: OSTEOMYELITIS/surgery; EXTERNAL<br />
FIXATORS; TIBIA.<br />
Résumé<br />
Une étude mixte de 15 patients masculins atteints d’ostéomyélite<br />
diaphysaire et traités dans la période comprise entre novembre<br />
1992 et novembre 1996 au moyen de la technique de glissement<br />
osseux fragmentaire, avec l’usage du fixateur externe cubain<br />
RALCA, a été réalisée. L’evaluation clinique et radiologique de<br />
ces patients a été analysée; l’évaluation des résultats a été<br />
effectuée à 23 mois en moyenne. Les âges comprises entre 31<br />
et 40 ans ont prédominé. L’os le plus atteint était la tibia. Le<br />
rang de distance transportée a oscillé de 40 à 160 mm. Chez<br />
tous les patients, on a atteint le but de supprimer l’infection<br />
osseuse. On a exposé les complications survenues avec la<br />
mise en application de la technique, et on a analysé les<br />
avantages de la méthode de fixation employée.<br />
Mots clés: OSTEOMYELITE/chirurgie; FIXATEURS<br />
EXTERNES; TIBIA.
Referencias bibliográficas<br />
1. Ceballos Mesa A. La fijación externa de los huesos. 2 ed.<br />
La Habana: Editorial Científico Técnica, 1983;121-35.<br />
2. Murgadas Rodríguez R. Infecciones óseas y articulares.<br />
En: Álvarez Cambras R, Ceballos Mesa A, Murgadas R.<br />
Tratado de cirugía ortopédica y traumatológica: ortopedia.<br />
La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1986:297-308.<br />
3. Ilizarov GA, Shevtosav VI, Maltesev EI. Las posibilidades<br />
desde el punto de vista experimental de sustitución de los<br />
defectos de los huesos tubulares largos mediante la elongación<br />
de uno de sus fragmentos. Recomendaciones metodológicas.<br />
Kurgan, Ministerio de Salud Pública, 1979:13-25.<br />
4. Ilizarov GA. The possibilities offered by our method for<br />
leugthening segments in upper and lower limbs. Basic Life<br />
Sci 1998;48:323-4.<br />
5. . Tratamiento de los defectos de los huesos de la pierna<br />
cuando existe una infección purulenta. recomendaciones<br />
metodológicas. Kurgan, Ministerio de Salud Pública, 1978;3-13.<br />
6. Cierney G. 3rd, Zorn KE. Segmental tibial defects.<br />
Comparing conventional and Ilizarov methodology. Clin<br />
Ortho 1994;(303):118-23.<br />
7. Fierson M, Ibrahim K, Bales M, Bote H, Ganey T. Distraction<br />
osteogenesis: a comparison of corticotomy techniques. Clin<br />
Orthop 1994;(301):19-24.<br />
8. Pfeil J. Indications and techniques of callus distraction by<br />
using external fixation. Operat Orthop Traumatol 1994;6:1-28.<br />
9. Guarmiro R, Aguiar ET, Montenegro NB. Vascular<br />
complications of the Ilizarov method. Rev Hosp Clin Fac<br />
Med Sao Paulo 1994;48(1):18-21.<br />
10. Escarpanter JC, Molina RR, Uzquitano AR, González JA.<br />
Complicaciones y resultados de la fijación extra focal. Rev<br />
Cubana Ortop Traumatol 1989;3(3):70-9.<br />
11. Marsh JL, Prokuski L, Biermaun JS. Chronic infected tibial<br />
nonunions with bone loss. Conventional techniques versus<br />
bone transport. Clin Orthop 1994;(301):139-46.<br />
12. Green SA. Skeletal defects, a comparison of bone grafting<br />
and bone transport for segmental skeletal defects. Clin<br />
Orthop 1994;(301):111-7.<br />
Recibido: 20 de junio de 1999. Aprobado: 5 de julio de 1999.<br />
Dr. Exiquio Campos Amigo. Instituto Superior de Medicina<br />
Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental y Carretera<br />
del Asilo. Habana del Este, Cuba.<br />
103
104<br />
COMPLEJO CIENTÍFICO INTERNACIONAL<br />
"FRANK PAÍS"<br />
Onicoosteodisplasia hereditaria.<br />
Presentación de 1 caso<br />
DR. ALBERTO GONZÁLEZ RUIZ, 1 DR. REYNOL NICOLÁS FERRER 1 Y DR. RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ CABRERA 1<br />
González Ruiz A, Nicolás Ferrer R, González Cabrera R D. Onicoosteodispliasia hereditaria. Presentación de 1 caso.<br />
Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):104-7.<br />
Resumen<br />
PRESENTACIÓN DE CASOS<br />
Se presentó un paciente con anomalías congénitas múltiples asociadas al esqueleto y faneras, esta afección es<br />
conocida también como síndrome uña-rótula y onicoosteoartrodisplasia. Es de rara presentación y en el paciente<br />
estudiado se constataron muchas de las deformidades características de esta enfermedad.<br />
Descriptores DeCS: SINDROME DE LA UÑA-PATELA/cirugía; SINDROME DE LA UÑA-PATELA/genética;<br />
ANOMALIAS MULTIPLES/cirugía.<br />
El primer reporte que encontramos en la<br />
literatura data de 1820 cuando Chatelain describió<br />
el caso de un paciente con anomalías congénitas<br />
de uñas, codos y rodillas. 1-4<br />
En 1897, Litte sugirió el carácter hereditario de<br />
esta enfermedad basado en un estudio realizado<br />
por Sidgwick en una familia donde 18 miembros de<br />
distintas generaciones no tenían uñas en los<br />
pulgares, ni rótulas.<br />
Wrede, en 1909, señaló además alteraciones en<br />
los codos. Posteriormente, en 1933, Turner observó<br />
ensanchamiento de las crestas iliacas y<br />
prominencias óseas cónicas en las caras<br />
dorsolaterales de los iliacos, a los que dio el nombre<br />
de "cuernos iliacos".<br />
Love y Beiler, en 1957, acuñaron el término más<br />
preciso, de osteoonicodisplasia hereditaria para esta<br />
enfermedad.<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
INCIDENCIA Y PREVALENCIA<br />
La onicoosteodisplasia es trasmitida por un gen<br />
autosómico dominante simple, se observa una<br />
cercanía neta entre el locus del gen de la uña-rótula,<br />
con el del grupo sanguíneo ABO, tiene una<br />
incidencia de un caso por cada 50 000 neonatos y<br />
una prevalencia de un caso por 1 000 000 de<br />
personas de la población. 1,3<br />
CUADRO CLÍNICO<br />
El cuadro clínico se caracteriza por: 1,2<br />
· Distrofia ungueal: Es la anomalía más frecuente del<br />
síndrome, fundamentalmente en los pulgares y,<br />
menos en los dedos situados hacia el lado cubital,
las uñas pueden ser bífidas, hemiatróficas y en<br />
algunos casos pueden faltar, también se observa<br />
disminución de la longitud, grietas longitudinales<br />
y deformaciones en el 98 % de los casos. Las<br />
yemas terminales se pueden extender en forma<br />
redondeada de la cara palmar a la superficie dorsal,<br />
pueden faltar los pliegues dorsales de las<br />
articulaciones interfalángicas distales o presentar<br />
desarrollo insuficiente y laxitud ligamentosa de las<br />
articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas.<br />
· Displasia de rodillas: Se manifiesta por ausencia o<br />
hipoplasia de rótulas, las cuales pueden ser<br />
ovoides, triangulares y surgir de varios centros<br />
de osificación, puede estar en un punto más<br />
distal que en la rodilla normal superpuesta a los<br />
cóndilos femorales, en ocasiones existen<br />
luxaciones recidivantes, diversos grados de<br />
genus valgo, hiperplasia del cóndilo interno e<br />
hipoplasia del externo; el platillo tibial puede<br />
estar desplazado hacia abajo y adentro y mostrar<br />
surcos.<br />
· Displasia del codo: El ángulo de acarreo de la<br />
articulación aumenta, con un grado variable de<br />
cúbito valgo, hipoplasia externa que afecta al<br />
cóndilo, al epicóndilo y a la cabeza radial, puede<br />
estar subluxada o luxada posteriormente, también<br />
se observan exostosis puntiagudas de la cara<br />
lateral de la coronoides y limitación del arco de<br />
movimiento normal del codo.<br />
· Displasia pélvica: Los "cuernos iliacos" y el<br />
ensanchamiento de las crestas iliacas con<br />
prominencia de las espinas iliacas<br />
anterosuperiores son las anormalidades pélvicas<br />
identificadas con mayor frecuencia. Los cuernos<br />
constituyen uno de los signos característicos de<br />
la onicoosteodisplasia, son bilaterales y<br />
aparecen en el 75 % de los casos y pueden ser<br />
visibles y palpables o no y en sus puntas pueden<br />
existir centros secundarios de osificación que<br />
aparecen en etapas tempranas de la vida, las<br />
imágenes de las pelvis se comparan con las<br />
orejas de los elefantes.<br />
· Se pueden observar otras anomalías asociadas<br />
como son: el pie varo, las luxaciones de cadera,<br />
la espina bífida, contracturas congénitas de los<br />
meñiques, pigmentación anormal del iris en el 50 %<br />
de los pacientes, el síndrome de Plumer Vinson<br />
(disfagia, anemia hipocrómica y coiloniquia) y en<br />
épocas tardías de la vida, nefropatías, proteinuria<br />
e insuficiencia renal.<br />
Presentación del caso<br />
Se trata de un paciente masculino de 4 años de<br />
edad que nació por cesárea a término, presentó<br />
varias anomalías congénitas, a los 7 meses fue<br />
sometido a una correción quirúrgica por presentar<br />
un pie equino cavo varo, también presenta<br />
deformidad en flexión de los codos, disminución<br />
del tamaño de las manos con ausencia de las uñas<br />
de ambos pulgares e hipotrofia ungueal en los<br />
demás dedos. En los miembros inferiores existe<br />
ausencia de las rótulas (figs. 1 y 2).<br />
Fig. 1. Ausencia de las uñas y pliegues interdigitales distales<br />
de todos los dedos.<br />
Fig. 2. Deformidad en flexión de los codos.<br />
105
106<br />
En el pie izquierdo queda como secuela de la<br />
deformidad en equino, limitación a la flexión dorsal.<br />
En los exámenes complementarios se obtuvieron los<br />
siguientes resultados; anemia hipocrómica,<br />
polimorfismo linfocitario con 6 % de linfocitos<br />
atípicos. Los hallazgos radiológicos arrojaron las<br />
siguientes alteraciones, hipoplasia articular de ambos<br />
codos, ausencia de las rótulas, aducción de los<br />
metatarsianos. Deformidad en el cuello femoral y la<br />
presencia de los "cuernos iliacos" bilateralmente<br />
(figs. 3 y 4).<br />
FIGURA 3. Ausencia de las rótulas.<br />
TRATAMIENTO<br />
El tratamiento de esta enfermedad está dirigido<br />
al seguimiento clínico del paciente, fundamentalmente<br />
de la anemia y en etapas tardías de la vida,<br />
al daño renal que generalmente se establece.<br />
El tratamiento ortopédico se encamina a la<br />
correción de las deformidades que se presentan,<br />
varían desde el tratamiento conservador con yesos<br />
u ortesis hasta la cirugía cuando las deformidades<br />
se tornan importantes, en este último caso son de<br />
gran utilidad los fijadores externos para la corrección<br />
de las contracturas articulares así como en las<br />
osteotomías correctoras. Se complementa con un<br />
tratamiento intensivo de rehabilitación.<br />
Fig. 4. Presencia de los “cuernos iliacos” signos característicos<br />
de este síndrome.<br />
Discusión<br />
La escasa frecuencia con la cual se presenta<br />
esta enfermedad en la población, es el motivo<br />
por el cual nos decidimos a realizar la revisión<br />
del tema y la presentación de este trabajo, con<br />
el fin de que nuestros médicos, especialistas o<br />
no, sean capaces de realizar el diagnóstico<br />
correcto de esta entidad. Por tal motivo, resulta<br />
necesario que en pacientes que presenten algunas<br />
de las alteraciones descritas antes fundamentalmente<br />
en las uñas de los dedos de las manos,<br />
así como ausencia de los pliegues interdigitales,<br />
se les indiquen radiografías de las rodillas y la<br />
pelvis para comprobar la ausencia de las rótulas<br />
o los "cuernos iliacos" que son de los signos que<br />
se presentan con mayor frecuencia, como<br />
también es importante el estudio hematológico<br />
para descartar anemia hipocrómica y alteraciones<br />
renales, complicaciones que pueden<br />
comprometer la vida de estos pacientes.
Summary<br />
A patient with multiple congenital anomalies associated with the<br />
skeleton and phaneros is presented. This affection is also known<br />
as nail-patella and onychoosteoarthrodysplasia. It is a rare<br />
affection and in the patient under study many of the<br />
characteristic deformities of this disease are observed.<br />
Subject headings: NAIL-PATELLA SYNDROME/surgery; NAIL-<br />
PATELLA SYNDROME/genetics; ABNORMALITIES, MULTIPLE/<br />
surgery.<br />
Résumé<br />
Un patient atteint d’anomalies congénitales multiples associées<br />
au squelette et aux phanères a été présenté; cette affection est<br />
également connue comme ongle-rtule et onycho-arthroostéodysplasie.<br />
Elle est de rare survenue, et chez le patient<br />
étudié, on a constaté pas mal des difformités caracteristiques<br />
de cette maladie.<br />
Mots clés: SYNDROME DE L’ONGLE ROTULE/chirurgie;<br />
SYNDROME DE L’ONGLE ROTULE/génétique; ANOMALIES<br />
MULTIPLES/chirurgie.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Tachdjian MO. Ortopedia pediátrica. 2 ed. Nueva York:<br />
Interamericana, 1994;t2:911-4.<br />
2. Murray RO, Jacobson HG. Radiología de los trastornos<br />
esqueléticos. La Habana: Editorial Científico-Técnica,<br />
1982;t4.1:50.<br />
3. Hybbinette CH. The Nail-patella-elbow syndrome: a case<br />
report. Acta Orthop Scand 1975;46(4):593-9.<br />
4. Bernhang AM, Levine SA. Familial absence of the patella.<br />
Bone Joint Surg 1973;55A(5):1088-90.<br />
Recibido: 4 de agosto de 1999. Aprobado: 29 de octubre de<br />
1999.<br />
Dr. Alberto González Ruiz. Complejo Científico Internacional<br />
"Frank País". Avenida 51 No. 19603, entre 196 y 202, La Lisa,<br />
Ciudad de La Habana, Cuba.<br />
107
108<br />
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”<br />
Sinoviosarcoma maligno. Presentación de 1 caso<br />
DR. REYNOL NICOLÁS FERRER, 1 DR. GOLIATH REYNA GÓMEZ 2 Y DRA. OSANA VILMA RONDÓN GARCÍA 3<br />
Nicolás Ferrer R, Reyna Gómez G, Rondón García OV. Sinoviosarcoma maligno. Presentación de 1 caso. Rev<br />
Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):108-11.<br />
Resumen<br />
Se presentó 1 paciente con sinoviosarcoma maligno. Se expusieron los síntomas, los hallazgos imagenológicos y el<br />
tratamiento de salvación al que fue sometido.<br />
Descriptores DeCS: SARCOMA SINOVIAL/cirugía; SARCOMA SINOVIAL/quimioterapia; SARCOMA SINOVIAL/<br />
radioterapia.<br />
El sinoviosarcoma maligno es una tumoración<br />
que presenta una estructura celular bifásica formada<br />
por hendiduras o estructuras acinosas y revestidas<br />
de células de aspecto epiteloide con formación de<br />
material mucoide o sin este, constituye entre el 5 y<br />
el 10 % de los tumores de partes blandas. 1-4<br />
Etiológicamente se plantea que, como su<br />
estructura histológica recuerda a las membranas<br />
sinoviales es que se postuló su origen a expensas<br />
de tejido sinovial. Está bien establecido que<br />
cualquier célula conjuntiva normal, sometida a la<br />
acción de ciertos estímulos es capaz de formar<br />
sinovioblastos malignos por metaplasia, lo que<br />
explica la aparición no poco frecuente de estos<br />
tumores en sitios alejados y sin conexión alguna<br />
con las membranas sinoviales. 1-5<br />
Los sinoviomas malignos se clasifican desde el<br />
punto de vista histológico en:<br />
· Monofásicos: Las formaciones epiteloides son raras<br />
o están ausentes, se observan espacios irregulares,<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialista de I Grado en Medicina Interna.<br />
3 Especialista de I Grado en Imagenología.<br />
llenos de líquidos serosos o mucoides, muestra<br />
algunas proyecciones papilares hacia la cavidad<br />
similares a las vellosidades sinoviales y pueden<br />
encontrarse calcificaciones o formación de hueso<br />
y cartílago.<br />
· Bifásicos: Éstos son característicos y distintivos,<br />
están compuestos por estructuras epiteloides que<br />
forman cordones sólidos, hendiduras o espacios<br />
irregulares, rodeados por células cilíndricas,<br />
cuboides o poliédricas, originan un cuadro<br />
glandular o adenoide y los espacios están<br />
ocupados por un líquido homogéneo o<br />
seudomucoide.<br />
Presentación del caso<br />
Paciente masculino de 42 años de edad, con<br />
antecedentes de haber sufrido un golpe en la rodilla<br />
derecha en agosto de 1998, presentó en esa
ocasión, dolor, aumento de volumen e imposibilidad<br />
para caminar, le diagnosticaron una sinovitis<br />
postraumática, le realizaron una punción articular y<br />
le inmovilizaron el miembro inferior derecho.<br />
Posteriormente comenzó a presentar fiebre<br />
asociada a los síntomas expuestos anteriormente,<br />
le asociaron tratamiento de antibióticos y le<br />
realizaron varias punciones articulares para evacuar<br />
el líquido intraarticular, así transcurrió el tiempo,<br />
hasta el 16 de diciembre de 1998, en que fue<br />
atendido en nuestro Centro a donde llegó con el<br />
diagnóstico de artritis séptica, lo ingresamos para<br />
estudio y tratamiento.<br />
EXAMEN FÍSICO<br />
Aumento de volumen difuso que interesaba el<br />
tercio medio e inferior del muslo derecho, de<br />
consistencia dura, no movible, adherido a planos<br />
profundos y dolorosos, limitación de los<br />
movimientos de flexo extensión de la rodilla así como<br />
aumento de la temperatura local.<br />
Fig. 1. Obsérvese el aumento en la densidad de las partes blandas.<br />
Exámenes complementarios<br />
Hb: 12 g/L % VSG: 38 mm<br />
Hto: 0,41 v/ Serología negativa<br />
Leuco: 9,0 × 10 9 VIH: Negativo.<br />
P-54, L 19, Eo 26, M-01<br />
Cultivo y antibiograma: negativos<br />
Radiología: Se observó aumento de la densidad<br />
de las partes blandas y reacción perióstica (fig. 1).<br />
Ultrasonido: Existe irregularidad de la cortical<br />
en la cara anterior del tercio inferior del fémur y<br />
distensión de la bursa subcuadricipital así como<br />
contenido líquido.<br />
TAC: Se observó marcado aumento de las partes<br />
blandas, extensa área de reacción perióstica, con<br />
rarefacción e irregularidad de la cortical, aumento de<br />
la densidad intramedular entre 50 y 60 UH, que<br />
concomita con zonas de osteólisis en los cóndilos<br />
femorales, la rótula se encuentra luxada externamente,<br />
con aumento del espacio rótulo femoral y<br />
osteoporosis de los cóndilos femorales (fig. 2).<br />
109
110<br />
Fig. 2. Obsérvese el marcado aumento de las partes blandas,<br />
la irregularidad de la cortical y las zonas de osteolisis en los<br />
cóndilos femorales.<br />
Se toma una muestra para biopsia y nos<br />
informan que se trataba de un sinoviosarcoma<br />
maligno biofásico.<br />
Tratamiento<br />
Teniendo en cuenta el informe anatomopatológico,<br />
el cuadro clínico y los exámenes<br />
complementarios, se practicó la amputación femoral<br />
alta, y se asoció quimioterapia y radiaciones<br />
posquirúrgicas.<br />
En estos momentos el paciente se encuentra<br />
con tratamiento ambulatorio con quimioterápicos y<br />
de rehabilitación.<br />
Discusión<br />
Los sinoviosarcomas se presentan en la<br />
vecindad de las articulaciones, bursas y tendones,<br />
también pueden localizarse en zonas alejadas de<br />
éstas como son el cuello y el abdomen, pero las<br />
zonas de ascenso más frecuentes son en las rodillas,<br />
los tobillos y los muslos. 1-3,6-8<br />
Estos tumores representan entre el 5 y el 10 %<br />
de los tumores malignos de partes blandas.<br />
La edad en que se presentó esta tumoración<br />
coincide en nuestro paciente con lo reportado en la<br />
literatura donde se observa que predominan entre<br />
los 20 y 50 años. 1,3,6,7<br />
Los hallazgos imagenológicos encontrados<br />
coinciden con lo reportado por otros autores, como<br />
son el aumento de la densidad de las partes blandas<br />
y las calcificaciones en las radiografías simples, así<br />
como en el ultrasonido y la tomografía<br />
computadorizada. 1,9<br />
Desde el punto de vista histológico se confirma<br />
que el tipo bifásico es el que predomina, lo cual<br />
coincide con lo encontrado en la literatura<br />
revisada. 1,2,6,7<br />
En cuanto al tratamiento, el de elección es la<br />
amputación o la resección de la tumoración, se<br />
respeta el margen de seguridad oncológica, nos<br />
basamos en el diagnóstico histológico, así como<br />
en la asociación de la radioterapia y la quimioterapia<br />
preoperatoria con la cual se han podido observar<br />
reducciones de la masa tumoral, 1-3,6-8<br />
posoperatoriamente, realizamos ciclos de<br />
quimioterapia para disminuir las recidivas y la<br />
enfermedad metastásica. 1-3,6-8 En la actualidad, el<br />
paciente se encuentra en la fase de rehabilitación<br />
con una prótesis cosmética y seguimiento clínico<br />
radiológico por consulta ambulatoria.<br />
Summary<br />
A patient with malignant synovial sarcoma is presented. The<br />
symptoms, imaging findings and treatment received by the<br />
patient to survive are approached.<br />
Subject headings: SARCOMA, SYNOVIAL/surgery;<br />
SARCOMA, SYNOVIAL/chemical therapy; SARCOMA,<br />
SYNOVIAL.<br />
Résumé<br />
Un patient atteint de synoviosarcome malin a été présenté. Les<br />
symptômes, les découvertes par image et le traitement de<br />
salut auquel il a été soumis, ont été exposés.<br />
Mots clés: SARCOME SYNOVIAL/chirurgie; SARCOME<br />
SYNOVIAL/chimiothérapie; SARCOME SYNOVIAL/<br />
radiothérapie.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Schajowiez F. Tumores y lesiones seudotumorales de huesos<br />
y articulaciones. Buenos Aires: Editorial Médicas<br />
Panamericanas, 1982;553-61.
2. Huvos AG. Tumores óseos: diagnóstico, tratamiento y<br />
pronóstico. Buenos Aires: Editorial Médicas Panamericanas,<br />
1981;402-12.<br />
3. Valls O, Marinello Z, Paramio A, Tumores y lesiones<br />
seudotumorales de partes blandas. La Habana: Espaxs,<br />
1975;235-45.<br />
4. Lamovec J. Synovial sarcoma associated with total hip<br />
replacement: a case report. J Bone Joint Surg<br />
1988;70A(10):1558-66.<br />
5. Weiss APC. Synovial sarcoma causing carpal tunned<br />
syndrome. J Hand Surg 1992;17A(6):1024-5.<br />
6. Santavirta S. Synovial Sarcomas: a clinicopathological study<br />
of 31 cases. Arch Orthop Trauma Surg 1992;111(3):155.9.<br />
7. Menéndez Lawrence R. Synovial sarcoma: a<br />
clinicopathologic study. Orthop Rev 1992;21(4):465-71.<br />
8. Duteseu I. Synovialsarcome: etudo d une serie de 46 cas.<br />
Rev Chir Orthop 1992;78(19):1-7.<br />
9. Murray RO, Yacobson HG. Radiología de los trastornos<br />
esqueléticos. La Habana: Editorial Científico-Técnica,<br />
1982;t1:50.<br />
Recibido: 4 de agosto de 1999. Aprobado: 17 de noviembre<br />
de 1999.<br />
Dr. Reynol Nicolás Ferrer. Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional "Frank País", Avenida 51 No. 19603 entre 196 y<br />
202, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.<br />
111
112<br />
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”<br />
Hundimiento metafisario traumático. Presentación<br />
de 1 caso<br />
DR. RODRIGO ÁLVAREZ LORENZO, 1 DRA. OSANA VILMA RONDÓN GARCÍA, 2 DRA. HILDA ELENA ROCHÉ<br />
EGÜES, 3 DR. LUIS OSCAR MARRERO RIVERÓN 3 Y DR. EDDY SÁNCHEZ NODA 4<br />
Álvarez Lorenzo R, Rondón García OV, Roché Egües HE, Marrero Riverón LO, Sánchez Noda E. Hundimiento<br />
metafisario traumático. Presentación de 1 caso. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):112-4.<br />
Resumen<br />
Se presenta 1 paciente pediátrico que después de ser sometido a múltiples cateterismos femorales, presentó dolor<br />
en la cadera derecha, siendo tratado inicialmente −en otro centro asistencial− como una sinovitis de la cadera. Se<br />
muestran los estudios realizados en el CCOI "Frank País" que permitieron llegar al diagnóstico de un hundimiento<br />
metafisario traumático de la cadera derecha.<br />
Descriptores DeCS: ARTERIA FEMORAL/patología; EPIFISIS/patología; HIPEROSTOSIS/complicaciones; CADERA/<br />
patología.<br />
El hundimiento metafisario traumático (epífisis<br />
cuneiforme) constituye una rara entidad, muy poco<br />
comunicada, que ocurre después de un episodio<br />
traumático de tipo vascular que afecta<br />
secundariamente a la zona metafisaria.<br />
Presentación del caso<br />
Paciente masculino, blanco, de 5 años de edad,<br />
con antecedentes de inmunodepresión, para la que<br />
lleva tratamiento y producto de lo cual se le<br />
realizaron varios abordajes venosos profundos en<br />
ambas regiones inguinales.<br />
Seis meses antes de su ingreso (noviembre de<br />
1997) comenzó a ser tratado conservadoramente<br />
1 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatolog8a. Profesor Auxiliar del ISCM-H.<br />
2 Especialista de I Grado en Radiología.<br />
3 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
4 Especialista de I Grado en Anatomía Patológica.<br />
por dolor en la cadera derecha con: reposo, tracción<br />
e inmovilización en yeso de Roger-Anderson, con<br />
lo que mejoró transitoriamente. Al persistir el dolor<br />
y presentar limitación de los movimientos, acude a<br />
nuestro centro y se decide su ingreso.<br />
EXAMEN FÍSICO<br />
Cadera derecha:<br />
· Atrofia del cuádriceps.<br />
· Palpación dolorosa en la región anterior, en el nivel<br />
del pliegue inguinal.<br />
· Contractura de los adductores.<br />
· Fabere-Patrick positivo.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS<br />
- Hemoglobina: 14,6 g/L - Hematocrito: 0,44<br />
- Eritrosedimentación: 4 mm -Plaquetas: 200 × 10 9 g/L<br />
- Coágulo retráctil - Proteínas totales: 76<br />
- Serología: no reactiva - VIH: negativo<br />
- Heces fecales: negativas - Orina: normal<br />
- Calcio sérico: 2,7 mmol/L - Fósforo sérico:<br />
2,0 mmol/L<br />
- Transaminasa glutámico-pirúvica: 3,8 UI<br />
- Radiografía simple de la pelvis ósea: en vista<br />
anteroposterior y proyección de rana se observa<br />
el cuello femoral corto y ensanchado con imagen<br />
de defecto óseo en forma de cuña de contornos<br />
bien definidos. La epífisis femoral está disminuida<br />
en altura y hacia su base es de aspecto coniforme,<br />
ocupando el área metafisaria descrita. Conclusión:<br />
Epífisis cuneiforme (fig. 1).<br />
- Gammagrafía de pelvis ósea ( 99m TC-metilendifosfonato):<br />
se realizó en proyecciones anterior,<br />
posterior y de rana. Se observó una zona<br />
hipercaptante de forma aproximadamente<br />
triangular en la región metafisaria −inmediatamente<br />
por debajo de la línea de crecimiento− de la cadera<br />
derecha (fig. 2).<br />
- Biopsia escisional: informa tejido cartilaginoso<br />
maduro, con discretos signos de inflamación y<br />
de hemorragias, compatible con hundimiento<br />
metafisario traumático de la metáfisis proximal del<br />
fémur.<br />
TRATAMIENTO<br />
Se realizó curetaje y relleno óseo con hueso<br />
esponjoso de banco de tejidos (Banco de tejidos<br />
ORTOP, La Habana, Cuba). La figura 3 muestra la<br />
radiografía a los 6 meses de operado.<br />
Discusión<br />
El hundimiento o depresión se debe al<br />
hipocrecimiento o interrupción del crecimiento<br />
longitudinal de las hileras de células cartilaginosas<br />
del lado epifisario de la lámina cartilaginosa. Este<br />
déficit del crecimiento parece deberse no a lesiones<br />
directas sobre la lámina cartilaginosa, sino a<br />
trombosis traumáticas y reducción crónica de la<br />
irrigación en las arteriolas terminales de las arterias<br />
epifisarias que llevan sangre al cartílago<br />
proliferante. 1-3<br />
Fig. 1. Radiografías preoperatorias. Se observa el defecto<br />
cuneiforme en el nivel metafisario.<br />
Fig. 2. Gammagrafía de pelvis ósea ( 99m Tc-MDP). Existe una<br />
zona hipercaptante por debajo de la línea de crecimiento.<br />
113
114<br />
Fig. 3. Radiografìas posoperatorias (6 meses). Se aprecia la<br />
incorporación del injerto óseo.<br />
La depresión se origina porque el segmento<br />
central del hueso crece con mayor lentitud en<br />
sentido longitudinal que su segmento periférico y la<br />
pared cortical. En muchos casos el segmento central<br />
de la lámina cartilaginosa se fusiona prematuramente<br />
con la diáfisis y el crecimiento longitudinal se<br />
detiene de forma precoz y definitiva. 1-3<br />
El hipercrecimiento compensador del centro<br />
epifisario de osificación da lugar a un centro triangular<br />
cuneiforme. Es preciso señalar que esta deformidad<br />
del centro de osificaciones es secundaria al defecto<br />
de crecimiento del cartílago de proliferación de la<br />
lámina cartilaginosa.<br />
Se plantean como causas de esta entidad. 1-3<br />
1. Trauma sobre la arteria femoral por arteriografías.<br />
2. Hipertrofia fibromuscular de la arteria femoral.<br />
3. Inmovilizaciones prolongadas que pueden causar<br />
oligohemia en las arterias epifisarias. Estas<br />
inmovilizaciones se deben tanto a la parálisis de<br />
los músculos contiguos como a las limitaciones<br />
terapéuticas: férulas, vendajes y órtesis.<br />
Debe diferenciarse de las siguientes<br />
enfermedades: 3<br />
· Escorbuto con depresión traumática segmentaria<br />
de las metáfisis.<br />
· Lesiones traumáticas de las metáfisis.<br />
· Procesos sépticos.<br />
· Anemia drepanocítica.<br />
· Secuelas de intoxicación por vitamina A.<br />
· Acondroplasia, aunque son de menor grado<br />
pueden visualizarse en los primeros años de la vida.<br />
· Displasias condroectodérmicas, se observan en<br />
las falanges de las manos.<br />
· Síndrome del niño maltratado.<br />
Summary<br />
A pediatric patient that after undergoing multiple femoral<br />
catheterisms presented pain in the right hip and was initially<br />
treated in another medical center as a hip synovitis is presented.<br />
The studies conducted at the “Frank País” International Scientific<br />
Orthopedic Complex that allowed to make the diagnosis of a<br />
metaphyseal traumatic cupping of the right hip are shown.<br />
Subject headings: FEMORAL ARTERY/pathology;<br />
EPIPHYSES/pathology; HYPEROSTOSIS/complication; HIP/<br />
pathology.<br />
Résumé<br />
On présente un patient pédiatrique qui, après avoir été soumis<br />
à des multiples cathétérismes fémoraux, a subi une douleur à la<br />
hanche droite, étant traité à l’origine −dans un autre<br />
établissement d’assistance’− par une synovite de la hanche.<br />
On montre les études effectuées dans le CSOI "Frank País",<br />
permettant d’arriver au diagnostic d’un enfoncement<br />
métaphysaire traumatique de le hanche droite.<br />
Mots clés: ARTERES FEMORALES/pathologie; EPIPHYSE/<br />
pathologie; HYPEROSTOSE/complications; HANCHE/<br />
pathologie.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Caffey J. Some traumatic lesions in growing bones other<br />
than fractures and dislocations: clinical and radiographic<br />
features. Br J Radiol 1957;30:225.<br />
2. . Traumatic cupping of the metaphyses in growing bones:<br />
late residuals after earlier injury. Am J Roentgenol<br />
1970;108:451.<br />
3. . Diagnóstico radiológico en pediatría. 7 ed. La<br />
Habana:1985;1319. (Edición Revolucionaria).<br />
Recibido: 26 de abril de 1999. Aprobado: 16 de julio de 1999.<br />
Dr. Rodrigo Álvarez Lorenzo. Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional. CCOI "Frank País". Avenida 51 No. 19603, entre<br />
196 y 202. La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE<br />
“DR. ANTONIO LUACES IRAOLA”<br />
CIEGO DE ÁVILA<br />
Osteogénesis imperfecta tipo II. Reporte<br />
de 1 caso<br />
DR. ULISES D. LIMA RODRÍGUEZ, 1 DR. ANTONIO RAUNEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2 DRA. LINA MARTA<br />
PÉREZ ESPINOSA 3 Y DRA. MARIANELA ALBERRO FERNÁNDEZ 3<br />
Lima Rodríguez UD, Hernández Rodríguez AR, Pérez Espinosa LM, Alberro Fernández M. Osteogénesis imperfecta<br />
tipo II. Reporte de 1 caso. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):115-8.<br />
Resumen<br />
Se presenta el caso de un nacido muerto con deformidades en miembros inferiores de una gestante de 32 años. Se<br />
realizó estudio y descripción clínica del hábito externo y se detectaron las anormalidades siguientes: Cráneo:<br />
fontanelas amplias; Cara: ojos con órbitas poco profundas, escleróticas azules, puente nasal deprimido y deformidades<br />
en miembros inferiores. En el estudio radiográfico se observaron múltiples fracturas en las costillas (imagen arrosariada)<br />
y fémur (imagen de acordeón). El estudio clínico de los padres fue normal. Se planteó el diagnóstico de una<br />
osteogénesis imperfecta tipo II, que probablemente tenga como causa una mutación fresca en el material hereditario<br />
de uno de los padres. La pareja recibió atención multidisciplinaria que incluyó el asesoramiento genético y han<br />
decidido no tener más hijos por el momento.<br />
Descriptores DeCS: OSTEOGENESIS IMPERFECTA/genética; ANOMALIAS MULTIPLES; OSTEOGENESIS<br />
IMPERFECTA/diagnóstico; MUERTE FETAL.<br />
La osteogénesis imperfecta (OI) es una<br />
enfermedad que presenta heterogeneidad genética,<br />
por tanto su aspecto clínico depende del tipo<br />
específico de que se trate. El cuadro clínico puede<br />
variar desde un lactante con un trastorno congénito<br />
letal hasta el de un adulto que presente una ligera<br />
tendencia a las fracturas óseas. Su diagnóstico es<br />
principalmente clínico. Sillence la clasifica en tipos<br />
que van desde el I al IV. 1,2<br />
La aparición de OI tipo II o letal en hijos de<br />
padres sanos ya estaba bien descrita por Remigo<br />
1 Especialista de I Grado en Genética Clínica. Instructor de la Facultad de Ciencias Médicas. Ciego de Ávila.<br />
2 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Instructor de la Facultad de Ciencias Médicas. Ciego de Ávila.<br />
3 Especialista de I Grado en Embriología. Instructora de la Facultad de Ciencias Médicas. Ciego de Ávila.<br />
PA, en 1970 3 y McKusick VA, en 1972. 4 El síndrome<br />
de OI tipo II está en el grupo de los trastornos del<br />
tejido conectivo y se caracteriza por: múltiples<br />
fracturas, huesos largos acortados y anchos y<br />
escleróticas azules. Otras anormalidades descritas<br />
son déficit prenatal en el crecimiento de los<br />
miembros, cráneo con pobre mineralización,<br />
fontanelas amplias, múltiples huesos wormianos,<br />
órbitas poco profundas, nariz pequeña y puente<br />
nasal deprimido. En los estudios radiográficos se<br />
ven las costillas finas con múltiples fracturas, callos<br />
115
116<br />
óseos, especialmente en miembros inferiores. 5<br />
Aunque los términos "letal perinatal" y "congénita"<br />
se han usado para este tipo de OI, con un estudio<br />
radiográfico cuidadoso pueden distinguirse 3<br />
subtipos:<br />
- Tipo IIa. Letal antes del nacimiento o en el período<br />
neonatal, acortamiento de los miembros, múltiples<br />
fracturas intrauterinas. El riesgo de recurrencia es<br />
muy bajo (menos del 2 %). Probablemente la causa<br />
es debido a una mutación fresca dominante<br />
autosómica.<br />
- Tipo II b, c. Estos tipos son más raros, los huesos<br />
largos y costillas no están engrosados, el riesgo<br />
de recurrencia es más alto (probablemente 10-25 %).<br />
Por eso es necesaria la discusión del caso con un<br />
radiólogo de experiencia.<br />
El diagnóstico prenatal de la OI tipo II es posible<br />
por medio de la ecografía a partir de las 17 semanas,<br />
también analizando la síntesis de procolágeno en<br />
células del líquido amniótico y por radiografías. 6<br />
Actualmente se reportan en el mundo casos con<br />
diagnóstico prenatal de OI tipo II. 7-10 Su frecuencia<br />
se calcula en aproximadamente 1: 55 000 nacidos<br />
vivos. 9 El trastorno es heterogéneo desde el punto<br />
de vista de la patogenia. La OI de este tipo es el<br />
resultado de mutaciones heterocigóticas en los<br />
genes COL 1A1 y COL 1A2 que codifican las cadenas<br />
alfa 1 (I) y alfa 2 (I) de la colágena tipo I. 11 La historia<br />
natural de esta enfermedad es invariablemente fatal<br />
en el período neonatal. 12<br />
Métodos<br />
Se realizó el estudio clínico y radiográfico del<br />
producto de la concepción de una embarazada de<br />
32 años de edad con una historia obstétrica de 2<br />
embarazos: el primero con un parto eutócico y un<br />
niño normal; el segundo, un parto distócico a las<br />
40 semanas que culminó en una operación cesárea.<br />
Se extrajo un nacido muerto del sexo masculino que<br />
pesó 2 900 g y que presentaba en su hábito externo<br />
como signo fundamental, los miembros inferiores<br />
deformados y acortados. Se realizó examen<br />
radiográfico de cuerpo entero en vista<br />
anteroposterior y de miembros inferiores.<br />
Resultados<br />
El resultado del estudio del hábito externo<br />
mostró las siguientes anormalidades: Cráneo: fon-<br />
tanelas amplias. Cara: órbitas poco profundas,<br />
escleróticas azules, nariz pequeña con puente nasal<br />
deprimido. Miembros inferiores: deformados y<br />
acortados (figs. 1 y 2). En el estudio radiográfico se<br />
pudo observar el cráneo con pobre mineralización,<br />
costillas finas con múltiples fracturas con aspecto<br />
arrosariado debido a la gran cantidad de callos óseos;<br />
miembros con los huesos largos engrosados y también<br />
con múltiples fracturas, sobre todo en los fémures,<br />
que le daban un aspecto de acordeón.<br />
Fig. 1. Nacido muerto con osteogénesis imperfecta tipo II.<br />
El estudio clínico y radiográfico coincidió con<br />
el diagnóstico de OI tipo II. La pareja se atendió<br />
por un equipo multidisciplinario. Fueron examinados<br />
clínicamente con el objetivo de descubrir signos<br />
como baja estatura o piel de textura muy suave 13<br />
que nos orientaran a que uno de ellos fuera un<br />
mosaico para la mutación génica; el examen físico<br />
de los dos fue normal; además, recibieron<br />
asesoramiento genético y por ahora decidieron evitar<br />
un nuevo embarazo.
Fig. 2. Miembros inferiores deformados y acortados por<br />
múltiples fracturas.<br />
Discusión<br />
La OI tipo II presenta una frecuencia<br />
relativamente baja en la población. 9 Su causa más<br />
frecuente es una mutación fresca en el material<br />
hereditario del gameto de uno de los progenitores<br />
por lo que tiene un riesgo de recurrencia<br />
relativamente bajo, alrededor de 6 %. 5 Si fuera<br />
causada por un gen recesivo autosómico presente<br />
en doble dosis, porque ambos padres fueran<br />
heterocigotos, entonces el riesgo de recurrencia<br />
aumentaría de 10 a 25 % para los siguientes<br />
embarazos. 6 Pero si es debido a que un progenitor<br />
presenta un mosaicismo para el gen mutado<br />
dominante autosómico, donde unas líneas celulares<br />
lo tienen y otras no, éste pudiera presentar signos<br />
clínicos ligeros de esta enfermedad como baja<br />
estatura y textura de la piel suave, 14 entonces en<br />
este caso el riesgo de recurrencia pudiera elevarse<br />
hasta 50 %.<br />
Uno de los requisitos fundamentales para el<br />
asesoramiento genético es el diagnóstico certero,<br />
por tanto el diagnóstico de la OI tipo II en este caso<br />
nos permitió el manejo de esta pareja, pronosticar<br />
su bajo riesgo de recurrencia y su posterior<br />
seguimiento si su conducta reproductiva varía y<br />
desearan un nuevo embarazo.<br />
Summary<br />
The case of a still birth with deformities in the lower limbs, whose<br />
mother was 32 years old, is presented. The following anomalies<br />
were detected by the study and clinical description of the<br />
external habit: Skull: wide fontanelle; Face: eyes with little<br />
deep orbits, blue sclerotics, depressed bridge of the nose<br />
and deformities of the lower limbs. Multiple fractures of the ribs<br />
(rosary-like image) and femur (accordeon image) were<br />
observed in the radiographic study. The clinical study of the<br />
parents was normal. It was made the diagnosis of a type II<br />
osteogenesis imperfecta probably caused by a fresh mutation<br />
in the hereditary material of one of the parents. The couple<br />
received multidisciplinary attention that included genetic<br />
counselling and they have decided not to have children for the<br />
time being.<br />
Subject headings: OSTEOGENESIS IMPERFECTA/genetics;<br />
ABNORMALITIES, MULTIPLE; OSTEOGENESIS IMPERFECTA/<br />
diagnosis; FETAL DEATH.<br />
Résumé<br />
Le cas d’un foetus mort, avec des difformités des membres<br />
inférieurs, d’une femme enceinte âgée de 32 ans, est présenté.<br />
On a effectué une étude et une description clinique du habitus<br />
externe, et les anormalités suivantes ont été détectées: Crâne:<br />
larges fontanelles; Visage: yeux à orbites peu profondes,<br />
sclérotiques de couleur bleue, pont nasal enfoncé et difformités<br />
des membres inférieurs. Dans l’étude radiographique, on a<br />
constaté de multiples fractures sur les côtes (image sous forme<br />
de chapelet) et le fémur (image sous forme d-accordéon).<br />
L’étude clinique des parents a été normale. Le diagnostic d’une<br />
ostéogenèse imparfaite type II, étant probablement à l’origine<br />
d’une nouvelle mutation dans le matériel héréditaire d’un des<br />
parents, a été exposé. Le couple a reçu des soins<br />
pluridisciplinaires, y compris l’assistance génetique, et ils ont<br />
décidé de ne plus avoir des enfants pour le moment.<br />
Mots clés: OSTEOGENESE IMPARFAITE/génétique;<br />
ANOMALIES MULTIPLEES; OSTEOGENESE IMPARFAITE/<br />
diagnostic; MORT FETALE.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Sillence DO, Senn A, Canks DM. Clinical heterogeneity in<br />
osteogenesis imperfecta. J Med Genet 1979;16:101-16.<br />
2. Sillence DO. Osteogénesis imperfecta: An expanding<br />
panorama of variants. Clin Orthop Res 1981;159:11-25.<br />
3. Remigo PA, Grinvalsky HT. Osteogénesis imperfecta<br />
congénita. Am J Dis Child 1970;119:524.<br />
4. Mc Kusick VA. Heritable disorders of connective tissue. 4<br />
ed. St Louis: CV Mosby, 1972:390.<br />
5. Jones KL. Smith’s recognizable patterns of human<br />
malformation. 4 ed California: WB. Saunders, 1988:436-7.<br />
6. Shapin JE, Phillips JA, Byers PH. Prenatal diagnosis of<br />
lethal perinatal osteogenesis imperfecta (OI Type II). J<br />
Pediatr 1982;100:127-33.<br />
7. Pal A, Boleman I, Kovacs D. A magzati femur<br />
hosszmérésének jeletösége. Orv Hetil 1995;136(44):2399-<br />
400.<br />
8. Berge LN, Marton V, Tranebjaerg L. Prenatal diagnosis of<br />
osteogenesis imperfecta. Acta Obstet Gynecol Scand<br />
1995;74(4):321-3.<br />
117
118<br />
9. Chalubinski K, Plenk H Jr, Schaller A. Prenatal diagnosis of<br />
osteogenesis imperfecta. Report of a case classified as the<br />
classical vrolik lethal type. Ultraschall Med 1995;16(1):25-8.<br />
10. Herrera M, Ruiz M, González P. Osteogénesis imperfecta:<br />
prenatal diagnosis. Rev Chil Obstet Ginecol 1989;54(1):26-33.<br />
11. Cole WG, Dalgleish R. Perinatal lethal osteogenesis<br />
imperfecta. J Med Gen 1995;32(4):284-9.<br />
12. Verkh Z, Ruseell M, Miller CA. Osteogénesis imperfecta<br />
type II: microvascular changes in the CNS. Clin Neuropathol<br />
1995;14(3):154-8.<br />
13. Raghunath M, Makay K, Dalgleish R. Genetic counselling<br />
on brittle grounds: recurring osteogenesis imperfecta due<br />
to parental mosicism for a dominant mutation. Eur J Pediatr<br />
1995;154(2):123-9.<br />
Recibido: 2 de noviembre de 1998. Aprobado: 26 de noviembre<br />
de 1998.<br />
Dr. Ulises D. Lima Rodríguez. Edificio 55, apartamento 7,<br />
Micro "A", Ciego de Ávila. Cuba. CP 65200.
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”<br />
CIUDAD DE LA HABANA<br />
Triángulo de Codmam vs. signos de malignidad.<br />
Presentación de 2 casos<br />
DRA. LINA CHAO CARRASCO, 1 DRA. ALICIA TAMAYO FIGUEROA, 1 DRA. OSANA VILMA RONDÓN GARCÍA 2<br />
Y DR. FRANK ESCANDÓN LEÓN 1<br />
Chao Carrasco L, Tamayo Figueroa A, Rondón García OV, Escandón León F. Triángulo de Codman vs. signos de<br />
malignidad. Presentación de 2 casos. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):119-22.<br />
Resumen<br />
Las reacciones periostáticas son comunes en las lesiones óseas. A pesar de la facilidad con que se las reconoce<br />
radiográficamente, existen considerables aprehensiones infundadas sobre su diagnóstico. El triángulo de Codman<br />
es una imagen descrita por primera vez en 1914 por Ribbert, quien la atribuyó a una elevación perióstica causada<br />
por una masa de expansión. Considerado desde tiempo atrás como una manifestación de osteopatía maligna, en la<br />
actualidad se admite que puede deberse a cualquier bulto que levante el periostio, sea benigno o maligno. Se<br />
presentan 2 casos en los cuales aparece en las radiografías, desde las etapas iniciales, reacción perióstica tipo<br />
triángulo de Codman cuyo diagnóstico de anatomía patológica corresponde a lesiones tumorales benignas.<br />
Descriptores DeCS: ENFERMEDADES OSEAS/complicaciones; NEOPLASMAS DE LOS TEJIDOS BLANDOS;<br />
TRAUMATISMOS DE LA RODILLA.<br />
La producción de hueso nuevo, hallazgo<br />
frecuente en muchos estados óseos, puede<br />
originarse en elementos osteógenos (trabéculas y<br />
perióstico) o en células tumorales. Aunque los<br />
tumores osteógenos y condrógenos son los únicos<br />
capaces de producir neoformación ósea tumoral,<br />
muchas neoplasias, así como infecciones,<br />
traumatismo y otras enfermedades pueden estimular<br />
la neoformación ósea reactiva. 1<br />
Cuando se forma hueso nuevo dentro de un<br />
hueso huésped, es difícil a veces diferenciar la<br />
neoformación tumoral de la neoformación reactiva.<br />
La osificación reactiva suele expresarse con<br />
engrosamiento y aumento de la densidad de las<br />
1 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología.<br />
2 Especialista de I Grado en Radiología. Jefe del Departamento de Radiología.<br />
trabéculas preexistente. Se trata de un proceso<br />
organizado. La osificación tumoral dentro del hueso<br />
huésped puede presentarse como un nido o nidos<br />
de densidad marfilina o con múltiples flecos densos<br />
del hueso. Los primeros son producidos por tejido<br />
osteógeno (osteosarcoma y osteoblastoma) y los<br />
segundos son obra del tejido condrógeno<br />
(condroma, condroblastoma y condrosarcoma).<br />
Aparte de los condrógenos y osteógenos ningún<br />
otro tumor elabora hueso de neoformación tumoral.<br />
Si el hueso nuevo se forma en la periferia del<br />
hueso huésped, la causa puede ser neoformación<br />
tumoral o reacción perióstica por penetración de<br />
tumores primarios dentro de tejidos blandos. 2,3<br />
119
120<br />
Descripción radiográfica<br />
de las reacciones periósticas<br />
Tipo Ejemplo<br />
Reacción perióstica compacta<br />
- Fina Granuloma eosinófilo y osteoma<br />
osteoide<br />
- Ondulante<br />
densa Vasculopatía<br />
- Ondulante fina Osteoartropatía pulmonar<br />
- Elíptica densa Osteoma osteoide<br />
- En manto Infección crónica<br />
- Triángulo de<br />
Codmam Hemorragia y neoplasia maligna<br />
Reacción perióstica interrumpida<br />
- Perpendicular<br />
(en estadillo) Osteoma-sarcoma de Ewing<br />
- Estratificada<br />
(de piel de<br />
cebolla) Osteosarcoma-infección<br />
- Amorfa Tumor maligno<br />
Presentación de los casos<br />
Caso 1<br />
Motivo de consulta: Dolor en la rodilla<br />
izquierda.<br />
Fig. 1. Fibroma condromixoide. Vistas<br />
AP, laterales y oblicuas.
Paciente masculino de 7 años de edad con<br />
antecedentes de salud que acude a consulta por<br />
dolor y aumento de volumen de la rodilla<br />
izquierda, sin antecedentes traumáticos.<br />
EXAMEN FÍSICO<br />
Aumento de volumen doloroso, adherido a<br />
planos profundos de alrededor de 6 cm al nivel<br />
de la rodilla izquierda.<br />
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS<br />
Dentro de límites normales.<br />
Rayos X: Reacción osteolítica con ruptura de<br />
la cortical e invasión de las partes blandas al nivel<br />
Fig. 2. Quiste óseo aneurismático.<br />
Vistas AP, laterales y oblicuas.<br />
del tercio distal del fémur con presencia del triángulo<br />
de Codman (fig. 1).<br />
Biopsia: Fibroma condromixoide del fémur<br />
izquierdo.<br />
Caso 2<br />
Motivo de consulta: Aumento de volumen de<br />
la rodilla derecha.<br />
Paciente femenino de 6 años de edad con<br />
antecedentes de salud que acude a consulta por<br />
presentar gran aumento de volumen de la rodilla<br />
derecha, con dolor a la palpación.<br />
EXAMEN FÍSICO<br />
Aumento de volumen de alrededor de 8 cm,<br />
muy doloroso a la palpación al nivel de la rodilla<br />
121
122<br />
derecha, adherido a planos profundos, que limita la<br />
movilidad de la rodilla.<br />
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS<br />
Dentro de límites normales.<br />
Rayos X: Extensa región osteolítica en el tercio<br />
distal del fémur derecho con ruptura de la cortical<br />
interna y posterior y presencia del triángulo de<br />
Codman (fig. 2).<br />
Biopsia: Quiste óseo aneurismático del fémur<br />
derecho.<br />
Las reacciones periósticas y en especial el<br />
triángulo de Codman pueden presentarse tanto en<br />
lesiones óseas malignas como benignas, así como<br />
en otras enfermedades que afectan el esqueleto<br />
como por ejemplo: las leucemias y las osteomielitis. 4<br />
Summary<br />
Periostatic reactions are common in bone lesions. In spite of the<br />
fact that they are radiographically recognized, there are<br />
considerable groundless apprehensions on their diagnosis.<br />
Codman’s triangle is an image described for the first time in<br />
1914 by Ribbert, who attributed it to a periostic elevation caused<br />
by a mass of expansion. Considered long since as a<br />
manifestation of malignant osteopathy, it is admitted at present<br />
that it may be the result of any malignant or bening swelling<br />
that raises the periostium. Codman’s triangle-like periostatic<br />
reaction, whose diagnosis of Pathological Anatomy<br />
corresponds to bening tumorlike lesions, appears in the<br />
radiographies of the 2 cases presented.<br />
Subject headings: BONE DISEASES/complications; SOFT<br />
TISSUE NEOPLASMS; KNEE INJURIES.<br />
Résumé<br />
Les réactions périostiques sont communes dans les lésions<br />
osseuses. Malgré la faclité avec laquelle elles sont reconnues<br />
par radiographie, il existe de considérables appréhensions<br />
sans fondement sur leur diagnostic. Le triangle de Codman<br />
est une image décrite pour la première fois en 1914 par<br />
Ribbert, qui l’a atributée à une élévation périostique causée<br />
par une masse d’expansion. Consideré depuis longtemps<br />
comme une manifestation d’ostéopathie maligne, on admet<br />
aujourd’hui qu’il peut être dû à n’importe quel volume levé<br />
par le périoste, soit bénigne soit maligne. Deux cas sont<br />
présentés, dont leurs clichés montrent, depuis les étapes<br />
initiales, une réaction périostique type triangle de Codman,<br />
où les diagnostics d’anatomie pathologique correspondent<br />
à des lésions tumorales benignes.<br />
Mots clés: MALADIES OSSEUSES/complications;<br />
NEOPLASMES DES TISSUS MOUX; TRAUMAS DU GENOU.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Edeiken J, Hodes PJ. Diagnóstico radiológico de las<br />
enfermedades de los huesos. Buenos Aires: Médica<br />
Panamericana;1978:47-62.<br />
2. Valls O, Paramio A, Marinello Z. Tumores óseos. La Habana:<br />
Ed Científico-Técnica, 1970;17-22.<br />
3. Schajowicz F. Tumores y lesiones seudotumorales de huesos<br />
y articulaciones. Buenos Aires: Médica Panamericana,<br />
1982;77:430-44.<br />
4. Devita VT, Hellman S, Rosenberg SA. Cáncer: principios y<br />
práctica de Oncología. La Habana: Ed. Científico-Técnica,<br />
1984;t2:987-8.<br />
Recibido: 25 de junio de 1999. Aprobado: 15 de julio de 1999.<br />
Dra. Lina Chao Carrasco. Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional "Frank País". Avenida 51 No. 19603 entre 196 y<br />
202, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO<br />
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”<br />
Sarcoma granulocítico del tercio distal del fémur.<br />
Presentación de 1 caso inusual<br />
DRA. NINEL REY VALDIVIA, 1 DR. GOLIATH REYNA GÓMEZ, 2 DR. ORLANDO M. DE CÁRDENAS CENTENO 3<br />
Y DR. EDDY SÁNCHEZ NODA 4<br />
Rey Valdivia N, Reyna Gómez G, de Cárdenas Centeno OM, Sánchez Noda E. Sarcoma granulocítico del tercio<br />
distal del fémur. Presentación de 1 caso inusual. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):123-8.<br />
Resumen<br />
Se presentó un caso de sarcoma granulocítico del tercio distal del fémur derecho como forma de presentación inicial<br />
de una leucemia mieloide crónica, se expusieron los síntomas, el examen físico y los hallazgos radiológicos y<br />
hematológicos, así como los resultados anatomo-patológicos y la conducta que se llevó a cabo. Se llamó la atención<br />
acerca de las confusiones diagnósticas que podían surgir por lo inusual del caso.<br />
Descriptores DeCS: LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA/complicaciones; FEMUR/cirugía; NEOPLASMAS DE LOS<br />
TEJIDOS BLANDOS/complicaciones.<br />
El sarcoma granulocítico es una variante inusual<br />
de las neoplasias mieloides caracterizado por una<br />
masa tumoral compuesta de mieloblastos o de<br />
mieloblastos y promielocitos neutrófilos, conocido<br />
antiguamente por Chloroma, por el color verde de<br />
la superficie recién cortada. 1<br />
Es más frecuente en niños que en adultos y se<br />
asocia más comúnmente con las estructuras óseas.<br />
El tumor puede ocurrir simultáneamente con un<br />
cuadro en sangre y médula ósea típicos o anteceder<br />
a una leucemia durante muchos meses e incluso,<br />
raramente, años. 1,2<br />
El propósito de este trabajo es la presentación<br />
de un caso de sarcoma granulocítico del tercio distal<br />
del fémur en una paciente mayor, diagnosticado en<br />
el Complejo Científico Ortopédico Internacional<br />
"Frank País".<br />
Presentación del caso<br />
Paciente femenina de 63 años, de la raza blanca,<br />
que 3 meses antes de su ingreso comenzó a<br />
presentar dolor y aumento de volumen en la rodilla<br />
derecha, que fue diagnosticado por su médico de<br />
la familia como una gonartrosis y se puso tratamiento<br />
con reposo y antiinflamatorios. El incremento de los<br />
síntomas y una impotencia funcional total de la<br />
articulación la hacen acudir a nuestro centro donde<br />
se decide su ingreso para estudio y tratamiento.<br />
1 Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. GBT de Investigación y Desarrollo.<br />
2 Especialista de I Grado en Medicina Interna.<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar de Ortopedia. Facultad "Finlay-Albarrán". Subdirector Docente del Hospital Ortopédico<br />
Internacional "Frank País". Jefe de GBT de Investigación y Desarrollo.<br />
4 Especialista de I Grado en Anatomía Patológica. Jefe del Departamento de Anatomía Patológica y del Banco de Tejidos.<br />
123
124<br />
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES<br />
Hipertensión arterial.<br />
Asma bronquial.<br />
Anemia de etiología no precisada hace 1 ½ años<br />
que fue tratada con antianémicos orales.<br />
Pérdida evidente de peso ± 40 libras en 1 año.<br />
EXAMEN FÍSICO (DATOS POSITIVOS)<br />
Mucosas: hipocoloreadas.<br />
Panículo adiposo: muy disminuido.<br />
Abdomen: no se constata visceromegalia a la<br />
palpación.<br />
EXAMEN FÍSICO ORTÓPEDICO<br />
Paciente que no deambula por limitación<br />
dolorosa de la rodilla derecha, la cual presenta una<br />
tumoración de 10 cm de diámetro en el nivel del<br />
tercio distal del fémur, de consistencia dura,<br />
adherida a planos profundos, de superficie irregular<br />
que toma toda la articulación incluyendo hueco<br />
poplíteo, muy dolorosa a la palpación superficial<br />
con crepitación en su interior.<br />
Hay una contractura en flexión de 20 ° y un<br />
acortamiento aparente de ± 3 cm producto de la misma<br />
en el nivel del miembro inferior derecho, el cual presenta<br />
además una disminución de la masa muscular con atrofia<br />
marcada del cuádriceps. En el nivel del cóndilo internofémur<br />
derecho se observa una discreta circulación<br />
colateral. No adenopatías inguinales.<br />
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS<br />
· Hemoglobina: 91 g/L<br />
· Hematocrito: 0,29 vol %<br />
· Eritrosedimentación: 25 mm/L<br />
· Coagulación: 8'<br />
· Sangramiento: 2'<br />
· Leucograma: 30 × 10 9 × L<br />
Poli: 080 Promielocitos: 003<br />
Linfo: 011 Mielocitos: 006<br />
Stab: 001 Juveniles: 005<br />
RADIOGRAFÍAS SIMPLES<br />
· Rayos X de rodilla derecha (fig. 1): Imagen<br />
osteolítica, excéntrica, que toma extremo distal<br />
Fig. 1. Radiografías anteroposterior y lateral de la rodilla que muestran la extensión del tumor y ruptura de la cortical y la invasión<br />
de las partes blandas.
fémur (epifiso-metafisaria), toma todo el cóndilo<br />
medial, adelgaza y rompe cortical con contornos<br />
mal definidos e invasión de partes blandas. El tercio<br />
distal del fémur, así como el proximal de la tibia y<br />
la rótula muestran un aspecto apolillado del hueso.<br />
· Rayos X de pelvis ósea (fig. 2): Apolillamiento de<br />
la hemipelvis derecha que toma todo el iliaco así<br />
como la región de la cabeza femoral y el trocánter<br />
mayor de ese lado.<br />
Fig. 2. Radiografía de la pelvis donde se observa el aspecto<br />
apolillado del iliaco y la extremidad proximal del fémur.<br />
· Rayos X de tórax (fig. 3): Apolillamiento de todos<br />
los arcos costales con marcada osteoporosis. No<br />
alteraciones pleuropulmonares.<br />
· Survey gammagráfico: Hipercaptación moderada<br />
de cadera derecha con punto hipercaptante<br />
redondeado en cóndilo externo del fémur derecho.<br />
HEMOGRAMA CON DIFERENCIAL (REPETIDO)<br />
Hb: 70 g/L Leucograma: 49,8 × 10 9 × L<br />
Reticulocitos: 1,8 % Stabs: 003 Mieloc: 010<br />
Eosin: 004 Monoc: 006<br />
Plaquetas:<br />
210 × 10 9 /L Linfo: 003 Juven: 005<br />
Seg: 007 Blastos: 005<br />
Hipocromía +++<br />
Gránulos tox. +<br />
Normoblastos: 2<br />
Con estos elementos comenzamos a valorar<br />
posibilidades diagnósticas para decidir conducta:<br />
1. La imagen radiológica, a pesar de la edad de la<br />
paciente, nos hacía pensar, en primer lugar, en<br />
un tumor de células gigantes (TCG), en segundo<br />
lugar, en un osteosarcoma y en última instancia,<br />
en una lesión de células plasmáticas.<br />
2. Hematológicamente se podía plantear la existencia<br />
de una reacción leucemoide en el<br />
transcurso de un tumor óseo, aunque existían<br />
demasiados elementos inmaduros en periferia y<br />
anemia, lo cual no favorecía este planteamiento.<br />
Fig. 3. Radiografía del tórax donde se observa la toma ósea de<br />
los arcos costales.<br />
El estado general de la paciente se fue<br />
deteriorando y el aumento de volumen e importancia<br />
funcional de la rodilla derecha se incrementaban así<br />
como el dolor a ese nivel, por lo cual se decidió<br />
llevarla al salón de operaciones para realizar biopsia<br />
inscisional de la lesión. Se halló macroscópicamente,<br />
gran infiltración de partes blandas y destrucción<br />
ósea por infiltración de un tumor de color verdoso,<br />
de consistencia dura, con espículas de hueso en su<br />
interior.<br />
Se envía al Departamento de Morfología del<br />
Instituto de Hematología donde se realiza<br />
medulograma y biopsia de médula ósea.<br />
125
126<br />
OTROS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS<br />
REALIZADOS EN NUESTRO CENTRO<br />
Proteínas totales: 61 g/L Proteína Bences Jones:<br />
positiva<br />
Albúmina: 35 g/L Urea: 8,6 mmol/L<br />
Globulina: 26 g/L Creatinina: 61 mmol/L<br />
Calcio: 31 mmol/L Ácido úrico: 289 mmol/L<br />
Fósforo: 1,3 mmol/L<br />
Fosfatasa alcalina: 157 mmol/L<br />
ULTRASONIDO ABDOMINAL<br />
Se halló la hepatomegalia de 5 cm y<br />
esplenomegalia de 7 cm, sin otras alteraciones.<br />
Se recibe resultado de biopsia tumoral: B-98-79<br />
que informa sarcoma granulocítico de partes blandas<br />
y tejido óseo.<br />
BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA<br />
B-98-235: El aspecto histológico se<br />
corresponde con un proceso mieloproliferativo<br />
crónico del tipo LMC tipo común (figs. 4 y 5).<br />
Dado el agravamiento del estado general de la<br />
paciente se discute el caso en el colectivo junto al<br />
clínico y la oncóloga y se plantea que debe ser<br />
trasladada a un servicio de hematología, lo cual se<br />
realiza, siendo atendida en otro centro hospitalario<br />
que cuenta con éste, donde se realiza amputación<br />
Fig. 4. Corte histológico de<br />
hueso y partes blandas.<br />
Nótese la sustitución de la<br />
arquitectura hística por una<br />
notable proliferaciòn de masas<br />
uniformes de células<br />
inmaduras compuestas por<br />
mieloblastos y promielocitos<br />
neutrófilos (H/E x 40).<br />
Fig. 5. Corte histológico de la<br />
biopsia de hueso y partes<br />
blandas de la rodilla, donde<br />
se nota la diferenciación<br />
mielocítica de la lesión sarcoma<br />
granulocítico (H/E x 100).
supracondílea del fémur derecho y tratamiento<br />
específico para la LMC.<br />
La paciente fallece 1 año después del<br />
diagnóstico en el curso de una crisis de agudización<br />
de su enfermedad de base. Al momento de la muerte<br />
no había recidiva de la tumoración ósea a otros<br />
niveles.<br />
Discusión<br />
En la literatura, hasta el año 1995, se reportan<br />
algo más de 400 casos de sarcoma granulocítico, 3,6<br />
con aparición más frecuente en niños que en adultos,<br />
generalmente asociado a estructuras óseas. 4 Sin<br />
embargo, los huesos más frecuentemente<br />
involucrados son los huesos planos como cráneo,<br />
senos perinasales, esternón, costillas, vértebras y<br />
pelvis, 1 no ha sido reportado hasta ahora en huesos<br />
largos. 4-6<br />
Lo atípico de esta presentación es que aparece<br />
en una paciente añosa que, a pesar de haber tenido<br />
antecedentes de anemia de etiología no precisada,<br />
el cuadro hematológico en aquella ocasión, así<br />
como la remisión del mismo con tratamiento de<br />
antianémicos orales, nos conllevó a un estudio<br />
profundo y por tanto, no se puede plantear que haya<br />
habido una leucemia mieloide crónica (LMC)<br />
instalada anteriormente o, al menos, no había habido<br />
una crisis blástica que hiciera necesario un<br />
diagnóstico de esta entidad.<br />
En este caso, el sarcoma granulocítico fue la<br />
primera evidencia de una lesión mieloproliferativa y<br />
en contradicción con lo planteado en la literatura<br />
apareció en un hueso largo (fémur) y no como una<br />
manifestación final que precede a las manifestaciones<br />
sistémicas de la crisis blástica de la LMC, aunque<br />
como se reporta, cuando el tumor aparece<br />
precediendo la presentación de la LMC, lo más<br />
frecuente es que aparezca en ganglios linfáticos,<br />
meninges, piel, mamas y, en última instancia, en<br />
huesos planos. 2,7,8<br />
Fue por estas razones, por lo inusual de la<br />
presentación y lo atípico de la evolución que los<br />
primeros planteamientos diagnósticos fueron<br />
encaminados a pensar que se trataba de tumores<br />
primarios del hueso; ya al ir estudiando más<br />
profundamente el caso y al tener en nuestras manos<br />
los resultados de las biopsias de hueso y médula<br />
ósea comenzamos a pensar en el tratamiento<br />
adecuado. Según lo descrito en la literatura y lo<br />
planteado por la oncóloga, este tumor es<br />
radiosensible y cuando es de poco tamaño, que<br />
no ha roto la cortical y el tratamiento radiante se<br />
utiliza como coadyuvante del tratamiento<br />
sistémico específico para la LMC, es posible su<br />
reducción, 8,9 En el caso presentado se hizo<br />
necesaria la amputación del miembro por la<br />
extensión que había alcanzado el tumor.<br />
En conclusión, con la forma de presentación,<br />
la evolución del caso y los datos obtenidos por la<br />
revisión de la literatura, planteamos que la paciente<br />
puede haber sido portadora de una LMC no<br />
diagnosticada y el sarcoma granulocítico fue el<br />
antecedente de una crisis blástica en el transcurso<br />
de la misma 2,7,8 que pudo llevar a confusiones por<br />
lo inusual de su localización.<br />
Summary<br />
A case of granulocytic sarcoma of the distal third of the right<br />
femur was reported as an initial form of presentation of a<br />
chronic myeloid leukaemia. The symptoms, physical<br />
examination, radiological and hematological findings, the<br />
anatomopathological results and the behaviour that was<br />
followed were approached. As it was an unusual case,<br />
emphasis was made on the diagnostic confusions that could<br />
occur.<br />
Subject headings: LEUKAEMIA, MYELOID, CHRONIC/<br />
complications; FEMUR/surgery, SOFT TISSUE<br />
Résumé<br />
Un cas de sarcome granulocytaire du tiers distal du fémur<br />
droit, avec une présentation initiale sous forme d’une leucémie<br />
myéloïde chronique, a été présenté; les symptômes, l’examen<br />
physique et les découvertes radiologiques et hématologiques,<br />
ainsi que les résultats anatomopathologiques et la conduite<br />
menée à bien ont été exposés. On a attiré l’attention sur les<br />
confusions diagnostiques pouvant survenir pour la rareté du<br />
cas.<br />
Mots clés: LEUCEMIE MYELOIDE CHRONIQUE/<br />
complications; FEMUR/chirurgie; NEOPLASMES DES<br />
TISSUS MOUX/complications.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Rosai J. Ackerman patología quirúrgica. La Habana:<br />
Editorial Científico-Técnica, 1983;t3:1287-8.<br />
2. Devita VI, Hellman S, Rosenberg SA. Cáncer: principios<br />
y práctica de Oncología. La Habana: Editorial Científico-<br />
Técnica, 1984;t3:1310-4.<br />
127
128<br />
3. Bsingh T, Magnuson J, Schneller G. Harel. Granulocytic<br />
Sarcoma of the nasal septum. Rhinology 1994;8(6):319-22.<br />
4. Chabner BA, Haskel CM, Canellos GP. Destructive bone<br />
lessions in chronic granulocytic leukemia. Medicine<br />
1969;48:401-10.<br />
5. Mason TE, Damaree R, Margolis C. Granulocytic Sarcoma<br />
(Chlorama): two years preceding myelogerous leukemia.<br />
Cáncer 1973;31:423-32.<br />
6. Agaliotis DP, Paperhausen PR, Moscinsk LC, Elfenhem<br />
GJ. Case report of spontaneous remission of cytogenetic<br />
replse chronic myelogenous leukemia suggestive<br />
of progression to blast crisis after allogenic bone<br />
narrow trasnplantation animals. Hematology 1995;<br />
70(1):37-41.<br />
7. Garfinkle LS, Bennet DE. Extramedulary myeloblastic<br />
transformation in chronic myelocitic leukemia simulating a<br />
coexistent malignant lymphoma. Am J Clin Pathol<br />
1969;51:628-45.<br />
8. Kandel EU. Chloroma. Review of the literature from 1926-<br />
1936 and report of three cases. Arch Int Med 137,59:691-704.<br />
9. Wiernik PH, Serpick AA. Granulocytic Sarcoma (Chloroma).<br />
Blood 1970;38:361-9.<br />
Recibido: 10 de agosto de 1999. Aprobado: 20 de septiembre<br />
de 1999.<br />
Dra. Ninel Rey Valdivia. Complejo Científico Ortopédico<br />
Internacional "Frank País", Avenida 51 No. 19603 entre 196 y<br />
202, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba.
HOSPITAL PEDIÁTRICO DOCENTE<br />
“ELISEO NOEL CAMAÑO”<br />
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, MATANZAS<br />
Progeria. Presentación de 1 caso<br />
DRA. ELSA LUNA CEBALLOS, 1 DRA. MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ PÉREZ 2 Y DRA. RUDBECKIA ÁLVAREZ<br />
NÚÑEZ 3<br />
Luna Ceballos E, Domínguez Pérez ME, Álvarez Núñez R. Progeria. Presentación de 1 caso. Rev Cubana Ortop<br />
Traumatol 1999;13(1-2):129-31.<br />
Resumen<br />
Se presentó un paciente con síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria, de escasa frecuencia. Se relacionó la<br />
evaluación clinicorradiológica del caso en 4 años.<br />
Descriptores DeCS: PROGERIA/genética; INFANTE; PROGERIA/diagnóstico; PROGERIA/radiografía.<br />
La progeria es un síndrome de envejecimiento<br />
precoz, de rara ocurrencia. El primer caso apareció<br />
publicado en 1754 y hacía referencia al fallecimiento<br />
de un joven de apariencia senil, cuyo peso no<br />
excedía las 17 libras. 1<br />
En 1986, Hutchinson describió un paciente<br />
similar, más tarde Gilford estudió este caso y otro<br />
niño de iguales características dándole el nombre<br />
de progeria o envejecimiento prematuro. 2<br />
Diversos autores señalan la temprana presencia<br />
en estos pacientes de cambios dermatológicos<br />
como hiperpigmentación del abdomen, alteraciones<br />
de la dentición, del pelo, las uñas, todos de rápida<br />
progresión. 3<br />
Los trastornos ortopédicos resultan los más<br />
invalidantes para el paciente, pues abarcan desde<br />
la deformidad ósea, las fracturas patológicas, coxa<br />
plana hasta la osteoporosis y osteólisis, entre otros. 4<br />
En aquellos que sobreviven hasta finales de la<br />
segunda década aparecen manifestaciones oculares<br />
severas, sobre las que no existe una amplia<br />
experiencia por la corta expectativa de vida de estos<br />
pacientes. 5<br />
Los hallazgos radiológicos son característicos<br />
de este síndrome, en especial la osteólisis del tercio<br />
distal de las clavículas que progresa paulatinamente,<br />
osteólisis de falanges distales en manos y pies,<br />
osteoporosis, y cuerpos vertebrales en fishmouth,<br />
además, de otras deformaciones como la coxa valga,<br />
la deformación proximal de la metáfisis radial, etc. 3,6,7<br />
El escaso número de pacientes reportados en<br />
el mundo y el fallecimiento de éstos casi siempre<br />
en la segunda década de la vida, hace limitado el<br />
conocimiento acerca de esta enfermedad. 8<br />
La rápida degeneración esquelética, la<br />
arterosclerosis generalizada que conlleva a la<br />
1 Especialista de I Grado en Genética Clínica. Hospital Pediátrico Docente "Eliseo Noel Camaño".<br />
2 Especialistra de I Grado en Radiología. Policlínico Docente "Carlos Verdugo".<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesora Auxiliar. Hospital Pediátrico Docente "Eliseo Noel Camaño".<br />
129
130<br />
obstrucción coronaria y accidentes vasculares<br />
encefálicos, así como los signos dismórficos de esta<br />
enfermedad la hacen de gran interés médico para<br />
poder establecer un rápido diagnóstico y aliviar los<br />
trastornos del paciente.<br />
Presentación del caso. Su evolución<br />
Paciente de 2 años, raza blanca, es traído a<br />
consulta por presentar baja talla, bajo peso y<br />
acortamiento de los dedos. Historia prenatal y<br />
perinatal normal.<br />
Al realizar el examen físico encontramos un<br />
macrocráneo donde resalta la trama vascular, con<br />
pelo fino y escaso; en la cara se aprecian cejas poco<br />
pobladas, nariz de alas hipoplásicas; boca de labios<br />
finos, micrognatia y orejas alovuladas.<br />
En el tronco vemos un tórax estrecho y en los<br />
miembros llama la atención la braquidactilia distal<br />
en manos y pies, así como, el engrosamiento de<br />
las rodillas y postura en semiflexión de las mismas.<br />
Desarrollo psicomotor normal. Talla y peso en el<br />
tercer percentil.<br />
En cuanto a estudios complementarios resulta<br />
positivo el colesterol aumentado y el estudio<br />
radiológico donde se constata la bóveda craneal<br />
delgada y amplia, ausencia del tercio externo<br />
clavicular, osteólisis de falanges distales de manos<br />
y pies las cuales son de pequeño tamaño y coxa<br />
valga bilateral.<br />
Transcurridos 4 años, el paciente, de 6 años está<br />
incorporado a la escuela primaria con un desarrollo<br />
del intelecto normal. Las manifestaciones clínicas<br />
se han acentuado presentando una alopecia<br />
principalmente occipital, dientes amontonados,<br />
hiperpigmentación de la piel del abdomen, escaso<br />
tejido celular subcutáneo, baja talla, estrechamiento<br />
marcado de la caja torácica y en especial de<br />
hombros, articulaciones interfalángicas engrosadas,<br />
acortamiento severo de falanges distales de manos<br />
y pies, fracturas patológicas, deformidad en flexión<br />
de la cadera, episodios de hipertensión arterial y<br />
epistasis.<br />
En el ecocardiograma encontramos hipertrofia<br />
del ventrículo izquierdo, ligera dilatación de raíz<br />
aórtica y discreto prolapso de la válvula mitral. El<br />
colesterol se mantiene en cifras normales por el<br />
control dietético.<br />
El examen radiológico esta vez presentó<br />
osteólisis total de ambas clavículas, de las primeras<br />
costillas y de fragmentos de las segundas y terceras<br />
costillas, osteólisis de falanges distales de manos y<br />
pies. En la columna vertebral existe una persistencia<br />
de la escotadura en cara anterior de cuerpos<br />
vertebrales (vértebras en fishmouth) con osteoporosis<br />
generalizada, coxa valga bilateral más acentuada,<br />
acortamiento de huesos largos con constricción de<br />
las diáfisis y ligero ensanchamiento de las metáfisis,<br />
incremento del índice cardio-torácico y<br />
espondilolistesis de la quinta vértebra lumbar sobre<br />
la primera sacra (figs. 1-4).<br />
Fig. 1. Rayos X de tórax (vista anteroposterior). Osteólisis total<br />
de ambas clavículas y de las primeras costillas.<br />
Osteólisis parcial de las segundas y terceras costillas.<br />
Fig. 2. Rayos X de columna lumbosacra (vista lateral).<br />
Persistencia de la escotadura en cara anterior de las vértebras<br />
dorsales (vértebras en fishmouth). Espondilolistesis de la quinta<br />
vértebra lumbar sobre la primera sacra.
Fig. 3. Rayos X de ambos pies (vista anteroposterior). Osteólisis<br />
parcial de falanges distales de ambos pies.<br />
Fig. 4. Rayos X de pelvis ósea (vista anteroposterior). Coxa<br />
valga bilateral.<br />
Discusión<br />
La escasa frecuencia con la que el especialista<br />
encuentra esta enfermedad puede llevarlo a<br />
establecer un diagnóstico erróneo. Por tal razón es<br />
necesario proceder con sumo cuidado al realizar el<br />
examen físico del paciente y al indicar los estudios<br />
complementarios. El examen radiológico resulta un<br />
pilar fundamental en la sospecha de esta patología<br />
unido a la dismorfia del paciente y otros signos<br />
clínicos. Recordemos que la breve expectativa de<br />
vida de estos pacientes nos obliga a hacer un rápido<br />
diagnóstico para aliviar sus trastornos lo más<br />
tempranamente posible. 9,10<br />
Summary<br />
A patient with Hutchinson-Gilford syndrome or progeria, which<br />
is a rare condition, is presented. The clinical and radiological<br />
evaluation of the case in 4 years was dealt with.<br />
Subject headings: PROGERIA/genetics; CHILD,<br />
PRESCHOOL; PROGERIA/diagnosis; PROGERIA/radiography.<br />
Résumé<br />
Un patient atteint du syndrome de Hutchinson-Gilford o progérie,<br />
d’une rare fréquence, a été présenté. L’évaluation clinicoradiologique<br />
du cas a été suivie pendant 4 ans.<br />
Mots clés: PROGERIE/génétique; ENFANT; PROGERIE/<br />
diagnostic; PROGERIE/radiographie.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Smith DW. Recognizable patterns of human malformation.<br />
3 ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1982:112-3.<br />
2. Gilford H. Progeria: a form of senilism. Practitioner. 1904;73-<br />
188.<br />
3. Gillar PJ, Kaye CI, Mc Court JW. Progressive early<br />
dermatologic changes in Hutchinson-Giford progeria<br />
syndrome. Pediatr Dermatol 1991;8(3):199-6.<br />
4. Fernández-Plazzi F, McLaren AT, Slowie DF. Report on a<br />
case of Hutchinson-Gilford progeria, with special reference<br />
to orthopedic problems. Eur J Pediatr Surg 1992;2(6):378-82.<br />
5. Lordanescu C, Denislam D, Aviam E, Chiru A, Busuioc M,<br />
Cloabla D. Manifestari oculare in progeria. Oftalmología<br />
1995;39(1):56-7.<br />
6. Sood S, Raore, Ragav B, Perry M. Progeria syndrome with<br />
characteristic deformation of proximalradius observed on<br />
CT. Acta Radiol 1991;32(1):67-8.<br />
7. Palma JK, Abud AR. Progeria manifestacoes radiologicas<br />
(ralatos de tres csos). Radiol Bras 1983;16(3):158-62.<br />
8. McKusick VA. Mendelian inheritance in man. Catalog. 6<br />
ed. Baltimore: Johns Hopkins, 1983:454.<br />
9. Tanaka S, Takashima S, Nakamura H, Harasawa T, Masaki<br />
R, Sugita K. Neuropathological findings in a case of<br />
Hutchinson - Gilford progeria syndrome. No to Hattatsu.<br />
1995;27(5):407-9.<br />
10. Nelson WE, Behrman RE, Vaughan VC. Tratado de Pediatría<br />
9 ed. La Habana, 1988:1848. (Edición Revolucionaria).<br />
Recibido: 25 de mayo de 1999. Aprobado: 27 de septiembre<br />
de 1999.<br />
Dra. María Eugenia Domínguez Pérez. Calle 258 No. 12906<br />
entre 129 y 137, Playa, Matanzas, Cuba.<br />
131
132<br />
HOSPITAL MILITAR CENTRAL<br />
“DR. CARLOS J. FINLAY”<br />
Bioimplantes coralinos en fracturas de meseta<br />
tibial<br />
DR. OSVALDO PEREDA CARDOSO 1<br />
Pereda Cardoso O. Bioimplantes coralinos en fracturas de meseta tibial. Rev Cubana Ortop Traumatol 1999;<br />
13(1-2):132-6.<br />
Resumen<br />
Se expusieron 8 casos clínicos con diagnóstico de fractura deprimida de meseta tibial en los cuales se realizó técnica<br />
quirúrgica convencional de elevación de la zona hundida a través de una ventana metafisaria distal, pero con la<br />
variante de que en estos casos el defecto óseo resultante se rellenó con un bloque conformado de hidroxiapatita<br />
porosa coralina. Se usó el biomaterial con la intención de coadyuvar a una rápida consolidación en virtud de su<br />
probado efecto inductivo de la osteogénesis y provocar un aumento de la resistencia mecánica en la zona a<br />
expensas de la proliferación penetrante del tejido de neoformación ósea en el interior del implante con la resultante<br />
clínica de permitir un apoyo más precoz de la extremidad. A pesar de la escasa casuística se ofrecieron resultados<br />
avalados además por las experiencias previas con el empleo de este biomaterial en el relleno de cavidades tumorales,<br />
defectos óseos traumáticos o su efecto osteogénico en el tratamiento de las seudoartrosis.<br />
Descriptores DeCS: FRACTURAS DE LA TIBIA/cirugía; MATERIALES BIOCOMPATIBLES/administración &<br />
dosificación.<br />
Las fracturas de las mesetas tibiales constituyen<br />
una lesión traumática bastante frecuente, causada<br />
fundamentalmente por accidentes del tránsito,<br />
productores cada día de un saldo mayor de<br />
lesionados en virtud de su incremento a expensas<br />
del desarrollo de altas velocidades en los vehículos<br />
automotores.<br />
Existe un grupo de estas fracturas que puede<br />
resolverse con tratamiento conservador, pero en los<br />
casos en que existe compresión local, compresión<br />
fisurada o depresión condílea completa debe tenerse<br />
en cuenta el grado de compresión, pues si ésta es<br />
mayor que 10 mm o incluso mayor que 6 mm en<br />
pacientes jóvenes, la mayoría de los autores<br />
aconseja la cirugía con la elevación de la zona<br />
deprimida, relleno de la cavidad resultante con<br />
injerto óseo y restauración de la articulación. 1,2<br />
El injerto óseo más usado es el autólogo de<br />
cresta iliaca, pero la necesidad de una cirugía<br />
adicional y la aparición de complicaciones en el<br />
sitio donor hace que se emplee de manera más<br />
común el injerto homólogo que tampoco está<br />
exento de complicaciones relacionadas con<br />
inmunidad, conservación y disponibilidad, por lo<br />
que se investigan materiales naturales o artificiales<br />
capaces de reemplazar el injerto óseo. 3,4<br />
1 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Profesor Principal de Ortopedia<br />
del Hospital "Dr. Carlos J. Finlay".
En este sentido, la hidroxiapatita ha sido hasta<br />
ahora el biomaterial que mundialmente se reconoce<br />
por exhibir mejores propiedades de biocompatibilidad<br />
y efecto inductivo sobre la osteogénesis.<br />
5-7<br />
En Cuba contamos con hidroxiapatita obtenida<br />
a partir del Coral porites de nuestras costas que ha<br />
sido registrada por su pureza y confiabilidad por lo<br />
que basados en nuestra experiencia clínica de más<br />
de una década en el uso de este biomaterial en el<br />
relleno de cavidades tumorales, decidimos usarlo<br />
como implante óseo sustituto de injerto autólogo u<br />
homólogo en el relleno de la cavidad ósea resultante<br />
de la elevación quirúrgica de la superficie articular<br />
deprimida. 8<br />
Métodos<br />
Universo: Constituido por 8 pacientes adultos<br />
de los dos sexos en los cuales se realizó cirugía de<br />
rodilla para elevar y restaurar la superficie de meseta<br />
tibial deprimida o hundida, mediante un biomaterial<br />
como sustituto del injerto óseo. En todos los casos<br />
existía un hundimiento del platillo tibial mayor que<br />
6 mm.<br />
Biomaterial usado: Hidroxiapatita porosa<br />
coralina en forma de bloques.<br />
Técnica operatoria: Técnica quirúrgica<br />
convencional para elevación del platillo tibial<br />
hundido mediante abordaje anterointerno o<br />
anteroexterno de la rodilla, elevación cuidadosa con<br />
legra de los fragmentos articulares y del tejido<br />
esponjoso deprimido desde una ventana cortical<br />
metafisaria distal a la depresión y relleno de la<br />
cavidad que se produce en esta acción con un<br />
bloque conformado de hidroxiapatita porosa<br />
coralina.<br />
Con este estudio pretendemos evaluar la eficacia<br />
de la hidroxiapatita coralina como material de<br />
implante en las cavidades resultantes de la cirugía<br />
de elevación y restauración articular, los tiempos<br />
de consolidación y las características mecánicas del<br />
implante en relación con la carga de peso.<br />
Seguimos los criterios de Hohl y Luck 9 para evaluar<br />
el resultado funcional y de la eficacia de la reducción.<br />
Además se señalan resultados cualitativos teniendo en<br />
cuenta los elementos anteriores y el comportamiento<br />
del dolor y de la osteoartritis posquirúrgica de la rodilla.<br />
No obstante, éstos serían los resultados generales, pero<br />
la finalidad real de nuestro estudio está dada por los<br />
objetivos antes mencionados y que se relacionan con<br />
el uso del biomaterial, por lo que en este sentido<br />
daremos nuestra evaluación sobre la base de los 3<br />
parámetros siguientes:<br />
1ro. Tiempo de consolidación.<br />
2do. Resistencia mecánica del implante a la carga<br />
de peso.<br />
3ro. Biocompatibilidad del implante.<br />
Esta última fue evaluada por la evolución clínica,<br />
la osteointegración radiográfica y el estado humoral<br />
según las determinaciones sanguíneas del calcio,<br />
fósforo, fosfatasa alcalina y eritrosedimentación.<br />
Esterilización: En autoclave.<br />
Conservación: En frascos de cristal.<br />
Resultados<br />
Fueron tratados 8 pacientes. De ellos 5<br />
presentaban fracturas con hundimiento o depresión<br />
mayor que 10 mm y en los 3 restantes la depresión<br />
estaba entre 6 y 10 mm, pero fueron escogidos<br />
también en este grupo por presentar edades entre<br />
20 y 40 años.<br />
La eficacia de la reducción fue excelente en el<br />
75 % de los pacientes, expresada por una depresión<br />
articular menor que 3 mm o deformidad valgo o<br />
varo menor que 5 ° y en el 25 % restante la reducción<br />
resultó buena, dada por una depresión entre 3 y<br />
5 mm o una deformidad valgo o varo entre 5 y 10 °<br />
(según criterios de Hohl y Luck).<br />
El tiempo medio de consolidación fue de 7,2 semanas<br />
con tiempos mínimo y máximo de 4,8 y 8<br />
semanas, respectivamente. Se permitió apoyo<br />
completo de la extremidad lesionada una vez que<br />
se obtuvo la consolidación ósea.<br />
El resultado funcional se comprobó como se<br />
observa en la figura 1. El resultado funcional regular<br />
estuvo determinado por una limitación a la extensión<br />
de la rodilla mayor que 10 ° y un rango de<br />
movimiento total entre los 75 y los 90 ° según los<br />
criterios de Hohl y Luck.<br />
El comportamiento del dolor y la aparición de<br />
cambios osteoartríticos, evaluados a los 6 meses<br />
de la cirugía, se observan en la figura 2 medidos en<br />
una escala cualitativa.<br />
Las complicaciones estuvieron representadas<br />
por sinovitis posoperatoria y artritis postraumática<br />
moderada (fig. 3). No se presentaron reacciones<br />
adversas ni de rechazo al biomaterial.<br />
133
134<br />
%<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
%<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Excelente Bueno Regular Malo<br />
Resultado funcional Eficacia de la reducción<br />
Ausente Mínimo Moderado Severo<br />
Fig. 3. Complicaciones.<br />
Dolor Osteoartritis<br />
Sin complicaciones 75%<br />
Sinovitis 12,5%<br />
Osteoartritis<br />
12,5%<br />
La fosfatasa alcalina exhibió un discreto<br />
aumento en el primer mes de evolución. No se<br />
produjeron alteraciones patológicas del resto de los<br />
parámetros sanguíneos.<br />
En relación con la evaluación cualitativa general<br />
a los 6 meses de evolución debemos señalar que<br />
se obtuvo 62,5 % de resultados excelentes y buenos<br />
y 37,5 % de resultados regulares, dados por la<br />
presencia de resultado funcional regular y por la<br />
Fig. 1. Resultado funcional y<br />
eficacia en la reducción (según<br />
criterios de Hohly Luck).<br />
Fig. 2. Comportamiento<br />
evolutivo del dolor y la<br />
osteoartritis.<br />
aparición de cambios osteoartríticos moderados<br />
(fig. 4).<br />
Finalmente y con independencia de estos<br />
resultados generales cualitativos, se obtuvo curación<br />
completa de la lesión objeto del tratamiento en el<br />
100 % de los casos (fig. 5).<br />
Discusión<br />
Al evaluar la eficacia de la reducción quirúrgica<br />
pensamos que en este sentido no es significativo<br />
establecer patrones comparativos, ya que el grado<br />
de reducción depende más de la eficacia del<br />
proceder operatorio que del tipo de técnica<br />
empleada.<br />
En relación con el tiempo de consolidación ósea<br />
encontramos que en nuestra serie fue ligeramente<br />
menor al compararlo con los tiempos reportados<br />
en la literatura cuando se usa injerto esponjoso (entre<br />
8 y 12 semanas). 10 Casi todos los autores coinciden
Fig. 4. Evaluación cualitativa<br />
de los resultados a los 6 meses<br />
de evolución.<br />
Fig. 5. Radiografías en vista<br />
anteroposterior y lateral de<br />
rodilla donde se observa<br />
restauración de la meseta tibial<br />
externa mediante elevación<br />
quirúrgica de la zona<br />
deprimida y relleno de la<br />
cavidad resultante con un<br />
bloque de hidroxiapatita<br />
porosa HAP 200.<br />
%<br />
40<br />
en el elevado poder inductivo de la osteogénesis<br />
que posee la hidroxiapatita y nosotros ratificamos esta<br />
experiencia avalada por nuestro trabajo de varios años<br />
en el relleno de cavidades tumorales o en el aporte<br />
osteogénico a las seudoartrosis, por lo que señalamos<br />
a este biomaterial como responsable de la disminución<br />
del tiempo de consolidación en el grupo presentado. 9<br />
La porosidad del implante permite la invasión<br />
celular con formación de hueso nuevo que unido a<br />
la propiedad de no reabsorción de la hidroxiapatita<br />
ofrece una estabilidad inherente que evita su rotura<br />
y favorece la osteogénesis en su interior con lo que<br />
incrementa su resistencia mecánica y por ende lo<br />
hace apto para la carga de peso más precozmente<br />
que cuando se utiliza injerto esponjoso. 11<br />
Comparativamente vemos que la mayor parte de<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Excelente Bueno Regular Malo<br />
Resultado cualitativo<br />
los autores difieren la carga de peso de la extremidad<br />
lesionada como mínimo 3 meses y en algunos casos<br />
hasta los 6 meses como ocurre cuando se utiliza la<br />
técnica de Wilson y Jacobs, con el empleo de<br />
injerto rotuliano como injerto óseo. 1<br />
El resultado funcional del tratamiento evidencia<br />
diferencias significativas cuando se compara con<br />
reportes de otros autores, pues a pesar de que se<br />
plantean resultados funcionales muy similares con<br />
independencia del método empleado en el<br />
tratamiento de las fracturas de meseta tibial, 12 en<br />
nuestra serie estos resultados son discretamente<br />
superiores desde el punto de vista cualitativo por lo<br />
que somos del criterio de que este hecho está<br />
influenciado por la disminución del tiempo de<br />
consolidación a expensas del efecto inductivo de la<br />
135
136<br />
osteogénesis que ejerce el biomaterial con la<br />
consiguiente posibilidad de un apoyo y<br />
rehabilitación más precoz de la rodilla lo cual<br />
redunda en un mejor resultado funcional.<br />
El incremento de los valores séricos de la<br />
fosfatasa alcalina en el primer mes de evolución es<br />
indicativo del fenómeno osteoblástico que se está<br />
produciendo y que para nosotros se encuentra<br />
directamente relacionado con el efecto inductivo de<br />
la osteogénesis que ejerce el biomaterial. 8<br />
Conclusiones<br />
1. Se consiguió la curación en el 100 % de los casos<br />
tratados.<br />
2. En nuestra serie el tiempo de consolidación fue<br />
discretamente menor en relación con los tiempos<br />
que se reportan en la literatura cuando se emplea<br />
inferto esponjoso.<br />
3. No se presentaron reacciones adversas ni de<br />
rechazo al biomaterial.<br />
4. Con el empleo del biomaterial se elude la<br />
necesidad de intervenciones quirúrgicas adicionales<br />
para obtener injertos óseos y por ende, las<br />
complicaciones que de ello puedan derivarse.<br />
5. Consideramos que el implante coadyuvó a una<br />
rápida consolidación en virtud de su probado<br />
efecto inductivo de la osteogénesis y además,<br />
aumentó la resistencia mecánica de la zona a<br />
expensas de su propiedad osteoconductiva, con<br />
la resultante clínica de permitir un apoyo más<br />
precoz de la extremidad lesionada.<br />
Summary<br />
8 clinical cases with diagnosis of depressed fracture of the<br />
tibial plateau were presented. The conventional surgical<br />
technique consisting in elevating the depressed zone through<br />
a distal metaphyseal window was used, but in these cases the<br />
resulting bone defect was filled with a block of porous coralline<br />
hydroxyapatite. The biomaterial was used to contribute to a<br />
fast consolidation according to its known inductive effect of<br />
osteogenesis and to produce an increase of the mechanical<br />
resistance in the zone at the expense of the penetrating<br />
proliferation of the tissue of bone neoformation in the interior of<br />
the implant, allowing an earlier support of the limb. In spite of<br />
the limited casuistics, results based on previous experiences<br />
with the use of this biomaterial in the filling of tumorlike cavities<br />
and traumatic bone defects or on its osteogenic effect in the<br />
treatment of pseudoarthrosis were offered.<br />
Subject headings: TIBIAL FRACTURES/surgery;<br />
BIOCOMPATIBLE MATERIALS/administration & dosage.<br />
Résumé<br />
On a exposée 8 cas cliniques diagnostiqués comme fracture<br />
enfoncée du plateau tibial, dans lesquels on a utilisé la technique<br />
chirurgicale classique d’elévation de la zone enfoncée au moyen<br />
d’une fenêtre métaphysaire distale, mais dans ces cas, avec la<br />
différence du remplissage du défaut osseux résultant par un<br />
bloc à hydroxy-apatite poreuse corallienne. Le bio-matériel a<br />
été utilisé afin de contribuer à une consolidation rapide, en<br />
vertu de son effet inductif ostéogénique prouvé et de provoquer<br />
une augmentation de la résistance mécanique de la zone,<br />
malgré la prolifération pénétrante du tissu de néoformation<br />
osseuse à l’intérieur de l’implant, ayant comme résultat un appui<br />
plus précoce de l’extrémité. Malgré sa rare casuistique, on a<br />
donné des résultats garantisés par les expériences préalables<br />
de l’emploi de ce bio-matériél pour le remplissage de cavités<br />
tumorales, défauts osseux traumatiques ou son effet<br />
ostéogénique dans le traitement des pseudoarthroses.<br />
Mots clés: FRACTURES DE LA TIBIA/chirurigie; MATERIELS<br />
BIOCOMPATIBLE/administration & dosage.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. David ST. Fracturas. En: Edmonson AS, Crenshaw AH,<br />
eds. Cirugía ortopédica. Campbell. 6 ed. Buenos Aires:<br />
Editorial Médica Panamericana, 1981;t1:571-9.<br />
2. Lansinger O, Bergman B, Korner L, Andersson GBJ. Tibial<br />
condylar fractures: a twenty-years follow-up. J Bone Joint<br />
Surg Am 1986;63-A:13-9.<br />
3. Prolo DJ, Rodrigo JJ. Contemporary bone graft physiology<br />
and surgery. Clin Orthop 1985;200:322-42.<br />
4. Friedlander GE. Current concepts review: Bone banking.<br />
J Bone Joint Surg 1982;64A:307-11.<br />
5. Tracy DM, Doremus RH. Direct electro microscopy studies<br />
of the bone hydroxyapatite interface. J Biomed Mater Res<br />
1984;18:719-26.<br />
6. Ricci J, Alexandre H, Parsons JR, Salsbury R, Bajpai PK.<br />
Partially resorbable hydroxyapatite-based cement for repair<br />
of bone defects. In: Saha S. ed. biomedical engineering:<br />
recent developments. New York: Pergamon, 1986;469-74.<br />
7. Gumaer KI, Sherer AD, Slighter RG, Rothstein SS, Drobeck<br />
HP. Tissue response in dogs to dense hydroxyapatite<br />
implantation in the femur. J Oral Maxillofac Surg<br />
1986;44:618-27.<br />
8. Pereda Cardoso O, González R, Zayas JD, Valdés R.<br />
Bioimplantes coralinos en tumores óseos benignos.<br />
1995;9(1-2):75-83.<br />
9. Dennis BOJ, Claus R, Benn D Arne BN. Tibial plateau<br />
fractures. A comparison of conservative and surgical<br />
treatment. J Bone Joint Surg 1990;72.B(1):49-52.<br />
10. Rombold C. Depressed fractures of the tibial plateau. J<br />
Bone Joint Surg 1990;42-A(5):783-97.<br />
11. Jarcho M. Calcium phosphate ceramics as hard tisue<br />
prosthetics. Clin Orthop 1991; 157:259.<br />
12. Navarro García R, Cabrera Bonilla R, Rodríguez Santana I,<br />
Limiñana Canal JM. Fractura de la meseta tibial: Estudio<br />
comparativo entre tratamiento quirúrgico y conservador.<br />
Barcelona Quirúrgica 1998;41(2):52-7.<br />
Recibido: 10 de agosto de 1999. Aprobado: 17 de noviembre<br />
de 1999.<br />
Dr. Osvaldo Perera Cardoso. Calle 124-A No. 2538 entre 25 y<br />
27, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL<br />
“DR. CARLOS J. FINLAY”<br />
Empleo de biomateriales en artrodesis del tobillo<br />
DR. OSVALDO PEREDA CARDOSO, 1 DR. ROBERTO VALDÉS DEL VALLE 2 Y DR. JUAN D. ZAYAS GUILLOT 3<br />
Pereda Cardoso O, Valdés del Valle R, Zayas Guillot JD. Empleo de biomateriales en artrodesis del tobillo. Rev<br />
Cubana Ortop Traumatol 1999;13(1-2):137-40.<br />
Resumen<br />
Se presentó una casuística de 16 pacientes en los cuales se realizó artrodesis del tobillo, se utilizó hidroxiapatita<br />
porosa coralina en unión de injerto esponjoso autólogo con el definido objetivo de coadyuvar a la rápida unión ósea<br />
en virtud del probado efecto osteoinductivo y osteoconductivo que exibe este bioimplante. Se consiguió la fusión<br />
ósea objeto del tratamiento en el 93,7 % de los casos. No se presentaron reacciones adversas ni de rechazo del<br />
biomaterial. Se comprobó que la complicación más importante estuvo representada por fracaso de la fusión en un<br />
paciente por sepsis posquirúrgica profunda en una extremidad con insuficiencia vascular y diabetes mellitus como<br />
enfermedad de base. Se expusieron los resultados y se analizaron en relación con las bondades de este bioimplante<br />
como estimulante de la consolidación ósea, así como sus propiedades de no reabsorción, fácil manipulación,<br />
esterilización y conservación.<br />
Descriptores DeCS: ARTRODESIS/utilización; ARTICULACION DEL TOBILLO/cirugía; MATERIALES<br />
BIOCOMPATIBLES/administración & dosificación.<br />
La artrodesis es una operación encaminada a<br />
inducir anquilosis ósea en una articulación para paliar<br />
dolor, detener una enfermedad o proporcionar<br />
estabilidad. En la artrodesis intraarticular conviene<br />
usar injerto óseo para obtener una fusión más rápida<br />
y segura. 1 La mayoría de los autores considera que<br />
el mejor injerto es el autólogo, pero los problemas<br />
inherentes a su obtención limitan su uso más<br />
generalizado. 2-4<br />
Frecuentemente, el origen del injerto óseo es la<br />
cresta iliaca, pero se describen complicaciones<br />
hasta en el 29 % de los casos. 5 Esto unido a que su<br />
cantidad es limitada, obliga muchas veces a<br />
complementar con injerto heterólogo que tampoco<br />
está exento de complicaciones relacionadas con<br />
inmunidad, conservación, disponibilidad o costo<br />
económico. 6,7 Todo lo anterior ha incitado el estudio<br />
de otras sustancias que remedan los procesos<br />
biológicos que ocurren al implantar un injerto<br />
óseo.<br />
Existen actualmente varios biomateriales, pero<br />
es la hidroxiapatita la de mayor reconocimiento<br />
mundial por su biocompatibilidad y elevado poder<br />
inductivo de la osteogénesis. 8,9<br />
1 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Auxiliar. Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.<br />
2 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Instructor. Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.<br />
3 Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Asistente. Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.<br />
137
138<br />
En este trabajo presentamos un pequeño grupo<br />
de pacientes en los cuales se usó la hidroxiapatita<br />
coralina como elemento estimulante de la<br />
osteogénesis para lograr la fusión ósea, basados<br />
en nuestra experiencia clínica de más de una década<br />
en el uso de este biomaterial cubano. 10<br />
Métodos<br />
· Universo: Constituido por 16 pacientes adultos de<br />
los dos sexos en los cuales se realizó artrodesis<br />
de tobillo utilizando un biomaterial como sustituto<br />
del injerto óseo. El seguimiento medio evolutivo<br />
fue de 1 año.<br />
· Biomaterial usado: Hidroxiapatita porosa coralina<br />
en forma de granulado (fig. 1).<br />
Fig. 1. Presentación en forma de granulado de la hidroxiapatita<br />
porosa coralina HAP 200.<br />
· Técnica operatoria: Técnica quirúrgica convencional<br />
para artrodesis intraarticular de tobillo mediante<br />
abordaje anterior, suplementando el foco de fusión<br />
con hidroxiapatita. La estabilidad de la fusión se<br />
garantizó indistintamente con osteosíntesis interna<br />
o externa.<br />
Los objetivos del estudio son: evaluar la eficacia<br />
y las características de las fusiones con hidroxiapatita<br />
y analizar las complicaciones relacionadas con el<br />
uso de este biomaterial.<br />
· Evaluación de los resultados: Se realizó sobre la<br />
base de 2 parámetros:<br />
1. Calidad de la fusión.<br />
2. Biocompatibilidad del implante.<br />
Esta última fue evaluada por la evolución clínica,<br />
la osteointegración radiográfica y el estado humoral,<br />
según las determinaciones sanguíneas del calcio,<br />
fósforo, fosfatasa alcalina y eritrosedimentación.<br />
· Esterilización del biomaterial: En autoclave.<br />
· Conservación: En frascos de cristal.<br />
Resultados<br />
Se realizó artrodesis de tobillo empleando<br />
hidroxiapatita como sustituto del injerto óseo en 16<br />
pacientes con diagnóstico de osteoartritis<br />
postraumática severa, secuela de fractura articular<br />
abierta o luxofractura complicada.<br />
El comportamiento clínico de la herida<br />
quirúrgica en relación con los parámetros como el<br />
dolor y el edema no merece mención particular por<br />
mantenerse dentro de los límites habituales de<br />
cualquier cirugía articular del miembro inferior. Hubo<br />
presencia de signos flogísticos en la herida de un<br />
paciente a causa de sepsis profunda. No se produjo<br />
exposición del implante en ningún caso.<br />
La fusión ósea se obtuvo objeto del tratamiento<br />
en el 93,7 % de los casos (fig. 2). El tiempo medio<br />
de consolidación resultó de 7,6 semanas. La calidad<br />
de la fusión fue clínicamente firme y apta para la<br />
carga de peso en 15 pacientes.<br />
93,7%<br />
Fusión No<br />
unión<br />
6,3%<br />
Fig. 2. Resultados del tratamiento aplicado.
La complicación más importante estuvo<br />
representada por el fracaso de la fusión en 1 paciente.<br />
En los pacientes en que se alcanzó la fusión no<br />
se presentaron reacciones adversas ni de rechazo<br />
al biomaterial (evaluación períodica clínica,<br />
radiográfica y humoral durante 1 año).<br />
La fosfatasa alcalina exhibió un discreto<br />
aumento en el primer mes de evolución. No hubo<br />
alteraciones patológicas del resto de los parámetros<br />
sanguíneos.<br />
Discusión<br />
En primer lugar queremos destacar que el<br />
tiempo medio de consolidación en nuestro grupo<br />
de casos es inferior a los tiempos promedios<br />
habituales reportados por otros autores en las<br />
fusiones quirúrgicas del tobillo usando injerto óseo 11<br />
y para nosotros esto es consecuencia directa del<br />
probado efecto inductivo de la osteogénesis que<br />
exhibe la hidroxiapatita. 8-10<br />
Como bien hemos enfatizado en trabajos<br />
anteriores, el incremento de los valores séricos de<br />
la fosfatasa alcalina en el primer mes de evolución<br />
es indicativo del fenómeno osteoblástico que se está<br />
produciendo y que para nosotros se encuentra<br />
fuertemente influenciado por el efecto inductivo de<br />
la osteogénesis que ejerce el biomaterial. 12<br />
Consideramos que la prematura solidez de la<br />
fusión es a expensas de la porosidad del implante<br />
que permite la invasión celular y la neoangiogénesis<br />
con rápida formación de hueso nuevo en su interior. 13<br />
Además la propiedad de no reabsorción de la<br />
hidroxiapatita ofrece una estabilidad inherente<br />
adicional que evita su rotura y cuando se produce<br />
la proliferación penetrante del tejido de<br />
neoformación en su interior incrementa de manera<br />
significativa su resistencia mecánica en relación con<br />
la resistencia del foco de fusión cuando se emplea<br />
injerto óseo homólogo o autógeno. 14<br />
La complicación más importante fue el fracaso<br />
de la artrodesis en 1 paciente por sepsis<br />
posquirúrgica profunda de la herida. Es bueno<br />
consignar que se trataba de un paciente diabético<br />
con insuficiencia vascular periférica. La sepsis fue<br />
controlada pero el paciente rehusó una<br />
reintervención aduciendo desaparición de la<br />
sintomatología dolorosa que motivó la operación,<br />
a pesar de la inestabilidad residual del tobillo.<br />
Por último queremos destacar que la actividad<br />
biológica del implante deriva de su composición<br />
química y celular que induce la osteogénesis<br />
(osteoinducción) y de su estructura que favorece el<br />
crecimiento del tejido de neoformación en su interior<br />
(osteoconducción). 15<br />
Conclusiones<br />
1. Se consiguió la fusión ósea en el 93,7 % de los<br />
casos.<br />
2. No se presentaron reacciones adversas ni de<br />
rechazo al biomaterial.<br />
3. Con el empleo del biomaterial se elude la<br />
necesidad de intervenciones quirúrgicas<br />
adicionales para obtener injertos óseos y por<br />
ende, las complicaciones que de ello puedan<br />
derivarse.<br />
4. En nuestra serie de casos consideramos que la<br />
hidroxiapatita coadyuvó a la rápida y firme fusión<br />
ósea en virtud del probado efecto inductivo de<br />
la osteogénesis que exhibe este biomaterial.<br />
Summary<br />
A casuistics of 16 patients who underwent ankle arthrodesis<br />
was presented. Porous coralline hydroxyapatite was used<br />
combined with the spongy autogenous graft in order to<br />
contribute to the rapid bone union, taking into account the<br />
proved osteoinductive and osteoconductive effect showed by<br />
this bioimplant. The bone fusion that was the object of the<br />
treatment was attained in 93.7% of the cases. No adverse<br />
reactions or rejection to the biomaterial was observed. It was<br />
demonstrated that the most important complication was<br />
represented by the failure of the fusion in a patient due to deep<br />
postsurgical sepsis in a limb with vascular insufficiency and<br />
diabetes mellitus as a base disease. The results were shown<br />
and analyzed in connection with the advantages of this<br />
bioimplant as a stimulant of bone consolidation. Its properties<br />
of non reabsorption, easy handling, sterilization and<br />
conservation were also dealth with.<br />
Subject headings: ARTHRODESIS/utilization; ANKLE JOINT/<br />
surgery; BIOCOMPATIBLE MATERIALS/administration &<br />
dosage.<br />
Résumé<br />
On a présenté une casuistique de 16 patients auxquels on a<br />
pratiqué une arthrodèse de la cheville. On a utilisé hydroxyapatite<br />
poreuse corallienne en association avec l’autogreffe<br />
spongieuse, afin de contribuer à une liaison osseuse rapide en<br />
139
140<br />
vertu de l’effet ostéo-inductif etostéo-conductif montré par ce<br />
bio-implant. On a atteint la fusion osseuse, but du traitement, en<br />
93,7 % des cas. Il n’y a pas eu de réactions adverses ni de<br />
refus du biomatériel. On a constaté que la complication la plus<br />
importante a été représentée par l’échec de la fusion chez un<br />
patient par sepsie post-chirurgicale profonde dans une<br />
extrémité avec insuffisance vasculaire et diabète sucré comme<br />
maladie de base. Les résultats ont été exposés, et analysés par<br />
rapport aux bénéfices de ce bioimplant en tant que stimulant<br />
de la consolidation osseuse, ainsi que ses propriétés de non<br />
réabsorption, de facile manipulation, stérilisation et conservation.<br />
Mots clés: ARTHRODES/utilisation; ARTICULATION DE LA<br />
CHEVILLE/chirurgie; MATERIALS BIOCOMPATIBLES/<br />
administration & dosage.<br />
Referencias bibliográficas<br />
1. Stewart M. Artrodesis. En: Edmonson AS, Crenshaw AH,<br />
eds. Cirugía ortopédica. Campbell. 6 ed. Buenos Aires:<br />
Editorial Médica Panamericana, 1981;t1:1095-1101.<br />
2. Prolo DJ, Rodrigo JJ. Contemporary bone graft physiology<br />
and surgery. Clin Orthop 1985;200:322-42.<br />
3. Friedlander GE. Current concepts review: Bone banking.<br />
J Bone Joint Surg. 1982;64-A:307-11.<br />
4. Blakemore ME. Fractures at cancellous bone gfraft donor<br />
sites. Injuri 1983;14:519-22.<br />
5. Coley SP, Anderson LD. Hernias through donor sites for<br />
iliac bone gfrafts. J Bone Joint Surg 1983;65A:1023-5.<br />
6. Lane JM, Sandhu HS. Current approaches to experimental<br />
bone grafting. Clin Orthop North Am 1987;18(2):213-25.<br />
7. Buck BE, Malinin TI. Bone transplantation and human<br />
immunodeficiency virus. An estimate of risk of adquired<br />
AIDS. Clin Orthop 1989;240:129-36.<br />
8. Salata LA, Craig GT, Brook IM. Bone healing following the<br />
use of hydroxyapatite or isomeric bone substitutes alone or<br />
combined with a guided bone regeneration technique: an<br />
animal study. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13(1):44-81.<br />
9. Ong JL, Hoppe CA, Cárdenas HL, Cavin R, Carnes DL,<br />
Sogal A, et al. Osteoblast precursor cellactivity on HA<br />
surfaces of different treatments. J Biomed Mater Res<br />
1998;39(2):176-83.<br />
10. Pereda Cardoso O, González R, Zayas JD, Valdés R.<br />
Bioimplantes coralinos en tumores óseos benignos. Rev<br />
Cubana Ortop Traumatol 1995;9(1-2):75-83.<br />
11. Anderson RB, Baumhauer JF, Bonaf SK. Ankle and foot:<br />
reconstruction. En: Kasser JR, ed. Orthopaedic knowledge<br />
up date 5. Home study sillabus. River Road. The American<br />
Academy of Orthopaedic Surgeons, 1996:538-46.<br />
12. Marder RA. Current methods for the evaluation of ankle<br />
injuries. J Bone Joint Surg 1994;76-A:1103-11.<br />
13. Tracy DM, Doremus RH. direct electron microscopy studies<br />
fo the bone hydroxyapatite interface. J Biomed Mater Res<br />
1984;18:719-26.<br />
14. Pereda O, González R. Aplicaciones de la hidroxiapatita<br />
coralina HAP 200 como material de implante óseo en<br />
ortopedia. Biomédica (Bogotá) 1994;14(1):22-9.<br />
15. Wen S, Liu Q. High resolution electron microscopy<br />
investigations of interface and other structure defects in<br />
some ceramics. Microsc Res Tech 1998;40(3):177-86.<br />
Recibido: 4 de agosto de 1999. Aprobado: 29 de octubre de<br />
1999.<br />
Dr. Osvaldo Pereda Cardoso. Calle 124-A No. 2538 entre 25<br />
y 27, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba.
Revista Cubana de<br />
Ortopedia<br />
y Traumatología<br />
DIRECTOR<br />
Dr. Sc. Rodrigo Álvarez Cambras<br />
SECRETARIO<br />
Dr. Ramón Alemán López<br />
SECRETARIA EJECUTIVA<br />
Ing. Rita Ma. Ojeda González<br />
COMITÉ DE REDACCIÓN<br />
Dr. Gilberto Ante Vidal<br />
Dr. Rodrigo Álvarez Lorenzo<br />
Dr. Alberto Benítez Herrera<br />
Dr. Luis F. Llópiz López<br />
Dr. Antonio Herrera Milera<br />
Dr. Juan L. Vidal Ramos<br />
ASESORES<br />
Dr. Saturnino Alemán López<br />
Dra. Rudbeckia Álvarez Núñez<br />
Dr. Gastón Arango García<br />
Dr. Harley Borges<br />
Dr. Ezequiel Bueno Barrera<br />
Dr. Raúl Candebat Candebat<br />
Dr. Alfredo Ceballos Mesa<br />
Dr. Juan Díaz Quesada<br />
Dr. Juan Drake Navarro<br />
Dr. Juan Entenza Surí<br />
Dr. Alfredo Hernández Martínez<br />
Dr. Mario Hierro Fuentes<br />
Dra.Álida Infante Sierra<br />
Dr. Hugo Martínez Sánchez<br />
Dr. Pedro Monreal Acosta<br />
Dr. René Murgadas Rodríguez<br />
Dr. Ramiro Pereira Riverón<br />
Dr. Pedro Pérez Capdet<br />
Dr. Antonio Puente Álvarez<br />
Dr. Ibrahín Quintana Elejalde<br />
Dr. Daniel Zayas Guillot<br />
Vol. 13 Nos.1-2<br />
Enero-Diciembre, 1999<br />
Acogida a la franquicia postal como correspondencia<br />
de segunda clase en la Administración de Correos<br />
de Ciudad de La Habana.<br />
CIRCULACIÓN: 1 500 ejemplares<br />
PRECIO POR EJEMPLAR EN CUBA: $ 10.00<br />
y en el extranjero 10.00 USD<br />
La Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología, editada por el<br />
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de la República<br />
de Cuba, la Escuela Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología<br />
del Complejo Cientifico Ortopédico Internacional "Frank Pais"de<br />
La Habana y la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología, brinda<br />
información actualizada en esta especialidad para ortopédicos<br />
cubanos y de Iberoamérica, y acepta trabajos provenientes de toda la<br />
comunidad iberoamericana en los idiomas oficiales, que son el español<br />
y el portugués. Tiene una periodicidad anual. Referencias bibliográficas.<br />
Sumario y resúmenes en español, francés e inglés. Fotos<br />
e ilustraciones. Formato: 20,3 × 28 cm. Organismos<br />
patrocinadores: Escuela Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología<br />
del Complejo Cientifico Ortopédico Internacional "Frank Pais" de<br />
La Habana y Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología.<br />
SECRETARÍA DE REDACCIÓN<br />
Admitimos contribuciones de médicos cubanos y extranjeros. Los<br />
originales deben ser remitidos según las «Instrucciones al autor».<br />
Los trabajos serán inéditos. Solicitamos y agradecemos el canje con<br />
publicaciones similares.<br />
TODA LA CORRESPONDENCIA DEBE DIRIGIRSE A:<br />
EDITORIAL CIENCIAS MÉDICAS<br />
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas<br />
Calle E No. 452 e/ 19 y 21. Vedado. Apartado 6520.<br />
La Habana, 10400, Cuba.<br />
Correo electrónico: ecimed@infomed.sld.cu.<br />
Fax: 333063. Télex: 0511202.<br />
Teléfonos: 32-5338, 32-4519 y 32-4579<br />
EDICIÓN: Haydeé Alfonso. DISEÑO Y REALIZACIÓN: Luciano O. Sánchez Núñez. DISEÑO DE CUBIERTA: Rita M. Águila. ILUSTRA-<br />
CIÓN: Manuel Izquierdo y Eduardo Álvarez. TRADUCCIÓN: Caridad Karell Marín y Milton Ferrer Carbonell. FOTOGRAFÍA DE<br />
PORTADA: Héctor Sanabria Horta. DISEÑO PUBLICITARIO: Ofelia Sotolongo Figueroa y José Manuel Oubiña González. FOTOGRA-<br />
FÍA PUBLICIDAD: Leonardo Cruz y Félix Fuentes.<br />
141