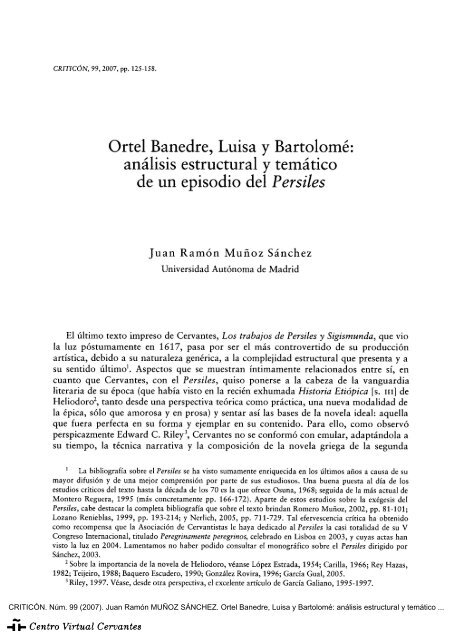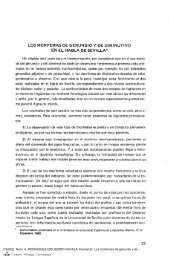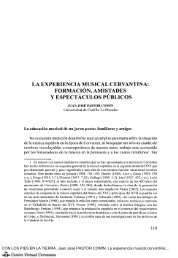Ortel Banedre, Luisa y Bartolomé - Centro Virtual Cervantes ...
Ortel Banedre, Luisa y Bartolomé - Centro Virtual Cervantes ...
Ortel Banedre, Luisa y Bartolomé - Centro Virtual Cervantes ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CRITICÓN, 99, 2007, pp. 125-158.<br />
<strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>:<br />
análisis estructural y temático<br />
de un episodio del Persiles<br />
Juan Ramón Muñoz Sánchez<br />
Universidad Autónoma de Madrid<br />
El último texto impreso de <strong>Cervantes</strong>, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que vio<br />
la luz postumamente en 1617, pasa por ser el más controvertido de su producción<br />
artística, debido a su naturaleza genérica, a la complejidad estructural que presenta y a<br />
su sentido último 1<br />
. Aspectos que se muestran íntimamente relacionados entre sí, en<br />
cuanto que <strong>Cervantes</strong>, con el Persiles, quiso ponerse a la cabeza de la vanguardia<br />
literaria de su época (que había visto en la recién exhumada Historia Etiópica [s. m] de<br />
Heliodoro 2<br />
, tanto desde una perspectiva teórica como práctica, una nueva modalidad de<br />
la épica, sólo que amorosa y en prosa) y sentar así las bases de la novela ideal: aquella<br />
que fuera perfecta en su forma y ejemplar en su contenido. Para ello, como observó<br />
perspicazmente Edward C. Riley 3<br />
, <strong>Cervantes</strong> no se conformó con emular, adaptándola a<br />
su tiempo, la técnica narrativa y la composición de la novela griega de la segunda<br />
1<br />
La bibliografía sobre el Persiles se ha visto sumamente enriquecida en los últimos años a causa de su<br />
mayor difusión y de una mejor comprensión por parte de sus estudiosos. Una buena puesta al día de los<br />
estudios críticos del texto hasta la década de los 70 es la que ofrece Osuna, 1968; seguida de la más actual de<br />
Montero Reguera, 1995 (más concretamente pp. 166-172). Aparte de estos estudios sobre la exégesis del<br />
Persiles, cabe destacar la completa bibliografía que sobre el texto brindan Romero Muñoz, 2002, pp. 81-101;<br />
Lozano Renieblas, 1999, pp. 193-214; y Nerlich, 2005, pp. 711-729. Tal efervescencia crítica ha obtenido<br />
como recompensa que la Asociación de Cervantistas le haya dedicado al Persiles la casi totalidad de su V<br />
Congreso Internacional, titulado Peregrinamente peregrinos, celebrado en Lisboa en 2003, y cuyas actas han<br />
visto la luz en 2004. Lamentamos no haber podido consultar el monográfico sobre el Persiles dirigido por<br />
Sánchez, 2003.<br />
2<br />
Sobre la importancia de la novela de Heliodoro, véanse López Estrada, 1954; Carilla, 1966; Rey Hazas,<br />
1982; Teijeiro, 1988; Baquero Escudero, 1990; González Rovira, 1996; García Gual, 2005.<br />
3<br />
Riley, 1997. Véase, desde otra perspectiva, el excelente artículo de García Galiano, 1995-1997.
126 J U A N R A M Ó N M U Ñ O Z S Á N C H E Z Criticón, 99, 2007<br />
sofística, sino que con el Persiles efectuó un experimento literario, consistente en<br />
combinar esta novedosa variante de la epopeya con su género preferido: la novela corta,<br />
pero bajo la forma de episodio 4<br />
; si bien sin desbordar los márgenes genéricos de la<br />
primera.<br />
De modo que la estructura narrativa del Persiles 5<br />
descansa sobre dos niveles<br />
narrativos diferentes: por un lado, la historia principal, esto es, el viaje de amor y<br />
aventuras que emprenden, obligados por las circunstancias, Periandro y Auristela desde<br />
Tule hasta Roma; y por otro, los episodios intercalados, o sea, la actualización de las<br />
numerosas historias de algunos de los muchos personajes con que se topan los<br />
protagonistas en su constante deambular por los mares y tierras de Europa, y que<br />
pertenecen a las distintas modalidades genéricas que ofrecía la prosa de ficción áurea,<br />
por lo que se ajustan a sus características respectivas. Mas la disposición de la trama se<br />
complica todavía más por el empleo del arte retórica del ordo artificialis, que propicia la<br />
distorsión cronológica, natural o lineal de la historia, y que precisa, para paliar el inicio<br />
in medias res de la trama, de distintas analepsis completivas, puestas en boca de varios<br />
personajes, pero que, además y para mayor dificultad, no se dan concatenadas<br />
temporalmente, sino que son fragmentos discontinuos. Para conseguir tamaña<br />
demostración de fuerza y pericia narrativa sin quebrar la cohesión formal de unas partes<br />
con otras, <strong>Cervantes</strong> hubo de ensayar una amplia gama de modos de engarce o de<br />
solapamiento.<br />
No obstante, la unidad de fin y de sentido no se consigue únicamente mediante el<br />
sutil hilvanado estructural de los relatos primario y secundario, sino que precisa además<br />
de la configuración de una tupida red de relaciones temáticas que vinculen a unos<br />
episodios con otros y a estos con la trama primera, ya sea por paralelo o por oposición.<br />
Por lo que, en consecuencia, la unidad vendría dada por la suma de todas las vidas<br />
puestas en escena sobre el hilo conductor de los amores de Periandro y Auristela.<br />
A tenor de lo dicho, se puede aventurar que esta combinación genérica obedece,<br />
además de por la incansable labor de experimentación de nuevas formas por parte del<br />
autor, al hecho de que la historia principal se ajusta a los patrones genéricos de la épica<br />
en prosa, que, en función de sus características y propiedades, se mueve en el ámbito del<br />
heroísmo ejemplar y el ideal, donde los personajes ofician decorosamente en su<br />
categoría: son lo que deben ser, aun cuando manifiesten una ligera evolución psicológica<br />
suscitada por el padecimiento amoroso. Para abrir este mundo poético e hierático,<br />
contrapesarlo, aproximarlo a la realidad cotidiana y hacerlo más creíble, <strong>Cervantes</strong><br />
recurre a la profusa intercalación de episodios, en los que se muestra con detalle la<br />
complejidad de la existencia del hombre merced a unos personajes demasiado humanos.<br />
De tal suerte que se da cabida al universo todo, a lo uno y su contrario, desde un<br />
discurso polifónico en el que «lo universal queda diluido, o si se quiere, perdido entre la<br />
variedad de lo particular» 6<br />
.<br />
4<br />
Sobre la diferencia entre novela corta y episodio en <strong>Cervantes</strong>, véanse Rey Hazas, 1995, pp. 173-179;<br />
Riley, 1998, pp. cxxxvii-cxxxvm; Blasco, 2001.<br />
5<br />
Sobre la estructura del Persiles, véanse Casalduero, 1975; Avalle-Arce, 1972 y 1973; Forcione, 1970 y<br />
1972; De Armas Wilson, 1991; Harrison, 1993; Romero Muñoz, 2002, pp. 15-59; Rey Hazas y Sevilla, 1999;<br />
Deffis de Calvo, 1999; Lozano Renieblas, 1998; Sacchetti, 2001; Muñoz, 2003.<br />
6<br />
Blecua, 2006, p. 360.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 127<br />
Posiblemente el ejemplo más ilustrativo de lo que decimos no sea otro que la historia<br />
adventicia del caballero polaco <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> la talaverana y <strong>Bartolomé</strong> el<br />
manchego, debido tanto a la peculiar disposición narrativa con la que se interpola en la<br />
fábula como por el tema que lo informa. De modo que, en lo que sigue, intentaremos un<br />
estudio completo del episodio, en el que se examinarán las diferentes estrategias<br />
narrativas con las que <strong>Cervantes</strong> lo anuda a la narración de base, al mismo tiempo que<br />
se escudriñarán su sentido y su relación con la historia de Periandro y Auristela,<br />
siguiendo siempre el hilo de su desarrollo argumental.<br />
Antes, sin embargo, de emprender nuestro análisis, quisiéramos, en primer lugar,<br />
trazar someramente la evolución de <strong>Cervantes</strong> en lo que respecta a su concepción del<br />
discurso narrativo de largo aliento y a la disposición de sus componentes, por cuanto<br />
que, sumado a lo ya dicho sobre la morfología del Persiles, nos ofrece la clave del<br />
porqué de la estructura del episodio; y, en segundo lugar, trazar brevemente las<br />
coordenadas del tema que conforma la esencia de la historia subordinada, que no es<br />
otro que el matrimonio, y su tratamiento en el Persiles.<br />
EL EPISODIO DE BANEDRE COMO RESULTADO DEL DESARROLLO Y<br />
LA EVOLUCIÓN DE LA CONCEPCIÓN CERVANTINA<br />
DE LA NOVELA DE LARGO RECORRIDO<br />
Una de las características más sobresaliente del quehacer literario de <strong>Cervantes</strong> es su<br />
constante preocupación por la elaboración del discurso narrativo, sobre todo aquello<br />
que atiende a la disposición de los materiales que componen la fábula o a su<br />
estructuración. Más que ningún otro escritor de su tiempo, el autor del Quijote<br />
reflexiona y experimenta en todos sus textos narrativos sobre la función de los episodios<br />
y la relación que han de guardar estos con la fábula que les sirve de soporte estructural,<br />
con el objetivo de hallar la fórmula que concuerde con el principio aristotélico de la<br />
variedad en la unidad, centro del debate de los preceptistas italianos y españoles de la<br />
época, con Tasso y El Pinciano a la cabeza 7<br />
. Desde una perspectiva morfológica, este<br />
hecho se manifiesta con creces en su obra con la multiplicidad y variedad de modos de<br />
engarce que <strong>Cervantes</strong> ensaya en la intercalación de los episodios, que varían desde la<br />
suspensión de la fábula para dar entrada a la inserción en bloque de una historia lateral,<br />
hasta la disposición fragmentaria de la misma, en la que se compaginan narración y<br />
acción.<br />
Ejemplos de uno y otro tipo de intercalaciones se registran ya en el sutil experimento<br />
que es La Galatea, puesto que el episodio de Lisandro y Leonida no es sino una<br />
inserción en bloque «levemente unida a la narración de base por un cordón umbilical» 8<br />
;<br />
mientras que los de Teolinda y Leonarda, Timbrio y Silerio y Rosaura y Grisaldo se<br />
insertan in medias res, de forma fragmentaria y por entregas, de modo que el desenlace<br />
se representa en el plano básico de los acontecimientos generales. Este modelo<br />
estructural persiste aún en la conformación de la Primera parte del Quijote, ya que al<br />
primer modelo responden los episodios del capitán cautivo y del cabrero Eugenio y al<br />
segundo los de Marcela, Cardenio y Dorotea y don Luis y doña Clara; mas <strong>Cervantes</strong> va<br />
'Véanse Riley, 1989, pp. 187-208; Urrutia, 1979; Cióse, 1999; Baquero Escudero, 2005a y 2005b.<br />
8<br />
Sabor de Cortázar, 1971, p. 237.
128 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
un paso más allá en lo que respecta a la autonomía del episodio con respecto de la<br />
fábula al intercalar El curioso impertinente, no ya como una historia verdadera en la<br />
que al menos un personaje se mueve en el mismo ámbito de realidad que los de la trama<br />
medular, sino como una metaficción, como una novela independiente que es leída en voz<br />
alta por el cura a un auditorio. De resultas, es el Quijote de 1605 su texto más<br />
multiforme morfológicamente hablando, el que presenta la estructura más abierta. Pero<br />
es también sobre el texto que con mayor profundidad medita y reflexiona y el que le da<br />
las claves de sus futuras creaciones, que orienta en una doble dirección: por un lado la<br />
independencia total y absoluta de la novela corta y por otra su erradicación de la<br />
narración extensa para conseguir una mayor cohesión de la materia narrativa. Así, libres<br />
de ataduras estructurales o de una fábula que las englobe se presentan las Novelas<br />
ejemplares, si exceptuamos la intercalación de El coloquio de los perros en E l<br />
casamiento engañoso, siempre y cuando no se vean sino como dos episodios diferentes<br />
de la vida del alférez Campuzano, es decir, como una sola novela dividida en dos partes.<br />
Mientras que en la Segunda parte del Quijote y en el Persiles efectivamente se eliminan<br />
las novelas sueltas y aquellos episodios sustancialmente narrativos que, por su extensión,<br />
quiebran en exceso la fábula, como el de Lisandro en La Galatea y en especial el del<br />
capitán cautivo en el Quijote de 1605, aunque no elimina del todo la inserción en<br />
bloque siempre y cuando sea breve, como era el caso de la de Leandra. De modo que el<br />
problema que plantea y soluciona <strong>Cervantes</strong> no estriba tanto en si es pertinente o no la<br />
intercalación de episodios adventicios sobre una fábula como en el modo en el que se<br />
engarzan o se imbrican 9<br />
, y la forma más adecuada es la de la disposición fragmentaria o<br />
por entregas, en la que alterna la narración con la acción.<br />
El caso más extremo que responde a este principio compositivo y el más audaz lo<br />
hallamos en el Persiles con el episodio del caballero polaco <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> la<br />
talaverana y <strong>Bartolomé</strong> el manchego, puesto que su disposición se disemina por un<br />
amplio número de capítulos de los libros tercero y cuarto, a saber: por los capítulos vi,<br />
vil, xvi, xvín y xix del libro tercero y el i, el v, el vm y el xiv del libro cuarto. Por lo<br />
que aparece y desaparece de la diégesis casi del mismo modo que el escudero Guadiana<br />
transformado por Merlín en río,<br />
el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que<br />
sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra; pero, como no es<br />
' Desde la épica homérica hasta la novela del xix, la narración en prosa se estructura, al menos, en torno a<br />
dos niveles narrativos: la fábula y las digresiones narrativas, entre las que se cuentan los episodios novelescos.<br />
Y, lógicamente, <strong>Cervantes</strong> no es una excepción, sino todo lo contrario. Un ejemplo tan gráfico como<br />
ilustrativo sobre este modelo morfológico es el que ofrece Laurence Sterne cuando escribía lo siguiente:<br />
Si el narrador pudiera dirigir su historia como el mulero dirige su muía —todo seguido— de Roma a Loreto, por ejemplo,<br />
sin tener que volver la cabeza a uno y otro lado, podría aventurarse a predecir la hora en que rendiría viaje. Pero en la<br />
realidad esto resulta imposible. En este caso al menos lo es, pues si el hombre de alguna sensibilidad se desvía cincuenta<br />
veces de la línea recta para tomar, sin poder evitarlo, este o aquel andurrial según camina, se tropieza con visiones y<br />
perspectivas que de continuo solicitan su atención, sin que pueda negarse a mirarlas. Así pues, se ve precisado a<br />
preocuparse de: —Comparar relatos. —Recoger anécdotas. —Interpretar anotaciones. —Tramar historias.<br />
Interpretar anotaciones. —Tamizar consejas. —Invocar personajes. —Hacer panegíricos para propiciar que se le abra<br />
tal puerta. —Hacer pasquines para esto o lo otro... (Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, pp. 94-95).
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 129<br />
posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el<br />
sol y las gentes le vean 10<br />
.<br />
Esta disposición intermitente del episodio no ha pasado desapercibida para los<br />
exégetas de Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Así, Antonio Rey y Florencio Sevilla 11<br />
han llegado a la conclusión de que esta historia termina por convertirse en una suerte de<br />
narración paralela pero degradada de la de Periandro y Auristela, siguiendo la fórmula<br />
que había impuesto Lope de Vega en el teatro. De manera que los amores sublimados de<br />
los príncipes nórdicos hallan su contrapeso en la historia de amor bajo de los criados, a<br />
partir del momento en que <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong> unen su destino. Este aspecto coadyuva «a<br />
dar a esta segunda parte [libros III y IV del Persiles] una aire completamente distinto al<br />
de la primera [libros I y II], nuevo, mucho más comediesco y realista, en definitiva, pero<br />
que implica un remozamiento genérico radical del sustrato básico de la novela bizantina,<br />
omnipresente en la primera parte» 12<br />
.<br />
De hecho, el mismo Lope de Vega, en su intento de aclimatar la novela griega de<br />
amor y aventuras al territorio hispánico y a la ideología contrarreformista con El<br />
peregrino en su patria (1604), había estructurado la trama en torno a una doble historia<br />
amorosa, la de Panfilo y Nise, que hace las veces de principal, y la de Celio y Finea, que<br />
le sirve de contrapunto y de complemento. Se trata, como atinadamente ha visto Javier<br />
González Rovira 13<br />
, de «un recurso dramático» que hace del Peregrino «una novela<br />
bizantina protagonizada por personajes de comedia».<br />
De resultas, se confirma que una de las funciones básicas del episodio no sería otra<br />
que la temática, a consecuencia de la relación de contraste que se genera entre los relatos<br />
principal y subordinado, reforzada además por esa disposición fragmentaria e<br />
intermitente que le hace aparecer y desaparecer al episodio de la fábula. Máxime<br />
cuando, a modo de quiebro metafictivo tan del gusto cervantino, se justifica la incursión<br />
del episodio desde tal perspectiva en la propia diégesis textual:<br />
Contad, señor [le ruega Periandro a <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>], lo que quisiéredes y con las menudencias<br />
que quisiéredes, que muchas veces el contarlas suele acrecentar la gravedad al cuento; que no<br />
parece mal estar en la mesa de un banquete, junto a un faisán bien aderezado, un plato de<br />
fresca, verde y sabrosa ensalada (III, vn, 319).<br />
Al mismo tiempo que se justifica la variedad de registros o los niveles de escritura.<br />
Factor decisivo, este, en la conformación de la novela moderna y con el que <strong>Cervantes</strong><br />
juega a sabiendas, pues, de acuerdo con Francisco Márquez Villanueva 14<br />
, es él «quien<br />
acepta en toda su plenitud el desafío de desenvolverse en una gama virtualmente<br />
ilimitada de niveles, lo cual le lleva al abandono de toda técnica rígida y predeterminada<br />
[...], como base previa de todo elemento o situación novelística».<br />
10<br />
<strong>Cervantes</strong>, Don Quijote de La Mancha II, cap. xxm, p. 863.<br />
11<br />
Rey Hazas y Sevilla, en su ed. el Persiles, 1999, pp. xxxviii-xu (citamos siempre por esta edición, por<br />
libro, capítulo y página).<br />
12<br />
Rey Hazas y Sevilla, 1999, pp. XL-XLI.<br />
13<br />
González Rovira, 1996, pp. 210 y 220. Véase, además, Lara Garrido, 1984.<br />
14<br />
Márquez Villanueva, 2005a, pp. 33-34.
130 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
EL TEMA DEL MATRIMONIO<br />
Mas el episodio de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>, como ya hemos comentado, no<br />
se singulariza solamente por su particular forma de ensamblaje, sino también por su<br />
contenido temático.<br />
En efecto, el episodio de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> y <strong>Luisa</strong> es la última historia matrimonial de la<br />
obra de <strong>Cervantes</strong> 15<br />
. Como en todos los casos anteriores, el escritor no sólo indaga en<br />
los pormenores que conducen al connubio y que, de alguna manera, determinan la<br />
posterior vida conyugal, sino que precisamente se detiene en describir la vida de la<br />
pareja, a fin de demostrar que la celebración del matrimonio no es sólo el punto de<br />
llegada, sino también y sobre todo el comienzo de una nueva experiencia que dependerá<br />
del comportamiento de los contrayentes y de su compatibilidad en todos los órdenes<br />
para que resulte una aventura dichosa o una catástrofe que puede llegar incluso a la<br />
tragedia. Es decir, para <strong>Cervantes</strong> el matrimonio no es una solución, sino un problema<br />
de envergadura.<br />
Como enérgicamente ha sostenido Francisco Márquez Villanueva 16<br />
, el matrimonio<br />
«es un tema poco menos que obsesivo para la novelística cervantina». El origen de esta<br />
preocupación parece estribar en el replanteo que del matrimonio cristiano efectúa<br />
Erasmo de Rotterdam, tanto como de las disposiciones resultantes del Concilio de<br />
Trento (1545-1563), por las que se prohiben los casamientos secretos y en las que se<br />
formulan las reglas para llevarlo a la práctica, consistentes en la publicación de tres<br />
proclamas, la presencia de testigos y la obligada intermediación de un clérigo. De<br />
manera que se restaura el control familiar y la autoridad del padre en los asuntos<br />
matrimoniales, su dimensión social, y la presencia necesaria de la Iglesia católica, su<br />
dimensión religiosa o moral.<br />
Curiosamente, <strong>Cervantes</strong> no describe nunca en las historias matrimoniales la<br />
celebración religiosa del sacramento, siempre queda entre bambalinas, y el de <strong>Banedre</strong> y<br />
<strong>Luisa</strong> no es una excepción. La única ocasión en se llega hasta el altar, más allá de este<br />
tipo de historias, es en la de los portugueses Manuel de Sosa y Leonora del Persiles, sólo<br />
que la escena no culmina en boda, sino que lo que se oficia es la toma de los hábitos por<br />
parte de Leonora, su renuncia a la vida social en favor de la monacal que acaba con la<br />
de su amante y con la suya propia. Esto de puertas hacia dentro; fuera de la iglesia se<br />
ofician hasta tres casamientos: el de Daranio y Silveria en La Galatea, el de Camacho y<br />
Quiteria en la Segunda parte del Quijote y los de Carino, Leoncia, Solercio y Selviana en<br />
el Persiles. Ahora bien, las bodas de La Galatea tampoco se registran en la diégesis<br />
15<br />
Entendemos por historia matrimonial aquellos relatos en los que <strong>Cervantes</strong> sitúa el matrimonio no al<br />
final como remate y como premio al amor de una pareja, sino al principio, de modo que lo que en lo que se<br />
centra y lo que recrea es la vida conyugal. Relatos de este tipo son El curioso impertinente, El celoso<br />
extremeño, El casamiento engañosa, la historia de una dama y su marido de El rufián dichoso, la del rey y la<br />
reina de Pedro de Urdemalas, El juez de los divorcios, La cueva de Salamanca, El viejo celoso y el episodio de<br />
Transita y Ladislao del Persiles.<br />
16<br />
Márquez Villanueva, 2005b, p. 54. Sobre la cuestión del matrimonio en la obra cervantina y la posición<br />
ideológica que adopta el escritor existe una copiosa y contrastada bibliografía, de la que destacamos los<br />
siguientes estudios: Castro, 1972, pp. 376-378; Bataillon, 1964; Piluso, 1967; Descouzis, 1969; Moreno Báez,<br />
1973; Márquez Villanueva, 1975, pp. 63-73; Casalduero, 1980; Forcione, 1982, pp. 93-223; Nerlich, 2005,<br />
pp. 571-585.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 1 3 1<br />
textual, dado que se celebran mientras que Elicio dialoga con el desdichado Mireno<br />
sobre la cruda realidad que le espera como desdeñado, y son, como sostenía Joaquín<br />
Casalduero 17<br />
, «bodas sin historia» porque suponen «el triunfo del oro sobre el amor».<br />
Las otras dos no pueden ser más transgresoras ideológicamente tanto desde una<br />
perspectiva social como religiosa. Puesto que las del Quijote de 1615 acaban con el<br />
engaño de Basilio, con el triunfo del ingenio que le permite desposarse con Quiteria<br />
delante de Camacho el rico y de la familia de ella; se asiste, en fin, a la victoria del<br />
matrimonio basado en la libre voluntad de los contrayentes, en contra del poder del<br />
padre. Las otras, las del Persiles, lo son mucho más aún, pues Auristela, cuando se<br />
estaba oficiando el sacramento, usurpa el papel del sacerdote y contraviniendo los<br />
designios paternos efectúa el trueque de las parejas arguyendo, harto significativamente:<br />
«Esto quiere el cielo» (II, x, 205). Por lo tanto, podemos conjeturar que a <strong>Cervantes</strong> le<br />
interesaba poco o nada la católica ceremonia; su interés se centraba más bien en la<br />
circunstancia social del matrimonio 18<br />
.<br />
En el marco del Persiles, el tema del matrimonio, que es de capital importancia, se<br />
desbroza, como en el resto de la obra de <strong>Cervantes</strong>, desde múltiples perspectivas. En<br />
principio, lo más significativo es que tiene un tratamiento diferente en la acción central<br />
que en la materia interpolada. En la historia medular, cifrada en el caso de Periandro y<br />
Auristela, el matrimonio no es sino el premio con que se recompensa los muchos<br />
trabajos que han tenido que sortear los enamorados en su largo y farragoso viaje de<br />
perfeccionamiento espiritual, el remate feliz que supone el triunfo del amor honesto y<br />
virtuoso 19<br />
. Pero en las narraciones subordinadas, se presenta desde varios enfoques,<br />
que, no obstante, se pueden reducir a dos, según la relación de paralelo o de<br />
contrapunto que contraigan con la situación vivida por los héroes.<br />
Primer caso: si el matrimonio se celebra cuando el amor entre los contrayentes es<br />
recíproco y tienen una sincera y genuina voluntad de vida marital, obra, dicho<br />
matrimonio, como contraste positivo que realza el de los príncipes escandinavos, aunque<br />
conviene matizar que no pierde por ello su individualidad específica en cuanto que el<br />
matrimonio es encarado desde presupuestos diferentes en cada historia. A esta primera<br />
modalidad pertenece la mayor parte de los episodios que se centran en asuntos<br />
amorosos, como los de Antonio y Riela; Transila y Ladislao; Carino, Leoncia, Solercio y<br />
Selviana; Renato y Eusebia; Feliciana de la Voz y Rosanio; Clementa Cobeña y Tozuelo;<br />
Ambrosia Agustina y Contarino de Arbolánchez; Ruperta y Croriano e Isabela<br />
Castrucho y Andrea Marulo. Si exceptuamos las bodas de Antonio y Riela, que tienen<br />
lugar en un marco geográfico primitivo no civilizado (la isla Bárbara) 20<br />
, en todos los<br />
demás casos el matrimonio adquiere una dimensión social, por cuanto se enfrenta la<br />
voluntad de los contrayentes con la autoridad paterna (Carino, Leoncia, Solercio y<br />
Selviana; Feliciana y Rosanio; Clementa y Tozuelo; Isabela y Andrea), con la norma<br />
17<br />
Casalduero, 1973, p. 40.<br />
18<br />
No en vano, Bataillon sostenía que <strong>Cervantes</strong> siente el matrimonio «más como un hecho social que<br />
como sacramento» (1964, p. 24)1. Mucho más radical se muestra Nerlich, hasta el punto de que llega a<br />
sostener que «en realidad, a <strong>Cervantes</strong> [...] le horrorizaba el ritual tridentino, como demuestra toda su obra»<br />
(2005, nota 3 de la p. 573).<br />
15<br />
Véase Egido, 1994a.<br />
20<br />
Véase Andrés, 1990.
132 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
social imperante, ya esté consignada en una costumbre (el ius primae noctis en la<br />
historia de Transila y Ladislao) o representada por un personaje (Bernardino Agustín en<br />
la de Ambrosia y Contarino y el anciano escudero en la de Ruperta y Croriano), o con<br />
un tercero que intenta frustrarla (Libsomiro en la historia de Renato y Eusebia). Aparte<br />
de los matrimonios de Transila y Ladislao, de Carino y Leoncia y Solercio y Selviana y<br />
de Isabela y Andrea, que se dan el «sí quiero» públicamente, todos los demás son<br />
casamientos secretos al modo pretridentino 21<br />
, y pueden quedar sellados con la cópula<br />
(Antonio y Riela, Feliciana y Rosanio, elementa y Tozuelo, Ruperta y Croriano) o no<br />
(Renato y Eusebia, Ambrosia y Contarino). La mayor parte de estos casos pone de<br />
manifiesto, pues, que para <strong>Cervantes</strong> el matrimonio no precisa de ceremonia civil ni<br />
religiosa si se reúnen estos requisitos entre los esposos: el apretón de manos es suficiente.<br />
Segundo caso: si el casamiento se oficia en ausencia de algunos de estas condiciones y<br />
mediante motivaciones oportunistas, engaños, falsas esperanzas o coacciones, se torna<br />
en ejemplo negativo del principal. A esta segunda clase responde un solo caso: el de<br />
<strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> y <strong>Luisa</strong>, como veremos pormenorizadamente en su análisis que sigue.<br />
EL EPISODIO DE BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ: FORMA Y FONDO<br />
A pesar de la complejidad morfológica que presenta, el episodio de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>,<br />
<strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong> se puede estructurar en torno a tres momentos. Por un lado, los<br />
capítulos vi y vn del libro III, en los que acontece el encuentro fortuito del caballero<br />
polaco con el escuadrón de peregrinos, a los que relata extensamente su peripecia<br />
biográfica, que gira en torno a dos acontecimientos principales de su vida, siendo uno de<br />
ellos, el más importante, su matrimonio con <strong>Luisa</strong>. Por otro, los capítulos xvi, xvm y<br />
xix del libro III, en tanto que ahora el personaje focalizado narrativamente, luego de<br />
otro encuentro marcado por el azar, es <strong>Luisa</strong>, quien no sólo confirma ser la esposa del<br />
caballero polaco, sino que además cuenta los acontecimientos que le han sucedido desde<br />
el fin del cuento de <strong>Banedre</strong>. Este segundo impulso episódico es más complejo que el<br />
primero por cuanto que la narración se entrevera con la acción: así, una vez que <strong>Luisa</strong> se<br />
integra en la comitiva de romeros que encabezan Periandro y Auristela, seduce a<br />
<strong>Bartolomé</strong>, el bagajero, y se escapa con él. Por último, los capítulos i, v, vm y xiv del<br />
libro IV, en los que acaece, ya en la ciudad de Roma, meta de la novela, el desenlace.<br />
Como en las dos partes anteriores, un encuentro supone la irrupción del episodio, sólo<br />
que esta vez no es casual, sino provocado o buscado; hay también un relato que<br />
actualiza los hechos pasados del episodio, mas ya no es oral, como los dos anteriores,<br />
sino epistolar, y el personaje narrador es el tercero en discordia, <strong>Bartolomé</strong> el manchego.<br />
De modo que el episodio se compone de tres encuentros de signo dispar y de tres<br />
narraciones intradiegéticas a cargo de tres personajes-narradores diferentes; a lo que hay<br />
que sumar que cada parte se desarrolla en un espacio geográfico distinto: España,<br />
Francia e Italia, respectivamente.<br />
Véase Sacchetti, 2001, pp. 74-75.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 133<br />
LA NARRACIÓN DE ORTEL BANEDRE: UNA HISTORIA MATRIMONIAL<br />
Como atinadamente ha analizado Isabel Lozano Renieblas 22<br />
, la construcción de la<br />
trama que se desarrolla por los países meridionales del Persiles pivota «alrededor del<br />
motivo del encuentro». Lo que supone de continuo, para dar entrada a numerosos<br />
episodios, la «interrupción en la narración del viaje para reanudarla posteriormente».<br />
En efecto, luego de su paso por tierras extremeñas y de su implicación en la aventura<br />
episódica de Feliciana de la Voz y Rosanio, Periandro, Auristela y la familia del español<br />
Antonio, disfrazados con el atuendo de peregrinos, prosiguen su viaje por las tierras de<br />
España camino de Roma, previo paso por el Quintanar de la Orden. A la altura de<br />
Talavera de la Reina, se topan con un personaje singular y ambiguo donde los haya: la<br />
vieja peregrina 23<br />
, que a la sazón se encuentra descansado en un verde y fresco prado.<br />
Convidados por la amenidad de sitio y por la extraña figura, la comitiva de romeros (en<br />
este sentido son igual de escudriñadores de vidas ajenas que los pastores de La Galatea y<br />
sobre todo que los protagonistas del Quijote), le preguntan a la vieja peregrina su razón<br />
de ser. Ella, sin demora, pasa a referirles su vida de viajera ambulante y ociosa, que le<br />
hace ir de romería en romería.<br />
En estas están cuando, de improviso, «vieron venir un hombre a caballo, que,<br />
llegando a igualar con ellos, al quitarles el sombrero para saludarles y hacerles cortesía,<br />
habiendo puesto la cabalgadura, como después pareció, la mano en un hoyo, dio<br />
consigo y con su dueño al través una gran caída» (III, vi, 312). Ya se sabe que<br />
<strong>Cervantes</strong>, como indiscutible maestro del detalle que es, mima la presentación de sus<br />
personajes, pues en ella denota parte de su carácter. Cierta tradición literaria quiere que<br />
cuando un personaje irrumpe en escena cayendo de una montadura significa, entre otros<br />
aspectos, que la falta de dominio es uno de sus rasgos etopéyicos, que el apetito le hace<br />
las veces a la razón 24<br />
. Y, en efecto, este, como veremos, es uno de los temas principales<br />
de la historia matrimonial. Un asunto que, en el Persiles, halla su punto más álgido en el<br />
entrelazado que se produce entre el fin de la larga narración de Periandro y el episodio<br />
de Renato y Eusebia, en el crepúsculo del libro II. Para que no quepa la menor duda, el<br />
caído caballero, luego de haber sido diligentemente socorrido, y sin que nadie se lo pida,<br />
haciendo trizas entonces todas las normas retórico-narrativas sobre la intercalación de<br />
relatos homodiegéticos 25<br />
, cuenta su vida:<br />
—Quizá, señores peregrinos, ha permitido la suerte que yo haya caído en este llano para poder<br />
levantarme de los riscos donde la imaginación me tiene puesta el alma. Yo, señores, aunque no<br />
queráis saberlo, quiero que sepáis que soy... (III, vi, 313).<br />
Tanto la violencia de la caída como el ímpetu con que <strong>Banedre</strong> pasa a relatar su<br />
historia, sin contar previamente con el beneplácito de su auditorio, revelan su carácter<br />
entusiasta e impetuoso. No en vano, en el momento de su llegada, se encuentra en plena<br />
22<br />
Lozano Renieblas, 1998, p. 64.<br />
23<br />
Sobre este personaje, véase ahora Nerlich, 2005, pp. 289-318.<br />
24<br />
Sirva como botón de muestra la caída de don Fadrique a poco del comienzo de Peribáñez y el<br />
Comendador de Ocaña de Lope de Vega.<br />
25<br />
Véase Nerlich, 2005, pp. 331-335.
134 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
turbulencia interna, prisionero en la celda de sus pensamientos, sumido en el corazón de<br />
sus tinieblas.<br />
Aurora Egido 26<br />
, no sin razón, nos ha advertido de que «el Persiles es una constate<br />
variación sobre el ejercicio de la memoria y sus funciones en el arte de novelar», y que<br />
uno de sus atributos es que «la memoria es [...] selectiva», de modo que «el narrador<br />
debe [...] omitir todo aquello que no es de sustancia para su objetivo». Es decir, que<br />
cuando un personaje se ve en la tesitura de tener que relatar su peripecia biográfica no<br />
cuenta sino aquello que, desde su perspectiva, son los hitos que jalonan su vivir, las<br />
aventuras que estima necesarias para valorar su estado presente. Pues bien, el caballero<br />
polaco estructura su cuento en torno a dos acontecimientos que considera principales,<br />
aunque sólo uno de ellos es el que trae en el pensamiento, a saber: el asesinato en Lisboa<br />
del hijo de doña Guiomar de Sosa 27<br />
y su matrimonio en Talavera con <strong>Luisa</strong> 28<br />
.<br />
Antes, sin embargo, de relatar la primera peripecia, <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> se presenta como<br />
un caballero, polaco de nación. A diferencia de los personajes meridionales que<br />
acaparan los episodios de la zona septentrional del Persiles, que viajan movidos por la<br />
necesidad, la presencia en el sur de Europa de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> responde a un deseo de<br />
conocer tierras, por lo que de niño se vino para España, aprendió la lengua y, luego de<br />
haber servido a varios señores, dirigió sus pasos a la ciudad de Lisboa. Podemos deducir,<br />
en consecuencia, que se trata de uno de los muchos personajes viajeros que pululan por<br />
la obra de <strong>Cervantes</strong>, que se lanzan a los caminos en pos de adquirir conocimiento y<br />
experiencia en el roce con el mundo. Pero <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> es además un buscavidas, como<br />
queda patente en la mención de su servicio a varios amos. Es en la ciudad de Lisboa<br />
donde padece el primer revés que le depara la fortuna y que le hace variar el rumbo de<br />
su vida. Una noche, nada más arribar a la gran urbe lusa y mientras camina por sus<br />
rúas, tropieza, más bien colisiona, con un embozado portugués que le empuja.<br />
Agraviado, saca la espada, se bate con él en duelo y, de resultas, lo mata. Verdad es que<br />
<strong>Banedre</strong> se siente vejado por el empellón del portugués, al que se conoce por su<br />
insolencia, pero su virulenta reacción («Despertó el agravio la cólera, remití mi venganza<br />
a la espada» [III, vi, 314] denota su carácter impulsivo y belicoso, así como la falta de<br />
moderación y templanza suficientes como para reflexionar lúcida y fríamente en<br />
situaciones límite. Despavorido, huye hasta toparse con la puerta abierta de una casa,<br />
donde se cuela en busca de refugio. En una de las estancias, se encuentra con una señora<br />
a la que, tras una breve y rápida conversación, demanda auxilio. Ella, auspiciada en la<br />
más pura filantropía, le promete cuanta ayuda esté en su mano y, con diligente<br />
celeridad, le esconde en el hueco que vela un tapiz. Desde allí observa y escucha cómo<br />
un criado porta la mala nueva de que han matado al hijo de la señora, don Duarte, en<br />
una refriega y de que su matador ha sido visto entrando en la casa. A renglón seguido,<br />
traen al muerto, sobre el que doña Guiomar, su madre, presa de la ira, clama venganza.<br />
26<br />
«Egido, 1994b, pp. 288 y 294. Véase, desde otro enfoque, el excelente artículo de Isabel Lozano<br />
Renieblas, 2002.<br />
27<br />
Sobre sus posibles fuentes, véase Romero Muñoz, nota 32 de la p. 494 de su edición del Persiles.<br />
28<br />
En este sentido, el relato de su vida es similar, por ejemplo, a los de Rui Pérez Viedma, Carrizales,<br />
Campuzano o el español Antonio, pues todos ellos articulan su discurso sobre dos aspectos cruciales: su vida<br />
militar y Zoraida, el primero; su marcha a América y Leonora, el segundo; su matrimonio con doña Estefanía<br />
y el coloquio de los perros, el tercero, y el encontronazo con el hidalgo de su pueblo y Riela, el cuarto.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 135<br />
Justo en ese instante se persona en la casa la justicia y, cuando el polaco esperaba ser<br />
descubierto por doña Guiomar, esta, como le había prometido, le salva y exculpa:<br />
Si ese tal hombre ha entrado en esta casa, no a lo menos en esta estancia; por allá lo pueden<br />
buscar, aunque plegué a Dios que no le hallen, porque mal se remedia una muerte con otra, y<br />
más cuando las injurias no proceden de malicia (III, vi, 315).<br />
Pero no sólo se conforma con eso, sino que, una vez ida la justicia, le facilita la huida<br />
y aun le da dinero. Huelga decir, por tanto, que nos la habernos con una asombrosa<br />
historia de perdón, basada en la magnanimidad y en el respeto a la palabra dada de<br />
doña Guiomar, en su «nunca visto ánimo cristiano y admirable proceder» (III, vi, 316).<br />
Una de las varias que se registran en el Persiles, sobre todo en los libros II y III, y que no<br />
apuntan sino a ese amplio humanismo cristiano en el que se mueve la ideología de<br />
<strong>Cervantes</strong>, en su faceta más amable y positiva. Doña Guiomar, pues, le brinda toda una<br />
lección de dominio y gobierno de las pasiones más irracionales, de humanismo y de<br />
generosidad a <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, «porque —como ella misma expresa— mal se remedia una<br />
muerte con otra» y porque «quiero que se oponga mi palabra a mi venganza» (III, vi,<br />
315 y 316). Una lección que el caballero polaco no aprenderá, no hará suya, no<br />
meditará, y su no interiorización le conducirá, en parte, a la tragedia.<br />
Pero de todos modos, y de forma inmediata, sí acarrea un viraje importante en el<br />
periplo vital de <strong>Banedre</strong>, pues determina su viaje a las Indias portuguesas, donde se<br />
enrola, como soldado, en el ejército, y, tras pasar quince años, regresa rico de<br />
experiencias, que se guarda en el magín, y de dineros 29<br />
.<br />
Ya en suelo español, <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> decide visitar las ciudades más importantes antes<br />
de retornar a su Polonia natal, sobre todo Madrid, «donde estaba recién venida la corte<br />
del gran Felipe Tercero» (III, vi, 317). Pero de camino, se detiene en un mesón vecino de<br />
Talavera de la Reina, «que no [le] sirvió de mesón, sino de sepultura» (III, vi, 317). Es<br />
así como <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> efectúa una llamada de atención sobre sus paranarratarios, y,<br />
basándose en la recursividad del lenguaje, sobre el lector, para indicarles que va a contar<br />
el otro hito fundamental de su biografía: su matrimonio con <strong>Luisa</strong>, aquel por el que<br />
tiene el alma desgarrada por los demonios. De hecho, a renglón seguido, <strong>Ortel</strong>, haciendo<br />
uso de sus habilidades en el arte retórica, introduce una apelación al público por la cual<br />
indica el cambio de tema o de centro de atención de su relato, tanto más cuanto que<br />
incide sobre el asunto a tratar; es decir, utiliza, entreveradas, fórmulas de transición y de<br />
presentación o deíctica:<br />
29<br />
La biografía del <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, a nuestro parecer, guarda algún que otro punto de contacto con la de<br />
Felipo Carrizales, el protagonista masculino de El celoso extremeño, en tanto que los dos dedican su juventud<br />
al conocimiento del mundo, para después poner rumbo a las Américas y regresar a España cargados de<br />
experiencias y de dineros. No obstante, las correspondencias entre estos dos personajes no se agotan con lo<br />
dicho, sino que se acentúan aún más, puesto que las circunstancias que rodean sus historias matrimoniales no<br />
son sino dos variaciones sobre un mismo tema, de tal forma que podemos decir que presentan una particular<br />
relación de reescritura (sobre este aspecto de la poética cervantina, véanse Rey Hazas, 1995 y 1999;<br />
Canavaggio, 2000, y 2005; Muñoz Sánchez, 2001).
136 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
¡Oh fuerzas poderosas del amor; de amor, digo, inconsiderado, presuroso y lascivo y mal<br />
intencionado, y con cuánta facilidad atropellas disinios buenos, intentos castos, proposiciones<br />
discretas! (III, vi, 317).<br />
Como se sabe, el Persiles es un libro que se estructura en dos mitades, aun cuando<br />
manifiesta una clara unidad de fin y de sentido: por un lado, el viaje por mar de norte a<br />
sur, el que se desarrolla en las frías aguas septentrionales del continente europeo; por el<br />
otro, el viaje por tierra de oeste a este, el que acontece por los calurosos caminos<br />
meridionales. El periplo marino está salpicado de numerosas islas que lo jalonan, y cada<br />
una de ellas contiene su propia historia, que se rescata siempre en forma de relato<br />
homodiegético; el recorrido terrestre, lógicamente, se adecúa a los condicionantes<br />
espaciales, de modo que las islas son sustituidas por casas particulares, mesones y algún<br />
que otro centro de devoción cristiana. Pues bien, la venta, el mesón o la posada, en tanto<br />
que lugar de paso y de reunión de personajes, se convierten en el espacio lúdico idóneo<br />
para el surgimiento de la peripecia y, por su condición libre en que todas las inversiones<br />
y transgresiones son posibles, también para el del amor. Buena prueba de ello, aparte del<br />
nuestro, son los mesones en los que se desarrollan las historias de Ruperta y Croriano y<br />
de Isabela Castrucho y Andrea Marulo.<br />
Joaquín Casalduero 30<br />
observaba que «para este episodio de la moza de Talavera,<br />
<strong>Cervantes</strong> está pensando en sus dos novelas ejemplares: El celoso extremeño, La ilustre<br />
fregona. En estas dos novelas se había dado forma artística a la confrontación de la<br />
coerción y de la libertad como fundamento de la virtud. El encierro había sido la<br />
sepultura del honor del celoso extremeño; en cambio, la libertad del mesón era el lugar<br />
donde florecía la virtud de la ilustre fregona [...]. La manera de expresarse del polaco ya<br />
nos muestra la antítesis establecida por <strong>Cervantes</strong>: mesón-sepultura». Y, efectivamente,<br />
esa dualidad antitética se registra en la historia de <strong>Banedre</strong> entre los personajes de <strong>Luisa</strong>,<br />
la moza libre, y Martina, la moza encerrada. Al elegir a <strong>Luisa</strong>, el polaco se distancia de<br />
Carrizales, o, dicho de otro modo, es este el motivo que hace variar una historia<br />
respecto de la otra, aunque el proceder de ellos sea similar.<br />
Nada más entrar en el mesón de Talavera, <strong>Ortel</strong> se topa de bruces con <strong>Luisa</strong>, de la<br />
que se enamora fulminantemente, de modo parecido a como le sucede a otro hombre<br />
sumamente experimentado, Carrizales, cuando ve a la niña Leonora asomada a una<br />
ventana. Sin embargo el polaco no solamente se deleita con la presencia de la joven, que<br />
ya no lo es tanto, sino que presencia una escena de amor bajo, en la que la mesonera, a<br />
modo de juego sentimental no muy distante del que se da en el patio de Monipodio en<br />
Rinconete y Cortadillo, es acoceada por Alonso, su futuro esposo. No es necesario<br />
insistir en la forma en la que presenta <strong>Cervantes</strong> a sus personajes, pero quizá sea<br />
conveniente constatar una vez más cómo con dos brochazos caracteriza a <strong>Luisa</strong>,<br />
personaje liviano, juguetón, alegre y vivo. Sin embargo, <strong>Banedre</strong> no para en mientes, y<br />
rápidamente inquiere información sobre la talaverana a otra moza, Martina. Se trata de<br />
otro de los recursos poéticos que <strong>Cervantes</strong> utilizará con bastante frecuencia en los<br />
muchos episodios que complementan la trama del libro III: la de un personaje en<br />
función de informante de vidas ajenas. Así, lo mismo que Martina harán, por ejemplo, el<br />
30<br />
Casalduero, 1975, p. 158.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 137<br />
milite que presenta a Ambrosia Agustina disfrazada de soldado, el anciano escudero de<br />
Ruperta, que cuenta la historia de la bella viuda escocesa, la mesonera que describe con<br />
suma gracia al famoso Soldino, o el caminante que informa sobre la dama de verde,<br />
Isabela Castrucho. De resultas, el personaje de <strong>Luisa</strong> es presentado in absentia, primero<br />
por la escena que describe <strong>Banedre</strong> en su relato, luego, a modo de caja china, por lo que<br />
de ella cuenta la otra mesonera: son dos perspectivas diferentes, anudadas en el relato<br />
del polaco, que nos brindan un retrato de la joven pintado desde el sentir de cada uno.<br />
<strong>Banedre</strong>, que mira a <strong>Luisa</strong> con los ojos de la concupiscencia, sólo ve lo que quiere ver: la<br />
fresca y lozana hermosura de la talaverana; Martina, en cambio, apunta a la psicología<br />
de <strong>Luisa</strong>, en marcado contraste consigo misma. En efecto, el polaco cuenta que <strong>Luisa</strong><br />
«venía en cuerpo y en trenzado, vestida de paño, pero limpísima, y al pasar junto a mí<br />
me pareció que olía a un prado lleno de flores por el mes de mayo, cuyo olor en mis<br />
sentidos dejó atrás las aromas de Arabia» (III, vi, 317-318). Martina, luego de haber<br />
informado a <strong>Banedre</strong> de que la moza no está todavía casada, pero que lo estará en breve<br />
porque sus padres y los de Alonso tienen concertado el matrimonio, no repara ya en el<br />
retrato físico de <strong>Luisa</strong>, sino que fija su atención en su carácter: «es algo atrevidilla, y<br />
algún tanto libre y descompuesta» (III, vi, 318). Su comentario no esconde un juicio de<br />
valor negativo sobre la honestidad de <strong>Luisa</strong>, hecho desde el punto de vista que le ofrece<br />
su vida, que, aunque queda en rasguño, sabemos que la ha pasado encerrada, porque su<br />
madre «fue persona que no me dejó ver la calle ni aun por un agujero, cuanto más salir<br />
al umbral de la puerta» (III, vi, 318). De modo que Martina, frente a la libertad con la<br />
que vive <strong>Luisa</strong>, se hace portavoz de la ideología de la época en lo que respecta a la<br />
educación de la mujer, cifrado en tratados como La perfecta casada (1583) de fray Luis<br />
de León, que aconsejaban su encerramiento como medida cautelar para salvaguardar su<br />
honra, y de la que <strong>Cervantes</strong> era contrario, pues advierte continuamente en su obra de lo<br />
poco eficaces que son estas medidas preventivas («Madre, la mi madre, / guardas me<br />
ponéis, / que si yo no me guardo, / no me guardaréis») 31<br />
, que tan sólo servían para<br />
añadir el aliciente de lo prohibido al deseo natural del amor y a la curiosidad de ver<br />
mundo. De hecho, aunque el contraste entre <strong>Luisa</strong> y Martina es evidente, cabe<br />
preguntarse, como el propio <strong>Banedre</strong> le demanda a su informante: «¿cómo de la<br />
estrecheza de ese noviciado vino [Martina] a hacer profesión en la anchura de un<br />
mesón?» (III, vi, 318). A lo que Martina responde que «hay mucho que decir en eso, y<br />
aun yo tuviera que decir de estas menudencias, si el tiempo lo pidiera o el dolor que<br />
traigo en el alma lo permitiera» (III, vi, 318). Martina, en consecuencia, se opone<br />
radicalmente al modo de vida de <strong>Luisa</strong>, pero, sin embargo, esconde en su alma un agrio<br />
dolor que no osa verbalizar, hacer discurso, y que no es sino el motivo que la ha<br />
conducido a servir de mesonera. Tenía razón, entonces, Casalduero: la posada de<br />
Talavera alberga en su interior a la mujer libre, <strong>Luisa</strong>, que tiene su propia historia, y la<br />
encerrada, Martina, que también la tiene, pero sólo como una posibilidad sugerida.<br />
Mas <strong>Banedre</strong> no hace caso de las advertencias de Martina sobre el talante de la<br />
joven, no se detiene a analizar la situación con la fría razón, sino que actúa bajo la<br />
calentura de la pasión:<br />
<strong>Cervantes</strong>, El celoso estremeño, p. 357.
138 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
Fui y vine una y muchas veces aquella noche a pensar en el donaire, en la gracia y en la<br />
desenvoltura de la sin par, a mi parecer, ni sé si la llamé vecina moza o conocida de mi<br />
huéspeda. Hice mil disignios, fabriqué mil torres de viento, cáseme, tuve hijos y di dos higas al<br />
qué dirán; y, finalmente, me resolví de dejar el primer intento de mi jornada y quedarme en<br />
Talavera, casado con la diosa Venus, que no menos hermosa me pareció la muchacha, aunque<br />
acoceada por el mozo del mesonero. Pasóse aquella noche, tomé el pulso a mi gusto, y hállele<br />
tal, que, en no casarme, con ella, en poco espacio de tiempo había de perder, perdiendo el<br />
gusto, la vida, que ya había depositado en los ojos de mi labradora (III, vi, 319-320).<br />
No hacer caso de Martina no es, empero, su mayor disparate, sino el que procede de<br />
su arrobamiento, que le ciega y que, de nuevo, incide en su falta de dominio y en su<br />
carácter impulsivo y poco reflexivo. Una y otra vez <strong>Cervantes</strong> trata, aunque siempre<br />
desde presupuestos distintos o desde perspectivas creadoras diferentes, el combate que se<br />
libera en el alma de sus personajes entre la realidad objetiva y la que no es sino un<br />
producto de su imaginación, de sus creencias, de su fantasía, de sus sueños. Se complace<br />
en mostrar a sus personajes ante situaciones límite en las que han de efectuar una<br />
elección o adoptar una determinación. Estos, mediante sus monólogos, escudriñan la<br />
situación en la que se hallan y deciden después de razonar. Lo que significa que, en<br />
primera instancia, la pasión o la turbación no aniquila del todo la capacidad de<br />
enfrentar el hecho con voluntad reflexiva y lúcida. En unos casos, vence la fría razón,<br />
siendo quizás el ejemplo más significativo Dorotea, la rica labradora del Quijote de<br />
1605. Pero en otros la pasión influye con más fuerza en la decisión que la razón, por lo<br />
que el ejercicio de dolorosa autorreflexión al que se someten estos personajes no<br />
garantiza una elección feliz, sino todo lo contrario, ya que terminan por suplantar la<br />
realidad objetiva por la imaginada o deseada. El amor, los celos y el desdén suelen ser<br />
las causas que originan estas controvertidas situaciones; y, en este sentido, el caso más<br />
célebre es el del viejo y celoso Carrizales 32<br />
. Pues bien, es con estos últimos con los que se<br />
alinea <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, puesto que su encendido y vehemente deseo ejerce más poder que<br />
su entendimiento.<br />
Sabemos, desde por lo menos El pensamiento de <strong>Cervantes</strong> (1925) de Américo<br />
Castro 33<br />
, que el autor del Quijote «no conoce límites para la libertad de quienes<br />
mutuamente se aman», y que en «ni un solo momento olvida [...] ese dogma del amor<br />
libremente correspondido; sus mujeres están protegidas por los más violentos rayos de<br />
su pluma contra quienes se empeñan en forzarles la voluntad». Y este es el máximo<br />
error de <strong>Banedre</strong> en la consecución de su matrimonio, puesto que para conseguir su<br />
objetivo se entromete en la relación de <strong>Luisa</strong> y Alonso, al pedírsela al padre de ella por<br />
esposa. Pero no sólo, pues lo que hace, como Carrizales con Leonora, es comprar<br />
literalmente a la talaverana:<br />
Atrepellando todo tipo de inconvenientes, determiné de hablar a su padre, pidiéndosela por<br />
mujer. Enséñele mis perlas, manisfestéle mis dineros, díjele alabanzas de mi ingenio y de mi<br />
industria, no sólo para conservarlos, sino para aumentarlos; y, con estas razones y con el<br />
32<br />
Las perturbaciones pueden estar ocasionadas por otros estímulos, como la literatura o, más bien, la no<br />
diferenciación entre la realidad y la ficción, siendo, qué duda cabe, don Quijote el caso más célebre y más<br />
extremo.<br />
33<br />
Castro, 1972, pp. 135 y 131.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 139<br />
alarde que le había hecho de mis bienes, vino más blando que un guante a condecender con mi<br />
deseo, y más cuando vio que yo no reparaba en dote (III, vn, 320).<br />
Si nefasto es el proceder de <strong>Banedre</strong>, lo mismo cabe decir de la actuación del padre de<br />
<strong>Luisa</strong>, que se ciega con el oro del polaco, de forma similar a como les acontece a los<br />
padres de Leonora en El celoso extremeño. Pero también a los de Silveria en La Galatea,<br />
a los de Luscinda en la Primera parte del Quijote y a los de Quiteria en la Segunda. Son<br />
casos todos en los que <strong>Cervantes</strong> arremete contra la dimensión social del matrimonio<br />
postridentino, por el que se restauraba, como hemos dicho, el control de la familia y de<br />
la autoridad paterna, en la medida en que esta puede derivar en una tiranía, en un abuso<br />
de poder que no responde sino al «imperio de los más fríos materialismos sociales» 34<br />
.<br />
El resultado no puede ser otro, lógicamente, que el fracaso más estrepitoso. En<br />
efecto, a poco de celebrarse la ceremonia, <strong>Luisa</strong>, despechada, huye con Alonso,<br />
habiéndole sustraído primero a su marido una importante cantidad de dinero y<br />
dejándole «burlado y arrepentido, y dando ocasión al pueblo a que de su inconstancia y<br />
bellaquería en corrillos hablasen» (III, vn, 320).<br />
Son más bien pocas las ocasiones en las que una historia matrimonial de <strong>Cervantes</strong><br />
desemboca en el adulterio, pues al lado del de <strong>Luisa</strong> sólo se sitúan el de Camila en El<br />
curioso impertinente, el de Leonarda en La cueva de Salamanca y el de doña Lorenza en<br />
El viejo celoso; si bien a punto de cometerlo están las amas moras de cristianos de las<br />
comedias de cautivos El trato y Los baños de Argel, el personaje de Halima en El<br />
amante liberal, la niña Leonora de El celoso extremeño y la dama de El rufián dichoso,<br />
aunque no pasan del intento. Se trata, en consecuencia, de una transgresión del<br />
matrimonio, pero, si exceptuamos el caso deL¿z cueva de Salamanca, no es menos cierto<br />
que es el resultado de un pésimo obrar del cónyuge masculino, que de alguna manera es<br />
responsable del mismo: a fin de cuentas Camila era una esposa perfecta hasta que<br />
Anselmo decide poner a prueba su virtud; y qué decir de doña Lorenza, casada con un<br />
viejo que rezuma celos por los cuatro costados y que la enclaustra en una casa hecha a la<br />
medida de su aberración.<br />
El adulterio de <strong>Luisa</strong>, pues, se cohonesta con los errores de <strong>Banedre</strong>, que no ha<br />
atendido a las palabras de Martina, obcecado, como lo estaba, por su deseo de poseer<br />
para sí a la talaverana; que no ha tenido en cuenta la libertad ni la voluntad de la joven,<br />
habiéndose entrometido y desecho además la relación de esta con Alonso; que ha<br />
comprado, auspiciado en la disparidad económica que se da entre él y la familia de su<br />
amada, a la joven mesonera, por lo que ha devenido un matrimonio a la fuerza. Una vez<br />
más, si hacemos caso de lo que dice Francisco Márquez Villanueva 35<br />
, para <strong>Cervantes</strong><br />
«las tragedias del matrimonio no se originan de los arrojos pasionales de la juventud,<br />
sino, por el contrario, del cálculo, egoísmos, apetitos y manías de hombres (siempre<br />
hombres)». De hecho, <strong>Banedre</strong> consigue hacer, con su intromisión, de <strong>Luisa</strong> y de Alonso<br />
dos criminales.<br />
Dado el contexto geográfico en el que se desarrolla la historia de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, la<br />
villa de Talavera de la Reina, y dado que en la construcción del viaje terrestre de los<br />
protagonistas del Persiles por los países mediterráneos se produce una relación orgánica<br />
34<br />
Haciendo nuestras las palabras de Márquez Villanueva, 1975 p. 70.<br />
*Ibid,r>. 70.
140 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
entre espacio e historia, es decir, se vincula la historia con el lugar en el que acontece 36<br />
,<br />
no sólo no parece excesivamente aventurado establecer una correspondencia entre el<br />
personaje de <strong>Luisa</strong> y su circunstancia real o anecdótica y el mito de Venus, sino que,<br />
debido a ciertas alusiones, es lo que demanda el texto 37<br />
. Pues, efectivamente, el<br />
escuadrón de peregrinos bordea la ciudad castellana justo cuando conmemora «la gran<br />
fiesta de la Monda, que trae su origen de muchos años antes que Cristo naciese,<br />
reducida por los cristianos a tan buen punto y término, que si entonces se celebraba en<br />
honra de la diosa Venus 38<br />
, ahora se celebra en alabanza de la Virgen de las vírgenes»<br />
(III, vi, 309). Esta información extradiegética sobre los festejos paganos de Talavera es<br />
confirmada y corroborada de seguida, desde la diegésis textual, por el personaje<br />
estrafalario y solitario de la vieja peregrina. Por último, es el propio caballero polaco<br />
quien establece la referencia simbólica con el mito, al pintar en su imaginación su boda<br />
con la diosa Venus, «que no menos hermosa me pareció la muchacha» (III, vil, 320). De<br />
modo que el caso particular de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> y <strong>Luisa</strong> se proyecta sobre la tradición<br />
mítica del matrimonio de Venus con Vulcano y el adulterio de ella con Marte 39<br />
.<br />
Debido a las múltiples correspondencias que se pueden hallar, parece que <strong>Cervantes</strong><br />
toma como referencia del mito grecorromano la recreación que efectúa Homero en La<br />
Odisea (canto VIII). Recordemos que, por boca de Demódoco, cuenta el patriarca de la<br />
literatura occidental los amores ilícitos de Venus con Marte, la venganza de Vulcano, la<br />
petición de justicia de este a los dioses y la intervención de Neptuno convenciéndole de<br />
que deje libres a los adúlteros. La transformación operada por <strong>Cervantes</strong> en su texto,<br />
lógicamente, no sólo se adecúa a sus intereses estético-ideológicos, sino también a su<br />
época. <strong>Banedre</strong>, «aterrado y consumido» (III, vn, 321), no puede vengarse del agravio<br />
sufrido por <strong>Luisa</strong> y Alonso hasta que no es informado, como Vulcano por Hermes, de<br />
que los adúlteros están presos en la cárcel en Madrid, donde se le espera para «que vaya<br />
a ponerles la demanda y a seguir [su] justicia» (III, vn, 320). Encolerizado por la<br />
situación ominosa, el polaco, como Vulcano, clama venganza, pero como hijo de su<br />
tiempo que es no quiere sino lavar la felonía con la sangre de los tramposos infieles. Y<br />
ahí, a Madrid, es donde dirigía sus pasos cuando se topó con Periandro, Auristela, la<br />
familia del español Antonio y la vieja peregrina, y es a donde desea encaminarse para<br />
desagraviar el ultraje, una vez que ha puesto fin al relato de su caso. Mas Periandro le<br />
detiene y le hace reflexionar, le brinda toda una lección de sabiduría. Le hace ver lo<br />
inútil que resultan sus pretensiones vengativas, pues lo único que va a conseguir es que<br />
la dimensión pública de su deshonra sobrepase las reducidas lindes de Talavera. Pero<br />
mucho más importante son sus informaciones sobre lo que es el matrimonio cristiano.<br />
En efecto, Periandro le explica a <strong>Banedre</strong> que, a diferencia de otros tipos de matrimonios<br />
que no son sino un modo de concierto, «en la religión católica, el casamiento es<br />
sacramento que sólo se desata con la muerte, o con otras cosas más duras que la misma<br />
36<br />
Véase Lozano Renieblas, 1998, p. 124.<br />
37<br />
Véase de Armas, 1993.<br />
38<br />
En realidad no se celebraban en honor de la diosa citerea, sino de Ceres (véase Romero Muñoz, nota 2<br />
del cap. VI del libro III de su edic. del Persiles, p. 484).<br />
39<br />
Esta posible reminiscencia mítica, tratada irónicamente, puede ser concebida como un rasgo más de<br />
unión entre las historias de <strong>Banedre</strong> y Carrizales, dado que, entre otros, en El celoso estremeño se alude al<br />
mismo mito (véase Dunn, 1973).
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 141<br />
muerte, las cuales pueden escusar la cohabitación de los dos casados, pero no deshacer<br />
el nudo con que ligados fueron» (III, vn, 321-322), por lo que le anima no a que<br />
perdone a <strong>Luisa</strong>, sino a que la abandone a su suerte, la repudie. Sin embargo, la<br />
actuación del héroe de la novela como prudente y discreto consejero no acaba ahí, sino<br />
que muestra la solidez de sus principios éticos y morales al advertir al colérico caballero<br />
polaco lo que este ya debería saber, dado su affaire lisboeta («mal se remedia una<br />
muerte con otra»): que «las venganzas castigan, pero no quitan las culpas [...], y<br />
finalmente, quiero que consideréis que vais a hacer un pecado mortal en quitarles las<br />
vidas» (III, vn, 322). Convencido por Periandro, como Vulcano por Neptuno, <strong>Banedre</strong>,<br />
finalmente, decide dejar a su suerte a <strong>Luisa</strong> con el intento de regresar a su patria. Es de<br />
esta manera como se concluye esta parte primera de la historia.<br />
Es decir, parece que <strong>Cervantes</strong> usa el mito recreado por Homero como sustrato de su<br />
historia, realizando una adecuación de sus características de modo similar a como ha<br />
obrado la Iglesia con el paganismo, puesto que si sobre la base pagana del culto a<br />
Venus, las fiestas de las Mondas se conmemoran ahora en loor de la Virgen, el adulterio<br />
cometido por la diosa del amor se muestra en este tiempo bajo las coordenadas del<br />
cristianismo, en las que el matrimonio es un sacramento. Mas la humorada cervantina<br />
esconde bajo cuerda una crítica que no puede ser más severa, pues en realidad el<br />
matrimonio de <strong>Ortel</strong> y <strong>Luisa</strong> no se ajusta para nada a los preceptos religiosos que<br />
apunta Periandro, o, al menos, en el texto no se los menciona, sino que, al contrario, lo<br />
que se muestra es la operación de compra-venta por la cual el polaco adquiere, por la<br />
fuerza del oro y la autoridad paterna, a <strong>Luisa</strong> como esposa. Lo mismo, en consecuencia,<br />
cabe pensar de la decisión de <strong>Banedre</strong>, que no responde sino a su carácter extremo y sin<br />
dominio, ya que el paso de esa venganza en la que tenían que tener cuidado «hasta los<br />
mosquitos del aire» (III, vn, 321) y sobre la que los ruegos, dádivas ni demás baratijas<br />
iban a tener efecto alguno, a terminar abandonando sin castigo a su mujer no puede ser<br />
tomada en serio. De hecho, no veremos a <strong>Banedre</strong> regresar a su patria, sino que nos lo<br />
encontraremos en Roma tras los pasos de <strong>Luisa</strong>.<br />
Luego de la despedida de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> con la determinación de renegar de <strong>Luisa</strong> y<br />
de regresar a Polonia, la historia queda suspendida y ya no volverá a aparecer hasta que<br />
el escuadrón de peregrinos se adentre en suelo francés. Durante este trayecto lo más<br />
significativo es que el grupo de protagonistas ve alterada su composición. Pues,<br />
efectivamente, a su paso por el Quintanar de la Orden, la patria chica del español<br />
Antonio, este y su mujer, Riela, deciden poner fin a su viaje; no así sus hijos, cuyo<br />
propósito no es otro que acompañar a Periandro y Auristela, dada la afición que les han<br />
cobrado, a la ciudad de Roma. Como compensación, sin embargo, llevan consigo a un<br />
criado de la casa, <strong>Bartolomé</strong> el manchego, para que porte el bagaje. Esto supone la<br />
incorporación de un nuevo personaje a la trama medular del Persiles. Cabe decir que se<br />
trata de un personaje secundario que, en principio, carece de historia propia, por lo que<br />
su función se limita a estar al servicio de la narración principal. Mas cuando los viajeros<br />
vuelvan a cruzarse con los personajes de la historia matrimonial, el bagajero se<br />
desvinculará de la trama medular y de su función primera para desarrollar su propia<br />
historia al incorporarse al episodio como amante de <strong>Luisa</strong>. Este hecho —el que un<br />
personaje de la trama principal de un texto se individualice y salga de ella para<br />
conformar una historia independiente— no es un aspecto novedoso en la obra de
142 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
<strong>Cervantes</strong>, pues lo mismo sucede con doña Rodríguez, la dueña de honor del palacio de<br />
los duques, en la Segunda parte del Quijote. No obstante, el caso de <strong>Bartolomé</strong> es<br />
diferente y único, en la medida en la que él, a diferencia de la dueña, carece de pasado,<br />
no tiene una historia particular que tenga que ser referida y resuelta en el plano básico<br />
de los acontecimientos generales, sino que se suma, como partícipe activo, a una historia<br />
adventicia ya en curso. Es, en consecuencia, una ligazón entre relatos primario y<br />
secundario que nunca antes <strong>Cervantes</strong> había puesto en práctica.<br />
ENTRE BURLAS Y VERAS: LUISA LA TALAVERANA EN FRANCIA<br />
Que el Persiles es un desafío literario es un aspecto que no cabe poner en duda desde<br />
el punto y hora que su autor decide competir con el texto que hacía las delicias de los<br />
preceptistas, los moralistas, los escritores y el público lector de la época, la Historia<br />
etiópica de Heliodoro. Mas <strong>Cervantes</strong> no se limita a imitar a su modelo, sino que con<br />
toda deliberación su intención es superarlo, y a fe que lo consigue, no sólo porque<br />
moderniza el género e inaugura nuevas vías de experimentación 40<br />
, sino porque,<br />
sirviéndose del humor, de la ironía y, en menor grado, de la parodia, pone en solfa los<br />
parámetros del género, así como los principales aspectos de discusión de la preceptiva de<br />
la época, tales como la unidad y la variedad, la invención, la verosimilitud, la<br />
legitimidad de la narrativa y la distinción entre poesía e historia, y lo hace en aras de la<br />
libertad absoluta del poeta y de la defensa a ultranza de la literatura como un deleite y<br />
un goce que alimenta el espíritu 41<br />
. Lo cual no impide, desde luego, que la literatura no<br />
pueda ser entendida como una entidad de conocimiento, sino todo lo contrario, puesto<br />
que se convierte en una alternativa de saber en el sentido en el que indaga sobre la<br />
situación del hombre en la historia y en la sociedad.<br />
El centro del debate crítico sobre la poética del Persiles ha girado fundamentalmente<br />
en torno a dos aspectos, íntimamente ligados entre sí, conviene saber, la forma en que se<br />
estructura la narración o el principio de la variedad en la unidad, y el poder de<br />
persuasión con el que se cuenta y expresa la historia o el criterio de la verosimilitud.<br />
Parece que en el Persiles, como en la bilogía El casamiento engañoso-El coloquio de los<br />
perros, todo apunta precisamente hacia la exploración de los dominios de la<br />
verosimilitud, tensando sus límites al máximo al dar cabida a lo asombroso, lo<br />
excepcional y lo maravilloso, o, dicho de otro modo, señalando como se «puede /<br />
mostrar con propiedad un desatino» 42<br />
. Para ello <strong>Cervantes</strong> establece una dialéctica entre<br />
el mundo desconocido y el conocido, de tal forma que la lejanía espacial le permite, por<br />
ignoto, dar entrada a lo maravilloso, casi siempre por boca de los personajes; mientras<br />
que la proximidad temporal se ajusta a los estrictos parámetros del concepto de la<br />
mimesis realista. Sin embargo, una vez que los protagonistas se adentran en Francia,<br />
cambia la estrategia que opera sobre el criterio de la verosimilitud, puesto que ahora se<br />
insiste en que la realidad a veces supera a la ficción, pero que como la labor del narrador<br />
* Véase Lozano Renieblas, 1998.<br />
41<br />
Véase Márquez Villanueva, 2005b.<br />
42<br />
<strong>Cervantes</strong>, Viaje del Parnaso, cap. VI, vv. 26-27, p. 82.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 143<br />
es la de un historiador fiel y puntual, ha de contar todo en pro de la verdad 43<br />
, y así se<br />
hace. Tales estrategias prueban que para <strong>Cervantes</strong> la verosimilitud es un principio de<br />
orden interno y no externo, puesto que no depende de su comparación con la realidad<br />
externa del texto, sino que estriba íntegramente de las normas internas de la propia<br />
obra, como la ironía, el distanciamiento, la gradación, el perspectivismo, etc.<br />
Buena prueba de ello es el fragmento que abre el capítulo xvi:<br />
Cosas y casos suceden en el mundo, que si la imaginación, antes de suceder, pudiera hacer que<br />
así sucedieran, no acertara a trazarlos; y así, muchos, por la raridad con que acontecen, pasan<br />
plaza de apócrifos, y no son tenidos por tan verdaderos como lo son; y así, es menester que les<br />
ayuden juramentos, o a lo menos el buen crédito de quien los cuenta, aunque yo digo que<br />
mejor sería no contarlos, según lo aconsejan aquellos antiguos versos castellanos:<br />
Las cosas de admiración<br />
no las digas ni las cuentes,<br />
que no saben todas gentes<br />
cómo son (III, xvi, 382).<br />
Se podría pensar que la digresión metafictiva del narrador va en contra precisamente<br />
de uno de los pilares básicos en los que se asienta la poética de <strong>Cervantes</strong>, la admiración,<br />
pero tal afirmación, escrita a modo de sentencia, queda por completo desmentida por el<br />
contexto que la circunscribe, puesto que lo que se ha contado antes es nada más y nada<br />
menos que el vuelo de la mujer paracaidista y lo que le sigue es el sorprendente e<br />
increíble encuentro del grupo de peregrinos con <strong>Luisa</strong> la talaverana en un mesón<br />
francés 44<br />
:<br />
La primera persona con quien encontró Constanza [en el mesón] fue con una moza de gentil<br />
parecer, de hasta veinte y dos años, vestida a la española, limpia y aseadamente, la cual<br />
llegándose a Constanza, le dijo en lengua castellana:<br />
—¡Bendito sea Dios, que veo gente, si no de mi tierra, a lo menos de mi nación: España!<br />
¡Bendito sea Dios, digo otra vez, que oiré decir vuesa merced, y no señoría, hasta los mozos de<br />
cocina!<br />
—Desa manera —respondió Constanza, ¿vos, señora, española debéis de ser?<br />
—¡Y cómo si lo soy! —respondió ella; y aun de la mejor tierra de Castilla.<br />
—¿De cuál? —replicó Constanza.<br />
—De Talavera de la Reina —respondió ella.<br />
Apenas hubo dicho esto, cuando a Constanza le vinieron barruntos que debía ser la esposa<br />
de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, el polaco, que por adúltera quedaba presa en Madrid (III, xvi, 382-383).<br />
Si bien, lo admirable no es la concurrencia en sí misma, sino el modo en el que se<br />
desencadena esta suerte de anagnórisis entre los personajes centrales y el episódico, toda<br />
ella revestida de humor e ironía y toda repleta de dardos envenenados que apuntan a la<br />
43<br />
El problema de la verdad, estrechamente ligado al de la variedad y la ejemplaridad, es clave en la teoría<br />
y la praxis poética de <strong>Cervantes</strong>, como ha destacado Riley, 1973, pp. 212 y ss.<br />
44<br />
Este hecho, sin embargo, no es nuevo en la producción literaria de <strong>Cervantes</strong>: que la práctica de la<br />
narración invierta un juicio aseverativo emitido con anterioridad es algo que ocurre en el comienzo de La<br />
gitanilla y en el capítulo xvu del libro III del Persiles, donde se cuenta la historia de Ruperta. Sobre este<br />
segundo caso, véase el magnífico estudio de Blecua, 2006.
144 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
capacidad de adivinación, sea del signo que sea, aun cuando las astrologías desempeñan<br />
un papel tan importante en el Persiles.<br />
En efecto, tras el reconocimiento de <strong>Luisa</strong> por parte de Constanza, la hermana de<br />
Antonio conduce a la talaverana ante la presencia de sus compañeros de viaje, a los que<br />
exhorta para que vean cómo es capaz de adivinar el pasado de la moza:<br />
Si yo os dijere cosas pasadas que no hubiesen llegado ni pudiesen llegar a mi noticia, ¿qué<br />
diríades? ¿Queréislo ver? Esta buena hija que tenemos delante es de Talavera de la Reina, que<br />
se casó con un estranjero polaco, que se llamaba, si mal no me acuerdo, <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, a quien<br />
ella ofendió con alguna desenvoltura con un mozo de mesón que vivía frontero de su casa, la<br />
cual, llevada de sus ligeros pensamientos y en los brazos de sus pocos años, se salió de casa de<br />
sus padres con el referido mozo, y fue presa en Madrid con el adúltero, donde debe de haber<br />
pasado muchos trabajos, así en la prisión como en el haber llegado hasta aquí (III, xvi, 383-<br />
384).<br />
A pesar de la distancia que cabe observar entre la Segunda parte del Quijote y el<br />
Persiles, estos dos textos redactados casi a la par guardan no pocas concomitancias en<br />
múltiples aspectos, tanto temáticos como morfológicos. Uno de ellos es el papel de<br />
demiurgo adivinador que se otorga Constanza, que no dista mucho, aunque la<br />
circunstancia y el alcance son otros, del de Maese Pedro, alias Ginés de Pasamonte, y su<br />
mono adivinador, cuando en otra venta vuelve a cruzarse en el devenir vital de don<br />
Quijote y Sancho. Si aquí el tema giraba sobre la verdad y la mentira y sobre las<br />
apariencias, en nuestro caso, aparte de garantizar la veracidad de lo narrado por<br />
<strong>Banedre</strong>, sirve como excusa para que <strong>Luisa</strong> relate su peripecia personal, para que anude<br />
su relato con el de su esposo y dé buena cuenta de los sucesos que le han acaecido desde<br />
que estuvo presa hasta el momento actual.<br />
Y, efectivamente, lo primero que hace <strong>Luisa</strong> es hacerse cruces de la sapiencia<br />
adivinatoria de Constanza, para, de seguida, confirmar que «yo, señora, soy esa<br />
adúltera, soy esa presa y soy la condenada a destierro de diez años, porque no tuve parte<br />
que me siguiese» (III, xvi, 384).<br />
Una de las características de los personajes femeninos del Persiles es la enorme<br />
capacidad sintética con la que narran sus historias. Frente a los personajes masculinos,<br />
que son prolijos en su verborrea discursiva, los femeninos van a lo esencial, su economía<br />
verbal es en verdad encomiable. Así, Riela narra de un plumazo su relación amorosa con<br />
Antonio, luego de haber referido este extensamente su peripecia biográfica; Transila se<br />
deja sin contar no pocas cosas de su vida errabunda, a diferencia de su padre, Mauricio,<br />
que es el que se detiene en los pormenores del caso; Auristela, que no cuenta sus<br />
aventuras en solitario después de que acabe Periandro la narración de las suyas por no<br />
cansar al auditorio de la isla de las ermitas, cuando lo hace, en casa de Diego de<br />
Villaseñor, es tan concisa como directa. Lo mismo sucede con <strong>Luisa</strong> con respecto a<br />
<strong>Banedre</strong>, pues ella reduce al mínimo los datos de su mísera y áspera vida: que en la<br />
actualidad está amancebada con un soldado español que le lleva de aquí para allá,<br />
«comiendo el pan con dolor, y pasando la vida, que por momentos me hace desear la<br />
muerte» (III, xvi, 384); y que Alonso murió en la cárcel, donde la socorrió este de ahora,<br />
«que no sé en qué número ponga» (III, xvi, 384).
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 145<br />
Aun cuando el contexto en que acontece el encuentro con la talaverana tiene un<br />
marcado acento de broma, la relación que hace de su vida no puede ser más triste,<br />
desgraciada y desoladora. Una vez más <strong>Cervantes</strong> presenta lo trágico a través de lo<br />
cómico. <strong>Luisa</strong> es víctima, es el producto resultante del abuso de poder cifrado en el<br />
matrimonio, en la medida en que ha sido obligada por la autoridad paterna a casarse<br />
por la fuerza con un hombre que la compra a golpe de oro, justo en el momento en el<br />
que estaba a punto de desposarse con otro con el que compartía la afición, la edad y el<br />
estado social. Como consecuencia de la intromisión de <strong>Banedre</strong> y la actuación codiciosa<br />
del padre, <strong>Luisa</strong> se ve abocada a la vida marginal de la criminalidad y la prostitución.<br />
Cabe matizar que ella es también responsable, dado su carácter casquivano, de la huida<br />
de su casa y el abandono de su marido. No sabemos cómo hubiera resultado su<br />
matrimonio con Alonso de haberse producido, puesto que <strong>Cervantes</strong> deshecha tal<br />
posibilidad narrativa; lo que nos muestra, sin embargo, es el casamiento que la une con<br />
<strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, que no es sino el conflicto medular de su existencia, el que condiciona su<br />
actuación posterior como personaje del Persiles. Un conflicto en el que se dirimía su<br />
futuro, pero en el que <strong>Luisa</strong> no pudo mediar, pues fue dejada de lado por su<br />
pretendiente y su padre, y ante el que se rebela. De manera que seguir tras los pasos de<br />
las compañías de soldados era básicamente el único camino que le restaba a una mujer<br />
de su condición social, luego de haber estado presa por adulterio y de haber sido<br />
desterrada, y, por lo tanto, desprovista de la oportunidad de poder ejercer el<br />
amancebamiento o la prostitución en otro lugar como la corte o un mesón 45<br />
. Pero lo<br />
más dramático es que a ella no se le escapa el ruinoso estado en el que se encuentra, sino<br />
todo lo contrario, es plenamente consciente de él, y por eso ruega a los héroes del<br />
Persiles que la auxilien:<br />
Por quien Dios es, señores, pues sois españoles, pues sois cristianos, y, pues sois principales,<br />
según lo da a entender vuestra presencia, que me saquéis del poder deste español, que será<br />
como sacarme de las garras de los leones (III, xvi, 384).<br />
Periandro y Auristela, como cabe esperar de ellos, deciden ayudar a <strong>Luisa</strong> al<br />
aceptarla en su grupo, pero eso sí, exhortándola para que de aquí en adelante mude su<br />
proceder e intente ser buena.<br />
La incorporación de <strong>Luisa</strong> al hermoso escuadrón de peregrinos acarrea que por vez<br />
primera desde su presentación indirecta a través del relato de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong> pueda obrar<br />
según el dictamen de su libre voluntad. Pues, efectivamente, la moza de Talavera, como<br />
ya hemos mencionado, fue obligada por el poder que representan el dinero del polaco y<br />
la autoridad paterna a celebrar las nupcias con el primero; para, después, ya en la<br />
prisión de Madrid, venderse o acomodarse por la necesidad con el soldado español que<br />
la maltrata y que la lleva a rebufo de su compañía a Italia. Ahora, por fin, tiene la<br />
posibilidad de cambiar su mísera existencia itinerante y de hombre en hombre o de<br />
45<br />
Sobre la desdichada situación de las prostitutas en la España de la época y su puesta en relación con la<br />
obra de <strong>Cervantes</strong>, véase Salazar Rincón, 1986, pp. 186-187.
146 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
proseguir con su vida descarriada y moralmente perniciosa: la una o la otra serán ya su<br />
elección 46<br />
.<br />
«La moza arrepentida de Talavera» (III, XVIII, 395) opta por la segunda, pues nada<br />
más concluir su relato conoce a <strong>Bartolomé</strong>, que viene a invitar a sus amos a ver el<br />
espectáculo siniestro de la cuadra en la que se aloja la bella Ruperta y poder contemplar<br />
en secreto sus juramentos vengativos e iracundos. De este modo el episodio de la viuda<br />
escocesa trunca la progresión de la historia de la talaverana en el plano básico de los<br />
acontecimientos generales. Sin embargo, la moza castellana, en el ínterin, no pierde el<br />
tiempo, sino que lo aprovecha para seducir al bagajero, puesto que, nada más concluir el<br />
estético episodio de Ruperta y mientras el fuego, anunciado por el sabio eremita<br />
Soldino, asóla el mesón francés, en la huida, la vemos aparecer sujeta «al cinto de<br />
<strong>Bartolomé</strong> y él del cabestro de su bagaje» (III, xvm, 395) y desaparecer con él,<br />
aprovechando la confusión reinante, al no ser invitados por el astrólogo judiciario a<br />
entrar en sus dominios:<br />
Viéndose, pues, <strong>Bartolomé</strong> y la de Talavera no ser de los escogidos ni llamados de Soldino, o<br />
ya de despecho, o ya llevados de su ligera condición, se concertaron los dos, viendo ser tan<br />
para en uno, de dejar <strong>Bartolomé</strong> a sus amos, y la moza a sus arrepentimientos; y así, aliviaron<br />
el bagaje de dos hábitos de peregrinos, y la moza a caballo y el galán a pie, dieron cantonada,<br />
ella a sus compasivas señoras, y él a sus honrados dueños, llevando la intención de ir también<br />
a Roma, como iban todos (III, xvm, 396).<br />
Es a partir de este momento cuando <strong>Bartolomé</strong> se desvincula de su participación de<br />
la narración medular para conformar su propia historia al lado de <strong>Luisa</strong>. Una trama de<br />
amor, en consecuencia, que camina paralela de la de Periandro y Auristela, y que sirve<br />
no sólo de contrapunto rebajado de esta, sino que, desde una perspectiva poética,<br />
coadyuva a dar un tono más realista a la fábula, propicia «un cambio genérico que<br />
adapta la novela bizantina al mundo [...] de la picaresca» 47<br />
. No obstante, a diferencia de<br />
la historia de los amantes nórdicos que, finalmente, alcanzarán la dicha y la merecida<br />
vuelta a casa, el viaje de los mozos españoles será un camino sin retorno, una fuga sin<br />
fin.<br />
Soldino 48<br />
, en su labor profética, será el encargado de anunciar al escuadrón<br />
peregrino de la huida de <strong>Bartolomé</strong> y <strong>Luisa</strong> con el bagaje, así como de advertir, en un<br />
papel de informante similar al de Martina, que el carácter de la moza talaverana «es más<br />
del suelo que del cielo, y quiere seguir su inclinación a despecho y a pesar de vuestros<br />
consejos» (III, xvm, 398). La confirmación de <strong>Luisa</strong> como un personaje alocado y<br />
jovial, apegado a los placeres y las miserias más terrenales, al límite de la marginalidad o<br />
al margen de la sociedad, de la que se vio escindida, luego del abuso de poder de que fue<br />
objeto y por su determinación de soliviantarse de una situación que no había elegido,<br />
46<br />
Esta suerte es la misma que corre el personaje de Leonora en El celoso estremeño, aunque se deba más a<br />
un proceso de evolución psicológica que a otra cosa. Leonora, como <strong>Luisa</strong>, es casada a la fuerza con el viejo<br />
Carrizales, siéndole usurpados sus derechos individuales, que no tienen en cuenta ni sus padres ni su esposo ni<br />
sus criadas, pero llegado el caso y cuando nadie lo espera mostrará que tiene carácter y obrará según el<br />
dictado de su voluntad.<br />
47<br />
Antonio Rey y Florencio Sevilla, 1999, p. xxxiil.<br />
48<br />
Sobre Soldino, véase ahora Nerlich, 2005, pp. 472-500.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 147<br />
será la tónica dominante en cada reaparición del episodio, ya sea por boca de<br />
<strong>Bartolomé</strong>, quien a pesar de todo se verá permanentemente arrastrado por la pasión más<br />
vehemente sin límite ni reparo, o por la palabra escrita en forma de aforismo o de carta.<br />
De hecho, tras abandonar la cueva de Soldino y siempre camino de Roma siguiendo<br />
el itinerario indicado por el sabio astrólogo, el hermoso escuadrón se topa con<br />
<strong>Bartolomé</strong>, que viene en su busca para devolverles el bagaje, del que tan sólo han<br />
sustraído dos trajes de peregrinos, uno el que lleva él, «y el otro queda haciendo romera<br />
a la ramera de Talavera» (III, xix, 402); pero también para hacerles sabedores a sus<br />
amos de su resolución de seguir tras los pasos de <strong>Luisa</strong>, «porque no siento fuerzas que se<br />
opongan a las que hace el gusto con los que poco saben» (III, xix, 402). Periandro y<br />
compañía intentan persuadir al manchego para que reniegue de su propósito, pero<br />
«todo fue, como dicen, dar voces al viento y predicar en desierto» (III, xix, 402).<br />
Máxime cuando sabemos que en el Persiles la pasión amorosa en una fuerza<br />
todopoderosa que arrastra a los personajes y los lleva a cometer todo tipo de extremos y<br />
locuras, es, a fin de cuentas, el motivo mismo que pone en marcha la novela al originar<br />
el largo viaje de los amantes nórdicos 49<br />
, pero mostrado en una variada gama de casos de<br />
notable oscilación que va del más virtuoso, aquel que está templado por la razón, hasta<br />
el más sensitivo, el que no mira más que a la satisfacción del apetito sexual; de modo<br />
que la consecución de la dicha depende del buen uso y del talante de los enamorados. El<br />
amor de <strong>Bartolomé</strong> no dista mucho, en su abrasamiento, del padecido por <strong>Ortel</strong><br />
<strong>Banedre</strong>, sólo que ahora es una elección de <strong>Luisa</strong> y antes fue una imposición. Antonio el<br />
hijo, en su papel de castigador y ante lo que estima como una presunción insolente,<br />
pretende infligir con sus flechas un severo correctivo a su criado cuando este da la<br />
espalda al grupo para reunirse con su amada, mas es disuadido por Feliz Flora al hacerle<br />
comprender que <strong>Bartolomé</strong> «harta mala ventura lleva en ir a poder y a sujetarse al yugo<br />
de una mujer loca» (III, xix, 403). Que su amor por <strong>Luisa</strong> parece ser la condena del<br />
manchego no queda sino confirmado en la siguiente ocasión en que los viajeros<br />
peregrinos tienen noticia de la pareja. Esta ya no será de viva voz, como en todos los<br />
casos anteriores, sino que se transmitirá mediante la comunicación a distancia de la<br />
escritura.<br />
LA SUSTITUCIÓN DE LA ORALIDAD POR LA ESCRITURA<br />
EN EL DESENLACE: LA CARTA DE BARTOLOMÉ<br />
Una de las características fundamentales en el desarrollo y la evolución de la prosa<br />
narrativa desde comienzos del Quinientos hasta la época de <strong>Cervantes</strong> es la paulatina<br />
suplantación de la técnica compositiva medieval del entrelazamiento 50<br />
, según la cual el<br />
hilo narrativo no progresa en orden lineal, sino que se entrelazan las secuencias<br />
narrativas que protagonizan diversos personajes, en espacios diferentes y en tiempos<br />
simultáneos, saltando, con o sin previo aviso, de una a otra; por otra que persigue el<br />
orden y la unidad, por lo que se centra en referir los avatares de uno o varios personajes<br />
en estricto orden cronológico, a pesar de que la trama pueda empezar ab ovo o por el<br />
medio o el final de los hechos. De modo que cuando acaecen diversos sucesos a un<br />
«Véase Egido, 1994a, pp. 251-284.<br />
51<br />
Véase el excelente estudio de Cacho Blecua, 1986.
148 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
tiempo, lo que se hace es que se registra uno, el principal, en la diégesis en tiempo<br />
presente y los otros se rescatan en forma de narración homodiegética puesta en boca de<br />
personajes. Podría ser este uno de los motivos por los que en el Renacimiento la<br />
morfología de los textos narrativos se conforma en torno a una trama principal sobre la<br />
que se suspenden otras en forma de episodios. Como venimos diciendo, <strong>Cervantes</strong> se<br />
sirve principalmente de esta última, por lo que la variedad es consecuencia de la<br />
inserción de historias secundarias que se subordinan a una que hace las veces de<br />
principal y de soporte estructural de las otras. No por ello, sin embargo, deja de utilizar<br />
en determinadas ocasiones la técnica del entrelazamiento, sobre todo cuando en torno a<br />
un mismo espacio se desarrollan un elevado número de intrigas, tal y como sucede en los<br />
libros IV y V de La Galatea, en la venta de Maritornes cuando se convierte en un nuevo<br />
campo de Agramante, en la Primera parte del Quijote, y durante la estancia de<br />
Periandro y Auristela y sus acompañantes en la isla del rey Policarpo, en el libro II del<br />
Persiles. Sólo en una ocasión se sirve del entrelazado para contar los sucesos simultáneos<br />
que les acontecen a personajes diferentes en espacios distintos, a saber, durante la<br />
separación de don Quijote y Sancho en los terrenos ducales, en la Segunda parte del<br />
Quijote. Por el contrario, lo evita cuidadosamente en el Persiles, aun cuando Periandro y<br />
Auristela estén por algún tiempo separados el uno del otro; el complutense opta o bien<br />
por la recuperación de las aventuras individuales en forma de relato intradiegético puro,<br />
o bien por registrar solamente los avatares de uno de ellos (como sucede en los compases<br />
finales del libro I). De modo que el hecho de que la historia sentimental de <strong>Luisa</strong> y<br />
<strong>Bartolomé</strong> se erija en una trama paralela de la principal no conlleva que, para su<br />
exposición, <strong>Cervantes</strong> recurra al entrelazamiento, sino que consigna en el presente<br />
narrativo el viaje de Periandro y Auristela y puntualmente, aquí y allá, va registrando los<br />
acontecimientos que les ocurren a la talaverana y el bagajero. Lo sorprendente del caso<br />
es que en el muestrario sustituye la oralidad, que suele ser el modo en el que se<br />
recuperan los hecho acaecidos simultáneamente, por la escritura.<br />
En efecto, ya en tierras italianas, el escuadrón se topa con el curioso poeta español<br />
que está compilando la Flor de aforismos peregrinos, ese libro en el que sintetizan su<br />
vivir los principales personajes del Persiles, entre los que se cuentan <strong>Bartolomé</strong> y <strong>Luisa</strong>,<br />
pues ellos, antes que Periandro y compañía, también han entrado en conocimiento con<br />
el escritor. El manchego ha cifrado su andadura por la novela con la sentencia de que<br />
«no hay carga más pesada que la mujer liviana» (IV, i, 421), aun cuando siga obcecado<br />
en su amor. Mientras que <strong>Luisa</strong>, que desde la graciosa anagnórisis con Constanza, se<br />
debate entre la virtud y el pecado, no deja para la posteridad de la letra impresa sino eso<br />
mismo: «más quiero ser mala con la esperanza de ser buena, que buena con propósito de<br />
ser mala» (IV, i, 421), es decir, que sigue más apegada al suelo que al cielo. De todos<br />
modos, tanto uno como otro, al menos de palabra, albergan el propósito de conseguir<br />
una alternativa vital menos descarriada 51<br />
. Y así es como lo interpretan los que fueron<br />
sus amos, sobre todo en lo que se refiere a <strong>Bartolomé</strong>, dado que su aforismo «les dio que<br />
pensar [...] que le debía pesar ya la [carga] que llevaba en la moza de Talavera» (IV, n,<br />
423).<br />
Véase Nerlich, 2005, p. 342.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 149<br />
En esta ocasión, sin embargo, <strong>Cervantes</strong> conjuga aún en mixtura la información que<br />
proporciona un personaje oralmente, el poeta —recurso que en la historia de <strong>Luisa</strong><br />
deviene fundamental—, con lo que ellos dejan por escrito, o mejor dicho, dictan para<br />
que otros viertan la tinta en el papel.<br />
El paso definitivo en la sustitución de la palabra hablada por la escrita acaece en la<br />
ciudad de Roma, la meta del viaje de los amantes nórdicos, no la de <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>.<br />
En efecto, un día por la mañana se persona un mensajero en la casa en la que se alojan<br />
los peregrinos con una carta para Antonio el hijo. Ella no es sino la relación por escrito<br />
del desenlace de la historia de <strong>Luisa</strong> y de sus compañeros o amantes: <strong>Banedre</strong>, el soldado<br />
y <strong>Bartolomé</strong>.<br />
La carta 52<br />
como elemento de orden narrativo, aunque usado ya en la antigüedad<br />
grecolatina, cobra un interés inusitado a lo largo del siglo xvi, hasta el punto de que se<br />
convierte en una novedosa variedad genérica, bien como molde o recurso axial en el que<br />
verter una trama, como sucede en el Lazarillo de Tormén, bien como módulo<br />
independiente: las colecciones de letras verídicas, como las Epístolas censoras (1540) de<br />
Pedro de la Rhúa, de cartas apócrifas, como las celebérrimas Epístolas familiares (1539-<br />
1541) de fray Antonio de Guevara 54<br />
, o novelas epistolares, como el Proceso de cartas de<br />
amores (1548) de Juan de Segura 55<br />
. Pero lo más significativo del caso es que coadyuva, y<br />
cómo, a la conformación de la novela moderna, por cuanto que «la mera apariencia<br />
epistolar equivalía a una presunción de historicidad, de realidad» 56<br />
, es decir,<br />
conformaba «una fórmula de ficción esencial y deliberadamente seudohistórica» 57<br />
,<br />
puesto que en ellas «venían también el ambiente contemporáneo, la perspectiva<br />
cotidiana, el tono familiar», de tal forma que en el paso de las verídicas a las falsas<br />
«todo fluía como si fuera verdad, por más que uno estuviera convencido de que no lo<br />
era» 58<br />
. <strong>Cervantes</strong> apenas participa de esta apoteosis epistolar, que tiene en el medio siglo<br />
del Quinientos su máxima difusión, ya que no construye ninguno de sus textos bajo este<br />
patrón morfológico, sino que, a lo sumo, lo que hace es entreverar de cuando en cuando<br />
en sus narraciones alguna que otra carta o billete, especialmente cuando la historia en<br />
cuestión se aviene con las normas de la novela sentimental. En el Persiles, sin contar la<br />
de <strong>Bartolomé</strong>, son tres las cartas que se recogen en la narración, las de Periandro a<br />
Auristela, Rutilio a Policarpa y Clodio a Auristela, todas ellas concentradas en el palacio<br />
del rey Policarpo y todas ellas amorosas. Curiosamente, sólo la de Clodio llega a su<br />
destinatario, puesto que Rutilio en un acceso de lucidez racional romperá la suya y<br />
Periandro finalmente suplantará la palabra escrita por la hablada.<br />
La de <strong>Bartolomé</strong> es completamente diferente a estas otras; su contenido no sólo es<br />
informativo, sino que se trata de una petición de auxilio y de merced. Su tono es<br />
decoroso, por cuanto que refleja la condición social del escribiente, más bien dictante,<br />
2<br />
Véase Rico, 1992, pp. 65-77.<br />
53<br />
Recordemos que como «epístola hablada» es como define Guillen el Lazarillo (1957, p. 268).<br />
a<br />
Sobre De la Rhúa y Guevara, puede verse Márquez Villanueva, 1973, pp. 187-194.<br />
s<br />
Como dice Rey Hazas, el Proceso de cartas de amores es «la primera novela totalmente epistolar de<br />
nuestra literatura» (1982, p. 72).<br />
*Rico, 1992, p. 75.<br />
57<br />
Márquez Villanueva, 1973, p. 197.<br />
58<br />
Francisco Rico, 1992, pp. 76 y 77.
150 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
como lo atestiguan su estilo llano y jocoso, su léxico y el uso continuo de refranes. Por el<br />
mundo que refleja, se aproxima bastante al orbe de la picaresca y del hampa rufianesco,<br />
que en la Roma del Persiles cobra una importancia decisiva. De hecho, la carta de<br />
<strong>Bartolomé</strong>, escrita desde la cárcel, manifiesta no pocos puntos de contacto con las<br />
epístolas de jaques que se habían puesto de moda a principios del siglo xvn, al calor de<br />
la famosas jácaras de Quevedo sobre Escarramán y la Méndez. Moda a la que se había<br />
sumado <strong>Cervantes</strong> con el entremés de El rufián viudo 59<br />
, y también Mateo Alemán 60<br />
con<br />
la misiva que envía la esclava a un Guzmán encarcelado y condenado a galeras, en la<br />
novela homónima (parte II, libro m, capítulo 7) 61<br />
.<br />
La relación escritural de <strong>Bartolomé</strong>, lógicamente, es una forma de comunicación a<br />
distancia, en tanto que se actualiza mediante un acto de lectura: la que realizan Antonio<br />
el hijo y Periandro. Se trata de una variación formal no ensayada nunca antes por<br />
<strong>Cervantes</strong> en lo que concierne a la materia interpolada con que complementa sus<br />
narraciones de largo aliento, pues la mayor parte de las misivas se relatan de viva voz y<br />
mediante un poderoso ejercicio memorístico, si exceptuamos la que encuentra don<br />
Quijote en el libro de memorias de Cardenio, sólo que en este caso, a diferencia de la de<br />
<strong>Bartolomé</strong>, los personajes implicados en el proceso comunicativo se desconocen. Los<br />
únicos episodios que se actualizan por un acto de lectura son El curioso impertinente,<br />
magnífico ejemplo de lectura voceada para un auditorio: el que se reúne en la venta de<br />
Juan Palomeque el Zurdo, y El coloquio de los perros, leído por medio de ese refinado<br />
juego burgués de la intimidad que es el diálogo silencioso con el texto por el licenciado<br />
Peralta. Las diferencias entre estas dos novelas y la carta de <strong>Bartolomé</strong> son más que<br />
obvias, máxime cuando son ficciones para sus lectores, mientras que la carta pasa por<br />
ser un retazo de vida auténtica y real, pero, con todo, no son sino un indicio más de<br />
literatura dentro de la literatura.<br />
Sea como fuere, lo cierto es que <strong>Bartolomé</strong> y <strong>Luisa</strong> han dado con sus huesos en la<br />
cárcel y el cómo es lo que explica la carta-relación intradiegética. Resulta que la pareja<br />
de bajas credenciales, a poco de arribar a la anhelada meta del Persiles, que parece<br />
funcionar como centro magnético al que van a parar todas las vidas, se topa con el<br />
soldado que sacó a <strong>Luisa</strong> de la trena madrileña, el cual, viéndose agraviado en su fuero<br />
interno, no pretende sino lavar su deshonra con el uso de la violencia, pero su propósito<br />
se vuelve en contra suya y finalmente perece a manos del bagajero. Sin embargo, no es<br />
este el único homicidio de la pareja, sino que <strong>Luisa</strong> hace lo mismo con su esposo<br />
<strong>Banedre</strong>, que por acaso o sin él se hallaba también en Roma:<br />
59<br />
Véase Asensio, 1970, pp. 34-37.<br />
81<br />
Véase Rico, nota 26 de la p. 870, del capítulo 7, del libro III, de la parte 2" de su ed. del Guzmán de<br />
Alfarache.<br />
61<br />
La carta de la esclava a Guzmán, que no es sino un «intermezzo ridículo», pero que se erige, sin<br />
embargo, en el «único oasis en el inmenso yermo del Guzmán de Alfarache», bien podría ser uno de los varios<br />
capítulos de intertextualidades que se dan entre Alemán y <strong>Cervantes</strong>, pues el primero podría haber tenido al<br />
segundo como modelo para la redacción de una carta que a su vez podría ser la fuente de la de <strong>Bartolomé</strong>,<br />
como sostiene Márquez Villanueva, 1995, pp. 282-293 (las citas pertenecen a la p. 285). En cambio, Rey<br />
Hazas duda de la posibilidad de que la carta de la esclava fuera un reflejo del quehacer literario cervantino en<br />
la obra de Mateo Alemán (2002, p. 180).
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 15 1<br />
Estando en la fuga de esta pendencia, llegó otro peregrino, que por el mismo estilo comenzó a<br />
tomarme la medida de las espaldas; dice la moza que conoció que el que me apaleaba era un su<br />
marido, de nación polaco, con quien se había casado en Talayera; y, temiéndose que, en<br />
acabando conmigo, había de comenzar por ella, porque le tenía agraviado, no hizo más de<br />
echar mano a un cuchillo, de dos que traía consigo siempre en la vaina, y, llegándose a él<br />
bonitamente, se le clavó por los ríñones, haciéndole tales heridas que no tuvieran necesidad de<br />
maestro (TV, v, 438).<br />
No cabe dudar de la habilidad con la que <strong>Cervantes</strong> transgrede las normas sociales<br />
de la honra y de su uso estipulado en la literatura, por cuanto que lo lógico y corriente,<br />
luego del adulterio de <strong>Luisa</strong>, hubiera sido la venganza asesina de su marido, y, sin<br />
embargo, lo que sucede es lo contrario. La razón de esta inversión puede residir en lo<br />
que Américo Castro 62<br />
definió como la muerte post errorem, «tanto más cuanto que ya<br />
aparecía bastante castigado <strong>Banedre</strong> con la fuga de la moza y la pérdida de sus dineros.<br />
Juzgó, empero, necesario [<strong>Cervantes</strong>] encerrar el episodio dentro de líneas aún más<br />
inexorables». Y, en efecto, el severo castigo que recibe el polaco parece estribar en el<br />
cúmulo de errores y abusos que rodean y con los que se consuma su matrimonio con la<br />
moza, principalmente el de la vulneración de uno de los principios sagrados de<br />
<strong>Cervantes</strong> que consiste en el respecto absoluto a la libertad del otro, y que el polaco ni<br />
tiene en cuenta ni sigue, pues como bien dicen Antonio Rey y Florencio Sevilla, en la<br />
obra del alcalaíno «el amor puede oscilar hasta extremos [...], pero no forzar, ni<br />
violentar la independencia de nadie» 63<br />
. Además, el fallecimiento de <strong>Banedre</strong>, tanto<br />
menos el del soldado, sirve para allanar el camino amoroso de <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>, el<br />
único que ella eligió libremente y según el dictado de su voluntad, puesto que «la muerte<br />
del polaco puso en libertad a <strong>Luisa</strong>» (IV, vm, 45o) 64<br />
.<br />
De resultas del doble homicidio, la criminal pareja no sólo fue hecha presa y<br />
conducida a la cárcel, sino que está a la espera de su ahorcamiento. Y aquí, más que en<br />
la relación de los hechos, es donde se halla el porqué de la carta, que no es otro que una<br />
petición de socorro. No sin irónico desgarro, <strong>Bartolomé</strong>, que sabe que los jueces y<br />
funcionarios romanos son igual de corruptos que los de España, esto es, que dictaminan<br />
sus sentencias según de donde provenga el brillo del oro 65<br />
, ruega misericordia a<br />
Constanza, a Periandro y a Auristela para que interfieran con sus gracias y dádivas a su<br />
favor, si no para librarles de la horca, a lo menos para que su ajusticiamiento, como<br />
quiere <strong>Luisa</strong>, tenga lugar en su tierra, «donde no faltaría algún pariente que de<br />
compasión le cerrase los ojos» (IV, v, 439).<br />
62<br />
Castro, pp. 123-142, la cita es de la p. 132.<br />
a<br />
Rey Hazas y Sevilla, 1999, p. XLIX.<br />
m<br />
La muerte de <strong>Banedre</strong>, aunque acaecida de forma diferente, cobra un alcance similar a las de Carrizales<br />
y Anselmo, con las que se relaciona. Los tres son maridos que juegan con la voluntad de sus esposas; los tres<br />
son burlados de pensamiento o de obra; a los tres se les niega la venganza, ya porque reconocen su culpa, ya<br />
porque son convencidos; y los tres perecen como castigo poético de sus despropósitos.<br />
65<br />
Estas corruptas analogías entre el sistema judicial español y el romano que sirven para subrayar las<br />
similitudes existentes entre ellos, a pesar de sus diferencias, no es nuevo en la obra de <strong>Cervantes</strong>, puesto que ya<br />
había sido utilizado, por lo menos, en El amante liberal, donde se efectúa un juego de correspondencias<br />
especulares similar entre el funcionamiento de los imperios español y turco (véase Cardillac, Carriére y<br />
Subirats, 1980).
152 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
Como era dable esperar, puesto que es norma casi fija de los paranarratarios<br />
cervantinos, lo primero que hacen los lectores intradiegéticos es admirar la calidad<br />
literaria de la carta, para, de seguida, afligirse por el desgraciado y trágico contenido y<br />
ponerse manos a la obra. Son Croriano y Ruperta, que desde su juntamiento viajan con<br />
los héroes, los que se hacen cargo del asunto, en función de las buenas relaciones que<br />
tienen establecidas en Roma. De modo que «en seis días ya estaban en la calle<br />
<strong>Bartolomé</strong> y la Talaverana: que, adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los<br />
riscos y se deshacen las dificultades» (IV, v, 440).<br />
No podía ser de otro modo. Pues, efectivamente, entre otros aspectos, la peripecia<br />
vital de <strong>Luisa</strong> está íntimamente vinculada al poder del dinero y la corrupción que<br />
genera, que se cifra en los abusos de poder. No hemos parado de repetir cómo su<br />
matrimonio con el polaco no es más que una operación de compra-venta. Y si el oro es<br />
el responsable último de su posterior vida en la marginalidad y la criminalidad, es<br />
asimismo el que le devuelve la libertad. Es obvio, por lo tanto, que <strong>Cervantes</strong> dispara un<br />
carcaj de dardos envenenados contra estos abusos específicos de la vida social de su<br />
tiempo; de aquella que, viciada y pervertida, se había despojado de los valores éticos y<br />
morales en favor del dinero, encarnada primero en la autoridad paterna y luego en el<br />
quehacer de la justicia romana. La historia de <strong>Luisa</strong>, en su realismo cotidiano y en el<br />
mundo sin valores que representa, semeja pues una visión no muy distinta de la de la<br />
picaresca: su vida, de alguna manera, es la historia de un fracaso, la vida de una mujer<br />
vencida por el mundo y que, víctima de un matrimonio forzoso y de las necesidades y<br />
culpable por su liviano talante, ha renunciado a todo con tal de salir a buen puerto.<br />
Mas, sin embargo, la ironía y el espíritu sin horizontes de <strong>Cervantes</strong> no tienen límite, y<br />
la salvación de la joven depende de los mismos que la pervierten, aparte, claro está, de<br />
que <strong>Luisa</strong> no es un ser sometido a proceso, sino que es un personaje presentado amable<br />
aun a sabiendas de su maltrecha vida y al que se le concede la esperanza de subsistir<br />
libremente con el premio del amor y del matrimonio, pero el que se fundamenta en la<br />
libertad y en la paridad de los contrayentes y no en el forzoso y el que vulnera las leyes<br />
naturales.<br />
Pues, efectivamente, una vez muerto <strong>Banedre</strong> y habiendo recuperado la libertad,<br />
<strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong> participan de esa ley cervantina según la cual el matrimonio es «el<br />
remate de los amores dichosos [...]. El amor de dos jóvenes acaba por triunfar: ha<br />
vencido los obstáculos que le oponían la familia, la sociedad o el destino» 66<br />
:<br />
Aquella noche la fue la primera vez que <strong>Bartolomé</strong> y la Talaverana fueron a visitar a sus<br />
señores, no libres, aunque ya lo estaban de la cárcel, sino atados con más duros grillos, que<br />
eran los del matrimonio, pues se habían casado (IV, vm, 456).<br />
De hecho, el narrador del Persiles, en el momento de cerrar la novela, no se olvida de<br />
mencionar a la moza castellana y el bagajero manchego, que, de alguna manera, se<br />
suman a esa apoteosis matrimonial y de dicha con que todo se resuelve. Bien es cierto<br />
que su destino es diferente al de las otras parejas que se conforman al final del libro:<br />
estas pueden regresar a sus casas y a la sociedad de la que se habían desgajado con<br />
plenas garantías, su andadura por el Persiles es un viaje de ida y vuelta, del que se<br />
^Bataillon, 1964, p. 253.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 153<br />
regresa con una identidad reafirmada, tras la superación y el triunfo de cuantas trabas lo<br />
han obstaculizado; mientras que el de <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong> es un camino sin retorno, un<br />
viaje sin fin, una fuga permanente hacia ningún sitio, en el que se camina hacia un<br />
futuro brumoso, repleto de dudas y de intrigas, pero incierto:<br />
<strong>Bartolomé</strong> el manchego y la castellana <strong>Luisa</strong> se fueron a Ñapóles, donde se dice que acabaron<br />
mal, porque no vivieron bien (IV, xiv, 482).<br />
<strong>Banedre</strong>, Martina, Soldino, <strong>Bartolomé</strong>, Feliz Flora, el poeta castellano, el portador de<br />
la carta, todos ellos, siempre desde su visión y conocimiento de los hechos, han juzgado<br />
negativamente a <strong>Luisa</strong>; es más, incluso ella, consciente de sí misma y siguiendo el<br />
modelo abierto por doña Estefanía de Caicedo, la protagonista femenina de El<br />
casamiento engañoso, no ha escondido ni su pasado ni su presente de mujer pecadora.<br />
Sólo el narrador, que «es el personaje más importante de todas las novelas (sin ninguna<br />
excepción), y del que, en cierta forma, dependen todos los demás» 67<br />
, es el único que se<br />
ha mantenido neutral e impasible y no ha emitido ninguna sentencia sobre la conducta y<br />
el carácter de la joven. Ni siquiera esa frase última en la que se deja entrever un posible<br />
final funesto para la pareja es suya, puesto que no está garantizada por su omnisciencia<br />
de los hechos, sino que se escuda en ese «se dice que». Como es fácil suponer, este hecho<br />
no nos habla sino del perspectivismo del episodio, de la filosofía de los puntos de vista<br />
que lo sustenta, de la relatividad individual y de la atomización de la realidad. De este<br />
modo el episodio sobrepasa las lindes de los apriorismos, los dogmas y los prejuicios,<br />
posibilitando que el personaje pueda realizar por cuenta propia su proyecto vital según<br />
el dictado de su voluntad. Pues, como sabiamente afirma Francisco Márquez<br />
Villanueva 68<br />
, «lo que a <strong>Cervantes</strong> le interesaba era la dimensión humana y relativa de<br />
los problemas, y no las soluciones de orden doctrinal, con las que nadie ha podido hacer<br />
buenas novelas». Le corresponde, en consecuencia, al lector la tarea de juzgar por sí<br />
mismo, de implicarse, como han hecho los personajes, y emitir su propio veredicto.<br />
<strong>Cervantes</strong> ha conformado una historia, la de <strong>Luisa</strong>, que lejos de moverse en un plano<br />
ideal, como la de los protagonistas del Persiles, lo hace en el terreno de la vida, en el que<br />
la moral y el vicio quedan subsumidos por la relatividad de los hechos y encuadrados en<br />
un mundo depravado e inmoral que tiene como única ley la del dinero. <strong>Luisa</strong> no es más<br />
que el producto del abuso de poder, que la conduce a la vida de la marginalidad, la<br />
prostitución y la criminalidad, y también de su temperamento veleidoso; mas su<br />
respuesta, sin embargo, es amable, vital y repleta de esperanza 69<br />
, y si finalmente acaba<br />
mal o no, es una responsabilidad suya que se basa en el ejercicio de su libre voluntad.<br />
*<br />
En definitiva, el episodio de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong> es una respuesta más<br />
de <strong>Cervantes</strong> sobre un tema que le obsesiona y que recorre su obra de cabo a rabo: el del<br />
matrimonio cristiano. Para que no haya lugar al equívoco, el autor del Quijote encuadra<br />
67<br />
Mario Vargas Llosa, Carta a un joven novelista, p. 1322.<br />
ffl<br />
Márquez Villanueva, 1995a, p. 76.<br />
ffl<br />
Una interpretación diferente de la historia puede verse en Nerlich, 2005, pp. 343-346.
154 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
la historia entre dos casamientos, el que acontece al principio y el que la cierra. El<br />
primero es un fracaso estrepitoso y trágico a causa de la grave transgresión que comete<br />
el marido, en el sentido en el que fuerza la voluntad de su mujer al comprarla<br />
literalmente, además de por ser un matrimonio desigual en todos los órdenes, que<br />
conduce a <strong>Luisa</strong> al adulterio y a <strong>Banedre</strong> a la muerte. El segundo, basado en el deseo<br />
libre y recíproco de unión de los dos contrayentes y en la paridad y la aquiescencia 70<br />
,<br />
presenta, no obstante, un desenlace nebuloso por el que el escritor nos advierte de que la<br />
felicidad de la vida conyugal depende del buen gobierno de la pareja y de su<br />
virtuosismo. Tanto uno como otro, por consiguiente, se oponen y contrastan a los<br />
casamientos felices que cierran el texto, sobre todo al de Periandro y Auristela ya como<br />
Persiles y Sigismunda, puesto que ellos, en su accidentado viaje, han limado todas su<br />
asperezas, han sabido controlar sus pasiones y han hecho del amor y la virtud la base de<br />
su unión. Y de ahí deriva la justificación temática de la interpolación en el seno de la<br />
novela; ampliamente reforzada además por esa disposición intermitente del episodio que<br />
le permite mantener una dialéctica constante con la acción principal y garantizar la<br />
cohesión unitaria del conjunto. Pero el episodio es también la constatación fáctica de la<br />
maestría de <strong>Cervantes</strong> en el arte literario, sobre todo en lo que concierne a la disposición<br />
diegética de los distintos materiales que la conforman y al uso de una prodigiosa gama<br />
de estrategias narrativas, así como de su incansable labor de experimentación, que le<br />
lleva a introducir una fresca y sabrosa ensalada de vida cotidiana al lado de a un plato<br />
de faisanes bien aderezados y estilizados.<br />
Referencias bibliográficas<br />
ALCALÁ GALÁN, Mercedes, «La representación de lo femenino en <strong>Cervantes</strong>: La doble identidad de<br />
Dulcinea y Sigismunda», <strong>Cervantes</strong>, 29, 2, 1999, pp. 125-139.<br />
ALEMÁN, Mateo, Guzmán de Alfarache, ed. Francisco Rico, Barcelona, Planeta, 1999.<br />
ANDRÉS, Christian «Insularidad y barbarie en Los trabajos de Persiles y Sigismunda», Anales<br />
Cervantinos, 28, 1990, pp. 109-123.<br />
ASENSIO, Eugenio, Introducción a su edic. de los Entremeses, Madrid, Castalia, 1970, pp. 7-55.<br />
AVALLE-ARCE, Juan Bautista, Introducción a su ed. del Persiles, Madrid, Castalia, 1972, pp. 7-27.<br />
, «Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia septentrional», en Suma cervantina, eds.<br />
J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley Londres, Tamesis Books, 1973, pp. 199-212.<br />
BAJTÍN, Mijail, Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989.<br />
BAQUERO ESCUDERO, Ana <strong>Luisa</strong>, «La novela griega: proyección de un género en la narrativa<br />
española», Mee, 6, 1990, pp. 19-45.<br />
, «Las novelas sueltas y pegadizas en el Quijote», en <strong>Cervantes</strong> y su mundo, eds.<br />
K. Reichenberger y D. Fernández-Mora, Kassel, Reichenberger, 2005a, t. II, pp. 23-52.<br />
, «Narración y personaje en <strong>Cervantes</strong>», Anales Cervantinos, 37, 2005b, pp. 107-125.<br />
70<br />
Desde esta perspectiva, el episodio de <strong>Luisa</strong> se distancia del final de El celoso estremeño, puesto que en<br />
la novela ejemplar Leonora desprecia la oferta matrimonial de Loaisa, ya que no es sino una imposición más<br />
de su marido, que quiere seguir gobernando su destino incluso después de su muerte, su elección libre es el<br />
convento. <strong>Luisa</strong>, en cambio, está demasiado apegada al suelo y en consecuencia opta por la incorporación al<br />
ciclo de la vida que supone el matrimonio, y no a su renuncia.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 155<br />
BATAILLON, Marcel, «<strong>Cervantes</strong> y el matrimonio cristiano», en Varia lección de clásicos españoles,<br />
Madrid, Gredos, 1964, pp. 238-255.<br />
BLASCO, Javier, «Novela («mesa de trucos») y ejemplaridad («Historia cabal y de fruto»)»,<br />
Estudio Preliminar de la edición de las Novelas ejemplares de Jorge García López, Crítica,<br />
Barcelona, 2001, pp. IX-XXXIX.<br />
BLECUA, Alberto, «<strong>Cervantes</strong> y la retórica (Persiles, III, 17)», en ID., Signos viejos y nuevos,<br />
Crítica, Barcelona, 2006, pp. 341-361 (I a<br />
ed. en Lecciones cervantinas, coord. Aurora Egido,<br />
Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y la Rioja, 1985,<br />
pp. 131-147).<br />
BRITO GARCÍA, Carlos, ««Porque así lo pide la pintura»: La escritura peregrina en el lienzo del<br />
Persiles», <strong>Cervantes</strong>, 17, 2, 1997, pp. 145-164.<br />
CACHO BLECUA, José Manuel, «El entrelazamiento en el Amadísy en las Sergas de Esplandián»,<br />
en Studia in honorem prof. M. de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1986, t. I, pp. 235-<br />
271.<br />
CANAVAGGIO, Jean, «Variaciones cervantinas sobre el teatro dentro del teatro», en <strong>Cervantes</strong><br />
entre vida y creación, Alcalá de Henares, C.E.C, 2000, pp. 147-164.<br />
, «Del Celoso extremeño al Viejo celoso: aproximación a una reescritura», Bulletin of<br />
Hispanic Studies, 82, 2005, pp. 587-598.<br />
CARDAILLAC, Denise y Louis, Marie-Thérèse CARRIÈRE y Rosa SUBIRATS, «Para una lectura de El<br />
amante liberal», Criticón, 10, 1980, pp. 13-29.<br />
CARILLA, Emilio, «La novela bizantina en España», Revista de Filología Española, 49, 1966,<br />
pp. 275-287.<br />
CASALDUERO, Joaquín, «La Galatea», en Suma cervantina, eds. J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley,<br />
Londres, Tamesis Books, 1973, pp. 27-46.<br />
, Sentido y forma de «Los trabajos de Persiles y Sigismunda», Madrid, Gredos, 1975.<br />
, «El desarrollo de la obra de <strong>Cervantes</strong>», en El «Quijote», ed. George Haley,<br />
Madrid,Taurus, 1980, pp. 30-36.<br />
CASTRO, Américo, El pensamiento de <strong>Cervantes</strong>, Barcelona/Madrid, Noguer, 1972.<br />
CERVANTES, Don Quijote de La Mancha, eds. F. Sevilla y A. Rey Hazas, Madrid, Alianza (Obra<br />
Completa, vol. 5), 1996.<br />
, El celoso estremeño, en Novelas ejemplares, ed. Jorge García López, Barcelona, Crítica,<br />
2001, pp. 325-369.<br />
, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. Carlos Romero Muñoz, Madrid, Cátedra, 2002<br />
(2 a<br />
edición aumentada y puesta al día; I a<br />
ed. 1997).<br />
, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, eds. F. Sevilla y A. Rey Hazas, Madrid, Alianza<br />
(Obra Completa, vol. 18), 1999.<br />
, Viaje del Parnaso, eds. F. Sevilla y A. Rey Hazas, Madrid, Alianza (Obra Completa,<br />
vol. 12), 1997.<br />
CLOSE, Anthony, «Los episodios del Quijote», en Para leer a <strong>Cervantes</strong>, eds. A. Parodi y J. D.<br />
Vila, Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 25-47.<br />
DE ARMAS, Frederick A., «A Banquet of Sensés: The Mythological Structure of Persiles y<br />
Sigismunda», Bulletin of Hispanic Studies, 70, 1993, pp. 403-414.<br />
DE ARMAS WI LSON, Diana, Allégories of Love: <strong>Cervantes</strong>' «Persiles and Sigismunda», Princeton,<br />
Princeton University Press, 1991.<br />
DEFFIS DE CALVO, Emilia I., Viajeros, peregrinos y enamorados, Pamplona, Eunsa, 1999.<br />
DESCOUZIS, Paul, «El matrimonio cristiano en el Quijote. Influjo tridentino», La Torre, 64, 1969,<br />
pp. 35-45.<br />
DUNN, Peter N. «Las Novelas ejemplares», en Suma cervantina, eds. J. B. Avalle-Arce y<br />
E. C. Riley, Londres, Tamesis Books, 1973, pp. 81-118.
156 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
EGIDO, Aurora «El Persiles y la enfermedad de amor», en <strong>Cervantes</strong> y las puertas del sueño,<br />
Barcelona, PPU, 1994a, pp. 251-284.<br />
, «La memoria y el arte narrativo del Persiles», en <strong>Cervantes</strong> y las puertas del sueño,<br />
Barcelona, PPU, 1994b, pp. 285-306.<br />
FORCIONE, Alban K., <strong>Cervantes</strong>, Aristotle and the «Persiles», Princeton, Princeton University<br />
Press, 1970.<br />
, <strong>Cervantes</strong>' Christian Romance: A Study of «Persiles y Sigismunda», Princeton, Princeton<br />
University Press, 1972.<br />
, «<strong>Cervantes</strong>' La gitanilla as Erasmian Romance», en ID., <strong>Cervantes</strong> and the Humanist<br />
Vision: A Study of Four Exemplary Novéis, Princeton, Princeton University Press, 1982, pp.<br />
93-223.<br />
GARCÍA GALIANO, Ángel, «Estructura especular y marco narrativo en el Persiles», Anales<br />
Cervantinos, 33,1995-1997, pp. 177-195.<br />
GARCÍA GUAL, Carlos, «Sobre las novelas antiguas y las de nuestro Siglo de Oro», Edad de Oro,<br />
24, 2005, pp. 93-105.<br />
GONZÁLEZ ROVIRA, Javier, La novela bizantina de la Edad de Oro, Madrid, Gredos, 1996.<br />
GUILLEN, Claudio, «La disposición temporal del Lazarillo de Tormes», Hispanic Review, 25,<br />
1957, pp. 264-279.<br />
HARRISON, Stephen, La composición de «Los trabajos de Persiles y Sigismunda», Madrid, Pliegos,<br />
1993.<br />
LARA GARRIDO, José, «La estructura del romance griego en El peregrino en su patria», Edad de<br />
Oro, 3, 1984, pp. 123-142.<br />
LÓPEZ ESTRADA, Francisco, Introducción a su ed. de la traducción por Juan de Mena de la<br />
Historia etiópica de Heliodoro, Madrid, RAE, 1954, pp. VII-LXXXIII.<br />
LOZANO RENIEBLAS, Isabel, <strong>Cervantes</strong> y el mundo del «Persiles», Alcalá de Henares, C.E.C.,<br />
1998.<br />
, «Los relatos orales del Persiles», <strong>Cervantes</strong>, 22, 1, 2002,, pp. 111-126.<br />
MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, Puentes literarias cervantinas, Madrid, Gredos, 1973.<br />
, Personajes y temas del «Quijote», Madrid, Taurus, 1975.<br />
, «Erasmo y <strong>Cervantes</strong>, una vez más», en Trabajos y días cervantinos, Alcalá de Henares,<br />
C.E.C., 1995a, pp. 59-77.<br />
, «La interacción Alemán-<strong>Cervantes</strong>», en Trabajos y días cervantinos, Alcalá de Henares,<br />
C.E.C., 1995b, pp. 241-297.<br />
, «<strong>Cervantes</strong>, libertador libertario», en <strong>Cervantes</strong> en letra viva, Barcelona, Reverso, 2005a,<br />
pp. 23-47.<br />
, «Las bases intelectuales», en <strong>Cervantes</strong> en letra viva, Barcelona, Reverso, 2005b, pp. 48-73.<br />
MONTERO REGUERA, José, «La Galatea y elPersiles», en <strong>Cervantes</strong>, Alcalá de Henares, C.E.C.,<br />
1995, pp. 157-172.<br />
MORENO BÁEZ, Enrique, «El perfil ideológico de <strong>Cervantes</strong>», en Suma cervantina, eds.<br />
J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley, Londres, Tamesis Books, 1973, pp. 233-272.<br />
MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan Ramón «La amistad como motivo recurrente en las Novelas ejemplares»,<br />
Epos, 17, 2001, pp. 141-163.<br />
, «Los episodios de Los trabajos de Persiles y Sigismunda», Hesperia. Anuario de Filología<br />
Hispánica, 6, 2003, pp. 147-173.<br />
NERLICH Michael, El «Persiles» descodificado o la «Divina Comedia» de <strong>Cervantes</strong>, trad. Jesús<br />
Munárriz, Madrid, Hiperión, 2005.<br />
OSUNA, Rafael, «El olvido del Persiles», Boletín de la Real Academia Española, 48, 1968, pp. 55-<br />
75.
ORTEL BANEDRE, LUISA Y BARTOLOMÉ 157<br />
Peregrinamente Peregrinos. Actas del V Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas,<br />
Asociación de Cervantistas, Alcalá de Henares, 2004.<br />
PILUSO, Robert, Amor, matrimonio y honra en <strong>Cervantes</strong>, Nueva York, Las Américas, 1967.<br />
REY HAZAS, Antonio, «Introducción a la novela del Siglo de Oro, I. (Formas de narrativa<br />
idealista)», Edad de Oro, 1, 1982, pp. 65-105.<br />
, «Novelas ejemplares», en <strong>Cervantes</strong>, Alcalá de Henares, C.E.C., 1995, pp. 173-209.<br />
, «<strong>Cervantes</strong> se reescribe: teatro y Novelas ejemplares», Criticón, 76, 1999, pp. 119-164.<br />
, «El Guzmán de Alfarache y las innovaciones de <strong>Cervantes</strong>», en Atalayas del «Guzmán de<br />
Alfarache», coord. Pedro M. Pinero, Sevilla, Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla,<br />
2002, pp. 177-217.<br />
REY HAZAS, Antonio y Florencio SEVILLA, Introducción a su ed. del Persiles, Madrid, Alianza<br />
(Obra Completa, vol. 18), 1999, pp. I-LXI.<br />
RICO, Francisco, Introducción a su edic. del Lazarillo de Tormes, Madrid, Cátedra, 1992 (8 a<br />
ed.),<br />
pp. 13-139.<br />
RILEY Edward C, «Teoría literaria», en Suma cervantina, eds. J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley,<br />
Londres, Tamesis Books, 1973, pp. 293-322.<br />
, Teoría de la novela en <strong>Cervantes</strong>, Madrid, Taurus, 1989.<br />
, «Tradición e innovación en la novelística cervantina», <strong>Cervantes</strong>, 17, 1, 1997, pp. 46-61.<br />
, «<strong>Cervantes</strong>: Teoría literaria», en el Prólogo a la edición del Quijote del Instituto <strong>Cervantes</strong> a<br />
cargo de Francisco Rico, Crítica, Barcelona, 1998, pp. CXXIX-CXLI.<br />
ROMERO MUÑOZ, Carlos, Introducción a su ed. del Persiles, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 11-101.<br />
SABOR DE CORTÁZAR, Celina, «Observaciones sobre la estructura de La Calatea», Filología, 15,<br />
1971, pp. 227-239.<br />
SACCHETTI, María Alberta, <strong>Cervantes</strong>' «Los trabajos de Persiles y Sigismunda». A Study of Genre,<br />
Londres, Tamesis Books, 2001.<br />
SALAZAR RINCÓN, Javier, El mundo social del «Quijote», Madrid, Gredos, 1986.<br />
SALINAS, Pedro, «La mejor carta de amores de la literatura española», Asomante, 8, 1952, pp. 7-<br />
19.<br />
SÁNCHEZ, Jean-Pierre, coord., Lectures d'une œuvre. «Los trabajos del Persiles y Sigismunda» de<br />
<strong>Cervantes</strong>, Nantes, Éditions du Temps, 2003.<br />
STERNE, Laurence, Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, trad. J. A. López de Letona,<br />
ed. F. Toda, Madrid, Cátedra, 1993.<br />
TEIJEIRO, Miguel Ángel, La novela bizantina, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1988.<br />
URRUTIA, Jorge, «Sobre la técnica de la narración en <strong>Cervantes</strong>», Anuario de Estudios Filológicos,<br />
2,1979, pp. 343-353.<br />
VARGAS LLOSA, Mario, Carta a un joven novelista, en Obras Completas VI: Ensayos I, Barcelona,<br />
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006, pp. 1293-1388.<br />
MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan Ramón. «<strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>: análisis estructural y<br />
temático de un episodio del Persiles». En Criticón (Toulouse), 99, 2007, pp. 125-158.<br />
Resumen. En el presente estudio ofrecemos un análisis estructural y temático del episodio de <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>,<br />
<strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>, inserto en Los trabajos de Persiles y Sigismunda, con el objetivo de mostrar las estrategias<br />
diegéticas que utiliza <strong>Cervantes</strong> a la hora de intercalar historias laterales en una narración mayor y así<br />
conseguir la mejor cohesión de la materia narrativa de las distintas partes.<br />
Résumé. Analyse structurelle et thématique de l'épisode d'<strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> y <strong>Bartolomé</strong>, dans Los trabajos<br />
de Persiles y Sigismunda; il s'agit de montrer les stratégies diégétiques utilisées par <strong>Cervantes</strong> pour l'insertion
158 JUAN RAMÓN MUÑOZ SÁNCHEZ Criticón, 99, 2007<br />
d'histoires secondaires dans un récit premier en vue d'obtenir la parfaite cohésion de la matière narrative<br />
contenues dans les diverses parties de l'ouvrage.<br />
Summary. The article is a structural and thematic analysis of the <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>, <strong>Luisa</strong> and <strong>Bartolomé</strong>'s episode<br />
in Los trabajos de Persiles y Sigismunda. The aim is to show the diegetic strategies used by <strong>Cervantes</strong> to insert<br />
minor stories in a major narrative in order to achieve a better cohesion of the narrative matter of the different<br />
parts.<br />
Palabras clave. CERVANTES, Miguel de. Estrategias diegéticas. Historias intercaladas. Los trabajos de Persiles y<br />
Sigismunda. Matrimonio. <strong>Ortel</strong> <strong>Banedre</strong>.