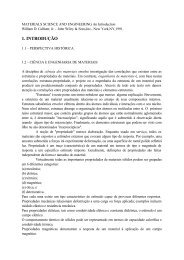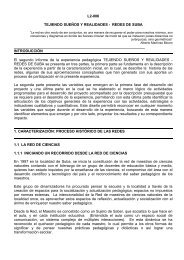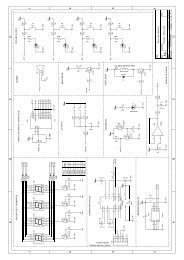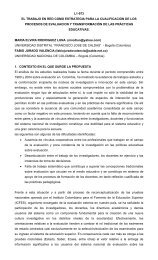EXCLUSION ESCOLAR E IDENTIDAD DE JOVENES EN ... - Univates
EXCLUSION ESCOLAR E IDENTIDAD DE JOVENES EN ... - Univates
EXCLUSION ESCOLAR E IDENTIDAD DE JOVENES EN ... - Univates
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
<strong>EXCLUSION</strong> <strong>ESCOLAR</strong> E <strong>I<strong>DE</strong>NTIDAD</strong> <strong>DE</strong> <strong>JOV<strong>EN</strong>ES</strong> <strong>EN</strong> CONTEXTOS <strong>DE</strong> POBREZA URBANA.<br />
Introducción<br />
IMPLICACIONES EDUCATIVAS<br />
Elsa Espinoza<br />
Esta investigación surge del proyecto de investigación “Niños, niñas y jóvenes fuera del<br />
sistema escolar”, inscrito en la línea de investigación “Dinámicas psicosociales y ambientes de<br />
aprendizaje” del Núcleo de Postgrado Caracas del Decanato de Postgrado de la USR.<br />
Investigaciones y estudios precedentes: Bronfenmajer y Casanova (1986), Esté (1990),<br />
Venegas (1996), Moreno (1997), Jaimes, González, y otros; (1998) consideraron que la<br />
desescolaridad resulta en algo más que del análisis de la disminución de las tasas de escolaridad, del<br />
aumento de los índices de repitencia, deserción y de la inasistencia a la escuela.<br />
Según Bronfenmajer y Casanova (1986), la escuela consolida desigualdades, lo cual<br />
favorece a una determinada cultura, condena al fracaso a aquella que se aleja del “ethos” dominante.<br />
La escuela está muy lejos de la cultura del contexto y en su acción está excluyendo, aislando al<br />
sujeto de su entorno, del tejido social.<br />
En el mismo orden de ideas, Esté (1990) y Moreno (1997) señalan que la escuela tal como se<br />
presenta crea una distancia con el sujeto que está inmerso en otro mundo social y cultural. Para<br />
estos autores, la desescolaridad estaría dada por la “negación” del mundo de vida de los sujetos a<br />
quienes se pretende educar, lo cual los convierte en niños y jóvenes carentes, reforzando así la<br />
desescolaridad.<br />
La exclusión pasa a ser una “condición social” cuyos actores han sido “desplazados” tanto<br />
del sistema escolar como del trabajo. De allí que las perspectivas de atención a la “juventud en<br />
riesgo”, deben orientarse a investigar las opciones y limitaciones que presenta este sector de la<br />
población.<br />
El presente estudio investigativo tuvo como propósito indagar acerca de la identidad<br />
manifestada por cuatro jóvenes desescolarizados en la narración de sus historias de vida.<br />
Identidad y exclusion escolar<br />
La identidad se configura a lo largo de la vida y está ligada al proceso de construcción del si<br />
mismo desde el reconocimiento que los otros hacen. Constituye una referencia básica presente en<br />
cada sujeto, al evaluarse a sí mismo en su relación con otros, “es un estar reconociéndose y siendo<br />
reconocido”. Esta visión de si mismo, relacionada con la desescolarización, cobra gran importancia<br />
en los estudios sobre exclusión escolar, como posible causa de abandono de la escuela. De este<br />
modo, la “desvalorización de los estudios”, señalada por los propios jóvenes en la investigación de<br />
Bruni Celli (1998), puede esconder o enmascarar la desvalorización de sí mismo a partir de la<br />
experiencia adversa vivida en el medio escolar.<br />
En opinión de la psicología clásica, representada por autores como Mussen, Conger y Kagan<br />
(1971) y Erickson (1968), los cambios psicológicos que tienen lugar durante la “adolescencia”,
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
definen la complejidad y vulnerabilidad de esta etapa “de transición”, caracterizada entre otros<br />
aspectos por la necesidad de fortalecer el yo y de conquistar autonomía.<br />
Desde otra perspectiva, se considera la visión de Levinas (1970), Gadamer (1977) y<br />
Hoppenhayn (1997) quienes se oponen al concepto de identidad tal como lo asume el “yo<br />
identitario” por el planteamiento de un si mismo como experiencia de si que se constituye en<br />
relación y desde la relación con otros, hacia la aceptación de la otredad y el reconocimiento de la<br />
diferencia.<br />
Se considera al sujeto, desde esta postura, en transformación continua con experiencias en<br />
construcción permanente y cuyas prácticas sociales son dialogales.<br />
La identidad, en este sentido, se constituye y reconstituye en redes de relaciones sociales<br />
mediante las cuales los sujetos se confrontan permanentemente en encuentros y desencuentros y en<br />
actividades de discusión y reflexión. Esta concepción de identidad conduce a la libertad “de ser lo<br />
que se es y de dejar de serlo”; en oposición a la identidad yoica considerada estable y definitiva.<br />
La situación personal de los jóvenes excluidos del sistema escolar, pertenecientes a este<br />
grupo social “en desventaja”, disminuye sus opciones relacionales y atenta contra un<br />
comportamiento que les permita afianzarse en el mundo.<br />
Intentar conocer su situación sin “tipificarlos”, conduce a un estudio de otra naturaleza; a un<br />
punto de partida desde la propia vida, desde las percepciones sobre sí mismo y sobre lo que otros<br />
ven del sí mismo; a comprender su identidad.<br />
Interrogantes:<br />
¿Qué visión acerca de si mismo posee el joven desescolarizado?<br />
¿Qué consideraciones hacen los otros acerca de él?<br />
¿Qué significado le otorga el joven desescolarizado a su relación con la familia, con sus<br />
pares y con la escuela?<br />
Conceptos de referencia<br />
La Construcción de la Identidad<br />
Simmel (1977) concibe que el sentido de la identidad individual se construye desde la<br />
imagen que se posee desde los otros. El yo se nutre de los otros y recíprocamente el yo contribuye a<br />
forjar las identidades de otros. Este autor antecede a Mead (1938) para quien el self o personalidad<br />
está compuesta por el Yo o respuesta interiorizada a las acciones de otros y el Mi o actitudes de los<br />
Otros que uno mismo asume.<br />
Mead (1938) considera al sujeto como un ser social en el que se fusionan lo individual y lo<br />
social. Así surge el concepto de “yo” como interiorización de los procesos sociales. Según este autor<br />
el yo internaliza al otro; es decir, internaliza el modo como los otros lo ven. Ambos son<br />
individualidades que se influyen en la relación pero permanecen como unidad, constituyen una<br />
totalidad, una existencia única.<br />
Desde otra perspectiva, autores como Levinas (1970), Gadamer (1977) y Hoppenhayn<br />
(1997) consideran que existe un si mismo o yo y un otro que interactúan y de cuyo intercambio se<br />
reafirma el si mismo y se reconoce al otro como diferente. El si mismo y el otro se encuentran en un<br />
“espacio interindividual” de intercambio, de diálogo, de interrelación, como expresa Levinas<br />
(1970). En este sentido, El si mismo se hace colectivo, social reconociendo a otros diferentes de si<br />
mismo.
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
Los conceptos del “si mismo y del otro”, expresados por los autores citados, establecen una<br />
distinción entre ambos. Cada uno constituye una entidad separada, cada uno posee una identidad<br />
propia; a diferencia del concepto de Mead que encierra un si mismo y un otro conformando un solo<br />
ser.<br />
Ante la noción de que existe un mundo referido a la “conciencia individual” que define a un<br />
sujeto autocontenido, se contrapone la aparición del “otro”, de lo interpersonal que configura un<br />
sujeto social. Para Gadamer (1977), el sujeto como ser social no pre-existe, es un modo de<br />
convivencia es “hacerse cargo de lo que le pasa al otro”. El sujeto es considerado, desde esta<br />
perspectiva, como producto de fuerzas sociales que remiten al otro en intercambio mutuo. La<br />
relación yo-otro genera modos de conocerse distintos desde mundos de vida diferentes, lo cual<br />
implica adoptar formas de convivencia y de coexistencia, resultado de experiencias compartidas.<br />
Según esta otra visión, el si mismo se estructura desde lo que los otros piensan, pero se<br />
mantiene como ser diferenciado; implica conocimiento de si y reconocimiento de los otros. La<br />
comprensión del sí mismo incluye al otro diferente.<br />
Esta construcción teórica estimula otras formas de relación, re-crea hábitos sociales; supone<br />
reflexividad y participación como acción colectiva. La relación se desplaza del ser individual a la<br />
establecida, entre uno y otro. En este sentido, la identidad se traduce en un modo de ser de la<br />
experiencia vivida, la cual impulsa relaciones interpersonales desde el reconocimiento de la otredad,<br />
la diferencia, la diversidad y la “libertad de ser y dejar de ser”, que se configura a lo largo de la vida,<br />
como plantea Hoppenhayn (1997).<br />
Retomando nuestros planteamientos, la identidad se expresa mediante la elaboración de la<br />
conciencia de si mismo y se conforma a partir de los encuentros, intercambios y contrastaciones con<br />
los demás; entre otros.<br />
La identidad hace al sujeto presente entre otros y otorga similitudes y diferencias con otros;<br />
se constituye desde la práctica social, en lo vivido, en una dimensión dialógica, sin pretensiones<br />
unificadoras.<br />
La escuela como institución de la sociedad donde ocurren “tramas y nudos” de relaciones<br />
sociales y culturales, es pertinente a la existencia y fortalecimiento de la identidad, las cuales se<br />
forjan y re-crean a lo largo del ciclo vital. Las identidades se conforman y expresan a través de las<br />
relaciones, de las experiencias de vida y de las prácticas sociales.<br />
El metodo utilizado<br />
Se acudió a la historia de vida como metódica que permite acceder a lo cotidiano, a la<br />
microhistoria y además revela una concepción del mundo de vida en interacción con otro, una forma<br />
de aproximación al otro.<br />
La historia de vida según Ferrarotti (1981), resume la cultura a la cual se pertenece pues el<br />
actor social lleva en si toda la realidad social vivida y en él se particulariza la totalidad social. Dicha<br />
propuesta es seguida por Moreno (1993) quien ratifica que el sujeto es una síntesis de su realidad<br />
social y con su historia acepta la posibilidad de abordar su vida. Igualmente, esta postura es apoyada<br />
por Córdova (1995), quien considera al actor social un ser contextualizado que expresa lo vivido.<br />
Las historias fueron versiones de vida que nos aproximaron al mundo de cuatro jóvenes y a<br />
su identidad, desde la desescolarización, que muestra cómo transcurre esta condición.<br />
Qué hicimos
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
Esta investigación pretendió, desde las historias de vida, comprender el sí mismo de los<br />
jóvenes a partir de la positividad y negatividad; igualmente, se ubicó la condición de positividad y<br />
negatividad del otro: representado por la familia, los pares, la escuela y la comunidad.<br />
De este modo, nos acercamos a los sentimientos, ideas, vivencias, actitudes, creencias y<br />
valores referidos a “quién soy, y óomo me siento, cómo me ven y cómo se relacionan conmigo.”<br />
grado.<br />
Los actores<br />
Rony 17 años, expulsado de la escuela en sexto grado y abandonó la escuela .<br />
Miguel 15 años, estudió hasta quinto grado y abandonó la escuela sin terminar el quinto<br />
Enrique 16 años, estudió hasta octavo grado y no lo terminó; abandonó la escuela porque<br />
repitió séptimo y octavo grado.<br />
María Esther 17 años estudió hasta séptimo grado y no lo aprobó; abandonó la escuela.<br />
Las narraciones fueron grabadas con la autorización de sus protagonistas y transcritas en su<br />
totalidad.<br />
Como lo hicimos<br />
El proceso interpretativo hermeneútico buscó captar el sentido de lo que dijeron los jóvenes<br />
que narraban las historias. Se ubicaron las palabras y frases referidas a la identidad de si mismo<br />
positiva y negativa e igualmente se ubicaron las palabras y frases relacionadas con el otro positivo y<br />
negativo.<br />
En el proceso de interpretación de las identidades se consideró el desarrollo personal del si<br />
mismo y el desarrollo social o de relaciones con otros. Ello, por concebir la identidad como la<br />
construcción de la relacionabilidad. De este modo, se aprehendieron las verbalizaciones,<br />
relacionadas con la percepción de sí mismos, de las vivencias y de las características que los definen<br />
como individuos; lo cual se compartió con significados que revelaron el reconocimiento de otros.<br />
¿Qué surgió de la investigación?<br />
La falta de congruencia entre el reconocimiento de si mismos y de los otros, en algunos<br />
casos, se percibió como un “desgarramiento” personal importante, que dejó huellas en su vida, en<br />
sus maneras de abordar el mundo y de relacionarse.<br />
Si mismo positivo<br />
- Predominaron las respuestas que revelaron<br />
- Afecto hacia otros<br />
- Reconocimiento de otros positivos<br />
- Decisión personal para intentar cambios<br />
- Visión de futuro<br />
- Deseos de colaboración y ayuda a otros<br />
Si mismo negativo<br />
- Predominaron las respuestas en las que jóvenes se perciben.
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
- Con poca confianza en sí mismos<br />
- Con falta de persistencia<br />
- En estado de tristeza<br />
- Con sentimientos de fracaso<br />
- Detenidos por la existencia de obstáculos difíciles de superar<br />
- Con debilidad para actuar<br />
- Con necesidad de afecto y de apoyo.<br />
- Con maldad, como personas malas<br />
- Como “un loco”<br />
- Como irresponsables<br />
Otros positivos<br />
- Predominaron las respuestas sobre la existencia de otros cuyas conductas:<br />
- Gratifican<br />
- Ayudan<br />
- Apoyan<br />
- Atienden<br />
- Aceptan<br />
- Dan afecto<br />
(Estos otros positivos están representados principalmente por la figura materna como fuente<br />
proveedora y quien manifiesta estas conductas en todos los casos; igualmente están representados<br />
por algunas maestras pertenecientes a un liceo de religiosas, según el relato de una adolescente.)<br />
Otros negativos<br />
- Con predominio de respuestas referidas a<br />
- Maltrato por parte de docentes y, en ocasiones de la madre, a quien no se juzga; mas bien<br />
se le disculpa como alguien que pretende corregir.<br />
- Falta de afecto, abandono, agresión e indiferencia por parte de los docentes<br />
- Falta de afecto y rechazo por parte de la figura paterna<br />
- Maltrato por parte de la familia extendida<br />
- Desconfianza por parte de los otros<br />
- Agresión de la familia<br />
- Expulsión por parte de la escuela de uno de los jóvenes<br />
- Rechazo desde la escuela<br />
- Exclusión de la escuela.<br />
Algunas conclusiones
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
Los sujetos fijaron posición sobre si mismos y sobre otros representados por su “grupo de<br />
pertenencia”: familia, pares, escuela, docentes y comunidad.<br />
En la reconstrucción de sus experiencias se entremezclaron la identidad personal y social y<br />
las construcciones afectivas y cognoscitivas. Se siguieron los itinerarios de vida con elaboraciones<br />
acerca de sí mismos y de otros.<br />
Además de lo que significa el estar “fuera de la escuela,” los jóvenes se percibieron también<br />
alejados de sus pares; se vieron y sintieron diferentes, con menos opciones para construir la<br />
convivencia y la participación con otros y aun admitir a otros con sus diferencias.<br />
La identidad como construcción social de relaciones intersubjetivas no se fortaleció en el<br />
medio escolar. Ello también ocurrió por carencias o faltas, por ausencia de figuras de identificación<br />
cuyas palabras, miradas, atenciones o caricias contribuyen a conformar y a definir el proceso<br />
identitario.<br />
La institución escolar, con pocas excepciones, desestimo la relación afectiva a la que se<br />
sumaron las omisiones, fracturas y distorsiones que, en las relaciones, manifiestan las figuras<br />
parentales.<br />
- La vida escolar no parece conectarse con la vida fuera de ella; es más, se soslaya la vida<br />
personal; el sujeto no tiene historia propia, es universal e “intercambiable”; su manera de ser, de<br />
conocer y de expresarse se vuelven ajenos para la escuela.<br />
- La escuela parece no incorporar a aquel que la conforma, tampoco parece considerar sus<br />
vivencias, experiencias y condiciones para que se dé la relacionabilidad.<br />
- La institución escolar pareciera estar distanciada de las necesidades, motivaciones e<br />
intereses de los jóvenes: no comparte sus sueños, ni lo simbólico, ni las representaciones y sus<br />
significados.<br />
- La vida, lo cotidiano y los sentimientos no se incorporan a la práctica escolar. Es más, las<br />
situaciones de rechazo por parte de la escuela, posiblemente han conducido a “quiebres” sobre lo<br />
que los jóvenes perciben y sienten que son.<br />
- La escuela va perfilando así formas de exclusión y desestimando esfuerzos de inclusión.<br />
Comentarios finales<br />
La institución escolar puede muy bien ser un medio para fortalecer la identidad positiva de<br />
los jóvenes, contrastando el carácter negativo del si mismo con la positividad de los otros y aún<br />
asumiendo de manera crítica la identidad negativa y sometiendo a revisión los propios valores,<br />
creencias, actitudes y expectativas.<br />
El mundo escolar genera en los jóvenes imágenes negativas de si mismos al desconocer<br />
modos de vida diferentes y la pluralidad de ideas, tratando de “homogenizar lo heterogéneo,”<br />
reconociéndolos como son.<br />
La escuela puede contribuir a traducir en imágenes positivas las creencias, expectativas y<br />
pensamientos sobre sí mismo que poseen los sujetos, considerando las experiencias de la vida<br />
diaria de las realidades locales de unos y otros.<br />
La institución escolar puede orientarse hacia otras y nuevas formas de relación con los<br />
jóvenes.<br />
El solo hecho de considerar al sujeto que aprende, inseparable de la cultura y de la sociedad,<br />
contribuye a mostrar la naturaleza social del aprendizaje y a “producir” identidad, a funcionar en el<br />
mundo.
IV <strong>EN</strong>CONTRO IBERO-AMERICANO <strong>DE</strong> COLETIVOS <strong>ESCOLAR</strong>ES E RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA SUA ESCOLA<br />
- La construcción y desarrollo de la actividad escolar en función de otros, desde elementos<br />
socioculturales compartidos o no, fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia en los jóvenes.<br />
- Es preciso que la escuela estimule con los sujetos la relación cara a cara, adverse,<br />
confronte, comparta, negocie y reflexione en lugar de re-producir conductas o de prescribirlas.<br />
- Las prácticas escolares deben promover el ejercicio de la libertad con condiciones y<br />
oportunidades discutidas, negociadas que permitan “ser de otro modo”.<br />
Bibliografia<br />
Bronfenmajer, Gabriela R. Casanova (1986) La diferencia escolar. Kapeluz. Caracas.<br />
Bruni Celli, Josefina (1998) Juventud, exclusión y sistema educativo. En: Asamblea Nacional de<br />
Educación, Discurso y Ponencias. Caracas, Consejo Nacional de Educación.<br />
Córdova, Víctor (1995) Hacia una sociología de lo vivido. Caracas, Tropykos.<br />
Esté, Arnaldo (1996) Migrantes y Excluidos. Dignidad cohesión, interacción y pertenencia desde la<br />
educación. Caracas, Fundatebas.<br />
Erikson, Erick (1968) Identidad Juventud y Crisis. Buenos Aires, Paidós.<br />
Ferrarotti, Franco (1991) Lo histórico y lo cotidiano. Madrid, Península.<br />
Gadamer, George (1977) Verdad y Método. Salamanca, Sígueme.<br />
González Silva, Humberto (2002) Niños y jóvenes sin escuela construyendo una perspectiva en<br />
Espinoza E. Y T. Marrero. Sin Escuela. Caracas, Comala.com<br />
Hoppenhayn, Martín (1997) Los avatares de la secularización: el sujeto en su vuelo más alto y en su<br />
caída mas violenta. Caracas, Relea N° 2. Cipost. UCV.<br />
Jaimes Jazmín, Gonzáles Humberto y otros (1998) Estudio Cualicuantitativo de la exclusión escolar<br />
en 10 escuelas de Petare. Mimeografiado. Caracas.<br />
Levinas Enmanuel (1970) Totalidad e infinito. Salamanca, Sígueme.<br />
Mead, George (1938) The phylosophy of the act. UCLA, Mimeo.<br />
Mussen, P; Conger, J; Kagan, J. (1971) Desarrollo de la personalidad. México, Trillas.<br />
Moreno, Alejandro (1993) El aro y la trama. Caracas, Texto.<br />
Simmel, Georg (1977) Sociología Estudios sobre las formas de socialización. Madrid, Alianza.<br />
Venegas, Mónica (1996) El significado de la escuela en las familias pobres. Caracas, Tropykos.<br />
UCV.