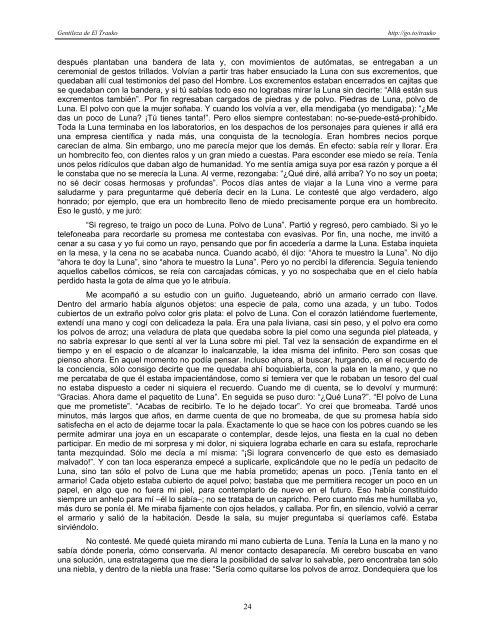Oriana Fallaci - Carta a un nino que nunca nacio
Oriana Fallaci - Carta a un nino que nunca nacio
Oriana Fallaci - Carta a un nino que nunca nacio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Gentileza de El Trauko<br />
http://go.to/trauko<br />
después plantaban <strong>un</strong>a bandera de lata y, con movimientos de autómatas, se entregaban a <strong>un</strong><br />
ceremonial de gestos trillados. Volvían a partir tras haber ensuciado la L<strong>un</strong>a con sus excrementos, <strong>que</strong><br />
<strong>que</strong>daban allí cual testimonios del paso del Hombre. Los excrementos estaban encerrados en cajitas <strong>que</strong><br />
se <strong>que</strong>daban con la bandera, y si tú sabías todo eso no lograbas mirar la L<strong>un</strong>a sin decirte: “Allá están sus<br />
excrementos también”. Por fin regresaban cargados de piedras y de polvo. Piedras de L<strong>un</strong>a, polvo de<br />
L<strong>un</strong>a. El polvo con <strong>que</strong> la mujer soñaba. Y cuando los volvía a ver, ella mendigaba (yo mendigaba): “¿Me<br />
das <strong>un</strong> poco de L<strong>un</strong>a? ¡Tú tienes tanta!”. Pero ellos siempre contestaban: no-se-puede-está-prohibido.<br />
Toda la L<strong>un</strong>a terminaba en los laboratorios, en los despachos de los personajes para quienes ir allá era<br />
<strong>un</strong>a empresa científica y nada más, <strong>un</strong>a conquista de la tecnología. Eran hombres necios por<strong>que</strong><br />
carecían de alma. Sin embargo, <strong>un</strong>o me parecía mejor <strong>que</strong> los demás. En efecto: sabía reír y llorar. Era<br />
<strong>un</strong> hombrecito feo, con dientes ralos y <strong>un</strong> gran miedo a cuestas. Para esconder ese miedo se reía. Tenía<br />
<strong>un</strong>os pelos ridículos <strong>que</strong> daban algo de humanidad. Yo me sentía amiga suya por esa razón y por<strong>que</strong> a él<br />
le constaba <strong>que</strong> no se merecía la L<strong>un</strong>a. Al verme, rezongaba: “¿Qué diré, allá arriba? Yo no soy <strong>un</strong> poeta;<br />
no sé decir cosas hermosas y prof<strong>un</strong>das”. Pocos días antes de viajar a la L<strong>un</strong>a vino a verme para<br />
saludarme y para preg<strong>un</strong>tarme qué debería decir en la L<strong>un</strong>a. Le contesté <strong>que</strong> algo verdadero, algo<br />
honrado; por ejemplo, <strong>que</strong> era <strong>un</strong> hombrecito lleno de miedo precisamente por<strong>que</strong> era <strong>un</strong> hombrecito.<br />
Eso le gustó, y me juró:<br />
“Si regreso, te traigo <strong>un</strong> poco de L<strong>un</strong>a. Polvo de L<strong>un</strong>a”. Partió y regresó, pero cambiado. Si yo le<br />
telefoneaba para recordarle su promesa me contestaba con evasivas. Por fin, <strong>un</strong>a noche, me invitó a<br />
cenar a su casa y yo fui como <strong>un</strong> rayo, pensando <strong>que</strong> por fin accedería a darme la L<strong>un</strong>a. Estaba inquieta<br />
en la mesa, y la cena no se acababa n<strong>un</strong>ca. Cuando acabó, él dijo: “Ahora te muestro la L<strong>un</strong>a”. No dijo<br />
“ahora te doy la L<strong>un</strong>a”, sino “ahora te muestro la L<strong>un</strong>a”. Pero yo no percibí la diferencia. Seguía teniendo<br />
a<strong>que</strong>llos cabellos cómicos, se reía con carcajadas cómicas, y yo no sospechaba <strong>que</strong> en el cielo había<br />
perdido hasta la gota de alma <strong>que</strong> yo le atribuía.<br />
Me acompañó a su estudio con <strong>un</strong> guiño. Jugueteando, abrió <strong>un</strong> armario cerrado con llave.<br />
Dentro del armario había alg<strong>un</strong>os objetos: <strong>un</strong>a especie de pala, como <strong>un</strong>a azada, y <strong>un</strong> tubo. Todos<br />
cubiertos de <strong>un</strong> extraño polvo color gris plata: el polvo de L<strong>un</strong>a. Con el corazón latiéndome fuertemente,<br />
extendí <strong>un</strong>a mano y cogí con delicadeza la pala. Era <strong>un</strong>a pala liviana, casi sin peso, y el polvo era como<br />
los polvos de arroz; <strong>un</strong>a veladura de plata <strong>que</strong> <strong>que</strong>daba sobre la piel como <strong>un</strong>a seg<strong>un</strong>da piel plateada, y<br />
no sabría expresar lo <strong>que</strong> sentí al ver la L<strong>un</strong>a sobre mi piel. Tal vez la sensación de expandirme en el<br />
tiempo y en el espacio o de alcanzar lo inalcanzable, la idea misma del infinito. Pero son cosas <strong>que</strong><br />
pienso ahora. En a<strong>que</strong>l momento no podía pensar. Incluso ahora, al buscar, hurgando, en el recuerdo de<br />
la conciencia, sólo consigo decirte <strong>que</strong> me <strong>que</strong>daba ahí boquiabierta, con la pala en la mano, y <strong>que</strong> no<br />
me percataba de <strong>que</strong> él estaba impacientándose, como si temiera ver <strong>que</strong> le robaban <strong>un</strong> tesoro del cual<br />
no estaba dispuesto a ceder ni siquiera el recuerdo. Cuando me di cuenta, se lo devolví y murmuré:<br />
“Gracias. Ahora dame el pa<strong>que</strong>tito de L<strong>un</strong>a”. En seguida se puso duro: “¿Qué L<strong>un</strong>a?”. “El polvo de L<strong>un</strong>a<br />
<strong>que</strong> me prometiste”. “Acabas de recibirlo. Te lo he dejado tocar”. Yo creí <strong>que</strong> bromeaba. Tardé <strong>un</strong>os<br />
minutos, más largos <strong>que</strong> años, en darme cuenta de <strong>que</strong> no bromeaba, de <strong>que</strong> su promesa había sido<br />
satisfecha en el acto de dejarme tocar la pala. Exactamente lo <strong>que</strong> se hace con los pobres cuando se les<br />
permite admirar <strong>un</strong>a joya en <strong>un</strong> escaparate o contemplar, desde lejos, <strong>un</strong>a fiesta en la cual no deben<br />
participar. En medio de mi sorpresa y mi dolor, ni siquiera lograba echarle en cara su estafa, reprocharle<br />
tanta mezquindad. Sólo me decía a mí misma: “¡Si lograra convencerlo de <strong>que</strong> esto es demasiado<br />
malvado!”. Y con tan loca esperanza empecé a suplicarle, explicándole <strong>que</strong> no le pedía <strong>un</strong> pedacito de<br />
L<strong>un</strong>a, sino tan sólo el polvo de L<strong>un</strong>a <strong>que</strong> me había prometido; apenas <strong>un</strong> poco. ¡Tenía tanto en el<br />
armario! Cada objeto estaba cubierto de a<strong>que</strong>l polvo; bastaba <strong>que</strong> me permitiera recoger <strong>un</strong> poco en <strong>un</strong><br />
papel, en algo <strong>que</strong> no fuera mi piel, para contemplarlo de nuevo en el futuro. Eso había constituido<br />
siempre <strong>un</strong> anhelo para mí –él lo sabía–; no se trataba de <strong>un</strong> capricho. Pero cuanto más me humillaba yo,<br />
más duro se ponía él. Me miraba fijamente con ojos helados, y callaba. Por fin, en silencio, volvió a cerrar<br />
el armario y salió de la habitación. Desde la sala, su mujer preg<strong>un</strong>taba si <strong>que</strong>ríamos café. Estaba<br />
sirviéndolo.<br />
No contesté. Me <strong>que</strong>dé quieta mirando mi mano cubierta de L<strong>un</strong>a. Tenía la L<strong>un</strong>a en la mano y no<br />
sabía dónde ponerla, cómo conservarla. Al menor contacto desaparecía. Mi cerebro buscaba en vano<br />
<strong>un</strong>a solución, <strong>un</strong>a estratagema <strong>que</strong> me diera la posibilidad de salvar lo salvable, pero encontraba tan sólo<br />
<strong>un</strong>a niebla, y dentro de la niebla <strong>un</strong>a frase: “Sería como quitarse los polvos de arroz. Dondequiera <strong>que</strong> los<br />
24