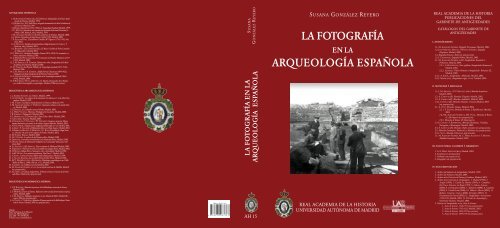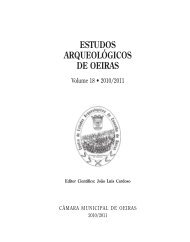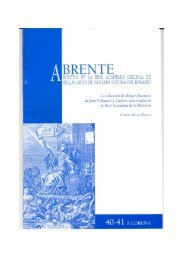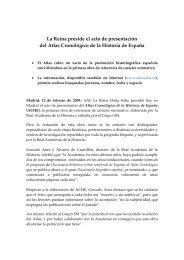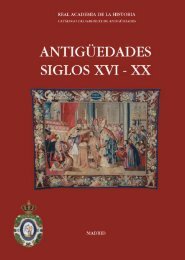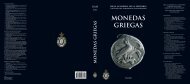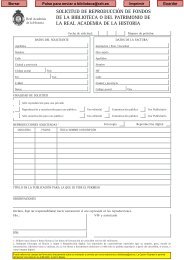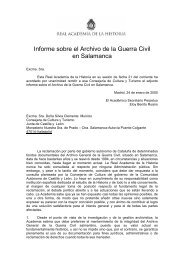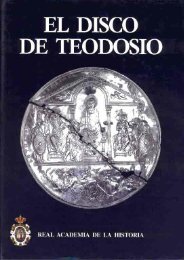GH24 CUBIERTA 2, page 1 @ Normalize - Real Academia de la ...
GH24 CUBIERTA 2, page 1 @ Normalize - Real Academia de la ...
GH24 CUBIERTA 2, page 1 @ Normalize - Real Academia de la ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ANTIQUARIA HISPANICA<br />
1. M.ALMAGRO-GORBEA (ed.), El Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Madrid, 1999.<br />
2. J.M.ABASCAL, El P. Fi<strong>de</strong>l Fita y su legado documental en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Historia. Madrid, 1999.<br />
3. J.MAIER, Jorge Bonsor (1855-1930) y <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong>. Madrid, 1999.<br />
4. G. MAYANS. Introductio ad veterum inscriptionum historiam litterariam (L.<br />
Abad y J.M. Abascal, eds.). Madrid, 1999.<br />
5. M. ALMAGRO-GORBEA ET alII (eds.), El Disco <strong>de</strong> Teodosio. Madrid, 2000.<br />
6. J. MAIER. Episto<strong>la</strong>rio <strong>de</strong> Jorge Bonsor (1886-1930). Madrid, 2000.<br />
7. F. AGUILAR PIÑAL. El académico Cándido Mª Trigueros (1736-1798). Madrid,<br />
2001.<br />
8. A. DELGADO, Estudios <strong>de</strong> numismática arábigo-hispana (A. Canto y T.<br />
Ibrahim, eds.). Madrid, 2001.<br />
9. J. BELTRÁN Y J. R. LÓPEZ (coords.), El Museo Cordobés <strong>de</strong> Pedro Leonardo<br />
<strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>cevallos. Madrid, 2003.<br />
10. J. MIRANDA, Aureliano Fernán<strong>de</strong>z-Guerra (1816-1894). Un romántico, escritor<br />
y anticuario. Madrid, 2005.<br />
11. J. MATÍNEZ-PINNA (coord.), En el Centenario <strong>de</strong> Theodor Mommsen (1817-<br />
1903), Madrid, 2005.<br />
12. J. M. ABASCAL Y R. CEBRIÁN, Manuscritos sobre Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Madrid, 2006.<br />
13. D. CASADO, José Ramón Mélida y <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> (1875-1936),<br />
Madrid, 2006.<br />
14. J. M. ABASCAL Y R. CEBRIÁN, Adolfo Herrera Chesanova (1847-1925),<br />
Su legado en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Murcia, 2006.<br />
15. S. GONZÁLEZ REYERO, La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> (1860-<br />
1960), Madrid, 2006.<br />
16. P. RODRÍGUEZ OLIVA, J. BELTRÁN Y J. MAIER, El mausoleo <strong>de</strong> los Pompeyos:<br />
análisis historiográfico y arqueológico. Madrid, 2006 (en prensa).<br />
BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA HISPANA<br />
1. J. ALVAREZ SANCHÍS. Los Vettones. Madrid, 1999.<br />
2. A. M. MARTÍN. Los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lusitania: el I milenio a.C. en <strong>la</strong> Alta Extremadura.<br />
Madrid, 1999.<br />
3. M. TORRES. Sociedad y mundo funerario en Tartessos. Madrid, 1999.<br />
4. M. ALMAGRO-GORBEA Y T. MONEO. Santuarios urbanos en el mundo ibérico.<br />
Madrid, 2000.<br />
5. E. PERALTA. Los Cántabros antes <strong>de</strong> Roma. Madrid, 2000.<br />
6. L. PÉREZ VILATELA. Historia y Etnología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lusitania. Madrid, 2000.<br />
7. R. CEBRIÁN. Titulum fecit. Madrid, 2001.<br />
8. L. BERROCAL Y P. GARDES (eds.). Entre Celtas e Iberos. Madrid, 2001.<br />
9. A.J. LORRIO. Ercávica. Madrid, 2001.<br />
10. J. EDMONSON, T. NOGALES Y W. TRILLMICH. Imagen y memoria. Monumentos<br />
funerarios con retratos en <strong>la</strong> colonia Augusta Emerita. Madrid, 2001.<br />
11. N.VILLAVERDE, Tingitana en <strong>la</strong> antigüedad tardía (siglos III-VII). Madrid, 2001.<br />
12. L.ABAD Y F. SALA (eds.), Pob<strong>la</strong>miento ibérico en el Bajo Segura. Madrid, 2001.<br />
13. L.BERROCAL-RANGEL, P. MARTÍNEZ Y C. RUIZ, El castiellu <strong>de</strong> L<strong>la</strong>gú (Latores,<br />
Oviedo). Un castro en los orígenes <strong>de</strong> Oviedo. Madrid, 2002.<br />
14. M.TORRES, Tartessos. Madrid, 2002.<br />
15. J.C. OLIVARES. Los dioses <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hispania céltica. Madrid, 2002.<br />
16. J.JIMÉNEZ, La toreútica orientalizante en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> ibérica. Madrid, 2002.<br />
17. J.SOLER. Cuevas <strong>de</strong> inhumación múltiple en <strong>la</strong> Comunidad Valenciana. Madrid,<br />
2002.<br />
18. G. ALFÖLDY Y J.M. ABASCAL. El arco romano <strong>de</strong> Medinaceli Madrid, 2002.<br />
19. F.QUESADA Y M.ZAMORA (eds.). El caballo en <strong>la</strong> antigua Iberia. Madrid, 2003.<br />
20. T.MONEO, Religio Ibérica. Santuarios, ritos y divinida<strong>de</strong>s. Madrid, 2003.<br />
21. A.Mª NIVEAU, Las cerámicas gaditanas “tipo Kuass”. Madrid, 2003.<br />
22. G.SAVIO, Le uova di struzzo dipinte nel<strong>la</strong> cultura punica. Madrid, 2004.<br />
23. L. ALCALÁ-ZAMORA, La necrópolis ibérica <strong>de</strong> Pozo Moro. Madrid, 2004.<br />
24. Mª. J. RODRÍGUEZDELAESPERANZA, Metalurgia y metalúrgicos en el Valle<br />
Medio <strong>de</strong>l Ebro (c. 2900-1500 cal. A.C.). Madrid, 2005.<br />
25. A.LORRIO. Los Celtíberos (reed.), Madrid, 2005.<br />
26. M. ALMAGRO-GORBEA ET ALII, La necrópolis tartésica <strong>de</strong> Me<strong>de</strong>llín. Madrid<br />
(en preparación).<br />
27. A.LORRIO. La Cultura <strong>de</strong> Qurénima. El Bronce Final en el Sureste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica. Madrid (en preparación).<br />
BIBLIOTHECA NUMISMATICA HISPANA<br />
1. P.-P. RIPOLLÉS, Monedas hispánicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque nationale <strong>de</strong> France.<br />
Madrid, 2005.<br />
2. F. MARTÍN, El tesoro <strong>de</strong> Baena. Reflexiones sobre circu<strong>la</strong>ción monetaria en época<br />
omeya. Madrid, 2005.<br />
3. J. M. ABASCAL, Hal<strong>la</strong>zgos monetarios en La Alcudia <strong>de</strong> Elche. Madrid-Alicante,<br />
2006 (en preparación).<br />
4. A. CANTO Y T. IBRAHIM, Monedas Hispano-çarabes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque Nationale<br />
<strong>de</strong> France. Madrid, 2006 (en preparación).<br />
Pedidos:<br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
León, 21 28014 Madrid<br />
Fax: (34) – 91 429 07 04<br />
E-mail: oscar_torres@rah.es<br />
SUSANA<br />
GONZÁLEZ REYERO<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LA<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
AH 15<br />
SUSANA GONZÁLEZ REYERO<br />
LA FOTOGRAFÍA<br />
EN LA<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA<br />
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID<br />
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA<br />
PUBLICACIONES DEL<br />
GABINETE DE ANTIGÜEDADES<br />
CATÁLOGOS DEL GABINETE DE<br />
ANTIGÜEDADES<br />
I. ANTIGÜEDADES<br />
1.1. M. ALMAGRO-GORBEA, Epigrafía Prerromana. Madrid, 2003.<br />
1.2. JUAN MANUEL ABASCAL Y HELENA GIMENO, Epigrafía<br />
Hispánica. Madrid, 2000.<br />
1.4. Epigrafía Hispano-Árabe (en preparación).<br />
1.5. J. CASANOVAS, Epigrafía Hebrea, Madrid, 2005.<br />
2.1. M. ALMAGRO-GORBEA et alII, Antigüeda<strong>de</strong>s Españo<strong>la</strong>s I.<br />
Prehistoria. Madrid, 2004.<br />
2.2.1. J. MONTESINOS, Terra sigil<strong>la</strong>ta (Antigüeda<strong>de</strong>s Romanas I),<br />
Madrid, 2004.<br />
2.2.2. Lucernas y Vidrios Romanos (Antigüeda<strong>de</strong>s Romanas II),<br />
Madrid, 2005.<br />
2.3. J. A. EIROA, Antigüeda<strong>de</strong>s Medievales. Madrid, 2005.<br />
2.4. J. MAIER (ed.), Antigüeda<strong>de</strong>s siglos XVI-XX. Madrid, 2005.<br />
II. MONEDAS Y MEDALLAS<br />
1.1. J. M. ABASCAL Y P. P. RIPOLLÉS (eds.) Monedas hispánicas.<br />
Madrid, 2000.<br />
1.2. A. CANTO et alII, Monedas Visigodas. Madrid, 2002.<br />
1.3. A. Canto et alII, Monedas Andalusíes. Madrid, 2000.<br />
1.4. J. CAYÓN et alII, Monedas Hispano- cristianas.Madrid, 2005<br />
(en preparación).<br />
2.1. A. VICO, Monedas Griegas, Madrid, 2006.<br />
2.2.1. F. CHAVES, Monedas <strong>de</strong> Roma. I, Republicanas. Madrid,<br />
2005.<br />
2.2.2 M. ALMAGRO-GORBEA y J.M. VIDAL, Monedas <strong>de</strong> Roma.<br />
II, Alto Imperio (en preparación).<br />
2.2.3. Monedas <strong>de</strong> Roma. III, Bajo Imperio.<br />
2.3 A. CANTO Y I. RODRÍGUEZ, Monedas Bizantinas, Vánda<strong>la</strong>s,<br />
Ostrogodas y Merovingias, Madrid, 2005.<br />
2.4. A. CANTO et alII, Monedas Árabes orientales (en preparación).<br />
2.5. Monedas Extranjeras, Medievales y Mo<strong>de</strong>rnas (en preparación).<br />
2.4. I. SECO, Monedas Chinas (en preparación).<br />
3.1. M. ALMAGRO-GORBEA, M. C. PÉREZ ALCORTA Y T. MONEO.<br />
Medal<strong>la</strong>s Españo<strong>la</strong>s. Madrid, 2005.<br />
III. ESCULTURAS, CUADROS Y GRABADOS<br />
1. A. E. PÉREZ SÁNCHEZ (dir.), Madrid, 2003.<br />
2. Esculturas (en preparación).<br />
3. Grabados (en preparación).<br />
4. Fotografías (en preparación).<br />
IV. DOCUMENTACIÓN<br />
1. Archivo <strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s, Madrid, 1998.<br />
2. Archivo <strong>de</strong>l Numario, Madrid, 2004.<br />
3. Archivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Colección <strong>de</strong> Pintura y Escultura, Madrid, 2002.<br />
4. Archivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s: 1. Madrid (1998); 2.<br />
Aragón (1999); 3. Castil<strong>la</strong>-La Mancha (1999); 4. Cantabria.<br />
País Vasco. Navarra. La Rioja (1999); 5. Galicia. Asturias<br />
(2000); 6. Extremadura (2000); 7. Andalucía (2000); 8. Cataluña<br />
(2000); 9. Castil<strong>la</strong>-León (2000); 10. Valencia. Murcia (2001); 11.<br />
Baleares. Canarias. Ceuta y Melil<strong>la</strong>. Extranjero (2001); 12.<br />
Documentación General (2002) 13. Antigüeda<strong>de</strong>s e Inscripciones<br />
1748-1845, Madrid, 2002. 14. 250 años <strong>de</strong> Arqueología y<br />
Patrimonio Histórico. Madrid, 2003.<br />
5. Noticias <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s en <strong>la</strong>s Actas <strong>de</strong> Sesiones<br />
1. Actas <strong>de</strong> Sesiones 1738-1791 (en preparación).<br />
2. Actas <strong>de</strong> Sesiones 1792-1833, Madrid, 2003.<br />
3. Actas <strong>de</strong> Sesiones 1834-1874 (en prensa).<br />
4. Actas <strong>de</strong> Sesiones 1874-1939 (en preparación).
LA FOTOGRAFÍA<br />
EN LA<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
(1860-1960)
GONZÁLEZ REYERO, Susana<br />
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> (1860-1960): 100 años <strong>de</strong> discurso arqueológico a través<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen / por Susana González Reyero.- Madrid: <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Universidad<br />
Autónoma, 2007. – 510 p. : il.; 30 cm. – (Publicaciones <strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Antiquaria Hispanica, 15)<br />
1. FOTOGRAFÍA EN ARQUEOLOGÍA–España–1860-1960<br />
I. <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, ed.<br />
II. Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid, ed.<br />
III. Título.<br />
IV. Serie.<br />
CDU 902: 77 (460) “1860/1960”<br />
Esta obra forma parte <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> co<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> <strong>la</strong> REAL ACADEMIA<br />
DE LA HISTORIA con <strong>la</strong>s fundaciones “BANCO BILBAO VIZCAYA”, “RAMÓN<br />
ARECES”, A R E C E“CAJAMADRID”, S ” , “ C A J A “FUNDACIÓN M A D R I D RAFAEL ” , “ F UPINO”, N D A“MAPFRE”, C I Ó N<br />
“ASLTOM”, RAFAEL PINO”, “DELOITTE” “MAPFRE”, Y “TELEFÓNICA”.<br />
“ASLTOM”, “DELOITTE” y “TELEFÓNICA”.<br />
Ilustración <strong>de</strong> cubierta: Visita arqueológica al anfiteatro <strong>de</strong> Mérida. Hacia 1930. © Corpus Virtual <strong>de</strong><br />
Fotografía Antigua, UAM.<br />
© REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA<br />
© U.A.M.<br />
I.S.B.N.: 84-95983-78-8<br />
Depósito Legal: M-50750-2006<br />
Maquetación: TRÉBEDE RURAL, S.L.<br />
Impresión: ICONO IMAGEN GRÁFICA, S.A.
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA<br />
GABINETE DE ANTIGÜEDADES<br />
LA FOTOGRAFÍA<br />
EN LA<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
(1860-1960)<br />
100 AÑOS DE DISCURSO ARQUEOLÓGICO<br />
A TRAVÉS DE LA IMAGEN<br />
por<br />
SUSANA GONZÁLEZ REYERO<br />
MADRID<br />
2007
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA<br />
COMISIÓN DE ANTIGÜEDADES<br />
Presi<strong>de</strong>nte: Excmo. Sr. D. José M.ª Blázquez Martínez<br />
Vocales: Excmos. Sres. D. José M. Pita Andra<strong>de</strong>, D. Martín Almagro-Gorbea<br />
y D. Francisco Rodríguez Adrados<br />
ANTIQUARIA HISPANICA<br />
editada por<br />
Martín Almagro-Gorbea<br />
15. LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA (1860-1960)
A MI FAMILIA, POR TODO, SIEMPRE.<br />
A MI PADRE, FERNANDO IN MEMORIAM
ÍNDICE<br />
PRESENTACIÓN .................................................................................................................. 13<br />
PRÓLOGO............................................................................................................................ 15<br />
INTRODUCCIÓN: DE LA FOTOGRAFÍA EN ARQUEOLOGÍA ......................................... 21<br />
LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO PARA LA HISTORIA ........................................<br />
INVENCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA Y SU APLICACIÓN A LA CIENCIA<br />
27<br />
ARQUEOLÓGICA.............................................................................................................. 27<br />
La invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía ................................................................................... 28<br />
La expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica: el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX....................... 35<br />
LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO DE TRABAJO. HISTORIA Y DEBATE................................<br />
La fotografía como fuente <strong>de</strong> estudio: <strong>la</strong> “exactitud” <strong>de</strong>l documento fotográfico y el<br />
40<br />
positivismo ............................................................................................................. 45<br />
Los “momentos” <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía documental: <strong>la</strong> creación y sus utilizaciones ........... 50<br />
El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica en <strong>la</strong>s ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong> Historia ......... 53<br />
LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN LA CIENCIA DEL SIGLO XIX ............................................. 56<br />
Dibujo y fotografía: dos métodos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripción analítica....................................... 57<br />
El reparto <strong>de</strong> fotografías y dibujos en el ámbito arqueológico.................................. 58<br />
La sustitución y apropiación <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio .................................................. 62<br />
Las primeras fotografías <strong>de</strong> viajeros (1839-1880)..................................................... 65<br />
Extensión y <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> viajes (1880-1900).................................. 68<br />
LA FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA EN FRANCIA............................................................ 73<br />
LOS PRIMEROS PASOS. DE 1839 A 1851........................................................................... 73<br />
LOS INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA CIENTÍFICA FRANCESA (1851-1875) ... 75<br />
La Mission Héliographique ....................................................................................... 80<br />
La misiones arqueológicas <strong>de</strong> Napoléon III .............................................................<br />
La reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> edición impresa. La imprenta B<strong>la</strong>nquart-Evrard,<br />
84<br />
(Lille)...................................................................................................................... 86<br />
LA FOTOGRAFÍA Y LA DEFINICIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA CIENTÍFICA FRANCESA (1875-1914) .... 88<br />
Las gran<strong>de</strong>s excavaciones en Grecia y Oriente ......................................................... 91<br />
El manual <strong>de</strong> arqueología <strong>de</strong> E. Trutat y <strong>la</strong> fotogrametría ........................................<br />
LA DEFINITIVA CONSOLIDACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN<br />
93<br />
ARQUEOLÓGICO. FRANCIA (1918-1960).......................................................................... 95<br />
El Corpus Vasorum Antiquorum ............................................................................... 97<br />
9
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
USOS Y APLICACIONES DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA FRANCESA............................ 98<br />
Fotografía y positivismo en Francia......................................................................... 102<br />
Evolución <strong>de</strong> temas en <strong>la</strong> imagen arqueológica ........................................................ 103<br />
Comparatismo y el establecimiento <strong>de</strong> estilos.......................................................... 105<br />
La i<strong>de</strong>ntidad nacional y <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica en Francia ............... 109<br />
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 111<br />
LA APLICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA EN ALEMANIA ................ 117<br />
USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA ALEMANA ................................................... 124<br />
La fotografía en el trabajo <strong>de</strong> campo ....................................................................... 124<br />
La fotografía en <strong>la</strong> investigación y exposición <strong>de</strong> los resultados................................ 127<br />
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 138<br />
LA INCORPORACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA EN GRAN BRETAÑA ..<br />
LOS PRIMEROS PASOS: LA FOTOGRAFÍA DE MONUMENTOS Y LOS VIAJEROS BRITÁNICOS EN EL<br />
141<br />
MEDITERRÁNEO ............................................................................................................ 142<br />
LA INCORPORACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS BRITÁNICOS ......... 148<br />
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 161<br />
FOTOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA EN ITALIA ..................................................................... 165<br />
LOS HERMANOS ALINARI DE FLORENCIA........................................................................... 175<br />
LOS VIAJEROS EXTRANJEROS Y SU INFLUENCIA EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD.... 177<br />
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 186<br />
LA APLICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA (1860-1960) .. 191<br />
DE LOS ESTUDIOS DE PREHISTORIA A LOS DE LA EDAD MEDIA ........................................... 191<br />
Viajeros fotógrafos por España (1860-1875) ........................................................... 191<br />
Los primeros pasos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía arqueológica (1875-1898) ................................ 198<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. El Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> España y otros proyectos (1898-1936) ................................................................ 207<br />
La fotografía en <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra (1939-1951) ................................... 227<br />
Hacia una normalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía arqueológica (1951-1960) ....................... 233<br />
LOS USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA (1860-1960)....................... 237<br />
La fotografía <strong>de</strong> campo ........................................................................................... 238<br />
Pautas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los bienes inmuebles .................................................... 244<br />
Pautas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los bienes muebles ....................................................... 245<br />
El objeto y el Museo ............................................................................................... 250<br />
La fotografía, el comparatismo y los corpora. La creación <strong>de</strong> iconos en <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong>.................................................................................................................. 251<br />
El positivismo y <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> práctica arqueológica españo<strong>la</strong> ........................... 257<br />
Del evolucionismo al historicismo i<strong>de</strong>alista (1860-1960) ........................................ 262<br />
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 268<br />
10<br />
LA FOTOGRAFÍA EN EL ESTUDIO DE LA CULTURA IBÉRICA .................................................... 273<br />
La fotografía en el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> una cultura (1860-1898) .............................. 273<br />
Las primeras sistematizaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (1898-1936). 291<br />
La cultura ibérica entre 1939-1950. Dudas y argumentos sobre su existencia .......... 308<br />
Hacia una nueva <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. La normalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen<br />
fotográfica (1950-1960).......................................................................................... 318<br />
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 326
Índice<br />
DIBUJOS, MOLDES Y FOTOGRAFÍAS. EL REPARTO DE LA REPRESENTACIÓN<br />
GRÁFICA EN LA LITERATURA CIENTÍFICA ESPAÑOLA.................................................. 329<br />
EL DIBUJO COMO APROPIACIÓN-SUSTITUCIÓN DE LA REALIDAD ........................................... 329<br />
El dibujo <strong>de</strong>l material arqueológico......................................................................... 337<br />
El dibujo arquitectónico ......................................................................................... 341<br />
La estratigrafía arqueológica.................................................................................... 343<br />
Conclusiones .......................................................................................................... 344<br />
MOLDES Y VACIADOS EN LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA......................................................... 347<br />
LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS (1860-1960) ................ 354<br />
El Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia entre 1877-1960............................... 356<br />
La Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos entre 1871 y 1960............................. 358<br />
El Anuari <strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns entre 1907 y 1936 .................................. 361<br />
Las Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s entre 1916 y 1935. 364<br />
Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología entre 1925 y 1937 ..................................... 367<br />
Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología entre 1940 y 1960................................................ 369<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LA LITERATURA DE DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA..................................... 374<br />
Revistas y periódicos ............................................................................................... 374<br />
La fotografía en conferencias y c<strong>la</strong>ses....................................................................... 379<br />
La fotografía en los museos ..................................................................................... 383<br />
La fotografía en <strong>la</strong> enseñanza: los manuales <strong>de</strong> Historia........................................... 385<br />
CONCLUSIONES ................................................................................................................. 395<br />
CONSIDERACIONES PREVIAS............................................................................................. 395<br />
PAUTAS DE REPRESENTACIÓN DEL PASADO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA................................<br />
LOS USOS DE LA IMAGEN ARQUEOLÓGICA FOTOGRÁFICA EN ESPAÑA Y EN EUROPA. SEMEJANZAS<br />
396<br />
Y DIFERENCIAS ............................................................................................................... 403<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA Y FOTOGRAFÍA, UNA INTERRELACIÓN DE AMPLIAS CONSECUENCIAS..<br />
LA FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA. HACIA UNA MEJOR CARACTERIZACIÓN DE LA HISTORIA DE LA<br />
411<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA ................................................................................................ 428<br />
BIBLIOGRAFÍA GENERAL................................................................................................... 433<br />
BIBLIOGRAFÍA DE LA PARTE GRÁFICA............................................................................. 475<br />
ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE INSTITUCIONES ............................................................... 481<br />
ÍNDICE DE LUGARES.......................................................................................................... 495<br />
ÍNDICE DE FIGURAS........................................................................................................... 501<br />
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS .............................................................................................. 509<br />
11
PRESENTACIÓN<br />
Han pasado ya ocho años <strong>de</strong> lo que, en su día, pareciera a algunos <strong>la</strong> aventura <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> atrevidos,<br />
si bien hoy constituye un grupo <strong>de</strong> investigación consolidado en <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid y,<br />
lo que es más importante, afirma una línea <strong>de</strong> trabajo posiblemente inédita hasta <strong>la</strong> fecha en <strong>la</strong> universidad<br />
españo<strong>la</strong>. Nos referimos al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía arqueológica españo<strong>la</strong> o, por ser más exactos, el estudio <strong>de</strong><br />
sus imágenes conservadas –a duras penas– en nuestros archivos, museos o colecciones privadas.<br />
Pudiera parecer escaso el período <strong>de</strong> tiempo pasado. Sin embargo, es notable el camino recorrido y significativos<br />
los obstáculos superados, lo cual cobra especial valor si somos conscientes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s carencias que todavía<br />
caracterizan a <strong>la</strong> universidad españo<strong>la</strong> y, muy en especial, al l<strong>la</strong>mado campo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Humanida<strong>de</strong>s. De<br />
igual modo es un eco recurrente <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> que <strong>la</strong> institución universitaria sea capaz <strong>de</strong> generar nuevas<br />
líneas <strong>de</strong> investigación, así como fomentar que <strong>la</strong>s mismas se estructuren –<strong>de</strong>s<strong>de</strong> su mismo inicio– con un carácter<br />
interdisciplinar e interinstitucional, re<strong>la</strong>cionando, mediante esta estrategia fecunda, campos <strong>de</strong> conocimiento<br />
e instituciones.<br />
Pues bien, todos estos factores parecen haberse conciliado con ocasión <strong>de</strong> este libro. Susana González<br />
Reyero, hoy Doctora Investigadora <strong>de</strong>l Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas –a través <strong>de</strong> un contrato<br />
postdoctoral I3P– asumió, hace ya casi seis años, <strong>la</strong> responsabilidad <strong>de</strong> aceptar un tema <strong>de</strong> investigación<br />
que, bajo el formato <strong>de</strong> Tesis Doctoral, indagara <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una perspectiva nueva los ricos archivos fotográficos<br />
que, literalmente, dormían –cuando no se <strong>de</strong>svanecían– en instituciones, tanto públicas como privadas.<br />
Nos referimos al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes sublimizadas sobre aquellos pesados cristales <strong>de</strong> 13x18. Dichas imágenes<br />
guardaban multitud <strong>de</strong> información, datos, <strong>de</strong>talles, cuando no verda<strong>de</strong>ras “<strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones <strong>de</strong> intenciones”<br />
<strong>de</strong> aquellos arqueólogos <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX y principios <strong>de</strong>l XX que, literalmente con sus cámaras a<br />
cuestas, ilustraron sus excavaciones y estudios <strong>de</strong> una manera verda<strong>de</strong>ramente maravillosa: a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> mirada,<br />
que imbuidos <strong>de</strong> cierto i<strong>de</strong>al positivista creían objetivadora y fiel, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
El sueño <strong>de</strong> todo arqueólogo, al menos parcialmente, parece hacerse realidad: viajar a través <strong>de</strong>l tiempo<br />
y volver a observar, con mirada inquisitiva, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes fotográficas <strong>de</strong> otros, que recuperamos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> otra forma <strong>de</strong> excavación no menos apasionante, <strong>la</strong> <strong>de</strong> los archivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria y <strong>de</strong> los viejos<br />
libros. Pero no sólo se trata <strong>de</strong> recuperar un tiempo pasado, tarea imposible, sino también –y quizás más importante–<br />
atisbar y compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> personalidad <strong>de</strong> los propios investigadores y, a través <strong>de</strong> los mismos, <strong>de</strong><br />
toda una época “atrapada” en los escasos centímetros <strong>de</strong> aquel<strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas. Como en otras ocasiones hemos comentado,<br />
<strong>la</strong> fotografía antigua es, verda<strong>de</strong>ramente, <strong>la</strong> “retina <strong>de</strong> nuestra memoria”, si bien ésta –conviene<br />
recordarlo– maravillosamente subjetiva.<br />
La historia, como construcción intelectual que es, no pue<strong>de</strong> aspirar más que a ser honradamente subjetiva.<br />
Las imágenes fotográficas no son sino modos <strong>de</strong> mirar –y en parte un modo <strong>de</strong> percibir– <strong>la</strong> realidad<br />
13
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> un entorno visto y entendido a través <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> aquellos arqueólogos fotógrafos que po<strong>de</strong>mos l<strong>la</strong>mar<br />
pioneros al tiempo que exploradores <strong>de</strong> caminos nuevos. Les acompañó el privilegio <strong>de</strong> <strong>la</strong> novedad <strong>de</strong> un campo<br />
virgen y, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong> los propios medios con que indagaron. De este modo, ellos mismos se convierten en<br />
una forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento, forman parte <strong>de</strong>l propio proceso técnico <strong>de</strong>l conocimiento. Rememorar y analizar<br />
dicha tarea constituye, pues, para nosotros un camino intelectual que tantea en algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas<br />
<strong>de</strong> hacer <strong>de</strong> los arqueólogos españoles <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX y principios <strong>de</strong>l XX. Una época c<strong>la</strong>ve, en cuanto<br />
representa un pau<strong>la</strong>tino afianzamiento profesional en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong>.<br />
Estas notas introductorias quieren expresar nuestro asombro por <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicación pausada <strong>de</strong> casi seis años<br />
<strong>de</strong> trabajo –como si <strong>de</strong> una <strong>la</strong>rga exposición fotográfica se tratara– <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dra. Gónzalez Reyero. Este libro,<br />
en origen como tesis doctoral leída en <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid en 2005 bajo <strong>la</strong> codirección <strong>de</strong><br />
los abajo firmantes, ha sufrido una más que notable ampliación y reescritura con objeto <strong>de</strong> adaptarse a <strong>la</strong> línea<br />
editorial <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da por <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, don<strong>de</strong> ahora aparece estructurada en nueve<br />
<strong>de</strong>nsos capítulos.<br />
El estudio pone <strong>de</strong> manifiesto dos ten<strong>de</strong>ncias que, aunadas, enriquecen toda búsqueda científica: el <strong>de</strong>seo<br />
hacia <strong>la</strong> exhaustividad –tensión imposible como el<strong>la</strong> misma reconoce– y el tacto meticuloso y siempre pru<strong>de</strong>nte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> autora. Algo que no extraña a quienes conocemos a <strong>la</strong> Dra. González Reyero. Se necesitaba una<br />
sólida formación para asumir el compromiso y <strong>la</strong> autora <strong>la</strong> ha adquirido y <strong>la</strong> aprovecha. Sus años <strong>de</strong> estudio<br />
en España se acompañaron con diversas estancias en instituciones especializadas en Francia, Ing<strong>la</strong>terra y<br />
EE.UU. Las estancias se convierten en otras miradas que le ofrecen el contraste y alejamiento necesarios para<br />
reflexionar sobre un tema español <strong>de</strong>s<strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas externas. En este sentido, como directores <strong>de</strong> este itinerario<br />
intelectual y formativo, no po<strong>de</strong>mos menos que reconocer públicamente <strong>la</strong> plena satisfacción que supone<br />
hoy ver hasta tal punto cumplidos los objetivos y intenciones que propuso nuestra responsabilidad compartida.<br />
En el proceso <strong>de</strong> estos años todos hemos aprendido mucho. Hemos salido enriquecidos. Ahora sólo<br />
resta transmitir lo más acertado <strong>de</strong> este estudio a <strong>la</strong> comunidad científica y a <strong>la</strong> sociedad con este libro.<br />
Agra<strong>de</strong>cemos a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia su generosa co<strong>la</strong>boración al participar –como institución<br />
coeditora– en <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> este trabajo <strong>de</strong> investigación. La di<strong>la</strong>tada <strong>la</strong>bor editorial <strong>de</strong> esta real<br />
institución amplía ahora, con este volumen, su línea <strong>de</strong> estudio sobre <strong>la</strong> historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
De igual modo, expresamos nuestro reconocimiento a <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid <strong>la</strong> cual,<br />
a través <strong>de</strong> su Servicio <strong>de</strong> Publicaciones <strong>de</strong>l Vicerrectorado <strong>de</strong> Investigación, ha tenido a bien publicar un trabajo<br />
que estamos seguros marcará un punto <strong>de</strong> inflexión en los estudios <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía arqueológica en<br />
España. Avanzamos así un escalón más en los análisis historiográficos –centrados en esta ocasión en <strong>la</strong> fotografía–<br />
<strong>de</strong> nuestra universidad. Por último, el Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas y, muy en especial,<br />
su Instituto <strong>de</strong> Historia, facilitó a <strong>la</strong> autora a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> estos años <strong>la</strong> consulta y estudio <strong>de</strong> sus colecciones<br />
fotográficas, y su especializada biblioteca. El acceso a sus fondos nos ha proporcionado una incuestionable<br />
ayuda en el éxito <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación y aquí expresamos también, junto con <strong>la</strong> autora, nuestra mayor<br />
gratitud a quienes nos han ayudado.<br />
JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ RICARDO OLMOS<br />
Profesor Titu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Arqueología Profesor <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong>l CSIC<br />
Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid Director <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Historia y Arqueología en Roma<br />
14
PRÓLOGO<br />
La invención y posterior generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica ha transformado <strong>la</strong> práctica científica<br />
contemporánea. Su llegada proporcionó nuevas posibilida<strong>de</strong>s en el acercamiento <strong>de</strong> los investigadores<br />
al Arte y <strong>la</strong> Arqueología, a su manera <strong>de</strong> estudiarlos y comunicarlos. El presente estudio está <strong>de</strong>stinado<br />
a caracterizar este proceso en España, entre los años 1860 y 1960, un período amplio y <strong>de</strong>cisivo<br />
en <strong>la</strong> progresiva conformación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
Nuestro acercamiento a <strong>la</strong> imagen arqueológica comenzó en 1998, al participar en una novedosa<br />
línea <strong>de</strong> investigación que empezaba a llevar a cabo <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong> Filosofía y Letras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Madrid. Des<strong>de</strong> entonces se han sucedido diferentes proyectos, en los que he podido co<strong>la</strong>borar<br />
y que, dirigidos por J.J.Blánquez Pérez, pusieron en evi<strong>de</strong>ncia <strong>la</strong>s interesantes perspectivas que<br />
abría esta línea <strong>de</strong> investigación. Destacaba, igualmente, <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una tradición sobre estos estudios<br />
en nuestro país. A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> cada vez mayor atención por <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong> Historiografía,<br />
<strong>la</strong> imagen fotográfica no había sido objeto <strong>de</strong> un análisis profundo y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong>stinado a<br />
analizar y valorar su influencia y repercusión en <strong>la</strong> práctica arqueológica españo<strong>la</strong>. Esta línea <strong>de</strong> investigación<br />
contó con el apoyo y se fue conformando a través <strong>de</strong> sucesivos proyectos <strong>de</strong> investigación, entre<br />
los que <strong>de</strong>stacamos el estudio <strong>de</strong> El legado Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Álvarez Ossorio. Catalogación y estudio,<br />
<strong>la</strong> realización <strong>de</strong> un Corpus Virtual <strong>de</strong> Fotografía Antigua, el Inventario, catalogación y estudio <strong>de</strong>l archivo<br />
fotográfico Juan Cabré, así como el Estudio <strong>de</strong>l Archivo <strong>de</strong> D. Antonio García y Bellido (fotografía y<br />
dibujos). En <strong>la</strong> actualidad Grupo <strong>de</strong> Investigación reconocido por <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid<br />
(ArqFoHES, Arqueología y Fotografía: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en España), esta línea <strong>de</strong> investigación<br />
continúa ahora bajo un proyecto <strong>de</strong>l p<strong>la</strong>n nacional <strong>de</strong> I+D, bajo el título Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
arqueología españo<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen (nº. ref. BHA 2003-02575).<br />
Abordar el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen arqueológica y su influencia en nuestra ciencia conllevaba asumir<br />
ciertos objetivos y priorida<strong>de</strong>s. A <strong>la</strong> citada ausencia <strong>de</strong> tradición <strong>de</strong> estos estudios en nuestro país se<br />
sumaba <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> acotar un área <strong>de</strong> por sí extensa. Iniciamos, como punto <strong>de</strong> partida, una serie <strong>de</strong><br />
sucesivas estancias <strong>de</strong> investigación en el extranjero. Primero en París (1999, 2000, 2001 y 2002), país<br />
éste <strong>de</strong> reconocida y <strong>la</strong>rga tradición <strong>de</strong> estudios en torno a <strong>la</strong> imagen fotográfica y don<strong>de</strong>, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong><br />
cuatro años, pudimos entrar en contacto con grupos <strong>de</strong> trabajo, así como percibir los diferentes acercamientos<br />
que <strong>la</strong> imagen fotográfica, en re<strong>la</strong>ción con el Arte y <strong>la</strong> Arqueología, suscitaba en dicho país.<br />
Dos estancias posteriores, en Oxford (Gran Bretaña) y en Nueva York y Los Ángeles, nos ayudaron a<br />
conformar y <strong>de</strong>finir los límites y posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuestro estudio, <strong>de</strong> contrastarlo en interesantes conversaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s que somos, sin duda, <strong>de</strong>udores.<br />
Con este bagaje <strong>de</strong>cidimos acotar cronológicamente este trabajo entre 1860 y 1960. Nuestra finalidad<br />
principal iba a ser <strong>de</strong>finir cómo y con qué repercusiones se produjo <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica<br />
fotográfica a <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. No pretendíamos, por tanto, estudiar una colección o unos archivos<br />
fotográficos, por interesantes que éstos fueran. Nuestra intención era, por el contrario, dibujar<br />
–caracterizar– el proceso general <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a nuestra ciencia, sus particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s<br />
y consecuencias. Este acercamiento se realizó, a su vez, bajo dos perspectivas principales. Por una parte,<br />
el estudio <strong>de</strong> cómo se había producido este proceso en España, su <strong>de</strong>sarrollo evolutivo entre 1860 y<br />
15
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
1960. Por otra, el análisis <strong>de</strong> los usos <strong>de</strong> los que <strong>la</strong> imagen fotográfica había sido objeto, su utilización<br />
por parte <strong>de</strong> los investigadores en cada momento. Las fechas propuestas –1860 y 1960– abarcaban un<br />
período <strong>de</strong> tiempo que creímos suficientemente representativo. En este sentido, comenzamos con <strong>la</strong>s<br />
primeras <strong>de</strong>finiciones y el inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna arqueología científica en España, recorremos los muy<br />
diversos avatares que <strong>la</strong> caracterizan en el siglo XX, hasta terminar con <strong>la</strong>s transformaciones que, en<br />
nuestra práctica científica, se anunciaban ya en los años 60.<br />
El resultado que presentamos en <strong>la</strong>s páginas que siguen es un acercamiento, creemos, novedoso.<br />
Una historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> que aún queda mucho por <strong>de</strong>scubrir, valorar o matizar.<br />
Una tarea, sin duda fascinante, en <strong>la</strong> que <strong>la</strong> imagen fotográfica se convierte en actor <strong>de</strong> primer or<strong>de</strong>n,<br />
en un documento que pue<strong>de</strong> llegar a ser <strong>de</strong> gran valor si es objeto <strong>de</strong> un análisis a<strong>de</strong>cuado. La fotografía,<br />
concebida como documento codificado, construido y subjetivo, requiere un acercamiento y hermenéutica<br />
específica que analice su aportación y posibilida<strong>de</strong>s como fuente, tradicionalmente poco valorada,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. Des<strong>de</strong> esta perspectiva y el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> sus diversos testimonios hemos<br />
realizado este análisis <strong>de</strong> un siglo <strong>de</strong> arqueología en España.<br />
Nuestro trabajo se estructura en nueve capítulos con entidad propia y temáticamente diferenciados.<br />
Tras el Capítulo I <strong>de</strong> Introducción, <strong>de</strong>dicamos el Capítulo II a valorar <strong>la</strong> fotografía en tanto que<br />
documento para <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong> Historia, un acercamiento necesario dada <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una tradición<br />
y reflexión amplia, en nuestro país, sobre este tipo <strong>de</strong> investigaciones. Punto <strong>de</strong> partida fundamental<br />
para nuestro trabajo era valorar <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s y límites que ofrece <strong>la</strong> imagen fotográfica para<br />
<strong>la</strong> Historia y el Arte. Hemos consi<strong>de</strong>rado, así, varios aspectos interre<strong>la</strong>cionados como <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre<br />
<strong>la</strong> evolución técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y su progresiva aplicación a <strong>la</strong> Arqueología, cuestión ésta previa<br />
para nuestro examen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica a nuestra ciencia y qué grado<br />
<strong>de</strong> dificultad conllevaron. Igualmente importante resultaba conocer <strong>la</strong>s diferentes opiniones que <strong>la</strong><br />
imagen fotográfica había suscitado a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s disciplinas <strong>de</strong>l Arte y <strong>la</strong> Arqueología,<br />
así como en qué tradiciones científicas se había producido dicha reflexión. Emprendimos, también,<br />
una sintética aproximación a <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l siglo XIX y, especialmente, a cómo ésta había utilizado y<br />
transformado dos mecanismos <strong>de</strong> traducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad: el dibujo y <strong>la</strong> fotografía. Analizamos, por<br />
último, el contexto particu<strong>la</strong>r en que se produjeron gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías sobre temas<br />
arqueológicos: <strong>la</strong> diversa y heterogénea fotografía <strong>de</strong> viajeros. Con ello, nos acercamos a <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s<br />
y alcance <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica, así como <strong>la</strong>s diferentes corrientes historiográficas que su aplicación<br />
al estudio <strong>de</strong>l Arte y <strong>la</strong> Historia habían suscitado.<br />
Los siguientes capítulos –III, IV, V y VI– se han <strong>de</strong>dicado a valorar <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
a <strong>la</strong> arqueología francesa, alemana, británica e italiana. Su realización nos permitió compren<strong>de</strong>r y situar<br />
el caso español en un marco científico y cultural amplio. Se trataba, una vez más, <strong>de</strong> crear el contexto<br />
necesario para enten<strong>de</strong>r el proceso que analizamos en España.<br />
El siguiente Capítulo VII resulta fundamental <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> estructura general <strong>de</strong>l trabajo. Dedicado<br />
a España, su análisis ha pretendido ilustrar el interesante, a <strong>la</strong> vez que irregu<strong>la</strong>r, proceso por el que<br />
<strong>la</strong> técnica fotográfica se aplicó al estudio <strong>de</strong>l pasado entre 1860 y 1960. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> pau<strong>la</strong>tina<br />
incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica, analizamos también sus usos, <strong>la</strong> recepción <strong>de</strong> que fue objeto. Importante<br />
para <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> este proceso resultó <strong>la</strong> consulta <strong>de</strong> varias revistas científicas y <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración<br />
<strong>de</strong> una base <strong>de</strong> datos a <strong>la</strong> que nos referiremos más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte. La segunda parte <strong>de</strong> este capítulo VII<br />
analiza <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los estudios ibéricos. Esta <strong>de</strong>dicación especial hacia<br />
<strong>la</strong> protohistoria hispana nos ha permitido llevar a cabo un análisis más pormenorizado, matizar aspectos<br />
o valorar, con <strong>la</strong> <strong>de</strong>bida perspectiva, el papel que <strong>la</strong> fotografía pudo <strong>de</strong>sempeñar en <strong>la</strong> primera<br />
i<strong>de</strong>ntificación y posterior caracterización <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. En segundo lugar, ambos fenómenos –<strong>la</strong><br />
aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica– presentan un interesante <strong>de</strong>sarrollo paralelo.<br />
En efecto, <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> comenzó hacia<br />
1860, momento en que se reconocían los primeros materiales ibéricos. A partir <strong>de</strong> entonces ambos<br />
caminos transcurrirían entremezc<strong>la</strong>dos. De <strong>la</strong> incertidumbre al reconocimiento y posterior caracterización<br />
<strong>de</strong> los restos ibéricos.<br />
16
Prólogo<br />
Pero no sólo <strong>la</strong> fotografía fue <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> recordar y apropiarse <strong>de</strong> los objetos antiguos, el mecanismo<br />
<strong>de</strong> su memoria y estudio. El siguiente Capítulo –el VIII– se ha <strong>de</strong>dicado a valorar estos otros<br />
lenguajes: el dibujo y los vaciados. Dada <strong>la</strong> amplitud <strong>de</strong>l tema nos acercamos a ambas técnicas sólo en<br />
función <strong>de</strong> su re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> fotografía. Hemos podido, no obstante, valorar <strong>la</strong>s ricas re<strong>la</strong>ciones y los<br />
mecanismos intermedios que se dieron entre el<strong>la</strong>s y que actuaron en <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. El arqueólogo<br />
pasó a dominar estas técnicas en <strong>la</strong> búsqueda y transmisión <strong>de</strong> un lenguaje a<strong>de</strong>cuado para su<br />
ciencia.<br />
Con el Capítulo VIII quisimos acercarnos, brevemente, al papel que <strong>la</strong> fotografía ha <strong>de</strong>sempeñado<br />
en <strong>la</strong> transmisión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías arqueológicas. La creencia en su veracidad provocó que sus imágenes<br />
influyeran notablemente en <strong>la</strong> percepción y estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas antiguas. Des<strong>de</strong> este punto <strong>de</strong><br />
vista hemos valorado <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> prensa, en <strong>la</strong>s conferencias y c<strong>la</strong>ses, en <strong>la</strong> exposición<br />
museística y, por último, en el aprendizaje: en los manuales <strong>de</strong> historia fundamentales en el primer<br />
acercamiento infantil a <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> nuestro país.<br />
En nuestra valoración consi<strong>de</strong>rábamos fundamental tener una perspectiva amplia <strong>de</strong> cómo <strong>la</strong> imagen<br />
fotográfica y el dibujo habían actuado en el discurso arqueológico. Para tal fin consultamos diversas<br />
publicaciones periódicas cuyo resultado sistematizamos en una base <strong>de</strong> datos que nos permitiese<br />
reunir e interre<strong>la</strong>cionar los datos obtenidos <strong>de</strong> <strong>la</strong> consulta <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas revistas fundamentales en<br />
<strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. En todos los casos se procedió a examinar todas <strong>la</strong>s fotografías y dibujos <strong>de</strong><br />
cada publicación <strong>de</strong> acuerdo con una serie <strong>de</strong> preguntas estructuradas. Dichas publicaciones periódicas<br />
son:<br />
• El Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (BRAH) entre 1877-1960.<br />
• La Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos (RABM) entre 1871 y 1960.<br />
• El Anuari <strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns (AIEC) entre 1907 y 1936.<br />
• Las Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s (MJSEA) entre 1916 y 1935.<br />
• Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología (AEspAA) entre 1925 y 1937.<br />
• Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología (AEspA) entre 1940 y 1960.<br />
De esta forma, hemos obtenido hasta 20.444 registros en un trabajo, inexistente en nuestro país,<br />
que ha enriquecido nuestro acercamiento a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong> arqueología en España.<br />
Este registro sistemático, que ree<strong>la</strong>boramos actualmente <strong>de</strong> cara a su publicación, nos ha permitido realizar<br />
asociaciones y consultas cruzadas para <strong>de</strong>terminar, por ejemplo, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> fotografías o dibujos<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> 1860-1960 o conocer <strong>la</strong>s épocas culturales que eran objeto <strong>de</strong> una atención prioritaria<br />
en cada momento.<br />
Finalmente, el Capítulo IX o Conclusiones expone lo que consi<strong>de</strong>ramos nuestras principales aportaciones.<br />
Analizamos, en primer lugar, <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación fotográfica <strong>de</strong> los objetos y monumentos<br />
arqueológicos, su progresiva normalización y <strong>la</strong>s implicaciones metodológicas y teóricas <strong>de</strong> esta<br />
transformación. En segundo lugar, y sin duda fundamental, valoramos los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica<br />
en España y los comparamos con <strong>la</strong>s <strong>de</strong>tectadas en otros países europeos. A continuación, exponemos<br />
<strong>la</strong>s importantes consecuencias que tuvo, para <strong>la</strong> práctica arqueológica españo<strong>la</strong>, <strong>la</strong> llegada y generalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica. En último lugar, valoramos cómo <strong>la</strong> fotografía permite avanzar, en<br />
<strong>de</strong>finitiva, hacia una mejor caracterización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
La parte gráfica <strong>de</strong> este trabajo intenta p<strong>la</strong>smar nuestra concepción sobre <strong>la</strong> imagen y su papel en<br />
<strong>la</strong> ciencia arqueológica. En este sentido, intentamos que <strong>la</strong>s fotografías incluidas sean representativas <strong>de</strong><br />
cada uno <strong>de</strong> los aspectos mencionados en el texto y <strong>de</strong> los momentos, estudios o <strong>de</strong>scubrimientos más<br />
significativos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> y <strong>de</strong> los países analizados. Así, cada una <strong>de</strong> estas<br />
fotografías o dibujos encierra una historia. Ilustran, acompañan, corroboran o amplían el discurso<br />
escrito. Nuestra parte gráfica ha intentado constituir, así, un lenguaje propio, un discurso complementario<br />
con pleno significado, ejemplificador y contenedor, <strong>de</strong> por sí, <strong>de</strong> nuestras hipótesis principales.<br />
En cuanto a <strong>la</strong> Bibliografía, hemos separado aquél<strong>la</strong> presente en el texto y, por otra parte, <strong>la</strong> referida al<br />
17
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
origen intelectual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes utilizadas, que cuidamos igualmente en un listado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s instituciones<br />
y personas que han aportado fondos fotográficos a esta obra.<br />
En <strong>la</strong>s páginas que siguen proponemos un acercamiento al interesante proceso por el cual una<br />
nueva técnica, <strong>la</strong> fotografía, se incorporó a <strong>la</strong> ciencia arqueológica. Gracias a su irresistible testimonio,<br />
a <strong>la</strong> creencia en su innegable veracidad, pasaría a formar parte ineludible <strong>de</strong>l método arqueológico, transformando<br />
<strong>la</strong> Arqueología hasta el punto <strong>de</strong> conformar <strong>la</strong> práctica que hoy conocemos.<br />
No podríamos continuar sin mencionar a algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas e instituciones que co<strong>la</strong>boraron<br />
y ayudaron en <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> este proyecto. Determinantes han sido, sin duda, <strong>la</strong>s estancias <strong>de</strong> investigación<br />
que, gracias al disfrute <strong>de</strong> sucesivas becas, <strong>de</strong> Tercer Ciclo y <strong>de</strong> postgrado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l programa<br />
<strong>de</strong> Formación <strong>de</strong> Personal Universitario <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Educación y Ciencia, así como a <strong>la</strong> propia<br />
Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid, he podido realizar en varios países. En París tengo que agra<strong>de</strong>cer a<br />
Pierre Rouil<strong>la</strong>rd su ayuda y su siempre calurosa acogida en <strong>la</strong> Maison René Ginouvès d’Archéologie et<br />
Ethnologie (Paris I, CRNS, Paris X) durante cuatro años (1999-2002), así como <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> unirme,<br />
durante este tiempo, al grupo <strong>de</strong> doctorado <strong>de</strong> Archéologie du Mon<strong>de</strong> Grec (Paris I-Paris IV), dirigido<br />
por los profesores Francis Croissant, Pierre Rouil<strong>la</strong>rd y Michel Gras.<br />
Entre <strong>la</strong>s instituciones que, en Francia, resultaron fundamentales <strong>de</strong>bo <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> excelente Biblioteca<br />
<strong>de</strong> Letras y Archivo <strong>de</strong> l’École Normale Supérieure y, en particu<strong>la</strong>r, a Françoise Dauphragne; <strong>la</strong><br />
Bibliothèque nationale <strong>de</strong> France y <strong>la</strong> Jacques Doucet <strong>de</strong>l Institut National d’Histoire <strong>de</strong> l’Art; a Mireille<br />
Pastoreau, directora <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque y Archives <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> France; al Musée <strong>de</strong>s Antiquités nationales<br />
<strong>de</strong> Saint-Germain-en-Laye; a Jean-Daniel Pariset, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Médiathèque <strong>de</strong> l’Architecture et du Patrimoine<br />
<strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Cultura francés y a los Archives nationales.<br />
En Gran Bretaña <strong>de</strong>bo a Barry Cunliffe el haber disfrutado <strong>de</strong> una agradable y fructífera estancia<br />
en el Institute of Archaeology <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Oxford (2003), así como <strong>de</strong> sus magníficas bibliotecas,<br />
especialmente <strong>la</strong> Sackler y <strong>la</strong> Bodleian Library. Una última estancia en el Metropolitan Museum of<br />
Art <strong>de</strong> Nueva York (2004) nos permitió consultar <strong>la</strong>s importantes colecciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Thomas J. Watson<br />
Library, <strong>la</strong> Photographs Study Collection, <strong>la</strong> Onassis Library, <strong>la</strong> Frick Art Reference Library y <strong>la</strong> Butler Library<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Columbia. En el Metropolitan Museum of Art <strong>de</strong>bo agra<strong>de</strong>cer a Carlos A.<br />
Picón, conservador jefe <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Arte Griego y Romano, su acogida. En Estados Unidos<br />
efectuamos también una ilustradora visita a <strong>la</strong> J. Paul Getty Foundation <strong>de</strong> Los Ángeles, don<strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cemos<br />
su ayuda y amabilidad a Marion True, y <strong>la</strong> ejemp<strong>la</strong>r ayuda y eficacia, en el Getty Research Institute,<br />
<strong>de</strong> Anne Blecksmith y, en el Dpto. <strong>de</strong> Fotografía <strong>de</strong>l Getty Museum, <strong>de</strong> Julian Cox y Anne Ley<strong>de</strong>n.<br />
En España, diferentes instituciones acogieron y ayudaron a <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> este estudio. Muy<br />
resumidamente querría agra<strong>de</strong>cer <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s prestadas por el Departamento <strong>de</strong> Historia Antigua y<br />
Arqueología y el Departamento <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Historia (CSIC). Pudimos acce<strong>de</strong>r,<br />
igualmente, a <strong>la</strong>s ricas colecciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Biblioteca Nacional, <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong><br />
San Fernando y <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Fundamental ha sido, sin duda, el Departamento <strong>de</strong> Prehistoria y Arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Madrid, don<strong>de</strong> realicé mis estudios e inicié el Doctorado. En él he co<strong>la</strong>borado en diferentes<br />
proyectos que han influido en el <strong>de</strong>sarrollo y resultado final <strong>de</strong> este trabajo. Igualmente querría<br />
<strong>de</strong>stacar a aquellos profesores que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> principio <strong>de</strong> nuestra carrera universitaria, confiaron y nos invitaron<br />
a participar en diferentes proyectos <strong>de</strong> investigación, entre los que <strong>de</strong>stacamos el Proyecto Carteia<br />
o sucesivos proyectos en torno al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura y <strong>la</strong>s necrópolis ibéricas. Por ello, sería justo<br />
agra<strong>de</strong>cer <strong>la</strong> confianza y apoyo mostrados por <strong>la</strong> Dra. Lour<strong>de</strong>s Roldán, profesora Titu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Arte<br />
Antiguo <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Historia y Teoría <strong>de</strong>l Arte o, ya <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> nuestro mismo <strong>de</strong>partamento,<br />
por los profesores Dres. Manuel Benda<strong>la</strong> Galán y Sergio Martínez Lillo.<br />
Mención aparte merecen mis compañeros y amigos universitarios que me animaron y soportaron<br />
durante estos años. Entre ellos querría <strong>de</strong>stacar el apoyo <strong>de</strong> Laura Gandullo, Carmen Chincoa, María<br />
Pérez, Belén Urda, Fernando Sáez, Oliva Rodríguez, Fernando Prados y Carlos Comas-Mata.<br />
Pero mi primera <strong>de</strong>uda es, sin duda, hacia mi familia, primera responsable <strong>de</strong> este trabajo. Sin<br />
ellos, sencil<strong>la</strong>mente, nada hubiera sido posible. Fundamentales han sido, igualmente, los consejos y<br />
18
Prólogo<br />
ayuda, <strong>la</strong> presencia, <strong>de</strong> Patxi Saraso<strong>la</strong>, Marisa Sánchez, C<strong>la</strong>ra Ramírez-Barat, Miguel Fernán<strong>de</strong>z, Ana<br />
Vico, Oriol Comes, Sonia Arean y Elisa Humanes.<br />
La Tesis Doctoral origen <strong>de</strong> este trabajo se <strong>de</strong>fendió el 17 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2005 en <strong>la</strong> Universidad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Madrid, obteniendo <strong>la</strong> calificación <strong>de</strong> Sobresaliente cum <strong>la</strong>u<strong>de</strong> y <strong>la</strong> mención <strong>de</strong> Doctor<br />
Europeo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> normativa aprobada por el Comité <strong>de</strong> En<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conferencia <strong>de</strong> Rectores y <strong>de</strong><br />
Presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Universida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Unión Europea. Dirigida por los Dres. Juan José Blánquez Pérez y<br />
Ricardo Olmos Romera, pudimos beneficiarnos y agra<strong>de</strong>cemos especialmente, <strong>la</strong> visión, consejos y aportaciones,<br />
como miembros <strong>de</strong>l Tribunal, <strong>de</strong> Manuel Benda<strong>la</strong> Galán, Arturo Ruiz Rodríguez, Pierre Rouil<strong>la</strong>rd,<br />
Leoncio López-Ocón Cabrera y Jordi Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>. Parale<strong>la</strong>mente, y para que esta Tesis pudiera optar<br />
al Título Europeo, emitieron sendos informes favorables sobre <strong>la</strong> misma los doctores A<strong>la</strong>in Schnapp<br />
–Director <strong>de</strong>l Institut National d’Histoire <strong>de</strong> l’Art <strong>de</strong> París– y Michael Blech –<strong>de</strong>l Deutsche Archäologische<br />
Institut–. A ambos investigadores les agra<strong>de</strong>cemos, muy sinceramente, su co<strong>la</strong>boración y comentarios.<br />
Tras una ree<strong>la</strong>boración y adaptación, este trabajo encontró el apoyo fundamental para su publicación<br />
por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid. En <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia agra<strong>de</strong>cemos a Martín Almagro-Gorbea y a Jorge Maier Allen<strong>de</strong> su acogida <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> serie Anticuaria Hispánica. En <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid agra<strong>de</strong>cemos al Servicio <strong>de</strong><br />
Publicaciones <strong>de</strong>l Rectorado, y a su director Jorge Pérez <strong>de</strong> Tu<strong>de</strong><strong>la</strong>, <strong>la</strong> ayuda y disponibilidad mostrada.<br />
Por último, no puedo sino acordarme <strong>de</strong> mis directores <strong>de</strong> Tesis, origen <strong>de</strong> este trabajo, actores<br />
<strong>de</strong>terminantes en esta obra. De Ricardo Olmos Romera soy <strong>de</strong>udora por sus abundantes consejos, siempre<br />
certeros. Sin su visión y perspectiva este estudio hubiera sido muy diferente. De Juan José Blánquez<br />
Pérez soy <strong>de</strong>udora por toda una trayectoria, por su grado <strong>de</strong> exigencia, generosidad y amistad y por haber<br />
concebido este tema, que me alegro enormemente haber aceptado.<br />
A todos ellos, mi más sincero agra<strong>de</strong>cimiento.<br />
Madrid, Abril <strong>de</strong> 2006<br />
19
INTRODUCCIÓN: DE LA FOTOGRAFÍA EN ARQUEOLOGÍA<br />
Hace ya bastante tiempo que Aristóteles señaló cómo no po<strong>de</strong>mos pensar sin <strong>la</strong>s imágenes, el hecho<br />
<strong>de</strong> que nuestros pensamientos se generan y estructuran gracias a el<strong>la</strong>s (De anima, III, 8). Su reflexión nos<br />
acerca a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s premisas fundamentales <strong>de</strong> este trabajo: <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> hasta qué punto <strong>la</strong> fotografía<br />
ha influido en nuestra actividad diaria como arqueólogos, como historiadores. Aunque po<strong>de</strong>mos<br />
valorar con c<strong>la</strong>ridad <strong>la</strong> importancia que este aspecto pue<strong>de</strong> tener en cualquier disciplina científica y, <strong>de</strong><br />
manera más específica, en una con un alto componente visual como <strong>la</strong> nuestra, es también cierta <strong>la</strong> escasa<br />
atención que tradicionalmente se ha prestado a este aspecto. A primera vista tan sólo po<strong>de</strong>mos intuir<br />
algunos <strong>de</strong> los efectos que <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l irreversible testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica tuvo en nuestra<br />
ciencia. A valorar cómo se produjo <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> este documento en <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> y a<br />
analizar, en lo posible, sus resultados o consecuencias entre 1860 y 1960 está <strong>de</strong>dicado este trabajo.<br />
Analizar este aspecto remite, sin embargo, a varios universos. Se trata, en <strong>de</strong>finitiva, <strong>de</strong> hi<strong>la</strong>r un<br />
tejido con cabos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> varios campos. En primer lugar <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia Historia <strong>de</strong> nuestra disciplina,<br />
que experimentó en los años que analizamos su lenta profesionalización, <strong>la</strong> llegada a <strong>la</strong> Universidad,<br />
<strong>la</strong> promulgación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras leyes que <strong>la</strong> regu<strong>la</strong>ban, su azarosa institucionalización, etc.<br />
Fueron, en <strong>de</strong>finitiva, los años en que se avanzó hacia <strong>la</strong> progresiva <strong>de</strong>finición y estructuración <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología en España. Pero también, y en segundo lugar, resulta necesario consi<strong>de</strong>rar el contexto social<br />
y político en que dicho proceso tuvo lugar, <strong>la</strong> interesante Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciencia españo<strong>la</strong>. De igual<br />
manera consi<strong>de</strong>rábamos también fundamental acercarnos al complejo universo fotográfico, <strong>la</strong> naturaleza<br />
<strong>de</strong> este medio, que paliaba <strong>la</strong> fundamental formación textual <strong>de</strong> los arqueólogos. El hecho <strong>de</strong> que,<br />
como apuntó Raphael Samuel (Burke, 2001, 12), los historiadores seamos aún “analfabetos visuales”<br />
educados fundamentalmente para analizar y cuestionar <strong>la</strong> tradición escrita.<br />
En <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 80 se produjeron los primeros estudios significativos sobre Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología. Entre éstos po<strong>de</strong>mos citar los, sin duda, pioneros trabajos <strong>de</strong> Glyn Daniel (1974; 1981),<br />
F. Jensen (1975) o Carbonell (1976). Otras recientes investigaciones han contribuido a configurar <strong>la</strong> historia<br />
–o historias– <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología como un campo <strong>de</strong> estudio con entidad propia, indicativo –tal y<br />
como se ha seña<strong>la</strong>do– <strong>de</strong> <strong>la</strong> madurez <strong>de</strong> nuestra disciplina 1 . Sin embargo, habría que esperar aún algunos<br />
años para que una reflexión simi<strong>la</strong>r se tras<strong>la</strong>dase a España, tuviese eco y provocase reflexiones y <strong>la</strong> necesaria<br />
discusión científica. No obstante, y como se ha seña<strong>la</strong>do recientemente, ya no es necesario comenzar<br />
con una justificación al presentar en nuestro país un libro sobre historiografía (Forca<strong>de</strong>ll, Peiró,<br />
2002, 5). La actual proliferación <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> estudios parece apuntar en esta perspectiva 2 .<br />
1 Ver, entre otros, los trabajos <strong>de</strong> TRIGGER (1989), MALINA y VASÍCEK (1990), ARCE y OLMOS (1991), CORTADELLA (1991), AYARZAGÜENA<br />
(1992), SCHNAPP (1993), KOHL y FAWCETT (1995), GRAN-AYMERICH (1998), PERRIN-SAMINADAYAR (2001), ROMER (2001), KAESAR<br />
(2004) y SCHLANGER y NORDBLADH (2004).<br />
2 Sobre los estudios <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en España, ver el necesario estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión en MAIER (2005, e.p.) y, entre otros,<br />
PASAMAR y PEIRÓ (1987), JIMÉNEZ (1993), MORA y DÍAZ-ANDREU (1995; 1997), ORTIZ DE URBINA (1996), MORA (1998b), BELÉN y<br />
BELTRÁN (2002), DÍAZ-ANDREU (2002), QUERO y PÉREZ (coords., 2002), ALMAGRO-GORBEA y MAIER (2003), CORTADELLA (2003),<br />
AYARZAGÜENA y MORA (eds., 2004), WULFF (2004), PLÁCIDO (2005), AYARZAGÜENA (ed., 2006) y CORTADELLA, DÍAZ-ANDREU y MORA<br />
(coords., 2006, e.p.).<br />
21
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Como se ha seña<strong>la</strong>do ya en varias ocasiones (Schnapp, 1997; 2002; Olmos, 1997) <strong>la</strong> historiografía<br />
no <strong>de</strong>be ser una simple enumeración <strong>de</strong> hechos ni un panegírico <strong>de</strong> una trayectoria institucional<br />
o personal. La aproximación historiográfica <strong>de</strong>be permitirnos compren<strong>de</strong>r, en un sentido amplio, tanto<br />
don<strong>de</strong> estamos como el pasado <strong>de</strong> nuestra disciplina. Debe situar los resultados arqueológicos, los<br />
diferentes acontecimientos que jalonan su historia, en una dinámica procesual amplia.<br />
Dentro <strong>de</strong> esta concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología nuestro trabajo toma como documento<br />
fundamental <strong>la</strong> fotografía. Está dirigido, por tanto, a una esfera tradicionalmente poco atendida:<br />
<strong>la</strong> dimensión visual <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología, un aspecto c<strong>la</strong>ve en el proceso <strong>de</strong> conocimiento y reflexión<br />
sobre los objetos <strong>de</strong>l pasado. En este sentido creemos han sido pioneros, en España, los trabajos <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos<br />
por <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1998 y <strong>de</strong> los que tuvimos <strong>la</strong> suerte <strong>de</strong> formar<br />
parte 3 . Dentro <strong>de</strong> esta línea nuestro acercamiento intenta reflexionar y l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> atención sobre <strong>la</strong>s<br />
consecuencias que <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía tuvo en <strong>la</strong> progresiva <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología arqueológica<br />
y en <strong>la</strong> caracterización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas peninsu<strong>la</strong>res. Intentamos, por tanto, escribir una Historia<br />
<strong>de</strong> nuestra disciplina que también tenga en cuenta los documentos gráficos y visuales, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />
concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología como Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciencia.<br />
Abordar este tema, <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios arqueológicos, suponía, en primer<br />
lugar, una amplia reflexión sobre qué era <strong>la</strong> fotografía y qué posibilida<strong>de</strong>s y limitaciones había supuesto<br />
para <strong>la</strong>s diferentes ciencias y para el arte, cuáles fueron sus repercusiones en <strong>la</strong> vida diaria. En este sentido<br />
resultó fundamental acudir a <strong>la</strong>s reflexiones que se han realizado en otros campos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Filosofía, <strong>la</strong><br />
Semiótica, <strong>la</strong> Antropología o <strong>la</strong> Historia Cultural, con autores que van <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los pioneros trabajos <strong>de</strong> W.<br />
Benjamin (1971) y W. Freitag (1979; 1997) a los más recientes <strong>de</strong> A. Hamber (1990; 2003), P. Burke<br />
(2001), T. Fawcett (1983; 1995), N. Rosenblum (1992), D. Price y L. Wells (1997), E. Edwards (2001),<br />
J. Crary (1990; 1999), L. Wells (2003) o Ortiz et alii (2005). Unas pocas obras nos permitían conocer <strong>la</strong><br />
reflexión tradicional sobre estas re<strong>la</strong>ciones entre fotografía y arqueología (Cookson, 1954; Conlon, 1973;<br />
Gimon, 1980; Van Haaften, 1980). Pero, parale<strong>la</strong>mente, algunos recientes estudios han mostrado una renovada<br />
atención por <strong>la</strong> inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica en el estudio y <strong>la</strong> investigación histórica y artística,<br />
tanto en el pasado como en su posible proyección futura (Moser, 1992; Moser, Gamble, 1997; Alexandridis,<br />
Heilmeyer, 2004; VVAA., 1999d).<br />
Ilustrativos han resultado, también, diversos testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, en ocasiones muy significativos.<br />
Así, por ejemplo, el pintor Laszlo Moholy-Nagy escribía, en su Visión en movimiento, cómo el impacto<br />
que <strong>la</strong> fotografía había tenido era “casi increíble”, hasta el extremo <strong>de</strong> constituir “una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuerzas visuales<br />
esenciales <strong>de</strong> nuestra vida” (Fusi, 1989, 1). Estaba en lo cierto, <strong>la</strong> fotografía –a <strong>la</strong> vez creación y documento–<br />
fue un nuevo medio <strong>de</strong> representación gráfica que cambiaría <strong>la</strong> manera que se tenía <strong>de</strong> percibir<br />
<strong>la</strong> realidad. Por lo que respecta a <strong>la</strong> ciencia, <strong>la</strong> fotografía abrió perspectivas visuales antes insospechadas,<br />
le proporcionó un nuevo instrumento <strong>de</strong> expresión y estudio. Al dar forma tangible a los hechos, <strong>la</strong><br />
fotografía fabrica el “documento”, materia primera <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (About, Chéroux, 2001, 10).<br />
Bajo esta perspectiva ha comenzado a producirse, muy recientemente y tan sólo en algunos países,<br />
una mirada novedosa hacia <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s colecciones fotográficas custodiadas hoy por muy diversas<br />
instituciones. Po<strong>de</strong>mos interrogarnos hoy sobre <strong>la</strong> influencia ejercida por estos gran<strong>de</strong>s conjuntos <strong>de</strong> fotografías<br />
sobre <strong>la</strong> orientación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s, entonces nacientes, disciplinas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l<br />
Arte. Así, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> un monumento o <strong>de</strong> una obra <strong>de</strong> arte no es sólo un objeto, también es sujeto.<br />
Contribuye a <strong>de</strong>finir <strong>la</strong> construcción intelectual e<strong>la</strong>borada por el arqueólogo o historiador (Recht,<br />
2003, 6).<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este trabajo preten<strong>de</strong>mos argumentar cómo los investigadores <strong>de</strong>ben acercarse a <strong>la</strong><br />
fotografía consi<strong>de</strong>rándo<strong>la</strong> un “texto cultural”. Su lectura <strong>de</strong>be, efectuarse <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes puntos <strong>de</strong><br />
vista y valorando siempre su repercusión como documento visual <strong>de</strong> gran importancia, contenedor <strong>de</strong><br />
gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s discusiones y <strong>la</strong> confrontación que han jalonado, y han <strong>de</strong>terminado, <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
3 Ver los trabajos contenidos en BLÁNQUEZ y ROLDÁN (eds., 1999a; 1999b; 2000), BLÁNQUEZ (ed., 2000), BLÁNQUEZ, ROLDÁN y GON-<br />
ZÁLEZ (2002), BLÁNQUEZ, RODRÍGUEZ (eds., 2004), BLÁNQUEZ, PÉREZ (eds., 2004) y BLÁNQUEZ (ed., 2006).<br />
22
Introducción: <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografia en Arqueologia<br />
Arqueología. Resulta, así, <strong>de</strong> gran interés intentar <strong>de</strong>finir <strong>la</strong> repercusión que <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> ciertas imágenes<br />
tuvo en <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> cada época. Se trata <strong>de</strong> lo que Freedberg y Burke han <strong>de</strong>nominado “historia<br />
cultural <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes”, que trata <strong>de</strong> reconstruir “el ojo <strong>de</strong> <strong>la</strong> época” (Burke, 2001, 229; Freedberg,<br />
1989).<br />
Nuestro objetivo ha sido caracterizar <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a nuestra disciplina, e<strong>la</strong>borar<br />
una historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica a <strong>la</strong> luz <strong>de</strong> los datos proporcionados por <strong>la</strong> imagen fotográfica.<br />
Sin per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista <strong>la</strong> evolución y transformaciones más generales, hemos querido ahondar en<br />
<strong>la</strong>s consecuencias que tuvieron en <strong>la</strong>s priorida<strong>de</strong>s y pautas <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación, tales como los esfuerzos<br />
tipificadores, <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> los corpora, los gran<strong>de</strong>s conjuntos fotográficos o el frecuente y acelerado<br />
intercambio entre investigadores. Se trata, en este sentido, <strong>de</strong> “tenter d’écrire l’histoire <strong>de</strong> l’histoire<br />
<strong>de</strong> l’art à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie” (Recht, 2003, 7). Evocaremos, así, numerosos procesos en los<br />
que <strong>la</strong> fotografía influyó, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> constitución misma <strong>de</strong> <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> patrimonio y <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong>l mismo<br />
mediante <strong>la</strong>s imágenes fotográficas, hasta <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> un marco mundial <strong>de</strong> discusión arqueológica<br />
o <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> una memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia monumental <strong>de</strong> cada nación. En este sentido,<br />
abordamos nuestra investigación bajo <strong>la</strong> perspectiva <strong>de</strong> lo que R. Barthes <strong>de</strong>nominó “<strong>la</strong> retórica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
imagen”. Es <strong>de</strong>cir, <strong>la</strong>s formas que ésta utiliza para lograr que el lector o espectador le confiera un significado<br />
concreto y no otro.<br />
El trabajo que presentamos es también <strong>de</strong>udor <strong>de</strong> un reciente movimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia y <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia que estudia el po<strong>de</strong>r persuasivo <strong>de</strong> lo visual y su actuación y consecuencias en el conocimiento<br />
científico (Fyfe, Law, 1988; Lynch, Woolgar, 1990; Roberts, 1990; Rudwick, 1992; Bohrer, 2003).<br />
Des<strong>de</strong> esta perspectiva “the image is more than a summary of data, it is a document which contains a theory”<br />
(Moser, 1992, 837).<br />
De esta forma, argumentaremos cómo el diálogo visual establecido entre fotografías –pero también<br />
entre dibujos y vaciados– tuvo un lugar central en <strong>la</strong> producción científica, en <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa y argumentación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas teorías o hipótesis y, en <strong>de</strong>finitiva, en el conocimiento científico <strong>de</strong> cada<br />
época. Fotografías, dibujos y vaciados contribuyeron, <strong>de</strong> forma fundamental, a construir este conocimiento.<br />
En conjunto, <strong>la</strong> ilustración científica es una representación selectiva, altamente convencionalizada<br />
o consensuada, <strong>de</strong> una realidad mucho más complicada (Van Reybrouck, 1998, 56).<br />
Consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong>s fotografías creadas o utilizadas por <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> entre 1860 y 1960 significa<br />
analizar, también, los prece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> esa mirada, sus modos <strong>de</strong> recepción y asimi<strong>la</strong>ción posterior<br />
en el marco general <strong>de</strong> una cultura <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes. Estaríamos, así, tal y como propone Durand, no<br />
sólo ante una historia que tenga en cuenta <strong>la</strong> fotografía más allá “<strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica y <strong>de</strong> los individuos”, sino<br />
en una historia <strong>de</strong> “su uso y recepción” (Vega, 2002, 137).<br />
Así pues, no hemos pretendido realizar un repertorio <strong>de</strong> imágenes <strong>de</strong> aquel<strong>la</strong>s fotografías fundamentales<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. Nuestro trabajo se orienta, más bien, a un análisis <strong>de</strong> los contextos<br />
y pautas que hacen que dichas tomas sean comprensibles. En <strong>de</strong>finitiva, situar <strong>la</strong>s imágenes en<br />
una dinámica que les da sentido. Todo ello sin per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista <strong>la</strong>s reflexiones que <strong>la</strong> naturaleza peculiar<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía ha suscitado, así como <strong>la</strong> influencia que llegó a tener en unas generaciones para <strong>la</strong>s que<br />
resultaba totalmente novedosa. La inmediata adhesión, el rechazo o <strong>la</strong> pru<strong>de</strong>ncia fueron diferentes reacciones<br />
que, ante el medio fotográfico, convivieron en un tiempo lleno <strong>de</strong> diferentes tradiciones locales<br />
o nacionales y en el que <strong>la</strong> Arqueología empezaba su camino. Conocer estos contextos resulta fundamental<br />
para vislumbrar <strong>la</strong>s diferentes aplicaciones y usos que tuvo <strong>la</strong> fotografía.<br />
Hacer lo contrario, intentar analizar simplemente el conjunto <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong><br />
sería caer en lo que W. Freitag <strong>de</strong>nominó, esc<strong>la</strong>recedoramente, <strong>la</strong> faceta “séductrice” <strong>de</strong> esta técnica,<br />
su carácter polisémico. Sería aten<strong>de</strong>r, tan sólo, a uno <strong>de</strong> los discursos a los que cada toma se incorporó<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este siglo <strong>de</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Sería obviar, en último caso, <strong>la</strong> fundamental<br />
premisa <strong>de</strong> que el significado que toma cada fotografía <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l contexto, <strong>de</strong> cada discurso don<strong>de</strong><br />
se ha insertado durante sus múltiples usos.<br />
En este sentido, <strong>la</strong>s páginas que siguen preten<strong>de</strong>n trazar una evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
a <strong>la</strong> Arqueología en España, entre 1860 y 1960. Intrínsecamente unido a esta evolución, sólo<br />
23
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
en parte cronológica, transcurre el análisis <strong>de</strong> sus usos, su utilización en <strong>la</strong> ciencia arqueológica y, consecuentemente,<br />
<strong>la</strong> repercusión que su llegada y el crédito que se le confirió significaron para <strong>la</strong> práctica<br />
arqueológica. El testimonio que ofrece <strong>la</strong> imagen fotográfica nos resulta muy valioso, complementando,<br />
corroborando o rectificando el <strong>de</strong> los textos escritos. Las imágenes ofrecen también ciertos datos<br />
que no siempre nos llegan por otro tipo <strong>de</strong> fuentes.<br />
El motivo por el que <strong>la</strong> fotografía alcanzó, durante el XIX, un interés prioritario entre los científicos<br />
y arqueólogos se <strong>de</strong>bió, sin duda, a <strong>la</strong> exactitud y realismo que lograba. Al proporcionar <strong>la</strong>s primeras<br />
vistas <strong>de</strong> países y regiones apenas conocidas por los occi<strong>de</strong>ntales, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sve<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> existencia<br />
<strong>de</strong> otros mundos, arquitecturas, pueblos y culturas. Y, todo ello, en un momento caracterizado<br />
por <strong>la</strong> curiosidad y <strong>la</strong> expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s miras occi<strong>de</strong>ntales hacia otros continentes.<br />
La tentación <strong>de</strong> tomar <strong>la</strong>s imágenes fotográficas como exacta traducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad ha sido<br />
una constante a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los estudios históricos. El arqueólogo suizo W. Deonna, quien practicó <strong>de</strong><br />
forma habitual <strong>la</strong> fotografía, seguía expresando en los años 20 <strong>de</strong>l siglo XX <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía<br />
proporcionaba una imagen fiel y veraz. Constituía, a<strong>de</strong>más, una fuente <strong>de</strong> primer or<strong>de</strong>n para conocer<br />
el aspecto primitivo <strong>de</strong> ciertos edificios antes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s restauraciones, muti<strong>la</strong>ciones o limpiezas. En efecto,<br />
“mediante <strong>la</strong> fotografía, el pasado se vuelve vivo” (Deonna, 1922, 86). En aquel ambiente, <strong>la</strong> fotografía<br />
satisfacía el apetito <strong>de</strong> documentación y <strong>la</strong> prepon<strong>de</strong>rante corriente c<strong>la</strong>sificatoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX. Su inci<strong>de</strong>ncia en <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología resulta ser más comprensible si consi<strong>de</strong>ramos<br />
<strong>la</strong> utilidad que, para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> una historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material, representaba el testimonio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes.<br />
Por su parte, <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía ha sido concebida durante mucho tiempo como <strong>la</strong> <strong>de</strong> sus<br />
técnicas (Lemagny, 1981, 11). Antes que una evolución, más o menos lineal, <strong>de</strong> los sucesivos logros<br />
que explican hoy <strong>la</strong> actual práctica fotográfica preten<strong>de</strong>mos un acercamiento a <strong>la</strong> historia mediante <strong>la</strong><br />
fotografía. En ningún caso, sin embargo, es nuestra intención <strong>de</strong>saten<strong>de</strong>r <strong>la</strong> influencia que <strong>la</strong>s sucesivas<br />
mejoras técnicas o el abaratamiento <strong>de</strong> los procedimientos fotográficos tuvieron en su aplicación a<br />
<strong>la</strong> arqueología. En <strong>la</strong> conjunción <strong>de</strong> todos los datos y en su análisis cuidado está, creemos, un acercamiento<br />
más correcto al pasado.<br />
Para esta perspectiva existen varios prece<strong>de</strong>ntes. Constatamos una tradición, en cuanto al uso <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> imagen –pictórica o fotográfica– como fuente histórica, en obras como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> F. Haskell (1995), F.<br />
Haskell y N. Penny (1981) o, ya más recientemente, <strong>la</strong>s <strong>de</strong> P. Burke (2001). Ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 30 <strong>de</strong>l<br />
siglo XX <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales rec<strong>la</strong>maba una ampliación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuentes documentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Entre el<strong>la</strong>s <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>bía encontrar su lugar. Lo que rec<strong>la</strong>maban Marc Bloch y Lucien Febvre, y a<br />
continuación reivindicó <strong>la</strong> Nouvelle Histoire en su exhortación <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> los nuevos objetos, parece<br />
hoy haberse, al menos en parte, realizado (About, Chéroux, 2001, 10). Posteriormente <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Warburg realizó una importante aportación en cuanto al análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes. Así, por ejemplo, <strong>la</strong><br />
historiadora <strong>de</strong>l Renacimiento Frances Yates (1899-1981), que empezó a frecuentar el instituto a partir<br />
<strong>de</strong> los años 30, reconocía cómo había sido “iniciada en <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong> Warburg, consistente en utilizar<br />
los testimonios visuales como documentos históricos” (Burke, 2001). La fotografía se constituía,<br />
así, en testimonio visual <strong>de</strong>l pasado. A partir <strong>de</strong> entonces su imagen, como escribió Jacques Le Goff,<br />
ocupaba su lugar entre los gran<strong>de</strong>s documentos para hacer Historia (About, Chéroux, 2001, 10).<br />
A pesar <strong>de</strong> estos acercamientos pioneros hoy sigue existiendo una evi<strong>de</strong>nte falta <strong>de</strong> hábito o formación<br />
en <strong>la</strong> manera <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> imagen fotográfica. A menudo se tiene <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> que los<br />
historiadores sólo ven en <strong>la</strong> fotografía su más inmediata lectura: el «esto pasó» o «esto ha sido». La técnica<br />
les aporta información sobre un hecho concreto que utilizan en su estudio. La ausencia <strong>de</strong> una formación<br />
gráfica equiparable a <strong>la</strong> textual explica esta limitada utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (About, Chéroux,<br />
2001, 10).<br />
Existen otras posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> análisis a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes. El papel <strong>de</strong> los historiadores no <strong>de</strong>bería<br />
limitarse a utilizar <strong>la</strong>s imágenes como “testimonios”, <strong>de</strong>bería explorarse lo que Francis Haskell l<strong>la</strong>mó<br />
“el impacto <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen en <strong>la</strong> imaginación histórica”. En efecto, pinturas, estampas y fotografías<br />
permiten a <strong>la</strong> posteridad compartir <strong>la</strong>s experiencias y los conocimientos no verbales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l<br />
24
Introducción: <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografia en Arqueologia<br />
pasado (Burke, 2001, 16). Bajo esta perspectiva, una i<strong>de</strong>a fundamental <strong>de</strong> nuestro trabajo resi<strong>de</strong> en<br />
que, al igual que los textos o los testimonios orales, <strong>la</strong>s imágenes son una forma importante <strong>de</strong> testimonio<br />
histórico (Burke, 2001, 17). Informan, en primera instancia, <strong>de</strong>l propio historiador. En este sentido,<br />
parece necesario comenzar, para todo aquel que intente utilizar el testimonio <strong>de</strong> una imagen, por<br />
estudiar el objetivo que, con el<strong>la</strong>, perseguía su autor. Se <strong>de</strong>be, como <strong>de</strong>cía P. Edward H. Carr, “estudiar<br />
al historiador antes <strong>de</strong> estudiar los hechos” (Carr, 1961). A esta premisa fundamental se refirió también<br />
el crítico americano A<strong>la</strong>n Trachtenberg al indicar cómo “un fotógrafo no tiene por qué convencer al<br />
espectador <strong>de</strong> que adopte su punto <strong>de</strong> vista, pues el lector no tiene opción; en <strong>la</strong> fotografía vemos el<br />
mundo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el ángulo <strong>de</strong> visión parcial <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> posición que tenía en el momento en<br />
que apretó el obturador” (Trachtenberg, 1989, 251-252). En efecto, el fotógrafo –historiador o no–<br />
traduce lo que ve en su fotografía, no lo registra sin más.<br />
Mientras que, hasta el presente, <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong> imagen se han tendido a<br />
ver <strong>de</strong> forma uni<strong>la</strong>teral como <strong>la</strong> evolución cronológica <strong>de</strong> su utilización, preten<strong>de</strong>mos examinar <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>s<strong>de</strong> dos perspectivas. La primera, más tradicional, explora <strong>la</strong><br />
sucesiva incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica a nuestra disciplina consciente, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong> cómo <strong>la</strong><br />
Arqueología estaba entonces en plena formación, a <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> sus mecanismos metodológicos y <strong>de</strong><br />
sus pautas formales. La segunda perspectiva consiste en vislumbrar <strong>la</strong>s consecuencias que <strong>la</strong> incorporación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía tuvo en <strong>la</strong> ciencia arqueológica, <strong>de</strong> qué modo influyó y qué consecuencias tuvo<br />
para <strong>la</strong> disciplina que hoy conocemos.<br />
En este sentido, <strong>la</strong>s páginas que siguen han querido inscribirse en una historia <strong>de</strong> nuestra disciplina<br />
no basada, únicamente, en <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> hechos, sino en una evolución comprendida como una<br />
compleja sucesión <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as y observaciones, <strong>de</strong> <strong>de</strong>cepciones e inesperados puntos <strong>de</strong> inflexión o logros.<br />
A su vez, este proceso resulta sólo entendible si consi<strong>de</strong>ramos <strong>la</strong>s muy diferentes tradiciones locales y<br />
nacionales, una evolución en <strong>la</strong> que se mezc<strong>la</strong>n mo<strong>de</strong>los que a menudo resultaban contradictorios, y en<br />
<strong>la</strong> que confluyeron paradigmas originarios <strong>de</strong> otras disciplinas (Schnapp, 2002, 135). En un momento<br />
<strong>de</strong> creciente interés por <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> nuestra disciplina, este trabajo constituye un esfuerzo por enriquecer<br />
y diversificar sus fuentes. La iconografía, <strong>la</strong>s imágenes que ilustran y transmiten el conocimiento son,<br />
sin duda, una <strong>de</strong> dichas fuentes: <strong>la</strong> “memoria tangible” <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina (Sch<strong>la</strong>nger, 2002, 130).<br />
Para ello, nuestra aproximación se apoya fundamentalmente en <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> que, tras cada<br />
imagen fotográfica, po<strong>de</strong>mos observar <strong>la</strong> intencionalidad, el sello inconfundible <strong>de</strong> cada autor y cada<br />
época. A este aspecto se refirió también un experto en <strong>la</strong> materia, el fotógrafo francés Henri Cartier-<br />
Bresson al enfatizar lo fundamental que resultaba, en fotografía, el momento <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma: ese “instante<br />
<strong>de</strong>cisivo que permite sorpren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> vida en f<strong>la</strong>grante <strong>de</strong>lito” (Cartier-Bresson, 1968).<br />
En cualquier caso, <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a muy diversas ciencias, y entre el<strong>la</strong>s a <strong>la</strong> Arqueología,<br />
tuvo una consi<strong>de</strong>rable importancia, así como unas innegables consecuencias que no hemos hecho<br />
sino comenzar a vislumbrar. El filósofo alemán Walter Benjamin fue uno <strong>de</strong> los primeros en reflexionar<br />
sobre <strong>la</strong>s consecuencias que su introducción había tenido en el estudio <strong>de</strong>l Arte. En su opinión<br />
“<strong>la</strong> reproducibilidad técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sligó al arte <strong>de</strong> su fundamento cultual y el halo <strong>de</strong> autonomía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte se extinguió para siempre” (Benjamin, 1973, 46).<br />
Pero, a pesar <strong>de</strong> ello, pocos autores –o estudios– se han consagrado al tema. Como seña<strong>la</strong>ba el británico<br />
A. Hamber quizás <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración más importante resi<strong>de</strong> en saber “hasta qué punto <strong>la</strong>s fotografías<br />
–en publicaciones o no– influyeron en el estudio <strong>de</strong>l arte, un aspecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía que<br />
permanece completamente por escribir” (Hamber, 2003, 231).<br />
Des<strong>de</strong> esta perspectiva, el hecho <strong>de</strong> examinar <strong>la</strong>s imágenes fotográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong><br />
nos acerca, <strong>de</strong> manera inédita, a <strong>la</strong>s diferentes generaciones que <strong>la</strong> protagonizaron y <strong>de</strong>finieron, que pusieron<br />
los cimientos, aún hoy bien visibles, <strong>de</strong> nuestra disciplina. Sus imágenes, <strong>la</strong>s fotografías que produjeron<br />
y que jalonan los estudios peninsu<strong>la</strong>res mostrarán, sin duda, una interesante variedad. A su<br />
análisis hemos <strong>de</strong>dicado este trabajo consi<strong>de</strong>rando siempre cómo tras el<strong>la</strong>s, más allá <strong>de</strong> su primera apariencia,<br />
se encuentra el arqueólogo y su mirada sobre <strong>la</strong>s diferentes culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad.<br />
25
LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO PARA LA HISTORIA<br />
INVENCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA<br />
Y SU APLICACIÓN A LA CIENCIA ARQUEOLÓGICA<br />
El término fotografía proviene <strong>de</strong>l griego photos –luz– y graphein –trazar– y se refiere a <strong>la</strong> capacidad,<br />
consi<strong>de</strong>rada propia <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz, <strong>de</strong> fijar su impronta o huel<strong>la</strong> sobre un material convenientemente<br />
preparado. Este proceso se logró, <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>finitiva, en <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo XIX, y, como otros<br />
muchos <strong>de</strong>scubrimientos científicos, fue el resultado <strong>de</strong> avances simultáneos en varios países y <strong>de</strong> <strong>la</strong> novedosa<br />
aplicación <strong>de</strong> principios provenientes <strong>de</strong> disciplinas como <strong>la</strong> Física y <strong>la</strong> Química.<br />
La fotografía ha sido <strong>de</strong>finida en Francia como “una invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> monarquía <strong>de</strong> Julio que toma<br />
su impulso bajo el Segundo Imperio” (Delpire, Frizot, 1989, 6). Aunque centrada en el caso francés,<br />
esta caracterización se refiere a lo comprensible que resulta su invención y primera expansión <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
una época, el siglo XIX, caracterizada por <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a y confianza en el progreso humano. Sin embargo, a<br />
diferencia <strong>de</strong> otros inventos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong> fotografía tuvo consecuencias imprevisibles que ni Niépce,<br />
Talbot o Daguerre –sus inventores– podían haber imaginado. Si pensamos en <strong>la</strong> máquina <strong>de</strong> vapor, por<br />
ejemplo, a mediados <strong>de</strong>l XIX se sabía cuáles podían ser sus aplicaciones inmediatas: el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mecanización, el transporte, <strong>la</strong> seguridad, <strong>la</strong>s condiciones <strong>de</strong> vida, etc. (Delpire, Frizot, 1989, 6). Por<br />
el contrario, lo que caracterizó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto a <strong>la</strong> fotografía fue el impacto mental, <strong>la</strong> transformación<br />
que provocó. Era “un prodigio que no se pue<strong>de</strong> explicar pero en el que hay que creer” (Lacan,<br />
1856).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> ciencia arqueológica <strong>de</strong>be situarse, creemos, en un contexto amplio<br />
que haga comprensible, en lo posible, este proceso. Por una parte resulta fundamental poner <strong>de</strong> relieve<br />
cómo el pau<strong>la</strong>tino avance <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica facilitó que se incorporase, cada vez más, a campos<br />
como <strong>la</strong> Arqueología. Dada <strong>la</strong> abundante bibliografía disponible en <strong>la</strong> actualidad sobre <strong>la</strong> evolución<br />
histórica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas fotográficas 4 el objetivo principal <strong>de</strong> este capítulo es valorar hasta qué punto<br />
los sucesivos a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos fotográficos facilitaron su pau<strong>la</strong>tina incorporación a <strong>la</strong> Arqueología. Intentaremos,<br />
pues, <strong>de</strong>terminar hasta qué punto el incremento <strong>de</strong>l registro <strong>de</strong> temas arqueológicos e históricos<br />
se pudo ver favorecido por <strong>la</strong>s mejoras que se sucedieron en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica. En<br />
este recorrido por su evolución técnica insistiremos especialmente en el <strong>de</strong>sarrollo producido hasta 1930.<br />
A partir <strong>de</strong> esta fecha <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s técnicas <strong>de</strong>jaron <strong>de</strong> ser fundamentales para enten<strong>de</strong>r sus ritmos <strong>de</strong><br />
incorporación a <strong>la</strong> Arqueología. Practicada ya habitualmente por personas <strong>de</strong> formación e intereses muy<br />
variados, los bajos precios hicieron posible que su uso se extendiera notablemente por <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época. Las transformaciones <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX tuvieron, en efecto, unas significativas consecuencias<br />
para <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> esta técnica en los estudios arqueológicos. Tras <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “<strong>de</strong>mocratización”<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, su incorporación a nuestros estudios <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ría <strong>de</strong> factores diferentes, a los<br />
4 Ver, en este sentido, TRUTAT (1879), LECUYER (1945), JAMMES (1981), LEMAGNY y ROUILLÉ (1986), FRIZOT (1994a), VV.AA. (1999b)<br />
y YAKOUMIS y ROY (2000).<br />
27
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
que nos referiremos en otros capítulos. Las dificulta<strong>de</strong>s técnicas habían <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> constituir un condicionamiento<br />
fundamental.<br />
El acercamiento a lo que suponía <strong>la</strong> técnica fotográfica nos <strong>de</strong>be hacer, por una parte, valorar más<br />
aqui<strong>la</strong>tadamente <strong>la</strong>s pioneras incorporaciones a <strong>la</strong> Arqueología que <strong>de</strong>tectamos hacia 1860. Su carácter<br />
puntual será, en ocasiones, comprensible <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l notable esfuerzo que su inclusión significaba en <strong>la</strong><br />
época. Por otra parte, <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s que imperaban ya a finales <strong>de</strong>l siglo XIX son también comprensibles<br />
–y valorables– <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> progresiva presencia <strong>de</strong>l medio fotográfico 5 en nuestra cultura.<br />
LA INVENCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA<br />
La revolución industrial fue el marco social, el di<strong>la</strong>tado proceso que posibilitó y contempló <strong>la</strong>s<br />
diversas experimentaciones que condujeron a <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Podríamos caracterizar esta<br />
mentalidad, en lo que aquí nos ocupa, por su consi<strong>de</strong>rable confianza en <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> humanidad<br />
avanzaba en un progreso uniforme y constante. Las máquinas eran <strong>la</strong> expresión física <strong>de</strong> este progreso,<br />
símbolo <strong>de</strong>l triunfo <strong>de</strong>l hombre, <strong>de</strong> su dominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica. Éste fue el ambiente en que surgió el nuevo<br />
método <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad: <strong>la</strong> fotografía. Con un vocabu<strong>la</strong>rio perteneciente muchas veces a<br />
este valorado mundo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s máquinas, su historia, a diferencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> otros medios artísticos, está jalonada<br />
por los numerosos a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos técnicos que experimentó (Frizot, 1994b, 91) y que <strong>la</strong> fueron transformando<br />
en una evolución aún hoy inconclusa.<br />
A partir <strong>de</strong>l momento en que <strong>la</strong> nueva técnica se anunció públicamente, en 1839, se inició un <strong>la</strong>rgo<br />
proceso para su reconocimiento como un medio diferente. Habría que esperar hasta 1859 cuando,<br />
en el Salón <strong>de</strong> <strong>la</strong> Industria <strong>de</strong> París, <strong>la</strong> fotografía pudo exponerse al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura y el grabado<br />
(Frizot, 1994b, 94). Parale<strong>la</strong>mente se producía una fase <strong>de</strong> expansión, con <strong>la</strong> apertura <strong>de</strong> talleres <strong>de</strong> retratos<br />
para una cliente<strong>la</strong> acomodada proveniente <strong>de</strong> <strong>la</strong> burguesía <strong>de</strong> países como Francia, Gran Bretaña<br />
o Alemania 6 (Starl, 1994, 41). Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva representación social que <strong>la</strong> fotografía posibilitó resultan<br />
comprensibles los barrocos fondos <strong>de</strong> muebles, tapices y esculturas, objetos que se incluían para<br />
mostrar –y representar– un <strong>de</strong>terminado nivel social.<br />
Des<strong>de</strong> los primeros años se produjeron intentos <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smar, mediante <strong>la</strong> fotografía, amplias vistas<br />
panorámicas. Estas actuaciones se enmarcaban <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> anterior tradición pictórica. Tempranos<br />
intentos fueron los <strong>de</strong> L. Suscipj, quien en 1841 realizó una vista panorámica <strong>de</strong> Roma a partir <strong>de</strong> ocho<br />
daguerrotipos. Poco <strong>de</strong>spués, en 1845, F. Martens construyó una cámara que permitía realizar tomas<br />
panorámicas <strong>de</strong> 150 grados <strong>de</strong> visión. En el mismo año, el alemán A. Schäfer logró reproducir los relieves<br />
<strong>de</strong> Borobudur gracias a más <strong>de</strong> 50 p<strong>la</strong>cas (Starl, 1994, 46).<br />
A pesar <strong>de</strong> estos tempranos intentos, el daguerrotipo presentaba muchos inconvenientes. Cada<br />
uno constituía un objeto único, ni positivo ni negativo, no pudiéndose reproducir más que transformándolo<br />
en grabados o dibujos. En <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s proyectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, los daguerrotipos<br />
no servían más que como preliminares a otras técnicas que pudiesen ser reproducidas por multiplicación<br />
(Starl, 1994, 47). Las i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> F. Arago sobre <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> investigación arqueológica<br />
(1839) se veían, pues, coartadas por estas limitaciones técnicas. A<strong>de</strong>más, aspectos como el<br />
elevado tiempo <strong>de</strong> exposición limitaban y <strong>de</strong>terminaban los temas a fotografiar. En su mayoría se trataba<br />
<strong>de</strong> vistas <strong>de</strong> arquitectura o paisajes don<strong>de</strong> seguían dominando los motivos clásicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura y<br />
el grabado (Bouqueret, Livi, 1989, 205). La pesa<strong>de</strong>z <strong>de</strong> los equipos junto con <strong>la</strong> dificultad y complejidad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas también condicionaban <strong>la</strong> movilidad <strong>de</strong> los fotógrafos. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> lectura y contemp<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong>l daguerrotipo era difícil porque <strong>la</strong> superficie bril<strong>la</strong>ba y reflejaba <strong>la</strong> luz. Aspectos como éstos<br />
hacían que el artista limitase su producción a los retratos, un negocio mucho más lucrativo.<br />
5 Tanto en <strong>la</strong> edición impresa como en su creciente presencia en conferencias y c<strong>la</strong>ses mediante <strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas.<br />
6 La afición por los retratos se ha explicado porque <strong>la</strong> fotografía ofrecía <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> fundar una “historia” respetable <strong>de</strong>l pasado familiar.<br />
28
La aparición <strong>de</strong>l medio fotográfico provocó toda una serie <strong>de</strong> transformaciones en <strong>la</strong> percepción<br />
<strong>de</strong>l mundo. Sobre sus consecuencias Walter Benjamin realizó una magistral reflexión en el primer tercio<br />
<strong>de</strong>l siglo XX (1935). En cualquier caso, en tan sólo diez años el daguerrotipo se había impuesto en<br />
el campo documental y científico aportando una nueva visión sobre <strong>la</strong> arquitectura, <strong>la</strong> fotografía microscópica<br />
y el espacio. Sin embargo, para algunos constituyó un falso comienzo <strong>de</strong>l medio fotográfico.<br />
Los experimentos paralelos que W.H.Fox Talbot había llevado a cabo en Gran Bretaña habrían marcado,<br />
por el contrario, el verda<strong>de</strong>ro comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
El calotipo. La aparición <strong>de</strong>l método negativo-positivo<br />
El calotipo, dado a conocer por W.H.Fox Talbot poco <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> 1839 supuso, <strong>de</strong> hecho, <strong>la</strong> invención<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía mo<strong>de</strong>rna, basada en el principio <strong>de</strong>l negativo y el positivo. Con su llegada una<br />
nueva diversidad <strong>de</strong> profesiones –artistas, arqueólogos, pintores, escritores, y fotógrafos amateurs– pasaron<br />
a ocuparse <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica. Hacia los<br />
años 50 <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> vistas<br />
fotográficas se incrementó <strong>de</strong> manera consi<strong>de</strong>rable.<br />
El único objetivo que permitía <strong>la</strong> obtención<br />
<strong>de</strong> estos gran<strong>de</strong>s negativos era el objetivo<br />
doble à verres combinées <strong>de</strong> Ch. Chevalier.<br />
Las vistas panorámicas, muy <strong>de</strong>l gusto <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> época, procedían <strong>de</strong> varios negativos efectuados<br />
por separado y que se juntaban <strong>de</strong>spués<br />
en una composición 7 .<br />
La adopción, durante los años 50 <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX, <strong>de</strong>l calotipo significó una gran expansión<br />
para <strong>la</strong> fotografía científica. La ventaja fundamental<br />
que presentaba era su reproducibilidad,<br />
<strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> obtener múltiples copias.<br />
A<strong>de</strong>más, al ser más manejable y barato,<br />
abrió nuevos horizontes para <strong>la</strong> práctica fotográfica.<br />
Su particu<strong>la</strong>r estética le hizo ser fácilmente<br />
reconocible. A pesar <strong>de</strong> su niti<strong>de</strong>z se podía<br />
percibir en él <strong>la</strong> granu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l papel, lo<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 1.- La primera cámara fotográfica <strong>de</strong>l mundo realizada por<br />
J. Nicéphore Niépce en Chalon-sur-Saône (Francia) a inicios<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
que contribuía <strong>de</strong>cisivamente a crear ese “flou artistique” tan preciado y buscado por los fotógrafos. Las<br />
exigencias <strong>de</strong> una mayor exactitud hicieron que se investigara para intentar disminuir esta granu<strong>la</strong>ción<br />
(VVAA, 1980, 8). Entre <strong>la</strong>s mejoras más importantes po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> <strong>de</strong>l papel encerado seco (papier<br />
ciré sec) que disminuía los efectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> irregu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong>l papel en los negativos 8 . El empleo <strong>de</strong>l papel<br />
encerado seco presentaba ciertas ventajas sobre el anterior húmedo: mientras que con éste último<br />
había que impregnar el papel en el último momento para no per<strong>de</strong>r <strong>la</strong> humedad <strong>de</strong>l compuesto químico<br />
(VVAA, 1980, 8), con el invento <strong>de</strong> Le Gray se podía trabajar con papeles preparados hasta dos semanas<br />
antes. Las tomas tampoco tenían que reve<strong>la</strong>rse inmediatamente, por lo que se podía operar más<br />
fácilmente en los exteriores, sin necesidad <strong>de</strong> transportar un <strong>la</strong>boratorio <strong>de</strong> campaña (Bouqueret, Livi,<br />
7 El óptico parisino Lerebours exc<strong>la</strong>maba en 1852: “Aujourd’hui, on quitte Paris avec un appareil photo, un trépied, vingt-cinq à trente<br />
feuilles <strong>de</strong> papier préparées dans une boîte en carton, rien <strong>de</strong> plus. Il n’y a pas <strong>de</strong> limite à ce que vous pouvez faire avec le papier:<br />
vue générale, monuments, fouilles archéologiques, paysages, reproductions <strong>de</strong> tableaux, tous ces sujets <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s images admirables”<br />
(LEREBOURS, 1852).<br />
8 Esta innovación se <strong>de</strong>bió al fotógrafo francés Le Gray, quien <strong>la</strong> presentó en una comunicación a <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Sciences el 25 <strong>de</strong><br />
febrero <strong>de</strong> 1851 y fue objeto <strong>de</strong> su conocida obra Nouveau traité théorique et pratique <strong>de</strong> photographie sur papier et sur verre, publicada<br />
en 1851 (VVAA, 1980, 8).<br />
29
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
30<br />
Fig. 2.- Daguerrotipo realizado en 1844 <strong>de</strong> un <strong>de</strong>sfile sobre el Pont Neuf <strong>de</strong> París.
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 3.- La table servie <strong>de</strong> J. Nicéphore Niépce, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías más antiguas conservadas.<br />
1989, 206). A<strong>de</strong>más, proporcionaba una consistencia y una transparencia que mejoraba <strong>de</strong> forma notable<br />
el positivado (VVAA, 1980, 8). El único inconveniente <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> Le Gray era el elevado<br />
tiempo <strong>de</strong> exposición –<strong>de</strong> diez a treinta minutos– que requería (Berselli, 1994, 33). A pesar <strong>de</strong><br />
esto, los viajeros-fotógrafos lo utilizaron frecuentemente (Bouqueret, Livi, 1989, 206).<br />
El calotipo presentaba ciertas ventajas consi<strong>de</strong>rables. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> múltiples copias<br />
a partir <strong>de</strong> un único negativo, cada ejemp<strong>la</strong>r podía presentar múltiples variantes <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> sensibilidad<br />
y experiencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona que positivaba (VVAA, 1980, 8). Con estas posibilida<strong>de</strong>s, el calotipo<br />
se convirtió en el campo preferido <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía amateur, <strong>de</strong> paisaje y <strong>de</strong> arquitectura (Aubenas,<br />
1999a, 26). Las modificaciones sobre el negativo se consi<strong>de</strong>raron uno <strong>de</strong> los principales “modos <strong>de</strong> expresión”<br />
<strong>de</strong> los fotógrafos. Existían diversos métodos para acentuar los contrastes entre diferentes zonas<br />
9 o transformar ciertos aspectos.<br />
El estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas fotográficas nos permite valorar el conocimiento y dominio que tuvieron<br />
algunos <strong>de</strong> los primeros fotógrafos <strong>de</strong> temas arqueológicos. Así, por ejemplo, el conservador <strong>de</strong>l Louvre<br />
Th. Deveria realizó, durante sus estancias en Egipto, importantes vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l Serapeum<br />
<strong>de</strong> Menfis, incluyendo tomas <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos más importantes. Las manchas observadas en sus<br />
calotipos permiten apuntar cómo no dominaba bien esta técnica (Aubenas, 1999a, 26). El hecho <strong>de</strong> que,<br />
pese a esto, incluyese <strong>la</strong> nueva técnica en su trabajo testimonia el crédito que confería a <strong>la</strong> fotografía.<br />
La invención <strong>de</strong>l calotipo fue fundamental para <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> libros y álbumes (Nir, 1985,<br />
46). Los calotipos se pegaban en gran<strong>de</strong>s y lujosos álbumes que unían el texto impreso y unos positivos<br />
efectuados pieza a pieza 10 (Aubenas, 1999a, 21). Así se llegó a <strong>la</strong>s primeras producciones entre <strong>la</strong><br />
fotografía y el libro. Entre éstas po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong>s <strong>de</strong> A. Salzmann, pintor y fotógrafo alsaciano que<br />
realizó <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> fotografías sobre Jerusalén más amplia <strong>de</strong>l siglo XIX. Así, en Photographic studies<br />
9 Existían diversas soluciones, como retocar los cielos a <strong>la</strong> aguada para evitar un acabado grisáceo o añadir lápiz para reforzar líneas<br />
poco visibles. Incluso se han documentado calotipos que se rehicieron prácticamente en su globalidad.<br />
10 La venta <strong>de</strong> fotografías se efectuó también <strong>de</strong> una forma in<strong>de</strong>pendiente. En Europa, América u Oriente <strong>la</strong>s fotografías se disponían<br />
sueltas, enrol<strong>la</strong>das o no, preparadas para su venta.<br />
31
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
and reproduction of the Holy City from the Judaean Period until today, Salzmann incluía dos volúmenes:<br />
uno <strong>de</strong> texto y otro <strong>de</strong>dicado a dibujos y a 180 calotipos (Nir, 1985, 53). Valoró, en su acercamiento<br />
fotográfico, el tema que <strong>de</strong>bía representar por encima <strong>de</strong> cualquier consi<strong>de</strong>ración estética. No estaba<br />
interesado en obtener un <strong>de</strong>terminado efecto, sino en establecer un re<strong>la</strong>to o discurso fotográfico. En<br />
este sentido abordó <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> secuencias fotográficas completas. El álbum resultante era, realmente,<br />
un recorrido fotográfico por <strong>la</strong> ciudad, una visita por su arquitectura antigua a modo <strong>de</strong> secuencias<br />
estructuradas. De <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> conjunto se llegaba, pau<strong>la</strong>tinamente, a vistas <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> diferentes<br />
edificios y antiguëda<strong>de</strong>s (Nir, 1985, 54).<br />
En general <strong>la</strong> época <strong>de</strong>l calotipo abrió nuevos horizontes a <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Frizot, 1994a,<br />
82). Constituyó, sin embargo, un momento corto al que pronto se impondría <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l colodión.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong>s técnicas continuaron evolucionando, solventando los problemas que aún existían.<br />
Para ciertas aplicaciones se observó cómo el soporte <strong>de</strong> papel era bastante opaco, por lo que se pensó<br />
en <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> utilizar el cristal como soporte (Berselli, 1994, 33). De hecho, ambos soportes, el<br />
papel <strong>de</strong>l calotipo y el cristal albuminado <strong>de</strong>l colodión, convivieron durante bastante tiempo. El papel<br />
continuó predominando, por ejemplo, en <strong>la</strong>s reproducciones don<strong>de</strong> se buscaba una p<strong>la</strong>sticidad notable<br />
y don<strong>de</strong> <strong>la</strong> niti<strong>de</strong>z <strong>de</strong> los contornos no era prioritaria. Era, a<strong>de</strong>más, más fácil <strong>de</strong> transportar que <strong>la</strong>s<br />
p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal y algunos artistas veían en sus características un instrumento más a<strong>de</strong>cuado para transmitir<br />
aspectos como <strong>la</strong>s texturas. En opinión <strong>de</strong> Ch. Chevalier, el negativo <strong>de</strong> papel <strong>de</strong>bía emplearse<br />
allí don<strong>de</strong> se trataba <strong>de</strong> recrear o transmitir lo pintoresco (VVAA, 1980, 12).<br />
Una nueva técnica: La época <strong>de</strong>l colodión<br />
En 1847 un pionero <strong>de</strong>l calotipo en Francia, B<strong>la</strong>nquart-Evrard, propuso adoptar el procedimiento<br />
<strong>de</strong> Talbot –el calotipo, talbotipo o papel positivo húmedo– introduciéndolo entre dos p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal.<br />
Poco <strong>de</strong>spués, en 1851, se produjo <strong>la</strong> invención <strong>de</strong>l negativo sobre cristal por parte <strong>de</strong>l inglés F.<br />
Scott Archer. Estos negativos <strong>de</strong> colodión sobre cristal se positivaban con papeles a <strong>la</strong> albúmina 11 . El<br />
uso <strong>de</strong>l cristal conllevó una mayor transparencia para <strong>la</strong> imagen, niti<strong>de</strong>z y contraste (VVAA, 1980, 10).<br />
El negativo <strong>de</strong> cristal proporcionaba precisión y una apariencia <strong>de</strong> veracidad (Frizot, 1994b, 92). Su<br />
práctica requería una cierta <strong>de</strong>streza para exten<strong>de</strong>rlo uniformemente sobre <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ca. Este problema <strong>de</strong>l<br />
recubrimiento homogéneo se presentó durante bastantes años. La regu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong> <strong>la</strong> capa era <strong>la</strong> condición<br />
para lograr una <strong>de</strong>nsidad uniforme <strong>de</strong>l negativo 12 .<br />
Después <strong>de</strong> exten<strong>de</strong>r el colodión había que sensibilizarlo inmediatamente, por lo que había que<br />
llevar un cargamento pesado <strong>de</strong> productos químicos. El nuevo procedimiento no supuso una mejora o<br />
simplificación en cuanto a <strong>la</strong> autonomía <strong>de</strong> <strong>la</strong> operación, sino que <strong>la</strong> complicó aún más (Frizot, 1994b,<br />
93). Por ello, dado el peso elevado <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> soporte para los viajes <strong>la</strong>rgos, muchos continuaron<br />
prefiriendo el papel (Aubenas, 1999a, 21). El colodión sobre p<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> cristal sólo sustituyó <strong>de</strong> manera<br />
<strong>de</strong>finitiva al negativo <strong>de</strong> papel hacia <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1860 (Cay<strong>la</strong>, 1978) y significó, en <strong>la</strong> práctica, <strong>la</strong> pérdida<br />
<strong>de</strong> ciertas características <strong>de</strong>l papel (VVAA, 1980, 10). La toma fotográfica se convirtió en algo más<br />
puramente fotográfico, mientras que el calotipo, por sus efectos <strong>de</strong> materia, conservaba algunas re<strong>la</strong>ciones<br />
con <strong>la</strong> textura <strong>de</strong>l dibujo a <strong>la</strong> aguada (Chlumsky, 1999, 99).<br />
En esta misma época N. <strong>de</strong> Saint Victor utilizó <strong>la</strong> albúmina como aglutinante sobre <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas fotográficas.<br />
El procedimiento a <strong>la</strong> albúmina aplicado al papel fue el utilizado hasta finales <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
y era el que mejor se adaptaba a los positivados con finalidad artística (Bouqueret, Livi, 1989, 206). El<br />
positivado se hacía por contacto, por lo que los negativos <strong>de</strong>bían ser <strong>de</strong> gran tamaño 13 (Frizot, 1994b,<br />
11 Esta práctica supuso también el progresivo abandono <strong>de</strong> los papeles sa<strong>la</strong>dos.<br />
12 El gran fotógrafo francés Nadar recordaría, durante mucho tiempo, al operario Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Marmand, quien lograba impregnar con<br />
colodión p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> un metro con un solo movimiento (NADAR, 1994, 243).<br />
13 Los hermanos Bisson presentaron una vista <strong>de</strong>l Pavillion <strong>de</strong> l’Horloge <strong>de</strong>l Louvre que alcanzaba los 122 x 77 cm. ante <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s<br />
Sciences en junio <strong>de</strong> 1855 (FRIZOT, 1994, 93, nota 5).<br />
32
93). La nueva imagen fotográfica <strong>de</strong>l colodión<br />
era <strong>de</strong> una tonalidad marrón-rojiza oscura. Más<br />
preciso que el calotipo, se parecía más a un calco<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. Con ello, <strong>la</strong> fotografía había perdido<br />
<strong>la</strong> atracción pictórica y proseguía su propio<br />
camino hacia su <strong>de</strong>finición como un medio con<br />
entidad propia 14 .<br />
En algunos países como Francia, Gran Bretaña<br />
y EE.UU., el negativo <strong>de</strong> cristal al colodión<br />
se acogió con entusiasmo y se impuso con<br />
rapi<strong>de</strong>z. Parale<strong>la</strong>mente se asistía al florecimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> profesión <strong>de</strong> fotógrafo (Gautrand, 1994,<br />
97). La fotografía sobre cristal fue aplicable a diversos<br />
procedimientos fotográficos como <strong>la</strong> albúmina,<br />
el colodión húmedo y el colodión seco<br />
(Davanne, Bucquet, 1903, 25). El notable incremento<br />
<strong>de</strong> los fotógrafos y <strong>de</strong> los estudios profesionales<br />
hizo que se insta<strong>la</strong>sen muchas veces en<br />
Oriente, cerca <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> turistas (Aubenas,<br />
1999a, 21). Con <strong>la</strong> era <strong>de</strong>l colodión empezó una<br />
nueva época <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, caracterizada por<br />
los gran<strong>de</strong>s talleres y <strong>la</strong> producción masiva. La<br />
reproducibilidad permitió hacer frente a <strong>la</strong> mayor<br />
<strong>de</strong>manda por parte <strong>de</strong> un público ávido <strong>de</strong><br />
representaciones “semb<strong>la</strong>bles à <strong>la</strong> nature” (Bouqueret,<br />
Livi, 1989, 210) y <strong>de</strong>seoso <strong>de</strong> conocer<br />
los diferentes lugares que <strong>la</strong> fotografía acercaba<br />
a sus hogares.<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 4.- Productos fotográficos a <strong>la</strong> venta en el establecimiento<br />
Segundo López <strong>de</strong> Madrid. 1933.<br />
En <strong>la</strong> época <strong>de</strong> los primeros fotógrafos <strong>la</strong> complejidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas y su carácter empírico hacía<br />
que, en cada viaje, hubiese que asumir un riesgo consi<strong>de</strong>rable. Los primeros negativos hay que enten<strong>de</strong>rlos<br />
y valorarlos en este contexto <strong>de</strong> gran dificultad técnica. Hasta los años 70 los numerosos manuales<br />
ofrecían diversos métodos, pero <strong>de</strong>jaban el campo abierto a diversas variantes y a <strong>la</strong> adaptación individual.<br />
La mayoría <strong>de</strong> los a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos técnicos que se iban sucediendo estaban <strong>de</strong>stinados a dominar y<br />
reducir el amplio tiempo <strong>de</strong> exposición. Otro <strong>de</strong> los logros más perseguidos fue reducir los pasos y operaciones<br />
necesarias para efectuar una toma (Frizot, 1994b, 91).<br />
El viaje <strong>de</strong>l francés Maxime Du Camp a Egipto durante 1850 constituye un ejemplo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s numerosas<br />
dificulta<strong>de</strong>s que suponía <strong>la</strong> práctica fotográfica en medio <strong>de</strong>l calor <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto. Gracias a <strong>la</strong> redacción<br />
<strong>de</strong> los Souvenirs littéraires conocemos <strong>la</strong> opinión <strong>de</strong> Du Camp sobre <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica<br />
fotográfica. Así, indicaba cómo “apprendre <strong>la</strong> photographie, c’est peu <strong>de</strong> chose; mais transporter<br />
l’outil<strong>la</strong>ge à dos du mulet, à dos <strong>de</strong> chameau, à dos d’homme, c’était un problème difficile. À cette époque,<br />
les vases en gutta-percha étaient inconnus, j’en étais réduit aux fioles <strong>de</strong> verre, aux f<strong>la</strong>cons <strong>de</strong> cristal<br />
qu’un acci<strong>de</strong>nt pouvaient mettre en pièces” (Du Camp, 1882, 442). Este testimonio permite observar<br />
<strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> elementos que el fotógrafo <strong>de</strong>bía llevar consigo.<br />
Las dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> época se manifiestan igualmente en <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> los hermanos<br />
A. y L. Bisson, que adoptaron el colodión <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber practicado el daguerrotipo. Durante estos<br />
años se produjeron cambios importantes en <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> afrontar los encuadres y el tema fotografiado.<br />
Heredada <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición pictórica, <strong>la</strong> primera fotografía estuvo dominada por una marcada visión<br />
frontal. Con el tiempo comenzaron a realizarse otro tipo <strong>de</strong> encuadres. El aspecto formal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotogra-<br />
14 Fue, precisamente, durante los años 50 <strong>de</strong>l siglo XIX cuando se adoptó <strong>de</strong>finitivamente el término <strong>de</strong> fotografía (FRIZOT, 1994, 94).<br />
33
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
fías evolucionó: en <strong>la</strong>s <strong>de</strong> arquitectura, algunos especialistas priorizaron <strong>la</strong>s vistas frontales here<strong>de</strong>ras <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pintura, mientras que otros comenzaron a fragmentar el edificio en vistas parciales y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>das. Una<br />
vez más, los Bisson fueron pioneros en este tipo <strong>de</strong> actuaciones. Así, en los años 1854 y 1855 fueron tomándose,<br />
progresivamente, liberta<strong>de</strong>s con <strong>la</strong> perspectiva frontal, siempre <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su predilección por<br />
<strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> arquitectura y gran formato y por el uso <strong>de</strong>l negativo sobre cristal al colodión húmedo<br />
(Marbot, 1999, 16).<br />
La estereoscopía y <strong>la</strong>s diapositivas<br />
La irrupción <strong>de</strong> <strong>la</strong> estereoscopía y <strong>la</strong>s diapositivas añadió nuevas posibilida<strong>de</strong>s a <strong>la</strong> práctica y a <strong>la</strong><br />
difusión, científica y comercial, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En su monumental Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía R. Lecuyer<br />
seña<strong>la</strong>ba cómo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1849, D. Brewster había puesto a punto una cámara binocu<strong>la</strong>r para realizar vistas<br />
estereoscópicas. Sin embargo, en el Musée d’Arts et Métiers <strong>de</strong> París po<strong>de</strong>mos observar un dibujo que<br />
representa un aparato estereoscópico puesto a punto en 1838 por el físico inglés Wheastone 15 .<br />
En cualquier caso, en el día <strong>de</strong> Año Nuevo <strong>de</strong> 1858 The Times sorprendió a sus lectores indicando<br />
“You look through the stereoscope, and straightaway you stand besi<strong>de</strong> the fabled Nile…The scene<br />
changes and you are in the <strong>de</strong>sert”. Al mismo tiempo, aparecieron tarjetas preparadas para ser visionadas<br />
mediante un estereóscopo. Entre <strong>la</strong>s importantes consecuencias <strong>de</strong> esta invención está <strong>la</strong> mayor accesibilidad<br />
y difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas fotográficas.<br />
La estereoscopía permitió que un público<br />
cada vez más amplio pudiese contemp<strong>la</strong>r<br />
<strong>la</strong>s maravil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y, a través <strong>de</strong><br />
el<strong>la</strong>, los monumentos y gentes <strong>de</strong> otras tierras.<br />
Así, por ejemplo, sabemos por J.-P. Mellor<br />
que, en el invierno <strong>de</strong> 1858, <strong>la</strong>s masas obreras<br />
<strong>de</strong> Manchester se precipitaban para observar,<br />
atónitos, los monumentos <strong>de</strong> Egipto<br />
que aparecían en <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> Frith (Rammant<br />
-Peeters, 1995a, 196).<br />
Algunos fotógrafos, conscientes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas estereoscópicas, se<br />
<strong>de</strong>dicaron a el<strong>la</strong>s como Frith en Gran Bretaña<br />
y Lévy en París (Rammant-Peeters, 1995a,<br />
196). Las tomas dobles, que constituían <strong>la</strong> base<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> estereoscopía, se realizaron también<br />
sobre p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal. De esta forma se podía<br />
obtener el <strong>de</strong>seado efecto tridimensional<br />
en sesiones públicas <strong>de</strong> linterna mágica realizadas<br />
en los salones <strong>de</strong> <strong>la</strong> burguesía o, incluso,<br />
en <strong>la</strong>s cortes reales.<br />
A partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l XIX, los conferenciantes<br />
comenzaron a ilustrar sus intervenciones<br />
mediante diapositivas. De esta forma,<br />
pasaron a utilizar <strong>la</strong>s ventajas que ofre-<br />
34<br />
Fig. 5.- Aparato para realizar pares estereoscópicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> firma<br />
francesa Gaumont. Hacia 1890.<br />
cía <strong>la</strong> visión conjunta para el afianzamiento<br />
y <strong>de</strong>bate en torno a un discurso <strong>de</strong>fendido.<br />
15 La documentación sobre <strong>la</strong> estereoscopía <strong>de</strong> esta vitrina <strong>de</strong>l Musée <strong>de</strong>s Arts et Métiers avanza <strong>la</strong> fecha <strong>de</strong> 1844 para <strong>la</strong> invención <strong>de</strong><br />
Brewster y <strong>la</strong> fecha <strong>de</strong> 1852 para <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> un aparato simi<strong>la</strong>r por parte <strong>de</strong>l francés Duboscq.
Las diapositivas se basaban en <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> positivos sobre cristal. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s colecciones más antiguas<br />
se encuentra en el Museo <strong>de</strong> La Haya y guarda <strong>la</strong>s realizadas por Piazzi Smith en Gizah en 1865.<br />
Estas fotografías habían sido efectuadas con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> apoyar <strong>la</strong>s hipótesis <strong>de</strong> Smith sobre <strong>la</strong> existencia<br />
<strong>de</strong> una medida egipcia que habría servido como centro y principio <strong>de</strong> su arquitectura 16 (Rammant-Peeters,<br />
1995a, 196). Las diapositivas pasaron a ven<strong>de</strong>rse en casas comerciales como <strong>la</strong> Bonfils e<br />
incluso provocaron <strong>la</strong> apertura <strong>de</strong> otras como F. M. Goo<strong>de</strong>.<br />
LA EXPANSIÓN DE LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA: EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Durante este período se consolidaron los gran<strong>de</strong>s estudios fotográficos. Los sucesivos avances y<br />
mejoras facilitaron una gran producción a menor precio. Al mismo tiempo se generalizaron avances<br />
efectuados a finales <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1860. Así, por ejemplo, en 1865 el óptico Dalmeller inventó un<br />
objetivo rectilineal con gran angu<strong>la</strong>r que se adaptaba particu<strong>la</strong>rmente bien a los paisajes y procuraba<br />
una gran niti<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición (Feyler, 1993, 155). También en 1867 Steinheil concibió en Berlín el<br />
objetivo ap<strong>la</strong>nático, que permitía una gran apertura evitando <strong>la</strong> <strong>de</strong>formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen. Sin embargo,<br />
su uso conllevaba <strong>la</strong> disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong> niti<strong>de</strong>z hacia el bor<strong>de</strong>, como se observa en <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>l<br />
Barón <strong>de</strong> Granges (Feyler, 1993, 155).<br />
La evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y su aplicación a <strong>la</strong> Arqueología se manifiesta ejemp<strong>la</strong>rmente en <strong>la</strong><br />
primera obra consagrada a ambas disciplinas. El naturalista francés E. Trutat publicó, en 1879, La photographie<br />
apliquée à l’archéologie, obra don<strong>de</strong> explicaba a los arqueólogos <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y<br />
sus diversos procedimientos. La mencionada obra constituye un magnífico estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión sobre<br />
<strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que el medio proporcionaba a <strong>la</strong> nueva ciencia. Siendo él mismo un arqueólogo aficionado,<br />
Trutat proporcionó interesantes consejos <strong>de</strong>stinados a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s y monumentos.<br />
En primer lugar, el francés recomendaba a los arqueólogos ciertos manuales teóricos a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong><br />
iniciarse en <strong>la</strong> práctica fotográfica. Mencionaba así Premières leçons <strong>de</strong> photographie, <strong>de</strong> De Chaumeux,<br />
el Traité général <strong>de</strong> photographie, <strong>de</strong> Van Monckhoven y, especialmente, Les progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie,<br />
<strong>de</strong> Davanne. El autor era partidario <strong>de</strong> ensayar antes <strong>de</strong> empren<strong>de</strong>r un viaje o <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>stinadas a algún<br />
estudio. Así se evitarían “<strong>de</strong>scontentos y es por no haber tomado estas precauciones que muchos<br />
arqueólogos han <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> <strong>la</strong>do una metodología que les habría proporcionado tantos servicios” (Trutat,<br />
1879, 20). Algunos arqueólogos habrían abandonado, pues, esta práctica fotográfica, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
algún intento fallido. El fotógrafo aconsejaba ensayar por a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntado con unas condiciones lo más parecidas<br />
posibles a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l viaje o expedición. Había que consi<strong>de</strong>rar factores como el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía<br />
aumentaba el equipaje en unos 30 kilos (Trutat, 1879, 21). Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuestiones fundamentales<br />
era el formato, cuya elección <strong>de</strong>pendía, sobre todo, <strong>de</strong> <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s condiciones<br />
<strong>de</strong> ejecución. El fotógrafo francés seña<strong>la</strong>ba cómo los gran<strong>de</strong>s formatos tenían un valor mayor, puesto<br />
que permitían el estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles con más facilidad. Sin embargo, sus numerosas complicaciones<br />
hacían que sólo fuesen recomendables a título <strong>de</strong> excepción. Para él resultaba un excelente formato el<br />
conocido como media p<strong>la</strong>ca o semi-p<strong>la</strong>que (13 x 18 cm.), ya que su tamaño y peso no era excesivo y<br />
bastaba para casi todas <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s. El formato inferior que recomendaba, para un <strong>la</strong>rgo viaje <strong>de</strong> exploración,<br />
era el tercio <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca (11 x 15 cm.) (Trutat, 1879, 25). Prefería, pues, <strong>la</strong> media p<strong>la</strong>ca (13 x<br />
18 cm.) a<strong>de</strong>cuada por su escaso volumen para su transporte durante los viajes y que permitía, con <strong>la</strong><br />
ayuda <strong>de</strong> un chasis móvil, realizar negativos estereoscópicos.<br />
A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ventajas que hemos visto presentaba el negativo <strong>de</strong> cristal, Trutat recomendó en su<br />
obra el uso <strong>de</strong>l papel como negativo. El equipaje se volvía, gracias a ello, mucho menos pesado, lo que era<br />
siempre importante en el trabajo <strong>de</strong> campo (Trutat, 1879, 44). El francés recomendaba utilizar el colo-<br />
16 En sus conferencias Smith exponía su teoría sobre <strong>la</strong> “pulgada egipcia” y estuvo entre los primeros en utilizar <strong>la</strong> pólvora <strong>de</strong> magnesio<br />
para ac<strong>la</strong>rar y po<strong>de</strong>r fotografiar el interior <strong>de</strong> los monumentos, concretamente el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> pirámi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Keops.<br />
35
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
dión húmedo cuando el arqueólogo tenía que efectuar una serie consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> negativos sobre un mismo<br />
tema. El colodión seco era el procedimiento más empleado en 1879 y al que el arqueólogo recurría<br />
cuando estaba <strong>de</strong> viaje. El libro <strong>de</strong>l francés fue testigo <strong>de</strong> <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> ge<strong>la</strong>tino-bromuro <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ta, que calificaba <strong>de</strong> “excelentes” y <strong>de</strong> un “precio inferior a todo el resto <strong>de</strong> preparaciones” (Trutat,<br />
1879, 55). El negativo <strong>de</strong> papel seco poseía cualida<strong>de</strong>s preciosas a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ser mucho más ligero. Un arqueólogo<br />
<strong>de</strong> viaje, sobre todo en países calurosos, <strong>de</strong>bería emplear este procedimiento y no usar el colodión<br />
seco más que para <strong>la</strong>s pequeñas dimensiones y para los temas que exigiesen un gran <strong>de</strong>tallismo.<br />
La fotografía hacía posible que, por ejemplo, un monumento cubierto <strong>de</strong> inscripciones fuera fotografiado<br />
sin necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zarse, “con una exactitud matemática, en menos tiempo que el más<br />
hábil <strong>de</strong> los dibujantes tarda en afi<strong>la</strong>r su lápiz” (Trutat, 1879, 75). Una precaución fundamental era elegir<br />
el momento <strong>de</strong>l día que pusiese <strong>de</strong> relieve todos los caracteres <strong>de</strong> <strong>la</strong> inscripción. Así, por ejemplo,<br />
los rayos oblicuos <strong>de</strong>l sol proporcionaban excelentes resultados 17 .<br />
La obra <strong>de</strong> Trutat resulta también una prueba <strong>de</strong> cómo <strong>la</strong> legibilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen arqueológica<br />
era, ya en 1879, una preocupación fundamental para los arqueólogos. La iluminación artificial era bastante<br />
difícil en <strong>la</strong> época y se realizaba mediante <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> hilo <strong>de</strong> magnesio colocado en una linterna<br />
con reflector. Otra forma se basaba en una benga<strong>la</strong> b<strong>la</strong>nca cuya luz alcanzaba una gran intensidad<br />
18 . La iluminación recomendada era, generalmente, bastante suave, <strong>de</strong> forma que permitiese leer los<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas en sombra. En <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> armas y objetos metálicos se aconsejaba, ante el problema<br />
<strong>de</strong> los reflejos, trabajar con una luz difusa. Al contrario, para los objetos metálicos oscuros y <strong>de</strong>corados<br />
con finas cince<strong>la</strong>duras se recomendaba operar a pleno sol 19 .<br />
Entre 1870 y 1900 <strong>la</strong> tecnología <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía sufrió cambios fundamentales (Brunet, 2000,<br />
215). A <strong>la</strong> invención <strong>de</strong>l ge<strong>la</strong>tino-bromuro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta, le siguió <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> celuloi<strong>de</strong>, <strong>la</strong> imparable reducción<br />
<strong>de</strong> los formatos, <strong>la</strong>s emulsiones ortocromáticas y los primeros procedimientos <strong>de</strong> color viables,<br />
como el autócromo <strong>de</strong> los hermanos Lumière. Estas noveda<strong>de</strong>s hicieron más amplio el campo <strong>de</strong> lo fotografiable,<br />
evolucionando especialmente hacia <strong>la</strong> instantánea y el movimiento. Al mismo tiempo, <strong>la</strong><br />
transformación <strong>de</strong> los procedimientos fotomecánicos aumentó <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen impresa.<br />
Las p<strong>la</strong>cas secas listas para emplear se pusieron a <strong>la</strong> venta, por ejemplo, por Bolton y Sayce en 1864<br />
(Gautrand, 1994, 98). Poco <strong>de</strong>spués, en 1867, <strong>la</strong> Liverpool Dry P<strong>la</strong>te and Photographic Company comenzó<br />
a fabricar en serie una p<strong>la</strong>ca seca o presensibilizada. Sin embargo, no sería hasta los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
cuando esta nueva fórmu<strong>la</strong>, que iba a transformar en gran medida <strong>la</strong> técnica fotográfica, comenzó a generalizarse.<br />
Estos importantes cambios han motivado que se hable <strong>de</strong>l surgimiento <strong>de</strong> una segunda era tecnológica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. La potencialidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía instantánea fue rápidamente comprendida en los<br />
años finales <strong>de</strong> <strong>la</strong> centuria. Así, Davanne señaló, durante una conferencia celebrada en 1891 cómo, con <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>ca seca <strong>de</strong> ge<strong>la</strong>tino-bromuro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta, había comenzado una nueva etapa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
(Riego, 1996, 196). Estos a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos permitieron su aplicación a <strong>la</strong> cronofotografía <strong>de</strong> Étienne-Jules Marey.<br />
La nueva sustancia –el ge<strong>la</strong>tino-bromuro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta– poseía una sensibilidad tan elevada que, frente<br />
a los procedimientos anteriores, sólo necesitaba unas centésimas <strong>de</strong> segundo <strong>de</strong> exposición. Con ello,<br />
como ya se indicó en <strong>la</strong> época “permet <strong>de</strong> réaliser les <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rata les plus osés” (Davanne, Bucquet, 1903,<br />
53). A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> emulsión se conservaba durante mucho tiempo inalterable, por lo que el fotógrafo no<br />
tenía por qué conocer todos los procedimientos <strong>de</strong> sensibilización <strong>de</strong> soportes y emulsiones 20 . Estas<br />
cualida<strong>de</strong>s llevaron a <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> aparatos cada vez más cómodos y transportables. Apareció un<br />
17 Si no podía obtenerse <strong>la</strong> luz a<strong>de</strong>cuada, existían varios trucos. En efecto, podía llenarse los huecos <strong>de</strong> cada letra con lápiz negro o con<br />
naranja sanguina si <strong>la</strong> inscripción estaba grabada en una piedra <strong>de</strong> color c<strong>la</strong>ro, y con lápiz b<strong>la</strong>nco al contrario, si <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ca era <strong>de</strong> color<br />
oscuro, bronce o mármol negro (TRUTAT, 1879, 88).<br />
18 También se logró iluminar mediante <strong>la</strong> luz eléctrica, obtenida con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> una bombil<strong>la</strong> Jabloschkoff.<br />
19 Un truco consistía en llenar estas cince<strong>la</strong>duras con polvo b<strong>la</strong>nco –para los objetos <strong>de</strong> estaño, por ejemplo– <strong>de</strong> forma que se incrementase<br />
el contraste. Estas prácticas, que llegaron a ser corrientes en <strong>la</strong> época, se fueron abandonando al advertir el peligro <strong>de</strong> forzar <strong>la</strong><br />
lectura cultural o <strong>de</strong> orientar<strong>la</strong> en una ma<strong>la</strong> dirección.<br />
20 Entre <strong>la</strong>s tempranas fábricas <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> productos se encuentra <strong>la</strong> <strong>de</strong> los hermanos Lumière <strong>de</strong> Lyon, seña<strong>la</strong>da por Davanne y<br />
Bucquet como <strong>la</strong> mejor <strong>de</strong> <strong>la</strong> época (DAVANNE, BUCQUET, 1903, 53).<br />
36
nuevo tipo <strong>de</strong> aparato <strong>de</strong>nominado<br />
chambre à main (Feyler, 1993,<br />
131) que, gracias a <strong>la</strong> velocidad <strong>de</strong><br />
impresión <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz, hacía innecesario<br />
el uso <strong>de</strong>l trípo<strong>de</strong> para obtener<br />
una fotografía. Pau<strong>la</strong>tinamente<br />
se diversificaron mucho, tanto en<br />
calidad como en precio: en 1903<br />
existían algunos con precios que<br />
iban <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 14 y 75 hasta los 600<br />
u 800 francos (Davanne, Bucquet,<br />
1903, 53). Esta diversidad incidía,<br />
sin duda, en <strong>la</strong> extensión social <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> práctica fotográfica.<br />
La fotografía <strong>de</strong> excursión o<br />
<strong>de</strong> viaje requería un consumo bastante<br />
gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas sensibles.<br />
La invención <strong>de</strong> los chasis <strong>de</strong> doble<br />
cara –que podían albergar dos<br />
cristales– vino a facilitar estas operaciones<br />
al reducir a <strong>la</strong> mitad <strong>la</strong><br />
acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> los chasis (Davanne,<br />
Bucquet, 1903, 37). También<br />
apareció el obturador, necesario ahora ante <strong>la</strong> mayor sensibilidad <strong>de</strong>l ge<strong>la</strong>tino-bromuro. Como Davanne<br />
y Bucquet <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raron en 1903 “como <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> impresión sobrepasa a <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano para<br />
abrir y cerrar el objetivo, ha habido que recurrir al obturador para reemp<strong>la</strong>zar a <strong>la</strong> mano” (Davanne,<br />
Bucquet, 1903, 55).<br />
Este cúmulo <strong>de</strong> innovaciones y transformaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica fotográfica tuvieron una gran trascen<strong>de</strong>ncia.<br />
La nueva técnica había ido avanzado hasta situarse “à <strong>la</strong> portée <strong>de</strong> toutes les bourses”, lo que<br />
conllevaría <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong> su práctica a todas <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses sociales y a todos los países (Davanne, Bucquet,<br />
1903, 53).<br />
La “<strong>de</strong>mocratización” <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: <strong>la</strong> revolución Kodak<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 6.- Cámara Kodak fabricada por <strong>la</strong> George Eastmann House en<br />
Rochester (EE.UU.), hacia 1910.<br />
La invención <strong>de</strong>l ge<strong>la</strong>tino-brumuro provocó, hacia 1880, una ava<strong>la</strong>ncha <strong>de</strong> nuevos fabricantes europeos<br />
–Liverpool en Gran Bretaña, Lumière en Francia y, más tar<strong>de</strong>, Agfa-Gevaert– y americanos,<br />
como Carbutt, Cramer y B<strong>la</strong>ir. Todas ellos buscaron <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> combinar <strong>la</strong> nueva emulsión con aparatos<br />
<strong>de</strong> formato reducido, cada vez más manejables (Brunet, 2000, 229). De esta forma se iniciaron<br />
investigaciones simultáneas que redujeron, cada vez más, los tiempos necesarios para <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> vistas<br />
y el tamaño <strong>de</strong> los equipos. De esta forma se llegó, en los últimos años <strong>de</strong>l siglo XIX, a una primera expansión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía amateur.<br />
Incorporándose a esta carrera <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo fotográfico en 1881, el americano George Eastman<br />
buscaba una máquina que pudiese impregnar <strong>la</strong>s pelícu<strong>la</strong>s (Brunet, 2000, 230). En 1884 inventó el negativo<br />
sobre papel <strong>de</strong> ge<strong>la</strong>tina y recubierto <strong>de</strong> una emulsión <strong>de</strong> ge<strong>la</strong>tino-bromuro, enrol<strong>la</strong>do sobre una<br />
bobina y comercializado a partir <strong>de</strong> 1885. Con el afortunado eslogan <strong>la</strong>nzado en 1888 “you press the<br />
button and we do the rest” Kodak mostraba cuál era su propósito prioritario: <strong>la</strong> fotografía sin dificulta<strong>de</strong>s,<br />
con una técnica fácil, barata y, en consecuencia, abierta a todo el mundo. En efecto, ya no se necesitaba<br />
tener una formación o conocimientos especiales para po<strong>de</strong>r fotografiar. Su llegada se inscribe<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> serie <strong>de</strong> a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos y evoluciones sucesivas a partir <strong>de</strong> 1870.<br />
37
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
38<br />
Fig. 7.- Cámaras y aparatos fotográficos en <strong>la</strong> Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa. 1924.
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Hacia 1900 se llegó, por tanto, a <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> una práctica amateur <strong>de</strong> masas (Brunet, 2000,<br />
215). Sin embargo, el alcance real <strong>de</strong> esta “<strong>de</strong>mocratización” <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía varió mucho en función<br />
<strong>de</strong> los países. Algunos, como España, se incorporarían bastante <strong>de</strong>spués. A <strong>la</strong> vez, surgieron nuevas<br />
prácticas y aficiones: el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en color a finales <strong>de</strong>l XIX por los hermanos<br />
Lumière y <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> 1900 en París dieron paso a nuevas pasiones y aficiones.<br />
La evolución que llevó, a partir <strong>de</strong> 1900, a una verda<strong>de</strong>ra popu<strong>la</strong>rización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se inscribe,<br />
según ha seña<strong>la</strong>do F. Brunet, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cambios más profundos y generales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras<br />
económicas y sociales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. El proceso se vio estimu<strong>la</strong>do por imperativos industriales <strong>de</strong> una envergadura<br />
novedosa.<br />
Después <strong>de</strong> 1920, <strong>la</strong> evolución técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía había llegado a tal punto que ésta podía realizarse<br />
con unos conocimientos fotográficos mínimos. La comodidad para el trabajo se había incrementado<br />
<strong>de</strong> una manera exponencial gracias al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> instantaneidad y <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> 35 mm.<br />
La reducción <strong>de</strong> los formatos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras y <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l obturador fueron, entre otros, a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos<br />
que transformaron <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Arqueología. Con todo ello, <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> esta técnica<br />
pasaría a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> otras cuestiones, como <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuada o no distribución <strong>de</strong> los fondos disponibles<br />
y, especialmente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> su idoneidad, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> que los arqueólogos asumieran<br />
<strong>la</strong>s ventajas o <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> obtener un registro fotográfico <strong>de</strong> sus excavaciones o <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> estudio,<br />
así como <strong>de</strong> <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> reproducir fotográficamente estas vistas en sus publicaciones.<br />
La expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía conllevó, también, su mayor repercusión y uso en el mundo científico<br />
y, con ello, en <strong>la</strong> Arqueología. W. F. Petrie escribió, en 1904, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras obras sobre metodología<br />
arqueológica. En Methods and aims of Archaeology el británico proporcionó toda una serie <strong>de</strong><br />
valiosos consejos fotográficos a los arqueólogos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su propia experiencia, lo que <strong>de</strong>muestra hasta<br />
qué punto <strong>la</strong> practicó durante su actividad en Egipto, Grecia, o Gran Bretaña. Así, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo “I<br />
have long used a tin-p<strong>la</strong>te camera with p<strong>la</strong>in draw-body in two pieces; the benefit when en<strong>la</strong>rged photographs<br />
are nee<strong>de</strong>d is found by taking it apart, and inserting a card tube, ma<strong>de</strong> up when wanted to<br />
any lenght required for en<strong>la</strong>rgement” (Petrie, 1904, 73). El arqueólogo prefería <strong>la</strong>s cámaras adaptables,<br />
simples, y que dispusieran <strong>de</strong> una amplia disponibilidad <strong>de</strong> carga para <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas, <strong>de</strong> modo que pudieran<br />
llevarse varias docenas <strong>de</strong> una vez. En lo que respecta al tamaño <strong>de</strong>l negativo, el cuarto <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca era<br />
seña<strong>la</strong>do como el más útil, siendo correcto para diapositivas y lo suficientemente gran<strong>de</strong> para <strong>la</strong> mayoría<br />
<strong>de</strong> los objetos (Petrie, 1904, 74).<br />
Sus consejos incluyeron el tipo <strong>de</strong> lentes a utilizar, <strong>la</strong>s aperturas <strong>de</strong> diafragma en función <strong>de</strong> los diferentes<br />
tipos <strong>de</strong> fotografía (Petrie, 1904, 75), e incluso cómo disponer los objetos antes <strong>de</strong> fotografiarlos.<br />
En su opinión, <strong>la</strong> iluminación era el elemento más importante. Cuando no era obvia otra dirección, <strong>de</strong>bía<br />
adaptarse a <strong>la</strong> reg<strong>la</strong> <strong>de</strong> disponer <strong>la</strong> luz <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto superior y a <strong>la</strong> izquierda (Petrie, 1904, 77). Estos<br />
consejos nos hacen imaginar cómo Petrie habría asumido frecuentemente <strong>la</strong>s tomas fotográficas.<br />
Aproximadamente una década <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas secas, comenzó <strong>la</strong> generalización<br />
<strong>de</strong> una nueva mejora <strong>de</strong> consecuencias aún mayores. Nos referimos al proceso <strong>de</strong> impresión <strong>de</strong><br />
medios tonos (halftone printing process), que fue introducido por S. H. Horgan en América y por G.<br />
Maisenbach en Alemania. El proceso <strong>de</strong> impresión <strong>de</strong> medios tonos hizo posible <strong>la</strong> reproducción directa<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías y su multiplicación en papel ordinario 21 . Frente a los procedimientos anteriores<br />
<strong>la</strong> gran novedad que aportaba era <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> imprimir <strong>la</strong>s fotografías en <strong>la</strong>s mismas páginas que<br />
el texto.<br />
Hasta <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1880 <strong>la</strong>s reproducciones fotográficas se habían obtenido mediante <strong>la</strong> fototipia.<br />
Estos procedimientos <strong>de</strong> reproducción con tintas grasas eran <strong>de</strong>masiado lentos y onerosos. Un progreso<br />
<strong>de</strong>cisivo en este sentido se produjo a partir <strong>de</strong> 1895-1900, con <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> autotipia. Durante<br />
el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX se sucedieron continuos progresos en el campo <strong>de</strong> los procedimientos<br />
fotomecánicos, lo que permitió avanzar hacia <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> ediciones ilustradas <strong>de</strong> una manera<br />
21 Los originales se refotografiaban en una p<strong>la</strong>ncha <strong>de</strong> metal a través <strong>de</strong> una fina pantal<strong>la</strong> que dividía <strong>la</strong> imagen en puntos. Grabadas al<br />
aguafuerte, reproducían <strong>la</strong> fotografía original gracias a <strong>la</strong> invisibilidad <strong>de</strong> los puntos para el ojo humano (NIR, 1985, 190).<br />
39
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 8.- La Fotografía en España <strong>de</strong>l Summa Artis, primera obra<br />
enciclopédica <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España, 2001.<br />
verda<strong>de</strong>ramente industrial (Aubenas, 1999b,<br />
184). A partir <strong>de</strong> 1880 el proceso <strong>de</strong> autotipia (similigravure<br />
o halftone) se fue imponiendo (Nir,<br />
1985, 190). El resultado perdía gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
calidad, <strong>de</strong>tallismo y brillo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fototipia, pero<br />
era consi<strong>de</strong>rablemente más fácil. A<strong>de</strong>más, el<br />
uso <strong>de</strong> papel normal hizo que este tipo <strong>de</strong> publicación<br />
resultase mucho más barata.<br />
Los años 90 <strong>de</strong>l siglo XIX significaron un<br />
incremento significativo <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad fotográfica.<br />
El uso generalizado <strong>de</strong> los negativos <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca<br />
seca y <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> autotipia facilitaron<br />
<strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> álbumes y libros con cientos<br />
<strong>de</strong> fotografías. La facilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproducción<br />
hizo posible <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> trabajos a<br />
gran esca<strong>la</strong> con tarifas asequibles. Al mismo tiempo,<br />
los precios más reducidos <strong>de</strong> los nuevos procesos<br />
hicieron posible que pudiesen ser adquiridos<br />
por audiencias más variadas y se pudieran<br />
<strong>de</strong>stinar a publicaciones más específicas.<br />
A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> trayectoria <strong>de</strong>scrita, <strong>la</strong> adopción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía estuvo lejos <strong>de</strong> ser uniforme.<br />
Esta irregu<strong>la</strong>ridad se acentúa en países en<br />
buena parte ais<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> rápida sucesión <strong>de</strong> mejoras<br />
técnicas como España. La llegada, distribución<br />
y disponibilidad <strong>de</strong> los nuevos productos<br />
según los diferentes países europeos fue muy<br />
<strong>de</strong>sigual. Testimonios como el <strong>de</strong> E. Trutat permiten<br />
corroborar esta falta <strong>de</strong> uniformidad. En<br />
<strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> esta técnica a los trabajos arqueológicos <strong>de</strong>bieron <strong>de</strong>sempeñar, como ya hemos indicado,<br />
un importante papel los contactos y el encuentro <strong>de</strong> fotógrafos experimentados con otros que comenzaban<br />
a interesarse por este mecanismo <strong>de</strong> reproducción. Así, por ejemplo, sabemos que el fotógrafo<br />
J. Greene trabajó durante años como asistente adjunto en el Louvre y entabló amistad con el<br />
egiptólogo T. Devéria, quien intentaba introducir <strong>la</strong> fotografía como una técnica <strong>de</strong> documentación al<br />
servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> egiptología. Cada nuevo a<strong>de</strong><strong>la</strong>nto no suponía el abandono <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas anteriores. Mediaban,<br />
también, los necesarios períodos <strong>de</strong> adaptación o aprendizaje que estos procedimientos, generalmente<br />
complicados, conllevaban.<br />
LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO DE TRABAJO. HISTORIA Y DEBATE<br />
La imagen fotográfica, polisémica, contiene varios y diferentes discursos. Nada ha sido más seductor<br />
que <strong>la</strong> posibilidad que p<strong>la</strong>nteó <strong>la</strong> fotografía, a partir <strong>de</strong> 1839, <strong>de</strong> captar el mundo visible y, se creía, registrarlo<br />
<strong>de</strong> una manera exacta (Riego, 1996, 188). Des<strong>de</strong> entonces, <strong>la</strong> fotografía ha influido en nuestra<br />
cultura hasta el punto <strong>de</strong> transformar nuestra percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad 22 . Esta influencia vino, en buena<br />
parte, <strong>de</strong>terminada por <strong>la</strong> asunción <strong>de</strong> que, mientras asumimos culturalmente que un dibujo es una representación<br />
imperfecta <strong>de</strong> lo real, <strong>la</strong> fotografía, por su naturaleza fotoquímica, es justamente lo contrario<br />
(Riego, 1996, 189).<br />
40<br />
22 En este sentido, ver los trabajos <strong>de</strong> J. CRARY (1990; 2002).
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Entre estos discursos que se pue<strong>de</strong>n extraer a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica <strong>de</strong>staca el semiótico.<br />
La concepción actual y <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no se compren<strong>de</strong>n hoy sin <strong>la</strong>s<br />
aportaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> semiótica estructural 23 . En 1961, el conocido semiólogo francés Ro<strong>la</strong>nd Barthes publicó<br />
“El mensaje fotográfico”, trabajo que abrió una nueva senda para <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> los significados<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica, concebida por el autor como un objeto que emite información. Poco<br />
<strong>de</strong>spués, en 1964, Barthes publicó otro texto “Rhétorique <strong>de</strong> l’image” en <strong>la</strong> revista francesa Communications.<br />
En él p<strong>la</strong>nteaba cómo <strong>la</strong> fotografía se articu<strong>la</strong>, en su opinión, <strong>de</strong> forma diferente al texto escrito,<br />
los dibujos e, incluso, a otras formas <strong>de</strong> representación que mezc<strong>la</strong>ban imágenes y textos como<br />
los jeroglíficos: “La fotografía –escribió Barthes– a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ser un producto y un medio, es también<br />
un objeto dotado <strong>de</strong> una autonomía estructural” (Barthes, 1961). Con este artículo, Barthes inauguró<br />
una nueva visión, <strong>de</strong> <strong>la</strong> semiótica estructural, origen <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más influyentes interpretaciones<br />
sobre <strong>la</strong> imagen fotográfica. A pesar <strong>de</strong> constituir una especie <strong>de</strong> hipótesis inicial <strong>de</strong> aspectos que <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ría<br />
<strong>de</strong>spués, aparecieron ya elementos <strong>de</strong> gran interés, como su fundamental percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
como “un mensaje sin código”. Es <strong>de</strong>cir, no existe una “transformación” directa entre lo real y<br />
lo representado como ocurre en el dibujo 24 .<br />
En su artículo <strong>de</strong> 1964 en Communications, Barthes prosiguió sus reflexiones sobre <strong>la</strong> imagen fotográfica<br />
centrándose en <strong>la</strong> fotografía publicitaria. A través <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> un ejemplo mostraba cómo<br />
coexistían tres mensajes superpuestos: “el mensaje lingüístico, el mensaje icónico codificado y el mensaje<br />
icónico no codificado” (Riego, 1996, 191). En su pensamiento <strong>de</strong>staca cómo “toda imagen es polisémica,<br />
toda imagen implica subyacente a sus significantes, una ca<strong>de</strong>na flotante <strong>de</strong> significados, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
que el lector se permite seleccionar unos <strong>de</strong>terminados e ignorar todos los <strong>de</strong>más” (Barthes, 1964).<br />
En 1979 publicó una <strong>de</strong> sus obras más conocidas, La chambre c<strong>la</strong>ire. En el<strong>la</strong> abordaba, <strong>de</strong> nuevo,<br />
su interpretación semiótica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En su preocupación por esc<strong>la</strong>recer sus diferentes niveles <strong>de</strong><br />
información, Barthes acuñó un nuevo concepto: el “estudium”. Se refería, así, a los signos culturales<br />
presentes en cada imagen y que <strong>de</strong>spiertan el interés <strong>de</strong>l espectador. Por otra parte, el “punctum” <strong>de</strong>signaría<br />
una señal, sólo perceptible para cada espectador y <strong>de</strong> carácter subjetivo, pero que tenía <strong>la</strong> virtud<br />
<strong>de</strong> reor<strong>de</strong>nar el significado global <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen. Junto a estas categorías <strong>de</strong> interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía,<br />
Barthes contemp<strong>la</strong>ba <strong>de</strong> nuevo <strong>la</strong> paradoja <strong>de</strong>l tiempo semiótico <strong>de</strong> cada imagen 25 .<br />
Frente a una tradicional escasa atención, en los últimos años se ha venido recordando, cada vez<br />
con mayor asiduidad, <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para el estudio <strong>de</strong> diversas disciplinas. En este sentido,<br />
po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong> editorial <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista Étu<strong>de</strong>s Photographiques, don<strong>de</strong> M. Poivert y A. Gunthert<br />
26 , recordaban cómo «les recherches autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question photographique peuvent, nous en sommes<br />
convaincus, apporter <strong>de</strong>s nombreux enseignements à maints terrains d’investigation <strong>de</strong>s sciences<br />
humaines» (Gunthert, Poivert, 2001, 7). Otros autores, como I. Gaskell, han recordado cómo <strong>la</strong> fotografía<br />
ha transformado sutil, radical y directamente algunas disciplinas como <strong>la</strong> Historia, <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l<br />
Arte y, especialmente, <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> sus investigadores. En efecto, casi todos necesitamos <strong>la</strong> fotografía<br />
y <strong>la</strong> utilizamos en nuestro trabajo diario bajo forma <strong>de</strong> ilustraciones, recursos mnemotécnicos o sustitutos<br />
<strong>de</strong> los objetos que estudiamos (Gaskell, 1993, 212).<br />
Estas opiniones han constituido una l<strong>la</strong>mada <strong>de</strong> atención para el historiador, que tradicionalmente<br />
ha utilizado escasamente o <strong>de</strong> manera <strong>de</strong>sigual <strong>la</strong> fotografía, a menudo relegada a mera ilustradora<br />
<strong>de</strong>l discurso. A pesar <strong>de</strong> esta pauta general existen obras paradigmáticas <strong>de</strong> un trabajo conjunto entre<br />
texto e imagen, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que son buen ejemplo L’historien et les images, <strong>de</strong> Francis Haskell (1995) y Eye-<br />
23 Ver el trabajo <strong>de</strong> M. JOLY (1994).<br />
24 Barthes recurrió a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> una nueva terminología. Entendía que <strong>la</strong>s imágenes tienen un doble nivel <strong>de</strong> interpretación: Un<br />
mensaje “<strong>de</strong>notado” (al que él se refiere con el término “analogón” y que es exactamente lo que muestra <strong>la</strong> imagen) y otro “connotado”.<br />
Este último era “el modo en que <strong>la</strong> sociedad opina sobre lo que aparece en <strong>la</strong> imagen”. Esta dualidad <strong>de</strong> niveles interpretativos<br />
sobre una misma imagen abrió sugerentes posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estudio.<br />
25 El tiempo semiótico conllevaba que nos viésemos ineludiblemente ante <strong>la</strong> dualidad <strong>de</strong> asistir, al mismo tiempo, a una realidad actual<br />
y a una realidad que ya había existido.<br />
26 Respectivamente Director y Secretario <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Française <strong>de</strong> Photographie (París).<br />
41
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
witnessing. The uses of images as historical evi<strong>de</strong>nce, <strong>de</strong> Peter Burke (2001). Igualmente, po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r<br />
varios trabajos conjuntos y congresos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía francesa en los que se ha valorado<br />
el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l discurso histórico (VV.AA, 1979; VV.AA. 1981; VV.AA., 1987; Bertrand-Dorléac,<br />
De<strong>la</strong>ge, Gunthert, 2001).<br />
Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s perspectivas <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se ha e<strong>la</strong>borado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y contemp<strong>la</strong> su<br />
estudio <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un “tiempo histórico” abordando <strong>la</strong> imagen fotográfica como un texto visual (Riego, 1996,<br />
192). Existen, no obstante, dos mo<strong>de</strong>los o vías principales: <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong> Historia con<br />
<strong>la</strong> fotografía (Lemagny, 1981; Cadava, 1995; Price, Wells, 1997). El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> ambas ha sido irregu<strong>la</strong>r.<br />
La primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s, o fotohistoria, hace alusión a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> una evolución <strong>de</strong> los procedimientos<br />
técnicos y <strong>de</strong> <strong>la</strong> estética fotográfica. Los avances técnicos serían el pi<strong>la</strong>r central <strong>de</strong> esta Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía. Esta perspectiva resulta básica, ya que para que <strong>la</strong> imagen fotográfica pueda utilizarse a<strong>de</strong>cuadamente<br />
en <strong>la</strong> Historia, es necesario e<strong>la</strong>borar estudios en los que que<strong>de</strong> <strong>de</strong>finido el papel que jugó <strong>la</strong> tecnología<br />
fotográfica y los múltiples usos en que <strong>de</strong>rivó (Riego, 1996, 192). La fotohistoria vería en el fotógrafo,<br />
en tanto que autor singu<strong>la</strong>r, el sujeto principal a estudiar. La Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se ha ido<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo en los últimos años, incrementando <strong>de</strong> manera importante sus estudios y síntesis. Una <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s revistas más significativas en los estudios históricos sobre <strong>la</strong> fotografía es <strong>la</strong> francesa Étu<strong>de</strong>s Photographiques.<br />
La aproximación <strong>de</strong> <strong>la</strong> citada revista resulta here<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s principios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle<br />
Histoire francesa (Gunthert, Poivert, 2001, 5). Pero esta perspectiva pue<strong>de</strong> suponer una <strong>de</strong>scontextualización<br />
respecto a <strong>la</strong> época y <strong>la</strong>s circunstancias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas. El segundo mo<strong>de</strong>lo nos llevaría a hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong><br />
realizar una historia “con <strong>la</strong> fotografía”, es <strong>de</strong>cir, teniendo en cuenta <strong>la</strong> importante información que ésta<br />
proporciona. Este acercamiento supone tener en cuenta que <strong>la</strong>s fotografías son también textos visuales y<br />
una evi<strong>de</strong>ncia más que <strong>de</strong>be ser utilizada para compren<strong>de</strong>r el pasado. La historia mediante <strong>la</strong> fotografía<br />
sigue siendo un campo objeto <strong>de</strong> menor atención. En opinión <strong>de</strong> About y Chéroux, “trop peu d’historiens<br />
se consacrent à l’analyse d’archives photographiques. Rares sont ceux qui utilisent <strong>la</strong> photographie<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> sa valeur illustrative” (2001, 10). En efecto, <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como documento<br />
<strong>de</strong> trabajo para <strong>la</strong> Historia constituye un tema tradicionalmente menos tratado. Su valoración como documento<br />
ha sido bastante irregu<strong>la</strong>r. Algunas obras paradigmáticas, como Faire <strong>de</strong> l’Histoire (Le Goff,<br />
Nora, 1974), no incluyeron <strong>la</strong> fotografía en el capítulo <strong>de</strong> los «nuevos instrumentos» <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Para algunos, <strong>la</strong>s limitaciones <strong>de</strong>l primer enfoque, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotohistoria, se hacen evi<strong>de</strong>ntes al p<strong>la</strong>ntear<br />
el análisis <strong>de</strong>, por ejemplo, <strong>la</strong>s imágenes fotográficas <strong>de</strong>l siglo XIX. En este caso habría que tener en<br />
cuenta factores como el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> imagen fotográfica no se percibía en modo alguno como un<br />
proceso transformador <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad –tal y como hoy admitimos– sino como un espejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. En<br />
este sentido, el papel <strong>de</strong>l fotógrafo no era transformar lo real sino captarlo <strong>de</strong> acuerdo a unas normas gráficas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s que fueran partícipes los espectadores (Riego, 1996, 192; Vega, 2004, 14). Así pues, al abordar<br />
<strong>la</strong> interpretación histórica <strong>de</strong> los documentos fotográficos parece fundamental tener en cuenta el<br />
aspecto temporal <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen y los cambios <strong>de</strong> significado que sus códigos han podido tener a lo <strong>la</strong>rgo<br />
<strong>de</strong>l tiempo. Estas recientes valoraciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como documento se producen en un panorama<br />
general que, salvo excepciones, no <strong>la</strong> ha consi<strong>de</strong>rado como una fuente para el trabajo <strong>de</strong>l historiador.<br />
Como algunos autores han seña<strong>la</strong>do, <strong>la</strong> formación tradicional <strong>de</strong>l historiador se ha basado en<br />
los documentos escritos (Gaskell, 1993, 209).<br />
El filósofo alemán Walter Benjamin fue uno <strong>de</strong> los primeros en ofrecer un acercamiento filosófico<br />
al fenómeno fotográfico. Benjamin recordó <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s ante <strong>la</strong>s que se encontraba el hombre al<br />
intentar interpretar <strong>la</strong>s imágenes fotográficas. No era fácil sustraerse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fascinación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s «viejas» fotografías<br />
para penetrar en su esencia (Benjamin, 1971). La aportación fundamental <strong>de</strong> Benjamin fue<br />
una reflexión en torno a <strong>la</strong>s importantes repercusiones que había conllevado <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> época.<br />
La fotografía antigua constituye una fuente documental <strong>de</strong> gran valor 27 . A <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> realizar cualquier<br />
tipo <strong>de</strong> aproximación resulta fundamental aten<strong>de</strong>r al ambiente, función y contexto exacto en que se<br />
27 Ver, sobre este uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, VALLE (1999).<br />
42
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 9.- Retrato romano. La elección <strong>de</strong>l punto <strong>de</strong> vista y <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> los volúmenes escultóricos.<br />
produjo dicha fotografía. Su consi<strong>de</strong>ración como documento <strong>de</strong>be tener en cuenta el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía<br />
difícilmente pue<strong>de</strong> separarse <strong>de</strong>l contexto en que fue realizada o editada. Guarda su significado primitivo<br />
en tanto conserva su pie <strong>de</strong> foto, el nombre <strong>de</strong>l lugar retratado y el material visual complementario.<br />
Su plena comprensión <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>, pues, <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre el documento y el contexto.<br />
Esta re<strong>la</strong>ción y otros aspectos inherentes a <strong>la</strong> fotografía hacen <strong>de</strong> ésta un documento <strong>de</strong> carácter<br />
polisémico sujeto, en ocasiones, a tantas interpretaciones como lectores (Valle, 2001). Su lectura y valoración<br />
correctas p<strong>la</strong>ntea, por tanto, muchas dificulta<strong>de</strong>s. En el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como fuente<br />
documental para <strong>la</strong> Arqueología se pue<strong>de</strong>n diferenciar dos categorías iconográficas fundamentales. Por<br />
una parte, <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada “turística” <strong>de</strong>bido a su realización por parte <strong>de</strong> los viajeros, visitantes y turistas<br />
que recorrieron diversos países. Por otra, disponemos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas realizadas con un carácter exclusivamente<br />
científico, necesarias para documentar cualquier resto o acontecimiento.<br />
La división entre <strong>la</strong>s dos categorías que hemos enunciado resulta, en muchas ocasiones, compleja<br />
o arriesgada. En <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas se mezc<strong>la</strong>ban varios objetivos que impulsaban a los via-<br />
43
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
jeros. Con frecuencia su prioridad era documentar <strong>la</strong>s tierras que estaban atravesando, incluyendo en<br />
el<strong>la</strong>s sus monumentos y restos más significativos. Tampoco <strong>la</strong>s personas formadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los estudios<br />
históricos, a pesar <strong>de</strong> su intención científica, abordaban el registro <strong>de</strong> sus viajes <strong>de</strong> una manera semejante<br />
a <strong>la</strong> nuestra. Así, estos viajes «científicos» recogían vistas generales que, más allá <strong>de</strong>l monumento<br />
o resto antiguo, incorporaban diversos elementos <strong>de</strong>l entorno. La fotografía p<strong>la</strong>smaba, así, el ambiente<br />
que ro<strong>de</strong>aba el resto antiguo, <strong>la</strong> atmósfera que el europeo percibía como propia y específica <strong>de</strong>l<br />
país que estaba visitando. Enten<strong>de</strong>mos esta división entre el acercamiento «pintoresco» y el «científico»<br />
en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> intención original <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión o <strong>de</strong>l fotógrafo, que podía ser artística, comercial, pintoresca<br />
o documental. A pesar <strong>de</strong> esto, durante todo el siglo XIX y parte <strong>de</strong>l XX resulta bastante difícil<br />
establecer una c<strong>la</strong>sificación visualmente c<strong>la</strong>ra.<br />
Pero no sólo <strong>la</strong>s fotografías efectuadas con objetivos documentales resultan útiles. Cualquier toma<br />
realizada con una finalidad turística pue<strong>de</strong> poseer informaciones <strong>de</strong> gran utilidad para los estudios arqueológicos.<br />
En efecto, por su antigüedad o por constituir <strong>la</strong>s únicas imágenes disponibles, <strong>la</strong> toma pue<strong>de</strong><br />
ayudarnos a restituir aspectos, elementos o <strong>de</strong>coraciones que quizás no han perdurado y <strong>de</strong> los que <strong>la</strong><br />
fotografía constituye el único testimonio. Incluso pue<strong>de</strong> probar o corroborar <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un monumento<br />
u objeto <strong>de</strong>saparecido. También resultan ser <strong>de</strong> gran utilidad cuando estas vistas se ejecutaron por<br />
visitantes durante el transcurso <strong>de</strong> excavaciones que aún no habían incorporado <strong>la</strong> fotografía.<br />
Conviene recordar, no obstante, cómo, según el investigador francés Michel Frizot «toute photographie<br />
est par nature ‘d’histoire’» (Frizot, 1996, 57). Esta consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como documento<br />
histórico se ha alcanzado tras un <strong>la</strong>rgo camino. En primer lugar, <strong>la</strong> aparición, entre finales <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX y principios <strong>de</strong>l XX, <strong>de</strong>l cine y <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> reportaje contribuyó a iniciar un cuestionamiento<br />
<strong>de</strong>l documento fotográfico (About, Chéroux, 2001, 9) que no impidió, sin embargo, que se<br />
continuara utilizando, mayoritariamente, como un reflejo exacto <strong>de</strong> lo real.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en los estudios históricos dio un paso fundamental<br />
cuando ésta apareció como un mo<strong>de</strong>lo teórico para pensar <strong>la</strong> Historia. Siegfried Kracauer utilizaba <strong>la</strong><br />
fotografía, en su Die Photographie <strong>de</strong> 1927 y, cuarenta años <strong>de</strong>spués, en History: <strong>la</strong>st things before the<br />
<strong>la</strong>st, para explicar y criticar los postu<strong>la</strong>dos <strong>de</strong>l historicismo alemán. Kracauer subrayaba <strong>la</strong> coetaneidad<br />
<strong>de</strong> Daguerre y una figura c<strong>la</strong>ve <strong>de</strong>l historicismo, L. von Ranke (About, Chéroux, 2001, 10). La re<strong>la</strong>ción<br />
entre ambos es apreciable si compren<strong>de</strong>mos cómo, según los postu<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> Ranke, se <strong>de</strong>bía ten<strong>de</strong>r<br />
a contar los hechos «tal y como han sido» («wie es eigentlich gewesen»). Esta voluntad se correspon<strong>de</strong><br />
con <strong>la</strong> manera en que se pensaba que <strong>la</strong> fotografía transcribía <strong>la</strong> realidad. Otros estudiosos como<br />
S. Bahn (1994) se han situado también en esta línea al asociar el «wie es eigentlich gewesen» <strong>de</strong> Ranke<br />
al «ça-a-été» <strong>de</strong> Barthes (About, Chéroux, 2001, 11).<br />
Un cambio fundamental en los estudios históricos comenzó en Francia a partir <strong>de</strong> 1929 con <strong>la</strong><br />
aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> École <strong>de</strong>s Annales. La Nouvelle Histoire o Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales <strong>de</strong>fendía una aproximación<br />
más centrada en los problemas históricos. Defendía <strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradicional narración <strong>de</strong>scriptiva<br />
<strong>de</strong> los acontecimientos por una historia analítica orientada a un problema. También propiciaba<br />
el hacer historia <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> amplia gama <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s humanas en vez <strong>de</strong> ceñirse a lo estrictamente<br />
político (Burke, 1994, 11). Esta nueva concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia rechazaba <strong>la</strong> anterior i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> una<br />
historia objetiva <strong>de</strong>dicada, casi exclusivamente, a una cronología <strong>de</strong> los acontecimientos.<br />
Este movimiento francés suponía una l<strong>la</strong>mada <strong>de</strong> atención sobre <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> ampliar <strong>la</strong>s fuentes<br />
documentales. El estudio <strong>de</strong> los “nuevos objetos y documentos” era, en efecto, uno <strong>de</strong> los principales<br />
objetivos <strong>de</strong>, entre otros, Marc Bloch y Lucien Febvre. Se <strong>de</strong>bía co<strong>la</strong>borar, por tanto, con disciplinas<br />
como <strong>la</strong> geografía, <strong>la</strong> sociología y <strong>la</strong> antropología social. Febvre hab<strong>la</strong>ba <strong>de</strong> “<strong>de</strong>rribar los tabiques”<br />
y combatir <strong>la</strong> especialización excesiva (Burke, 1994, 12). En su célebre Mediterráneo F. Brau<strong>de</strong>l señaló,<br />
“cómo <strong>la</strong> Historia pue<strong>de</strong> hacer algo más que estudiar jardines cercados” (Brau<strong>de</strong>l, 1949).<br />
Parale<strong>la</strong>mente comenzaba a transformarse, en los años 30 <strong>de</strong>l siglo XX, <strong>la</strong> concepción general <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía como el aparato objetivo que registraba <strong>la</strong> realidad tal cual, según <strong>la</strong> habían imaginado en<br />
el siglo XIX y en <strong>la</strong>s aproximaciones historicistas en general. Por el contrario, se empezó a valorar <strong>la</strong> intervención<br />
<strong>de</strong>l fotógrafo sobre esta realidad. Esta intervención se contemp<strong>la</strong>ba como semejante a <strong>la</strong> que<br />
44
el historiador <strong>de</strong>bía hacer sobre el pasado para transformarlo en Historia. Estas posiciones continúan<br />
hoy, hasta el punto <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarse <strong>la</strong> Historia como «el discurso e<strong>la</strong>borado por los historiadores y no<br />
el pasado” (Gaskell, 1993, 209). En <strong>la</strong> práctica, esta diferente concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no significó<br />
el rechazo <strong>de</strong>l documento fotográfico, sino su a<strong>de</strong>cuación a los diferentes objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación.<br />
Así, el documento fotográfico fue utilizado, sucesivamente, por el historicismo y, <strong>de</strong>spués, por <strong>la</strong> Nouvelle<br />
Histoire (About, Chéroux, 2001, 11).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> convención social sobre <strong>la</strong> fotografía se iba transfomando. Bertolt Brecht indicaba,<br />
por ejemplo, cómo una simple “reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad no explica ningún aspecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad”.<br />
Kracauer indicó también en su ensayo Les employés: “Cent reportages sur une usine sont impuissants<br />
à restituer <strong>la</strong> réalité <strong>de</strong> l’usine, ils sont et restent toujours cent instantanés <strong>de</strong> l’usine. La réalité est<br />
une construction” (Kracauer, 2000, 33-34). A esta concepción <strong>de</strong> lo “real” se refería también G. Didi-<br />
Hubermann al seña<strong>la</strong>r cómo “<strong>la</strong> intervención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en el campo <strong>de</strong>l saber no sirvió más que<br />
para hacer un poco más compleja nuestra i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> lo real” (Didi-Hubermann, 1986; Beaugé, 1995, 45).<br />
Des<strong>de</strong> esta perspectiva, po<strong>de</strong>mos acercarnos a <strong>la</strong> fotografía concibiéndo<strong>la</strong> como una construcción.<br />
En efecto, tomada como una reproducción tal cual <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, <strong>la</strong> fotografía aporta una valiosa pero<br />
limitada información. Pero si <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ramos como algo fabricado –en términos <strong>de</strong> Brecht– o construido<br />
–en pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> Kracauer– <strong>la</strong> fotografía reve<strong>la</strong> una nueva e interesante faceta documental. Esta concepción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en<strong>la</strong>za con <strong>la</strong> transformación <strong>de</strong>l optimismo positivista sobre <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong><br />
llegar al conocimiento objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, hoy reemp<strong>la</strong>zado por <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que sólo es posible <strong>la</strong><br />
objetividad que se alcanza a través <strong>de</strong>l conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> subjetividad (Plácido, 2005, 89).<br />
En este sentido, el documento fotográfico no miente ni dice <strong>la</strong> verdad (Gunthert, Poivert, 2001,<br />
5). Se trata <strong>de</strong> imágenes que constituyen una representación, es <strong>de</strong>cir, objetos contruidos, inseparables<br />
<strong>de</strong> los usos para los que se concibieron y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas que los crearon. En el marco <strong>de</strong> los diferentes<br />
contextos que los vieron aparecer, <strong>la</strong>s imágenes fotográficas son una construcción cultural a analizar. La<br />
imagen fotográfica, construida, forma casi siempre parte <strong>de</strong> una estrategia <strong>de</strong> representación, consciente<br />
o inconsciente, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> unos muy variados objetivos y motivaciones principales. Y es precisamente<br />
gracias a esta “<strong>de</strong>formación” respecto a <strong>la</strong> realidad que <strong>la</strong> fotografía se convierte, plenamente, en documento<br />
y material para el trabajo <strong>de</strong>l historiador.<br />
En efecto, esta percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> intencionalidad en <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen nos aporta valiosos<br />
elementos para su interpretación. Así, por ejemplo, <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Luis <strong>de</strong> Ocharán sobre “El<br />
Quijote” formaron parte <strong>de</strong> una estrategia, más general, <strong>de</strong> reivindicación <strong>de</strong>l pasado tras el <strong>de</strong>sastre <strong>de</strong>l<br />
98 en España. Los intelectuales encontraban elementos <strong>de</strong> orgullo, un reflejo <strong>de</strong>l “alma” nacional en figuras<br />
como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Cervantes (Riego, 1996, 194). En <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica parece<br />
imprescindible el acercamiento a <strong>la</strong> intencionalidad inicial que provocó <strong>la</strong> imagen. Bernardo Riego ha<br />
seña<strong>la</strong>do el interesante ejemplo <strong>de</strong> una fotografía <strong>de</strong>l siglo XIX en que aparece un tren. La imagen tenía<br />
una c<strong>la</strong>ra lectura para el espectador <strong>de</strong> aquél tiempo: en el<strong>la</strong> <strong>de</strong>stacaba el humo como símbolo visual<br />
<strong>de</strong>l ansiado progreso. Al comparar esta fotografía con un grabado publicado en “La Ilustración” <strong>de</strong><br />
1851 con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> inauguración <strong>de</strong>l ferrocarril <strong>de</strong> Aranjuez constatamos, una vez más, <strong>la</strong> presencia<br />
<strong>de</strong>l humo (Riego, 1996, 194). Cada época tiene unos valores propios que se evi<strong>de</strong>ncian y aparecen<br />
en <strong>la</strong>s narraciones fotográficas. Una imagen es, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista histórico, un texto visual a explorar<br />
y <strong>de</strong>scifrar en re<strong>la</strong>ción con los valores <strong>de</strong>l momento en que fue producido.<br />
LA FOTOGRAFÍA COMO FUENTE DE ESTUDIO: LA “EXACTITUD” DEL DOCUMENTO<br />
FOTOGRÁFICO Y EL POSITIVISMO<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como fuente documental se basa en <strong>la</strong> percepción general que<br />
<strong>de</strong>spertó hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX. Su imagen aparecía como una herramienta perfecta.<br />
Buena muestra <strong>de</strong> esta búsqueda <strong>de</strong>l documento fotográfico veraz lo constituye el testimonio <strong>de</strong><br />
John Werge, daguerrotipista y temprano historiador <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Werge recordaba cómo <strong>la</strong> aparien-<br />
45
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
cia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se había buscado, sus efectos habían sido objeto <strong>de</strong> incesantes investigaciones: “For<br />
centuries a dreamy i<strong>de</strong>a occupied the minds of romance writers and alchemists: that nature possessed<br />
the power of <strong>de</strong>lineating her features far more faithfully that the hand of man could <strong>de</strong>pict them” (Naef,<br />
1995, 3). El autor subrayaba, siguiendo con ello <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, cómo era <strong>la</strong> naturaleza misma<br />
<strong>la</strong> que impulsaba el mecanismo fotográfico que, como un “lápiz <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza”, proporcionaba el objetivismo,<br />
veracidad y exactitud que los estudiosos anhe<strong>la</strong>ban.<br />
Otro ejemplo <strong>de</strong> esta búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong> exactitud fotográfica lo protagonizó Jean-François Champollion.<br />
En efecto, en los años 20 <strong>de</strong>l siglo XIX Champollion criticó los numerosos errores <strong>de</strong> <strong>la</strong> Description<br />
<strong>de</strong> l’Égypte 28 . Para esta publicación, los dibujos <strong>de</strong> Egipto –incluyendo los jeroglíficos– se habían<br />
reproducido mediante el grabado. Las imprecisiones en estos grabados <strong>de</strong> jeroglíficos provocaron<br />
varios errores a los que se tuvo que enfrentar Champollion durante el <strong>de</strong>sciframiento <strong>de</strong> esta escritura.<br />
La fotografía apareció como <strong>la</strong> garante <strong>de</strong> unas exactas reproducciones, fundamental para facilitar el estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas antiguas y <strong>de</strong> sus inscripciones.<br />
Resulta l<strong>la</strong>mativo cómo el daguerrotipo logró cristalizar a su alre<strong>de</strong>dor los sueños más diversos y <strong>la</strong>s<br />
aplicaciones más inverosímiles teniendo en cuenta sus consi<strong>de</strong>rables limitaciones técnicas. Esta actitud resulta,<br />
en nuestra opinión, c<strong>la</strong>ramente indicadora <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad que <strong>la</strong> ciencia europea tenía <strong>de</strong> una técnica semejante.<br />
Sus características posibilitaron aplicar<strong>la</strong> a múltiples ciencias 29 . Para ello resultó <strong>de</strong>terminante <strong>la</strong><br />
creencia <strong>de</strong> que se trataba <strong>de</strong> un documento verda<strong>de</strong>ro. El daguerrotipo, con su extremado <strong>de</strong>tallismo, era el<br />
documento más verídico que se había conocido (Pasquel-Rageau, 1995, 134). En este sentido el químico L.<br />
J. Gay-Lussac hab<strong>la</strong>ba <strong>de</strong> su “precisión matemática” ante <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s Pairs <strong>de</strong> París (Starl, 1994, 33).<br />
De esta forma, los datos proporcionados por <strong>la</strong> fotografía adquirieron el estatus <strong>de</strong> “faits inébran<strong>la</strong>bles”<br />
(Rammant-Peeters, 1995a, 239). Esta aceptación constituyó <strong>la</strong> base que permitió que fuesen<br />
utilizadas con un propósito científico: el nuevo documento podía sustituir o sup<strong>la</strong>ntar los objetos reales<br />
(Hirsch, 2000, 44). Esta percepción tuvo una gran importancia para los estudios arqueológicos. La<br />
producción fotográfica se incorporó, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su pretendida objetividad, a los estudios históricos. Sin embargo,<br />
<strong>la</strong>s representaciones <strong>de</strong> países, culturas o monumentos sirvieron a múltiples propósitos y su e<strong>la</strong>boración<br />
fue rara vez inocente. La utilización <strong>de</strong> su información, sesgada o no, conformó el grado <strong>de</strong><br />
conocimiento y <strong>la</strong> caracterización que hoy asumimos sobre algunas épocas <strong>de</strong>l pasado.<br />
Nos parece importante recordar cómo fue <strong>la</strong> imagen fotográfica –como hemos visto construida y<br />
personal– lo que, en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocasiones, ha servido para caracterizar el pasado. La imagen es<br />
46<br />
Fig. 10.- Hipogeos púnicos <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz). Según Quintero (1926).<br />
28 Aparecida a partir <strong>de</strong> 1809 como fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong> conocida expedición <strong>de</strong> Napoléon Bonaparte (1789-1801).<br />
29 Diversos testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> época nos indican cómo <strong>la</strong> fotografía se convirtió en <strong>la</strong> expresión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aspiraciones <strong>de</strong>l mundo occi<strong>de</strong>ntal<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época: <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> su representación, <strong>la</strong> renovada difusión <strong>de</strong>l arte, el <strong>de</strong>scubrimiento geográfico y documental <strong>de</strong>l mundo,<br />
el crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes gráficas, el imperialismo y su visión <strong>de</strong> otras culturas, etc.
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 11.- Fotografía <strong>de</strong> los mismos proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis fenicia <strong>de</strong> Cádiz remitida a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
en 1892. La fotografía como fuente documental <strong>de</strong>l dibujo.<br />
un fragmento seleccionado <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad –con gran realismo– y no <strong>la</strong> realidad tal cual. A <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga, <strong>la</strong><br />
imagen fotográfica ha ejercido una influencia fundamental en los investigadores y ha conllevado unas<br />
importantes consecuencias históricas.<br />
Hasta el momento, se ha prestado una escasa atención a esta repercusión <strong>de</strong>l documento fotográfico<br />
en los estudios arqueológicos <strong>de</strong> cada época. Debemos consi<strong>de</strong>rar, no obstante, cómo <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong>sempeñó un papel significativo en el trabajo personal diario, en el proceso <strong>de</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> muchas<br />
teorías. En este sentido, <strong>de</strong>beríamos preguntarnos si <strong>la</strong> fotografía no ha servido, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina, más para pensar <strong>la</strong> Historia que para escribir<strong>la</strong>.<br />
La legibilidad cultural <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes fotográficas era, en el siglo XIX, muy diferente a <strong>la</strong> que poseemos<br />
en <strong>la</strong> actualidad. Un espectador <strong>de</strong>l XIX veía en una fotografía una especie <strong>de</strong> espejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad.<br />
La concepción positivista dominante no discriminaba c<strong>la</strong>ramente <strong>la</strong> realidad <strong>de</strong>l realismo fotográfico<br />
(Riego, 1996, 190). La consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l documento fotográfico se ha transformado hasta que, en<br />
<strong>la</strong> actualidad, el espectador ve en él –especialmente a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen numérica o digital–<br />
una realidad parcial y construida.<br />
Cuando el mundo asimi<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> novedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía el ambiente científico estaba siendo notablemente<br />
influido por el positivismo, originalmente enunciado por Auguste Comte en su Cours <strong>de</strong> philosophie<br />
positive (1830-42). Los p<strong>la</strong>nteamientos positivistas se basaron en <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que el progreso <strong>de</strong>pendía<br />
<strong>de</strong> observaciones precisas y or<strong>de</strong>nadas, <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación y <strong>la</strong> comparación. En un siglo XIX <strong>de</strong><br />
creciente confianza en el progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad, el positivismo aceptaba <strong>la</strong> exactitud técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ciencia y <strong>la</strong>s máquinas 30 . Los resultados que se obtenían por medios mecánicos estarían siempre por en-<br />
30 Durante <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX el positivismo se infiltró en multitud <strong>de</strong> campos, incluso en <strong>la</strong>s instituciones sociales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época. En hospitales y comisarías, los positivistas pusieron sus i<strong>de</strong>as en práctica gracias a lo que parecía ser su herramienta perfecta:<br />
<strong>la</strong> fotografía (HIRSCH, 2000, 131).<br />
47
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
cima <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tividad propia <strong>de</strong> <strong>la</strong> percepción humana (Hirsch, 2000, 131). Comte confiaba en <strong>la</strong> ciencia<br />
para encontrar <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre los hechos, para encontrar leyes (Grady, 1982, 151-157). Los<br />
p<strong>la</strong>nteamientos positivistas eran, pues, opuestos a los metafísicos, que habían dominado <strong>la</strong> ciencia hasta<br />
entonces.<br />
El dominio progresivo <strong>de</strong>l acercamiento positivista no significó el fin <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posturas i<strong>de</strong>alistas.<br />
Ambas posiciones se mezc<strong>la</strong>ron y convivieron conllevando, en ocasiones, <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> una metodología<br />
<strong>de</strong> corte positivista pero en <strong>la</strong> que, en cambio, <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> los resultados continuaba siendo<br />
eminentemente i<strong>de</strong>alista. Al mismo tiempo, apareció una exigencia que fue ganando terreno pau<strong>la</strong>tinamente:<br />
el hecho <strong>de</strong> que sólo creemos lo que vemos, el “ver para creer”. A partir <strong>de</strong> ahora <strong>la</strong> fuerza<br />
<strong>de</strong> convicción <strong>de</strong> cualquier propuesta se incrementaba significativamente si se adjuntaba <strong>la</strong> “foto <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
convicción” (Beaugé, 1995, 49).<br />
La confianza que se otorgó a <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>be, en gran parte, a su carácter mecánico y químico.<br />
Durante el siglo XIX se concedió, en efecto, una confianza absoluta al progreso industrial (Léri,<br />
1999, 9). La mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas que fotografiaban estaban interesadas en <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> esta herramienta<br />
para conmemorar o recordar gentes, paisajes, acontecimientos y objetos <strong>de</strong> diverso tipo. En<br />
el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte, los fotógrafos intentaban realizar tomas que encontrasen aceptación<br />
y credibilidad en los medios académicos. La significativa difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas sirvió para confirmar <strong>la</strong><br />
creencia positivista <strong>de</strong> que el conocimiento se basaba en una colección <strong>de</strong> hechos (Hirsch, 2000, 141).<br />
En ámbitos como el periodismo, el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía comenzó a utilizarse, a partir <strong>de</strong>l último<br />
tercio <strong>de</strong>l XIX, para convencer y persuadir. Pau<strong>la</strong>tinamente se fue más consciente <strong>de</strong> su po<strong>de</strong>r para<br />
fomentar <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una opinión pública (Asser, 1996, 155). Sin embargo, <strong>la</strong> confianza en <strong>la</strong> representación<br />
veraz que suponía <strong>la</strong> fotografía perduró en el ámbito científico. Así, mientras que en otros<br />
48<br />
Fig. 12.- El teatro romano <strong>de</strong> Sagunto. Fotografía tomada en 1917.
Fig. 13.- El teatro romano <strong>de</strong> Sagunto en una imagen <strong>de</strong>l año 2000.<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
campos empezó a <strong>de</strong>stacarse, al menos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong> siglo, cómo <strong>la</strong> fotografía suponía una <strong>de</strong>terminada<br />
visión sobre <strong>la</strong> realidad, ésta siguió aplicándose generalmente a <strong>la</strong> ciencia como un sustituto <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
misma. La fotografía se buscaba, se almacenaba y se incorporaba a los corpora como sustituto <strong>de</strong>l objeto<br />
o <strong>de</strong>l monumento.<br />
Consi<strong>de</strong>rada como reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, <strong>la</strong> fotografía aportó valiosas pruebas en no pocos <strong>de</strong>bates.<br />
Destacamos, por ejemplo, <strong>la</strong> documentación generada por A. Mariette y Th. Devéria. Durante su trabajo<br />
en Egipto, Devéria fotografió para Mariette, en 1859, numerosas inscripciones como <strong>la</strong>s listas <strong>de</strong> pueblos<br />
sometidos por Thutmosis III <strong>de</strong> Karnac (Rammant-Peeters, 1995a, 240). Devéria realizó <strong>la</strong>s tomas<br />
inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> estas inscripciones. Poco tiempo <strong>de</strong>spués, cuando <strong>la</strong>s copias<br />
manuales <strong>de</strong> Mariette fueron cuestionadas por otros especialistas, ambos recurrieron a <strong>la</strong>s fotografías,<br />
que fueron utilizadas como argumentos para probar <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> los dibujos y <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> lo argumentado.<br />
Frente a estas cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l registro fotográfico los autores seña<strong>la</strong>ban, cada vez más, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>sventajas<br />
<strong>de</strong>l dibujo. W. Deonna subrayaba, en 1922, los aspectos subjetivos que introducía en cualquier<br />
estudio histórico. En su opinión, “los grabados italianos <strong>de</strong>l siglo XVI que reproducen esculturas antiguas,<br />
informan sobre los motivos <strong>de</strong> los maestros <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad pero su estilo es el <strong>de</strong> los maestros<br />
<strong>de</strong>l Renacimiento”. Dentro <strong>de</strong> un p<strong>la</strong>nteamiento positivista propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, Deonna indicaba cómo<br />
“el procedimiento mecánico es necesario para <strong>la</strong> reproducción, puesto que suprime este elemento subjetivo”<br />
(Deonna, 1922, 89). La ciencia requería documentos o datos objetivos sobre los que trabajar,<br />
sólo así sus conclusiones también lo serían. Si se utilizaban procedimientos mecánicos para obtener estos<br />
documentos, el historiador o arqueólogo podía lograr su objetivo <strong>de</strong> crear una reconstrucción histórica.<br />
49
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
LOS “MOMENTOS” DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL: LA CREACIÓN Y SUS UTILIZACIONES<br />
La fotografía se caracteriza por su polisemia: pue<strong>de</strong> ser interpretada <strong>de</strong> maneras muy diferentes en<br />
función <strong>de</strong>l contexto. También resulta fundamental <strong>la</strong> persona que <strong>la</strong> contemp<strong>la</strong> y <strong>de</strong>scribe, su capacidad<br />
<strong>de</strong> reconocimiento y análisis (Valle, 2001). El análisis y lectura <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>,<br />
en gran medida, <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> quien realiza <strong>la</strong> lectura (Edwards, 1992a). En cualquier acercamiento<br />
parece importante tener presente que <strong>la</strong> fotografía significa cosas diferentes en función <strong>de</strong>l momento.<br />
La creación fotográfica es eminentemente subjetiva: <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>l fotógrafo ninguna<br />
imagen es neutra. Generalmente se consi<strong>de</strong>ra <strong>la</strong> fotografía como un fragmento <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad objetiva.<br />
Bajo esta perspectiva, <strong>la</strong> fotografía existe porque el fotógrafo “estaba allí” y lo que aparece en el<strong>la</strong><br />
es lo que realmente ha sucedido. Esta postura tien<strong>de</strong> a olvidar algunos factores como <strong>la</strong> serie <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones<br />
que tiene que tomar el fotógrafo para hacer una toma y que modifican este fragmento <strong>de</strong> realidad<br />
objetiva. Primero mira a través <strong>de</strong>l visor <strong>de</strong> una cámara (condicionante técnico) y proyecta su intencionalidad,<br />
su modo <strong>de</strong> ver (condicionante individual) sobre lo fotografiado (Valle, 2001). Entre estos<br />
factores que condicionan <strong>la</strong> toma po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar:<br />
50<br />
Fig. 14.- Caja funeraria ibérica <strong>de</strong> Galera (Granada). La fotografía como testimonio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>saparecidos.<br />
Según A. García y Bellido (1945, fig. 5).<br />
• La elección <strong>de</strong> pelícu<strong>la</strong> (color o b<strong>la</strong>nco y negro, sensibilidad, grano, etc.). Esta primera elección<br />
conllevará unas significativas implicaciones en su apariencia final.<br />
• La elección <strong>de</strong>l objetivo o lente. En este sentido coexisten varias posibilida<strong>de</strong>s. Por una parte,<br />
el objetivo más próximo a <strong>la</strong> visión humana es el <strong>de</strong> 50 mm. El resto ofrece una visión más o<br />
menos distorsionada, ya sea por <strong>la</strong> bascu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s verticales y por <strong>la</strong> perspectiva hipercen-
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
trada –caso <strong>de</strong>l gran angu<strong>la</strong>r– o por <strong>la</strong> contracción <strong>de</strong>l campo longitudinal y <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> un foco<br />
en el fondo (teleobjetivo).<br />
• La elección o no <strong>de</strong> filtros, que contribuyen a <strong>la</strong> distorsión <strong>de</strong> <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong>l color o a acentuar<br />
<strong>la</strong>s diferencias y contrastes cromáticos y los matices entre negros, b<strong>la</strong>ncos y grises.<br />
• La elección <strong>de</strong>l punto <strong>de</strong> vista y <strong>de</strong>l encuadre, quizás, <strong>la</strong> <strong>de</strong>cisión más trascen<strong>de</strong>nte. El fotógrafo<br />
escoge lo que quiere fotografiar y <strong>de</strong>ja fuera lo que no le interesa que aparezca. En este sentido<br />
se realiza siempre una selección sobre <strong>la</strong> realidad que contemp<strong>la</strong> el ojo humano.<br />
• El grado <strong>de</strong> enfoque o <strong>de</strong>senfoque se refiere a <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong>l fotógrafo para hacer que algunos<br />
elementos aparecezcan más o menos <strong>de</strong>senfocados que otros. El hecho <strong>de</strong> preferir ciertas partes<br />
frente a otras pue<strong>de</strong> tener una gran importancia en <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
• La intervención eventual <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz artificial. La utilización <strong>de</strong> f<strong>la</strong>sh o <strong>de</strong> focos directos o indirectos<br />
cambia <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz y <strong>de</strong>l color.<br />
• La regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong>l diafragma influye sobre <strong>la</strong> luz y sobre <strong>la</strong> profundidad <strong>de</strong> campo,<br />
permitiendo que elementos aparentemente secundarios pasen a tener importancia en el significado<br />
global.<br />
• La <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l tiempo <strong>de</strong> exposición y <strong>la</strong> velocidad <strong>de</strong> exposición.<br />
• La <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l momento <strong>de</strong>l disparo. Este factor se refiere al hecho <strong>de</strong> que, <strong>de</strong>l continuo <strong>de</strong><br />
una acción, el fotógrafo selecciona un momento, presumiblemente el que ofrece para él un mayor<br />
interés y al que Cartier-Bresson <strong>de</strong>nomina el “instante <strong>de</strong>cisivo”, para perpetuarlo o cristalizarlo<br />
en el tiempo.<br />
• La intervención en los procesos químicos y físicos posteriores al momento <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma. Entre<br />
estos <strong>de</strong>stacan el reve<strong>la</strong>do, <strong>la</strong> ampliación, el reencuadre y el positivado.<br />
Otro momento fundamental se produce con <strong>la</strong>s sucesivas reutilizaciones <strong>de</strong> que pue<strong>de</strong> ser objeto<br />
una toma. Con cada reutilización <strong>la</strong> fotografía vuelve a adquirir un significado unívoco, una intencionalidad,<br />
diferente o no <strong>de</strong>l sentido originario. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su “vida” <strong>la</strong> fotografía pue<strong>de</strong> tener múltiples<br />
lecturas, incluso tantas como lectores. Esta ambigüedad pue<strong>de</strong> ejemplificarse mediante el ejemplo<br />
<strong>de</strong> J. Shaw Smith 31 (Pelizzari, 1993; Hirsch, 2000, 140). El ir<strong>la</strong>ndés realizó manipu<strong>la</strong>ciones sobre sus<br />
tomas <strong>de</strong> forma que lograba resultados finales muy dispares. Smith oscurecía el cielo con tinta japonesa<br />
<strong>de</strong> forma que, al positivarlo, quedaba más c<strong>la</strong>ro y repasaba, en el negativo, el contorno <strong>de</strong> ciertos objetos.<br />
Así pues, <strong>la</strong> cámara era el punto <strong>de</strong> partida hacia sus propias interpretaciones (Hirsch, 2000, 140).<br />
Estas actuaciones hicieron que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, se empezara a diferenciar <strong>la</strong> fotografía estética o artística<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> documental. Ya durante los años 60 <strong>de</strong>l siglo XIX un crítico <strong>de</strong> arte americano, H. Jabez,<br />
inventó <strong>la</strong> expresión “topographical” y “mechanical photograph” para diferenciar <strong>la</strong>s fotografías documentales<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s estéticas (Feyler, 1993, 127; Hirsch, 2000, 136).<br />
La fotografía <strong>de</strong> carácter documental radica en <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> que <strong>de</strong>be constituir una representación<br />
lo más “literal” posible <strong>de</strong> lo retratado. Estas fotografías muestran, casi siempre, un dominio técnico<br />
excelente, lo que proporciona uno <strong>de</strong> los aspectos más buscados: un preciso <strong>de</strong>tallismo y un enfoque<br />
nítido. Se intenta, también, que proporcionen un máximo <strong>de</strong> información sobre unos mismos principios,<br />
sean quienes sean los autores. Todo <strong>de</strong>be subordinarse al valor informativo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: su<br />
legibilidad <strong>de</strong>be ser perfecta (Feyler, 1993, 127).<br />
Estas características son <strong>la</strong>s generalmente admitidas para los empleos científicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Pronto se empezó a intentar constituir un retrato fi<strong>de</strong>digno <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad que comenzó a aparecer en<br />
<strong>la</strong> fotografía antigua <strong>de</strong> Arqueología. Su adopción estuvo influenciada, <strong>de</strong> manera fundamental, por <strong>la</strong><br />
personalidad, motivaciones personales y experiencia <strong>de</strong> los arqueólogos. Se iniciaba, así, un <strong>la</strong>rgo camino<br />
hacia <strong>la</strong> convención <strong>de</strong> una mirada.<br />
Este recorrido supuso, también, <strong>la</strong> progresiva separación entre <strong>la</strong> fotografía creativa y <strong>la</strong> documental,<br />
cuya <strong>de</strong>limitación sólo se alcanzaría en una época más reciente. Durante buena parte <strong>de</strong>l perí-<br />
31 J. Shaw Smith (1811-1873) fue un calotipista ir<strong>la</strong>ndés que viajó por Egipto y Tierra Santa entre 1850 y 1852.<br />
51
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
odo 1860-1960 no habría existido<br />
una separación c<strong>la</strong>ra entre ambos<br />
conceptos. La intención <strong>de</strong> documentar<br />
algo implicaba, también<br />
“porter un certain regard sur<br />
l’objet photographié”, una búsqueda<br />
personal <strong>de</strong>l encuadre a<strong>de</strong>cuado<br />
y <strong>de</strong> una cierta estética. Esta dosis<br />
<strong>de</strong> subjetividad era inseparable<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica fotográfica, aunque<br />
no se consi<strong>de</strong>rase que <strong>la</strong> toma resultante<br />
hubiese perdido parte <strong>de</strong><br />
su valor documental (VV.AA.,<br />
1980, 14).<br />
Bastantes fotógrafos, cuya<br />
obra valoramos hoy como esencialmente<br />
pintoresca, actuaron en<br />
realidad en este doble sentido. Su<br />
práctica intentaba conciliar <strong>la</strong> reproducción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> belleza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras<br />
antiguas con <strong>la</strong> preocupación por<br />
proporcionar una información fi<strong>de</strong>digna.<br />
Así, sabemos que el arquitecto<br />
francés A. Normand mezcló<br />
los sentimientos evocados por<br />
<strong>la</strong>s ruinas con su comprensión <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> arquitectura romana. También<br />
P. Jeuffrain mostró, en 1852, una<br />
mayor atención a lo pintoresco<br />
que a <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> Pompeya<br />
32 (VV.AA., 1981b; Frizot, 1994a,<br />
79).<br />
Poco a poco se fue llegando a<br />
una progresiva diferenciación y separación<br />
entre <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong> tradición<br />
pictórica. La fotografía se fue<br />
configurando como un medio diferente,<br />
estético-artístico y <strong>de</strong> documentación.<br />
A<strong>de</strong>más, poco a poco<br />
surgieron incesantes voces que<br />
seña<strong>la</strong>ron <strong>la</strong> especificidad fotográ-<br />
fica y sus cualida<strong>de</strong>s. Entre el<strong>la</strong>s <strong>de</strong>stacó <strong>la</strong> <strong>de</strong> E. Lacan, quien propuso <strong>de</strong>scubrir los monumentos <strong>de</strong>l<br />
pasado mediante <strong>la</strong> información que proporcionaban <strong>la</strong>s fotografías. También veía en el<strong>la</strong>s el instrumento<br />
idóneo para establecer <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arquitectura gracias a su capacidad para analizar su evolución<br />
y comparar sus estilos (VVAA, 1980, 14).<br />
52<br />
Fig. 15.- El Templo <strong>de</strong> Augusto en Vienne (Isère, Francia). A <strong>la</strong> izquierda,<br />
fotografía realizada en 1851, a <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha imagen tomada en 1999.<br />
Fig. 16.- La Torre <strong>de</strong>l Oro (Sevil<strong>la</strong>) a fines <strong>de</strong>l siglo pasado y en 1934,<br />
respectivamente. La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> conservación.<br />
Según L. Torres Balbás (1934, figs. 2 y 3).<br />
32 A. von Humboldt resume esta actitud <strong>de</strong> sus contemporáneos cuando seña<strong>la</strong>ba: “It may be a rash attempt to en<strong>de</strong>avour to separate<br />
into its different elements, the magic power exercised upon our minds and the physical world, since the character of the <strong>la</strong>ndscape,<br />
and of every imposing scene in nature, <strong>de</strong>pends so materially upon the mutual re<strong>la</strong>tion of the i<strong>de</strong>as and sentiments simultaneously<br />
excited in the mind of the observer” (VON HUMBOLDT, 1848, 5).
EL USO DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA EN LAS CIENCIAS DE LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIA<br />
Tal y como predijo F. Arago, <strong>la</strong> Arqueología parecía ser, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
aplicaciones normales para <strong>la</strong> fotografía. Aún con todas sus dificulta<strong>de</strong>s, su resultado era muy superior<br />
a cualquier método <strong>de</strong> dibujo arqueológico (Frizot, 1994a, 77).<br />
En numerosas ocasiones, como en <strong>la</strong> preservación <strong>de</strong> monumentos, <strong>la</strong> imagen resulta <strong>de</strong> gran ayuda.<br />
Un ejemplo concreto lo constituye <strong>la</strong> Maison Carrée <strong>de</strong> Nîmes 33 (Foliot, 1986, 181). Sin embargo,<br />
<strong>la</strong>s fotografías más interesantes para <strong>la</strong> Arqueología no son siempre <strong>la</strong>s que se a<strong>de</strong>cuan a <strong>la</strong>s normas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía documental. Ya en 1922, el arqueólogo W. Deonna insistía en <strong>la</strong> información que podían<br />
facilitarnos, por ejemplo, varias tomas continuadas para el estudio <strong>de</strong> inscripciones <strong>de</strong> gran tamaño.<br />
Con diversas iluminaciones –sobre todo con luz rasante– podía llegarse a <strong>de</strong>scifrar documentos que no<br />
proporcionaban resultados satisfactorios bajo <strong>la</strong> luz directa. La fotografía podía también diferenciar los<br />
tonos y transparencias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s capas superficiales <strong>de</strong> un cuadro, <strong>la</strong>s alteraciones y posibles repintados que<br />
podía haber sufrido. El arqueólogo suizo indicaba incluso cómo Darenty había realizado en <strong>la</strong> época algunos<br />
experimentos <strong>de</strong> este género sobre<br />
cuadros <strong>de</strong> Rubens y <strong>de</strong> Rembrandt<br />
34 (Deonna, 1922, 102).<br />
Un testimonio aún más antiguo<br />
lo constituye el <strong>de</strong>l Duque <strong>de</strong> Luynes<br />
y su misión a Oriente en los años 60<br />
<strong>de</strong>l XIX. Llegados al pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Hyrcan,<br />
<strong>la</strong> misión <strong>de</strong>bió esperar hasta que<br />
<strong>la</strong> luz fuese idónea para fotografiar el<br />
sitio: “dès onze heures du matin les rayons<br />
du soleil, interceptés par les hauteurs<br />
que nous avions <strong>de</strong>scendues n’éc<strong>la</strong>iraient<br />
plus les ruines du côté qu’il<br />
nous importait <strong>de</strong> photographier, celui<br />
qui est parallèle à l’axe <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée<br />
dans son cours supérieur. Il fallut donc<br />
ajourner au len<strong>de</strong>main” (Foliot, 1986,<br />
92). Este testimonio nos permite valorar<br />
<strong>la</strong> importancia que se concedió a<br />
lograr una buena documentación fotográfica,<br />
<strong>la</strong> misión llegaba incluso a condicionar<br />
su avance <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
realización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas.<br />
Uno <strong>de</strong> los primeros usos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía para <strong>la</strong> Historia estuvo re<strong>la</strong>cionado<br />
con su característica <strong>de</strong> constituir<br />
un testimonio <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>sapareci-<br />
do. Este uso fue, incluso, advertido por<br />
quien fuera uno <strong>de</strong> sus primeros <strong>de</strong>tractores,<br />
Charles Bau<strong>de</strong><strong>la</strong>ire 35 . El li-<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 17.- Templo <strong>de</strong> Agrigento, hacia 1908.<br />
Las postales como instrumento <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong>l patrimonio<br />
y soporte <strong>de</strong> dibujos e interpretaciones.<br />
33 Al comparar una fotografía tomada en 1888 por Crespon con otra tomada en 1985 el arqueólogo pue<strong>de</strong> ver cómo, entre estos dos<br />
momentos, se ha reconstruido un nuevo tramo <strong>de</strong> mural<strong>la</strong>. Se observa, igualmente, cómo el conjunto ha sufrido <strong>la</strong> polución atmosférica,<br />
cómo <strong>la</strong>s inscripciones aparecen en parte borradas (FOLIOT, 1986, 182).<br />
34 Publicados en <strong>la</strong> Revue Mondiale, CXLIII, 1921, p. 349.<br />
35 Sus i<strong>de</strong>as se p<strong>la</strong>smaron en <strong>la</strong> reseña que realizó <strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición que <strong>la</strong> Société Française <strong>de</strong> Photographie organizó en el Pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> los<br />
Campos Elíseos en el año 1859.<br />
53
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 18.- Clípeos <strong>de</strong> Pancaliente (Mérida). Fotografía<br />
completada con líneas que ayudan compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong><br />
forma original. Según A. Floriano (1944, fig. 34).<br />
terato reconocía <strong>la</strong> exactitud y <strong>la</strong> prueba que el documento<br />
fotográfico proporcionaba: “Déjese<strong>la</strong> restaurar,<br />
a <strong>la</strong> mirada <strong>de</strong>l turista, <strong>la</strong> precisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> que pueda carecer<br />
su memoria; déjese<strong>la</strong> adornar <strong>la</strong> biblioteca <strong>de</strong>l naturalista<br />
y ampliar los animales microscópicos; déjese<strong>la</strong><br />
aportar información que corrobore <strong>la</strong>s hipótesis <strong>de</strong>l<br />
astrónomo; déjese<strong>la</strong> ser <strong>la</strong> secretaria y <strong>la</strong> empleada <strong>de</strong><br />
quien necesite una exactitud objetiva y absoluta en su<br />
profesión” (Bau<strong>de</strong><strong>la</strong>ire, 1955, 229). El reconocimiento<br />
<strong>de</strong> su valor documental se explicitaba al <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rar cómo<br />
<strong>la</strong> fotografía «salva <strong>de</strong>l olvido lo que el tiempo <strong>de</strong>vora»<br />
(Léri, 1999, 9; Bau<strong>de</strong><strong>la</strong>ire, 1959, 231).<br />
En este sentido, y más allá <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen,<br />
<strong>de</strong> su condición <strong>de</strong> arte, <strong>de</strong> <strong>la</strong> elección <strong>de</strong>l ángulo<br />
o <strong>de</strong>l encuadre, <strong>la</strong> fotografía arqueológica constituye un<br />
documento testimonial cuyo valor principal se <strong>de</strong>be a<br />
su fecha y a su carácter <strong>de</strong> construcción personal. Así,<br />
gracias a algunos <strong>de</strong> los calotipos <strong>de</strong> Du Camp po<strong>de</strong>mos<br />
hoy conocer cuál era el estado <strong>de</strong> algunos monumentos<br />
egipcios hacia 1850, antes <strong>de</strong> que comenzase<br />
ninguna actuación arqueológica sobre ellos (Dewachter,<br />
Oster, 1987, 30).<br />
Algunos monumentos aparecían aún cubiertos por<br />
<strong>la</strong> arena y otros, como el santuario <strong>de</strong> Luqsor, <strong>de</strong>saparecían<br />
bajo estructuras mo<strong>de</strong>rnas. Algunos que fueron<br />
fotografiados, como los templos nubios <strong>de</strong> Maharraqa,<br />
Débod, Tafeh o <strong>la</strong> cúpu<strong>la</strong> <strong>de</strong> Amada, se <strong>de</strong>rrumbarían<br />
poco <strong>de</strong>spués (Dewachter, Oster, 1987, 30). También<br />
en <strong>la</strong>s fotografías que Frith realizó <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong><br />
Armant observamos esta característica testimonial, al<br />
aparecer <strong>de</strong>talles que no constaban en los dibujos <strong>de</strong> Lepsius y que adquieren un doble valor, ya que el<br />
templo fue <strong>de</strong>molido pocos años <strong>de</strong>spués (Rammant-Peeters, 1995a, 239).<br />
En Roma, <strong>la</strong>s fotografías han permitido observar diversos momentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> restauración, excavación<br />
e investigación científica <strong>de</strong> los más variados monumentos y restos arqueológicos. Así, por ejemplo,<br />
se dispone <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y recuperación <strong>de</strong>l interior y <strong>de</strong>l exterior <strong>de</strong>l anfiteatro<br />
f<strong>la</strong>vio. Las tomas recogen los andamios provisionales, <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> los hipogeos o <strong>de</strong> los accesos al<br />
anfiteatro y el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s scale internas (Manodori, 1998, 4). También en <strong>la</strong>s fotografías<br />
publicadas en el catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición Archeologia in posa. Dal Colosseo a Cecilia Mete<strong>la</strong> nell’antica<br />
Documentazione Fotografica (Tellini, Manodori, Capodiferro, Piranomonte, 1998) es posible<br />
encontrar monumentos perdidos parcial o completamente. Éste es el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigua fuente romana<br />
<strong>de</strong> Meta Sudans. El monumental cono <strong>la</strong>terizio fue <strong>de</strong>molido para facilitar una mayor comodidad a <strong>la</strong>s<br />
tropas que <strong>de</strong>sfi<strong>la</strong>ban en los actos públicos <strong>de</strong>l régimen fascista <strong>de</strong> Mussolini (Manodori, 1998, 4).<br />
Otro ejemplo peninsu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l valor testimonial <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía lo constituye <strong>la</strong> <strong>de</strong>molición <strong>de</strong>l torreón<br />
<strong>de</strong> Bejanque (Guada<strong>la</strong>jara) don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñó un importante papel. La correspon<strong>de</strong>ncia<br />
conservada entre <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Monumentos y <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> San Fernando<br />
permite comprobar cómo se rec<strong>la</strong>mó una fotografía para po<strong>de</strong>r juzgar en este asunto (sesión ordinaria<br />
<strong>de</strong>l 11-02-1884). Ante esta petición, <strong>la</strong> Comisión optó por encargar una fotografía <strong>de</strong>l torreón. La comunicación<br />
que <strong>la</strong> acompañaba, redactada por J.J. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fuente (López Trujillo, 1994) comenzaba disculpándose<br />
por <strong>la</strong> tardanza con que esta fotografía había sido realizada. Para obtener<strong>la</strong> había sido necesario<br />
traer un fotógrafo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Madrid. El <strong>de</strong>rribo se efectuó poco <strong>de</strong>spués y resulta indicativo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
54
falta <strong>de</strong> una conciencia generalizada, a nivel<br />
privado y público, <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservación<br />
<strong>de</strong>l patrimonio histórico. Tanto <strong>la</strong><br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s<br />
Artes no pusieron impedimentos a su <strong>de</strong>molición<br />
(López Trujillo, 1994).<br />
Entre <strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a<br />
<strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> que ya seña<strong>la</strong>ra, en<br />
1922, W. Deonna: <strong>la</strong> radiografía. En efecto, el<br />
arqueólogo suizo indicó cómo Millot ya había<br />
aplicado <strong>la</strong> radiografía a <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong><br />
manuscritos y <strong>de</strong> textos impresos perdidos<br />
en bibliotecas antiguas. La radiografía permitía<br />
<strong>de</strong>scubrir los manuscritos gracias a <strong>la</strong> tinta<br />
especial con que se habían realizado (Deonna,<br />
1922, 104). Ejemplos como éste llevaban<br />
a seña<strong>la</strong>r al suizo cómo los rayos X podían servir<br />
a los arqueólogos 36 . Otra aplicación, indicada<br />
también por Deonna, fue <strong>la</strong> radiografía<br />
para el examen <strong>de</strong> los cuadros. Los primeros<br />
estudios sobre el particu<strong>la</strong>r se habían efectuado,<br />
según el arqueólogo, por Faber en Alemania<br />
en 1914 37 . Después habían continuado<br />
en Ho<strong>la</strong>nda gracias al Dr. Heilbron y, en<br />
Francia, por Chéron en 1920 38 (Deonna,<br />
1922, 104). Este método se basaba en que<br />
<strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas podían traducir <strong>la</strong>s diferentes fases<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 19.- Fotografía y dibujo como lenguajes complementarios:<br />
fotografía y sección <strong>de</strong> una cerámica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong> Alta <strong>de</strong> Serelles<br />
(Alcoy). Según Botel<strong>la</strong> (1926, Lám. X,c y X,d).<br />
<strong>de</strong> e<strong>la</strong>boración y antigüedad <strong>de</strong> los cuadros y su autenticidad. Así, podían distinguir <strong>la</strong>s partes antiguas<br />
que el ojo no era capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar. Estos aspectos le llevaron a seña<strong>la</strong>r cómo era conveniente efectuar<br />
una radiografía antes <strong>de</strong> restaurar un cuadro: así se podía discernir <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> los repintados y<br />
<strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> posibles <strong>de</strong>talles subyacentes (Deonna, 1922, 105).<br />
Al consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l valor que se ha concedido a <strong>la</strong> fotografía en tanto que documento<br />
l<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> atención, en primer lugar, cómo los p<strong>la</strong>nteamientos racionalistas <strong>de</strong>l siglo XIX llevaron a consi<strong>de</strong>rar<br />
que lo que era razonable era verdad. Había, pues, que <strong>de</strong>mostrar que algo era verda<strong>de</strong>ro mediante<br />
razonamientos y argumentos. Al contemp<strong>la</strong>r una fotografía se tenía <strong>la</strong> sensación <strong>de</strong> contemp<strong>la</strong>r<br />
algo verda<strong>de</strong>ro, un trasunto <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. Un siglo <strong>de</strong>spués, a finales <strong>de</strong>l XX, con <strong>la</strong> fotografía plenamente<br />
incorporada a <strong>la</strong> vida diaria, se ha aceptado que lo que pue<strong>de</strong> ser visto no siempre es verdad<br />
(Hirsch, 2000, 45).<br />
Sin embargo, esta evolución en <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración hacia <strong>la</strong> fotografía fue notablemente diferente en<br />
los estudios científicos. Concretamente en Arqueología, <strong>la</strong> fotografía ha sido concebida –y sigue siendo<br />
en muchas ocasiones– como una traducción exacta <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. En este sentido, se remite a su<br />
imagen en apoyo <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría propuesta, que se somete a <strong>la</strong> observación y críticas <strong>de</strong>l lector. Esta consi<strong>de</strong>ración<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía “científica” como una más exacta traducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad se <strong>de</strong>be, en parte,<br />
a los sucesivos intentos por normalizar<strong>la</strong>. Estas convenciones habrían tendido a su objetivación. Pero<br />
<strong>de</strong>bemos consi<strong>de</strong>rar también <strong>la</strong> propia evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia, <strong>de</strong> sus priorida<strong>de</strong>s y <strong>la</strong> inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
36 Publicado en <strong>la</strong>s Comptes Rendus à l’Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres, 1920, pp. 101-102, 157.<br />
37 Zeitschrift fur Museumskun<strong>de</strong>.<br />
38 Publicado en <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Sciences, 13 diciembre <strong>de</strong> 1920; en Chronique <strong>de</strong>s arts et <strong>de</strong> <strong>la</strong> curiosité, 1920, 30 décembre, p. 175-176;<br />
en <strong>la</strong> Revue scientifique, mars 1921, n°6; p. 14-18; en el Bulletin <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie artistique, janv. 1921, I pp. 17-18, pp. 49; Guiffrey, “La radiographie<br />
<strong>de</strong>s tableaux”, en Revue <strong>de</strong> l’art ancien et mo<strong>de</strong>rne, 1921, n° XXXIX, p. 124 y ss.<br />
55
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
estos factores en <strong>la</strong> normalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía documental. Diversas corrientes, como el i<strong>de</strong>alismo,<br />
el historicismo y el positivismo habrían influido en diverso grado en <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes.<br />
En el<strong>la</strong>s coexisten, en efecto, informaciones que pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>scomponerse en diversas capas <strong>de</strong> significado<br />
(Riego, 1996, 197).<br />
LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN LA CIENCIA DEL SIGLO XIX<br />
Des<strong>de</strong> el Renacimiento dibujantes, escultores y otros artistas habían utilizado <strong>la</strong> cámara oscura<br />
como una ayuda para el dibujo. A principios <strong>de</strong>l XIX, y con <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, esta herramienta<br />
<strong>de</strong> ayuda fue reemp<strong>la</strong>zada por <strong>la</strong> captura <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen mediante medios fotoquímicos (Newhall,<br />
1989, 12).<br />
En efecto, <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras sobre monumentos y arqueología se había basado tradicionalmente<br />
en el dibujo 39 . Las misiones o gran<strong>de</strong>s expediciones se veían acompañadas generalmente <strong>de</strong><br />
dibujantes, cuando no era el propio arqueólogo quien asumía su realización. Dentro <strong>de</strong> esta tradición<br />
llegaron al mundo occi<strong>de</strong>ntal numerosos dibujos <strong>de</strong> civilizaciones <strong>de</strong>sconocidas, como los <strong>de</strong> monumentos<br />
antiguos <strong>de</strong> Armenia, Persia y Mesopotamia realizados, por ejemplo, por C. Tessier entre 1833<br />
y 1840 40 (Foliot, 1986, 18).<br />
Estos eruditos o artistas utilizaban como herramienta útil <strong>la</strong> cámara c<strong>la</strong>ra –chambre c<strong>la</strong>ire– una<br />
gran ayuda en sus trabajos 41 (Foliot, 1986, 18). Sin embargo, <strong>la</strong> documentación realizada gracias a los<br />
dibujos conllevaba siempre un grado, más o menos elevado, <strong>de</strong> riesgo. En <strong>la</strong> Description <strong>de</strong> l’Égypte los<br />
dibujantes <strong>de</strong> Napoleón uniformizaron los relieves o inscripciones <strong>de</strong> épocas diferentes, dándoles <strong>la</strong>s<br />
mismas características y estilo general. Esta “i<strong>de</strong>alización” y uniformalización perjudicó los trabajos que<br />
los eruditos realizaban basándose en estos documentos. Éste era, muy sucintamente, el panorama en<br />
que se dio a conocer, en 1839, <strong>la</strong> fotografía.<br />
56<br />
Fig. 20.- Copia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones <strong>de</strong>l monte Elvend (Hamadan, Irán).<br />
Según F<strong>la</strong>ndin y Coste (1851-52, lám. 24).<br />
39 Ver, por ejemplo, los interesantes dibujos <strong>de</strong> Pompeya realizados por Mazois (BOUQUILLARD, 2002).<br />
40 También <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s misiones oficiales se encargó documentar y recopi<strong>la</strong>r documentos sobre <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado. Así, se encargó a<br />
los franceses E. F<strong>la</strong>ndrin y P. Coste el dibujo y documentación <strong>de</strong> todos los monumentos antiguos <strong>de</strong> Persia (1840-1841).<br />
41 La chambre c<strong>la</strong>ire se había ido perfeccionando pau<strong>la</strong>tinamente, recibiendo un impulso fundamental con <strong>la</strong>s mejoras <strong>de</strong>l Abad Nollet<br />
(1733), Wol<strong>la</strong>ston y sobre todo V. y CH. Chevalier (1827-1834), quienes pusieron a disposición <strong>de</strong> los sabios un instrumento fácil<br />
<strong>de</strong> utilizar.
DIBUJO Y FOTOGRAFÍA: DOS MÉTODOS DE DESCRIPCIÓN ANALÍTICA<br />
La fotografía mantuvo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento en que se dio a conocer a partir <strong>de</strong> 1839, una estrecha<br />
re<strong>la</strong>ción con el dibujo. Ambas constituyeron dos disciplinas que, sólo <strong>de</strong> modo parcial, irían separándose<br />
y <strong>de</strong>limitando sus respectivos ámbitos <strong>de</strong> actuación. Durante un tiempo más o menos prolongado,<br />
<strong>la</strong> fotografía tomó ciertos métodos y mecanismos <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura. Por lo general hasta un momento<br />
avanzado <strong>de</strong>l siglo XX no se alcanzó una <strong>de</strong>limitación que significase, para <strong>la</strong> Arqueología y los estudios<br />
históricos en general, <strong>la</strong> <strong>de</strong>marcación <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esferas <strong>de</strong> actuación <strong>de</strong> ambas.<br />
Según una tradición que databa <strong>de</strong> siglos anteriores, toda persona que tuviera una re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>stacada<br />
con <strong>la</strong>s ciencias o <strong>la</strong>s artes <strong>de</strong>bía formarse en el arte <strong>de</strong>l dibujo. En efecto, los daguerrotipistas y<br />
calotipistas habían recibido una consi<strong>de</strong>rable formación pictórica (Rammant-Peeters, 1995a, 193). Este<br />
bagaje nos ayuda a compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> composición y los encuadres que po<strong>de</strong>mos percibir en <strong>la</strong>s fotografías<br />
más antiguas. La mutua influencia entre fotografía y dibujo <strong>de</strong> los primeros momentos se pue<strong>de</strong><br />
percibir en <strong>la</strong>s composiciones. En efecto, <strong>la</strong>s primeras<br />
fotografías muestran, a menudo, elementos como<br />
esculturas y vasos dispuestos en una composición<br />
artística. En su obra Le Daguerréotype consi<strong>de</strong>ré au point<br />
<strong>de</strong> vue artistique, mécanique et pittoresque par un amateur<br />
(1840), Hubert <strong>de</strong>scribió los méritos y <strong>la</strong>s modalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> una composición <strong>de</strong> este tipo, que <strong>de</strong>bía<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rse “sobre un mismo p<strong>la</strong>no para obtener <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>seada niti<strong>de</strong>z”. La inmovilidad y <strong>la</strong> sensación <strong>de</strong> volumen<br />
que proporcionaban esculturas y monumentos<br />
les convirtieron en uno <strong>de</strong> los temas favoritos <strong>de</strong><br />
los primeros fotógrafos, como Daguerre, Talbot y Bayard.<br />
Este tipo <strong>de</strong> composiciones ayudan a compren<strong>de</strong>r<br />
los <strong>la</strong>zos que existieron, durante cierto tiempo, entre<br />
<strong>la</strong> producción fotográfica y el dibujo. Con estas<br />
abigarradas composiciones, <strong>la</strong> fotografía continuaba<br />
remitiendo al esquema <strong>de</strong>l “gabinete <strong>de</strong> curiosida<strong>de</strong>s”<br />
(Mon<strong>de</strong>nard, 2002, 12).<br />
El nuevo invento iba a solventar gran parte <strong>de</strong><br />
los problemas que <strong>la</strong> ciencia tenía: suponía una fuente<br />
<strong>de</strong> documentación fi<strong>de</strong>digna, reproducible, imparcial<br />
y objetiva. Se pensaba, en efecto, que <strong>la</strong> fotografía<br />
iba a ocupar buena parte <strong>de</strong> los ámbitos <strong>de</strong> actuación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pintura y el dibujo (Delpire, Frizot, 1989, 6). Prácticamente<br />
“acorra<strong>la</strong>da”, <strong>la</strong> pintura <strong>de</strong>bería cambiar su<br />
terreno <strong>de</strong> actuación y sus reg<strong>la</strong>s <strong>de</strong> conducta.<br />
La Arqueología constituía, como predijo Arago,<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 21.- Pioneros dibujos <strong>de</strong> secciones cerámicas<br />
publicados por Konstantin Koenen en Gefässkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Vorrömischen, römischen und Fränkischen zeit in <strong>de</strong>r<br />
Rhein<strong>la</strong>n<strong>de</strong>n, Bonn (1895, Lám. XV).<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s salidas idóneas para <strong>la</strong> fotografía (Frizot, 1994a, 77). Según <strong>la</strong> visión <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong> fotografía<br />
ofrecía a <strong>la</strong> investigación arqueológica eficacia, exactitud y rentabilidad. Su aparición iba a cambiar <strong>la</strong><br />
difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte y <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos. Aunque el negativo no podía reproducirse aún en<br />
<strong>la</strong> imprenta, proporcionaba <strong>la</strong> materia prima para <strong>la</strong> ilustración popu<strong>la</strong>r: geográfica, científica o étnica.<br />
El conocido crítico <strong>de</strong> arte E. Lacan reconoció, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, su po<strong>de</strong>r multiplicador: “Au lieu d’une<br />
collection, on pouvait faire une publication”. La imagen podía abandonar ya el espacio cerrado <strong>de</strong>l<br />
gabinete <strong>de</strong> curiosida<strong>de</strong>s por los libros, <strong>la</strong>s revistas y <strong>la</strong>s exposiciones. Las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cara a <strong>la</strong> difusión<br />
y a dar a conocer el patrimonio histórico parecían infinitas.<br />
Los conocidos <strong>de</strong>bates en torno al carácter artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y su consi<strong>de</strong>ración respecto a<br />
<strong>la</strong> pintura se prolongaron durante todo el siglo XIX. La polémica enfrentaría, durante años, a grabado-<br />
57
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 22.- Corte estratigráfico <strong>de</strong>l patio oeste en el<br />
pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Knossos. En A. Evans The Pa<strong>la</strong>ce of<br />
Minos at Knossos, vol. 4.1, p. 33. Londres.<br />
res y fotógrafos. El circuito comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías pronto<br />
entró en competencia con <strong>la</strong>s tradicionales reproducciones<br />
grabadas. Los <strong>de</strong>bates en torno al valor artístico <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía se pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rar superados, mayoritariamente,<br />
tras <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> Londres en 1862.<br />
En esta muestra se concedieron numerosas medal<strong>la</strong>s a varios<br />
fotógrafos como el francés Cammas, quien fue premiado<br />
por sus “<strong>la</strong>rges views of Egypt and its monuments”<br />
(Rammant-Peeters, 1995a, 194). También fueron muy reconocidas<br />
<strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong>l inglés Bedford, realizadas durante<br />
el viaje <strong>de</strong>l Príncipe <strong>de</strong> Gales a Egipto en 1862. El reconocimiento<br />
que pasó a disfrutar <strong>la</strong> fotografía hizo que el Photographic<br />
Journal <strong>de</strong>scribiese el triunfo épico <strong>de</strong>l nuevo<br />
medio: “After a long battle with the guardians of established<br />
rights, the Italy of the Arts, as we may now fairly term<br />
photography, has ma<strong>de</strong> good pretentions… we take our<br />
p<strong>la</strong>ce with oil-painting, with sculpture, with engraving, with<br />
<strong>de</strong>sign… Our Palestrina, our Volturno, have been fought<br />
and won: peace has been ma<strong>de</strong>” (Rammant-Peeters, 1995a,<br />
194).<br />
Frente a estas características <strong>de</strong> exactitud consi<strong>de</strong>radas<br />
propias <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, el dibujo traducía lo real mediante<br />
el trazo, respondiendo a <strong>la</strong> ilusión <strong>de</strong> volumen <strong>de</strong>l<br />
espectador. Esta “traducción” suponía que <strong>la</strong> realidad llegaba<br />
al público bajo un cierto e inevitable a priori. Los ar-<br />
queólogos, que reprochaban a los litógrafos <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> exactitud y precisión, encontraron en <strong>la</strong> imagen<br />
fotográfica una garantía <strong>de</strong> autenticidad.<br />
En el siglo XX se siguieron valorando muy positivamente <strong>la</strong>s ventajas que <strong>la</strong> fotografía suponía<br />
respecto al dibujo o al grabado, <strong>de</strong>scubriendo los falseamientos que el dibujo había extendido. Así, los<br />
grabadores habían dado a los monumentos egipcios una completa uniformidad <strong>de</strong> estilo. Sin embargo<br />
“hoy, gracias a los procedimientos <strong>de</strong> reproducción mecánica, reconocemos matices individuales, temporales,<br />
que prueban que este arte evolucionó como cualquier otro. Fueron <strong>la</strong>s imágenes que no eran<br />
fieles lo que permitieron que <strong>la</strong> tesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmovilidad <strong>de</strong>l arte egipcio continuara durante mucho tiempo”<br />
(Maspero, 1912, XI; Deonna, 1922, 89).<br />
EL REPARTO DE FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS EN EL ÁMBITO ARQUEOLÓGICO<br />
Durante buena parte <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong> representación fotográfica siguió pautas y temáticas muy<br />
parecidas a <strong>la</strong>s que tradicionalmente habían <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do <strong>la</strong> pintura y el dibujo. Los motivos elegidos<br />
por los fotógrafos eran los mismos. Con el calotipo y <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong>l colodión, el paisaje conoció una<br />
época <strong>de</strong> gran expansión. Se trató también el paisaje urbano, sobre todo los monumentos civiles o religiosos<br />
que tenían interés para <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte (Bouqueret, Livi, 1989, 208). La arquitectura constituyó,<br />
sin duda, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>dicaciones fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera fotografía. Algunos <strong>de</strong> los lugares<br />
más carismáticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad se fotografiaron recurrentemente en estos años, como <strong>la</strong> Roma<br />
antigua y Pompeya.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> aquel<strong>la</strong> centuria, <strong>la</strong> arquitectura asistió a un marcado historical revivalism caracterizado<br />
por una significativa fi<strong>de</strong>lidad respecto a <strong>la</strong>s fuentes. Pugin lo expresó diciendo: “La única esperanza<br />
<strong>de</strong> que podamos revivir el verda<strong>de</strong>ro estilo es adhiriéndonos estrictamente a <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l pasado”<br />
(Pevsner, 1972, 12; Robinson, Herschman, 1987, 4). En este contexto <strong>de</strong> necesidad <strong>de</strong> una documen-<br />
58
tación exacta se produjo <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Quizás <strong>la</strong> exactitud, tantas veces aludida por sus <strong>de</strong>fensores,<br />
fue una especie <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>mo para que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
diferentes campos, se advirtiese su utilidad. Se trataba<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> atención sobre el nuevo invento.<br />
Ante él “los arqueólogos no tardarán en reconocer<br />
(…) que el aparato fotográfico es tan indispensable<br />
como el álbum y el lápiz <strong>de</strong>l dibujante” (Trutat,<br />
1879, 131). Al constituir <strong>la</strong> exactitud uno <strong>de</strong> sus puntos<br />
más <strong>de</strong>stacables, los fotógrafos estaban en una posición<br />
a<strong>de</strong>cuada para proporcionar los datos que se requerían,<br />
por ejemplo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura.<br />
En esta época existían ciertos cánones <strong>de</strong> representación<br />
en el dibujo. La elevación normalmente utilizada<br />
en arquitectura era bidimensional, mostrando<br />
fundamentalmente <strong>la</strong> fachada <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras. El punto<br />
<strong>de</strong> vista era estrictamente frontal, y su punto <strong>de</strong><br />
fuga <strong>de</strong>bía situarse siempre en este mismo punto central.<br />
El estilo <strong>de</strong>l dibujo era típicamente lineal, a pesar<br />
<strong>de</strong> que <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes francesa había<br />
introducido <strong>la</strong> acuare<strong>la</strong> con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> mo<strong>de</strong><strong>la</strong>r<br />
<strong>la</strong>s superficies. Por lo general, <strong>la</strong> convención <strong>de</strong>l dibujo<br />
evitaba <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones con el contexto <strong>de</strong>l edificio,<br />
con sus alre<strong>de</strong>dores. El monumento se mostraba<br />
siempre ais<strong>la</strong>do (Herschman, 1987, 6). Esta aproxi-<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 23.- El dibujo y <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> estilos. Litografía<br />
<strong>de</strong> Mathieu van Brée en Leçon du <strong>de</strong>ssin.<br />
Según Loir (2002, 58, fig. 6).<br />
mación a <strong>la</strong> representación <strong>de</strong>l edificio fue también adoptada, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los primeros años, por <strong>la</strong> práctica<br />
fotográfica. Los fotógrafos <strong>de</strong>seaban proporcionar vistas que pudiesen ser utilizadas y que se a<strong>de</strong>cuasen<br />
a <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda y necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> otros especialistas. Así, mediante una fotografía realizada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto<br />
<strong>de</strong> vista centrado, parecían asegurar que <strong>la</strong>s proporciones <strong>de</strong>l edificio se representaban a<strong>de</strong>cuadamente,<br />
sin <strong>de</strong>formación (Robinson, Herschman, 1987, 4).<br />
El dibujo se fue transformando conforme avanzaba el siglo XIX. Frente al tradicionalmente practicado<br />
por los viajeros –tipo croquis– <strong>la</strong>s misiones arqueológicas adoptaron los alzados y p<strong>la</strong>ntas arquitectónicas<br />
para representar los monumentos. Como ejemplo po<strong>de</strong>mos citar <strong>la</strong>s misiones encargadas por<br />
Napoléon III a L. Heuzey, G. Perrot y E. Renan. Mediante unas pautas <strong>de</strong> representación tomadas muchas<br />
veces <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arquitectura, el dibujo arqueológico pretendía dotarse <strong>de</strong> una mayor exactitud. Con<br />
su transformación y adaptación, escapaba a <strong>la</strong>s acusaciones que los estudiosos <strong>de</strong> diferentes campos le<br />
habían <strong>la</strong>nzado.<br />
Así, los monumentos y edificios se pasaron a representar, en vez <strong>de</strong>l croquis generalista, mediante<br />
varios dibujos diferenciados: p<strong>la</strong>nta, alzado y vistas en perspectiva. Dentro <strong>de</strong> esta representación<br />
“arquitectónica” <strong>de</strong> los restos arqueológicos <strong>de</strong>stacan los dibujos efectuados en <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas<br />
durante <strong>la</strong>s excavaciones dirigidas por P. Cavvadias y G. Kawerau, cuya memoria se publicaría finalmente<br />
en 1906. En 1885, Cavvadias sucedió a P. Stamatakis en el <strong>de</strong>sescombrado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Acrópolis <strong>de</strong><br />
Atenas y realizó el conocido <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> quince korai. En <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> estos trabajos, Die Ausgrabung<br />
<strong>de</strong>r Akropolis vom Jahre 1885 bis zum jahre 1890, Cavvadias incluyó secciones <strong>de</strong> los monumentos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis. Gracias a estos dibujos, se pudo apreciar y estudiar <strong>la</strong> adaptación y transformación<br />
que <strong>la</strong>s construcciones antiguas habían supuesto respecto al relieve originario <strong>de</strong> <strong>la</strong> colina. El dibujo<br />
se <strong>de</strong>dicó también a <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> los restos estructurales <strong>de</strong>scubiertos, lo que conllevó <strong>la</strong><br />
realización <strong>de</strong> otras secciones.<br />
Con estas actuaciones se observa cómo el dibujo fue adoptando, a partir <strong>de</strong> 1870, ciertas convenciones<br />
que le dotarían <strong>de</strong> una mayor apariencia <strong>de</strong> veracidad. Algunos <strong>de</strong> estos intentos comenza-<br />
59
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ron muy pronto. Así, los dibujos realizados durante <strong>la</strong> expedición <strong>de</strong> Prusia a Egipto (1842-1845), publicados<br />
en <strong>la</strong>s Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (1849-1859), presentaban una calidad y una<br />
atención hacia <strong>la</strong> exactitud superiores a los <strong>de</strong> <strong>la</strong> Description <strong>de</strong> l’Égypte.<br />
También el dibujo <strong>de</strong> los materiales cerámicos se modificó pau<strong>la</strong>tinamente a partir <strong>de</strong> los años 70<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX. Hasta entonces, <strong>la</strong> tradicional representación se había efectuado mediante dibujos <strong>de</strong> tipo<br />
“realista” o en perspectiva <strong>de</strong> los materiales. Sin embargo, en <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Conze,<br />
Hauser y Niemann en Samotracia se produjo un cambio fundamental. En efecto, en este trabajo pue<strong>de</strong><br />
observarse <strong>la</strong> presencia, ya en 1875, <strong>de</strong> varios dibujos cerámicos que presentaban <strong>la</strong>s pautas que, aún<br />
hoy, siguen vigentes (Lám. LXVII). Los arqueólogos alemanes pasaron a publicar dibujos que ofrecían<br />
más información gracias a <strong>la</strong> sección <strong>de</strong>l objeto y <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> su forma exacta y <strong>de</strong>coración. Las<br />
Memorias <strong>de</strong> Samotracia constituyeron una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras ocasiones en que apareció esta nueva forma<br />
<strong>de</strong> representar los materiales, aunque no todos los dibujos cerámicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra se presentaron según el<br />
innovador sistema.<br />
Pocos años <strong>de</strong>spués O. Montelius <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba, en el prefacio <strong>de</strong> La civilisation pimitive en Italie <strong>de</strong>puis<br />
l’introduction <strong>de</strong>s métaux, illustré et décrite, cómo “es necesario para <strong>la</strong> ciencia que los objetos estén<br />
or<strong>de</strong>nados y juntos”. Había que actuar bajo estos parámetros, establecer tipologías a partir <strong>de</strong> unos materiales<br />
“metódicamente or<strong>de</strong>nados y dispuestos siguiendo <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> crítica científica”<br />
(Montelius, 1895, 3).<br />
Por su parte, <strong>la</strong> fotografía se centró, durante bastantes años, en ofrecer objetos que <strong>de</strong>stacaban por<br />
su rareza, suntuosidad o belleza. Se trataba <strong>de</strong> piezas que podían consi<strong>de</strong>rarse excepcionales. A<strong>de</strong>más,<br />
sirvió para establecer comparaciones y como prueba ante cualquier discusión científica. Así, en Methods<br />
and aims in Archaeology Petrie insistía en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> publicar tanto fotografías como dibujos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas importantes. La fotografía <strong>de</strong>bía publicarse, especialmente, “in or<strong>de</strong>r to guarantee the accuracy<br />
of the drawing, which is the more useful edition for most purposes”. Petrie parece <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r aquí<br />
<strong>la</strong> incuestionable utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Así, y aunque era preferible el dibujo, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>bía editarse<br />
porque ratificaba los datos aportados por el dibujo y <strong>la</strong> veracidad y exactitud <strong>de</strong> éste (Petrie, 1904,<br />
73).<br />
60<br />
Fig. 24.- Bisonte en el arte rupestre peninsu<strong>la</strong>r. El dibujo como instrumento <strong>de</strong> conocimiento.
Fig. 25.- El gran pórtico <strong>de</strong> Phiale en un dibujo <strong>de</strong><br />
David Roberts. Hacia 1842-1849.<br />
Fig. 27.- Fuente <strong>de</strong> Achmet III <strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong>.<br />
Fotografía <strong>de</strong> Pascal Sébah hacia 1870.<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 26.- Templo “<strong>de</strong>l Sol” en Baalbeck fotografiado<br />
por Tancrè<strong>de</strong> Dumas. Hacia 1860.<br />
61
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Sin embargo, y pese a <strong>la</strong>s críticas <strong>de</strong> que había sido objeto, se continuó recurriendo al dibujo cuando<br />
había que “or<strong>de</strong>nar” los datos con una finalidad tipológica o sintetizadora. Tras <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
el dibujo re<strong>de</strong>finió sus funciones y sus normas, convirtiéndose en un instrumento <strong>de</strong> análisis<br />
recurrentemente utilizado para sistematizar. En efecto, Petrie indicó cómo era aún “<strong>la</strong> mayor fuente <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ilustración, a pesar <strong>de</strong> que los procedimientos fotográficos ocupen un lugar tan importante” (Petrie,<br />
1904, 68).<br />
Parece que el dibujo, a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s críticas a <strong>la</strong>s que tuvo que hacer frente, siguió teniendo esferas<br />
o ámbitos en los que su aportación era superior a <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Así, era “esencial para los p<strong>la</strong>nos<br />
y es el método más útil para <strong>la</strong>s inscripciones y casi todos los objetos pequeños” (Petrie, 1904, 68).<br />
En general, el dibujo <strong>de</strong>bía utilizarse en los casos en que se necesitaba interpretar. Era el mecanismo<br />
para mostrar <strong>de</strong>talles que no eran visibles con una luz uniforme, que no iban a ser apreciados en una<br />
fotografía: “el dibujo permite mostrar lo que sólo es visible bajo varios aspectos e iluminaciones” (Petrie,<br />
1904, 68). El arqueólogo podía ofrecer una visión interpretada <strong>de</strong>l objeto a través <strong>de</strong>l dibujo y<br />
ofrecer una mayor información. Resulta interesante <strong>de</strong>stacar cómo esta posición supone, implícitamente,<br />
que Petrie consi<strong>de</strong>raba que el arqueólogo no ofrecía una visión interpretada a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Su testimonio remite, una vez más, a <strong>la</strong> creencia general respecto a su veracidad. En todo caso, el<br />
dibujo permitía <strong>de</strong>stacar aspectos que para el arqueólogo revestían una indudable importancia cultural<br />
y que no podían representarse <strong>de</strong> otro modo.<br />
LA SUSTITUCIÓN Y APROPIACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO<br />
A partir <strong>de</strong> los años 40 <strong>de</strong>l siglo XIX comenzaron a escucharse opiniones que seña<strong>la</strong>ban cómo <strong>la</strong><br />
fotografía iba a provocar <strong>la</strong> <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong>l dibujo. Incluso en el siglo XX autores como Deonna insistieron<br />
en que “<strong>la</strong> fotografía ha <strong>de</strong>stronado al dibujo” y cómo “el dibujo está ahora subordinado a <strong>la</strong> fotografía,<br />
y no <strong>la</strong> reemp<strong>la</strong>zará nunca” (Deonna, 1922, 89). A pesar <strong>de</strong> esto, al dibujo le quedaban algunas<br />
parce<strong>la</strong>s propias, <strong>de</strong>stacando su capacidad para reproducir <strong>de</strong>talles o aspectos que <strong>la</strong> fotografía no<br />
distinguía. En algunas ocasiones podía ocurrir que <strong>la</strong> posición, <strong>la</strong> forma y <strong>la</strong> pequeñez <strong>de</strong>l objeto, entre<br />
otros motivos, hiciesen que <strong>la</strong> fotografía no proporcionase buenos resultados. Se insistía en el hecho<br />
<strong>de</strong> que los dibujos y grabados conllevaban siempre un principio <strong>de</strong> error porque el artista aportaba<br />
siempre un elemento <strong>de</strong> variación individual. Así, W. Deonna indicó cómo en cada dibujo era posible<br />
reconocer el estilo individual <strong>de</strong>l artista, <strong>la</strong> marca <strong>de</strong> su tiempo (Deonna, 1922, 87).<br />
En este sentido, resultan notables algunos estudios que han <strong>de</strong>stacado, recientemente, el papel <strong>de</strong>l<br />
dibujo en <strong>la</strong>s publicaciones arqueológicas. Su objetivo es valorar el papel que los dibujos han <strong>de</strong>sempeñado<br />
en <strong>la</strong> ciencia. Se trata, en pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong>l autor, “<strong>de</strong> una visión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ilustraciones técnicas y <strong>de</strong> su<br />
aportación en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> una historia crítica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología” 42 (Van Reybrouck, 1998, 56).<br />
La escasa valoración que surgió en el siglo XIX hacia el dibujo se refería principalmente a sus recreaciones<br />
pictóricas y paisajísticas. A los dibujos técnicos, cuyas normas provenían muchas veces <strong>de</strong>l<br />
campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura, se les concedió una mayor “credibilidad” y sus informaciones se utilizaron recurrentemente.<br />
Sin embargo, algún estudio reciente ha tendido a mostrar cómo, a pesar <strong>de</strong> ser menos<br />
susceptibles a <strong>la</strong>s muy variadas interpretaciones, los dibujos técnicos tampoco eran objetivos (Van Reybrouck,<br />
1998, 56).<br />
La ilustración científica es una representación selectiva, altamente convencionalizada, <strong>de</strong> una realidad<br />
más compleja. En el momento <strong>de</strong> su e<strong>la</strong>boración el autor tenía que omitir, constantemente, ciertas<br />
partes <strong>de</strong>l objeto real para hacer entendible el conjunto. Los dibujos técnicos suponían una interpretación.<br />
En ellos subyacía siempre una teoría. El estudio <strong>de</strong> Van Reybrouck se basó en <strong>la</strong> comparación <strong>de</strong><br />
cómo se habían dibujado diferentes restos <strong>de</strong> homínidos. Como método observó los dibujos que se habían<br />
realizado <strong>de</strong> un mismo cráneo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes posiciones. Se podía observar cómo, en función <strong>de</strong><br />
42 Existen pocas aproximaciones sobre el tema si exceptuamos una contribución en el volumen editado por Molineaux (BRADLEY, 1997).<br />
62
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>la</strong> orientación, <strong>la</strong> especie homínida representada parecía más primitiva o más mo<strong>de</strong>rna. Los estudios sobre<br />
el Nean<strong>de</strong>rthal comenzaron en 1856 con el <strong>de</strong>scubrimiento, en el valle <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>r (Düsseldorf) <strong>de</strong><br />
varios huesos y un cráneo <strong>de</strong> homínidos. Años <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> este <strong>de</strong>scubrimiento, ciertas i<strong>de</strong>as sobre el<br />
Nean<strong>de</strong>rthal se habían convertido en supuestos enraizados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los <strong>de</strong>bates sobre <strong>la</strong> antigüedad <strong>de</strong>l<br />
hombre. Este estado <strong>de</strong> cosas so<strong>la</strong>mente se alteraría por el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> dos esqueletos casi intactos<br />
en Spy (Bélgica) en 1886 y en Java <strong>de</strong> Pithecanthropus erectus en 1891 (Van Reybrouck, 1998, 58).<br />
Durante estos años, <strong>la</strong> Paleoantropología era una ciencia muy reciente. Así, sólo se conocían algunos<br />
fósiles humanos y no existía una tradición <strong>de</strong> ilustrarlos. Esto significaba que no existían <strong>la</strong>s convenciones<br />
estandarizadas que permitieran unificar estas representaciones. En este sentido, <strong>la</strong>s primeras décadas<br />
<strong>de</strong> investigación sobre los Nean<strong>de</strong>rthales lo fueron también sobre su representación iconográfica.<br />
Se trataba no sólo <strong>de</strong> cómo dibujar un fósil, sino <strong>de</strong> cómo <strong>de</strong>mostrar que el dibujo era exacto. Las convenciones<br />
<strong>de</strong>l dibujo técnico se inventaron, progresivamente, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s décadas <strong>de</strong> 1860 y 1870<br />
(Van Reybrouck, 1998, 59). Durante <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l XIX, los dibujos técnicos se habían realizado,<br />
mayoritariamente, con <strong>la</strong> cámara lúcida 43 (Hammond, Austin, 1987). La cámara lúcida permitía realizar<br />
dibujos rápidos o esbozados con una perspectiva fiable pero no se podía obtener <strong>la</strong> <strong>de</strong>seada exactitud<br />
fotográfica. Así, comprobaciones actuales han mostrado cómo una distancia corta entre <strong>la</strong> cámara y<br />
el objeto provocaba una distorsión en <strong>la</strong> perspectiva. Al dibujar con <strong>la</strong> cámara lúcida Van Reybrouk concluyó<br />
que se podía dibujar el Nean<strong>de</strong>rthal tan avanzado o primitivo como se quisiera, alterando <strong>la</strong>s distancias<br />
o <strong>la</strong> orientación. En <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong>s zonas más cercanas se agrandaban y <strong>la</strong>s <strong>de</strong> mayor tamaño se<br />
reducían. De esta forma, se exageraban ciertos aspectos en perjuicio <strong>de</strong> otros (Van Reybrouck, 1998,<br />
59). En suma, <strong>la</strong>s convenciones sobre los dibujos más antiguas otorgaron al Nean<strong>de</strong>rthal un arco supraciliar<br />
masivo y prominente, una fuerte frente y un pequeño cráneo con una baja bóveda craneana. Con<br />
estas tres convenciones, cualquier cráneo podía ser alterado <strong>de</strong> múltiples formas.<br />
Dependiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes convenciones existen multitud <strong>de</strong> maneras <strong>de</strong> hacer un dibujo correctamente:<br />
todas ocultan o minimizan ciertas partes mientras que <strong>de</strong>stacan o sobrevaloraban otras<br />
(Coineau, 1987; Van Reybrouck, 1998, 60). Los dibujos <strong>de</strong> este momento respondían al hecho <strong>de</strong> que<br />
los contemporáneos veían al Nean<strong>de</strong>rthal como un ser primitivo. Resulta difícil po<strong>de</strong>r establecer hoy<br />
si los dibujos arqueológicos se alteraban conscientemente o no. Al carecer <strong>de</strong> una tradición respecto a<br />
<strong>la</strong> representación, sin convenciones, cada investigador era libre <strong>de</strong> dibujar según sus expectativas. Con<br />
una manipu<strong>la</strong>ción consciente o no, quienes no habían podido ver el original recibían, mediante estos<br />
dibujos, una carga <strong>de</strong> salvajismo (Van Reybrouck, 1998, 62).<br />
Pese a todo, sí resulta c<strong>la</strong>ro que, en <strong>la</strong>s tempranas discusiones sobre los Nean<strong>de</strong>rthales, <strong>la</strong> distribución<br />
<strong>de</strong> los dibujos <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental. Los fósiles iban a ser conocidos, sobre todo, a través<br />
<strong>de</strong> estas representaciones ya que muy pocos tendrían <strong>la</strong> oportunidad <strong>de</strong> verlos. Los investigadores <strong>de</strong>l<br />
Nean<strong>de</strong>rthal crearon y utilizaron una cierta imagen <strong>de</strong> los cráneos y restos. Mediante <strong>la</strong>s sucesivas publicaciones<br />
esta imagen construida logró una amplia difusión. Lo que se estaba transmitiendo al resto <strong>de</strong><br />
investigadores no eran sólo unos dibujos, sino una opinión científica. Esta difusión sólo cambiaría a partir<br />
<strong>de</strong> 1883, con <strong>la</strong>s aportaciones <strong>de</strong> Mortillet. Hasta entonces, hubo un consenso general respecto a lo<br />
expuesto por estos primeros autores, fundamentado, en buena parte, en <strong>la</strong> imagen que habían difundido<br />
los primeros dibujos sobre el Nean<strong>de</strong>rthal. Así, <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> teorías alternativas observables durante estos<br />
primeros años se <strong>de</strong>bió, en parte, a <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> una documentación visual que proporcionase diversidad<br />
(Van Reybrouck, 1998, 63).<br />
En estos estudios, como en muchos otros <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong>s fotografías, los dibujos y los vaciados reemp<strong>la</strong>zaron<br />
al objeto físico que se estudiaba. La transmisión <strong>de</strong> ciertas i<strong>de</strong>as se vio favorecida por <strong>la</strong> confianza<br />
concedida a instrumentos como <strong>la</strong> cámara lúcida. En efecto, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
científica, <strong>la</strong> cámara lúcida se contemp<strong>la</strong>ba como un instrumento fiable y seguro. El anhelo impaciente<br />
<strong>de</strong>l positivismo por una “mechanical objectivity” se a<strong>de</strong>cuaba bien a <strong>la</strong> óptica <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara lúcida<br />
43 Este instrumento había llegado a convertirse en una ayuda para los científicos. En contra <strong>de</strong> lo que sucedía con <strong>la</strong> cámara oscura, en<br />
<strong>la</strong> cámara lúcida no existía una proyección <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen sobre el papel, sino que el dibujante <strong>de</strong>bía fijarse sólo en un reflejo.<br />
63
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
(Daston, Galison, 1992, 117). Cualquier científico podía creer, siguiendo estos p<strong>la</strong>nteamientos positivistas,<br />
que lo que observaba al mirar los dibujos era el cráneo <strong>de</strong> verdad (Van Reybrouck, 1998, 63).<br />
La fotografía significó, como ya hemos seña<strong>la</strong>do, un cambio cuyos aspectos sólo han sido objeto <strong>de</strong><br />
recientes análisis. Suponía, en efecto, un medio nuevo, una construcción. La obra <strong>de</strong> Jonathan Crary ha<br />
tendido a examinar los cambios que <strong>la</strong> fotografía introdujo en <strong>la</strong> percepción visual <strong>de</strong>l siglo XIX. Su libro<br />
Techniques of the observer (1990) ha sido caracterizado como el análisis más iluminador y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los<br />
últimos años sobre el cambio que se produjo en <strong>la</strong> percepción visual durante el XIX (Gunning, 1995, 68,<br />
nota 1). Este estudio ha llevado a constatar cómo algunos pintores –Meissonier, Remington y Eakins–<br />
modificaron, a partir <strong>de</strong> 1880, su representación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas humanas y animales. A partir <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l<br />
siglo empezaría a analizarse, en función <strong>de</strong> los nuevos conocimientos que <strong>la</strong> fotografía había proporcionado,<br />
aspectos como <strong>la</strong> <strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong>l movimiento (Crary, 1990, 8). Dec<strong>la</strong>rando, en 1928, que “vemos<br />
el mundo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una perspectiva enteramente nueva”, L. Moholy-Nagy aludía a esta transformación. Con<br />
ello había nacido una nueva óptica que respondía a <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnidad (Crary, 1990, 8).<br />
Adaptándose a estas transformaciones, el dibujo siguió ocupando un papel <strong>de</strong>stacable <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los estudios arqueológicos. Su disposición en <strong>la</strong> subsiguiente publicación era, como subrayaba Petrie,<br />
fundamental. La primera tarea a realizar era disponer el material arqueológico en <strong>la</strong>s láminas. En el<strong>la</strong>s,<br />
los dibujos <strong>de</strong>bían realizarse con una esca<strong>la</strong> semejante y <strong>de</strong>bían c<strong>la</strong>sificarse <strong>de</strong> acuerdo con su naturaleza:<br />
vistas, p<strong>la</strong>nos, escultura, pequeños objetos, cerámica, etc. Los objetos que iban a compararse <strong>de</strong>bían<br />
colocarse juntos. Para ello recomendaba, incluso, el uso <strong>de</strong> láminas <strong>de</strong> dos páginas, que permitían<br />
ver una c<strong>la</strong>se o tipo entero en una so<strong>la</strong> mirada (Petrie, 1904, 116).<br />
Tras <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, los dos medios <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, dibujo y fotografía,<br />
evolucionaron readaptando su papel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los estudios arqueológicos. El dibujo <strong>de</strong>finió su presencia<br />
en el trabajo <strong>de</strong> campo y en <strong>la</strong>s publicaciones mediante los alzados, secciones, p<strong>la</strong>ntas y dibujos milimetrados,<br />
tomados o adaptados muchas veces <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arquitectura. Esta transformación tenía como finalidad<br />
objetivar el dibujo, eliminar sus sospechas <strong>de</strong> inexactitud. El dibujo ocupó, durante <strong>la</strong> primera<br />
mitad <strong>de</strong>l siglo XX, un lugar importante en <strong>la</strong>s publicaciones arqueológicas. La llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
no supuso su reemp<strong>la</strong>zo, sino que vino a completar <strong>la</strong> información que podía proporcionar. Ambos<br />
modos <strong>de</strong> representación no se concibieron como excluyentes: se complementaban, aportando informaciones<br />
<strong>de</strong> naturaleza diferente (Chéné, Foliot, Reveil<strong>la</strong>c, 1986, 185).<br />
Este proceso <strong>de</strong> adaptación entre ambos modos <strong>de</strong> representación –dibujo y fotografía– fue lento,<br />
dialéctico e irregu<strong>la</strong>r, en el tiempo y en <strong>la</strong>s diferentes escue<strong>la</strong>s o tradiciones <strong>de</strong> formación. Abundaron<br />
los mecanismos intermedios. Ambos formaban parte, por lo general, <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong>l director <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
misión o excavación arqueológica. De esta forma, se lograba una <strong>de</strong> sus c<strong>la</strong>ves: <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción analítica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, <strong>la</strong> reflexión, síntesis y abstracción, el ir “pensando” los datos. Así, si bien hemos visto<br />
cómo esta forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los dibujos cerámicos apareció en Alemania hacia 1880, el dibujo<br />
“tradicional” seguiría representando <strong>la</strong>s piezas hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l pasado siglo.<br />
El arqueólogo tuvo –y tiene– que hacer frente a multitud <strong>de</strong> datos frente a los que e<strong>la</strong>borar su síntesis<br />
histórica. Frente a <strong>la</strong> información proveniente <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación, <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> materiales o <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
fuentes, encontramos que el arqueólogo piensa al dibujar y fotografiar, y utiliza <strong>la</strong> fotografía para <strong>de</strong>mostrar<br />
y argumentar sus hipótesis. En este sentido conviene no olvidar cómo cualquier dibujo, incluso<br />
el técnico, contiene siempre una teoría, una actitud ante el objeto real. Al fin y al cabo, como recordaba<br />
Van Reybrouk, un buen dibujo <strong>de</strong>be ser como un caballo <strong>de</strong> Troya: “to be rhetorically effective,<br />
its interpretation must be hid<strong>de</strong>n insi<strong>de</strong>” (Van Reybrouck, 1998, 63).<br />
LA IMAGEN FOTOGRÁFICA Y LAS EXPLORACIONES DEL SIGLO XIX<br />
Durante el siglo XIX se produjo <strong>la</strong> percepción y el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversidad <strong>de</strong>l mundo.<br />
Des<strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte se inició <strong>la</strong> conquista <strong>de</strong> estas nuevas y diferentes realida<strong>de</strong>s, su comprensión y asimi<strong>la</strong>ción.<br />
Dentro <strong>de</strong> este ambiente, <strong>la</strong> fotografía se presentó como un instrumento ejemp<strong>la</strong>r, como una<br />
64
mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong> observación para <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas realida<strong>de</strong>s. La difusión <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>scubrimientos suscitaba entusiasmo y curiosidad entre un público atraído por lo pintoresco.<br />
El viaje <strong>de</strong> exploración asumió pronto <strong>la</strong> fotografía como nueva forma <strong>de</strong> registro. Su imagen proporcionó,<br />
como antes los dibujos y grabados, una experiencia inmediata <strong>de</strong> los lugares más exóticos,<br />
unos primeros repertorios <strong>de</strong> los monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong>s primeras aplicaciones <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía tuvieron lugar en <strong>la</strong> misma época en que se estaba <strong>de</strong>finiendo <strong>la</strong> Arqueología mo<strong>de</strong>rna. La<br />
expedición que, por ejemplo, emprendió F. Teynard finalizó con <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> Égypte et Nubie, sites<br />
et monuments les plus intéressants pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’art et <strong>de</strong> l’histoire (1858), con un palpable interés<br />
por <strong>la</strong> escultura y <strong>la</strong> arquitectura (Rammant-Peeters, 1995b, 238).<br />
Incorporada a estos viajes, <strong>la</strong> fotografía resultó ser una herramienta fundamental para <strong>la</strong> difusión,<br />
en los gabinetes <strong>de</strong> estudio occi<strong>de</strong>ntales, <strong>de</strong> los más diversos restos arqueológicos. De esta forma, contribuyó<br />
a acercar los monumentos y objetos a <strong>la</strong> ciencia occi<strong>de</strong>ntal, poniéndolos a disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
discusiones eruditas (Courtois, Rebetez, 1999). A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> experiencia fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exploraciones<br />
sirvió para establecer los criterios que <strong>de</strong>bían <strong>de</strong>finir <strong>la</strong> fotografía científica. Las realizadas hasta 1870<br />
resultan, por lo general, muy semejantes a los grabados y dibujos <strong>de</strong>l siglo XVIII. Pau<strong>la</strong>tinamente, <strong>la</strong>s<br />
tomas <strong>de</strong> viajes fueron evolucionando hacia vistas centradas exclusivamente en el objeto <strong>de</strong> interés y en<br />
<strong>de</strong>talles culturalmente significativos.<br />
LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE VIAJEROS (1839-1880)<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 28.- Fotografía estereoscópica y divulgación <strong>de</strong> los monumentos: <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas.<br />
Hacia 1860. Según Yiakoumis (2000, 110).<br />
La difusión <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> expedición napoléonica a Egipto había provocado, en Europa,<br />
una insaciable “necesidad <strong>de</strong> imágenes”. En efecto, Oriente fue, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XVIII, objeto <strong>de</strong><br />
continuas exploraciones. La producción científica y literaria que se le <strong>de</strong>dicó fue muy abundante y refleja,<br />
según algunos autores, una verda<strong>de</strong>ra obsesión. Los grabados <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, realizados muchas veces<br />
a partir <strong>de</strong> fotografías, satisfacían el apetito <strong>de</strong> documentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong>l siglo XIX (Sobieszek,<br />
1989, 132). En <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo <strong>la</strong> fotografía estaba: “au carrefour <strong>de</strong> toutes les curiosités:<br />
artistiques, savantes, et touristiques” (Aubenas, 1999a, 18). Fue el momento en que numerosos<br />
viajeros emprendieron, con financiación oficial, una exploración sistemática <strong>de</strong> diversas regiones para<br />
“proporcionar documentos a <strong>la</strong> ciencia” (Bustarret, 1994, 76).<br />
65
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
El <strong>de</strong>scubrimiento científico <strong>de</strong> Egipto, generalizado a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> expedición <strong>de</strong> Bonaparte y <strong>la</strong><br />
consiguiente Description <strong>de</strong> l’Égypte, provocó una corriente <strong>de</strong> curiosidad y atracción por <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong><br />
este país. La fotografía <strong>de</strong>sempeñó un papel <strong>de</strong>stacable en este re<strong>de</strong>scubrimiento. Gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
realizada en Egipto durante el XIX estuvo <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> arquitectura faraónica, greco-romana o<br />
árabe. Gracias a <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> esta documentación a Occi<strong>de</strong>nte comenzaron pioneros e interesantes trabajos<br />
arqueológicos.<br />
Los escasos daguerrotipos obtenidos por Vernet y Goupil-Fesquet en su viaje a Egipto, ya en 1839,<br />
son testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s a <strong>la</strong>s que tuvieron que hacer frente los primeros fotógrafos (Bustarret,<br />
1994, 76). Gracias a sus re<strong>la</strong>tos po<strong>de</strong>mos comprobar también cómo el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
sorprendió en muchos lugares <strong>de</strong>l mundo 44 . Su “evi<strong>de</strong>nte” utilidad no se percibió igual en todas <strong>la</strong>s culturas.<br />
De hecho, el invento tuvo una acogida bastante diferente en función <strong>de</strong>l país 45 . Las tomas fotográficas<br />
más antiguas conservadas sobre <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s egipcias son los daguerrotipos realizados por<br />
J. Itier. Inspector <strong>de</strong> aduanas francés, Itier hizo un reportaje <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> un viaje <strong>de</strong> tres años, entre<br />
1844 y 1846. Las 29 p<strong>la</strong>cas daguerrotípicas conservadas testimonian una práctica incipiente, con tomas<br />
<strong>de</strong>safortunadas junto a otras <strong>de</strong> mayor calidad entre <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>stacamos <strong>la</strong>s <strong>de</strong> los capiteles <strong>de</strong> Dendéra<br />
(Rammont-Peeters, 1995, 191).<br />
La fotografía mo<strong>de</strong>rna nació, como hemos visto, con el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> Talbot <strong>de</strong>l negativo papel,<br />
lo que permitía <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> multiplicar los positivos fotográficos. Muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inmediatas experimentaciones<br />
tuvieron como escenario Egipto. Con su paisaje y sus monumentos excepcionales, con<br />
su abundante luz y sus objetivos inmóviles, parecía uno <strong>de</strong> los escenarios idóneos para <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> esta<br />
técnica. Estas condiciones se combinaban perfectamente con <strong>la</strong> curiosidad que Egipto venía <strong>de</strong>spertando<br />
en Occi<strong>de</strong>nte.<br />
Con <strong>la</strong> puesta a punto y <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong>l calotipo, durante <strong>la</strong>s décadas <strong>de</strong> los años 50 y 60 <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX, los viajeros fotógrafos se multiplicaron. Así, por ejemplo, eligieron el Oriente mediterráneo fotógrafos<br />
franceses como Du Camp, Teynard, Trémaux, De Clercq, Salzmann, ingleses –como Bridges,<br />
Wheelhouse, Tripe, Smith y Graham–, y alemanes como Lorent (Bustarret, 1994, 76; Dewan, Sutnik,<br />
1986). En estos momentos, concretamente entre 1851 y 1860, aparecieron álbumes con fotografías <strong>de</strong><br />
viajes <strong>de</strong> gran calidad y belleza, como los realizados por Greene, Salzmann y Du Camp (Aubenas, 1999a,<br />
21). También <strong>de</strong>s<strong>de</strong> otros países, como Rusia, partió G. <strong>de</strong> Rumine, que obtuvo una serie <strong>de</strong> vistas <strong>de</strong><br />
Niza, Palermo, Nápoles, Pompeya, Monreale, Atenas y Jerusalén (Frizot, 1994a, 154). Las publicaciones<br />
<strong>de</strong> Arqueología adoptaron también el formato <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s álbumes. Así, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras misiones<br />
francesas a Egipto, <strong>la</strong> dirigida por E. <strong>de</strong> Rougé, publicó sus resultados mediante uno <strong>de</strong> estos<br />
apreciados álbumes (Dewachter, Oster, 1987, 30).<br />
Entre los gran<strong>de</strong>s fotógrafos <strong>de</strong>l calotipo se encuentra el también británico Charles Clifford. Como<br />
resultado <strong>de</strong> una <strong>de</strong> sus estancias en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica, publicó, en 1856, su Voyage en Espagne.<br />
Los calotipos <strong>de</strong> Clifford se caracterizan por su gran formato –llegando hasta los 60 cms.– y por unos<br />
encuadres oblicuos asombrosos. A<strong>de</strong>más, sus juegos <strong>de</strong> volúmenes entre luces y sombras se encuentran<br />
entre los más bellos efectos que permitía el calotipo. En el resto <strong>de</strong> los países europeos, los fotógrafos<br />
se fueron asentando y estableciendo profesionalmente con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l colodión.<br />
Como ejemplo <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los primeros viajes <strong>de</strong> exploración fotográfica nos referimos al realizado<br />
por M. Du Camp cuando partió, en 1849, hacia Egipto “encargado <strong>de</strong> una misión arqueológica”.<br />
El francés publicó sus resultados en 1852 bajo el título Égypte, Nubie, Palestine et Syrie. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
temprana fecha <strong>de</strong> edición <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar el hecho <strong>de</strong> que estaba ilustrada con 125 calotipos<br />
suyos. El objetivo perseguido era: “parler <strong>de</strong>s paisajes que j’ai vus là-bas, pour te promener dans<br />
Constantinople, pour te donner envie d’aller dans le pays du Soleil” (Dewachter, Oster, 1987, 11). En<br />
44 Así, cuando Goupil-Fesquet y el pintor Vernet fueron recibidos en audiencia por el dirigente turco Mohammed Ali en 1844: “Un silence<br />
<strong>de</strong> stupeur règne parmi les spectateurs mais il est interrompu par le bruit d’une allumette chimique. Méhémet-Ali, qui se tient<br />
tout près <strong>de</strong> l’appareil, bondit sur p<strong>la</strong>ce et fait retenir le salon d’une toux éc<strong>la</strong>tante qui lui revient… P<strong>la</strong>ce au plus vif sentiment d’admiration;<br />
c’est l’ouvrage du diable!” (RAMMONT-PEETERS, 1995, 191).<br />
45 Un interesante aspecto sobre el que volveremos más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte.<br />
66
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
Fig. 29.- Excavaciones <strong>de</strong> Panagiotis Kavvadias en <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas.<br />
En Die Ausgrabung <strong>de</strong>r Akropolis vom Jahre 1885 bis zum jahre 1890, (1906, Lám. L).<br />
el momento <strong>de</strong> empren<strong>de</strong>r su segundo viaje, Du Camp acababa <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r el arte <strong>de</strong>l calotipo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mano <strong>de</strong> Gustave Le Gray.<br />
La Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres redactó, para el mencionado viaje, un Rapport en el<br />
que se establecían <strong>la</strong>s instrucciones <strong>de</strong>l viaje <strong>de</strong> Du Camp 46 . Según este informe, Du Camp <strong>de</strong>bía llevar<br />
una cámara fotográfica para recopi<strong>la</strong>r diversas vistas <strong>de</strong> los monumentos y procurar copias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
inscripciones. Sus resultados –seña<strong>la</strong>ban– serían <strong>de</strong> interés para <strong>la</strong> Filología, <strong>la</strong> Arqueología y el Arte.<br />
La re<strong>la</strong>tiva libertad otorgada al viajero quedaba <strong>de</strong> manifiesto en el párrafo siguiente: “Será imposible<br />
seña<strong>la</strong>r lo que merece más ser fotografiado, puesto que una hoja <strong>de</strong> papel ocupa tan poco espacio en un<br />
portafolios, una operación que dura tres segundos 47 se hace tan rápidamente, que estaríamos tentados<br />
<strong>de</strong> recomendar al viajero que copie todo lo que vea. Lo <strong>de</strong>jaremos a su celo”. A pesar <strong>de</strong> esta libertad le<br />
advirtieron que procurase completar <strong>la</strong>s vistas generales con <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> un mismo monumento. Du<br />
Camp <strong>de</strong>bía “evitar <strong>la</strong> costumbre, abundante entre los viajeros, <strong>de</strong> pasar <strong>de</strong> un monumento a otro antes<br />
<strong>de</strong> haber agotado <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que ofrecen. Si hace esto no obtendrá ningún resultado serio”<br />
(Dewachter, Oster, 1987, 14).<br />
Los académicos <strong>de</strong>l Institut <strong>de</strong> France indicaron, en efecto, cuáles eran sus principales intereses. Gracias<br />
a viajeros anteriores se sabía que <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Isis en Phi<strong>la</strong>e poseía tres inscripciones <strong>de</strong>móticas.<br />
El Institut se mostraba particu<strong>la</strong>rmente interesado en poseer una reproducción exacta <strong>de</strong> estos<br />
textos. Así, indicaron cómo “sería bueno copiarlos por partes, teniendo cuidado <strong>de</strong> ajustar estas diferentes<br />
partes sobre el terreno” (Dewachter, Oster, 1987, 14). También gracias a los viajeros, se sabía que <strong>la</strong>s<br />
rocas <strong>de</strong> <strong>la</strong> penínsu<strong>la</strong> <strong>de</strong>l Sinaí estaban cubiertas <strong>de</strong> inscripciones. Aunque ya se habían publicado, los<br />
miembros <strong>de</strong>l Institut indicaban que, “cuando una lengua no se conoce, lo que importa a los filólogos es<br />
46 En su sesión <strong>de</strong>l viernes 8 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 1849.<br />
47 Este tiempo era mucho mayor en <strong>la</strong> época. Esta alusión a tres segundos <strong>de</strong><strong>la</strong>ta <strong>la</strong> escasa familiaridad <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> esta institución<br />
con <strong>la</strong> fotografía.<br />
67
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tener un facsímil que les permita construir su trabajo <strong>de</strong> investigación sobre unas bases sólidas e incontestables.<br />
La daguerrotipia 48 parece inventada adre<strong>de</strong> para prestar ayuda en los estudios. Du Camp reproducirá<br />
todas estas inscripciones, marcando su posición sobre un mapa” (Dewachter, Oster, 1987, 14).<br />
Los propósitos <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> prestigiosa institución francesa concuerdan con los expresados<br />
por Arago en 1839: “munissez l’Institut d’Égipte <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou trois appareils <strong>de</strong> M. Daguerre… et les<br />
<strong>de</strong>ssins surpasseront partout en fidélité, en couleur locale, les oeuvres <strong>de</strong>s plus habiles peintres” (Dewachter,<br />
Oster, 1987, 16). Finalmente Du Camp proporcionó cerca <strong>de</strong> 200 calotipos <strong>de</strong> los que 125 pudieron<br />
publicarse (Dewachter, Oster, 1987, 18). Así pues, con su viaje, los académicos estaban <strong>de</strong>lineando<br />
el perfil <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación que pretendían conseguir. Observamos cómo se priorizaba, <strong>de</strong> acuerdo con<br />
los intereses <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología filológica, <strong>la</strong> recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> textos epigráficos y cómo se seña<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> obtención,<br />
en un mismo monumento, tanto <strong>de</strong> vistas <strong>de</strong> conjunto como <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles más pormenorizados.<br />
EXTENSIÓN Y DEFINICIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DE VIAJES (1880-1900)<br />
A partir <strong>de</strong> los años 1860 se produjo una evolución o transformación <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica fotográfica. La<br />
extensión y creciente facilidad <strong>de</strong> los procedimientos provocó su extensión a todos los ámbitos. Con <strong>la</strong><br />
década <strong>de</strong> 1870 se produjo <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> varios fotógrafos en los países tradicionalmente objeto <strong>de</strong> es-<br />
68<br />
Fig. 30.- Excavación <strong>de</strong> “La tumba <strong>de</strong>l elefante”, en <strong>la</strong> necrópolis romana <strong>de</strong> Carmona (Sevil<strong>la</strong>). 1885.<br />
48 La popu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong> <strong>la</strong> daguerrotipia y su i<strong>de</strong>ntificación con cualquier otro procedimiento fotográfico queda constatada aquí. Resulta significativa<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>sinformación, por parte <strong>de</strong>l Institut <strong>de</strong> France, <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica más reciente –el calotipo– que Du Camp iba a emplear en su viaje<br />
a Egipto.
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
tos viajes. Así, tras establecer sus propias firmas, se <strong>de</strong>dicaron a ofrecer vistas a un número creciente <strong>de</strong><br />
turistas e instituciones <strong>de</strong> Europa y América. Pau<strong>la</strong>tinamente, <strong>la</strong> fotografía se fue dirigiendo a un mayor<br />
ámbito social, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> libros <strong>de</strong> lujo hasta <strong>la</strong> reducción <strong>de</strong>l formato y el creciente abaratamiento<br />
<strong>de</strong> los costes. En este proceso ayudaron otros fenómenos y transformaciones como <strong>la</strong> mayor facilidad<br />
para viajar que introdujo, por ejemplo, el importante <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los ferrocarriles a partir <strong>de</strong> 1850.<br />
Los viajeros fotógrafos, ya fueran amateurs o profesionales, eclesiásticos o <strong>la</strong>icos, <strong>de</strong>jaron evi<strong>de</strong>ncias<br />
<strong>de</strong> sus predisposiciones, formación y objetivos. Por ejemplo, en el número <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong>dicadas<br />
a un mismo lugar, en el ángulo <strong>de</strong> representación, en los encuadres y en lo que incluyeron o excluyeron<br />
<strong>de</strong> el<strong>la</strong>s (Nir, 1985, 16). También se produjo, pau<strong>la</strong>tinamente, <strong>la</strong> conformación <strong>de</strong> unos cánones y<br />
patrones para representar, por ejemplo, una escultura, una cerámica o un edificio. Las fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Mission Héliographique francesa (Mon<strong>de</strong>nard, 2002) contribuyeron, ya en 1851, a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> un<br />
lenguaje fotográfico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arquitectura. Este lenguaje mostraba cómo no habían sido sólo <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>la</strong>s que po<strong>la</strong>rizaron <strong>la</strong> atención <strong>de</strong> los fotógrafos. Los <strong>de</strong>talles parecían también fundamentales<br />
para ilustrar una iglesia, un monasterio o un templo romano. En este sentido, po<strong>de</strong>mos recordar <strong>la</strong><br />
frase <strong>de</strong> E. Said sobre <strong>la</strong> aproximación no inocente <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte hacia <strong>la</strong>s culturas orientales: “Orientalism<br />
is a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient” (Said,<br />
1979, 168).<br />
En <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX podríamos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada <strong>de</strong> lo exótico, el gusto por lo<br />
pintoresco, el expansionismo colonial y el incipiente turismo. Esta necesidad <strong>de</strong> conocimiento se incrementó<br />
por numerosas revistas cada vez más ilustradas “d’après photographies”. Un ejemplo temprano<br />
<strong>de</strong> esta adaptación fue <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>l ingeniero Horeau Panorama d’Égypte et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nubie,<br />
don<strong>de</strong> utilizaba sistemáticamente <strong>la</strong> fotografía como un instrumento científico (Rammant-Peeters, 1995a,<br />
193). El movimiento romántico estuvo caracterizado por <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> un número creciente <strong>de</strong> imágenes,<br />
<strong>de</strong> dibujos, acuare<strong>la</strong>s y cuadros, <strong>de</strong> todos los formatos y calida<strong>de</strong>s (Ducrey, 2001). Estas imágenes,<br />
difundidas por el mundo occi<strong>de</strong>ntal, contribuyeron <strong>de</strong> forma fundamental a <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una<br />
cierta imagen o estereotipo sobre cada país o cultura. En este contexto po<strong>de</strong>mos situar, por ejemplo, <strong>la</strong>s<br />
primeras fotografías realizadas por el británico J. Robertson entre 1853 y 1854 y conservadas hoy en el<br />
Museo Benaki <strong>de</strong> Atenas.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características principales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías <strong>de</strong> monumentos es el peso que en<br />
el<strong>la</strong>s tuvo <strong>la</strong> anterior tradición <strong>de</strong> vistas pintadas o grabadas. En este acercamiento pictórico tradicional<br />
el objetivo era proporcionar una síntesis <strong>de</strong> lo que representaba el lugar. Por ello se añadían personajes<br />
o <strong>de</strong>talles que, si bien no pertenecían al monumento en cuestión, ilustraban <strong>la</strong> atmósfera que el<br />
viajero pensaba era propia <strong>de</strong>l lugar. En <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s publicaciones con fotografías continuó siendo predominante,<br />
durante bastantes años, esta finalidad prioritaria <strong>de</strong> recrear (Rammant-Peeters, 1995a, 201).<br />
En este contexto, <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> viajeros constituyen no sólo un testimonio <strong>de</strong> ciertos monumentos<br />
o excavaciones, sino también un documento histórico y etnográfico. Como testimonio, resultan un indudable<br />
documento para filólogos, historiadores y arqueólogos. Así, por ejemplo, G. Legrain obtuvo<br />
unas fotografías en el Valle <strong>de</strong> los Reyes durante marzo <strong>de</strong> 1898 que documentan el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l<br />
segundo escondite <strong>de</strong> <strong>la</strong>s momias reales (Dewachter, Oster, 1987, 26).<br />
La fotografía <strong>de</strong> viajes muestra también una evolución, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1860, con <strong>la</strong> aparición<br />
<strong>de</strong> dos nuevos factores. En primer lugar, el crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda, junto con <strong>la</strong> mayor facilidad,<br />
motivó <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía comercial. Pau<strong>la</strong>tinamente, varios fotógrafos resi<strong>de</strong>ntes en<br />
los países <strong>de</strong> Oriente, como los hermanos Beato, tomaron el relevo <strong>de</strong> los viajeros-fotógrafos. Por otra<br />
parte, comenzó a generalizarse <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> fotografías con un propósito puramente científico. Así,<br />
hacia finales <strong>de</strong>l siglo XIX, egiptólogos como G. Legrain pasaron a realizar <strong>la</strong>s tomas necesarias para su<br />
trabajo. También en 1905, J. H. Breasted realizó el primer recorrido por los monumentos <strong>de</strong> Egipto y<br />
Nubia, titu<strong>la</strong>do Egypt through the Stereoscope (Dewachter, Oster, 1987, 30). Existe, en efecto, una gran<br />
diferencia entre estos registros y los realizados por los “viajeros fotógrafos”, como H. Vernet, F. Goupil-<br />
Fesquet y M. Du Camp. En efecto, estos últimos habían efectuado repertorios <strong>de</strong> sitios y monumentos,<br />
pero sin intención <strong>de</strong> estudiarlos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista científico.<br />
69
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En nuestro acercamiento a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> viajeros <strong>de</strong>bemos tener en cuenta esta disparidad. En<br />
primer lugar, <strong>la</strong>s diversas proce<strong>de</strong>ncias y formación <strong>de</strong> los fotógrafos condicionan <strong>la</strong> información que<br />
<strong>la</strong> fotografía aporta. El amplio abanico osci<strong>la</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> ofrecernos <strong>la</strong>s únicas vistas <strong>de</strong> algunos monumentos<br />
u objetos, hoy <strong>de</strong>saparecidos, hasta ilustrar su estado antes <strong>de</strong> iniciar su excavación o restauración.<br />
La fotografía efectuada por los viajeros nos informa, igualmente, sobre <strong>la</strong> actitud <strong>de</strong> éstos ante <strong>la</strong> cultura<br />
o el país representado. Des<strong>de</strong> esta perspectiva po<strong>de</strong>mos examinar el trabajo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s misiones, costeadas<br />
por los diferentes gobiernos occi<strong>de</strong>ntales y cuya finalidad principal fue recopi<strong>la</strong>toria o científica.<br />
Poco a poco, los estudios comerciales pasaron a li<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> venta <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> viajes. Algunos,<br />
como el <strong>de</strong> los hermanos Alinari en Florencia, se especializaron en <strong>la</strong> reproducción fotográfica <strong>de</strong> obras<br />
<strong>de</strong> arte, lo que nos indica <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong>manda que existió en <strong>la</strong> época. Las universida<strong>de</strong>s y centros<br />
<strong>de</strong> estudios europeos recurrieron a este tipo <strong>de</strong> tomas para sus c<strong>la</strong>ses o investigaciones. Cualquier testimonio<br />
fotográfico era incorporado a bibliotecas y gabinetes <strong>de</strong> estudio.<br />
Estas imágenes comerciales son <strong>la</strong>s que traducen, <strong>de</strong> forma más c<strong>la</strong>ra, <strong>la</strong> interpretación occi<strong>de</strong>ntal<br />
<strong>de</strong> los paisajes o culturas extranjeras (Rammant-Peeters, 1995a; Aubenas, 1999a; Szegedy-Maszak,<br />
1996). Los fotógrafos habrían retratado los diferentes monumentos procurando conseguir una imagen<br />
que se adaptase a lo que los acomodados viajeros occi<strong>de</strong>ntales esperaban encontrar. La variedad documental<br />
que estos fotógrafos podían haber ofrecido parece, pues, que estuvo limitada por un cierto número<br />
<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>raciones contemporáneas. Valorar estos aspectos resulta especialmente importante si<br />
consi<strong>de</strong>ramos cómo gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> época utilizó estas imágenes en sus primeras<br />
aproximaciones a culturas <strong>de</strong>sconocidas. Las fotografías fueron, para ellos, un auxiliar que consi<strong>de</strong>raron<br />
neutro, al que negaron toda subjetividad. La repercusión en ciertos países occi<strong>de</strong>ntales <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> viajes fue bastante consi<strong>de</strong>rable. Así, <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> Francis Frith influyeron notablemente<br />
en <strong>la</strong> sociedad victoriana. La empresa creada por Frith a mediados <strong>de</strong>l XIX continuó produciendo<br />
hasta 1971, lo que testimonia <strong>la</strong> afición <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad británica por sus vistas y cómo supo recrear<br />
<strong>la</strong> atmósfera específica que el cliente británico <strong>de</strong>seaba encontrar.<br />
La calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> los profesionales comenzó a disminuir al mismo tiempo que un mayor<br />
número <strong>de</strong> viajeros incluía en su equipaje el material necesario para <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> fotografías. A menudo<br />
los reportajes se fueron banalizando, buscándose sobre todo un alto exotismo que pudiera atraer<br />
a los compradores europeos, a<strong>de</strong>cuando <strong>la</strong>s fotografías a ciertos estereotipos. De vuelta a Europa se<br />
confeccionaban los conocidos álbumes 49 . La evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía vino a transformarse a partir <strong>de</strong><br />
1888 con <strong>la</strong> cámara kodak. Esta invención, con su increíble simplificación técnica, hizo que una parte<br />
significativa <strong>de</strong> los viajeros <strong>la</strong> incluyese en su equipaje. La fotografía comenzó a llegar a los lugares más<br />
recónditos y emergió una nueva categoría <strong>de</strong> fotógrafo: el amateur. Los re<strong>la</strong>tos <strong>de</strong> viajes, aunque cada<br />
vez menos frecuentes, aparecieron hasta <strong>la</strong> Primera Guerra Mundial. En cierto sentido pue<strong>de</strong>n interpretarse<br />
como <strong>la</strong> última manifestación <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong>l Grand Tour, que había caracterizado <strong>la</strong> anterior<br />
aproximación occi<strong>de</strong>ntal a estas geografías.<br />
En este apartado, hemos intentado mostrar cómo <strong>la</strong>s fotografías producidas en el siglo XIX, bajo<br />
<strong>la</strong>s motivaciones más diversas, fueron utilizadas y recopi<strong>la</strong>das por estudiosos que buscaban configurar<br />
corpora visuales. Disponemos, en este sentido, <strong>de</strong> casos como el <strong>de</strong> A. Michaelis. Su importante colección<br />
personal se formó tanto por <strong>la</strong>s fotografías realizadas en el transcurso <strong>de</strong> sus viajes, como por <strong>la</strong>s<br />
aportadas por diversos editores <strong>de</strong> arte y fotógrafos comerciales especializados, como Stillman (Feyler,<br />
2000, 233). La proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> estos documentos fue, pues, muy diversa, tanto como diferente era <strong>la</strong><br />
perspectiva <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> que se habían realizado. En no pocas ocasiones, <strong>la</strong>s fotografías acompañaban <strong>la</strong> correspon<strong>de</strong>ncia<br />
científica. Los arqueólogos reunían todas <strong>la</strong>s fuentes fotográficas disponibles sobre su<br />
objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
En cualquier caso, parece c<strong>la</strong>ro cómo fue gracias al trabajo <strong>de</strong> los fotógrafos-viajeros, pioneros <strong>de</strong><br />
muchos usos y técnicas fotográficas, que <strong>la</strong> fotografía logró consolidar su uso e incorporarse a <strong>la</strong> prác-<br />
49 Estos álbumes <strong>de</strong> lujo en formato folio estuvieron <strong>de</strong> moda hasta, al menos, principios <strong>de</strong>l siglo XX aunque sus tomas podían ser mucho<br />
más antiguas.<br />
70
tica histórica (Dewachter, Oster, 1987, 30). Sin embargo, para que esta incorporación fuese más o menos<br />
generalizada haría falta casi otro medio siglo. En este período <strong>de</strong> tiempo, los sucesivos avances y el<br />
progresivo abaratamiento y sencillez <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas fotográficas <strong>de</strong>sempeñaron un papel fundamental.<br />
Gracias a ello, <strong>la</strong> fotografía se convirtió en una auxiliar indispensable <strong>de</strong> los estudios arqueológicos.<br />
Con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía comenzaba el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> apropiación <strong>de</strong>l mundo <strong>de</strong>l que hab<strong>la</strong>ría<br />
Benjamin, como una última supervivencia <strong>de</strong>l enciclopedismo. Se trataba <strong>de</strong> “apropiarse” <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong><br />
estudio: “Cada día más se impone <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> estar lo más cerca posible <strong>de</strong>l objeto, <strong>de</strong> su imagen y<br />
sobre todo <strong>de</strong> su reproducción” (Benjamin, 1973). La nueva técnica posibilitaba el conseguir pruebas<br />
tangibles e irrefutables sobre <strong>la</strong> existencia y <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> los monumentos, lugares arqueológicos,<br />
pinturas y grabados. Hasta entonces se habían <strong>de</strong>scrito o dibujado: <strong>la</strong> fotografía proporcionaba<br />
ahora <strong>la</strong> oportunidad <strong>de</strong> rechazar o corroborar <strong>la</strong>s dudas <strong>de</strong> quienes habían puesto en duda su existencia<br />
o algunas <strong>de</strong> sus características. En algunos países, como Francia, Alemania, Estados Unidos o Gran<br />
Bretaña, su <strong>de</strong>manda creció incesantemente. En otros, como Italia y España, <strong>la</strong>s primeras fotografías <strong>de</strong><br />
monumentos se realizaron para un público exterior, curioso y ávido <strong>de</strong> vistas no exentas <strong>de</strong> exotismo y<br />
romanticismo.<br />
En general podríamos concluir con una i<strong>de</strong>a c<strong>la</strong>ve: al examinar <strong>la</strong>s imágenes fotográficas parece necesario<br />
conocer el origen, <strong>la</strong>s motivaciones, <strong>la</strong> formación, el momento y, en fin, el conjunto <strong>de</strong> circunstancias<br />
que ro<strong>de</strong>aron <strong>la</strong> toma. Debemos, en efecto, consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> fotografía como una e<strong>la</strong>boración, producto<br />
<strong>de</strong> cada época. En este sentido, pue<strong>de</strong> resultar esc<strong>la</strong>recedora <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que lo que se busca, y lo que<br />
en consecuencia se va a fotografiar, respon<strong>de</strong> generalmente a <strong>la</strong> información previa <strong>de</strong> que se dispone.<br />
Fig. 31.- El Sheikh <strong>de</strong> Qariatein con sus hijos, en Palmira.<br />
Según Devin (1995).<br />
La fotografía como documento para <strong>la</strong> Historia<br />
71
LA FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA EN FRANCIA<br />
LOS PRIMEROS PASOS. DE 1839 A 1851<br />
Des<strong>de</strong> el momento en que, el 7 <strong>de</strong> Enero <strong>de</strong> 1839, se anunció en París <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
se indicó <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> aplicar<strong>la</strong> a los estudios arqueológicos. La nueva técnica <strong>de</strong> reproducción<br />
parecía reunir cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gran interés. Así lo señaló François Arago en este primer anuncio público,<br />
aludiendo especialmente a <strong>la</strong> ayuda que <strong>la</strong> fotografía podía proporcionar a <strong>la</strong>s ciencias y, más concretamente,<br />
a <strong>la</strong> Arqueología. En efecto, Arago señaló cómo “pour copier les millions d’hiéroglyphes qui<br />
couvrent, même à l’extérieur, les grands monuments <strong>de</strong> Thèbes, <strong>de</strong> Memphis, <strong>de</strong> Karnac, etc., il faudrait<br />
<strong>de</strong>s vingtaines d’années et <strong>de</strong>s légions <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs. Avec le Daguerréotype, un seul homme<br />
pourrait mener à bonne fin cet immense travail” ( Jammes, 1981, 81).<br />
Sus pa<strong>la</strong>bras indican algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ves para enten<strong>de</strong>r <strong>la</strong> entusiasta recepción <strong>de</strong> que fue objeto<br />
<strong>la</strong> fotografía y han sido analizadas recientemente en algunos interesantes estudios (Brunet, 2000, 99-<br />
112). La nueva técnica apareció en un momento histórico fuertemente influenciado –en países como<br />
Gran Bretaña y Francia– por <strong>la</strong>s repercusiones <strong>de</strong> <strong>la</strong> industrialización. Se concedía gran crédito a los<br />
medios mecánicos y científicos mientras que se <strong>de</strong>sconfiaba <strong>de</strong> los dibujos y grabados. Parale<strong>la</strong>mente se<br />
produjo el incesante <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> nuevas culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad, con <strong>la</strong> consiguiente necesidad<br />
<strong>de</strong> documentar<strong>la</strong>s como un primer paso para iniciar su conocimiento.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Francia <strong>de</strong>be abordarse teniendo en cuenta <strong>la</strong><br />
favorable acogida social que tuvo el invento. Esta temprana difusión permite compren<strong>de</strong>r sus ritmos <strong>de</strong><br />
adopción y los usos que se le dieron. La nueva técnica <strong>de</strong>spertó, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el comienzo, una gran curiosidad.<br />
Algunas personalida<strong>de</strong>s como Regnault, Victor Hugo o De<strong>la</strong>croix manifestaron este asombro que<br />
les producía y llegaron incluso a practicar<strong>la</strong> (Marbot, 1999, 15). El inmediato éxito social <strong>de</strong> <strong>la</strong> daguerrotipia<br />
se expandió rápidamente a los medios científicos y artísticos (Foliot, 1986, 21). Así, tan sólo<br />
dos meses <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l discurso <strong>de</strong> Arago, <strong>la</strong> Comission <strong>de</strong>s Monuments Historiques expresó el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong><br />
utilizar<strong>la</strong> para realizar un inventario iconográfico <strong>de</strong> los edificios más antiguos y representativos <strong>de</strong> Francia<br />
(Foliot, 1986, 21).<br />
Por su parte, <strong>la</strong> ciencia arqueológica se encontraba, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> conocida expedición <strong>de</strong> Bonaparte<br />
a Egipto, en plena expansión y difusión. Bajo el impulso <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong>s Arts et <strong>de</strong>s Sciences,<br />
se abordó este inmenso trabajo <strong>de</strong> exploración y documentación <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Nilo. Este proceso <strong>de</strong> “re<strong>de</strong>scubrimiento”<br />
cambió <strong>la</strong> percepción europea <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas orientales. Pero no sólo Oriente Próximo<br />
se abría a <strong>la</strong>s nuevas exploraciones. Entre 1809 y 1814 se pusieron a punto nuevos métodos <strong>de</strong><br />
excavación en Roma. Los arquitectos pensionados <strong>de</strong> <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong> France comenzaron a realizar son<strong>de</strong>os<br />
cuya finalidad no era el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> objetos, sino <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> estructuras.<br />
El primer tercio <strong>de</strong>l siglo XIX fue fundamental para <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> una conciencia <strong>de</strong> salvaguarda<br />
y respeto hacia el patrimonio nacional. Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revolución <strong>de</strong> 1789 ciertas actuaciones anticlericales<br />
habían conllevado <strong>la</strong> ruina <strong>de</strong> numerosos edificios religiosos. Ante esta situación, no so<strong>la</strong>mente<br />
el gobierno, sino también intelectuales como Victor Hugo o Mérimée, se comprometieron en <strong>la</strong> <strong>de</strong>-<br />
73
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
fensa y restauración <strong>de</strong> los monumentos. Estos años significaron una inflexión respecto a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sociedad francesa con su herencia cultural (Chlumsky, 1999, 82). Dentro <strong>de</strong> este contexto se produjeron<br />
<strong>la</strong>s primeras aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al estudio <strong>de</strong> monumentos. Así, disponemos <strong>de</strong> testimonios<br />
que indican cómo el mismo Daguerre realizó, en 1839, vistas <strong>de</strong>l Louvre, <strong>de</strong> Notre-Dame y <strong>de</strong>l<br />
Pa<strong>la</strong>is Royal (VVAA, 1980, 11). Uno <strong>de</strong> los primeros investigadores en aplicar <strong>la</strong> fotografía a sus estudios<br />
fue Léon <strong>de</strong> Labor<strong>de</strong>. Una vez incorporado a <strong>la</strong> práctica fotográfica, en 1851, este con<strong>de</strong> francés<br />
<strong>de</strong>sempeñó un papel esencial en el registro fotográfico <strong>de</strong> los monumentos franceses (Dewachter, Oster,<br />
1987, 13).<br />
Durante estos primeros años <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s iniciativas individuales que intentaron incorporar <strong>la</strong> fotografía<br />
a los estudios arqueológicos. Los viajeros proporcionaron, en numerosas ocasiones, los primeros<br />
testimonios fotográficos sobre los vestigios <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. En ocasiones se trataba <strong>de</strong> los primeros<br />
documentos; en otras, constituían una fuente <strong>de</strong> documentación alternativa a los grabados y dibujos.<br />
En los viajes emprendidos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong>l Grand Tour a diversos países <strong>de</strong> Oriente, <strong>la</strong> fotografía<br />
fue reemp<strong>la</strong>zando al carnet <strong>de</strong> notas y al croquis. Sus imágenes se guardaban como recuerdos<br />
o formaban álbumes, a <strong>la</strong> venta mediante suscripciones. Con ello se transformaba el tradicional re<strong>la</strong>to<br />
<strong>de</strong> viajes.<br />
Los comentarios que acompañaban a los primeros daguerrotipos tuvieron como tema fundamental<br />
<strong>la</strong> gran<strong>de</strong>za y <strong>la</strong> <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad (Feyler, 1993, 113). Muy en consonancia con el espíritu<br />
romántico <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong>s ruinas se percibían como un objeto <strong>de</strong> meditación me<strong>la</strong>ncólica. Quizás<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones monumentales más significativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fueron <strong>la</strong>s Excursions daguerriennes<br />
représentant les vues et les monuments les plus remarquables du Globe, publicadas entre 1841 y 1843<br />
en París. Mediante una edición innovadora para <strong>la</strong> época, Lerebours pretendía reproducir daguerrotipos<br />
que ilustrasen los diferentes paisajes y monumentos <strong>de</strong> Europa, Oriente Próximo y América. Una<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s principales era lograr disponer <strong>de</strong>l material gráfico necesario. Para ello, Lerebours encargó<br />
una serie <strong>de</strong> vistas <strong>de</strong>l Mediterráneo a, entre otros, el pintor H. Vernet, y al daguerrotipista Goupil-Fesquet<br />
(Foliot, 1986, 21). Una vez que Lerebours consiguió <strong>la</strong>s tomas comenzaba el segundo paso:<br />
<strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> grabados a partir <strong>de</strong> los originales fotográficos, única forma <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s vistas se publicasen.<br />
Finalmente, sólo se utilizaron 114 daguerrotipos <strong>de</strong> los 1200 que se habían reunido para <strong>la</strong> edición<br />
(Starl, 1994, 47). A pesar <strong>de</strong> que casi todas <strong>la</strong>s ilustraciones se publicaron como aguafuertes también<br />
se imprimieron tres daguerrotipos mediante el procedimiento <strong>de</strong> Fizeau (Jammes, 1981, 15).<br />
Característico <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> ediciones, en <strong>la</strong>s Excursions daguerriennes encontramos mezc<strong>la</strong>das vistas<br />
<strong>de</strong> lugares como París, Roma, Moscú o Luksor. Entre <strong>la</strong>s 114 láminas po<strong>de</strong>mos mencionar <strong>la</strong>s primeras<br />
tomas arqueológicas, realizadas por H. Vernet y Goupil-Fesquet en Luqsor. La participación <strong>de</strong>l<br />
canadiense Joly <strong>de</strong> Lotbinière nos permite conocer también vistas que documentaron, en 1840, el estado<br />
<strong>de</strong> los propileos <strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas, el Partenón y el valle <strong>de</strong> los Reyes (Foliot, 1986, 21). La<br />
obra <strong>de</strong> Lerebours incluyó también tres vistas <strong>de</strong> España. En su concepción y elección <strong>de</strong> los temas se<br />
advierte una marcada aproximación romántica: <strong>la</strong>s tres se centraron en Andalucía y mostraban restos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cultura musulmana. Las Excursions <strong>de</strong> Lerebours se inscribían en <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> los Keepsakes, <strong>de</strong><br />
moda en <strong>la</strong> época. Carente <strong>de</strong> cualquier pretensión científica, el editor había recurrido a <strong>la</strong> fotografía<br />
porque <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>raba una mejora respecto a <strong>la</strong>s técnicas artísticas tradicionales, una ayuda para los dibujos<br />
o litografías (Nir, 1985, 34).<br />
Algunos eruditos incorporaron, ya en esta época, <strong>la</strong> cámara fotográfica a sus estudios, reemp<strong>la</strong>zando<br />
o complementando los anteriores dibujos. Éste fue el caso <strong>de</strong> J.-P. Girault De Prangey, quien publicó<br />
sucesivas obras (1846, 1851) ilustradas con litografías realizadas a partir <strong>de</strong> sus daguerrotipos (Aubenas,<br />
1999a, 20). Girault <strong>de</strong> Prangey comenzó sus estudios sobre arquitectura antigua en 1832. De<br />
estos momentos se han conservado algunos dibujos <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica en los que prestó<br />
una especial atención a <strong>la</strong> ornamentación arquitectónica. Su viaje a Tierra Santa fue, <strong>de</strong> hecho, una<br />
extensión <strong>de</strong> sus investigaciones sobre <strong>la</strong> arquitectura musulmana <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong> y Granada. En 1842 emprendió<br />
esta ruta <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Marsel<strong>la</strong>, acompañado por varias cámaras y lentes. Las etiquetas <strong>de</strong> sus p<strong>la</strong>cas<br />
nos permiten conocer que los daguerrotipos más antiguos se hicieron en 1843 en Egipto y los últimos<br />
74
en 1844 en Baalbek y Constantinop<strong>la</strong> (Nir,<br />
1985, 40).<br />
Girault <strong>de</strong> Prangey constituye uno <strong>de</strong> los<br />
escasos ejemplos <strong>de</strong> daguerrotipistas cuyos originales<br />
se han conservado (Gernsheim, Gernsheim,<br />
1969). Su excepcional estado <strong>de</strong> conservación<br />
ha permitido i<strong>de</strong>ntificar sus preferencias<br />
y objetivos. Sus tomas mantuvieron siempre<br />
un propósito muy <strong>de</strong>terminado, centrado<br />
en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura musulmana. No<br />
se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> un viajero que recopi<strong>la</strong>ba<br />
recuerdos <strong>de</strong> su viaje, sino <strong>de</strong> unas vistas<br />
realizadas para po<strong>de</strong>r abordar un estudio posterior.<br />
En este sentido, fotografiaba los edificios<br />
en los que estaba interesado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> varios<br />
puntos <strong>de</strong> vista. Fue, <strong>de</strong> hecho, el primero en<br />
apreciar <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los primeros p<strong>la</strong>nos.<br />
También Viollet-le-Duc intentó, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
principios <strong>de</strong> los años 40 <strong>de</strong>l XIX, obtener daguerrotipos<br />
<strong>de</strong> varios <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> Notre-Dame <strong>de</strong><br />
París, catedral cuya restauración p<strong>la</strong>neaba. Varias<br />
facturas han <strong>de</strong>mostrado cómo el arquitecto<br />
se dirigió a los ópticos Lerebours y Kruines<br />
para encargarles daguerrotipos que reprodujesen<br />
aspectos como <strong>la</strong> fachada, los tímpanos y los<br />
arcos <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral. Aunque estos documentos<br />
se han perdido, testimonian, ya en 1842, el interés <strong>de</strong> un profesional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura hacia <strong>la</strong> naciente<br />
técnica fotográfica (Christ, 1980, 3). Años <strong>de</strong>spués, en 1866, seña<strong>la</strong>ría cómo «<strong>la</strong> photographie a conduit<br />
naturellement les architectes à être plus scrupuleux encore dans leur respect pour les moindres débris<br />
d’une disposition ancienne, à se rendre mieux compte <strong>de</strong> l’architecture, et leur fournit un moyen<br />
permanent <strong>de</strong> justifier leurs opérations» (Chlumsky, 1999, 82). Otro <strong>de</strong>stacable viajero daguerrotipista<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue Jules Itier 50 quien fotografió, entre 1845 y 1846, el valle <strong>de</strong>l Nilo hasta Phi<strong>la</strong>e, <strong>de</strong>dicándole<br />
un total <strong>de</strong> 30 daguerrotipos (Gimon, 1981; Aubenas, 1999a, 20).<br />
LOS INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA CIENTÍFICA FRANCESA (1851-1875)<br />
A partir <strong>de</strong> 1851 se produjeron varios hechos que influyeron en el inicio <strong>de</strong> una aplicación diferente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios arqueológicos. La creación <strong>de</strong> ciertas instituciones ayudó a conformar<br />
una nueva percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Francia. Entre el<strong>la</strong>s <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> Société Héliographique (enero<br />
<strong>de</strong> 1851) asociación puramente “artística y científica” compuesta <strong>de</strong> “hombres <strong>de</strong>seosos <strong>de</strong> apresurar<br />
los perfeccionamientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía” (Gautrand, 1994, 96).<br />
Por otra parte, se incrementó <strong>la</strong> organización <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica que se venía <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XIX. La introducción <strong>de</strong>l registro fotográfico conllevó toda una serie <strong>de</strong><br />
transformaciones. Personalida<strong>de</strong>s como Th. Gautier <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raban, ahora, una opinión favorable respecto<br />
a <strong>la</strong> fotografía: «Nous ne pouvons que remercier les courageux photographes d’avoir fourni à <strong>la</strong> science<br />
et à l’art <strong>de</strong>s nouveaux éléments et <strong>de</strong>s nouvelles images» (Gautier, 1862; Chlumsky, 1999, 81).<br />
50 Sobrino <strong>de</strong>l miembro <strong>de</strong>l Institut d’Égypte Dubois-Aymé.<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Fig. 32.- La extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Francia: Honoré <strong>de</strong><br />
Balzac fotografiado por Félix Nadar. Hacia 1850.<br />
75
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Durante este período se sucedieron también numerosos viajes en los que <strong>la</strong> novedosa técnica <strong>de</strong>l<br />
calotipo –o procedimiento <strong>de</strong> negativo papel– se fue introduciendo. Así, <strong>de</strong>stacan los realizados a Egipto<br />
y Oriente por M. Du Camp (1850), F. Teynard (1851-52), J. Greene (1854), V. G. Maunier (1854-<br />
1855), Th. Déveria (1859) y A. Salzmann (1854). Todos ellos proporcionaron novedosas imágenes que<br />
se expandieron por los centros <strong>de</strong> estudio occi<strong>de</strong>ntales (VVAA, 1980, 11). Las nuevas técnicas fotográficas<br />
se aplicaron rápidamente a <strong>la</strong>s misiones auspiciadas por el gobierno francés. De esta forma, Bayard<br />
realizó, entre 1845 y 1848, una importante colección <strong>de</strong> vistas <strong>de</strong> monumentos y edificios <strong>de</strong> París<br />
(VVAA, 1980, 11). A partir <strong>de</strong> 1851 varios fotógrafos recorrieron Francia tomando vistas <strong>de</strong> catedrales,<br />
iglesias, castillos, ciuda<strong>de</strong>s y arquitectura rural (VVAA, 1980, 11).<br />
En este contexto se inició un acercamiento más científico a los restos históricos (Fyler, 1993, 116)<br />
que coincidía con <strong>la</strong>s mayores posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica. En este sentido, calotipos como<br />
los <strong>de</strong> A.-N. Normand y <strong>de</strong> E. Piot posibilitaron una mejor documentación <strong>de</strong> los restos arquitectónicos.<br />
En efecto, el arquitecto Normand realizó calotipos <strong>de</strong>l foro <strong>de</strong> Roma cuando se estaba acometiendo<br />
<strong>la</strong> restauración <strong>de</strong>l conjunto. Fuera <strong>de</strong> toda intencionalidad pintoresca, su finalidad era conseguir<br />
un aparato gráfico para sus estudios <strong>de</strong> arquitectura. Por su parte, Piot buscaba una documentación<br />
a<strong>de</strong>cuada sobre los monumentos <strong>de</strong> Italia y Atenas, editada posteriormente en su Italie Monumentale<br />
(Frizot, 1994a, 77). Piot, cuya obra tuvo una consi<strong>de</strong>rable repercusión y trascen<strong>de</strong>ncia en <strong>la</strong> época,<br />
proporcionaba siempre una vista <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong>l monumento junto a <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>das vistas parciales. De<br />
esta forma intentaba mostrar aspectos como los <strong>de</strong>talles característicos <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n dórico. Otra iniciativa<br />
notable fue el acercamiento científico <strong>de</strong> F<strong>la</strong>chéron al foro <strong>de</strong> Roma. Con una actitud diferente a <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> los viajeros-fotógrafos, F<strong>la</strong>chéron puso <strong>de</strong> relieve, con notable minuciosidad, <strong>la</strong>s modificaciones que<br />
<strong>la</strong> acción <strong>de</strong>l tiempo había producido en <strong>la</strong> zona (Frizot et alii., 1994, 77).<br />
76<br />
Fig. 33.- El templo <strong>de</strong> Den<strong>de</strong>rab en una fotografía <strong>de</strong> Maxime du Camp. Hacia 1850. Colección Prisse d’Avesnes.
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Fig. 34.- Excavaciones <strong>de</strong> Victor P<strong>la</strong>ce en Khorsabad entre 1852 y 1855, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras aplicaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> excavación arqueológica.<br />
A partir <strong>de</strong> los años 60 <strong>de</strong>l XIX comenzó el <strong>de</strong>sarrollo e impulso <strong>de</strong> una arqueología científica alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong> personalida<strong>de</strong>s como Mariette, Prisse d’Avesnes, G. Rey, V. P<strong>la</strong>ce y E. Rougé (Aubenas, 1999a,<br />
23). Las excavaciones <strong>de</strong> Mesopotamia, impulsadas a partir <strong>de</strong> 1850, comenzaron a incluir <strong>la</strong> fotografía<br />
gracias a acciones como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Victor P<strong>la</strong>ce en Khorsabad (Pillet, 1962). Des<strong>de</strong> su puesto diplomático,<br />
P<strong>la</strong>ce organizó y dirigió, entre 1852 y 1855, una “excavación sistemática” en este yacimiento (P<strong>la</strong>ce,<br />
1867-70; Bustarret, 1991, 7). El francés asociaba <strong>la</strong> fotografía con el proceso –dinámico– <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento<br />
arqueológico. Significaba “<strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> obtener, con un negativo, un número in<strong>de</strong>finido<br />
<strong>de</strong> positivos y <strong>de</strong> enviarles <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> pa<strong>la</strong>cios, <strong>de</strong> bajorrelieves o <strong>de</strong> esculturas a medida que se<br />
produce el <strong>de</strong>scubrimiento, a fin <strong>de</strong> que uste<strong>de</strong>s puedan seguir constantemente <strong>la</strong> marcha <strong>de</strong> los trabajos”<br />
(Pillet, 1962, 105). Por primera vez en una excavación <strong>de</strong> Oriente, <strong>la</strong> fotografía era introducida y<br />
utilizada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una perspectiva estrictamente científica (Gran-Aymerich, 2001, 540). Las vistas <strong>de</strong>l ingeniero<br />
civil G. Tranchand mostraban el alcance <strong>de</strong> los trabajos que se estaban llevando a cabo. Esta<br />
utilización se vio animada por <strong>la</strong>s instrucciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres, que hacía<br />
mención explícita, no sólo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías a realizar en Khorsabad, sino <strong>de</strong> otras que mostrasen<br />
los bajorrelieves <strong>de</strong> Maltaï y Bavian. Las tomas <strong>de</strong> Khorsabad ilustraban temas muy variados, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> vistas<br />
generales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s trincheras al trabajo <strong>de</strong> los cerca <strong>de</strong> 250 obreros, los instrumentos utilizados en <strong>la</strong><br />
excavación, etc. Durante estas campañas, P<strong>la</strong>ce modificó <strong>la</strong> perspectiva <strong>de</strong> los trabajos anteriores: ya no<br />
se trataba <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrir el mayor número posible <strong>de</strong> objetos con <strong>de</strong>stino al Louvre, sino <strong>de</strong> compren<strong>de</strong>r<br />
el yacimiento, su organización y evolución (Gran-Aymerich, 2001, 540).<br />
Des<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista “científico”, <strong>la</strong> fotografía se convertía en <strong>la</strong> “sanción” a una hipótesis histórica<br />
propuesta. No existía <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> dudar <strong>de</strong> su fiabilidad. En este sentido P<strong>la</strong>ce llegó al ex-<br />
77
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tremo <strong>de</strong> condicionar su actividad en Khorsabad a <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> algunas fotografías, pruebas <strong>de</strong> su<br />
actividad <strong>de</strong> cara a <strong>la</strong>s <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s francesas. Su misión tenía también <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> proporcionar al<br />
Louvre una colección <strong>de</strong> piezas importante: <strong>la</strong> “enfermedad <strong>de</strong> los bajorrelieves”, como él mismo lo l<strong>la</strong>maba.<br />
A pesar <strong>de</strong> ello, se le pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar como un precursor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones mo<strong>de</strong>rnas ya que<br />
siempre prestó una especial atención a <strong>la</strong> posición <strong>de</strong> los objetos encontrados (Bustarret, 1991, 12). En<br />
este sentido fue un pionero formu<strong>la</strong>dor <strong>de</strong> principios para <strong>la</strong> excavación arqueológica (Gran-Aymerich,<br />
1998, 188). Khorsabad se convertía, así, en uno <strong>de</strong> los primeros yacimientos en que intervinieron juntos<br />
un arqueólogo, un arquitecto y un fotógrafo y en el antece<strong>de</strong>nte inmediato <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s excavaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s décadas siguientes.<br />
El álbum <strong>de</strong> Maxime Du Camp constituye <strong>la</strong> primera obra ilustrada con fotografías originales.<br />
Du Camp partió en 1849 hacia Egipto “encargado <strong>de</strong> una misión arqueológica” por el Ministerio <strong>de</strong><br />
Instrucción Pública francés. El resultado se publicó finalmente entre 1852 y 1854 con el título Égypte,<br />
Nubie, Palestine et Syrie; Dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 y 1851 y nos<br />
permite, gracias a los 125 calotipos incluidos, observar fotográficamente el resultado <strong>de</strong> este viaje (Rouillé,<br />
1986, 54). El libro tuvo una acogida favorable: <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los ambientes científicos <strong>de</strong>stacamos su<br />
mención por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revue Archéologique que a<strong>la</strong>baba, en 1852, su acercamiento y enfoque novedoso.<br />
Pau<strong>la</strong>tinamente, <strong>la</strong> fotografía acompañaría a un mayor número <strong>de</strong> misiones. Destacan, por su importancia,<br />
<strong>la</strong>s efectuadas en Asia Menor por P. Trémaux (1866) y los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> C. T. Newton en<br />
Halicarnaso (1862) (Necci, 1992, 19). Entre los primeros usuarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Oriente po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>stacar a Th. Devéria. Conservador <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Antiquités Égyptiennes <strong>de</strong>l Louvre a<br />
partir <strong>de</strong> 1855, <strong>la</strong>s fotografías a <strong>la</strong>s que nos referimos pertenecen al viaje a Egipto que realizó, junto a<br />
A. Mariette, en diciembre <strong>de</strong> 1858 (Aubenas, 1999a, 29). Durante este viaje, Devéria asistió al <strong>de</strong>scubrimiento<br />
<strong>de</strong>l conocido Serapeum <strong>de</strong> Menfis (1859) y fotografió <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>scubiertas (Aubenas,<br />
1999a, 29). La segunda misión arqueológica a Egipto que incluyó <strong>la</strong> fotografía fue <strong>la</strong> dirigida por E. <strong>de</strong><br />
Rougé entre 1863 y 1864. Las fotografías, realizadas por A. <strong>de</strong> Banville, se incluyeron en <strong>la</strong> publicación<br />
resultante, publicada en 1865 (Dewachter, Oster, 1987, 30).<br />
También aplicó <strong>la</strong> fotografía el arqueólogo francés Louis <strong>de</strong> Clercq en su viaje a Siria, Palestina,<br />
Egipto y España entre 1859 y 1860 (De Clercq, 1881). Su misión, financiada por el Ministerio <strong>de</strong><br />
Instrucción Pública, tenía como finalidad el estudio <strong>de</strong> los castillos <strong>de</strong> los cruzados en Siria. Su publicación<br />
Voyage en Orient, 1859-1860, villes, monuments et vues pittoresques recogió más <strong>de</strong> 200 vistas en<br />
78<br />
Fig. 35.- Vista general <strong>de</strong> Karnac. Hacia 1860. Positivo albuminado a partir<br />
<strong>de</strong> negativo sobre cristal al colodión húmedo.
La fotografía arqueológica en Francia<br />
dos álbumes. Posteriormente, realizó cuatro álbumes <strong>de</strong> calotipos titu<strong>la</strong>dos Voyage en Orient, que recogieron<br />
sus tomas <strong>de</strong> Siria, el Líbano, Palestina y <strong>la</strong> costa mediterránea (Nir, 1985, 59).<br />
Parale<strong>la</strong>mente continuaron, en países como Francia, <strong>la</strong>s investigaciones para mejorar <strong>la</strong>s técnicas<br />
fotográficas y <strong>de</strong> impresión. El interés por <strong>la</strong> fotografía se aprecia en estas investigaciones, financiadas<br />
por organismos públicos o privados. Sabemos incluso que importantes personalida<strong>de</strong>s vincu<strong>la</strong>das a los<br />
estudios arqueológicos intervinieron en el<strong>la</strong>s. Se buscaba que <strong>la</strong> fi<strong>de</strong>lidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía llegase tal cual<br />
al erudito lector <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra.<br />
Otro importante viajero-fotógrafo fue J.B. Greene, cuya obra permite observar una aproximación<br />
documental y científica (Feyler, 1993, 160). De origen americano, se formó y vivió en París, lugar don<strong>de</strong><br />
hoy permanece su colección fotográfica. Fue miembro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Asiatique y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Française<br />
<strong>de</strong> Photographie (Jammes, 1981, 103) y nos <strong>de</strong>jó una interesante producción <strong>de</strong> su paso por Egipto, que<br />
ascien<strong>de</strong> a más <strong>de</strong> 200 negativos sobre papel. Parte <strong>de</strong> ellos se publicaron en 1854 bajo el título Le Nil:<br />
monuments; paysages; explorations photographiques par J.B. Greene. Sus fotografías resultan sorpren<strong>de</strong>ntes<br />
y variadas. Proporcionaba, a <strong>la</strong> vez, una información arquitectónica inseparable <strong>de</strong> su visión artística <strong>de</strong>l<br />
sitio. Fotografiaba el monumento tal y como lo <strong>de</strong>scubría en su viaje, como si quisiera compartir su entusiasmo<br />
por los paisajes y los lugares egipcios (Foliot, 1986, 32). En los paisajes rara vez realizaba encuadres<br />
frontales, sino que prefería <strong>la</strong>s perspectivas <strong>la</strong>terales, los escorzos o los contrapicados. Sus intereses<br />
científicos permanecieron indisolublemente unidos a una formación y acercamiento artístico. Esta<br />
unión entre lo científico y <strong>la</strong> estética constituye uno <strong>de</strong> los aspectos que diferencian y caracterizan a <strong>la</strong><br />
fotografía <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
La búsqueda <strong>de</strong> documentos epigráficos parece haber sido el objetivo fundamental <strong>de</strong> muchas investigaciones.<br />
La información textual era, <strong>de</strong> acuerdo con <strong>la</strong> fuerte tradición filológica, fundamental<br />
para llegar al conocimiento histórico. Otras consi<strong>de</strong>raciones, como <strong>la</strong>s estratigráficas, sólo comenzaban<br />
a aparecer, puntualmente, en obras como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Boucher <strong>de</strong> Perthes (1847-1864).<br />
La cámara empezó a ser el instrumento para muy diversas aproximaciones. Maunier mostró su<br />
preocupación por compren<strong>de</strong>r el monumento en su globalidad. Así, giraba a su alre<strong>de</strong>dor mientras lo<br />
fotografiaba obteniendo negativos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes puntos <strong>de</strong> vista. Por el contrario, el acercamiento <strong>de</strong><br />
Greene fue más subjetivo, sin esta preocupación por reproducir el aspecto global. Por el contrario, transmitía<br />
<strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> un monumento abandonado e invadido por <strong>la</strong> arena. V. G. Maunier realizó, en 1854,<br />
varias fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que sólo se ha conservado una muestra muy escasa en <strong>la</strong> Société Française <strong>de</strong><br />
Photographie. La complementariedad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías –n° 29, 30 y 31– permite comprobar el acercamiento<br />
bastante mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong>l autor (Foliot, 1986, 33).<br />
El egiptólogo Prisse d’Avesnes incorporó también tempranamente <strong>la</strong> fotografía a sus estudios. En<br />
efecto, junto a W. <strong>de</strong> Famars Testas y A. Jarrot publicó dos obras: Histoire <strong>de</strong> l’art égyptien d’après les<br />
monuments, <strong>de</strong>puis les temps les plus reculés jusqu’à <strong>la</strong> domination romaine y L’art arabe d’après les monuments<br />
du Caire <strong>de</strong>puis le VII siècle jusqu’à <strong>la</strong> fin du XVIII siècle (Aubenas, 1999a, 29). Estas publicaciones<br />
fueron el resultado <strong>de</strong> una mission subvencionada por el Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública francés<br />
en <strong>la</strong> que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñó un importante papel. El objetivo era recopi<strong>la</strong>r documentación para<br />
realizar estas obras. La obra fotográfica <strong>de</strong> Jarrot, influenciada por Prisse d’Avesnes, ilustró fundamentalmente<br />
numerosos <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> arquitectura (minaretes, cúpu<strong>la</strong>s y fachadas) que el científico necesitaba<br />
(Aubenas, 1999a, 30).<br />
Otro <strong>de</strong> los más significativos viajeros-fotógrafos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue el Barón <strong>de</strong>s Granges. En 1869 se<br />
publicó a <strong>la</strong> vez en <strong>la</strong> Revue Archéologique y <strong>la</strong> Zeitschrift für Bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst un artículo sobre sus fotografías.<br />
Para <strong>la</strong> Revue Archéologique sus vistas <strong>de</strong> Atenas marcaban una nueva etapa en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en Grecia. La escasez <strong>de</strong> vistas <strong>de</strong> este país se <strong>de</strong>bía a su reciente in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y a <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s<br />
anteriores para <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zarse por Grecia. Sus fotografías fueron <strong>la</strong>s primeras <strong>de</strong> yacimientos como Eleusis<br />
o los lugares homéricos <strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>nura <strong>de</strong> Troya (Feyler, 1993, 151). Durante el transcurso <strong>de</strong> los años 60<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX comenzó <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> fotógrafos profesionales a <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s misiones francesas, alemanas<br />
y británicas. Éste fue el caso, por ejemplo, <strong>de</strong> E. <strong>de</strong> Rougé en Egipto (1863-1864) y <strong>de</strong> Ch. Cl.<br />
Gameau en Palestina (1867).<br />
79
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
LA MISSION HÉLIOGRAPHIQUE<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s iniciativas más significativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue el proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mission Héliographique.<br />
Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva actitud ante el patrimonio se llevaron a cabo una serie <strong>de</strong> campañas fotográficas por<br />
encargo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Administración <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes francesa (Mon<strong>de</strong>nard, 2002). El objetivo, p<strong>la</strong>nteado en<br />
1851, fue <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> un primer corpus fotográfico <strong>de</strong>l patrimonio arquitectónico. Su finalidad inmediata<br />
era disponer <strong>de</strong> documentos fiables <strong>de</strong> cara a <strong>la</strong> serie <strong>de</strong> restauraciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX.<br />
Simbólicamente, se ha consi<strong>de</strong>rado este proyecto como el reconocimiento, por parte <strong>de</strong>l Estado<br />
francés, <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilidad que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía (VVAA, 1980, 17). La Mission Héliographique<br />
impulsó <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> calotipia y, aunque finalmente no se pudo publicar, proporcionó una documentación<br />
muy importante sobre el estado <strong>de</strong> los monumentos. Una vez más, algunos intelectuales<br />
<strong>de</strong>sempeñaron un papel significativo. Así, F. Wey intentó <strong>de</strong>mostrar cómo <strong>la</strong> fotografía estaba l<strong>la</strong>mada<br />
a sustituir anteriores mecanismos <strong>de</strong> representación. Así, en su artículo “De l’influence <strong>de</strong> l’héliographie<br />
sur les beaux-arts” Wey (1851) <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba: “Le résultat le plus complet, le plus <strong>de</strong>structif, portera<br />
sur les <strong>de</strong>ssins, les gravures ou les lithographies (...). Dans ces sortes <strong>de</strong>s sujets, <strong>la</strong> reproduction p<strong>la</strong>stique<br />
est tout, et <strong>la</strong> photographie en est <strong>la</strong> perfection idéale. Telle est même, <strong>la</strong> puissance presque fantastique<br />
du procédé, qu’il permet (...) d’y faire <strong>de</strong>s découvertes inaperçues sur le terrain”. Wey citaba, como<br />
ejemplo, el <strong>de</strong>scubrimiento realizado examinando en <strong>de</strong>talle un daguerrotipo <strong>de</strong>l Barón Gros <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Acrópolis <strong>de</strong> Atenas. En él aparecía, en efecto, un bajorrelieve que los arqueólogos no habían <strong>de</strong>scubierto<br />
sobre el terreno (VVAA, 1980, 18).<br />
Para llevar a cabo <strong>la</strong> Mission Héliographique se eligió una serie <strong>de</strong> fotógrafos que tenían en común su<br />
experiencia en <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong> arquitectura y que eran miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Héliographique. Técnicamente,<br />
todos utilizaron el calotipo menos Bayard, que lo hizo sobre cristal albuminado (VVAA, 1980, 22). Las<br />
tomas representaban tanto edificios significativos como otros más mo<strong>de</strong>stos. Algunos autores han <strong>de</strong>stacado<br />
los diferentes criterios que dirigieron este registro fotográfico. Las ciuda<strong>de</strong>s, por ejemplo, no fueron<br />
objeto <strong>de</strong> exploración sistemática más que en casos excepcionales como Arlés, Caen, Poitiers o Nîmes<br />
(VV.AA., 1980, 23). La Comission <strong>de</strong>s Monuments Historiques señaló cuáles eran los monumentos que <strong>de</strong>bían<br />
fotografiar, aunque tan sólo con indicaciones muy generales. La elección <strong>de</strong> <strong>la</strong>s etapas culturales que<br />
justificaban el recorrido por el país reflejaba <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Así, y junto<br />
a una mayoritaria representación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Media, se reservó una parte importante a <strong>la</strong> Antigüedad.<br />
También se añadieron algunos edificios <strong>de</strong> los ss.XV y XVI como los castillos <strong>de</strong>l Loira. Tampoco se especificó<br />
el número <strong>de</strong> vistas a realizar <strong>de</strong> cada edificio. La lentitud <strong>de</strong> <strong>la</strong>s emulsiones ayuda a compren<strong>de</strong>r<br />
que, aunque hubiesen sido muy útiles para <strong>la</strong> Comisión, no se efectuaran fotografías <strong>de</strong> interiores. La excepción<br />
en este sentido fueron <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>l interior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s catedrales <strong>de</strong> Laón y <strong>de</strong> Estrasburgo realizadas<br />
por Le Secq (VV.AA., 1980, 24).<br />
Otros <strong>de</strong> los fotógrafos que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un momento más temprano, abordaron <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> monumentos<br />
fueron los hermanos Bisson 51 . Su primera publicación Choix d’ornements arabes <strong>de</strong> l’Alhambra,<br />
offrant une synthèse <strong>de</strong> l’ornement mauresque en Espagne au XIII siècle incluía 19 fotografías y se editó<br />
en 1853 en Gi<strong>de</strong> et Baudry. Para lograr <strong>la</strong> documentación fotográfica <strong>de</strong>l pa<strong>la</strong>cio granadino, Louis<br />
Bisson viajó a España (Chlumsky, 1999, 83). Las fotografías realizadas tenían un formato pequeño,<br />
usualmente <strong>de</strong> 8 x 8 cm. y midiendo el más gran<strong>de</strong> 18 x 21 cm. Los encuadres realizados volvían, menos<br />
en dos daguerrotipos, al punto <strong>de</strong> vista frontal, según <strong>la</strong> práctica usual <strong>de</strong> <strong>la</strong> época.<br />
Aunque <strong>la</strong> publicación no fue un éxito, constituyó un avance sustancial <strong>de</strong> cara al futuro: L. Bisson<br />
<strong>de</strong>scubrió los inconvenientes <strong>de</strong>l pequeño formato y <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> profundidad <strong>de</strong> campo<br />
para <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong> arquitectura (Marbot, 1999, 30). Louis y Auguste Bisson forman parte <strong>de</strong> esos fotógrafos<br />
<strong>de</strong> arquitectura cuya finalidad no era transcribir <strong>la</strong> realidad, sino interpretar<strong>la</strong> en una imagen<br />
conscientemente e<strong>la</strong>borada (Néagu, 1980, 29; Chlumsky, 1999, 101).<br />
51 Sobre su obra fotográfica ver, en general, el trabajo <strong>de</strong> M.N. LEROY (1997).<br />
80
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>finía<br />
y ampliaba su actuación, sus límites. Durante<br />
los años 60 <strong>de</strong>l XIX se <strong>de</strong>finieron, pau<strong>la</strong>tinamente,<br />
buena parte <strong>de</strong> sus objetivos y<br />
métodos. En esta década se abrió una época<br />
<strong>de</strong> continuos <strong>de</strong>scubrimientos, se afirmó y reconoció<br />
oficialmente <strong>la</strong> Prehistoria y se incrementó<br />
consi<strong>de</strong>rablemente su conocimiento.<br />
En efecto, se <strong>de</strong>scubrieron yacimientos<br />
tan significativos como Hallstatt (Austria) en<br />
1846 y se inspeccionaron otros como La Tène,<br />
a partir <strong>de</strong> 1856 (Gran-Aymerich, 1998,<br />
152). Otros significativos <strong>de</strong>scubrimientos y<br />
trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fueron <strong>la</strong>s excavaciones<br />
<strong>de</strong> Alésia entre 1860 y 1865 por Bertrand y<br />
Creuly.<br />
Algunas publicaciones, como Origin<br />
of species by means of natural selection or the<br />
Preservation of Favoured Races in the Struggle<br />
for life, <strong>de</strong> Darwin (1859) produjeron<br />
importantes cambios. En efecto, en el Congreso<br />
Internacional <strong>de</strong> Antropología y Arqueología<br />
Prehistórica <strong>de</strong> Estocolmo (1874)<br />
Bror E. Hil<strong>de</strong>brand enunció <strong>la</strong> división entre<br />
<strong>la</strong> etapa Hallstatt y La Tène (Gran-Ay-<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Fig. 36.- Portada <strong>de</strong> La Mission Héliographique.<br />
Según De Mon<strong>de</strong>nard (2002).<br />
merich, 1998, 152). La intensidad <strong>de</strong> estos <strong>de</strong>scubrimientos pronto hizo necesaria <strong>la</strong> constitución <strong>de</strong><br />
un Musée <strong>de</strong>s Antiquités nationales. Así, en 1865, A. Bertrand asumió <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> <strong>la</strong> comisión que<br />
<strong>de</strong>bía organizar dicho Museo. En el Musée <strong>de</strong>s Antiquités nationales <strong>de</strong> Saint-Germain-en-Laye, Bertrand<br />
adoptó un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación cronológica y reservó un lugar importante a <strong>la</strong> fotografía. El<br />
museo no era so<strong>la</strong>mente un lugar <strong>de</strong> exposición pública <strong>de</strong> <strong>la</strong>s colecciones, sino también un centro <strong>de</strong><br />
estudio y un lugar para <strong>la</strong> investigación. Para ello, fue dotado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio <strong>de</strong> un taller <strong>de</strong> vaciados,<br />
otro <strong>de</strong> restauración y otro <strong>de</strong> fotografía, lo que constituía un avance consi<strong>de</strong>rable para <strong>la</strong> época<br />
(Gran-Aymerich, 1998, 153).<br />
La fotografía se aplicó, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> momentos tempranos, a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> objetos arqueológicos.<br />
Así, ante <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> Le Séraphéum <strong>de</strong> Memphis en 1857, Mariette recurrió a Berthier y Marville<br />
con el fin <strong>de</strong> obtener reproducciones <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> dicho yacimiento, <strong>de</strong>positados en el Museo <strong>de</strong>l<br />
Louvre. Pocos años <strong>de</strong>spués constatamos <strong>la</strong> primera mención conocida a <strong>la</strong>s diapositivas. En efecto, el<br />
abad Verguet <strong>la</strong>s incorporaba, en 1864, al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s monedas antiguas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
aplicada a <strong>la</strong> disciplina arqueológica (Foliot, 1986, 66). En su caso, el motivo fundamental que<br />
le llevó a <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r el sistema <strong>de</strong> diapositivas fueron sus estudios numismáticos, publicados en <strong>la</strong> Photographie<br />
appliquée à <strong>la</strong> numismatique. Monnaies romaines (1864), que incluía 237 monedas romanas.<br />
Cada una se reprodujo mediante fotografías <strong>de</strong>l anverso y reverso que se pegaban en el libro. En esta<br />
obra, el abad se proc<strong>la</strong>maba inventor <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas. A pesar <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración,<br />
no existe una seguridad total <strong>de</strong> que el abad fuese, en efecto, el inventor <strong>de</strong> este importante sistema. En<br />
opinión <strong>de</strong> Foliot su ais<strong>la</strong>miento o falta <strong>de</strong> contacto en un ambiente en que se estaban produciendo<br />
constantemente a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos fotográficos pudo llevarle a atribuirse esta invención (Foliot, 1986, 67).<br />
Uno <strong>de</strong> los primeros y más interesantes ejemplos <strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología<br />
lo protagonizó el prehistoriador Boucher <strong>de</strong> Perthes, cuya obra es buena muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas exigencias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX. En 1837 el francés comenzó sus trabajos<br />
bajo <strong>la</strong>s mural<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Abbeville (Francia). Allí encontró un nivel caracterizado por numerosos restos<br />
81
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
animales, cerámicas y útiles <strong>de</strong><br />
piedra entre los que i<strong>de</strong>ntificó<br />
hachas pulimentadas <strong>de</strong> época<br />
neolítica. Habría que esperar<br />
hasta junio <strong>de</strong> 1842 para po<strong>de</strong>r<br />
encontrar un bifaz paleolítico<br />
in situ. El trabajo <strong>de</strong> Boucher<br />
constituye <strong>la</strong> primera reflexión<br />
<strong>de</strong> conjunto sobre <strong>la</strong> estratigrafía<br />
aplicada a <strong>la</strong> Arqueología:<br />
“Buscamos en cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
capas los indicios <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia<br />
<strong>de</strong> sus generaciones. Las capas<br />
más profundas nos ofrecerán así<br />
<strong>la</strong>s generaciones más antiguas”<br />
(Schnapp, 1993, 312). Muchos<br />
antes que él habían intuido <strong>la</strong><br />
importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía<br />
pero nadie había insistido en el<strong>la</strong><br />
con tanta <strong>de</strong>terminación. Ilustrando<br />
sus <strong>de</strong>mostraciones mediante<br />
estratigrafías, <strong>de</strong>scribien-<br />
Fig. 37.- Itinerarios seguidos en <strong>la</strong> Mission Héliographique. 1851.<br />
do, como un geólogo, <strong>la</strong> posición<br />
y el contenido <strong>de</strong> cada estrato,<br />
Boucher sentó <strong>la</strong>s bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología estratigráfica. Poco <strong>de</strong>spués resumió su aproximación en<br />
sus Antiquités celtiques et antediluviennes. Mémoire sur l’industrie primitive et les arts à leur origine (1847, I,<br />
36), al seña<strong>la</strong>r: “Ce n’est pas seulement <strong>la</strong> forme et <strong>la</strong> matière <strong>de</strong> l’objet qui servent à établir sa haute antiquité…<br />
c’est encore <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce où il est; c’est <strong>la</strong> distance <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface; c’est aussi celle <strong>de</strong>s couches superposées<br />
et <strong>de</strong>s débris qui les composent; c’est enfin <strong>la</strong> certitu<strong>de</strong> que là est son originel, <strong>la</strong> terre qu’a foulée l’ouvrier<br />
qui l’a fabriqué” (Schnapp, 1991, 20). Para el avance <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica era, pues, necesario<br />
prestar una nueva atención a aspectos como el contexto y los lugares <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> los objetos, tradicionalmente<br />
<strong>de</strong>satendidos en <strong>la</strong> práctica arqueológica.<br />
Sus conclusiones sobre <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong> Abbeville fueron objeto <strong>de</strong> una gran<br />
controversia. El 27 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1859, cuando sus conclusiones estaban siendo duramente criticadas, recibió<br />
<strong>la</strong> visita <strong>de</strong> varios eruditos ingleses entre los que se encontraba el geólogo J. Prestwich. Convencido<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> manufactura humana <strong>de</strong> esos útiles y con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> confirmar a <strong>la</strong> comunidad científica<br />
los <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong>l francés, Prestwich realizó varias fotografías <strong>de</strong>l corte <strong>de</strong> Saint-Acheul. En<br />
una se observa c<strong>la</strong>ramente cómo un obrero seña<strong>la</strong>ba con el <strong>de</strong>do los útiles, todavía en su lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo<br />
original. La segunda fotografía <strong>de</strong> Prestwich mostraba un bifaz al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> impronta que había<br />
<strong>de</strong>jado. La fotografía <strong>de</strong>sempeñó un papel <strong>de</strong>stacable en este <strong>de</strong>bate sobre <strong>la</strong> manufactura humana <strong>de</strong><br />
bifaces y otros restos líticos encontrados junto a restos <strong>de</strong> animales extinguidos. Ante <strong>la</strong>s <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones<br />
<strong>de</strong> los ingleses, los eruditos franceses tuvieron que reconocer <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> los argumentos que Boucher<br />
<strong>de</strong> Perthes les llevaba presentando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1846 y que había publicado en Antiquités celtiques et antédiluviennes<br />
(1847-1864). La fotografía constituyó en este <strong>de</strong>bate una prueba que ayudó, a Boucher<br />
<strong>de</strong> Perthes y a los investigadores británicos, a corroborar y hacer prevalecer su opinión frente a otras<br />
posturas.<br />
A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importantes aplicaciones que estamos observando, en numerosas obras <strong>de</strong> <strong>la</strong> época<br />
<strong>la</strong> fotografía permaneció ausente. Citamos, por ejemplo, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras obras <strong>de</strong> conjunto sobre<br />
<strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas, L’acropole d’Athènes <strong>de</strong> E. Beulé (1853) que incluyó únicamente dibujos <strong>de</strong> los<br />
resultados obtenidos. Parale<strong>la</strong>mente, importantes iniciativas privadas ayudaron a hacer más común el<br />
82
ecurso a <strong>la</strong> nueva técnica. El duque <strong>de</strong> Luynes promovió,<br />
por ejemplo, diversos estudios arqueológicos<br />
y expediciones, y pronto se convirtió en un gran <strong>de</strong>fensor<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología.<br />
Llegó incluso a costear un concurso para<br />
resolver los problemas sobre <strong>la</strong> perdurabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
imágenes, cuyo “<strong>de</strong>svanecimiento” había provocado<br />
<strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> muchos científicos. Con<br />
el premio, el duque pretendía afianzar el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía en <strong>la</strong>s ciencias y su aplicación a <strong>la</strong> Arqueología.<br />
En 1864 el duque <strong>de</strong> Luynes organizó un primer<br />
viaje a Oriente en el que reunió a L. Lartet, geólogo,<br />
el médico Combe y Vignes, lugarteniente <strong>de</strong> navío<br />
y encargado <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Luynes, 1864; Lartet,<br />
1878). La finalidad <strong>de</strong>l viaje era explorar <strong>la</strong><br />
cuenca <strong>de</strong>l Mar Muerto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista físico,<br />
biológico, climático e histórico. El recorrido incluyó<br />
Jerusalén, los alre<strong>de</strong>dores <strong>de</strong>l Mar Muerto, Petra<br />
y el golfo <strong>de</strong> Ei<strong>la</strong>th. El diario <strong>de</strong>l duque <strong>de</strong> Luynes<br />
nos proporciona interesantes datos sobre <strong>la</strong> realización<br />
<strong>de</strong> fotografías. En Tiro creyó necesario obtener<br />
varios encuadres diferentes ante un mismo<br />
puente: “M. Vignes voulut bien photographier <strong>de</strong>ux<br />
vues <strong>de</strong> ce pont du nord” (Foliot, 1986, 86). Destacan,<br />
igualmente, <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s inherentes a <strong>la</strong><br />
práctica fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> época: “Dans <strong>la</strong> journée,<br />
M. Vignes était allé photographier <strong>la</strong> fontaine d’Aïn<br />
Djidy. Malheureusement, les p<strong>la</strong>ques <strong>de</strong> verre mal pré-<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Fig. 38.- La fotografía como prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> manufactura<br />
humana y <strong>la</strong> antigüedad <strong>de</strong> los bifaces: Saint Acheul<br />
(Francia) durante <strong>la</strong> visita <strong>de</strong> británico Prestwich en 1859.<br />
parées à Paris ne prirent passablement qu’une seule image, celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte près <strong>de</strong> <strong>la</strong> source: les autres<br />
ne se montrèrent pas sous les réactifs rélévateurs” (Foliot, 1986, 87).<br />
Con posterioridad se incorporó a <strong>la</strong> misión Henri Sauvaire, quien llevaba practicando fotografía<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1855. El Bulletin <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> Géographie publicó, en noviembre <strong>de</strong> 1867, unas notas titu<strong>la</strong>das<br />
Journal <strong>de</strong> voyage <strong>de</strong> M. Mauss y Sauvaire, extraídas <strong>de</strong>l diario <strong>de</strong> viaje <strong>de</strong> <strong>la</strong> expedición (Foliot,<br />
1986, 97). Así, sabemos que tras <strong>la</strong> llegada a Hebrón, <strong>la</strong> misión consagró el 9 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1867 “à <strong>la</strong><br />
photographie… nous avons pris: 1) une vue générale <strong>de</strong> l’enceinte antique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mosquée. Nous prenons<br />
ensuite 2) une vue du minaret S.E. du Haram; 3) une vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> coupole <strong>de</strong> <strong>la</strong> Djamé<strong>la</strong> avec une<br />
portion <strong>de</strong> l’enceinte antique; 4) La fontaine arabe située près <strong>de</strong> <strong>la</strong> porte N.O. du harem et dont nous<br />
avons signalé les <strong>de</strong>ux inscriptions; cette fontaine porte le nom D’Ain-Ehaïrachy, 5) L’entrée du bazar<br />
d’El-Khalil, restaurée par Othman Aga. Dans l’après-midi, nous avons pris une 6 ème vue intérieure <strong>de</strong><br />
l’escalier du Haram (f<strong>la</strong>nc nord); 7) une vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> porte <strong>de</strong> l’escalier ci-<strong>de</strong>ssus avec une portion du minaret<br />
et du mur d’enceinte” (Foliot, 1986, 99). Este testimonio prueba los temas objetos <strong>de</strong> interés <strong>de</strong><br />
dicha misión, así como <strong>la</strong> importancia que se concedía a <strong>la</strong> fotografía al <strong>de</strong>dicar un día completo a <strong>la</strong><br />
realización <strong>de</strong> estas vistas, posiblemente <strong>de</strong>stinadas a <strong>la</strong> publicación.<br />
Igualmente interesantes resultan <strong>la</strong>s observaciones <strong>de</strong>l 6 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1867 ante <strong>la</strong>s ruinas <strong>de</strong> Ed<br />
Dausack. Ante <strong>la</strong> constatación <strong>de</strong> que “le morceau le plus important <strong>de</strong> cette ruine est une gran<strong>de</strong> arca<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> construction arabe. Sauvaire se dispose immédiatement à le photographier” (Foliot, 1986, 100).<br />
Este re<strong>la</strong>to nos permite seña<strong>la</strong>r cómo <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>stinaba, cuando era posible, a los restos a los que<br />
se atribuía una mayor importancia. No obstante, ambas formas <strong>de</strong> registro gráfico, dibujo y fotografía,<br />
se simultanearon. El citado diario nos informa cómo “avant <strong>de</strong> monter au grand temple, nous nous dis-<br />
83
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
posons à faire un relevé et quelques photographies, Sauvaire se prépare à prendre les faces N.E. du petit<br />
temple puis celle du Sud et je me hâte <strong>de</strong> faire un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> ce temple” (Foliot, 1986, 100).<br />
También <strong>la</strong>s investigaciones <strong>de</strong>l erudito francés F. De Saulcy conllevarían otra importante y temprana<br />
aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Tras su viaje a Oriente Próximo en 1850, De Saulcy <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró haber<br />
i<strong>de</strong>ntificado en Jerusalén <strong>la</strong> tumba <strong>de</strong> los reyes <strong>de</strong> Ju<strong>de</strong>a y dibujó una p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> estos restos (VVAA,<br />
1982a; De Saulcy, 1853). Con ello, el francés levantó una gran polémica en los medios eruditos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época. Formado como pintor, el alsaciano Auguste Salzmann llevó a cabo una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía a <strong>la</strong> Arqueología más interesante <strong>de</strong> estos años. Salzmann conocía esta polémica que había<br />
suscitado <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> De Saulcy y el hecho <strong>de</strong> que se había negado toda vali<strong>de</strong>z a sus dibujos y mapas.<br />
Salzmann pidió una misión al Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública francés y llegó a Jerusalén en septiembre<br />
<strong>de</strong> 1853 con el propósito <strong>de</strong> sustituir los dibujos por fotografías (Rouillé, 1989, 136). Con su asistente<br />
Durheim, Salzmann realizó unos 200 calotipos. En 1856 apareció Jérusalem. Étu<strong>de</strong> et reproduction<br />
photographique <strong>de</strong>s Monuments <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville Sainte <strong>de</strong>puis l’époque judaïque jusqu’à nos jours par Auguste<br />
Salzmann, editada por <strong>la</strong> casa Gi<strong>de</strong> y Baudry. Aunque enmarcada en <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada fotografía “<strong>de</strong> viajes”,<br />
esta obra presenta evi<strong>de</strong>ntes diferencias. Mientras que <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Du Camp podían caracterizarse<br />
por su carácter más anecdótico o pintoresco, <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Salzmann estaban pensadas para sostener<br />
una tesis, para intervenir en un <strong>de</strong>bate científico (Jammes, 1981, 93; Rouillé, 1989, 137). La publicación<br />
<strong>de</strong> Salzmann ha sido seña<strong>la</strong>da como <strong>la</strong> primera obra con fotografías en <strong>la</strong> que se observa una vocación<br />
arqueológica: ayudar a <strong>de</strong>mostrar <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> De Saulcy. Aunque hoy sabemos que en gran<br />
parte sus tesis eran erróneas, <strong>la</strong>s fotografías consiguieron convencer a los eruditos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, por lo<br />
que se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que Salzmann consiguió su propósito. Por todo ello, constituye el primer ejemplo<br />
<strong>de</strong> una documentación fotográfica explícitamente al servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología.<br />
El fotógrafo alsaciano actuó siempre <strong>de</strong> una manera metódica. Ante un mismo edificio, realizaba una<br />
vista general, un p<strong>la</strong>no más cercano y, finalmente, un número variable <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles. El encuadre y <strong>la</strong> composición<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong>muestran siempre una admirable comprensión <strong>de</strong>l tema fotografiado. Salzmann<br />
se consi<strong>de</strong>raba sobre todo arqueólogo: <strong>la</strong> fotografía era un soporte iconográfico indispensable para sus investigaciones,<br />
un instrumento al servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología. Su utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara prefigura <strong>la</strong> fotografía<br />
documental. También utilizó <strong>la</strong> luz <strong>de</strong> <strong>la</strong> mejor manera posible, tendiendo siempre a ofrecer un rico<br />
juego <strong>de</strong> volúmenes. Como se pue<strong>de</strong> observar en <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>l recinto <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Jerusalén, Salzmann<br />
buscó <strong>la</strong> luz rasante que evi<strong>de</strong>nciara fácilmente <strong>la</strong> estructura y el acabado <strong>de</strong>l edificio (Necci, 1992, 17).<br />
El alsaciano prestó una especial atención a <strong>la</strong> que por entonces se creía <strong>la</strong> Tumba <strong>de</strong> los reyes <strong>de</strong><br />
Ju<strong>de</strong>a. Las investigaciones posteriores han <strong>de</strong>smentido esta i<strong>de</strong>ntificación realizada por De Saulcy y que<br />
Salzmann intentó corroborar mediante <strong>la</strong> fotografía. Ante este monumento, central en <strong>la</strong> polémica generada<br />
por <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> De Saulcy, Salzmann realizó una secuencia fotográfica estructurada gracias a una<br />
toma <strong>de</strong>l patio exterior a <strong>la</strong> tumba, otra <strong>de</strong>l patio interior, una vista parcial <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte superior <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumba<br />
<strong>de</strong>corada, un primer p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> un relieve, otro <strong>de</strong>l sarcófago, un primer p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> su cubierta y otro <strong>de</strong><br />
su puerta. Esta fotografía fue presentada como <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l origen judío <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumba. Este caso ejemplifica<br />
con c<strong>la</strong>ridad cómo se producía el acercamiento <strong>de</strong> Salzmann, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el conjunto hasta los <strong>de</strong>talles,<br />
cada vez más significativos y que eran c<strong>la</strong>ve para su argumentación gráfica. Del conjunto a <strong>la</strong> parte más<br />
significativa, su técnica era el equivalente al zoom-in o dolly-in <strong>de</strong>l cine. Todas estas vistas constituían,<br />
para él, <strong>la</strong> prueba <strong>de</strong>l origen judío <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumba. La fotografía aportaba, así, <strong>la</strong> prueba c<strong>la</strong>ve en el <strong>de</strong>bate<br />
histórico-arqueológico generado y parecía confirmar <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> De Saulcy. Al valor artístico y documental<br />
<strong>de</strong> los testimonios aportados por los primeros viajeros fotográficos, Salzmann añadió una indudable<br />
dimensión científica ( Jammes, 1981, 93).<br />
LA MISIONES ARQUEOLÓGICAS DE NAPOLÉON III<br />
El año 1861 ha sido seña<strong>la</strong>do como un annus mirabilis para <strong>la</strong> investigación arqueológica francesa.<br />
La causa principal fueron <strong>la</strong>s tres gran<strong>de</strong>s misiones encargadas por el emperador Napoléon III y <strong>la</strong><br />
84
La fotografía arqueológica en Francia<br />
inauguración <strong>de</strong>l museo Napoléon III (Gran-Aymerich, 1998, 191). Las misiones suponían investigaciones,<br />
<strong>de</strong> gran alcance, sobre áreas tradicionales <strong>de</strong> estudio como el mundo griego. Pero, a<strong>de</strong>más,<br />
comenzó <strong>la</strong> investigación en zonas nuevas como Fenicia. Las tres misiones principales fueron <strong>la</strong>s confiadas<br />
a Léon Heuzey y Georges Perrot sobre el mundo griego y <strong>la</strong> <strong>de</strong> Ernest Renan, que inauguró <strong>la</strong>s<br />
excavaciones en Fenicia. En dos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tres gran<strong>de</strong>s misiones –<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Perrot y Renan– se incluyó <strong>la</strong> fotografía<br />
como técnica puesta al servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología.<br />
Georges Perrot perteneció a <strong>la</strong> generación que convirtió <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Francesa <strong>de</strong> Atenas en un verda<strong>de</strong>ro<br />
centro <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. En 1861 consiguió una importante misión gracias al epigrafista<br />
Léon Renier, que aconsejaba en esos años a Napoléon III para su redacción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Histoire <strong>de</strong><br />
César. Su misión conllevó un importante uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, tal y como se aprecia en su publicación,<br />
<strong>la</strong> Exploration archéologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ga<strong>la</strong>tie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bithynie, d ’une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mysie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Phyrgie, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Cappadoce et du Pont, exécutée en 1861 et publiée sous les auspices du Ministère d’Instruction Publique<br />
(Perrot, Guil<strong>la</strong>ume, Delbet, 1872). En efecto, Perrot emprendió <strong>la</strong> misión acompañado por un arquitecto,<br />
E. Guil<strong>la</strong>ume, y por J. Delbet, médico y autor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías.<br />
Una parte significativa <strong>de</strong> los esfuerzos <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión se <strong>de</strong>stinaron a documentar y reconstituir el<br />
templo <strong>de</strong> Augusto y <strong>de</strong> Roma. Guil<strong>la</strong>ume se encargó <strong>de</strong> reunir sus restos mientras que Perrot transcribía<br />
el texto <strong>de</strong>l testamento <strong>de</strong> Augusto conservado en sus muros. La finalidad última <strong>de</strong> esta misión era<br />
<strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong>s huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l itinerario seguido por el ejército <strong>de</strong> César y recopi<strong>la</strong>r todos los fragmentos <strong>de</strong>l<br />
testamento político <strong>de</strong> Augusto en Ankara (Gran-Aymerich, 2001, 521). La reproducción cuidada <strong>de</strong><br />
este texto en <strong>la</strong> memoria final <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión mereció los elogios <strong>de</strong> <strong>la</strong> época incluso por parte <strong>de</strong> Mommsen,<br />
que lo reconoció como el más exacto y completo que se había realizado (Gran-Aymerich, 1998,<br />
180).<br />
En Anatolia, <strong>la</strong> misión llegó a <strong>la</strong> ciuda<strong>de</strong><strong>la</strong> hitita <strong>de</strong> Bogazköy y Delbet tomó, por primera vez,<br />
fotografías <strong>de</strong> este importante núcleo hitita y, especialmente, <strong>de</strong> sus bajorrelieves. También obtuvo una<br />
importante documentación gráfica –dibujos y fotografias– <strong>de</strong>l yacimiento hitita <strong>de</strong> Euyuk. Apoyándose<br />
en estas primeras fotografías <strong>de</strong> ambos yacimientos, Perrot reve<strong>la</strong>ba al mundo erudito <strong>la</strong> civilización<br />
hitita y abría un nuevo campo a <strong>la</strong> investigación.<br />
A<strong>de</strong>más, gracias a <strong>la</strong>s observaciones realizadas durante este viaje, Perrot comenzó a vislumbrar los<br />
importantes <strong>la</strong>zos que habían existido entre Grecia y <strong>la</strong>s civilizaciones orientales. Asia Menor se convertía,<br />
así, en “<strong>la</strong> chaîne entre l’Orient et l’Occi<strong>de</strong>nt” (Gran-Aymerich, 1998, 180). La misión <strong>de</strong> Perrot<br />
se compren<strong>de</strong>, al igual que <strong>la</strong>s siguientes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> renovada actividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología francesa<br />
<strong>de</strong> este período. El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se integró <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los principios científicos ahora imprescindibles<br />
en <strong>la</strong>s nuevas instituciones. En 1883 asumió <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más prestigiosas instituciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> capital francesa, <strong>la</strong> École Normale Supérieure. El importante papel que el autor había concedido<br />
a <strong>la</strong> fotografía se difundió, así, en <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> esta institución. Entre sus alumnos <strong>de</strong>stacamos,<br />
por su <strong>de</strong>dicación a <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r, P. Paris (Rouil<strong>la</strong>rd, 1999; Mora, 2004) y A. Engel<br />
(Rouil<strong>la</strong>rd, 2004b).<br />
Por su parte, <strong>la</strong> misión <strong>de</strong> Léon Heuzey se extendió por Macedonia, Tracia, Iliria, Epiro y Tesalia.<br />
De especial importancia resulta <strong>la</strong> constitución <strong>de</strong> importantes mapas topográficos trazados por el arquitecto<br />
H. Daumet y que fueron publicados en <strong>la</strong> Mission archéologique <strong>de</strong> Macédonie, ouvrage accompagné<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>nches, publié sous les auspices du Ministère <strong>de</strong> l’Instruction Publique (Heuzey, Daumet, 1876).<br />
A<strong>de</strong>más, durante <strong>la</strong> misión tuvieron lugar importantes <strong>de</strong>scubrimientos como <strong>la</strong>s tumbas <strong>de</strong>coradas <strong>de</strong><br />
Pidna, <strong>la</strong> ciudad real <strong>de</strong> Pa<strong>la</strong>titza y los bajorrelieves <strong>de</strong> Pharsale (Gran-Aymerich, 1998, 180). La parte<br />
gráfica <strong>de</strong> esta obra está constituida por grabados –casi siempre <strong>de</strong> Erhard <strong>de</strong> París– realizados a partir<br />
<strong>de</strong> dibujos. Quizás el hecho <strong>de</strong> que fuese un arquitecto quien se encargaba <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica pudo influir<br />
en <strong>la</strong> no adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y en el hecho <strong>de</strong> que se reprodujesen, sobre todo, vistas <strong>de</strong> reconstrucciones<br />
arquitectónicas. El mismo Heuzey <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo “me era indispensable <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración<br />
<strong>de</strong> un arquitecto para el dibujo <strong>de</strong> los monumentos”. En cualquier caso, existieron otras formas <strong>de</strong> obtener<br />
“reproducciones” <strong>de</strong> los objetos, como los vaciados, obtenidos a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas griegas y<br />
que, como <strong>de</strong>stacaban los autores, permitían formar series (Heuzey, Daumet, 1876, 2).<br />
85
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Ya antes <strong>de</strong> ser <strong>de</strong>signado para esta misión,<br />
E. Renan había realizado su Mémoire sur<br />
l’origine et le caractère véritable <strong>de</strong> l’histoire phénicienne<br />
en 1857. En el<strong>la</strong>, Renan l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención<br />
sobre <strong>la</strong> helenización <strong>de</strong> Asia occi<strong>de</strong>ntal y<br />
sobre el interés <strong>de</strong> posibles excavaciones en Fenicia<br />
y, sobre todo, en Biblos (Gran-Aymerich,<br />
1998, 193). Esta memoria es comprensible tras<br />
el importante <strong>de</strong>scubrimiento fortuito, en 1855,<br />
<strong>de</strong>l sarcófago <strong>de</strong> Eshmounazar <strong>de</strong> Sidón <strong>de</strong>l siglo<br />
V a.C. El acercamiento <strong>de</strong> Renan a <strong>la</strong> arqueología<br />
fenicia se vio muy influido por <strong>la</strong> filología<br />
ya que, para él “el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s lenguas<br />
es el primer e indispensable instrumento <strong>de</strong>l método<br />
histórico” (Renan, 1890, 847). La misión,<br />
limitada a nueve meses, supuso <strong>la</strong> excavación simultánea<br />
en cuatro lugares diferentes: Gebel-<br />
Biblos, Sidón, Amrit-Marathus y Tiro. En Amrit,<br />
don<strong>de</strong> se apreciaban en superficie los monumentos<br />
ya <strong>de</strong>scritos por De Saulcy, Renan excavó<br />
durante dos meses documentando, mediante<br />
dibujos y fotografías, <strong>la</strong> probable influencia<br />
egipcia.<br />
La fotografía y los dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión fueron<br />
realizados por el arquitecto Thubois. En <strong>la</strong><br />
Fig. 39.- Napoléon III, impulsor <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en Francia.<br />
publicación Mission en Phénicie (Renan, 1864-<br />
1874) observamos un curioso reparto entre los<br />
alzados y reconstrucciones dibujadas y <strong>la</strong> fotografía. Las láminas representaban, mediante dibujos, los<br />
mapas generales, los restos arquitectónicos y <strong>la</strong>s reconstrucciones propuestas. Por su parte, <strong>la</strong> fotografía<br />
pasaba a registrar los objetos, epigráficos o no. Los dibujos eran, en ocasiones, litografiados e incluso se<br />
reprodujeron mediante el procedimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cromolitografía, consi<strong>de</strong>rablemente caro en <strong>la</strong> época. Este<br />
hecho permite apuntar que <strong>la</strong>s fotografías no se excluyeron por problemas presupuestarios, sino porque<br />
no se habían realizado. Thubois parece, pues, haber obtenido fotografías <strong>de</strong> los aspectos que no podía<br />
reproducir fielmente mediante los dibujos. Tampoco consi<strong>de</strong>ró necesario fotografiar los objetos en su lugar<br />
<strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo originario, sino que lo hizo como vistas “<strong>de</strong> estudio”, representando así <strong>la</strong> pieza fuera <strong>de</strong><br />
su contexto, siguiendo <strong>la</strong> pauta general <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. El dibujo se adaptaba mucho mejor a <strong>la</strong> necesaria reconstrucción,<br />
para llegar a <strong>la</strong> “comprensión”, que <strong>la</strong> fotografía no podía proporcionar.<br />
Renan fundó <strong>la</strong> arqueología fenicia y su obra, Mission en Phénicie (Renan, 1864-1874), fue durante<br />
50 años el tratado <strong>de</strong> consulta “fundamental y único” sobre <strong>la</strong> materia. Sin embargo, buena parte<br />
<strong>de</strong> los eruditos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época no estaban preparados para sus conclusiones. En efecto, a su vuelta <strong>de</strong><br />
Fenicia fue elegido para <strong>la</strong> cátedra <strong>de</strong> “Langues hébraïques, chaldaïque et syriaque” <strong>de</strong>l Collège <strong>de</strong> France.<br />
Cuando, el 22 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1862, pronunció su lección <strong>de</strong> inauguración <strong>de</strong>l curso “El lugar <strong>de</strong> los<br />
pueblos semíticos en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s civilizaciones” se produjo tal polémica que el curso se suspendió<br />
inmediatamente (Gran Aymerich, 1998, 194).<br />
LA REPRODUCCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN LA EDICIÓN IMPRESA. LA IMPRENTA BLANQUART-EVRARD (LILLE)<br />
La primera imprenta fotográfica <strong>de</strong>l mundo, <strong>la</strong> <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nquart-Evrard en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Lille, ha permitido<br />
que muchas fotografías <strong>de</strong> este período llegasen hasta nosotros (Frizot, 1994a, 79). La insta<strong>la</strong>-<br />
86
La fotografía arqueológica en Francia<br />
ción <strong>de</strong> esta imprenta fotográfica supuso el comienzo <strong>de</strong> una prensa específicamente fotográfica (Aubenas,<br />
1999a, 21). En efecto, en 1850 <strong>la</strong> revolución <strong>de</strong> Daguerre todavía no había alcanzado un mundo,<br />
el <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición, que seguía siendo eminentemente manual. En estos años los aficionados a <strong>la</strong> fotografía,<br />
arqueólogos y diversos eruditos, se habían convencido <strong>de</strong>l abismo que separaba <strong>la</strong>s representaciones<br />
fotográficas –próximas a <strong>la</strong> realidad– <strong>de</strong> <strong>la</strong>s representaciones grabadas –realidad interpretada–<br />
que encontraban en los libros ilustrados. Frente a esta situación, B<strong>la</strong>nquart-Evrard vino a llenar <strong>la</strong> <strong>la</strong>guna<br />
aportando a los editores un útil <strong>de</strong> reproducción nuevo. En este sentido se le ha l<strong>la</strong>mado el “Gutemberg<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía” (Jammes, 1981, 11).<br />
El método habitual <strong>de</strong> reproducción en <strong>la</strong> época era el grabado sobre ma<strong>de</strong>ra, utilizado usualmente<br />
por los periódicos ilustrados. En Francia <strong>de</strong>stacan, así, L’Illustration, nacido en 1843 imitando<br />
el Illustrated London News y el Magasin Pittoresque, cuya tirada en 1850 ascendía a 50.000 ejemp<strong>la</strong>res<br />
semanales. La afición hacia estos periódicos hacía que existiesen talleres enteros <strong>de</strong> grabadores que imprimían<br />
diariamente varias <strong>de</strong>cenas <strong>de</strong> mil<strong>la</strong>res <strong>de</strong> ejemp<strong>la</strong>res.<br />
Hasta 1850 <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no había afectado aparentemente <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> los libros<br />
y revistas ya que, aunque había servido para <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> calcos, no se había podido adaptar directamente<br />
a <strong>la</strong> piedra litográfica (Jammes, 1981, 13). Hubo que esperar hasta 1851, año en que B<strong>la</strong>nquart-Evrard<br />
encontró el medio <strong>de</strong> acelerar el positivado <strong>de</strong> los negativos <strong>de</strong> papel y propuso álbumes<br />
ilustrados con positivos originales. El resultado era bastante semejante al <strong>de</strong> los álbumes <strong>de</strong> litografías.<br />
De esta forma, tomó <strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> crear, en Loos-lès-Lille, una imprenta fotográfica que anunció el<br />
28 septiembre <strong>de</strong> 1851 en La Lumière. En el<strong>la</strong> se realizó <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s recueils ilustrados<br />
(Christ, 1980, 4) hasta 1855, momento en que cerró.<br />
Al mismo tiempo que comenzaba <strong>la</strong> imprenta <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nquart-Evrard se produjo <strong>la</strong> edición <strong>de</strong><br />
L’Italie monumentale, realizada por el arqueólogo Eugène Piot (Jammes, 1981, 42). Este filoheleno fue<br />
el primero en intentar reproducir, mediante <strong>la</strong> fotografía y a gran esca<strong>la</strong>, los monumentos y <strong>la</strong>s obras<br />
<strong>de</strong> arte (Jammes, 1981, 42). Su aparición, en junio <strong>de</strong> 1851, impresionó tanto al mundo <strong>de</strong> <strong>la</strong> erudición<br />
como al <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. La obra <strong>de</strong> Piot suponía <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> positivos originales realizados<br />
en papel sa<strong>la</strong>do (Frizot, 1994a, 79). Las críticas se refirieron sobre todo a <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> presentación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes que tenían “el aspecto engañoso <strong>de</strong> una estampa sobre papel <strong>de</strong> china” (Jammes, 1981,<br />
42). Frente a estos a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos, B<strong>la</strong>nquart-Evrard introdujo el papel a <strong>la</strong> albúmina para el positivado. Las<br />
fotografías resultantes tenían una menor granu<strong>la</strong>ción y mayor <strong>de</strong>finición (Nir, 1985, 47). En los álbumes<br />
resultantes cada imagen estaba pegada sobre papel <strong>de</strong> gran gramaje y constituía una obra original.<br />
Especialmente interesante resulta el hecho <strong>de</strong> que B<strong>la</strong>nquart-Evrard consagró buena parte <strong>de</strong> su<br />
empresa a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> obras arqueológicas como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Du Camp y Salzmann. La imprenta fotográfica<br />
asumió <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> su parte gráfica, <strong>de</strong> modo que pudieron incluirse los originales fotográficos<br />
realizados durante los viajes. Estas obras se vendieron según una práctica habitual en el siglo<br />
XIX, <strong>la</strong> venta en livraison o por entregas, mecanismo que adoptarían <strong>la</strong>s primeras obras arqueológicas<br />
(Jammes, 1981, 60). En efecto, los álbumes fotográficos <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nquart-Evrard, así como los gran<strong>de</strong>s libros<br />
<strong>de</strong> Du Camp y Salzmann, se <strong>la</strong>nzaron por suscripciones y se publicaron por entregas.<br />
La reproducción <strong>de</strong> monumentos <strong>de</strong>sempeñó un lugar importante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong><br />
B<strong>la</strong>nquart-Evrard. Por ejemplo, <strong>de</strong>stacan títulos como Art religieux: architecture et sculpture, La Belgique,<br />
Bruxelles photographique, Mé<strong>la</strong>nges photographiques, Monuments <strong>de</strong> Paris, Paris photographique,<br />
Recueil photographique o Souvenirs photographiques (Jammes, 1981, 70). Durante los cinco años <strong>de</strong> actividad<br />
y los más <strong>de</strong> 100.000 originales obtenidos, Charles Marville fue el co<strong>la</strong>borador más asiduo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> imprenta. Marville fue, a<strong>de</strong>más, el encargado <strong>de</strong> fotografiar los monumentos <strong>de</strong> Francia por <strong>la</strong> Comission<br />
<strong>de</strong>s Monuments Historiques (Jammes, 1981, 58).<br />
En los últimos años <strong>de</strong> actividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> imprenta fueron apareciendo avances y métodos. Entre estos<br />
<strong>de</strong>stacamos especialmente el fotograbado. Esta técnica comenzó con los trabajos <strong>de</strong>l ingeniero A.<br />
Poitevin, que puso a punto toda una serie <strong>de</strong> procedimientos aplicables al fotograbado en relieve, en<br />
hueco y, sobre todo, dos métodos p<strong>la</strong>nográficos: <strong>la</strong> fototipia y un procedimiento <strong>de</strong> fotolitografía que<br />
iba a sustituir los métodos anteriores (Jammes, 1981, 108). En <strong>de</strong>finitiva, el cierre <strong>de</strong> <strong>la</strong> imprenta es re-<br />
87
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
flejo <strong>de</strong> unos años en que se estableció <strong>la</strong> competencia entre varias formas <strong>de</strong> ilustración. Por una parte,<br />
B<strong>la</strong>nquart-Evrard había abordado esta ilustración mediante <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías, lo<br />
que, a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad obtenida, <strong>la</strong> relegaba a seguir siendo una ilustración cara y minoritaria. Por<br />
otra parte, comenzaron a perfi<strong>la</strong>rse nuevos métodos e<strong>la</strong>borados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio <strong>de</strong> reproducir, mecánicamente,<br />
<strong>la</strong>s fotografías originales. Entre los motivos principales para este cierre <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> llegada<br />
<strong>de</strong> una nueva técnica <strong>de</strong> reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes fotográficas. Mucho menos oneroso, el heliograbado<br />
pasó a dominar <strong>la</strong> industria <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición fotográfica en pocos años (VVAA, 1980, 12).<br />
En <strong>de</strong>finitiva, a B<strong>la</strong>nquart-Evrard le cabe el mérito <strong>de</strong> haber sabido aplicar, a gran esca<strong>la</strong>, su i<strong>de</strong>a<br />
industrial <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Sin él <strong>de</strong>sconoceríamos cientos <strong>de</strong> imágenes producidas en <strong>la</strong> época. Con <strong>la</strong><br />
edición <strong>de</strong> ciertas obras como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Salzmann, contribuyó a difundir <strong>la</strong> imagen fotográfica como testimonio<br />
y argumento en una controversia científica. Aunque <strong>la</strong> fotografía original pegada en hojas sólo<br />
podía ser una etapa provisional, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nquart-Evrard tuvo una gran importancia, siendo el puente<br />
entre el libro romántico y el contemporáneo. Sus positivos, <strong>de</strong> 20 x 24 cm., inauguraron <strong>la</strong> edición<br />
fotográfica <strong>de</strong> lujo. Respondían bien a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s máximas <strong>de</strong>l Tour du Mon<strong>de</strong>: “voyagez dans votre fauteuil”<br />
(Bustarret, 1994, 47).<br />
Como conclusión <strong>de</strong> este período podríamos seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> un tipo <strong>de</strong> aproximación,<br />
propia <strong>de</strong> los viajeros. En este sentido, <strong>la</strong> fotografía se incorporaba a <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong>l Grand Tour. El registro<br />
efectuado por ellos tiene un indudable carácter testimonial <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong>s tempranas fechas <strong>de</strong> sus<br />
viajes. Por otra parte, existieron diferencias entre esta aproximación <strong>de</strong> los viajeros y <strong>la</strong> dominada por<br />
un interés arqueológico o científico. Mientras que los viajeros-fotógrafos efectuaban un recorrido, más<br />
o menos por todo el país, guiándose para <strong>la</strong> elección <strong>de</strong> los lugares por criterios más o menos tradicionales,<br />
arqueólogos como Heuzey se centraban en algunos sitios y procuraban documentarlos en profundidad<br />
(Heuzey, Daumet, 1876, 2). A una primera aproximación más general, los eruditos propusieron<br />
un acercamiento más profundo y exhaustivo, ten<strong>de</strong>nte a mejorar el conocimiento que se tenía<br />
sobre los monumentos y culturas.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, observamos en este período el reconocimiento oficial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>la</strong> puesta<br />
en funcionamiento <strong>de</strong> nuevas instituciones que proporcionaron, en Francia, un marco a<strong>de</strong>cuado para<br />
el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones. Se sucedieron, también, gran número <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimientos, lo que<br />
permitiría enunciar algunas cuestiones c<strong>la</strong>ve sobre <strong>la</strong>s civilizaciones <strong>de</strong>l pasado (Gran-Aymerich, 1998,<br />
201). Parale<strong>la</strong>mente, se produjo <strong>la</strong> incorporación, cada vez más significativa, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios<br />
arqueológicos, bajo aproximaciones y perspectivas aún muy diversas.<br />
LA FOTOGRAFÍA Y LA DEFINICIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA CIENTÍFICA FRANCESA (1875-1914)<br />
En 1870 <strong>la</strong> <strong>de</strong>rrota francesa ante Prusia produjo en Francia toda una conmoción política y cultural.<br />
Se admitía cómo: “no sólo nos han vencido con <strong>la</strong>s armas, también con <strong>la</strong> ciencia”. La <strong>de</strong>rrota provocó<br />
un esfuerzo <strong>de</strong> reforma y nuevas iniciativas para institucionalizar y regu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> ciencia. Tras <strong>la</strong> <strong>de</strong>rrota<br />
se produjo una voluntad <strong>de</strong> igua<strong>la</strong>r los logros científicos <strong>de</strong>l país vencedor e incluso <strong>de</strong> mejorarlos.<br />
Investigadores como E. Renan, G. Perrot, A. Dumont y O. Rayet criticaron <strong>la</strong> insuficiente organización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia francesa y <strong>la</strong> escasa financiación por parte <strong>de</strong>l estado (Gran-Aymerich, 1998, 205).<br />
Después <strong>de</strong> Sedán se emprendió una reforma universitaria y <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza en general. A. Dumont<br />
fue nombrado en 1879 director <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza superior. Este investigador, que había sido subdirector <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> École <strong>de</strong> Atenas, creía en <strong>la</strong> “histoire nouvelle” (Dumont, 1874) en <strong>la</strong> historia “envisagé comme parallèle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> géologie, recherchant le passé <strong>de</strong> l’humanité le même que <strong>la</strong> géologie recherche les transformations<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète” (Renan, 1890). En esta línea, tenía <strong>la</strong> convicción <strong>de</strong> que <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>bía fundamentarse en<br />
“un ensemble <strong>de</strong> lois semb<strong>la</strong>bles à celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> physique, <strong>la</strong> chimie et <strong>la</strong> biologie ont découvertes dans l’ordre<br />
matériel” (Dumont, 1874). En este sentido pidió a N. Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, en 1880, que asumiera <strong>la</strong><br />
dirección <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Normale Supérieure <strong>de</strong> París. El conocido historiador había <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rado ya cómo, en su<br />
opinión, “l’histoire n’est pas un art, elle est une science pure” (Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, 1888, 32).<br />
88
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Parale<strong>la</strong>mente, continuaba <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología como una ciencia mo<strong>de</strong>rna. En estos<br />
años se consolidaron algunos <strong>de</strong> sus principios básicos, como <strong>la</strong> cronología comparativa <strong>de</strong> O. Montelius<br />
y W. F. Petrie. Sería éste último quien, en 1891, enunció el método que <strong>de</strong>nominó “crossdating”.<br />
Por su parte, A. Conze i<strong>de</strong>ntificó el estilo geométrico en Grecia y estableció <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> “fósil-director”<br />
en Arqueología.<br />
En lo que se refiere a <strong>la</strong> práctica fotográfica también se pue<strong>de</strong>n seña<strong>la</strong>r numerosos cambios. Los<br />
años 1880 han sido seña<strong>la</strong>dos como el final <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción fotográfica <strong>de</strong> calidad. En efecto, <strong>la</strong> producción<br />
fotográfica se banalizó con <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarjeta postal y con los clichés <strong>de</strong> amateurs, cada<br />
vez más numerosos (Aubenas, 1999a, 19). La fotografía se convirtió, pau<strong>la</strong>tinamente, en una práctica<br />
más incorporada al nuevo turismo mo<strong>de</strong>rno que iba surgiendo. En efecto, estos años <strong>de</strong>stacan por <strong>la</strong><br />
rápida extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica fotográfica (Aubenas, 1999a, 33).<br />
La mayor facilidad para viajar, <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía instantánea y <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> un proceso<br />
eficiente <strong>de</strong> reproducción fotomecánica posibilitaron <strong>la</strong> emergencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía amateur. Estos sucesivos<br />
avances permitieron multiplicar <strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica y hacer que tuviese, a partir <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 80, una presencia más abundante. Parale<strong>la</strong>mente, consolidó su estatus <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
organismos institucionales <strong>de</strong>l gobierno francés. La lectura <strong>de</strong>l Decreto ministerial <strong>de</strong>l 1/06/1877 muestra<br />
cómo <strong>la</strong> técnica había adquirido droit <strong>de</strong> cité en los museos y <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong>l Estado (Foliot, 1986, 132).<br />
En efecto, <strong>la</strong>s importantes mejoras tecnológicas hicieron que tanto <strong>la</strong> toma como <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong><br />
fotografías fuese más fácil y barata. Las p<strong>la</strong>cas secas –y a partir <strong>de</strong> 1889, <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> celuloi<strong>de</strong>– se producían<br />
en fábricas y se vendían preparadas para su uso. La década <strong>de</strong> 1880 comenzó con <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> fotografías<br />
al ge<strong>la</strong>tino bromuro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta, lo que facilitó su aplicación a diversas ciencias. En <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1890<br />
se introdujo <strong>la</strong> cámara Kodak y todos los sencillos mecanismos <strong>de</strong> funcionamiento que conllevaba. La irrupción<br />
<strong>de</strong> Kodak llevó, incluso, a hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> “<strong>de</strong>mocratización” <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía hacia 1890 (Nir, 1985, 260).<br />
La mayor facilidad en <strong>la</strong>s vistas también contribuyó a <strong>la</strong> diversificación <strong>de</strong> los temas fotografiados. Los<br />
amateurs se <strong>de</strong>dicaron a temas menos atractivos comercialmente, como lugares rara vez visitados o regiones<br />
escasamente pob<strong>la</strong>das. La falta <strong>de</strong> obligaciones comerciales y los menores costes propiciaron que <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> amateur ampliase significativamente los temas objeto <strong>de</strong> su interés (Nir, 1985, 208).<br />
Todas estas circunstancias nos llevan a consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> etapa que comienza a mediados <strong>de</strong> los años<br />
70 <strong>de</strong>l siglo XIX como c<strong>la</strong>ve en <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. El cambio en el uso <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía fue tanto cualitativo como cuantitativo. En efecto, en esta época se fueron imponiendo<br />
otras concepciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, que cada vez sería más el campo <strong>de</strong> acción <strong>de</strong> especialistas. Las<br />
mayores facilida<strong>de</strong>s en <strong>la</strong> práctica fotográfica significaron que el arqueólogo podría realizar fotografías<br />
sin ser un experto <strong>de</strong> toda una serie <strong>de</strong> procesos químicos. El menor tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras, su ligereza<br />
y el menor tiempo <strong>de</strong> exposición necesario fueron, sin duda, factores que <strong>de</strong>terminaron <strong>la</strong> adopción<br />
<strong>de</strong> esta técnica por parte <strong>de</strong> un mayor número <strong>de</strong> investigadores.<br />
En este contexto se produjo también <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l primer manual <strong>de</strong> fotografía aplicada a <strong>la</strong><br />
Arqueología. En efecto, Eugène Trutat, naturalista y conservador <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong> Historia Natural <strong>de</strong><br />
Toulouse, publicó en 1879 La photographie appliquée à l’archéologie (Trutat, 1879). La finalidad <strong>de</strong>l libro<br />
era mostrar a los arqueólogos diferentes mecanismos para utilizar <strong>la</strong> fotografía, sobre todo con <strong>la</strong><br />
finalidad <strong>de</strong> crear imágenes susceptibles <strong>de</strong> incorporarse a <strong>la</strong>s publicaciones (Foliot, 1986, 131). Esta<br />
motivación parece indicarnos que <strong>la</strong> fotografía aún estaba lejos <strong>de</strong> aparecer en los trabajos arqueológicos.<br />
El autor consi<strong>de</strong>raba que los arqueólogos no aprovechaban a<strong>de</strong>cuadamente <strong>la</strong>s oportunida<strong>de</strong>s que<br />
esta técnica les podía proporcionar. Varios autores han <strong>de</strong>stacado <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva actualidad <strong>de</strong> esta obra, su<br />
manera <strong>de</strong> abordar un tema arqueológico apenas difería <strong>de</strong> <strong>la</strong> nuestra. Trutat intentó probar <strong>la</strong> idoneidad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, mostrando todas <strong>la</strong>s modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> registro<br />
que posibilitaba (Foliot, 1986, 141).<br />
En <strong>la</strong>s diferentes misiones que se sucedieron durante esta década <strong>de</strong> 1870, <strong>la</strong> fotografía se fue incorporando<br />
a un ritmo superior. Su uso pasó a generalizarse en excavaciones arqueológicas como, por<br />
ejemplo, <strong>la</strong>s dirigidas por Schliemann en Troya, a partir <strong>de</strong> 1870; <strong>la</strong>s <strong>de</strong> E. Curtius, en Olimpia, en<br />
1875; o <strong>la</strong>s <strong>de</strong> T. Homolle en Delos en 1877 (Necci, 1992, 20).<br />
89
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Entre <strong>la</strong>s personalida<strong>de</strong>s que incorporaron <strong>de</strong> forma novedosa <strong>la</strong> fotografía a sus investigaciones<br />
<strong>de</strong>staca Joseph Déchelette. Su carrera coinci<strong>de</strong> con una época <strong>de</strong> cambios cruciales en <strong>la</strong> arqueología<br />
francesa, que se convertía poco a poco en un campo reservado a los especialistas. Entre <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> mayor<br />
repercusión durante el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX cabe citar dos significativas aportaciones <strong>de</strong>l investigador<br />
<strong>de</strong> Roanne, el Manuel d’archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine (Déchelette, 1908) y<br />
Les vases ornés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gaule romaine: Narbonnaise, Aquitaine et Lyonnaise (Déchelette, 1904b). Con estas<br />
síntesis <strong>de</strong> materiales se e<strong>la</strong>boraron, por primera vez, tipologías que permitían establecer re<strong>la</strong>ciones y<br />
adscribir cronologías, obras que llegarían a “formar a generaciones <strong>de</strong> arqueólogos” (Delporte, 1994, 3).<br />
La <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> Déchelette <strong>de</strong>stacó por su preocupación en sistematizar y crear términos para <strong>la</strong>s nuevas<br />
épocas y objetos. En su opinión, <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> transmitir <strong>la</strong> información se fundamentaba, en<br />
primer lugar, en el establecimiento <strong>de</strong> un vocabu<strong>la</strong>rio unificado y actualizado (Binetruy, 1994, 163).<br />
Buena parte <strong>de</strong> su actividad estuvo <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> nuevos términos para <strong>la</strong> Prehistoria. Utilizó<br />
también, <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>stacada, <strong>la</strong> técnica fotográfica, cuya realización solía asumir (Chéné, Foliot,<br />
Réveil<strong>la</strong>c, 1986), lo que convierte sus tomas en especialmente ilustrativas <strong>de</strong> sus objetivos e intencionalidad.<br />
También realizó fotografías aéreas a principios <strong>de</strong> siglo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un globo, custodiadas hoy en el<br />
Museo <strong>de</strong> Roanne (Francia).<br />
En <strong>la</strong>s excavaciones llevadas a cabo en Bibracte, Déchelette introdujo cambios metodológicos que<br />
se reflejan en sus Comptes Rendus <strong>de</strong> 1904. Por primera vez se fotografiaron <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>scubiertas<br />
en el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación (Binetruy, 1993, 93). De una forma aún novedosa en <strong>la</strong> época, fotografió<br />
los diferentes objetos en su contexto <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento y no tras su tras<strong>la</strong>do. Las memorias<br />
constituyen un inigua<strong>la</strong>ble documento para observar su utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Observamos, en<br />
este sentido, una significativa evolución respecto a otras utilizaciones más usuales hasta el momento:<br />
Déchelette no utilizaba <strong>la</strong> fotografía para ilustrar los objetos más significativos que se habían <strong>de</strong>scubierto,<br />
sino <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>l oppidum.<br />
En este sentido, indicaba cómo el lector podía encontrar en <strong>la</strong>s láminas “varias vistas fotográficas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones <strong>de</strong> Bibracte”. Las fotografías constituían, en su opinión, “una serie <strong>de</strong> documentos<br />
nuevos” ya que “hasta hoy los objetos muebles habían tenido los honores <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproducción”. Déchelette<br />
ilustraba, en efecto, estructuras “en <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> rusticidad <strong>de</strong>l aparejo, así como <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong><br />
toda moldura o escultura imprimen un carácter muy diferente al <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones galo-romanas<br />
más recientes” (Déchelette, 1904a, 3).<br />
En opinión <strong>de</strong>l francés, los arqueólogos <strong>de</strong>bían conce<strong>de</strong>r el mismo privilegio a <strong>la</strong>s estructuras que<br />
a los objetos prestigiosos o l<strong>la</strong>mativos. En sus trabajos se observa <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como documento<br />
irreemp<strong>la</strong>zable, como un medio <strong>de</strong> preservar lo que <strong>la</strong> campaña hacía <strong>de</strong>saparecer (Déchelette,<br />
1904a, 4). La fotografía se incluía ya en el discurso científico. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ilustrar estructuras <strong>de</strong>saparecidas<br />
y mostrar el contexto <strong>de</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas, el autor hacía alusiones frecuentes a <strong>la</strong>s figuras durante<br />
<strong>la</strong> exposición <strong>de</strong> sus teorías. De esta forma, implicaba el registro fotográfico en el discurso, en <strong>la</strong><br />
explicación histórica <strong>de</strong>l yacimiento. Esta característica se observa en <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>hesas <strong>de</strong>l<br />
convento en Bibracte, llevadas a cabo entre 1897 y 1898. Las fotografías podían mostrar tanto el conjunto<br />
<strong>de</strong> los trabajos como aspectos más parciales. En <strong>la</strong> explicación <strong>de</strong> los resultados <strong>la</strong> imagen era <strong>la</strong><br />
prueba: “<strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> 1898, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> lámina I proporciona una vista <strong>de</strong> conjunto, nos dieron<br />
<strong>la</strong> solución al problema. Nos encontrábamos en presencia <strong>de</strong> un gran taller <strong>de</strong> forja” (Déchelette, 1904a,<br />
13). En su obra <strong>la</strong> fotografía era el referente con el que corroborar un dato e invitaba al lector a que comprobase<br />
en <strong>la</strong>s fotografías: “on distingue nettement l’entrée du fourneau, avec son arc en brique, sur <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nche V (partie gauche) et sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nche VI (partie droite)” (Déchelette, 1904a, 39, nota 1).<br />
También observamos cómo utilizaba <strong>la</strong> fotografía cuando se encontraba ante “el hal<strong>la</strong>zgo más curioso”.<br />
En concreto, éste consistía en un conducto, fabricado mediante ánforas, que había encontrado<br />
bajo una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s habitaciones excavadas. Esta curiosa estructura se exponía para escrutinio y comprobación<br />
<strong>de</strong>l lector, por medio <strong>de</strong> <strong>la</strong> lámina VIII. Su excepcionalidad le hacía “merecer” el que fuese reproducido<br />
mediante <strong>la</strong> fotografía y, con ello, el autor ofrecía al lector <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> comprobar el excepcional<br />
hal<strong>la</strong>zgo. Este uso “mo<strong>de</strong>rno” <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se manifiesta, a<strong>de</strong>más, en <strong>la</strong> progresiva <strong>de</strong>sapa-<br />
90
ición <strong>de</strong> personajes o útiles en <strong>la</strong> excavación, frecuentes en <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>l siglo XIX. El francés mostraba<br />
más bien un interés por registrar –y ofrecer al lector– un panorama <strong>de</strong> aspectos diferentes como<br />
los perfiles y <strong>la</strong>s áreas excavadas.<br />
Especialmente interesante nos resulta este “reparto” entre el dibujo y <strong>la</strong> fotografía. Así, mientras<br />
que el dibujo se reservó generalmente a los materiales, <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>stinó a ilustrar los objetos en su<br />
contexto originario <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo y a proporcionar vistas generales <strong>de</strong> los trabajos acometidos. Mediante<br />
el<strong>la</strong>s c<strong>la</strong>sificaba, comparaba, or<strong>de</strong>naba y e<strong>la</strong>boraba novedosas teorías. Agrupadas en láminas, c<strong>la</strong>sificadas<br />
por tipos, <strong>de</strong>finidas sus pastas y colores, intentó llegar a una primera c<strong>la</strong>sificación para <strong>la</strong>s cerámicas.<br />
Al abordar una <strong>de</strong> sus obras más significativas, el Manuel d’archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine,<br />
Déchelette se preocupó <strong>de</strong> reunir <strong>la</strong> documentación gráfica necesaria gracias a los contactos<br />
con numerosos colegas, a los que pidió <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 250 ilustraciones finales. En <strong>la</strong> edición los<br />
dibujos <strong>de</strong>bían realizarse según ciertas normas. Exigían una técnica a <strong>la</strong> que Georges Bonnet se refirió<br />
en una carta dirigida a Déchelette el 15 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong> 1904 (Binetruy, 1994, 117): “Je voudrais<br />
vous prier d’indiquer au photographe <strong>la</strong> position <strong>la</strong> plus convenable pour faire ressortir le plus possible<br />
les parties éc<strong>la</strong>irées et celles ombrées, afin d’obtenir tout le relief susceptible d’être obtenu. Avec les dimensions<br />
exactes <strong>de</strong> cette pièce, d’après le <strong>de</strong>ssin donné par M. Pérot dans les Annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
Eduenne, et <strong>la</strong> photographie en question, je pourrai, je l’espère, arriver à une reproduction à peu près<br />
exacte <strong>de</strong> cette pièce” (15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1904). La preocupación fundamental era lograr que <strong>la</strong> fotografía<br />
transmitiese <strong>la</strong> impresión <strong>de</strong> volumen y relieve que se apreciaba en el original, que reprodujese<br />
su apariencia real. No existía, observamos, una convención en cuanto a su representación.<br />
Al tanto <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos que se iban sucediendo en diferentes países <strong>de</strong> Europa, Déchelette<br />
mantuvo contacto con algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personalida<strong>de</strong>s más significativas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica, como el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> conocer <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> protohistoria<br />
peninsu<strong>la</strong>r, Déchelette intervino activamente en su <strong>de</strong>finición, según le había aconsejado Cartailhac.<br />
Su interés por los <strong>de</strong>scubrimientos que se estaban realizando le llevó, incluso, a viajar a España<br />
a finales <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1912. El investigador francés aprovechó esta estancia para conocer <strong>de</strong> primera mano<br />
<strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong>l Marqués <strong>de</strong> Cerralbo, co<strong>la</strong>borando incluso en su c<strong>la</strong>sificación (Binetruy, 1994,<br />
162). Como consecuencia <strong>de</strong> esta buena re<strong>la</strong>ción Déchelette leería, el 30 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1912 y con el<br />
permiso <strong>de</strong>l Marqués, “Les fouilles du marquis <strong>de</strong> Cerralbo” en el Institut <strong>de</strong> France (París).<br />
Déchelette participó, a<strong>de</strong>más, en algunos <strong>de</strong> los <strong>de</strong>bates más importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología protohistórica<br />
<strong>de</strong>l momento, como <strong>la</strong> adscripción cronológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica. En este sentido, <strong>de</strong>fendió<br />
<strong>la</strong> postura esgrimida por L. Siret frente a <strong>la</strong> argumentada por P. Paris. Frente a <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración<br />
<strong>de</strong> una cerámica ibérica re<strong>la</strong>cionada con paralelos micénicos, Siret esgrimió sus observaciones estratigráficas<br />
<strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>ricos (Almería), así como el conocimiento <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Cartago.<br />
El hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> piezas griegas junto a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>batidas cerámicas ibéricas permitía, como señaló Siret,<br />
establecer paralelos y proce<strong>de</strong>ncias más cercanas en el tiempo.<br />
En este <strong>de</strong>bate, Déchelette hizo interesantes precisiones, fijando <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>ricos en torno<br />
al siglo V a.C. Déchelette se apoyaba en el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> cerámicas griegas en el yacimiento almeriense.<br />
Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología comparatista predominante en <strong>la</strong> época, Déchelette señaló <strong>la</strong> semejanza<br />
entre los materiales ibéricos <strong>de</strong> yacimientos como Vil<strong>la</strong>ricos, Meca y El Amarejo (Déchelette, 1909a,<br />
17), yacimiento éste último don<strong>de</strong> P. Paris había recogido fragmentos <strong>de</strong> vasos griegos (Pereira, 1987,<br />
21). Sus aportaciones sobre <strong>la</strong> Protohistoria peninsu<strong>la</strong>r justificaron su elección como Correspondiente <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> Madrid el 25 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1910 (Binetruy, 1994, 153).<br />
LAS GRANDES EXCAVACIONES EN GRECIA Y ORIENTE<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
El último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX estuvo caracterizado por <strong>la</strong> multiplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones llevadas<br />
a cabo por <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s extranjeras <strong>de</strong> arqueología en lugares como Grecia, Oriente Próximo y<br />
Egipto. La multiplicidad <strong>de</strong> yacimientos abiertos contribuyó al incremento <strong>de</strong> los conocimientos ar-<br />
91
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
queológicos. En Grecia, como en otros lugares, los puntos a excavar se eligieron siguiendo a los textos<br />
clásicos y según los datos que proporcionaba <strong>la</strong> epigrafía. Esto provocó que <strong>la</strong>s principales excavaciones<br />
se efectuasen en santuarios, como Epidauro, Samos, Olimpia y Samotracia.<br />
Uno <strong>de</strong> los aspectos más innovadores fue el inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> que habían existido otras<br />
civilizaciones, sobre <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> tradición escrita había proporcionado muy escasas o ninguna referencia.<br />
Esto había hecho que, hasta el momento, se ignorase o conociese muy poco sobre estas culturas. El escaso<br />
interés que <strong>de</strong>spertaban se compren<strong>de</strong> también por <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que una civilización <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da<br />
tenía que haber conocido y utilizado normalmente <strong>la</strong> escritura. Pau<strong>la</strong>tinamente, con el incremento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones y el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> sus restos, <strong>la</strong> importancia concedida a estas culturas creció.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no se realizó <strong>de</strong> manera uniforme ni general. Así, entre <strong>la</strong>s publicaciones<br />
<strong>de</strong> expediciones que continuaron sin incluir <strong>la</strong> fotografía po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Asia Menor<br />
(1872-1873). Destaca, así, el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> partes significativas <strong>de</strong>l teatro <strong>de</strong> Mileto, <strong>de</strong>l agora <strong>de</strong><br />
Latmos y, sobre todo, <strong>de</strong>l gran templo <strong>de</strong>l Apolo en Dídima. En <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s memorias se incluyeron<br />
dos volúmenes con numerosas figuras interca<strong>la</strong>das y un at<strong>la</strong>s <strong>de</strong> 75 a 80 láminas. La importante<br />
actuación en Dídima estuvo enteramente representada mediante el dibujo, no apareciendo ningún<br />
registro fotográfico (Rayet, Thomas, 1877).<br />
A pesar <strong>de</strong> esto, <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong>s investigaciones y publicaciones arqueológicas<br />
comenzó a ser más frecuente al final <strong>de</strong> este período. Importantes resultan <strong>la</strong>s campañas que Francia<br />
llevó a cabo, entre los últimos años <strong>de</strong>l siglo XIX y los primeros <strong>de</strong>l XX, en Tello, <strong>la</strong> antigua Lagash. Los<br />
encargados <strong>de</strong> realizar <strong>la</strong> parte fotográfica fueron H. <strong>de</strong> Sevelinges y E. <strong>de</strong> Sarzec. La primera publicación<br />
resultante presentaba un uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> los objetos más <strong>de</strong>stacables.<br />
Notable resulta, también, el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía se utilizó en <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
estructuras <strong>de</strong>scubiertas en <strong>la</strong> excavación (Sarzec, Heuzey, 1884-1912). En <strong>la</strong> obra encontramos una <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s innovaciones fundamentales <strong>de</strong> esta época: <strong>la</strong> mayor aparición <strong>de</strong> fotografías ilustrando el contexto<br />
<strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos. En el texto se aludía a estas “vistas fotográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones <strong>de</strong>scubiertas<br />
en <strong>la</strong>s excavaciones”. Destacamos cómo, aunque en <strong>la</strong> época <strong>la</strong> autotipia estaba muy difundida,<br />
todas <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong> esta obra se realizaron mediante heliografías <strong>de</strong> Dujardin. Su elección nos indica<br />
<strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> obtener reproducciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> mejor calidad posible, que todavía entonces aseguraba<br />
<strong>la</strong> heliografía.<br />
E. <strong>de</strong> Sarzec, quien acometió <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías, <strong>de</strong>sarrolló su actividad<br />
como cónsul <strong>de</strong> Francia en diversos lugares <strong>de</strong> Oriente Próximo. De esta forma, tuvo oportunidad <strong>de</strong> explorar<br />
diversos lugares <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong> Mesopotamia y adquirió tablil<strong>la</strong>s cuneiformes. Aunque carecía <strong>de</strong> una<br />
formación arqueológica, se dio cuenta <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones continuadas y <strong>de</strong> prestar<br />
atención y recoger todos los objetos <strong>de</strong> pequeño tamaño. El éxito <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión se vio corroborado al encontrarse<br />
y po<strong>de</strong>r excavar los archivos reales <strong>de</strong> Lagash. Estas excavaciones contribuyeron, <strong>de</strong> forma notable,<br />
a probar <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> una civilización sumeria, <strong>la</strong> sociedad estatal más antigua que se conocía.<br />
En <strong>la</strong>s posteriores publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión francesa en Tello (Lagash) encontramos, junto a los<br />
habituales dibujos, el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación fotográfica para algunos objetos (Cros, Heuzey, Thureau-Dangin,<br />
1914, 9). Sin embargo, también se percibe, en <strong>la</strong> publicación final <strong>de</strong> 1914, una mayor<br />
preocupación estratigráfica. Esta evolución se p<strong>la</strong>smó en <strong>la</strong> más atenta <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s trincheras y en<br />
<strong>la</strong>s frecuentes alusiones a <strong>la</strong>s estratigrafías. Estas <strong>de</strong>scripciones cuidadas remitían a los objetos, <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>ndo<br />
el contexto original <strong>de</strong> los mismos. En efecto, en Nouvelles fouilles <strong>de</strong> Tello, mission française en Chaldée<br />
(Cros, Heuzey, Thureau-Dangin, 1914) se aprecian <strong>de</strong>scripciones con alusiones a <strong>la</strong>s láminas fotográficas<br />
como “por encima <strong>de</strong>l otro enlosado, en una tierra cenicienta, <strong>de</strong> tierra batida enrojecida por el<br />
fuego, a 50 cm. <strong>de</strong> profundidad y a 4 metros <strong>de</strong> <strong>la</strong> puerta, por 20 grados, se encontraba <strong>la</strong> escultura en<br />
diorita <strong>de</strong> color ver<strong>de</strong> (Ver Pl. I y p. 21)”. Resulta interesante, no obstante, cómo se prefirió, al realizar<br />
<strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> citada escultura, presentar<strong>la</strong> como un objeto <strong>de</strong> arte, fuera <strong>de</strong>l contexto <strong>de</strong> su hal<strong>la</strong>zgo.<br />
Aunque en <strong>la</strong> época autores como Déchelette ya presentaban algunos hal<strong>la</strong>zgos en su contexto originario,<br />
<strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong> Tello se expusieron aparte. De una calidad indudable, <strong>la</strong>s esculturas se representaron<br />
como obras <strong>de</strong> arte. Por otra parte, sólo dos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s once láminas se <strong>de</strong>dicaron a ilustrar <strong>la</strong>s estruc-<br />
92
Fig. 40.- La fotografía y <strong>la</strong> arqueología filológica: <strong>la</strong>s tablil<strong>la</strong>s cuneiformes <strong>de</strong><br />
Tello (Lagash). Según Cros, Heuzey y Thureau-Dangin (1914).<br />
turas <strong>de</strong>scubiertas (figs. 5 y 6). Tomadas por el mismo Gros, representaban una panorámica general <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> excavación y un <strong>de</strong>talle <strong>de</strong>l recinto funerario.<br />
Sin duda una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s misiones francesas más conocidas fue <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Fouille <strong>de</strong> Delfos, llevada a<br />
cabo entre 1892 y 1903. Para <strong>la</strong> consecución <strong>de</strong> este proyecto fue c<strong>la</strong>ve <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> Th. Homolle, nombrado<br />
en 1890 director <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Française <strong>de</strong> Atenas. En 1840 Ottfried Müller había sido el primero<br />
en excavar en <strong>la</strong> localidad <strong>de</strong> Delfos. Durante estos trabajos <strong>de</strong>scubrió el extremo oriental <strong>de</strong>l gran<br />
muro poligonal cubierto <strong>de</strong> inscripciones que se había construido para sostener <strong>la</strong> terraza <strong>de</strong>l templo<br />
<strong>de</strong> Apolo. En 1887, Francia consiguió el monopolio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Delfos durante diez años.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este período, Grecia reservó para Francia “le monopole <strong>de</strong>s copies, mou<strong>la</strong>ges et reproductions<br />
artistiques”. Th. Homolle organizó el equipo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Delfos. Al organizar el equipo<br />
resulta l<strong>la</strong>mativo cómo Homolle concedió <strong>la</strong> dirección técnica <strong>de</strong> los trabajos a Henry Convert, ingeniero<br />
<strong>de</strong> Puentes y Caminos y <strong>de</strong>stacado dibujante y fotógrafo. También fue consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> recurrir a un arquitecto para levantar <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, alzados y reconstrucciones, por lo que incorporó<br />
en este equipo al arquitecto A. Tournaire. Así, <strong>la</strong> fotografía estuvo presente, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el primer momento,<br />
en <strong>la</strong> organización <strong>de</strong> una empresa capital para <strong>la</strong> arqueología francesa en el extranjero como<br />
fue <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Fouille <strong>de</strong> Delfos.<br />
EL MANUAL DE ARQUEOLOGÍA DE E. TRUTAT Y LA FOTOGRAMETRÍA<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Todas estas mejoras <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica y <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotomecánica tuvieron una lógica repercusión<br />
en <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. A esta incorporación, cada vez más notable, contribuyó<br />
también el primer manual <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong> Arqueología: La<br />
photographie appliquée à l’archéologie (1879).<br />
Naturalista, conservador <strong>de</strong> Museo y arqueólogo aficionado, Trutat explicó en el prólogo <strong>de</strong> su<br />
obra los motivos que le habían llevado a escribir<strong>la</strong>. Estas motivaciones nos informan <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong>l empleo que los arqueólogos hacían <strong>de</strong> el<strong>la</strong>. En efecto, el francés re<strong>la</strong>tó cómo<br />
“muchos arqueólogos emplean ya los procedimientos fotográficos; pero, para <strong>la</strong> mayoría, <strong>la</strong> falta <strong>de</strong><br />
indicaciones y <strong>la</strong> dificultad para encontrar <strong>la</strong>s informaciones necesarias para tal o cual trabajo un poco<br />
especial, hacen <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> <strong>la</strong>do el empleo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía”. Esta situación habría sido el motivo que le impulsó<br />
a publicar y difundir su experiencia como fotógrafo.<br />
93
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Entre los servicios que el erudito francés observaba <strong>de</strong>stacó el que <strong>la</strong> fotografía “no se contenta con<br />
proporcionar al arqueólogo facilida<strong>de</strong>s para sus estudios, pue<strong>de</strong> dar más aún, y proporcionar a <strong>la</strong> librería<br />
láminas <strong>de</strong> una exactitud completa y <strong>de</strong> una inalterabilidad absoluta, gracias a los procedimientos <strong>de</strong><br />
impresión fotomecánica” (Trutat, 1879, 5). Gracias a este testimonio observamos cómo <strong>la</strong> crisis en cuanto<br />
a <strong>la</strong> escasa perdurabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías parece haberse superado ya en el momento en que Trutat<br />
escribió estas líneas. No obstante, resulta curioso cómo el autor todavía creía necesario mencionar –y<br />
recordar– que no existía ningún peligro sobre este supuesto <strong>de</strong>svanecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
En opinión <strong>de</strong> Trutat “creo que el arqueólogo <strong>de</strong>be ejecutar él mismo <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> su trabajo<br />
fotográfico. Sólo entonces encontrará en este método un auxiliar precioso. Sólo cuando se trata <strong>de</strong><br />
hacer los positivos, <strong>la</strong>s impresiones, <strong>de</strong>be <strong>de</strong>jar a hombres más especializados el cuidado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s manipu<strong>la</strong>ciones.<br />
Pero aún entonces le es indispensable conocer los procedimientos; podrá entonces exigir al<br />
obrero los resultados” (Trutat, 1879, 8). El naturalista francés se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba, así, partidario <strong>de</strong> que el propio<br />
investigador asumiese <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías. Sólo entonces podía asegurarse que lo reproducido<br />
se ajustaba a lo que necesitaba. El arqueólogo <strong>de</strong>bía asimismo conocer los diversos mecanismos <strong>de</strong><br />
positivado <strong>de</strong> cara a exigir unos <strong>de</strong>terminados resultados. En su opinión, “el mejor procedimiento es<br />
pedir algunas lecciones a un fotógrafo <strong>de</strong> profesión o, al menos, a un amateur que dominaba <strong>la</strong>s diferentes<br />
manipu<strong>la</strong>ciones”. Algunas semanas en el <strong>la</strong>boratorio bastarían para “dar rápidamente el hábito<br />
<strong>de</strong> los aparatos y <strong>de</strong> <strong>la</strong> preparación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas”.<br />
La mayor incorporación que pretendía Trutat haría, muy pronto, que los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se<br />
diversificasen. La precisión y niti<strong>de</strong>z que mostraban <strong>la</strong>s fotografías provocó que, muy pronto, se pensase<br />
en su aplicación <strong>de</strong> cara al levantamiento <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nos <strong>de</strong> tipo arquitectónico. El coronel francés Laussédat<br />
<strong>de</strong>sarrolló esta aplicación a partir <strong>de</strong> 1850, mientras utilizaba los dibujos que le proporcionaba <strong>la</strong><br />
94<br />
Fig. 41.- La “Gran<strong>de</strong> Fouille” <strong>de</strong> Delfos (1892-1903). Descubrimiento <strong>de</strong> un kouros el martes 30 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1893.
cámara c<strong>la</strong>ra. Hacia 1860 Laussédat obtuvo los primeros resultados con aparatos diseñados por él mismo.<br />
Poco <strong>de</strong>spués explicó el procedimiento en una serie <strong>de</strong> memorias que dirigió a <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s<br />
Sciences <strong>de</strong> París (Davanne, Bucquet, 1903, 61) y que expuso en el Musée centennal <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie.<br />
En esta exposición se pudieron observar algunos <strong>de</strong> los primeros resultados obtenidos, como un p<strong>la</strong>no<br />
<strong>de</strong> Tananarive ejecutado por el comandante Delcroix (Davanne, Bucquet, 1903, 60).<br />
El procedimiento fue <strong>de</strong>nominado Fotogrametría o Metrofotografía y, a partir <strong>de</strong> 1889, fue empleado<br />
por el estado mayor austriaco y por el estado mayor italiano para completar <strong>la</strong> cartografía. Especialmente<br />
importante durante estos primeros años fue el uso que hizo <strong>de</strong> él, a partir <strong>de</strong> 1858, el arquitecto<br />
alemán Mey<strong>de</strong>nbaner. A finales <strong>de</strong>l siglo XIX varias firmas alemanas comenzaron <strong>la</strong> realización <strong>de</strong><br />
corpora fotográficos <strong>de</strong> monumentos con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotogrametría. Así, G.G. Rö<strong>de</strong>r trabajó en Leipzig<br />
sobre monumentos alemanes, mientras que Weinwurm y Haffner aplicaban <strong>la</strong> fotogrametría en<br />
Grecia, <strong>de</strong>stacando su acción sobre <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas y sus monumentos (Feyler, 1993, 130).<br />
Esta utilización concuerda con <strong>la</strong> creencia, común en <strong>la</strong> época, sobre <strong>la</strong> objetividad <strong>de</strong> estos procedimientos.<br />
Así, en un artículo publicado en 1895 en <strong>la</strong> Zeitschrift für bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst y titu<strong>la</strong>do “Ein<br />
Denkmäler-Archiv.” se indicaba cómo el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotogrametría permitiría constituir archivos fotográficos<br />
<strong>de</strong> monumentos mucho más fiables que los documentos usados hasta este momento, que presentaban<br />
<strong>de</strong>formaciones en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proporciones (Feyler, 1993, 130).<br />
Con el tiempo, <strong>la</strong> separación entre el dibujo y <strong>la</strong> fotografía se fue <strong>de</strong>lineando con más precisión.<br />
A medida que el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica avanzaba, el dibujo <strong>de</strong> objetos en perspectiva cedió<br />
su lugar ante <strong>la</strong> fotografía y se fue convirtiendo en algo más técnico, reservado a los alzados y p<strong>la</strong>ntas<br />
<strong>de</strong> arquitecto, perfiles y dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes capas. En este sentido, <strong>la</strong>s dos técnicas <strong>de</strong> representación<br />
analítica fueron <strong>de</strong>limitando sus áreas y dominios. En cuanto a <strong>la</strong>s técnicas fotográficas, el verda<strong>de</strong>ro<br />
incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología se produjo con <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas<br />
en cristal listas para su empleo y <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras <strong>de</strong> formato medio, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> 13 x<br />
18 cm. Estas circunstancias facilitaron enormemente el trabajo <strong>de</strong>l fotógrafo-arqueólogo y le permitieron<br />
producir un número elevado <strong>de</strong> fotografías.<br />
LA DEFINITIVA CONSOLIDACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN EL PROCESO DE<br />
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICO. FRANCIA (1918-1960)<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
La Primera Guerra Mundial provocó una ralentización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones arqueológicas. Sin<br />
embargo, esta paralización permitió <strong>la</strong> concienciación sobre <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> establecer y generalizar una<br />
metodología nueva, acor<strong>de</strong> con los nuevos objetivos y requerimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. El cambio fundamental,<br />
en esta etapa, fue <strong>la</strong> pau<strong>la</strong>tina incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al registro procesual <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación<br />
arqueológica.<br />
Se produjeron, a<strong>de</strong>más, varios avances sustanciales. Por una parte, se asistió a <strong>la</strong> homogeneización<br />
en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> los profesionales <strong>de</strong>dicados a <strong>la</strong> Arqueología. La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía cambió<br />
cualitativa y cuantitativamente conforme a <strong>la</strong>s nuevas necesida<strong>de</strong>s y exigencias metodológicas. Ya<br />
no se trataba <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX: los años 20 y 30 <strong>de</strong>l<br />
nuevo siglo se caracterizaron por <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nar y c<strong>la</strong>sificar los numerosos restos que se habían<br />
ido acumu<strong>la</strong>ndo en museos y centros <strong>de</strong> estudio. En este sentido estaríamos ante <strong>la</strong> “edad madura<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> reflexión y <strong>la</strong> publicación” (Étienne, Étienne, 1990, 121).<br />
Ahora primaba el estudio <strong>de</strong> objetos y monumentos y el establecimiento <strong>de</strong> tipologías. Se profundizó<br />
en el conocimiento técnico <strong>de</strong> los objetos, al mismo tiempo que se incidía en <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> su<br />
funcionalidad. Se abordó <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> manuales y corpora. El interés se extendía ahora tanto hacia<br />
los pequeños objetos como a <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s piezas. La exigencia <strong>de</strong> exhaustividad y el interés por cualquier<br />
fragmento o elemento arquitectónico son algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ten<strong>de</strong>ncias que caracterizarían <strong>la</strong> segunda mitad<br />
<strong>de</strong>l siglo XX. En estos momentos aparecieron, incluso, manuales que intentaban reg<strong>la</strong>mentar el uso<br />
en <strong>la</strong> fotografía en Arqueología como los <strong>de</strong> Martin-Sabon (1913) y Vallot (1915). Igualmente, se pro-<br />
95
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
dujeron aplicaciones novedosas como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Clermont-Ganneau, quien dibujó <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
francesas <strong>de</strong> Palmira a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía aérea (Deonna, 1922, 86).<br />
En este panorama, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> variada y temprana utilización que <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía hizo el<br />
arqueólogo suizo W. Deonna. Destacamos a este investigador por su variada y temprana utilización <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> técnica fotográfica. Nacido en Ginebra en 1880, Deonna fue miembro extranjero <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Française<br />
<strong>de</strong> Atenas <strong>de</strong> 1904 a 1907. De sus trabajos sobre <strong>la</strong> antigua Grecia <strong>de</strong>stacan especialmente sus estudios<br />
sobre escultura, en los que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental, y su participación en<br />
<strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Delos (Ducrey, 2001). En su producción fotográfica se <strong>de</strong>tecta <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> uno<br />
<strong>de</strong> los más conocidos fotógrafos profesionales establecidos en Grecia: A. Boissonnas. Según P. Ducrey,<br />
Deonna conoció y admiró al fotógrafo hasta el punto <strong>de</strong> que “nul doute qu’il se soit inspiré <strong>de</strong> son œuvre<br />
photographique pour réaliser ses propres clichés” (Ducrey, 2001). Especialmente interesante resulta<br />
su publicación <strong>de</strong> un artículo sobre el interés que presentaba <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong> Arqueología y los<br />
posibles usos <strong>de</strong> esta técnica para el arqueólogo (Deonna, 1922). Este trabajo resulta ilustrativo <strong>de</strong> los<br />
usos que se estaba dando a <strong>la</strong> fotografía, así como <strong>de</strong> <strong>la</strong> opinión que esta utilización le merecía. En él<br />
explicaba cómo, en su opinión, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía iban mucho más allá <strong>de</strong>l carácter documental.<br />
El medio fotográfico llegaba al punto <strong>de</strong> “ofrecer a los eruditos los medios para explicar <strong>la</strong>s<br />
obras antiguas” (Deonna, 1922, 85). Las recientes mejoras <strong>de</strong> sus técnicas posibilitaban nuevas miradas<br />
y aproximaciones. El arqueólogo <strong>de</strong>bía, en su opinión, conocer estos a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos y recurrir a ellos.<br />
En el período posterior a <strong>la</strong> Primera Guerra Mundial los <strong>de</strong>fensores <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
como Deonna <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raban cómo “los arqueólogos y los historiadores <strong>de</strong>l arte no podrían prescindir<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía” (Deonna, 1922, 85). La diferencia fundamental no era ya <strong>la</strong> incorporación, sino el<br />
uso que se daba al documento fotográfico. La fotografía pasó <strong>de</strong> constituir un medio bastante oneroso<br />
<strong>de</strong> representar <strong>la</strong>s piezas más importantes a mostrar aspectos <strong>de</strong> los trabajos y <strong>la</strong>s estructuras documentadas.<br />
A pesar <strong>de</strong> esto, <strong>la</strong> no generalidad <strong>de</strong> este uso tiene su mejor muestra en el hecho <strong>de</strong> que un <strong>de</strong>fensor<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica como era el investigador suizo escribiese este artículo <strong>de</strong> 1922 para mostrar<br />
<strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong> ciencia arqueológica.<br />
En él, Deonna se refería a <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para el excavador porque “conservaba <strong>la</strong>s diversas<br />
etapas <strong>de</strong> su trabajo, <strong>de</strong>talles que el pico modificará algunos momentos <strong>de</strong>spués” (Deonna, 1922,<br />
85). El autor insistía, pues, en su capacidad documental: “<strong>la</strong> fotografía inmoviliza lo fugitivo”, “fija el<br />
aspecto <strong>de</strong> una tumba, como estaba el día en que <strong>de</strong>positaron el muerto en el<strong>la</strong> con su ajuar, y cuyo<br />
contenido va a ir a enriquecer un museo” (Deonna, 1922, 85). Su naturaleza documental estaba por<br />
encima <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> otros medios: “<strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción o un dibujo no bastan para conservar un recuerdo preciso”<br />
(Deonna, 1922, 85). Ofreció, a<strong>de</strong>más, varios consejos para <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> materiales concretos.<br />
Así, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo los epigrafistas sabían que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> una inscripción borrada, tomada en buenas<br />
condiciones <strong>de</strong> luz oblicua, podía reforzar ciertos rasgos, que parecían borrados o <strong>de</strong>saparecidos, y<br />
permitir una lectura más fácil <strong>de</strong>l original. El mismo autor <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo “no creo que este método<br />
se haya puesto suficientemente en práctica por los eruditos” (Deonna, 1922, 102).<br />
El investigador suizo era, también, consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> subjetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong>l falseamiento<br />
que podía introducir en los estudios arqueológicos e históricos. En este sentido, en su artículo advirtió<br />
cómo “si <strong>la</strong> fotografía evita muchas oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> error, sustituyendo un procedimiento mecánico<br />
a <strong>la</strong> mano <strong>de</strong>l artista, no está exento <strong>de</strong> todo reproche y no es <strong>de</strong> una exactitud infalible” (Deonna,<br />
1922, 90). Esta l<strong>la</strong>mada <strong>de</strong> atención resulta, cuando menos, curiosa cuando en ámbitos como el <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía artística se venía insistiendo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX, en esta subjetividad. Estaba<br />
plenamente aceptado, en estos ambientes, el grado <strong>de</strong> creatividad <strong>de</strong>l fotógrafo y los falseamientos que<br />
podía introducir. Sin embargo, a pesar <strong>de</strong> este ambiente general, en los estudios arqueológicos e históricos<br />
se siguió utilizando como un documento veraz. Este ambiente provocó esta l<strong>la</strong>mada <strong>de</strong> atención <strong>de</strong><br />
Deonna en los años veinte.<br />
En general, entre 1918 y 1960 constatamos cómo <strong>la</strong> fotografía pasó a aplicarse <strong>de</strong> una forma más<br />
general a los estudios arqueológicos, aunque <strong>la</strong> formación individual <strong>de</strong> los investigadores continuaba<br />
siendo fundamental a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> concretar y <strong>de</strong>finir su uso.<br />
96
EL CORPUS VASORUM ANTIQUORUM<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
El proyecto <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum se concibió en 1919, inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Primera Guerra Mundial, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Union Académique Internationale. Nos parece importante mencionarlo<br />
ya que este proyecto reunió, en su concepción y realización, algunos <strong>de</strong> los aspectos más significativos<br />
<strong>de</strong> esta etapa comprendida entre 1918 y 1960.<br />
La voluntad <strong>de</strong>l proyecto era reunir <strong>la</strong>s piezas cerámicas más significativas <strong>de</strong> museos y colecciones.<br />
Este objetivo se inserta en <strong>la</strong> tradición, heredada <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>de</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s catálogos<br />
y tipologías, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una corriente <strong>de</strong> conocimiento, <strong>de</strong> tipo enciclopedista, que había utilizado<br />
el dibujo como medio <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. A<strong>de</strong>más, y frente a proyectos simi<strong>la</strong>res anteriores,<br />
el Corpus supuso una novedad al introducir <strong>la</strong> fotografía como forma fundamental <strong>de</strong> registro <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s piezas. Esta circunstancia iba a condicionar <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong>l nuevo Corpus. En efecto, el Corpus<br />
surgió cuando ya se habían estado <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo esfuerzos como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición monumental <strong>de</strong> F.<br />
Bruckmann en Munich respecto a <strong>la</strong> Griechische Vasenmalerei <strong>de</strong> A. Furtwängler (Olmos, 1989, 292).<br />
El primer fascículo <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum apareció en 1922. En cada uno <strong>de</strong> los países una<br />
aca<strong>de</strong>mia o cuerpo <strong>de</strong> sabios tenía <strong>la</strong> responsabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> sección <strong>de</strong> los vasos. Cada sección disponía <strong>de</strong><br />
una entera autonomía científica y administrativa. Un director, encargado <strong>de</strong> coordinar el conjunto, era <strong>de</strong>nominado<br />
por <strong>la</strong> Union Académique (Dugas, 1957, 7). Cuando el proyecto apareció se adoptaron un cierto<br />
número <strong>de</strong> principios, expuestos en <strong>la</strong> Organisation du Corpus Vasorum Antiquorum (1919-1921) (VV.<br />
AA., 1921) y en el prefacio <strong>de</strong>l primer fascículo <strong>de</strong>dicado al Louvre (Dugas, 1957, 7). Nos parecen especialmente<br />
interesantes estas indicaciones que realizaron y los criterios fijados respecto a <strong>la</strong> documentación<br />
fotográfica que <strong>de</strong>bía recoger el proyecto. La mención y recordatorio <strong>de</strong> estas condiciones, en una fecha<br />
tardía como 1957, se produjo, po<strong>de</strong>mos suponer, ante el no cumplimiento <strong>de</strong> esos preceptos. Así, por<br />
ejemplo, se recordaba que “el vaso <strong>de</strong>be limpiarse antes <strong>de</strong> ser fotografiado. Las restauraciones, en <strong>la</strong> medida<br />
<strong>de</strong> lo posible, <strong>de</strong>ben suprimirse. Hay que proporcionar <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> forma <strong>de</strong>l vaso, así como los elementos<br />
<strong>de</strong> su <strong>de</strong>coración y no <strong>de</strong>saten<strong>de</strong>r el revés <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza” (Dugas, 1957, 12). La finalidad era proporcionar<br />
vistas o encuadres esenciales para lograr <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Fundamental resultaba, a<strong>de</strong>más,<br />
facilitar que el estudio se realizase siempre sobre el mayor número posible <strong>de</strong> objetos. Así, “no se propone<br />
reproducir <strong>la</strong> integralidad <strong>de</strong>l vaso. Haremos nuestra <strong>la</strong> fórmu<strong>la</strong> <strong>de</strong> Beazley: mejor pocas vistas <strong>de</strong><br />
muchos vasos que muchas vistas <strong>de</strong> pocos” (Dugas, 1957, 12).<br />
En <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica había que huir <strong>de</strong> los recortes y silueteados salvo en casos extremos<br />
(Dugas, 1957, 12). También se establecían criterios comunes <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación y c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong><br />
cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías. Para <strong>la</strong> composición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas se recomendaba acercar, tanto como fuese<br />
posible, <strong>la</strong>s diferentes vistas <strong>de</strong> un mismo vaso que se incluían en una misma lámina, indicar siempre<br />
<strong>la</strong> esca<strong>la</strong> <strong>de</strong> reproducción <strong>de</strong>l vaso 52 y que el fascículo comprendiese entre 40 y 50 láminas.<br />
Des<strong>de</strong> <strong>la</strong> organización <strong>de</strong>l Corpus se intentaron fijar, en varias ocasiones, normas para <strong>la</strong> realización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica. Por ello acudieron a <strong>la</strong> opinión <strong>de</strong> un experto en el tema, el profesor suizo H.<br />
Bloesch. El hecho <strong>de</strong> que se creyese necesario dar estos consejos muestra que todavía no se fotografiaban<br />
<strong>de</strong> una forma a<strong>de</strong>cuada los vasos. Bloesch indicó cómo, para obtener un fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía más<br />
o menos uniforme, era necesario el empleo <strong>de</strong> cartulina o algún tipo <strong>de</strong> te<strong>la</strong> encerada. La pieza <strong>de</strong>bía<br />
situarse encima <strong>de</strong> esta te<strong>la</strong> que, evitando los pe<strong>de</strong>stales o zócalos, <strong>de</strong>bía alzarse por <strong>de</strong>trás <strong>de</strong>l objeto<br />
(Bloesch, 1957, 31). El color <strong>de</strong> este fondo <strong>de</strong>bía ser preferentemente gris o azu<strong>la</strong>do. Un fondo b<strong>la</strong>nco<br />
podía conllevar molestos reflejos sobre el contorno <strong>de</strong>l vaso y producir, como impresión óptica, <strong>la</strong> reducción<br />
<strong>de</strong> su volumen. A menudo se hacía necesario colocar a ambos <strong>la</strong>dos <strong>de</strong>l vaso dos bandas <strong>de</strong> papel<br />
o <strong>de</strong> te<strong>la</strong> <strong>de</strong> color más oscuro que este fondo. Aunque <strong>la</strong> luz natural proporcionaba a veces buenos<br />
resultados, Bloesch aconsejaba usar <strong>la</strong> artificial, sobre todo en <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> vasos con superficies bril<strong>la</strong>ntes<br />
(Bloesch, 1957, 32).<br />
52 Siempre que se pudiese era preferible emplear <strong>la</strong> misma esca<strong>la</strong> para todos los vasos <strong>de</strong> una misma lámina, exceptuando <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>talle representadas al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas generales (DUGAS, 1957, 14).<br />
97
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 42.- El Corpus Vasorum Antiquorum. Fascículo 13, Museo<br />
<strong>de</strong>l Louvre. <strong>Real</strong>izado por François Vil<strong>la</strong>rd (1974).<br />
El método <strong>de</strong> reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
elegido por el Corpus fue <strong>la</strong> fototipia. Si<br />
bien hacia los años 50 el fotograbado estaba muy<br />
extendido, Bloesch explicaba cómo esta técnica<br />
disminuía los contrastes <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Al contrario,<br />
<strong>la</strong> fototipia los aumentaba. Otro aspecto<br />
<strong>de</strong>licado era el rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme o <strong>la</strong> representación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> forma <strong>de</strong>l objeto. Para ello, se insistía<br />
en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> fotografiar el objeto a una<br />
distancia <strong>de</strong>, al menos, seis veces su dimensión<br />
mayor, ya fuese altura o anchura.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> estas páginas hemos visto cómo<br />
el contenido <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías varió sustancialmente.<br />
Así, si en <strong>la</strong>s tomadas durante <strong>la</strong>s excavaciones<br />
era normal observar <strong>de</strong>talles como <strong>la</strong>s<br />
herramientas, los visitantes o los obreros, con el<br />
tiempo estas imágenes se volvieron mucho más<br />
técnicas. La fotografía testimonia, así, los cambios<br />
experimentados por los métodos <strong>de</strong> investigación<br />
arqueológica.<br />
En 1945, con el final <strong>de</strong> <strong>la</strong> Segunda Guerra<br />
Mundial, se creó en Francia el Centre National<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique (CNRS), así como<br />
<strong>la</strong> reg<strong>la</strong>mentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en el terri-<br />
torio nacional (Gran-Aymerich, 1998, 14). A<strong>de</strong>más, estos años se caracterizaron por <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong><br />
nuevos métodos <strong>de</strong> excavación que conllevaron, al final <strong>de</strong>l período, una significativa “revolución” en <strong>la</strong><br />
práctica arqueológica. Así, <strong>la</strong> atención pasó a centrarse en <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r ubicar e interpretar cada<br />
objeto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su nivel estratigráfico. A partir <strong>de</strong> este momento, <strong>la</strong> fotografía se a<strong>de</strong>cuó a <strong>la</strong>s nuevas exigencias:<br />
junto a <strong>la</strong>s anteriores vistas generales o parciales <strong>de</strong> un sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma, aparecieron poco a<br />
poco primeros p<strong>la</strong>nos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales secuencias estratigráficas <strong>de</strong> cada zona o habitación.<br />
Con <strong>la</strong> cada vez mayor facilidad para obtener el registro fotográfico se incrementó <strong>la</strong> posibilidad<br />
<strong>de</strong> ofrecer vistas <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los pasos <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. En este sentido, se produjo <strong>la</strong> multiplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías puestas a disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> comunidad científica en revistas y obras <strong>de</strong> diferente<br />
tipo. Las nuevas exigencias metodológicas hacían que no bastasen algunas vistas generales <strong>de</strong>l yacimiento,<br />
sino que se <strong>de</strong>bía po<strong>de</strong>r “comprobar” fotográficamente cada parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía sobre <strong>la</strong> que el<br />
arqueólogo fundamentaba su hipótesis <strong>de</strong> reconstrucción histórica. Al pasar a ser <strong>la</strong> estratigrafía el eje<br />
vertebrador <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación, <strong>la</strong> fotografía pasó a representar este nuevo punto <strong>de</strong> interés.<br />
La evolución que hemos podido observar en <strong>la</strong> práctica fotográfica a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XX se produjo<br />
en paralelo a <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. Sobre todo respecto a su ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> convertirse en una ciencia<br />
cada vez más precisa. Este proceso no se ha efectuado <strong>de</strong> forma uniforme o lineal, <strong>la</strong> evolución es<br />
dialéctica: <strong>la</strong>s fluctuaciones <strong>de</strong>tectadas en esta evolución muestran <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los arqueólogos<br />
para dotarse <strong>de</strong> medios <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripción y <strong>de</strong> comparación eficaces y rigurosos. La fotografía, sin duda<br />
uno <strong>de</strong> estos medios, parecía reunir <strong>la</strong>s condiciones para <strong>de</strong>sempeñar este papel, si se era capaz <strong>de</strong> reconocer<br />
sus cualida<strong>de</strong>s propias y sus límites.<br />
USOS Y APLICACIONES DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA FRANCESA<br />
El diputado y científico Arago p<strong>la</strong>nteó, en el mismo 1839, varias áreas científicas en <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía podía ser <strong>de</strong> gran utilidad. El entusiasmo que ésta suscitó se advierte en testimo-<br />
98
La fotografía arqueológica en Francia<br />
nios como los <strong>de</strong> E. Lacan, conocido crítico francés (Aubenas, 1999b, 184). En <strong>la</strong> obra que publicó con<br />
ocasión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> 1855 (Lacan, 1856), recordaba <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía respecto<br />
a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte y diversas ciencias como <strong>la</strong> Geología y <strong>la</strong>s ciencias naturales: “En<br />
considérant l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s reproductions photographiques et <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins obtenus, il <strong>de</strong>vait<br />
naturellement venir à l’esprit <strong>de</strong>s savants d’employer ce moyen puissant pour les besoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> science.<br />
Quel secours pour <strong>la</strong> géologie, pour <strong>la</strong> botanique, pour l’histoire naturelle!” (Aubenas, 1999b, 184).<br />
Creemos fundamental consi<strong>de</strong>rar cómo, durante buena parte <strong>de</strong>l siglo XIX, se pensó que el registro<br />
fotográfico reproducía <strong>la</strong> realidad tal cual era. No había intervención por parte <strong>de</strong>l fotógrafo: lo que<br />
se veía en el daguerrotipo o en el calotipo era “<strong>la</strong> realidad” (C<strong>la</strong>rke, 1997, 45). Esta aparente objetividad<br />
impulsó que científicos y eruditos <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s áreas se interesaran, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> momentos muy tempranos,<br />
por este nuevo mecanismo <strong>de</strong> reproducción. Los arqueólogos franceses <strong>de</strong>l XIX pronto le atribuyeron<br />
virtu<strong>de</strong>s como <strong>la</strong> <strong>de</strong> constituir un “témoin incorruptible” que ofrecía representaciones “inécusables”<br />
y “mathématiquement exactes” (Feyler, 1993, 189). La precisión <strong>de</strong>l mecanismo fotográfico fue<br />
uno <strong>de</strong> los criterios fundamentales al juzgar el nuevo procedimiento. Así, <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong>l más ínfimo<br />
<strong>de</strong>talle se constataba con gran alegría: era un dato más que garantizaba <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproducción<br />
(Starl, 1994, 34). También en 1851 el crítico Francis Wey presentaba <strong>la</strong> fotografía como <strong>la</strong><br />
perfecta representación y, en cualquier caso, preferible a los otros medios <strong>de</strong> representación (Wey, 1851),<br />
una opinión que permite apreciar <strong>la</strong> confianza concedida a los medios que parecían “científicos” o “mecánicos”<br />
y <strong>la</strong> valoración <strong>de</strong>l <strong>de</strong>tallismo en <strong>la</strong> reproducción.<br />
Durante buena parte <strong>de</strong>l siglo XIX se consi<strong>de</strong>ró a <strong>la</strong> fotografía como exacta, sin posibilidad <strong>de</strong><br />
manipu<strong>la</strong>ción posible. Este carácter real y objetivo <strong>la</strong> convertía en el mejor instrumento para acometer<br />
un proyecto característico <strong>de</strong>l XIX: el musée imaginaire <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s artes. Muy pronto <strong>la</strong>s imprentas recogieron<br />
numerosos libros <strong>de</strong> reproducciones entre los que <strong>de</strong>stacan el Musée Photographique: Oeuvres<br />
<strong>de</strong> Nico<strong>la</strong>s Poussin y <strong>la</strong> Galerie photographique (1853) (Frizot, 1994a, 81). Ya en 1883 B.Delessert, financiero<br />
y amante <strong>de</strong>l arte, había tomado <strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> reproducir, mediante <strong>la</strong> fotografía, algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
estampas <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> Rafael realizadas por Marc-Antoine Raimondi (Delessert, 1853; Aubenas, 1999b,<br />
187).<br />
También el arquitecto Viollet-le-Duc utilizó <strong>la</strong> fotografía como una técnica auxiliar para <strong>la</strong> arquitectura.<br />
En 1853 apareció <strong>la</strong> Monographie <strong>de</strong> Notre-Dame <strong>de</strong> Paris et <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle sacristie <strong>de</strong> Lassus, ilustrada<br />
con doce fotografías (Foliot, 1986, 37). Ya en 1842 había encargado a Lerebours una serie <strong>de</strong> daguerrotipos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral <strong>de</strong> París (Foliot, 1986, 37). En su Dictionnaire raisonné <strong>de</strong> l’Architecture française<br />
(1854) rindió un sincero homenaje a <strong>la</strong> fotografía. Ésta –escribía– “présente cet avantage <strong>de</strong> dresser<br />
<strong>de</strong>s procès verbaux irrécusables et <strong>de</strong>s documents que l’on peut sans cesse consulter, même lorsque<br />
les restaurations masquent <strong>de</strong>s traces <strong>la</strong>issées par <strong>la</strong> ruine. Dans les restaurations, on ne saurait donc trop<br />
user <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie, car bien souvent on découvre sur une épreuve ce que l’on n’avait pas aperçu sur<br />
le monument lui-même” (Christ, 1980, 3). Este testimonio parece corroborar que el conocido arquitecto<br />
concibió <strong>la</strong> fotografía como una importante auxiliar <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura (Christ, 1980, 3). El también<br />
crítico Henri <strong>de</strong> Lacretelle admiró en La Lumière (20 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1852) <strong>la</strong>s tomas realizadas por Le Secq<br />
en Reims, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rando: “Ce que nous n’aurions jamais découvert avec nos yeux, il l’a vu pour nous (..) La<br />
cathédrale entière est reconstruite, assise par assise, avec <strong>de</strong>s effets merveilleux <strong>de</strong> soleil, d’ombre et <strong>de</strong><br />
pluie” (Christ, 1980, 4).<br />
También para los arqueólogos <strong>la</strong> fotografía se convirtió en una especie <strong>de</strong> “transportadora fiel” <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> realidad. Salzmann, por ejemplo, escribió en <strong>la</strong> Introduction <strong>de</strong> su obra cómo “Les photographies ne<br />
sont plus <strong>de</strong>s récits, mais bien <strong>de</strong>s faits doués d’une brutalité concluante” (Foliot, 1986, 34; Frizot,<br />
1994c, 382). En esta frase, enunciada a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, se encuentra el principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
como <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> un hecho o <strong>de</strong> una teoría <strong>de</strong>terminada. Esta posible aplicación iba a tener,<br />
como veremos, una repercusión muy consi<strong>de</strong>rable.<br />
El viaje efectuado por Maxime Du Camp y F<strong>la</strong>ubert a Egipto nos proporciona también valiosos<br />
testimonios sobre <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En el Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission nommée par l’Académie<br />
<strong>de</strong>s Inscriptions pour rédiger les instructions du voyage <strong>de</strong> Maxime du Camp se seña<strong>la</strong>ba cómo los re-<br />
99
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
sultados <strong>de</strong> Du Camp “serán <strong>de</strong> interés para <strong>la</strong> filología,<br />
<strong>la</strong> arqueología y el arte”. En efecto, “aunque los principales<br />
monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s oril<strong>la</strong>s han sido dibujados,<br />
será útil poseer varias vistas <strong>de</strong> conjunto tomadas a <strong>la</strong><br />
Daguerrotipia y <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> arquitectura, ambas cosas<br />
en gran<strong>de</strong>s proporciones. El carácter particu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía,<br />
su exactitud incontestable y su minuciosa fi<strong>de</strong>lidad,<br />
hasta en los accesorios más inesperados, dan<br />
valor a todo lo que produce” (Dewachter, Oster, 1987,<br />
14).<br />
La Académie <strong>de</strong>seaba que los resultados <strong>de</strong> este viaje<br />
sirviesen para <strong>la</strong>s investigaciones sobre Egipto. En este<br />
sentido advirtieron a Du Camp que completase, siempre<br />
que fuese posible, <strong>la</strong>s vistas generales con otras <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>talle (Dewachter, Oster, 1987, 14). Esta observación<br />
permite aventurar <strong>la</strong> opinión que <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> tenía respecto<br />
a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> viajeros, que no colmaba su necesidad<br />
<strong>de</strong> conocer en profundidad <strong>de</strong>terminados monumentos.<br />
Ésta podría haber sido, sin duda, una <strong>de</strong> sus<br />
motivaciones principales para el viaje <strong>de</strong> Du Camp.<br />
Ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong> estos objetivos resulta el comentario: “Il ne<br />
s’agit plus <strong>de</strong> charmer nos yeux par les effets séduisants<br />
que <strong>la</strong> lumière porte dans <strong>la</strong> chambre noire, mais <strong>de</strong> copier fidèlement et avec suite, <strong>de</strong>s textes rec<strong>la</strong>més<br />
par <strong>la</strong> science” (Dewachter, Oster, 1987, 14). La cámara y Du Camp se convertían, así, en instrumentos<br />
para <strong>la</strong> ciencia arqueológica, que rec<strong>la</strong>maba textos epigráficos y datos arqueológicos <strong>de</strong>l antiguo Egipto.<br />
Con esta misión se proponían reunir <strong>la</strong> documentación que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> viajeros les había permitido<br />
vislumbrar. Unas fotografías que Du Camp <strong>de</strong>bía realizar sin efectos estéticos, con el objetivo <strong>de</strong> reproducir<br />
c<strong>la</strong>ramente todos los <strong>de</strong>talles y que serían un instrumento <strong>de</strong> primera mano para los investigadores.<br />
Consi<strong>de</strong>raban <strong>la</strong> cámara como «un instrument <strong>de</strong> précision pour rapporter <strong>de</strong>s images qui me permettraient<br />
<strong>de</strong>s reconstitutions exactes” (Frizot, 1994a, 79). La finalidad principal que se perseguía era que el<br />
erudito o el espectador ya no se encontrase ante un dibujo, sino <strong>de</strong> cara al monumento mismo, en miniatura.<br />
Los testimonios que se refirieron al servicio que <strong>la</strong> fotografía podía aportar a <strong>la</strong> epigrafía fueron muy<br />
numerosos. También E. Trutat pretendía que, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> objetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, cada epigrafista<br />
pudiese aportar su propia interpretación y no <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> opinión <strong>de</strong> otros (Foliot, 1986, 131).<br />
Esta alta valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía estaba en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> necesidad, que experimentaba <strong>la</strong> ciencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> documentos veraces. Los documentos sólo tendrían credibilidad si presentaban<br />
una exactitud absoluta (Trutat, 1879, 3). Ante <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> Égypte, Nubie, Palestine et<br />
Syrie, <strong>de</strong>ssins photographiques recueillis par M. Du Camp, <strong>la</strong> Revue Archéologique señaló cómo “muchas<br />
publicaciones se han hecho sobre el antiguo Egipto y todo el mundo sabe apreciar el interés que ofrecen<br />
los monumentos que cubren su suelo. A pesar <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> publicaciones (...) creemos po<strong>de</strong>r<br />
afirmar que ésta que anunciamos hoy está l<strong>la</strong>mada a un buen éxito, puesto que se presenta bajo un aspecto<br />
novedoso y será muy apreciada por todas <strong>la</strong>s personas que concedan mucha importancia a <strong>la</strong> más<br />
escrupulosa exactitud en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> los monumentos, a una perfección a <strong>la</strong> que no pue<strong>de</strong>n<br />
llegar el grabador o el litógrafo, sea cual sea su talento” (VVAA., 1852, 192). La Revue Archéologique<br />
sentenciaba “sólo <strong>la</strong> fotografía consigue reproducir hasta en los más mínimos <strong>de</strong>talles todo, conservando<br />
el aspecto general <strong>de</strong>l conjunto” (VVAA., 1852, 192). Estos testimonios permiten, asimismo, <strong>de</strong>tectar<br />
el gran optimismo con que se había acogido el nuevo procedimiento.<br />
A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s numerosas obras ya editadas sobre Egipto, <strong>la</strong> <strong>de</strong> Du Camp fue consi<strong>de</strong>rada como<br />
una importante fuente <strong>de</strong> información (VVAA, 1852, 192). Con sus más <strong>de</strong> 150 calotipos (Jammes,<br />
1981, 87) renovó <strong>la</strong> iconografía disponible sobre Egipto. Las bibliotecas y <strong>la</strong>s instituciones públicas,<br />
100<br />
Fig. 43.- El prehistoriador francés<br />
Émile Cartailhac (1845-1921)
pero también los amateurs, apreciaron mucho <strong>la</strong><br />
autenticidad que representaba para ellos <strong>la</strong> fotografía.<br />
Este libro aportaba el complemento<br />
iconográfico indispensable a <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s obras<br />
como <strong>la</strong> Description <strong>de</strong> l’Égypte.<br />
Du Camp volvió a efectuar el recorrido<br />
realizado por Champollion, <strong>de</strong>teniéndose ante<br />
cada templo para fotografiarlo metódicamente,<br />
ya fuese conocido anteriormente o no. Prestó,<br />
en efecto, una mayor atención a los monumentos<br />
que a los paisajes, <strong>de</strong>stacando los encuadres<br />
más cercanos con los que quería transcribir<br />
fotográficamente <strong>la</strong>s inscripciones, un requisito<br />
que, por otra parte, los académicos habían<br />
seña<strong>la</strong>do para el viaje (Bustarret, 1994,<br />
76). La elección <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 125 láminas muestra <strong>la</strong> intención<br />
<strong>de</strong> realizar una obra histórica y arqueológica<br />
en <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s vistas pintorescas y el Egipto<br />
contemporáneo tenían un escaso lugar (Jammes,<br />
1981, 88).<br />
La fotografía aportó, como vemos, satisfacción<br />
a <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> autenticidad <strong>de</strong> los arqueólogos<br />
y científicos. En estos primeros momentos,<br />
el acercamiento al monumento siguió<br />
siendo el mismo que el efectuado por los dibujantes.<br />
Habría que esperar, al menos hasta los<br />
años 60 <strong>de</strong>l siglo XIX, para que los encuadres<br />
y aspecto general cambiasen. Pero <strong>la</strong> fotografía<br />
permitió estudiar aspectos o elementos <strong>de</strong>sco-<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Fig. 44.- Caricatura <strong>de</strong>l fotógrafo francés F. Nadar con motivo<br />
<strong>de</strong> sus fotografías aéreas sobre París.<br />
nocidos. E. Lacan <strong>de</strong>cía en este sentido: “Il y a, aux corniches les plus élevées <strong>de</strong>s cathédrales, dans les<br />
galeries où l’hiron<strong>de</strong>lle et le corbeau font leur nid, <strong>de</strong>s figures <strong>de</strong> saints ou <strong>de</strong>s vierges que nul oeil humain<br />
n’a jamais pu contempler <strong>de</strong> près et que l’objectif découvre et reproduit dans toute leur suavité<br />
<strong>de</strong> formes et attitu<strong>de</strong>” (Lacan, 1853; Jammes, 1981, 70).<br />
Durante el siglo XX <strong>la</strong> confianza en el registro fotográfico por parte <strong>de</strong> los arqueólogos siguió<br />
siendo bastante usual. En efecto, W. Deonna seña<strong>la</strong>ba en los años 20 cómo <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>volvía al erudito,<br />
al estudiar en <strong>la</strong> tranquilidad <strong>de</strong> su gabinete, los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> campaña sobre el terreno. De esta<br />
forma, <strong>la</strong> actividad arqueológica comenzaba <strong>de</strong> nuevo bajo sus ojos (Deonna, 1922, 85). Pero el suizo<br />
fue uno <strong>de</strong> los primeros en l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> atención sobre los riesgos que su uso conllevaba. Parecía consciente,<br />
por su di<strong>la</strong>tada experiencia como fotógrafo, <strong>de</strong> los errores que podía conllevar para <strong>la</strong> investigación<br />
histórica. En efecto, factores como el mayor o menor alejamiento y <strong>la</strong> iluminación hacían surgir diferencias<br />
notables entre varias fotografías <strong>de</strong> un mismo objeto. El arqueólogo, “encontrando en <strong>la</strong> reproducción<br />
mecánica mediante <strong>la</strong> fotografía una ayuda preciosa, no <strong>de</strong>be sin embargo olvidar estas causas<br />
posibles <strong>de</strong> error” (Deonna, 1922, 93). Al consi<strong>de</strong>rar necesario recordar este aspecto po<strong>de</strong>mos pensar<br />
que <strong>la</strong> mayoría seguía consi<strong>de</strong>rando que <strong>la</strong> fotografía les proporcionaba un testimonio objetivo, restituyendo<br />
el pasado tal cual había sido.<br />
A pesar <strong>de</strong> estas advertencias, <strong>la</strong> mayoría siguió consi<strong>de</strong>rando que <strong>la</strong> fotografía en Arqueología<br />
conseguía “que l’archéologue puisse emporter avec lui à loisir une représentation absolument exacte du<br />
sujet douteux” (Foliot, 1986, 131). Esta percepción nos lleva a consi<strong>de</strong>rar los p<strong>la</strong>nteamientos positivistas,<br />
su protagonismo en <strong>la</strong> ciencia arqueológica a partir <strong>de</strong>l último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX y <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica a sus postu<strong>la</strong>dos.<br />
101
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
FOTOGRAFÍA Y POSITIVISMO EN FRANCIA<br />
En Die Photographie, Siegfried Kracauer utilizó <strong>la</strong> fotografía para explicar y criticar el historicismo<br />
alemán (Kracauer, 1927). Kracauer l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención sobre el hecho <strong>de</strong> que Daguerre era contemporáneo<br />
<strong>de</strong>l máximo exponente <strong>de</strong>l historicismo, Leopold Von Ranke (1795-1886). Resulta significativo<br />
que el fundador <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociología, Auguste Comte, <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ra sus i<strong>de</strong>as al mismo tiempo que Daguerre.<br />
Se trataba <strong>de</strong> coleccionar y c<strong>la</strong>sificar el mundo en objetos y estructuras (C<strong>la</strong>rke, 1997, 45).<br />
Otros autores como Bann han apuntado igualmente <strong>la</strong>s semejanzas entre ciertos aspectos <strong>de</strong>l pensamiento<br />
<strong>de</strong> Ranke y el <strong>de</strong> Barthes: su «ça-a-été» seña<strong>la</strong>do respecto a <strong>la</strong> fotografía en La cámara lúcida:<br />
nota sobre <strong>la</strong> fotografía (About, Chéroux, 2001, 10; Barthes, 1982).<br />
La fotografía se adaptaba perfectamente a <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong>l dato c<strong>la</strong>sificatorio y sistematizador <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada “metódica” o positivista. Uno <strong>de</strong> sus textos programáticos fue escrito por G.<br />
Monod en 1876 y se editó en el primer número <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revue Historique. Frente a <strong>la</strong> metafísica y <strong>la</strong>s elucubraciones<br />
que habían dominado <strong>la</strong> ciencia anterior, <strong>la</strong> fotografía parecía encarnar <strong>la</strong> pretendida objetividad<br />
<strong>de</strong>l dato <strong>de</strong>mandada por <strong>la</strong> ciencia positivista. La escue<strong>la</strong> metódica intentó alejar <strong>la</strong> investigación<br />
histórica <strong>de</strong> toda especu<strong>la</strong>ción filosófica (Bourdé, Martin, 1983, 137). Mediante <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong><br />
técnicas que se consi<strong>de</strong>raban rigurosas, los investigadores intentaban llegar a una objetividad histórica<br />
absoluta, según p<strong>la</strong>nteamientos que quedaron <strong>de</strong>finidos en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> L.Bour<strong>de</strong>au L’histoire et les historiens:<br />
essai critique sur l’histoire considérée comme science positive (1888). En opinión <strong>de</strong> algunos autores,<br />
el dominio o prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong>l positivismo habría continuado, aproximadamente, hasta 1940. A<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> Comte habría que consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> <strong>de</strong> Leopold von Ranke en los historiadores<br />
franceses <strong>de</strong>l período 1880-1930, facilitada por <strong>la</strong>s estancias <strong>de</strong> éstos últimos en <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s alemanas<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> 1870.<br />
Según Ranke, <strong>la</strong> ciencia positiva podía llegar a <strong>la</strong> objetividad y al conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad histórica.<br />
La escue<strong>la</strong> metódica en Francia (1880-1930) aplicó estos principios. G. Monod <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba, así,<br />
<strong>la</strong> neutralidad <strong>de</strong>l historiador: “le point <strong>de</strong> vue strictement scientifique auquel nous nous p<strong>la</strong>çons suffira<br />
<strong>de</strong> donner à notre recueil l’unité <strong>de</strong> ton et <strong>de</strong> caractère” (Bour<strong>de</strong>, Martin, 1983, 164). La adopción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se enmarca en esta incorporación, por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> metódica, <strong>de</strong> técnicas que se<br />
creían objetivas. Sus características concordaban perfectamente con <strong>la</strong>s exigencias p<strong>la</strong>nteadas por <strong>la</strong> ciencia<br />
alemana.<br />
Esta a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l siglo XIX se vislumbra, en primer<br />
lugar, en el discurso pronunciado por F. Arago en <strong>la</strong> sesión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aca<strong>de</strong>mias <strong>de</strong> París en 1839, por <strong>la</strong> que<br />
se dio a conocer <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Los argumentos <strong>de</strong> Arago tenían como objetivo cumplir<br />
una serie <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>s. En primer lugar, crear una “émotion nationale” (Brunet, 2000, 111) que produjera<br />
<strong>la</strong> aceptación unánime <strong>de</strong>l nuevo invento y evitar <strong>la</strong>s posibles reticencias por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Académie<br />
<strong>de</strong>s Beaux-Arts. El texto <strong>de</strong>l discurso insistía especialmente en <strong>la</strong> <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> su utilidad inmediata<br />
(Brunet, 2000, 102). Arago recordaba, en efecto, <strong>la</strong> exactitud y <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: “Chacun songera<br />
à l’immense parti qu’on aurait tiré, pendant l’expédition d’Égypte, d’un moyen <strong>de</strong> reproduction si<br />
exact et si prompt” (Arago, 1839).<br />
También F. Wey se refería a los importantes cambios que había supuesto <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en Musée <strong>de</strong>s Familles (1853): “Les notions anciennes sur l’Égypte sont contrôlées et précisées, les<br />
hyéroglyphes sont livrés sans erreurs possibles à <strong>la</strong> sagacité <strong>de</strong>s savants, et l’ancien voyage d’Egypte, publié<br />
autrefois, passe à l’état d’intérpretation capriceuse et lointaine” (Jammes, 1981, 90). Los testimonios <strong>de</strong> Du<br />
Camp resultan ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> esta utilidad <strong>de</strong> una ciencia acumu<strong>la</strong>tiva: “je prends <strong>de</strong>s épreuves photographiques<br />
<strong>de</strong> toute ruine, <strong>de</strong> tout monument, <strong>de</strong> tout paysage que je trouve intéressant” (Souvenirs Littéraires,<br />
t. I, pp. 484).<br />
Aunque algo posterior, el conocido proyecto <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum se enmarca y compren<strong>de</strong><br />
en este ambiente científico. Para su i<strong>de</strong>ólogo, E. Pottier, los cambios que había introducido <strong>la</strong><br />
fotografía proporcionaban <strong>la</strong> herramienta idónea para acometer una tarea inmensa: <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong><br />
todos los vasos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. Este p<strong>la</strong>nteamiento es comprensible <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un esquema científi-<br />
102
co difusionista y evolucionista (Olmos, 1989, 293), que promovió este proyecto c<strong>la</strong>sificatorio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
“especies” cerámicas.<br />
Los más significativos logros metodológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>l siglo XIX se enmarcan en el<br />
fervor c<strong>la</strong>sificatorio. Las aportaciones básicas <strong>de</strong> esta época se basaron en un triángulo <strong>de</strong> re<strong>la</strong>ciones entre<br />
tipología, tecnología y estratigrafía. De <strong>la</strong> conjunción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tres nociones emergió en <strong>la</strong> Arqueología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época el positivismo arqueológico <strong>de</strong> Mortillet y <strong>de</strong> Montelius (Schnapp, 1991, 20). Alguno <strong>de</strong><br />
ellos, como Mortillet, sabemos que incorporó muy pronto el registro y <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Por otra parte, se pue<strong>de</strong> observar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> estos primeros años, <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> archivos fotográficos al servicio<br />
<strong>de</strong> los historiadores. En Francia, L. C. Macaire propuso, ya en 1855, <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una sección<br />
<strong>de</strong> fotografía en el Ministerio <strong>de</strong> Estado que tuviese, entre otras tareas, <strong>la</strong> «<strong>de</strong> rassembler tout ce que <strong>la</strong><br />
photographie a pu ou pourra produire d’utile ou <strong>de</strong> remarquable, et notamment tous les faits d’actualité<br />
dont elle aura pu fixer l’irrécusable souvenir» (About, Chéroux, 2001, 12).<br />
EVOLUCIÓN DE TEMAS EN LA IMAGEN ARQUEOLÓGICA<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Las fotografías realizadas por los viajeros-fotógrafos, como H. Vernet, F. Goupil-Fesquet, M. Du<br />
Camp o tantos otros en Egipto, tuvieron <strong>la</strong> finalidad principal <strong>de</strong> constituir “repertorios” <strong>de</strong> sitios y<br />
monumentos que ilustrasen, ante <strong>la</strong> cultura occi<strong>de</strong>ntal, <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> otros mundos. La intención<br />
original al realizar estas tomas no era mayoritariamente fotografiar <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>damente los aspectos que interesaban<br />
científicamente, sino proporcionar una i<strong>de</strong>a general <strong>de</strong>l país o <strong>de</strong> sus monumentos.<br />
Los acercamientos <strong>de</strong> los viajeros tampoco fueron uniformes, como tampoco lo serían sus resultados.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> intencionalidad original <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas no excluye que hoy puedan aportar datos<br />
fundamentales, sobre todo <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> fecha en que fueron realizadas. Su temprana cronología y el hecho<br />
<strong>de</strong> constituir frecuentemente el documento más antiguo sobre un lugar posibilitan que tengan una<br />
función histórico-documental y testimonial. Por ello pue<strong>de</strong>n reve<strong>la</strong>rse como una fuente necesaria y fundamental.<br />
Entre los temas más antiguos que hemos seña<strong>la</strong>do <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s fotografías arquitectónicas. La abundancia<br />
<strong>de</strong> este tema estuvo en parte motivada por el pequeño número <strong>de</strong> excavaciones abiertas hasta los<br />
años 70-80 <strong>de</strong>l XIX. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> arquitectura proporcionaba un objetivo inmóvil –con <strong>la</strong>s consiguientes<br />
ventajas para el elevado tiempo <strong>de</strong> exposición necesario– monumental y l<strong>la</strong>mativo. El interés <strong>de</strong> los<br />
fotógrafos estaba, en efecto, centrado en los restos más espectacu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong>s civilizaciones antiguas y<br />
mo<strong>de</strong>rnas. Otros aspectos u objetos <strong>de</strong> tamaño más reducido no eran “dignos”, en su opinión, <strong>de</strong> fotografiarse.<br />
Por otra parte, durante <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo XIX se había asistido, en Francia, al inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> restaurar monumentos y a un <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>bate sobre <strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong> restaurar<br />
o no estos monumentos arquitectónicos (Robinson, Herschman, 1987, 4). En esta época se incrementó<br />
notablemente el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura medieval, que recibió un significativo apoyo con<br />
<strong>la</strong> fundación, en 1834, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Française d’Archéologie y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission Nationale <strong>de</strong> Monuments.<br />
Otros factores contribuyeron a <strong>la</strong> rápida adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Los arquitectos valoraron positivamente<br />
<strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. El nuevo medio estaba, en efecto, en posición <strong>de</strong> proporcionar<br />
los datos necesarios para acometer estudios <strong>de</strong> arquitectura antigua. Aunque el medievalismo había<br />
nacido mucho antes que Niépce y Daguerre, <strong>la</strong> fotografía jugó un papel <strong>de</strong>terminante en el <strong>de</strong>scubrimiento<br />
francés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Media durante el XIX (Christ, 1980, 4).<br />
Las fotografías <strong>de</strong> monumentos se inscribían, hasta al menos los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX, en esta<br />
tradición anterior <strong>de</strong> los dibujos <strong>de</strong> arquitectura. Los fotógrafos procuraban, con ello, proporcionar a<br />
los arquitectos <strong>la</strong>s vistas y encuadres a<strong>de</strong>cuados para sus trabajos. La frontalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas era también<br />
el resultado <strong>de</strong> una formación tradicional que tendía a realizar elevaciones bidimensionales. El<br />
tipo <strong>de</strong> vistas que po<strong>de</strong>mos observar en los viajeros-fotógrafos se inscribe <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> esta tradición anterior<br />
<strong>de</strong> pintura y grabados. En estos dibujos <strong>de</strong> arquitectura, <strong>la</strong> perspectiva era, como hemos mencio-<br />
103
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 45.- Fotografía <strong>de</strong> piezas espectacu<strong>la</strong>res: <strong>la</strong> escultura <strong>de</strong><br />
Oronte en Seleuce. Fotografía <strong>de</strong> Louis <strong>de</strong> Clercq hacia 1859.<br />
nado, estrictamente frontal, y el punto <strong>de</strong> fuga estaba<br />
centrado en <strong>la</strong> fachada (Robinson, Herschman,<br />
1987, 4).<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> temática <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s décadas 1850-1860 estuvo motivada<br />
por acontecimientos que excedían lo puramente<br />
científico. Así, por ejemplo, Acre habría<br />
aparecido regu<strong>la</strong>rmente en los viajeros-fotógrafos<br />
franceses a Tierra Santa por ciertas connotaciones<br />
históricas como <strong>la</strong> importante <strong>de</strong>rrota<br />
sufrida por Napoléon en esa localidad en<br />
1799. Estos factores <strong>de</strong>muestran haber sido también<br />
importantes en el acercamiento <strong>de</strong> los<br />
viajeros a países como España. La elección <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s y monumentos o edificios o fotografiar<br />
estuvo muy influida por <strong>la</strong> imagen romántica.<br />
Destaca, así, <strong>la</strong> visita a lugares conocidos<br />
<strong>de</strong> Andalucía como Sevil<strong>la</strong> y Granada, mientras<br />
que muy pocos visitaron el norte peninsu<strong>la</strong>r.<br />
Esta visión sesgada se transmitió a Europa<br />
con <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> los albumes ilustrados. En este<br />
sentido po<strong>de</strong>mos mencionar <strong>la</strong> obra <strong>de</strong><br />
Louis <strong>de</strong> Clerq Voyage en Espagne. Villes, monuments<br />
et vues pittoresques. Recueils photographiques<br />
en 1859-1860. El album se ilustró con<br />
51 fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que 42 pertenecían a Andalucía.<br />
Incluso <strong>de</strong> éstas <strong>la</strong> mayoría pertenecí-<br />
an a <strong>la</strong> Alhambra y al Alcázar <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>. Este reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas ayudó a establecer y perpetuar una<br />
imagen estereotipada <strong>de</strong> España.<br />
Otro <strong>de</strong> los primeros usos que se dio a <strong>la</strong> fotografía se basó en <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que <strong>la</strong> nueva técnica<br />
era el instrumento i<strong>de</strong>al para reproducir <strong>la</strong> epigrafía. La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> filología en <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> época justifica esta atención por obtener el máximo <strong>de</strong> testimonios epigráficos. Igualmente, el <strong>de</strong>scubrimiento<br />
<strong>de</strong> numerosas escrituras orientales motivó multitud <strong>de</strong> estudios que se vieron impulsados<br />
por <strong>la</strong>s nuevas inscripciones que viajeros y eruditos podían documentar. De esta forma, y frente a métodos<br />
anteriores como <strong>la</strong> copia a mano o los vaciados y mol<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> fotografía vino a proporcionar un<br />
método consi<strong>de</strong>rado más veraz. Entre los numerosos testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> época po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar el <strong>de</strong><br />
Sarzec, quien encontró <strong>la</strong> parte inferior <strong>de</strong> una gran escultura sentada con una inscripción en <strong>la</strong> parte<br />
<strong>de</strong><strong>la</strong>ntera. Su testimonio nos muestra <strong>la</strong>s priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l arqueólogo al re<strong>la</strong>tar cómo “les moyens dont<br />
je disposais ne me permettaient pas d’enlever un bloc <strong>de</strong> ce poids, je l’enterrai <strong>de</strong> nouveau dans <strong>la</strong> fouille<br />
après avoir pris l’estam<strong>page</strong> <strong>de</strong> l’inscription” (Sarzec, Heuzey, 1884-1912, 4).<br />
A medida que se transformaba <strong>la</strong> metodología arqueológica el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía cambió también.<br />
Aparecieron entonces los temas y objetos sobre los que se basaba <strong>la</strong> discusión científica como estructuras,<br />
objetos in situ, etc. Las fotografías pasaron a ser más indicativas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s intenciones y priorida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l arqueólogo a partir <strong>de</strong>l período 1870-1914, ya que fue a partir <strong>de</strong> entonces cuando <strong>la</strong> técnica<br />
se aplicó más generalmente a sus trabajos. En el período comprendido entre 1914 y 1960 se produjo,<br />
igualmente, un significativo cambio en <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> aspectos generales <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. En este<br />
sentido, y si bien antes aparecía siempre el aspecto humano con los obreros y directores, en <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> 1950 estos aspectos tendieron a <strong>de</strong>saparecer, más o menos al mismo tiempo que surgía<br />
una más cuidada metodología estratigráfica. Las vistas generales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones adoptaron a<br />
partir <strong>de</strong> ese momento un aspecto “<strong>de</strong>sierto”, en apariencia más “científico” y cuya única esca<strong>la</strong> no era<br />
104
humana sino que venía seña<strong>la</strong>da por los conocidos jalones o reg<strong>la</strong>s <strong>de</strong> diferente tipo. Al mismo tiempo<br />
se incrementaron <strong>la</strong>s vistas aéreas o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> escaleras, en vez <strong>de</strong> <strong>la</strong>s realizadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el suelo. De esta forma<br />
se cambió el encuadre buscando alejarse <strong>de</strong>l suelo y, con ello, proporcionar vistas generales no <strong>de</strong>formadas<br />
por <strong>la</strong> cercanía.<br />
En el momento en que apareció <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> registrar el perfil estratigráfico, los encuadres se<br />
acercaron más y se situaron en un p<strong>la</strong>no paralelo al <strong>de</strong>l corte: <strong>de</strong> esta forma se lograba que <strong>la</strong> estructura<br />
a fotografiar no se viese <strong>de</strong>formada en sus proporciones. Con ello, se pretendía ofrecer al lector una<br />
imagen, lo más aproximada posible, <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>scubierto. Esta transformación muestra, al mismo tiempo,<br />
<strong>la</strong> mayor exigencia <strong>de</strong> exactitud y documentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica.<br />
La fotografía proporcionó también a <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>l siglo XIX, y a buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>l XX,<br />
<strong>la</strong> ratificación o <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más variadas teorías. Su consi<strong>de</strong>ración como prueba y documento<br />
veraz fue, como hemos visto, uno <strong>de</strong> los principales motivos <strong>de</strong> su rápida adopción por parte <strong>de</strong> muchos<br />
eruditos. La técnica apoyaba el discurso arqueológico y ayudó <strong>de</strong> forma significativa a que se reconociese<br />
<strong>de</strong>finitivamente el carácter científico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. El crédito que se le concedió hizo<br />
que los eruditos comprendiesen rápidamente que <strong>la</strong> fotografía podía servir para sostener sus hipótesis,<br />
sobre todo en caso <strong>de</strong> oposición o discusión (Feyler, 1993, 189). Así, <strong>la</strong> toma efectuada en el campo<br />
durante el transcurso <strong>de</strong> los trabajos no sólo permitía su registro, sino que podía convertirse en el documento<br />
para <strong>la</strong> <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> <strong>la</strong> consiguiente teoría <strong>de</strong>l autor.<br />
Consi<strong>de</strong>rando el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía por parte <strong>de</strong> los arqueólogos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esta perspectiva, <strong>de</strong>scubrimos<br />
cómo algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras utilizaciones <strong>de</strong> este medio estuvieron motivadas por los problemas,<br />
<strong>de</strong>bates y polémicas que los nuevos hal<strong>la</strong>zgos suscitaban. Otras veces, <strong>la</strong> fotografía permitía ilustrar<br />
y reconocer el paisaje <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tos antiguos. En este sentido, resulta ejemp<strong>la</strong>r el viaje emprendido por<br />
el helenista V. Bérard a principios <strong>de</strong>l siglo XX (Bérard, 1933). La fotografía, tomada en este periplo <strong>de</strong><br />
1912 por Fred Boisonnas, retrataba <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong>l itinerario seguido por Ulises, en <strong>la</strong> Odisea (Feyler,<br />
1993, 188). Incluida en <strong>la</strong> posterior publicación, <strong>la</strong> fotografía se unía también a <strong>la</strong> Filología y ayudaba<br />
a ilustrar <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l paisaje antiguo (Cabrera, Olmos, 2003).<br />
Los investigadores franceses protagonizaron, también, uno <strong>de</strong> los momentos fundamentales en el<br />
reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica y en <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> una <strong>de</strong> sus máximas representaciones: <strong>la</strong><br />
Dama <strong>de</strong> Elche. En efecto, L. Heuzey presentó en 1897, en un informe leído ante <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Inscriptions<br />
et Belles Lettres, <strong>la</strong> escultura <strong>de</strong>scubierta recientemente. El francés recurrió, para apoyar su presentación,<br />
a <strong>la</strong> fotografía. El recurso a esta técnica tiene un mayor sentido si consi<strong>de</strong>ramos que <strong>la</strong> Dama<br />
<strong>de</strong> Elche se inscribía en una cultura cuya autenticidad estaba en duda. La nueva escultura corría el peligro<br />
<strong>de</strong> que fuese calificada como un nuevo falso. Ante este <strong>de</strong>bate Heuzey <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba “L’Académie pourra<br />
en juger par une photographie que M. Paris a jointe à sa communication” (Heuzey, 1897, 3).<br />
Numerosos testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> época muestran este valor concedido a <strong>la</strong> fotografía como prueba o<br />
garante. En <strong>la</strong> Bibliothèque <strong>de</strong>s monuments figurés grecs et romains <strong>de</strong> <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-<br />
Lettres (Reinach, 1888) se ape<strong>la</strong>ba a <strong>la</strong> fotografía como mecanismo <strong>de</strong> comprobación. Este proyecto se<br />
concibió ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> una base <strong>de</strong> consulta para los monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad<br />
con documentos fiables. Otro ejemplo <strong>de</strong> su uso como prueba lo constituye el caso, ya mencionado, <strong>de</strong><br />
J. Boucher <strong>de</strong> Perthes y el reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> manufactura humana <strong>de</strong> los útiles <strong>de</strong> Abbeville. En un<br />
contexto <strong>de</strong> <strong>de</strong>scrédito hacia <strong>la</strong> posible manufactura humana <strong>de</strong> los útiles líticos en estratos muy antiguos,<br />
<strong>la</strong> fotografía seña<strong>la</strong>ndo el punto exacto se convirtió en un elemento importante para que los científicos<br />
franceses y británicos corrigiesen su anterior rechazo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tesis <strong>de</strong> Boucher <strong>de</strong> Perthes.<br />
COMPARATISMO Y EL ESTABLECIMIENTO DE ESTILOS<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
La llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía acentuó <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong>l método comparativo. Esta comparación les<br />
sirvió como punto <strong>de</strong> partida para el establecimiento <strong>de</strong> posibles hipótesis o para corroborar cuestiones<br />
<strong>de</strong>batidas. Dentro <strong>de</strong> este contexto, autores como E. Pottier, S. Reinach y A. Veyries, al estudiar los<br />
105
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
resultados <strong>de</strong> los trabajos efectuados en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Myrina (1887), comparaban <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s con<br />
obras ya conocidas (Pottier, Reinach, Veyries, 1887, 263). Las fotografías se convirtieron en un mecanismo<br />
<strong>de</strong> ratificación <strong>de</strong> hipótesis ya enunciadas, así como en punto <strong>de</strong> arranque para nuevas interpretaciones.<br />
La observación <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación fotográfica se utilizó igualmente para insistir, una vez más,<br />
en <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s influencias orientales en muchas esculturas (Pottier, Reinach, Veyries, 1887,<br />
263). Este tipo <strong>de</strong> observaciones tenía lugar cuando L. Heuzey había l<strong>la</strong>mado <strong>la</strong> atención sobre <strong>la</strong> importancia<br />
que habrían alcanzado <strong>la</strong>s civilizaciones orientales en el Mediterráneo. Estas semejanzas e influencias<br />
se <strong>de</strong>fendían siempre mediante continuas comparaciones con otros objetos bien conocidos.<br />
El comparatismo era, pues, un método habitual para <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> nuevos datos y <strong>la</strong> contrastación<br />
científica. Dentro <strong>de</strong> esta metodología <strong>de</strong> investigación histórica, <strong>la</strong> fotografía, con su credibilidad,<br />
<strong>de</strong>sempeñó un papel central.<br />
Esta metodología hizo que varios autores seña<strong>la</strong>ran <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> una amplia documentación<br />
gráfica sobre <strong>la</strong> que po<strong>de</strong>r establecer <strong>la</strong>s comparaciones. Así, Reinach seña<strong>la</strong>ba cómo “<strong>la</strong> comparación<br />
con monumentos análogos, que es el único método racional en Arqueología, se convierte en<br />
una tarea cada vez más difícil”. Los arqueólogos, en efecto, carecían <strong>de</strong> esta base gráfica <strong>de</strong> contrastación.<br />
Por lo tanto “<strong>la</strong>s comparaciones se hacen casi siempre sobre series incompletas y los lectores a los<br />
que se les ofrece los resultados son incapaces <strong>de</strong> contro<strong>la</strong>rlos”, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> realizar una lectura a <strong>la</strong> inversa.<br />
La situación a <strong>la</strong> que se llegaba no permitía muchas veces <strong>la</strong> comprobación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías enunciadas:<br />
“<strong>de</strong>masiados arqueólogos enumeran a un público que no les ve monumentos que nunca han<br />
visto” (Reinach, 1888, III).<br />
106<br />
Fig. 46.- La ciudad <strong>de</strong> Atenas hacia 1874. Fotografía <strong>de</strong> Pascal Sébah tomada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Partenón.<br />
Según Yiakoumis (2000, p. 95).
Fig. 47.- Templo <strong>de</strong> Júpiter en Baalbeck (Siria). Fotografía <strong>de</strong> Félix Bonfils hacia 1875.<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Este estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación tenía como consecuencia que <strong>la</strong>s pautas establecidas por un autor<br />
pasaban <strong>de</strong> una obra a otra sin contrastación, teniendo que fiarse <strong>de</strong> <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong>l primero que estableció<br />
<strong>la</strong> comparación. De esta forma, “<strong>la</strong> ciencia que tiene una necesidad mayor <strong>de</strong> fundarse sobre el<br />
estudio directo <strong>de</strong> los monumentos avanza con dificultad por el camino <strong>de</strong> <strong>la</strong> erudición sin control y<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s citas <strong>de</strong> segunda mano” (Reinach, 1888, III). Ante esta situación, <strong>la</strong> fotografía proporcionó el documento<br />
necesario para contrastar y contro<strong>la</strong>r estas hipótesis. Como fuente objetiva y fiable, su consulta<br />
<strong>de</strong>bía posibilitar <strong>la</strong> rectificación o el establecimiento <strong>de</strong> nuevas teorías.<br />
La difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía era prioritaria ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> dar a conocer los restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad.<br />
W. Deonna l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención sobre esta necesidad <strong>de</strong> conocer visualmente <strong>la</strong> plástica griega, que<br />
permanecía en museos griegos y era ignorada por los eruditos occi<strong>de</strong>ntales. De muchas <strong>de</strong> estas esculturas<br />
sería precisamente él quien presentó <strong>la</strong>s primeras imágenes fotográficas. La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> los estilos<br />
antiguos pasaba, en su opinión, por el estudio <strong>de</strong> los tipos diferentes en <strong>la</strong> plástica griega (Deonna,<br />
1909). Así pues, en <strong>la</strong> línea <strong>de</strong> trabajo que intentaba <strong>de</strong>terminar los diferentes estilos <strong>de</strong>l arte se confirió<br />
una gran confianza a <strong>la</strong> fotografía, que proporcionaba “una apreciación más exacta <strong>de</strong> los estilos” (Deonna,<br />
1922, 87).<br />
En “L’archéologue et le photographe” Deonna l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención sobre el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía,<br />
“al repetir <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong>l monumento, barata y en gran número <strong>de</strong> ejemp<strong>la</strong>res, facilita el estudio y<br />
permite comparar entre el<strong>la</strong>s obras conservadas en lugares diversos” (Deonna, 1922, 86). Dentro <strong>de</strong><br />
esta aproximación comparatista <strong>la</strong> fotografía era, a<strong>de</strong>más, mucho más fiable y completa que el dibujo.<br />
El autor suizo le atribuía un papel muy importante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones estilísticas <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda<br />
mitad <strong>de</strong>l siglo XIX. Si, a partir <strong>de</strong> 1850, “se habían <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do maravillosamente los estudios ar-<br />
107
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
queológicos y artísticos, constituyendo métodos rigurosos para discernir el estilo <strong>de</strong> un artista o <strong>de</strong> una<br />
época (…) si se han percibido tantos <strong>de</strong>talles (…) preciosos como criterios cronológicos y estilísticos,<br />
es gracias a <strong>la</strong> fotografía” (Deonna, 1922, 87). La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación fotográfica en esta<br />
<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> los estilos antiguos era muy significativa. En su opinión, <strong>la</strong>s diferencias <strong>de</strong> estilo podían<br />
no ser más que el resultado <strong>de</strong>l examen <strong>de</strong> fotografías tomadas en condiciones diferentes (Deonna,<br />
1922, 92). Advertía, así, <strong>de</strong> algunos peligros que conllevaba el hacer <strong>la</strong>s tomas fotográficas sin cuidar<br />
aspectos como <strong>la</strong> distancia respecto al objeto o <strong>la</strong> iluminación. Se producían entonces importantes <strong>de</strong>formaciones,<br />
<strong>la</strong>s partes que quedaban más cerca <strong>de</strong>l aparato aparecían, si <strong>la</strong> distancia era insuficiente,<br />
<strong>de</strong>formadas. Así, se podía llegar a <strong>la</strong> exageración <strong>de</strong> una zona o expresión. Deonna advirtió cómo “si el<br />
mismo objeto es fotografiado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> ángulos diferentes, con iluminaciones diversas, se obtienen efectos<br />
muy diferentes”. Igualmente, <strong>la</strong>s variaciones <strong>de</strong> iluminación podían hacer que el estilo pareciese diferente.<br />
El autor llegaba a <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rar cómo “podríamos hacer expresar, a <strong>la</strong> misma cabeza escultórica, los<br />
sentimientos más diversos so<strong>la</strong>mente modificando <strong>la</strong> iluminación” (Deonna, 1922, 90).<br />
Estos peligros le llevaron a proponer ciertas condiciones para los estudios científicos. En efecto,<br />
“para estudiar los caracteres <strong>de</strong> su estilo, sólo <strong>de</strong>beremos utilizar fotografías que reúnan <strong>la</strong>s condiciones<br />
siguientes: que se hayan tomado con <strong>la</strong> misma iluminación, que se hayan tomado bajo el mismo encuadre<br />
y a una distancia que suprima <strong>la</strong>s <strong>de</strong>formaciones, que no hayan sido retocadas” (Deonna, 1922,<br />
93). Sus propuestas parecen <strong>de</strong><strong>la</strong>tar una cierta falta <strong>de</strong> cuidado, por parte <strong>de</strong> algunos investigadores,<br />
que realizarían sus comparaciones y estudios estilísticos tomando como válidas todas <strong>la</strong>s fotografías que<br />
llegaban a sus manos.<br />
Como hemos intentado apuntar, <strong>la</strong>s publicaciones como científico <strong>de</strong> Deonna <strong>de</strong>jaron siempre<br />
lugar para sus reflexiones como amateur <strong>de</strong> fotografía. Acompañaron, en efecto, a sus aportaciones sobre<br />
<strong>la</strong> escultura arcaica (Duchêne, 2001). Deonna publicó varias obras sobre metodología en <strong>la</strong>s que<br />
subrayó <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En su opinión, el arqueólogo <strong>de</strong>bía hacerse fotógrafo, cuando<br />
prospectaba, cuando exploraba y cuando publicaba. Pero <strong>la</strong> fotografía ofrecía más. Ofrecía <strong>la</strong> posibilidad<br />
<strong>de</strong> explicar <strong>la</strong>s obras antiguas. De apreciar los estilos, <strong>de</strong> restituir los tipos.<br />
108<br />
Fig. 48.- Estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura antigua a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía antropológica. El l<strong>la</strong>mado “Alejandro<br />
moribundo”. Según Brunn (1900, fig. 264).
LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA EN FRANCIA<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
La fotografía se ha utilizado recurrentemente en <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada imagen <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> nación. La arqueología histórico-cultural <strong>de</strong>spertó un nuevo interés por compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> sucesión histórica<br />
<strong>de</strong> los asentamientos (Trigger, 1989, 192-196) y, consecuentemente, por <strong>la</strong> estratigrafía, ya que<br />
los cambios temporales en períodos <strong>de</strong> tiempo breves empezaron a ser fundamentales para resolver los<br />
problemas históricos. Metodológicamente, <strong>la</strong> arqueología histórico-cultural significaría una amplia transformación.<br />
Al mismo tiempo, creció el interés por cómo había sido <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> los europeos en <strong>la</strong> Prehistoria.<br />
En <strong>la</strong>s excavaciones se operó un registro más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong>l lugar exacto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> los objetos y <strong>de</strong> su<br />
re<strong>la</strong>ción con estructuras como hogares y muros. La fotografía fue rec<strong>la</strong>mada para crear una imagen <strong>de</strong>terminada,<br />
para caracterizar una época o una cultura que se quería hacer parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia Historia nacional.<br />
Así, los estados-naciones legitimaban unas raíces históricas para sus aspiraciones políticas contemporáneas<br />
53 .<br />
Como en los casos <strong>de</strong> Thomsen en Dinamarca y Büsching y Li<strong>de</strong>nschmidt en Alemania, los arqueólogos<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX <strong>de</strong>scubrieron <strong>la</strong> dimensión nacional <strong>de</strong> su disciplina. En algunos países como<br />
Francia, <strong>la</strong>s nociones <strong>de</strong> Arqueología y <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s nacionales aparecieron, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong> forma contemporánea.<br />
A diferencia <strong>de</strong> otros países, en Francia el po<strong>de</strong>r real había mantenido buenas re<strong>la</strong>ciones<br />
con los historiadores, <strong>de</strong> forma que el saber oficial estaba protegido por <strong>la</strong> monarquía (Schnapp, 1997,<br />
9). La re<strong>la</strong>ción establecida entre <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> nación se hizo pronto evi<strong>de</strong>nte. Esta actitud<br />
se observa ya en <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Legrand D’Aussy y el abad Gregoire, entre otros. El patrimonio francés<br />
se había visto consi<strong>de</strong>rablemente afectado por <strong>la</strong>s amenazas <strong>de</strong> <strong>de</strong>strucción. En este contexto se produjo<br />
<strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l patrimonio con <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> nación: <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s ya no eran griegas<br />
o romanas situadas en el suelo <strong>de</strong> Francia, sino que se convirtieron en nacionales (Schnapp, 1997, 7).<br />
En este ambiente se produjo <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Des<strong>de</strong> el discurso <strong>de</strong> Arago se evocó,<br />
ya en 1839, <strong>la</strong> misión <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> inventario <strong>de</strong>l patrimonio y <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria<br />
nacional. La prioridad <strong>de</strong> estos proyectos en <strong>la</strong> época explica que <strong>la</strong> copia <strong>de</strong> jeroglíficos egipcios<br />
fuese mencionada antes que otras posibles aplicaciones como <strong>la</strong> astronomía y <strong>la</strong> física (Brunet, 2000,<br />
102). En efecto, Arago l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención sobre el importante papel que “les procédés photographiques<br />
sont <strong>de</strong>stinés à jouer dans cette gran<strong>de</strong> entreprise nationale” (Arago, 1839). Con ello, <strong>la</strong> primera misión<br />
que se otorgaba a <strong>la</strong> fotografía era <strong>la</strong> recreación <strong>de</strong>l Egipto <strong>de</strong> Bonaparte. Con su ayuda a <strong>la</strong> Commission<br />
<strong>de</strong> Monuments Historiques, <strong>la</strong> fotografía contribuía, también, a <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong>l patrimonio<br />
nacional francés. En este sentido, se asoció a <strong>la</strong>s nuevas exigencias patrimoniales que se perfi<strong>la</strong>ron<br />
en el XIX. La referencia a Egipto parece haber sido simbólica y táctica (Brunet, 2000, 103). La campaña<br />
en este país había fundado una bril<strong>la</strong>nte política científica por parte <strong>de</strong>l estado francés. Esta zona,<br />
con sus indiscutibles maravil<strong>la</strong>s arquitectónicas, su interesante cultura y sus enigmáticos jeroglíficos,<br />
aparecía como un lugar privilegiado para llevar a cabo <strong>la</strong>s más diversas investigaciones.<br />
Años más tar<strong>de</strong>, en 1861, se produjeron misiones como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Renan, Perrot y Heuzey, que utilizaron,<br />
como hemos visto, <strong>la</strong> fotografía. Estas expediciones arqueológicas eran el resultado <strong>de</strong>l interés<br />
que Napoléon III mostró hacia <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> César y el pasado galo <strong>de</strong> Francia. A su término, estas misiones<br />
presentaron sus resultados en el Museo Napoléon III (Gran-Aymerich, 2001, 522). A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong>s<br />
excavaciones y <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> los antiguos yacimientos en suelo francés fue <strong>la</strong> forma buscada para<br />
dar legitimidad al régimen político contemporáneo, sobrepasando <strong>la</strong> vieja disputa entre francos victoriosos<br />
–<strong>la</strong> aristocracia– y los galos vencidos –el Tercer Estado– que había existido en el Antiguo Régimen.<br />
El emperador favorecía, así, los estudios sobre el pasado prerromano, llevando los orígenes <strong>de</strong><br />
Francia a un momento don<strong>de</strong> no existía esta disputa. En este sentido, cada año el emperador viajaba<br />
hasta La Tène y visitaba <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis (Gran-Aymerich, 1998, 153). Promovió, a<strong>de</strong>-<br />
53 Sobre nacionalismo y arqueología ver, especialmente, ATKINSON, BANKS, O’SULLIVAN (1996), JONES (1997), MESKELL (1998) y<br />
MCINTYRE, WEHNER (2001).<br />
109
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
más, <strong>la</strong>s excavaciones efectuadas en Alesia entre 1861 y 1865. Los trabajos tuvieron como objetivo principal<br />
<strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> esta ciudad antigua 54 .<br />
Entre <strong>la</strong>s creaciones institucionales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong>staca el museo <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s nacionales <strong>de</strong><br />
Saint-Germain-en-Laye, muy pronto convertido en el corazón <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad arqueológica francesa.<br />
En su concepción <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> un <strong>la</strong>boratorio <strong>de</strong> restauración y <strong>de</strong>l gabinete <strong>de</strong> vaciados. El<br />
museo <strong>de</strong> Antiquités nationales se constituía en el primer museo estrictamente arqueológico, a diferencia<br />
<strong>de</strong>l Louvre y <strong>de</strong>l <strong>de</strong> Cluny (Schnapp, 1997, 9). Mediante diversas instituciones y misiones, el estado<br />
promovió tempranamente <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y su aplicación a diferentes ciencias. Financió,<br />
a través <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública, varias misiones que incluían un registro fotográfico<br />
<strong>de</strong> monumentos y antigüeda<strong>de</strong>s. Dotada <strong>de</strong> un presupuesto especial, <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong> topographie distribuyó<br />
subvenciones para <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Alesia, Gergovie y Mont Beuvray. En <strong>la</strong>s misiones en el<br />
extranjero se recordaba su carácter <strong>de</strong> “empresa nacional”. Así, por ejemplo, en L’Acropole d’Athènes,E.<br />
Beulé (1853) indicaba en el pie <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera lámina cómo se trata <strong>de</strong> <strong>la</strong> “entrada a <strong>la</strong> Acrópolis, <strong>de</strong>scubierta<br />
y restaurada por Francia” (Beulé, 1853, 353).<br />
El objetivo final <strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> estos trabajos fue proporcionar materiales para <strong>la</strong> Histoire <strong>de</strong> Jules<br />
César que el Emperador había confiado a A. Maury (Gran-Aymerich, 1998, 149). La Edad Media era<br />
objeto <strong>de</strong> una gran atención, lo que explica su mayor registro fotográfico. También el fotógrafo Nègre<br />
nos <strong>de</strong>jó su opinión sobre <strong>la</strong> fotografía en un texto publicado en Midi <strong>de</strong> <strong>la</strong> France photographié. Para<br />
54 Napoléon III, acompañado <strong>de</strong> Mérimée y <strong>de</strong> De Saulcy, visitó <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Alesia el 19 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1861. El emperador se hizo<br />
cargo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s campañas <strong>de</strong> Alesia, a partir <strong>de</strong> 1861, y <strong>de</strong> Bibracte –lugar celta por excelencia– a partir <strong>de</strong> 1867 (SCHNAPP, 1997, 9).<br />
110<br />
Fig. 49.- El museo <strong>de</strong>l Louvre a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX. Según Album photographique <strong>de</strong> l’artiste<br />
et <strong>de</strong> l’amateur (1851, 30). Foto Charles Marville.
él, en efecto, “<strong>la</strong> fotografía reemp<strong>la</strong>zará a los dibujos que exigen una exactitud rigurosa. (…) <strong>la</strong> fotografía<br />
es <strong>la</strong> exactitud en el arte o el complemento <strong>de</strong>l arte. (…) En <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> los monumentos<br />
antiguos o <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Media he intentado conjugar el aspecto pintoresco con el estudio serio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles<br />
muy buscados por los arqueólogos y por los artistas arquitectos, escultores y pintores. In<strong>de</strong>pendientemente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s romanas que se extien<strong>de</strong>n en ciertos lugares, casi todas <strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s<br />
(<strong>de</strong>l sur) me proporcionaron riquezas arqueológicas poco conocidas: son restos preciosos <strong>de</strong>l arte cristiano<br />
<strong>de</strong> los ss.XI, XII y XIII; es a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> este arte nacional a lo que me he <strong>de</strong>dicado<br />
y me he sentido más vincu<strong>la</strong>do”. Este testimonio <strong>de</strong> Nègre muestra cuáles eran los temas a los<br />
que concedía una mayor atención, preferenciando <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Media. Observamos, en<br />
este sentido, cómo los gustos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época se reflejaron en <strong>la</strong> investigación y en el registro fotográfico.<br />
Este testimonio pone también <strong>de</strong> manifiesto <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una c<strong>la</strong>ra <strong>de</strong>limitación entre <strong>la</strong> fotografía<br />
documental y artística, que sobrevivió durante buena parte <strong>de</strong>l siglo XIX. La voluntad era conjugar una<br />
exacta documentación con fotografías <strong>de</strong> efecto artístico. Nègre quería ser, a <strong>la</strong> vez, fotógrafo <strong>de</strong> arqueólogos<br />
y arquitectos, pero también <strong>de</strong> un público más amplio que apreciase <strong>la</strong> belleza <strong>de</strong> los monumentos<br />
antiguos (Foliot, 1986, 63). En este sentido, osciló siempre entre su inclinación hacia <strong>la</strong> creación<br />
personal y un mayor rigor que le hacía realizar clichés más sobrios y documentales. La fotografía<br />
se mostraba para Nègre como un medio <strong>de</strong> estudiar <strong>la</strong>s “antigüeda<strong>de</strong>s nacionales”.<br />
La <strong>de</strong>rrota militar ante Prusia en 1870 tuvo unas repercusiones <strong>de</strong> gran importancia para Francia,<br />
hasta el punto <strong>de</strong> provocar una crisis y toda una serie <strong>de</strong> cambios. Francia se dio cuenta <strong>de</strong> que, para<br />
volver a tener un puesto entre <strong>la</strong>s naciones más importantes, <strong>de</strong>bía vencer no sólo al soldado alemán,<br />
sino también al educador. El consiguiente ambiente <strong>de</strong> regeneración afectó a <strong>la</strong>s investigaciones históricas<br />
y a <strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Se emprendió, entonces, una amplia reforma en varias instituciones<br />
y se crearon otras que intentaban respon<strong>de</strong>r a <strong>la</strong>s nuevas necesida<strong>de</strong>s. La tercera República intentaba<br />
crear un mo<strong>de</strong>lo universitario semejante al mo<strong>de</strong>lo alemán. Se impusieron nuevos mo<strong>de</strong>los muy<br />
influenciados por el sistema académico y <strong>de</strong> investigación alemán. Los mejores estudiantes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Normale Supérieure recibieron becas para ir a completar estudios a Alemania<br />
(Schnapp, 1997, 11). Estas estancias les acercaron también a <strong>la</strong> fotografía documental alemana. Igualmente,<br />
esta competencia y rivalidad con otras potencias por <strong>la</strong> primacía en <strong>la</strong> investigación se <strong>de</strong>sarrolló<br />
significativamente en el exterior. Francia creó <strong>la</strong> École Française <strong>de</strong>l Cairo (1901), <strong>la</strong>s misiones permanentes<br />
en Persia (1897) y Afganistán (1922) y el Servicio <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Argelia en 1923 (Schnapp,<br />
1997, 11).<br />
En este contexto, <strong>la</strong> fotografía se centró, fundamentalmente, en <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas arqueológicas.<br />
La arqueología europea, y con el<strong>la</strong> <strong>la</strong> francesa, fue concebida como <strong>la</strong> ciencia capaz <strong>de</strong> proporcionar<br />
una comprensión más profunda <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los pueblos prehistóricos. Los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong><br />
estos años, retratados fundamentalmente mediante <strong>la</strong> fotografía, se incorporaron a los <strong>de</strong>bates sobre <strong>la</strong><br />
auto<strong>de</strong>terminación nacional, <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad nacional y <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> unidad <strong>de</strong>l país<br />
en oposición a los conflictos <strong>de</strong> c<strong>la</strong>se (Trigger, 1989, 205).<br />
El paradigma histórico-cultural, dominante en <strong>la</strong> época, centraba su atención en <strong>la</strong> cultura material<br />
y, en este sentido, intentó explicar el paradigma arqueológico con más <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> lo que había hecho<br />
con anterioridad. En los contextos nacionalistas don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>sarrolló existía un fuerte <strong>de</strong>seo <strong>de</strong><br />
apren<strong>de</strong>r sobre <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> grupos específicos en varias épocas <strong>de</strong>l pasado (Trigger, 1989, 206).<br />
CONCLUSIONES<br />
La fotografía arqueológica en Francia<br />
Durante el período <strong>de</strong> tiempo que hemos examinado se produjo, en los estudios históricos llevados<br />
a cabo en Francia, un cambio fundamental: el paso <strong>de</strong>l “fait brut” <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia positivista al “fait<br />
é<strong>la</strong>boré” <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle Histoire (About, Chéroux, 2001, 26). El estudio <strong>de</strong> cómo se produjo <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Francia ilustra, creemos, aspectos fundamentales <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ciencia en este país. Dos acercamientos resultan, en este sentido, especialmente fructíferos: el ritmo<br />
111
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
cuantitativo <strong>de</strong> esta incorporación por parte <strong>de</strong> los eruditos y <strong>la</strong> utilización o usos concretos que, en<br />
cada momento histórico, se fue otorgando a <strong>la</strong> fotografía.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los apartados anteriores hemos intentado analizar <strong>la</strong> evolución cronológica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> este país y, posteriormente, algunas características <strong>de</strong>l uso<br />
<strong>de</strong> esta técnica en <strong>la</strong> investigación. Algunos rasgos propios, como <strong>la</strong> importante difusión social <strong>de</strong> esta<br />
técnica fueron, en Francia, especialmente importantes: conocer <strong>la</strong> fotografía y que fuese re<strong>la</strong>tivamente<br />
familiar era, sin duda, el primer paso para que se pudiese aplicar a los estudios científicos.<br />
Como señaló Ch. Bau<strong>de</strong><strong>la</strong>ire, “<strong>la</strong> société immon<strong>de</strong> ne rua comme un seul Narcisse pour contempler<br />
sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s’empara <strong>de</strong> tous ces nouveaux<br />
adorateurs du soleil” (Christ, 1980, 3). Este clima <strong>de</strong> aceptación y moda social sería, creemos,<br />
fundamental, para explicar <strong>la</strong>s rápidas aplicaciones científicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Francia. Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
características específicas más significativas fueron <strong>la</strong>s ayudas que el gobierno francés fue <strong>de</strong>stinando al<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica y <strong>de</strong> sus aplicaciones. Este apoyo <strong>de</strong>l estado francés habría tenido<br />
una motivación política al contribuir, con los proyectos que sufragó, a <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una memoria colectiva<br />
(Brunet, 2000, 104). La fotografía se convirtió pronto en el instrumento <strong>de</strong> exaltación <strong>de</strong> esa<br />
memoria nacional. El reflejo <strong>de</strong> esta actitud se advierte, por ejemplo, en <strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission<br />
<strong>de</strong> Monuments Historiques para llevar a cabo <strong>la</strong> Mission Héliographique.<br />
Los temas arqueológicos fueron, como hemos visto, objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong> atención <strong>de</strong> los fotógrafos <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
muy pronto. Su difusión, en los años 50 <strong>de</strong>l siglo XIX, contribuyó <strong>de</strong> forma fundamental a difundir<br />
<strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> Oriente y a dar a conocer <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l nuevo medio en los círculos científicos.<br />
En general, po<strong>de</strong>mos constatar cómo su <strong>de</strong>manda se fue incrementando pau<strong>la</strong>tinamente. En primer<br />
lugar, utilizaron los catálogos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s firmas comerciales que proporcionaron, durante buena parte <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX, <strong>la</strong> única documentación fotográfica que podían utilizar. Los Corpora <strong>de</strong> estas empresas se<br />
conservan en buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s bibliotecas y los institutos <strong>de</strong> arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejores universida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época (Feyler, 1993, 127). Poco a poco, algunos arqueólogos como Déchelette, Michaelis (Feyler,<br />
1993; 2000) y Deonna (Deonna, 1909, 1922), conscientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, comenzaron<br />
a reunir y realizar su propia documentación fotográfica. A pesar <strong>de</strong> actitu<strong>de</strong>s como <strong>la</strong>s citadas, <strong>la</strong> recepción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía estuvo lejos <strong>de</strong> ser mayoritaria. Tampoco se aplicó por igual a todos los ámbitos y<br />
muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras más importantes no <strong>la</strong> incluyeron.<br />
En muchos países, <strong>la</strong> fotografía fue introducida por viajeros-fotógrafos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> tierras y<br />
culturas diferentes que actuaron como agentes <strong>de</strong> aculturación (Nir, 1985, 259). En este sentido, <strong>la</strong><br />
cultura religiosa cristiana motivó que algunos <strong>de</strong> los primeros y más conocidos viajeros-fotógrafos lle-<br />
112<br />
Fig. 50.- Fachada <strong>de</strong>l Centre Français <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie, París. 1999.
La fotografía arqueológica en Francia<br />
garan a Tierra Santa. Esta tradición religiosa mo<strong>de</strong>ló, también, los estereotipos <strong>de</strong> personas, así como<br />
<strong>la</strong>s escenas y paisajes que los fotógrafos iban a producir.<br />
Entre <strong>la</strong>s primeras utilizaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>staca el recurso a esta técnica cuando se trataba <strong>de</strong><br />
un tema controvertido. Esta utilización como prueba se apoyaba en <strong>la</strong> creencia en <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía,<br />
en su capacidad <strong>de</strong> ser un reflejo exacto <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. En arqueología observamos recurrentemente<br />
este uso. Así, entre sus primeras aplicaciones <strong>de</strong>stacan temas controvertidos como <strong>la</strong> manufactura<br />
humana <strong>de</strong> útiles prehistóricos o los restos judaicos en <strong>la</strong> arquitectura <strong>de</strong>l Jerusalén <strong>de</strong>l siglo XIX. Igualmente,<br />
si <strong>la</strong>s teorías apuntadas por cualquier investigador <strong>de</strong>spertaban dudas, era también más usual hacer<br />
uso <strong>de</strong> esta técnica. Como prueba veraz, como documento incontestable, se buscaba que <strong>la</strong> fotografía<br />
ratificase o <strong>de</strong>scartase cualquier teoría. Un caso c<strong>la</strong>ro se produjo con Salzmann, cuando acometió su<br />
mission y su viaje a Jerusalén con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> probar <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> F. <strong>de</strong> Saulcy. Cuando un tema se prestaba<br />
a <strong>la</strong> discusión científica, se recurría y se publicaba <strong>la</strong> fotografía. La fotografía era <strong>la</strong> realidad y, por<br />
tanto, el medio más veraz para comprobar <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> un dibujo. Reinach <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba en <strong>la</strong> Bibliothèque<br />
<strong>de</strong>s monuments figurés grecs et romains cómo “tanto como sea posible, comparemos los grabados con fotografías<br />
y, si el grabado parece inexacto, lo haremos reemp<strong>la</strong>zar por un dibujo nuevo” (Reinach, 1888, IX).<br />
En alguno <strong>de</strong> los proyectos más importantes <strong>de</strong>l siglo XX como el Corpus Vasorum Antiquorum <strong>la</strong> fotografía<br />
se introdujo, reemp<strong>la</strong>zando al dibujo, en el análisis y estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas cerámicas.<br />
Tras <strong>la</strong> <strong>de</strong>rrota ante Prusia y <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> Alsacia y Lorena, los intelectuales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época pensaron<br />
que <strong>la</strong> recuperación <strong>de</strong> Francia <strong>de</strong>bía pasar por el impulso y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. El objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reformas<br />
emprendidas a partir <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sastre <strong>de</strong> 1870 fue, entre otras, <strong>de</strong>finir una metodología para <strong>la</strong>s ciencias<br />
históricas semejante a <strong>la</strong> <strong>de</strong> otras como <strong>la</strong> Geología. La fotografía, con su aura <strong>de</strong> exactitud y cientificismo,<br />
con sus mecanismos químicos en los que el hombre parecía no interferir, parecía ser el medio<br />
i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> representación. Esta consi<strong>de</strong>ración dotaba a esta técnica <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z para registrar <strong>la</strong>s acciones sobre<br />
el terreno. Consecuente con este “cientificismo”, se acometió <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> corpora y <strong>de</strong> una metodología<br />
comparatista en <strong>la</strong> que los objetos se dibujaban y se agrupaban en series geográficas y cronológicas.<br />
Esta c<strong>la</strong>sificación se basaba en el examen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas y <strong>de</strong> los estilos <strong>de</strong> su evolución. Así se publicaron,<br />
por ejemplo, el Catalogue <strong>de</strong>s vases peints <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Archéologique d’Athènes <strong>de</strong> M.Collignon<br />
(1877, 2ª ed., 1902) y el Catalogue <strong>de</strong>s figures en terre cuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Archéologique d’Athènes (1880)<br />
<strong>de</strong> J. Martha. La arqueología <strong>de</strong>bía acercarse a otras ciencias naturales y adoptar su metodología: “elle<br />
observe les faits; un ensemble <strong>de</strong> faits l’amène à entrevoir une loi; <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong>s lois particulières <strong>la</strong><br />
conduit à <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong>s lois générales, et <strong>la</strong> théorie à <strong>la</strong>quelle elle aboutit n’est que <strong>la</strong> conclusion<br />
pour ainsi dire mathémathique <strong>de</strong>s faits acquis” (Martha, 1880, 29). La fotografía constituía, sin duda,<br />
un instrumento <strong>de</strong> gran utilidad <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este nuevo proceso científico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. En <strong>la</strong> utilización<br />
que se dio a <strong>la</strong> fotografía en cada época po<strong>de</strong>mos diferenciar varias etapas:<br />
A) Primera Etapa: En el<strong>la</strong> dominó <strong>la</strong> recopi<strong>la</strong>ción, mediante <strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong> vistas anecdóticas o<br />
generales <strong>de</strong> una gran variedad <strong>de</strong> monumentos. En Francia, este uso apareció en un momento<br />
muy temprano: <strong>la</strong> fotografía se fue incorporando, <strong>de</strong> una manera no uniforme, a <strong>la</strong> actividad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s misiones, a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> corpora. El impulso <strong>de</strong>l estado, así como <strong>de</strong> diferentes<br />
personas, <strong>de</strong>sempeñó un importante papel en esta adopción. Este temprano uso nos hace valorar<br />
<strong>la</strong> tradición y experiencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios arqueológicos.<br />
A finales <strong>de</strong>l siglo XIX se tenía ya una experiencia acumu<strong>la</strong>da en este sentido. Se partía,<br />
por tanto, <strong>de</strong> una experiencia, un bagage <strong>de</strong>l que carecieron otros países.<br />
B) Segunda Etapa: Comienza con <strong>la</strong> crisis ante los problemas <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes a<br />
mediados <strong>de</strong>l siglo XIX. En efecto, el optimismo <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rado <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad francesa se vio interrumpido<br />
por los problemas <strong>de</strong>l “<strong>de</strong>svanecimiento” <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías vendidas<br />
hasta entonces. Esta amenaza hizo retroce<strong>de</strong>r los impulsos <strong>de</strong> adquirir nuevas imágenes y amenazó<br />
<strong>la</strong> utilidad que se venía <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rando. Las consecuencias para <strong>la</strong> edición impresa fueron muy<br />
importantes: si en 1852 Du Camp se beneficiaba <strong>de</strong> <strong>la</strong> novedad y excelente aceptación que había<br />
tenido <strong>la</strong> fotografía, en 1856 Salzmann sufrió el <strong>de</strong>scrédito que se había proyectado sobre<br />
113
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
esta técnica. Algunas voces críticas pronosticaron incluso su <strong>de</strong>saparición a corto p<strong>la</strong>zo. En efecto,<br />
éste fue un mal momento para <strong>la</strong> venta por entregas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s obras monumentales, ya<br />
no se quería invertir en algo muy costoso cuya pervivencia no estaba asegurada. Durante estos<br />
años, se asistió al pau<strong>la</strong>tino final <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías transformadas en grabados<br />
para ilustrar diversas obras.<br />
C) Tercera Etapa: El recurso a <strong>la</strong> fotografía fue, hasta principios <strong>de</strong>l siglo XX, algo fuertemente unido<br />
a <strong>la</strong> formación individual. Su utilización en Francia se vio impulsada significativamente,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> por el Estado, por el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> emu<strong>la</strong>ción respecto a Alemania. Este momento viene<br />
<strong>de</strong>finido por una mayor atención hacia <strong>la</strong>s estructuras o restos concretos aparecidos en el transcurso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s intervenciones sobre el terreno. Más allá <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía general, <strong>la</strong> “necesidad”<br />
científica <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smar con una técnica veraz lo <strong>de</strong>scubierto supuso, sin duda, un salto importante<br />
en los trabajos arqueológicos. Este salto es reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s transformaciones que se operaron en<br />
<strong>la</strong> Arqueología entre 1870 y 1918. Teóricamente, estos cambios estuvieron influenciados por el<br />
auge <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología histórico-cultural, cuyo énfasis era <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas arqueológicas,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>limitacion <strong>de</strong> sus sus áreas y <strong>la</strong> re<strong>la</strong>cion <strong>de</strong> estos artefactos i<strong>de</strong>ntificados con<br />
grupos humanos, con etnias <strong>de</strong>terminadas. Fundamental fue, también, <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> Montelius. Aunque <strong>de</strong>spertó críticas, tuvo una gran repercusión al argumentar que los<br />
cambios culturales fundamentales para <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Humanidad habían llegado a Europa<br />
proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l Próximo Oriente. Se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong>l difusionismo a los estudios<br />
prehistóricos pero también el reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> superioridad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas orientales.<br />
La arqueología histórico-cultural potenció una reforma metodológica fundamental en <strong>la</strong> arqueología<br />
<strong>de</strong> campo. Sus objetivos habían cambiado: era fundamental i<strong>de</strong>ntificar <strong>la</strong>s culturas<br />
arqueológicas, establecer su corre<strong>la</strong>ción con un <strong>de</strong>terminado grupo humano, <strong>de</strong>terminar los<br />
cambios que indicaba el registro y si podían re<strong>la</strong>cionarse con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> nuevas pob<strong>la</strong>ciones,<br />
<strong>de</strong>limitar, sobre el mapa, <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong> cada grupo étnico i<strong>de</strong>ntificado con una cultura, etc.<br />
Se trataba <strong>de</strong> reconocer, en el registro arqueológico, el rastro <strong>de</strong> griegos, arios, es<strong>la</strong>vos… Estos<br />
objetivos p<strong>la</strong>ntearon nuevas necesida<strong>de</strong>s frente al anterior evolucionismo unilineal <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX. Así, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> valorar históricamente el registro necesitaba una novedosa metodología<br />
en <strong>la</strong> excavación. Comenzó, así, una atención nueva hacia <strong>la</strong> estratigrafía y los perfiles, <strong>la</strong><br />
posición <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> los objetos, su re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong>s estructuras adyacentes, etc. En esta “renovación”<br />
<strong>la</strong> fotografía podía ofrecer, una vez más, una inestimable ayuda. Junto a esta mayor<br />
adaptación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica por parte <strong>de</strong> los arqueólogos se produjo un salto cualitativo<br />
sustancial en su utilización. Un ejemplo paradigmático en este sentido fue Déchelette. En<br />
su obra se ejemplifica <strong>la</strong> transición entre una documentación fotográfica preferentemente <strong>de</strong>dicada<br />
a objetos a otra centrada en <strong>la</strong>s estructuras que aparecían en <strong>la</strong> excavación.<br />
El período se caracterizó por un uso diferenciado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que ofrecía el medio fotográfico.<br />
A ello ayudaron también <strong>la</strong>s mejoras en <strong>la</strong>s técnicas y en <strong>la</strong> edición, que conllevaron<br />
un uso mucho más fácil y seguro <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Pero el salto o diferencia fue fundamentalmente<br />
cualitativo. La fotografía afianzaba su papel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia positivista <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
D)Cuarta Etapa: entre 1918 y 1960 se produjo <strong>la</strong> progresiva generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong>s<br />
investigaciones arqueológicas, coherente con una ciencia dominada por un cuerpo profesional<br />
<strong>de</strong> formación uniforme. El progresivo <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l enfoque histórico-cultural, tras aportaciones<br />
como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> G. Kossinna (1911) y V. Gordon Chil<strong>de</strong> (1925, 1929, 1934), impulsó el perfeccionamiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología <strong>de</strong> campo. Con el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una mayor exigencia metodológica,<br />
<strong>la</strong> fotografía incrementó sus vistas <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles, ilustrando así <strong>la</strong>s preferencias y los problemas<br />
científicos <strong>de</strong> los investigadores. Esta etapa finaliza simbólicamente con <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntación<br />
<strong>de</strong> una metodología estratigráfica a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> sir Mortimer Wheeler (1954).<br />
Estas etapas no fueron unilineales y sucesivas. La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no fue un fenómeno<br />
uniforme o lineal. Durante <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong>l siglo XIX fue <strong>de</strong>sigual y <strong>de</strong>pendió <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación,<br />
114
La fotografía arqueológica en Francia<br />
<strong>la</strong> experiencia y los objetivos <strong>de</strong> los investigadores. Con el tiempo, y sobre todo en el siglo XX, su uso<br />
se iría homogeneizando. Su utilización permite vislumbrar <strong>la</strong> valoración <strong>de</strong>l objeto arqueológico y <strong>la</strong><br />
comprensión <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía y contexto. En este sentido, <strong>la</strong> mayor atención por el<br />
contexto se tradujo en tomas que ilustraban <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> estructuras o el lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> los objetos<br />
<strong>de</strong> especial importancia. Las vistas indican, en suma, el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica.<br />
La fotografía mostraba bien <strong>la</strong>s proporciones <strong>de</strong> lo fotografiado y los <strong>de</strong>talles con una precisión<br />
que parecía inigua<strong>la</strong>ble (Robinson, Herschman, 1987, 2). El auge positivista coadyuvó notablemente<br />
en <strong>la</strong> <strong>de</strong>finitiva aceptación <strong>de</strong> esta técnica <strong>de</strong> representación. Pau<strong>la</strong>tinamente, algunas voces comenzaron<br />
a recordar cómo el resultado <strong>de</strong> una fotografía <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>, en gran medida, <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona que realice<br />
<strong>la</strong> toma. Sólo en épocas muy recientes se ha afianzado <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía es una representación,<br />
avanzándose hacia <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> su subjetividad. Pau<strong>la</strong>tinamente se asistió a un reparto <strong>de</strong> tareas,<br />
entre <strong>la</strong> fotografía y el dibujo, mucho más c<strong>la</strong>ro. La evolución <strong>de</strong> este reparto, más c<strong>la</strong>ro a partir <strong>de</strong> los<br />
años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX, constituye, sin duda, un análisis <strong>de</strong> enorme interés. En esta evolución podríamos<br />
caracterizar ciertas ten<strong>de</strong>ncias o pautas.<br />
En primer lugar, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 40 a los 80 <strong>de</strong>l XIX, po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> una confianza plena en<br />
el registro fotográfico. Los medios eruditos e intelectuales a<strong>la</strong>baron, como hemos visto, su exactitud,<br />
un <strong>de</strong>tallismo que llegaba a reproducir aspectos que el ojo humano no percibía. El elogio a <strong>la</strong> fotografía<br />
contenía, implícita o explícitamente, duras críticas hacia lo que había sido el medio tradicional <strong>de</strong><br />
representación: el dibujo. Ésta es <strong>la</strong> época en que éste recibió continuas críticas al compararlo, constantemente,<br />
con <strong>la</strong> novedosa fotografía. Trutat, por ejemplo, reprochaba al dibujo su lentitud en <strong>la</strong> ejecución<br />
y su precio, así como su no vali<strong>de</strong>z si se quería obtener un documento <strong>de</strong> exactitud indiscutible.<br />
Por otra parte, en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los casos, se seguía sin l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> atención –<strong>de</strong> esto se quejaría<br />
aún Deonna en 1922– sobre el carácter subjetivo y <strong>la</strong> <strong>de</strong>formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad que <strong>la</strong> fotografía suponía.<br />
En efecto, aunque <strong>la</strong> fotografía siempre supone una selección y una representación, para <strong>la</strong> mayoría<br />
<strong>de</strong> investigadores representaba fielmente <strong>la</strong> realidad.<br />
A partir <strong>de</strong> los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX, y en consonancia con otras transformaciones científicas, <strong>la</strong><br />
fotografía se incorporó en mayor medida y <strong>de</strong> manera diferente. Fundamental resulta, sobre todo, este<br />
uso distinto que empezó a tener <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l registro <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad arqueológica. Comenzó a aplicarse<br />
al estudio <strong>de</strong> los monumentos o <strong>de</strong> los restos que eran excavados. Se había sobrepasado, aunque todavía<br />
apareciera, <strong>la</strong> simple documentación <strong>de</strong> un monumento. La intención sobrepasaba <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción.<br />
Pero, en el momento en que, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica <strong>de</strong> finales<br />
<strong>de</strong>l citado siglo, se abordó <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> tipologías y corpora, se recurrió nuevamente al dibujo. Presentó,<br />
así, p<strong>la</strong>ntas, alzados y secciones don<strong>de</strong> el yacimiento y sus estructuras aparecían con sus dimensiones<br />
reales, por lo que el dibujo resultaba más a<strong>de</strong>cuado para <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> ciertos restos. Ambas<br />
formas <strong>de</strong> registro, <strong>de</strong> análisis, eran, antes que contrarias, complementarias.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue, según hemos visto, una empresa individual: su progresiva incorporación<br />
habría que unir<strong>la</strong> al convencimiento individual <strong>de</strong> los estudiosos respecto a <strong>la</strong> conveniencia<br />
<strong>de</strong>l medio fotográfico. La ciencia positiva <strong>de</strong>mandaba datos objetivos y exactos, que dibujasen <strong>la</strong><br />
Historia por sí mismos. Su rápida adopción en Francia se vio favorecida por su capacidad <strong>de</strong> “retratar”<br />
y proporcionar datos que se creían veraces. El siglo XIX había llevado a <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> que lo que<br />
era razonable era verdad. Este espíritu racionalista implicaba que lo verda<strong>de</strong>ro tenía que ser <strong>de</strong>mostrado<br />
mediante una construcción o discurso argumentado (Hirsch, 2000, 45).<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología se incrementó en el período 1875-1914, momento<br />
en que los arqueólogos e historiadores franceses habían entrado en mayor contacto con <strong>la</strong>s teorías<br />
<strong>de</strong> Ranke. En boga en Alemania, los <strong>de</strong>rrotados <strong>de</strong> 1870 copiaron sus mo<strong>de</strong>los y paradigmas científicos.<br />
La fotografía era mecánica, ningún mecanismo <strong>de</strong> reproducción parecía a<strong>de</strong>cuarse tanto a <strong>la</strong>s<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los p<strong>la</strong>nteamientos positivistas. Con el<strong>la</strong> podrían llegar a contar <strong>la</strong> Historia como entidad<br />
absoluta y objetiva, guardando una postura neutral.<br />
Las críticas a esta escue<strong>la</strong> metódica comenzaron en los años 20 <strong>de</strong>l siglo XX en La Revue <strong>de</strong> Synthèse<br />
y, ya en los años 30, por parte <strong>de</strong> L. Febvre y M. Bloch en Les Annales. La escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales acusaba a<br />
115
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong> anterior <strong>de</strong> e<strong>la</strong>borar una Historia que sólo prestaba atención a los documentos escritos mientras que minusvaloraba<br />
otros como <strong>la</strong> información proporcionada por <strong>la</strong> Arqueología. A<strong>de</strong>más, su atención se había<br />
centrado casi exclusivamente en los acontecimientos políticos o militares, en una historia <strong>de</strong> los hechos<br />
singu<strong>la</strong>res. Aspectos igualmente importantes, como <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s en cada período y <strong>la</strong>s transformaciones<br />
económicas, no se habían abordado. La historia e<strong>la</strong>borada hasta ese momento tampoco sintetizaba<br />
sus resultados, ni interpretaba: era esencialmente acumu<strong>la</strong>tiva. A pesar <strong>de</strong> estas críticas po<strong>de</strong>mos<br />
seña<strong>la</strong>r cómo <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales no cuestionó algunos <strong>de</strong> los fundamentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> anterior escue<strong>la</strong>, como<br />
<strong>la</strong> objetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Esta continuidad posibilitó que <strong>la</strong> fotografía continuara siendo utilizada<br />
con <strong>la</strong> misma pretensión <strong>de</strong> veracidad.<br />
Estas cuestiones siguen siendo, aún hoy, parte fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> problemática <strong>de</strong> los estudios históricos.<br />
El interés primero por lograr una documentación objetiva que pueda corroborar o rebatir posibles<br />
teorías ha continuado siendo <strong>de</strong> fundamental importancia. A<strong>de</strong>más, como “fabricante” <strong>de</strong> estereotipos,<br />
<strong>la</strong> fotografía ha contribuido a fijar y difundir <strong>la</strong>s imágenes fijas o clichés <strong>de</strong>terminados sobre<br />
ciertas culturas, siendo fundamental en Francia el caso <strong>de</strong> los Galos. El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> Historia<br />
resulta, creemos, ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l recurso que los po<strong>de</strong>res políticos hicieron en los momentos <strong>de</strong> creación<br />
y <strong>de</strong> justificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naciones europeas. Así, el estado francés –durante el período <strong>de</strong> Napoleón<br />
III– contempló <strong>la</strong> fotografía como un instrumento útil para proyectar ciertas imágenes a<strong>de</strong>cuadas<br />
<strong>de</strong> su política. Promocionó <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> diferentes formas, como <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong><br />
nuevas técnicas y procedimientos fotomecánicos o <strong>la</strong>s misiones arqueológicas e históricas con fotógrafos.<br />
Esta primera promoción fue fundamental, creemos, para crear el hábito <strong>de</strong> recurrir a este medio<br />
por parte <strong>de</strong> los científicos. La pau<strong>la</strong>tina prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong>l positivismo incrementó su uso, cambiando<br />
también <strong>la</strong> manera en que los científicos y arqueólogos se iban a acercar a el<strong>la</strong>.<br />
La fotografía ha apoyado, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su historia, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l discurso arqueológico. En <strong>la</strong><br />
segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX, su empleo tendió a ayudar en el lento reconocimiento <strong>de</strong>l carácter científico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. La “exacta” fotografía daba al trabajo <strong>de</strong> campo un estatus tan “científico” como<br />
al trabajo <strong>de</strong>sempeñado por el filólogo. En este sentido, ayudó a <strong>la</strong> progresiva incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
arqueología a <strong>la</strong> forma tradicional <strong>de</strong> hacer Historia. La fotografía probaba <strong>la</strong> “legitimidad” <strong>de</strong> estos<br />
nuevos datos, incorporados a una ciencia aún dominada por los parámetros filológicos. Con su aura <strong>de</strong><br />
realismo, <strong>la</strong> fotografía tendía a reducir el alejamiento entre el excavador, que <strong>de</strong>sve<strong>la</strong>ba monumentos y<br />
objetos, y el erudito que los interpretaba histórica y culturalmente.<br />
116
LA APLICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA<br />
EN ALEMANIA<br />
Alemania fue uno <strong>de</strong> los países más significativos en <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a<br />
los estudios arqueológicos. Tanto por su fecha muy temprana, como por sus usos y <strong>la</strong> sistematización<br />
emprendida, fue mo<strong>de</strong>lo para otros países europeos.<br />
En <strong>la</strong>s páginas que siguen intentaremos acercarnos brevemente a este panorama <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Alemania <strong>de</strong>s<strong>de</strong> varias perspectivas. En primer lugar, realizaremos una breve aproximación<br />
a cómo se produjo <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> esta nueva técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al país. En segundo lugar,<br />
valoraremos el carácter temprano con que esta técnica se incorporó a los estudios arqueológicos, así<br />
como <strong>la</strong> progresiva conformación <strong>de</strong> estos últimos y, especialmente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología como una ciencia<br />
mo<strong>de</strong>rna, en un mo<strong>de</strong>lo –el alemán– que tendría una gran repercusión. En tercer lugar, conviene<br />
valorar los estudios realizados en Alemania en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> importante sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas<br />
fotográficas. La incorporación <strong>de</strong> esta técnica a los estudios sobre <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s necesitaba <strong>de</strong> una<br />
importante tarea <strong>de</strong> consenso en cuanto a <strong>la</strong> forma concreta en que <strong>de</strong>bían representarse los objetos arqueológicos.<br />
La fotografía también influyó, <strong>de</strong> manera significativa, en <strong>la</strong> manera <strong>de</strong> difundir, mediante<br />
char<strong>la</strong>s y conferencias, los hal<strong>la</strong>zgos y teorías interpretativas. Por último, no po<strong>de</strong>mos menos que<br />
subrayar <strong>la</strong> influencia que <strong>la</strong> ciencia arqueológica alemana tuvo en <strong>la</strong> españo<strong>la</strong>, en algunos <strong>de</strong> sus protagonistas<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el siglo XX 55 .<br />
Alemania representó, en el siglo XIX, <strong>la</strong> profesionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y el auge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología<br />
clásica (Wulff, 2004, X). La escue<strong>la</strong> alemana, que renovó <strong>la</strong> historiografía europea, nació a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
reuniones que, a partir <strong>de</strong> 1835, mantenía Ranke con sus discípulos. Si a esto añadimos <strong>la</strong> condición<br />
<strong>de</strong> funcionarios que concedía <strong>la</strong> administración prusiana a los profesores <strong>de</strong> Historia nos encontramos,<br />
<strong>de</strong> hecho, con <strong>la</strong> primera profesionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (Carreras, 2003, 39). Esta institucionalización<br />
y profesionalización experimentó, pues, un proceso precoz en Alemania 56 (Lambert, 2003, 43).<br />
En otros países, como Francia, el historiador tenía más tareas a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y <strong>de</strong>satendía,<br />
así, <strong>la</strong> formación sistemática <strong>de</strong> sus alumnos (Carreras, 2003, 40).<br />
A partir <strong>de</strong> los años setenta <strong>de</strong>l XIX <strong>la</strong> metodología alemana predominaba en <strong>la</strong> historiografía europea<br />
y americana. En cada país europeo, <strong>la</strong> fecha <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> aspectos como el seminario alemán<br />
<strong>de</strong> Historia, <strong>la</strong> funcionalización <strong>de</strong>l profesorado, <strong>la</strong> especialización <strong>de</strong> los alumnos y <strong>la</strong> adopción sistemática<br />
<strong>de</strong>l método crítico significaron el comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong> profesionalización <strong>de</strong> nuestra disciplina. Resulta<br />
interesante <strong>la</strong> literatura <strong>de</strong> viajes a <strong>la</strong> que ha aludido J. J. Carreras y que nos muestra <strong>la</strong> admiración<br />
que <strong>de</strong>spertaba <strong>la</strong> enseñanza universitaria alemana <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (Carreras, 2003, 41).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>de</strong>bemos recordar, <strong>de</strong> nuevo, <strong>la</strong> importante vincu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong>l pasado con<br />
<strong>la</strong> política <strong>de</strong> cada época. Los arqueólogos <strong>de</strong>scubrieron pronto <strong>la</strong> dimensión nacional que tenía el es-<br />
55 En nuestro breve acercamiento partimos <strong>de</strong> ciertas obras que analizan <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en Alemania, a <strong>la</strong>s que remitimos<br />
para un análisis <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do y exhaustivo <strong>de</strong> este tema. Ver, en este sentido, ANDREAS y VON SCHOLZ (eds., 1983); LULLIES y SCHIERING<br />
(1988); SICHTERMANN (1996) y ALEXANDRIS y HEILMEYER (2004).<br />
56 Sobre esto, ver TURNER (1989).<br />
117
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y su disciplina. En Alemania, al igual que ocurrió en otros países europeos,<br />
<strong>la</strong>s nociones <strong>de</strong> Arqueología en cuanto práctica científica mo<strong>de</strong>rna y <strong>la</strong> <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s nacionales aparecieron<br />
casi simultáneamente, a partir <strong>de</strong>l movimiento romántico y el culto céltico. La obra <strong>de</strong> Johann<br />
Gustav Gottlieb Büsching y Li<strong>de</strong>nschmidt representa bien esta ten<strong>de</strong>ncia.<br />
Junto al romanticismo <strong>la</strong>tente tras ciertas aproximaciones resulta igualmente fundamental valorar<br />
el ambiente intelectual en que se iniciaron estos estudios y se aplicó <strong>la</strong> fotografía. En Alemania <strong>de</strong>staca,<br />
especialmente a partir <strong>de</strong> los años 1820, el triunfo <strong>de</strong>l historicismo filológico (Marchand, 1996,<br />
50). El historicismo mantenía que son <strong>la</strong>s manifestaciones políticas <strong>la</strong>s que evi<strong>de</strong>ncian el espíritu <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nación en el pasado 57 . El Estado aparecía como <strong>la</strong> máxima realización <strong>de</strong> <strong>la</strong> nación. El objeto prioritario<br />
<strong>de</strong>l historicismo era el Estado-nación como institución que articu<strong>la</strong>ba todas <strong>la</strong>s aspiraciones y colmaba<br />
<strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los ciudadanos. Sin embargo, diferentes circunstancias <strong>de</strong> <strong>la</strong> época como los<br />
movimientos obreros, <strong>la</strong>s propias contradicciones <strong>de</strong>l sistema prusiano y <strong>la</strong> Primera Guerra Mundial<br />
constataron <strong>la</strong> <strong>de</strong>bilidad <strong>de</strong>l optimismo estatal. Estas circunstancias afectaron a una historiografía orientada<br />
fundamentalmente al análisis político <strong>de</strong>l pasado, lo único que podía probarse documentalmente<br />
a través <strong>de</strong> los tiempos (Cruz, 1991, 187; Iggers, 1968). Así pues, <strong>la</strong> Historia en Alemania procuraba<br />
justificar los procesos <strong>de</strong> fortalecimiento estatales que se estaban viviendo (Pasamar, Peiró, 1991, 187,<br />
nota al pie 75).<br />
Dentro <strong>de</strong>l notable <strong>de</strong>sarrollo científico que experimentó Alemania a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>la</strong> Arqueología y, en general, el interés por <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s creció exponencialmente. Las<br />
causas <strong>de</strong> este “auge” eran profundas y variadas. Des<strong>de</strong> <strong>la</strong>s aportaciones <strong>de</strong> J. J. Winckelmann a, tiempo<br />
<strong>de</strong>spués, <strong>la</strong>s reformas <strong>de</strong> Humboldt que lograron proporcionar, en <strong>la</strong> universidad prusiana, libertad<br />
académica y, en general, contribuyeron a <strong>la</strong> creación <strong>de</strong>l marco a<strong>de</strong>cuado para que pudiesen <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rse<br />
nuevas disciplinas científicas (Lambert, 2003, 44).<br />
En conjunto, estas reformas se produjeron en una época <strong>de</strong> euforia tras <strong>la</strong> reunificación alemana<br />
<strong>de</strong> 1871 y en <strong>la</strong> que tuvieron lugar múltiples cambios sociales y económicos. En este contexto se produjeron<br />
importantes avances en pro <strong>de</strong> <strong>la</strong> profesionalización <strong>de</strong> los historiadores. Se avanzaba, así, hacia<br />
<strong>la</strong> constitución <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia como una disciplina realizada por especialistas. Sin embargo, y como<br />
ha seña<strong>la</strong>do F. Wulff, no fue tanto una consecuencia <strong>de</strong> una toma <strong>de</strong> conciencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong><br />
esta profesionalización sino, en gran medida, el resultado <strong>de</strong> diversos acontecimientos políticos y militares<br />
y, también, <strong>de</strong> una exigencia <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnidad y <strong>de</strong> construcción colectiva nacionalista inseparable<br />
<strong>de</strong>l ambiente <strong>de</strong> <strong>la</strong> época (2004, XI). La institucionalización y profesionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia resulta,<br />
pues, parte <strong>de</strong> un proceso, c<strong>la</strong>ramente observado en Alemania, <strong>de</strong> autoafirmación i<strong>de</strong>ntitaria.<br />
Así, pues, <strong>la</strong> situación privilegiada que pasó a tener <strong>la</strong> Historia estuvo íntimamente re<strong>la</strong>cionada<br />
con <strong>la</strong> política <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. En efecto, los estados que habían sobrevivido a <strong>la</strong> era <strong>de</strong> Napoléon se vieron<br />
obligados, tras <strong>la</strong> caída <strong>de</strong>l imperio francés, a buscar nuevas estrategias para su legitimación. El impulso<br />
que recibió entonces <strong>la</strong> Historia que se realizaba en <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s estuvo en re<strong>la</strong>ción con este<br />
proceso (Lambert, 2003, 44). Es así cómo diversos acontecimientos políticos y culturales <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
conllevaron que <strong>la</strong> atención por <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad se incrementase (Le Roux, 1984, 18). Así,<br />
pues, <strong>la</strong> Arqueología se <strong>de</strong>sarrolló en Alemania como una ciencia estrechamente ligada al sentimiento<br />
nacional (Gran-Aymerich, 1998, 206) y beneficiada <strong>de</strong> una estructura universitaria bien organizada.<br />
Este conjunto <strong>de</strong> acontecimientos ayudan a compren<strong>de</strong>r que Alemania pasara a li<strong>de</strong>rar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> principios<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX, los estudios universitarios europeos, antes li<strong>de</strong>rados por Francia (Le Roux, 1984,<br />
18). Un símbolo <strong>de</strong> este relevo fue <strong>la</strong> creación, en 1810, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Berlín. Numerosos acontecimientos<br />
son indicativos <strong>de</strong> este florecimiento cultural y científico. De Niebuhr a Mommsen pasando<br />
por A. Böckh y F. Bopp, <strong>de</strong> <strong>la</strong> creación en 1829 <strong>de</strong> un Instituto Arqueológico en Roma a <strong>la</strong> Quellenforschung<br />
y a <strong>la</strong> puesta en marcha <strong>de</strong>l Corpus Inscriptionum Latinarum, se afirma un po<strong>de</strong>roso movimiento<br />
<strong>de</strong> investigación y <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> los instrumentos <strong>de</strong> trabajo a<strong>de</strong>cuados para el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad<br />
(Le Roux, 1984, 18).<br />
57 Para un análisis <strong>de</strong>l historicismo alemán en los estudios <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte ver SOUSSLOFF (1998).<br />
118
En este contexto, <strong>la</strong> ciencia reina no era<br />
<strong>la</strong> Historia sino <strong>la</strong> Filología, <strong>de</strong> <strong>la</strong> que parecían<br />
<strong>de</strong>rivar <strong>la</strong>s <strong>de</strong>más disciplinas humanas. En estos<br />
momentos, <strong>la</strong> Filología se <strong>de</strong>finía <strong>de</strong> manera<br />
amplia, como una ciencia que englobaba no<br />
sólo los textos y el estudio general <strong>de</strong> <strong>la</strong>s lenguas,<br />
sino <strong>la</strong>s culturas y <strong>la</strong>s civilizaciones históricas<br />
(Le Roux, 1984, 18). Progresivamente, <strong>la</strong><br />
Filología contribuyó a <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> evolución cultural<br />
<strong>de</strong> los pueblos. Incluía los pioneros intereses<br />
y estudios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s arqueológicas.<br />
En <strong>la</strong> progresiva conformación <strong>de</strong>l campo<br />
<strong>de</strong> actuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>sempeñó<br />
un papel pionero A. Böckh, profesor <strong>de</strong> Retórica<br />
en <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> Berlín a partir <strong>de</strong> 1811<br />
e influyente, tanto académicamente como en<br />
<strong>la</strong> corte. Entre sus estudiantes y discípulos estuvieron<br />
Karl Otfried Müller, Theodor Mommsen,<br />
Richard Lepsius y Ernst Curtius, figuras<br />
c<strong>la</strong>ve en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s en Alemania<br />
hasta finales <strong>de</strong>l siglo XIX (Marchand,<br />
1996, 42).<br />
Como filólogo, Böckh se distinguió por <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r<br />
los estudios sobre <strong>la</strong> Antigüedad, y especialmente<br />
el mundo griego, en todos los campos<br />
y esferas, con una <strong>de</strong>stacada amplitud <strong>de</strong> miras<br />
58 . Se acercó, así, a sus leyes, pero también a<br />
sus costumbres, religión, arte o economía. Esta<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
Fig. 51.- Anuncio, en Die Naturwissenschaften, <strong>de</strong> un<br />
proyector para vistas fotográficas. Enero <strong>de</strong> 1913.<br />
Según Von Mellen (1988, 89).<br />
<strong>de</strong>dicación a los aspectos culturales y materiales <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad era conocida como Sachphilologie o <strong>Real</strong>philologie,<br />
para distinguir<strong>la</strong> <strong>de</strong> los estudios exclusivamente <strong>de</strong>dicados al lenguaje y <strong>la</strong> gramática. Durante<br />
y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su magisterio, Böckh ayudó a promover, tanto como a conformar, <strong>la</strong> investigación arqueológica<br />
alemana <strong>de</strong>l siglo XIX (Marchand, 1996, 43).<br />
Parale<strong>la</strong>mente se asistió, en Alemania, a una impresionante renovación <strong>de</strong> los marcos institucionales.<br />
La Historia pasó a ser esencial en el reforzamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad y <strong>de</strong> <strong>la</strong> uniformidad colectiva<br />
59 . La renovación que tuvo lugar en el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX se vio favorecida, también, por <strong>la</strong><br />
entrada <strong>de</strong> profesorado joven, innovador y ambicioso, con una frecuente movilidad <strong>de</strong> unas universida<strong>de</strong>s<br />
a otras (Lambert, 2003, 44). Este dinamismo incrementaba los intercambios <strong>de</strong> nuevos métodos<br />
y objetivos, así como <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollos y p<strong>la</strong>nes comunes. Este sistema universitario fue, a<strong>de</strong>más, copiado<br />
en otros países como Francia. En efecto, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rrota militar que esta última sufrió en 1870 provocó una<br />
crisis y una reformu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> importantes consecuencias. Tras <strong>la</strong> <strong>de</strong>rrota <strong>de</strong> Sedan, “<strong>la</strong> Alemania <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
universida<strong>de</strong>s in<strong>de</strong>pendientes aparecía como <strong>la</strong> tierra liberadora, como el país don<strong>de</strong> <strong>de</strong>scubríamos por<br />
<strong>la</strong> crítica religiosa, por <strong>la</strong> historia, por <strong>la</strong> filología, por <strong>la</strong> filosofía, los dominios prodigiosos <strong>de</strong>l pasado”<br />
(Digeon, 1959, 32). Francia admiraba a <strong>la</strong> Alemania intelectual y surgió <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> igua<strong>la</strong>r<strong>la</strong> e, incluso,<br />
<strong>de</strong> sobrepasar<strong>la</strong> (Gran-Aymerich, 1998, 205). La <strong>de</strong>rrota militar <strong>de</strong> Sedán fue concebida no sólo<br />
como un síntoma <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>bilidad militar francesa, sino también <strong>de</strong> <strong>la</strong> superioridad <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza y <strong>la</strong>s<br />
instituciones alemanas. Los cambios emprendidos pretendieron emu<strong>la</strong>r el sistema educacional y científico<br />
alemán, convertido así en mo<strong>de</strong>lo y ejerciendo una notable influencia en sus contemporáneos eu-<br />
58 Sobre Böckh ver HOFFMANN (1901).<br />
59 Sobre los historiadores <strong>de</strong> estos años en Alemania ver RINGER (1995), IGGERS (1968) y STEUER (ed., 2001).<br />
119
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ropeos. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reformas y <strong>de</strong> <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> nuevas instituciones, se copió el mo<strong>de</strong>lo universitario<br />
y se impusieron esquemas muy influidos por su sistema académico y <strong>de</strong> investigación. Igualmente,<br />
los mejores estudiantes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s recibieron becas para ir a completar sus estudios a instituciones<br />
alemanas (Schnapp, 1997, 11). Estas estancias les acercaron al significativo sistema <strong>de</strong> seminarios<br />
impuestos en el país germano, así como a un instrumento muy presente en ellos: <strong>la</strong> fotografía documental.<br />
En Alemania, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> amplia <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción proyectada y emprendida respecto<br />
a los diferentes restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. Durante <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX esta vasta <strong>la</strong>bor <strong>de</strong><br />
compi<strong>la</strong>ción se realiza bajo <strong>la</strong> égida <strong>de</strong>l positivismo (Le Roux, 1984, 18), ten<strong>de</strong>nte a buscar y priorizar<br />
el dato.<br />
A partir <strong>de</strong> 1839, año en que se dio a conocer <strong>la</strong> nueva técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, se inició un <strong>la</strong>rgo<br />
proceso <strong>de</strong> reconocimiento <strong>de</strong>l nuevo medio y <strong>de</strong> diferenciación progresiva respecto a los que habían<br />
sido, hasta entonces, los medios <strong>de</strong> representación gráfica habituales: dibujos, grabados, calcos y vaciados.<br />
Con <strong>la</strong>s sucesivas mejoras que se sucedieron en <strong>la</strong> técnica fotográfica se incrementó <strong>la</strong> posibilidad<br />
<strong>de</strong> aplicar<strong>la</strong> a ciencias como <strong>la</strong> Historia. Al facilitar y abaratar sus procedimientos, al surgir aplicaciones<br />
como <strong>la</strong> microfotografía, se vislumbraron aplicaciones y usos que incrementaban <strong>la</strong>s ya <strong>de</strong> por sí<br />
prometedoras posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta técnica.<br />
Asistimos, así, a sucesivas fases <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y a su cada vez mayor presencia en<br />
<strong>la</strong> vida cultural y científica alemana. Una primera fase <strong>de</strong> expansión se produjo en los años 60 <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX, con <strong>la</strong> apertura <strong>de</strong> estudios especializados en retratos <strong>de</strong> <strong>la</strong> burguesía y en vistas <strong>de</strong> viajes y otros<br />
continentes. Con una cliente<strong>la</strong> fundamentalmente acomodada, <strong>la</strong> fotografía mostró su utilidad y su<br />
exacta reproducción <strong>de</strong> rostros y vestimentas. En este sentido <strong>de</strong> “representación” social resultan comprensibles<br />
los fondos <strong>de</strong> esta fotografía <strong>de</strong> estudio, que remitían a un <strong>de</strong>terminado nivel social.<br />
Parale<strong>la</strong>mente a este uso social, <strong>la</strong> fotografía intentó también, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, reproducir vistas<br />
panorámicas. Estos intentos se enmarcaban <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los viajes y estancias en ciuda<strong>de</strong>s, visitas que<br />
solían dar lugar a grabados y pinturas susceptibles <strong>de</strong> ser <strong>de</strong>spués vendidos o coleccionados. Tempranos<br />
intentos fueron, por ejemplo, los <strong>de</strong> Lorenzo Suscipj, quien ya en 1841 realizó una vista panorámica<br />
<strong>de</strong> Roma a partir <strong>de</strong> ocho daguerrotipos. En 1845 el alemán A. Schäfer logró reproducir los relieves <strong>de</strong>l<br />
templo <strong>de</strong> Borobudur (Java) gracias a <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 50 p<strong>la</strong>cas fotográficas (Starl, 1994, 46).<br />
También <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología y los estudios históricos se acudió tempranamente a esta nueva forma<br />
<strong>de</strong> representación, casi <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mismo 1839. La fotografía aparecía como una exacta representación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> realidad, un documento idóneo para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s. En ocasiones ellos mismos –arqueólogos,<br />
historiadores o eruditos– fueron los autores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas. Pero, lo más usual hasta al menos<br />
los años 70 <strong>de</strong>l siglo XIX, fue que aprovecharan vistas hechas con un propósito comercial o como recuerdos<br />
<strong>de</strong> los viajeros <strong>de</strong>l Grand Tour. En estas primeras fotografías abundan <strong>la</strong>s tomas realizadas con<br />
objetivos muy diferentes. Sin embargo, y aunque <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista documental quizás <strong>la</strong> imagen<br />
no era óptima, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> esta época tiene <strong>la</strong> irremp<strong>la</strong>zable virtud <strong>de</strong> su antigüedad.<br />
Italia <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los primeros estudios arqueológicos<br />
alemanes. Resulta significativo el hecho <strong>de</strong> que el Instituto Arqueológico Alemán (Institut für Archäologische<br />
Korrespon<strong>de</strong>nz) se fundó, <strong>de</strong> hecho, en Roma, y cómo el Instituto Arqueológico Alemán (DAI)<br />
mantuvo hasta finales <strong>de</strong>l siglo XIX el italiano como idioma utilizado por <strong>la</strong> institución 60 . Las estancias<br />
en Italia tuvieron un papel fundamental en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> los investigadores y, también, en <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. Italia, y especialmente Roma, era entonces un punto <strong>de</strong> concentración<br />
<strong>de</strong> gentes <strong>de</strong> diferentes nacionalida<strong>de</strong>s y formaciones, que confluían allí <strong>de</strong>bido a su mutuo interés<br />
en <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s o manifestaciones artísticas romanas. Este público extranjero motivó el florecimiento<br />
<strong>de</strong> una industria fotográfica local, que proporcionaba <strong>la</strong>s necesarias imágenes (postales, grabados<br />
o fotografías) para recordar y tener cerca lo visitado. La estancia en Roma era, como ya hemos<br />
seña<strong>la</strong>do, un complemento que se consi<strong>de</strong>raba indispensable para <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> pintores, escultores<br />
60 Hasta que A. Conze, figura sobre <strong>la</strong> que volveremos, <strong>de</strong>cidió que, en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, el alemán sería el idioma oficial <strong>de</strong>l Instituto.<br />
120
y artistas en general, pero también <strong>de</strong> arquitectos,<br />
literatos o historiadores.<br />
En este contexto comenzó <strong>la</strong> estancia<br />
<strong>de</strong> filólogos alemanes en Italia. A<br />
partir <strong>de</strong> 1824 encontramos a Eduard<br />
Gerhard, filólogo formado en <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
A. Boeck y <strong>de</strong> F.A. Wolf, cuya obra tendría<br />
una gran influencia en <strong>la</strong> Arqueología<br />
alemana. Gerhard se instaló en Roma<br />
durante dos años. Durante su estancia<br />
realizó frecuentes viajes y pudo <strong>de</strong>scubrir<br />
<strong>la</strong> riqueza <strong>de</strong> sus antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
En sus apuntes <strong>de</strong> estos años tempranos<br />
<strong>de</strong>staca, por ejemplo, el dibujo como instrumento<br />
para recordar lo observado<br />
(Gerhard, 1839-1867).<br />
Para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s<br />
romanas fue significativa <strong>la</strong> constitución<br />
<strong>de</strong> un grupo en el que alemanes como<br />
Gerhard iban a participar. Nos referimos<br />
al grupo <strong>de</strong> los hiperboreanos romanos,<br />
<strong>de</strong> los que formaron parte E. Gerhard,<br />
T. Panofka, O. Magnus von Stackelberg,<br />
el barón Kestner o B. Thorvaldsen.<br />
Su objetivo era estudiar los monumentos<br />
<strong>de</strong> Roma, contribuir a <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción<br />
que habían proyectado Niebuhr<br />
y Bunsen (1830). Los hiperboreanos<br />
realizaron, entre otras, los Monumenti<br />
antichi inediti <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Società Hiper-<br />
Fig. 52.- Las Photographische Einze<strong>la</strong>ufnahmen (1895) <strong>de</strong> P. Arndt y W.<br />
Amelung, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental.<br />
borea romana (Gran-Aymerich, 1998, 51). En el marco <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Hiperboreana tuvieron lugar<br />
numerosos viajes por toda Italia, que les llevaría a consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> hacer catálogos y corpora<br />
<strong>de</strong> los objetos antiguos.<br />
Las investigaciones alemanas en Italia pronto tuvieron un marco institucional propio en que <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rse.<br />
En este sentido se creó el Instituto <strong>de</strong> Correspon<strong>de</strong>ncia Arqueológica (Institut für Archäologische<br />
Korrespon<strong>de</strong>nz), cuya primera sesión tuvo lugar el 21 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1829, aniversario <strong>de</strong> <strong>la</strong> fundación <strong>de</strong><br />
Roma, en el pa<strong>la</strong>cio Cafarelli 61 . Parale<strong>la</strong>mente se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ron nuevos estudios, como los publicados por<br />
E. Gerhard bajo el título Antike Bildwerke (Gerhard, 1827-1843). Gerhard buscaba establecer un método<br />
que fuese para <strong>la</strong> Arqueología como “lo que Linneo ha hecho por <strong>la</strong> botánica”, es <strong>de</strong>cir, “establecer<br />
los puntos <strong>de</strong> conexión y <strong>de</strong> distinción” <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica (Vinet, 1874, 56; Gran-Aymerich,<br />
1998, 52).<br />
Para <strong>la</strong> reflexión sobre este método serían, también, fundamentales los estudios realizados sobre<br />
<strong>la</strong>s cerámicas <strong>de</strong> Vulci. En <strong>la</strong>s excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento durante estos años se <strong>de</strong>scubrieron<br />
mil<strong>la</strong>res <strong>de</strong> vasos. Tras los estudios <strong>de</strong> E. Gerhard y el barón Kestner, el primero <strong>de</strong> ellos publicaría,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1831, los Rapporto intorno i vasi Volcenti, una obra que abría <strong>la</strong> vía <strong>de</strong> <strong>la</strong> ceramología<br />
mo<strong>de</strong>rna y explicaba cuáles eran los fundamentos <strong>de</strong>l estudio científico <strong>de</strong> los vasos (Jahn, 1854, XVI;<br />
Gran-Aymerich, 1998, 53). En efecto, Gerhard consi<strong>de</strong>raba los vasos como objetos <strong>de</strong> un valor histórico<br />
semejante al <strong>de</strong> los textos. Formado en <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> filológica <strong>de</strong> F. A. Wolf, <strong>de</strong>finía <strong>la</strong> arqueología<br />
61 Sobre <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l Instituto Arqueológico Germánico: MICHAELIS (1879), RODENWALT (1929).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
121
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
como: “Die auf monumentales Wissen begrün<strong>de</strong>te Hälfte allgemeiner Wissenschaft <strong>de</strong>s k<strong>la</strong>ssischen Altertums”<br />
(Gerhard, 1853; Stark, 1969, 11; Gran-Aymerich, 1998, 55). En este sentido, resulta interesante<br />
consi<strong>de</strong>rar cómo <strong>la</strong> arqueología era para él una filología monumental o filología <strong>de</strong> los monumentos.<br />
A los métodos filológicos, <strong>la</strong> arqueología añadía métodos utilizados por los naturalistas para <strong>la</strong><br />
observación y c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los objetos. Recurriendo a <strong>la</strong> comparación, E. Gerhard examinó y estudió<br />
estos vasos <strong>de</strong> Vulci, <strong>de</strong>finiendo una metodología que iba a tener una gran repercusión en arqueología<br />
y en <strong>la</strong> que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñaría un papel central. Se centraba en <strong>la</strong> forma, <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración y<br />
<strong>la</strong> técnica y procedía a su c<strong>la</strong>sificación para <strong>de</strong>terminar los estilos. Durante este proceso <strong>la</strong> parte gráfica,<br />
dibujos y fotografías, resultaba básica como forma <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación y comparación. Este procedimiento<br />
<strong>de</strong> trabajo le permitió i<strong>de</strong>ntificar <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s y ensayar una reconstrucción <strong>de</strong> <strong>la</strong> evolución cronológica<br />
y estilística <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cerámicas. De esta forma, no sólo avanzaba en el conocimiento <strong>de</strong> este tipo<br />
<strong>de</strong> vasos, sino que su <strong>la</strong>bor resultó <strong>de</strong> gran importancia en el establecimiento <strong>de</strong> un método <strong>de</strong> investigación<br />
para <strong>la</strong> cerámica (Gran-Aymerich, 1998, 55).<br />
Grecia fue también uno <strong>de</strong> los primeros <strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> los viajeros y arqueólogos alemanes. La unificación<br />
<strong>de</strong>l país en 1831 facilitó estos viajes en los que <strong>la</strong> fotografía sería, cada vez más, <strong>la</strong> forma elegida<br />
para recordar sus paisajes y monumentos 62 . Entre <strong>la</strong>s primeras fotografías que, sobre Grecia, llegaron<br />
a Alemania <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s realizadas por el Barón <strong>de</strong>s Granges. En Berlín sus fotografías fueron publicadas<br />
por el editor Eduard Anaas. También <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zeitschrift für Bil<strong>de</strong>nda Kunst editaron,<br />
en 1869, un artículo incluyendo estas tomas, entre <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> Eleusis antes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
excavaciones y, en Asia Menor, los lugares homéricos <strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>nura <strong>de</strong> Troya (Feyler, 1993, 151).<br />
Fueron importantes, también, <strong>la</strong>s vistas realizadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los estudios comerciales que proliferaron a<br />
partir <strong>de</strong> estos años 60 <strong>de</strong>l siglo XIX. Destaca el alemán Giorgio Sommer quien, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su estudio en Roma,<br />
ofrecía un repertorio <strong>de</strong> vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s italianas. Estas imágenes eran <strong>de</strong>mandadas por los<br />
turistas y, especialmente, por los <strong>de</strong> origen alemán, cuyos Bildungsreise –esencialmente mediterráneos y napolitanos–<br />
<strong>de</strong>mostraban un constante interés por el paisaje, el arte y <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s greco-romanas (Miraglia,<br />
1996, 44). Las estancias y estudios llevados a cabo en Grecia e Italia sirvieron para <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición progresiva<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología –especialmente <strong>la</strong> clásica–, <strong>de</strong> su dominio y ámbito <strong>de</strong> estudio. Una base importante<br />
para ello fue el trabajo <strong>de</strong> los arquitectos, con el rigor y precisión <strong>de</strong> sus dibujos, alzados y croquis<br />
(Gran-Aymerich, 1998, 30).<br />
Otro <strong>de</strong>stino habitual, tanto <strong>de</strong> los incipientes estudios fotográficos como <strong>de</strong> los viajeros, fue Oriente<br />
Próximo. Des<strong>de</strong> 1859 po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong>l alemán A. J. Lorent, quien realizó<br />
calotipos <strong>de</strong> Jerusalén y <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona en sus viajes entre 1859-60 y 1863-64. Hacia 1860 realizaba<br />
ya magníficas vistas <strong>de</strong> gran formato (40 x 50 cm.) que ilustraron <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas. Tras su <strong>de</strong>dicación<br />
a campos como <strong>la</strong> zoología y <strong>la</strong> botánica, Lorent realizó todo un periplo por diferentes países <strong>de</strong>l<br />
Mediterráneo (Yakoumis, 2000, 27) que le permitió realizar este tipo <strong>de</strong> tomas.<br />
También algunos arqueólogos alemanes, como el egiptólogo K. Richard Lepsius, incorporaron<br />
pioneramente el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Lepsius fue, <strong>de</strong> hecho, el primer arqueólogo que, en su misión a<br />
Egipto, incluyó un completo equipo fotográfico (Necci, 1992, 15). La primera misión oficial prusiana<br />
en Egipto había tenido lugar en 1820 y había estado dirigida por el barón von Minutolli, oficial <strong>de</strong>l<br />
ejército prusiano 63 . La expedición <strong>de</strong> Lepsius se produjo entre 1842 y 1845, llegó hasta Khartoum y<br />
exploró el Sinaí. Lepsius se preocupó personalmente <strong>de</strong> realizar alzados <strong>de</strong> los monumentos y <strong>de</strong> recoger<br />
objetos arqueológicos. Dirigió incluso una excavación estratigráfica en el oasis <strong>de</strong> Fayoum, introduciendo<br />
en Oriente Próximo un método <strong>de</strong> trabajo que no se generalizaría hasta el siglo XX. Resulta<br />
especialmente interesante cómo Lepsius incluyó ya en esta misión el numeroso y pesado material que<br />
62 Ya antes habían llegado a Alemania vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Grecia. Así, por ejemplo, Carl Rottmann dibujó <strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Santorini en 1835, antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
63 Los resultados se publicaron bajo el título Reise zum Tempel <strong>de</strong>s Jupiter Ammon in <strong>de</strong>r Libyschen Wüste und nach Ober-Aegypten in <strong>de</strong>n<br />
Jahren 1820-1821. En conjunto, <strong>la</strong> misión permitió reunir una amplia colección, vendida <strong>de</strong>spués en París y al museo <strong>de</strong> Berlín<br />
(GRAN-AYMERICH, 1998, 102).<br />
122
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
conllevaba <strong>la</strong> práctica fotográfica. Ya entonces era consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> aplicar <strong>la</strong> recientemente<br />
<strong>de</strong>scubierta fotografía a sus estudios 64 .<br />
En general, su trabajo permitió confirmar <strong>la</strong>s hipótesis <strong>de</strong> Champollion sobre <strong>la</strong>s influencias <strong>de</strong>l<br />
arte egipcio sobre el griego. El mediterráneo comenzaba a perfi<strong>la</strong>rse, así, como un espacio don<strong>de</strong> los<br />
pueblos experimentaron mutuas influencias (Gran-Aymerich, 1998, 102). Los objetos <strong>de</strong>scubiertos y<br />
embarcados durante este viaje permitieron, también, acrecentar consi<strong>de</strong>rablemente <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong>l<br />
museo egipcio <strong>de</strong> Berlín. Sus resultados científicos se publicaron en una amplia obra <strong>de</strong> doce volúmenes,<br />
su Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> temprana fecha, <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong>sempeñaba<br />
en el<strong>la</strong> un papel fundamental, con nada menos que 904 láminas entre dibujos –algunos <strong>de</strong> ellos<br />
coloreados–, grabados y mapas (Lepsius, 1849-1859; Gran-Aymerich, 1998, 102).<br />
Gracias al éxito <strong>de</strong> su expedición en Egipto, Lepsius se convirtió en un conocido conferenciante.<br />
Las cartas que envió a Berlín durante sus expediciones en Egipto y Libia fueron publicadas en una edición<br />
<strong>de</strong>stinada al gran público, y <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> litografías, dibujos arquitectónicos e inscripciones que<br />
su equipo reunió durante su viaje aparecieron en doce volúmenes en una edición lujosa (Marchand,<br />
1996, 49).<br />
Resulta importante esta pionera concepción <strong>de</strong>l papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que Lepsius tuvo por los<br />
cargos y <strong>la</strong> relevancia académica que alcanzó en su carrera. Lepsius fue, al mismo tiempo, profesor <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Berlín, secretario general <strong>de</strong>l Deutsches Archäologisches Institut, editor <strong>de</strong> Zeitschrift<br />
für ägyptische Sprache und Altertumskun<strong>de</strong>, director <strong>de</strong>l Museo Egipcio y director <strong>de</strong> <strong>la</strong> Biblioteca <strong>Real</strong><br />
(Marchand, 1996, 49).<br />
Tras estas primeras aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s po<strong>de</strong>mos observar<br />
un rápido incremento <strong>de</strong> su presencia en <strong>la</strong> Arqueología. Hacia los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX era ya habitual<br />
en <strong>la</strong> investigación arqueológica. En general <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 60 po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> los usos que<br />
tuvo, así como <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> su imagen.<br />
La Arqueología misma era objeto <strong>de</strong> continuas transformaciones y, con ello, <strong>de</strong> su progresiva <strong>de</strong>finición.<br />
Con el paso al siglo XX <strong>de</strong>staca, en Alemania, <strong>la</strong> creciente preocupación por <strong>la</strong> etnicidad, concretamente<br />
por su trascen<strong>de</strong>ncia en <strong>la</strong> explicación <strong>de</strong> los cambios históricos. La preocupación e interés<br />
por <strong>la</strong>s etnias estimuló el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l concepto <strong>de</strong> cultura arqueológica y <strong>de</strong>l enfoque histórico-cultural<br />
en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>la</strong> Arqueología. Estas priorida<strong>de</strong>s se tras<strong>la</strong>daron al trabajo <strong>de</strong> campo<br />
y se tradujeron en una <strong>de</strong>stacada prioridad por establecer una <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>da secuencia estratigráfica. Definir<br />
los cambios que habían tenido lugar en el yacimiento permitiría <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>r mejor y caracterizar los<br />
cambios sociales. La fotografía, como técnica exacta y <strong>de</strong>tallista, permitía reproducir los más leves cambios<br />
estratigráficos y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material. Las crecientes preocupaciones por <strong>la</strong>s etnias y <strong>la</strong> cultura arqueológica<br />
tuvieron como consecuencia el incremento y nuevos usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en arqueología.<br />
Otras priorida<strong>de</strong>s se irían transformando también, como <strong>la</strong> profunda crisis en que se sumió, en estos<br />
primeros años <strong>de</strong>l siglo, el historicismo alemán <strong>de</strong> corte más tradicional.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, Alemania fue cuna <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejoras técnicas más significativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Estos a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos incrementaron <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía se aplicase a<br />
ciencias como <strong>la</strong> arqueología. Ya en 1844, el grabador alemán Frèdéric Marteus, insta<strong>la</strong>do en Roma,<br />
inventó el Megascopio, una cámara panorámica lograda gracias a un objetivo móvil que abarcaba 150<br />
grados <strong>de</strong> visión. Este objetivo giraba como el ojo, y permitía <strong>la</strong> consiguiente ampliación <strong>de</strong> lo fotografiado<br />
(Feyler, 1993, 147). Gracias a esta mejora, <strong>la</strong> fotografía pudo retratar panoramas <strong>de</strong> yacimientos<br />
y monumentos antiguos.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s limitaciones más importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera fotografía era <strong>la</strong> imposibilidad <strong>de</strong> tras<strong>la</strong>dar<strong>la</strong><br />
a <strong>la</strong> edición impresa. Si bien se recurrió a los positivos pegados, que encarecían y limitaban <strong>la</strong> ilustración<br />
impresa, se sucedieron diferentes avances que posibilitaron que <strong>la</strong> fotografía pudiera finalmente<br />
incluirse en <strong>la</strong> edición impresa. Ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1840, J. Berres había seña<strong>la</strong>do <strong>la</strong> posible traducción <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
64 Tenemos, no obstante, que <strong>la</strong>mentar que no conservemos hoy imágenes –supuestamente <strong>de</strong>struidas– <strong>de</strong> sus exploraciones <strong>de</strong> esta fecha<br />
(HAMBER, 1990, 141).<br />
123
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
fotografía en ilustraciones fotomecánicas. Profesor <strong>de</strong> Anatomía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Viena, Berres publicó<br />
Phototyp nach <strong>de</strong>r Erfindung <strong>de</strong>s Prof. Berres in Wien (Hamber, 2003, 216) dando a conocer su método.<br />
Entre estos inventos y mejoras 65 po<strong>de</strong>mos mencionar el invento <strong>de</strong>l doctor Steinheil <strong>de</strong> Berlín en<br />
1867. Consistía en el <strong>de</strong>nominado objetivo ap<strong>la</strong>nático, que corregía <strong>la</strong> anterior <strong>de</strong>formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen<br />
cuando se tomaba una vista con gran angu<strong>la</strong>r. A pesar <strong>de</strong> esta mejora, los objetivos ap<strong>la</strong>náticos tenían<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>sventaja <strong>de</strong> lograr una niti<strong>de</strong>z menor hacia el bor<strong>de</strong> <strong>de</strong>l negativo, lo que se observa frecuentemente<br />
en <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> esta época. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> esta experimentación y mejoras resulta igualmente<br />
<strong>de</strong>stacable <strong>la</strong> a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntada y mo<strong>de</strong>rna concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que encontramos en el caso alemán,<br />
su <strong>de</strong>finición en sí misma y frente a <strong>la</strong> pintura, como técnica y como arte, frente a <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s que<br />
encontró en otros países. Así, Alfred Lichtwark, historiador <strong>de</strong>l arte <strong>de</strong> Hamburgo y director <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kunsthalle,<br />
concibió <strong>la</strong> fotografía como una forma <strong>de</strong> arte con un significado social y estético propio 66 .<br />
Defendió que <strong>la</strong> fotografía merecía ser incluida en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l arte, así como su calidad como arte<br />
por <strong>de</strong>recho propio (Soussloff, 2002, 299).<br />
USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA ALEMANA<br />
Des<strong>de</strong> su invención en 1839 <strong>la</strong> fotografía se fue aplicando a <strong>la</strong> ciencia en formación que, a mediados<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX, era <strong>la</strong> Arqueología. Des<strong>de</strong> aquellos años hasta <strong>la</strong> actualidad su imagen ha intervenido en múltiples<br />
discursos, en los que ha actuado <strong>de</strong> diferente manera. En este sentido, los usos <strong>de</strong> que ha sido objeto<br />
<strong>la</strong> imagen fotográfica han sido múltiples y variados. Han ido evolucionando, también, conforme variaban<br />
<strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s y objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica. Mientras que ciertos usos han tenido una gran perduración,<br />
otras aplicaciones han ido <strong>de</strong>sapareciendo o haciéndose más infrecuentes conforme se transformaba<br />
<strong>la</strong> ciencia arqueológica.<br />
En esta evolución, profundamente marcada por <strong>la</strong>s diferentes características <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología según<br />
los países, Alemania <strong>de</strong>sempeñó un papel significativo. Su aportación <strong>de</strong>staca en varios sentidos.<br />
Por una parte, <strong>la</strong> temprana profesionalización e institucionalización <strong>de</strong> los estudios históricos favorecieron<br />
una aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica acor<strong>de</strong> con <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s científicas. Este temprano <strong>de</strong>sarrollo<br />
ayudó, también, a que se <strong>de</strong>finiera pronto cuál era <strong>la</strong> representación fotográfica a<strong>de</strong>cuada para los<br />
intereses arqueológicos. Por otra parte, el compromiso <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia alemana con <strong>la</strong> sistematización y<br />
los gran<strong>de</strong>s corpora <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad se vio favorecido por <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía,<br />
una técnica que sería profusamente utilizada en estas gran<strong>de</strong>s recopi<strong>la</strong>ciones.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN EL TRABAJO DE CAMPO<br />
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l enfoque histórico-cultural tuvo como consecuencia el avance significativo <strong>de</strong> los<br />
métodos arqueológicos (Trigger, 1989, 186). La fotografía resultó indispensable en esta nueva preocupación<br />
por transmitir <strong>la</strong> estratigrafía, seriaciones y tipificaciones. Los cambios temporales que habían<br />
tenido lugar en los yacimientos en tiempos re<strong>la</strong>tivamente cortos comenzaron a ser fundamentales para<br />
resolver los problemas históricos y culturales.<br />
En general, diferentes autores han caracterizado <strong>la</strong> ciencia alemana valorando su temprano examen,<br />
minucioso y sistemático, <strong>de</strong> todo tipo <strong>de</strong> objetos arqueológicos. Frente a otros países europeos,<br />
en que <strong>la</strong> prioridad hacia <strong>la</strong>s piezas espectacu<strong>la</strong>res <strong>de</strong>saparecería más tar<strong>de</strong>, en Alemania <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> temprana<br />
valoración <strong>de</strong> todos los objetos arqueológicos, incluidos aquellos <strong>de</strong>sprovistos <strong>de</strong> un c<strong>la</strong>ro valor<br />
artístico. Otro rasgo intrínseco es, como hemos mencionado, <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> los investigadores alemanes<br />
a <strong>la</strong> redacción <strong>de</strong> corpora y recopi<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensiones y concepción totalizadora.<br />
65 Ver, entre otros, FRIZOT (1994a, 1998) y ROSEMBLUM (1992), con toda <strong>la</strong> bibliografía anterior.<br />
66 Sobre Lichtwark ver W. KAYSER (1977).<br />
124
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
Fig. 53.- Dídima. Templo <strong>de</strong> Apolo bajo un molino antes <strong>de</strong>l comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones alemanas.<br />
La fotografía se generalizó en <strong>la</strong> ciencia alemana en una época <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s arqueologías nacionales.<br />
La <strong>de</strong>nominada época <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s misiones, que tuvo lugar a partir <strong>de</strong> 1870 sería, en efecto, el<br />
contexto en que <strong>la</strong> fotografía se haría cada vez más presente. Las rivalida<strong>de</strong>s existentes entre potencias como<br />
Alemania, Francia e Ing<strong>la</strong>terra actuaron como acicate para <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> institutos y escue<strong>la</strong>s arqueológicas<br />
67 . Frecuentemente, <strong>la</strong> expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología alemana en el exterior, como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> otros países, se producía<br />
para frenar el avance <strong>de</strong> <strong>la</strong>s protagonizadas por otras naciones (Gran-Aymerich, 1998, 472). Cuando<br />
finalmente se creó en 1897, bajo el nombre <strong>de</strong> Deutches Institut für Ägyptische Altertumskun<strong>de</strong>, el instituto<br />
ofrecía un marco institucional para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los estudios alemanes en este país 68 .<br />
Esta rivalidad, y <strong>la</strong> consiguiente política cultural en el extranjero, hizo posible <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nificación <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s campañas, concebidas o alentadas muchas veces <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los círculos políticos. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s finalida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> estas campañas era, frecuentemente, <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> piezas susceptibles <strong>de</strong> ser incorporadas a los<br />
museos nacionales europeos. Frente a <strong>la</strong>s exploraciones anteriores, <strong>la</strong>s campañas <strong>de</strong> esta época <strong>de</strong>stacan por<br />
su ambiciosa p<strong>la</strong>nificación y magnitud, que incluía también personal cualificado como arquitectos, fotógrafos<br />
y dibujantes. La fotografía se incorporó a estas misiones como una forma exacta y realista <strong>de</strong> registrar<br />
los avances, así como <strong>de</strong> transmitir a <strong>la</strong>s entida<strong>de</strong>s políticas subvencionadoras los logros y excelencias<br />
<strong>de</strong> los trabajos realizados. Las investigaciones en el exterior, imagen política y cultural <strong>de</strong>l país, se alentaron<br />
también <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s propias universida<strong>de</strong>s, que ofrecían <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> organizar viajes y misiones 69 .<br />
En esta época <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s misiones, <strong>la</strong> fotografía afirmó su presencia y su utilidad creciente<br />
para <strong>la</strong> ciencia arqueológica. Para que esta generalización fuera posible sería c<strong>la</strong>ve el uso que <strong>de</strong> el<strong>la</strong> hicieron<br />
algunos historiadores y arqueólogos alemanes, cuya obra citaremos brevemente a continuación.<br />
67 Así, el ejemplo francés <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> arqueológica en Egipto inspiró a E. Brugsch, egiptólogo alemán, co<strong>la</strong>borador <strong>de</strong> Mariette. Junto<br />
a K.R. Lepsius y J. Dümichen impulsaron <strong>la</strong> creación, en Egipto, <strong>de</strong> un Instituto Alemán <strong>de</strong> Arqueología.<br />
68 El Deutches Institut für Ägyptische Altertumskun<strong>de</strong> quedaría bajo <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong>l Deutches Archäologisches Institut en 1927.<br />
69 La Deutsche Orient Gesellschaft, fundada en 1898, favoreció los trabajos <strong>de</strong> alemanes en Egipto y en Oriente Próximo. Así, entre 1898<br />
y 1914 <strong>la</strong> sociedad subvencionó, por ejemplo, los trabajos llevados a cabo en Abousir y Tell el-Amarna (Gran-Aymerich, 1998, 331).<br />
125
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Un lugar privilegiado entre los científicos alemanes que incorporaron tempranamente <strong>la</strong> fotografía<br />
al trabajo <strong>de</strong> campo ocupa, sin duda, Alexan<strong>de</strong>r Conze 70 . Discípulo <strong>de</strong> E. Gerhard, Conze inició, a<br />
partir <strong>de</strong> 1862, un estudio sobre <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong> Melos que le hizo proponer interesantes c<strong>la</strong>ves para <strong>la</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l estilo geométrico. Sus conclusiones se basaban, en buena parte, en <strong>la</strong> parte gráfica<br />
reunida y le llevaron a i<strong>de</strong>ntificar el estilo geométrico en 1862 (Borbein, 1991). A partir <strong>de</strong> este estudio<br />
se sucedieron diferentes aproximaciones a <strong>la</strong> cerámica griega, llegando hasta sus orígenes y realizaciones<br />
más primitivas. En este <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l arcaísmo <strong>de</strong>l Egeo los estudiosos alemanes tuvieron<br />
un significativo papel. Así, <strong>la</strong> cerámica micénica fue estudiada por A. Furtwängler y G. Loeschke en<br />
1879 (Furtwängler, Loeschke, 1879; 1886).<br />
Gracias a sus estudios cerámicos, A. Conze propuso que los vasos cerámicos podían ser fósiles directores<br />
para el establecimiento <strong>de</strong> cronologías y seriaciones <strong>de</strong> los yacimientos. Determinó, así, <strong>la</strong> noción<br />
<strong>de</strong> fósil director, con <strong>la</strong> consiguiente importancia y repercusiones que tendría esta i<strong>de</strong>a en los estudios<br />
arqueológicos posteriores.<br />
En el trabajo <strong>de</strong> campo Conze aplicó e incluyó tempranamente <strong>la</strong> fotografía. El Instituto Arqueológico<br />
Alemán (Jantzen, 1986) insta<strong>la</strong>do en Atenas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1874, emprendió el proyecto, dirigido por A.<br />
Conze, <strong>de</strong> excavar en Samotracia. Tras <strong>la</strong> primera campaña <strong>de</strong> 1873 Conze <strong>de</strong>finió un programa <strong>de</strong> actuación<br />
en el que incluía dos arquitectos, A. Hauser y G. Niemann. Resulta interesante cómo concibió<br />
<strong>la</strong> misión, incluyendo un fotógrafo. La publicación fruto <strong>de</strong> estas investigaciones (Conze, Hauser, Niemann,<br />
1875-1880) fue <strong>la</strong> primera en incluir p<strong>la</strong>ntas realizadas por arquitectos profesionales, así como<br />
documentación fotográfica sobre los trabajos (Trigger, 1992, 187; Gran-Aymerich, 1998, 232).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, Conze <strong>de</strong>fendió <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> estudiar <strong>la</strong> fisionomía <strong>de</strong> cada yacimiento, in<strong>de</strong>pendientemente<br />
<strong>de</strong>l valor artístico <strong>de</strong> lo encontrado. Ayudó a <strong>de</strong>finir <strong>la</strong> arqueología como una ciencia<br />
técnica que procurase <strong>la</strong> reconstrucción meticulosa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia más que un estudio estético <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
obras <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. Para reconstruir <strong>la</strong> Antigüedad <strong>de</strong>bía utilizarse todo el material disponible. Como<br />
Winckelmann, Hegel y Burckhardt, Conze creía que cada obra <strong>de</strong> arte antigua expresaba algo esencial<br />
sobre <strong>la</strong> gente que <strong>la</strong> había realizado. Sin embargo, esta creencia se extendía en Conze hasta los artefactos<br />
más insignificantes. En su opinión, los alemanes <strong>de</strong>bían empren<strong>de</strong>r “<strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrir y<br />
compren<strong>de</strong>r ciuda<strong>de</strong>s enteras y paisajes en su totalidad… <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes, inscripciones y todos los<br />
tipos <strong>de</strong> arte menor” (Marchand, 1996, 96). Pero no sólo los objetos <strong>de</strong>bían ser objeto <strong>de</strong>l interés <strong>de</strong>l<br />
arqueólogo. Conze insistía a Humann en que no perdiese <strong>de</strong> vista <strong>la</strong>s estructuras en que los objetos aparecían.<br />
Estas estructuras eran, en su opinión, el verda<strong>de</strong>ro objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su carrera Conze alcanzó importantes puestos, como <strong>la</strong> secretaría general <strong>de</strong>l DAI o<br />
<strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Samotracia y Pérgamo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los que pudo ejercer una influencia<br />
importante sobre otros estudiosos. Entre otras cuestiones, Conze <strong>de</strong>stacó por sus intentos <strong>de</strong> expandir<br />
<strong>la</strong> arqueología alemana más allá <strong>de</strong>l Mediterráneo (Marchand, 1996, 96).<br />
Tanto Conze como otro <strong>de</strong> los arqueólogos más significativos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, Ernst Curtius, se interesaron<br />
notablemente por <strong>la</strong> correcta documentación <strong>de</strong> los restos que excavaban. La fotografía, presente<br />
ya en sus investigaciones, aparecía como un instrumento idóneo para estos objetivos. Este registro<br />
minucioso incluía, pioneramente, aspectos como <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> los edificios, pero también otros,<br />
como <strong>la</strong>s estratigrafías (Trigger, 1992, 187).<br />
Ernst Curtius era, en muchos sentidos, un producto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Altenstein–Eichhorn, <strong>de</strong> conformidad religiosa<br />
e historicismo positivista (Marchand, 1996, 77). Filólogo <strong>de</strong> formación y muy influenciado por<br />
Hegel, Curtius veía en <strong>la</strong> cultura griega una universalidad comparable a <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cristiandad. El papel <strong>de</strong><br />
los alemanes era conciliar estas dos fuerzas (Marchand, 1996, 77). Su mezc<strong>la</strong> <strong>de</strong> filohelenismo, religiosidad<br />
cristiana y nacionalismo alemán atrajo a muchas personas a sus conferencias <strong>de</strong> arte y historia <strong>de</strong><br />
Atenas. A <strong>la</strong> pronunciada en 1844 sobre <strong>la</strong> geografía cultural <strong>de</strong> Atenas acudieron 950 personas, incluyendo<br />
el príncipe (<strong>de</strong>spués Wilhelm I) y <strong>la</strong> princesa, que quedaron tan impresionados que requirieron sus ser-<br />
70 Sobre A. Conze ver BORBEIN (1988).<br />
126
vicios como tutor <strong>de</strong> su hijo Friedrich III 71 . En efecto, Ernest Curtius fue, en buena parte, responsable <strong>de</strong>l<br />
apoyo <strong>de</strong> Friedrich III a <strong>la</strong> Arqueología. Tutor y maestro, Curtius le inculcó, al parecer, <strong>la</strong> atención y sensibilidad<br />
que éste <strong>de</strong>mostraría y que se concretaría en su apoyo institucional y financiero hacia ciertas misiones.<br />
Curtius tenía, pues, una importante vincu<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> corte y los círculos <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r.<br />
Como arqueólogo <strong>de</strong> campo <strong>de</strong>staca su papel en <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los yacimientos paradigmáticos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología alemana <strong>de</strong>l siglo XIX: Olimpia. Ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1852, Curtius había concebido<br />
un proyecto para <strong>la</strong>s excavaciones en <strong>la</strong> ciudad griega, aunque finalmente no pudo poner en práctica<br />
sus p<strong>la</strong>nes hasta 1875, fecha en que comenzaron <strong>la</strong>s excavaciones alemanas. La era <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
campañas alemanas en Olimpia se extien<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1875 hasta 1881. Las primeras campañas estuvieron<br />
dirigidas por el propio Curtius y el arquitecto F. Adler. La dirección <strong>de</strong> los trabajos sobre el terreno <strong>la</strong><br />
asumieron G. Hirschfeld y el arquitecto A. Böttischer y sus resultados se publicaron, poco <strong>de</strong>spués, en<br />
una memoria <strong>de</strong> excavación en <strong>la</strong> que <strong>la</strong> fotografía iba <strong>de</strong>finiendo un importante papel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación<br />
arqueológica (Curtius, Adler, Hirschfeld, 1875-1879). Su inclusión <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria<br />
ilustrando el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones testimonia, a<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> tomas durante <strong>la</strong>s mismas,<br />
como parte integrante <strong>de</strong>l trabajo arqueológico. Las excavaciones <strong>de</strong> Olimpia sirvieron, a<strong>de</strong>más,<br />
como escue<strong>la</strong> para algunos <strong>de</strong> los arqueólogos más significativos. En el<strong>la</strong>s participaron, <strong>de</strong> hecho, F.<br />
Adler, arquitecto y W. Dörpfeld y A. Furtwängler, quien llegó a Olimpia con el encargo <strong>de</strong> realizar un<br />
estudio sistemático <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> pequeño tamaño. Gracias a su estudio e inventariado <strong>de</strong> bronces<br />
y figuras, Furtwängler perfeccionó un método para categorizar estilísticamente los objetos prehistóricos<br />
(Marchand, 1996, 87).<br />
Aunque uno <strong>de</strong> los resultados más vistosos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Olimpia fue el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> multitud<br />
<strong>de</strong> objetos, <strong>la</strong> atención <strong>de</strong> los investigadores se dirigió también a valorar <strong>la</strong>s estructuras. Así, W.<br />
Dörpfeld se encargó, por ejemplo, <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y <strong>de</strong>l estudio estratigráfico <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Zeus, edificio<br />
que fue inmediatamente reconstruido. Dörpfeld puso a punto métodos <strong>de</strong> excavación y <strong>de</strong> conservación<br />
que pue<strong>de</strong>n calificarse, para <strong>la</strong> época, como muy rigurosos. En su aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
y <strong>de</strong> otras técnicas resulta importante valorar su formación como ingeniero y arquitecto. Su concepción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología y <strong>de</strong> cómo <strong>de</strong>bía realizarse el registro durante <strong>la</strong> excavación se exten<strong>de</strong>ría, a su<br />
vez, a generaciones posteriores gracias a su cargo como director <strong>de</strong>l Instituto Alemán <strong>de</strong> Atenas entre<br />
1887 a 1912. En su <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> campo <strong>de</strong>stacó, también, <strong>la</strong> excavación que dirigió <strong>de</strong>l santuario <strong>de</strong> Asclepio<br />
en <strong>la</strong> cara sur <strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas y el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l Amphiareion <strong>de</strong> Eubea (Gran-<br />
Aymerich, 1998, 232).<br />
Sin embargo, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s actuaciones más conocidas <strong>de</strong> Dörpfeld tuvo como marco <strong>la</strong>s excavaciones<br />
que dirigía H. Schliemann 72 . A partir <strong>de</strong> su co<strong>la</strong>boración en 1882, Schiliemann se benefició, sin duda, <strong>de</strong>l<br />
bagaje <strong>de</strong> Dörpfeld, quien había aprendido y puesto en práctica en Olimpia una arqueología metódica.<br />
Entre 1871 y 1882 Dörpfeld i<strong>de</strong>ntificó nueve niveles en Troya y revisó <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> Schliemann. En<br />
1902, Dörpfeld publicó su Troja und Ilion, una obra en dos volúmenes concebida con ilustraciones, láminas,<br />
mapas y p<strong>la</strong>nos. Culturalmente, esta obra <strong>de</strong>terminaba con certidumbre <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> Troya y<br />
constituyó una referencia obligada para estudios posteriores (Gran-Aymerich, 1998, 272).<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
En Alemania po<strong>de</strong>mos observar una temprana adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica en Arqueología,<br />
especialmente tras <strong>la</strong> mejora significativa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas fotográficas y <strong>de</strong> los procedimientos para su reproducción<br />
en <strong>la</strong> edición impresa. En estas sucesivas mejoras <strong>la</strong>s casas e investigaciones alemanas <strong>de</strong>sempeñaron,<br />
como hemos intentado seña<strong>la</strong>r brevemente, un importante papel.<br />
71 Sobre el particu<strong>la</strong>r ver LANDFESTER (1988).<br />
72 Una reciente valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> H. Schliemann, que <strong>de</strong>sborda nuestros objetivos, pue<strong>de</strong> contemp<strong>la</strong>rse, junto a toda <strong>la</strong> bibliografía<br />
anterior, en D. EASTON (2002).<br />
127
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> ciencia alemana estuvo, como en el caso <strong>de</strong> otros países, profundamente<br />
<strong>de</strong>terminada por <strong>la</strong> ciencia que en ellos se realizaba. Los usos y adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica<br />
<strong>de</strong>pendían <strong>de</strong> el<strong>la</strong>. La fotografía refleja cómo los estudios históricos estuvieron, al menos durante el siglo<br />
XIX, muy influenciados por <strong>la</strong> orientación filológica. En efecto, para <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los investigadores,<br />
<strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> hacer historia se basaba, <strong>de</strong> una manera fundamental, en los textos escritos. El estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s lenguas se consi<strong>de</strong>raba indispensable para el acercamiento histórico (Nora, 1987; Gran-<br />
Aymerich, 1998, 206).<br />
Uno <strong>de</strong> los primeros usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica fotográfica se basaba en <strong>la</strong> creencia acerca <strong>de</strong> su objetividad,<br />
el convencimiento <strong>de</strong> que su imagen transmitía <strong>la</strong> realidad tal cual era. Esto motivó que <strong>la</strong><br />
fotografía interviniese, como prueba, en <strong>de</strong>bates y temas más o menos polémicos. Como argumento,<br />
su imagen fue objeto <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensas y nuevas propuestas y, en ocasiones, <strong>de</strong> usos interesados que se basaban<br />
en su aparente objetividad. Un ejemplo significativo en este sentido nos lo proporciona H. Schliemann,<br />
un caso paradigmático <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> un discurso<br />
científico <strong>de</strong>terminado.<br />
Con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escasa credibilidad que <strong>de</strong>spertaba su actividad científica y, en concreto, su campaña<br />
en Troya <strong>de</strong> 1871, el alemán <strong>de</strong>cidió incluir en el equipo, para <strong>la</strong> segunda campaña <strong>de</strong> excavaciones<br />
<strong>de</strong> 1872, un fotógrafo <strong>de</strong> Atenas, P. Th. Zaphyropoulos. En <strong>la</strong> publicación resultante, <strong>la</strong>s Trojanische<br />
Alterthümer: Bericht über die Ausgrabungen in Troja <strong>de</strong> 1874, Schliemann subrayaba cómo <strong>la</strong> fotografía<br />
y el dibujo serían, en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, testimonios <strong>de</strong> sus hal<strong>la</strong>zgos: “Ninguno <strong>de</strong> mis <strong>de</strong>scubrimientos se ocultará<br />
a <strong>la</strong> ciencia, todos los objetos que puedan tener el mínimo interés para el mundo erudito se fotografiarán<br />
o dibujarán por un dibujante habilidoso. Se anotará igualmente, para cada objeto, <strong>la</strong> profundidad,<br />
en metros, a <strong>la</strong> que se ha encontrado» (Schliemann, 1874a; Feyler, 1993, 190). Consecuentemente,<br />
<strong>la</strong>s Trojanische Alterthümer se vieron completadas con un portafolios que incluía 217 láminas, el<br />
At<strong>la</strong>s trojanischer Alterthümer (Schliemann, 1874b). Como po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>ducir <strong>de</strong> este testimonio, el interés<br />
<strong>de</strong> Schliemann por <strong>la</strong> fotografía estaba directamente re<strong>la</strong>cionado con <strong>la</strong> supuesta capacidad <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
técnica para corroborar sus hipótesis. En este sentido se pronunció también A. Rangabé en <strong>la</strong> Revue<br />
Archéologique: “<strong>de</strong>bo <strong>de</strong>cir que esta impresión es por el momento totalmente favorable a <strong>la</strong>s aserciones<br />
(no digo siempre a <strong>la</strong>s conclusiones) que el Sr. Schliemann nos avanza, por lo <strong>de</strong>más, con el testimonio<br />
indiscutible <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías” (Feyler, 1993, 190). Consecuentemente con esta atención por <strong>la</strong> parte<br />
gráfica, Schliemann publicó su libro <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra <strong>de</strong> Troya –The Troya Antiquities– con 218 fotografías<br />
y un at<strong>la</strong>s. En general, su trabajo tuvo como consecuencia el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> estas antigüeda<strong>de</strong>s y el<br />
acercamiento general <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología a un público amplio pero también al erudito, una difusión <strong>de</strong><br />
sus resultados que él facilitó editando esta obra en alemán, inglés y francés (Klejn, 1999, 116).<br />
Pero el ejemplo <strong>de</strong> Schliemann es también interesante porque muestra cómo <strong>la</strong> fotografía se ha<br />
podido utilizar, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, para dar visos <strong>de</strong> verosimilitud a resultados<br />
arqueológicos que podían haber sido objeto <strong>de</strong> manipu<strong>la</strong>ciones. El l<strong>la</strong>mado tesoro <strong>de</strong> Príamo y <strong>la</strong> puesta<br />
en escena que <strong>de</strong> él hizo Schliemann constituye un c<strong>la</strong>ro ejemplo. En su At<strong>la</strong>s fotográfico <strong>de</strong> 1874<br />
Schliemann publicó más <strong>de</strong> 200 láminas, 19 <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales se <strong>de</strong>dicaron al Tesoro <strong>de</strong> Príamo. Las fotografías<br />
no se tomaron in situ tras el <strong>de</strong>scubrimiento, sino que muestran el conjunto <strong>de</strong>l tesoro colocado<br />
en estanterías, así como vistas <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> cada objeto. Con cada una <strong>de</strong> estas fotografías se incluía<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción y dimensiones <strong>de</strong> cada pieza, así como <strong>la</strong> mención “Tesoro <strong>de</strong> Príamo, <strong>de</strong>scubierto a<br />
ocho metros y medio <strong>de</strong> profundidad” (Feyler, 1993, 190). Después <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones llevadas a<br />
cabo por D. A. Traill (1984) se ha admitido que Schliemann compuso el l<strong>la</strong>mado Tesoro a partir <strong>de</strong><br />
piezas <strong>de</strong> diferente proce<strong>de</strong>ncia. De hecho, el mismo Schliemann habría juntado objetos <strong>de</strong>scubiertos<br />
en diversos lugares o en los niveles <strong>de</strong>l Bronce antiguo (Feyler, 1993, 190). La supuesta objetividad <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía participó en esta puesta en escena <strong>de</strong> los restos, autentificaba este “<strong>de</strong>scubrimiento”. Con<br />
esta actuación parece que Schliemann tenía como finalidad hacer salir <strong>de</strong> Turquía los restos sin notificárselo<br />
al gobierno (Klejn, 1999, 115).<br />
Las fotografías <strong>de</strong>l tesoro fueron, también, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pruebas para que Schliemann argumentase<br />
que había encontrado <strong>la</strong> Troya <strong>de</strong> Homero, a pesar <strong>de</strong> que los objetos reunidos eran, sin embargo, casi<br />
128
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
Fig. 54.- Pérgamo. Excavaciones a finales <strong>de</strong>l siglo XIX. De <strong>de</strong>recha a izquieda: C. Schuchhardt, C. Humann,<br />
A. Conze, E. Fabricius (?) y R. Bohn.<br />
mil años más antiguos que <strong>la</strong> guerra <strong>de</strong> Troya. Pero, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estos usos, Schliemann utilizó <strong>la</strong> fotografía<br />
en una cada vez más cuidada documentación arqueológica. Empezó, a<strong>de</strong>más, a <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong><br />
edad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> cerámicas encontradas en el mismo nivel. Este uso, que<br />
no era nuevo en <strong>la</strong> arqueología prehistórica, sí era bastante infrecuente en <strong>la</strong> arqueología clásica.<br />
Tras el establecimiento y triunfo <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran arqueología pasó a ser prioritario el establecimiento <strong>de</strong><br />
secuencias formales y cronológicas. Se tenía <strong>la</strong> impresión, incluso por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología, <strong>de</strong> que había<br />
que prestar una mayor atención a los logros <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, que tantos nuevos restos había <strong>de</strong>scubierto<br />
en Asia Menor y Grecia. Otros acontecimientos influyeron también en este proceso, como <strong>la</strong> llegada,<br />
muy publicitada, <strong>de</strong>l altar <strong>de</strong> Pérgamo a Alemania. En correspon<strong>de</strong>ncia con una creciente preeminencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura visual, muchos filólogos comenzaron a reconocer <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología para el<br />
proyecto <strong>de</strong> revitalizar <strong>la</strong> atención e interés por <strong>la</strong> antigüedad (Marchand, 1996, 142).<br />
La fotografía intervino <strong>de</strong> manera fundamental en <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> los restos excavados. En<br />
este sentido, constituyó <strong>la</strong> memoria para interpretar y e<strong>la</strong>borar teorías históricas. En Alemania varias reformas<br />
y el nuevo sistema <strong>de</strong> enseñanza, que se consolida en el primer tercio <strong>de</strong>l XIX, serían fundamentales<br />
para explicar este <strong>de</strong>stacado papel que <strong>la</strong> imagen fue adquiriendo. La universidad alemana concedió<br />
a <strong>la</strong> Arqueología un lugar semejante al que reservaba a <strong>la</strong> Filología. La enseñanza varió, entre 1820 y<br />
1870, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el programa <strong>de</strong>finido por Humboldt hacia unos estudios más especializados, y particu<strong>la</strong>rmente<br />
hacia análisis lingüísticos más meticulosos o hacia <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> materiales para <strong>la</strong>s historias nacionales.<br />
Esta especialización <strong>la</strong> po<strong>de</strong>mos observar en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> estudiosos como Lepsius, filólogo clásico<br />
educado en el particu<strong>la</strong>rismo histórico y cuyos estudios gozaban <strong>de</strong> una notable exactitud filológica<br />
(Marchand, 1996, 64).<br />
Frente a los estudios anteriores, <strong>la</strong> era <strong>de</strong>l big scho<strong>la</strong>rship (Großwissenschaft), requería una división<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tareas. En esta concepción, marcada por <strong>la</strong> especialización, se llevaron a cabo gran<strong>de</strong>s proyectos<br />
como el Corpus Inscriptionum Graecorum y los Monumenta Germaniae Historica. La llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> era <strong>de</strong>l<br />
129
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
big scho<strong>la</strong>rship o Großwissenschaft conllevó ciertos cambios intelectuales e institucionales en <strong>la</strong> arqueología,<br />
los estudios clásicos y el filohelenismo griego. Großwissenschaft requería una formación técnica<br />
especializada, una administración organizada, una financiación corporativa y pública y una neutralidad<br />
política. Si <strong>la</strong> neohumanista Bildung representaba el cultivo individual, Großwissenschaft significaba<br />
lo contrario (Marchand, 1996, 76).<br />
A partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo XIX encontramos, pues, una notable especialización en <strong>la</strong> ciencia<br />
alemana. Incluso Theodor Mommsen había concluido que <strong>la</strong> carrera <strong>de</strong> un hombre y su talento era insuficiente<br />
en <strong>la</strong> enorme tarea <strong>de</strong> reconstruir <strong>la</strong> antigüedad clásica. A su vez, <strong>la</strong>s excavaciones a gran esca<strong>la</strong><br />
emprendidas en diferentes países proporcionaron a <strong>la</strong> arqueología un público cada vez más seguidor<br />
y una amplia colección <strong>de</strong> nuevos materiales. También se caracterizó por <strong>la</strong> progresiva emu<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong> los métodos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales (Marchand, 1996, 76).<br />
La dinámica <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia alemana que se conformó en estos años hizo que el mantenimiento <strong>de</strong> su<br />
prestigio internacional <strong>de</strong>pendiese <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> financiación basado en el mecenazgo real o público.<br />
En efecto, <strong>la</strong> arqueología tomó una orientación historicista y fue, cada vez, más <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> organizaciones<br />
nacionalistas y extra-académicas, como los museos reales y el ministerio <strong>de</strong> Asuntos Exteriores.<br />
Heinrich Dilly ha <strong>de</strong>mostrado cómo, en Alemania, <strong>la</strong> fotografía proporcionó un material fundamental<br />
–Lehrapparat– para <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte (Dilly, 1979, 151-160). En este sentido,<br />
<strong>la</strong> objetivación mecánica que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía fue esencial para calificar<strong>la</strong> como una ciencia<br />
positivista y fue <strong>la</strong> insignia para que consiguiese un respeto social-científico (Bohrer, 2002, 250).<br />
Las posibilida<strong>de</strong>s que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía permitieron y favorecieron el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l método<br />
comparativo, sin duda fundamental en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica. El comparatismo se<br />
tomó <strong>de</strong> <strong>la</strong> filología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> gramática comparada. Especialmente en Alemania, los trabajos <strong>de</strong> Bopp, <strong>de</strong><br />
los hermanos Von Schlegel, <strong>de</strong> Grimm y <strong>de</strong> Humboldt contribuyeron a sentar <strong>la</strong>s bases <strong>de</strong> estos estudios<br />
comparativos en Filología.<br />
La fotografía dio una gran difusión a <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> objetos antiguos, permitiendo su estudio <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
lugares distantes y posibilitando el establecimiento <strong>de</strong> sincronías estilísticas y culturales. El discurso<br />
comparatista se constituiría, en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, gracias en parte a <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, al testimonio<br />
y <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia que ésta procuraba. En este sentido, <strong>la</strong> imagen fue fundamental en <strong>la</strong> <strong>de</strong>finitiva configuración<br />
<strong>de</strong>l método comparativo.<br />
Otro <strong>de</strong> los rasgos característicos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en Alemania fue <strong>la</strong> concepción<br />
y puesta en marcha <strong>de</strong> proyectos globales <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción y corpora. La <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> Prusiana <strong>de</strong> Ciencias<br />
comenzó, a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, un importante proyecto que consistía en recopi<strong>la</strong>r, estudiar y publicar<br />
todos los epígrafes romanos: el Corpus Inscriptionum Latinarum, i<strong>de</strong>ado y <strong>de</strong>fendido por Th. Mommsen.<br />
Este corpus suponía un salto cualitativo por su concepción, metodología y objetivos (Stylow,<br />
Gimeno, 2004; Mayer, 2005). Conllevó, entre otros, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong> vanguardia y el uso<br />
continuado <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como forma <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>r y estudiar <strong>la</strong>s inscripciones.<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología se incrementó significativamente en el período<br />
1875-1914, momento <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> Ranke. La concepción positivista <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>la</strong> hacía parecer como mecánica, a<strong>de</strong>cuada a <strong>la</strong> pretensión <strong>de</strong> contar <strong>la</strong> Historia como una entidad<br />
absoluta y objetiva, en <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que el historiador podía mantener una postura neutral.<br />
Por otra parte, el sistema educativo y <strong>de</strong> investigación alemán <strong>de</strong>sarrolló un método <strong>de</strong> enseñanza<br />
en el que <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía era muy significativa. Eminentemente comparativo, <strong>la</strong> enseñanza<br />
práctica quedaba asegurada mediante los conocidos seminarios 73 . El seminario era el lugar <strong>de</strong> enseñanza<br />
práctica y <strong>de</strong> discusión. Con anterioridad, y hasta <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1820, los historiadores alemanes<br />
aplicaban los métodos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología a <strong>la</strong> Historia. Pero, en 1833, Ranke concibió <strong>la</strong> realización <strong>de</strong><br />
estos ejercicios prácticos en <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Berlín (Lambert, 2003, 45). Si bien el conocido historiador<br />
no inventó el método crítico-filológico, sí inventó el modo <strong>de</strong> transmitirlo a sus discípulos a través<br />
<strong>de</strong>l seminario <strong>de</strong> historia (Carreras, 2003, 39).<br />
73 Sobre <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s instituciones alemanas ver DILLY (1979).<br />
130
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
Poco a poco los seminarios comenzaron a tener su propio espacio y adquirieron una importancia<br />
notable <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> educación. Su objetivo era enseñar no sólo <strong>la</strong>s teorías a <strong>la</strong>s que los investigadores habían<br />
llegado, sino que era básico conocer el camino que habían seguido. Esta comprensión <strong>de</strong> los mecanismos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación se completaba al tener el alumno que realizar una investigación por sí mismo.<br />
La superioridad que, a partir <strong>de</strong> entonces, alcanzó el mo<strong>de</strong>lo alemán se basaba <strong>de</strong> forma fundamental<br />
en los seminarios. Este mo<strong>de</strong>lo práctico reve<strong>la</strong>ba lo que <strong>la</strong>s bril<strong>la</strong>ntes conferencias ocultaban: <strong>la</strong> concienzuda<br />
y meticulosa tarea <strong>de</strong>l investigador (Lambert, 2003, 46), el proceso por el que se llegaba a<br />
ciertas conclusiones o hipótesis.<br />
Junto a <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> corpora y recopi<strong>la</strong>ciones otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s realizaciones más significativas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ciencia alemana fue el establecimiento <strong>de</strong> tipologías y sistematizaciones <strong>de</strong> los materiales arqueológicos.<br />
La constitución <strong>de</strong> una tipología <strong>de</strong>scansaba en el examen minucioso <strong>de</strong> los objetos y en <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración<br />
<strong>de</strong> todas sus características. La fotografía era, en este examen, un documento excepcional. El<br />
objeto no era so<strong>la</strong>mente consi<strong>de</strong>rado por su valor estético, sino que podía servir como indicador cronológico.<br />
En el establecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tipologías <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental el progresivo conocimiento<br />
y valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica. Un papel significativo lo <strong>de</strong>sempeñó Otto Jahn, consi<strong>de</strong>rado el primer<br />
estudioso que <strong>de</strong>dicó una atención prioritaria a este material. Después <strong>de</strong> una formación en Kiel,<br />
Berlín e Italia, Jahn daba c<strong>la</strong>ses, a partir <strong>de</strong> 1839, en Kiel. Entre sus estudiantes y discípulos se encontraban<br />
figuras fundamentales como Theodor Mommsen, Ulrich von Wi<strong>la</strong>mowtiz-Moellendorff y Adolf<br />
Michaelis. Jahn les inculcó su concepción acerca <strong>de</strong> esta importancia que concedía a <strong>la</strong> ceramología.<br />
Opuesto a <strong>la</strong> interpretación simbólica y mítica <strong>de</strong> contemporáneos suyos como G. F. Creuzer y Th.<br />
Panofka, Jahn <strong>de</strong>fendió una aproximación científica, basada en el positivismo <strong>de</strong>l XIX. Su método cambió<br />
para siempre el acercamiento al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> iconografía cerámica.<br />
Tras los trabajos <strong>de</strong> E. Gerhard y O. Jahn sobre los vasos griegos <strong>de</strong> Italia, los <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong><br />
Santorini y <strong>de</strong> Micenas suscitaron los estudios <strong>de</strong> A. Dumont y <strong>de</strong> A. Furtwängler, quienes se fijaron no<br />
sólo en <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración, sino también en <strong>la</strong> forma y <strong>la</strong>s técnicas empleadas. Su objetivo era <strong>de</strong>terminar los<br />
orígenes <strong>de</strong> este arte, <strong>la</strong>s vías <strong>de</strong> su <strong>de</strong>sarrollo y difusión (Gran-Aymerich, 1998, 299). Poco <strong>de</strong>spués, el<br />
valor <strong>de</strong> fósil director (Leitfossil) que Alexan<strong>de</strong>r Conze había concedido a <strong>la</strong> cerámica confirmó <strong>la</strong> utilidad<br />
que este material tiene para <strong>la</strong> datación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s civilizaciones antiguas (Gran-Aymerich, 1998, 299).<br />
Un avance fundamental en <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong> sus posibilida<strong>de</strong>s, como lenguaje gráfico<br />
para <strong>la</strong> Arqueología, lo significó Heinrich Brunn, profesor <strong>de</strong> Munich y responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> los estudios formalistas al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura griega. Profesor <strong>de</strong> Arqueología en <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong><br />
Munich Brunn publicó, en 1853, su estudio más importante sobre el arte griego, <strong>la</strong>s Geschichte <strong>de</strong>r griechischen<br />
Künstler. En 1888 pasó a dirigir <strong>la</strong> Glyptothek <strong>de</strong> Munich y, en ese mismo año, comenzó <strong>la</strong> publicación,<br />
junto a Friedrich Bruckmann, <strong>de</strong> sus conocidas Denkmäler griechischer und römischer Skulptur<br />
in historischer Anordung, una obra que reunía un total <strong>de</strong> 1500 láminas fotográficas.<br />
Brunn fue pionero en <strong>la</strong> transición que se operó en Alemania entre un acercamiento estético y artístico<br />
a <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad y en <strong>la</strong> caracterización científica <strong>de</strong> lo que era el estilo. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong><br />
su vida <strong>de</strong>fendió <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar los acontecimientos mitológicos en el lenguaje <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas<br />
(Marchand, 1996, 109). Gran importancia tuvo en esto su Geschichte <strong>de</strong>r griechischen Künstler, que<br />
estableció <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l arte griego. En parte gracias a <strong>la</strong>s ilustraciones que incluyó,<br />
sus Denkmäler contribuyeron a dar a conocer importantes monumentos <strong>de</strong> Grecia. Fue igualmente pionero<br />
en el establecimiento <strong>de</strong> un método para <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong>s fechas y proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> esculturas y fragmentos<br />
a través <strong>de</strong> un análisis riguroso <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> los <strong>de</strong>talles anatómicos.<br />
Defendió <strong>la</strong> evolución y mejor consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, en contra <strong>de</strong> quienes <strong>la</strong> trataban<br />
como un apéndice <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología (Marchand, 1996, 144). Parale<strong>la</strong>mente <strong>de</strong>fendía también cómo, sin<br />
<strong>la</strong> luz que proporcionaba <strong>la</strong> Filología, <strong>la</strong> Arqueología estaba ciega. Las barreras para que <strong>la</strong> Arqueología<br />
como disciplina evolucionara residían, en su opinión, en <strong>la</strong>s carencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación que se recibía en<br />
el Gymnasium, que entrenaba sólo el oído (el órgano <strong>de</strong>l que los filólogos <strong>de</strong>pendian), obviando el ojo,<br />
órgano y sentido necesario para el conocimiento arqueológico.<br />
131
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Consecuentemente, Brunn difundió el <strong>de</strong>nominado Anschauung o estudio visual como un modo <strong>de</strong><br />
compren<strong>de</strong>r y acercarse a <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte para <strong>la</strong> educación en <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s alemanas. No sólo <strong>la</strong> Arqueología<br />
como disciplina, sino el Anschauung como modo <strong>de</strong> comprensión merecían un lugar en <strong>la</strong> formación<br />
<strong>de</strong>l arqueólogo. Era importante que los estudiantes adquirieran una sensibilidad hacia <strong>la</strong>s formas aprendiendo<br />
a dibujar. En este sentido, <strong>la</strong>s fotografías y vaciados <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte <strong>de</strong>bían introducirse, junto a <strong>la</strong><br />
poesía y <strong>la</strong> prosa, para proporcionar una visión <strong>de</strong> los diferentes tipos <strong>de</strong> expresión humana (Marchand,<br />
1996, 144). La importancia que alcanzó, para él, el método <strong>de</strong> trabajo se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> <strong>de</strong> su propia tesis doctoral,<br />
al <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rar cómo: “Prefiero errar racionalmente que <strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong> verdad intuitivamente”.<br />
Su sucesor como profesor <strong>de</strong> Arqueología en Munich, Adolf Furtwängler, contribuyó también <strong>de</strong>terminantemente<br />
al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> Anschauungsunterricht y su aplicación al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura griega. Entre<br />
1876 y 1878 Furtwängler trabajó para el Deutsches Archäologisches Institut en varios países <strong>de</strong>l Mediterráneo.<br />
En 1878 participó en <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Schliemann en Olimpia. Durante estos años realizó numerosos inventarios<br />
<strong>de</strong> gran número <strong>de</strong> bronces prehistóricos y vasos micénicos. A. Furtwängler y G. Loeschke estudiaron<br />
los vasos micénicos (1879; 1886) <strong>de</strong>scubriendo también <strong>la</strong> cerámica y restos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong> Chipre<br />
y <strong>la</strong>s Cíc<strong>la</strong>das. Tiempo <strong>de</strong>spués, en su obra conjunta titu<strong>la</strong>da Mykenische Tongefäße (1879), ambos establecieron<br />
<strong>la</strong> diferencia entre <strong>la</strong> cerámica micénica y <strong>la</strong> geométrica. Furtwängler editó en 1885 su Beschreibung<br />
<strong>de</strong>r Vasensammlung im Antiquarium, un trabajo en que <strong>de</strong>scribía y estudiaba cerca <strong>de</strong> 4000 objetos. En 1893<br />
publicó Meisterwerke <strong>de</strong>r griechischen P<strong>la</strong>stik, que sirvió para mostrar su método <strong>de</strong> investigación a una audiencia<br />
más amplia. Furtwängler exhibía un cierto <strong>de</strong>sdén por <strong>la</strong>s fuentes escritas y se basaba, en cambio, en<br />
su aguda visión. Su Meisterwerke <strong>de</strong>pendía, <strong>de</strong> hecho, <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> un material visual cuidado y experto. Simbolizaba<br />
<strong>la</strong> emancipación <strong>de</strong>l ojo respecto <strong>de</strong>l oído.<br />
En 1894 abandonó Berlín para ocupar el antiguo puesto <strong>de</strong> Brunn como profesor <strong>de</strong> Arqueología<br />
en Munich, así como <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> <strong>la</strong> Glyptothek <strong>de</strong> esta ciudad. Como también había hecho Brunn,<br />
Furtwängler fue el coautor <strong>de</strong> un libro <strong>de</strong> texto profusamente ilustrado sobre escultura griega y romana,<br />
<strong>la</strong>s Denkmäler griechischer und römischer Skulptur (1898). Sin embargo, los logros <strong>de</strong> Furtwängler<br />
no <strong>de</strong>ben ser exagerados (Cal<strong>de</strong>r, 1996, 475). Desarrolló un método pionero para <strong>la</strong> categorización <strong>de</strong>l<br />
material prehistórico basándose en el estilo <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> pequeño tamaño, principalmente <strong>la</strong> cerámica.<br />
En esa época, se solía dar poca importancia a los fragmentos cerámicos. Furtwängler <strong>de</strong>mostró<br />
que <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> los estratos específicos en que aparecía cada uno <strong>de</strong> los fragmentos podía establecer<br />
<strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica, así como <strong>la</strong>s diferentes fases <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s. Este estudio le permitió<br />
teorizar y estructurar los artistas y <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s <strong>de</strong> los pintores cerámicos.<br />
Como Winckelmann había teorizado, Furtwängler concebía una historia <strong>de</strong>l arte antiguo construida<br />
sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> una apreciación estética <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte. Se ha consi<strong>de</strong>rado que quizás fue el<br />
último arqueólogo clásico que reunía todos los requisitos <strong>de</strong>l Totalitätsi<strong>de</strong>al <strong>de</strong> Friedrich Gottlieb Welcker,<br />
que consi<strong>de</strong>raba que el historiador clásico podía dominar todos los aspectos referentes a <strong>la</strong><br />
Antigüedad <strong>de</strong>l período que estudiaba. La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa efectuada por Furtwängler respecto<br />
a un discurso visual se compren<strong>de</strong> también si tenemos en cuenta los importantes discípulos que tuvo,<br />
entre ellos J. D. Beazley, C. Blegen o A.J.B. Wace. En 2001, John Boardman señaló cómo Furtwängler<br />
había sido, probablemente, “the greatest c<strong>la</strong>ssical archaeologist of all time” (Boardman, 2001, 129).<br />
El establecimiento <strong>de</strong> tipologías, el examen cuidadoso <strong>de</strong> todos los restos necesitaba, en primer lugar,<br />
una p<strong>la</strong>nificación rigurosa, al menos a medio p<strong>la</strong>zo. Sería posible, así, <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> fotografías<br />
y <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratorios a<strong>de</strong>cuados para llevar a cabo <strong>la</strong>s tomas, así como el personal encargado<br />
<strong>de</strong> realizar<strong>la</strong>s. En segundo lugar, y para hacer posible <strong>la</strong> comparación, era necesario tener fotografías <strong>de</strong><br />
los objetos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> unas perspectivas simi<strong>la</strong>res. En efecto, poco a poco se había hecho evi<strong>de</strong>nte que lo fotografiado<br />
cambiaba notablemente en función <strong>de</strong> factores como el encuadre y <strong>la</strong> perspectiva: el objetivo<br />
fotográfico podía <strong>de</strong>formar los contornos o <strong>la</strong>s formas, así como <strong>la</strong> iluminación o pelícu<strong>la</strong> elegidas.<br />
Esta transformación que <strong>la</strong> fotografía podía lograr sobre el objeto hizo ver <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> establecer<br />
ciertos principios que garantizasen que <strong>la</strong> toma realizada se a<strong>de</strong>cuaba a <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> lo que<br />
<strong>de</strong>bía ser una fotografía para <strong>la</strong> Arqueología. Alemania fue pionera, una vez más, en esta necesaria sistematización<br />
y consenso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas. Se establecieron pronto ciertas priorida<strong>de</strong>s que el documento fo-<br />
132
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
Fig. 55.- Troya. Sector G <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. En primer término, H. Schliemann. Hacia 1875.<br />
tográfico <strong>de</strong>bía mantener, como <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> obtener vistas con pocos contrastes, <strong>de</strong> volúmenes suaves<br />
pero, también, c<strong>la</strong>ramente diferenciables. En general, <strong>de</strong>bía primar el objetivo <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r contemp<strong>la</strong>r<br />
el resto antiguo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> todos los puntos <strong>de</strong> vista posibles. Reproducir <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> una forma realista pero<br />
don<strong>de</strong> sus <strong>de</strong>talles formales y <strong>de</strong>corativos se viesen correctamente representados.<br />
Gracias a <strong>la</strong> adopción y consenso <strong>de</strong> estas pautas, <strong>la</strong> fotografía ayudó en el establecimiento <strong>de</strong> corpora<br />
y recopi<strong>la</strong>ciones. Frente al dibujo, fórmu<strong>la</strong> anterior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s publicaciones, <strong>la</strong> fotografía hacía<br />
posible reproducir más exactamente los objetos. A<strong>de</strong>más, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejoras que se generalizaron<br />
a comienzos <strong>de</strong>l siglo XX, el coste y <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproducción fotográfica permitió concebir y<br />
empren<strong>de</strong>r obras recopi<strong>la</strong>torias <strong>de</strong> envergadura mayor.<br />
Los corpora eran, en esta concepción, el punto <strong>de</strong> partida para el estudio conjunto <strong>de</strong>, por ejemplo,<br />
todas <strong>la</strong>s cerámicas griegas, romanas, etc. El compendio <strong>de</strong> los materiales permitía establecer rasgos<br />
comunes, semejanzas, <strong>de</strong>scubrir series o familias y, en <strong>de</strong>finitiva, establecer mo<strong>de</strong>los susceptibles <strong>de</strong><br />
una interpretación cultural. En Alemania comenzó a utilizarse también el formato constituido por láminas<br />
sueltas o Einze<strong>la</strong>ufnahmen. Normalmente suponía <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> uno o varios volúmenes <strong>de</strong> texto<br />
y otro que albergaba estas láminas sueltas. La especial disposición <strong>de</strong> estos libros se a<strong>de</strong>cuaba perfectamente<br />
al trabajo en gabinetes o a <strong>la</strong>s frecuentes consultas entre diversos investigadores. Este formato<br />
hacía, sin duda, más fácil <strong>la</strong>s frecuentes comparaciones entre objetos, <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> disponer sobre<br />
<strong>la</strong> mesa <strong>de</strong> trabajo <strong>la</strong>s evi<strong>de</strong>ncias que, sobre varios motivos, <strong>la</strong> fotografía mostraba. De esta manera, <strong>la</strong><br />
fotografía se convertía en protagonista <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bate científico, en el material utilizado para construir una<br />
opinión sobre cualquier tema. Las láminas sueltas eran nuevos y valiosos instrumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación,<br />
<strong>la</strong> discusión científica, <strong>la</strong> docencia y exposición. Su especial disposición se a<strong>de</strong>cuaba perfectamente<br />
al trabajo en gabinetes, <strong>la</strong> docencia en seminarios y <strong>la</strong>s frecuentes consultas entre investigadores. Este<br />
formato hacía, sin duda, más fácil <strong>la</strong>s frecuentes comparaciones entre objetos.<br />
Este método <strong>de</strong> investigación visual tendría como consecuencia el Stilforschung o establecimiento<br />
<strong>de</strong> estilos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. El papel <strong>de</strong>sempeñado por <strong>la</strong> imagen foto-<br />
133
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
gráfica en este establecimiento <strong>de</strong> estilos diferenciables y reconocibles era básico, puesto que sobre el<strong>la</strong>s<br />
se realizaba <strong>la</strong> comparación. Como ejemplo <strong>de</strong> este mayor uso <strong>de</strong> los argumentos visuales po<strong>de</strong>mos citar<br />
<strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> posters sobre arte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad, publicados por Seemans Wandbil<strong>de</strong>r.<br />
El anuncio <strong>de</strong> estos posters <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba: “el profesor logrará mucho más si sabe cómo trabajar no sólo con<br />
el intelecto, sino también con los po<strong>de</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong> percepción. Lo que se pue<strong>de</strong> ganar a través <strong>de</strong> Anschauung<br />
no <strong>de</strong>bería transmitirse con pa<strong>la</strong>bras” Seemans Wandbil<strong>de</strong>r (1895).<br />
El mismo DAI comprendió y emprendió rápidamente <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> conseguir materiales visuales:<br />
mapas, posters y diapositivas frecuentemente <strong>de</strong>scritos como Anschauungsmittel (Ro<strong>de</strong>nwaldt, 1929,<br />
45). Anschauungsmittel, estas ayudas visuales, eran comunes a los intereses <strong>de</strong> los arqueólogos profesionales<br />
y el programa <strong>de</strong> revitalización y reforma <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza (Marchand, 1996, 146). La generación<br />
más joven tenía que apren<strong>de</strong>r el lenguaje <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas.<br />
Importante en esta aproximación visual a <strong>la</strong> Arqueología y el Arte fue, sin duda, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> F.<br />
Bruckmann, especialista en arte clásico y fundador <strong>de</strong> una influyente editorial <strong>de</strong> arte que tomó su<br />
nombre. Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones editadas por su firma <strong>de</strong> Frankfurt <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> realizada a partir <strong>de</strong><br />
1858 junto a Heinrich Brunn: <strong>la</strong>s Denkmäler griechischer und römischer Skulptur in historischer Anordung.<br />
Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> muerte <strong>de</strong> Brunn, P. Arndt continuó <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> este corpus <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Denkmäler<br />
griechischer und römischer Skulptur que Brunn había fundado. Metodológicamente, <strong>la</strong>s Denkmäler hacían<br />
uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías, que Arndt había sido pionero en utilizar. Arndt había <strong>de</strong>dicado su Tesis, dirigida<br />
por Brunn, a <strong>la</strong> tipología <strong>de</strong> los vasos griegos. Con los años ganó una importante reputación por<br />
su capacidad para reconocer estilos y escue<strong>la</strong>s, gracias a lo que se <strong>de</strong>nominaba su infalible ojo. Como<br />
comerciante <strong>de</strong> arte, vendió algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejores obras <strong>de</strong> arte clásico a <strong>la</strong> Gliptoteca <strong>de</strong> Munich, así<br />
como a <strong>la</strong> <strong>de</strong> Copenhague, a Budapest y <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Yale.<br />
Arndt trabajó también junto a Walter Amelung, con quien publicó obras que mostraban <strong>la</strong> importancia<br />
alcanzada por <strong>la</strong> parte gráfica en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura antigua. Paradigmática fue, en este<br />
sentido, Photographische Einze<strong>la</strong>ufnahmen griechischen und römischer Skulptur, publicada en Munich<br />
entre 1890 y 1895 (Arndt, Amelung, 1890-95). Amelung, especialista en escultura griega, había estudiado<br />
con Roh<strong>de</strong> en Tubinga y con Overbeck en Leipzig antes <strong>de</strong> tras<strong>la</strong>darse a Munich, don<strong>de</strong> realizó<br />
su tesis doctoral bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> Brunn. Utilizó su solvencia económica para viajar, frecuentemente<br />
en compañía <strong>de</strong> P. Arndt. En 1895 se instaló en Roma y comenzó a catalogar <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> escultura<br />
<strong>de</strong>l Vaticano, cuyo primer volumen apareció en 1903. Tras los <strong>de</strong>strozos que <strong>la</strong> guerra ocasionó al<br />
Deutsches Archäologisches Institut en Roma, Amelung se encargó <strong>de</strong> recuperar, en lo posible, <strong>la</strong> biblioteca<br />
<strong>de</strong>l DAI, que pudo reabrirse tres años <strong>de</strong>spués.<br />
La fotografía comenzó a <strong>de</strong>sempeñar ya, por tanto, un importante papel en <strong>la</strong> enseñanza y transmisión<br />
<strong>de</strong>l arte. La posibilidad <strong>de</strong> proyectar imágenes se incorporó tempranamente en Alemania no sólo en<br />
<strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> institutos y universida<strong>de</strong>s, sino también a <strong>la</strong>s conferencias y exposición <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
investigación. En este sentido, <strong>la</strong> proyección transformó <strong>la</strong> exposición y <strong>la</strong> confrontación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías arqueológicas.<br />
En Alemania, uno <strong>de</strong> los primeros en utilizar profusamente <strong>la</strong>s proyecciones fue Bruno Meyer,<br />
profesor <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte <strong>de</strong>l Instituto Politécnico <strong>de</strong> Karlsruhe (Fawcett, 1983, 454). Su inquietud<br />
y percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este nuevo instrumento fueron pioneras no sólo en Alemania.<br />
Convencido <strong>de</strong> su utilidad, Meyer encargó incluso que se produjeran G<strong>la</strong>sphotogramme o diapositivas<br />
<strong>de</strong> cristal para ser vendidas en el primer Congreso <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte celebrado en 1873 (Fawcett,<br />
1983, 454). El catálogo formado entonces alcanzaba <strong>la</strong>s 4000 diapositivas, <strong>de</strong>dicadas a diferentes épocas,<br />
lo que nos ayuda a compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> importancia re<strong>la</strong>tiva que se concedía a cada área cultural. Así,<br />
cerca <strong>de</strong> 2000 <strong>de</strong> estas diapositivas ilustraban temas <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad clásica, otras 1000 a <strong>la</strong> Edad Media,<br />
mientras que <strong>la</strong>s resultantes se <strong>de</strong>stinaron al Renacimiento y Edad Mo<strong>de</strong>rna 74 .<br />
De esta forma, <strong>la</strong>s diapositivas se incorporaron tempranamente en Alemania al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong>l Arte, todo ello en un país que había sido <strong>la</strong> cuna <strong>de</strong> esta disciplina científica. Para <strong>la</strong> visualiza-<br />
74 Esta temática amplia estaba <strong>de</strong>terminada, en cierto sentido, por los objetos existentes en los museos prusianos.<br />
134
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
ción y utilización <strong>de</strong> estas diapositivas, Meyer recomendaba un aparato <strong>de</strong>nominado Liesegang Limelight<br />
Sciopticon. A pesar <strong>de</strong> sus esfuerzos, Meyer encontró un escaso éxito. Sus colegas no estaban convencidos<br />
aún <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas o se mostraban indiferentes a sus aparentes ventajas (Fawcett,<br />
1983, 454). Sus apreciaciones sobre <strong>la</strong>s excelencias <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas en conferencias y<br />
c<strong>la</strong>ses encontraron, sin embargo, <strong>la</strong> aprobación <strong>de</strong> jóvenes estudiosos como eran entonces Hermann<br />
Grimm y Heinrich Wölfflin. Ambos adoptaron entusiásticamente el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas.<br />
Hermann Grimm fue, con el tiempo, quien lograría vencer estas reticencias al uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas<br />
y quien corroboró su utilidad en <strong>la</strong>s conferencias. Profesor <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte en Berlín, hizo popu<strong>la</strong>r<br />
este uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas. Grimm estaba convencido <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong><br />
Historia <strong>de</strong>l Arte. Rápidamente percibió su potencial y se dio cuenta <strong>de</strong>l impacto visual que era ahora<br />
posible, <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r para fusionar su discurso con <strong>la</strong> imagen. Por otra parte, algunos autores han subrayado<br />
el uso romántico que Grimm hacía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas, ya que <strong>la</strong>s utilizaba como una base para sus<br />
argumentaciones ciertamente dramáticas (Bohrer, 2002, 250).<br />
En cualquier caso, Grimm <strong>de</strong>fendió rotundamente <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación fotográfica<br />
para <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte. Frente a <strong>la</strong>s usuales reducciones y limitaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición, <strong>la</strong>s proyecciones<br />
podían agrandar los objetos pequeños hasta dimensiones colosales. En <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> proyecciones<br />
el espectador percibía <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras y <strong>la</strong> imagen simultáneamente, quedando ambas unidas por vínculos<br />
antes <strong>de</strong>sconocidos. Las proyecciones permitían comunicar gran cantidad <strong>de</strong> información en una<br />
breve secuencia <strong>de</strong> diapositivas (Fawcett, 1983, 455). Las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aplicar <strong>la</strong>s diapositivas a conferencias<br />
y c<strong>la</strong>ses aumentaron gracias a <strong>la</strong> invención y generalización <strong>de</strong>l eléctrico Sciopticon, <strong>de</strong>l que<br />
Grimm fue un temprano <strong>de</strong>fensor (Fawcett, 1983, 454). En una fecha tan temprana como 1865 escribió<br />
ya acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> colecciones fotográficas <strong>de</strong>stinadas a <strong>la</strong> investigación y a <strong>la</strong><br />
docencia. Esto influyó, sin duda, en el hecho <strong>de</strong> que, en los años 70 <strong>de</strong>l siglo XIX, se estableciera <strong>la</strong> colección<br />
fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Berlín (Dilly, 1979, 151-153).<br />
La incorporación <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proyecciones a <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses y conferencias <strong>de</strong> arte se produjo en<br />
Alemania hacia 1890, tras una cierta reeducación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s visuales que suponía y cuando <strong>la</strong><br />
aparición <strong>de</strong>l primer equipo electrónico <strong>de</strong> proyección hubo solucionado los problemas técnicos anteriores.<br />
Nunca más se quejaría Grimm <strong>de</strong> <strong>la</strong> imposibilidad <strong>de</strong> proporcionar copias <strong>de</strong> lo que estaba hab<strong>la</strong>ndo<br />
o <strong>de</strong> tener que recurrir a pasar reproducciones o positivos fotográficos –siempre <strong>de</strong> un tamaño<br />
reducido– por <strong>la</strong> audiencia. La proyección permitía ver estos objetos a esca<strong>la</strong> natural o a gran tamaño<br />
(Fawcett, 1983, 455).<br />
Apenas una década <strong>de</strong>spués, hacia 1900, casi cada seminario universitario en Alemania disponía<br />
<strong>de</strong> una colección <strong>de</strong> diapositivas y <strong>de</strong> uno o más proyectores. Era posible confeccionar, y transmitir, un<br />
discurso e<strong>la</strong>borado, también, mediante <strong>la</strong>s imágenes. Después <strong>de</strong>l éxito que tuvieron <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses y conferencias<br />
<strong>de</strong> Grimm, este sistema se expandió en Alemania. Lo que se fundó con ello no fue simplemente<br />
una mecanización <strong>de</strong>l aparato visual <strong>de</strong>splegado en <strong>la</strong>s conferencias –en vez <strong>de</strong> <strong>la</strong>s anteriores láminas–<br />
sino un estilo (Bohrer, 2002, 250). El propio discurso se vio, también, modificado por <strong>la</strong> llegada<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. La imagen y <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>bra se percibían ahora simultáneamente. Se podía transmitir una<br />
cantidad mucho mayor <strong>de</strong> información visual que antes (Fawcett, 1983, 455). Si antes el conferenciante<br />
se veía obligado a hab<strong>la</strong>r más <strong>de</strong>l contexto histórico que <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza en sí, ahora <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte podía<br />
ser tratada <strong>de</strong> nuevo <strong>de</strong> forma central, con <strong>la</strong>s consecuencias e implicaciones que esto conllevaba. Las<br />
conferencias mediante diapositivas contribuyeron también a diferenciar nuestra disciplina <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s humanida<strong>de</strong>s, distinguiéndo<strong>la</strong> (Bohrer, 2002, 250).<br />
Otro importante <strong>de</strong>fensor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue Jacob Burckhardt. En los años 40 <strong>de</strong>l siglo XIX Burckhardt<br />
había sido estudiante <strong>de</strong> Franz Kugler, profesor <strong>de</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura en Berlín. Burckhardt,<br />
quien había viajado frecuentemente por Italia, hizo un uso extensivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reproducciones<br />
<strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte en sus conferencias. Su influencia sobre su discípulo Heinrich Wölfflin, pue<strong>de</strong> ser fácilmente<br />
reconocible (Hamber, 1990, 155). Sucesor <strong>de</strong> Grimm en Berlín, Wölfflin fue el historiador <strong>de</strong>l<br />
arte en cuyo trabajo <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñaría <strong>de</strong>finitivamente un papel fundamental. El trabajo <strong>de</strong> Wölfflin<br />
ejemplifica una Historia <strong>de</strong>l Arte articu<strong>la</strong>da mediante <strong>la</strong> fotografía. Una <strong>de</strong> sus innovaciones fue uti-<br />
135
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
lizar dos proyectores, que facilitaban <strong>la</strong> comparación y contrastación <strong>de</strong> obras diferentes. Igualmente estableció<br />
un método <strong>de</strong> interpretación, una rama <strong>de</strong>l formalismo, basado directamente en <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia visual<br />
que se proporcionaba. En su obra Principles of Art History (1915), Wölfflin codificaba esta aproximación<br />
mediante cinco oposiciones estilísticas, comprendidas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tipologías y cronologías establecidas<br />
(Bohrer, 2002, 250).<br />
Wölfflin había quedado muy impresionado por Burckhardt, que daba c<strong>la</strong>ses en Basilea con <strong>la</strong> ayuda<br />
<strong>de</strong>l Bil<strong>de</strong>rmaterial (Fawcett, 1983, 455). Posiblemente Wölfflin fue el primero en usar <strong>la</strong> proyección<br />
doble en sus conferencias. Este método comparativo, inspirado probablemente en los métodos <strong>de</strong> enseñanza<br />
<strong>de</strong> Burckhardt, se refleja en <strong>la</strong>s ilustraciones <strong>de</strong> los escritos <strong>de</strong> Wölfflin (Hamber, 1990, 157). Su<br />
método era esencialmente visual, permitiendo que <strong>la</strong> audiencia, o el lector, observase imágenes a <strong>la</strong>s que<br />
se refería en sus comentarios. Este temprano uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas en <strong>la</strong>s conferencias <strong>de</strong> arte alcanzó<br />
una notable expansión en Alemania. En otros países, como Gran Bretaña y España no parece que su uso<br />
fuera tan popu<strong>la</strong>r.<br />
Des<strong>de</strong> <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se concibieron multitud <strong>de</strong> aplicaciones para <strong>la</strong>s que su exacta<br />
imagen sería una valiosa fuente <strong>de</strong> información. En Arqueología y Arte pronto se imaginó como un medio<br />
<strong>de</strong> constituir archivos o repertorios visuales <strong>de</strong> los restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. Hacia los años 70 <strong>de</strong>l siglo<br />
existían ya varios archivos <strong>de</strong> fotografías en Europa. De hecho, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los países habían<br />
firmado una convención europea sobre reproducciones <strong>de</strong> arte que tenía en cuenta estas colecciones nacionales<br />
<strong>de</strong> fotografías y vaciados. Se preveían, igualmente, intercambios internacionales <strong>de</strong> duplicados.<br />
La creación <strong>de</strong> archivos internacionales fue un tema tratado en Viena en 1873, durante el Primer Congreso<br />
Internacional <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte, cuando Antón Springer hizo <strong>la</strong> proposición que llevaría a <strong>la</strong><br />
fundación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kunst-historische Gesellschaft für Photographische Publikationen (Fawcett, 1986, 206).<br />
La multitud <strong>de</strong> posibilida<strong>de</strong>s que permitía <strong>la</strong> fotografía hizo que pronto surgiesen aplicaciones<br />
como <strong>la</strong> radiografía, que permitía <strong>de</strong>scubrir fases anteriores y no visibles <strong>de</strong> ciertos objetos como cuadros<br />
o manuscritos. Las radiografías fueron pioneramente aplicadas al examen <strong>de</strong> los cuadros por Faber<br />
en Alemania en 1914 75 . Otra aplicación notable en que Alemania tuvo un importante papel fue <strong>la</strong> fotogrametría,<br />
cuyo procedimiento se inventó entre 1851 y 1864 por el oficial francés Aimé Laussédat,<br />
y se <strong>de</strong>sarrolló en Alemania a partir <strong>de</strong> 1858 por el arquitecto alemán Mey<strong>de</strong>nbaner. Varias firmas alemanas<br />
empezaron a finales <strong>de</strong>l XIX corpora fotográficos <strong>de</strong> monumentos basándose en <strong>la</strong> fotogrametría,<br />
<strong>de</strong>stacando el emprendido por G.G. Rö<strong>de</strong>r en Leipzig sobre monumentos alemanes. Por su parte,<br />
Weinwurm y Haffner emprendieron uno, en Stuttgart, sobre Grecia y sus monumentos (Feyler, 1993,<br />
130). La creencia en <strong>la</strong> objetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía hizo que se <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rara idónea para restituir monumentos<br />
<strong>de</strong> diversas épocas. Así, en un artículo publicado en 1895 en <strong>la</strong> Zeitschrift für bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst<br />
y titu<strong>la</strong>do “Ein Denkmäler-Archiv.” se indicaba que <strong>la</strong> fotogrametría permitiría constituir archivos fotográficos<br />
<strong>de</strong> monumentos mucho más fiables que los documentos usados hasta ese momento, que <strong>de</strong>formaban<br />
<strong>la</strong>s proporciones (Feyler, 1993, 130).<br />
No obstante estas importantes aplicaciones pronto <strong>de</strong>stacaron, también en Alemania, <strong>la</strong>s advertencias<br />
o críticas que sobre su uso empezaron a propagarse. En efecto, algunos historiadores <strong>de</strong>l arte,<br />
como Carl Justi, expresaron su <strong>de</strong>sagrado por <strong>la</strong>s fotografías. Otros estudiosos pensaban que <strong>la</strong>s imágenes<br />
fotográficas, obtenidas mediante máquinas, corrompían el ojo y que, a pesar <strong>de</strong> su apariencia fiel,<br />
distorsionaban <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> una manera más <strong>de</strong>finitiva que los grabados (Fawcett, 1983, 454). Las<br />
reticencias que empezaron a circu<strong>la</strong>r sobre <strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas tenían también una explicación<br />
práctica. La adopción <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> lecciones exigía una cierta reeducación visual y científica,<br />
tanto <strong>de</strong> quien impartía <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se como <strong>de</strong> los alumnos. El aparato <strong>de</strong> diapositivas era aún complicado y<br />
voluminoso, <strong>la</strong>s sa<strong>la</strong>s <strong>de</strong>bían oscurecerse y <strong>la</strong> variedad <strong>de</strong> diapositivas era aún limitada. Estas dificulta<strong>de</strong>s<br />
eran suficientes para disuadir su uso hasta que el primer equipamiento <strong>de</strong> proyección eléctrico estuvo<br />
preparado hacia 1890 (Fawcett, 1983, 454).<br />
75 Este método se basaba en que <strong>la</strong>s imágenes podían reve<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s diferentes fases <strong>de</strong> e<strong>la</strong>boración y antigüedad <strong>de</strong> los cuadros y ayudar,<br />
por tanto, a <strong>de</strong>terminar su autenticidad. Así, podían distinguir <strong>la</strong>s partes antiguas que el ojo no era capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar.<br />
136
Fig. 56.- Pérgamo. Excavaciones en el O<strong>de</strong>ion con Wilhem Dörpfeld en primer término.<br />
Con el paso al siglo XX <strong>la</strong> preocupación se centró en los malos usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Fawcett,<br />
1986, 207). Una queja frecuente eran los retoques. En efecto, resulta interesante cómo en países como<br />
Alemania historiadores <strong>de</strong>l arte, entre los que po<strong>de</strong>mos mencionar a H. Wölfflin y H. Tietze, habían<br />
protestado por <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> borrar los fondos <strong>de</strong>l negativo con el objetivo <strong>de</strong> siluetear objetos <strong>de</strong> tres<br />
dimensiones como <strong>la</strong>s esculturas. Estas prácticas podían conllevar una falsificación o no exacta reproducción<br />
<strong>de</strong> los contornos y <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong>l contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza.<br />
Más significativas eran <strong>la</strong>s crecientes dudas sobre <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> su<br />
irregu<strong>la</strong>r traducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. La fotografía podía, en efecto, enfatizar ciertos aspectos <strong>de</strong> los objetos<br />
y <strong>de</strong>formar su visión. Existía, igualmente, el peligro <strong>de</strong> aceptar <strong>la</strong> fotografía como si fuera <strong>la</strong> pieza o el monumento<br />
arqueológico y no una copia altamente reduccionista <strong>de</strong>l mismo (Fawcett, 1986, 207).<br />
Justi, Kristeller y Tietze temían que <strong>la</strong>s imitaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte podrían provocar equívocos<br />
en el acercamiento <strong>de</strong> los estudiosos y advirtieron <strong>de</strong> que no <strong>de</strong>bían usurpar el lugar <strong>de</strong> los originales 76<br />
(Fawcett, 1986, 207). Así, Kristeller seña<strong>la</strong>ba cómo “nunca <strong>de</strong>be ser olvidada <strong>la</strong> distinción entre el arquetipo<br />
y sus réplicas; en ninguna circunstancia <strong>de</strong>bería consi<strong>de</strong>rarse a una fotografía como un sustituto<br />
a<strong>de</strong>cuado” (Kristeller, 1908, 540). En el siglo XX este <strong>de</strong>bate sobre <strong>la</strong> fotografía se centró principalmente<br />
en <strong>la</strong> discusión acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> legitimidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reproducciones, su re<strong>la</strong>ción con el arte como<br />
creación y su relevancia social más amplia. En esta discusión contribuirían fundamentalmente Malraux<br />
y alemanes como Benjamin, Offner, Panofsky y Friedlän<strong>de</strong>r (Fawcett, 1986, 207).<br />
Estas opiniones resultan significativas en <strong>la</strong> ciencia alemana ya que, en otras tradiciones científicas,<br />
<strong>la</strong> imagen fotográfica ha seguido gozando <strong>de</strong> una consi<strong>de</strong>ración en tanto que documento que le<br />
suele eximir <strong>de</strong> todo carácter subjetivo. Su indudable apariencia realista se confundió y exaltó con el<br />
hecho <strong>de</strong> que parecía reproducir <strong>la</strong> realidad tal cual es. Casi todos los comentarios <strong>de</strong>l siglo XX, y <strong>de</strong><br />
forma importante en España, han concedido tácitamente el carácter documental <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, in-<br />
76 Ver <strong>la</strong> opinión <strong>de</strong> Tietze en TIETZE (1913, 252).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
137
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
cluso cuando se analiza los factores que condicionan este medio, <strong>la</strong>s manipu<strong>la</strong>ciones que pue<strong>de</strong> sufrir<br />
o sus diferentes códigos y lecturas (Fawcett, 1986, 207).<br />
Tras todo lo expuesto <strong>de</strong>bemos p<strong>la</strong>ntearnos <strong>la</strong> fundamental cuestión <strong>de</strong>l momento en que <strong>la</strong> fotografía<br />
se incorporaba, ya con normalidad, a <strong>la</strong> arqueología alemana. En general, se pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar que,<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> intentos más o menos puntuales <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>lsiglo XIX, <strong>la</strong> fotografía se había incorporado<br />
plenamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l XIX (Rammant-Peeters, 1995, 241). El caso alemán parece, pues,<br />
haber sido temprano en adoptar esta nueva técnica. Esto nos lleva a consi<strong>de</strong>rar un fenómeno coetáneo,<br />
aún con sus rasgos intrínsecos propios, a lo que tenía lugar en otros países como Francia o Gran Bretaña.<br />
A finales <strong>de</strong>l siglo XIX se reconocía que <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes visuales <strong>de</strong>pendía <strong>de</strong> manera<br />
importante, quizás peligrosamente, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías, diapositivas y libros ilustrados. En el corazón<br />
mismo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kunstgeschichte subyacía <strong>la</strong> comparación en imágenes que se creía eran veraces.<br />
CONCLUSIONES<br />
En nuestra valoración general sobre los usos y consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> escritura <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia resulta importante consi<strong>de</strong>rar Alemania por varios motivos. En primer lugar, este breve recorrido<br />
que hemos realizado nos permite vislumbrar cómo <strong>la</strong> fotografía se adoptó tempranamente por<br />
una ciencia que rec<strong>la</strong>maba imágenes exactas para su estudio <strong>de</strong> monumentos y antigüeda<strong>de</strong>s. Los usos<br />
que, en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, tendría <strong>la</strong> fotografía se vieron <strong>de</strong>terminados por <strong>la</strong>s características propias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia<br />
histórica en Alemania, lo que explica, en último término, <strong>la</strong> temprana sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas<br />
fotográficas. Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s abiertas por <strong>la</strong> técnica fotográfica facilitaron e hicieron<br />
posible proyectos <strong>de</strong> gran envergadura como los corpora y recopi<strong>la</strong>ciones emprendidos paradigmáticamente<br />
en este país a partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
A<strong>de</strong>más, Alemania fue uno <strong>de</strong> los países <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los materiales fotográficos<br />
que llegaron a España, especialmente a partir <strong>de</strong>l último tercio <strong>de</strong>l XIX. Destacaron, entre estos<br />
materiales importados, los objetivos, <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas y los negativos fotográficos (Romero, Sánchez Millán,<br />
Tartón, 1988, 173).<br />
La progresiva presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía contribuyó también a <strong>la</strong> institucionalización y a <strong>la</strong> profesionalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, <strong>la</strong> multiplicación <strong>de</strong> contactos, el frecuente intercambio <strong>de</strong> imágenes que<br />
potenció los circuitos <strong>de</strong> información. La fotografía contribuyó a potenciar y <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r estos nuevos<br />
canales <strong>de</strong> expansión y contrastación <strong>de</strong> los resultados arqueológicos.<br />
Tras <strong>la</strong>s Guerras Mundiales el peso <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía francesa tomaría el relevo <strong>de</strong> Alemania, gozando<br />
hasta los años 70 <strong>de</strong> una hegemonía análoga a <strong>la</strong> que Alemania había disfrutado en el siglo XIX.<br />
Mientras tanto <strong>la</strong> historia narrativa al uso, i<strong>de</strong>ntificada con <strong>la</strong> historia política reacia a todo cambio,<br />
perdía crédito y po<strong>de</strong>r (Carreras, 2003, 70).<br />
Pero nuestra consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> Alemania se basa fundamentalmente en <strong>la</strong> gran influencia que su<br />
arqueología ejerció en el <strong>de</strong>sarrollo y caracterización <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se estaba formando en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica.<br />
A pesar <strong>de</strong> algunos viajes y obras más antiguas, como y ejemp<strong>la</strong>rmente <strong>la</strong> <strong>de</strong> Humboldt (1821),<br />
po<strong>de</strong>mos consi<strong>de</strong>rar que fue a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX cuando los investigadores alemanes<br />
llegaron y comenzaron a ejercer una interesante influencia en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Nos referimos,<br />
en esta segunda mitad <strong>de</strong> siglo, a <strong>la</strong> actuación <strong>de</strong> Emil Hübner y su trabajo junto a investigadores<br />
españoles como M. Rodríguez <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga, M. Gómez-Moreno y J. R. Mélida, entre otros (González<br />
Reyero, 2006b).<br />
Con el siglo XX esta influencia se incrementó exponencialmente. En primer lugar, por <strong>la</strong> llegada<br />
<strong>de</strong> investigadores como Adolf Schulten. En segundo, por <strong>la</strong>s becas que <strong>la</strong> Junta para Ampliación <strong>de</strong><br />
Estudios comenzó a otorgar y en <strong>la</strong>s que Alemania sería un <strong>de</strong>stino frecuentemente elegido por los arqueólogos.<br />
En tercer lugar, por <strong>la</strong> fundación, ya en los años 40 <strong>de</strong>l pasado siglo, <strong>de</strong>l Instituto Arqueológico<br />
Alemán en Madrid, se<strong>de</strong> españo<strong>la</strong> que facilitaría y fomentaría el intercambio y <strong>la</strong>s estancias <strong>de</strong><br />
diferentes investigadores españoles en centros alemanes.<br />
138
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Alemania<br />
Vislumbrar, como hemos intentado, el contexto y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l caso alemán nos proporciona<br />
una perspectiva nueva sobre <strong>la</strong> progresiva formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> y <strong>la</strong> influencia que, en<br />
el<strong>la</strong>, pudieron ejercer otras como <strong>la</strong> alemana. Examinar sus semejanzas y diferencias, nos lleva a distinguir<br />
mejor el grado <strong>de</strong> integración o readaptación que, en <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong>, experimentaron técnicas<br />
y métodos traídos en buena parte por extranjeros como fue <strong>la</strong> fotografía.<br />
139
LA INCORPORACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA<br />
A LA ARQUEOLOGÍA EN GRAN BRETAÑA<br />
En este apartado nos proponemos trazar someramente algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña. Nuestra aproximación no tiene como objetivo<br />
tratar exhaustivamente un tema tan amplio, sino poner <strong>de</strong> relieve algunas características intrínsecas<br />
y establecer, con ello, semejanzas y diferencias respecto al resto <strong>de</strong> países y, especialmente, respecto a<br />
España. La elección <strong>de</strong> Gran Bretaña se justifica teniendo en cuenta el <strong>de</strong>stacado papel que este país ha<br />
<strong>de</strong>sempeñado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su Historia y, sobre todo, por su<br />
fundamental contribución <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> innovación metodológica e interpretativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina.<br />
El siglo XIX supuso el nacimiento y <strong>de</strong>sarrollo, dialéctico e irregu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología como una<br />
actividad científica. En este proceso se atendió, poco a poco, a <strong>la</strong> progresiva imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong> una metodología<br />
y al establecimiento <strong>de</strong> un campo <strong>de</strong> estudio. Esta <strong>de</strong>finición supuso su <strong>de</strong>limitación y gradual<br />
separación respecto a otras ciencias como <strong>la</strong> Filología, <strong>la</strong> Epigrafía y <strong>la</strong> Historia.<br />
Durante este período los estudios arqueológicos se fueron <strong>de</strong>finiendo en Gran Bretaña gracias, en<br />
parte, a los novedosos datos aportados por los viajeros. La fundación <strong>de</strong> nuevas instituciones y asociaciones<br />
contribuyeron a proporcionar el necesario marco institucional para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> estas activida<strong>de</strong>s<br />
77 . Así, por ejemplo, en 1844 se fundó <strong>la</strong> British Archaeological Association, <strong>de</strong>dicada fundamentalmente<br />
a <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> campo. Como proc<strong>la</strong>maban sus estatutos, su intención principal era <strong>la</strong> visita<br />
<strong>de</strong> colecciones privadas y museos y, en ocasiones, propiciar <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> ciertos yacimientos.<br />
Estos objetivos suponían un salto cualitativo respecto a <strong>la</strong> anterior Society of Antiquaries <strong>de</strong> Londres.<br />
Gran Bretaña intervino activamente, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, en <strong>la</strong>s investigaciones llevadas a cabo en<br />
lugares como Grecia, <strong>de</strong>stacando los viajes promovidos por <strong>la</strong> Dilettanti Society <strong>de</strong> Londres. Entre estos<br />
pioneros po<strong>de</strong>mos citar a Ch. Fellows quien, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1832, recorrió Italia y Grecia <strong>de</strong>scubriendo en<br />
Xanthos el gran monumento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Nereidas y <strong>la</strong> tumba <strong>de</strong> <strong>la</strong>s harpías, cuyos restos embarcó hacia Ing<strong>la</strong>terra<br />
78 . Fellows inauguraba, con esta intervención, <strong>la</strong> exploración arqueológica <strong>de</strong> Asia Menor 79 .<br />
Gracias a trabajos posteriores como los <strong>de</strong> Ch.T. Newton, los británicos dominaron, durante gran parte<br />
<strong>de</strong>l XIX, <strong>la</strong> exploración y el conocimiento <strong>de</strong> estos territorios.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> arqueología prehistórica <strong>de</strong>spertaba <strong>la</strong> curiosidad <strong>de</strong> gran número <strong>de</strong> eruditos y<br />
aficionados. Esta especialidad disfrutó <strong>de</strong> un gran prestigio en Francia y Gran Bretaña por los estrechos<br />
<strong>la</strong>zos que mantenía con ciencias más consolidadas como <strong>la</strong> Geología y <strong>la</strong> Paleontología. La arqueología<br />
prehistórica, <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da en <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo XIX, tomó su mo<strong>de</strong>lo e importantes pautas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s más consolidadas ciencias naturales. Gracias al auxilio <strong>de</strong> estas especialida<strong>de</strong>s se fue reve<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong>, entonces<br />
inesperada, antigüedad <strong>de</strong>l hombre. De especial importancia resultó el establecimiento <strong>de</strong> nuevas<br />
pautas que irían <strong>de</strong>finiendo el análisis estratigráfico en Arqueología. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> curiosidad por<br />
los orígenes <strong>de</strong>l hombre, <strong>de</strong>staca, en <strong>la</strong> época, <strong>la</strong> explicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l hombre en términos <strong>de</strong><br />
77 Sobre los inicios <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Gran Bretaña ver VV.AA. (1988c).<br />
78 Una vez en el British Museum, estas esculturas constituyeron el Salón Licio (GRAN-AYMERICH, 1998, 178).<br />
79 Ver, en general, sobre el inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Asiria <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> LARSEN (1994).<br />
141
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
progreso. Igual que el hombre <strong>de</strong>l XIX se había beneficiado <strong>de</strong> los a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos que había conllevado <strong>la</strong> revolución<br />
industrial, se podía estudiar ahora cómo el progreso había ido cambiando <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> sus antepasados,<br />
<strong>de</strong>l hombre primitivo. De esta forma, se <strong>de</strong>mostraba cómo el progreso era un concepto válido<br />
para estudiar y compren<strong>de</strong>r toda <strong>la</strong> evolución humana, <strong>de</strong>mostrando su presencia también en tiempos<br />
remotos (Trigger, 1989, 101).<br />
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esta arqueología prehistórica se ha visto como consecuencia <strong>de</strong> ciertas i<strong>de</strong>as predominantes<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Ilustración que sostenían cómo <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material conllevaba implícitamente<br />
mejoras sociales y morales (Trigger, 1989, 109). De especial trascen<strong>de</strong>ncia resultó el prestigio<br />
que, en <strong>la</strong> época, había alcanzado <strong>la</strong> arqueología prehistórica. Poco a poco esta disciplina se fue estableciendo<br />
como un mo<strong>de</strong>lo para el estudio <strong>de</strong> otras épocas históricas.<br />
LOS PRIMEROS PASOS: LA FOTOGRAFÍA DE MONUMENTOS Y LOS VIAJEROS BRITÁNICOS<br />
EN EL MEDITERRÁNEO<br />
La utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para los estudios artísticos fue seña<strong>la</strong>da por el mismo William Henry<br />
Fox Talbot, inventor <strong>de</strong>l procedimiento negativo-positivo y, <strong>de</strong> hecho, <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
mo<strong>de</strong>rna. Físico y matemático graduado en Cambridge, Talbot pertenecía al mundo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias y<br />
manifestaba una marcada afición por <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
En su conocida obra The Pencil of Nature (1844-46), el británico intentó <strong>de</strong>mostrar, <strong>de</strong> una manera<br />
enciclopédica muy propia <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, todos los posibles usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En especial otorgaba<br />
un papel importante a <strong>la</strong> arquitectura, llegando a reproducir varias vistas <strong>de</strong> monumentos ingleses y<br />
franceses (VVAA, 1980, 11). El lápiz <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza, cuyo título aludía a su interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva<br />
técnica, supuso el inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía editada.<br />
Durante los años 40 <strong>de</strong>l siglo XIX Talbot emprendió algunos proyectos que intentaban promover<br />
<strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> edición impresa. Aunque fracasaron comercialmente, sus loables<br />
tentativas iluminaron y dieron a conocer a sus contemporáneos los estudiosos <strong>de</strong> arte, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración fotográfica (Hamber, 2003, 217). Como ya había mostrado en The Pencil of<br />
Nature, el británico concedía un importante papel a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s mediante <strong>la</strong> fotografía.<br />
Originario <strong>de</strong> Reading (Gran Bretaña) Fox Talbot <strong>de</strong>sarrolló, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su vida, un marcado<br />
interés por <strong>la</strong> egiptología, sin duda influenciado por <strong>la</strong> moda prepon<strong>de</strong>rante <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. En 1846 publicó<br />
una pequeña obra titu<strong>la</strong>da The Talbotype applied to Hieroglyphics. Entre sus tres láminas reproducía<br />
una inscripción <strong>de</strong> Sethi I que A. C. Harris había <strong>de</strong>scubierto el año anterior en Qasr Ibrim. Talbot<br />
publicó <strong>la</strong> fotografía, que él mismo había obtenido, así como varios comentarios, incluyendo una traducción<br />
<strong>de</strong> S. Birch <strong>de</strong>l Museo Británico 80 (Rammant-Petters, 1995b, 237). Sabemos a<strong>de</strong>más que, durante<br />
su vida, Talbot llegó a reunir una colección <strong>de</strong> este<strong>la</strong>s egipcias que, al parecer, habrían sido intercambiadas<br />
a cambio <strong>de</strong> cursos <strong>de</strong> fotografía y que hoy se encuentran en el museo <strong>de</strong>dicado a su obra<br />
en Lacock (Gran Bretaña).<br />
A pesar <strong>de</strong> ser un conocido físico, Talbot se <strong>de</strong>dicó, tras el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l calotipo, a <strong>la</strong> egiptología,<br />
a <strong>la</strong> asiriología y, posteriormente, a <strong>la</strong> arqueología bíblica. De hecho, Talbot es consi<strong>de</strong>rado<br />
como una figura c<strong>la</strong>ve en los estudios <strong>de</strong> asiriología <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Su actuación se enmarca <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
grupo <strong>de</strong> especialistas que, en 1857, lograron el <strong>de</strong>sciframiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> escritura cuneiforme (Bohrer, 2003,<br />
127). Entre los usos que el británico concibió para <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>stacó <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> obtener imágenes<br />
<strong>de</strong> los objetos arqueológicos. En este sentido, mantuvo un regu<strong>la</strong>r contacto con el Museo Británico<br />
con el propósito <strong>de</strong> lograr fotografiar numerosas tablil<strong>la</strong>s cuneiformes, <strong>de</strong> forma que éstas pudiesen<br />
difundirse más ampliamente entre los eruditos.<br />
80 El museo <strong>de</strong> Talbot en Lacock (Gran Bretaña) custodia un conjunto <strong>de</strong> documentos que ilustran <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre Fox Talbot y <strong>la</strong><br />
egiptología. Entre éstos <strong>de</strong>staca un conjunto <strong>de</strong> cartas en re<strong>la</strong>ción al <strong>de</strong>sciframiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s escrituras cuneiforme y jeroglífica.<br />
142
A<strong>de</strong>más, enseñó a otros estudiosos los procedimientos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Sabemos, por ejemplo,<br />
que Richard Lepsius, uno <strong>de</strong> los primeros egiptólogos<br />
en querer incorporar <strong>la</strong> fotografía a su trabajo,<br />
recurrió a Talbot en Reading cuando quiso apren<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong> nueva técnica. Durante <strong>la</strong> expedición prusiana<br />
a Egipto (1842-1845), Lepsius intentó obtener<br />
pruebas fotográficas, pero el azar quiso que su cámara<br />
se perdiera (Rammant Peeters, 1994, 237).<br />
Mientras Talbot continuaba con sus intentos<br />
<strong>de</strong> incorporar <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> edición impresa otros<br />
estudiosos empezaron a compren<strong>de</strong>r su importancia.<br />
Varias aplicaciones comenzaron entonces en<br />
Gran Bretaña. En 1848, W. Stirling <strong>de</strong>cidió editar<br />
una edición especial <strong>de</strong> 25 copias <strong>de</strong> su influyente<br />
obra Annals of the Artists of Spain en <strong>la</strong> que el vol. IV<br />
incluyó 66 calotipos. Ésta era una cantidad consi<strong>de</strong>rable<br />
para una so<strong>la</strong> obra, casi tres veces <strong>la</strong>s publicadas<br />
en The Pencil of Nature <strong>de</strong> Talbot. Annals of<br />
the Artists of Spain tuvo una repercusión consi<strong>de</strong>rable<br />
en el ámbito académico británico para <strong>la</strong> comprensión<br />
<strong>de</strong>l arte español. La mayor parte <strong>de</strong> sus fotografías<br />
se habían efectuado a partir <strong>de</strong> reproducciones,<br />
litografías y grabados, pero algunas provenían<br />
directamente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras originales, generalmente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> R. Ford (Hamber, 2003,<br />
218). Stirling siguió recurriendo a <strong>la</strong>s fotografías y<br />
realizó continuas peticiones al museo Británico du-<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
Fig. 57.- El Ashmolean Museum (Oxford), primer museo<br />
<strong>de</strong> Reino Unido. Detalle.<br />
rante los años 60 y 70 <strong>de</strong>l siglo XIX. Poco <strong>de</strong>spués, en 1853, Stirling editó doce copias <strong>de</strong> <strong>la</strong> tercera edición<br />
<strong>de</strong> Cloister Life of Emperor Charles the Fifth, ilustradas con 18 positivos a <strong>la</strong> albúmina.<br />
El primer británico en llegar a Oriente Próximo, en 1844, fue el doctor G. Skene Keith <strong>de</strong> Edimburgo.<br />
Sus daguerrotipos conservados constituyen una muestra <strong>de</strong>l diferente tipo <strong>de</strong> aproximaciones<br />
que podían estar <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> estas primeras fotografías <strong>de</strong> monumentos. En efecto, Skene Keith utilizó<br />
sus daguerrotipos, entre los que <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> los castillos cruzados y <strong>de</strong> Petra, como base para<br />
<strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> un libro <strong>de</strong> religión escrito por su padre (Nir, 1985, 30).<br />
G. Keith veía en <strong>la</strong> fotografía un instrumento para probar <strong>la</strong> tesis <strong>de</strong> su padre, con lo que se convirtió<br />
en uno <strong>de</strong> los primeros en mostrar un argumento i<strong>de</strong>ológico con un “refuerzo” visual. El título fue<br />
Evi<strong>de</strong>nce of the truth of the Christian religion <strong>de</strong>rived from the Literal Fullfillment of Prophecy Particu<strong>la</strong>rly<br />
as illustrated by the History of the Jews and the Discoveries of Mo<strong>de</strong>rn Travellers (1823) y constituyó <strong>la</strong> primera<br />
publicación británica en que los daguerrotipos sirvieron <strong>de</strong> base a <strong>la</strong> ilustración (Nir, 1985, 39).<br />
Otra utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía con esta finalidad <strong>de</strong> proporcionar una imagen <strong>de</strong>terminada <strong>de</strong><br />
los lugares santos fue <strong>la</strong> llevada a cabo por G. Bridges. En 1850 llegó a Jerusalén y fotografió <strong>la</strong> ciudad<br />
y sus alre<strong>de</strong>dores. Posiblemente fue el primer calotipista en llegar a Tierra Santa. En 1858 publicó un<br />
voluminoso volumen <strong>de</strong> sus calotipos bajo el título Palestine as It is: In a series of Photographics views by<br />
the Rev. George W.Bridges. Illustrating the Bible. Al igual que Keith, observamos cómo Bridges veía y utilizó<br />
<strong>la</strong> fotografía como un instrumento <strong>de</strong> documentación para servir <strong>de</strong> soporte a una i<strong>de</strong>ología <strong>de</strong>terminada<br />
(Nir, 1985, 48).<br />
Bridges fue a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los primeros viajeros en incluir con éxito en sus tomas figuras humanas,<br />
retratándose él mismo y algunos <strong>de</strong> sus compañeros europeos (Nir, 1985, 48). A<strong>de</strong>más, y como G. De<br />
Prangey ya había realizado, Bridges realizó varias tomas <strong>de</strong> edificios significativos como <strong>la</strong> iglesia <strong>de</strong>l<br />
143
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Santo Sepulcro <strong>de</strong> Jerusalén, un edificio que, fotografiado también por De Prangey, entre otros, constituye<br />
un ejemplo <strong>de</strong> cómo los viajeros-fotógrafos mostraron un interés recurrente por ciertos edificios<br />
que se repitieron en casi todos los viajes <strong>de</strong> <strong>la</strong> época.<br />
Otro <strong>de</strong> los viajeros que incorporó <strong>de</strong> manera notable el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue el cirujano escocés<br />
R. MacPherson. Insta<strong>la</strong>do en Roma en 1840 con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> estudiar pintura, recibió en 1851<br />
<strong>la</strong> visita <strong>de</strong> un amigo <strong>de</strong> Edimburgo, C<strong>la</strong>rk, con un aparato fotográfico, iniciándose así en el aprendizaje<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (VVAA., 1999, 26). Durante los veinte años siguientes, MacPherson realizó numerosos<br />
estudios <strong>de</strong> edificios romanos y <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad. Sus vistas se vendieron a los crecientes viajeros y se<br />
encuentran en muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s bibliotecas y centros <strong>de</strong> estudio europeos. Han sido incluso catalogadas<br />
como <strong>la</strong>s representaciones arquitectónicas más <strong>de</strong>stacables <strong>de</strong>l XIX (VVAA., 1999, 26).<br />
Uno <strong>de</strong> los fotógrafos más conocidos en <strong>la</strong> Ing<strong>la</strong>terra <strong>de</strong>l siglo XIX y que más contribuyó a <strong>la</strong> difusión<br />
<strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada visión <strong>de</strong> Egipto fue Francis Frith (Van Haaften, 1980). Aunque se inició<br />
en <strong>la</strong> fotografía en 1850 no fue hasta 1856 cuando realizó sus tomas <strong>de</strong> Egipto, cuando sus editores<br />
Negretti y Zambra, le contrataron para cubrir el área <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Cairo hacia el este 81 (Nir, 1985, 66). Sus<br />
objetivos y consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se ponían <strong>de</strong> manifiesto en <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> su obra Egypt<br />
and Palestine, don<strong>de</strong> Frith <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba:<br />
144<br />
“Sa<strong>la</strong>am!– Peace be with thee, oh, thou pleasant buyer of my book.<br />
It is my intention, should my life be spared, and should the present un<strong>de</strong>rtaking prove successful,<br />
to present to the public, from time to time, my impressions of foreign <strong>la</strong>nds, illustrated by<br />
photographic views.<br />
I have chosen as a beginning of my <strong>la</strong>bours, tho two most interesting <strong>la</strong>nds of the globe<br />
Egypt and Palestine. Were but the character of the Pen we scarcely expect from a traveller “the<br />
truth, the whole truth, and nothing but the truth”. I am all too <strong>de</strong>eply enamoured of the gorgeous,<br />
sunny East, to feign that my insipid, colourless pictures are by no means just to their spiritual<br />
charms. But, in<strong>de</strong>ed, I hold it to be impossible, by any means, fully and truthfully to inform the<br />
mind of scenes which are wholly foreign to the eye. There is no effectual substitute for actual travel;<br />
but it is my ambition to provi<strong>de</strong> for those to whom circunstamces forbid that luxury, faithful<br />
representations of the scenes I have witnessed and I shall en<strong>de</strong>avor to make the simple truthfulness<br />
of the Camera a gui<strong>de</strong> for my Pen 82 ” (Nir, 1985, 61).<br />
Con esta <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración <strong>de</strong> intenciones, Frith l<strong>la</strong>maba <strong>la</strong> atención <strong>de</strong>l comprador victoriano burgués<br />
y el armchair traveller <strong>de</strong>l salón victoriano. Dec<strong>la</strong>rando <strong>de</strong> esa forma quiénes serían los principales compradores<br />
<strong>de</strong> su obra, observamos, sin embargo, una cierta diversificación <strong>de</strong> sus productos. Frith utilizó,<br />
en efecto, varias cámaras y formatos durante esta expedición. Utilizó simultáneamente una cámara<br />
<strong>de</strong> estudio que usaba p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal <strong>de</strong> 8x10, otra cámara <strong>de</strong> dos objetivos para obtener fotografías estereoscópicas<br />
que pudiesen ser visionadas en tres dimensiones, y una tercera para negativos <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas<br />
<strong>de</strong> cristal <strong>de</strong> mayor tamaño.<br />
La toma <strong>de</strong> estas fotografías estuvo ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dificulta<strong>de</strong>s. Frith no sólo tenía que transportar<br />
estas pesadas cámaras en bote, mu<strong>la</strong>s y dromedarios, sino que el equipo <strong>de</strong>l fotógrafo incluía<br />
también un cuarto oscuro (Jay, 1973, 22). Incluso disponemos <strong>de</strong> algún testimonio suyo refiriéndose<br />
a estas dificulta<strong>de</strong>s: “I have often thought, when manoeuvring about a position for my camera, of the<br />
exc<strong>la</strong>mation of the great mechanist of antiquity: “give me a fulcrum for my lever, and I will move the<br />
world”. Oh, what pictures we would make, if we could command our points of view” (Jay, 1973, 24).<br />
Sin embargo, y a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s incomodida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l trabajo con el colodión húmedo, los resultados<br />
<strong>de</strong> Frith fueron excelentes. A pesar <strong>de</strong> los problemas que conllevaba <strong>la</strong> práctica fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> época,<br />
encontramos pocos fallos en sus fotografías. Incluso constatamos un a<strong>de</strong>cuado uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> bril<strong>la</strong>nte luz<br />
81 Conocemos re<strong>la</strong>tivamente bien el trabajo <strong>de</strong> F. Frith. Ver, por ejemplo, JAY (1973).<br />
82 FRITH, F., 1859: Egypt and Palestine, Londres.
Fig. 58.- Fachada <strong>de</strong>l Courtauld Institute, Londres.<br />
Fig. 59.- Vista general <strong>de</strong>l W. H. Fox Talbot Museum en Lacock<br />
(Gran Bretaña).<br />
Fig. 60.- Interior <strong>de</strong>l W. H. Fox Talbot Museum en Lacock<br />
(Gran Bretaña).<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
145
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto. Como consecuencia,<br />
sus p<strong>la</strong>cas tienen un buen contraste<br />
y una excelente <strong>de</strong>finición<br />
(Jay, 1973, 25).<br />
Sus viajes a Oriente le hicieron<br />
incluso alcanzar una cierta notoriedad<br />
en <strong>la</strong> sociedad británica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Así, The Times insistía<br />
en que <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Frith<br />
“carry us beyond anything that is<br />
in the power of the most accomplished<br />
artist to transfer to his canvas”<br />
(Jay, 1973, 26). Frith construyó<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s colecciones<br />
<strong>de</strong>l período, como habían logrado,<br />
en otras tierras, Robertson<br />
y Beato y como realizaría posteriormente<br />
F. Bedford. En <strong>la</strong> época<br />
coexistieron trabajos <strong>de</strong> menor envergadura, como los <strong>de</strong> A. Ostheim, J. Cramb, J. Anthony, A. Beato<br />
y W. Hammerschmidt, que alcanzarían una menor repercusión (Nir, 1985, 61).<br />
Las 60 vistas tomadas por Frith en 1857 se editaron con comentarios <strong>de</strong> Reginald Stuart Poole en<br />
<strong>la</strong> obra Cairo, Sinai, Jerusalem and the Piramids of Egypt (Jay, 1973, 26). Igualmente registró, con <strong>la</strong> cámara<br />
más pequeña, varias vistas <strong>de</strong>stinadas a otro tipo <strong>de</strong> publicaciones. Con el<strong>la</strong>s editó Egypt and Palestine,<br />
libro que alcanzó un gran éxito. Sabemos, por ejemplo, que <strong>la</strong>s peticiones <strong>de</strong> nuevas ediciones<br />
<strong>de</strong> esta obra continuaron durante muchos años, a un ritmo incluso superior <strong>de</strong> lo que él podía proporcionar<br />
“owing to the slowness of the photographic printing”. Finalmente se realizaron unas 2.000 copias<br />
<strong>de</strong> este libro, lo que significaba cerca <strong>de</strong> 150.000 láminas fotográficas para su parte gráfica (Jay,<br />
1973, 27). Pero <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Frith también se vendieron individualmente, recortadas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 16 x<br />
20 pulgadas originales hasta lograr un tamaño <strong>de</strong> 14,5 x 19 pulgadas83 (Jay, 1973, 26).<br />
Frith aprovechó también <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong> su cámara estereoscópica para el libro Egypt, Nubia and<br />
Ethiopia, publicado por Smith, El<strong>de</strong>r & Co. en Londres en 1862. Como parte gráfica <strong>de</strong>stacaban sus<br />
100 pares <strong>de</strong> fotografías y varios grabados (Jay, 1973, 27). Esta consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong>manda por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sociedad británica traduce un inequívoco interés, más allá <strong>de</strong> los círculos académicos, por los restos<br />
orientales y <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Egipto. La cámara estereoscópica constituyó ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esta época, como<br />
se constata en numerosos testimonios, un divertimento indispensable para <strong>la</strong>s familias victorianas. Las<br />
repercusiones <strong>de</strong> esta amplia difusión <strong>de</strong> imágenes <strong>de</strong>l antiguo Egipto serían, como po<strong>de</strong>mos imaginar,<br />
notables. En efecto, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Frith contribuyó, junto a <strong>la</strong> <strong>de</strong> otros fotógrafos, a difundir vistas <strong>de</strong> monumentos<br />
sin excavar y a <strong>de</strong>spertar <strong>la</strong> curiosidad y <strong>la</strong> afición hacia esa cultura.<br />
El fotógrafo inglés también se dirigió a Tierra Santa, don<strong>de</strong> llegó en <strong>la</strong> primavera <strong>de</strong> 1858. Sin<br />
embargo, su aproximación a este territorio fue diferente y su atención se dirigió menos a sus monumentos.<br />
Su actividad aquí se centró mucho más en sus paisajes84 Fig. 61.- Cámara original <strong>de</strong> William Henry Fox Talbot. Hacia 1820.<br />
. Así, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong><br />
1850, el viajero-fotógrafo comenzó a proporcionar magníficas vistas <strong>de</strong> paisajes a una audiencia que<br />
crecía continuamente en Europa y América (Nir, 1985, 61). No faltaron, sin embargo, algunos lugares<br />
elegidos por su gran interés histórico o bíblico, como Gaza (Nir, 1985, 67).<br />
Como muchos <strong>de</strong> sus contemporáneos, Frith no actuaba con objetivos documentales, se consi<strong>de</strong>raba<br />
más bien un fotógrafo <strong>de</strong> paisajes. De hecho, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su trabajo yuxtapuso topografía, aspectos<br />
históricos y diversas vistas contemporáneas. Entre <strong>la</strong>s tomas y el texto, Frith comentaba aspec-<br />
83 Montadas sobre cartón, <strong>la</strong>s fotografías se vendían a diez peniques cada una.<br />
84 Su Sinai and Palestine, álbum <strong>de</strong> texto y fotografías, alcanzó un gran éxito y se publicó varias veces en inglés (NIR, 1985, 66).<br />
146
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
tos <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong>l país en el período.<br />
En este sentido, ha sido consi<strong>de</strong>rado<br />
incluso como un precursor<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía documental (Nir,<br />
1985, 76). A<strong>de</strong>más, algunos comentarios<br />
suyos nos permiten conocer<br />
cómo solventó <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s<br />
que, sin duda, surgieron al practicar<br />
<strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong>s duras<br />
condiciones <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sierto. En este<br />
sentido, Frith <strong>de</strong>scribió cómo el<br />
fuerte calor le hizo tener que acometer<br />
<strong>la</strong>s tareas <strong>de</strong> reve<strong>la</strong>do <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tumbas egipcias (Nir,<br />
1985, 66, nota 5).<br />
Otro <strong>de</strong>stacado viajero-fotógrafo<br />
fue Francis Bedford. Proveniente<br />
<strong>de</strong> un ambiente social<br />
privilegiado, Bedford se había convertido en un pintor <strong>de</strong> cierto renombre. Poco <strong>de</strong>spués aparece como<br />
el fotógrafo oficial <strong>de</strong>l entorno <strong>de</strong>l príncipe <strong>de</strong> Gales. Como fotógrafo <strong>de</strong> <strong>la</strong> reina Victoria realizó un viaje<br />
a Tierra Santa, Siria, Egipto y Grecia junto a <strong>la</strong> familia real británica. Dentro <strong>de</strong> esta expedición F.<br />
Bedford llegó a Tierra Santa en <strong>la</strong> primavera <strong>de</strong> 1862. Sus fotografías resultan muy diferentes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong><br />
Frith. En general, Bedford enfatizaba más <strong>la</strong>s vistas rurales. Explotaba al máximo los contornos, <strong>la</strong>s líneas<br />
y <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>l campo abierto para producir composiciones en conjunto más agradables, en lo<br />
que se ha seña<strong>la</strong>do como un voluntario “acto <strong>de</strong> representación” (Nir, 1985, 78). La diferencia entre ambos<br />
fotógrafos se aprecia también en sus tomas <strong>de</strong> <strong>la</strong> iglesia <strong>de</strong>l Santo Sepulcro <strong>de</strong> Jerusalén. Ambos tomaron<br />
idénticas vistas frontales, pero nada <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> aproximación <strong>de</strong> Bedford muestra <strong>la</strong> ma<strong>la</strong> conservación<br />
<strong>de</strong> los elementos arquitectónicos que <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> Frith permiten observar.<br />
Como posible explicación a esta diferente aproximación se han seña<strong>la</strong>do <strong>la</strong>s diferentes vincu<strong>la</strong>ciones<br />
<strong>de</strong> los dos fotógrafos. En este sentido, <strong>la</strong> presencia real tuvo que ser una fuerza disuasoria para Bedford.<br />
Su misión era proporcionar un recuerdo agradable, tenía que evitar <strong>la</strong>s vistas no convenientes.<br />
Debía presentar un material que revistiese <strong>la</strong> suficiente dignidad y siguiese los <strong>de</strong>signios encomendados<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l viaje real. Parece fundamental valorar, también, su condición <strong>de</strong> miembro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Royal Aca<strong>de</strong>my<br />
<strong>de</strong> pintura85 . A<strong>de</strong>más, y en comparación con otros fotógrafos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong>s condiciones <strong>de</strong> trabajo<br />
<strong>de</strong> Bedford fueron mucho más cómodas. En efecto, no <strong>de</strong>bía preocuparse por ven<strong>de</strong>r su obra y<br />
tuvo, durante el viaje citado, acceso a lugares prohibidos a otros europeos, así como <strong>la</strong> protección <strong>de</strong>l<br />
cuerpo <strong>de</strong> guardia real (Nir, 1985, 77).<br />
Otro conocido fotógrafo inglés, James Robertson, permaneció activo entre 1852 y 1865 (Feyler,<br />
2000, 236, nota 25). En Constantinop<strong>la</strong> sabemos que fue, durante los años 1833-1840, grabador <strong>de</strong><br />
gemas y, posteriormente, supervisor jefe <strong>de</strong> <strong>la</strong> Casa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Moneda <strong>de</strong>l Imperio Británico en Constantinop<strong>la</strong>86<br />
. En 1854 Robertson abrió un taller <strong>de</strong> fotografía en el barrio europeo <strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong>, momento<br />
en que po<strong>de</strong>mos datar sus primeras imágenes conocidas (Aubenas, 1999a, 37). Poco <strong>de</strong>spués se<br />
asoció con el veneciano Felice Beato, con quien se reunió en Palestina para dirigirse a <strong>la</strong> India87 Fig. 62.- Cámara fotográfica utilizada por W. H. Fox Talbot.<br />
. Posteriormente<br />
fotografió, junto a Beato, <strong>la</strong> zona <strong>de</strong>l Mediterráneo y Oriente Medio, utilizando para ello<br />
el calotipo y el colodión húmedo (Castel<strong>la</strong>nos, 1999, 191). Durante <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 50 <strong>de</strong>l siglo<br />
85 Así, <strong>la</strong>s aptitu<strong>de</strong>s que mostró para <strong>la</strong> composición y sus preferencias para lo pintoresco pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse y compren<strong>de</strong>rse como<br />
parte <strong>de</strong> su anterior formación como artista (NIR, 1985, 80).<br />
86 HAWORTH-BOOTH, M., 1984: The Gol<strong>de</strong>n Age of British Photography, 1839-1900, Nueva York-Londres. Pone en duda <strong>la</strong>s funciones<br />
<strong>de</strong> Robertson en <strong>la</strong> casa <strong>de</strong> moneda <strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong>.<br />
87 El objetivo <strong>de</strong> este viaje era tomar fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> rebelión <strong>de</strong> los cipayos.<br />
147
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
XIX fotografió Constantinop<strong>la</strong> (1854), Jerusalén (1857), Atenas y los monumentos <strong>de</strong> Egipto (Aubenas,<br />
1999a, 37). En esta época también, entre septiembre <strong>de</strong> 1855 y julio <strong>de</strong> 1856, produjo un “reportaje”<br />
<strong>de</strong> 150 fotografias <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra <strong>de</strong> Crimea que se expusieron en febrero <strong>de</strong> 1856 en Londres (Castel<strong>la</strong>nos,<br />
1999, 191). Sus vistas <strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong> se publicaron, bajo forma <strong>de</strong> grabados, en The illustrated<br />
London News, entre julio y diciembre <strong>de</strong> 1854. También sirvieron como mo<strong>de</strong>los para los grabados<br />
que ilustraron, en el mismo año, <strong>la</strong> traducción inglesa <strong>de</strong> Constantinople <strong>de</strong> Théophile Gautier. Sus<br />
vistas alcanzaron una gran difusión al presentarse a <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> París en 1855 (Aubenas,<br />
1999a, 37).<br />
La asociación Robertson-Beato parece haber estado durante este período tan compenetrada que resulta<br />
difícil atribuir <strong>la</strong> autoría <strong>de</strong> una fotografía a uno <strong>de</strong> estos dos autores. A<strong>de</strong>más, muchas veces estaban<br />
firmadas como “Robertson, Beato & Company” (Castel<strong>la</strong>nos, 1999, 191). La asociación entre ambos<br />
siguió funcionando hasta 1858. Hicieron fotografías <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s y paisajes por todo el Mediterráneo.<br />
En Atenas po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis y <strong>de</strong>l Partenón hacia 1858, así como<br />
<strong>la</strong>s <strong>de</strong> diferentes templos griegos. En <strong>la</strong> Biblioteca Nacional <strong>de</strong> Francia se conservan varias fotografías <strong>de</strong><br />
Constantinop<strong>la</strong> atribuidas a ambos fotógrafos que ilustran monumentos como <strong>la</strong> fuente <strong>de</strong> Top Hané,<br />
Santa Sofía, <strong>la</strong> mezquita Ahmedieh, Tophanna, el cementerio <strong>de</strong> Scutari y <strong>la</strong> tumba <strong>de</strong>l Sultán Suleiman.<br />
Destacan algunas <strong>de</strong> temática arqueológica como el relieve <strong>de</strong> Teodosio en <strong>la</strong> base <strong>de</strong>l obelisco egipcio<br />
<strong>de</strong>l anfiteatro <strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong>. El Museo Arqueológico Nacional conserva también dos vistas <strong>de</strong>l hipódromo<br />
<strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong> <strong>de</strong> Robertson, adquiridas por su primer director, P. F. Mon<strong>la</strong>u (González<br />
Reyero, 2003b; 2003c). Por sus características, y como tantas otras vistas <strong>de</strong> esta época, pue<strong>de</strong> caracterizarse<br />
como una concesión a lo pintoresco, como una escena <strong>de</strong> género con un pretexto arqueológico<br />
(Aubenas, 1999a, 37).<br />
LA INCORPORACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS BRITÁNICOS<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología que se practicaba en Gran Bretaña fue notablemente<br />
temprana. La década <strong>de</strong> 1860, antes <strong>de</strong> que se pusiesen a punto métodos <strong>de</strong> edición que facilitaban<br />
y abarataban <strong>la</strong> edición fotográfica, contempló una auténtica “explosión” <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> ilustración en<br />
<strong>la</strong> edición impresa (Hamber, 2003, 215).<br />
Especialmente interesante por sus connotaciones hacia <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong> es <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor que, durante<br />
los años centrales <strong>de</strong>l siglo XIX, comenzó a <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r el South Kensington Museum <strong>de</strong> Londres 88 y<br />
en <strong>la</strong> que tuvo un papel central <strong>la</strong> figura <strong>de</strong> John Charles Robinson. Durante los años 60 <strong>de</strong>l XIX el<br />
museo londinense emprendió una importante compra <strong>de</strong> fotografías. La utilización, por parte <strong>de</strong> Robinson,<br />
<strong>de</strong> esta técnica pue<strong>de</strong> remontarse a 1856, cuando publicó su Catalogue of the Sou<strong>la</strong>ges<br />
Collection, que contenía 10 positivos en albúmina. En 1862 publicó el catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura italiana<br />
<strong>de</strong>l South Kensington Museum, ilustrado con grabados que, se especificaba, provenían <strong>de</strong> fotografías (Hamber,<br />
2003, 220). Por otra parte, existen evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> que, ya en 1859, Robinson estaba involucrado en<br />
lo que pretendía ser una serie <strong>de</strong> arte con ilustraciones fotográficas. La National Art Library <strong>de</strong>l Victoria<br />
and Albert Museum conserva un ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Museum of Art, South Kensington: Photographic Illustrations<br />
of Works in various Sections of the Collection, en el que se especifica cómo <strong>la</strong>s 49 fotografías habían<br />
sido “selected by J. C. Robinson” y fotografiadas “by Thruston Thompson” 89 . Esta tentativa <strong>de</strong>l Museum<br />
of Art se publicaba bajo los auspicios <strong>de</strong>l Department of Science and Art y <strong>de</strong>bía completarse mediante<br />
doce entregas. No se ha localizado ninguna, exceptuando <strong>la</strong> primera, por lo que se piensa que el<br />
proyecto no progresó (Hamber, 2003, 230).<br />
Las repercusiones que tendrían estas pioneras aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong><br />
se pue<strong>de</strong>n valorar si consi<strong>de</strong>ramos que Pascual Gayangos y Juan Facundo Riaño habían trabajado en<br />
88 Prece<strong>de</strong>nte, como se sabe, <strong>de</strong>l actual Victoria and Albert Museum.<br />
89 Victoria & Albert Museum, NAL, VA 1859.0003 (X.200 old cat.no.).<br />
148
dicha institución <strong>de</strong>l South Kensington Museum.<br />
La re<strong>la</strong>ción familiar <strong>de</strong>l erudito sevil<strong>la</strong>no con J.<br />
F. Riaño <strong>de</strong>bió ser fundamental para <strong>la</strong> concepción<br />
que, observamos, tuvo éste último respecto<br />
a <strong>la</strong> fotografía y que se p<strong>la</strong>smó en su empeño<br />
personal por sacar a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte un proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> tal<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> España 90 .<br />
El caso <strong>de</strong> Ohnefalsch-Richter y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
<strong>de</strong> Chipre resulta, creemos, ilustrativo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> los primeros<br />
arqueólogos, que incluyeron <strong>la</strong> fotografía en sus<br />
investigaciones. Sus trabajos, realizados junto a<br />
Dümmler y Myres supusieron, en 1882, el comienzo<br />
<strong>de</strong> una exploración arqueológica seria <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Chipre (Gran-Aymerich, 1998, 184).<br />
Estas aportaciones permitieron p<strong>la</strong>ntearse aspectos<br />
interesantes como, por ejemplo, <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones<br />
<strong>de</strong> Chipre con <strong>la</strong> civilización micénica y <strong>la</strong><br />
costa siriopalestina.<br />
Reinach re<strong>la</strong>taba, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Revue Archéologique,<br />
cómo Ohnefalsch-Richter no se había formado<br />
como arqueólogo, sino que su <strong>de</strong>dicación<br />
se <strong>de</strong>bía al azar. De 1869 a 1872 había estudiado<br />
ciencias naturales en <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> La Haya.<br />
Durante los seis años siguientes se <strong>de</strong>dicó a recorrer<br />
Alemania e Italia, aplicándose en el aprendizaje<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura y <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, prefiriendo<br />
finalmente ésta última. Así, sabemos que, en<br />
1877, pensaba fijar su resi<strong>de</strong>ncia en Italia y publicar<br />
una gran obra ilustrada sobre <strong>la</strong> Italia arqueológica<br />
y pintoresca (Reinach, 1885, 169), un<br />
proyecto muy <strong>de</strong>l gusto <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. El comienzo<br />
<strong>de</strong> su estancia en Chipre se <strong>de</strong>bió a su trabajo<br />
como corresponsal <strong>de</strong> varias revistas. Llegado<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
Fig. 63.- Vitrina <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong>s investigaciones arqueológicas<br />
<strong>de</strong> W. H. Fox Talbot.<br />
a Larnaca, comenzó a pintar y fotografiar. La cancillería alemana recomendó entonces a <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s<br />
inglesas –concretamente a Ch. T. Newton– que podía prestar servicios a <strong>la</strong> arqueología (Reinach,<br />
1885, 170). Así, cuando en octubre <strong>de</strong> 1880 el Museo Británico encargó a Newton excavar cerca <strong>de</strong><br />
Larnaca, Ritcher <strong>de</strong>cidió incorporarse a los trabajos arqueológicos 91 . Poco <strong>de</strong>spués, y ante <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> fondos<br />
para el trabajo <strong>de</strong> Richter, éste <strong>de</strong>cidió cambiar una vez más <strong>de</strong> ocupación (Reinach, 1885, 170).<br />
Durante su actividad como fotógrafo <strong>de</strong> arqueología, Ohnefalsch-Richter envió informes sobre<br />
<strong>la</strong>s excavaciones. Según publicó <strong>de</strong>spués Reinach, estos informes siempre estuvieron “acompañados <strong>de</strong><br />
numerosas fotografías” (Reinach, 1885, 172). Observamos una vez más cómo, también en este caso, se<br />
produjo una diferencia fundamental entre <strong>la</strong> documentación generada y <strong>la</strong> que finalmente se publicó.<br />
Así, Reinach explicó cómo estos informes eran muy amplios para ser reproducidos íntegramente, por<br />
lo que <strong>de</strong>bían acortarse. En cualquier caso, resulta notable este uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía por parte <strong>de</strong> un no<br />
arqueólogo, que finalmente contribuyó a conformar un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> informes <strong>de</strong> excavaciones con <strong>la</strong> fotografía<br />
como complemento indispensable.<br />
90 Al que nos referimos especialmente en el Capítulo VII.I.<br />
91 A este encargo le seguirían otros, en 1881, respecto a <strong>la</strong> exploración <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>mis y otros puntos <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong>.<br />
149
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Charles T. Newton (1816-1894) fue conservador<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Antigüeda<strong>de</strong>s griegas y romanas<br />
<strong>de</strong>l museo Británico <strong>de</strong> 1861 a 1886 y, sin duda,<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personalida<strong>de</strong>s británicas más importantes<br />
en <strong>la</strong> arqueología oriental <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
Newton llevó a cabo <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Halicarnaso<br />
así como otras en Cni<strong>de</strong> y Dídima entre<br />
1856 y 1859. Como resultado <strong>de</strong> estos trabajos,<br />
el museo londinense vio incrementar consi<strong>de</strong>rablemente<br />
sus colecciones.<br />
La historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Halicarnaso<br />
comenzó en 1844, cuando Sir Stratford<br />
Canning, embajador británico, negoció <strong>la</strong> adquisición<br />
<strong>de</strong> ciertas esculturas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l mausoleo.<br />
En efecto, durante <strong>la</strong> construcción, en el<br />
siglo XV, <strong>de</strong>l castillo <strong>de</strong> los caballeros <strong>de</strong> San<br />
Juan, se reaprovecharon numerosos fragmentos<br />
antiguos en los muros <strong>de</strong> este castillo. En 1846<br />
obtuvo también el friso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s amazonas para el<br />
museo Británico (Gran-Aymerich, 1998, 179).<br />
Por su parte, Newton había viajado a Grecia<br />
y Turquía, documentando numerosas inscripciones<br />
y consiguiendo diferentes tipos <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s<br />
para el museo Británico. En 1854 llegó<br />
a Bodrum (Halicarnaso) don<strong>de</strong> percibió, en<br />
diferentes puntos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fortaleza, leones esculpidos<br />
<strong>de</strong> una factura que parecía griega. I<strong>de</strong>ntificó<br />
estos leones como pertenecientes al mausoleo <strong>de</strong>l antiguo Halicarnaso y se <strong>de</strong>terminó a adquirirlos para<br />
el Museo Británico. En 1855, <strong>de</strong> vuelta a Bodrum, Newton hizo algunos son<strong>de</strong>os <strong>de</strong>cidido a encontrar<br />
el mausoleo y a excavar Cni<strong>de</strong>, conocida por los numerosos datos que sobre el<strong>la</strong> habían reseñado los<br />
viajeros <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dilettanti Society (Gran-Aymerich, 2001, 485).<br />
La búsqueda <strong>de</strong>l mausoleo llegó a buen término en 1856, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que Newton hubiese formado<br />
un equipo en el que <strong>de</strong>stacamos ya <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> un fotógrafo, que Newton había pedido. El<br />
británico introdujo, a partir <strong>de</strong> entonces, <strong>la</strong> fotografía como una práctica más <strong>de</strong> sus investigaciones arqueológicas.<br />
Con este equipo, el investigador británico <strong>de</strong>sembarcó en Esmirna en 1856. Después <strong>de</strong><br />
algunas exploraciones sin resultado, los primeros trabajos en el lugar indicado por Murdoch Smith resultaron<br />
ser muy fructuosos, <strong>de</strong>scubriéndose rápidamente abundantes fragmentos <strong>de</strong> esculturas y <strong>de</strong><br />
arquitectura.<br />
En <strong>la</strong> publicación resultante, A history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus & Branchidae (Newton,<br />
1862), el autor reprodujo mediante litografías buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas fotográficas obtenidas en<br />
el transcurso <strong>de</strong> los trabajos. Gracias al abundante y excelente aparato gráfico <strong>de</strong>splegado en esta obra<br />
po<strong>de</strong>mos apreciar <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En este sentido, Newton reprodujo, a partir <strong>de</strong> fotografías,<br />
importantes piezas provenientes <strong>de</strong>l mausoleo como los frisos y los leones escultóricos (“Lions<br />
heads from the cymatium of Mausoleum”, lám. XXX). También po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r una muy temprana<br />
vista <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> Hadji Captan, reproducida mediante litografía, realizada a partir<br />
<strong>de</strong> una fotografía (Newton, 1862, lám. XXXVIII.B).<br />
Resulta también interesante apreciar el uso <strong>de</strong>l dibujo en <strong>la</strong> obra. Aplicado al estudio <strong>de</strong>l Mausoleo<br />
<strong>de</strong> Halicarnaso, el dibujo sirvió para proporcionar reconstrucciones <strong>de</strong>l edificio (lám. XIX), secciones<br />
y alzados (láms. XVI, XVII, XXI-XXVIII). También fueron abundantes los dibujos <strong>de</strong> diversos elementos<br />
arquitectónicos <strong>de</strong>scubiertos, como molduras y pi<strong>la</strong>res. En <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong>staca<br />
150<br />
Fig. 64.- Pórtico este <strong>de</strong>l Partenón (Atenas).<br />
Positivo al carbón realizado por William J. Stillman<br />
en 1869 (24.1 x 18.4 cm.).
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
el reparto observado entre <strong>la</strong> fotografía y el dibujo. Así, se litografiaron una selección <strong>de</strong> los dibujos <strong>de</strong><br />
terracotas <strong>de</strong> Cnidus (lám. XLVI-XLVII). Sin embargo, cuando los clichés fotográficos se <strong>de</strong>stinaron a<br />
<strong>la</strong>s obras escultóricas <strong>de</strong> gran tamaño, como <strong>la</strong> escultura <strong>de</strong> Demeter (lám. LV) se prefería <strong>la</strong> reproducción<br />
a partir <strong>de</strong> fotografía. En el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> diosa <strong>de</strong> Cnidus <strong>la</strong> litografía final indicaba cómo se había realizado<br />
“from a photograph” (Newton, 1862, lám. LV).<br />
Newton emprendió, en 1859, varios trabajos arqueológicos que le hicieron <strong>de</strong>scubrir, en Dídima,<br />
<strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> vía sagrada que conducía al templo <strong>de</strong> Apolo. Las hizo fotografiar y escogió doce<br />
para embarcar<strong>la</strong>s rumbo al Museo Británico. Al reproducir estas esculturas se<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> vía sagrada,<br />
Newton recurrió <strong>de</strong> nuevo a <strong>la</strong> fotografía. Así, insistió primero en <strong>la</strong> situación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas, mediante<br />
una reproducción, en su contexto original <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo. En efecto, en “View of statues on sacred<br />
way of Branchidae” (Newton, 1862, lám. LXXIV) <strong>la</strong>s esculturas aparecían todavía in situ, <strong>de</strong>limitando<br />
<strong>la</strong> vía sacra. Sin embargo, resulta curioso cómo parece que, para esta fotografía, <strong>la</strong>s esculturas se habían<br />
“recolocado”. Es posible que, como sucedió en otras ocasiones, el arqueólogo tomara esta <strong>de</strong>cisión<br />
para obtener un registro fotográfico que pareciera más fiable, ilustrando el lugar originario <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo<br />
y <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas. Así, en <strong>la</strong> litografía finalmente publicada se indicaba su proce<strong>de</strong>ncia<br />
“from a photograph”, lo que parecía hacer más verosímil lo allí ilustrado. La siguiente lámina (Newton,<br />
1862, lám. LXXV) reproducía <strong>la</strong>s mismas esculturas ya fuera <strong>de</strong> su contexto “originario” y, esta<br />
vez, a partir <strong>de</strong> un dibujo.<br />
El conservador <strong>de</strong>l museo británico parece haber percibido, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un momento muy temprano, <strong>la</strong><br />
idoneidad <strong>de</strong>l registro fotográfico para sus investigaciones. Esta concepción es apreciable también cuando<br />
observamos cómo Newton se preocupó por indicar <strong>la</strong>s litografías que tenían un origen fotográfico. En<br />
efecto, aunque <strong>la</strong>s fotografías sólo podían reproducirse a través <strong>de</strong> medios como <strong>la</strong> litografía, al autor le<br />
parecía importante hacer constar cuando <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia era fotográfica. Con sus <strong>de</strong>scubrimientos, Newton<br />
enriqueció notablemente <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong>l museo Británico y reveló etapas <strong>de</strong>l arte antiguo ignoradas<br />
con anterioridad (Gran-Aymerich, 2001,488). Las investigaciones británicas en Asia Menor continuaron<br />
tras él con, entre otras, <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l arquitecto J. T. Wood en el Artemision <strong>de</strong> Éfeso.<br />
El recurso a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los ámbitos científicos parece haber sido importante, en Gran Bretaña,<br />
ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 70 <strong>de</strong>l siglo XX. Resulta <strong>de</strong>stacable, en este sentido, el testimonio <strong>de</strong> J. Ch.<br />
Robinson quien, en su catálogo sobre los dibujos <strong>de</strong> Miguel Ángel y Rafael, seña<strong>la</strong>ba: “But the invention<br />
of photography has in our time effected an entire revolution: the drawings of the ancient masters<br />
may now be multiplied virtually without limit: and thus, what was before a practical impossibility, namely,<br />
the actual comparison of the numerous dispersed drawings of any particu<strong>la</strong>r master, has become<br />
quite practicable” (Robinson, 1870). Sus <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones, en esta fecha tan temprana, testimonian <strong>la</strong> amplia<br />
concepción existente sobre su utilidad.<br />
La fotografía conllevó, también, una nueva manera <strong>de</strong> acercamiento y mirada hacia <strong>la</strong>s manifestaciones<br />
artísticas. Indicios <strong>de</strong> este cambio los encontramos, por ejemplo, en el catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> National<br />
Gallery <strong>de</strong> Londres publicado en 1872. En A Selection of Pictures by the Old Masters Photographed by<br />
Signor L.Cal<strong>de</strong>si with Descriptive and Historical Notices, Ralph N. Wornum advertía cómo observar y<br />
apreciar <strong>la</strong> fotografía requería un cierto entrenamiento o costumbre, “a more educated taste”. El investigador<br />
percibía ya el cambio en <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> percepción visual, <strong>la</strong>s diferencias que había introducido<br />
el registro fotográfico.<br />
Las nuevas aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía abrían gran<strong>de</strong>s posibilida<strong>de</strong>s a <strong>la</strong> Arqueología. En 1865,<br />
C. P. Smith fue el primero en utilizar <strong>la</strong> luz <strong>de</strong>l f<strong>la</strong>sh <strong>de</strong> magnesio para iluminar, y po<strong>de</strong>r fotografiar, el<br />
interior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran Pirámi<strong>de</strong> (Dorrell, 1989, 6). A partir <strong>de</strong> los años finales <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
comenzó, también, <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía aérea, don<strong>de</strong> los británicos fueron pioneros. Aunque este<br />
tipo <strong>de</strong> fotografía ya se había practicado, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> globos, al menos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 80, su <strong>de</strong>sarrollo<br />
en Arqueología tuvo lugar a partir <strong>de</strong> los años inmediatamente anteriores a <strong>la</strong> Primera Guerra<br />
Mundial. El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que brindaba <strong>la</strong> fotografía aérea en <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong> yacimientos se <strong>de</strong>be, en gran parte, al trabajo <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por O. G. S. Crawford en Wessex<br />
(Dorrell, 1989, 7).<br />
151
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Con el egiptólogo británico William M. Flin<strong>de</strong>rs Petrie (1853-1942) se abrió una nueva era <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
arqueología británica en Egipto y Oriente Próximo. Después <strong>de</strong> sus contactos con Amelia Edwards y<br />
<strong>la</strong> Egyptian Exploration Fund, Petrie emprendió <strong>la</strong>s excavaciones en Tanis, don<strong>de</strong> llegó en 1883. Entre<br />
1884 y 1886 <strong>de</strong>scubrió el lugar <strong>de</strong> Naucratis, centro <strong>de</strong>l comercio griego en Egipto y que había sido<br />
hasta entonces buscado en vano por los egiptólogos (Gran-Aymerich, 2001, 524). Fue durante <strong>la</strong> excavación<br />
<strong>de</strong> este yacimiento cuando Petrie <strong>de</strong>sarrolló <strong>la</strong> exploración estratigráfica <strong>de</strong> los restos, innovación<br />
<strong>de</strong>terminante en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> 42 años <strong>de</strong> arqueología <strong>de</strong> campo, Petrie excavó intensamente, en una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>la</strong>bores<br />
arqueológicas más <strong>de</strong>stacadas <strong>de</strong> los siglos XIX y XX. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> esta fecunda <strong>la</strong>bor, Petrie resulta<br />
fundamental por <strong>la</strong>s innovaciones metodológicas y teóricas que introdujo en <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> su época.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su actividad prestó una especial atención al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una excavación estratigráfica.<br />
Esta aproximación era inconcebible sin aspectos, re<strong>la</strong>tivamente novedosos en su época, como dibujos<br />
metódicos <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>scubierto o el estudio tipológico <strong>de</strong> los restos. En sus trabajos se pue<strong>de</strong> apreciar<br />
su aceptación y uso <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> datación mediante <strong>la</strong> cerámica que habían establecido Conze y<br />
Furtwängler, y aplicó estos principios a otros tipos cerámicos.<br />
El arqueólogo británico fue igualmente el primero en c<strong>la</strong>sificar <strong>la</strong> cerámica egipcia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />
secuencia cronológica (Gran-Aymerich, 2001, 525). Aceptó <strong>la</strong> teoría argumentada por O. Montelius<br />
respecto al cross dating o cronología comparada, gracias a lo cual pudo establecer sincronías cronológicas<br />
entre Grecia y Egipto <strong>de</strong> trascen<strong>de</strong>ncia fundamental para <strong>la</strong> prehistoria y protohistoria <strong>de</strong> todo el<br />
Mediterráneo. En efecto, en 1890, encontró una tumba en Gurob, en Egipto, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica micénica<br />
compartía el mismo contexto que varios objetos <strong>de</strong>l final <strong>de</strong> <strong>la</strong> XVIII dinastía egipcia y que un<br />
tipo <strong>de</strong> cerámica, todavía <strong>de</strong>sconocida en Grecia, que Petrie <strong>de</strong>nominó “egea o protoegea”. Poco tiempo<br />
<strong>de</strong>spués registró <strong>la</strong> misma cerámica en el yacimiento <strong>de</strong> Kahun, asociada esta vez a restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> XII<br />
dinastía (Petrie, 1890). En 1891, con intención <strong>de</strong> c<strong>la</strong>rificar <strong>la</strong> datación <strong>de</strong> estos yacimientos egipcios,<br />
Petrie viajó a Micenas (Gran-Aymerich, 1998, 278), don<strong>de</strong> pudo i<strong>de</strong>ntificar ejemplos <strong>de</strong> influencia<br />
egipcia y <strong>de</strong> objetos egipcios importados que se remontaban a <strong>la</strong> XVIII dinastía.<br />
De esta forma, el arqueólogo había establecido sincronías entre dos zonas cuyas culturas materiales<br />
no se habían podido re<strong>la</strong>cionar, cronológicamente, hasta <strong>la</strong> fecha. La primera conexión o coetaneidad<br />
<strong>la</strong> estableció entre los objetos “egeos o protoegeos” y <strong>la</strong> XII dinastía egipcia. Asimismo estableció<br />
<strong>la</strong> contemporaneidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura micénica y <strong>la</strong> XVIII dinastía egipcia. Como conclusión, Petrie argumentó<br />
que <strong>la</strong> civilización egea se remontaba al 2500 a.C. y que su duración se prolongaba hasta el<br />
1500-1000 a.C. Por otra parte, <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilizaciónn micénica se estableció gracias a <strong>la</strong>s excavaciones<br />
llevadas a cabo por el museo Británico en Chipre, don<strong>de</strong> se encontraron objetos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s XVIII<br />
y XIX dinastías egipcias. La adopción <strong>de</strong> esta cronología por parte <strong>de</strong>l arqueólogo británico tuvo significativas<br />
consecuencias para <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>l mediterráneo. Así, por ejemplo, permitía <strong>de</strong>terminar los<br />
límites cronológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización micénica.<br />
En 1890 Petrie emprendió trabajos en Palestina invitado por <strong>la</strong> Palestine Exploration Fund. Sus<br />
activida<strong>de</strong>s en esta zona permitieron percibir, con mayor c<strong>la</strong>ridad, <strong>la</strong> potencialidad arqueológica que<br />
presentaba (Bahn (1996, 164). Petrie eligió Tell el-Hesy, don<strong>de</strong> reconoció <strong>la</strong> superposición <strong>de</strong> once<br />
asentamientos que dató gracias a su comparación con <strong>la</strong> secuencia cerámica establecida para Egipto. La<br />
datación a <strong>la</strong> que se llegaba abarcaba <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 1670 al 450 BC. Aplicaba, así, los principios metodológicos<br />
y <strong>la</strong>s secuencias <strong>de</strong> datación <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>das con anterioridad en Egipto (Bahn, 1996, 164).<br />
En el-Hesy, Petrie <strong>de</strong>sarrolló una excavación estratigráfica <strong>de</strong>l tell. También se convirtió en uno<br />
<strong>de</strong> los primeros arqueólogos <strong>de</strong> Oriente Próximo en dibujar secciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía <strong>de</strong> un yacimiento<br />
y en re<strong>la</strong>cionar sus <strong>de</strong>scubrimientos con cada una <strong>de</strong> esas capas. De esta forma, agrupando artefactos,<br />
particu<strong>la</strong>rmente cerámica, dio una dimensión cronológica a <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> Palestina y sentó<br />
<strong>la</strong>s bases <strong>de</strong> todo el trabajo futuro (Bahn, 1996, 164).<br />
El británico fue, en este sentido, uno <strong>de</strong> los primeros arqueólogos que llevó a cabo una arqueología<br />
científica. Enunció, a<strong>de</strong>más, los métodos y principios que había ido <strong>de</strong>finiendo en el transcurso <strong>de</strong><br />
sus trabajos, como en <strong>la</strong> conferencia publicada en 1892 por <strong>la</strong> Palestine Exploration Fund. Sus conclu-<br />
152
siones constituyen, a<strong>de</strong>más, una buena muestra <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones respecto al cambio<br />
cultural que se operó en <strong>la</strong> época. Petrie fue uno<br />
<strong>de</strong> los investigadores que contribuyeron a ofrecer<br />
explicaciones <strong>de</strong> tipo difusionista para los cambios<br />
que observaba en <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l mediterráneo<br />
oriental. Ofreciendo alternativas diferentes a<br />
<strong>la</strong>s teorías evolucionistas, Petrie explicaba <strong>la</strong> fecha<br />
tardía <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo prehistórico <strong>de</strong> Egipto recurriendo<br />
a cambios culturales provocados por migraciones<br />
<strong>de</strong> masas o por <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> pequeños<br />
grupos que traerían cambios (Petrie, 1939). Tras<br />
<strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ciones diferentes <strong>de</strong>bía haberse<br />
producido una mezc<strong>la</strong> cultural y biológica con <strong>la</strong><br />
pob<strong>la</strong>ción local. El arqueólogo no veía posibilidad<br />
<strong>de</strong> un cambio culturalmente significativo sin estar<br />
acompañado <strong>de</strong> un cambio biológico es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> un grupo étnicamente diferente (Trigger,<br />
1989, 154).<br />
En todos estos trabajos Petrie <strong>de</strong>sarrolló una<br />
utilización ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Sobre todo men-<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
Fig. 65.- Cámara para fotografía aérea construida por el<br />
Mayor Allen en 1933-34.<br />
cionaremos brevemente el que llegase a <strong>de</strong>dicarle un capítulo <strong>de</strong> su obra Methods and aims in archaeology<br />
(Petrie, 1904). La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> investigación arqueológica suponía, para el citado<br />
investigador, instruir sobre su correcta utilización, así como sobre <strong>la</strong>s ventajas que los diferentes<br />
aparatos y técnicas conllevaban para el arqueólogo.<br />
Algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s indicaciones <strong>de</strong> Petrie nos permiten caracterizar los estudios arqueológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época así como su opinión al respecto. Cuando <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró, en el prefacio <strong>de</strong> <strong>la</strong> citada obra, “<strong>la</strong> arqueología<br />
se siente aún más atraída por <strong>la</strong>s cosas bel<strong>la</strong>s en vez <strong>de</strong> por el verda<strong>de</strong>ro conocimiento” po<strong>de</strong>mos enten<strong>de</strong>r<br />
cómo Petrie se reve<strong>la</strong>ba contra <strong>la</strong> tradición, todavía imperante, que tenía en <strong>la</strong>s piezas espectacu<strong>la</strong>res<br />
su principal tema <strong>de</strong> estudio.<br />
Según se ha indicado, <strong>la</strong>s investigaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología se a<strong>de</strong>cuaron a <strong>la</strong> predominante i<strong>de</strong>a<br />
<strong>de</strong> progreso <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong>l siglo XIX (Trigger, 1989). Se confiaba en sus efectos y se creía que <strong>la</strong><br />
humanidad avanzaba siempre <strong>de</strong> una forma uniforme, sin altibajos ni retrocesos. Buena parte <strong>de</strong> los arqueólogos<br />
e historiadores se aproximaron a <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado con <strong>la</strong> intención <strong>de</strong> estructurar una<br />
evolución que explicara cómo se había llegado a <strong>la</strong> civilización actual. De acuerdo con esta mentalidad,<br />
Petrie <strong>de</strong>finió <strong>la</strong> Arqueología como “el conocimiento <strong>de</strong> cómo el hombre ha adquirido su posición actual<br />
y su po<strong>de</strong>r” (Petrie, 1904, 8). Este posicionamiento, no exento <strong>de</strong> un cierto optimismo, comenzó<br />
a variar a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1880, cuando se empezó a vislumbrar algunos <strong>de</strong> los efectos negativos<br />
<strong>de</strong> ese progreso. Por otra parte, Petrie <strong>de</strong>jaba c<strong>la</strong>ro cuál era el papel que confería a <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> los estudios arqueológicos: “La cerámica es <strong>la</strong> fuente más importante para el arqueólogo. Por <strong>la</strong> variedad<br />
<strong>de</strong> formas y <strong>de</strong> acabados, por <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración, por su rápido cambio, por su incomparable abundancia,<br />
es el material <strong>de</strong> estudio más importante y constituye el alfabeto esencial <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en<br />
cualquier tierra” (Petrie, 1904, 15). El arqueólogo británico <strong>de</strong>fendía, así, <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica<br />
como fósil director para datar <strong>la</strong>s diferentes fases <strong>de</strong> los yacimientos arqueológicos. Disponer <strong>de</strong> un<br />
amplio registro cerámico permitía igualmente a<strong>de</strong>ntrarse en <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> estilos.<br />
Para Petrie, <strong>la</strong>s fotografías eran esenciales para todo interés artístico y para expresar <strong>la</strong>s formas con<br />
volumen. En los estudios arqueológicos se <strong>de</strong>bían publicar, pues, tanto fotografías como dibujos “in<br />
or<strong>de</strong>r to guarantee the accuracy of the drawing, which is the more useful edition for most purposes”<br />
(Petrie, 1904, 73). En esta afirmación observamos cómo <strong>la</strong> fotografía se concebía, una vez más, como<br />
<strong>la</strong> prueba que garantizaba <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong>l dibujo. Era, pues especialmente válida ante los posibles pro-<br />
153
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
blemas o dudas p<strong>la</strong>nteados por una teoría o hipótesis. Fuera <strong>de</strong> estas discusiones, a <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
personas les bastaría el dibujo. En este p<strong>la</strong>nteamiento <strong>de</strong> Petrie, el dibujo parece bastar para los estudios<br />
científicos, <strong>de</strong>biéndose publicar <strong>la</strong> fotografía como una especie <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> que el investigador<br />
había e<strong>la</strong>borado correctamente sus teorías.<br />
El británico proporcionó, también, algunos consejos prácticos en cuanto al tipo <strong>de</strong> material que<br />
el arqueólogo <strong>de</strong>bía poseer y utilizar en el registro fotográfico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas. Así, Petrie <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo<br />
era “un<strong>de</strong>sirable to have a compact camera as steadiness and convenience in use are sacrificed for lightness<br />
and slightness, which are no object in a fixed camp. And old-fashioned bulky camera is better for<br />
stationary work” (Petrie, 1904, 73). Gracias a sus consejos po<strong>de</strong>mos conocer, incluso cuál era el material<br />
fotográfico que utilizó personalmente: “I have long used a tin-p<strong>la</strong>te camera with p<strong>la</strong>in draw-body<br />
in two pieces; the benefit when en<strong>la</strong>rged photographs are nee<strong>de</strong>d is found by taking it apart, and inserting<br />
a card tube, ma<strong>de</strong> up when wanted to any lenght required for en<strong>la</strong>rgement”.<br />
La variedad <strong>de</strong> consejos técnicos que Petrie proporcionó en esta obra nos hace pensar que, probablemente,<br />
el autor inglés no encontraba, entre <strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> sus colegas, <strong>la</strong> calidad<br />
fotográfica que <strong>de</strong>seaba. En este sentido, ofrecía una explicación bastante extensa <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> objetivos<br />
a utilizar, el tamaño más a<strong>de</strong>cuado para los negativos, <strong>la</strong>s aperturas <strong>de</strong> diafragma idóneas para los<br />
diferentes objetos fotografiados, <strong>la</strong> disposición y colocación <strong>de</strong> los objetos ante <strong>la</strong> fotografía, etc.<br />
Atribuía también una importancia fundamental a <strong>la</strong> iluminación: “el elemento más importante<br />
en <strong>la</strong> fotografía”. Cuando no se necesitaba una dirección en especial, el autor recomendaba adaptarse a<br />
<strong>la</strong> reg<strong>la</strong> general <strong>de</strong> situar <strong>la</strong> luz en <strong>la</strong> parte superior izquierda (Petrie, 1904, 77). Entre los consejos obtenidos<br />
<strong>de</strong> su propia experiencia <strong>de</strong>stacan los referentes al reve<strong>la</strong>do. Así, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo “for quick drying,<br />
films may with care be stood insi<strong>de</strong> a fen<strong>de</strong>r before a fire, and finished over a <strong>la</strong>mp chimney. I have<br />
thus dried them in about twenty minutes” (Petrie, 1904, 77). Analizaba, también, cómo <strong>de</strong>bía disponerse<br />
<strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> publicación. Como norma general, el material arqueológico <strong>de</strong>bía quedar c<strong>la</strong>sificado<br />
<strong>de</strong> acuerdo con su naturaleza: vistas más o menos generales, p<strong>la</strong>nos, esculturas, objetos <strong>de</strong> menor<br />
tamaño, cerámica, etc. Resultaba fundamental tener en cuenta que los objetos que iban a compararse<br />
se colocasen juntos (Petrie, 1904, 115). En este sentido, Petrie <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba <strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong> usar<br />
láminas <strong>de</strong> dos páginas que permitiesen observar un tipo <strong>de</strong> material <strong>de</strong> una so<strong>la</strong> vez.<br />
Las láminas eran, en efecto, el material<br />
más utilizado, en opinión <strong>de</strong> Petrie, para <strong>la</strong> comparación<br />
y <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> una opinión sobre<br />
cualquier tema. El investigador <strong>de</strong>bía conseguir<br />
que fuesen, en lo posible, “self-contained<br />
and self-exp<strong>la</strong>natory” (Petrie, 1904, 116).<br />
Estos comentarios remiten a un método comparatista<br />
en el que, lógicamente, <strong>la</strong> disposición<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas resultaba fundamental.<br />
Tanto en Palestina como en Egipto Petrie<br />
contribuyó <strong>de</strong> una manera importante a <strong>la</strong><br />
formación, según sus métodos novedosos, <strong>de</strong> futuros<br />
arqueólogos británicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> tal<strong>la</strong> <strong>de</strong> H.<br />
Carter, A. Gardner –futuro director <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong><br />
Inglesa <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong> Atenas–, G. Caton<br />
Thompson, Sir Mortimer Wheeler y K.<br />
Kenyon (Gran-Aymerich, 2001, 525). Sus<br />
i<strong>de</strong>as –y su concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología– pasaron,<br />
<strong>de</strong> esta forma, a <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> algunos<br />
<strong>de</strong> los arqueólogos más significativos y<br />
Fig. 66.- León proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Mausoleo <strong>de</strong> Halicarnaso<br />
(Bodrum, Turquía), excavado por Ch. T. Newton en 1862.<br />
154<br />
con una actividad más importante <strong>de</strong> todo el<br />
siglo XX.
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
Fig. 67.- Sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> Cultura Minoica en el Ashmolean Museum <strong>de</strong> Oxford.<br />
Por su parte, Sir Arthur Evans utilizó recurrentemente <strong>la</strong> fotografía en sus conocidas investigaciones.<br />
Hijo <strong>de</strong>l prehistoriador John Evans y here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> una rica familia británica, Evans se formó en<br />
Oxford y comenzó una carrera orientada al periodismo. Posteriormente <strong>de</strong>sempeñó el cargo <strong>de</strong> corresponsal<br />
<strong>de</strong>l Manchester Guardian’s en Bosnia y Croacia. Allí pudo estudiar <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los Balcanes<br />
y, a su vuelta, se convirtió en conservador <strong>de</strong>l museo Ashmolean <strong>de</strong> Oxford, puesto que <strong>de</strong>sempeñó<br />
<strong>de</strong> 1884 a 1908 (Farnoux, 1993, 38).<br />
La is<strong>la</strong> mediterránea <strong>de</strong> Creta constituía, a principios <strong>de</strong>l siglo pasado, un territorio que había<br />
sido objeto <strong>de</strong> una escasa exploración arqueológica. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s causas principales era, sin duda, el dominio<br />
otomano que finalizó, tan sólo, en 1898. Antes que Sir Arthur Evans otros investigadores como<br />
Schliemann fueron conscientes <strong>de</strong>l potencial <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong>l pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Knossos, pero fal<strong>la</strong>ron en <strong>la</strong> compra<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> tierra necesaria para el comienzo <strong>de</strong> los trabajos (Bahn, 1996, 146).<br />
Durante sus numerosos viajes, Evans observó <strong>la</strong> abundancia <strong>de</strong> vestigios prehistóricos que se podían<br />
datar en <strong>la</strong> época micénica. A partir <strong>de</strong> este momento, fue comprendiendo <strong>la</strong> idoneidad y los importantes<br />
datos que podía suponer <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> un lugar como Knossos. Estas conclusiones se publicaron en dos<br />
artículos aparecidos en 1894 y 1897, en los que argumentaba <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> dos escrituras anteriores a<br />
Homero, una jeroglífica y otra lineal. Esta opinión <strong>de</strong>jaba vislumbrar <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> una antigua civilización<br />
mediterránea, diferente tanto <strong>de</strong> <strong>la</strong> egipcia como <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Oriente Próximo. Conocer y estructurar esta<br />
cultura era, en su opinión, uno <strong>de</strong> los motivos urgentes para llevar a cabo excavaciones intensivas en Creta.<br />
A partir <strong>de</strong> 1900, Evans emprendió <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> Knossos don<strong>de</strong> documentó, en seis años, <strong>la</strong>s<br />
ruinas <strong>de</strong> un gran pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> unos trece mil metros cuadrados 92 . La documentación <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> trabajo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> Evans se <strong>de</strong>be en gran parte a <strong>la</strong> inclusión en el equipo <strong>de</strong> D. Mackencie, quien<br />
había excavado en Phy<strong>la</strong>kopi y que supervisó <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Knossos. Sus cua<strong>de</strong>rnos y notas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
excavación siguen siendo un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> precisión para <strong>la</strong> época (Farnoux, 1993, 42). Evans también<br />
contó, en su equipo, con <strong>la</strong> inestimable ayuda <strong>de</strong> T. Fyfe, arquitecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Británica <strong>de</strong> Atenas<br />
encargado <strong>de</strong> acometer los dibujos, p<strong>la</strong>nos y secciones <strong>de</strong>l yacimiento y <strong>de</strong>l artista suizo Ch. Doll, que<br />
realizó los dibujos y restauraciones <strong>de</strong> los frescos.<br />
92 Durante sus trabajos exploró igualmente una vía micénica a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 230 metros, así como el pequeño pa<strong>la</strong>cio, una necrópolis<br />
y algunas casas. Los trabajos británicos en Creta abarcaron también <strong>la</strong> exploración dirigida por Hogarth, director <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong><br />
Británica <strong>de</strong> Atenas, <strong>de</strong> una parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad minoica correspondiente al pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Knossos en <strong>la</strong> contemporánea Gypsa<strong>de</strong>s<br />
(FARNOUX, 1993, 40).<br />
155
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Los archivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación se han consi<strong>de</strong>rado recientemente como ejemp<strong>la</strong>res, al contrario <strong>de</strong><br />
lo que se había <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rado con anterioridad (Farnoux, 1993, 42). El propio Evans y Mackenzie realizaron<br />
los diarios <strong>de</strong> excavación, los croquis, secciones y <strong>la</strong>s numerosas fotografías que documentaron el<br />
proceso <strong>de</strong> excavación. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> esta cuidada documentación se ha <strong>de</strong>stacado su visión científica. El<br />
equipo excavó con una concepción estratigráfica. Con todas sus imperfecciones, <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> Knossos<br />
constituyó un antes y un <strong>de</strong>spués en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones en Grecia.<br />
Evans no era, en el momento <strong>de</strong> comenzar los trabajos, un arqueólogo experimentado, pero tuvo<br />
el acierto <strong>de</strong> incluir en su equipo al escocés D. Mackenzie. Así, mientras que Evans anotaba en su cua<strong>de</strong>rno<br />
numerosas <strong>de</strong>scripciones y dibujos <strong>de</strong> objetos con <strong>la</strong> mención <strong>de</strong> su proveniencia, Mackenzie registraba<br />
con precisión <strong>la</strong> progresión <strong>de</strong> los trabajos y los <strong>de</strong>talles estratigráficos. Durante los años <strong>de</strong> excavación<br />
Evans publicó numerosos artículos en The Annual of the British School at Athens, en los que<br />
daba cuenta <strong>de</strong> los avances <strong>de</strong> sus excavaciones en Knossos. Sus ilustraciones fotográficas <strong>de</strong>stacaban<br />
por su óptima iluminación y unos encuadres cuidadosamente elegidos. Según ha seña<strong>la</strong>do Ph. Foliot<br />
(1986, 156), es probable que el mismo A. Evans hiciera estas fotografías.<br />
El resultado global <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones se publicó entre 1921 y 1936 con el título The Pa<strong>la</strong>ce of<br />
Minos, don<strong>de</strong> Evans expuso su concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización minoica. En <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>staca su voluntad<br />
global, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una tradición propia <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Abarcaba todos los aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización minoica,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones, <strong>la</strong> cerámica, <strong>la</strong> cronología, etc. Mencionaba también lo <strong>de</strong>scubierto en<br />
otras excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> como Malia. La integración <strong>de</strong>l mundo minoico en el Mediterráneo <strong>de</strong> su<br />
época quedaba asegurada mediante continuas referencias a Egipto, Malta e Italia.<br />
Los volúmenes estuvieron abundantemente ilustrados mediante dibujos y fotografías, <strong>de</strong>stacando<br />
los croquis, p<strong>la</strong>nos y acuare<strong>la</strong>s. La amplitud <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra sorpren<strong>de</strong> aún hoy y constituyó, sin duda,<br />
un esfuerzo consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> edición. Sobre todo hay que tener en cuenta el carácter fuertemente personal<br />
<strong>de</strong>l proyecto y el hecho <strong>de</strong> que Evans mostró, a menudo, ser un autor difícil, que reescribía sus<br />
textos y exigía un número elevado <strong>de</strong> ilustraciones a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición. Como consecuencia <strong>de</strong><br />
esto, el precio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s correcciones superó en <strong>la</strong> obra al <strong>de</strong> <strong>la</strong> composición (Farnoux, 1993, 68).<br />
S. Reinach escribió, en <strong>la</strong> Revue Archéologique, una recensión sobre <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Evans en <strong>la</strong> que <strong>de</strong>stacaba<br />
<strong>la</strong> riqueza <strong>de</strong>l volumen y su valor para <strong>la</strong>s mejores bibliotecas. Reinach se refirió en su reseña a<br />
<strong>la</strong> difusión “<strong>de</strong> documentos novedosos” que suponía <strong>la</strong> obra. En el<strong>la</strong> se incluían “muy bien reproducidos,<br />
entre otros, <strong>la</strong> pintura <strong>de</strong>l recolector <strong>de</strong> azafrán y <strong>la</strong> restitución dudosa, realizada por Gillieron, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s damas <strong>de</strong> azul” (Reinach, 1922, 178). El arqueólogo francés <strong>de</strong>stacaba, pues, <strong>la</strong> calidad fotográfica<br />
<strong>de</strong> reproducción con que se concibió <strong>la</strong> obra a <strong>la</strong> vez que insinuaba <strong>la</strong> dudosa credibilidad <strong>de</strong> algunas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s restauraciones realizadas. La fotografía permitía observar los restos <strong>de</strong>scubiertos, inéditos en el<br />
conocimiento arqueológico: “<strong>la</strong> arquitectura <strong>de</strong>l pa<strong>la</strong>cio, su glíptica, su cerámica, su epigrafía, se muestran<br />
mediante un álbum <strong>de</strong> inéditos” (Reinach, 1922, 178).<br />
La voluntad global <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra era valorada positivamente. Así, se <strong>de</strong>stacaba cómo Evans no se había<br />
limitado a exponer sus propios <strong>de</strong>scubrimientos, sino que lo que perseguía era, sobre todo, el estudio<br />
<strong>de</strong> una civilización, su reconstrucción histórica. Para ello, establecía continuas comparaciones mediante<br />
<strong>la</strong> fotografía (Reinach, 1922, 178).<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias <strong>de</strong> esta monumental edición fue <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización<br />
minoica. La micénica, dada a conocer con anterioridad, vio disminuida su importancia hasta el<br />
punto <strong>de</strong> no ser consi<strong>de</strong>rada más que una simple “colonia”. En este proceso, <strong>la</strong> bril<strong>la</strong>nte parte gráfica<br />
<strong>de</strong>splegada por Evans, <strong>la</strong>s abundantes fotografías, <strong>la</strong> riqueza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras y <strong>de</strong> los objetos mostrados,<br />
<strong>de</strong>sempeñaron sin duda un importante papel. Como <strong>de</strong>cía Petrie, <strong>la</strong>s láminas iban a ser el material<br />
utilizado para <strong>la</strong> comparación y construcción <strong>de</strong> una primera opinión sobre cualquier tema. Sin<br />
preten<strong>de</strong>rlo, Evans hizo disminuir el interés y, quizás, retrasar los estudios sobre <strong>la</strong> civilización micénica<br />
y el lineal B.<br />
La obra <strong>de</strong> Sir Mortimer Wheeler resulta c<strong>la</strong>ve, sin duda, para compren<strong>de</strong>r los cambios que tuvieron<br />
lugar en <strong>la</strong> disciplina arqueológica a mediados <strong>de</strong>l siglo XX. En estos momentos se produjo <strong>la</strong><br />
aplicación <strong>de</strong> procedimientos provenientes <strong>de</strong> otras ciencias a los estudios arqueológicos. Ya en 1922 se<br />
156
había incorporado, por parte <strong>de</strong> arqueólogos británicos,<br />
<strong>la</strong> fotografía aérea con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong> presencia<br />
<strong>de</strong> construcciones antiguas. En efecto, sabemos que <strong>la</strong>s<br />
ruinas <strong>de</strong> Samara en Mesopotamia se <strong>de</strong>tectaron, según<br />
anunciaba J. D. Beazley en <strong>la</strong> Geographical Magazine <strong>de</strong>l<br />
mes <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1919, mediante el uso <strong>de</strong> esta técnica<br />
(Deonna, 1922, 86).<br />
Formado, al igual que Pitt Rivers, en <strong>la</strong> carrera militar,<br />
Wheeler l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención sobre el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
excavación suponía <strong>la</strong> <strong>de</strong>strucción <strong>de</strong>l yacimiento. Por lo<br />
tanto –insistía– se <strong>de</strong>bía procurar una a<strong>de</strong>cuada y cuidadosa<br />
documentación <strong>de</strong> todos los restos encontrados, así<br />
como <strong>la</strong> rápida publicación <strong>de</strong> sus resultados. Incidió particu<strong>la</strong>rmente<br />
en <strong>la</strong> secuencia estratigráfica –reflejada principalmente<br />
mediante secciones dibujadas– como c<strong>la</strong>ve para<br />
<strong>la</strong> datación e interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación (Bahn,<br />
1996, 199).<br />
Wheeler <strong>de</strong>stacó, en sus trabajos, <strong>la</strong> subjetividad <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> investigación arqueológica. En efecto, “como científicos,<br />
nuestra vida está fundada en <strong>la</strong> selección y en <strong>la</strong>s <strong>de</strong>cisiones”.<br />
El arqueólogo británico recordaba cómo “el tema<br />
principal <strong>de</strong> nuestra ciencia es el hombre y, siendo<br />
hombres nosotros mismos, nunca lo po<strong>de</strong>mos objetivar.<br />
Nuestra ciencia es, <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s ciencias, <strong>la</strong> más subjetiva<br />
y selectiva” (Wheeler, 1950, 122). Pese a ello <strong>de</strong>sarrolló<br />
–y difundió notablemente– <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>bía<br />
reve<strong>la</strong>r todos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Esto incluía<br />
secciones y estratigrafías meticulosamente limpias, ca-<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
Fig. 68.- Fotografías y materiales arqueológicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Sir Arthur Evans en Creta.<br />
racterísticas <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> Wheeler, y que su fotógrafo, M. B. Cookson, materializó durante su <strong>la</strong>rga<br />
asociación (Cookson, 1954). Esta concepción, bajo otros objetivos, permanece inalterable en gran parte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica arqueológica actual.<br />
La obra <strong>de</strong> Wheeler resultó c<strong>la</strong>ve por <strong>la</strong>s mejoras metodológicas que introdujo, por su insistencia<br />
en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> llevar a cabo un registro <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do, basado fundamentalmente en el dibujo y <strong>la</strong> fotografía.<br />
Wheeler propició también <strong>la</strong> incorporación global <strong>de</strong> gran multitud <strong>de</strong> técnicas auxiliares a <strong>la</strong><br />
Arqueología, que <strong>la</strong> fueron conformando como una ciencia tal y como <strong>la</strong> conocemos hoy.<br />
J. D. Beazley fue, también, uno <strong>de</strong> los arqueólogos británicos que utilizó más recurrentemente, y<br />
como herramienta <strong>de</strong> trabajo habitual, el dibujo y <strong>la</strong> fotografía. Su experiencia con ambas técnicas fue<br />
reconocida, entre otras ocasiones, al ser elegido para exponer los principios que, en su opinión, <strong>de</strong>bían<br />
regir <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> los vasos griegos <strong>de</strong> los que era especialista. Su opinión fue publicada en <strong>la</strong>s actas<br />
<strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los congresos –Lyon, julio <strong>de</strong> 1956– celebrados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum<br />
y se unía al conjunto <strong>de</strong> normas que se querían hacer seguir para los diferentes países implicados<br />
en el proyecto. Creemos interesante incluir estas consi<strong>de</strong>raciones <strong>de</strong> Beazley por dos motivos principales.<br />
Por una parte, constituyen una muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong> madurez alcanzada, en esta mitad <strong>de</strong>l siglo XX,<br />
respecto a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> materiales. La di<strong>la</strong>tada experiencia <strong>de</strong>l británico en el campo había<br />
sugerido, sin duda, buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reflexiones que expresó en este artículo. Por otra parte, su inclusión<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s directrices <strong>de</strong>l comité organizador <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum indica implícitamente<br />
que, todavía en estos momentos, seguía siendo necesario insistir en cómo realizar el aparato<br />
gráfico necesario para el proyecto. Todavía se publicaban volúmenes <strong>de</strong>l Corpus cuya parte gráfica no<br />
satisfacía <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> ciertos investigadores o <strong>de</strong>l comité organizador, que seguía, así, insistiendo<br />
en <strong>la</strong> manera <strong>de</strong> conseguir esas anhe<strong>la</strong>das fotografías.<br />
157
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En este sentido, Beazley l<strong>la</strong>mó <strong>la</strong> atención sobre <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> terminar, <strong>de</strong>finitivamente, con<br />
“<strong>la</strong> bárbara costumbre <strong>de</strong> recortar <strong>la</strong>s fotografías”, ya que proporcionaba “una i<strong>de</strong>a falsa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas y<br />
hacía el estudio <strong>de</strong> los mismos mucho más difícil” (Beazley, 1957, 23). Todavía peor resultaban, en su<br />
opinión, los retoques <strong>de</strong>l contorno <strong>de</strong>l vaso. Esta práctica se había <strong>de</strong>tectado, entre otras obras, en el<br />
segundo fascículo <strong>de</strong>l Corpus <strong>de</strong> Florencia. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s razones importantes por <strong>la</strong>s que se recurría a estos<br />
retoques era para evitar los reflejos que surgían en <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica griega con barniz negro.<br />
Ante este problema, Beazley prefería obtener unas fotografías con reflejos: “<strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los vasos<br />
son bril<strong>la</strong>ntes por naturaleza, nadie soñaría, al fotografiar una bo<strong>la</strong> <strong>de</strong> bil<strong>la</strong>r, con po<strong>de</strong>r suprimirle los<br />
reflejos”. Lo que sí se <strong>de</strong>bía procurar era relegar estos reflejos a <strong>la</strong>s partes <strong>de</strong>l vaso en <strong>la</strong>s que no hubiese<br />
<strong>de</strong>coración para que el reflejo no se superpusiese a ésta. Pero, “si no se ha tomado esta precaución,<br />
hay que aceptar los reflejos y no intentar borrarlos” (Beazley, 1957, 23). Igualmente, se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba contrario<br />
a otros hábitos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época para disminuir estos reflejos como sumergir el vaso en cera, resina y<br />
otras sustancias que alteraban <strong>la</strong> apariencia original <strong>de</strong>l acabado <strong>de</strong>l vaso.<br />
Antes <strong>de</strong> fotografiar un vaso, el arqueólogo l<strong>la</strong>maba <strong>la</strong> atención sobre <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r a su<br />
limpieza y <strong>de</strong> suprimir, en lo posible, <strong>la</strong>s restauraciones y los retoques pictóricos. Incluso se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba<br />
partidario, cuando no se podían suprimir estos añadidos, <strong>de</strong> no incluirlos en <strong>la</strong> fotografía (Beazley, 1957,<br />
25). Así, si era imposible realizar <strong>la</strong> limpieza sistemática <strong>de</strong> una gran colección, era preferible publicar<br />
primero los vasos que ya estaban limpios y <strong>de</strong>jar los <strong>de</strong>más para <strong>de</strong>spués, cuando hubiese sido posible realizarles<br />
el tratamiento. Esta postura priorizaba <strong>la</strong> veracidad, pero también conllevaba el riesgo <strong>de</strong> no<br />
ofrecer una imagen completa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s colecciones e ignorar piezas con un importante significado cultural.<br />
Especialmente significativo resulta observar cómo Beazley valoraba <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>l siglo XIX respecto<br />
a <strong>la</strong> <strong>de</strong> su época. En su opinión, <strong>la</strong> fotografía mo<strong>de</strong>rna tendía a contrastar mucho los c<strong>la</strong>ros y oscuros,<br />
lo que había conllevado, en <strong>la</strong>s reproducciones <strong>de</strong> cerámicas, importantes errores que no se producían<br />
en <strong>la</strong> fotografía antigua. En efecto, en el siglo XIX se había logrado reproducir los numerosos trazos<br />
finos que resultaban <strong>de</strong> gran importancia para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong> figuras rojas. Estos trazos,<br />
<strong>de</strong> tonalida<strong>de</strong>s amarillentas o marrones, se habían perdido en <strong>la</strong>s reproducciones más mo<strong>de</strong>rnas (Beazley,<br />
1957, 25). Por tanto, en su opinión, el fotógrafo <strong>de</strong>bía mo<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> oposición entre los tonos más c<strong>la</strong>ros<br />
y los oscuros, cuidando el hacer diferenciables tanto los dibujos más finos como los más acentuados.<br />
Beazley apuntaba, a<strong>de</strong>más, el tipo <strong>de</strong> tomas que era necesario efectuar para facilitar <strong>la</strong> comprensión<br />
y el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas cerámicas. Seña<strong>la</strong>ba, así, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> proporcionar, <strong>de</strong> cada vaso, al<br />
menos una fotografía <strong>de</strong>l perfil, puesto que no se podía estudiar, por ejemplo, <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> un kilix, o<br />
comparar<strong>la</strong> con <strong>la</strong> <strong>de</strong> otros, si se disponía tan sólo <strong>de</strong> una imagen “pintoresca”. También se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró contrario<br />
a <strong>la</strong> costumbre <strong>de</strong> fotografiar los vasos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> arriba. Al dar una equivocada i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> su proporción,<br />
estas tomas dificultaban o equivocaban los estudios que tomaban como base fundamental esas imágenes.<br />
En vez <strong>de</strong> esto, el arqueólogo recomendaba que <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s bocas u otras partes <strong>de</strong>l vaso se recogiesen<br />
siempre en fotografías <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle. La vista general no <strong>de</strong>bía modificarse por estos <strong>de</strong>talles, sino<br />
que <strong>de</strong>bía proporcionar una buena imagen <strong>de</strong>l conjunto <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s usuales vistas frontales, Beazley señaló <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> fotografiar también <strong>la</strong> parte<br />
posterior <strong>de</strong>l vaso. Aunque podía tratarse <strong>de</strong> un trabajo iconográfico <strong>de</strong> peor calidad o apresurado, su<br />
valor podía ser inestimable a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar el pintor. En este sentido, “publicar” un vaso no podía<br />
reducirse a proporcionar <strong>de</strong> él una representación <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte frontal. Tampoco se podían indicar en<br />
el texto aspectos como que <strong>la</strong> parte posterior era <strong>de</strong>l mismo pintor: el lector tenía que po<strong>de</strong>r verificar,<br />
por sí mismo, estas evi<strong>de</strong>ncias sobre <strong>la</strong> exacta imagen fotográfica. También había que tener en cuenta<br />
cuándo <strong>la</strong>s imágenes sobre <strong>la</strong>s dos caras <strong>de</strong>l vaso giraban en torno al mismo argumento, formando una<br />
so<strong>la</strong> escena. En este caso, había que intentar reflejar esta continuidad mediante <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> lámina.<br />
La finalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías era, pues, po<strong>de</strong>r avanzar en <strong>la</strong> explicación <strong>de</strong>l sentido <strong>de</strong> <strong>la</strong> escena.<br />
Beazley l<strong>la</strong>maba igualmente <strong>la</strong> atención sobre <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> que los fragmentos estuviesen correctamente<br />
orientados en <strong>la</strong> lámina. Se trataba, una vez más, <strong>de</strong> que el aparato gráfico nos proporcionase<br />
una i<strong>de</strong>a lo más realista posible <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica, sin alteraciones o modificaciones <strong>de</strong> ningún tipo.<br />
Para lograr esto, el autor recomendaba conservar, en <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong>dicadas a una misma categoría –lá-<br />
158
minas <strong>de</strong> copas por ejemplo– una única esca<strong>la</strong>.<br />
El mismo Beazley parece no haber cumplido este<br />
principio con anterioridad, en un fascículo <strong>de</strong>dicado<br />
a <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong> Oxford, ya que su intención<br />
era proporcionar, <strong>de</strong> cada objeto, <strong>la</strong> vista<br />
más amplia posible. El resultado fue que los objetos<br />
<strong>de</strong> pequeño tamaño se reprodujeron a una<br />
esca<strong>la</strong> mayor que los objetos <strong>de</strong> mayor tamaño.<br />
Estas indicaciones <strong>de</strong>l arqueólogo inglés <strong>de</strong>ben<br />
ser valoradas, creemos, en un momento en<br />
que todavía no se habían fijado ni existía un consenso<br />
sobre <strong>la</strong>s pautas fundamentales para <strong>la</strong> reproducción<br />
<strong>de</strong>l material arqueológico. Así, por<br />
ejemplo, Beazley recordaba el cuidado con que<br />
se <strong>de</strong>bían anotar <strong>la</strong>s medidas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas y cómo<br />
muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que había proporcionado el<br />
Corpus eran falsas. Al no existir aún una unanimidad<br />
en <strong>la</strong>s medidas se hacía necesario <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rar<br />
explícitamente si <strong>la</strong>s medidas proporcionadas comprendían<br />
o no <strong>la</strong>s asas.<br />
Por otra parte, hasta al menos 1880 no fue<br />
evi<strong>de</strong>nte <strong>la</strong> separación entre <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>nominada<br />
científica y <strong>la</strong> artística. El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica<br />
fotográfica osci<strong>la</strong>ba, pues, entre <strong>la</strong> investigación<br />
científica, <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong> amateurs y los pasatiempos<br />
artísticos. En este sentido, <strong>la</strong> intencionalidad<br />
<strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> los viajeros que llegaron<br />
a Oriente en esta época era obtener vistas<br />
que comp<strong>la</strong>ciesen al orientalista. En otras oca-<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
Fig. 69.- Dia<strong>de</strong>ma argárica <strong>de</strong>l Ashmolean Museum, Oxford.<br />
Fig. 70.- Dia<strong>de</strong>ma <strong>de</strong> El Argar (Almería), estudiada por<br />
P. Bosch Gimpera. Según Bosch Gimpera (1932, fig. 119).<br />
siones, <strong>la</strong>s fotografías se realizaron con <strong>la</strong> intención <strong>de</strong> servir <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo a pintores. El caso <strong>de</strong> los encargos<br />
<strong>de</strong>l pintor británico Alma Ta<strong>de</strong>ma resultan ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> esta utilización. La fotografía no se<br />
contemp<strong>la</strong>ba sólo como un registro científico, sino también como un objeto estético.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones que primero fascinó a los académicos y eruditos fue <strong>la</strong> increíble capacidad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para copiar, con suma precisión, cualquier tipo <strong>de</strong> texto. Las posibilida<strong>de</strong>s que esto conllevaba<br />
para <strong>la</strong> epigrafía, <strong>la</strong> paleografía y <strong>la</strong> numismática eran, sin duda, múltiples en un contexto en<br />
que se estaban <strong>de</strong>scubriendo numerosas lenguas <strong>de</strong>l oriente antiguo. Esta utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
comenzó en Gran Bretaña con algunos intentos <strong>de</strong>l propio Fox Talbot. El erudito accedió, a través <strong>de</strong><br />
su amigo Th. Moore, a algunos borradores originales <strong>de</strong> Lord Byron. Las posibilida<strong>de</strong>s que le proporcionaba<br />
el calotipo le hicieron vislumbrar <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> una publicación que recogiese, mediante fotografías,<br />
los poemas <strong>de</strong> puño y letra <strong>de</strong>l mismo Byron (Schaaf, 2001, 18). Aunque finalmente no se<br />
llevó a cabo, este proyecto permite observar <strong>la</strong> precocidad <strong>de</strong> estas actuaciones en el país.<br />
La aceptación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como veraz y <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas permitió que fuese<br />
utilizada para el estudio sustituyendo a los objetos reales (Hirsch, 2000, 44). Por otra parte, y aunque numerosos<br />
textos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época insistían en que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>bía emplearse para estudios científicos, no se establecieron<br />
<strong>la</strong>s reg<strong>la</strong>s necesarias para sus representaciones (Jäger, 1995, 318). Esta actitud coinci<strong>de</strong> con <strong>la</strong> creencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época respecto al importante papel <strong>de</strong> los sentimientos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s artísticas y científicas.<br />
Así, se pensaba que el conocimiento era “relieved by f<strong>la</strong>shes of sentiment” 93 (Klingen<strong>de</strong>r, 1968, 76).<br />
93 En efecto, este gusto por lo pintoresco y lo romántico se pue<strong>de</strong> rastrear en muchos <strong>de</strong> los dibujos topográficos y grabados <strong>de</strong> arquitectura<br />
antigua.<br />
159
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Des<strong>de</strong> muy pronto, los fotógrafos intentaron realizar tomas <strong>de</strong> arte que encontrasen una aceptación<br />
y credibilidad en los medios académicos, sin duda uno <strong>de</strong> sus primeros clientes. Como consecuencia<br />
se ha hab<strong>la</strong>do <strong>de</strong> un movimiento realista que habría tipificado el espíritu positivista en el sentido <strong>de</strong><br />
creer que <strong>la</strong> naturalidad y una cuidada autenticidad podían reve<strong>la</strong>r <strong>la</strong> realidad (Hirsch, 2000, 131).<br />
En efecto, <strong>la</strong> fotografía fue, para muchos, un mecanismo que permitía a los humanos, aplicando<br />
métodos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia, examinar <strong>la</strong> naturaleza tal cual era. Así, diversos textos incidieron en que <strong>la</strong>s fotografías<br />
se producían sin <strong>la</strong> ayuda humana (Jäger, 1995, 317). El propio Fox Talbot subrayó siempre cómo<br />
era el sol mismo quien dibujaba: sus obras no eran más que “sun pictures” que <strong>de</strong>bían más a <strong>la</strong> acción <strong>de</strong>l<br />
sol que a su intervención. La creencia en los valores artísticos como algo espontáneo le llevó a argumentar<br />
que el arte era susceptible <strong>de</strong> ser captado mediante el calotipo (Kurtz, 2001a, 65). Durante <strong>la</strong> segunda<br />
mitad <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong>s concepciones positivistas se aplicaron a multitud <strong>de</strong> ámbitos e instituciones.<br />
En efecto, en hospitales y comisarías, los positivistas pusieron sus i<strong>de</strong>as en práctica gracias a lo que parecía<br />
ser <strong>la</strong> perfecta herramienta <strong>de</strong>l positivismo: <strong>la</strong> fotografía. En este sentido se registraron, fotográficamente,<br />
<strong>de</strong>lincuentes y enfermos mentales.<br />
Aplicado a los estudios arqueológicos e históricos, el positivismo utilizó también <strong>la</strong> fotografía para<br />
procurar lo que se creía era un exacto registro <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. C. Jabez Hughes llegó a acuñar el término<br />
<strong>de</strong> “mechanical-photography” para <strong>de</strong>signar <strong>la</strong> fotografía que era susceptible <strong>de</strong> ser utilizada por <strong>la</strong> ciencia<br />
positivista. El adjetivo <strong>de</strong> “mecánico” incidía aquí en <strong>la</strong> característica poco manual o poco susceptible<br />
<strong>de</strong> ser alterado por <strong>la</strong> voluntad humana. En <strong>de</strong>finitiva se refería a su supuestamente inalterable objetividad.<br />
El término <strong>de</strong> “mechanical-photography” se acuñó para diferenciar este tipo <strong>de</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
artística, cuya finalidad era fundamentalmente estética (Hirsch, 2000, 136).<br />
Esta sorpren<strong>de</strong>nte técnica fue objeto, en Gran Bretaña, <strong>de</strong> una conocida discusión en el encuentro<br />
<strong>de</strong> 1839 <strong>de</strong> <strong>la</strong> British Association for the Advancement of Science (BAAS). Con una acogida muy favorable<br />
<strong>la</strong> fotografía se convirtió aquí, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, en un instrumento asociado a <strong>la</strong> investigación<br />
científica. Así, y aunque pronto comenzó su uso comercial, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s comerciales <strong>de</strong> <strong>la</strong> invención<br />
se enfatizaron poco en los textos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Sin embargo, pronto adquirió una extraordinaria<br />
reputación como herramienta para <strong>la</strong> investigación científica. En este sentido, podríamos subrayar<br />
cómo <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los primeros fotográfos provenían <strong>de</strong>l ámbito científico o habían tenido este tipo<br />
<strong>de</strong> formación, como Fox Talbot, David Brewster y Robert Hunt (Jäger, 1995, 317).<br />
Algunos autores han seña<strong>la</strong>do cómo <strong>la</strong>s popu<strong>la</strong>res vistas <strong>de</strong> Frith habrían contribuido a confirmar<br />
<strong>la</strong> concepción positivista <strong>de</strong> que el conocimiento se basaba en una colección <strong>de</strong> hechos (Hirsch, 2000,<br />
141). La creencia en el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía conllevó su utilización por parte <strong>de</strong> diversas<br />
instituciones políticas británicas, así como el envío <strong>de</strong> misiones que pasaron a incluir<strong>la</strong>. Así, Robertson<br />
y Beato centraron sus tomas –y el consiguiente álbum– <strong>de</strong> Jerusalén en 1857 en los lugares sagrados<br />
que habían sido objeto <strong>de</strong> disputas recientes (Nir, 1985, 6). La difusión <strong>de</strong> ciertas fotografías ayudó también<br />
a <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong>l Orientalismo. Las imágenes pasaron a circu<strong>la</strong>r a una esca<strong>la</strong> <strong>de</strong>sconocida hasta<br />
entonces, expandiendo una <strong>de</strong>terminada visión <strong>de</strong>l Mediterráneo oriental en <strong>la</strong> Europa <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda<br />
mitad <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
La concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como reproducción exacta <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad perduró durante todo el<br />
XIX. Su eco se vislumbra en obras posteriores. Destaca, en este sentido, el catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> National Gallery<br />
<strong>de</strong> Londres, A Selection of Pictures by the Old Masters Photographed by Signor L.Cal<strong>de</strong>si with<br />
Descriptive and Historical Notices by Ralph N.Wornum, que aludía, en 1872, a este carácter <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía:<br />
“what is given in a photograph is far more trustworthy than a reproduction in any other method,<br />
and the character and state of a picture may be more reliably drawn from such works than either<br />
from prints or drawings, though a more educated taste is required to appreciate photographs” (Hamber,<br />
1990, 151).<br />
Una figura fundamental en esta consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> <strong>la</strong> época hacia <strong>la</strong> fotografía fue John Ruskin, <strong>de</strong>finido<br />
como el más paradójico e importante estudioso <strong>de</strong> Arte <strong>de</strong>l siglo XIX (Hamber, 1990, 154). A<br />
pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> edad adulta que tenía cuando Daguerre dio a conocer su método, Ruskin prestó un interés<br />
consi<strong>de</strong>rable por el medio y por <strong>la</strong>s transformaciones que su uso conllevaba. No tenía duda <strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
160
fotografía podía copiar rápidamente y con exactitud gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles. Se refirió, incluso,<br />
a cómo podía reproducir lo que el ojo humano no podía percibir. Supervisó personalmente <strong>la</strong> toma <strong>de</strong><br />
daguerrotipos en Venecia, en 1840, en Abbeville, en 1858, o <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral <strong>de</strong> Rouen en 1880, así como<br />
<strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> láminas para sus subsiguientes publicaciones. Habría sido el primer historiador <strong>de</strong>l<br />
arte que emprendió una colección <strong>de</strong> imágenes fotográficas para su trabajo (Zannier, 1997, 31). Ruskin<br />
alentó el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía amateur y el registro <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura, <strong>de</strong>nominando a <strong>la</strong>s fotografías<br />
“precious historical documents”. Des<strong>de</strong> los años 70 dispuso, para su venta comercial, varias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas que había obtenido para sus propias investigaciones 94 .<br />
Ruskin concedió también un papel fundamental a <strong>la</strong> fotografía y a <strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas<br />
en sus conferencias. En febrero <strong>de</strong> 1859 dio una serie <strong>de</strong> lectures en <strong>la</strong> Architectural Photographic Association,<br />
en una sa<strong>la</strong> don<strong>de</strong> se mostraban fotografías <strong>de</strong> edificios venecianos. A partir <strong>de</strong> ese momento<br />
incluyó regu<strong>la</strong>rmente fotografías entre sus “materiales <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostración”. Entre éstos <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> pinturas <strong>de</strong> Holbein, que abrieron sus conferencias como S<strong>la</strong><strong>de</strong> Professor en <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong><br />
Oxford en 1870.<br />
Sin embargo, los comentarios <strong>de</strong> Ruskin <strong>de</strong>jan percibir su consciencia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bate que escondía el<br />
documento fotográfico y que, <strong>de</strong> alguna manera, aún persiste. Es <strong>de</strong>cir, <strong>la</strong> cuestión era dilucidar si <strong>la</strong><br />
fotografía era una forma <strong>de</strong> arte y cuál era su re<strong>la</strong>ción con el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes gráficas. Algunas <strong>de</strong> sus<br />
<strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones <strong>de</strong>jan percibir cómo <strong>de</strong>bió advertir los peligros o <strong>la</strong> no tan segura realidad <strong>de</strong>l documento<br />
que había <strong>de</strong>fendido. Su estrecha y habitual vincu<strong>la</strong>ción con el medio <strong>de</strong>bió permitirle explorar sus<br />
posibilida<strong>de</strong>s y limitaciones. Hacia los años 70 <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró: “I tremble to think what would<br />
happen if photographers were able to take photographs in colour, seeing what mistakes they make now<br />
when they have only monochrome to <strong>de</strong>al with” (Cook, Wed<strong>de</strong>rburn, 1903-1912; Hamber, 1990, 154).<br />
Igualmente, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo el testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía “era <strong>de</strong> gran utilidad si se <strong>la</strong> sabe someter a un<br />
careo severo” (Burke, 2001, 30). Estas observaciones, excepcionales en su época, <strong>de</strong><strong>la</strong>tan un conocimiento<br />
profundo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s y límites <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
CONCLUSIONES<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología británica tuvo rasgos intrínsecos que <strong>la</strong> diferencian.<br />
Esta incorporación estuvo, como en otros casos, íntimamente unida al propio <strong>de</strong>sarrollo y a <strong>la</strong> tradición<br />
<strong>de</strong> los estudios arqueológicos en este país. Algunos usos, como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como <strong>de</strong>mostración<br />
o evi<strong>de</strong>ncia fueron comunes, mostrando así una pauta general. En efecto, <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
como un reflejo exacto <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad parece haber sido una norma habitual también en el caso<br />
británico.<br />
Aunque <strong>la</strong> fotografía se aplicó tempranamente a los estudios arqueológicos en países como Francia,<br />
Alemania y Gran Bretaña, su incorporación resulta sólo comprensible si consi<strong>de</strong>ramos <strong>la</strong> ciencia<br />
que en ellos se realizaba. Sus usos y adopción <strong>de</strong>pendían <strong>de</strong> ello. La fotografía refleja cómo los estudios<br />
históricos estuvieron durante el siglo XIX muy influenciados, en Francia, por <strong>la</strong> orientación filológica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. La posibilidad <strong>de</strong> hacer historia se basaba <strong>de</strong> una manera fundamental, como hemos<br />
visto, en los textos escritos. Esto conllevaba <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que una gran civilización <strong>de</strong>bía haber poseído<br />
una forma <strong>de</strong> escritura, como Egipto, Roma y <strong>la</strong> Grecia antigua. En este sentido, <strong>la</strong> arqueología siguió<br />
en Francia una tradición simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> <strong>de</strong> Alemania, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> filología fundamentó los estudios históricos<br />
(Nora, 1987; Gran-Aymerich, 1998, 206). A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> fuerte influencia intelectual <strong>de</strong>l país germano<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rrota francesa en Sedán (1870) incrementó <strong>la</strong> semejanza <strong>de</strong> los principios básicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> los dos países. De acuerdo con tales p<strong>la</strong>nteamientos, el mo<strong>de</strong>lo científico se<br />
inspiró durante mucho tiempo en <strong>la</strong> filología, en <strong>la</strong> traducción e interpretación <strong>de</strong> textos.<br />
94 La colección <strong>de</strong> John Ruskin, en <strong>la</strong> que <strong>de</strong>stacan varios daguerrotipos, se encuentra actualmente en <strong>la</strong>s Ruskin’s Galleries en Bembridge<br />
(Is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Wight).<br />
161
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En Gran Bretaña, sin embargo, <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología estuvo muy unida e influida<br />
por otras ciencias como <strong>la</strong> Geología y <strong>la</strong>s ciencias naturales. El mo<strong>de</strong>lo naturalista y evolucionista tuvo,<br />
en <strong>la</strong>s diferentes instituciones <strong>de</strong>l país, una especial difusión. Así, <strong>la</strong> práctica arqueológica se orientó antes<br />
hacia los principios que constituyen <strong>la</strong>s bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología mo<strong>de</strong>rna: el uso conjunto <strong>de</strong> <strong>la</strong> tipología,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> tecnología y <strong>la</strong> estratigrafía (Schnapp, 1991, 22).<br />
El mo<strong>de</strong>lo naturalista, con su atención exclusiva hacia los objetos, <strong>de</strong>sembocó en una “paleontología”<br />
<strong>de</strong> tipos que acabó por <strong>de</strong>saten<strong>de</strong>r <strong>la</strong> dimensión social <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción, <strong>la</strong>s variables medioambientales<br />
en provecho <strong>de</strong>l análisis formal (Schnapp, 1991, 22). También en esta evolución <strong>la</strong> fotografía<br />
aparecía como un instrumento <strong>de</strong> gran utilidad, a<strong>de</strong>cuándose bien a los necesarios análisis formales.<br />
Alemania y Francia iniciaron e impulsaron con fuerza <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> los monumentales corpora<br />
o inventarios exhaustivos. La fotografía se adoptó a estas exigencias y pronto apareció en los formatos<br />
<strong>de</strong> Einze<strong>la</strong>ufnahmen. Comenzó, también, el camino hacia el consenso sobre <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> lo que podía<br />
consi<strong>de</strong>rarse una fotografía documental a<strong>de</strong>cuada para <strong>la</strong> Arqueología. Parale<strong>la</strong>mente, en Gran Bretaña<br />
encontramos un interés bastante temprano por el registro <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> exploración y excavación<br />
in situ, priorida<strong>de</strong>s que también atendió <strong>la</strong> fotografía. Paradigmáticas en este sentido resultan<br />
<strong>la</strong>s muy tempranas tomas efectuadas bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> Newton en Halicarnaso. La fotografía pasó a<br />
registrar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los trabajos, los son<strong>de</strong>os abiertos, los obreros y arqueólogos,<br />
etc.<br />
Otra diferencia fundamental parece haberse basado en <strong>la</strong> diferente política llevada a cabo en cuanto<br />
a <strong>la</strong>s publicaciones. Así lo señaló J. Mohl, presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Asiatique, quien <strong>de</strong>ploraba los retrasos<br />
<strong>de</strong>l gobierno francés para <strong>la</strong>s excavaciones y, por el contrario, su prodigalidad para <strong>la</strong> edición <strong>de</strong><br />
los resultados <strong>de</strong> un modo lujoso que era inaccesible para el gran público. Por el contrario, “les ang<strong>la</strong>is<br />
ont fouillé hardiment et avec persévérence et ont publié dans une forme que permettait aux librairies<br />
d’entreprendre et au public d’acheter” (Mohl, 1867, 507). Esta diferencia nos <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ta también el propio<br />
Albert Dumont, uno <strong>de</strong> los principales responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reformas en <strong>la</strong> educación nacional francesa<br />
tras <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> 1870. Para Dumont, el estado tenía el <strong>de</strong>ber <strong>de</strong> “publier <strong>de</strong>s livres très simples, faciles<br />
à comprendre et d’un prix insignifiant” (Dumont, 1884).<br />
En Gran Bretaña encontramos también <strong>la</strong> habitual transmisión <strong>de</strong> numerosos aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica<br />
fotográfica como consecuencia <strong>de</strong>l contacto entre investigadores. Nos referimos especialmente a <strong>la</strong><br />
difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica por parte <strong>de</strong> Newton, conservador, como hemos visto, <strong>de</strong>l Museo Británico.<br />
De esta forma personal tuvo lugar <strong>la</strong> transmisión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibles aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a<br />
los que serían dos <strong>de</strong> los más notables arqueólogos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época: Conze y Michaelis. En efecto, gracias<br />
al estudio efectuado sobre los fondos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fototeca <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Arqueología Clásica <strong>de</strong> Estrasburgo<br />
sabemos que <strong>la</strong>s primeras compras <strong>de</strong> fotografías por parte <strong>de</strong> Michaelis y Conze se realizaron, precisamente,<br />
durante <strong>la</strong> estancia <strong>de</strong> ambos en Grecia e Italia entre 1859 y 1861. Durante este período <strong>de</strong> becarios<br />
<strong>de</strong>l Instituto Arqueológico Alemán, ambos pudieron ver <strong>la</strong> presentación que Newton realizó, en<br />
el pa<strong>la</strong>cio Caffarelli, <strong>de</strong> sus trabajos en el Mausoleo <strong>de</strong> Halicarnaso. Newton inauguró esta exposición<br />
basándose fundamentalmente en fotografías y dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong>l Mausoleo. Esta exposición<br />
influyó, sin duda, en los dos jóvenes arqueólogos. En efecto, Conze tuvo, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> observar los <strong>de</strong>scubrimientos<br />
<strong>de</strong> Halicarnaso, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> comenzar una excavación en Samotracia (Gran-Aymerich,<br />
1998, 183), iniciativa que culminó con éxito años <strong>de</strong>spués.<br />
Conze, convertido en profesor en <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> Viena en 1869, presentó un p<strong>la</strong>n para <strong>la</strong> excavación<br />
<strong>de</strong> Samotracia y comenzó los trabajos en 1873. Alumno <strong>de</strong> E. Gerhard, Conze contribuyó <strong>de</strong><br />
manera <strong>de</strong>terminante al establecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> sucesión cronológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica griega. En efecto, fue<br />
el primero en i<strong>de</strong>ntificar el estilo <strong>de</strong>nominado geométrico como un tipo específico <strong>de</strong>l período arcaico<br />
a partir <strong>de</strong> vasos como los <strong>de</strong> Akrotiri o <strong>la</strong>s necrópolis <strong>de</strong> Rodas y Chipre (Conze, 1870). Con sus estudios<br />
fue el primero en <strong>de</strong>mostrar que <strong>la</strong> cerámica podía constituir fósiles directores <strong>de</strong> gran utilidad<br />
para establecer <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> los yacimientos.<br />
Siguiendo el ejemplo <strong>de</strong> Newton en Halicarnaso, Conze emprendió <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Samotracia<br />
con dos arquitectos y un fotógrafo, encargado <strong>de</strong> realizar tomas <strong>de</strong> los restos <strong>de</strong>scubiertos. Por<br />
162
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Gran Bretaña<br />
primera vez intervenía <strong>la</strong> fotografía como una herramienta fundamental en <strong>la</strong> publicación completa <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s excavaciones. Se hizo uso, por primera vez, <strong>de</strong> referencias métricas y esca<strong>la</strong>s como jalones. La fotografía<br />
se usó, <strong>de</strong> forma metódica, en el trabajo cotidiano <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión arqueológica en Samotracia (Conze,<br />
Hauser, Niemann, 1875-1880). La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se produjo al mismo tiempo que<br />
se aplicaban unos rigurosos métodos <strong>de</strong> excavación, paradigmáticos en <strong>la</strong> investigación arqueológica <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> época.<br />
La posibilidad <strong>de</strong> utilizar <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> investigación arqueológica se transmitió, a menudo,<br />
como en este caso. Para ello fue fundamental el frecuente contacto establecido entre los investigadores<br />
en zonas como Grecia, Roma, Oriente, Egipto, etc. La visita, por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s escue<strong>la</strong>s <strong>de</strong> arqueología<br />
occi<strong>de</strong>ntal, <strong>de</strong> los mismos lugares facilitó, sin duda, esta puesta en común <strong>de</strong> técnicas que,<br />
como <strong>la</strong> fotografía, iban innovando <strong>la</strong> investigación. La transmisión e incorporación <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
pudo producirse, así, en más ocasiones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que imaginamos.<br />
Un ejemplo significativo <strong>de</strong>l interés que mostró Gran Bretaña por <strong>la</strong> preservación <strong>de</strong> su patrimonio<br />
sucedió en una fecha tan temprana como 1856. En esta iniciativa, especialistas <strong>de</strong> diferentes instituciones<br />
concibieron el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como registro y posible preservación <strong>de</strong> un bien. En efecto,<br />
en febrero <strong>de</strong> ese año <strong>la</strong> biblioteca <strong>de</strong>l Museo Británico recibió una carta firmada por varios profesores<br />
e instituciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Cambridge y Oxford en <strong>la</strong> que se pedía que se fotografiara<br />
un manuscrito alejandrino que contenía restos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s epísto<strong>la</strong>s <strong>de</strong> San Clemente <strong>de</strong> Roma. El motivo<br />
era c<strong>la</strong>ramente explicado: “nos parece que es lo más conveniente ya que esta interesante reliquia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> temprana cristiandad <strong>de</strong>bería ponerse a salvo <strong>de</strong> cualquier acci<strong>de</strong>nte” así como “por el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> que<br />
sea <strong>de</strong>positada en <strong>la</strong> universidad y en otras bibliotecas públicas” (Hamber, 1990, 148). A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
salvaguarda <strong>de</strong>l documento resultaba c<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> poner a disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> comunidad científica<br />
una copia fotográfica <strong>de</strong>l mismo. De esta forma se solucionaba <strong>la</strong> inaccesibilidad <strong>de</strong> ciertos tipos<br />
<strong>de</strong> documentos. El objeto <strong>de</strong> estudio se transfería, una vez más, al documento fotográfico.<br />
El interés por lograr este tipo <strong>de</strong> reproducciones continuó, mostrando diversas instituciones un<br />
interés notable. En 1874 William & Norgate <strong>de</strong> Londres publicó un facsímil <strong>de</strong>l salterio <strong>de</strong> Utrecht<br />
que consistía en 207 láminas en autotipia, cada una <strong>de</strong> aproximadamente 30x25 cm. Por primera vez<br />
era posible examinar un manuscrito a través <strong>de</strong> una reproducción exacta y completa.<br />
A pesar <strong>de</strong> lo anteriormente expuesto, <strong>la</strong> fotografía no se incorporó unánimemente en Gran Bretaña<br />
hasta el siglo XX. Al igual que hemos observado en el caso francés, su incorporación siguió siendo, hasta<br />
un momento avanzado <strong>de</strong> <strong>la</strong> centuria, una opción personal a <strong>la</strong> que no todos dieron el mismo valor.<br />
Su presencia en <strong>la</strong> investigación y en <strong>la</strong>s publicaciones eruditas parece haber sido bastante notable,<br />
sustancialmente superior a <strong>la</strong> <strong>de</strong> otros países como Italia. Disponemos <strong>de</strong> varios testimonios en este<br />
sentido, muy especialmente el <strong>de</strong>l Department of Science and Art <strong>de</strong>l South Kensington don<strong>de</strong>, bajo <strong>la</strong><br />
dirección <strong>de</strong> H. Cole, se hizo un entusiasta uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Se adquirió, en efecto, gran número <strong>de</strong><br />
positivos, hasta alcanzar <strong>la</strong> significativa cifra <strong>de</strong> unos 50.000 en 1880. A<strong>de</strong>más, incorporaron importantes<br />
obras ilustradas a su biblioteca y emprendieron <strong>la</strong> edición, conjuntamente con <strong>la</strong> Arun<strong>de</strong>l Society,<br />
<strong>de</strong> otras como Examples of Art workmanship of various ages and countries (1868-1871). Robinson aparece,<br />
<strong>de</strong> nuevo, implicado en estos proyectos.<br />
En cualquier caso, hacia los años 70 <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong>s publicaciones con fotografías eran abundantes<br />
en Gran Bretaña (Hamber, 2003, 231). Ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 60 <strong>de</strong>l XIX el mercado <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong><br />
arte, arquitectura y escultura era un negocio internacional <strong>de</strong> importancia, al tiempo que comenzaba<br />
<strong>la</strong> edición <strong>de</strong> los libros ilustrados mediante <strong>la</strong> técnica fotográfica. Otra cuestión a valorar es el uso concreto<br />
y el valor que concedió cada investigador a <strong>la</strong> fotografía. En efecto, esta adopción no significó, al<br />
menos hasta que no se hubo establecido una metodología más consensuada <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación arqueológica,<br />
un uso homogéneo. Cada uno podía conocer <strong>la</strong> técnica y <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s para luego adaptar<strong>la</strong>s a<br />
su propia forma <strong>de</strong> investigar y a sus propios objetivos. La adopción no significaba, por sí misma, una<br />
metodología más cuidada o una visión más innovadora, podía tratarse, simplemente, <strong>de</strong> incorporar un<br />
instrumento que, al menos hasta 1880, transmitía <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> una mejor y más exacta documentación<br />
<strong>de</strong> los restos.<br />
163
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
La introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> cualquier investigador no era, pues, significativa,<br />
<strong>de</strong> por sí, <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada metodología o actitud teórica. En efecto, examinar sus usos a lo<br />
<strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XIX y <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong>l XX nos proporciona <strong>la</strong> oportunidad <strong>de</strong> reflexionar sobre <strong>la</strong> versatilidad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, adaptable –y utilizable– en casi cualquier metodología <strong>de</strong> trabajo. Su adaptabilidad,<br />
maleabilidad o capacidad para incorporarse a multitud <strong>de</strong> acercamientos hacen necesario, creemos,<br />
un análisis previo <strong>de</strong> cualquier obra y <strong>de</strong>l uso que en el<strong>la</strong> se hizo <strong>de</strong>l registro fotográfico.<br />
164
FOTOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA EN ITALIA<br />
Las primeras imágenes fotográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exploraciones en monumentos y yacimientos italianos<br />
son bien conocidas en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. La indudable riqueza <strong>de</strong> los restos artísticos <strong>de</strong> este<br />
país pronto <strong>de</strong>spertó <strong>la</strong> curiosidad <strong>de</strong> los occi<strong>de</strong>ntales. Su po<strong>de</strong>r evocador originó no pocos estudios y<br />
aproximaciones, su imagen <strong>de</strong>spertó <strong>la</strong> inspiración en los gabinetes británicos, franceses o americanos.<br />
El importante significado que el país tuvo en los estudios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad hace comprensible que Italia<br />
acogiese gentes <strong>de</strong> los países más diversos. Pintores, escultores, literatos, arquitectos y, también, fotógrafos.<br />
Italia fue una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s metas tradicionales <strong>de</strong>l viaje <strong>de</strong>l conocimiento, <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición occi<strong>de</strong>ntal<br />
<strong>de</strong>l Grand Tour 95 . En esta breve aproximación a <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología en Italia<br />
nos referiremos especialmente a <strong>la</strong>s investigaciones realizadas en el territorio italiano asumiendo que éstas<br />
fueron, en efecto, realizadas por personas <strong>de</strong> varias nacionalida<strong>de</strong>s. Dejaremos, pues, al margen <strong>la</strong><br />
actividad arqueológica italiana en el extranjero como, por ejemplo, <strong>la</strong>s excavaciones que, a partir <strong>de</strong><br />
1900, llevaron a cabo Halbherr, Pernier y Paribenni en Phaistos y Haghia Triada.<br />
Nuestro objetivo principal con este apartado es acercarnos a un país con un <strong>de</strong>sarrollo arqueológico<br />
–al igual que económico y cultural– más semejante al <strong>de</strong> España que otros examinados hasta el<br />
momento. Una semejanza fundamental se refiere al hecho <strong>de</strong> que, tanto en Italia como en España, buena<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas y metodología arqueológica fueron introducidas y dadas a conocer gracias a <strong>la</strong><br />
acción <strong>de</strong> arqueólogos y eruditos extranjeros. El primer investigador en p<strong>la</strong>ntear, en Italia, el valor documental<br />
e histórico <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía antigua fue Silvio Negro quien, en 1953, organizó una muestra en<br />
el Pa<strong>la</strong>cio Braschi sobre <strong>la</strong> fotografía realizada en Roma entre 1840 y 1915 (Manodori, 1998, 6).<br />
La invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía llegó al país cuando Italia era una serie <strong>de</strong> pequeños estados in<strong>de</strong>pendientes.<br />
Des<strong>de</strong> el Renacimiento hasta <strong>la</strong> Unificación, en 1861, cada uno <strong>de</strong> ellos disponía <strong>de</strong> una<br />
capital, una corte y un grupo <strong>de</strong> intelectuales y científicos. Sus fragmentados territorios no <strong>de</strong>sempeñaban<br />
un papel central en <strong>la</strong>s corrientes <strong>de</strong> pensamiento y el <strong>de</strong>sarrollo científico y económico <strong>de</strong> Europa.<br />
Tampoco en <strong>la</strong> serie <strong>de</strong> experimentos que condujeron a <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Sin embargo, el nuevo invento tuvo un eco inmediato en muchas capitales italianas. Posiblemente<br />
algunos factores, como <strong>la</strong> tradición que existía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Renacimiento en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> óptica,<br />
influyeron en ello. Científicos y miembros <strong>de</strong> diversos círculos culturales se mostraron interesados en<br />
el nuevo <strong>de</strong>scubrimiento, intentaron reproducirlo y mejorarlo. Pero, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> este interés inicial, no<br />
hubo <strong>de</strong>sarrollos significativos o una expansión notable (Tomassini, 1996, 57).<br />
Así, pues, <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía parece haber sido, durante el siglo XIX, muy fragmentaria<br />
y compartimentalizada. Esto se correspon<strong>de</strong>, en parte, con esta disgregación política <strong>de</strong>l país, que conllevaba<br />
notables consecuencias en su <strong>de</strong>sarrollo económico y cultural. Así, <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> un mercado<br />
lo suficientemente amplio constituyó una barrera para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s profesionales y mercantiles.<br />
95 Sobre el Grand Tour y su alcance en Italia remitimos a recientes trabajos como los <strong>de</strong> ZANNIER (1997), WILTON y BIGNAMIN (eds.,<br />
1997) y BRILLI (2001). Asimismo, <strong>la</strong> fundación J. Paul Getty realizó, en el año 2002, tres exposiciones sucesivas: Naples and the<br />
Vesuvius on the Grand Tour, Rome on the Grand Tour y Drawing Italy in the Age of the Grand Tour.<br />
165
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
A pesar <strong>de</strong> estas circunstancias, Italia alcanzó un <strong>de</strong>sarrollo significativo en su industria fotográfica.<br />
Para compren<strong>de</strong>r este hecho resulta, creemos, fundamental consi<strong>de</strong>rar cómo el país era, en el siglo<br />
XIX, un punto <strong>de</strong> encuentro importante, un centro don<strong>de</strong> confluían importantes rutas culturales y artísticas<br />
<strong>de</strong> Europa, <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong>l viaje <strong>de</strong>l conocimiento o Grand Tour, complemento indispensable a<br />
cualquier formación artística que había comenzado, siglos atrás, <strong>la</strong> británica Dilettanti Society. Algunas<br />
<strong>de</strong> sus ciuda<strong>de</strong>s fueron, así, centrales en <strong>la</strong> formación literaria y artística occi<strong>de</strong>ntal. De esta forma, un<br />
fuerte aliciente para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Italia se produjo por el interés que una <strong>de</strong>terminada<br />
c<strong>la</strong>se social europea mostraba por los monumentos y el arte italiano. Esto conllevaba una alta <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> imágenes <strong>de</strong> objetos y monumentos y tendría importantes consecuencias en <strong>la</strong> forma en que<br />
se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ban <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s fotográficas en Italia.<br />
Consecuentemente con estas características específicas <strong>de</strong> Italia po<strong>de</strong>mos afirmar cómo, aunque<br />
existieron importantes amateurs, los fotógrafos <strong>de</strong>l siglo XIX más conocidos fueron los profesionales<br />
que se especializaron en obras <strong>de</strong> arte. De hecho, produjeron imágenes fotográficas para un mercado<br />
que excedía, con mucho, el local. Este comercio y actividad se produjo antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> era <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproducción<br />
editada <strong>de</strong> fotografías. En primer lugar surgieron algunos como Alinari, Brogis y An<strong>de</strong>rson, a los<br />
que seguirían otros como Naya, Sommer, Cuccioni y Lotze.<br />
Las imágenes antiguas <strong>de</strong> Roma ocupan un lugar importante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía producida<br />
en el siglo XIX. Nos referimos, sobre todo, al gran número <strong>de</strong> tomas que, sobre sus monumentos, se<br />
realizaron en esta ciudad, a <strong>la</strong> gran producción comercial que conllevó, y al hecho <strong>de</strong> que estas vistas<br />
no sólo se tomaron por parte <strong>de</strong> fotógrafos locales <strong>de</strong> mayor o menor talento artístico, sino también<br />
por muchos extranjeros –franceses, ingleses o americanos– que, por iniciativa propia o <strong>de</strong> otros, emprendieron<br />
amplias campañas fotográficas <strong>de</strong> los monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> penínsu<strong>la</strong> italiana. Toda esta actividad,<br />
llevada a cabo gracias a <strong>la</strong> fama <strong>de</strong>l viaje a Italia en <strong>la</strong> Europa <strong>de</strong>l XIX, ha proporcionado un volumen<br />
consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> fotografías efectuadas en esta época 96 (Manodori, 1998, 6).<br />
La primera contribución al conocimiento y difusión <strong>de</strong>l daguerrotipo en Roma <strong>la</strong> protagonizó A.<br />
Monaldi, quien editó una traducción italiana <strong>de</strong>l manual <strong>de</strong> Daguerre en febrero <strong>de</strong> 1840. La daguerrotipia<br />
contó en Italia con una difusión notablemente rápida. Sin embargo, no fue tan unánime como<br />
parece traslucir el mo<strong>de</strong>lo en Francia. El nuevo <strong>de</strong>scubrimiento suscitó, en estos primeros momentos,<br />
fervor y aprehensión a <strong>la</strong> vez, características que se reflejan en testimonios contemporáneos como en <strong>la</strong><br />
poesía <strong>de</strong>l pintor y poeta Cesare Masini Il Daguerrotipo (Becchetti, 1983, 11). Al mismo tiempo esta<br />
dualidad se <strong>de</strong>be, creemos, a <strong>la</strong>s expectativas que el invento causaba entre un cierto sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />
y, parale<strong>la</strong>mente, al temor que suscitaba en otros, menos acostumbrados o interesados por los avances<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía producida en Italia en el siglo XIX se pue<strong>de</strong>n distinguir dos categorías interesantes<br />
respecto al estudio <strong>de</strong> los monumentos y <strong>la</strong> Arqueología. En primer lugar aparecieron <strong>la</strong>s tomas<br />
<strong>de</strong> c<strong>la</strong>ra finalidad turística. Éstas fueron, en efecto, <strong>la</strong>s realizadas por gran parte <strong>de</strong> los viajeros y turistas<br />
que recorrieron Italia entre 1840 y 1930. En gran parte se trataba <strong>de</strong> viajeros que visitaban, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
tradición <strong>de</strong>l Grand Tour, lugares que se consi<strong>de</strong>raban fundamentales para su formación. Mientras que en<br />
el siglo anterior el dibujo había permitido <strong>la</strong> constatación y el recuerdo <strong>de</strong> los monumentos y ruinas visitadas,<br />
durante el siglo XIX <strong>la</strong> nueva técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía transformó, también, los recuerdos y <strong>la</strong> visión<br />
<strong>de</strong> estos viajes. Poco a poco se introdujo en el equipaje <strong>de</strong> los viajeros, reflejando sus acercamientos y preferencias.<br />
Este tipo <strong>de</strong> fotografía sufrió un cambio significativo a finales <strong>de</strong>l siglo, cuando los avances <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s técnicas fotográficas propiciaron <strong>la</strong> incorporación masiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras fotográficas al entonces novedoso<br />
turismo <strong>de</strong> masas (Manodori, 1998, 3). En ocasiones, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> estos viajes proporciona unos<br />
datos que resultan fundamentales por el temprano momento en que se tomaron. Esto hace que, si bien <strong>la</strong><br />
intención que impulsó su toma fuese muy dispar, el examinar<strong>la</strong>s hoy pue<strong>de</strong> informarnos sobre el estado<br />
<strong>de</strong> edificios y monumentos. Constituyen, hoy, un testimonio en ocasiones único.<br />
96 Sobre <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>l siglo XIX en Italia ver, en general, el número <strong>de</strong> History of Photography (primavera <strong>de</strong> 1996, Vol. 20) <strong>de</strong>dicado<br />
a este respecto y, especialmente, <strong>la</strong> bibliografía disponible en <strong>la</strong>s páginas 73-77.<br />
166
La segunda categoría es <strong>la</strong> fotografía<br />
realizada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una perspectiva<br />
científica. Hab<strong>la</strong>mos, en este sentido,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> concebida para documentar, por<br />
parte <strong>de</strong> los mismos arqueólogos o por<br />
encargo, el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
arqueológicas o diferentes hal<strong>la</strong>zgos<br />
fortuitos, los materiales hal<strong>la</strong>dos, <strong>la</strong>s<br />
restauraciones acometidas, etc. (Manodori,<br />
1998, 3). En <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> daguerrotipia<br />
en Italia <strong>de</strong>sempeñaron una<br />
<strong>la</strong>bor fundamental, como en otros países,<br />
personas pertenecientes al ámbito<br />
científico: los expertos en física, óptica<br />
y mecánica. En este contexto social,<br />
<strong>la</strong> daguerrotipia cobró muy pronto<br />
una gran relevancia. Su absoluta novedad<br />
atrajo el interés <strong>de</strong> ciertas c<strong>la</strong>ses<br />
sociales, en particu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que contaban<br />
con un cierto nivel <strong>de</strong> bienestar<br />
(Becchetti, 1983, 12).<br />
Así, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1840 Lorenzo Suscipj,<br />
calificado <strong>de</strong> auténtico pionero<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Roma, aceptaba encargos<br />
para tomar cualquier vista <strong>de</strong><br />
Roma (Becchetti, 1997, 53). También<br />
en el ámbito académico <strong>la</strong> fotografía<br />
triunfaba. La fascinación que ejercía<br />
Roma en <strong>la</strong> época es apreciable en <strong>la</strong><br />
inclusión <strong>de</strong> esta ciudad en <strong>la</strong>s Excursions<br />
Daguerriennes <strong>de</strong> Lerebours. En<br />
efecto, en uno <strong>de</strong> sus grabados apare-<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
Fig. 71.- Tarjeta postal <strong>de</strong> Agrigento comprada en 1908 por<br />
Raoul Warocqué durante un viaje a Sicilia.<br />
Fig. 72.- Reverso <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarjeta postal anterior. Dibujos y anotaciones<br />
<strong>de</strong> Raoul Warocqué.<br />
cía el Arco <strong>de</strong> Tito. <strong>Real</strong>izado a partir <strong>de</strong> un daguerrotipo tomado en 1841 que no se ha conservado, el<br />
grabador añadió a <strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong> acuerdo con el gusto <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, algunos personajes con vestimentas<br />
locales (Bouqueret, Livi, 1989, 205). El testimonio <strong>de</strong>l propio Lerebours nos indica <strong>la</strong> fascinación<br />
que ejercía <strong>la</strong> daguerrotipia. Así, en 1852 <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo: “Aujourd’hui, on quitte Paris avec un appareil<br />
photo, un trépied, vingt-cinq à trente feuilles <strong>de</strong> papier préparées dans un boîte en carton, rien <strong>de</strong><br />
plus. Il n’y a pas <strong>de</strong> limite à ce que vous pouvez faire avec le papier: vue générale, monuments, fouilles<br />
archéologiques, paysages, reproductions <strong>de</strong> tableaux, tous ces sujets <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s images admirables”<br />
(Lerebours, 1852; Bouqueret, Livi, 1989, 213).<br />
Al igual que en otros países, <strong>la</strong> fotografía entró rápidamente en re<strong>la</strong>ción con los estudios arqueológicos.<br />
Su grado <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lidad, su calidad <strong>de</strong> documento reproducible así como <strong>la</strong> inmediatez <strong>de</strong> sus resultados<br />
le hicieron ser muy valorada en los ambientes eruditos italianos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un momento temprano.<br />
Sus características se a<strong>de</strong>cuaban con sorpren<strong>de</strong>nte exactitud a los requerimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l<br />
momento.<br />
Los extranjeros <strong>de</strong>sempeñaron un papel fundamental en este proceso <strong>de</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
a <strong>la</strong> joven ciencia arqueológica. Buen ejemplo <strong>de</strong> ello fue el británico Alexan<strong>de</strong>r John Ellis. Algunos<br />
autores han seña<strong>la</strong>do cómo habrían sido <strong>la</strong>s vistas reunidas por el fotógrafo Lorenzo Suscipj, difundidas<br />
en ciertos ambientes eruditos romanos, <strong>la</strong>s que hicieron nacer en el filólogo y viajero inglés, por<br />
aquel entonces en Roma, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> coleccionar daguerrotipos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad (Becchetti, 1983, 12). De<br />
167
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
esta forma, durante los años 1840 y 1841 A. J. Ellis, con el auxilio <strong>de</strong> los fotógrafos italianos L. Suscipj<br />
y D. Morelli, llevó a cabo <strong>la</strong> reproducción, mediante el daguerrotipo, <strong>de</strong> los más importantes y célebres<br />
monumentos <strong>de</strong> Roma. Entre ellos po<strong>de</strong>mos citar el Coliseo, el arco <strong>de</strong> Constantino, diversas vistas <strong>de</strong>l<br />
Foro y el arco <strong>de</strong> Tito. La finalidad <strong>de</strong> estas vistas, según el proyecto <strong>de</strong> Ellis, era publicar una revista<br />
mensual titu<strong>la</strong>da L’Italia in Dagherrotipo, ilustrada con vistas esencialmente arquitectónicas, realizadas<br />
a partir <strong>de</strong> los daguerrotipos que había logrado reunir (Becchetti, 1983, 12).<br />
Los primeros en reconocer, en Italia, el valor documental e insustituible <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para los<br />
estudios arqueológicos fueron los viajeros ingleses (Becchetti, 1983, 12). En este sentido resulta comprensible<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> Ellis, quien no sólo recogía fotografías, sino que él mismo se convirtió en daguerrotipista<br />
e ilustrador <strong>de</strong> gran parte <strong>de</strong> los monumentos <strong>de</strong> época clásica <strong>de</strong> Roma. Sus vistas, <strong>de</strong> una<br />
calidad inferior a <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Suscipj y Morelli, tienen un valor particu<strong>la</strong>r. En efecto, a causa <strong>de</strong> su inseguridad<br />
al fotografiar, Ellis escribía una serie <strong>de</strong> datos en cada daguerrotipo que hoy resultan <strong>de</strong> gran valor:<br />
<strong>la</strong> hora <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma, <strong>la</strong> fecha, <strong>la</strong> duración <strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición, etc. Así sabemos, por ejemplo, que sus tomas<br />
daguerrotípicas le llevaban una media <strong>de</strong> 10 a 20 minutos.<br />
La fotografía se incorporó tempranamente a los medios <strong>de</strong> edición italianos. Se realizaron, en efecto,<br />
esfuerzos notables por incorporar <strong>la</strong> información contenida en los daguerrotipos a <strong>la</strong> reproducción<br />
editorial. Ya en 1840-1842 el editor Artaria publicó una serie <strong>de</strong> vistas con imágenes inspiradas en algunos<br />
daguerrotipos (Cassanelli, 2000, 50). En estos momentos se produjo también un tras<strong>la</strong>do importante<br />
<strong>de</strong> profesionales <strong>de</strong>s<strong>de</strong> campos como <strong>la</strong> pintura, el grabado y, en general, el mundo artístico,<br />
hacia los daguerrotipos. Nació <strong>de</strong> esta forma toda una serie <strong>de</strong> “profesores <strong>de</strong> daguerrotipo” que se iban<br />
tras<strong>la</strong>dando, <strong>de</strong> una ciudad a otra, siempre en busca <strong>de</strong> nuevos clientes (Becchetti, 1983, 13).<br />
Pronto llegó <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l calotipo, que posibilitaba nuevos acercamientos y prácticas fotográficas.<br />
El calotipo más antiguo que se conoce <strong>de</strong> Roma reproduce el Coliseo, generalmente se le asigna<br />
una fecha <strong>de</strong> 1843 y fue realizado por Victor Prevost (Becchetti, 1983, 16). Entre los pioneros <strong>de</strong>l calotipo<br />
en Roma <strong>de</strong>be recordarse al primo <strong>de</strong> Fox Talbot, el reverendo Richard Calvert Jones quien, durante<br />
una estancia en Italia en 1846, tomó abundantes vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad (Becchetti, 1983, 16). Como<br />
calotipistas <strong>de</strong> arquitectura po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong>sempeñado por M. du Camp, C. S. S. Dickins,<br />
L. Sacchi, D. Castracane, F. Borioni, H. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baume y L. Tuminello.<br />
Mención especial merece el trabajo <strong>de</strong>sempeñado por Frédéric F<strong>la</strong>chéron, quien frecuentó el círculo<br />
fotográfico romano formado por Giron <strong>de</strong>s Anglonnes, Eugène Constant, Alfred-Nico<strong>la</strong>s Normand<br />
y el pintor Giacomo Caneva (Becchetti, 1983, 16). En este círculo <strong>de</strong>nominado <strong>la</strong> Scuo<strong>la</strong><br />
Romana, fundado en 1850, se favoreció una verda<strong>de</strong>ra difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> calotipia. De sus activida<strong>de</strong>s informó<br />
Richard W. Thomas en <strong>la</strong> revista The Art Journal en mayo <strong>de</strong> 1852 (Becchetti, 1983, 16).<br />
R. W. Thomas, profesor <strong>de</strong> química en Londres, llegó a Roma con todos los materiales y complementos<br />
fotográficos necesarios para el calotipo, para tomar <strong>la</strong>s vistas más interesantes <strong>de</strong> esta ciudad y<br />
sus alre<strong>de</strong>dores. Su esfuerzo no fue capaz, sin embargo, <strong>de</strong> obtener más que negativos con una fijación<br />
y estabilidad escasa, tan débiles que no podían reve<strong>la</strong>rse, contrariamente a lo que había conseguido obtener<br />
en Gran Bretaña (Becchetti, 1983, 16).<br />
Thomas proporcionó informaciones muy útiles sobre el ambiente fotográfico <strong>de</strong> Roma, que tenía<br />
como punto <strong>de</strong> encuentro obligado el Caffè Greco y <strong>la</strong> Trattoria <strong>de</strong>l Lepre 97 . En este ambiente, <strong>la</strong> fotografía,<br />
como instrumento <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte adquirió, en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX,<br />
una importancia <strong>de</strong>cisiva. Con el procedimiento <strong>de</strong>l colodión húmedo vinieron a establecerse, junto a<br />
los fotógrafos locales, otros extranjeros atraídos por <strong>la</strong> inagotable fuente <strong>de</strong> inspiración que proporcionaban<br />
los monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad y por <strong>la</strong>s fáciles ganancias <strong>de</strong>l turismo (Becchetti, 1983, 22).<br />
En 1871-72 Pietro Rosa hizo un uso amplio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en los informes y publicaciones <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva Soprinten<strong>de</strong>nza, organismo creado en Roma tras <strong>la</strong> unión <strong>de</strong> <strong>la</strong> capital al<br />
estado <strong>de</strong> Italia (Rosa, 1873). También Edoardo Brizio documentó mediante fotografías, en 1871, los<br />
97 El café Greco estuvo frecuentado estos años, entre otros, por el príncipe Giron <strong>de</strong>s Anglonnes, Giacomo Caneva, Robinson y Frédéric<br />
Flechéron (BECCHETTI, 1983, 17).<br />
168
Fig. 73.- Strada <strong>de</strong>ll’abbondanza <strong>de</strong> Pompeya en una tarjeta postal. Hacia 1920.<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
<strong>de</strong>scubrimientos arqueológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad y <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Roma (Becchetti, 1983; Necci, 1992,<br />
19). Al año siguiente se inició <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>l Bullettino <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Commissione Archeologica Municipale,<br />
que utilizó numerosas láminas fotográficas, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los frecuentes dibujos, en su re<strong>la</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
que se estaban llevando a cabo (Necci, 1992, 19).<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones más importantes, en estos primeros momentos, <strong>la</strong> protagonizó el arqueólogo<br />
John Henry Parker (1806-1884). Originariamente editor en Oxford, Parker viajó en un principio<br />
a Roma por enfermedad, entrando posteriormente en el campo <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura y los edificios<br />
romanos. Después <strong>de</strong> haber conseguido <strong>la</strong> autorización <strong>de</strong>l gobierno papal, Parker llevó a cabo<br />
varias excavaciones en Roma (Einaudi, 1979, 9).<br />
Durante su trabajo, Parker se dio cuenta <strong>de</strong> que los dibujos <strong>de</strong> arquitectura no mostraban con precisión<br />
numerosos <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> los edificios antiguos. De esta forma, al igual que muchos <strong>de</strong> sus contemporáneos,<br />
se fue convenciendo <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía era más conveniente para conseguir reproducciones<br />
exactas (Einaudi, 1979, 9). Hacia 1866, Parker comenzó su grandioso proyecto <strong>de</strong> fotografiar los principales<br />
monumentos <strong>de</strong> Roma fechados entre <strong>la</strong> antigüedad clásica y el Renacimiento. De esta forma, el<br />
inglés emprendió diversas campañas fotográficas que le permitieron recopi<strong>la</strong>r, sistemáticamente, vistas<br />
representativas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Roma (Abbamondi, 1998, 14). Para realizar este proyecto confió<br />
en el trabajo <strong>de</strong> numerosos fotógrafos entre los que se encuentra Co<strong>la</strong>medici, conocido por su habilidad<br />
para fotografiar <strong>la</strong>s pinturas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s catacumbas con lámpara <strong>de</strong> magnesio (Einaudi, 1979, 9).<br />
En 1869 ya había publicado <strong>la</strong> tercera parte <strong>de</strong>l catálogo fotográfico realizado, con un volumen<br />
<strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 1500 fotografías. Después <strong>de</strong> sucesivas publicaciones parciales, el catálogo vería <strong>la</strong> luz finalmente<br />
en 1879, con <strong>la</strong>s 3300 fotografías que se habían obtenido (Einaudi, 1979, 9). Por esta época,<br />
concretamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1870, Parker asumió el cargo <strong>de</strong> director <strong>de</strong>l museo Ashmolean <strong>de</strong> Oxford (Einaudi,<br />
1979, 13).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, Parker publicó The Archaeology of Rome (1874-75), que contenía una parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
fotografías y dibujos realizados (Einaudi, 1979, 9). Para llevar a cabo tan extraordinaria empresa, totalmente<br />
financiada por Parker, coordinó el trabajo <strong>de</strong> varios fotógrafos locales como C. Baldassarre Si-<br />
169
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
melli, G. Battista Ca<strong>la</strong>mandrei y F. Lais. Los trece volúmenes sucesivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra recogían, mediante<br />
fotografías, no so<strong>la</strong>mente los lugares y monumentos más conocidos, sino también diversas excavaciones<br />
o <strong>de</strong>scubrimientos 98 (Abbamondi, 1998, 14).<br />
En 1870, se celebró <strong>la</strong> exposición romana sobre el culto católico. Baldassarre Simelli, quien había<br />
trabajado para Parker, participó con una serie <strong>de</strong> fotografías que reproducían los monumentos católicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad. Su participación fue premiada (Becchetti, 1983, 32) publicando a continuación un<br />
catálogo especializado que recogía toda su producción fotográfica sobre Arqueología: Antiquités Chrétiennes<br />
photographiées par C.H.Simelli. Catalogués par M. Gr X. Barbier <strong>de</strong> Montault, camarier d’honneur<br />
<strong>de</strong> Sa Sainteté (Becchetti, 1983, 31).<br />
La documentación obtenida por Parker resulta fundamental para el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
llevadas a cabo en Roma hacia los años 1870-1880. Las fotografías, <strong>de</strong> cuidada apariencia documental<br />
y científica, presentaban con frecuencia referencias métricas con jalones y medidas. Por primera<br />
vez se lograron fotografiar <strong>la</strong>s catacumbas utilizando lámparas <strong>de</strong> magnesio. Sus campañas, regu<strong>la</strong>rmente<br />
programadas, contribuyeron <strong>de</strong> forma fundamental a difundir <strong>la</strong> realidad iconográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigua<br />
Roma. Resultan, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong> gran utilidad en <strong>la</strong> reconstrucción topográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad antigua (Abbamondi,<br />
1998, 14).<br />
En 1893, el archivo <strong>de</strong> negativos <strong>de</strong> Parker se <strong>de</strong>struyó en un incendio en el pa<strong>la</strong>cio Negroni-Caffarelli<br />
en <strong>la</strong> Via Condotti. Se salvó <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>strucción un grupo <strong>de</strong> 220 negativos que albergan hoy <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
Americana <strong>de</strong> Roma, <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Británica y el Instituto Arqueológico Germánico <strong>de</strong> Roma (Einaudi,<br />
1979, 13). Los negativos, tomados en un soporte <strong>de</strong> cristal, tienen un tamaño general <strong>de</strong> 20 x 25<br />
cm. y 21 x 27 cms. (Einaudi, 1979, 13). En Tombs in and Near Rome. Sculpture among the Greeks and<br />
Romans, Mythology in Scupture and Early Christian Sculpture (Parker, 1877) el autor incluyó jalones como<br />
esca<strong>la</strong>. Este carácter técnico <strong>de</strong> sus fotografías se aprecia, por ejemplo, en <strong>la</strong> lámina XI The Freedmen of<br />
Livia Augusta, or officers of Caesar’s Household. En cuanto a sus tomas <strong>de</strong> los alre<strong>de</strong>dores <strong>de</strong> Roma po<strong>de</strong>mos<br />
seña<strong>la</strong>r su gusto por <strong>la</strong> ambientación. Las ruinas se fotografiaron, en efecto, con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> los jalones,<br />
pero también con <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> personas, probablemente compañeros <strong>de</strong> viaje, vestidos <strong>de</strong> forma<br />
distinguida y que posaban señorialmente constituyendo otra esca<strong>la</strong> para <strong>la</strong> toma fotográfica.<br />
Especialmente interesantes resultan los comentarios <strong>de</strong> Parker sobre su concepción <strong>de</strong>l documento<br />
fotográfico. Con motivo <strong>de</strong> una muestra <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> sus fotografías en <strong>la</strong> Cundall Gallery <strong>de</strong> Bond<br />
Street, celebrada en agosto <strong>de</strong> 1870, Parker <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo “photographs can only tell the truth”. Mencionaba<br />
igualmente algunas semejanzas no “convenientes” que <strong>la</strong>s fotografías podían poner <strong>de</strong> manifiesto.<br />
Así “the Jesuit Party in the Roman Church do not like to see the traditional history of the paintings<br />
in the Catacombs upset by a comparison of them with the mosaic pictures in the Churches of Rome”.<br />
Frente a esta opinion, Parker reiteraba “it is proved by the photographs”. En el fondo se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> atribución<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s pinturas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s catacumbas al siglo II o III d.C., como <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong> Iglesia, o al VIII o IX<br />
d.C., como pretendía <strong>de</strong>mostrar Parker.<br />
Bajo este inicial impulso extranjero pronto empezaron iniciativas italianas que divulgaron una<br />
imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s italianas. Entre éstas <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Giacomo Boni, cuya obra se ha caracterizado<br />
como fundamental para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como soporte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones arqueológicas<br />
(Necci, 1992, 19). Boni fue responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> restauración emprendidas <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1878 en el pa<strong>la</strong>cio Ducal <strong>de</strong> Venecia. Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tareas <strong>de</strong> documentación pidió <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> fotografías.<br />
A partir <strong>de</strong> 1888, y como inspector <strong>de</strong> monumentos <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública<br />
viajó por toda Italia catalogando, restaurando y fotografiando los edificios antiguos. Entre sus acciones<br />
<strong>de</strong>staca también, en 1890, <strong>la</strong> <strong>de</strong> promocionar <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> un Gabinetto fotografico per <strong>la</strong> riproduzione<br />
fotografica e <strong>la</strong> catalogazione <strong>de</strong>lle opere d’arte. En 1898 fue nombrado Ispettore generale <strong>de</strong>lle Antichità<br />
98 Entre los fotógrafos que intervinieron en el proyecto <strong>de</strong> Parker <strong>de</strong>stacamos especialmente C. Baldassarre Simelli. Formado en los medios<br />
artísticos <strong>de</strong> Roma, Baldasarre entró en contacto con Parker a raíz <strong>de</strong> su interés por <strong>la</strong> Arqueología. Algunos autores han <strong>de</strong>stacado<br />
el papel que pudo haber <strong>de</strong>sempeñado este fotógrafo romano al sugerir al propio Parker <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> empren<strong>de</strong>r una gran colección<br />
fotográfica (BECCHETTI, 1983, 31).<br />
170
Fig. 74.- Interior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s termas <strong>de</strong>l foro <strong>de</strong> Pompeya. Tarjeta postal <strong>de</strong> inicios <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
e <strong>de</strong>gli Scavi al Foro Romano don<strong>de</strong>, por primera vez, aplicó un método <strong>de</strong> excavación estratigráfica<br />
(Necci, 1992, 20).<br />
A través <strong>de</strong> su aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al trabajo arqueológico observamos cómo, hacia 1888,<br />
Boni consi<strong>de</strong>raba <strong>la</strong> fotografía no sólo como una técnica <strong>de</strong>scriptiva para el conocimiento <strong>de</strong>l monumento,<br />
sino también como un documento <strong>de</strong> un <strong>de</strong>stacado valor histórico. En efecto, <strong>la</strong> fotografía registraba<br />
no sólo <strong>la</strong>s alteraciones producidas por el tiempo, “ma anche quei partico<strong>la</strong>ri che potevano sfuggire<br />
a una percezione diretta <strong>de</strong>l monumento” (Necci, 1992, 20). Fue también el primero que utilizó<br />
<strong>la</strong> fotografía aérea para el estudio <strong>de</strong> los monumentos y <strong>de</strong> <strong>la</strong> topografía romana. En este sentido, <strong>la</strong> sección<br />
fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> brigada <strong>de</strong> especialistas <strong>de</strong>l Ejército italiano, por cuenta <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Instrucción<br />
Pública, tomó <strong>la</strong>s primeras fotografías aéreas <strong>de</strong>l foro romano en Junio <strong>de</strong> 1899. Boni era, entonces,<br />
director <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l Foro. La toma <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías se llevó a cabo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un globo parado<br />
en el área <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> zona comprendida entre el Coliseo y el Tabu<strong>la</strong>rium (Beccheti,<br />
1983, 53; Abbamondi, 1998, 14).<br />
Boni ayudó también a <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> campo. Así, por ejemplo,<br />
fomentó <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> innumerables fotografías axiales o cenitales, que documentaron <strong>la</strong>s diversas fases<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación estratigráfica en este área excavada (Puddu, Pal<strong>la</strong>ver, 1987). La fotografía pasó a<br />
consi<strong>de</strong>rarse no sólo como un instrumento idóneo para <strong>la</strong> reproducción, sino también como protección,<br />
tute<strong>la</strong> y amparo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte.<br />
Thomas Ashby fue otro <strong>de</strong> los tempranos incorporadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Italia.<br />
Fue, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1901, discípulo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Británica <strong>de</strong> Roma y, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1906 a 1925, director <strong>de</strong> esta institución.<br />
Su obra constituye un valioso estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> topografía antigua <strong>de</strong> esta ciudad, <strong>de</strong>mostrando en<br />
el<strong>la</strong> un uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía –acometida por él mismo– exacta y atenta (Necci, 1992, 22, nota 26).<br />
171
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Algunos autores han consi<strong>de</strong>rado a este británico como el gran fotógrafo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología romana.<br />
Algunas <strong>de</strong> sus fotografías constituyen documentos incuestionables, como en el caso <strong>de</strong>l sacellum<br />
<strong>de</strong> Cloacina <strong>de</strong>l foro romano o <strong>de</strong> <strong>la</strong> basílica Emilia (Manodori, 1998, 9). Su trabajo resulta igualmente<br />
fundamental para <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras excavaciones realizadas en el Foro romano (1899-<br />
1904) bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> Bonni (Necci, 1992, 22, nota 26).<br />
Ashby utilizó <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> forma sistemática, como soporte o comprobación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s notas y observaciones<br />
realizadas durante el trabajo <strong>de</strong> excavación. En este sentido, todos sus negativos aparecen<br />
numerados y catalogados en re<strong>la</strong>ción a sus apuntes. En conjunto, el examen <strong>de</strong> su obra permite comprobar<br />
cómo se trata <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> un observador atento no sólo al monumento, sino también<br />
al ambiente que lo ro<strong>de</strong>aba. Las tomas recogen, en efecto, un interés etnográfico por los paisajes<br />
y el mundo rural <strong>de</strong>l campo romano (Necci, 1992, 23).<br />
En <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en Italia <strong>de</strong>staca también <strong>la</strong> aportación <strong>de</strong> Esther Van Deman.<br />
Nacida en Ohio (EE.UU.) llegó a Roma en 1901 como scho<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Americana en esta ciudad,<br />
don<strong>de</strong> permanecería <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> su vida (Einaudi, 1979, 14). Como consecuencia <strong>de</strong> sus investigaciones<br />
en dicha ciudad se ha conservado un patrimonio <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 3000 fotografías y negativos<br />
donados a <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> Americana en Roma (Necci, 1992, 23).<br />
Esta profesora <strong>de</strong> Arte y Arqueología participó en los acontecimientos arqueológicos más importantes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Roma <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX, particu<strong>la</strong>rmente en <strong>la</strong>s excavaciones llevadas a cabo por<br />
Boni en el foro. Gracias al permiso <strong>de</strong> éste pudo estudiar <strong>la</strong> domus vestae. Su consiguiente libro, publicado<br />
en un fecha tan temprana como 1909, constituye aún un estudio fundamental para compren<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong> arquitectura <strong>de</strong> este conjunto (Einaudi, 1979, 14). Los dos problemas arqueológicos que más le interesaron<br />
fueron <strong>la</strong>s antiguas técnicas arquitectónicas y <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> acueductos (Einaudi, 1979,<br />
14). Una <strong>de</strong> sus principales obras en este campo fue Ancient Roman Construction in Italy, publicado<br />
póstumamente en 1947 gracias a su colega y amiga Marion B<strong>la</strong>ke. El archivo <strong>de</strong> Van Deman constituye<br />
un impresionante testimonio <strong>de</strong> los cerca <strong>de</strong> 20 años que <strong>la</strong> investigadora pasó en Roma. Las fotografías<br />
recogen, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> sus trabajos en Roma, diferentes viajes por Europa (1907-1908) y el norte<br />
<strong>de</strong> África (1913) (Einaudi, 1979, 14). En cuanto al soporte po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar cómo todas <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> Van Deman se tomaron con pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> celuloi<strong>de</strong>, en un formato <strong>de</strong> 9x12 cm.<br />
Las progresivas mejoras que experimentaba <strong>la</strong> técnica fotográfica influyeron, indudablemente, en<br />
los ritmos <strong>de</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica en Italia. Valorando globalmente esta incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
a <strong>la</strong> arqueología en Italia seña<strong>la</strong>mos el importante incremento y difusión que se produjo con el paso<br />
<strong>de</strong>l daguerrotipo al calotipo, es <strong>de</strong>cir, con el paso al principio <strong>de</strong>l positivo-negativo propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
mo<strong>de</strong>rna. A partir <strong>de</strong> entonces encontró una gran acogida en diferentes ambientes como los estudios<br />
<strong>de</strong> retratos, los turistas que visitaban Italia y, por supuesto, entre los estudiosos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
Especialmente interesante resulta consi<strong>de</strong>rar cómo los inicios <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en<br />
Italia aparecen íntimamente unidos a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> representación <strong>de</strong>l Paesseggio. Esto nos remite a<br />
una primera incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, por parte <strong>de</strong> los viajeros <strong>de</strong>l Grand Tour, como parte <strong>de</strong> los<br />
instrumentos <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> vistas y paisajes. A partir <strong>de</strong> entonces, el viajero culto, que disfrutaba<br />
<strong>de</strong> una cierta preparación clásica y <strong>de</strong> un gusto por el c<strong>la</strong>sicismo y por <strong>la</strong> antigüedad, procuraba <strong>la</strong> adquisición<br />
<strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> fotografías, <strong>de</strong> tamaños variables, que incorporaba a su álbum como recuerdos<br />
visibles <strong>de</strong> su viaje a Italia (Manodori, 1998, 8). Antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía amateur, los<br />
turistas <strong>de</strong>l siglo XIX confiaron en los fotógrafos comerciales para obtener estos souvenirs <strong>de</strong> los monumentos<br />
y paisajes que veían en sus viajes. Muchos fotógrafos se ganaron <strong>la</strong> vida gracias a este tipo <strong>de</strong><br />
tomas. Buena prueba <strong>de</strong> esta abundancia resulta <strong>la</strong> cantidad notable <strong>de</strong> estas fotografías que aún subsisten<br />
en bibliotecas, colecciones y universida<strong>de</strong>s (Wooters, 1996, 2).<br />
En este ambiente, y coincidiendo con una fase <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo e incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, se fundó<br />
<strong>la</strong> Società Fotografica Italiana, en 1889. Las dos últimas décadas <strong>de</strong>l XIX contemp<strong>la</strong>ron, en efecto,<br />
una vigorosa expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s ligadas a <strong>la</strong> fotografía. El primer presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Società Fotografica<br />
Italiana fue Mantegazza, profesor <strong>de</strong> antropología en el Instituto <strong>Real</strong> <strong>de</strong> Estudios Avanzados<br />
en Florencia. Su comprensión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que abría <strong>la</strong> fotografía le hizo concebir “un p<strong>la</strong>n<br />
172
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
Fig. 75.- El Coliseo, <strong>la</strong> hoy <strong>de</strong>saparecida Meta Sudante y el arco <strong>de</strong> Constantino vistos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Vía Sacra.<br />
Hacia 1880. Según Manodori (2002).<br />
comparativo <strong>de</strong> los diferentes tipos y razas humanas”. En su discurso inaugural ante <strong>la</strong> sociedad,<br />
Mantegazza propuso “<strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> una colección completa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s expresiones <strong>de</strong> <strong>la</strong> emoción humana<br />
documentadas en vida, proporcionando un gran servicio a <strong>la</strong> psicología y al arte”. Esta concepción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como una herramienta fundamental para <strong>la</strong>s disciplinas científicas aparecía recurrentemente<br />
en <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong>l Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Società Fotografica Italiana, que contribuyó a divulgar sus<br />
aplicaciones científicas.<br />
La expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria fotográfica en ciertas ciuda<strong>de</strong>s estuvo re<strong>la</strong>cionada con <strong>la</strong>s oportunida<strong>de</strong>s<br />
que existían para <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s y obras <strong>de</strong> arte. Y, fundamentalmente, con <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>manda extranjera <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> tomas. Esto traduce, en el fondo, <strong>la</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia respecto a factores<br />
exógenos que existía en Italia para este <strong>de</strong>sarrollo. Así, conocidas firmas como <strong>la</strong> Alinari <strong>de</strong> Florencia<br />
abastecían principalmente un mercado extranjero. Otros estudios, como G. Brodi fotografió, entre otras,<br />
<strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Toscana y los <strong>de</strong>scubrimientos arqueológicos que se estaban produciendo en Hercu<strong>la</strong>no<br />
y Pompeya. Su interés por este tipo <strong>de</strong> tomas le hizo enviar fotógrafos a Egipto, Siria, Jerusalén<br />
y Tierra Santa.<br />
A partir <strong>de</strong> 1887 se produjeron algunos cambios en <strong>la</strong>s firmas comerciales italianas, sobre todo en<br />
Alinari. En primer lugar se organizaron “expediciones fotográficas” a áreas antes ignoradas, hacia el norte<br />
y sur <strong>de</strong> Italia. Igualmente se pasaba ahora, <strong>de</strong> <strong>la</strong> anterior atención por <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte excepcional, a fotografiar<br />
todo lo que tuviese un interés artístico. En pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> Giovanni Morelli: “hoy uno fotografía todo<br />
lo que encuentra, lo bueno y lo mediocre, obras genuinas y falsificaciones”. Estas transformaciones reflejaban<br />
un cambio en el mercado y el clima cultural <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Estaba emergiendo una nueva cliente<strong>la</strong>, diferente<br />
<strong>de</strong> los viajeros y amantes <strong>de</strong>l arte que habían protagonizado el primer interés por <strong>la</strong> fotografía en<br />
Italia (Tomassini, 1996, 62).<br />
173
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En efecto, los especialistas en Arte y Arqueología pasaron a ser clientes más asiduos. También los<br />
estudios arquitectónicos comenzaron a adquirir álbumes <strong>de</strong> forma más frecuente. Por ejemplo, Ruskin<br />
era, en esta época, cliente <strong>de</strong> los Alinari, comprando reproducciones <strong>de</strong> diferentes períodos y estilos. La<br />
nueva orientación <strong>de</strong>l mercado significaba que <strong>la</strong> edición fotográfica, como expresó lúcidamente C.<br />
Brogi, se enfrentaba ahora con una <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> imágenes en pequeñas cantida<strong>de</strong>s más que series <strong>de</strong>stinadas<br />
a colecciones <strong>de</strong> tema variado (Tomassini, 1996, 62).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, y a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> los monumentos<br />
romanos se fueron incorporando progresivamente a <strong>la</strong>s guías y manuales sobre <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l arte antiguo<br />
<strong>de</strong> Roma (Manodori, 1998, 8). Las sucesivas noveda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas fotográficas provocaron una<br />
mayor difusión y aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. Algunos temas fueron objeto <strong>de</strong> una mayor<br />
atención y fascinación, siendo apreciable su prepon<strong>de</strong>rancia en el registro fotográfico <strong>de</strong>l período.<br />
Así, <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> afición por los diferentes restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Roma y sus alre<strong>de</strong>dores (Necci, 1992, 17).<br />
Como antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los libros editados con fotografías <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s producciones entre 1860 y<br />
1870, que proponían fotografías pegadas, acompañadas <strong>de</strong> textos impresos sobre los cartones <strong>de</strong>l montaje.<br />
En <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocasiones se indicaba, a<strong>de</strong>más, el nombre <strong>de</strong>l lugar y el fotógrafo. En esos años<br />
se distribuyeron también fotografías en un formato mayor, enrol<strong>la</strong>das y dispuestas para su transporte.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX el aspecto formal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías fue evolucionando,<br />
aunque en gran parte conservaron ciertas constantes. Así, por ejemplo, en <strong>la</strong>s <strong>de</strong> arquitectura algunos<br />
especialistas privilegiaban <strong>la</strong>s vistas frontales, here<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> los esquemas formales pictóricos, mientras<br />
que otros comenzaron a realizar vistas parciales <strong>de</strong>l edificio. Este último acercamiento, más innovador,<br />
incidía en alguna <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características específicas <strong>de</strong>l monumento.<br />
El valor documental <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> estos momentos es fácilmente apreciable. En una ciudad<br />
con los notables cambios urbanísticos que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l XIX, experimentó Roma, <strong>la</strong> consulta <strong>de</strong><br />
estos negativos pue<strong>de</strong> ofrecer datos fundamentales. Así, por ejemplo, <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> Parker conservadas hoy<br />
en <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> Americana <strong>de</strong> Roma nos informan, por ejemplo, <strong>de</strong>l Coliseo antes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
<strong>de</strong> 1874. En estas tomas se aprecian en el edificio cinco altares <strong>de</strong>l via crucis, todavía visibles (Einaudi,<br />
1979, 19). En otra se observa también <strong>la</strong> Meta Sudans, una fuente que indicó en <strong>la</strong> Antigüedad el punto<br />
<strong>de</strong> encuentro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tres regiones augusteas y que se <strong>de</strong>molió en 1934 (Einaudi, 1979, 25).<br />
Muchos artistas y fotógrafos profesionales <strong>de</strong>jaron, en estos años, una rica documentación. Entre<br />
los más significativos po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r a G. Caneva, cuya obra resulta fundamental en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía en Italia y, en particu<strong>la</strong>r, en Roma. El trabajo <strong>de</strong> Caneva prestó una especial atención a los monumentos<br />
<strong>de</strong> Roma y a los alre<strong>de</strong>dores <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad. En su acercamiento po<strong>de</strong>mos apreciar una aproximación<br />
típica <strong>de</strong> un pintor realizando encuadres entendibles <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> esta tradición. Igualmente se <strong>de</strong>be<br />
a su trabajo <strong>la</strong> primera documentación fotográfica <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más célebres esculturas <strong>de</strong>l Museo<br />
Vaticano como el Laoconte, el torso <strong>de</strong>l Belve<strong>de</strong>re y el Apolo Sauróctono (Necci, 1992, 18).<br />
Entre los profesionales que privilegiaron <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> carácter arqueológico y <strong>la</strong>s reproducciones<br />
<strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar a James An<strong>de</strong>rson, quien realizó un abundante registro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
campagna romana y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vil<strong>la</strong> <strong>de</strong>i Quintili. Destacan otros como G. Altobelli, R. McPherson y R.<br />
Moscioni, con una obra estimada en aproximadamente 25.000 vistas.<br />
Algunos fotógrafos italianos contribuyeron <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>terminante a <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica<br />
por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes instituciones italianas. Destaca, en este sentido, Luigi Sacchi, pintor,<br />
grabador y pionero <strong>de</strong>l calotipo en Milán. Su obra se ha valorado como fundamental para que <strong>la</strong> fotografía<br />
se admitiese, como instrumento didáctico, en <strong>la</strong> Acca<strong>de</strong>mia mi<strong>la</strong>nese. A su iniciativa se <strong>de</strong>be el<br />
inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> monumentos por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>.<br />
Alumno <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Brera, Sacchi emprendió, mediante su actuación como grabador y fotógrafo,<br />
un interesante <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l pasado medieval (Cassanelli, 2000, 50). Su primera obra<br />
impresa significativa fue L’antichità romaniche d’Italia, presentada al concurso <strong>de</strong>l Ateneo <strong>de</strong> Brescia<br />
(Cassanelli, 2000, 51). En Monumenti, vedute e costumi d’Italia (1852-1854), Sacchi reprodujo cerca<br />
<strong>de</strong> cien vistas fotográficas. Esta obra le hizo recorrer <strong>la</strong> totalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> penínsu<strong>la</strong> italiana en búsqueda<br />
<strong>de</strong> monumentos en que se apreciase <strong>la</strong> “lingua comune” <strong>de</strong>l arte, <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura y <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia italiana.<br />
174
Muchos <strong>de</strong> los originales se los ofreció a F. Hayez, quien procuró su ingreso en <strong>la</strong> biblioteca <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> Brera (Cassanelli, 2000, 51).<br />
Por su parte, los Archives Photographiques <strong>de</strong>s Monuments Historiques custodian, en París, parte <strong>de</strong><br />
los negativos fotográficos <strong>de</strong> Alfred Normand (Cay<strong>la</strong>, 1978, 2), arquitecto que vivió en Roma en <strong>la</strong> década<br />
<strong>de</strong> 1850. El Fondo Normand se compone <strong>de</strong> aproximadamente 130 negativos <strong>de</strong> un formato mayoritario<br />
<strong>de</strong> 16 x 21 cm. Su obra se inscribe <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l corto período <strong>de</strong> uso <strong>de</strong>l negativo <strong>de</strong> papel.<br />
Normand realizó <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> sus fotografías con una preocupación documental. En efecto, <strong>la</strong><br />
fotografía era un instrumento utilizado en su recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> documentación sobre arquitectura. A pesar<br />
<strong>de</strong> su contacto con los gran<strong>de</strong>s fotógrafos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Roma <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, Normand <strong>de</strong>mostró en algunas<br />
un dominio parcial <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l calotipo. En efecto, durante su estancia en Roma Normand fue<br />
asiduo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tertulias y el círculo fotográfico formado alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> con<strong>de</strong> F<strong>la</strong>chéron. De esta forma encontramos<br />
<strong>de</strong>senfoques involuntarios en ciertas imágenes, así como un reparto <strong>de</strong>sigual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s emulsiones<br />
sobre <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong>l negativo. Como era frecuente en <strong>la</strong> época, los cielos se retocaban y pintaban<br />
con tinta china. El arquitecto francés contemp<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> fotografía como un medio <strong>de</strong> fijar documentalmente<br />
los datos que antes había obtenido mediante acuare<strong>la</strong>s y pinturas. Las composiciones que observamos<br />
permiten, sin embargo, <strong>de</strong>stacar algunos aspectos, como su búsqueda <strong>de</strong> encuadres insólitos.<br />
Su obra resulta hoy <strong>de</strong> gran valor testimonial. Normand pudo visitar y fotografiar <strong>la</strong>s calles <strong>de</strong><br />
Pompeya en un momento en que los fotógrafos aún no <strong>de</strong>mostraban un excesivo interés por <strong>la</strong> antigua<br />
ciudad. Entre sus vistas <strong>de</strong> Roma po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> los senadores, <strong>la</strong>s columnas <strong>de</strong><br />
templos como el <strong>de</strong> Saturno, el <strong>de</strong> Vespasiano y Tito, <strong>la</strong>s calzadas <strong>de</strong>l foro, el arco <strong>de</strong> Septimio Severo,<br />
<strong>la</strong> Basílica <strong>de</strong> Majencio, el Coliseo, etc. Normand proporcionó unas muy tempranas vistas <strong>de</strong> templos<br />
como el <strong>de</strong> Júpiter, <strong>la</strong> Fortuna y el <strong>de</strong> Apolo, <strong>de</strong> diversos elementos arquitectónicos –capiteles– <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Basílica, el anfiteatro, el teatro, diversas vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa <strong>de</strong>l Fauno –primer atrio, peristilo, capiteles–,<br />
<strong>la</strong> casa <strong>de</strong> Acteon o <strong>de</strong> Salustio y <strong>la</strong> casa <strong>de</strong> Cástor y Polux. También resultan muy interesantes <strong>la</strong>s fotografías<br />
realizadas por Normand durante un viaje a Atenas. Entre sus vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Acrópolis <strong>de</strong>staca <strong>la</strong><br />
documentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> torre franca, construcción que se elevaba al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> los propileos y que sabemos<br />
fue <strong>de</strong>molida en 1876-1877. El Partenón fue objeto, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los edificios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Acrópolis, <strong>de</strong> una especial<br />
atención. Así, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> conjunto, Normand recogió <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> su fachada oeste y<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> procesión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Panateneas. Destacan, también, <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>l Erechteion y el Areópago.<br />
Estas fotografías <strong>de</strong> restos antiguos encontraron una salida importante entre científicos y arqueólogos.<br />
Consi<strong>de</strong>rada como un auxiliar neutro, en <strong>la</strong> época se negaba toda subjetividad a <strong>la</strong> fotografía<br />
(Bouqueret, Livi, 1989, 211). Con el tiempo, y con <strong>la</strong>s mayores facilida<strong>de</strong>s ofrecidas por <strong>la</strong>s técnicas<br />
fotográficas, se llegó a disponer <strong>de</strong> una consi<strong>de</strong>rable variedad <strong>de</strong> vistas sobre un mismo monumento.<br />
Al mismo tiempo se llegó a una cierta diversificación <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> vistas. Así, se constituyeron<br />
álbumes o series <strong>de</strong> láminas sobre temas más específicos como <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura. Ciertos fotógrafos,<br />
como Marville, acudieron a Italia para reproducir obras <strong>de</strong> arte. Las Excursions daguerriennes<br />
<strong>de</strong> Lerebours prefiguraron estas guías turísticas ilustradas que fueron tomando una importancia cada<br />
vez mayor (Bouqueret, Livi, 1989, 211).<br />
LOS HERMANOS ALINARI DE FLORENCIA<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
Esta firma ocupa un lugar único en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Italia. Con una gran tradición<br />
a sus espaldas –ha estado en activo con continuidad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su fundación en 1853– <strong>la</strong> firma cubrió gran<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> un amplio campo profesional, incluyendo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong><br />
arte hasta <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas escenas (VV.AA., 1985; Weber, Ma<strong>la</strong>ndrini, 1996, 49;<br />
Quintavalle, Maffioli, 2003). Sus catálogos estuvieron disponibles, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1855, en lugares como Londres<br />
o París. Gracias a su actividad se difundieron a gran esca<strong>la</strong>, por <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s y centros <strong>de</strong> estudios<br />
occi<strong>de</strong>ntales, <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong> arte necesarias para <strong>la</strong> investigación. Su actividad comercial <strong>de</strong>sempeñó<br />
un papel muy importante en <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> una metodología <strong>de</strong> trabajo comparatista.<br />
175
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Leopoldo Alinari, educado en <strong>la</strong> calcografía, fue el fundador <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa. Conocedor <strong>de</strong>l interés<br />
que <strong>de</strong>spertaba Florencia en <strong>la</strong> Europa <strong>de</strong>l siglo XIX y <strong>de</strong>l <strong>de</strong>stino que era para buena parte <strong>de</strong> los<br />
viajes eruditos, comenzó su actividad fotográfica en esta ciudad (Weber, Ma<strong>la</strong>ndrini, 1996, 49). Las<br />
primeras fotografías que realizó fueron objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong> atención <strong>de</strong> Piot, que buscaba por entonces ilustraciones<br />
para su Italie Monumentale <strong>de</strong> 1851 (Weber, Ma<strong>la</strong>ndrini, 1996, 49).<br />
Poco <strong>de</strong>spués, hacia 1858, Alinari fotografió cincuenta dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Uffizi. Apostaba, así,<br />
por un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> fotografía documental. Esta afortunda <strong>de</strong>cisión marcó para <strong>la</strong> empresa el inicio<br />
<strong>de</strong> su especialización en <strong>la</strong> reproduccción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte, que se convertiría, con el tiempo, en su actividad<br />
más fructífera (Weber, Ma<strong>la</strong>ndrini, 1996, 50). Casi inmediatamente, en el mismo año 1858, se<br />
publicó <strong>la</strong> recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> estas vistas en <strong>la</strong> obra Disegni di Raffaelo e d’altri maestri esistenti nelle gallerie di<br />
Firenze, Venezia e Vienna riprodotti in fotografia dai fratelli Alinari (Weber, Ma<strong>la</strong>ndrini, 1996, 50).<br />
A partir <strong>de</strong> este momento <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental en<br />
<strong>la</strong> empresa Alinari. En este campo, los Alinari crearon un estilo que se convirtió en estereotipo para este<br />
tipo <strong>de</strong> fotografía, permaneciendo válido hasta muy avanzado el siglo XX (Settimelli, 1977). Su acercamiento<br />
contribuyó, pues, a crear una convención sobre <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong> mirar el objeto, sobre el documento<br />
fotográfico, que utilizarían gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s europeas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Los profesionales que<br />
trabajaron para <strong>la</strong> firma comercial siguieron siempre el mismo esquema: <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> una gran fi<strong>de</strong>lidad,<br />
un equilibrio tonal, una extrema niti<strong>de</strong>z, y el rigor geométrico <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen (Necci, 1992, 18).<br />
También en arquitectura su trabajo significó <strong>de</strong>terminar unas pautas <strong>de</strong> representación. En estas<br />
vistas <strong>de</strong> arquitectura, <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Alinari son diferenciables por el punto <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma, elegido a<br />
cerca <strong>de</strong> tres metros <strong>de</strong> altura <strong>de</strong>l monumento. Se eliminaba, así, <strong>la</strong> distorsión que provocaba <strong>la</strong> perspectiva.<br />
Se recurría, a <strong>la</strong> vez, a una luz difusa que evi<strong>de</strong>nciase todos los elementos arquitectónicos y pusiese<br />
<strong>de</strong> manifiesto el relieve y ornamentos <strong>de</strong> su fachada. Se tendía también a eliminar todos los elementos<br />
que pudiesen distraer <strong>la</strong> atención respecto a lo fotografiado. Se procuraba, <strong>de</strong> esta forma, el ais<strong>la</strong>miento<br />
<strong>de</strong>l monumento respecto a su contexto urbano. Esta aproximación contrasta c<strong>la</strong>ramente con<br />
<strong>la</strong>s tomas fotográficas anteriores, here<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> unos esquemas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura paisajística <strong>de</strong>l<br />
siglo XVIII. En estas pinturas el monumento se reproducía preferentemente en una posición oblicua,<br />
inscrito en el ambiente circundante y acompañado muchas veces <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> pastores o paseantes<br />
(Necci, 1992, 18).<br />
Con los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX se asistió a <strong>la</strong> profusion <strong>de</strong> enumeraciones y categorizaciones<br />
exactas. Esta voluntad estaba evi<strong>de</strong>ntemente causada por <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> efectuar una rec<strong>la</strong>sificación y<br />
una reorganización <strong>de</strong>l conocimiento. En este sentido, <strong>de</strong>staca el anuncio <strong>de</strong>l ministro italiano <strong>de</strong><br />
Instrucción Pública realizado durante el Tercer Congreso Fotográfico celebrado en Roma en el año 1911<br />
respecto al establecimiento en <strong>la</strong> capital <strong>de</strong> “un archivo general italiano” (Tomassini, 1996, 63).<br />
La aportación <strong>de</strong>l archivo Alinari a este ambiente <strong>de</strong> catalogación y difusión <strong>de</strong>l patrimonio italiano<br />
ha sido, sin duda, fundamental. La amplia <strong>la</strong>bor <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da y su continuidad permiten compren<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> sus fondos. En <strong>la</strong> actualidad <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong>l archivo Alinari se encamina a valorar y potenciar<br />
los fondos tradicionales <strong>de</strong> <strong>la</strong> firma a <strong>la</strong> vez que ha animado nuevos proyectos. El edificio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
empresa en Largo Fratelli Alinari 15 <strong>de</strong> Florencia alberga todavía los negativos <strong>de</strong> cristal producidos por<br />
Alinari <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1860. El volumen total custodiado permite hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 400.000 negativos en cristal<br />
y 750.000 sobre pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> varios tamaños y <strong>de</strong> color y b<strong>la</strong>nco y negro. Igualmente, <strong>la</strong> política seguida<br />
por el archivo ha incluido <strong>la</strong> compra <strong>de</strong> otros archivos como el Vil<strong>la</strong>ni, activo en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Bolonia <strong>de</strong><br />
1920 a 1986 y que albergaba un total <strong>de</strong> unas 600.000 imágenes (Weber, Ma<strong>la</strong>ndrini, 1996, 54).<br />
Una parte significativa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> archivos como Alinari se utilizaron en <strong>la</strong>s publicaciones<br />
arqueológicas. A continuación reflexionaremos cómo una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más importantes, <strong>la</strong>s Notizie <strong>de</strong>gli<br />
Scavi Antichità, incorporaron <strong>la</strong> fotografía. En efecto, <strong>la</strong>s publicaciones periódicas italianas testimonian,<br />
en sus páginas, esta progresiva adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía así como el crédito que se le confería.<br />
Buen ejemplo <strong>de</strong> ello son <strong>la</strong>s Notizie <strong>de</strong>gli Scavi Antichità, publicación, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1876, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong><br />
Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Italia. Con un formato <strong>de</strong> 21x29 cm., el lugar que se reservó a <strong>la</strong> ilustración fotográfica<br />
en esta publicación fue, <strong>de</strong> 1876 a 1890, bastante reducido. Se acudía a algunas láminas en fototi-<br />
176
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
pia <strong>de</strong> Danesi-Roma o <strong>de</strong> Salomone. Incluso se abandonó este tipo <strong>de</strong> lámina durante los volúmenes<br />
pertenecientes a los años 1883, 1885 y 1886. Durante este <strong>la</strong>pso <strong>de</strong> tiempo, el dibujo fue el único modo<br />
<strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los objetos (Chéné, Foliot, Réveil<strong>la</strong>c, 1986, 159).<br />
Las ilustraciones fotográficas se <strong>de</strong>dicaron, por lo general, a una amplia temática: cerámica, epigrafía,<br />
escultura, objetos en bronce, etc. A partir <strong>de</strong> 1891 <strong>la</strong> redacción <strong>de</strong> esta revista adoptó el procedimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> autotipia (Chéné, Foliot, Réveil<strong>la</strong>c, 1986, 159). En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, el número <strong>de</strong> fotografías publicadas<br />
creció regu<strong>la</strong>rmente hasta alcanzar cifras consi<strong>de</strong>rables si <strong>la</strong>s comparamos con otras publicaciones, alcanzándose<br />
a menudo más <strong>de</strong> doscientas por volumen. La contrapartida era <strong>la</strong> ma<strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> impresión <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> autotipia, y <strong>la</strong> mediocridad general <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas. En 1898 <strong>la</strong> revista publicó una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías<br />
aéreas <strong>de</strong> excavaciones que se conocen. Se trata <strong>de</strong> un yacimiento situado en Roma que <strong>la</strong> fotografía<br />
permitía ver en extensión. Ilustraba un artículo <strong>de</strong> G. Gatti y se tomó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto casi vertical, mediante<br />
un globo militar.<br />
Característico <strong>de</strong> estos primeros años <strong>de</strong>l siglo XX resulta el <strong>de</strong>sigual uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que llevaron<br />
a cabo los autores. En ocasiones, el recurso a un fotógrafo profesional se traducía en tomas más<br />
cuidadas y en una mayor abundancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle. Estas circunstancias se observan, por ejemplo,<br />
cuando Vaglieri publicó, en 1908, un artículo sobre <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Roma. Con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong><br />
realizar <strong>la</strong>s fotografías necesarias Vaglieri recurrió al fotógrafo Danesi, quien multiplicó <strong>la</strong>s tomas y <strong>la</strong>s<br />
vistas <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle. En estos momentos Danesi se convirtió en <strong>la</strong> firma que monopolizó <strong>la</strong> publicación fotográfica<br />
<strong>de</strong> casi todas <strong>la</strong>s excavaciones italianas, entre otras, Roma, Pompeya, Sicilia y Cer<strong>de</strong>ña.<br />
A partir <strong>de</strong> 1910 <strong>la</strong> revista parece haber concedido una mayor importancia a <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> sus<br />
imágenes. De esta forma pasó a utilizar papier g<strong>la</strong>cé para dos artículos <strong>de</strong>dicados a ciertas excavaciones<br />
prestigiosas como eran <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Pompeya y Ostia. Sin embargo, Spano, que firmaba ahora los artículos<br />
sobre <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Pompeya, proporcionaba originales fotográficos mediocres.<br />
Esta aparición <strong>de</strong>l registro fotográfico en <strong>la</strong>s publicaciones no significó que algunos autores, como<br />
Orso, no siguiesen siendo muy reticentes en cuanto a su uso. Este autor publicó, en 1911, un monográfico<br />
sobre <strong>la</strong>s excavaciones efectuadas en Ca<strong>la</strong>bria. El texto presentaba 19 fotografías sobre 102 ilustraciones,<br />
sin que pueda diferenciarse c<strong>la</strong>ramente por qué <strong>la</strong> fotografía fue elegida en unos casos y no en otros.<br />
Después <strong>de</strong> un corto período <strong>de</strong> expectación y confianza mo<strong>de</strong>rada en <strong>la</strong> fotografía, <strong>la</strong> revista se<br />
comprometió <strong>de</strong>finitivamente, a partir <strong>de</strong> 1891, en <strong>la</strong> vía <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración fotográfica. Sin embargo, <strong>la</strong><br />
cantidad <strong>de</strong> reproducciones fotográficas no estaba en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> escasa calidad <strong>de</strong> su edición. A pesar<br />
<strong>de</strong> ello, no se volvió a procedimientos anteriores que proporcionaban un mejor acabado y calidad,<br />
como <strong>la</strong> fototipia. La solución para <strong>la</strong> peor calidad fue, simplemente, <strong>la</strong> elección, a partir <strong>de</strong> 1910, <strong>de</strong> un<br />
papel <strong>de</strong> mejor calidad para presentar los temas consi<strong>de</strong>rados más importantes. Esta selección permite<br />
comprobar cuáles eran los temas a los que se otorgaba un mayor interés por parte <strong>de</strong> los investigadores.<br />
Observamos, así, una preferente atención por <strong>la</strong>s pinturas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vil<strong>la</strong>s pompeyanas y, en general, por <strong>la</strong><br />
antigüedad romana.<br />
Así, pues, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> bastantes años antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Primera Guerra Mundial <strong>la</strong>s Notizie <strong>de</strong>gli Scavi Antichità<br />
(NDSA) incluyeron abundantes tomas (Chéné, Foliot, Réveil<strong>la</strong>c, 1986, 193). Hacia los años 30 se constatan<br />
unas 60 fotografías por 100 páginas, manteniéndose este nivel hasta hoy. Sin embargo, habría que<br />
esperar al número <strong>de</strong> 1940 para que el conjunto <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración se presentase en el texto con una buena<br />
calidad <strong>de</strong> impresión. A partir <strong>de</strong> este momento, <strong>la</strong>s NDSA cambiaron <strong>de</strong> fórmu<strong>la</strong> suprimiendo <strong>la</strong>s láminas<br />
fuera <strong>de</strong>l texto y utilizando el papel couché. Con ello, <strong>la</strong> fotografía se incorporaba plenamente al discurso<br />
arqueológico.<br />
LOS VIAJEROS EXTRANJEROS Y SU INFLUENCIA EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD<br />
El creciente <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l turismo y el <strong>de</strong>seo, por parte <strong>de</strong> los viajeros, <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>r varios recuerdos<br />
–como pruebas tangibles <strong>de</strong>l periplo efectuado– precipitaron <strong>la</strong> producción y difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> iglesias, <strong>de</strong> pa<strong>la</strong>cios <strong>de</strong>l Renacimiento y <strong>de</strong> p<strong>la</strong>zas. Las re<strong>la</strong>ciones entre Italia y los viajeros ex-<br />
177
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tranjeros que <strong>la</strong> recorrieron tuvieron lugar –al igual que en España– bajo una ambigüedad evi<strong>de</strong>nte.<br />
Admiración y rechazo, exaltación y <strong>de</strong>sconfianza se mezc<strong>la</strong>ban en casi todas estas aproximaciones. En<br />
cualquier caso, una persona bien educada <strong>de</strong>l Grand Siècle <strong>de</strong>bía pasar siempre por el “obligatorio” viaje<br />
a Italia.<br />
Mediante este recorrido, el público culto occi<strong>de</strong>ntal encontraba <strong>la</strong> p<strong>la</strong>smación física o real <strong>de</strong> todas<br />
<strong>la</strong>s referencias literarias y culturales que impregnaban <strong>la</strong> cultura que había recibido. Así, por ejemplo,<br />
en el testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> pai<strong>de</strong>ia, los ingleses encontraban <strong>la</strong> armonía arquitectónica, los franceses los<br />
i<strong>de</strong>ales <strong>de</strong> libertad y los americanos los valores <strong>de</strong> <strong>la</strong> república <strong>de</strong>mocrática (Manodori, 1998, 8).<br />
Entre los máximos atractivos que guiaban el Voyage en Italie estaba, sin duda, <strong>la</strong> Roma antigua y<br />
los monumentos <strong>de</strong>l Renacimiento, es <strong>de</strong>cir, los antiguos edificios y restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad en su doble faceta<br />
<strong>de</strong> cristianos y paganos. Concebido como un aprendizaje, el viaje a Italia era, sobre todo, un viaje<br />
cultural iniciático (Bouqueret, Livi, 1989, 13) para todo artista <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Renacimiento. A partir <strong>de</strong> 1839<br />
<strong>la</strong> fotografía fue sustituyendo pau<strong>la</strong>tinamente, en esta etapa <strong>de</strong>l aprendizaje, el carnet <strong>de</strong> croquis <strong>de</strong>l<br />
pintor y el <strong>de</strong> notas <strong>de</strong>l escritor.<br />
Esta aproximación fotográfica a los paisajes urbanos conoció un <strong>de</strong>sarrollo muy rápido gracias a<br />
<strong>la</strong>s mejoras técnicas y, sobre todo, a <strong>la</strong> invención <strong>de</strong>l negativo <strong>de</strong> cristal. La reproducibilidad, y lo que<br />
esto conllevaba en cuanto a <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manipu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen, permitió hacer frente al incremento<br />
<strong>de</strong> peticiones por parte <strong>de</strong> un público ávido <strong>de</strong> representaciones “semb<strong>la</strong>bles à <strong>la</strong> nature” y<br />
<strong>de</strong>seoso <strong>de</strong> conocer Italia, en ocasiones sin tener los medios o <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> ir allí. Italia muestra, en<br />
este sentido, algunas semejanzas con el caso español. Al igual que en España, <strong>la</strong>s primeras fotografías<br />
<strong>de</strong> monumentos se hicieron para un público que estaba fuera y no para respon<strong>de</strong>r a <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda interna<br />
<strong>de</strong>l país.<br />
Resulta interesante consi<strong>de</strong>rar quiénes fueron los personajes que se dirigieron a Italia, incluyendo<br />
fotógrafos amateurs o profesionales. En un primer momento dominaron pintores como Merville, Le<br />
Gray, Nègre, Constant y, más tar<strong>de</strong>, Dubufe, Lhermitte, Bonnard y Vuil<strong>la</strong>rd. También estaban representados<br />
los arquitectos mediante Normand, Delessert y Méhédin (Bouqueret, Livi, 1989, 207). Otras<br />
profesiones también presentes eran los escultores como F<strong>la</strong>chéron; los arqueólogos como Piot; antropólogos<br />
e investigadores como Guillot-Saguez y Potteau; militares como Jeuffrain y Puyo; los escritores<br />
como Zo<strong>la</strong>, etc. (Bouqueret, Livi, 1989, 207).<br />
A Italia llegaron fotógrafos <strong>de</strong> todo el mundo, haciéndo<strong>la</strong> tema <strong>de</strong> sus vistas. Encontramos allí,<br />
por ejemplo, algunos como Cretté, Bertrandé, Degoix, Godard, Le Lieure o Perraud (Bouqueret, Livi,<br />
1989, 208). También otros, como el médico <strong>de</strong> Edimburgo R.MacPherson, el reverendo C. Richard<br />
Jones, G. Wilson Bridges, W. Robert Baker, R. Eaton, J. An<strong>de</strong>rson y A. John Ellis. Algunos alemanes<br />
se establecieron también en Italia, como Giorgio Sommer en Roma, W. Plüschow en Nápoles, y el baron<br />
Von Gloe<strong>de</strong>n en Sicilia (Bouqueret, Livi, 1989, 208).<br />
Po<strong>de</strong>mos distinguir varias categorías <strong>de</strong> viajeros según <strong>la</strong> función –real y simbólica– <strong>de</strong> cada tipo<br />
<strong>de</strong> viaje (Bouqueret, Livi, 1989, 15). La primera permite concebir a Italia como tierra elegida por los<br />
artistas. En este sentido, el paso por este país constituía una etapa fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación. El período<br />
<strong>de</strong> paso por Italia parece haber influido notablemente en todos ellos. Así, por ejemplo, parece haber<br />
sido durante su viaje a Italia en 1836-1837 cuando, en compañía <strong>de</strong> L. Gaucherel, Viollet-le-Duc<br />
comenzó a i<strong>de</strong>ar una posible teoría sobre el arte clásico y medieval. Taine no <strong>de</strong>jaba, durante su propia<br />
estancia, <strong>de</strong> interrogar los paisajes y monumentos para intentar volverlos intelectualmente comprensibles<br />
y extraer una teoría a partir <strong>de</strong> ellos. Su Voyage en Italie (1866) fue <strong>la</strong> consecuencia <strong>de</strong> estas reflexiones.<br />
En segundo lugar po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r el papel <strong>de</strong>sempeñado por Italia como catalizador <strong>de</strong>l yo. Sería<br />
<strong>la</strong> aproximación, por ejemplo, <strong>de</strong> Stendhal, Barrès, Maurras, Suarès y Gi<strong>de</strong>. Italia les reve<strong>la</strong>ba a ellos<br />
mismos. Ellos, como contrapartida, <strong>de</strong>scubrían Italia al gran público. Como tercer motivo o aproximación<br />
principal po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar los viajeros cuya finalidad principal se asemejaba a <strong>la</strong> figura <strong>de</strong>l “enviado<br />
especial”, <strong>de</strong>seoso <strong>de</strong> informar, al público <strong>de</strong> sus naciones <strong>de</strong> origen, sobre <strong>la</strong>s mutaciones que se<br />
estaban produciendo en <strong>la</strong> Italia contemporánea.<br />
178
Fig. 76.- Galería <strong>de</strong> los Museos Vaticanos, hacia 1878. Fotografía <strong>de</strong> G. Battista Maggi.<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
Por último, mencionamos también los viajeros que simplemente atravesaron Italia. En este sentido<br />
Italia fue el primer paso <strong>de</strong>l viaje a Grecia o el Oriente, casi a modo <strong>de</strong> una frontera que ponía al<br />
viajero europeo en contacto con lo <strong>de</strong>sconocido. Así po<strong>de</strong>mos advertirlo en <strong>la</strong> frase <strong>de</strong> Stendhal: “En<br />
Italie le pays civilisé finit au Tibre. Au midi <strong>de</strong> ce fleuve vous verrez l’énergie et le bonheur <strong>de</strong>s sauvages”.<br />
En estos recorridos los itinerarios aparecen estrictamente codificados, siguiendo siempre un esquema<br />
<strong>de</strong>terminado: <strong>la</strong> antigua Roma, Pompeya, Paestum, <strong>la</strong> Sicilia griega, <strong>la</strong> Florencia <strong>de</strong> los Médicis<br />
y <strong>de</strong> los Condottieri, <strong>la</strong> Roma <strong>de</strong>l Renacimiento y <strong>de</strong>l Barroco eran algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s etapas <strong>de</strong> este viaje<br />
(Bouqueret, Livi, 1989, 17).<br />
Al igual que los viajes emprendidos a España o a Oriente, el viaje a Italia <strong>de</strong>bía tener una cierta<br />
dosis <strong>de</strong> exotismo que atraía <strong>la</strong> curiosidad occi<strong>de</strong>ntal. Por ello, no resulta extraño que, por ejemplo, <strong>la</strong>s<br />
regiones geográficamente y culturalmente más próximas a Francia se vieran a menudo excluidas <strong>de</strong> los<br />
viajes protagonizados por franceses. Los viajes realizados a Italia se asemejaban a palimpsestos si consi<strong>de</strong>ramos<br />
que parecían concebirse o p<strong>la</strong>nearse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> textos clásicos que había que verificar (Bouqueret,<br />
Livi, 1989, 17). En comparación con estos mitos clásicos o históricos, <strong>la</strong> realidad contemporánea<br />
que presentaban estos países no parecía contener más que fealdad y <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ncia.<br />
Los motivos elegidos por los fotógrafos fueron durante bastante tiempo los mismos que habían<br />
sido elegidos en <strong>la</strong> representación mediante dibujos y acuare<strong>la</strong>s. El retrato dominó con los daguerrotipos<br />
y, en cualquier caso, fue el medio <strong>de</strong> asegurar <strong>la</strong> subsistencia <strong>de</strong> muchos fotógrafos, incluso cuando sus<br />
propósitos les atraían hacia otros horizontes. El paisaje conoció una época <strong>de</strong> gran expansión con <strong>la</strong> técnica<br />
<strong>de</strong>l calotipo y con <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong> colodión húmedo y seco. Se trató también el paisaje urbano, pero<br />
limitándose a los monumentos civiles o religiosos que tenían interés para <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte. La repre-<br />
179
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
sentación <strong>de</strong>l hábitat contemporáneo ocupó, por el contrario, un escaso lugar (Bouqueret, Livi, 1989,<br />
208). El reportaje se impuso muy pronto como forma <strong>de</strong> ilustrar <strong>la</strong>s catástrofes naturales, <strong>la</strong>s revoluciones<br />
o, por ejemplo, <strong>la</strong>s batal<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Napoléon Bonaparte y <strong>de</strong> Napoléon III contra los austriacos. En este<br />
panorama, <strong>la</strong> Arquitectura constituyó, sin duda, uno <strong>de</strong> los puntos fuertes <strong>de</strong> los primeros fotógrafos,<br />
<strong>de</strong>stacando sobre todo <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicación a <strong>la</strong> Roma antigua y al yacimiento <strong>de</strong> Pompeya.<br />
Buen ejemplo <strong>de</strong> esta aproximación extranjera resulta el caso <strong>de</strong>l viajero C. Richard Jones, quien<br />
<strong>de</strong>scribió sus activida<strong>de</strong>s fotográficas en <strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Nápoles, Pompeya y Roma en cartas enviadas<br />
a Fox Talbot durante <strong>la</strong> primavera <strong>de</strong> 1846. A su regreso a Gran Bretaña había conseguido reunir vistas<br />
<strong>de</strong> Malta, Sicilia, Pompeya, Roma y Florencia (Smith, 1996, 4). La visita <strong>de</strong>l británico a Florencia<br />
coincidió, a<strong>de</strong>más, con un perceptible incremento <strong>de</strong>l interés en <strong>la</strong>s is<strong>la</strong>s por esta ciudad. Así, por ejemplo,<br />
sabemos que Charles Dickens visitó Florencia durante 1845, en un viaje que realizó por el norte<br />
<strong>de</strong> Italia hasta Roma y Nápoles y que se p<strong>la</strong>smó en <strong>la</strong> posterior publicación, Pictures from Italy.<br />
Las fotografías <strong>de</strong> C. R. Jones han sido seña<strong>la</strong>das como un buen ejemplo <strong>de</strong> <strong>la</strong> visión parcial que,<br />
en ocasiones, predominaba en esta aproximación extranjera. Así, sus composiciones reflejan <strong>la</strong>s actitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> sus contemporáneos británicos hacia el Batisterio, el Campanile y Sta. María <strong>de</strong>l Fiore. Los visitantes<br />
británicos consi<strong>de</strong>raban a Sta. María <strong>de</strong>l Fiore, con su fachada no terminada, como “awkward,<br />
squat, clumsy” y el Batisterio “altogether incorrect”. Sin embargo, el Campanile gozaba <strong>de</strong> una mayor<br />
consi<strong>de</strong>ración por parte <strong>de</strong> los turistas británicos (Smith, 1996, 7). Estas preferencias y este juicio sobre<br />
el arte se reflejan en <strong>la</strong> imagen, proporcionada por <strong>la</strong> fotografía. En cualquier caso, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> este<br />
autor proporciona una visión fotográfica muy temprana <strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> los principales monumentos italianos.<br />
Así, por ejemplo, Calvert Jones realizó vistas positivadas <strong>de</strong> 18,5 x 22,4 cm., en papel sa<strong>la</strong>do,<br />
ilustrando el estado <strong>de</strong>l Coliseo <strong>de</strong> Roma ya en 1846 99 .<br />
Otro <strong>de</strong> los <strong>de</strong>stacados viajeros fotógrafos fue el médico escocés Robert MacPherson, que se instaló<br />
en Roma y abordó <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> fotografías entre 1850 y 1869 (McKenzie, 1996, 32). De los<br />
180<br />
Fig. 77.- Pompeya en una fotografía <strong>de</strong> Fratelli Amodio. Hacia 1874.<br />
99 Vistas pertenecientes, entre otros, al Rijksmuseum <strong>de</strong> Amsterdam (BOOM, ROOSEBOOM, 1996, 36, fig.6).
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
Fig. 78.- La vía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tumbas en Pompeya. 1854. Según Recueil photographique, B<strong>la</strong>nquart-Évrard (lám. 10).<br />
126 papeles sa<strong>la</strong>dos conservados <strong>de</strong> él en The Calotype Club <strong>de</strong> Edimburgo, dieciséis son vistas topográficas<br />
realizadas en Roma y en otras ciuda<strong>de</strong>s italianas (McKenzie, 1996, 33). Uno <strong>de</strong> sus álbumes,<br />
The calotype Club of Edimbourgh, conservado hoy en <strong>la</strong> Edimbourgh Central Library 100 , nos permite comprobar<br />
los temas que fueron objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas italianas a <strong>la</strong>s que hemos aludido 101 . Estas vistas <strong>de</strong><br />
Italia incluyen localida<strong>de</strong>s ubicadas fuera <strong>de</strong> Roma como Pistoia. Esto, junto a otro grupo <strong>de</strong> fotografías<br />
<strong>de</strong> Malta, sugieren que <strong>la</strong>s “excursiones fotográficas” no eran algo puntual, sino que se trataba <strong>de</strong><br />
una costumbre más común (McKenzie, 1996, 34).<br />
La confección <strong>de</strong> estos álbumes era característica <strong>de</strong>l Grand Tour. El álbum fotográfico se convertía,<br />
así, en una continuación cultural <strong>de</strong> una costumbre que había <strong>de</strong>sempeñado un papel fundamental<br />
en <strong>la</strong> vida artística occi<strong>de</strong>ntal. A<strong>de</strong>más, en el siglo XIX el Grand Tour estaba <strong>de</strong>jando algo <strong>de</strong> <strong>la</strong>do su<br />
carácter elitista anterior para convertirse en un viaje continental abierto a otros grupos sociales, sobre<br />
todo a <strong>la</strong> emergente c<strong>la</strong>se industrial. Otros factores, como <strong>la</strong> mecanización <strong>de</strong>l transporte, contribuyeron<br />
también a facilitar estos viajes (McKenzie, 1996, 35).<br />
Poco a poco, el trabajo <strong>de</strong> MacPherson se dio a conocer al público. Grabados efectuados a partir<br />
<strong>de</strong> muchas <strong>de</strong> sus fotografías aparecieron en ciertas publicaciones académicas como <strong>la</strong> Rome and the<br />
Campagna <strong>de</strong> Robert Burn. El fotógrafo escocés realizó también un pequeño estudio sobre <strong>la</strong> escultura<br />
<strong>de</strong>l Vaticano. Pero, sin duda, <strong>la</strong> mayor publicidad para su obra fueron <strong>la</strong>s sucesivas ediciones <strong>de</strong>l libro<br />
<strong>de</strong> John Murray Handbook for Travellers in Central Italy, publicación muy utilizada por los turistas<br />
(McKenzie, 1996, 36). MacPherson adquirió, así, un gran renombre en Roma. Igualmente, <strong>la</strong>s exhibiciones<br />
organizadas por <strong>la</strong> Photographic Society of Scot<strong>la</strong>nd en Edimburgo, a partir <strong>de</strong> 1856, evi<strong>de</strong>nciaron<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>stacada presencia <strong>de</strong> Italia en este tipo <strong>de</strong> exposiciones.<br />
100 Conservado con el n° Inventario: GY. TR.1.E23c, Acc., no. T50261.<br />
101 En concreto se trata <strong>de</strong>: el arco <strong>de</strong> Constantino, <strong>la</strong> Fontana <strong>de</strong> Trevi, el Templo <strong>de</strong> Serapis, Paestum, Pistoia, diversas tomas <strong>de</strong>l foro<br />
<strong>de</strong> Roma, Coliseo, el arco <strong>de</strong> Tito, el templo <strong>de</strong> Venus, el templo <strong>de</strong> Vesta (MCKENZIE, 1996, 33).<br />
181
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Otro significativo fotógrafo extranjero fue el británico James An<strong>de</strong>rson (1813-1877). Su primer<br />
catálogo apareció en 1859 y sus obras estuvieron a <strong>la</strong> venta en <strong>la</strong> librería <strong>de</strong> Josef Spithöver, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
más conocidas <strong>de</strong> Roma y que fue muy frecuentada por los viajeros extranjeros, especialmente los <strong>de</strong> origen<br />
alemán (Feyler, 2000, 233). La dispersión <strong>de</strong> su obra testimonia el temprano interés <strong>de</strong> buena parte<br />
<strong>de</strong> los institutos <strong>de</strong> arqueología europeos. En efecto, su obra fue adquirida, por ejemplo, durante <strong>la</strong><br />
formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fototeca <strong>de</strong>l Institut d ’Archéologie C<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> Estrasburgo. La mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
adquiridas en Roma por el arqueólogo alemán Michaelis habían sido realizadas por este fotógrafo.<br />
La fotografía <strong>de</strong> los extranjeros contribuyó a <strong>de</strong>finir los acercamientos posteriores y <strong>la</strong> primera<br />
imagen <strong>de</strong> países como Italia. El conocido fotógrafo Giorgio Sommer, nacido en Frankfort, influyó <strong>de</strong><br />
forma <strong>de</strong>terminante en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> una imagen popu<strong>la</strong>r italiana (Miraglia, 1996, 41). En 1857<br />
Sommer llegó a Italia y poco <strong>de</strong>spués abrió estudios, casi simultáneamente, en Roma y Nápoles 102 . Sus<br />
establecimientos se convirtieron pronto en centros florecientes que acogieron visitas constantes y estancias<br />
<strong>de</strong> artistas extranjeros, pertenecientes a aca<strong>de</strong>mias o institutos <strong>de</strong> sus propios países. Este interés<br />
que <strong>de</strong>spertaba Italia constituiría un factor fundamental para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> su técnica fotográfica. La<br />
posibilidad <strong>de</strong> trabajar en Italia era para Sommer, como para los pintores contemporáneos, un retorno<br />
al c<strong>la</strong>sicismo <strong>de</strong> Roma, casi un viaje al pasado. Sommer se sentía atraído por lugares como Roma y<br />
Pompeya, por <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>za que sus antiguas ruinas traslucían tanto como por <strong>la</strong>s excavaciones que se es-<br />
182<br />
Fig. 79.- Vista general <strong>de</strong>l foro romano. Fotografía <strong>de</strong> Giovanni Battista Maggi hacia 1878.<br />
102 Sus fotografías pasaron a formar parte <strong>de</strong> los fondos <strong>de</strong> significativas fototecas como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> Estrasburgo, habiendo<br />
sido i<strong>de</strong>ntificadas y estudiadas aquí por GABRIELLE FEYLER (2000, 233).
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
Fig. 80.- Tarjeta postal <strong>de</strong> La Via <strong>de</strong>ll’Impero e il Colosseo visti dal monumento a Vittorio Emanuele II.<br />
Primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
taban llevando a cabo. Las obras que progresivamente se iban <strong>de</strong>scubriendo constituían una nueva fuente<br />
y estímulo para el estudio y <strong>la</strong> investigación (Miraglia, 1996, 42).<br />
Dentro <strong>de</strong> este ambiente se compren<strong>de</strong>n <strong>la</strong>s expediciones fotográficas que Sommer sufragó y protagonizó.<br />
Su finalidad era <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> los lugares más representativos <strong>de</strong>l arte <strong>de</strong> <strong>la</strong> penínsu<strong>la</strong><br />
itálica. Así, por ejemplo, sus tomas testimonian <strong>la</strong>s transformaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Pompeya tras <strong>la</strong>s<br />
excavaciones llevadas a cabo en <strong>la</strong>s termas Stabiani en 1824 103 . Pompeya, siempre presente en <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> esta época, simbolizaba <strong>la</strong> perfección y <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>za <strong>de</strong>l pasado romano.<br />
La temática <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Sommer respondía a <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los turistas, especialmente<br />
los <strong>de</strong> origen alemán, cuyas Bildungsreise <strong>de</strong>mostraban un constante interés por el paisaje, el arte y <strong>la</strong>s<br />
antigüeda<strong>de</strong>s greco-romanas. Para respon<strong>de</strong>r a esta <strong>de</strong>manda, Sommer documentó principalmente al<br />
arte y los hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos, <strong>de</strong>stacando sus series sobre los Museos Nacionales y Pompeya. En <strong>la</strong><br />
antigua Roma, Sommer trabajó bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> Fiorelli, entonces director <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones que<br />
se llevaban a cabo en <strong>la</strong> ciudad. Se ha apuntado <strong>la</strong> posibilidad 104 <strong>de</strong> que trabajase también en co<strong>la</strong>boración<br />
con J. Henry Parker, el arqueólogo inglés que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1860, fue uno <strong>de</strong> los mayores <strong>de</strong>fensores <strong>de</strong>l<br />
valor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> arqueología (Miraglia, 1996, 44).<br />
Sin embargo, Sommer imprimió siempre ciertas características a sus tomas que le alejan <strong>de</strong> unas<br />
vistas estrictamente documentales. Así, cuando fotografió <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> esculturas <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Nápoles,<br />
Sommer incluyó en sus encuadres el ambiente que ro<strong>de</strong>aba el Museo, en vez <strong>de</strong> limitarse estrictamente<br />
a <strong>la</strong>s piezas (Miraglia, 1996, 44).<br />
El análisis <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías producidas en esta época muestra cómo los fotógrafos<br />
que pertenecían a una cultura respondían ante el espectáculo <strong>de</strong> otra. En efecto, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong><br />
los viajeros occi<strong>de</strong>ntales que se acercaron en los siglos XIX y XX a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s se habían educado<br />
en unos ambientes y círculos don<strong>de</strong> el pasado histórico italiano había tenido un consi<strong>de</strong>rable peso. Per-<br />
103 Algunas <strong>de</strong> estas vistas pertenecen hoy a <strong>la</strong> colección fotográfica <strong>de</strong>l Rijskmuseum <strong>de</strong> Amsterdam (BOMM, 1996, 25).<br />
104 Ver TOZZI (1989).<br />
183
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tenecientes, por lo general, a una c<strong>la</strong>se social elevada, estos viajeros manifestaban hacia <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s<br />
un entusiasmo consi<strong>de</strong>rable. En sus testimonios –ya sean escritos o fotográficos– se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar<br />
<strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable influencia <strong>de</strong> sus predisposiciones culturales en <strong>la</strong> imagen que iban a transmitir <strong>de</strong> estas<br />
antigüeda<strong>de</strong>s. Recientes trabajos han intentado poner <strong>de</strong> relieve <strong>la</strong>s consecuencias <strong>de</strong> estas predisposiciones<br />
en <strong>la</strong> producción fotográfica resultante. Especialmente interesante resulta <strong>la</strong> repercusión <strong>de</strong><br />
esta visión parcial en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los conjuntos arqueológicos más importantes y significativos:<br />
el foro <strong>de</strong> Roma.<br />
A. Szegedy-Maszak ha analizado algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> aproximación <strong>de</strong><br />
los occi<strong>de</strong>ntales a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l foro <strong>de</strong> Roma. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras observaciones que cualquier viajero<br />
realizaba en su aproximación al foro romano era el consi<strong>de</strong>rable contraste existente entre <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>za <strong>de</strong>l<br />
pasado –reflejada por el foro– y <strong>la</strong> penuria <strong>de</strong>l presente. En efecto, los viajeros y fotógrafos <strong>de</strong>l siglo XIX fueron<br />
conscientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia que el sitio había tenido y el abandono casi total que podían contemp<strong>la</strong>r<br />
en su época 105 .<br />
Esta realidad <strong>de</strong>l foro romano como campo <strong>de</strong> pastoreo provocó en los viajeros-fotógrafos varias<br />
reacciones. Una fue <strong>la</strong> <strong>de</strong>cepción mezc<strong>la</strong>da con <strong>la</strong> convicción <strong>de</strong> que <strong>la</strong> ciudad antigua sobrepasaba <strong>la</strong><br />
mo<strong>de</strong>rna, cuyos logros parecían inexistentes. En este sentido, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s narraciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>se<br />
culta occi<strong>de</strong>ntal presentaba el viaje a Roma más como una “obligación” cultural, una tarea, que como<br />
una estancia hecha por el p<strong>la</strong>cer que pudiera proporcionar (Szegedy-Maszak, 1996, 25).<br />
Ante este panorama, <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> los fotógrafos consistía en dar sentido a <strong>la</strong> amalgama <strong>de</strong> estructuras<br />
que aparecían en el foro. Debía parecer atractiva a <strong>la</strong> posible cliente<strong>la</strong>, formada casi exclusivamente<br />
por estos viajeros o instituciones extranjeras. A pesar <strong>de</strong> este esfuerzo, algunos autores han <strong>de</strong>stacado<br />
cómo <strong>la</strong> experiencia <strong>de</strong>l foro era, fundamentalmente, verbal e imaginativa, no visual. Era más por lo<br />
que evocaba que por lo que se <strong>de</strong>scubría in situ.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías conocidas sobre el foro es <strong>la</strong> que apareció en el segundo tomo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s Excursions Daguerriennes <strong>de</strong> Lerebours. Se titu<strong>la</strong>ba Vue prise <strong>de</strong> Campo Vaccino. En el encuadre se pasaron<br />
por alto algunos <strong>de</strong>talles históricos que recordaban <strong>la</strong> di<strong>la</strong>tada historia <strong>de</strong>l lugar. En efecto, el lector<br />
tenía que buscar cuidadosamente los restos <strong>de</strong> edificios antiguos. El único que se diferenciaba c<strong>la</strong>ramente<br />
era <strong>la</strong> fachada <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Antonino y Faustina, que había sido ocupado por <strong>la</strong> iglesia <strong>de</strong> San<br />
Lorenzo. La impresión general que se daba <strong>de</strong>l Campo Vaccino –el foro– era <strong>la</strong> <strong>de</strong> una avenida <strong>de</strong> árboles<br />
ro<strong>de</strong>ada por una colección <strong>de</strong> casas corrientes. Excursions Daguerriennes incluyó también una toma<br />
<strong>de</strong>l Arco <strong>de</strong> Tito, construcción que marca el límite occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>l foro. La elección <strong>de</strong> esta estructura<br />
tampoco parece haber sido aleatoria: respondía al interés <strong>de</strong> los compradores por <strong>la</strong> antigüedad romana.<br />
Por otra parte, el foro estaba siendo objeto <strong>de</strong> importantes transformaciones ligadas a los trabajos<br />
arqueológicos que empezaron entonces. Después <strong>de</strong> varios trabajos esporádicos, el nuevo gobierno republicano<br />
<strong>de</strong> 1870 estableció, como una <strong>de</strong> sus priorida<strong>de</strong>s, el <strong>de</strong>scubrimiento y conservación <strong>de</strong> estas<br />
estructuras, iniciándose campañas <strong>de</strong> gran envergadura tanto en el Coliseo como en el foro (Sze-gedy-<br />
Maszak, 1996, 26). Con el incremento <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> los especialistas, se produjeron otras aproximaciones<br />
como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Parker. Estas nuevas fotografías se centraban en vistas más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>das que proporcionaban,<br />
a los eruditos y estudiosos, valiosos datos para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> sus teorías.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estrategias <strong>de</strong> aproximación a <strong>la</strong>s ruinas <strong>de</strong>l foro fue lo que Szegedy-Maszak ha <strong>de</strong>nominado<br />
<strong>la</strong> “iconografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología” (Szegedy-Maszak, 1996, 26). Las tomas procuraban proporcionar<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones mo<strong>de</strong>rnas que se estaban llevando a cabo u otros elementos que mostrasen<br />
“lo antiguo”. Ejemplificador <strong>de</strong> esta perspectiva resulta el encuadre <strong>de</strong>l capitolio que muestran,<br />
por ejemplo, <strong>la</strong>s tomas realizadas por Tommaso Cuccioni <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1860. El elemento central en estas fotografías<br />
era <strong>la</strong>s tres columnas supervivientes <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Castor. Se ofrecía, a<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> mencionada<br />
“iconografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología” al permitir vislumbrar los recientes hal<strong>la</strong>zgos en el área. Se podía observar,<br />
también, <strong>la</strong> diferencia entre el nivel o estrato ocupado por <strong>la</strong> ciudad antigua y <strong>la</strong> contemporánea.<br />
105 Recordamos que el foro <strong>de</strong> Roma se convirtió, tras su casi total abandono, en el l<strong>la</strong>mado Campo Vaccino o lugar <strong>de</strong>dicado al pastoreo<br />
<strong>de</strong>l ganado.<br />
184
Fig. 81.- Excavación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naves <strong>de</strong> Caligu<strong>la</strong> en Nemi (Italia) durante los trabajos<br />
impulsados por B. Mussolini. Según Ucelli (1950).<br />
Si observamos <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías realizadas en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX sobre<br />
el foro romano, veremos cómo <strong>la</strong> variación <strong>de</strong> acercamientos y encuadres resulta bastante limitada.<br />
Esta “estandarización” se explica, en parte, por el hecho <strong>de</strong> que muchos fotógrafos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época vendían<br />
sus trabajos mediante listas <strong>de</strong>scriptivas. Estas listas permitían al viajero o erudito europeo adquirir sus<br />
fotografías a través <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripciones como “Forum Romanum, mirando hacia el Capitolio” o “Forum<br />
Romanum, vista general tomada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Clivus Capitolinus, incluye los principales templos <strong>de</strong>l foro y el<br />
arco <strong>de</strong> Tito” 106 . Estas <strong>de</strong>scripciones no <strong>de</strong>jaban al fotógrafo mucha capacidad para una innovación que,<br />
por otra parte, podía no ser apreciada por los clientes.<br />
Otra marcada característica <strong>de</strong> estas fotografías globales era <strong>la</strong> miniaturización. El resultado era<br />
que sólo los edificios más amplios eran visibles, perdiéndose <strong>de</strong>talles o estructuras <strong>de</strong> menor tamaño<br />
pero que podían tener una gran importancia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista histórico. La miniaturización también<br />
lograba camuf<strong>la</strong>r algunos <strong>de</strong> los aspectos menos evocadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad contemporánea <strong>de</strong>l foro.<br />
Consi<strong>de</strong>rando estas aproximaciones fotográficas constatamos cómo el foro romano había perdido<br />
no sólo su antigua gran<strong>de</strong>za, sino también su comprensibilidad. En su acercamiento como no especialistas<br />
y, realizando tomas para un público variable, los fotógrafos se enfrentaban a un espacio con<br />
una <strong>de</strong>stacable complejidad histórica y arquitectónica. Conociendo <strong>la</strong> importancia que este conjunto<br />
había alcanzado en el pasado, los fotógrafos se esforzaron por restaurar algo <strong>de</strong> esta gran<strong>de</strong>za. Compren<strong>de</strong>mos,<br />
así, <strong>la</strong> representación, <strong>de</strong> forma recurrente y central, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s columnas: elementos grandiosos,<br />
que evocaban simbólicamente el esplendor <strong>de</strong> esa arquitectura. Mediante <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> arcos,<br />
columnas y basílicas, el espectador podía imaginar el esplendor <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad en el pasado.<br />
Otra vista frecuente atravesaba el foro permitiendo ver varios <strong>de</strong> sus edificios. Pronto emergió un<br />
consenso sobre el encuadre conveniente: <strong>la</strong> sección que atravesaba el arco <strong>de</strong> Septimio Severo. Esta estructura<br />
constituía una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s atracciones más importantes <strong>de</strong>l área. Su buen estado <strong>de</strong> conservación<br />
contribuía a simplificar <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación a realizar por parte <strong>de</strong>l espectador (Szegedy-Maszak,<br />
1996, 28).<br />
El proceso <strong>de</strong> selección y simplificación iba más allá. Así, muchos fotógrafos no conseguían compren<strong>de</strong>r<br />
el foro como un todo y <strong>de</strong>cidían centrarse en un sólo elemento ejemplificador. Esto explica que<br />
encontremos numerosas tomas <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> sus elementos o estructuras, ais<strong>la</strong>dos y sin conexión con su entorno.<br />
Junto con el arco <strong>de</strong> Septimio Severo, otro monumento frecuentemente representado fue el templo<br />
<strong>de</strong> Castor y, en concreto, <strong>la</strong>s tres columnas que todavía quedaban en pie. En efecto, estas columnas se<br />
106 Catálogo <strong>de</strong>l fotógrafo Robert MacPherson <strong>de</strong> 1865.<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
185
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
reprodujeron durante el siglo XIX en un sin fin <strong>de</strong> dibujos y vistas. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong>s columnas constituían uno<br />
<strong>de</strong> los temas favoritos <strong>de</strong> los fotógrafos, atraídos por el potencial pintoresco <strong>de</strong> <strong>la</strong> escena (Szegedy-Maszak,<br />
1996, 28).<br />
La mayoría <strong>de</strong> los viajeros <strong>de</strong>l XIX encontraban el foro, aún <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> obligatoria visita, <strong>de</strong>masiado<br />
complicado y con una historia <strong>de</strong>masiado <strong>de</strong>nsa. Las fotografías <strong>de</strong> elementos ais<strong>la</strong>dos suponen,<br />
así, una muestra <strong>de</strong> su búsqueda <strong>de</strong> una mayor simplicidad y comprensión. En este sentido, resulta<br />
interesante compren<strong>de</strong>r cómo <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los viajeros intentaron, mediante sus fotografías y dibujos,<br />
representar el foro no cómo lo veían, sino conforme a <strong>la</strong> visión que ellos tenían <strong>de</strong> lo que había sido<br />
<strong>la</strong> cultura romana. Así, estas fotografías tuvieron en común una visión estandarizada e i<strong>de</strong>alizada que<br />
seguía ciertos parámetros románticos.<br />
CONCLUSIONES<br />
Los monumentos antiguos ejercieron una atracción irresistible en los estudiosos <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s nacionalida<strong>de</strong>s.<br />
Italia fue, sin duda, un marco privilegiado y reunió en su territorio numerosos fotógrafos<br />
y muy diversos acercamientos a su patrimonio. En su aproximación no sólo se sintieron atraídos por <strong>la</strong><br />
belleza clásica, sino también por <strong>la</strong> <strong>de</strong> los monumentos cristianos, medievales, <strong>de</strong>l Renacimiento y Barroco.<br />
Así, por ejemplo, gozó <strong>de</strong> gran atención el revival <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Media, concediendo algunos países<br />
como Gran Bretaña una atención preferente a sus restos monumentales y arquitectónicos (Romano,<br />
1994, 14). El interés prioritario por <strong>la</strong> representación <strong>de</strong>l mundo constatado en <strong>la</strong> literatura <strong>de</strong> viajes<br />
aceleró este proceso <strong>de</strong> conquista visual <strong>de</strong> los países extranjeros. La fotografía conformó y difundió<br />
imágenes para este proceso (Bouqueret, Livi, 1989, 207).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía coincidió con <strong>la</strong> progresiva configuración <strong>de</strong> diversas<br />
disciplinas científicas. Todas estas disciplinas –como <strong>la</strong>s Ciencias Naturales, <strong>la</strong> Arqueología y el<br />
Arte– tenían en <strong>la</strong> época una enorme necesidad <strong>de</strong> representaciones exactas. Esto significaba, <strong>de</strong> acuerdo<br />
con <strong>la</strong>s creencias <strong>de</strong>l momento, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> fotografías.<br />
Como hemos visto, el primer fotógrafo romano que advirtió <strong>la</strong> necesidad fundamental <strong>de</strong> incorporar<br />
<strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología fue C. Baldassarre Simelli. Sin embargo, el investigador que asumió<br />
el riesgo <strong>de</strong> organizar una verda<strong>de</strong>ra y propia campaña fotográfica <strong>de</strong> los monumentos arqueológicos<br />
<strong>de</strong> Roma y su entorno fue el arqueólogo inglés John Henry Parker. Parker movilizó durante años, para<br />
<strong>la</strong> realización <strong>de</strong> su ambicioso proyecto, a fotógrafos locales como F. Sidoli, C. Baldassarre Simelli, F.<br />
Spina, G. Battista Co<strong>la</strong>medici y F. Lais. Su obra resulta más importante en tanto que no se limitó a vistas<br />
<strong>de</strong> esculturas y monumentos ya <strong>de</strong>scubiertos, sino que hizo fotografiar los monumentos durante su<br />
proceso <strong>de</strong> excavación. Con ello, <strong>la</strong>s fotografías permitían memorizar y volver, con posterioridad, a <strong>la</strong>s<br />
fases y los problemas <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación (Becchetti, 1983, 35).<br />
Al mismo tiempo, se fueron configurando <strong>la</strong>s pautas fundamentales que habrían <strong>de</strong> distinguir <strong>la</strong><br />
fotografía <strong>de</strong> carácter arqueológico. Así, en un momento tan temprano como 1852, el joven oficial <strong>de</strong><br />
Marina Paul Jeuffrain fotografiaba en Pompeya <strong>la</strong> recientemente excavada casa <strong>de</strong>l Fauno, ricamente<br />
adornada y perteneciente al parecer a un patricio acomodado. La imagen <strong>de</strong> este autor, uno <strong>de</strong> los numerosos<br />
calotipos tomados por Jauffrain durante su viaje a Italia, privilegiaba <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s columnas,<br />
posiblemente por <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> éstas con <strong>la</strong> antigüedad clásica. La no inclusión <strong>de</strong> figuras humanas<br />
reforzaba su carácter documental (Bouqueret, Livi, 1989,203).<br />
Tomas posteriores contribuyeron a conformar algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación<br />
monumental y arqueológica. El carácter internacional <strong>de</strong> los estudiosos y fotógrafos que se dieron<br />
cita en el suelo italiano hace comprensible <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong>l país en esta <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> unos esquemas<br />
iconográficos para los restos <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. La exportación <strong>de</strong> sus vistas y su distribución por el<br />
mundo occi<strong>de</strong>ntal ayuda a vislumbrar <strong>la</strong>s importantes repercusiones <strong>de</strong> esta difusión.<br />
Italia aparece, en esta segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX, como el sueño dorado <strong>de</strong> una cultura occi<strong>de</strong>ntal<br />
que fijaba <strong>la</strong>s glorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad greco-romana (Bouqueret, Livi, 1989, 17). El papel <strong>de</strong>s-<br />
186
empeñado por los viajeros extranjeros fue fundamental en todo este proceso <strong>de</strong> los comienzos y difusión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Italia.<br />
En Italia se comenzó a hacer uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica en Arqueología a principios <strong>de</strong> <strong>la</strong> década<br />
<strong>de</strong> 1870. Poco a poco se produjo un significativo incremento <strong>de</strong> su uso para documentar <strong>la</strong>s excavaciones<br />
arqueológicas. Destacamos, pues, este uso aunque <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica tardaría bastante en<br />
producirse. Así, por ejemplo, Pietro Rosa realizó, en 1871-1872, una re<strong>la</strong>ción sobre <strong>la</strong>s excavaciones y<br />
los <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva Soprinten<strong>de</strong>nza para <strong>la</strong> que recurrió ampliamente a <strong>la</strong> documentación<br />
fotográfica. De igual modo, Edoardo Brizio documentó con fotografías los <strong>de</strong>scubrimientos arqueológicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad y <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Roma ya en 1871 (Becchetti, 1983; Necci, 1992, 19).<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> fascinación por <strong>la</strong>s bellezas <strong>de</strong> Roma –y por sus monumentos arqueológicos– estimu<strong>la</strong>ron<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> momentos muy tempranos no sólo el sentido artístico <strong>de</strong> los fotógrafos, sino también<br />
los objetivos comerciales <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>dicación, llegándose a <strong>la</strong> constitución <strong>de</strong> diversas empresas. En este<br />
sentido, <strong>la</strong> fotografía contribuyó a hacer conocidos, y a popu<strong>la</strong>rizar, buena parte <strong>de</strong> los monumentos y<br />
esculturas antiguas. En este proceso influiría también el floreciente turismo, que hizo que llegasen fotógrafos<br />
extranjeros. La fuerte <strong>de</strong>manda existente no podía ser satisfecha por los fotógrafos locales italianos.<br />
Durante los primeros años <strong>la</strong> iconografía <strong>de</strong> los fotógrafos <strong>de</strong> Roma continuó siendo mayoritariamente<br />
<strong>la</strong> misma que antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Los temas tratados no cambiaron respecto<br />
a los que habían sido objeto <strong>de</strong> atención por los grabadores: <strong>la</strong> Roma clásica –siempre mayoritaria–<br />
seguida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s basílicas y <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s monumentos mo<strong>de</strong>rnos, como vil<strong>la</strong>s, fuentes y pa<strong>la</strong>cios (Becchetti,<br />
1983, 23). Los fotógrafos se convirtieron en exploradores, coleccionistas y atesoradores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
informaciones visuales. Como recuerdo <strong>de</strong> esta notable actividad disponemos hoy <strong>de</strong> un inmenso patrimonio<br />
fotográfico <strong>de</strong>positado en <strong>la</strong> Soprinten<strong>de</strong>nza Archeologiche italiana y en el Istituto Centrale per<br />
il Catalogo e <strong>la</strong> Documentazione.<br />
Italia fue también objeto, al igual que otros <strong>de</strong>stinos “fotográficos” <strong>de</strong> los viajes <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>de</strong><br />
una acentuada aproximación enciclopedista. Constituyó, siempre, una etapa ineludible <strong>de</strong>l conocimiento<br />
sobre <strong>la</strong> Historia o el Arte. Así, por ejemplo, el banquero Albert Kahn quiso constituir un archivo fotográfico<br />
<strong>de</strong>l p<strong>la</strong>neta. En este sentido envió, entre 1910 y 1930, a siete fotógrafos a 37 países con <strong>la</strong> finalidad<br />
<strong>de</strong> constituir archivos fotográficos en autocromos. El objetivo consistía en reunir testimonios <strong>de</strong><br />
todos los modos <strong>de</strong> vida y arte. El resultado <strong>de</strong> esta “misión” fue <strong>la</strong> recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 72.000 fotografías<br />
en negativos <strong>de</strong> cristal. La importancia <strong>de</strong> Italia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este proyecto se p<strong>la</strong>sma en el hecho<br />
<strong>de</strong> que tres <strong>de</strong> estos fotógrafos fueron a este país. Así, lo visitaron sucesivamente Auguste Léon en 1912,<br />
Fernand Cuville en 1918 y Roger Dumas en 1925 (Bouqueret, Livi, 1989, 216). Otras “recopi<strong>la</strong>ciones”<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época, como <strong>la</strong> protagonizada por Henry Frick 107 otorgaron al patrimonio italiano un importante<br />
lugar. Así se enviaron, a partir <strong>de</strong> 1922, fotógrafos encargados <strong>de</strong> obtener tomas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pinturas, esculturas<br />
y monumentos italianos.<br />
Sin embargo, buena parte <strong>de</strong>l marcado interés por Italia comenzó a <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<strong>de</strong> principios <strong>de</strong><br />
los años 20. Este cese <strong>de</strong>l interés se produjo por motivos políticos y también por motivos estéticos (Bouqueret,<br />
Livi, 1989, 216). A partir <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX, <strong>la</strong>s vanguardias literarias y artísticas se insta<strong>la</strong>ron<br />
en París, capital cultural <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Entre París y Florencia se estableció entonces, mediante<br />
los escritores y artistas, un fecundo diálogo sobre <strong>la</strong>s nuevas formas <strong>de</strong> arte en el siglo XX. Sería <strong>la</strong> época<br />
<strong>de</strong> Apollinaire, Soffice, Papini, Marinetti, Boccioni, Carrà, Severini y De Chirico. A partir <strong>de</strong> estos<br />
momentos, el viaje a París pasaría a ser tan necesario como lo había sido antes el italiano (Bouqueret,<br />
Livi, 1989, 21).<br />
En nuestro acercamiento a <strong>la</strong> fotografía realizada en Italia durante <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX,<br />
po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r dos aproximaciones fundamentales. Por una parte, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> dominada por<br />
<strong>la</strong> imaginación romántica <strong>de</strong> los viajeros. Esta actitud produjo vistas efectuadas con finalida<strong>de</strong>s muy diferentes.<br />
Por otra parte, a medida que avanzaba el siglo, se fue haciendo más frecuente el listado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
obras <strong>de</strong> arte a modo <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción. En este sentido enmarcamos <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> álbumes <strong>de</strong> los es-<br />
107 Hoy en <strong>la</strong> Frick Art Library <strong>de</strong> Nueva York.<br />
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
187
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tudios. En este uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía Italia ocupó, con <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> sus edificios y obras antiguas, un lugar<br />
muy <strong>de</strong>stacado.<br />
Parale<strong>la</strong>mente comenzaron otros usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Su imagen podía, también, transmitir <strong>la</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnidad <strong>de</strong>l nuevo estado italiano. En efecto, <strong>la</strong> Roma surgida <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> unificación quería difundir<br />
una imagen <strong>de</strong> eficiencia y mo<strong>de</strong>rnidad (Becchetti, 1983, 35; Pelizzari, 1996b). La fotografía<br />
transmitió, también, el i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>za <strong>de</strong>l pasado romano. El primer libro que se editó en Italia<br />
incluyendo fotografías fue realizado en <strong>la</strong> Roma papal en 1853. Su finalidad principal era documentar<br />
<strong>la</strong>s excavaciones que en esos momentos se estaban realizando en <strong>la</strong> vía Appia. La fotografía italiana <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX contribuyó en esta época, provocando el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas excavaciones por parte<br />
<strong>de</strong> los contemporáneos, a una <strong>de</strong>terminada conformación <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad (Pelizzari, 1996a, 1)<br />
El acercamiento a <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s arqueológicas <strong>de</strong> esos años habría estado, al menos por parte <strong>de</strong> los fotógrafos<br />
europeos, muy influida por narraciones <strong>de</strong> viajes como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Nathaniel Hawthorne –The Marble<br />
Faun (1860)– y poemas románticos como los <strong>de</strong> Lord Byron Chil<strong>de</strong> Harold’s Pilgrimage (1818). Con este<br />
bagaje, los fotógrafos formu<strong>la</strong>ron vistas específicas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y habrían seleccionado una imagen<br />
concreta <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad, eludiendo el <strong>de</strong>terioro <strong>de</strong>l Foro romano, el Campo Vaccino contemporáneo, ocupado<br />
por campesinos con sus casas (Pelizzari, 1996a, 1). La fotografía podía recopi<strong>la</strong>r y transmitir fielmente,<br />
pero también podía <strong>de</strong>cepcionar, con su imagen, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a previa que se tenía respecto a un lugar o monumento<br />
(Zannier, 1997, 21).<br />
Pau<strong>la</strong>tinamente, los arqueólogos pasaron a protagonizar <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> los principales monumentos.<br />
Asumieron, poco a poco, <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas fotográficas necesarias para sus estudios.<br />
Resulta paradigmática, en este sentido, <strong>la</strong> celebración <strong>de</strong> los primeros años <strong>de</strong> actividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Soprinten<strong>de</strong>nza<br />
<strong>de</strong> excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Roma. E. Brizio, como secretario <strong>de</strong> esta institución, redactó<br />
<strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción Sulle scoperte archeologiche <strong>de</strong>l<strong>la</strong> città e Provincia di Roma negli anni 1871-1872, don<strong>de</strong><br />
incluía 37 láminas fotográficas fuera <strong>de</strong>l texto y cuyo precio final fue muy elevado (Becchetti, 1983,<br />
35). Sin embargo, fue también a partir <strong>de</strong> este año, concretamente a partir <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1872,<br />
cuando comenzó <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>l Bullettino <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Commissione Archeologica Municipale. En él se incluía,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones llevadas a cabo, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong> los monumentos,<br />
añadiéndose numerosas láminas fotográficas que ilustraban el abundante material encontrado (Becchetti,<br />
1983, 35).<br />
Los fotógrafos provenientes <strong>de</strong> otros países intentaron dominar, en países como Italia, estos nuevos<br />
espacios <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> monumentos y antigüeda<strong>de</strong>s. Se trataba <strong>de</strong>l <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> apropiación <strong>de</strong>l<br />
mundo por parte <strong>de</strong> estas potencias, here<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> una tradición <strong>de</strong> conocimiento enciclopedista. Como<br />
ejemplo <strong>de</strong> ello, podríamos mencionar <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> A. Bertrand Album artistique. Vues photographiques<br />
<strong>de</strong>s principaux monuments <strong>de</strong> Rome, par A. Bertrand avec notes explicatives par L. Paris, publicada en 1860<br />
y que se ha consi<strong>de</strong>rado como <strong>la</strong> primera guía para turistas ilustrada mediante fotografías. Este <strong>de</strong>seo<br />
<strong>de</strong> capitalización <strong>de</strong>l conocimiento se ha puesto en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> <strong>la</strong> burguesía <strong>de</strong> proseguir<br />
su ascenso social, también mediante <strong>la</strong> cultura, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> y control <strong>de</strong>l conocimiento.<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en Italia fue coetánea a <strong>la</strong> imparable necesidad<br />
<strong>de</strong> poseer <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> los diferentes objetos o monumentos. Este proceso se inscribe en el contexto<br />
<strong>de</strong> estructuración y organización <strong>de</strong> los conocimientos que <strong>de</strong>scribió Walter Benjamin: “Il s’agit <strong>de</strong><br />
rapprocher les choses <strong>de</strong> soi, surtout <strong>de</strong>s masses, c’est chez l’homme d’aujourd’hui une disposition exactament<br />
aussi passionnée que leur tendance à maîtriser l’unicité <strong>de</strong> tout donné en accueil<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> reproduction<br />
<strong>de</strong> ce donné. De jour en jour, le besoin s’impose davantage <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong> l’objet <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong><br />
proximité accessible, dans l’image et surtout dans <strong>la</strong> reproduction” (Benjamin, 1971). Con motivaciones<br />
<strong>de</strong>sinteresadas o no, se buscaba proporcionar pruebas tangibles e irrefutables sobre <strong>la</strong> existencia<br />
y <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> los diferentes monumentos, yacimientos arqueológicos, pinturas y objetos que<br />
se habían <strong>de</strong>scrito o dibujado hasta ese momento y que se habían puesto en entredicho.<br />
Sólo poco a poco, y conforme se avanzaba hacia el final <strong>de</strong>l siglo XIX, apareció una documentación<br />
fotográfica <strong>de</strong>l transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones. Esta utilización fue, sin duda, <strong>la</strong> más tardía y <strong>de</strong>pendió, entre<br />
otros factores, <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica en Italia. En este sentido, según se con-<br />
188
Fotografía y Arqueología en Italia<br />
cediese una importancia creciente a factores como el contexto y el lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo original <strong>de</strong> los objetos,<br />
<strong>la</strong> cámara fotográfica y <strong>la</strong>s publicaciones pasarían a ilustrar vistas que reflejasen estas nuevas priorida<strong>de</strong>s.<br />
Esta evolución no se habría iniciado en Italia hasta un momento avanzado <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l<br />
XIX (Manodori, 1998, 9). Este proceso sólo habría culminado <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial,<br />
cuando <strong>la</strong>s excavaciones se acompañaron, <strong>de</strong> forma más general, <strong>de</strong> cámaras fotográficas. Un proceso <strong>de</strong><br />
adopción mucho más <strong>la</strong>rgo e irregu<strong>la</strong>r que el <strong>de</strong> países don<strong>de</strong>, como Francia, <strong>la</strong> fotografía había recibido<br />
una entusiasta recepción social y don<strong>de</strong> los organismos públicos <strong>la</strong> habían apoyado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio.<br />
Este ejemplo comparativo corrobora hasta qué punto <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> época influyó también en <strong>la</strong> adopción<br />
<strong>de</strong> técnicas como <strong>la</strong> fotografía y en su incorporación a <strong>la</strong>s más diversas disciplinas científicas. Parece<br />
necesario aten<strong>de</strong>r a diferentes ámbitos –sociales, económicos y políticos– para acercarnos a <strong>la</strong>s diferentes<br />
recepciones –y a los usos– <strong>de</strong> técnicas como <strong>la</strong> fotografía y, en <strong>de</strong>finitiva, a <strong>la</strong>s circunstancias que enmarcan<br />
<strong>la</strong> investigación histórica <strong>de</strong> cada período.<br />
Obviar estas circunstancias pue<strong>de</strong> alejarnos <strong>de</strong> <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> ciertos usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Paradigmático<br />
resulta, en este sentido, observar cómo, según <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, los monumentos encontraban<br />
una <strong>de</strong> sus mejores representaciones <strong>de</strong> noche. El foro <strong>de</strong> Roma <strong>de</strong> noche fue representado,<br />
entre otros, por el fotógrafo G. Altobelli, quien llegó, incluso, a ser muy conocido por estas representaciones,<br />
que él <strong>de</strong>nominó Chiari di luna (Szegedy-Maszak, 1996, 30). Sus fotografías no eran, sin embargo,<br />
el resultado <strong>de</strong> una toma sino <strong>de</strong> <strong>la</strong> combinación, en el cuarto oscuro, <strong>de</strong> dos negativos diferentes.<br />
Las imágenes resultantes no representaban ningún momento <strong>de</strong>l día, sino que recreaban una atmósfera<br />
mítica intemporal, transformando el caos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ruinas en una escena <strong>de</strong> ensueño. Altobelli utilizó<br />
<strong>la</strong> aparente objetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para confeccionar una fantasía persuasiva que satisfacía los<br />
<strong>de</strong>seos <strong>de</strong>l viajero respecto a un foro idílico, frecuentado tan sólo por sombras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. La fotografía<br />
transmitía, una vez más, una recreación idílica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fantasías que Italia había <strong>de</strong>spertado en<br />
<strong>la</strong>s conciencias occi<strong>de</strong>ntales.<br />
189
LA APLICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA<br />
EN ESPAÑA (1860-1960)<br />
DE LOS ESTUDIOS DE PREHISTORIA A LOS DE LA EDAD MEDIA<br />
VIAJEROS FOTÓGRAFOS POR ESPAÑA (1860-1875)<br />
Entre 1860 y 1960 se produjeron, en España, numerosas transformaciones económicas, políticas<br />
y culturales. El pasado fue objeto <strong>de</strong> un interés cada vez mayor, así como <strong>de</strong> una nueva voluntad <strong>de</strong><br />
conservarlo y estudiarlo. Los estudios arqueológicos nacieron en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX, en una<br />
evolución en <strong>la</strong> que España no tuvo un papel protagonista. Con el siglo XX llegó <strong>la</strong> lenta profesionalización<br />
e institucionalización <strong>de</strong> sus estudios. En este di<strong>la</strong>tado recorrido, entre 1860 y 1960, hemos distinguido<br />
una serie <strong>de</strong> períodos que jalonan <strong>la</strong> aplicación sucesiva <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica a <strong>la</strong> Arqueología.<br />
Estas etapas no se compren<strong>de</strong>n como compartimentos estancos, sino como fases con pautas y entidad<br />
propia. Por encima <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s continuaron toda c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> inercias.<br />
El contexto español era muy diferente al <strong>de</strong> otros países. Mientras F. Arago anunciaba el invento<br />
<strong>de</strong>l daguerrotipo en París, España era escenario <strong>de</strong> una guerra entre los partidarios <strong>de</strong> Carlos María<br />
Isidro y los <strong>de</strong> Mª Cristina <strong>de</strong> Nápoles (López Mondéjar, 1989, 11). Nuestro acercamiento a <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios arqueológicos comienza hacia 1860, momento consi<strong>de</strong>rado como el<br />
inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología mo<strong>de</strong>rna (Ayarzagüena, 1992). Ciertos trabajos <strong>de</strong> campo –San Isidro (1862),<br />
Numancia (1853 y 1861-1867), el Cerro <strong>de</strong> los Santos (1860-1871) y Altamira (1879) entre otros–<br />
fueron <strong>de</strong>terminantes en el incipiente reconocimiento oficial <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología prehistórica (Hernán<strong>de</strong>z,<br />
De Frutos, 1997, 142).<br />
Los primeros pasos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España tuvieron protagonistas extranjeros, con <strong>la</strong> excepción<br />
<strong>de</strong> algunos científicos como S. Ramón y Cajal (López Mondéjar, 1989, 11). Sus acercamientos y pautas<br />
conformaron una cierta tradición visual que influyó en los fotógrafos nacionales. Los prece<strong>de</strong>ntes explican,<br />
en efecto, aspectos fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>l XIX. No podríamos, por tanto, comenzar sin<br />
hacer una breve alusión a estas precursoras aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al patrimonio que, a<strong>de</strong>más, contribuyeron<br />
en gran medida a <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> una aún novedosa técnica 108 . Mientras los primeros experimentos<br />
fotográficos se realizaban en Barcelona y Madrid (Kurtz, 2001b) llegaba a España, en 1840, Théophile<br />
Gautier. Acompañado <strong>de</strong> una cámara Gautier fotografió, “<strong>de</strong> un modo c<strong>la</strong>ro y distinto”, <strong>la</strong>s catedrales<br />
<strong>de</strong> Burgos y Val<strong>la</strong>dolid, monumentos que p<strong>la</strong>smaban <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong> un país por el que todavía merecía<br />
<strong>la</strong> pena viajar (López Mondéjar, 1989, 13). Proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Gran Bretaña llegaron viajeros como E. K.<br />
Tenison (1853) y Ch. Clifford, quien publicó, en 1856, su Voyage en Espagne. Clifford <strong>de</strong>splegaba, en<br />
gran<strong>de</strong>s formatos <strong>de</strong> hasta 60 cm., unas asombrosas vistas oblicuas y contrastes entre luces y sombras. Sus<br />
108 Tempranamente aplicada a los estudios científicos y a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s en países como Francia y Gran Bretaña, en España continuaba<br />
siendo, en 1860, muy minoritaria. A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s traducciones <strong>de</strong> los manuales sobre el método <strong>de</strong> Daguerre (KURTZ, 1997) <strong>la</strong>s<br />
diferentes condiciones sociales, económicas y culturales conllevaron una minoritaria repercusión y adopción <strong>de</strong> esta nueva técnica.<br />
191
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
fotografías, aunque sin una intención documental, constituyen un documento <strong>de</strong> antigüedad y valor innegable.<br />
Así, fotografió San Miguel <strong>de</strong> Lillo en 1854 con un encuadre ligeramente <strong>la</strong>teral, el templo <strong>de</strong><br />
Cayo Julio Lacer, a <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong>l puente <strong>de</strong> Alcántara en 1859, el anfiteatro <strong>de</strong> Itálica (Fontanel<strong>la</strong>, 1999,<br />
200) y <strong>la</strong> tumba <strong>de</strong> los Escipiones en Tarragona 109 . Clifford llegó a Itálica con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> visita <strong>de</strong> Isabel<br />
II el 23 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 1862. En dicho viaje por Andalucía, <strong>la</strong> Corona utilizó <strong>la</strong> fotografía como un excelente<br />
difusor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejoras y obras realizadas durante el reinado <strong>de</strong> Isabel II, en uno <strong>de</strong> sus primeros<br />
usos propagandísticos. En este contexto, el fotógrafo inglés realizó <strong>la</strong>s primeras fotografías que se conservan<br />
<strong>de</strong> Itálica (Caballos, Fatuarte, Rodríguez, 1999, 44).<br />
La fotografía ayudó al establecimiento <strong>de</strong> estereotipos sobre lo español. Paradigmático resulta el<br />
encuentro entre Clifford y el escritor An<strong>de</strong>rsen en <strong>la</strong> Alhambra. La Alhambra, que reunía el anhe<strong>la</strong>do<br />
exotismo y carácter oriental, era entonces uno <strong>de</strong> los principales puntos <strong>de</strong> encuentro <strong>de</strong> los fotógrafos.<br />
En octubre <strong>de</strong> 1862, An<strong>de</strong>rsen visitó <strong>la</strong> Alhambra <strong>de</strong> camino a Gibraltar. Ese día Clifford estaba tomando<br />
fotografías, momento que An<strong>de</strong>rsen re<strong>la</strong>tó 110 . Los fotógrafos extranjeros se centraron en pun-<br />
192<br />
Fig. 82.- Patio <strong>de</strong> los Leones (La Alhambra, Granada). Daguerrotipo atribuido a Th. Gautier y E. Piot<br />
durante su viaje a España en 1840.<br />
109 Con un negativo <strong>de</strong> cristal <strong>de</strong> 40,4 x 27,6 cm.<br />
110 “A group of festively dressed gipsies, a whole family was going up to the Alhambra. A little while <strong>la</strong>ter I returned once more to see<br />
the splendid scene. By or<strong>de</strong>r of their Majesty the Queen, the Lion’s Yard and the Hall of the Two Sister’s were being photographed<br />
by a renowned English photographer. This was just in progress and nobody was allowed to enter, because this would interfere. We<br />
watched from the open arca<strong>de</strong>. The whole gipsy family I had seen earlier had been asked to pose for pictures. They stood or <strong>la</strong>y<br />
around in groups in the yard. Two of the youngest children were totally naked; two young girls with dahlias in their hair were in dancings<br />
positions holding castagnettes; an ugly, old gipsy with long grey hair leaned onto one of the slen<strong>de</strong>r marble pil<strong>la</strong>rs and p<strong>la</strong>yed<br />
the zambomba, a sort of rumblepot. A fat, but still very pretty woman with a coloured skirt, p<strong>la</strong>yed the tambourine. The picture was<br />
finished in a f<strong>la</strong>sh- a feat I cannot accomplish my <strong>de</strong>scription” (SOMMERGRUBER, 1995, 89).
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 83.- Restos <strong>de</strong> capiteles y elementos constructivos en Madinat al-Zahra’.<br />
Según Velázquez Bosco (1923, Lám. IX).<br />
tos concretos que coincidían, por lo general, con <strong>la</strong> Giralda en Sevil<strong>la</strong>, <strong>la</strong> Alhambra y el Generalife, <strong>la</strong><br />
mezquita <strong>de</strong> Córdoba y el Toledo judío. Ausentes quedaron, por lo general, zonas como Galicia, Cataluña<br />
y el País Vasco. La fascinación por Andalucía es uno <strong>de</strong> los rasgos <strong>de</strong>stacables <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong><br />
viajeros (Naranjo, 1997, 74). Así, por ejemplo, en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Louis <strong>de</strong> Clerq Voyage en Espagne. Villes,<br />
Monuments et vues pittoresques (1859-1860) 42 <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 51 fotografías sobre España habían sido tomadas<br />
en Andalucía. Mayoritariamente retrataban <strong>la</strong> Alhambra y el Alcázar <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>, confirmando el carácter<br />
romántico <strong>de</strong> esta aproximación (Naranjo, 1997, 74).<br />
Estos pioneros siguieron <strong>la</strong> “ruta romántica”, <strong>de</strong>jando fijadas en el cristal <strong>de</strong> sus cámaras lo más<br />
representativo <strong>de</strong> este “mapa oriental” <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Españas (López Mondéjar, 1989, 13). Retrataban tanto<br />
monumentos <strong>de</strong> interés arqueológico como vistas panorámicas <strong>de</strong> ciuda<strong>de</strong>s. La búsqueda <strong>de</strong>l exotismo<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l orientalismo propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue un motor c<strong>la</strong>ro <strong>de</strong> estas aproximaciones 111 . La especificidad<br />
<strong>de</strong> España consistía en que, si bien por una parte fue el <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> numerosos viajeros, también<br />
potenció algunas expediciones don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se incorporó como un mecanismo más <strong>de</strong> estudio<br />
científico: fue fotografiada por otros pero fotografió también (Naranjo, 1997).<br />
Entre 1860 y 1880 comenzó <strong>la</strong> transformación y el tránsito, lento e irregu<strong>la</strong>r, hacia una ciencia<br />
arqueológica basada en <strong>la</strong> excavación que iba <strong>de</strong>finiendo su lugar en <strong>la</strong>s instituciones oficiales (Ayarzagüena,<br />
1991, 69). En 1859 Darwin publicó una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras que más iba a influir en <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong><br />
años posteriores: el Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races<br />
in the Struggle for Life. Aunque en España no se ven<strong>de</strong>ría hasta años <strong>de</strong>spués, sucesivos <strong>de</strong>scubrimientos<br />
y cambios estaban transformando <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria. Este proceso se aceleró a partir <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scubrimientos como el <strong>de</strong>l primer bifaz <strong>de</strong> San Isidro por Lartet, Verneuil y Casiano <strong>de</strong>l Prado en<br />
1862 (Ayarzagüena, 1991, 69). Las investigaciones <strong>de</strong> los años 60 representaron importantes avances<br />
en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y, en casos como el mencionado <strong>de</strong> San Isidro, el punto <strong>de</strong> partida <strong>de</strong><br />
una estrecha co<strong>la</strong>boración entre prehistoriadores españoles y franceses 112 . Mientras tanto, los estudios<br />
<strong>de</strong> arqueología clásica seguían parámetros filológicos, diferentes a los naturalistas que predominaban en<br />
<strong>la</strong> Prehistoria (Schnapp, 1991). La arqueología clásica conservó así, en <strong>la</strong> Europa <strong>de</strong>l siglo XIX, su va-<br />
111 El carácter romántico quedaba p<strong>la</strong>smado, a<strong>de</strong>más, por testimonios como el <strong>de</strong> Charles Clifford, quien afirmó cómo realizaba sus fotografías<br />
antes <strong>de</strong> que <strong>la</strong> «socialización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s costumbres» llegase a <strong>de</strong>sfigurar <strong>la</strong>s peculiares características nacionales <strong>de</strong> un país «tan<br />
diferente a los lugares que ya nos son familiares, merced a <strong>la</strong>s comodida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l ferrocarril».<br />
112 Sobre <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones en San Isidro ver SANTONJA, PÉREZ-GONZÁLEZ y SESÉ (eds., 2002).<br />
193
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
loración artística <strong>de</strong>l monumento. Se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
escue<strong>la</strong> filológica, en <strong>la</strong> que sobresalieron especialmente<br />
arqueólogos alemanes como Brunn, Overbeck<br />
y Furtwängler (Beltrán, 1995, 31, nota 74).<br />
La importante participación <strong>de</strong> extranjeros<br />
en los emergentes estudios sobre arqueología peninsu<strong>la</strong>r<br />
conllevó también <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
como un instrumento al servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica<br />
científica. En primer lugar encontramos ciertas<br />
obras que aplicaban <strong>la</strong> nueva técnica a los monumentos.<br />
Destaca, así, <strong>la</strong> sin duda pionera El panorama<br />
óptico-histórico-artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Is<strong>la</strong>s Baleares<br />
<strong>de</strong> Antonio Furió que, publicada en 1840, fue<br />
posiblemente <strong>la</strong> primera obra españo<strong>la</strong> con ilustraciones<br />
realizadas a partir <strong>de</strong> daguerrotipos (Kurtz,<br />
Ortega, 1989, 28-30). La Penínsu<strong>la</strong>, extensión <strong>de</strong><br />
los campos <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> franceses y alemanes contemp<strong>la</strong>ba,<br />
así, <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras cámaras<br />
fotográficas. Ya en 1842 se había realizado, en Canarias,<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías antropológicas.<br />
Los hermanos Bisson tomaron un daguerrotipo,<br />
bajo encargo <strong>de</strong> Sabin Berthelot, en una <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s más antiguas aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong><br />
ciencia. Se reproduciría, poco <strong>de</strong>spués, en su obra<br />
Histoire naturelle <strong>de</strong>s Îles Canaries (1835-50), bajo<br />
<strong>la</strong> leyenda “Type <strong>de</strong>s îles Canaries, crâne, vers<br />
1842” 113 (Naranjo, 1997, 73; Chlumsky, Eskildsen,<br />
y Marbot, 1999).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, sucesivos cambios vinieron a mejorar <strong>la</strong> técnica fotográfica. En los años 50, el calotipo<br />
se impondría como técnica dominante. Mientras que el daguerrotipo necesitaba un taller, el calotipo<br />
abrió horizontes inesperados, comenzando a proliferar <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> arquitectura. Era, a<strong>de</strong>más,<br />
más manejable y barato. La reproducibilidad <strong>de</strong> este método hizo que <strong>la</strong> fotografía con finalidad científica<br />
experimentase un gran impulso.<br />
Uno <strong>de</strong> los primeros y más interesantes intentos <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios científicos,<br />
antropológicos y arqueológicos lo constituye el proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión Científica <strong>de</strong>l Pacífico.<br />
Objeto actualmente <strong>de</strong> un amplio estudio, tan sólo <strong>de</strong>stacaremos aquí el hecho <strong>de</strong> que es <strong>la</strong> primera expedición<br />
científica españo<strong>la</strong> conocida que se documentó mediante fotografías (Martínez, Muñoz, 2002,<br />
103) 114 Fig. 84.- Las Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía <strong>de</strong> D.<br />
Manuel <strong>de</strong> Góngora y Martínez (1868), una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
obras sobre <strong>la</strong> antigüedad peninsu<strong>la</strong>r que incluyó <strong>la</strong> fotografía.<br />
. El proyecto, concebido bajo el reinado <strong>de</strong> Isabel II, i<strong>de</strong>ó que un grupo <strong>de</strong> científicos españoles<br />
acompañase a <strong>la</strong> escuadra naval mientras realizaba un recorrido por <strong>la</strong>s repúblicas americanas <strong>de</strong>l Pacífico.<br />
Denominada por algunos <strong>la</strong> última expedición romántica, <strong>la</strong> inclusión entre los expedicionarios<br />
<strong>de</strong> un fotógrafo reve<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> importancia y crédito concedido a lo que aún entonces era una técnica novedosa.<br />
La misión fundamental era <strong>la</strong> recogida <strong>de</strong> datos que promoviesen a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos en <strong>la</strong>s diversas ra-<br />
113 Original conservado en París, en el Musée <strong>de</strong> l’Homme, cat. 207.<br />
114 La Comisión Científica <strong>de</strong>l Pacífico ha sido objeto <strong>de</strong> varios proyectos sucesivos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el CSIC y el Museo Nacional <strong>de</strong> Ciencias<br />
Naturales, lugares don<strong>de</strong> se conservaron <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los fondos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Expedición, en una línea <strong>de</strong> investigación dirigida por L.<br />
López-Ocón Cabrera que continúa en <strong>la</strong> actualidad. Sobre el tema ver http://www.pacifico.csic.es/ como punto <strong>de</strong> partida para conocer<br />
el estado <strong>de</strong>l estudio o M. A. Ca<strong>la</strong>tayud y M. A. Puig-Samper (eds.) (1992). Existe una edición en CD-ROM <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong>l Archivo: MOLINA, J. PÉREZ-MONTE, C. M. Y LÓPEZ-OCÓN, L., 2000: Catálogo <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión Científica <strong>de</strong>l<br />
Pacífico. Colección <strong>de</strong>l CSIC (1862-1866), Madrid, CSIC. En general, ver LÓPEZ-OCÓN (1991; 1995; LÓPEZ-OCÓN, PÉREZ-MONTES,<br />
2000; BADÍA, LÓPEZ-OCÓN, PÉREZ-MONTES, 2000).<br />
194
mas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales 115 , formar colecciones<br />
que enriqueciesen los gabinetes y museos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> nación (Ca<strong>la</strong>tayud, Puig-Samper, 1992, 13; López-Ocón<br />
Cabrera, Pérez-Montes Salmerón, 2000).<br />
El fotógrafo Rafael Castro y Ordóñez era un<br />
dibujante formado en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s<br />
Artes y alumno <strong>de</strong> Clifford en lo que a fotografía<br />
se refiere. También era corresponsal <strong>de</strong> El Museo<br />
Universal, revista que publicó los artículos y fotografías<br />
–como grabados– que envió <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes<br />
lugares <strong>de</strong>l mundo 116 . Su nombramiento se<br />
produjo por renuncia <strong>de</strong> quien había sido <strong>de</strong>signado<br />
en principio, Rafael Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Moratín.<br />
Éste último había sido comisionado para comprar,<br />
en París, gran parte <strong>de</strong>l material necesario para <strong>la</strong><br />
expedición (Puig-Samper, 1992, 29), lo que ilustra<br />
<strong>la</strong> carencia, en nuestro país, <strong>de</strong> los instrumentos<br />
fotográficos necesarios.<br />
Los primeros testimonios <strong>de</strong> que disponemos<br />
sobre el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Arqueología se produjeron<br />
atraídos por <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> documentación<br />
que <strong>la</strong> técnica proporcionaba. Más que<br />
una utilización promocionada y dirigida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los<br />
organismos oficiales, como hemos visto en el caso<br />
francés, en España parece haberse tratado, más bien,<br />
<strong>de</strong> intentos puntuales e iniciativas personales. A<br />
<strong>la</strong>s <strong>Real</strong>es <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s, canalizadoras por entonces<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad arqueológica, llegaron tempranas<br />
fotografías ilustradoras <strong>de</strong>l patrimonio y <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s 117 .<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 85.- Prefacio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong><br />
Andalucía <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Góngora, don<strong>de</strong> se especifica <strong>la</strong><br />
realización <strong>de</strong> fotografías y dibujos para <strong>la</strong> obra.<br />
El hecho <strong>de</strong> que gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> esta época ilustren monedas y epígrafes no es casual.<br />
Resulta, por el contrario, testimonio <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> una Arqueología eminentemente filológica. Las<br />
instituciones españo<strong>la</strong>s conocieron en estos años <strong>la</strong> fotografía y comenzaron a incorporar<strong>la</strong> a sus fondos<br />
como copias exactas <strong>de</strong>l objeto. Fue en gran parte gracias a los informantes y corresponsales, repartidos<br />
por el territorio nacional, que <strong>la</strong>s <strong>Real</strong>es <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s reunieron sus fondos. Con frecuencia los testimonios<br />
más antiguos <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fueron estos envíos <strong>de</strong> particu<strong>la</strong>res, que se utilizaban <strong>de</strong>spués para el<br />
estudio <strong>de</strong> los objetos por parte <strong>de</strong> diferentes estudiosos. Así, por ejemplo, Hübner señaló <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> una escultura <strong>de</strong> genio con cornucopia, encontrada en Mérida, y que había enviado a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia José Moreno y Baylén, don<strong>de</strong> se conservaban en 1888 (Hübner, 1888, 262).<br />
La temprana fecha <strong>de</strong> este envío, 1870, constituye sin duda un ejemplo <strong>de</strong> <strong>la</strong> progresiva presencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía pero, también, <strong>de</strong>l interés mostrado por algunos particu<strong>la</strong>res hacia <strong>la</strong> salvaguarda <strong>de</strong>l patrimonio<br />
español. Gómez-Moreno nos informa <strong>de</strong> <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong>s noticias –y <strong>la</strong>s fotografías– a estas instituciones.<br />
Gracias a un Correspondiente, <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia tuvo noticia <strong>de</strong> los conocidos<br />
hal<strong>la</strong>zgos metálicos en <strong>la</strong> ría <strong>de</strong> Huelva. Así, José Albelda comunicó “un hal<strong>la</strong>zgo notabilísimo, realizado<br />
con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> dragado <strong>de</strong> dicho puerto. Removiendo una <strong>de</strong>lgada capa <strong>de</strong> arena y conchas,<br />
a 9 y 9,5 m. <strong>de</strong> profundidad, extrajo una cantidad enorme <strong>de</strong> piezas <strong>de</strong> bronce, a corta distancia <strong>de</strong>l mue-<br />
115 Finalmente se obtuvieron más <strong>de</strong> 80.000 muestras <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia natural americana. Muchas <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s se presentaron en <strong>la</strong> exposición<br />
organizada en el jardín botánico <strong>de</strong> Madrid en mayo <strong>de</strong> 1866.<br />
116 Parece que realizó más <strong>de</strong> 1000 tomas, aunque el archivo conserva unas 300.<br />
117 Parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más importantes instituciones en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en España comienza en<br />
esta época <strong>de</strong> tanteos y experimentaciones.<br />
195
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
lle”. La primera impresión sobre su importancia fue posible gracias al envío <strong>de</strong> fotografías: “Gracias a cuatro<br />
fotografías remitidas por dicho señor, en que se reproducen piezas típicas, entre todas <strong>la</strong>s que constituyen<br />
el <strong>de</strong>scubrimiento, po<strong>de</strong>mos formar una i<strong>de</strong>a aproximada <strong>de</strong> su alcance” (Gómez-Moreno, 1949).<br />
A pesar <strong>de</strong> estas aplicaciones, hacia 1875 el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía por parte <strong>de</strong> los investigadores españoles<br />
era muy puntual. Algunos <strong>de</strong> ellos sí hicieron uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma, como M. <strong>de</strong> Góngora y Martínez,<br />
catedrático <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Jaén y luego catedrático <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Granada.<br />
En su libro Viaje literario por <strong>la</strong>s provincias <strong>de</strong> Granada y Jaén, él mismo <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo era el primero en<br />
utilizar <strong>la</strong> fotografía y p<strong>la</strong>nos exactísimos (Ruiz, Molinos, Hornos, 1986, 24). En un trabajo c<strong>la</strong>ramente<br />
influenciado por <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> libros <strong>de</strong> viajes, nos mostraba los hal<strong>la</strong>zgos prehistóricos realizados<br />
en Andalucía (Ayarzagüena, 1991, 70). Su obra Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía abriría <strong>la</strong> investigación<br />
mo<strong>de</strong>rna sobre esta materia (Ripoll, 1997, 100). Como advertencia previa, Góngora se preocupaba<br />
<strong>de</strong> especificar <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> su parte gráfica: “todas <strong>la</strong>s láminas y figuras –dirá– a excepción<br />
<strong>de</strong> los cromos, están dibujadas y grabadas por D. Bernardo Rico, quien para <strong>la</strong> mayor exactitud ha tenido<br />
a <strong>la</strong> vista los mismos objetos, y a dibujos y a más fotografías, unos y otras tomados <strong>de</strong>l natural, por<br />
D. Juan <strong>de</strong> Rivas Ortiz (Albuñol); D. Bernardo Mora (Granada); D. José Oliver (Granada); D. Mariano<br />
Izquierdo (Má<strong>la</strong>ga); D. Juan López Alcázar (Jaén); D. Fe<strong>de</strong>rico Ruiz (Madrid), dibujantes; D. José<br />
González (Granada) y D. Genaro Giménez (Jaén), fotógrafos”. La importancia <strong>de</strong> seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia<br />
fotográfica <strong>de</strong> algunos dibujos se percibe en seis ocasiones 118 . El origen fotográfico otorgaba, sin<br />
duda, una mayor credibilidad. Hab<strong>la</strong>ndo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pinturas <strong>de</strong> Fuencaliente y <strong>de</strong> Vélez-B<strong>la</strong>nco <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba<br />
118 En <strong>la</strong>s páginas 42, 76, 92, 93, 114 y 115 <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra.<br />
196<br />
Fig. 86.- Investigadores <strong>de</strong>l arte rupestre peninsu<strong>la</strong>r. De izquierda a <strong>de</strong>recha: H. Obermaier, H. Breuil,<br />
E. Cartailhac, M. Boule y H. Alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Río. Torre<strong>la</strong>vega, 1911. Según Ripoll (2002).
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 87.- Fotografía para <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> un kilométrico <strong>de</strong> ferrocarriles. De izquierda a <strong>de</strong>recha, H. Obermaier,<br />
H. Breuil y H. Alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Río. Hacia 1909. Según Ripoll (2002).<br />
cómo “el diestro lápiz se emplea en tras<strong>la</strong>dar aquellos signos, y <strong>la</strong> fotografía en llevar sin fatiga al hombre<br />
<strong>de</strong> ciencia a tan intratables riscos y alongados parajes” (Góngora, 1868, 69). La fotografía tenía,<br />
para él, <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> reemp<strong>la</strong>zar al objeto <strong>de</strong> cara a su estudio por parte <strong>de</strong> los eruditos.<br />
Para lograr apoyo financiero <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> cara a <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> su obra, el investigador <strong>de</strong>stacaba<br />
su <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> “quince años <strong>de</strong> ímprobos trabajos casi incesantemente empleados en <strong>de</strong>scubrir e ilustrar<br />
los antiguos monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y Geografía españoles”. La fotografía se menciona como uno<br />
<strong>de</strong> los trabajos a <strong>de</strong>stacar: “y habiendo logrado reconocer y adquirir varios monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
tribus que habitaron en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>, haciendo sacar <strong>de</strong> ellos esmeradas fotografías y dibujos (...) no<br />
puedo ofrecer al público el fruto <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>svelos sin <strong>la</strong> eficaz protección <strong>de</strong>l ilustrado Gobierno <strong>de</strong> V.<br />
M.” (Góngora, 1868, 11).<br />
Otra temprana aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>la</strong> protagonizaron, hacia 1871, <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro<br />
<strong>de</strong> los Santos. En un trabajo sobre <strong>la</strong> “Escultura <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong>l Colegio <strong>de</strong> los Esco<strong>la</strong>pios<br />
<strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>”, Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés seña<strong>la</strong>ba cómo <strong>la</strong>s fotografías que Paris empleó en su Essai (1903-04) habían<br />
sido realizadas en 1871: “<strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>l Essai <strong>de</strong> Paris fueron tomadas en el Colegio y aún en<br />
<strong>la</strong> misma nave más abajo aludida, a juzgar por el fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s” (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés,<br />
1948, 361, nota 6). Aunque <strong>la</strong> autoría <strong>de</strong> estas fotografías es <strong>de</strong>sconocida constituyen, sin duda, unas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras realizadas con fines documentales.<br />
Fuera <strong>de</strong> estos intentos esporádicos y personales <strong>de</strong>stacan, entre los primeros objetos que se fotografiaron,<br />
<strong>la</strong>s monedas. Esta atención resulta comprensible <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una disciplina, <strong>la</strong> arqueológica,<br />
estimu<strong>la</strong>da por un coleccionismo que siempre había preferido objetos con un <strong>de</strong>stacado valor, como <strong>la</strong>s<br />
monedas (Mora, 1998a, 119). Las primeras fotografías arqueológicas se <strong>de</strong>dicaron también a los epí-<br />
197
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
grafes que se iban <strong>de</strong>scubriendo, lo que remite al contexto <strong>de</strong> una arqueología filológica unida al estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones. Este interés filológico hizo que, muchas veces, <strong>la</strong> fotografía que servía <strong>de</strong> objeto<br />
<strong>de</strong> estudio al investigador se tras<strong>la</strong>dara en forma <strong>de</strong> transcripción a <strong>la</strong> posterior publicación. Esta<br />
transcripción <strong>de</strong>l epígrafe resulta así, en muchos casos, el único testimonio <strong>de</strong> una toma <strong>de</strong> datos fotográfica.<br />
En resumen, <strong>la</strong> fotografía tuvo una aplicación puntual y muy <strong>de</strong>sigual en este momento, <strong>de</strong>spuntando<br />
no obstante algunas pioneras utilizaciones. Todavía objeto <strong>de</strong> una utilización escasa, <strong>la</strong> fotografía<br />
permanecía muy vincu<strong>la</strong>da a <strong>la</strong> voluntad personal <strong>de</strong> incorporar<strong>la</strong> a unos estudios aún incipientes.<br />
En este sentido, comenzó a acompañar <strong>la</strong>s referencias, a partir <strong>de</strong> ahora habituales, en cuanto a <strong>de</strong>scubrimientos<br />
<strong>de</strong> muy diversa índole. Pau<strong>la</strong>tinamente, se fue valorando su inclusión al <strong>la</strong>do <strong>de</strong>l dibujo.<br />
Ésta fue, sin duda, <strong>la</strong> primera aplicación significativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: dar a conocer, con <strong>la</strong> mayor exactitud<br />
posible, el <strong>de</strong>scubrimiento, cada nueva pieza <strong>de</strong>l gran mosaico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s hispanas que<br />
sólo entonces se empezaba a vislumbrar.<br />
LOS PRIMEROS PASOS DE LA FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA (1875-1898)<br />
Con <strong>la</strong> Restauración se concretó el significativo proyecto oficial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia General <strong>de</strong> España<br />
<strong>de</strong> Cánovas <strong>de</strong>l Castillo 119 . Aunque no incluyó fotografías en su edición, algunos <strong>de</strong> los grabados parecen<br />
haber<strong>la</strong>s utilizado como punto <strong>de</strong> partida. Una característica fundamental <strong>de</strong> esta nueva fase, co-<br />
198<br />
Fig. 88.- Visita a Cuevas <strong>de</strong> Vera (Almería). De izquierda a <strong>de</strong>recha: J. Cabré, el guía, Pascual Serrano, Henri Breuil,<br />
Louis Siret, Hugo Obermaier y Henri Siret. Hacia 1912.<br />
119 De <strong>la</strong> que se publicaron 18 volúmenes entre 1890 y 1894.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 89.- E. Albertini junto a su promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Normale Supérieure <strong>de</strong> París.<br />
herente con el cada vez mayor contacto con <strong>la</strong> ciencia europea, fue <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> nuevos acercamientos<br />
teóricos como el positivismo, objeto <strong>de</strong> un <strong>de</strong>bate en el Ateneo madrileño en 1875.<br />
Por lo general, <strong>la</strong>s aproximaciones siguieron <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación personal <strong>de</strong> los arqueólogos.<br />
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología seguía siendo fruto más <strong>de</strong> <strong>la</strong> erudición que <strong>de</strong>l saber científico<br />
(Hernán<strong>de</strong>z, Frutos, 1997, 141). Parale<strong>la</strong>mente, otros fenómenos difundieron socialmente <strong>la</strong> fotografía.<br />
Las cada vez más frecuentes colecciones <strong>de</strong> pares estereoscópicos tuvieron una gran aceptación (A<strong>de</strong>l<strong>la</strong>c,<br />
1998, 114). La mayor facilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica produjo gran cantidad <strong>de</strong> vistas monumentales <strong>de</strong> diferentes<br />
ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> España, a semejanza <strong>de</strong> los álbumes <strong>de</strong> países exóticos. Estas realizaciones también<br />
contribuyeron a exten<strong>de</strong>r una cierta concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> aplicar<strong>la</strong> a <strong>la</strong> Arqueología.<br />
Difundido ya su invento, <strong>la</strong> fotografía pasó a ser muy apreciada en los círculos científicos,<br />
ya que se consi<strong>de</strong>raba una simple p<strong>la</strong>smación <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad y no se tenía en cuenta <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
intervención <strong>de</strong>l autor.<br />
Al mismo tiempo, se produjo –en Europa, Estados Unidos, Brasil, México, etc.– un florecimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> profesión <strong>de</strong> fotógrafo. Un cambio técnico fundamental que comenzó a transformar <strong>la</strong> práctica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue <strong>la</strong> invención y difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas al ge<strong>la</strong>tino-bromuro. Presentadas, en 1871,<br />
por Richard Maddox en el British Journal of Photography, fueron comercializadas por <strong>la</strong> Liverpool Dry<br />
P<strong>la</strong>te, aunque su generalización llegó realmente a partir <strong>de</strong> 1880 (Sánchez Vigil, 2001, 193). Poco <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong> su invención y comercialización ya se percibió el cambio fundamental que esta técnica iba a suponer.<br />
Así, con motivo <strong>de</strong>l Musée retrospectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie en <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> 1900,<br />
Davanne consi<strong>de</strong>raba que el ge<strong>la</strong>tino-bromuro había “transformado <strong>la</strong> fotografía, posibilitando los <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rata<br />
más osados” (Davanne, Bucquet, 1903, 53). La mayor facilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas secas, el hecho <strong>de</strong><br />
que no fuese necesario preparar<strong>la</strong>s ni reve<strong>la</strong>r<strong>la</strong>s inmediatamente, proporcionaron una nueva visión <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los inventarios, corpora o recueils arqueológicos. El impacto <strong>de</strong>l pro-<br />
199
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 90.- Excavación <strong>de</strong> Baelo C<strong>la</strong>udia (Bolonia, Cádiz) en 1919. La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> campo.<br />
ceso al ge<strong>la</strong>tino-bromuro parece estar directamente re<strong>la</strong>cionado con <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>rización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
científica (Torres, 2001, 79).<br />
Por su parte, <strong>la</strong> Arqueología había evolucionado tomando métodos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Geología<br />
y avanzaba hacia un mayor interés c<strong>la</strong>sificatorio y serial (Ayarzagüena, 1992, 60). Los estudios prehistóricos<br />
se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ron vincu<strong>la</strong>dos a métodos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Geología y <strong>la</strong> Paleontología, basándose en los<br />
materiales aportados por <strong>la</strong>s excavaciones y en el estrato en que se hal<strong>la</strong>ron. Apareció, entonces, <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> establecer inventarios y repertorios, una constante en los estudios peninsu<strong>la</strong>res hasta un momento<br />
avanzado <strong>de</strong>l siglo XX. Hübner valoró el carácter “<strong>de</strong> inventario <strong>de</strong> los restos antiguos <strong>de</strong> España”<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Labor<strong>de</strong>. En un momento <strong>de</strong> gran profusión <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ciones en Europa, seña<strong>la</strong>ba<br />
cómo este inventario <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s estaba aún pendiente en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica y <strong>la</strong> idoneidad<br />
que <strong>la</strong> fotografía podía suponer: “quizás <strong>la</strong> fotografía sirva a este objetivo” (Hübner, 1888, 213).<br />
Para él, “<strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Labor<strong>de</strong> ha alcanzado un puesto <strong>de</strong> preeminencia hasta que el arte mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía ha dado imágenes mucho más fieles a <strong>la</strong> par que más numerosas (...) Con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
un día quizá se podrá publicar un viaje pintoresco por España, mucho más amplio y esmerado<br />
que el <strong>de</strong> Labor<strong>de</strong>, el cual no se había propuesto ni siquiera dar una serie completa <strong>de</strong> los monumentos<br />
romanos <strong>de</strong> España” (Hübner, 1888, 213). Las nuevas necesida<strong>de</strong>s que p<strong>la</strong>nteaba Hübner para<br />
<strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX consistían en una mayor exactitud, una mayor exhaustividad y una<br />
total representación <strong>de</strong> los restos (González Reyero, 2006b).<br />
Parale<strong>la</strong>mente, ciertos proyectos intentaron acercar España a los estudios que se realizaban en Europa,<br />
a sus colecciones y museos. En este sentido se concibió el conocido viaje <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata Arapiles,<br />
con <strong>la</strong> misión <strong>de</strong> recuperar piezas antiguas, estampas y vistas que enriqueciesen <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong> los<br />
museos hispanos 120 . Se pretendía po<strong>de</strong>r ilustrar un recorrido global por <strong>la</strong> Antigüedad, a <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong><br />
120 Con un presupuesto <strong>de</strong> 30.000 reales, <strong>la</strong> fragata Arapiles visitó Grecia, Turquía, Palestina, parte <strong>de</strong> Egipto y <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Malta (VV.AA.,<br />
1883, 7).<br />
200
potencias europeas como Alemania, Francia o Gran Bretaña.<br />
En este recorrido se incluyó, junto al arqueólogo y al<br />
diplomático, un “artista dibujante” (VV.AA., 1883, 7). Tras<br />
este viaje <strong>de</strong> 1871, <strong>la</strong> Comisión Científica <strong>de</strong> Oriente volvió<br />
“con gran caudal <strong>de</strong> noticias, dibujos y fotografías 121 , y<br />
con 319 objetos” (VV.AA., 1883, 7). El dibujo y <strong>la</strong> fotografía<br />
se configuraban ya como un medio <strong>de</strong> “apropiación”<br />
<strong>de</strong> los testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad.<br />
Estos proyectos eran, aún, poco habituales. El ambiente<br />
general se ejemplifica con el caso <strong>de</strong> Tarragona, explicado<br />
por Hübner: “No existe ni un p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
arquitectónica 122 que represente fielmente su recinto, ni<br />
unos dibujos o grabados hechos con el esmero <strong>de</strong>bido y aprovechándose<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías, varias veces tomadas <strong>de</strong> sus<br />
construcciones” (Hübner, 1888, 242). Here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> una tradición<br />
alemana don<strong>de</strong> los corpora documentales eran base<br />
para cualquier estudio, <strong>la</strong>mentaba su carencia en España.<br />
Parecía <strong>de</strong>nunciar, a<strong>de</strong>más, cómo no se aprovechaba una<br />
documentación existente, es <strong>de</strong>cir, <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> visión y <strong>de</strong><br />
priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los investigadores españoles.<br />
A pesar <strong>de</strong> esto, comenzaron <strong>la</strong>s primeras sistematizaciones.<br />
Algunas llegaron a publicarse en estos años, como<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong> Hübner (1888) y otras vieron <strong>la</strong> luz en el nuevo<br />
siglo (Paris, 1903-04) aunque su e<strong>la</strong>boración y fotografías<br />
datan <strong>de</strong> esta época. Aunque estas síntesis estuviesen protagonizadas<br />
por extranjeros, el contacto con los locales contribuyó<br />
<strong>de</strong> manera fundamental a <strong>la</strong> expansión <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong><br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 91.- Detalle <strong>de</strong>l sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca<br />
(Cádiz). Según Kukahn (1951, 23-34, fig. 4).<br />
<strong>la</strong> fotografía y a <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> cuál podía ser su servicio y utilidad para <strong>la</strong> Arqueología. Entre estos<br />
pioneros extranjeros en el nacimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología peninsu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>stacan, sin duda, Arthur Engel y<br />
Pierre Paris. Ambos conocían <strong>la</strong> técnica fotográfica al llegar a España. Para sus misiones en nuestro territorio<br />
trajeron sus cámaras y <strong>la</strong>s utilizaron habitualmente en sus estudios, algo que todavía estaba lejos<br />
<strong>de</strong> ser habitual entre los investigadores peninsu<strong>la</strong>res. Gracias a los contactos <strong>de</strong> este período, los locales<br />
asistieron, contemp<strong>la</strong>ron o corroboraron <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que quizás ya habían advertido para <strong>la</strong><br />
fotografía. El intercambio <strong>de</strong> experiencias fue, sin duda, enriquecedor. Algunos testimonios puntuales<br />
permiten vislumbrar este ambiente. Así, Paris fotografió una pequeña figura <strong>de</strong> bronce en el Museo <strong>de</strong><br />
Barcelona “gracias al conservador D. Elías <strong>de</strong> Molins” (Paris, 1900, 161). Poco <strong>de</strong>spués, ya en el Bulletin<br />
Hispanique, esta escultura se convertía en <strong>la</strong> lámina III gracias a una fototipia realizada en Bur<strong>de</strong>os.<br />
Formados, según <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, en Grecia e Italia, su presencia en España comenzó hacia<br />
1880-90. P. Paris se había formado en <strong>la</strong> prestigiosa École Normale Supérieure <strong>de</strong> París. Durante su<br />
permanencia en <strong>la</strong> École Française <strong>de</strong> Atenas (1882-85) Paris inició varias “misiones”, recorriendo Caria,<br />
Frigia, Lidia y Licia. En una <strong>de</strong> sus primeras publicaciones en el Bulletin Hispanique, Paris presentaba el<br />
objeto estudiado, una escultura <strong>de</strong> Cartagena, mediante <strong>la</strong> fotografía: “La tête que reproduit notre p<strong>la</strong>nche<br />
I provient <strong>de</strong> Carthagène” (Paris, 1899, 7). Mientras reprochaba que el interés <strong>de</strong> los eruditos <strong>de</strong><br />
Cartagena se restringía casi exclusivamente a <strong>la</strong> numismática, seña<strong>la</strong>ba cómo “j’ai photographié ce joli<br />
121 Las fotografías <strong>de</strong>bieron adquirirse, al igual que los vaciados, en los lugares visitados ya que, como veremos, no parece que se realizaran<br />
tomas fotográficas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> expedición.<br />
122 En concreto se refiere a <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> Tarragona.<br />
201
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 92.- J. Bonsor junto a materiales arqueológicos.<br />
Posiblemente en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Carmona. Hacia<br />
1900. (Detalle).<br />
morceau au mois <strong>de</strong> juin 1898, et je le crois digne d’une<br />
courte étu<strong>de</strong>” (Paris, 1899, 8). Los intercambios entre<br />
investigadores testimonian el incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> comunicación<br />
y el conocimiento más inmediato <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas<br />
<strong>de</strong>scubiertas que permitió <strong>la</strong> fotografía. Así, respecto a<br />
un bronce romano encontrado en Montemolín, advertía<br />
cómo “Notre ami Arthur Engel a envoyé à <strong>la</strong> Société<br />
<strong>de</strong> Correspondance Hispanique les photographies que je<br />
reproduits et commente aujourd’hui en son nom (voir<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nche II)” (Paris, 1899b, 33). Paris mostró, en algunos<br />
<strong>de</strong> sus comentarios, <strong>la</strong> usual confianza en <strong>la</strong> fotografía<br />
a <strong>la</strong> que luego nos referiremos. Así seña<strong>la</strong>ba “comme<br />
notre image manque un peu <strong>de</strong> netteté, il est bon d’en<br />
faire une <strong>de</strong>scription minutieuse» (Paris, 1899b, 34). De<br />
existir una buena fotografía, <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción hubiese sido<br />
innecesaria.<br />
Por su parte, Engel llegó a <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> en 1891 «muni<br />
d’un appareil photographique» (Engel, 1893, 4). La fotografía<br />
se estaba empleando ya en <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
Así, cuando visitó el museo <strong>de</strong> Tarragona advirtió:<br />
“on vend <strong>de</strong>s photographies <strong>de</strong>s principaux objets<br />
chez Torres” (Engel, 1893, 24). Algunas observaciones<br />
nos permiten valorar su opinión sobre <strong>la</strong> fotografía. Refiriéndose<br />
a <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> algunas inscripciones calificaba<br />
cómo “les inscriptions sont <strong>de</strong>ssinées avec une exactitu<strong>de</strong><br />
presque photographique». Ante el objeto <strong>de</strong> estudio, <strong>la</strong> fotografía<br />
servía <strong>de</strong> “certificado”. Así, cuando Engel visitó dos<br />
veces Almansa 123 revisó todas <strong>la</strong>s casas antiguas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad.<br />
En este recorrido, el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía era fundamental:<br />
«je pris <strong>de</strong>s photographies <strong>de</strong> toutes les parties sail<strong>la</strong>ntes,<br />
pour confronter à l’occasion et rechercher les modèles<br />
qu’aurait pu utiliser un faussaire. Cette précaution fut<br />
heureusement superflue» (Engel, 1893, 74).<br />
El francés consi<strong>de</strong>raba necesario, al hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> diferentes museos o instituciones, mencionar si se<br />
podía disponer <strong>de</strong> fotografías. Así, ante los espléndidos mármoles <strong>de</strong> Itálica <strong>de</strong>l museo arqueológico <strong>de</strong><br />
Sevil<strong>la</strong> indicaba cómo “on peut se procurer <strong>de</strong>s photographies <strong>de</strong>s principaux” (Engel, 1893, 33). También<br />
en el museo <strong>de</strong> Carmona, con los objetos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones emprendidas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1880 por Bonsor<br />
y López “il en existe <strong>de</strong>s photographies en vente au musée”. Conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía con luz artificial,<br />
en su segunda visita a este museo re<strong>la</strong>tó cómo “le soir je pris à <strong>la</strong> lumière du magnésium plusieurs<br />
photographies <strong>de</strong>s salles et <strong>de</strong>s principales statues du musée» (Engel, 1893, 39). La práctica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
era aún minoritaria. Engel visitó a un sacerdote en Montealegre, Dámaso Alonso, que coleccionaba<br />
antigüeda<strong>de</strong>s y que practicaba <strong>la</strong> fotografía. Esto era “chose précieuse en ce pays où manquent les<br />
photographes <strong>de</strong> profession” (Engel, 1893, 76).<br />
También otros investigadores extranjeros, como J. Bonsor, conocían y practicaron <strong>la</strong> fotografía.<br />
Así lo <strong>de</strong>muestran los ejemp<strong>la</strong>res conservados en su colección fotográfica <strong>de</strong>l Archivo General <strong>de</strong> Andalucía,<br />
así como en <strong>la</strong> Hispanic Society of America. En “Notas arqueológicas <strong>de</strong> Carmona” (Bonsor,<br />
1898) se incluían también dos fotografías realizadas y firmadas por él y reproducidas gracias a <strong>la</strong> conocida<br />
casa <strong>de</strong> fotograbados Laporta. También el Essai <strong>de</strong> Paris (1903-04) incluyó alguna <strong>de</strong> sus tomas.<br />
123 En febrero y octubre <strong>de</strong> 1891.<br />
202
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 93.- La fotografía como testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Descubrimiento <strong>de</strong> una tumba púnica en Cádiz.<br />
Según Quintero (1917, lám. III).<br />
Sin embargo, parece que, por lo general, prefirió ocuparse <strong>de</strong>l dibujo y confiar a otras personas –quizás<br />
más expertas– <strong>la</strong>s fotografías 124 . Éstas fueron posiblemente realizadas por fotógrafos como R. Pinzón<br />
y A. Pérez Romero, con quienes trabajó, conservándose incluso alguna firma conjunta (Monteagudo,<br />
1953). La correspon<strong>de</strong>ncia entre Paris y Bonsor nos transmite <strong>la</strong>s referencias, ya constantes, al<br />
uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, su envío y el trabajo a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia que proporcionaba. Muestran, en <strong>de</strong>finitiva,<br />
el lugar que esta técnica había pasado a ocupar. Así, en diciembre <strong>de</strong> 1903 Paris <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba: “Je<br />
vous envoi ici <strong>de</strong>ux photographies du peigne d’Osuna; les épreuves sont détestables mais un habile <strong>de</strong>ssinateur<br />
comme vous en tirera bon parti” (Maier, 1996, 23).<br />
La aparición creciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía permitió realizar consultas y llegar a conclusiones sobre temas<br />
dudosos u objeto <strong>de</strong> controversia <strong>de</strong> manera más rápida. En un clima <strong>de</strong> crecimiento constante <strong>de</strong><br />
los materiales sobre los temas más variados, esta rápida c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los restos parecía básica. Había<br />
que sentar <strong>la</strong>s bases, estructurar <strong>la</strong> Prehistoria, para posteriores y más profundos estudios. En este contexto,<br />
pronto empezó una más frecuente fotografía <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos y lugares emblemáticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología.<br />
En 1880, José Esca<strong>la</strong>nte y González 125 , iluminó <strong>la</strong>s cuevas <strong>de</strong> Altamira, permitiendo <strong>la</strong> toma<br />
<strong>de</strong> varias fotografías <strong>de</strong> sus pinturas (Rodríguez, 1999, 288). Sin duda, se trató <strong>de</strong> una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
fotografías <strong>de</strong> arte rupestre y se compren<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l clima <strong>de</strong> expectación causado por Altamira, <strong>de</strong>scubierta<br />
poco antes (1879) <strong>de</strong> que se realizasen estas tomas fotográficas. Al <strong>de</strong>scubrirse el sarcófago <strong>de</strong><br />
Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz) buena parte <strong>de</strong> los estudiosos peninsu<strong>la</strong>res lo consi<strong>de</strong>raron egipcio. Rodríguez<br />
<strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga, que había podido observar en el Louvre el sarcófago recientemente <strong>de</strong>scubierto y expuesto,<br />
c<strong>la</strong>sificado como fenicio, intervino y consultó a Hübner. El alemán re<strong>la</strong>tó cómo llegó a emitir un<br />
124 Así, en 1918, Paris <strong>de</strong>fendió <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> Bonsor al equipo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Bolonia <strong>de</strong>stacando estas cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dibujante,<br />
sin hacer mención a <strong>la</strong> fotografía: “En revanche, nous avons heureusement pu nous adjoindre (…) notre savant ami<br />
M.George Bonsor, hispanisant <strong>de</strong>s mieux qualifiés pour les recherches archéologiques en Andalousie. Sa compétence toute spéciale<br />
en fait d’archéologie funéraire, son talent <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateur, son habilité <strong>de</strong> maître <strong>de</strong> chantier en font pour nous le plus précieux <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs”<br />
(PARIS, BONSOR, 1918; MAIER, 1996, 10).<br />
125 Catedrático <strong>de</strong> Historia Natural <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Santan<strong>de</strong>r.<br />
203
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
juicio que significaría <strong>la</strong> adscripción semita <strong>de</strong>l <strong>de</strong> Cádiz: “Gracias a unas comunicaciones recientes y<br />
muy <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>das, acompañadas <strong>de</strong> fotografías y un p<strong>la</strong>no, por los cuales estoy sumamente agra<strong>de</strong>cido al<br />
Dr. Ber<strong>la</strong>nga, he podido afirmar una i<strong>de</strong>a bastante c<strong>la</strong>ra <strong>de</strong> estos hal<strong>la</strong>zgos. (…) el sarcófago gran<strong>de</strong> con<br />
el retrato <strong>de</strong>l difunto, para mí, a pesar <strong>de</strong> que carece <strong>de</strong>l todo <strong>de</strong> inscripción, pertenece a <strong>la</strong> época fenicia,<br />
anterior a <strong>la</strong> cartaginesa, <strong>de</strong> Cádiz” (Hübner, 1888, 257). Gracias, en parte, a <strong>la</strong>s fotografías enviadas,<br />
el sarcófago pudo convertirse en mo<strong>de</strong>lo o paradigma para los posteriores hal<strong>la</strong>zgos semitas que no<br />
<strong>de</strong>jarían <strong>de</strong> suce<strong>de</strong>rse en el so<strong>la</strong>r hispano.<br />
Otros <strong>de</strong> los impulsos para <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se realizó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> museos como el <strong>de</strong><br />
Antropología, fundado en 1875 (A<strong>de</strong>l<strong>la</strong>c, 1998, 110). La aplicación <strong>de</strong> esta técnica a <strong>la</strong> Antropología<br />
fue muy temprana. La fotografía conseguía <strong>la</strong>s imágenes “objetivas” <strong>de</strong> otros pueblos que requería esta<br />
ciencia. Creado en 1867, el Museo Arqueológico Nacional abordó en estos años <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> su<br />
primer catálogo, publicado finalmente en 1883. Resulta notable el esfuerzo por incluir <strong>la</strong> entonces cara<br />
fotografía, gracias a varias fototipias <strong>de</strong> Laurent (VVAA., 1883). El recurso a Laurent es testimonio,<br />
quizás, <strong>de</strong>l prestigio <strong>de</strong>l fotógrafo, pero también muestra cómo no existía ningún fotógrafo en p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l museo, como sí habían incorporado ya otros museos europeos como el Británico <strong>de</strong> Londres<br />
(Roger Fenton). No era <strong>la</strong> única vez que Laurent realizaría tomas para un museo. Cuando Engel<br />
visitó el <strong>de</strong> Córdoba, en 1891, señaló cómo “Laurent a photographié les principaux objets et M. Hübner<br />
a relevé toutes les inscriptions” (Engel, 1893, 32).<br />
Laurent intervino también en el proyecto <strong>de</strong> una obra al estilo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s monumentales europeas, <strong>la</strong><br />
España artística y Monumental 126 , editada en Madrid en 1889. Estas obras, tradicionalmente ilustradas con<br />
grabados o dibujos, pasaron a incluir <strong>la</strong> fotografía gracias a <strong>la</strong> fototipia. P. <strong>de</strong> Madrazo realizó los dibujos y<br />
Laurent los originales –aparecen firmados “J. Laurent y Cía fotog. Madrid”– para <strong>la</strong> imprenta fototípica.<br />
Tenía ciertas semejanzas con <strong>la</strong>s obras monumentales europeas. Una era su afán <strong>de</strong> globalidad, <strong>de</strong> “contener<br />
<strong>la</strong> universal manifestación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes plásticas en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el colosal monumento arquitectónico<br />
<strong>de</strong> carcomidos sil<strong>la</strong>res, hasta <strong>la</strong> miniatura <strong>de</strong>l libro <strong>de</strong> horas” (VV.AA., 1889, 2). Por otra parte, <strong>la</strong><br />
modalidad <strong>de</strong> distribución era <strong>la</strong> suscripción, un sistema novedoso en España y que en Europa había per-<br />
204<br />
Fig. 94.- Tumbas <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis púnica <strong>de</strong> Cádiz. La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong><br />
excavación. Según Quintero (1920, lám. III).<br />
126 Cuyo subtítulo era Cuadros antiguos y mo<strong>de</strong>rnos, monumentos arquitectónicos, objetos <strong>de</strong> escultura, tapicería, armería, orfebrería y <strong>de</strong>más<br />
artes <strong>de</strong> los Museos y Colecciones <strong>de</strong> España en reproducciones fototípicas, con ilustraciones <strong>de</strong> D. Pedro <strong>de</strong> Madrazo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>Real</strong>es <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s<br />
Españo<strong>la</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
mitido <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> obras muy costosas 127 . Aunque dominaban <strong>la</strong>s obras pictóricas, se incluyeron también<br />
vistas <strong>de</strong> arquitectura. Así, encontramos fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manca (Lám 1, Serie III, cua<strong>de</strong>rno<br />
I) y <strong>de</strong>l patio <strong>de</strong> los Leones en <strong>la</strong> Alhambra (Lám 2, Serie III, cua<strong>de</strong>rno I). La Mezquita <strong>de</strong> Córdoba<br />
era incluida con una vista <strong>de</strong>l interior mientras se l<strong>la</strong>maba <strong>la</strong> atención sobre este “soberbio monumento <strong>de</strong><br />
arte árabe-bizantino” (Lám 3, Serie III, cua<strong>de</strong>rno I). La época romana se representaba mediante una fotografía<br />
<strong>de</strong>l acueducto <strong>de</strong> Segovia (Lám 4, Serie III, cua<strong>de</strong>rno I). La fotografía <strong>de</strong> Laurent alcanza también<br />
un valor testimonial en el caso <strong>de</strong>l alcázar <strong>de</strong> Segovia, ya que lo fotografió antes <strong>de</strong>l incendio <strong>de</strong> 1862 (Lám.<br />
27, Serie III, cua<strong>de</strong>rno I). Esta <strong>de</strong>dicación arquitectónica era frecuente en <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Su edición<br />
supuso un esfuerzo notable y se asemejaba a ciertas realizaciones europeas. En una concepción típica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época, se anunciaba cómo <strong>la</strong> obra supondría que “los amantes <strong>de</strong> lo bello podrán tener reunidos en sus bibliotecas,<br />
sobre sus mesas, en volúmenes <strong>de</strong> cómodo tamaño y fácil manejo, los tesoros artísticos <strong>de</strong> su predilección”<br />
(VV.AA., 1889, 2). La fototipia y el grabado permitían el reemp<strong>la</strong>zo <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> estudio.<br />
En estos años finales <strong>de</strong>l XIX se iniciaron ciertas publicaciones que incluyeron <strong>la</strong> fotografía, ya<br />
fuese como mo<strong>de</strong>lo para grabados o como ilustración <strong>de</strong>finitiva. Entre <strong>la</strong>s revistas <strong>de</strong>staca El Museo<br />
Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s, creada por De <strong>la</strong> Rada en 1870-1871. En el<strong>la</strong> se publicaron importantes <strong>de</strong>scubrimientos,<br />
como <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche mediante una magnífica heliografía (1897-98). Especialmente<br />
importante fue <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos, que canalizaría en estos primeros<br />
años buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones. Sus láminas fotográficas se <strong>de</strong>dicaron a temas eminentemente<br />
medievales y artísticos <strong>de</strong>, por ejemplo, los fondos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Biblioteca Nacional, reproducidos<br />
mediante <strong>la</strong>s caras y espléndidas fototipias <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa Hauser y Menet. Algún pionero fotograbado apareció,<br />
en 1897, para ilustrar monedas prerromanas en un artículo <strong>de</strong> M. R. <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga. En ese año, el<br />
número <strong>de</strong> fotografías publicadas ascendía a 29. Gran parte <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s se pudieron tras<strong>la</strong>dar a <strong>la</strong> edición<br />
mediante <strong>la</strong> fototipia. En España este tipo <strong>de</strong> edición fue posible gracias a algunas empresas como Thomas<br />
en Barcelona o <strong>la</strong> sin duda fundamental casa Hauser y Menet <strong>de</strong> Madrid. En 1890 inició sus activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> artes gráficas en Madrid. Primero se distinguió por <strong>la</strong> impresión, en fototipia, <strong>de</strong> láminas <strong>de</strong><br />
vistas <strong>de</strong> ciuda<strong>de</strong>s y monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>, en cuidados tonos verdosos. Posteriormente, y a partir<br />
<strong>de</strong> 1892, ensayaron <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> tarjetas postales 128 (Carrasco, 1992, 9).<br />
En general po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar cómo <strong>la</strong> fotografía comenzó a incluirse con una cierta amplitud en<br />
trabajos y publicaciones. Empezó, así, su admisión como sustituto <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio en los gabinetes<br />
<strong>de</strong> estudio. Sin embargo, <strong>de</strong>bía utilizar un caro procedimiento, <strong>la</strong> fototipia, para su edición impresa.<br />
Las vistas alcanzaban una gran calidad, superior a <strong>la</strong> que sería habitual posteriormente. Pero, a <strong>la</strong><br />
vez, limitaba y restringía el número <strong>de</strong> vistas o encuadres que se podían publicar sobre un mismo tema.<br />
Era necesaria una gran selección.<br />
La fotografía se <strong>de</strong>dicaba sobre todo a los monumentos artísticos y arquitectónicos. Su técnica<br />
empezó a ser más barata y fácil <strong>de</strong> adquirir gracias a los nuevos procedimientos y a <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ge<strong>la</strong>tina a <strong>la</strong>s emulsiones. Cuando ilustró temas arqueológicos, su atención se centró en <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominada<br />
“fotografía <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo” ya que éste era el centro <strong>de</strong> interés y <strong>la</strong> motivación <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
primeras tomas con esta finalidad fue <strong>la</strong> <strong>de</strong> Ibarra, en 1897, sobre el fundamental hal<strong>la</strong>zgo que “<strong>de</strong>scubriría”<br />
una cultura: <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. La Exposición Universal <strong>de</strong> Barcelona <strong>de</strong> 1888 mostró paradigmáticamente<br />
el valor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como documento, y en el<strong>la</strong> <strong>de</strong>stacaron fotógrafos como Pau Audouard<br />
y vistas aéreas como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> A. Espug<strong>la</strong>s (Sánchez Vigil, 2001, 331). Con ello se contribuía a expandir<br />
y constatar <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
127 Así, un prospecto indicaba “<strong>la</strong>s fototipias (…) reducidas todas a un formato único, salen hoy al público en forma hasta ahora nunca<br />
conocida entre nosotros, esto es, en series (…) Cada cua<strong>de</strong>rno contendrá ocho láminas, con sus correspondientes hojas <strong>de</strong> texto y tres<br />
cua<strong>de</strong>rnos cada mes” (VV.AA., 1889, 2).<br />
128 Su nacimiento hay que buscarlo en <strong>la</strong> “Sociedad Artística Fotográfica” (CARRASCO, 1992, 21). Sus propietarios, Piñal y Liñán, solicitaron<br />
los servicios <strong>de</strong> un experto, el suizo A. Menet Kursteiner. Éste gestionó <strong>la</strong> contratación <strong>de</strong> su compatriota Oscar Hauser Muller<br />
(CARRASCO, 1992, 21). Poco <strong>de</strong>spués, Hauser y Menet se in<strong>de</strong>pendizaron y publicaron un álbum con fotografías <strong>de</strong> Madrid y, posteriormente,<br />
cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> una “España Ilustrada” y <strong>de</strong> reproducciones <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong>l Prado. Ya en 1890 se fundó <strong>la</strong> sociedad con un<br />
primer taller <strong>de</strong> fototipia Hauser y Menet en <strong>la</strong> calle Mau<strong>de</strong>s. Las variaciones climatológicas hicieron que el taller fracasara en un primer<br />
momento y que hubiese que imprimir<strong>la</strong>s en Alemania, don<strong>de</strong> se enviaban los originales fotográficos (CARRASCO, 1992, 21).<br />
205
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
206<br />
Fig. 95.- Librería don<strong>de</strong> se guardan los manuscritos originales <strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> España.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 96.- Fotografía <strong>de</strong>dicada <strong>de</strong> Pere Bosch Gimpera en su estudio <strong>de</strong><br />
México: Al amic <strong>de</strong> temps Lluís Pericot. Record <strong>de</strong> <strong>la</strong> seva visita a Méxic.<br />
Amb una abrasada. Pere Bosch Gimpera. 1950.<br />
LA INCORPORACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA. EL CATÁLOGO MONUMENTAL DE<br />
ESPAÑA Y OTROS PROYECTOS (1898-1936)<br />
La crisis <strong>de</strong>l 98 contribuyó a crear y acelerar toda una serie <strong>de</strong> procesos culturales e i<strong>de</strong>ológicos <strong>de</strong><br />
gran trascen<strong>de</strong>ncia en <strong>la</strong> Historia reciente españo<strong>la</strong>. La <strong>de</strong>nominada España <strong>de</strong>l Regeneracionismo <strong>de</strong>signa<br />
este espíritu característico <strong>de</strong> los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX. Entre sus innumerables consecuencias<br />
<strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> readaptación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong>l pasado patrio y sus esencias (Olmos, 1991,<br />
140-142). Esta necesidad <strong>de</strong> un nuevo discurso ante <strong>la</strong> crisis hace comprensible el nacionalismo y <strong>la</strong> búsqueda<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> España, presente tanto en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Menén<strong>de</strong>z Pe<strong>la</strong>yo como en <strong>la</strong> <strong>de</strong> Costa,<br />
Mo<strong>de</strong>sto Lafuente, Muñoz y Romero, Hinojosa 129 y Altamira (Lecea, 1988, 520). El Regeneracionismo<br />
contempló <strong>la</strong> Historia como el vehículo pedagógico para educar al pueblo español en el conocimiento y<br />
prevención <strong>de</strong> sus propios errores 130 . En un momento ubicado entre 1885 y 1914 se produjo, a<strong>de</strong>más, <strong>la</strong><br />
formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna ciencia histórica españo<strong>la</strong> (Jover, 1999c, 336), <strong>de</strong>finida mayoritariamente como<br />
un historicismo i<strong>de</strong>alista <strong>de</strong> gran duración.<br />
Es toda esta efervescencia generada lo que hace comprensible el <strong>de</strong>sarrollo y <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía. Como nueva técnica, asociada con el progreso occi<strong>de</strong>ntal que España <strong>de</strong>seaba, se i<strong>de</strong>aron<br />
proyectos que, como veremos, <strong>la</strong> contemp<strong>la</strong>ban y favorecían, <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntaban 131 . La fotografía era una<br />
forma más <strong>de</strong> acercarse al progreso que vivían otros países. Hija <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia humana, ningún mecanismo<br />
parecía mejor o más exacto para <strong>la</strong> documentación y <strong>de</strong>mostración.<br />
Bajo este clima <strong>la</strong> fotografía vivió una <strong>de</strong> sus épocas doradas, su momento <strong>de</strong> afianzamiento en<br />
España. Varios factores contribuyeron a ello. En primer lugar, <strong>la</strong> cada vez mayor extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas<br />
secas <strong>de</strong> ge<strong>la</strong>tina y <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “Revolución Kodak” conllevaron una mayor sencillez y unos precios<br />
cada vez más asequibles. El segundo factor fundamental para su “imp<strong>la</strong>ntación” se basó en el crédito<br />
que se concedía a <strong>la</strong> fotografía, su valoración como un documento veraz. Este ambiente llevó, durante<br />
129 Sobre Eduardo <strong>de</strong> Hinojosa, ver PESET (2003).<br />
130 Esta concepción estaba fuertemente influenciada por <strong>la</strong> Filosofía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia fundada por Voltaire según <strong>la</strong> cual “todo gran i<strong>de</strong>al<br />
necesita una amplia fundamentación histórica y que, por lo tanto, los contrarios a ese i<strong>de</strong>al también se encuentran obligados a justificarse<br />
por <strong>la</strong> historia” (LECEA, 1988, 521).<br />
131 Por ejemplo, en 1917 Zuloaga creó en Fuen<strong>de</strong>todos el Museo <strong>de</strong> Reproducciones Fotográficas para llevar <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Goya a su pueblo natal.<br />
Pretendió reproducir fotográficamente <strong>la</strong>s obras popu<strong>la</strong>res que se conservaban en museos y colecciones, sobre todo en el Prado (SÁNCHEZ<br />
VIGIL, 2001, 333).<br />
207
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 97.- Dolmen con persona a modo <strong>de</strong> esca<strong>la</strong>. Según Bosch (1932, fig. 79).<br />
<strong>la</strong>s dos primeras décadas <strong>de</strong>l siglo<br />
XX, a una consi<strong>de</strong>rable eclosión <strong>de</strong>l<br />
amateurismo y <strong>la</strong>s revistas especializadas<br />
(Romero, 1998, 7). Si al comenzar<br />
el siglo escaseaban los aficionados,<br />
veinte años <strong>de</strong>spués éstos<br />
se multiplicaban ejercitándose<br />
en el l<strong>la</strong>mado “sport daguerrotípico”<br />
132 (Romero, 1998, 7). Una<br />
característica que se mantendría sería,<br />
sin embargo, <strong>la</strong> gran <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
técnica respecto a <strong>la</strong> industria<br />
europea, por <strong>de</strong><strong>la</strong>nte en <strong>la</strong>s innovaciones<br />
fotográficas. Así, cuando <strong>la</strong><br />
revista La Fotografía hacía, en 1902,<br />
una re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s fotográficas<br />
<strong>de</strong>l momento, <strong>de</strong>stacaban<br />
los teleobjetivos y estereoscopios<br />
Kodak, Goerz, Zeiss, Steinhel<br />
y Voigtlän<strong>de</strong>r, al mismo tiempo<br />
que tenía que <strong>la</strong>mentar su absoluto<br />
origen extranjero (López Mondéjar,<br />
1992, 13). Se importaban<br />
también los papeles, suministrados<br />
por casas como Lumière y AG-<br />
FA. Según los cálculos <strong>de</strong> esta revista,<br />
España consumía unos 164.000<br />
negativos <strong>de</strong> cristal anuales, importados<br />
todos ellos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fábricas extranjeras<br />
(López Mondéjar, 1992,<br />
14). Las industrias españo<strong>la</strong>s que<br />
intentaron competir tuvieron poca<br />
entidad y <strong>de</strong>saparecieron pronto,<br />
incapaces <strong>de</strong> sostener <strong>la</strong> dura<br />
competencia exterior 133 .<br />
En este período tuvieron lugar<br />
toda una serie <strong>de</strong> transformaciones<br />
en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong><br />
que han sido objetos <strong>de</strong> varios estudios (Peiró, Pasamar, 1989-90; Pasamar, Peiró, 1991; Ayarzagüena,<br />
1992; Ferrer, 1996; Díaz-Andreu, 1996c; Maier, 1999). Este gran esfuerzo por regu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> situación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Arqueología incluía actuaciones tan diferentes como el paso <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología a <strong>la</strong><br />
universidad, <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> 1911 134 o el <strong>Real</strong> Decreto <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong> 1901 aprobando el Reg<strong>la</strong>-<br />
208<br />
Fig. 98.- Paramento <strong>de</strong> una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> Ampurias.<br />
Según Bosch (1932, fig. 273).<br />
132 Hacia 1900 había en Madrid, aproximadamente, no menos <strong>de</strong> mil fotógrafos amateurs y más <strong>de</strong> tres mil en Barcelona. Al finalizar<br />
los años 20, el nivel <strong>de</strong> aceptación y <strong>de</strong> práctica era mucho más elevado.<br />
133 En 1893 se estableció en Murcia <strong>la</strong> Manufactura general españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> productos fotográficos que se <strong>de</strong>dicó a <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas al<br />
ge<strong>la</strong>tino-bromuro y puso en el mercado el l<strong>la</strong>mado papel aristotípico. En 1916 se fundó en Barcelona <strong>la</strong>s Manufacturas <strong>de</strong> Papeles<br />
Fotográficos, absorbidas por Editorial Fotográfica, que en 1914 se convertiría en <strong>la</strong> histórica firma Negra y Tort, prece<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> actual<br />
Negra industrial. Ésta fue <strong>la</strong> única empresa españo<strong>la</strong> que logró hacer frente a <strong>la</strong> competencia exterior.<br />
134 La ley “estableciendo <strong>la</strong>s reg<strong>la</strong>s a que han <strong>de</strong> someterse <strong>la</strong>s excavaciones arqueológicas y <strong>la</strong> conservación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ruinas y antigüeda<strong>de</strong>s”<br />
se publicó en <strong>la</strong> Gaceta <strong>de</strong> Madrid el 8 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 1911.
mento General <strong>de</strong> los Museos 135<br />
(Hernán<strong>de</strong>z, <strong>de</strong> Frutos, 1997, 146).<br />
Varios acontecimientos facilitaron<br />
<strong>la</strong> ampliación <strong>de</strong> horizontes<br />
y <strong>la</strong> progresiva especialización<br />
que se experimentó en los umbrales<br />
<strong>de</strong>l siglo XX. Por una parte se<br />
produjo <strong>la</strong> recepción <strong>de</strong>l positivismo<br />
en <strong>la</strong> ciencia histórica y se consagraron<br />
disciplinas como <strong>la</strong> historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización rompiendo <strong>la</strong><br />
hasta entonces incuestionable historia<br />
<strong>de</strong> los acontecimientos políticos.<br />
Esto fue posible en gran parte<br />
gracias a Rafael Altamira 136 y<br />
Ramón Menén<strong>de</strong>z Pidal, quienes<br />
vislumbraron una especie <strong>de</strong> historia<br />
integral en <strong>la</strong> que se interre<strong>la</strong>cionaban<br />
recíprocamente el paisaje,<br />
<strong>la</strong>s gentes y <strong>la</strong>s costumbres,<br />
<strong>la</strong> lengua, <strong>la</strong> literatura y el espíritu<br />
colectivo (Jover, 1999c, 336).<br />
También Bosch señaló cómo, a<br />
principios <strong>de</strong> siglo, se había iniciado<br />
una nueva época para <strong>la</strong> arqueología<br />
peninsu<strong>la</strong>r, impulsándose<br />
varias empresas importantes<br />
(Bosch, 1945, XV). Entre éstas <strong>de</strong>stacaban<br />
<strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l marqués<br />
<strong>de</strong> Cerralbo, que habían reve<strong>la</strong>do<br />
<strong>la</strong> cultura “posthallstáttica”<br />
<strong>de</strong>l centro <strong>de</strong> España y los estudios<br />
sobre el arte Ibérico, “arte peculiar<br />
cuya existencia ya había presentido<br />
Mélida (…) a los que<br />
pronto siguieron investigadores españoles<br />
(Furgus, Cabré, Pijoan,<br />
Segarra, etc.) y extranjeros (L. Siret,<br />
H. Sandars)” (Bosch, 1945, XV).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 99.- Puig i Cadafalch (dcha.) en <strong>la</strong> escalinata <strong>de</strong> acceso a los templos <strong>de</strong><br />
Ampurias. Según Cazurro y Gandía (1913-14, fig. 26).<br />
Fig. 100.- Visita a los yacimientos y <strong>la</strong> fotografía. Puerta sur <strong>de</strong> Ampurias.<br />
Según Cazurro y Gandía (1913-14, fig. 21).<br />
Los intentos <strong>de</strong> organización tuvieron su inspiración en el mo<strong>de</strong>lo centroeuropeo <strong>de</strong> institucionalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad científica. Entre los principales logros <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong> fundación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta <strong>de</strong><br />
Ampliación <strong>de</strong> Estudios 137 y el Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns. Su posición i<strong>de</strong>ológica era básicamente crítica<br />
frente a los supuestos culturales y políticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Restauración: los <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza,<br />
en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> JAE y los <strong>de</strong>l cata<strong>la</strong>nismo, en el caso <strong>de</strong>l Institut (López Piñero, 1992, 17). La<br />
135 Regidos por el Cuerpo Facultativo <strong>de</strong> Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se cambió <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación profesional <strong>de</strong> Anticuario<br />
por <strong>la</strong> <strong>de</strong> Arqueólogo.<br />
136 En su Historia <strong>de</strong> España y <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización españo<strong>la</strong> –publicada en cuatro vóls. entre 1900 y 1911– Rafael Altamira convierte <strong>la</strong> historia<br />
en síntesis global <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> un pueblo (JOVER, 1999c, 336).<br />
137 En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte JAE.<br />
209
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 101.- El marqués <strong>de</strong> Cerralbo en una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “calles” <strong>de</strong> Luzaga<br />
(Guada<strong>la</strong>jara). Según Aguilera y Gamboa (1916, 18-19).<br />
JAE, creada en 1907, era una institución específica<br />
implicada en el intento <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnizar<br />
España, <strong>de</strong> acercar<strong>la</strong> al mo<strong>de</strong>lo europeo a<br />
través <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. Dependientes <strong>de</strong> el<strong>la</strong> se<br />
crearon otras instituciones como el Centro <strong>de</strong><br />
Estudios Históricos 138 , <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Paleontológicas y Prehistóricas, <strong>la</strong><br />
Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Estudiantes y <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> Arqueología en Roma, todos ellos<br />
fundados entre 1910-1912 (Mora, 2002, 6).<br />
La indudable homogeneización que promovieron<br />
estas instituciones constituyó, sin duda,<br />
uno <strong>de</strong> los factores que promovieron el<br />
uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en arqueología. Según el<br />
<strong>de</strong>creto <strong>de</strong> fundación <strong>de</strong> <strong>la</strong> JAE, su objetivo<br />
era elevar el nivel <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong> a <strong>la</strong><br />
altura <strong>de</strong> <strong>la</strong> europea (Sánchez Ron, 1996).<br />
Debía, pues, promover <strong>la</strong> comunicación e intercambio<br />
con otros países, publicar obras<br />
fundamentales para <strong>la</strong> ciencia y fomentar “el<br />
conocimiento <strong>de</strong> los tesoros arqueológicos y<br />
artísticos <strong>de</strong> nuestro país: <strong>la</strong> visita a bibliotecas<br />
y archivos; <strong>la</strong>s exploraciones geológicas, arqueológicas,<br />
botánicas, etc.” (Mora, 2002, 97).<br />
Los investigadores <strong>de</strong>l CEH incorporaron<br />
pronto <strong>la</strong> fotografía. Po<strong>de</strong>mos citar el ejemplo<br />
<strong>de</strong> Elías Tormo, quien ya en 1911 tomó<br />
e incorporó a <strong>la</strong> institución españo<strong>la</strong> más <strong>de</strong><br />
150 fotografías <strong>de</strong>l arte español que guarda-<br />
ban los museos <strong>de</strong> Italia, Austria, Hungría, Rumanía, Alemania, Rusia, Ho<strong>la</strong>nda y Bélgica, instituciones<br />
que él había podido recorrer gracias a una pensión concedida por <strong>la</strong> JAE para estudiar el arte español<br />
que se hal<strong>la</strong>ba fuera <strong>de</strong>l país. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estas fotografías, el investigador realizó “más <strong>de</strong> medio mil<strong>la</strong>r<br />
<strong>de</strong> papeletas” o fichas <strong>de</strong> los objetos estudiados 139 . Destaca <strong>la</strong> consiguiente petición <strong>de</strong> Tormo, quien<br />
quería acudir al Congreso Internacional <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte celebrado en Roma en 1912, ya que “se<br />
van a tratar cuestiones referentes a <strong>la</strong> uniformidad en <strong>la</strong> organización <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte”,<br />
una cuestión, sin duda, importante.<br />
Dentro <strong>de</strong>l CEH se emprendió, por R. D. <strong>de</strong>l 1 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1931, <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong>l Fichero <strong>de</strong> Arte<br />
Antiguo, elemento informativo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes que recogía el inventario <strong>de</strong><br />
obras <strong>de</strong> arte anteriores a 1850 140 .<br />
Las creaciones <strong>de</strong>l Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns en 1907 y <strong>de</strong>l Servei Investigacions Arqueològiques<br />
(1917), bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> P. Bosch Gimpera 141 , supusieron <strong>la</strong> vertebración institucional <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
programa <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización cultural propugnado por <strong>la</strong> burguesía cata<strong>la</strong>nista (Cebrià et alii. 1991,<br />
83). La finalidad <strong>de</strong>l Institut, como explicó Bosch Gimpera años <strong>de</strong>spués, era <strong>la</strong> investigación sistemática<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Antigua <strong>de</strong> Cataluña y <strong>de</strong> todos aquellos lugares<br />
en que se podían encontrar elementos que ayudasen a solucionar los problemas arqueológicos <strong>de</strong> Ca-<br />
138 A partir <strong>de</strong> ahora CEH.<br />
139 Correspon<strong>de</strong>ncia entre J. Castillejo y E. Tormo conservada en <strong>la</strong> Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Estudiantes, archivo JAE.<br />
140 Posiblemente esta <strong>de</strong>cisión no fue ajena a Gómez-Moreno, Director General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes en 1930 (MORA, 2002, 8).<br />
141 Sobre Bosch Gimpera y su trayectoria en Barcelona ver GRACIA (2002; 2004a; 2004b), con todos los trabajos anteriores.<br />
210
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 102.- Arthur Engel (dcha.) durante <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l teatro romano <strong>de</strong> Mérida.<br />
taluña (Bosch, 1921, 6). Este programa <strong>de</strong>actuaciones hace comprensible trabajos como los <strong>de</strong> San Antonio<br />
<strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite 142 (Bosch, 1921, 1) y, en general, los <strong>de</strong>l Bajo Aragón.<br />
Bosch Gimpera fijó <strong>la</strong> metodología que <strong>de</strong>bía guiar estas actuaciones arqueológicas: “De estos<br />
trabajos se extraen <strong>la</strong>s <strong>de</strong>bidas actas (…) con todo lo que pueda ser interesante para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> estación<br />
acompañándolo <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesaria ilustración gráfica, con p<strong>la</strong>nos, fotografías, croquis, etc. Estas actas<br />
han <strong>de</strong> constituir <strong>de</strong>spués <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones” 143 . Había que realizar, a<strong>de</strong>más, un “inventario<br />
<strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong> cada estación, al que se unen <strong>la</strong>s actas respectivas y el catálogo que se incorpora<br />
al catálogo general <strong>de</strong>l Servei, or<strong>de</strong>nado geográficamente” (Bosch, 1921, 7).<br />
Pero sus objetivos no eran, tan sólo, <strong>la</strong> correcta documentación y estudio <strong>de</strong> lo hal<strong>la</strong>do: “Para<br />
completar el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y Arqueología <strong>de</strong> Cataluña se ha constituido un repertorio <strong>de</strong> fotografías<br />
<strong>de</strong>l material que no está en nuestro Museo, habiéndose hecho estudios en diferentes museos<br />
y colecciones particu<strong>la</strong>res (Museu <strong>de</strong> Girona, Tarragona, Solsona, Vich, Lleyda, Olot, Saba<strong>de</strong>ll, Manresa,<br />
Terrassa, Sant Feliu <strong>de</strong> Guixols; Collecciones Vidal, Cazurro, Bonsoms, Maspons, <strong>de</strong> Barcelona;<br />
sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> Vich, Camps <strong>de</strong> Guissona, Bosch <strong>de</strong> San Martí <strong>de</strong> Pallerons, Cama <strong>de</strong> Romanya <strong>de</strong> <strong>la</strong> Selva”<br />
(Bosch Gimpera, 1921, 23). La fotografía ocupaba, en esta programada tarea <strong>de</strong> documentación, estudio<br />
e inventariado, un <strong>de</strong>stacado lugar. Este proyecto se vio, sin duda, influenciado por <strong>la</strong> experiencia<br />
adquirida por Bosch Gimpera durante su formación en Alemania. Las priorida<strong>de</strong>s en <strong>la</strong> investigación<br />
se muestran, también, en <strong>la</strong>s culturas objeto <strong>de</strong> los estudios. Para años siguientes se <strong>de</strong>jaba, como Bosch<br />
Gimpera indicó, “el estudio <strong>de</strong> época romana” que partiría “<strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> Tarragona” (Bosch, 1921,<br />
142 A partir <strong>de</strong> 1915. Al menos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1913-1914 Bosch trabajaba en el Bajo Aragón. En este año publicó <strong>la</strong> “Campanya arqueologica <strong>de</strong><br />
l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns al limit <strong>de</strong> Catalunya i Aragó” (CESERES, CALACEIT I MACALIO), en Anuari <strong>de</strong> l’Institut d ’Estudis Cata<strong>la</strong>ns,<br />
Barcelona, 1913-14.<br />
143 La traducción <strong>de</strong>l original catalán es nuestra.<br />
211
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
27). La investigación <strong>de</strong> esta época tenía, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los objetivos y priorida<strong>de</strong>s fijados por el Institut y el<br />
Servei, una menor importancia.<br />
Esta metodología que Bosch impulsó ha sido<br />
<strong>de</strong>nominada por J. Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong> “método prusiano”, que<br />
impuso a sus co<strong>la</strong>boradores <strong>de</strong>l Seminario <strong>de</strong> Prehistoria<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad y <strong>de</strong>l Servei d’Investigacions<br />
Arqueológiques (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 2003b, CXXIV).<br />
El criterio tipológico era básico para <strong>de</strong>finir <strong>la</strong>s diferentes<br />
culturas. Se llevaba un diario riguroso <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>scubrimientos en el que se anotaba el transcurso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones y el contexto <strong>de</strong> los objetos. Esto<br />
incluía <strong>la</strong> posición estratigráfica, <strong>la</strong> forma, coloración<br />
y características <strong>de</strong>l estrato. Era necesario, como<br />
hemos visto, aten<strong>de</strong>r a un completo fichero gráfico<br />
sobre los trabajos. Se fabricaron fichas que inventariaban,<br />
ya en 1915, los objetos <strong>de</strong>scubiertos en<br />
<strong>la</strong>s excavaciones que el Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns y el<br />
propio Bosch realizaron en <strong>la</strong> zona <strong>de</strong>l bajo Aragón<br />
(Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 2003b, CXXV). La normalización <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s “preguntas” en fichas testimonia una interesante<br />
sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong> información emanada <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones.<br />
Sin duda, Bosch Gimpera había conocido <strong>la</strong>s<br />
aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía durante sus años <strong>de</strong> formación<br />
en Alemania. Con el comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong> inter-<br />
vención <strong>de</strong>l Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns en <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>l Bajo Aragón, sabemos que Bosch Gimpera<br />
practicó usualmente <strong>la</strong> fotografía en sus excavaciones <strong>de</strong> San Antonio <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite, reve<strong>la</strong>ndo incluso<br />
en casa <strong>de</strong> Cabré, quien hasta entonces había protagonizado <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona 144 . Así <strong>de</strong>scribía<br />
cómo “hoy se ha pasado el día muy <strong>de</strong>spacio. Mi persona se ha levantado a <strong>la</strong>s 8 y se ha estado poniendo<br />
método en notas y fotografías hasta <strong>la</strong>s 10. (…) Y al salir <strong>de</strong> misa nos hemos metido en casa <strong>de</strong><br />
Cabré a continuar <strong>la</strong>s fotografías y a tomar notas y por <strong>la</strong> tar<strong>de</strong> se ha subido a San Antonio a metodizar<br />
cajones reve<strong>la</strong>ndo p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong>spués. Parece ser que <strong>de</strong> los clichés <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones hay algunos muy<br />
suculentos que se lo enseñaron en Madrid” (Carta Bosch Gimpera-J. García 17/10/1915; Gracia, Fullo<strong>la</strong><br />
y Vi<strong>la</strong>nova, 2002, 111, nota al pie 90). El estudio <strong>de</strong> su correspon<strong>de</strong>ncia con L. Pericot permite<br />
comprobar cómo Bosch continuó practicando recurrentemente <strong>la</strong> fotografía, Así, en 1918, le anunciaba<br />
<strong>la</strong> escasa calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obtenidas sobre los dólmenes <strong>de</strong> Romanya y añadía “le envío <strong>la</strong>s más presentables”<br />
(Gracia, Fullo<strong>la</strong> y Vi<strong>la</strong>nova, 2002, 95). También García y Bellido incluyó una “fotografía Bosch<br />
Gimpera” ilustrando el sector D <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mural<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Tarragona (García y Bellido, 1945). Sin embargo,<br />
no parece que el investigador catalán practicase sistemáticamente <strong>la</strong> fotografía en sus trabajos. Aunque<br />
<strong>la</strong> utilizase no parece haber formado parte <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> arqueólogos que, en <strong>la</strong> época, percibieron cómo<br />
<strong>la</strong> mejor forma <strong>de</strong> asegurar un registro fotográfico acor<strong>de</strong> con sus objetivos y necesida<strong>de</strong>s era realizarlo<br />
ellos mismos.<br />
Uno <strong>de</strong> los primeros arqueólogos que incorporaron <strong>de</strong> forma habitual <strong>la</strong> fotografía fue Manuel<br />
Cazurro, catedrático <strong>de</strong> Historia Natural <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Gerona y conservador <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> dicha<br />
212<br />
Fig. 103.- Antonio Vives y Escu<strong>de</strong>ro (1859-1925)<br />
numísmata, arqueólogo y coleccionista.<br />
Fotografía <strong>de</strong> Franzen. Según VV.AA. (1925).<br />
144 Una carta <strong>de</strong>l 17 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1921 <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspon<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Pericot corrobora cómo Bosch protagonizó los trabajos realizados en<br />
el Bajo Aragón por parte <strong>de</strong>l Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns entre los años 1915 y 1920. Los trabajos en Ca<strong>la</strong>ceite se hicieron <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
que el Institut d ’Estudis Cata<strong>la</strong>ns y <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas obtuviesen <strong>la</strong> cesión <strong>de</strong> los permisos<br />
<strong>de</strong> excavación <strong>de</strong> J. Cabré. Por un acuerdo con E. Hernán<strong>de</strong>z Pacheco el pob<strong>la</strong>do <strong>de</strong> San Antonio <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite fue asignado al<br />
Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns (GRACIA, FULLOLA y VILANOVA, 2002, 123, nota al pie 137).
ciudad. En el caso <strong>de</strong> Ampurias aplicó <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong>, al menos, 1908 145 . Estudió también los monumentos<br />
megalíticos <strong>de</strong> Cataluña, don<strong>de</strong> llevó a cabo<br />
una notable actividad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento: “En <strong>la</strong>s<br />
excursiones he tenido <strong>la</strong> fortuna no sólo <strong>de</strong> comprobar<br />
<strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> monumentos y po<strong>de</strong>r, en <strong>la</strong> mayoría<br />
<strong>de</strong> los casos, hacer su fotografía y un pequeño<br />
croquis <strong>de</strong> su p<strong>la</strong>nta, sino que he podido encontrar<br />
un regu<strong>la</strong>r número <strong>de</strong> ellos que hasta ahora no habían<br />
sido <strong>de</strong>scritos” (Cazurro, 1912, 5). Sus tomas ilustran<br />
el ambiente en que se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> arqueología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época, como visitas a los dólmenes con personajes<br />
locales, muchas veces colocados para proporcionar<br />
esca<strong>la</strong>s. El otro autor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> Ampurias,<br />
E. Gandía, trabajaba en el Museo <strong>de</strong> Barcelona<br />
y <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental en <strong>la</strong> primera<br />
fase <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad. Sus fotografías<br />
ilustraron <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos. Frente<br />
a los otros autores <strong>de</strong> fotografías en este yacimiento,<br />
como Cazurro y Esquirol, Gandía <strong>de</strong>staca porque sus<br />
tomas ilustraban los trabajos <strong>de</strong> campo, en los que se<br />
<strong>de</strong>muestra así que estuvo presente. Por otra parte, Cazurro<br />
y Gandía empezaron a realizar pioneras observaciones<br />
estratigráficas: “La disposición en capas superpuestas,<br />
en diversos niveles, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s variadas c<strong>la</strong>ses<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 104.- El príncipe Alberto I <strong>de</strong> Mónaco (1848-1922)<br />
fundador <strong>de</strong>l Institut <strong>de</strong> Paléontologie Humaine <strong>de</strong> París.<br />
<strong>de</strong> cerámica que se encuentran en abundancia en <strong>la</strong>s ruinas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Ampurias (…) constituye<br />
un objeto <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> interés positivo y digno <strong>de</strong> minuciosas y exactas investigaciones” (Cazurro,<br />
Gandía, 1913-14, 657). En sus trabajos se encuentran algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras referencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia<br />
españo<strong>la</strong> a <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> fósil director: “Los trozos <strong>de</strong> diversas c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> cerámica (…) son para el arqueólogo<br />
una guía segura para datar <strong>la</strong>s distintas capas <strong>de</strong>l terreno, con tanta o más seguridad que <strong>la</strong>s monedas<br />
que en él encuentra. Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cirse que <strong>la</strong>s cerámicas son para el arqueólogo como para el geólogo<br />
los fósiles” (Cazurro, Gandía, 1913-14, 657).<br />
También J. Puig i Cadafalch, arquitecto y presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mancomunitat 146 , hizo un uso frecuente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, como en su estudio Els temples d ’Empuries. Aunque él no fuese, en muchas ocasiones,<br />
el autor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías, sí disponemos <strong>de</strong> testimonios que confirman su autoría <strong>de</strong> algunas. Sus<br />
tomas fueron <strong>de</strong>spués aprovechadas por otros investigadores. Así, en La arquitectura entre los Iberos (García<br />
y Bellido, 1945) se reproducían vistas suyas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Torre <strong>de</strong> Castellnou (Lérida) (Lám IX) y <strong>de</strong>l lienzo<br />
<strong>de</strong>l pob<strong>la</strong>do <strong>de</strong> Los Castel<strong>la</strong>nos en Cretas (Teruel).<br />
A un ambiente muy diferente nos remite consi<strong>de</strong>rar el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía por parte <strong>de</strong>l Marqués<br />
<strong>de</strong> Cerralbo. El aristócrata conoció <strong>la</strong> fotografía en el transcurso <strong>de</strong> los numerosos viajes que realizó con<br />
su familia al extranjero. Durante estos recorridos adquirió diferentes vistas 147 que han pasado a formar<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección que alberga su museo madrileño. Estos viajes le permitieron, sin duda, observar<br />
<strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica (VV.AA, 2002b). Cerralbo conocía también algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más importantes<br />
investigaciones efectuadas en Europa, como <strong>de</strong>muestran algunos <strong>de</strong> sus comentarios. Así, so-<br />
145 Cazurro intercambió fotografías con investigadores extranjeros, como transmitió E. Albertini en su Sculptures antiques du Conventus<br />
Tarraconensis (1911-12). En él agra<strong>de</strong>cía a “M.Cazurro, à Gerona, M. Martínez Aloy et M. Tramoyers, à Valencia” quienes “m’ont<br />
donné <strong>de</strong>s photographies, m’ont conduit aux endroits où ils connassaient <strong>de</strong>s monuments qui pouvaient m’intéresser” (ALBERTINI,<br />
1911-1912, 324).<br />
146 Sobre J. Puig i Cadafalch ver BALCELLS (ed., 2003).<br />
147 Entre éstas <strong>de</strong>stacan varias vistas <strong>de</strong> los conocidos fotógrafos italianos <strong>de</strong> Arte y Arqueología Alinari.<br />
213
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 105.- Juan Cabré (1882-1947) en su <strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l<br />
Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas.<br />
Hacia 1942. Detalle.<br />
bre Torralba <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rará cómo “empiezan a hal<strong>la</strong>rse <strong>la</strong>s<br />
hachas y huesos a poco más <strong>de</strong> dos varas; escasísima<br />
profundidad, <strong>de</strong> compararse con <strong>la</strong> <strong>de</strong> Amiens y Saint<br />
Acheul, que se inician a los 8 y 9 metros” (Aguilera<br />
y Gamboa, 1909, 21). Pronto incorporó <strong>la</strong> fotografía<br />
a sus estudios arqueológicos. Refiriéndose a Arcóbriga<br />
<strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo “para re<strong>la</strong>tar cómo se hal<strong>la</strong> precisaría<br />
un libro y a este trabajo me voy <strong>de</strong>dicando,<br />
pues son indispensables p<strong>la</strong>nos que se están haciendo;<br />
muchas más fotografías <strong>de</strong> lugares y objetos que<br />
continuase sacando; análisis crítico, <strong>de</strong>scripciones extensas<br />
que procuro escribir y un completo estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época que abarco” (Aguilera y Gamboa, 1909,<br />
131, nota 24).<br />
La fotografía se insertaba en el discurso. Así,<br />
una vista <strong>de</strong> <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong> una cueva tenía, en el texto,<br />
su correspondiente explicación cultural: “presumí<br />
que <strong>de</strong>bió haber sido habitada por los trogloditas<br />
<strong>de</strong>l Jalón” (Aguilera y Gamboa, 1909, 28). En otras<br />
ocasiones corroboraba <strong>la</strong>s interpretaciones. Así, ante<br />
una habitación <strong>de</strong> Arcóbriga seña<strong>la</strong>ba: “<strong>la</strong> bárbara construcción<br />
<strong>de</strong> estas habitaciones bien se advierte por <strong>la</strong><br />
fotografía que <strong>la</strong>s reproduce” (Aguilera y Gamboa,<br />
1909, 148). Gracias al Marqués <strong>de</strong> Cerralbo <strong>la</strong> fotografía<br />
reprodujo zonas en el momento previo, durante<br />
y al final <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación, efectuando nume-<br />
rosos montajes que permitieran panorámicas <strong>de</strong>l yacimiento, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> ángulos diferentes y tomas en altura,<br />
intentando dotar <strong>de</strong> relieve a sus ilustraciones. Los materiales se limpiaban y or<strong>de</strong>naban por lotes,<br />
se fotografiaban y numeraban los clichés (Cabré, 1922). Sin embargo, no pue<strong>de</strong> afirmarse que esto se<br />
realizara <strong>de</strong> manera sistemática, ya que <strong>la</strong> selección in situ <strong>de</strong> los objetos completos o más representativos<br />
era frecuente entonces (Jiménez, 1998, 220).<br />
Un testimonio excepcional <strong>de</strong> su utilización lo constituye <strong>la</strong> conferencia Las Necrópolis Ibéricas pronunciada<br />
el 22 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1915 en Val<strong>la</strong>dolid, en <strong>la</strong> que el Marqués proyectó diapositivas con imágenes<br />
fundamentales para su discurso. Pero, por encima <strong>de</strong> sus interpretaciones históricas creemos fundamental<br />
<strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que realizó. En efecto, el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo promovió consi<strong>de</strong>rablemente<br />
su uso. Nos parece especialmente interesante porque en sus excavaciones se reunieron personalida<strong>de</strong>s<br />
que, posteriormente, serían fundamentales en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Así, encontramos fotografiando<br />
a Álvarez Ossorio, futuro director <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional 148 y tío <strong>de</strong> A. Fernán<strong>de</strong>z Avilés, y<br />
a Juan Cabré, responsable <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong> sus dibujos y reportajes fotográficos. Estos co<strong>la</strong>boradores trabajaron<br />
junto a fotógrafos profesionales como A. Pérez Rioja, <strong>de</strong>spués fotógrafo <strong>de</strong>l Museo Numantino y<br />
<strong>de</strong>l MAN y otros menos conocidos o aficionados como Ricardo Oñate, en un más que probable intercambio<br />
<strong>de</strong> experiencias y posibilida<strong>de</strong>s fotográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que sus futuros trabajos seguro se beneficiaron.<br />
Este ambiente se incrementó cualitativamente con visitas puntuales como <strong>la</strong> <strong>de</strong> J. Déchelette, investigador<br />
francés <strong>de</strong> reconocido prestigio y, a su vez, uno <strong>de</strong> los primeros arqueólogos que usó sistemáticamente<br />
<strong>la</strong> fotografía en sus excavaciones.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personalida<strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ves en <strong>la</strong> profesionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> fue José Ramón<br />
Mélida 149 . En 1897 pedía <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración general para dar a conocer los constantes nuevos hal<strong>la</strong>z-<br />
148 En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, MAN.<br />
149 Sobre <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> este arqueólogo ver, recientemente, los trabajos <strong>de</strong> M. DÍAZ-ANDREU (2005) y D. CASADO RIGALT (2006).<br />
214
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 106.- La cueva <strong>de</strong> Alpera (Albacete) con D. Pascual Serrano en primer p<strong>la</strong>no. Hacia 1910.<br />
gos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos. Traslucía una cierta preferencia por <strong>la</strong> fotografía:<br />
“Cada cual podrá enviar a <strong>la</strong> revista noticias <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos (…) y si pue<strong>de</strong>n los comunicantes acompañar<br />
tan precisos datos con un ligero p<strong>la</strong>no <strong>de</strong>l terreno, caso <strong>de</strong> haber en él ruinas o restos que examinar,<br />
y algún croquis o dibujo, cuando no sea posible una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong>scubiertas, prestarán<br />
un servicio seña<strong>la</strong>dísimo a <strong>la</strong> ciencia” (Mélida, 1897a, 25). El dibujo era <strong>de</strong>seable e imprescindible<br />
para el p<strong>la</strong>no <strong>de</strong>l lugar. Para los objetos era preferible, si se podía, enviar una fotografía.<br />
Mélida había incluido fototipias en sus trabajos <strong>de</strong>s<strong>de</strong>, al menos, 1887 (Mélida, 1887) y había rec<strong>la</strong>mado<br />
un proyector <strong>de</strong> diapositivas para el MAN en 1897. Adquirió, gracias a un crucero organizado<br />
en <strong>la</strong> primavera <strong>de</strong> 1897 por <strong>la</strong> Revue Générale <strong>de</strong>s Sciences, una percepción directa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> aplicar <strong>la</strong> fotografía a conferencias y char<strong>la</strong>s 150 . Así pudo conocer <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Delfos y<br />
Olimpia, <strong>de</strong> Delos y <strong>de</strong> Troya, los museos <strong>de</strong> Atenas y Constantinop<strong>la</strong>. Junto a Vives, los únicos españoles<br />
asistentes, pudieron comprobar muy pronto <strong>la</strong> utilización didáctica y <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas.<br />
Así, Mélida re<strong>la</strong>tó <strong>de</strong>spués cómo “Ra<strong>de</strong>t nos dio <strong>la</strong> primera conferencia sobre Los <strong>de</strong>scubrimientos<br />
<strong>de</strong> Schliemann, y en el curso <strong>de</strong>l viaje nos dio otras dos acerca <strong>de</strong> La Escue<strong>la</strong> Francesa <strong>de</strong> Atenas y <strong>de</strong><br />
La Acrópolis <strong>de</strong> Atenas respectivamente, con preciosas vistas fotográficas” (Mélida, 1898, 241). Las fotografías<br />
<strong>de</strong>l artículo re<strong>la</strong>tando este crucero en <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos (1898) fueron<br />
muy posiblemente tomadas por él, por lo que su práctica fotográfica se habría iniciado, al menos, en<br />
esta época. En cualquier caso, el conocimiento directo <strong>de</strong> los monumentos tendría repercusiones importantes<br />
en su obra posterior. En su carta <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1898 a J. Bonsor, Mélida aludía a estancias en<br />
150 G. Ra<strong>de</strong>t, director el crucero, diría <strong>de</strong> Mélida “conservateur du musée <strong>de</strong> Madrid, est l’un <strong>de</strong>s archéologues le plus attentifs et consciencieux<br />
<strong>de</strong> l’Espagne» (RADET, 1899).<br />
215
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
“Grecia y Oriente don<strong>de</strong> he pasado una temporada <strong>de</strong>liciosa viendo los monumentos y museos más interesantes<br />
<strong>de</strong>l mundo” (Maier, 1999c, 27).<br />
Poco <strong>de</strong>spués, en 1906, Mélida señaló cómo le había sorprendido <strong>la</strong> fotografía instantánea, lo que<br />
indica que conocía otro tipo <strong>de</strong> fotografía, anterior, frente a <strong>la</strong> que <strong>la</strong> instantánea suponía todo un cambio.<br />
En sus Excavaciones <strong>de</strong> Numancia <strong>la</strong>s Láms. IV, V y VIII se realizaron a partir <strong>de</strong> sus tomas (Mélida,<br />
1918). Esta memoria permite corroborar cómo, en el transcurso <strong>de</strong> estos trabajos entre 1916 y 1917,<br />
Mélida había realizado fotografías. En 1918, con motivo <strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> Cáceres, sabemos<br />
con seguridad que Mélida efectuó algunas tomas.<br />
También en su obra Monumentos romanos <strong>de</strong> España. Noticia <strong>de</strong>scriptiva (Mélida, 1925) encontramos<br />
algunas fotografías tomadas por él. Insistiendo en <strong>la</strong> aportación españo<strong>la</strong> a <strong>la</strong> gran obra <strong>de</strong> Roma<br />
Mélida incluía bastantes fotografías suyas 151 referidas, mayoritariamente, a <strong>la</strong>s excavaciones que había<br />
dirigido. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> sus propias vistas fue necesario realizar una tarea <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción a partir <strong>de</strong><br />
fondos como los <strong>de</strong> Selliera 152 , Bocconi 153 , Badillo 154 y Mas, quien aportó, como era habitual en <strong>la</strong> época,<br />
numerosas fotografías 155 . Fruto <strong>de</strong>l frecuente intercambio entre investigadores observamos <strong>la</strong> presencia<br />
<strong>de</strong> una fotografía <strong>de</strong> Cabré sobre el arco <strong>de</strong> Medinaceli (Lám. 40). Mélida había incorporado<br />
esta técnica <strong>de</strong> forma habitual y continuaría fotografiando, como en sus excavaciones posteriores en el<br />
circo, columbarios y termas <strong>de</strong> Mérida (Mélida, Macías, 1929).<br />
La <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> A. Vives y Escu<strong>de</strong>ro como numismático es bien conocida. Publicó <strong>la</strong> revisión, or<strong>de</strong>nación<br />
y catalogación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s monedas <strong>de</strong>l MAN Monedas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dinastías arábigo españo<strong>la</strong>s en 1893.<br />
Conoció y utilizó <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> momentos muy tempranos. Así, P. Paris agra<strong>de</strong>cía al español su<br />
envío <strong>de</strong> una vista para <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> su trabajo “L’âne <strong>de</strong> Silène. Ornement d’un biselliaum <strong>de</strong><br />
bronze trouvé en Espagne» en el Bulletin Hispanique <strong>de</strong> 1899. Estudiando el bronce, Paris recordaba <strong>la</strong><br />
colección <strong>de</strong> Vives, su “excelente correspondiente y co<strong>la</strong>borador”. Su “p<strong>la</strong>nche III est exécutée d’après<br />
une fort belle photographie qu’a bien voulu me donner M.Vives” (Paris, 1899c, 123).<br />
216<br />
Fig. 107.- Fotografías aéreas <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>. La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas aéreas<br />
a <strong>la</strong> investigación arqueológica. Hacia 1940.<br />
151 Como los <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lám. 2 (Vía romana <strong>de</strong> Ugultuniacum a Regina), Lám. 3-4 (Gran puente romano sobre el Guadiana, en Mérida),<br />
Lám. 10-11 (Acueducto <strong>de</strong> Los Mi<strong>la</strong>gros), Lám. 12 (Pantano romano, <strong>de</strong> Proserpina), Lám. 13 (pantano <strong>de</strong> Cornalvo), Lám. 20<br />
(Columnas <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Diana, realizada antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>molición <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa renacentista), Lám. 21 (Restos <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Marte, en<br />
Mérida), Lám. 24 (Teatro romano <strong>de</strong> Mérida), Lám. 30 (Anfiteatro romano <strong>de</strong> Mérida), Lám. 32 (Casa romano-cristiana <strong>de</strong><br />
Mérida), Lám. 33 (Casa romana <strong>de</strong> Numancia), Lám. 35 (Termas romanas <strong>de</strong> A<strong>la</strong>nge), Lám. 41 (Arco Trajano Mérida), Lám. 43<br />
(Arco romano <strong>de</strong> Cáparra (Cáceres).<br />
152 Lám. 36, Apodyterium <strong>de</strong> <strong>la</strong>s termas <strong>de</strong> Lugo.<br />
153 Lám 25, Teatro romano <strong>de</strong> Merida con una scaena a mitad <strong>de</strong> su restauración.<br />
154 Lám. 26 y 27, Teatro romano <strong>de</strong> Clunia.<br />
155 Lám. 7, Acueducto romano <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ferreras (Tarragona; Lám. 17, Columnas <strong>de</strong>l templo romano <strong>de</strong> Barcino; Lám. 18, Templo romano<br />
<strong>de</strong> Vic; Lám. 23, Teatro romano <strong>de</strong> Sagunto; Lám. 31, Pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Augusto en Tarragona; Lám. 34, Termas romanas <strong>de</strong> Caldas <strong>de</strong><br />
Ma<strong>la</strong>vel<strong>la</strong> (Gerona); Lám. 37, Arco <strong>de</strong> Bara; Lám. 38, Arco romano <strong>de</strong> Martorell; Lám. 39, Arco romano <strong>de</strong> Cabares (Castellón);<br />
Lám. 45, Sepulcro romano <strong>de</strong> Fabara (Zaragoza).
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 108.- Participantes en el crucero universitario <strong>de</strong> 1933 junto a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esfinges <strong>de</strong>l palmeral <strong>de</strong> Menfis.<br />
Juan Cabré fue uno <strong>de</strong> los más importantes utilizadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en el primer tercio <strong>de</strong>l siglo<br />
XX 156 . Posiblemente conoció <strong>la</strong> fotografía a raíz <strong>de</strong> su re<strong>la</strong>ción con personajes como Sebastián Montserrat<br />
157 . En estos años, también algunas publicaciones como el Essai sur l’art et l’industrie <strong>de</strong> l’Espagne<br />
primitive (Paris, 1903-04) le permitieron vislumbrar <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que esta técnica podía proporcionar.<br />
Cabré no disponía aún <strong>de</strong> una cámara fotográfica cuando conoció a Henri Breuil en septiembre<br />
<strong>de</strong> 1908 y, al proponerle éste una co<strong>la</strong>boración con el Institut <strong>de</strong> Paléontologie Humaine <strong>de</strong> París, el aragonés<br />
le pidió una cámara 13x18 158 . Parece c<strong>la</strong>ro que, ya en 1908, era consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> tener<br />
este aparato y <strong>de</strong> <strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong> aplicar <strong>la</strong> fotografía a sus aún incipientes investigaciones. En el<br />
mismo año 1908 fue <strong>de</strong>signado para realizar el Catálogo Monumental <strong>de</strong> Teruel (Mergelina, 1946-47,<br />
200; Beltrán, 1984, 7), una fecha en que ya se habían entregado volúmenes que incluían <strong>la</strong> fotografía,<br />
como el <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>. Ignoramos, pues, hasta qué punto pudo influir en su petición a Breuil el encargo <strong>de</strong><br />
realizar <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Teruel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong>l Catálogo Monumental.<br />
En cualquier caso, a partir <strong>de</strong> esta fecha <strong>la</strong> fotografía se convirtió, junto con el dibujo, en un medio<br />
<strong>de</strong> expresión y documentación siempre muy presente en <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Cabré. Las habilida<strong>de</strong>s fotográficas<br />
<strong>de</strong>l aragonés fueron notables y reconocidas por los arqueólogos <strong>de</strong> su época y recurrieron a él<br />
en numerosas ocasiones (como Bosch Gimpera, Mélida y García y Bellido) ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> ilustrar<br />
temas re<strong>la</strong>cionados con los muchos que exploró y estudió. El juicio <strong>de</strong> sus contemporáneos sobre<br />
sus fotografías fue, casi siempre, excelente. Como prueba citamos a A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, quien también<br />
practicó habitualmente <strong>la</strong> fotografía (González Reyero, 2006a) 159 . En 1943 se refería a un artícu-<br />
156 Sobre su utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía ver BLÁNQUEZ, RODRÍGUEZ (eds., 2004), así como BLÁNQUEZ PÉREZ, GONZÁLEZ REYERO (2004),<br />
GONZÁLEZ REYERO (2004a). Igualmente remitimos a VV.AA. (1984) y VVAA. (1999e) para un análisis más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong>l autor.<br />
157 Como hemos visto fundador <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras ediciones aragonesas que incluyeron <strong>la</strong> fotografía.<br />
158 Según <strong>la</strong> Autobiografía inédita <strong>de</strong> H. Breuil. Musée Saint-Germain-en-Laye, París.<br />
159 Sobre <strong>la</strong> figura <strong>de</strong> A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Álvarez-Ossorio remitimos, en general, a los trabajos contenidos en BLÁNQUEZ (ed., 2006).<br />
217
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 109.- La fotografía en el <strong>de</strong>bate <strong>de</strong> <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> Ampurias y los materiales ibéricos. Según Castillo (1943, fig. 39).<br />
lo sobre los exvotos <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Cabré, 1923a, 6-10) localizados por entonces en el<br />
MAN 160 : “Las fotografías originales <strong>de</strong>l Sr. Cabré son perfectas, como pue<strong>de</strong> juzgarse por <strong>la</strong>s que reproducimos<br />
<strong>de</strong> dicho artículo, cedidas por el autor” (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1943b, 365, nota al pie 4).<br />
Según avanzaba <strong>la</strong> segunda y tercera década <strong>de</strong>l siglo XX obervamos cómo <strong>la</strong> creciente facilidad<br />
en el manejo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras, su menor precio, <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> 35 mm., <strong>la</strong> cada vez mayor<br />
presencia social, el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> su “evi<strong>de</strong>ncia” fueron todos factores que, sin duda, influyeron en que cada<br />
vez más arqueólogos realizasen sus propias tomas. De algunos, como Pérez <strong>de</strong> Barradas, disponemos testimonios<br />
hacia 1919-20, aunque su práctica pudo empezar antes (Wernert, Pérez <strong>de</strong> Barradas, 1920).<br />
Igualmente conocemos que Obermaier practicaba <strong>la</strong> fotografía hacia 1917, cuando el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia recensionó con fotografías suyas, una visita <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Paleontológicas y Prehistóricas a <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> Valltorta. Pocos años antes, en 1915, Obermaier aparecía<br />
con una cámara en una fotografía conservada <strong>de</strong> Asturias (Moure (ed.) 1996, 81).<br />
Varios proyectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época contribuyeron, en gran medida, a instaurar y afianzar <strong>la</strong> utilización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Su carácter oficial propició que se convirtiesen en mo<strong>de</strong>los e inspiradores <strong>de</strong> actuaciones<br />
semejantes. Entre ellos, sin duda <strong>de</strong>bemos mencionar, en el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX, el Catálogo<br />
Monumental <strong>de</strong> España y el Corpus Vasorum Antiquorum. Antes, conviene recordar <strong>la</strong> importante influencia<br />
que el movimiento excursionista tuvo en <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. La interre<strong>la</strong>ción<br />
entre ambos mundos se p<strong>la</strong>sma, por ejemplo, en el hecho <strong>de</strong> que Antonio Prats, miembro<br />
<strong>de</strong>l Club Alpino Español, dirigió La Fotografía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1914 e incluyó una sección <strong>de</strong>dicada al excursionismo.<br />
Con un posible origen en el Alpine Club inglés (1854), el movimiento excursionista fue tempranamente<br />
acogido en Cataluña. El proyecto se basaba en recorrer Cataluña para conocer<strong>la</strong>, estudiar<strong>la</strong> y<br />
conservar<strong>la</strong>. Se trataba <strong>de</strong> fomentar el amor por <strong>la</strong> “patria cata<strong>la</strong>na” <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l <strong>de</strong>spertar nacionalista<br />
160 Estas piezas, proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección original <strong>de</strong>l Dr. Ve<strong>la</strong>sco, ingresarían finalmente en el Museo Arqueológico Nacional.<br />
218
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 110.- Alejandro Ramos Folqués (1906-1984) en su <strong>de</strong>spacho. 1933.<br />
propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Renaixença (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 1997, 273). El primer centro en aparecer fue <strong>la</strong> Associació Cata<strong>la</strong>nista<br />
d’Excursions Scientífiques (1876-1890), <strong>de</strong> <strong>la</strong> que poco <strong>de</strong>spués se separó un grupo: <strong>la</strong> Associació<br />
d’Excursions Cata<strong>la</strong>na (1878-1890). Las dos entida<strong>de</strong>s se reunieron en el Centre Excursionista <strong>de</strong> Catalunya<br />
(1890-en activo). A través <strong>de</strong> sus publicaciones se pue<strong>de</strong> observar el importante papel jugado por<br />
<strong>la</strong> Arqueología en aquel esfuerzo colectivo <strong>de</strong> “reconstrucción” nacional 161 . En efecto, estas asociaciones<br />
potenciaron y coordinaron buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica 162 hasta que <strong>la</strong> Mancomunitat<br />
cata<strong>la</strong>na creó el Servei d’Excavacions Arqueològiques dirigido por Bosch Gimpera en 1915.<br />
También <strong>la</strong> Reinaxença incluía artículos arqueológicos (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 1997, 274). Personalida<strong>de</strong>s tan implicadas<br />
políticamente como Enric Prat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Riba abordaron <strong>la</strong> creación <strong>de</strong>l Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns<br />
(1907) y <strong>la</strong>s primeras excavaciones sistemáticas en Ampurias (1908).<br />
Otro <strong>de</strong> los focos principales <strong>de</strong>l asociacionismo junto con Madrid 163 fue Andalucía, con <strong>la</strong> Sociedad<br />
Arqueológica <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong> fundada por F. Mateos Gago en 1870 y <strong>la</strong> Sociedad Antropológica <strong>de</strong><br />
Sevil<strong>la</strong>, fundada en 1871 por Antonio Machado y Núñez. Sin embargo, <strong>la</strong> Sociedad Arqueológica <strong>de</strong><br />
Carmona ha sido seña<strong>la</strong>da como <strong>la</strong> más importante <strong>de</strong> <strong>la</strong>s andaluzas, por su dinamismo y activida<strong>de</strong>s<br />
emprendidas (Maier, 2002, 63). Durante <strong>la</strong> primera década <strong>de</strong>l siglo XX se consolidó <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada, realizada<br />
por el núcleo universitario regeneracionista, hacia <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura<br />
161 Arqueológicamente se visitaron asiduamente: Tarragona (Anexo 1, 6, 18, 26, 31, 33), Ampurias (Anexo 5, 15, 41, 42, 46), nuevos<br />
hal<strong>la</strong>zgos como los <strong>de</strong> Badalona (Anexo 2, 37), Cal<strong>de</strong>tes (Anexo 19, 23) y Cabrera (Anexo 39, 43). También se visitó Pompeya<br />
(Anexo 54). Se acudió a museos como el Provincial <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Barcelona, el Municipal <strong>de</strong> Historia, el episcopal <strong>de</strong> Vic, formado<br />
este último en torno al templo romano hal<strong>la</strong>do en 1882 (CORTADELLA, 1997, 273).<br />
162 Destaca el seguimiento realizado <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Cabrera (Anexo 61, 67, 70, 72) y <strong>la</strong>s primeras exploraciones arqueológicas en<br />
Cogull (Anexo 87) (CORTADELLA, 1997, 277).<br />
163 Cuyos trabajos motivaron <strong>la</strong> publicación, entre 1893 y 1954, <strong>de</strong>l Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones: Arte, Arqueología,<br />
Historia.<br />
219
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
regionalista a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Romero, 1997, 17). Entre los autores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías que, en <strong>la</strong><br />
primera década <strong>de</strong>l siglo XX, ilustraron el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones se encuentran<br />
J. Altadill (Pamplona), J. González (Soria), Peñue<strong>la</strong>s (La Coruña), J. Simarro ( Játiva), J. Macpherson<br />
y E. Moreno (Madrid). Otros arqueólogos se vincu<strong>la</strong>ron también con instituciones como <strong>la</strong> Sociedad<br />
Alpina Peña<strong>la</strong>ra. De el<strong>la</strong> fue miembro L. Torres Balbás, quien participó en el primer Salón Internacional<br />
<strong>de</strong> Fotografía celebrado en Madrid en 1921. Todas estas entida<strong>de</strong>s publicaron boletines informativos<br />
en los que dieron a conocer los trabajos <strong>de</strong> sus miembros. Las ilustraciones, generalmente excelentes<br />
fototipias, fueron realizadas en los talleres <strong>de</strong> Hauser y Menet <strong>de</strong> Madrid y Joseph Thomas <strong>de</strong> Barcelona<br />
(Sánchez Vigil, 2001, 219).<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s realizaciones más notables <strong>de</strong>l período fue, sin duda, el proyecto <strong>de</strong> realizar el Catálogo<br />
Monumental <strong>de</strong> <strong>la</strong> nación. La i<strong>de</strong>a surgió <strong>de</strong> Juan Facundo <strong>de</strong> Riaño y Montero, arabista y arqueólogo<br />
granadino y yerno <strong>de</strong>l erudito y bibliófilo sevil<strong>la</strong>no Pascual Gayangos 164 . En los años posteriores al<br />
98, Riaño era un estudioso formado en Londres 165 , conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida cultural europea y <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rado<br />
regeneracionista. Senador y ex-ministro <strong>de</strong>l Estado, fue miembro <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y<br />
Director <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes. Entre sus amista<strong>de</strong>s <strong>de</strong>stacaba Giner y su hogar era lugar <strong>de</strong> reunión <strong>de</strong><br />
los institucionalistas (Ortega, 2002, 253). El nombramiento <strong>de</strong>l joven Gómez-Moreno para el primer<br />
Catálogo Monumental no ocurrió sin reticencias <strong>de</strong> los académicos consagrados, entre ellos Amador<br />
<strong>de</strong> los Ríos. Le eligieron porque pensaron era <strong>la</strong> persona a<strong>de</strong>cuada para iniciar una catalogación <strong>de</strong> tal<br />
envergadura y novedad <strong>de</strong> enfoque (González, Carrasco, 1999, 13). Riaño se hal<strong>la</strong>ba empeñado en <strong>la</strong><br />
tarea <strong>de</strong> alzar a España a nivel europeo, sacándo<strong>la</strong> <strong>de</strong>l marasmo (Gómez-Moreno, 1991, 12).<br />
220<br />
Fig. 111.- I Curso Internacional <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong> Ampurias (agosto-septiembre <strong>de</strong> 1947). Entre otros,<br />
Martín Almagro Basch, B<strong>la</strong>s Taracena, Antonio García y Bellido, Adolf Schulten, Nino Lamboglia, Jean Mallon,<br />
Luis Pericot, Augusto Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Antonio Beltrán.<br />
164 Riaño se casó con <strong>la</strong> hija <strong>de</strong> Gayangos, Emilia Gayangos y Rewell.<br />
165 Don<strong>de</strong> había organizado <strong>la</strong> sección españo<strong>la</strong> <strong>de</strong>l British Museum.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 112.- Antonio García y Bellido frente al Kaiser Friedrich Museum (actual Altes Museum) <strong>de</strong> Berlín. Hacia 1932.<br />
El Catálogo suponía un enfoque novedoso. Respondía a <strong>la</strong> necesidad básica <strong>de</strong> conocer el patrimonio,<br />
<strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y su estado. La realización <strong>de</strong> este inventario por provincias se dividía en dos<br />
fases: una <strong>de</strong> investigación y otra <strong>de</strong> redacción. El <strong>Real</strong> Decreto para su comienzo se promulgó el 1 <strong>de</strong><br />
junio <strong>de</strong> 1900, mandando “llevar a efecto <strong>la</strong> catalogación completa y or<strong>de</strong>nada <strong>de</strong> <strong>la</strong>s riquezas históricas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nación”. Como consecuencia <strong>de</strong> esta magnífica <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración <strong>de</strong> intenciones se encargó el primero<br />
<strong>de</strong> los Catálogos Monumentales <strong>de</strong> España, el <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>. Un posterior <strong>Real</strong> Decreto corroboraba<br />
cómo <strong>de</strong>bían realizarse. Debían <strong>de</strong>dicar unas líneas a <strong>la</strong> historia, otras a <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> monumentos,<br />
y otras al comentario <strong>de</strong> los mismos. El Artículo 9 <strong>de</strong>l <strong>Real</strong> Decreto <strong>de</strong> 14 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1902 dictaminaba:<br />
“Los inventarios compren<strong>de</strong>rán, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción, y estudio crítico, una breve noticia<br />
histórica <strong>de</strong> los monumentos, para lo cual los comisionados <strong>de</strong>berán examinar cuidadosamente los<br />
documentos impresos o manuscritos (…) La <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los monumentos se presentará ilustrada<br />
con p<strong>la</strong>nos, dibujos y fotografías” (Navarro, 1995-1996, 296). Así pues, el Catálogo Monumental dictaminaba<br />
<strong>la</strong> aportación <strong>de</strong> fotografías. Se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> prueba, el testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad, el monumento<br />
documentado.<br />
El primer volumen <strong>de</strong> esta obra fue realizado, pese a algunas quejas iniciales por parte <strong>de</strong> los académicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, por Manuel Gómez-Moreno. Entonces en su juventud, el insigne investigador fue<br />
probablemente uno <strong>de</strong> los arqueólogos españoles que primero aplicó <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> un modo científico<br />
a sus trabajos. El contacto con esta técnica le había llegado por vía familiar <strong>de</strong>s<strong>de</strong>, al menos, 1870. En<br />
este año su padre, M. Gómez-Moreno, y M. Oliver Hurtado publicaron una obra sobre unos mosaicos<br />
encontrados en <strong>la</strong> vega <strong>de</strong> Granada que incluía, según explicó <strong>de</strong>spués Hübner, “muy lindas láminas fotográficas”<br />
166 . Sabemos, igualmente, que Gómez-Moreno había viajado con su padre a Roma, don<strong>de</strong> le<br />
166 Este conocimiento hizo que, cuando Hübner acudió <strong>de</strong>spués a Granada para visitar a su correspondiente en materia epigráfica pensó<br />
que iba a encontrarse con Manuel Gómez-Moreno padre y no con el eminente historiador, aún adolescente (HÜBNER, 1888, 273).<br />
221
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
enseñó a dibujar y a fotografiar 167 . Sin embargo,<br />
po<strong>de</strong>mos consi<strong>de</strong>rar que el granadino<br />
comenzó a aplicar sistemáticamente <strong>la</strong> fotografía<br />
a raíz <strong>de</strong> <strong>la</strong> realización <strong>de</strong>l Catálogo<br />
Monumental <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong> en 1900. Así, en 1905,<br />
cuando abordó <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> “Arquitectura<br />
tartesia: <strong>la</strong> necrópoli <strong>de</strong> Antequera” incluyó<br />
varias fotografías como fotograbados,<br />
que reproducían los monumentos megalíticos<br />
con varias personas aunque también realizó<br />
vistas más inusuales como <strong>la</strong> <strong>de</strong>l interior<br />
<strong>de</strong>l Romeral (Fig. 4). Esta parte gráfica<br />
le dio pie a c<strong>la</strong>sificar los monumentos como<br />
tartésicos, en vez “<strong>de</strong> celtas” como se había<br />
hecho hasta ese momento (Gómez-Moreno,<br />
1905, 81).<br />
Gómez-Moreno abordó <strong>la</strong> realización<br />
<strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong> recorriendo<br />
<strong>la</strong> provincia en 1900 y redactando<br />
su trabajo en 1901. Había <strong>de</strong> ir solo y todos<br />
los gastos <strong>de</strong> transportes, alojamiento, foto-<br />
grafías, etc. corrían <strong>de</strong> su cuenta. La catalogación <strong>de</strong>bía hacerse directamente recorriendo y fotografiando<br />
toda <strong>la</strong> provincia. Según re<strong>la</strong>tó posteriormente su hija Mª Elena, Gómez-Moreno tuvo que “proveerse,<br />
en primer lugar, <strong>de</strong> una máquina fotográfica, grave asunto, pues era cara y su pequeño sueldo <strong>de</strong><br />
profesor <strong>de</strong> Arqueología en el Sacromonte granadino no daba mucho <strong>de</strong> sí”. Gómez-Moreno emprendió,<br />
pues, <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> una cámara fotográfica: “Al fin, encontró una, cara (500 pesetas) pero apropiada:<br />
buenas lentes, p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal <strong>de</strong> 13x18, caja <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y trípo<strong>de</strong>”. Po<strong>de</strong>mos imaginar el viaje<br />
<strong>de</strong> Gómez-Moreno por <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>; en burro 168 , con el equipaje reducido al mínimo pero con<br />
<strong>la</strong> indispensable “añadidura <strong>de</strong> <strong>la</strong> máquina fotográfica y el trípo<strong>de</strong>. De <strong>la</strong>rga exposición, el positivado<br />
consiguiente era <strong>de</strong> “artesanía”, es <strong>de</strong>cir, a cargo <strong>de</strong>l propio fotógrafo. Tenía entonces mi padre escasa<br />
experiencia en ello, mas aprendió pronto, y <strong>la</strong> serie <strong>de</strong> negativos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> ésta y <strong>la</strong>s <strong>de</strong>más campañas<br />
catalogadoras, pue<strong>de</strong>n dar aún excelentes pruebas, con frecuencia mejores que <strong>la</strong>s fotos realizadas<br />
hoy (…). Causas: buen material, excelente objetivo y un fotógrafo que, a más <strong>de</strong> lograr buena técnica,<br />
tenía un sentido artístico, heredado <strong>de</strong>l padre pintor, <strong>de</strong> lo que es el encuadre, punto <strong>de</strong> vista y<br />
perspectiva” (Gómez-Moreno, 1991, 14).<br />
El testimonio <strong>de</strong> Mª Elena resulta excepcional para conocer más datos <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica fotográfica<br />
<strong>de</strong> Gómez-Moreno, ya en 1900. Así sabemos que en ocasiones “monta su <strong>la</strong>boratorio en el cuarto <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fonda y va reve<strong>la</strong>ndo lo hecho, con pocos fallos. Alguna vez le ha ocurrido <strong>de</strong>jar abierta <strong>la</strong> cámara<br />
para una foto difícil por falta <strong>de</strong> luz y volver a cerrar<strong>la</strong> <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> comer, con excelente resultado”.<br />
Cuando hacía mal tiempo <strong>de</strong>bía retrasar <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> pruebas fotográficas, que <strong>de</strong>bían realizarse al<br />
sol. Gómez-Moreno necesitaba una abundante luz para positivar sus p<strong>la</strong>cas. Utilizaba un método <strong>de</strong><br />
positivado <strong>de</strong> ennegrecimiento directo basado en el uso <strong>de</strong>l papel al ge<strong>la</strong>tino-cloruro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta. El resultado<br />
tenía menor estabilidad pero era más sencillo que el positivado químico. Refiriéndose a <strong>la</strong> zona <strong>de</strong><br />
Arenas <strong>de</strong> San Pedro, Lanzahíta y Casas Viejas <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo: “Deseando estoy que me salgan algunas<br />
fotografías que he hecho y me quedo con ganas <strong>de</strong> muchas más” (Gómez-Moreno, 1983, 24). Lo que<br />
222<br />
Fig. 113.- Capitel <strong>de</strong> Cádiz, vista superior.<br />
Según Pemán (1958-59, fig. 2).<br />
167 Según Ricardo Olmos, conferencia pronunciada el 20/02/03 en el Museo <strong>de</strong> San Isidro <strong>de</strong> Madrid.<br />
168 Como todo este recorrido lo hace en burro, coloca <strong>la</strong> maletita a un <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> máquina y el trípo<strong>de</strong> al otro “y encima me siento echando<br />
<strong>la</strong>s piernas para <strong>de</strong><strong>la</strong>nte, <strong>de</strong> modo que voy gran<strong>de</strong>mente; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>bo tener ya curtida <strong>la</strong> cara posterior, pues me resultan b<strong>la</strong>ndos los<br />
aparejos, bien al contrario que al principio”. La pintoresca traza se completaba con un quitasol-paraguas, que hacía ambos servicios.
indica, quizás, una cierta escasez en el aprovisionamiento<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas o <strong>la</strong> imposibilidad<br />
<strong>de</strong> hacer<strong>la</strong>s con el presupuesto <strong>de</strong>l Catálogo.<br />
Tras esta experiencia, Gómez-Moreno<br />
había adquirido una notable experiencia fotográfica,<br />
que utilizaría siempre, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
inculcar<strong>la</strong> a sus discípulos. En 1911, con motivo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gran exposición organizada en<br />
Roma, en <strong>la</strong>s termas <strong>de</strong> Diocleciano, <strong>la</strong> JAE<br />
<strong>de</strong>signó a Gómez-Moreno encargado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sección <strong>de</strong> Arqueología, para cuya preparación<br />
tuvo que recorrer gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>,<br />
en especial Andalucía y Levante 169 ,<br />
en busca <strong>de</strong> fotografías y seleccionando piezas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s que se realizarían vaciados. Sabemos,<br />
por ejemplo, que en Sevil<strong>la</strong> trabajó en<br />
el Museo Arqueológico, en <strong>la</strong> colección <strong>de</strong><br />
los duques <strong>de</strong> Alcalá y en <strong>la</strong> casa <strong>de</strong> <strong>la</strong> con<strong>de</strong>sa<br />
<strong>de</strong> Lebrija, visitó Itálica y a Jorge Bonsor<br />
(Gómez-Moreno 1995, 233), que le<br />
mostró <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Carmona. En Extremadura<br />
documentó <strong>la</strong>s ruinas <strong>de</strong>l puen-<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 114.- Capitel <strong>de</strong> Cádiz, vista frontal. Las tomas<br />
complementarias como medio <strong>de</strong> conocimiento.<br />
Según Pemán (1958-59, fig. 1).<br />
te <strong>de</strong> Alconétar, el museo <strong>de</strong> Cáceres y, por último, Mérida y Badajoz, para volver a <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong><br />
Sevil<strong>la</strong>, a Osuna, a continuación el teatro <strong>de</strong> Acinipo (Ronda <strong>la</strong> Vieja), Algeciras, Almuñécar, Granada,<br />
Guadix y Baza para alcanzar Almería y entrevistarse con Luis Siret. Tras una última visita al teatro <strong>de</strong><br />
Sagunto, Gómez-Moreno volvería a Madrid. La participación final <strong>de</strong> España pue<strong>de</strong> observarse en <strong>la</strong><br />
obra Catalogo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> mostra archeologica nelle Terme di Diocleziano (1911).<br />
El otro proyecto característico <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo XX fue el Corpus Vasorum Antiquorum,<br />
patrocinado por <strong>la</strong> Unión Académica Internacional a partir <strong>de</strong> 1920 e i<strong>de</strong>ado por un Edmond Pottier casi<br />
jubi<strong>la</strong>do (Olmos, 1989, 292). Esto retrotrae su génesis a finales <strong>de</strong>l siglo XIX –a <strong>la</strong> madurez creativa <strong>de</strong><br />
Pottier– y, con ello, a un ambiente predominantemente positivista. Era también <strong>la</strong> época <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s catálogos<br />
<strong>de</strong> cerámica griega –como el <strong>de</strong> Munich a partir <strong>de</strong> 1854– don<strong>de</strong> se buscaba sobre todo el dato c<strong>la</strong>sificatorio<br />
y sistematizador (forma, fecha, taller), pretendiéndose una objetividad científica frente a <strong>la</strong>s metafísicas<br />
y a <strong>la</strong>s elucubraciones anteriores (Olmos, 1989, 292).<br />
El proyecto surgió, precisamente, cuando <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reproducción mecánica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
se habían <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do. No sólo cambió <strong>la</strong> técnica –fotografía en vez <strong>de</strong> dibujo– respecto a otros<br />
proyectos 170 sino también los objetivos. El Corpus pretendía ser eso: una publicación <strong>de</strong> todos los vasos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad frente a <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s publicaciones anteriores, basadas en el dibujo y que se distinguían<br />
por <strong>la</strong> selección que suponían. Títulos como el Auswahl hervorragen<strong>de</strong>r Vasenbil<strong>de</strong>r (Selección <strong>de</strong> vasos<br />
sobresalientes) eran habituales. El discurso centraba toda su atención en <strong>la</strong> calidad estética y en <strong>la</strong> iconografía<br />
(Olmos, 1989, 292). Frente a esta tradición, el proyecto <strong>de</strong> Pottier <strong>de</strong>staca por su globalidad<br />
y su voluntad <strong>de</strong> reunir, fotografiados, todos los materiales cerámicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. El nuevo medio<br />
–<strong>la</strong> fotografía– condicionó radicalmente <strong>la</strong> nueva concepción científica (Olmos, 1989, 293). Se basaba<br />
en <strong>la</strong> creencia en <strong>la</strong> objetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, en su rapi<strong>de</strong>z y naturaleza exacta. En España, Mélida<br />
realizó dos fascículos sobre los fondos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional, publicándose el primero<br />
<strong>de</strong> ellos en 1930. En el panorama <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> supuso un enorme esfuerzo <strong>de</strong> emu<strong>la</strong>-<br />
169 Menos Cataluña, cuyo encargado fue Puig i Cadafalch.<br />
170 Como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> Griechische Vasenmalerai <strong>de</strong> A. FURTWÄNGLER, con dibujos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>corativo <strong>de</strong> los vasos, a tamaño natural, <strong>de</strong><br />
Karl Reichhold (I, 1904; II, 1919; III, 1932).<br />
223
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ción y <strong>de</strong> integración en <strong>la</strong>s corrientes científicas<br />
en boga en Europa. La Guerra Civil cortó<br />
este proyecto común con Europa.<br />
Especialmente significativo en esta recopi<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong> materiales fotográficos fue el Fichero<br />
<strong>de</strong> Arte Antiguo <strong>de</strong>l CEH, una iniciativa<br />
tras <strong>la</strong> que po<strong>de</strong>mos observar <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> Manuel<br />
Gómez-Moreno y Ricardo <strong>de</strong> Orueta 171 .<br />
Este Fichero, culminación <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ciones e intentos<br />
anteriores, estuvo vincu<strong>la</strong>do al momento<br />
en que ambos ocuparon sucesivamente, a partir<br />
<strong>de</strong> 1930, el cargo <strong>de</strong> Director General <strong>de</strong><br />
Bel<strong>la</strong>s Artes. Gómez-Moreno llevaba tiempo insistiendo<br />
en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>r y reunir<br />
los testimonios, base para argumentar teorías (Pijoan,<br />
Gómez-Moreno, 1912). Frente a los intentos<br />
más puntuales anteriores, el Fichero <strong>de</strong><br />
Arte Antiguo suponía <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nificación y ratificación,<br />
por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s<br />
Artes, <strong>de</strong> un proyecto a medio p<strong>la</strong>zo que superaba<br />
el carácter puntual <strong>de</strong> otras iniciativas,<br />
que no <strong>de</strong>jaban <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> circunstancias<br />
personales.<br />
A. García y Bellido trabajó en estos años,<br />
bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> Ricardo <strong>de</strong> Orueta, en el Fichero<br />
<strong>de</strong> Arte Antiguo. La sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
catalogación que el fichero supuso conllevó el<br />
acuerdo sobre unas normas c<strong>la</strong>sificatorias cuyo<br />
influjo posiblemente se refleje en <strong>la</strong> taxonomía arqueológica <strong>de</strong> más <strong>de</strong> una generación. A su vez, sirvió<br />
para ilustrar obras posteriores como, paradigmáticamente, Los hal<strong>la</strong>zgos griegos en España (1936) <strong>de</strong><br />
García y Bellido, surgidas gracias al trabajo y reflexión junto a sus imágenes. Esta obra <strong>de</strong> García y<br />
Bellido se había pensado como un catálogo razonado que vierte y difun<strong>de</strong> el contenido <strong>de</strong>l fichero en<br />
sus páginas (Olmos, 1994, 313). Reunía una interesante parte gráfica: dibujos y mapas don<strong>de</strong> se ubicaban<br />
los hal<strong>la</strong>zgos, <strong>de</strong>sarrollos <strong>de</strong> los vasos y fotografías. Reproducidas en medio tono o autotipia, <strong>la</strong>s<br />
fotografías ilustraban frecuentemente dos encuadres <strong>de</strong> cada objeto. Según autores como Serra Rafols<br />
esta obra <strong>de</strong> Bellido era “un trabajo fundamental” (Mora 2002, 14).<br />
Resulta interesante cómo el Fichero supuso el consenso <strong>de</strong> unas normas <strong>de</strong> representación y c<strong>la</strong>sificación<br />
específicas, así como el trabajo continuado a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> varias generaciones <strong>de</strong> investigadores,<br />
con <strong>la</strong> consiguiente extensión y aprendizaje <strong>de</strong> un método <strong>de</strong> trabajo. Convencido <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia<br />
<strong>de</strong> estos repertorios visuales, R. <strong>de</strong> Orueta posibilitó también, en 1933, <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> un <strong>la</strong>boratorio<br />
<strong>de</strong> fotografía en el Museo Arqueológico Nacional.<br />
A finales <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 30 <strong>la</strong> fotografía comenzaba a ser una técnica extendida y usual en<br />
<strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Diversos factores contribuyeron en este proceso. La popu<strong>la</strong>rización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas<br />
secas y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras <strong>de</strong> bolsillo, para <strong>la</strong>s que no era necesario el trípo<strong>de</strong>, habían provocado que, por primera<br />
vez, el hacer fotografías comenzara a trascen<strong>de</strong>r socialmente. Pudo entonces convertirse en un pasatiempo,<br />
apareciendo gran número <strong>de</strong> aficionados (Romero, 1986, 74). La llegada <strong>de</strong>l siglo XX coincidió<br />
con un sorpren<strong>de</strong>nte a<strong>de</strong><strong>la</strong>nto: <strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal por el rollo <strong>de</strong> pelícu<strong>la</strong> en celulo-<br />
224<br />
Fig. 115.- Basílica <strong>de</strong> época visigoda <strong>de</strong>scubierta<br />
en el anfiteatro <strong>de</strong> Tarragona.<br />
Según Ventura Solsona (1954-55, 279, fig. 25).<br />
171 Profesor <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, Orueta era un conocido crítico <strong>de</strong> arte y miembro <strong>de</strong>stacado <strong>de</strong>l partido Izquierda<br />
Republicana <strong>de</strong> Azaña.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 116.- Abrigos <strong>de</strong> Mas <strong>de</strong>l Llort (Tarragona). La intervención sobre <strong>la</strong> fotografía permite ubicar <strong>la</strong>s pinturas.<br />
Según Vi<strong>la</strong>seca (1944, fig. 24).<br />
sa. Este nuevo material resultó fundamental en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. La “revolución Kodak” hizo<br />
que <strong>la</strong> máquina entrase en el elenco <strong>de</strong> objetos adquiribles por <strong>la</strong>s familias <strong>de</strong> c<strong>la</strong>se media burguesa (Romero,<br />
1997,11). Durante el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX se produjo una gran evolución técnica que influyó<br />
en <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> obtener <strong>la</strong>s imágenes, pasando <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pesadas cámaras <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cristal en gran formato<br />
a <strong>la</strong>s Leica y Contax comercializadas en los años treinta (Sánchez Vigil, 2001, 314). También en el<br />
campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición apareció, a partir <strong>de</strong> los años 90, un nuevo procedimiento técnico <strong>de</strong> reproducción:<br />
el fotograbado 172 . La reproducción y el comercio <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarjeta postal se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ron a partir <strong>de</strong> 1892, con<br />
<strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción en Madrid <strong>de</strong> los talleres <strong>de</strong> fototipia Hauser y Menet (Magnien, 1988, 100).<br />
Disponemos <strong>de</strong> numerosos testimonios <strong>de</strong> arqueólogos que se incorporaron a <strong>la</strong> práctica fotográfica<br />
en estos años, como Hernán<strong>de</strong>z Pacheco 173 y J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> 174 . Todos los investigadores <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época <strong>la</strong> conocieron y utilizaron según usos, eso sí, muy diferentes. En 1932 sabemos también que Mª<br />
Encarnación Cabré realizó fotografías para <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Las Cogotas (Ávi<strong>la</strong>) (Cabré,<br />
1932, lám. LXVII y LXXIX.2), en lo que constituye el primer testimonio <strong>de</strong> una mujer realizando fotografías<br />
en una excavación. Mª E. Cabré tuvo, sin duda, un clima favorecido por <strong>la</strong> excelente fotografía<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da por su padre.<br />
Incluso se ensayaron intentos <strong>de</strong> fotografía en color para reproducir <strong>la</strong>s pinturas rupestres por parte<br />
<strong>de</strong> H. Breuil y J. Cabré. Se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas autochrome, una imagen transparente colo-<br />
172 Procedimiento basado en transferir clichés fotográficos sobre zinc o cobre.<br />
173 <strong>Real</strong>izando, entre otras, <strong>la</strong> fotografía 48 <strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> Cáceres <strong>de</strong> Mélida (1918).<br />
174 Al menos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1934, año en que apareció su artículo “Notas para un ensayo <strong>de</strong> sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología visigoda en<br />
España” en el Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología.<br />
225
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
reada sobre un cristal, simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> diapositiva. Cada ejemp<strong>la</strong>r era, como el daguerrotipo, un objeto único,<br />
sin posibilidad <strong>de</strong> reproducción. Inventado por los hermanos Auguste y Louis Lumière, lo presentaron en<br />
<strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> París el 30 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1904. Los colores se obtenían por síntesis aditiva y <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>ca quedaba visible como transparencia (Balwin, 1991, 10; Sánchez-Vigil, 2002, 47). Las p<strong>la</strong>cas autocromas<br />
fueron fabricadas por distintas empresas a partir <strong>de</strong> 1907 y su uso se prolongó hasta comienzos <strong>de</strong><br />
los años 30 (Barret, 1981). Disponemos <strong>de</strong> testimonios que nos permiten apuntar cómo Cabré <strong>la</strong> practicó<br />
ya en 1911, sin duda gracias a <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración que mantuvo con Breuil y en un contexto en el que <strong>la</strong><br />
fotografía en color parecía idónea: <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> pinturas rupestres en Las Batuecas. Cabre señaló<br />
cómo: “en 1911 Breuil y yo hicimos un tercer viaje a <strong>la</strong> región, para fotografiar <strong>la</strong>s pinturas a todo color”<br />
(Cabré, 1923b, 152). La correspon<strong>de</strong>ncia mantenida con el abate Breuil permite observar, en una carta<br />
<strong>de</strong>l 5-11-1911, como Cabré contestaba “lo que Ud. me dice <strong>de</strong> ensayar <strong>la</strong>s coloreadas es una necesidad y<br />
me parece muy bien” (Ripoll, 1997, 409).<br />
El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía parece haberse incrementado exponencialmente en los últimos años antes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Guerra Civil. Así compren<strong>de</strong>mos que, por ejemplo, se i<strong>de</strong>ase, como parte <strong>de</strong>l crucero universitario por el<br />
Mediterráneo <strong>de</strong> 1933, un concurso en el que, junto a los trabajos escritos, se concibió un apartado en el<br />
que se premiarían diversas fotografías 175 . Otros muchos arqueólogos introdujeron <strong>la</strong> fotografía en sus trabajos.<br />
Antes que una enumeración, hemos intentado mostrar cómo toda una confluencia <strong>de</strong> factores impulsaron<br />
y posibilitaron <strong>la</strong> expansión <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. Las mayores<br />
posibilida<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> progresiva facilidad técnica motivaron, a<strong>de</strong>más, unos usos diferentes, una documentación<br />
más amplia y representativa. Con <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> vistas tomadas con los objetivos l<strong>la</strong>mados “ojo <strong>de</strong> pez”<br />
P. Gutiérrez Moreno podía incluir, por ejemplo, una vista general <strong>de</strong> <strong>la</strong> bóveda <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral <strong>de</strong> Orihue<strong>la</strong> en<br />
su estudio <strong>de</strong> 1934 (Gutiérrez, 1934, fig. 8). Encuadres y vistas <strong>de</strong>sacostumbradas para provocar una renovada<br />
reflexión sobre el monumento.<br />
En esta época <strong>de</strong> efervescencia cultural y experimentación se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ron casi todos los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía que iban a permanecer hasta, al menos, los años 60. La mayoría <strong>de</strong> los arqueólogos <strong>la</strong> cono-<br />
226<br />
Fig. 117.- Panorámica, a partir <strong>de</strong> tres negativos, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Ampurias (Gerona) con indicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
estructuras más significativas. Según Cazurro y Gandía (1913-1914, fig. 1).<br />
175 Finalmente resultaron premiadas <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Pascual Bravo y <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l conocido arqueólogo Emilio Camps. Sobre el crucero universitario <strong>de</strong><br />
1933 ver VV.AA. (1995c); GONZÁLEZ REYERO (2004b) y GRACIA y FULLOLA (2006).
cieron, utilizaron y parecieron exten<strong>de</strong>rse ciertas concepciones que <strong>la</strong> guerra y <strong>la</strong>s particu<strong>la</strong>res circunstancias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong> harían perdurar, cristalizando ciertos usos <strong>de</strong> estos primeros años <strong>de</strong>l<br />
siglo XX.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA DE LA POSGUERRA (1939-1951)<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 118.- Entrada a <strong>la</strong> Cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hoz (Guada<strong>la</strong>jara). La fotografía incorpora indicaciones en los márgenes para localizar<br />
espacialmente los yacimientos. Según Cabré (1934, 67, lám. II).<br />
La Guerra Civil supuso una ruptura al cortar <strong>de</strong>sarrollos anteriores, institucionales, proyectos y,<br />
entre otras cosas, el contacto con el exterior que suponían <strong>la</strong>s innovaciones aportadas por los becarios<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> JAE (Díaz-Andreu, 1996b; Fernán<strong>de</strong>z-Ochoa, 2002, 23). Pero, a <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga, <strong>la</strong> posguerra supuso <strong>la</strong><br />
continuidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición histórica y epistemológica <strong>de</strong>bido al hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s personas que asumieron<br />
los cargos tras <strong>la</strong> guerra se habían formado en el ambiente anterior al conflicto (Jover, 1999a) y que<br />
los contactos con el extranjero, que posibilitaban <strong>la</strong> renovación, cesaron. El continuismo teórico supuso<br />
que <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> alemana <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo siguió presente (Díaz-Andreu, 2002,<br />
91). La influencia <strong>de</strong> esta escue<strong>la</strong> se incrementó al fundarse el Instituto Arqueológico Alemán <strong>de</strong> Madrid<br />
(1943) que conllevaría un mayor intercambio y <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> artículos en revistas especializadas<br />
españo<strong>la</strong>s.<br />
Al menos durante los primeros años, los objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación y <strong>la</strong>s interpretaciones estuvieron<br />
fuertemente dirigidos (Gracia, 2001). Existieron ciertos períodos objeto <strong>de</strong> un mayor interés o<br />
atención, normalmente aquellos en que España había sido una única entidad política. Esto motivó preferencias<br />
<strong>de</strong> unas épocas sobre otras: <strong>de</strong>creció <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria mientras que el régimen<br />
se esforzaba en construir su propia imagen sobre <strong>la</strong> Edad Media, los Reyes Católicos y los siglos XVI y<br />
XVII (<strong>la</strong> España Imperial). En <strong>la</strong> Antigüedad predominaron ciertos temas como Roma, que emergió<br />
227
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
con mucha más fuerza que antes 176 . Igualmente, se intentaron fomentar los estudios sobre el período<br />
visigodo y los celtas (Fernán<strong>de</strong>z-Ochoa, 2002, 24).<br />
Las condiciones económicas tras el conflicto condicionaron una menor producción fotográfica<br />
durante <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong> los años 40. A<strong>de</strong>más, se <strong>de</strong>struyeron colecciones fotográficas y los <strong>la</strong>boratorios<br />
e infraestructuras creadas por <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> Junta para <strong>la</strong> Ampliación <strong>de</strong> Estudios e Investigaciones<br />
Científicas o <strong>la</strong> Casa <strong>de</strong> Velázquez. También se hicieron más obvios algunos usos. Así, especialmente<br />
hasta 1950, <strong>de</strong>tectamos un mayor uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como propaganda. De mostrar el objeto<br />
<strong>de</strong> estudio <strong>de</strong>l arqueólogo, los yacimientos u objetos, <strong>la</strong> fotografía pasó a estar presente en reaperturas<br />
<strong>de</strong> nuevos museos o <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones. La fotografía proporcionaba una cierta imagen que el régimen<br />
requería. Por otra parte, nuevos investigadores emergieron con fuerza, <strong>de</strong>stacando A. García y Bellido<br />
o A. Fernán<strong>de</strong>z-Avilés, ambos buenos conocedores <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Se imponía una utilización<br />
cada vez más numerosa que no significaba un aumento en <strong>la</strong> calidad o una extensión <strong>de</strong> sus usos. Entre<br />
los muchos arqueólogos que practicaron <strong>la</strong> fotografía en esta época <strong>de</strong>stacaron, entre otros, B. Taracena,<br />
S. Vi<strong>la</strong>seca, M. Almagro Basch, L. Monteagudo, A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, A. <strong>de</strong>l Castillo, J. Sánchez-<br />
Jiménez, Zuazo, T. Ortego, E. Camps, J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, A. Ramos Folqués, F. Figueras Pacheco,<br />
A. García y Bellido y A. Beltrán. Pau<strong>la</strong>tinamente revistas como Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología editaron<br />
fotografías realizadas por extranjeros –Reinhart, Schlunk, etc.– ilustrando sus trabajos arqueológicos.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong>s instituciones abordaron <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> sus propios archivos y muchas <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s<br />
empezaron a poseer, por primera vez, un fotógrafo en p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong>. De esta forma, mientras que antes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> guerra sobresalían el Museo <strong>de</strong> Barcelona y el MAN, otros museos como el <strong>de</strong> Albacete, <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>,<br />
Val<strong>la</strong>dolid y Tarragona parecen emitir ahora sus propias fotografías para <strong>la</strong> investigación. El museo asumía,<br />
así, <strong>la</strong> realización y difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas y, con ello, su <strong>la</strong>bor como intermediario y conformador<br />
<strong>de</strong> una cierta visión <strong>de</strong> cada objeto. Archivos institucionales como el Diego <strong>de</strong> Velázquez tomaron un<br />
nuevo impulso a partir <strong>de</strong> 1943. Algunos <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo continuaron su trayectoria, como el archivo<br />
Mas <strong>de</strong> Barcelona. Pero surgieron también archivos fundamentales para <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones,<br />
como el Institut Amatller <strong>de</strong>l Arte Hispánico, al que aportaron fotografías muchos conocidos<br />
investigadores como Gómez-Moreno y que actuaría, por primera vez en España, como lugar <strong>de</strong><br />
referencia al que acudir en <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> cualquier imagen peninsu<strong>la</strong>r. Así, por ejemplo, <strong>de</strong> esta proce<strong>de</strong>ncia<br />
eran <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías que ilustraron una conocida obra <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> este momento:<br />
el Ars Hispaniae (Madrid 1947).<br />
Los testimonios sobre <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en los trabajos se incrementaron. Salvador Vi<strong>la</strong>seca<br />
incluía así, en un trabajo sobre <strong>la</strong>s pinturas rupestres <strong>de</strong> Mas <strong>de</strong>l Llort (Rojals, Tarragona) varias<br />
fotografías suyas. Él mismo explicaba cómo “Los calcos y fotografías que publicamos han sido obtenidos<br />
por nosotros. Para hacer más visibles <strong>la</strong>s pinturas se hume<strong>de</strong>cieron cuidadosamente, el menor número<br />
posible <strong>de</strong> veces, siempre sin frotar<strong>la</strong>s, mediante débil presión. Como método <strong>de</strong> estudio nos hemos<br />
servido <strong>de</strong> ampliaciones fotográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s figuras al tamaño natural, dado por los calcos, valiéndonos<br />
luego <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras para <strong>la</strong> comprobación <strong>de</strong> éstos, bajo el control <strong>de</strong>l aparato ampliador y teniendo<br />
en cuenta que, por tratarse <strong>de</strong> fotografías en negro, los sombreados en <strong>la</strong> roca pue<strong>de</strong>n confundirse<br />
con manchas <strong>de</strong> pintura, lo cual pue<strong>de</strong> inducir a error” (Vi<strong>la</strong>seca, 1944, 310, nota al pie 1). En <strong>la</strong><br />
práctica, el autor estaba alterando los originales para obtener una buena documentación sobre <strong>la</strong> que<br />
basar su estudio.<br />
El intercambio <strong>de</strong> fotografías e imágenes parece haberse incrementado en el período. Así, en un trabajo<br />
<strong>de</strong> Torres Balbás, el autor incluyó una bóveda <strong>de</strong>l foro romano <strong>de</strong> Esmirna cuyo autor era E. Camps<br />
Cazor<strong>la</strong> (Torres Balbás, 1946, fig. 23). Muy posiblemente, esta fotografía fue efectuada durante el crucero<br />
universitario <strong>de</strong> 1933, al que Camps asistió y durante el que sabemos realizó fotografías (González<br />
176 Como hemos visto, no había sido un período especialmente atendido por entida<strong>de</strong>s como el Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns, cuyo objetivo<br />
último <strong>de</strong> estudiar <strong>la</strong> nación cata<strong>la</strong>na se encontraba más “reflejada” en <strong>la</strong> políticamente más fragmentada cultura ibérica, como ya<br />
había apuntado Prat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Riba.<br />
228
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 119.- Diferentes áreas <strong>de</strong> excavación en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Mérida (Badajoz). Aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía aérea al estudio <strong>de</strong><br />
los yacimientos arqueológicos. Según Floriano (1944, fig. 4).<br />
Reyero, 2004b; Gracia y Fullo<strong>la</strong>, 2006). Este ejemplo muestra cómo <strong>la</strong>s tomas eran objeto <strong>de</strong> usos muy<br />
posteriores. En esta fase, <strong>la</strong> erudición como característica notable <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación se extendió a <strong>la</strong>s fotografías.<br />
Se materializaba mediante una abundante exposición <strong>de</strong> paralelos <strong>de</strong>l tema <strong>de</strong> estudio.<br />
Augusto Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés fue uno <strong>de</strong> los investigadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> época que habitualmente realizó<br />
y utilizó sus propias fotografías (Sánchez Gómez, 1999; 2002; Blánquez (ed.) 2006). Posiblemente conoció<br />
<strong>la</strong> fotografía muy pronto, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l ambiente familiar. Su tío, A. Álvarez-Ossorio había, como<br />
hemos visto, practicado <strong>la</strong> fotografía con el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo en <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX<br />
y fue posteriormente director <strong>de</strong>l MAN.<br />
Las tomas <strong>de</strong> Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés comenzaron a estar presentes en Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1942. Quizás fue esta di<strong>la</strong>tada experiencia lo que le hizo ser uno <strong>de</strong> los muy escasos investigadores<br />
que advirtieron los peligros y repercusiones posibles <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Con motivo <strong>de</strong>l estudio<br />
emprendido <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas ibéricas conservadas en el museo Ve<strong>la</strong>sco, el autor explicaba <strong>la</strong>s equivocaciones<br />
posibles: “Nos hemos reducido a presentar con sencillez los ejemp<strong>la</strong>res intentando un “<strong>de</strong>spiece”<br />
<strong>de</strong> elementos y consignando algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s elementales observaciones que acerca <strong>de</strong> sus caracteres<br />
técnicos nos sugería su contemp<strong>la</strong>ción directa. Circunstancia ésta que <strong>de</strong>be tenerse en cuenta, siempre<br />
que sea posible, al estudiar en el futuro el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> serie, ya que, pese al valor documental que una buena<br />
fotografía supone, con frecuencia “disfraza” los objetos <strong>de</strong> esta especie, mejorándolos en grado que<br />
pue<strong>de</strong> engendrar confusión. Así, <strong>la</strong> cabeza <strong>de</strong> <strong>la</strong> supuesta peluca <strong>de</strong> trenzas parece, a juzgar por <strong>la</strong> reproducción<br />
<strong>de</strong> frente, <strong>de</strong> un arte más suelto <strong>de</strong>l que en realidad tiene” (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1943b, 382).<br />
Era, pues, diferente el estudio <strong>de</strong> los objetos a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que <strong>la</strong>s consecuencias que se podían<br />
extraer al observar directamente los objetos. Esto último seguía siendo, en todo caso, preferible. Esta<br />
percepción no significa que <strong>la</strong> fotografía no estuviese presente en sus trabajos. Todo lo contrario, tuvieron<br />
un gran componente visual, como en el caso <strong>de</strong> su estudio sobre <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong>l<br />
Colegio <strong>de</strong> los PP. Esco<strong>la</strong>pios, <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>, con 53 fotografías y ningún dibujo. Ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> documentar<br />
esta colección Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés recurrió a <strong>la</strong> fotografía: “La colección arqueológica, cuando <strong>la</strong> visité<br />
229
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> paso en 1939, ocupaba una gran nave, al parecer sin pérdidas ostensibles, pero dando <strong>la</strong> sensación <strong>de</strong><br />
completo abandono, que continuaba en mi segunda visita, en junio <strong>de</strong> 1940, durante <strong>la</strong> cual hice <strong>la</strong>s presentes<br />
fotografías <strong>de</strong> conjunto con <strong>de</strong>stino a un Informe a <strong>la</strong> Inspección General <strong>de</strong> Museos Arqueológicos<br />
Provinciales (fig. 1 y 2). Las segurida<strong>de</strong>s que entonces se me dieron <strong>de</strong> una insta<strong>la</strong>ción no han tenido realidad,<br />
pues, al contrario, <strong>la</strong>s esculturas han sido totalmente almacenadas en otra sa<strong>la</strong>, don<strong>de</strong> pu<strong>de</strong> catalogar<strong>la</strong>s<br />
y fotografiar<strong>la</strong>s totalmente en enero <strong>de</strong> 1948, con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong>l culto bibliotecario Francisco Azorín<br />
y <strong>de</strong>l Director <strong>de</strong> dicho colegio, Fausto Soriano” (Fernán<strong>de</strong>z Avilés, 1948, 361, nota al pie 7).<br />
A partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial, se fueron introduciendo ciertas noveda<strong>de</strong>s, un modo diferente<br />
<strong>de</strong> trabajar. Algunos lo han calificado como un mayor “tecnicismo”, consistente en <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong><br />
un método positivista, pero con una competencia, muchas veces, más que discutible (Alvar, 1993, 166).<br />
En esta nueva “apariencia” <strong>la</strong> fotografía encontraba, una vez más, un privilegiado lugar. En 1947 empezaron<br />
los cursos <strong>de</strong> Ampurias, organizados por M. Almagro Basch. Gracias a ellos se tuvo contacto con estas<br />
innovaciones que se estaban introduciendo en Europa, <strong>de</strong>stacando <strong>la</strong>s <strong>de</strong> M. Wheeler. Sus noveda<strong>de</strong>s<br />
llegarían a España a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> italiana y, concretamente, <strong>de</strong> N. Lamboglia, quien introduciría el<br />
método estratigráfico y los mo<strong>de</strong>rnos estudios cerámicos. El contacto con <strong>la</strong> arqueología contemporánea<br />
pasaba, pues, por <strong>la</strong> arqueología italiana. Esta nueva metodología <strong>de</strong> excavación estratigráfica fue difundida<br />
a través <strong>de</strong> los cursos <strong>de</strong> verano organizados en Ampurias 177 . Los cursos ejercieron una gran influencia,<br />
especialmente en un momento <strong>de</strong> ais<strong>la</strong>miento, en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> arqueólogos españoles que asistieron<br />
a ellos: A. García y Bellido, B. Taracena, F. Mateu y Llopis, F. Jordá, A. <strong>de</strong>l Castillo, etc. En ellos coincidía<br />
una cierta propaganda <strong>de</strong>l nuevo régimen y <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r nuevas técnicas (Mora, 2002, 17).<br />
Conocemos, por ejemplo, el crédito positivo <strong>de</strong> Lamboglia para García y Bellido. Citarle como<br />
fuente garantizaba <strong>la</strong> credibilidad <strong>de</strong> una hipótesis. Así, un argumento más para sustentar su conocida<br />
hipótesis sobre <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica y <strong>la</strong> cerámica ibérica fue el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> cerámica ibérica en<br />
Ventimiglia (Albintimilium). García y Bellido l<strong>la</strong>maba <strong>la</strong> atención sobre el hal<strong>la</strong>zgo “en re<strong>la</strong>tiva abundancia<br />
en <strong>la</strong>s excavaciones (mo<strong>de</strong>lo, por sus apurados métodos) llevadas a cabo por el prof. Lamboglia”<br />
(García y Bellido, 1952, 45). Lamboglia se convirtió en referencia para el aprendizaje, como en el caso<br />
<strong>de</strong> María Ángeles Mezquiriz 178 . Ésta última publicó el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> cerámicas ibéricas en los niveles excavados<br />
por Lamboglia en Tyndaris (Sicilia) e incluía figuras <strong>de</strong> “cortes estratigráficos”, incluyendo esta<br />
aún novedosa nomenc<strong>la</strong>tura en <strong>la</strong>s publicaciones españo<strong>la</strong>s (Mezquiriz, 1953, 157, fig. 1).<br />
Almagro Basch fue, sin duda, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s figuras protagonistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra 179 .<br />
Fue también uno <strong>de</strong> los principales impulsores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s a <strong>la</strong>s que nos hemos referido. El propio<br />
Almagro Basch conoció pronto y utilizó recurrentemente <strong>la</strong> fotografía. Así, antes <strong>de</strong>l comienzo <strong>de</strong><br />
los cursos <strong>de</strong> Ampurias sabemos que realizó personalmente tomas fotográficas durante sus excavaciones<br />
en Ampurias. Al mismo tiempo, García y Bellido incluía, en su La arquitectura entre los Iberos <strong>de</strong><br />
1945, fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad romana <strong>de</strong> Ampurias (Ampurias) con un gran zócalo megalítico<br />
(lám. V) realizada por quien era entonces el director <strong>de</strong> los trabajos en esta ciudad.<br />
Una figura central en <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue Antonio García y Bellido 180 , introductor <strong>de</strong>l<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua tal y como se había hecho y se hacía en Europa 181 (Arce, 1991, 209).<br />
177 I<strong>de</strong>ológicamente significativo resulta el hecho <strong>de</strong> que Ampurias pasó <strong>de</strong> ser un yacimiento griego a uno romano (FERNÁNDEZ-OCHOA,<br />
2002, 24, nota al pie 3).<br />
178 “He participado, entre abril y mayo <strong>de</strong> 1952, en <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Tindari, como ayudante <strong>de</strong>l profesor N. Lamboglia, que tiene a<br />
su cargo dicha excavación siciliana” (MEZQUIRIZ, 1953, 157, nota al pie 4).<br />
179 Remitimos a diversos trabajos sobre su obra. Entre otros DÍAZ-ANDREU (2002), GRACIA, FULLOLA, y VILANOVA (2002), CRUZ<br />
BERROCAL et alii (2005) y MEDEROS (2006).<br />
180 Si bien su actividad profesional empezó antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, consi<strong>de</strong>ramos que su aportación fundamental comenzó en este momento,<br />
por lo que le incluimos en este período.<br />
181 La figura <strong>de</strong> A. García y Bellido ha sido objeto <strong>de</strong> recientes estudios. Gracias a un proyecto <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Madrid (06/0010/2001) se ha llevado a cabo el estudio <strong>de</strong> su archivo personal, gráfico y documental. Este estudio culminó<br />
con una exposición y el consiguiente Catálogo (BLÁNQUEZ, PÉREZ (eds.), 2004). Ver, asimismo, <strong>la</strong>s actas <strong>de</strong>l Congreso La<br />
Arqueología Clásica Peninsu<strong>la</strong>r ante el tercer milenio y <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> D. Antonio García y Bellido (1903-1972), celebrado con motivo <strong>de</strong>l<br />
día García y Bellido el 6-7 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2003, en BENDALA, FERNÁNDEZ-OCHOA, MORILLO y DURÁN (eds.), 2006.<br />
230
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra había fundado un seminario <strong>de</strong> Arqueología en <strong>la</strong> Universidad Central, tomando<br />
como ejemplo el Seminario <strong>de</strong> Arqueología clásica <strong>de</strong> Ro<strong>de</strong>nwalt en Alemania. Se ha consi<strong>de</strong>rado que<br />
los libros, diapositivas y fotografías reunidos en este seminario madrileño <strong>de</strong>saparecieron durante <strong>la</strong><br />
Guerra Civil (Mora, 2002, 16). Los trabajos acometidos en el actual Instituto <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l CSIC 182<br />
nos han permitido, sin embargo, reconocer algunos <strong>de</strong> sus materiales fotográficos, concretamente diapositivas,<br />
rotu<strong>la</strong>das como pertenecientes a <strong>la</strong> Universidad Central. Po<strong>de</strong>mos suponer que estos materiales<br />
fueron tras<strong>la</strong>dados al Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos por el mismo García y Bellido o R. <strong>de</strong> Orueta,<br />
posiblemente ante el mayor riesgo que corrían en <strong>la</strong> propia Universidad durante <strong>la</strong> contienda. En<br />
cualquier caso, constituyen hoy los únicos testimonios <strong>de</strong>l establecimiento <strong>de</strong> un seminario, en <strong>la</strong> universidad<br />
<strong>de</strong> Madrid, al estilo <strong>de</strong> los alemanes.<br />
Años <strong>de</strong>spués, García y Bellido <strong>de</strong>jaría por escrito cuál era su i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia: “Una ciencia no<br />
está formada sólo por el conjunto <strong>de</strong> conocimientos positivos que sobre sus objetivos se tienen sino,<br />
muy principalmente, por <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ra percepción <strong>de</strong> lo que sobre ellos se ignora; es <strong>de</strong>cir, sobre sus problemas.<br />
Pues bien, esta percepción sólo pue<strong>de</strong> obtenerse <strong>de</strong> una c<strong>la</strong>ra or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> los elementos e juicio<br />
disponibles” (García y Bellido, 1951a, 161). La formación artística tuvo gran repercusión en su actividad.<br />
Su estancia en Alemania con Ro<strong>de</strong>nwalt explica su aplicación sistemática <strong>de</strong>l estudio estilístico,<br />
línea conductora <strong>de</strong> sus trabajos tanto sobre escultura griega y romana como sobre cerámica griega.<br />
La ingente <strong>la</strong>bor recopi<strong>la</strong>dora <strong>de</strong> García y Bellido respondía a su <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> una catalogación<br />
exhaustiva <strong>de</strong> los materiales existentes. Se trataba <strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> partida para <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r posteriores<br />
estudios. Parte <strong>de</strong> su actividad se <strong>de</strong>dicó, pues, a fomentar que se pudiese disponer <strong>de</strong> esos materiales<br />
<strong>de</strong> estudio (Arce, 1991, 27). Bajo un dominante enfoque histórico-cultural, muchos <strong>de</strong> sus trabajos<br />
eran eminentemente <strong>de</strong>scriptivos, basados en tipologías y paralelos en los que <strong>la</strong> fotografía estuvo<br />
muy presente. Destaca, siempre, su enorme capacidad para combinar datos y p<strong>la</strong>ntear problemas <strong>de</strong><br />
interpretación.<br />
García y Bellido practicó <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>s<strong>de</strong>, al menos, 1930, momento en que comenzó sus estancias<br />
en Alemania becado por <strong>la</strong> JAE. Poco tiempo <strong>de</strong>spués, en 1933, y con motivo <strong>de</strong>l crucero universitario<br />
por el Mediterráneo, el investigador realizó tomas <strong>de</strong> los diferentes paisajes, pero también <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong> algunos museos. Un año <strong>de</strong>spués ilustró Factores que contribuyeron a <strong>la</strong> helenización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> España prerromana. I. Los Iberos en <strong>la</strong> Grecia propia y en el Oriente helenístico (García y Bellido,<br />
1934) con varias fotografías suyas tomadas durante este viaje. Sin embargo, García y Bellido mostró<br />
siempre una especial predilección por el dibujo. En algunas ocasiones parece haber tenido ciertos problemas<br />
con <strong>la</strong>s tomas, como en 1942, cuando reprodujo una fotografía <strong>de</strong>l castro <strong>de</strong> Coaña con un primer<br />
p<strong>la</strong>no <strong>de</strong>senfocado (García y Bellido, 1942b, fig. 24). Poco <strong>de</strong>spués, en La arquitectura entre los<br />
Iberos (García y Bellido, 1945) reunió fotografías <strong>de</strong> muy diversos autores, como Cabré, Lacoste, Mas,<br />
Bosch Gimpera, Almagro Basch, Puig i Cadafalch y Mergelina. Aunque ninguna era suya, tuvo <strong>la</strong> virtud<br />
<strong>de</strong> conocer y reunir fotografías <strong>de</strong> todos, en una necesaria visión global y sintetizadora. Sí parece<br />
haber consi<strong>de</strong>rado necesario contro<strong>la</strong>r <strong>la</strong> forma en que estas tomas se estaban realizando, lo que corrobora<br />
a<strong>de</strong>más sus conocimientos sobre fotografía. Así, en sus Estudios sobre escultura romana en los Museos<br />
<strong>de</strong> España y Portugal, el investigador señaló cómo “<strong>la</strong>s fotografías 4 a 18 han sido hechas en 1947,<br />
en mi presencia y bajo mi dirección, por el fotógrafo <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Barcelona, señor Font” (García y<br />
Bellido, 1947, 537).<br />
Sin duda fundamental en <strong>la</strong> historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue Hispania Graeca, premio Martorell <strong>de</strong><br />
1947 (García y Bellido, 1948c). Un volumen se <strong>de</strong>dicó exclusivamente a 168 láminas reproducidas mediante<br />
<strong>la</strong> fototipia <strong>de</strong> Hauser y Menet, lo que resultaba un notable esfuerzo económico en 1948. Si bien<br />
García y Bellido efectuó gran parte <strong>de</strong> los dibujos que ilustran <strong>la</strong> obra, <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
no resulta tan c<strong>la</strong>ra. Entre los agra<strong>de</strong>cimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte preliminar figura D. J. Gudiol, entonces director<br />
<strong>de</strong>l Institut Amatller <strong>de</strong> Arte Hispánico. Otra obra fundamental fue Esculturas romanas <strong>de</strong> España y<br />
182 Nos referimos a los trabajos que hemos realizado en el marco <strong>de</strong> un Proyecto <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n Nacional I+D La Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología españo<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> su imagen. Una revisión crítica (BHA 2003-02575).<br />
231
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Portugal, con dos volúmenes <strong>de</strong> texto y láminas (García y Bellido, 1949). Su estructura y organización <strong>la</strong><br />
asemeja a los corpora europeos <strong>de</strong>l siglo XIX, que sin duda había conocido en sus viajes. Sin embargo, <strong>la</strong><br />
amplitud <strong>de</strong>l tema imposibilitaba el corpora y obligaba, como él mismo explicó, a <strong>la</strong> selección <strong>de</strong> 500 piezas.<br />
La obra se trata, pues, <strong>de</strong> una syllogue, una colección. Las fotografías eran <strong>de</strong> buena calidad pero <strong>la</strong><br />
edición, algo más barata, empleaba el procedimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> media tinta y no <strong>la</strong>s fototipias que <strong>la</strong> habrían<br />
encarecido notablemente. La obra estaba, en efecto, profusamente ilustrada. Siempre se proporcionaba<br />
más <strong>de</strong> una vista <strong>de</strong> cada escultura completándose, se creía, <strong>la</strong> visión sobre el objeto.<br />
Haciendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> lámina un instrumento para el comparatismo, se colocaban al <strong>la</strong>do tipos imaginados,<br />
c<strong>la</strong>sificados como iguales. De esta forma <strong>la</strong> parte gráfica podía p<strong>la</strong>smar <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong>l autor. Así,<br />
en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> cronología romana <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica ibérica, <strong>la</strong>s figs. 304 y 305 ilustraron relieves <strong>de</strong> Osuna,<br />
c<strong>la</strong>sificados como romanos. También relieves proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>ricos se consi<strong>de</strong>raban romanos. Reproduciendo<br />
tres <strong>de</strong> estos relieves en una página conseguía avanzar hacia <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> tipos. A pesar<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s más <strong>de</strong> 700 fotografías resultantes el dibujo no estuvo ausente. Así, los algo más <strong>de</strong> 20 dibujos<br />
se <strong>de</strong>dicaron, sobre todo, a transcribir los epígrafes que quizás <strong>la</strong> fotografía no permitía apreciar.<br />
Las fotografías tuvieron, una vez más, una proce<strong>de</strong>ncia muy diversa. Así, García y Bellido agra<strong>de</strong>cía<br />
a varios museos <strong>de</strong> España y Portugal “por <strong>la</strong> aportación <strong>de</strong> infinidad <strong>de</strong> datos e infinidad <strong>de</strong> fotografías<br />
que, en repetidas ocasiones, iba pidiendo, a veces con reinci<strong>de</strong>ncias y apremios casi impertinentes”.<br />
En el caso <strong>de</strong>l Museo Arqueológico <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>, García y Bellido indicaba cómo “casi siempre ha sido necesario<br />
sacar nuevas fotografías, pues <strong>la</strong> reciente y espléndida insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l museo exigía renovar todo<br />
o casi todo el material gráfico obtenido antes en circunstancias muy inferiores. Ciertas piezas <strong>de</strong>l museo<br />
<strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong> han sido fotografiadas por primera vez para esta ocasión” (García y Bellido, 1949, XIV). Numerosos<br />
investigadores contribuyeron con sus fotografías a <strong>la</strong> obra. Destacaron M. Almagro Basch y F.<br />
Álvarez Ossorio, A. <strong>de</strong>l Castillo y F. Col<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> Terán, J. Eguaras, M. Esteve Guerrero, C. Fernán<strong>de</strong>z<br />
Chicarro, Fernán<strong>de</strong>z Noguera, el padre E. Jalhay y M. Heleno. Mención especial merecieron personas<br />
como V. Solsona, director <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Tarragona, que realizó fotografías especiales <strong>de</strong> algunas piezas.<br />
Los trabajos <strong>de</strong> García y Bellido muestran también cómo <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía cambió el discurso<br />
arqueológico. Así, al final <strong>de</strong>l período examinado, en 1956, García y Bellido introdujo dos láminas sobre<br />
el altar <strong>de</strong> Panoias en un trabajo sobre el culto a Serapis. Una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s reproducía un dibujo anterior, realizado<br />
por Argote (lám. VIIIa), mientras que <strong>la</strong> segunda reproducía <strong>la</strong> roca según un dibujo <strong>de</strong>l propio autor<br />
realizado a partir <strong>de</strong> una fotografía (lám. VIIIb). La conclusión <strong>de</strong>l investigador era que <strong>la</strong> segunda era<br />
más a<strong>de</strong>cuada para estudiar el monumento. Comparaba ambos dibujos para <strong>de</strong>cidirse por el suyo ya que éste<br />
tenía su origen en dos fotografías que reproducía a continuación (García y Bellido, 1956a, (lám. IX a y b).<br />
Como gran obra <strong>de</strong> conjunto abordada en estos años po<strong>de</strong>mos citar <strong>la</strong> continuación <strong>de</strong> Corpus Vasorum<br />
Antiquorum 183 . Tras <strong>la</strong> ruptura que supuso <strong>la</strong> guerra civil se produjeron varias ten<strong>de</strong>ncias, here<strong>de</strong>ras<br />
<strong>de</strong>l proyecto europeo. Cataluña siguió, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición mantenida en el Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns,<br />
una publicación que se concretó en dos fascículos <strong>de</strong>l CVA <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Barcelona. El primer fascículo catalán<br />
<strong>de</strong> Bosch Gimpera y Serra Rafols se <strong>de</strong>dicó a los vasos <strong>de</strong> Ampurias <strong>de</strong>l Museo Arqueológico <strong>de</strong> Barcelona<br />
184 (Bosch, Serra, 1951-57). Frente al marcado carácter anticuarista que presentaba el CVA, se mostró<br />
especial interés por introducir el contexto y el dato arqueológico <strong>de</strong>l yacimiento 185 .<br />
La otra continuación fue el proyecto <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Hispanorum que surgió, en parte, como<br />
una manifestación nacionalista (Olmos, 1989, 295). Nacido a través <strong>de</strong>l Instituto Diego <strong>de</strong> Velázquez,<br />
sus promotores fueron Taracena y García y Bellido. Del original proyecto europeo se mantuvo, casi<br />
únicamente, su formato, siguiéndose principalmente el formato <strong>de</strong> fichas y láminas sueltas <strong>de</strong>l CVA. La<br />
183 En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte CVA.<br />
184 Las láminas se imprimieron en Seine-et-Marne (Francia).<br />
185 Los autores <strong>la</strong>mentaban el hecho <strong>de</strong> que los diarios <strong>de</strong> E. Gandía continuasen inéditos, ya que contenían el día a día <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
en Ampurias y añadían: “Malgré tout, chaque fois qu’il a été possible, les auteurs ont indiqué <strong>la</strong> date exacte <strong>de</strong>s trouvailles, ce<br />
qui, ajouté à l’indication du niveau <strong>de</strong>s emplecements et <strong>de</strong>s autres circonstances, en augmentera <strong>la</strong> valeur archéologique lorsque seront<br />
publiées toutes les journaux <strong>de</strong>s fouilles» (BOSCH, SERRA, 1951-57, 6).<br />
232
preparación <strong>de</strong> sus fascículos fue realmente acci<strong>de</strong>ntada, como se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> información conservada<br />
en el actual Departamento <strong>de</strong> Arqueología sobre <strong>la</strong>s continuas dificulta<strong>de</strong>s y, en consecuencia, el<br />
enorme retraso en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración y edición final <strong>de</strong> ambos volúmenes (Olmos, 1989; 1999). En 1945<br />
se publicó el Corpus <strong>de</strong> cerámica <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> <strong>de</strong> J. Cabré. En el caso <strong>de</strong>l corpus <strong>de</strong> Liria se observa c<strong>la</strong>ramente<br />
una preocupación por c<strong>la</strong>sificar <strong>la</strong> cerámica por formas, incluyendo el <strong>de</strong>sarrollo, mediante dibujos<br />
incorporados en el fascículo <strong>de</strong>l texto, <strong>de</strong> <strong>la</strong> principal <strong>de</strong>coración figurada y <strong>de</strong> <strong>la</strong> ornamental, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s inscripciones ibéricas y <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> cuadros estadísticos (Olmos, 1989, 296). El Corpus Vasorum<br />
Hispanorum expone, también, problemas científicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época como <strong>la</strong> datación tardía –helenística–<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica 186 .<br />
Otro importante proyecto llevado a cabo en <strong>la</strong> época fue <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>l Ars Hispaniae, Historia<br />
Universal <strong>de</strong>l Arte Hispánico (Madrid 1947). En el Prólogo <strong>de</strong>l primer volumen, <strong>de</strong>dicado al Arte<br />
Prehistórico y realizado por Almagro Basch, se seña<strong>la</strong>ba cómo Ars Hispaniae pretendía ser un esquema<br />
<strong>de</strong> “todo cuanto actualmente sabemos acerca <strong>de</strong>l proceso evolutivo que el Arte ha seguido en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus remotos orígenes hasta nuestros días, y <strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia que ejerció en el resto <strong>de</strong>l<br />
mundo”. Como todas <strong>la</strong>s realizaciones <strong>de</strong> estos años encontramos frases como “<strong>la</strong> genialidad <strong>de</strong>l arte<br />
hispánico es algo inconfundible” (1947, 5). La autoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica parece haberse <strong>de</strong>bido, en<br />
gran parte, a una so<strong>la</strong> institución “entre tantos beneméritos amigos <strong>de</strong> esta publicación (…) es justo<br />
<strong>de</strong>stacar (…) el Instituto Amatller <strong>de</strong> Arte Hispánico, <strong>la</strong> ejemp<strong>la</strong>r fundación cultural (…) sin cuyo concurso<br />
esta obra no habría podido presentar, en modo alguno, <strong>la</strong> <strong>de</strong>slumbrante fisionomía que ofrece su<br />
parte gráfica. Los elementos que <strong>la</strong> integran, no son simples fotografías documentales; son, a<strong>de</strong>más, reproducciones<br />
habilísimas, que traducen <strong>la</strong> belleza incomparable y peculiar <strong>de</strong> cada objeto. Son, en sí<br />
mismas, verda<strong>de</strong>ras obras <strong>de</strong> arte”.<br />
Como conclusión podríamos apuntar <strong>la</strong> menor inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía al principio <strong>de</strong> este período.<br />
Pau<strong>la</strong>tinamente, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los años 40, su presencia se fue incrementando. Tras <strong>la</strong> contienda,<br />
<strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>scubrió y se utilizó c<strong>la</strong>ramente con fines propagandísticos, en un c<strong>la</strong>ro proyecto <strong>de</strong><br />
justificación <strong>de</strong>l régimen. La imagen se ponía al servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras, inauguraciones <strong>de</strong> museos e insta<strong>la</strong>ciones<br />
<strong>de</strong> trabajo con <strong>la</strong>s que, se quiere subrayar, el país se ponía al nivel <strong>de</strong> sus coetáneos europeos.<br />
En el trabajo y discurso e<strong>la</strong>borado por los investigadores se percibe un incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización<br />
<strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Por lo general, y aunque se empieza a vislumbrar una mayor presencia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía, sobresale <strong>la</strong> reiterada repetición <strong>de</strong> los mismos usos <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos en los años anteriores a<br />
<strong>la</strong> guerra. Al servicio, quizás, <strong>de</strong> nuevas teorías históricas –acor<strong>de</strong>s con el régimen– pero <strong>de</strong>fendiendo<br />
discursos <strong>de</strong> una manera simi<strong>la</strong>r.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, este ambiente nos remite a un contexto <strong>de</strong> cierta renovación en cuanto a <strong>la</strong>s técnicas<br />
pero con una continuidad teórica que tardaría más en superarse. A diferencia <strong>de</strong> esta cierta renovación<br />
metodológica, <strong>la</strong> renovación teórica llegaría con cierto retraso (Díaz-Andreu, 2002, 47).<br />
HACIA UNA NORMALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA (1951-1960)<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1950 se fueron introduciendo sucesivos cambios e innovaciones que<br />
empezaron a alterar <strong>la</strong>s teorías asentadas. Se produjo una cierta distensión, cierta superación <strong>de</strong> los con-<br />
186 En el segundo fascículo <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum <strong>de</strong>dicado al Museo Arqueológico <strong>de</strong> Barcelona, Serra Rafols y Colominas<br />
indicaron su opinión sobre este proyecto que <strong>de</strong>bería integrarse con el europeo: «quelques-uns <strong>de</strong> ceux qui dans <strong>la</strong> Péninsule s’occupent<br />
<strong>de</strong> céramique ancienne et qui, sans raison suffisante, entreprirent <strong>la</strong> publication d’un répertoire intitulé «Corpus Vasorum<br />
Hispanorum» calqué sur le Corpus International quant à <strong>la</strong> présentation extérieure, mais inférieur quant à <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s gravures, et<br />
qui a eu pour conséquence d’écarter nos céramiques du domaine scientifique international, en les déviant vers une collection que<br />
nous pourrions appeler locale, à <strong>la</strong> portée réduite, et ignoré par <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s chercheurs. Deux fascicules <strong>de</strong> ce Corpus intérieur, par<br />
ailleurs d’une gran<strong>de</strong> valeur intrinsèque, ont paru en plus <strong>de</strong> vingt ans: l’un consacré à Azai<strong>la</strong>, œuvre <strong>de</strong> Joan Cabré i Aguiló, et le second<br />
consacré à Llíria par Isidre Ballester i Tormo et d’autres. Nous sommes persuadés que, le temps venu, il faudra reverser leur contenu<br />
dans le «Corpus Vasorum Antiquorum» (SERRA RÀFOLS, COLOMINAS, 1958-65, 9).<br />
233
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
dicionamientos <strong>de</strong> posguerra y <strong>la</strong> penetración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>as proce<strong>de</strong>ntes, sobre todo, <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía<br />
francesa (Jover, 1999b, 278). Los tímidos cambios se operaron no sólo en Arqueología, sino en todas<br />
<strong>la</strong>s ciencias históricas y serían especialmente palpables tras el congreso <strong>de</strong> París (1950).<br />
A principios <strong>de</strong> <strong>la</strong> década se había operado <strong>la</strong> separación entre Arqueología y Arte. En efecto, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1951 se creó el Instituto Español <strong>de</strong> Arqueología Rodrigo Caro, dirigido por García y Bellido y siendo<br />
subdirector Almagro Basch (Mora, 2002, 15). Entre los objetivos <strong>de</strong>l Instituto figuró, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el inicio,<br />
<strong>la</strong> realización <strong>de</strong> un archivo fotográfico, con un “material gráfico que comprenda los monumentos<br />
y colecciones, tanto españoles como extranjeros. El Instituto consi<strong>de</strong>ra esta sección como esencial. También<br />
aspira a tener un <strong>la</strong>boratorio fotográfico propio tan pronto como sea posible” (García y Bellido,<br />
1951a, 167). Estos propósitos indican cómo, hasta ese momento, no se disponía <strong>de</strong> un <strong>la</strong>boratorio propio<br />
y <strong>la</strong> importancia que se le parecía conce<strong>de</strong>r.<br />
Fueron años, también, <strong>de</strong> constatación <strong>de</strong>l fracaso <strong>de</strong>l historicismo i<strong>de</strong>alista (Ruiz, Molinos, 1993,<br />
200). Varias fueron <strong>la</strong>s causas. En conjunto, se produjo <strong>la</strong> transición hacia una actitud más realista a <strong>la</strong><br />
que contribuyó, en menor medida, <strong>la</strong> recepción, en España, <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva historia <strong>de</strong>finida en Francia<br />
por el grupo <strong>de</strong> los Anales y que se había consagrado en el IX Congreso Internacional <strong>de</strong> Ciencias Históricas<br />
celebrado en París en 1950. A raíz <strong>de</strong> este congreso comenzaron a llegar a España <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales (Jover, 1999d, 27). Su fundación, en 1929, simbolizaba el abandono <strong>de</strong>l paradigma<br />
<strong>de</strong>cimonónico. Se rechazaba <strong>la</strong> narración en beneficio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s permanencias geohistóricas,<br />
<strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras y coyunturas (Carreras, 1993, 21). La “nueva historia” pasaba a valorar temas<br />
como <strong>la</strong> integración <strong>de</strong>l paisaje, <strong>la</strong> geografía humana, mostraba una atención preferente por lo económico<br />
y lo social antes que los gran<strong>de</strong>s protagonistas individuales, el conjunto <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad pasaba<br />
234<br />
Fig. 120.- Excavación en La Alcudia <strong>de</strong> Elche (Alicante). 1903.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
a ser el agente fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia, se iniciaba <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong>l método estadístico, etc. El impacto<br />
sobre <strong>la</strong> historiografía españo<strong>la</strong>, vaci<strong>la</strong>nte entonces entre una ten<strong>de</strong>ncia erudita, el positivismo y<br />
<strong>la</strong> ten<strong>de</strong>ncia nacionalista <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da bajo <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> Menén<strong>de</strong>z Pe<strong>la</strong>yo, se dirigió a levantar una<br />
nueva imagen, hasta entonces inédita, <strong>de</strong> los siglos clásicos, el XVI y el XVII (Jover, 1999d, 26). Habría<br />
que esperar a <strong>la</strong> segunda generación influida por los Anales ya que, hasta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Segunda Guerra<br />
Mundial, <strong>la</strong> renovación <strong>de</strong> los Anales fue, sobre todo, una revolución historiográfica francesa. Se transformaría<br />
<strong>de</strong>spués en un movimiento <strong>de</strong> renovación europeo y hasta mundial (Carreras, 2003, 60).<br />
Mientras que el historicismo se había esforzado en reconstituir el continuum temporal <strong>la</strong> escue<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> los Anales rechazaba <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> una historia objetiva que se limitase a retranscribir minuciosamente<br />
los sucesivos acontecimientos (About, Chéroux, 2001, 10). La Nouvelle Histoire <strong>de</strong>fendía una aproximación<br />
más subjetiva, una atención a los procesos sociales y económicos frente a los tradicionales p<strong>la</strong>nteamientos<br />
políticos. Pero, curiosamente, algunos <strong>de</strong> los más activos y conocidos actores <strong>de</strong> esta reforma<br />
no dudaron en acudir a <strong>la</strong> fotografía. Se centraba ahora en los gran<strong>de</strong>s movimientos <strong>de</strong> conjunto<br />
más que en una historia <strong>de</strong> los acontecimientos o événementielle. Como nueva metodología, adoptó <strong>la</strong><br />
precisión cuantitativa y el recurso a <strong>la</strong> estadística, medidas que se encaminaban a <strong>la</strong> <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong><br />
unas certidumbres <strong>de</strong> más amplio alcance que <strong>la</strong>s aportadas por <strong>la</strong> metodología <strong>de</strong>l positivismo (Jover,<br />
1999b, 286).<br />
En estos años <strong>la</strong> fotografía se convirtió en algo cotidiano, al alcance <strong>de</strong> todo investigador. La mayor<br />
facilidad para incluir<strong>la</strong> se tradujo frecuentemente en una mayor presencia <strong>de</strong> paralelos. Se recurría<br />
incluso a algunos muy alejados en el tiempo, basándose básicamente en estas semejanzas formales (Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés, 1958-59). Esta utilización <strong>de</strong><strong>la</strong>ta el mecanismo difusionista <strong>de</strong> búsqueda <strong>de</strong> paralelos<br />
externos como posible ayuda o explicación. Se hizo cada vez más frecuente <strong>la</strong> costumbre <strong>de</strong> proporcionar<br />
varias vistas <strong>de</strong> los objetos: generales bajo varias perspectivas, <strong>de</strong>talles, etc. Esta mayor información<br />
visual, por facetas o <strong>la</strong>dos <strong>de</strong>l objeto, añadía una mayor posibilidad <strong>de</strong> contrastación, siempre y<br />
cuando <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías fuese apropiada.<br />
Uno <strong>de</strong> los trabajos que más trascen<strong>de</strong>ncia tendría en el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> Protohistoria fue, sin duda,<br />
Orientalia. Estudio <strong>de</strong> objetos fenicios y orientalizantes en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica <strong>de</strong> Antonio B<strong>la</strong>nco Freijeiro<br />
(1956-57). El artículo aportaba una inusual parte gráfica. Basándose en gran<strong>de</strong>s ampliaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles<br />
iconográficos que, hasta el momento, habían pasado más o menos <strong>de</strong>sapercibidos, B<strong>la</strong>nco mostraba<br />
<strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia oriental a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> su iconografía. Era, a<strong>de</strong>más, el autor<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías 187 . Así dirá: “Nos comp<strong>la</strong>cemos aquí en manifestar, una vez más,<br />
nuestro agra<strong>de</strong>cimiento al Excmo. Sr. D. Joaquín María <strong>de</strong> Navascués, director <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional, por <strong>la</strong>s muchas facilida<strong>de</strong>s que nos dio para estudiar y fotografiar este tesoro” 188 (B<strong>la</strong>nco<br />
Freijeiro, 1956-57, 12, nota al pie 39). Hacer estas fotografías <strong>de</strong> perspectivas <strong>de</strong>sacostumbradas 189 le<br />
permitía estudiar <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> <strong>la</strong> fabricación, técnica, iconografía, etc. Las ampliaciones hacían más fácil<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong> realización. Po<strong>de</strong>mos imaginar cuántas <strong>de</strong> sus observaciones surgirían<br />
mientras fotografiaba los diferentes elementos. Así, en el caso <strong>de</strong>l jarro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Aliseda explicó cómo “en<br />
el <strong>la</strong>do principal <strong>de</strong>l vaso, en medio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones transcritas, encontramos una tercera, atravesada<br />
por varias roturas, y que sólo con ayuda <strong>de</strong>l microscopio y <strong>de</strong> <strong>la</strong> macrofotografía hemos podido leer<br />
(fig. 2 y 10)” (B<strong>la</strong>nco, 1956-57, 5). También <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba “aún en nuestras fotografías, que reproducen<br />
algunos <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> estas joyas con aumentos muy mo<strong>de</strong>rados, se ve c<strong>la</strong>ramente su unidad técnica” (B<strong>la</strong>nco,<br />
1956-57, 25). Su argumentación tenía un punto <strong>de</strong> apoyo fundamental en <strong>la</strong> comparación entre el<br />
tesoro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Aliseda y varios paralelos orientales. El comparatismo mediante <strong>la</strong> fotografía resultaba, así,<br />
básico para mostrar <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a central <strong>de</strong> Orientalia. Con estas inusuales vistas, B<strong>la</strong>nco mostraba un cono-<br />
187 Algunas <strong>de</strong> estas ampliaciones están algo <strong>de</strong>senfocadas (fig. 22 y 24, 26, 31, 32 y 33, 41, 43 y 44) lo que quizás ocurrió por una falta<br />
<strong>de</strong> experiencia al realizar estos primeros p<strong>la</strong>nos o por ampliaciones excesivas a partir <strong>de</strong> un original <strong>de</strong> no <strong>de</strong>masiada calidad.<br />
188 Se refiere al tesoro <strong>de</strong> La Aliseda (Cáceres).<br />
189 Aunque no todas fueron realizadas por él. Así, agra<strong>de</strong>cía “a E. Kukhan <strong>la</strong>s buenas fotografías publicadas por nosotros aquí” (BLANCO<br />
FREIJEIRO, 1956-57, 29, nota al pie 76).<br />
235
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
cimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong>l gran aliado que<br />
ésta podía ser en su búsqueda <strong>de</strong><br />
iconografías y significados.<br />
La fotografía aumentada permitía<br />
realizar observaciones <strong>de</strong><br />
cierta trascen<strong>de</strong>ncia. Así, hab<strong>la</strong>ndo<br />
<strong>de</strong> vestidos fenicios reunidos<br />
por Poulsen indicaba cómo “si examinamos<br />
<strong>la</strong> figura en ilustraciones<br />
mayores que <strong>la</strong> <strong>de</strong> Poulsen 190<br />
advertimos que el vestido está <strong>de</strong>corado<br />
con flores <strong>de</strong> cuatro pétalos,<br />
cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales se inserta<br />
en un rombo” (B<strong>la</strong>nco, 1956<br />
-57, 14). Toda esta “nueva visión”<br />
<strong>de</strong>splegada por <strong>la</strong> fotografía justificaba,<br />
sin duda, una cierta preferencia<br />
por esta técnica frente a<br />
otras como el dibujo. Así parece<br />
cuando, hab<strong>la</strong>ndo <strong>de</strong> dos medallones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Vives, indicó<br />
cómo “el primero <strong>de</strong> ellos, <strong>de</strong>l<br />
que, por <strong>de</strong>sgracia, no po<strong>de</strong>mos<br />
ofrecer ahora más que un dibujo <strong>de</strong><br />
Paris, proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> Má<strong>la</strong>ga” (B<strong>la</strong>nco,<br />
1956-57, 47).<br />
Por todo lo expuesto po<strong>de</strong>mos<br />
apuntar cómo, en los años 60,<br />
se completó el proceso <strong>de</strong> incorporación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología.<br />
Se llegó a una presencia<br />
cada vez más importante <strong>de</strong> esta<br />
técnica en el trabajo arqueológico,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> ai<strong>de</strong>-mémoire a testimonio<br />
o prueba <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong> muy<br />
diferentes teorías. Los arqueólogos<br />
<strong>la</strong> utilizaron recurrentemen-<br />
te, presentando sistemáticamente varios p<strong>la</strong>nos <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio. Se favorecían así comparaciones<br />
e interre<strong>la</strong>ciones, a <strong>la</strong> vez que un diálogo fluido con el dibujo. La fotografía acompañaría, en el futuro,<br />
a los investigadores en sus trabajos. D. Fletcher y sus tomas <strong>de</strong> Cova Negra, L. Pericot y <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong>l<br />
Parpalló, E. P<strong>la</strong> Ballester y <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong>l Barranc B<strong>la</strong>nc, M. Almagro Basch y Ampurias, etc. Algunos,<br />
como E. Cuadrado, acompañaron <strong>de</strong> fotografías sus publicaciones, presentando objetos <strong>de</strong> gran importancia<br />
como el plomo <strong>de</strong> El Cigarralejo 191 o afianzando sus hipótesis históricas mediante el testimonio<br />
que proporcionaba.<br />
La década <strong>de</strong> los años 60 supuso <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> una renovación generacional, con nuevas promociones<br />
<strong>de</strong> historiadores españoles. Se ampliaron los cuadros universitarios <strong>de</strong>dicados a <strong>la</strong> historia y<br />
236<br />
Fig. 121.- Túmulo en <strong>la</strong> necrópolis celtibérica <strong>de</strong> La Osera (Ávi<strong>la</strong>).<br />
La fotografía como documento <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación.<br />
Fig. 122.- Túmulo en <strong>la</strong> necrópolis celtibérica <strong>de</strong> La Osera (Ávi<strong>la</strong>).<br />
La sucesión <strong>de</strong> fotografías como secuencia <strong>de</strong>l proceso arqueológico.<br />
190 Se refiere al trabajo <strong>de</strong> BOSSERT <strong>de</strong> Geschitche <strong>de</strong>s kunstgewerbes IV (1930, 145, fig 3).<br />
191 Sobre el plomo se publicó una fotografía <strong>de</strong> E. Cuadrado en un artículo <strong>de</strong> Beltrán, ya en 1953.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
se diversificó el trabajo histórico en diferentes áreas, historia social, económica, etc. (Jover, 1999b,<br />
278). Esta nueva generación sería más receptiva ante <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s llegadas <strong>de</strong>l exterior. Factores ajenos<br />
como <strong>la</strong> creciente actividad constructora <strong>de</strong> <strong>la</strong> costa pusieron al <strong>de</strong>scubierto nuevos yacimientos a<br />
estudiar. Ciertas obras, ro<strong>de</strong>adas <strong>de</strong> un evi<strong>de</strong>nte prestigio académico como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Lamboglia, transmitían<br />
un lenguaje gráfico, unos códigos en el dibujo y <strong>la</strong> fotografía que, poco a poco, ten<strong>de</strong>rían a fijar<br />
nuevas pautas en <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong>. Es el caso <strong>de</strong>, por ejemplo, Per una c<strong>la</strong>ssificazione preliminare<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> ceramica campana (Lamboglia, 1952) o también <strong>de</strong> <strong>la</strong> influyente Gli scavi di Albintimilium e<br />
<strong>la</strong> cronologia <strong>de</strong>l<strong>la</strong> cerámica romana (Lamboglia, 1950a), una obra profusamente ilustrada. Los dibujos<br />
<strong>de</strong> material eran eminentemente técnicos y aparecían frecuentemente los <strong>de</strong> estratigrafías. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
los perfiles y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>de</strong>coraciones, los materiales se <strong>de</strong>scribieron por su estrato <strong>de</strong> aparición. Al<br />
final <strong>de</strong>l libro <strong>la</strong>s láminas recogían tomas <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación, vistas <strong>de</strong> los perfiles, <strong>de</strong> unos niveles que se<br />
caracterizaban como anterior o posterior a algo. La fotografía se <strong>de</strong>dicaba a <strong>la</strong> excavación, a su proceso<br />
y a <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>scubiertas y no a proporcionar una exacta visión <strong>de</strong> los materiales. Al mismo tiempo<br />
insistía en términos como “excavación estratigráfica” y “presentación estratigráfica” <strong>de</strong> los materiales<br />
(Tav. VI. Fig. 132).<br />
Al final <strong>de</strong> este período <strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> Arqueología conllevaban ya una parte gráfica que incluía<br />
los diferentes objetos <strong>de</strong> un mismo estrato, más que cualquier pieza espectacu<strong>la</strong>r. Se apuntaba, así,<br />
cómo <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l estrato <strong>de</strong>bía tener en cuenta todos los restos, más o menos l<strong>la</strong>mativos, que en<br />
él se habían encontrado. El papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l discurso arqueológico fue creciendo incesantemente.<br />
Poco a poco, <strong>de</strong> “ayuda” para mostrar un argumento, <strong>la</strong> parte gráfica se entre<strong>la</strong>zaría en el<br />
discurso <strong>de</strong> forma irreemp<strong>la</strong>zable.<br />
LOS USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA (1860-1960)<br />
La fotografía fue un instrumento nuevo puesto en manos <strong>de</strong>l investigador. De una primera aparición<br />
puntual en sus investigaciones y publicaciones, evolucionó, sobre todo a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera década<br />
<strong>de</strong>l siglo XX, hasta constituir una parte indispensable en su discurso. En este tiempo, <strong>la</strong> utilización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue muy variada. En <strong>la</strong>s páginas que siguen intentaremos analizar <strong>la</strong>s posibles formas<br />
en que <strong>la</strong> fotografía ha influido en <strong>la</strong> interpretación arqueológica. Partimos <strong>de</strong> <strong>la</strong> valoración <strong>de</strong><br />
que, como apuntó Gaskell, esta técnica ha transformado sutil, radical y directamente <strong>la</strong> Historia y su<br />
práctica. Casi todos hemos pasado a utilizar<strong>la</strong> a diario como ilustraciones, recursos mnemotécnicos o<br />
sustitutos <strong>de</strong> los objetos (Gaskell, 1993, 212). La fotografía no ha sido inocente en el proceso teórico<br />
<strong>de</strong> interpretación <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos. Ha <strong>de</strong>mostrado, ilustrado y analizado. También sustituyó, en numerosas<br />
ocasiones, el objeto <strong>de</strong> estudio. Concretamente, nos centraremos en algunas <strong>de</strong> sus utilizaciones<br />
y en cómo su imagen influyó en el proceso interpretativo por el que los datos, los hal<strong>la</strong>zgos, se insertan<br />
o se convierten en un discurso histórico.<br />
Durante gran parte <strong>de</strong> los ss.XIX y XX <strong>la</strong> fotografía conservó en España un cierto aura <strong>de</strong> técnica<br />
nueva, <strong>de</strong> elemento vincu<strong>la</strong>do al progreso que le confería, <strong>de</strong> por sí, un cierto prestigio. Su carácter<br />
mecánico le dotaba <strong>de</strong> una indudable credibilidad. Vincu<strong>la</strong>da al progreso, <strong>la</strong> ciencia <strong>la</strong> tomó por un auxiliar<br />
<strong>de</strong>scriptivo <strong>de</strong> gran eficacia reforzando así <strong>la</strong> creencia en <strong>la</strong> objetividad positivista (Riego, 1996,<br />
192). Conociendo <strong>la</strong> “certeza” que introducía en toda argumentación, se recurrió a el<strong>la</strong> para ilustrar los<br />
puntos difíciles <strong>de</strong>l discurso. Ante su evi<strong>de</strong>ncia los argumentos hal<strong>la</strong>ban una mejor ratificación: <strong>la</strong> fotografía<br />
hab<strong>la</strong>ba por sí misma, se auto<strong>de</strong>mostraba. Era, por tanto, fundamental conocer<strong>la</strong> y dominar<strong>la</strong>.<br />
La progresiva facilidad <strong>de</strong> su técnica hizo que los arqueólogos pudieran realizar sus propias tomas,<br />
lo que conlleva para nosotros <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable ventaja <strong>de</strong> que éstas reflejan y respon<strong>de</strong>n a <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong>l<br />
propio investigador.<br />
Las fotografías <strong>de</strong>l pasado no son, pues, inocentes. Contienen, como ha seña<strong>la</strong>do E. Edwards,<br />
historias, raw histories, esperando a ser re<strong>la</strong>tadas, rescatadas, hilvanadas. Entre 1860 y 1960 los objetos<br />
arqueológicos, los edificios y, en suma, <strong>la</strong> Arqueología adoptaron diversas formas <strong>de</strong> representación<br />
237
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
mediante <strong>la</strong> fotografía. Bajo el<strong>la</strong>s subyacen estos contextos <strong>de</strong> creación e interpretación. La apariencia<br />
final <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica no resultaba, pues, casual y su análisis pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>sve<strong>la</strong>r parte <strong>de</strong> esa historia.<br />
En este acercamiento a su utilización y uso <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> muy diferentes discursos resulta, creemos, c<strong>la</strong>rificador,<br />
un primer acercamiento a su apariencia.<br />
Para ello, conviene recordar cómo, a finales <strong>de</strong>l siglo XIX y principios <strong>de</strong>l XX, se buscó que <strong>la</strong>s<br />
fuentes para el estudio <strong>de</strong>l pasado fuesen más fiables. El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales fue, en este<br />
sentido, <strong>de</strong>cisivo para el nacimiento y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología prehistórica, pues aportó un mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> metodología para <strong>la</strong> nueva disciplina (Ayarzagüena, 1992, 60, nota 97). Se buscaba <strong>la</strong> exactitud<br />
e imparcialidad que parecían sugerir <strong>la</strong>s ciencias naturales. Así, compren<strong>de</strong>mos continuas referencias<br />
entre los regeneracionistas –fundamentalmente Altamira– al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia como un organismo.<br />
La disposición <strong>de</strong> los objetos en <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones no fue, como veremos, indiferente<br />
a estas corrientes. En esta búsqueda <strong>de</strong> rigor <strong>la</strong> fotografía tuvo una misión <strong>de</strong> comprobación. El <strong>de</strong>seo<br />
<strong>de</strong> objetivar <strong>la</strong>s fuentes y presentar datos puros remitía a <strong>la</strong> concepción historicista <strong>de</strong> <strong>de</strong>jar que los<br />
datos hablen: hilvanándolos sin más surgiría <strong>la</strong> historia. Esta pretensión <strong>de</strong> objetividad fue recordada<br />
repetidas veces en circunstancias muy diferentes. Así, Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> señaló cómo “dado el carácter<br />
<strong>de</strong> una Memoria <strong>de</strong> excavaciones no <strong>de</strong>be extrañar a nadie que, en <strong>la</strong>s páginas que siguen, no se<br />
encuentre otra cosa que una información precisa y objetiva sobre los resultados y los objetos <strong>de</strong>scubiertos<br />
en el<strong>la</strong>s” (Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, 1933, 1).<br />
LA FOTOGRAFÍA DE CAMPO<br />
El paisaje <strong>de</strong> los yacimientos: su entorno<br />
La fotografía <strong>de</strong>l yacimiento introduce generalmente los temas y se suele insertar al principio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
parte gráfica. Reproduce el yacimiento en su entorno o <strong>la</strong> vista que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> él se vislumbra. En los primeros<br />
momentos, a finales <strong>de</strong>l siglo XIX e incluso a principios <strong>de</strong>l XX, los paisajes en Arqueología reflejaban<br />
<strong>la</strong> notable influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas panorámicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía comercial, formadas usualmente al<br />
juntar varios negativos 192 . Otras prácticas usuales, como los contornos difuminados, se encuentran, por<br />
ejemplo, en el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones 193 . Estas costumbres <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía comercial<br />
perduraron especialmente en los fotógrafos que habían tenido una formación pictórica.<br />
Investigadores como M. Cazurro y E. Gandía ofrecieron vistas panorámicas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> neapolis <strong>de</strong> Ampurias 194 (Cazurro y Gandía, 1913-1914, fig. 1). Esta tradición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s panorámicas siguió<br />
utilizándose, cada vez más puntualmente, hasta que los objetivos angu<strong>la</strong>res se fueron generalizando.<br />
Durante bastante tiempo el arqueólogo <strong>de</strong>sempeñó una activa tarea <strong>de</strong> acción sobre <strong>la</strong> fotografía,<br />
<strong>de</strong> personalización si se quiere. Especialmente a principios <strong>de</strong>l siglo XX observamos algunas soluciones<br />
operadas sobre <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> paisaje, indicaciones en el margen superior <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que permitían<br />
ubicar un punto preciso: el yacimiento, pinturas rupestres, etc. Esta técnica fue utilizada muy tempranamente<br />
en el Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns. Así, en <strong>la</strong> “Cronica: Excavacions a Ca<strong>la</strong>ceyt” <strong>de</strong> 1907 se<br />
incluyó un paisaje indicando al margen <strong>la</strong> situación <strong>de</strong> los yacimientos. En <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong><br />
los Jardines <strong>de</strong> I. Calvo y J. Cabré (1917) se utilizó esta técnica en una vista general <strong>de</strong>l yacimiento<br />
(lám. II). También J. Serra Vi<strong>la</strong>ró, en su memoria <strong>la</strong>s excavaciones en Solsona (1926) precisaba mediante<br />
marcas AB el “Lugar <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación visto mirando al Oeste” (Lám. I(2), 1926). Investigadores<br />
como Cabré practicaron recurrentemente estas técnicas, como en Las Cogotas, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> “Vista gene-<br />
192 Estas vistas permitieron comercializar y ven<strong>de</strong>r vistas <strong>de</strong> ciuda<strong>de</strong>s orientales como Constantinop<strong>la</strong>.<br />
193 M. López <strong>de</strong> Aya<strong>la</strong> incluyó una fotografía así en su “Recuerdos <strong>de</strong> una excursión a <strong>la</strong>s is<strong>la</strong>s Canarias” (1895-96) según una fototipia<br />
<strong>de</strong> Hauser y Menet, Madrid.<br />
194 Cazurro fue, al parecer, el autor <strong>de</strong> esta yuxtaposición <strong>de</strong> tres negativos originales en <strong>la</strong> que se anotaban, al margen, los monumentos<br />
que aparecían.<br />
238
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 123.- Este<strong>la</strong>s y elementos arquitectónicos en el museo provincial <strong>de</strong> Burgos.<br />
Fotografía bo<strong>de</strong>gón <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> (1931-32, lám. IV.2).<br />
ral <strong>de</strong>l castro <strong>de</strong> Las Cogotas, tomadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el NO” (lám. I (1)) suponía <strong>la</strong> unión <strong>de</strong> dos negativos. En<br />
otra vista el autor indicaba cómo “en el ángulo superior <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> <strong>la</strong> vista I que <strong>de</strong>termina el encuentro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s dos flechas está <strong>la</strong> necrópoli, y se realizaron <strong>la</strong>s cremaciones funerarias en los canchales <strong>de</strong>l<br />
centro” (Cabré, 1932, Lám I (1)).<br />
Una forma <strong>de</strong> obtener una mayor perspectiva sobre el yacimiento se lograba con <strong>la</strong>s vistas aéreas.<br />
La fotografía aérea comenzó a utilizarse en los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX, aprovechando tomas realizadas<br />
con otras finalida<strong>de</strong>s, fundamentalmente <strong>la</strong> militar 195 . Habría que esperar hasta los años 40 para <strong>de</strong>tectar<br />
una mayor presencia. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras en publicarse retrataba un yacimiento paradigmático,<br />
Numancia, en <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s correspondiente a <strong>la</strong> campaña<br />
<strong>de</strong> 1917. Mélida consiguió para esta publicación (1918, Lam.I y II) una “Vista <strong>de</strong> Numancia tomada<br />
por los aviadores militares <strong>de</strong>l capitán <strong>de</strong> infantería D. Joaquín Gal<strong>la</strong>rza y el capitán <strong>de</strong> Estado<br />
Mayor D. Luis Gonzalo Victoria”. Años <strong>de</strong>spués, Mélida y Macías reprodujeron, en su memoria <strong>de</strong> 1932<br />
sobre <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l teatro <strong>de</strong> Mérida (MJSEA), una toma <strong>de</strong> Aviación Militar (lám. I) que mostraba<br />
el anfiteatro (A) y el teatro (B) romanos <strong>de</strong> dicha ciudad. Al margen se seña<strong>la</strong>ba A y B, <strong>de</strong> modo que<br />
se ambos edificios se localizaban fácilmente 196 .<br />
Ya en 1942, J. <strong>de</strong> C. Serra Rafols reprodujo una fotografía aérea <strong>de</strong>l recinto antiguo <strong>de</strong> Gerona que<br />
permitía indicar “al pie <strong>de</strong> <strong>la</strong> escalinata <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral <strong>la</strong> calle <strong>de</strong> <strong>la</strong> forca, antigua vía romana” (Serra Ra-<br />
195 La fotografía aérea, y concretamente <strong>la</strong> realizada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> globo, había sido popu<strong>la</strong>rizada por Antoni Esplugas en <strong>la</strong> Exposición<br />
Universal <strong>de</strong> Barcelona <strong>de</strong> 1888 (SÁNCHEZ VIGIL, 2001, 331).<br />
196 La voluntad <strong>de</strong> incorporar estas vistas se manifiesta en el hecho <strong>de</strong> que, a pesar <strong>de</strong> estar algo movida, <strong>la</strong> fotografía se incluyó en <strong>la</strong> publicación.<br />
239
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
fols, 1942). Gracias a <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> A. Floriano <strong>de</strong> una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Mérida sabemos que,<br />
en 1944, algunas tomas aéreas <strong>de</strong> Aviación Militar habían pasado a formar parte <strong>de</strong>l Archivo <strong>de</strong>l Instituto<br />
Diego <strong>de</strong> Velázquez (Floriano, 1944). Aviación Militar era, también, el origen <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que B.<br />
Taracena reprodujo en 1946 sobre una Clunia. En el<strong>la</strong> se habían dibujado círculos para indicar diferentes<br />
lugares como <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong>l pa<strong>la</strong>cio, casas, Peñalba <strong>de</strong> Castro, etc. (Taracena, 1946, Fig. 2). Incluso<br />
<strong>la</strong>s fotografías publicadas por Ventura Solsona sobre <strong>la</strong>s excavaciones en el Anfiteatro <strong>de</strong> Tarragona en junio<br />
<strong>de</strong> 1953 (1954-55, Fig. 3) habían sido tomadas por el servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> base aérea <strong>de</strong> Reus.<br />
Fotografías <strong>de</strong>l yacimiento: <strong>la</strong> excavación<br />
Una evolución fundamental en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología es el proceso, no uniforme ni simultáneo,<br />
por el que se fue percibiendo <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong>l contexto arqueológico y <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía. Frente<br />
a una anterior atención, casi exclusiva, por el objeto, <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>l yacimiento<br />
y el contexto se fue incrementando. La fotografía, como testimonio <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong>l investigador,<br />
nos acerca a vislumbrar cómo se operó esta transformación en España.<br />
La fotografía <strong>de</strong>l yacimiento podía respon<strong>de</strong>r a diferentes objetivos. Ciertas tomas mostraban una<br />
vista general <strong>de</strong>l mismo, tomando especial cuidado en retratar obreros, visitas, infraestructura, actividad,<br />
etc. Eran, más bien, ilustraciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida diaria en el yacimiento. El interés principal no atendía<br />
a <strong>la</strong>s estructuras o el contexto, sino a <strong>la</strong> actividad, <strong>la</strong> campaña. A una intención muy semejante parecen<br />
haber respondido, en gran parte, <strong>la</strong>s fotografías que ilustraron los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> piezas espectacu<strong>la</strong>res.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza se representaba, principalmente, el ambiente <strong>de</strong> su aparición, se ro<strong>de</strong>aba <strong>de</strong><br />
los principales miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> campaña, como el director y posibles visitantes ilustres. El objeto se convierte<br />
en una especie <strong>de</strong> trofeo. Lo que se refleja es ciertamente el éxito <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión, sus logros. El yacimiento<br />
aparece entonces como una representación, con una apariencia cuidada. Enviada a los medios<br />
a<strong>de</strong>cuados, su mensaje era <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> que esos trabajos continuasen 197 . Esta fotografía fue numerosa<br />
en los primeros momentos y comenzó a <strong>de</strong>crecer a partir <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
Esta fotografía “<strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo” constituye, en muchos casos, <strong>la</strong> única efectuada durante <strong>la</strong>s antiguas<br />
campañas <strong>de</strong> excavación. También este tipo <strong>de</strong> representación sufrió una evolución. Al principio, <strong>la</strong><br />
pieza se representaba siempre fuera <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> su hal<strong>la</strong>zgo, una vez colocada correctamente y quizás<br />
con un fondo especial. Posteriormente se pasó a representar, si se llegaba a tiempo, en su lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo<br />
original, lo que indica ya una preocupación por p<strong>la</strong>smar el hal<strong>la</strong>zgo “tal y como ocurrió”. La mayor<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s piezas <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> se difundieron, en primer lugar, <strong>de</strong> esta manera.<br />
En esta categoría podríamos situar <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>l sarcófago <strong>de</strong> Cádiz <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX o el<br />
hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura <strong>de</strong> Diana en Itálica (1900). La fotografía <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo fue <strong>de</strong>sapareciendo y <strong>la</strong>s<br />
piezas se expusieron con el resto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgos, lo que venía a otorgarles una importancia semejante a<br />
otros aspectos como estructuras, contexto, etc. Esta <strong>de</strong>saparición testimonia <strong>la</strong> transformación <strong>de</strong> una<br />
arqueología que tenía, entre sus objetivos, <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> objetos valiosos 198 . Como reflejo y “termómetro”<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, <strong>la</strong> mayor o menor presencia <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> excavación refleja <strong>la</strong> atención<br />
<strong>de</strong> los arqueólogos hacia <strong>la</strong>s estructuras o restos encontrados. Así, Puig i Cadafalch, publicó en el Edicul<br />
d’Escu<strong>la</strong>pi vist <strong>de</strong> <strong>la</strong> part superior, una fotografía <strong>de</strong> Gandía en <strong>la</strong> que se observaban varios aspectos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y cómo ésta se realizaba mediante espacios <strong>de</strong>limitados con testigos. Este contexto <strong>de</strong><br />
trabajo les permitió realizar sus pioneras observaciones estratigráficas que luego mencionaremos 199<br />
197 Estas fotografías se enviaban fundamentalmente a <strong>la</strong> prensa y al organismo o institución que sufragaba los gastos <strong>de</strong> <strong>la</strong> expedición.<br />
198 Permanecería, sin embargo, una atención especial hacia objetos consi<strong>de</strong>rados importantes y su lugar <strong>de</strong> aparición. Así, L.Pericot y<br />
F.López Cuevil<strong>la</strong>s reprodujeron, en su memoria sobre Troña (1929-1930) una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> habitación <strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis<br />
seña<strong>la</strong>ndo, mediante flechas, el lugar <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> una escultura y una fíbu<strong>la</strong>. Las dos flechas estaban escritas a mano <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (PERICOT y LÓPEZ CUEVILLAS, 1931, Lám I (B).<br />
199 Gandía parece ser el autor <strong>de</strong> toda una serie <strong>de</strong> fotografías que ilustran el avance <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones, como el mosaico <strong>de</strong>l edículo <strong>de</strong><br />
Escu<strong>la</strong>pio (PUIG I CADAFALCH, 1911-1912, 307, fig. 6).<br />
240
Fig. 124.- Cráneos <strong>de</strong> Mugem. La fotografía y los<br />
encuadres complementarios para caracterizar el objeto<br />
<strong>de</strong> estudio. Según Bosch Gimpera (1932, figs. 20-22).<br />
Fig. 126.- E<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> tipologías a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
fotografías <strong>de</strong> lucernas <strong>de</strong> Torre das Arcas (Portugal).<br />
Según Viana y Dias <strong>de</strong> Deus (1954-55, fig. 5).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 125.- Composición <strong>de</strong> cerámicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis<br />
<strong>de</strong> Serrones (Elvas, Portugal). Según Viana y Dias <strong>de</strong><br />
Deus (1954-55, fig. 20).<br />
241
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 127.- Secuencia fotográfica <strong>de</strong> una pieza arqueológica. Estudio <strong>de</strong> un retrato<br />
<strong>de</strong> Domiciano (I): frontal, posterior y perfiles. Según B<strong>la</strong>nco (1955, figs. 1-4).<br />
(Puig i Cadafalch, 1911-1912,<br />
307, fig. 3 y 4). También Rodrigo<br />
Amador <strong>de</strong> los Ríos realizó fotografías<br />
sobre sus intervenciones en<br />
el emblemático yacimiento <strong>de</strong> Itálica<br />
entre 1914 y 1915 (Caballos,<br />
Fatuarte, Rodríguez, 1999, 44).<br />
El autor había practicado ya <strong>la</strong> fotografía<br />
en los sucesivos encargos<br />
<strong>de</strong> los Catálogos Monumentales<br />
<strong>de</strong> Má<strong>la</strong>ga, Huelva, Albacete y Barcelona<br />
200 .<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras utilizaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> excavación<br />
para documentar el proceso<br />
<strong>de</strong>l trabajo científico fue <strong>la</strong> <strong>de</strong> Serra<br />
Vi<strong>la</strong>ró durante <strong>la</strong>s excavaciones<br />
en Tarragona <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1927 201 .<br />
El autor introdujo prolijamente <strong>la</strong><br />
fotografía –144 para 107 hojas <strong>de</strong><br />
texto– para ilustrar <strong>la</strong> excavación,<br />
los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> los sarcófagos, etc.<br />
En <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> 1928 (1929) numerosas<br />
tomas se <strong>de</strong>dicaron al<br />
proceso <strong>de</strong> excavación. Colocando<br />
un papel calco sobre <strong>la</strong> fotografía<br />
se escribían, numeradas, <strong>la</strong>s<br />
tumbas <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis, quedando<br />
así fácilmente i<strong>de</strong>ntificadas. En<br />
bastantes ocasiones los restos, como esqueletos, se <strong>de</strong>jaban in situ para <strong>la</strong>s fotografías (lám. XI (2) y XI<br />
(4)) y en otras resulta c<strong>la</strong>ro, por <strong>la</strong> inclinación <strong>de</strong> ciertos encuadres, que el investigador tuvo que hacer<br />
uso <strong>de</strong> escaleras (lám. VIII (3). Serra Vi<strong>la</strong>ró nos <strong>de</strong>jó, así, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s escasas necrópolis, excavadas en<br />
esta época, <strong>de</strong> <strong>la</strong> que po<strong>de</strong>mos conocer <strong>la</strong> disposición y el aspecto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tumbas. En algunas <strong>de</strong> sus tomas<br />
se advierte este interés prioritario por <strong>la</strong>s estructuras, <strong>de</strong>jando <strong>de</strong>senfocados los obreros que, al fondo,<br />
continuaban trabajando (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1932, fig. 8 y 10). En general, <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
comenzaron a estar más presentes en <strong>la</strong> segunda década <strong>de</strong>l siglo XX, un momento en que <strong>la</strong> fotografía<br />
había adquirido una mayor presencia <strong>de</strong>bido, entre otras causas, a <strong>la</strong> guerra <strong>de</strong>l Rif y al <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong>l fotograbado (Sánchez Vigil, 2001, 194). En unas publicaciones paradigmáticas como <strong>la</strong>s Memorias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s esto es apreciable en memorias como <strong>la</strong>s <strong>de</strong><br />
Serra Vi<strong>la</strong>ró, Quintero, Pericot y López Cuevil<strong>la</strong>s sobre <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> Troña; J. Pérez <strong>de</strong> Barradas sobre<br />
<strong>la</strong> basílica <strong>de</strong> Vega <strong>de</strong>l Mar, etc. En <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> Troña, Pericot y López Cuevil<strong>la</strong>s utilizaron <strong>la</strong> fotografía<br />
como secuencia, es <strong>de</strong>cir, proporcionando imágenes <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y otras <strong>de</strong><br />
un estado más avanzado (Pericot, López Cuevil<strong>la</strong>s, 1931).<br />
Otro elemento fundamental en <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> campo fue, sin duda, <strong>la</strong> atención por <strong>la</strong> estratigrafía,<br />
su progresiva presencia en <strong>la</strong> parte gráfica. La estratigrafía apareció, en los primeros momentos, más<br />
como dibujo. Sólo posteriormente se comenzó a añadir, a esta abstracción <strong>de</strong>l investigador, <strong>la</strong> autenticidad<br />
que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía. En este sentido, Koenen ilustró mediante el dibujo <strong>la</strong> estratigra-<br />
200 Especialmente en el caso <strong>de</strong> Albacete, entregado en 1912, realizó gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pruebas.<br />
201 Memorias publicadas por <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
242
fía que estaba observando en <strong>la</strong>s<br />
excavaciones <strong>de</strong> Numancia 202 dirigidas<br />
por A. Schulten 203 (Bosch<br />
Gimpera, 1932, figs. 514-516).<br />
La estratigrafía se p<strong>la</strong>smó primero<br />
mediante croquis a mano y, posteriormente,<br />
mediante fotografías<br />
que incluían vistas <strong>de</strong> los perfiles.<br />
Primero hay una comprensión<br />
por parte <strong>de</strong>l arqueólogo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía<br />
y, posteriormente, surgiría <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>smar<strong>la</strong> y hacer “comprobable”<br />
a los <strong>de</strong>más esa estratigrafía<br />
mediante <strong>la</strong> fotografía. En<br />
ocasiones se podía “ayudar” en su<br />
visualización como observamos<br />
realizó Serra Vi<strong>la</strong>ró, con una fotografía<br />
sobre <strong>la</strong> que se dibujaron<br />
cinco capas o estratos, a, b, c,<br />
d y e (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1918, Lám.<br />
II, fig. 3).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 128.- Atenea Promachos <strong>de</strong> Mallorca. Encuadres complementarios<br />
mediante <strong>la</strong> fotografía. Según Bosch Gimpera (1932, fig. 241).<br />
La aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> estratigrafía aparece especialmente unida a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar<br />
<strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> una hipótesis, <strong>de</strong> una sucesión histórica. Así, Cazurro y Gandía, con el objetivo <strong>de</strong><br />
argumentar su teoría sobre <strong>la</strong> sucesión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas y, especialmente, <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> una fase griega<br />
arcaica en Ampurias, adjuntaron una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía. La toma certificaba <strong>la</strong> sucesión histórica<br />
<strong>de</strong>fendida. Mostraba un corte <strong>de</strong>l terreno y los diversos niveles allí documentados. Al margen se<br />
incluían diagramas que seña<strong>la</strong>ban estos diferentes niveles. Una figura humana, incluida como esca<strong>la</strong>,<br />
seña<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> potencia <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> ellos (Cazurro, Gandía, 1913-14, Fig. 29). Esta temprana atención hacia<br />
<strong>la</strong> estratigrafía pudo verse reforzada o inducida por <strong>la</strong> formación en Geología <strong>de</strong> Cazurro. También<br />
Wernert y Pérez <strong>de</strong> Barradas publicaron varias fotografías <strong>de</strong> estratigrafías realizadas en los yacimientos<br />
paleolíticos <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Manzanares entre 1919 y 1920, con vistas <strong>de</strong> cortes <strong>de</strong>l yacimiento <strong>de</strong> López<br />
Cañamero (lám I(a), <strong>de</strong>l Tejar <strong>de</strong>l Portazgo, Lám. I (B) <strong>de</strong>l corte-testigo <strong>de</strong> Las Carolinas, Lám. II(a),<br />
etc.). Un total <strong>de</strong> 16 fotografías reproducían diferentes aspectos estratigráficos <strong>de</strong>l yacimiento, lo que<br />
indica una muy <strong>de</strong>stacable preocupación estratigráfica que pudo estar influenciada, <strong>de</strong> nuevo, por <strong>la</strong><br />
mayor influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Geología en <strong>la</strong>s investigaciones prehistóricas.<br />
La estratigrafía iría apareciendo cada vez con mayor frecuencia, ilustrando <strong>la</strong> sucesión <strong>de</strong> estratos<br />
en algunos <strong>de</strong> los yacimientos más representativos <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>, como el reproducido por<br />
P. Quintero sobre <strong>la</strong> estratigrafía <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis fenicio-púnica <strong>de</strong> Cádiz (Quintero, 1929, lám. IV.A).<br />
Aunque <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> estratigrafías se fue haciendo más frecuente a partir <strong>de</strong> los años 30, no comenzaría<br />
a ser común hasta un momento avanzado <strong>de</strong> los años 50. En estos años podríamos <strong>de</strong>stacar el aumento<br />
cuantitativo <strong>de</strong> estas vistas. Paradigmáticamente po<strong>de</strong>mos mencionar el trabajo <strong>de</strong> Mª A. Mezquiriz<br />
sobre <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Pamplona, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía ilustraba <strong>la</strong> estratigrafía y <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> excavación. Mezquiriz había sido alumna, y sin duda aplicaba, <strong>la</strong>s enseñanzas <strong>de</strong> los cursos <strong>de</strong> Ampurias.<br />
202 En opinión <strong>de</strong> García y Bellido, Koenen fue <strong>la</strong> pieza a <strong>la</strong> que recurrió Schulten ante su falta <strong>de</strong> experiencia <strong>de</strong> campo (GARCÍA Y<br />
BELLIDO, 1960b, 225).<br />
203 Autor fundamental, según Bosch, para el incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> atención hacia <strong>la</strong> estratigrafía: “reunió por primera vez los datos <strong>de</strong> arqueología<br />
con los <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación histórica <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad españo<strong>la</strong>, hasta entonces reducida al estudio <strong>de</strong> los textos y <strong>de</strong> inscripciones<br />
o monedas” (BOSCH, 1945, XVI). Sobre <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> Numancia, ver <strong>la</strong> reedición <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Clásicos <strong>de</strong> Historiografía<br />
así como el estudio realizado por F. WULFF ALONSO (2004).<br />
243
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
PAUTAS DE REPRESENTACIÓN DE LOS BIENES<br />
INMUEBLES<br />
Des<strong>de</strong> el siglo XVIII se crearon mo<strong>de</strong>los y<br />
pautas en el dibujo <strong>de</strong> arquitectura, don<strong>de</strong> <strong>de</strong>stacaba<br />
<strong>la</strong> frontalidad y <strong>la</strong> perpendicu<strong>la</strong>ridad. El<br />
dibujo <strong>de</strong>bía transmitir <strong>la</strong>s proporciones <strong>de</strong>l edificio.<br />
Esta tradición, enseñada en escue<strong>la</strong>s y gabinetes<br />
<strong>de</strong> estudio, pasaría en gran parte al trabajo<br />
<strong>de</strong> los fotógrafos. La fotografía se aplicó muy<br />
tempranamente a <strong>la</strong> arquitectura. Resultaba re<strong>la</strong>tivamente<br />
sencillo con emulsiones que necesitaban<br />
<strong>la</strong>rgos tiempos <strong>de</strong> exposición. Las tomas<br />
reproducían <strong>la</strong>s proporciones y los <strong>de</strong>talles<br />
constructivos hasta el mínimo <strong>de</strong>talle. Mediante<br />
un punto <strong>de</strong> vista centrado, los fotógra-<br />
fos buscaron representar <strong>la</strong>s proporciones <strong>de</strong>l edificio <strong>de</strong> una manera exacta (Robinson, Herschman,<br />
1987, 6). Había, pues, que colocar <strong>la</strong> cámara a <strong>la</strong> altura correcta con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> evitar <strong>de</strong>formaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s líneas rectas (Trutat, 1879).<br />
Contrariamente a lo que pasaba en Europa, en España los encuadres <strong>la</strong>terales fueron rápidamente<br />
adoptados. Constatamos un consi<strong>de</strong>rable acercamiento <strong>la</strong>teral en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Gómez-Moreno, Cabré,<br />
etc. Parece que, sobre <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> reproducir <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto centrado <strong>la</strong>s exactas proporciones <strong>de</strong>l<br />
edificio, primó proporcionar una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l volumen <strong>de</strong>l monumento, conseguido mediante una visión<br />
<strong>la</strong>teral o en escorzo. La transmisión <strong>de</strong> los valores exactos <strong>de</strong> partes como <strong>la</strong> fachada no habría sido, por<br />
tanto, tan prioritaria. Esta actitud indica, posiblemente, una mayor o igual influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura y<br />
<strong>la</strong>s bel<strong>la</strong>s artes que <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura. Los encuadres <strong>la</strong>terales habían sido muy importantes en <strong>la</strong> fotografía<br />
comercial. La formación pictórica, junto con esta influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s conocidas vistas comerciales,<br />
hace comprensible esta diferencia respecto a Europa. La no asunción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas pautas remite, también,<br />
a <strong>la</strong> aún incipiente profesionalización y a <strong>la</strong> escasa comunicación con los ambientes europeos.<br />
La elección <strong>de</strong> estos encuadres tenía unas consi<strong>de</strong>rables consecuencias. Como señaló N. Pevsner,<br />
“el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l fotógrafo para fortalecer o <strong>de</strong>struir el original es innegable. En un edificio, <strong>la</strong> elección <strong>de</strong>l<br />
punto <strong>de</strong> vista, <strong>de</strong> los ángulos o <strong>la</strong> luz simplemente hace al edificio. Pue<strong>de</strong> hacer que <strong>la</strong> nave <strong>de</strong> una<br />
iglesia aparezca alta y estrecha o ancha y baja casi sin tener en cuenta sus verda<strong>de</strong>ras proporciones. Aún<br />
más, pue<strong>de</strong> hacer que un <strong>de</strong>talle aparezca con tal fuerza que origine más atención en <strong>la</strong> fotografía que<br />
en el original. La posibilidad <strong>de</strong> ais<strong>la</strong>r <strong>de</strong>talles es, en mi opinión, el mayor privilegio <strong>de</strong>l fotógrafo” (Pevsner,<br />
1949, 12).<br />
La fotografía <strong>de</strong> arquitectura fue tempranamente utilizada como testimonio <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> conservación.<br />
Así, J. MacPherson, autor <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mujer (Granada), practicaba activamente<br />
<strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones. En 1900 envió a su Boletín dos<br />
fotografías comparativas <strong>de</strong> 1895 y 1900: “Nuestro consocio José MacPherson nos hizo el año 1895<br />
una preciosa fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> torre <strong>de</strong> San Esteban <strong>de</strong> Segovia, y ha tenido el gusto <strong>de</strong> hacer otra el último<br />
verano. Comparando ambas pruebas se ve, <strong>de</strong> un modo c<strong>la</strong>ro, lo que han progresado <strong>la</strong>s grietas y<br />
otras amenazas <strong>de</strong> ruina <strong>de</strong> esta fábrica”. Progresivamente, y aunque <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> edificios continuó,<br />
los arqueólogos pasaron a documentar preferentemente <strong>la</strong>s estructuras hal<strong>la</strong>das en el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
excavaciones. La arquitectura encontró pronto un vehículo <strong>de</strong> expresión muy a<strong>de</strong>cuado en el dibujo.<br />
La normalización <strong>de</strong> sus pautas para <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, alzados, secciones y reconstrucciones se convirtió en<br />
una a<strong>de</strong>cuada herramienta <strong>de</strong> expresión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características y particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los bienes inmuebles.<br />
La fotografía fue, poco a poco, especializándose en proporcionar <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> elementos arquitectónicos<br />
o vistas generales introductorias al estudio. El análisis, <strong>la</strong> disección constructiva <strong>de</strong>l edificio, le<br />
iría correspondiendo cada vez más al dibujo.<br />
244<br />
Fig. 129.- P<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> cinturón <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong><br />
Herrera <strong>de</strong> Pisuerga (Palencia). Vista frontal. Según<br />
J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> (1933, láms. XVIII y XIX).
PAUTAS DE REPRESENTACIÓN DE LOS<br />
BIENES MUEBLES<br />
La fotografía propagó y expandió<br />
<strong>la</strong> imagen <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>l pasado.<br />
En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, como seña<strong>la</strong>ba Malraux,<br />
“<strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte sería <strong>la</strong> historia<br />
<strong>de</strong> lo que podía fotografiarse”<br />
(1949, 32). El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> materiales arqueológicos no<br />
ha sido objeto <strong>de</strong> gran atención, se han<br />
consi<strong>de</strong>rado sin los esquemas estéticos<br />
o i<strong>de</strong>ológicos <strong>de</strong> otras fotografías<br />
(Edwards, 2001, 51).<br />
A partir <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
se fue avanzando hacia un mayor conocimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado<br />
y sus objetos pasaron a ser objeto <strong>de</strong><br />
mayor atención. A<strong>de</strong>más, el recientemente<br />
<strong>de</strong>finido fósil director <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica<br />
parecía ser esencial en el establecimiento<br />
<strong>de</strong> fases sucesivas. Las imágenes<br />
fotográficas crearon ciertas maneras<br />
<strong>de</strong> ver, una conceptualización<br />
convertida en una fuerza cultural y<br />
visual dominante en el XIX. En lo<br />
que Sny<strong>de</strong>r ha <strong>de</strong>scrito como una “retórica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> sustitución” (1998, 30),<br />
<strong>la</strong>s fotografías funcionaron como una<br />
huel<strong>la</strong> <strong>de</strong>l objeto. Los museos confia-<br />
ban en <strong>la</strong> función mimética <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para reemp<strong>la</strong>zar los originales 204 (Edwards, 2001, 55). La<br />
forma concreta <strong>de</strong> representación que adoptaban los objetos arqueológicos no era casual. Colocados<br />
para realizar <strong>la</strong> fotografía existen, en estas disposiciones, estilos observables que, en muchas ocasiones,<br />
remiten a pautas <strong>de</strong> representación prefotográfica 205 . Entre estas referencias que utilizó <strong>la</strong> toma fotográfica<br />
<strong>de</strong>staca el dibujo científico y <strong>la</strong>s disposiciones <strong>de</strong> los grabados <strong>de</strong> los gabinetes <strong>de</strong> curiosida<strong>de</strong>s.<br />
Globalmente po<strong>de</strong>mos diferenciar en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> objetos varios tipos <strong>de</strong> fotografía:<br />
Fotografía tipo bo<strong>de</strong>gón<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 130.- Vasos <strong>de</strong> los Mil<strong>la</strong>res (Almería). Fotografías frontal, posterior<br />
y <strong>de</strong>sarrollo pictórico <strong>de</strong> su <strong>de</strong>coración. Según Bosch Gimpera<br />
(1932, figs. 103-104).<br />
Durante el siglo XIX se introdujeron, en <strong>la</strong>s aca<strong>de</strong>mias <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, los estudios <strong>de</strong> composición.<br />
Esta tradición influyó, especialmente, en <strong>la</strong>s primeras fotografías <strong>de</strong> materiales. Existió, en efecto,<br />
una <strong>de</strong>stacable afición hacia <strong>la</strong>s composiciones artísticas basadas en naturalezas muertas o variété,<br />
realizadas a base <strong>de</strong> vaciados, bajorrelieves, grabados y otros objetos. Sabemos que el mismo Daguerre<br />
practicó este género <strong>de</strong> fotografía a partir <strong>de</strong> 1837 (Delpire, Frizot, 1989, 19). El esquema formal <strong>de</strong><br />
estos “bo<strong>de</strong>gones” continuaría durante bastante tiempo, como veremos, en <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> materiales<br />
204 Mediante <strong>la</strong> “automática inscripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía los objetos podían mostrarse ellos mismos” (DASTON, GALISON, 1992, 120-122).<br />
205 Los tipos <strong>de</strong> fotografía que diferenciamos se refieren a cuando se encuentran fuera <strong>de</strong> su contexto originario <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo. En estas circunstancias<br />
se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ron diversas “apariencias” o estrategias <strong>de</strong> representación.<br />
245
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
arqueológicos, don<strong>de</strong> los objetos se dispondrían <strong>de</strong> forma<br />
semejante a estas anteriores composiciones pictóricas.<br />
Primando <strong>la</strong> apariencia final, el interés se centraba<br />
en el conjunto y muchos objetos podían estar parcialmente<br />
ocultos. Esta disposición era c<strong>la</strong>ramente <strong>de</strong>udora<br />
<strong>de</strong> los esquemas <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes y <strong>de</strong> una tradición<br />
visual heredada <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura. El objetivo principal era<br />
retratar, por lo que no se incluían esca<strong>la</strong>s que proporcionasen<br />
una i<strong>de</strong>a exacta <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong> los objetos.<br />
Esta disposición fue especialmente abundante en<br />
el siglo XIX y el primer tercio <strong>de</strong>l XX y remite a <strong>la</strong> fotografía<br />
practicada por los estudios comerciales. A menudo<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ba una estrategia <strong>de</strong> representación a su<br />
alre<strong>de</strong>dor mediante fondos, <strong>de</strong>corados, etc. Su perduración,<br />
minoritaria, hasta los años 50 <strong>de</strong>l siglo pasado,<br />
habría estado influenciada por su facilidad y el evi<strong>de</strong>nte<br />
ahorro que significaba respecto a otras formas <strong>de</strong> representación.<br />
Mayoritariamente, los objetos se agruparon<br />
por tipos y no por lugar <strong>de</strong> proveniencia o contexto.<br />
Con una marcada voluntad estética, se recurrió a <strong>la</strong>s<br />
frecuentes composiciones escalonadas que posibilitaban<br />
fotografiar un mayor número <strong>de</strong> objetos. Podríamos <strong>de</strong>cir<br />
que todos los arqueólogos utilizaron esta forma, sencil<strong>la</strong>,<br />
<strong>de</strong> representación <strong>de</strong> sus materiales: M. Cazurro,<br />
J. Bonsor 206 , J. Cabré, J. Lafuente Vidal, A. Floriano, F.<br />
Figueras Pacheco, P. Quintero, L. Montever<strong>de</strong>, J. A. Sáenz <strong>de</strong> Buruaga, y J. García <strong>de</strong> Soto, M. Almagro<br />
Basch, A. Viana, A. Ramos Folqués, etc. También algunas fotografías <strong>de</strong> Torralba son buena muestra<br />
<strong>de</strong>l abigarramiento frecuente <strong>de</strong> este tipo (Aguilera y Gamboa, 1909, 18).<br />
Fotografía individual<br />
En estas tomas el centro y finalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía es el objeto. Progresivamente, se intentó resaltar<br />
mediante un fondo que contrastaba con su color. No se <strong>de</strong>ja espacio para una representación alre<strong>de</strong>dor.<br />
Apareció también al principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología, aunque su presencia,<br />
entonces, solía ser algo inferior que <strong>la</strong> <strong>de</strong>l tipo anterior. Esto se <strong>de</strong>bió, posiblemente, al hecho <strong>de</strong><br />
que los costes elevados <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición hacían que fuese preferible aprovechar <strong>la</strong> lámina para representar<br />
más <strong>de</strong> un único objeto. La fotografía individual <strong>de</strong> objetos era <strong>la</strong> forma elegida para <strong>la</strong> sistematización<br />
<strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos esporádicos, su disposición racional que significaban los corpora. Así pues, este tipo <strong>de</strong><br />
fotografía ha <strong>de</strong>mostrado su utilidad a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> los estudios arqueológicos y ha<br />
mantenido su lugar y prepon<strong>de</strong>rancia. Las facilida<strong>de</strong>s técnicas progresivas han hecho que se convierta en<br />
mayoritario en <strong>la</strong> representación.<br />
A finales <strong>de</strong>l siglo XIX era usual publicar una única fotografía <strong>de</strong> cada objeto. En los primeros<br />
momentos el encuadre mayoritario era, junto al estrictamente frontal, un encuadre algo superior que<br />
permitía apreciar <strong>la</strong> boca <strong>de</strong>l objeto. Este último acercamiento fue <strong>de</strong>sapareciendo. A él se refirió J. D.<br />
Beazley al <strong>de</strong>limitar <strong>la</strong>s normas que habrían <strong>de</strong> fijar el Corpus Vasorum Antiquorum. Así, indicaba cómo<br />
“a menudo se fotografían los vasos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>de</strong>masiado alto para mostrar c<strong>la</strong>ramente su parte superior.<br />
246<br />
Fig. 131.- Mural<strong>la</strong> y foso <strong>de</strong> Cervera (Logroño).<br />
La fotografía en el proceso <strong>de</strong> investigación.<br />
Según Bosch Gimpera (1932, fig. 501).<br />
206 En The archaeological expedition along the Guadalquivir 1889-1901 dispuso diversos materiales provenientes <strong>de</strong> Carmona en varias fi<strong>la</strong>s<br />
escalonadas (BONSOR, 1931, 53).
Como resultado (…) toda <strong>la</strong> figura está <strong>de</strong>sproporcionada. Las bocas pue<strong>de</strong>n darse en fotografías <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>talle, sin modificar <strong>la</strong> vista general” (Beazley, 1957, 25). El método elegido, <strong>la</strong> fototipia, permitía una<br />
excelente calidad <strong>de</strong> reproducción. A partir <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX, favorecido por el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l<br />
fotograbado, se prefirió editar, aunque con calidad menor, varias fotografías <strong>de</strong> un sólo objeto. Primaba<br />
ofrecer diferentes puntos <strong>de</strong> vista que, en ocasiones, permitían realizar un “paseo” alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza.<br />
Vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte superior e inferior podían completar esta “totalizadora” visión. Con ello, se pensaba,<br />
el lector disponía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas herramientas que <strong>la</strong> persona que contemp<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> pieza real. Las<br />
esca<strong>la</strong>s completaban <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> veracidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> herramienta creada. Las re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong>rivada <strong>de</strong>l retrato etnográfico y antropológico son evi<strong>de</strong>ntes. Se trata <strong>de</strong>l tipo al que se refiere Bosch<br />
Gimpera cuando indicaba cómo quería unas tomas “lo més grossos posibles, encara que gasti més clixés<br />
i els cranis que els faci amb un xic méto<strong>de</strong>, per exemple que es vegin ben bé llurs diàmetres i <strong>de</strong>sprés<br />
faci el perfil” (Gracia, Fullo<strong>la</strong> y Vi<strong>la</strong>nova, 2002, 99). El objetivo era transmitir, <strong>de</strong>l mismo objeto,<br />
vistas generales, parciales e, incluso, fotografías <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles. Esta fragmentación <strong>de</strong>l objeto se fue acentuando<br />
en los años 50 y 60 <strong>de</strong>l siglo XX. Las facilida<strong>de</strong>s progresivas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía hicieron que se explorase<br />
un nuevo lenguaje que <strong>de</strong>scomponía en múltiples facetas el tema <strong>de</strong> estudio.<br />
Fotografía mosaico u espécimen<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 132.- Madinat al-Zahra’ (Córdoba). La fotografía sobredibujada. Según Velázquez Bosco (1923, XII).<br />
En esta disposición <strong>de</strong> los objetos arqueológicos, <strong>de</strong>nominada por E. Edwards floating objects<br />
(Edwards, 2001), el fotógrafo interviene activamente sobre <strong>la</strong> imagen fotográfica, procurándole una<br />
muy <strong>de</strong>terminada apariencia final que se hace plenamente entendible en <strong>la</strong> publicación impresa. En<br />
este tipo <strong>de</strong> lámina los objetos parecen estar “flotando”, sin un c<strong>la</strong>ro punto <strong>de</strong> apoyo. Separados entre<br />
sí, aparecen repartidos por todo el fotograma. Esta disposición reve<strong>la</strong> un mayor <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> individualización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas y <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> proporcionar una vista completa <strong>de</strong> cada una. El objeto arqueológico<br />
se representa fuera <strong>de</strong> su contexto, sin un punto <strong>de</strong> apoyo, como un espécimen. Fundamental para<br />
<strong>la</strong> toma era crear un point of view que les asemejaba a estos especímenes. Los objetos eran ais<strong>la</strong>dos fren-<br />
247
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
te a <strong>la</strong> cámara, tanto solos como en grupo, dispuestos <strong>de</strong> forma que se lograse una máxima visibilidad.<br />
Se fotografiaban sin un contraste elevado. Más bien, <strong>la</strong> luz se utilizaba para dar uniformidad a <strong>la</strong> serie,<br />
enfatizando algunas características como <strong>la</strong> forma, textura, material y <strong>de</strong>coración (Edwards, 2001, 59).<br />
Extendidos sobre una superficie, se buscaba su contemp<strong>la</strong>ción total, global. Se retrataban así, en general,<br />
objetos <strong>de</strong> pequeño tamaño, cuyo fondo podía ser o no retirado tras <strong>la</strong> toma mediante <strong>la</strong>s máscaras.<br />
Tras el positivado, los objetos aparecían como flotando, <strong>de</strong>sprovistos <strong>de</strong> espacio temporal y <strong>de</strong> perspectiva<br />
207 .<br />
Este tipo <strong>de</strong> representación se encuentra ya en <strong>la</strong>s ilustraciones fotográficas <strong>de</strong>l general Pitt Rivers<br />
en Art from Benin (1900). El Corpus Vasorum Antiquorum, el gran proyecto c<strong>la</strong>sificatorio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “especies”<br />
cerámicas, adoptó igualmente esta disposición para sus láminas. En España, este tipo <strong>de</strong>rivó frecuentemente<br />
en una <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> recorte y composición a partir <strong>de</strong> los originales fotográficos. Este col<strong>la</strong>ge<br />
<strong>de</strong> fotografías individuales sufría <strong>de</strong>spués otras manipu<strong>la</strong>ciones para evitar que los mencionados recortes<br />
se apreciaran 208 . El resultado eran láminas con numerosos objetos. Su composición, a partir <strong>de</strong> recortes,<br />
explica que el autor pudiese ofrecer más <strong>de</strong> una vista <strong>de</strong> un mismo objeto. Algunas veces el fondo,<br />
que podía incluir aspectos como el contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma, se retiraba manipu<strong>la</strong>ndo el negativo. Para<br />
ello, se pintaba el fondo <strong>de</strong>l negativo original, exceptuando tan sólo el objeto. Con esta máscara, el fondo<br />
y <strong>de</strong>talles como <strong>la</strong> sombra <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>saparecían en el positivado 209 . Pero, a<strong>de</strong>más, se conseguía resaltar<br />
el contorno <strong>de</strong>l objeto. Éste quedaba silueteado y “suspendido” en el espacio. El objetivo <strong>de</strong> esta<br />
manipu<strong>la</strong>ción era po<strong>de</strong>r contemp<strong>la</strong>r el objeto como un puro espécimen, abstrayéndolo –se creía– <strong>de</strong><br />
cualquier influencia. Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma, el autor e<strong>la</strong>boraba su propia lámina; recortaba; pegaba; dibujaba<br />
sobre <strong>la</strong> fotografía y retocaba el original. La apariencia final <strong>de</strong>pendía, en gran manera, <strong>de</strong>l discurso<br />
en que se insertasen. El autor diseñaba su propia lámina <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l argumento esgrimido.<br />
Este esquema <strong>de</strong> representar los objetos como especímenes no provenía <strong>de</strong>l mundo <strong>de</strong>l arte, sino<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales (Edwards, 2001, 58). Su adopción se habría visto motivada por <strong>la</strong> formación<br />
vincu<strong>la</strong>da a este mundo científico <strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> los primeros arqueólogos. La influencia <strong>de</strong> campos en<br />
los que <strong>la</strong> fotografía había tenido una más temprana aplicación, como <strong>la</strong> Medicina y <strong>la</strong>s ciencias naturales,<br />
hizo que estas pautas creasen parámetros que otras ciencias como <strong>la</strong> Antropología y <strong>la</strong> Arqueología<br />
adoptaron. Este tipo <strong>de</strong> fotografía evi<strong>de</strong>ncia una voluntad <strong>de</strong> lograr datos “asépticos” y para ello<br />
tomó como referencia los dibujos <strong>de</strong> especímenes botánicos, tan influyentes en <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX 210 . La re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> ilustración científica y los grabados era c<strong>la</strong>ra, tanto en <strong>la</strong> convención que concentraba<br />
los datos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una lámina como en <strong>la</strong> asunción <strong>de</strong> su veracidad. Se lograba que <strong>la</strong> fotografía<br />
pudiese proporcionar tab<strong>la</strong>s tipológicas o por “especies”, semejantes a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l dibujo pero que gozaban<br />
ahora <strong>de</strong> una mayor confianza 211 . Algunos campos, como <strong>la</strong> numismática, requerían especialmente<br />
láminas don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s monedas mostrasen sus dos caras, anverso y reverso, formado todo ello mediante<br />
recortes. La <strong>la</strong>boriosidad <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> composiciones compensaba porque el calco o dibujo<br />
eran también lentos y tenían una menor verosimilitud (Gómez-Moreno, 1949b). El cliché <strong>de</strong> exactitud<br />
parecía excluir, <strong>de</strong> por sí, dudas u opiniones contrarias. La presencia en España <strong>de</strong> este estilo nunca<br />
fue mayoritaria, lo que testimonia <strong>la</strong> pervivencia <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nteamientos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> una tradición<br />
anticuaria y, quizás, una re<strong>la</strong>tiva <strong>de</strong>sconexión respecto a <strong>la</strong>s pautas adoptadas en otros ambientes científicos.<br />
Sí existió, sin embargo, una amplia concepción <strong>de</strong> su idoneidad a juzgar por algunos testimonios<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época. En efecto, el posterior primer director <strong>de</strong>l MAN, P. F. Mon<strong>la</strong>u, presentó ante <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> Barcelona <strong>la</strong> innovación <strong>de</strong> Daguerre. Señaló entonces su conveniencia para cier-<br />
207 Incluso se buscó acentuar esto mediante una escasa profundidad <strong>de</strong> campo que ap<strong>la</strong>nase los volúmenes y <strong>la</strong> perspectiva.<br />
208 Aunque en algunas, como Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología, se puedan observar. También en <strong>la</strong> Memoria <strong>de</strong> Las Cogotas algunas láminas<br />
como <strong>la</strong> LXXIV permiten apreciar <strong>la</strong>s uniones entre <strong>la</strong>s fotografías. La lám. LXXIX reúne, en este sentido, cuatro vistas <strong>de</strong>l mismo<br />
objeto (CABRÉ, 1930).<br />
209 La máscara podía efectuarse también sobre el positivo con el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> hacer visibles ciertos resultados con <strong>la</strong> edición.<br />
210 El origen <strong>de</strong> estas convenciones científicas se encuentra, posiblemente, en <strong>la</strong>s enciclopedias <strong>de</strong>l siglo XVIII. Hacia mediados <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX <strong>la</strong> taxonomía <strong>de</strong> los grabados científicos se había articu<strong>la</strong>do c<strong>la</strong>ramente en una única superficie (EDWARDS, 2001, 61).<br />
211 Lo que, una vez más, lleva a pensar en <strong>la</strong>s ricas y mutuas re<strong>la</strong>ciones establecidas entre el dibujo y <strong>la</strong> fotografía.<br />
248
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 133.- Aterrazamiento, hoy <strong>de</strong>saparecido, <strong>de</strong>l santuario ibérico <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena, Jaén).<br />
tas ciencias: “La historia natural, que tanta exactitud rec<strong>la</strong>ma en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> los objetos que<br />
constituyen su estudio (…) reportará inmensos beneficios <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>scubrimiento. Y sobre todo <strong>la</strong><br />
anatomía patológica, que a menudo se ocupa <strong>de</strong> órganos y <strong>de</strong> estados anormales pasajeros, (…) podrá<br />
reflejar fielmente consignadas en sus at<strong>la</strong>s muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aberraciones y particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s que hasta ahora<br />
han servido para <strong>la</strong> instrucción <strong>de</strong>l medio (…) En una pa<strong>la</strong>bra, <strong>la</strong> iconología científica experimentará<br />
una especie <strong>de</strong> revolución, sobremanera trascen<strong>de</strong>ntal, para <strong>la</strong> perfección <strong>de</strong> los estudios” (Mon<strong>la</strong>u,<br />
1839). Estas pioneras concepciones convivieron, en cualquier caso, con otros tipos <strong>de</strong> representaciones.<br />
La pervivencia, junto a <strong>la</strong> innovación, parece haber sido habitual en gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong> entre 1860 y 1960. Las circunstancias <strong>de</strong> cada toma o cada publicación <strong>de</strong>bieron prevalecer y<br />
frecuentemente cada arqueólogo utilizó varios tipos.<br />
La adopción <strong>de</strong> estas láminas mosaico es comprensible, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ciertas ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong><br />
los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX. Con el Regeneracionismo se intentaron establecer conexiones entre <strong>la</strong>s<br />
ciencias naturales y los estudios históricos. En una costumbre que perdurará, <strong>la</strong> cerámica era <strong>de</strong>nominada<br />
por su tipo <strong>de</strong> “especie” 212 . Esta influencia o voluntad <strong>de</strong> estudiar <strong>la</strong> cultura material como <strong>la</strong>s especies<br />
biológicas estaba re<strong>la</strong>cionada con el carácter modélico que el positivismo había <strong>de</strong>fendido para<br />
<strong>la</strong>s ciencias naturales 213 . Esta forma <strong>de</strong> representar parece haber sido especialmente significativa en <strong>la</strong>s<br />
212 A. <strong>de</strong>l Castillo se refería, en 1943, a los “diversas especies <strong>de</strong> cerámica griega <strong>de</strong>l siglo IV” hal<strong>la</strong>dos en Ampurias (CASTILLO, 1943, fig.<br />
51). También García y Bellido se refirió a <strong>la</strong>s diferentes “especies cerámicas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Orán” (GARCÍA Y BELLIDO, 1956-57, 100)<br />
o a <strong>la</strong> <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> “especies sarcofágicas romanas peninsu<strong>la</strong>res” (GARCÍA Y BELLIDO, 1948b).<br />
213 La escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Atenas ya había <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX este mo<strong>de</strong>lo científico histórico-biológico: “Elle observe les<br />
faits; un ensemble <strong>de</strong> faits l’amène à entrevoir une loi; <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong>s lois particulières <strong>la</strong> conduit à <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong>s lois générales,<br />
et <strong>la</strong> théorie à <strong>la</strong>quelle elle aboutit n’est que <strong>la</strong> conclusion pour ainsi dire mathémathique <strong>de</strong>s faits acquis” (MARTHA, 1880, 29).<br />
249
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
primeras décadas (1910-1936) cuando el afán sistematizador llevó a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> e<strong>la</strong>borar tab<strong>la</strong>s.<br />
Parece haber sido rápidamente adoptado en publicaciones como el Anuari <strong>de</strong> l’Institut d ’Estudis Cata<strong>la</strong>ns<br />
y el Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología, don<strong>de</strong> se componían tab<strong>la</strong>s y se incluían sistemáticamente esca<strong>la</strong>s<br />
214 . La yuxtaposición <strong>de</strong> materiales impulsaba <strong>la</strong> comparación. Su e<strong>la</strong>boración indica <strong>la</strong> voluntad<br />
<strong>de</strong> “objetivar” los objetos. La disposición <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un mismo “fotograma” facilitaba, sin duda, <strong>la</strong> visualización<br />
y comparación <strong>de</strong> elementos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> contextos muy diferentes. La lámina así constituida<br />
habría sido un po<strong>de</strong>roso argumento en <strong>la</strong>s explicaciones difusionistas. Autores como Mélida y<br />
Cabré adoptaron tempranamente estas pautas. Posteriormente, po<strong>de</strong>mos mencionar su utilización por<br />
parte <strong>de</strong>, entre otros, Taracena, Lafuente Vidal, Almagro Basch, Amorós, García y Bellido y Vi<strong>la</strong>seca.<br />
Algunos <strong>de</strong> los más importantes trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, como “De escultura ibérica. Algunos problemas<br />
<strong>de</strong> arte y cronología” <strong>de</strong> García y Bellido (1943), p<strong>la</strong>smaron su parte gráfica mediante este tipo <strong>de</strong> representación.<br />
EL OBJETO Y EL MUSEO<br />
Los objetos expuestos fueron retratados, en ocasiones, como espectáculos visuales (Edwards,<br />
2001, 63). Estas tomas preferían <strong>la</strong> representación por encima <strong>de</strong>l objeto, que pasaba a una importancia<br />
secundaria. Este tipo <strong>de</strong> disposición tuvo en el museo, lugar <strong>de</strong> exposición <strong>de</strong> los restos <strong>de</strong>l pasado<br />
<strong>de</strong>positarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> “memoria nacional”, uno <strong>de</strong> sus marcos privilegiados. Los objetos aparecían junto a<br />
un entorno cuidado, al conjunto <strong>de</strong> elementos custodiados por el museo y, consiguientemente, por el<br />
estado liberal. El objetivo último era, frecuentemente, difundir el prestigio <strong>de</strong> un museo y, por extensión,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nación-estado que salvaguardaba su propia memoria. Este tipo <strong>de</strong> fotografía estuvo especialmente<br />
presente en una época propagandística como fue <strong>la</strong> posguerra españo<strong>la</strong>.<br />
Otros contextos explican, también, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> tomas. El marqués <strong>de</strong> Cerralbo<br />
publicó, así, fotografías realizadas por J. Cabré <strong>de</strong>l “almacén” <strong>de</strong> Santa María <strong>de</strong> Huerta don<strong>de</strong>, en pare<strong>de</strong>s<br />
con armarios, se disponían urnas <strong>de</strong> parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necrópolis excavadas, como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Luzaga (Guada<strong>la</strong>jara)<br />
(Aguilera y Gamboa, 1916, 20, fig. 7). En muchas ocasiones, se perseguía dar a conocer lo<br />
<strong>de</strong>scubierto, los resultados <strong>de</strong> una campaña.<br />
Los tipos <strong>de</strong> imagen a los que hemos aludido adquieren, creemos, una especial importancia si<br />
consi<strong>de</strong>ramos cómo <strong>la</strong> práctica fotográfica y <strong>la</strong> edición mantuvieron, hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l<br />
siglo XX, un carácter diferente al actual, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> experiencia y <strong>la</strong> intervención <strong>de</strong>l autor resultaban c<strong>la</strong>ves<br />
en el resultado final. Así, durante casi todo el período 1860-1960, el arqueólogo <strong>de</strong>sempeñó un papel<br />
no <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ñable en <strong>la</strong> apariencia final que observamos en cualquier fotografía. Conforme <strong>la</strong> técnica<br />
fotográfica fue evolucionando esta intervención fue <strong>de</strong>creciendo. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s actuaciones más antiguas<br />
y recurrentes se refirió a <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> dibujos a partir <strong>de</strong> fotografías. Uno <strong>de</strong> los testimonios más antiguos<br />
lo protagonizó un extranjero pionero en España: Cartailhac. Durante su asistencia al Congreso<br />
Internacional <strong>de</strong> Antropología y Arqueología Prehistórica <strong>de</strong> 1880, conoció unos objetos <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis<br />
<strong>de</strong> Alcacer do Sal. Posteriormente, en una carta dirigida a P. Da Silva en 1885, le rogaba que se<br />
los fotografiase. Una vez con <strong>la</strong> fotografía, Cartailhac pudo utilizar el cliché para dibujar un puñal <strong>de</strong><br />
antenas (Costa Arthur, 1956-57, 107).<br />
La fotografía conservó, al menos hasta los años 20 y 30, un carácter ciertamente artesanal, en el<br />
que <strong>la</strong> experiencia y diversos conocimientos eran indispensables. Se actuaba sobre <strong>la</strong> fotografía, el documento<br />
<strong>de</strong> trabajo. Los numerosos testimonios nos hab<strong>la</strong>n <strong>de</strong> arqueólogos iniciados a ciertas prácticas<br />
químicas modificando los negativos. Estas máscaras hacían que los objetos se distinguiesen más,<br />
contrastasen frente a un fondo <strong>de</strong> color parecido. Diversas manipu<strong>la</strong>ciones en el negativo permitían<br />
también mejorar zonas sobreexpuestas. Se adaptó continuamente al discurso <strong>de</strong>fendido y se escribieron<br />
214 Ya fuese mediante esca<strong>la</strong>s o indicando numéricamente el tamaño en <strong>la</strong> leyenda.<br />
250
pautas, medidas y ubicaciones sobre el<strong>la</strong>s. Fue<br />
muy frecuente encontrar estas anotaciones, a mano,<br />
tanto para objetos como para paisajes, hasta<br />
mediados <strong>de</strong>l siglo XX. Así, en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> “Mo<strong>la</strong><br />
Alta” <strong>de</strong> Serelles (Alcoy) Botel<strong>la</strong> incluyó una<br />
vista general, seña<strong>la</strong>ndo diferentes puntos 1-6, escritos<br />
a mano sobre <strong>la</strong> fotografía que remitían a<br />
diferentes ubicaciones (Botel<strong>la</strong>, 1926, lám. V.a).<br />
Estas prácticas indican, también, <strong>la</strong> importancia<br />
<strong>de</strong>l contacto y <strong>la</strong> puesta en común <strong>de</strong> prácticas<br />
por parte <strong>de</strong> los investigadores, los fallos o<br />
<strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s que conllevaba <strong>la</strong> fotografía, <strong>la</strong> cierta<br />
escasez <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas, los arreglos ante <strong>la</strong> imposibilidad<br />
<strong>de</strong> repetir el viaje o <strong>la</strong> toma. Todos ellos factores<br />
humanos o circunstanciales que condicionan<br />
<strong>la</strong> investigación y sus resultados. Algunos <strong>de</strong><br />
los ejemplos paradigmáticos <strong>de</strong> estas prácticas los<br />
protagonizaron J. Cabré y, posteriormente, su hija<br />
Mª Encarnación en ocasiones como los Catálogos<br />
Monumentales, <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong>,<br />
Las Cogotas, o el Corpus Vasorum Hispanorum (Olmos,<br />
1999). También Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, en su<br />
estudio sobre “Los relieves hispanorromanos con<br />
representaciones ecuestres”, seña<strong>la</strong>ba cómo <strong>la</strong> figura<br />
3, <strong>de</strong>l relieve <strong>de</strong> “domador” <strong>de</strong> caballos <strong>de</strong><br />
Sagunto, procedía <strong>de</strong> una fotografía realizada por<br />
Albertini (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1942, 205). En este<br />
caso, Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés realizó un calco intermedio<br />
para po<strong>de</strong>r incluir en su publicación un<br />
dibujo <strong>de</strong> esta pieza.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 134.- Excavaciones en un arenero <strong>de</strong> Madrid.<br />
Fotografía <strong>de</strong> J. Pérez <strong>de</strong> Barradas como testigo <strong>de</strong>l<br />
transcurso <strong>de</strong> los trabajos arqueológicos. Hacia 1925.<br />
LA FOTOGRAFÍA, EL COMPARATISMO Y LOS CORPORA. LA CREACIÓN DE ICONOS EN LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
La Historia <strong>de</strong>l Arte se basa en formu<strong>la</strong>ciones sucesivas a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Winckelmann, fundador<br />
<strong>de</strong> sus bases como disciplina científica. Describir para conocer. En un primer momento, los acercamientos<br />
a <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r se caracterizaron, básicamente, por su carácter <strong>de</strong>scriptivo. En<br />
esta prioritaria y fundamental tarea <strong>la</strong> fotografía apareció como un útil extraordinario, una ayuda visual<br />
fundamental. Tras <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza llegaba <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> adscribir<strong>la</strong> a un momento, una<br />
cultura, re<strong>la</strong>cionar<strong>la</strong> con su entorno, lo que en España pasó siempre por comprobar y comparar<strong>la</strong> con<br />
los mo<strong>de</strong>los establecidos en <strong>la</strong> ciencia europea.<br />
El método comparativo ha sido fundamental en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica. El<br />
comparatismo se tomó <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología. Nació a finales <strong>de</strong>l siglo XVIII en los estudios filológicos con el<br />
<strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l parentesco existente entre el sánscrito, <strong>la</strong>s lenguas sacras <strong>de</strong> <strong>la</strong> India y <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s lenguas europeas. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XIX se <strong>de</strong>sarrolló <strong>la</strong> gramática comparada. Especialmente en<br />
Alemania, los trabajos <strong>de</strong> Bopp, <strong>de</strong> los hermanos von Schlegel, Grimm y Humboldt, entre otros, contribuyeron<br />
a sentar <strong>la</strong>s bases <strong>de</strong> estos estudios. El método comparativo consistía en estudiar todas <strong>la</strong>s<br />
lenguas <strong>de</strong> una misma familia como si fuesen transformaciones a partir <strong>de</strong> una lengua madre.<br />
Ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificar <strong>de</strong> los incesantes <strong>de</strong>scubrimientos arqueológicos se <strong>de</strong>scubrió <strong>la</strong><br />
idoneidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong> Daguerre. Concebida como un reflejo fiel y veraz <strong>de</strong>l objeto, <strong>la</strong> fotografía re-<br />
251
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
sultó ser uno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos que más facilitó y aceleró <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong>l comparatismo. El método<br />
tuvo dos aplicaciones principales en los estudios arqueológicos e históricos. Por una parte, <strong>la</strong> comparación<br />
se utilizó para <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre diferentes culturas y sus cronologías. Uno <strong>de</strong> los<br />
enunciadores <strong>de</strong> esta cronología comparativa fue Montelius (1895). El comparatismo aludía también<br />
al establecimiento <strong>de</strong> paralelos y a <strong>la</strong> adscripción <strong>de</strong> ciertas obras u objetos a una <strong>de</strong>terminada cultura.<br />
La escue<strong>la</strong> alemana <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental en <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l método estilístico y comparatista.<br />
Heinrich Brunn, quien e<strong>la</strong>boró los criterios para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura griega, fue uno <strong>de</strong> los<br />
máximos <strong>de</strong>fensores <strong>de</strong> esta línea <strong>de</strong> trabajo. Según su opinión, el trabajo conjunto entre <strong>la</strong>s fuentes literarias<br />
y los restos materiales y vaciados posibilitaba atribuir <strong>la</strong> autoría <strong>de</strong> ciertas obras clásicas. Esta metodología<br />
supuso, por primera vez, establecer <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre algunas obras y autores conocidos sólo por<br />
<strong>la</strong>s fuentes clásicas.<br />
La fotografía facilitó también el análisis comparativo al difundir a gran esca<strong>la</strong> <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong><br />
antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Grecia e Italia. Con anterioridad, <strong>la</strong>s esculturas antiguas se conocían tan sólo a través<br />
<strong>de</strong> grabados y litografías <strong>de</strong> dudosa fi<strong>de</strong>lidad. Sin embargo, a partir <strong>de</strong> los años 60 <strong>de</strong>l siglo XIX, se agilizó<br />
<strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> sus copias fotográficas. Este tipo <strong>de</strong> investigación se incrementó <strong>de</strong> forma consi<strong>de</strong>rable<br />
a partir <strong>de</strong> 1870 y, sobre todo, a partir <strong>de</strong> 1890, cuando los procedimientos <strong>de</strong> impresión fotográfica<br />
comenzaron a ser comercialmente viables. La fotografía apareció, entonces, más frecuentemente<br />
como ilustración en <strong>la</strong>s publicaciones arqueológicas. Al principio se incluyeron en forma <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nches<br />
o láminas que, aunque escasas en número, presentaban una <strong>de</strong>stacada calidad. La escasez <strong>de</strong> su número<br />
hacía que se reservaran para los objetos consi<strong>de</strong>rados prestigiosos.<br />
El método <strong>de</strong> investigación comparatista tenía como objetivo <strong>la</strong> estructuración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l<br />
pasado, <strong>la</strong> atribución <strong>de</strong> sus orígenes y evoluciones. De esta forma, se buscaba <strong>de</strong>finir y adscribir culturalmente<br />
los objetos, monumentos, etc. Pero <strong>la</strong> comparación no estaba exenta <strong>de</strong> influencias. Resultaron<br />
fundamentales circunstancias como el impacto que provocó, en <strong>la</strong> ciencia europea, el conocimiento<br />
visual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antiguas culturas orientales. Su monumentalidad y antigüedad, sus muy tempranos<br />
testimonios <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> escritura conllevaron <strong>la</strong> visión <strong>de</strong> Oriente como generador e impulsor <strong>de</strong><br />
los avances culturales. Con el tiempo, estas consi<strong>de</strong>raciones coadyuvarían en <strong>la</strong> aceptación <strong>de</strong>l difusionismo<br />
cultural 215 que se convirtió pronto, y hasta bien entrado el siglo XX, en c<strong>la</strong>ve interpretativa <strong>de</strong><br />
los hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos.<br />
Las sistematizaciones y corpora <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia occi<strong>de</strong>ntal, mo<strong>de</strong>lo para los estudios españoles, se basaron<br />
en dibujos y fotografías. Entre ellos <strong>de</strong>stacaban los repertorios <strong>de</strong> escultura clásica realizados en<br />
gran formato, como <strong>la</strong> serie coordinada por F. Bruckmann y P. Arndt titu<strong>la</strong>da Denkmäler griechischer<br />
und römischer skulptur in historischer Anordnung (Bruckmann, Arndt, 1888-1895). El interesante mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Einze<strong>la</strong>ufnahmen o láminas sueltas quedaría ya establecido en una obra algo posterior en <strong>la</strong><br />
que también participaba P. Arndt, Photographische Einze<strong>la</strong>ufnahmen griechischen und römischer skulptur<br />
(Arndt y Amelung, 1890-95). Sabemos que Arndt estuvo en España, en los últimos años <strong>de</strong>l siglo XIX,<br />
dirigiendo una campaña fotográfica que, en opinión <strong>de</strong> E. Tormo, era secreta (Tormo, 1947, 503).<br />
Consistía en fotografiar los mármoles antiguos conservados en el Museo Arqueológico Nacional, <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> San Fernando y el Pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Liria. Desconocemos, por el momento, si estableció<br />
contactos que divulgasen entre los peninsu<strong>la</strong>res su tratamiento y concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en <strong>la</strong> investigación arqueológica.<br />
En <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocasiones era, a partir <strong>de</strong> estos intermediarios que eran <strong>la</strong>s fotografías, como<br />
se realizaban los estudios, se seña<strong>la</strong>ban <strong>la</strong>s semejanzas y diferencias, los mo<strong>de</strong>los y adscripciones. Sucesivamente,<br />
se avanzaba hacia el establecimiento <strong>de</strong> estilos, escue<strong>la</strong>s y mo<strong>de</strong>los, utilizando en algunas<br />
ocasiones i<strong>de</strong>as y conceptos con un cierto anacronismo. La difusión, mediante <strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s colecciones<br />
<strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Grecia e Italia no fue ni mucho menos inocente en este proceso. A partir<br />
215 Esta valoración coincidió con ciertas teorías como <strong>la</strong> <strong>de</strong>l geógrafo alemán F. Ratzel. En 1897, publicó su Politische Geographie, don<strong>de</strong>,<br />
apoyándose en el concepto <strong>de</strong>l crecimiento natural <strong>de</strong>l estado, <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong> expansión <strong>de</strong>l estado más fuerte si los vecinos eran débiles<br />
(PEARCY, FIFIELD, 1957, 22).<br />
252
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 135.- Excavación en Baelo C<strong>la</strong>udia (Bolonia, Cádiz). La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l contexto <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos.<br />
<strong>de</strong> los años 60 <strong>de</strong>l XIX el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s firmas especializadas en obras <strong>de</strong> arte –Alinari, Sommer,<br />
Giraudon y Mansell– agilizó <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> copias fotográficas <strong>de</strong> estas obras clásicas.<br />
El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> estos estudios comparatistas también influyó en <strong>la</strong> fotografía. Los estudios estilísticos<br />
<strong>de</strong>mandaban un tipo <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> lámina fotográfica. Así, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía po<strong>de</strong>mos<br />
intuir los estudios subyacentes. Las comparaciones necesitaban representaciones <strong>de</strong>, por ejemplo,<br />
diferentes esculturas con un encuadre semejante. Este tipo <strong>de</strong> lámina copió <strong>la</strong>s e<strong>la</strong>boradas en ciencias como<br />
<strong>la</strong> Antropología, don<strong>de</strong> se buscaba el establecimiento <strong>de</strong> cánones para <strong>la</strong>s diferentes razas. La disposición<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas facilitaba <strong>la</strong>s conclusiones. Se comprobaban así los cánones, volúmenes y dimensiones, mediante<br />
<strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> varios perfiles o vistas frontales. Incluso algunos investigadores como Langlotz<br />
(1927) e<strong>la</strong>boraron fotomontajes <strong>de</strong> esculturas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sus comparaciones estilísticas. En los años 70 y 80<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Atenas era un centro <strong>de</strong> metodología comparatista en <strong>la</strong> que los objetos se dibujaban<br />
y agrupaban en series geográficas y cronológicas. Su metodología se siguió en obras como el Catalogue<br />
<strong>de</strong>s vases peints <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société archéologique d’Athènes <strong>de</strong> Maxime Collignon (1877, 2° ed.1902) y el<br />
Catalogue <strong>de</strong>s figures en terre cuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société archéologique d’Athènes (1880) <strong>de</strong> Jules Martha 216 .<br />
La fotografía constituía, sin duda, un instrumento fundamental <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proceso científico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología. Sin embargo, los restos hal<strong>la</strong>dos tuvieron una <strong>de</strong>sigual difusión fotográfica. Y, como diría<br />
más tar<strong>de</strong> Malraux, <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte había pasado a ser <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> lo que era fotografiable (Malraux,<br />
1947). En países como España, don<strong>de</strong> esta difusión <strong>de</strong>pendía <strong>de</strong> multitud <strong>de</strong> circunstancias 217 , el<br />
conocimiento <strong>de</strong> los restos o edificios mediante <strong>la</strong> fotografía fue más aleatorio. Al mismo tiempo, <strong>la</strong> in-<br />
216 Se c<strong>la</strong>sificaba según criterios geográficos, cronológicos, técnicos y estilísticos: “les conclusions <strong>de</strong> chaque série conduisent à un ensemble<br />
<strong>de</strong>s vues plus générales” (MARTHA, 1880, 28).<br />
217 Como <strong>la</strong> voluntad individual en vez <strong>de</strong> campañas estatales, el conocimiento personal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s novedosas técnicas fotográficas, los fondos<br />
disponibles, etc.<br />
253
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
existencia <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> conjunto motivó que gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> literatura científica, hasta un momento<br />
avanzado <strong>de</strong> los años 50, se <strong>de</strong>dicara a esta tarea. La fotografía y el dibujo acompañan también esta “primera”<br />
noticia sobre cualquier hal<strong>la</strong>zgo. Ante <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> corpora, el avance hacia posteriores síntesis fue<br />
más lento. Una importante consecuencia <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>sigual difusión <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos mediante <strong>la</strong> fotografía<br />
fue <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> estereotipos.<br />
La comparación fue el recurso más frecuentemente utilizado ante el <strong>de</strong>sconocimiento y <strong>la</strong> imposibilidad<br />
<strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificar los restos. Se trataba <strong>de</strong> estructurar <strong>la</strong> antigüedad peninsu<strong>la</strong>r, establecer sus semejanzas<br />
o diferencias y hal<strong>la</strong>r su especifidad. Aunque utilizadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> diferentes discursos, <strong>la</strong>s láminas<br />
comparatistas se mostraron especialmente útiles <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los argumentos difusionistas, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> semejanza<br />
física era básica. Así, estudiando ciertas cerámicas <strong>de</strong>l MAN, Mélida seña<strong>la</strong>ba cómo “guardan semejanza<br />
con los <strong>de</strong> <strong>la</strong> alfarería fenicia, sin duda por <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> origen”. Indicaba cómo “pue<strong>de</strong> fácilmente<br />
hacerse <strong>la</strong> comparación en el Museo, pues se conservan en él vasos fenicios, traídos <strong>de</strong> Chipre por<br />
el Sr. Rada” (Mélida, 1882, 14, nota al pie 1). El viaje <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata Arapiles había proporcionado indispensables<br />
instrumentos para <strong>la</strong> comparación –y adscripción– <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos peninsu<strong>la</strong>res.<br />
El análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspon<strong>de</strong>ncia entre L. De<strong>la</strong>ttre y J. Bonsor permite comprobar <strong>la</strong> importancia<br />
que revestía <strong>la</strong> comparación en el proceso <strong>de</strong> conocimiento y adscripción <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos. Así, ante el<br />
envío en diciembre <strong>de</strong> 1899 <strong>de</strong> Les colonies agricoles préromaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée du Bétis, De<strong>la</strong>ttre le indicaba<br />
a Bonsor: “A medida que se van <strong>de</strong>scubriendo alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l Mediterráneo sepulturas fenicias, es, en<br />
este punto, más instructivo comparar su mobiliario funerario con el <strong>de</strong> nuesras diferentes necrópolis<br />
tan características <strong>de</strong> Cartago. El estudio <strong>de</strong> este mobiliario permite establecer preciosos puntos <strong>de</strong> contacto<br />
y <strong>de</strong>terminar épocas, lo cual aña<strong>de</strong> un valor tan gran<strong>de</strong> a los <strong>de</strong>scubrimientos, que sin estos puntos<br />
<strong>de</strong> comparación, tendrían un valor mediocre para <strong>la</strong> ciencia” (Maier, 1999c, 28).<br />
La necesidad <strong>de</strong> corpora y tipologías fue recurrentemente seña<strong>la</strong>da en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología<br />
españo<strong>la</strong>. A pesar <strong>de</strong> algunos proyectos puntuales, lo cierto es que buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s<br />
peninsu<strong>la</strong>res quedaron sin repertorios o éstos fueron muy tardíos. Destacan, así, algunas obras <strong>de</strong> García<br />
y Bellido, el Corpus Vasorum Antiquorum y el posterior Corpus Vasorum Hispanorum. La <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
<strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> proyectos respecto a iniciativas personales se ejemplifica con el proyecto <strong>de</strong>l Catálogo<br />
Monumental <strong>de</strong> España. Su cese estuvo en buena parte vincu<strong>la</strong>do a <strong>la</strong> jubi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> su i<strong>de</strong>ólogo y principal<br />
impulsor, Juan F. Riaño. La ausencia <strong>de</strong> una c<strong>la</strong>ra voluntad estatal o institucional parece, pues, haber<br />
sido c<strong>la</strong>ve en esta tradicional carencia <strong>de</strong> corpora, contrariamente a lo que ocurría en países como<br />
Francia, Alemania, etc. Así, y todavía en 1903, se publicaban obras como el Inventario <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s<br />
y objetos <strong>de</strong> arte que posee <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia sin incluir ninguna fotografía o ilustración,<br />
confiando este corpus a breves <strong>de</strong>scripciones (VV.AA., 1903).<br />
No faltaron voces que <strong>de</strong>nunciaran esta situación. Ya Hübner, en 1888, seña<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong><br />
un inventario <strong>de</strong> los restos antiguos <strong>de</strong> España. Quizás <strong>la</strong> fotografía, señaló, sirva a este objetivo 218 (Hübner,<br />
1888, 213). Su prestigiosa opinión encontraría un cierto eco entre los investigadores españoles.<br />
También Mélida percibió <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> los corpora, cuya ausencia señaló: “No conocemos otro trabajo<br />
referente a nuestros vasos que el libro (…) escrito por E. Hübner 219 ” (Mélida, 1882, 13). Bastantes<br />
años <strong>de</strong>spués, Gómez-Moreno y Pijoan <strong>de</strong>nunciaban esta misma situación: “Carécese aquí todavía <strong>de</strong><br />
verda<strong>de</strong>ros arsenales <strong>de</strong> estudio (…) nos faltan <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s publicaciones <strong>de</strong> catálogos y excavaciones”<br />
(Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 5). Ambos justificaban su repertorio Materiales <strong>de</strong> Arqueología españo<strong>la</strong><br />
(1912) ante esta carencia: “La necesidad <strong>de</strong> estos cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> materiales arqueológicos se compren<strong>de</strong>rá<br />
enseguida, cuando digamos que acaso nuestro país sea el único en Europa que no tiene una publicación<br />
especial en Arqueología”. En su opinión, “<strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s revistas no bastan a <strong>la</strong> crítica mo<strong>de</strong>rna,<br />
que quiere encontrar reunido el material científico, mediante una ilustración completa, para hacer<br />
sobre ellos estudios y comparaciones” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 6). Su obra se concebía como<br />
un documento <strong>de</strong> trabajo para establecer comparaciones. Para ello, <strong>la</strong> forma adoptada era simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
218 Hübner señaló esta aplicación en 1888, cuando <strong>la</strong> fotografía presentaba aún notables dificulta<strong>de</strong>s.<br />
219 Se refiere a Die Antiken Bildwerke in Madrid.<br />
254
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 136.- Fotografía <strong>de</strong> El Cerro <strong>de</strong> los Santos para el Catálogo Monumental y Artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Provincia <strong>de</strong> Albacete,<br />
según R. Amador <strong>de</strong> los Ríos, 1912.<br />
los corpora: <strong>la</strong> cuidada parte gráfica incluía dos vistas –frontal y <strong>la</strong>teral o frontal y posterior– <strong>de</strong>l objeto.<br />
La <strong>de</strong>scripción se situaba a <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha 220 .<br />
Las herramientas habituales <strong>de</strong> trabajo ya no parecían idóneas. El Antike Bildwerke <strong>de</strong> Hübner había<br />
proporcionado “una ojeada preliminar a los materiales (…). Es uno más <strong>de</strong> los pequeños catálogos arqueológicos<br />
con los que los alemanes inventariaron provisionalmente el material <strong>de</strong> estudio” (Gómez-<br />
Moreno, Pijoan, 1912, 9, nota 1). La obra <strong>de</strong> Hübner sí tenía gran valor ante algunas obras <strong>de</strong>saparecidas<br />
“como los mármoles <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Despuig, otros <strong>de</strong>l pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Liria y el sarcófago <strong>de</strong> Tarragona”<br />
(Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 9, nota 1). La obra pretendía, a<strong>de</strong>más, dar respuesta a algunos problemas<br />
p<strong>la</strong>nteados por <strong>la</strong> más reciente investigación 221 , como <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> los cultos orientales en <strong>la</strong> antigüedad<br />
greco-romana (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 11). La intención comparatista se acentuaba mediante<br />
<strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> paralelos <strong>de</strong> fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> 222 . La e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> repertorios sería una carencia tradicional<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong> que se seguiría <strong>de</strong>nunciando. Así, Serra Rafols <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> redactar corpora como Los Hal<strong>la</strong>zgos griegos en España <strong>de</strong> García y Bellido (1936) porque, en pa<strong>la</strong>bras<br />
<strong>de</strong>l investigador catalán “han <strong>de</strong> permitir con el tiempo redactar con fundamento sólido <strong>la</strong> parte sintética<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong>s teorías histórico-etnológicas” (Serra Rafols, 1941, 199) (Mora, 2002, 14).<br />
220 Resulta interesante <strong>de</strong>stacar cómo Gómez-Moreno y Pijoan agra<strong>de</strong>cían “al Dr. Amelung que tan amablemente ha querido ayudarnos<br />
en <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> los monumentos” (GÓMEZ-MORENO, PIJOAN, 1911-12,14). W. Amelung había sido, junto a P. Arndt,<br />
el autor <strong>de</strong> <strong>la</strong> importante serie Photographische Einze<strong>la</strong>ufnahmen griechischen und römischer skulptur (ARNDT y AMELUNG, 1890-95).<br />
221 Cumont había <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rado: “on n’a <strong>de</strong>couvert jusqu’à présent aucun monument mithriaque en Espagne” (CUMONT, 1896). Por esto<br />
–seña<strong>la</strong>ron los autores– “incluimos hoy en este cua<strong>de</strong>rno <strong>la</strong>s dos estatuas mitríacas <strong>de</strong> Mérida y otros relieves funerarios” (GÓMEZ-<br />
MORENO, PIJOAN, 1912, 11).<br />
222 La parte gráfica se cuidó hasta el punto <strong>de</strong> advertir aspectos como una “lámina que, por <strong>de</strong>scuido <strong>de</strong>l grabador, va inclinada en sentido<br />
inverso” (GÓMEZ-MORENO, PIJOAN, 1912, 15, nota 1).<br />
255
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 137.- Léon Heuzey (1831-1922), conservador <strong>de</strong>l<br />
Museo <strong>de</strong>l Louvre y <strong>de</strong>fensor <strong>de</strong> <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong>l<br />
arte ibérico.<br />
La búsqueda <strong>de</strong> maestros y estilos era una muestra<br />
más <strong>de</strong> este afán <strong>de</strong> sistematizar <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong> los<br />
estudios clásicos europeos. Así, en 1952, E. Cuadrado<br />
publicaba en el Noticiario <strong>de</strong> Archivo Español <strong>de</strong><br />
Arqueología un artículo titu<strong>la</strong>do paradigmáticamente<br />
“Santuario ibérico <strong>de</strong> El Cigarralejo. Algunas figuras<br />
animalistas <strong>de</strong>l “maestro <strong>de</strong>l Cigarralejo” y <strong>de</strong>talle <strong>de</strong><br />
una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s”. La consiguiente formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> estilos<br />
era, en buena medida, una construcción <strong>de</strong> los historiadores<br />
<strong>de</strong>l arte utilizada para colocar los objetos<br />
en un esquema <strong>de</strong>terminado. Era una importante herramienta<br />
que permitía or<strong>de</strong>nar los objetos <strong>de</strong>l pasado<br />
(Hy<strong>de</strong> Minor, 1994, 130). En esta construcción<br />
<strong>la</strong> fotografía fue, una vez más, un instrumento fundamental.<br />
Otra utilización comparatista <strong>de</strong> importantes conclusiones<br />
históricas fue <strong>la</strong> <strong>de</strong> Antonio García y<br />
Bellido. En 1943 expuso <strong>la</strong>s bases <strong>de</strong> su adscripción<br />
tardía <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica: “me parece, pues, una adquisición<br />
firme que <strong>la</strong> plástica l<strong>la</strong>mada ibérica, así<br />
como <strong>la</strong> cerámica y en general todos los principales<br />
fenómenos culturales <strong>de</strong> esa civilización, tienen su <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> época romana” (García y Bellido,<br />
1943, 279). Su teoría estaba basada en comparaciones<br />
formales o “sobre andamiajes puramente estilísticos”<br />
(García y Bellido, 1943, 278). Apartaba <strong>la</strong>s esculturas<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica griega<br />
basándose en <strong>la</strong> comparación y en <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> seme-<br />
janza, por ejemplo, entre el peinado <strong>de</strong> ambas. El mismo método permitía re<strong>la</strong>cionar <strong>la</strong> plástica ibérica<br />
con <strong>la</strong> romana. El paralelismo formal mediante <strong>la</strong> fotografía permitía retrasar <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
piezas ibéricas. Explicó, así, cómo “varias cabezas varoniles son el trasunto <strong>de</strong> fórmu<strong>la</strong>s retratistas romanas.<br />
Alguna presenta muestras <strong>de</strong> seguir, en el mo<strong>de</strong><strong>la</strong>do rizoso <strong>de</strong>l pelo, prototipos <strong>de</strong> época antoniniana<br />
(fig. 5 y 10)” (García y Bellido, 1943, 276). En otras obras como Esculturas romanas <strong>de</strong> España<br />
y Portugal (1949) García y Bellido también adoptó una cuidada apariencia en <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s láminas se constituían<br />
en instrumentos para <strong>la</strong> comparación. Con un gran dominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> argumentación visual juntaba<br />
esculturas que eran interpretadas como tipos, c<strong>la</strong>sificadas como iguales.<br />
En resumen, po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r cómo <strong>de</strong>staca, en España, el retraso en empren<strong>de</strong>r los catálogos o<br />
corpora característicos <strong>de</strong>l siglo XIX, consecuencia <strong>de</strong>l tardío <strong>de</strong>spegue general <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología mo<strong>de</strong>rna<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s carencias presupuestarias inherentes al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> estos estudios en España. Pero tampoco<br />
parecen haber sido concebidos como una necesidad prioritaria hasta que algunas personalida<strong>de</strong>s puntuales<br />
–como Riaño, Gómez-Moreno, etc.– hicieron que se emprendiesen obras <strong>de</strong> conjunto. Así, el<br />
esfuerzo se dirigió a publicar recientes hal<strong>la</strong>zgos, piezas espectacu<strong>la</strong>res, etc. La ausencia <strong>de</strong> corpora remite,<br />
en <strong>de</strong>finitiva, a <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nificación sistemática.<br />
La fotografía continuó siendo el medio <strong>de</strong> referencia para estas aproximaciones, en <strong>la</strong> constante<br />
preocupación por reconstruir el pasado, <strong>de</strong>limitar <strong>la</strong>s distintas culturas colonizadoras, inventariar sus<br />
objetos, <strong>de</strong>scifrar sus influencias. Los catálogos serían <strong>la</strong> base fundamental sobre <strong>la</strong> que hacer historia.<br />
Las fotografías, mediante diferentes tipos <strong>de</strong> láminas, apoyaron <strong>la</strong>s adscripciones culturales sustentadas<br />
por cada investigador. Cada vez más, el dominio <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> argumentación visual iría constituyendo<br />
un importante corroborador <strong>de</strong> <strong>la</strong>s propuestas. Apoyó incluso, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l contexto en que se<br />
insertaba, argumentos contradictorios. Se <strong>de</strong>mandaba el apoyo, el certificado <strong>de</strong>l componente visual.<br />
256
La fotografía, como se lee en muchos textos <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX, exime <strong>de</strong> una <strong>de</strong>scripción más<br />
<strong>de</strong>tal<strong>la</strong>da. De complemento, <strong>la</strong> fotografía fue pau<strong>la</strong>tinamente pasando a ser sustentadora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas<br />
teorías.<br />
EL POSITIVISMO Y LA FOTOGRAFÍA EN LA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
La Arqueología se convirtió en una disciplina científica a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, en el contexto<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> emergencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias positivistas en Europa (Schnapp, 2002, 135). El Cours <strong>de</strong> philosophie<br />
positive <strong>de</strong> A. Comte (1830) mostraba cómo <strong>la</strong> humanidad había progresado en tres fases: <strong>la</strong> teológica,<br />
<strong>la</strong> metafísica y <strong>la</strong> positiva o científica (Nisbet, 1981, 353). Destacaba su fe en un progreso uniforme y<br />
constante. Nuestra intención aquí es seña<strong>la</strong>r cómo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los p<strong>la</strong>nteamientos positivistas se potenció y<br />
<strong>de</strong>fendió el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Todas estas disciplinas, como <strong>la</strong>s ciencias naturales y <strong>la</strong> Arqueología,<br />
tenían una enorme necesidad <strong>de</strong> representaciones exactas (Bouqueret, Livi, 1989, 204). En este contexto<br />
se entien<strong>de</strong>n muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras aplicaciones <strong>de</strong> esta técnica. Gracias a su entonces <strong>de</strong>fendida<br />
veracidad, <strong>la</strong> fotografía aportaba los “datos positivos” que permitirían, sin especu<strong>la</strong>ción metafísica,<br />
inferir conclusiones históricas.<br />
El mo<strong>de</strong>lo positivista se introdujo en España a partir <strong>de</strong> 1874 223 . Se iniciaba, así, el paso <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mentalidad i<strong>de</strong>alista y romántica a <strong>la</strong> positiva (Núñez, 1975, 19). En <strong>la</strong>s ciencias históricas tuvo una<br />
mayor repercusión en <strong>la</strong> Prehistoria, mientras que el mo<strong>de</strong>lo filológico continuaba más presente en <strong>la</strong><br />
arqueología clásica. Tras el sexenio revolucionario, comenzó <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> metafísica i<strong>de</strong>alista: <strong>de</strong> su<br />
concepción <strong>de</strong> progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia se pasó a su asimi<strong>la</strong>ción bajo el concepto <strong>de</strong> evolución, <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ra<br />
estirpe naturalista. Varios grupos renovadores configuraron una importante línea <strong>de</strong> reformismo social<br />
positivo, entre 1880 y 1914 (Núñez, 1975, 12). El pensamiento positivo tuvo como consecuencia un<br />
fuerte impulso <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura científica en estrecho contacto con <strong>la</strong> ciencia experimental. La difusión <strong>de</strong><br />
dicha mentalidad científica fue renovadora en una situación cultural como <strong>la</strong> españo<strong>la</strong>, sobrecargada<br />
<strong>de</strong> recursos esteticistas y retóricos. También dio pie a ciertos abusos y exageraciones reduccionistas. Impuso,<br />
no obstante, un enfoque más riguroso <strong>de</strong> ciertos problemas, sin duda, <strong>la</strong> principal aportación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “crítica positiva”, fundada en <strong>la</strong> epistemología neokantiana (Núñez, 1975, 13).<br />
En Arqueología, <strong>la</strong>s expediciones francesas habrían sido <strong>la</strong>s primeras en introducir una metodología<br />
que po<strong>de</strong>mos consi<strong>de</strong>rar empírica y positivista 224 . La sistematización en el campo <strong>de</strong>bía completarse<br />
con una exposición <strong>de</strong> los resultados igualmente metódica y exhaustiva (Pachón, Pastor, Rouil<strong>la</strong>rd,<br />
1999, XLX). Para comprobar cualquier duda se recurría al documento fiable que era <strong>la</strong> fotografía.<br />
La irrupción <strong>de</strong>l positivismo tuvo una importancia notable en <strong>la</strong> Prehistoria. Francisco M. Tubino,<br />
en “La crisis <strong>de</strong>l pensamiento nacional y el positivismo en el Ateneo” (Tubino, 1875, 443), <strong>de</strong>nunciaba<br />
abiertamente el retoricismo vacuo <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida intelectual españo<strong>la</strong> (Núñez, 1975, 13, nota al pie 4).<br />
Destacados prehistoriadores como Casiano <strong>de</strong>l Prado y Vi<strong>la</strong>nova 225 se auto<strong>de</strong>nominaron positivistas.<br />
Defendían <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> lo “positivo”, re<strong>la</strong>cionándolo con <strong>la</strong> doctrina <strong>de</strong> Saint-Simon, inventor<br />
<strong>de</strong>l término positivista 226 (Ayarzagüena, 1992, 52). Profesor <strong>de</strong> Geografía, M. Ferré Sales señaló <strong>la</strong> con-<br />
223 Entre 1875 y 1876, el Ateneo <strong>de</strong> Madrid acogió un <strong>de</strong>bate sobre el positivismo promovido por un sector <strong>de</strong> metafísicos krausistas,<br />
<strong>de</strong>sengañados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exageraciones <strong>de</strong>l i<strong>de</strong>alismo filosófico (NÚÑEZ, 1975, 19).<br />
224 En Antropología, buena parte <strong>de</strong> los médicos canarios se formaron en universida<strong>de</strong>s francesas, lo que explica <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong>l positivismo<br />
francés en los estudios antropológicos <strong>de</strong> Canarias a finales <strong>de</strong>l siglo XIX (RAMÍREZ SÁNCHEZ, 1997, 315). Sobre <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en Canarias ver, en general, FARRUJIA DE LA ROSA (2004).<br />
225 Catedrático <strong>de</strong> Geología y Paleontología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Central.<br />
226 Algunos autores han seña<strong>la</strong>do, en cambio, cómo no <strong>de</strong>ben consi<strong>de</strong>rarse positivistas, ya que no seguían <strong>la</strong>s doctrinas <strong>de</strong> Comte. Estas<br />
diferencias se encuentran ya en algunos testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> época: “Del reinado <strong>de</strong> <strong>la</strong> metafísica (…) estamos pasando al <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación<br />
experimental, positiva; mas no positiva en el sentido <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> filosófica que lleva este nombre sino en el <strong>de</strong>l método, que<br />
exige a todo conocimiento, para que sea científico, base experimental, que consi<strong>de</strong>ra a <strong>la</strong> experiencia no sólo como fuente <strong>de</strong> conocer,<br />
sino como medio <strong>de</strong> comprobación. Ningún conocimiento, por elevado que sea, <strong>de</strong>be ser consi<strong>de</strong>rado como tal si no tiene raíz<br />
en <strong>la</strong> experiencia” (SALES y FERRÉ, 1881, 6; BELÉN, 1991,9).<br />
257
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
veniencia <strong>de</strong> analizar el registro arqueológico <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista positivista y científico 227 (Maier,<br />
2002, 65). Tubino estuvo re<strong>la</strong>cionado con <strong>la</strong>s corrientes <strong>de</strong> pensamiento positivista y evolucionista y,<br />
junto con Machado, pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse pioneros en <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l evolucionismo en nuestro<br />
país 228 . Tubino seña<strong>la</strong>ba cómo <strong>la</strong> Prehistoria “ha entrado en el círculo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias positivas y, por<br />
tanto, se les aplica en rigor el método que en éstas predomina” (Tubino, 1876; Belén, 1991, 8). La<br />
cuestión central era <strong>la</strong> crítica <strong>de</strong> <strong>la</strong> metafísica i<strong>de</strong>alista. El saber científico mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong>terminaba el camino<br />
“seguro” o “positivo” <strong>de</strong> conocimiento, y <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> creciente civilización industrial 229 .<br />
Como base <strong>de</strong>l pensamiento positivista aparecen <strong>la</strong>s aportaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia natural <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong><br />
siglo. Consecuentemente, se empezaron a propagar en España ten<strong>de</strong>ncias naturalistas como el movimiento<br />
naturalista germánico, el darwinismo y <strong>la</strong> antropología científica.<br />
A finales <strong>de</strong>l siglo XIX y principios <strong>de</strong>l XX, el mo<strong>de</strong>lo positivista entró en crisis en buena parte <strong>de</strong><br />
los países occi<strong>de</strong>ntales. Las teorías interpretativas irían evolucionando hacia el i<strong>de</strong>alismo alemán. En España<br />
se produjo una síntesis entre ambos mo<strong>de</strong>los, en una e<strong>la</strong>boración protagonizada por <strong>la</strong> Institución<br />
Libre <strong>de</strong> Enseñanza 230 y por Rafael Altamira. Se formuló, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> influyente institución, un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
referencia, a medias entre el positivismo crítico y un historicismo i<strong>de</strong>alista con c<strong>la</strong>ras influencias <strong>de</strong>l i<strong>de</strong>alismo<br />
alemán. El positivismo y el krausismo sirvieron como base a <strong>la</strong> ILE en lo que se refiere a <strong>la</strong> objetividad,<br />
experiencia y <strong>la</strong> base empírica 231 (Ortega, 2002, 33). Los krausistas creían en <strong>la</strong> razón como base<br />
fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfección social, máxima a <strong>la</strong> que aspiraban mediante <strong>la</strong> educación y el cultivo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ciencia. Entre ellos encontramos figuras como Salmerón, Caste<strong>la</strong>r, Giner <strong>de</strong> los Ríos, Canalejas, etc. (Agui<strong>la</strong>r,<br />
2002, 92). Defendieron un espiritualismo esencialista, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> tradición popu<strong>la</strong>r<br />
era <strong>la</strong> manifestación auténtica <strong>de</strong>l verda<strong>de</strong>ro ser <strong>de</strong> los pueblos. Influenciados por <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> 1898,<br />
sus i<strong>de</strong>as participaron activamente en una construcción i<strong>de</strong>alizadora <strong>de</strong>l pasado.<br />
El krausismo evolucionó hacia el positivismo <strong>de</strong> forma lenta, en una síntesis <strong>de</strong>nominada krausopositivismo.<br />
Por él se intentaba conciliar filosóficamente dos p<strong>la</strong>nteamientos aparentemente opuestos:<br />
i<strong>de</strong>alismo y positivismo, con sus correspondientes métodos, el racionalismo metafísico-especu<strong>la</strong>tivo<br />
y <strong>la</strong> observación empírica (Ortega, 2002, 41). El krausismo era especu<strong>la</strong>tivo e i<strong>de</strong>alista. El evolucionismo<br />
era materialista y positivo. Este mo<strong>de</strong>lo superó <strong>la</strong> Guerra Civil y continuó, al menos, hasta el final<br />
<strong>de</strong>l período estudiado por nosotros, los años 60 <strong>de</strong>l siglo XX. Así, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los estudios arqueológicos<br />
hasta hace pocos años se habrían insertado en lo que los críticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> anglosajona han<br />
l<strong>la</strong>mado, genéricamente, arqueología positivista.<br />
Fotografía y positivismo fueron importantes aliados. El nuevo procedimiento se percibió como<br />
un útil mo<strong>de</strong>rno, exacto, apto para reproducir <strong>la</strong> realidad y ofrecer una copia fiel al mundo. Existía una<br />
consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> un útil semejante 232 . El espejo fue el referente al que se recurrió constantemente<br />
para <strong>de</strong>scribir <strong>la</strong> fotografía. Suscitó un gran interés y fascinó a los medios artísticos y científicos.<br />
Prácticamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el primer momento estos medios científicos asociaron <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> objetividad,<br />
fi<strong>de</strong>lidad y veracidad. Se trataba <strong>de</strong>l documento perfecto (Naranjo, 2000, 11). De hecho, se impuso<br />
frente a grabados y litografía por estas cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lidad respecto a lo real 233 , por su instan-<br />
227 Fue también el instaurador <strong>de</strong> <strong>la</strong> excursión como método didáctico. <strong>Real</strong>izó una visita a <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Carmona durante <strong>la</strong> que surgió<br />
<strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> fundar el Ateneo y <strong>la</strong> Sociedad <strong>de</strong> Excursiones <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>.<br />
228 Machado y Núñez propagó el darwinismo y llevó a cabo importantes proyectos, como un Museo Universitario con materiales.<br />
229 Así, Comte insistirá en “<strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> reemp<strong>la</strong>zar nuestra educación, aún esencialmente teológica y metafísica, por una educación<br />
positiva, conforme al espíritu <strong>de</strong> nuestra época, y adaptada a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización mo<strong>de</strong>rna” (Curso <strong>de</strong> Filosofía positiva,<br />
T.I, 33).<br />
230 Institución a <strong>la</strong> que nos referiremos en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte como ILE.<br />
231 El principio básico <strong>de</strong>l krausismo era el armonismo racional, integral y universal, cuyo objetivo era conseguir <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>finitiva,<br />
que acercase al hombre a su plenitud (ORTEGA, 2002, 33).<br />
232 John Werge señaló como “for centuries a dreamy i<strong>de</strong>a occupied the minds of writers and alchemists that nature possessed the power<br />
of <strong>de</strong>lineating her features far more faithfully that the hand of man, and all sorts of impossible processes were imagined and <strong>de</strong>scribed”<br />
(NAEF, 1995, 3).<br />
233 J. Roca y Roca publicó, en 1884, Barcelona en <strong>la</strong> mano, obra <strong>de</strong> <strong>la</strong> que <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba: “Es el primer libro que se publica con ilustraciones<br />
fotográficas impresas tipográficamente. Lo hemos preferido a otro cualquiera para dar cuenta <strong>de</strong> los a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos <strong>de</strong> nuestra querida ciudad,<br />
cuanto porque no hay lápiz, ni buril, que igua<strong>la</strong>r puedan a <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía” (ROCA, 1884, VI; TORRES, 2001, 77).<br />
258
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 138.- La l<strong>la</strong>mada “roca <strong>de</strong> los sacrificios” <strong>de</strong> El Acebuchal (Carmona). Dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta y alzado,<br />
realizado por J. Bonsor en 1896.<br />
259
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 139.- Fachada <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
en <strong>la</strong> calle León, 21 (Madrid).<br />
taneidad y <strong>la</strong> multiplicación al infinito <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen<br />
(Pasquel-Rageau, 1995, 133). Éste fue el motivo <strong>de</strong><br />
su éxito. Tanto en el espíritu <strong>de</strong> los que lo realizaban<br />
como <strong>de</strong> los que lo utilizaron se hal<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> certidumbre<br />
<strong>de</strong> que se trataba <strong>de</strong> un documento verda<strong>de</strong>ro.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones que fascinó a los académicos<br />
fue su capacidad para copiar, con suma precisión,<br />
textos impresos y epigráficos. Esta creencia en<br />
su veracidad <strong>de</strong>scansaba en <strong>la</strong> credibilidad concedida<br />
a los procedimientos mecánicos. La mayoría <strong>de</strong><br />
los primeros fotógrafos tenían una formación científica.<br />
Para muchos, <strong>la</strong> fotografía era una nueva prueba<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> habilidad humana (Jäger, 1995, 317). Esta<br />
a<strong>de</strong>cuación que presentaba a <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia<br />
fue seña<strong>la</strong>da ya por F. Arago en el discurso por el<br />
que se dio a conocer <strong>la</strong> invención en 1839. Arago l<strong>la</strong>maba<br />
<strong>la</strong> atención sobre su utilidad, recordaba <strong>la</strong><br />
exactitud y <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong>z “chacun songera à l’immense<br />
parti qu’on aurait tiré, pendant l’expédition d’Égypte,<br />
d’un moyen <strong>de</strong> reproduction si exact et si prompt”<br />
(Arago, 1839; Brunet, 2000, 111). También Gay-<br />
Lussac señaló, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1839, cómo “chaque objet est<br />
retracée avec une exactitu<strong>de</strong> mathématique” (Gay-<br />
Lussac, 1839).<br />
En los “bellos días <strong>de</strong> <strong>la</strong> fe liberal en el progreso”<br />
<strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias sociales –Etnografía, Antropología,<br />
Filología, Historia– parecían referirse al<br />
mismo cuadro teórico y metodológico que <strong>la</strong>s ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza: <strong>la</strong> evolución (Hobsbawn, 1987,<br />
346). El principal objetivo era el estudio racional <strong>de</strong>l paso <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad a través <strong>de</strong> diferentes estadios,<br />
<strong>de</strong>l estado primitivo hasta el presente. Como el resto <strong>de</strong> disciplinas evolucionistas, el estudio <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s humanas era una ciencia positiva. Este ambiente explica también formas <strong>de</strong> representación<br />
<strong>de</strong> los objetos arqueológicos como <strong>la</strong> que hemos <strong>de</strong>nominado “mosaico” (n° 4). Se remitía a un<br />
mo<strong>de</strong>lo científico histórico-biológico, centrado en buscar el origen, el <strong>de</strong>sarrollo y el proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>generación<br />
(Olmos, 1996c, 67). La fotografía se adaptaba perfectamente a <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong>l dato c<strong>la</strong>sificatorio<br />
y sistematizador <strong>de</strong> los p<strong>la</strong>nteamientos positivistas.<br />
Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formu<strong>la</strong>ciones básicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>la</strong> realizó Leopold von Ranke. Des<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> Ranke propusieron, frente a filosofías <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> tipo especu<strong>la</strong>tivo, subjetivo<br />
y moralizante, <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> fórmu<strong>la</strong>s más científicas, objetivas y positivas.<br />
La fotografía, concebida como una analogía <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, se a<strong>de</strong>cuaba perfectamente a <strong>la</strong>s investigaciones<br />
basadas en estos p<strong>la</strong>nteamientos. Su rápida incorporación se compren<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesaria<br />
c<strong>la</strong>sificación como primer paso <strong>de</strong>l conocimiento científico. Uno <strong>de</strong> los textos programáticos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> escue<strong>la</strong> metódica (Monod, 1876) seña<strong>la</strong>ba esta pretendida objetividad científica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. La<br />
escue<strong>la</strong> metódica intentó alejar <strong>la</strong> investigación histórica <strong>de</strong> toda especu<strong>la</strong>ción filosófica (Bourdé, Martin,<br />
1983, 137). Mediante <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> técnicas que se consi<strong>de</strong>raban rigurosas, los investigadores intentaban<br />
lograr <strong>la</strong> objetividad absoluta 234 .<br />
La fotografía en España se adoptó con un entusiasmo simi<strong>la</strong>r al resto <strong>de</strong>l mundo occi<strong>de</strong>ntal<br />
(Naranjo, 1997, 73; Riego, 2003). La percepción hacia <strong>la</strong> fotografía y su exactitud parece haber sido<br />
234 Una <strong>de</strong> sus formu<strong>la</strong>ciones más conocidas <strong>la</strong> realizó L.Bour<strong>de</strong>au en L’histoire et les Historiens; essai critique sur l’histoire considérée comme<br />
science positive (1888).<br />
260
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
igual 235 , aunque los ritmos <strong>de</strong> adopción fueron diferentes por <strong>la</strong>s diferentes posibilida<strong>de</strong>s que proporcionaba<br />
<strong>la</strong> situación españo<strong>la</strong>. Pedro Felipe Mon<strong>la</strong>u, catedrático <strong>de</strong> Literatura e Higiene, comunicó el <strong>de</strong>scubrimiento<br />
a <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Barcelona el 24 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1839. Mon<strong>la</strong>u llegaría a ser el primer director<br />
<strong>de</strong>l MAN. Para él, el daguerrotipo era el gran <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l siglo y añadía: «Lástima que en ese<br />
grandioso drama <strong>de</strong> progreso industrial y científico se vean los españoles, por circunstancias in<strong>de</strong>pendientes<br />
<strong>de</strong> su capacidad, con<strong>de</strong>nados al oscuro papel <strong>de</strong> espectadores» (López Mondéjar, 1989, 15).<br />
Conforme se conocía <strong>la</strong> técnica fotográfica se fue imponiendo <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que sólo creemos lo que<br />
vemos. La fuerza <strong>de</strong> una propuesta se veía incrementada cuando se podía adjuntar <strong>la</strong> “fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
convicción”. La creencia <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s fotografías eran verda<strong>de</strong>ras se extendió a todas, sin valorar cada una<br />
en particu<strong>la</strong>r (Sny<strong>de</strong>r, 1998, 33). La nueva técnica mostraba, así, su utilidad para intervenir en discusiones<br />
o adscripciones dudosas. La “fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> convicción” podía, incluso, eximir <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción. El<br />
Marqués <strong>de</strong> Cerralbo indicaba, así, ante una curiosa espada <strong>de</strong> Agui<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Anguita “evita más explicaciones<br />
<strong>la</strong> fotografía que acompaño” (Aguilera y Gamboa (1916, 27, Lám.V, número 2). Los testimonios <strong>de</strong><br />
esta concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, imbuida <strong>de</strong> <strong>la</strong> mentalidad positivista, son numerosos. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
obras sobre protohistoria, Les colonies agricoles prérromaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée du Betis <strong>de</strong> Bonsor, se ha<br />
<strong>de</strong>finido como <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l más estricto positivismo científico (Maier, 1996, 4). Otro ejemplo temprano<br />
lo encontramos en 1889, en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> P. <strong>de</strong> Madrazo 236 . Con un <strong>de</strong>stacable interés globalizador, tenía<br />
el objetivo <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>r “todo producto <strong>de</strong>l ingenio humano (…) en fi<strong>de</strong>lísimos trasuntos fotográficos”<br />
(VV.AA., 1889, 1). La fotografía “permitía obtener reproducciones con <strong>la</strong> fi<strong>de</strong>lidad <strong>de</strong>l espejo” (VV.AA.,<br />
1889, 2). Hasta ese momento “anhelábase un procedimiento por el que en <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> los cuadros<br />
se tradujesen (…) sus verda<strong>de</strong>ros valores re<strong>la</strong>tivos. Faltaba también que <strong>la</strong>s fotografías pudieran hacerse<br />
rápidamente y era menester, por último, disminuir el costo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas fotográficas (…). El gran<br />
<strong>de</strong>sarrollo que ha alcanzado el arte <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y sus rápidos progresos, ha permitido satisfacer todas<br />
estas aspiraciones y hoy una fototipia <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa Laurent es una lámina inalterable, exacta y <strong>de</strong> precio económico;<br />
y si reproduce un cuadro antiguo o mo<strong>de</strong>rno (…) lo hace conservando <strong>la</strong> tonalidad y armonía<br />
<strong>de</strong>l original; y aún sobrepuja al más perfecto grabado” (VV.AA., 1889, 1).<br />
En <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX se produjo una cierta reacción contra el positivismo. Autores<br />
como Win<strong>de</strong>lband, Rickert y Dilthey pretendieron <strong>de</strong>sarraigar <strong>la</strong> metodología naturalista <strong>de</strong> <strong>la</strong> histórica.<br />
Se <strong>de</strong>stacaba <strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s ciencias humanas estudiasen <strong>la</strong> singu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong>l hecho histórico,<br />
cuestión no tenida en cuenta por el positivismo (López-Ocón, 1999, 36). Esta transición <strong>de</strong>l<br />
positivismo al i<strong>de</strong>alismo afectó los estudios lingüísticos <strong>de</strong>l CEH, especialmente en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Américo<br />
Castro, uno <strong>de</strong> los más directos discípulos <strong>de</strong> Menén<strong>de</strong>z Pidal.<br />
Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra se produjo el apogeo <strong>de</strong> una historiografía nacionalista centrada prioritariamente<br />
en <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna (Jover, 1999b, 278). La historiografía españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> los años 40 continuó direcciones<br />
ya existentes antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra, apareciendo como predominantes <strong>la</strong> positivista y <strong>la</strong> nacionalista.<br />
Jover ha seña<strong>la</strong>do cómo esta “historiografía positivista” en el marco <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura españo<strong>la</strong> no alu<strong>de</strong><br />
estrictamente a <strong>la</strong> historiografía propia <strong>de</strong>l positivismo. Usada en un sentido más amplio, tal <strong>de</strong>signación<br />
suele aplicarse a <strong>la</strong> historiografía que, renunciando <strong>de</strong> antemano a fáciles síntesis o interpretaciones<br />
preconcebidas, busca <strong>la</strong> <strong>de</strong>terminación escrupulosa <strong>de</strong> unos hechos mediante el recurso a unas fuentes<br />
<strong>de</strong> primera mano, <strong>de</strong>puradas a través <strong>de</strong> una crítica rigurosa y contextualizadas en amplias lecturas (erudición).<br />
Esta historiografía, tiene un carácter científico muy afín a <strong>la</strong>s exigencias metodológicas <strong>de</strong>l positivismo<br />
237 (Jover, 1999b, 279).<br />
235 El 26 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1839 El Diario <strong>de</strong> Barcelona publicaba una breve nota en <strong>la</strong> que el articulista re<strong>la</strong>taba: “No se pue<strong>de</strong> dar una i<strong>de</strong>a<br />
más exacta <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l Sr. Daguerre sino diciendo que ha llegado a fijar sobre el papel este dibujo tan exacto, esta representación<br />
tan fiel <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes con toda <strong>la</strong> <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tintas, <strong>la</strong> <strong>de</strong>lica<strong>de</strong>za <strong>de</strong> <strong>la</strong>s líneas y <strong>la</strong> rigurosa<br />
exactitud <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas, <strong>de</strong> <strong>la</strong> perspectiva y <strong>de</strong> los diferentes tipos <strong>de</strong> luz» (LÓPEZ MONDÉJAR, 1989, 15).<br />
236 Titu<strong>la</strong>da España artística y Monumental. Cuadros antiguos y mo<strong>de</strong>rnos, monumentos arquitectónicos, objetos <strong>de</strong> escultura, tapicería, armería,<br />
orfebrería y <strong>de</strong>más artes <strong>de</strong> los Museos y Colecciones <strong>de</strong> España en reproducciones fototípicas, con ilustraciones <strong>de</strong> D. Pedro <strong>de</strong> Madrazo.<br />
237 Esta metodología era, a su vez, compatible con p<strong>la</strong>nteamientos o pretensiones nacionalistas. Los hechos investigados podían integrarse<br />
en un preestablecido esquema nacional (JOVER, 1999b, 280).<br />
261
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En <strong>la</strong> posguerra continuó, en efecto, esta historiografía <strong>de</strong> tradición positivista, <strong>de</strong> gran calidad<br />
científica 238 , especialmente arraigada en los campos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Medieval. Las<br />
bases <strong>de</strong> tal orientación cientificista aparecen sólidamente antes <strong>de</strong> 1936 con grupos <strong>de</strong> trabajo como<br />
los <strong>de</strong> H. Obermaier y P. Bosch Gimpera, el CEH (R. Menén<strong>de</strong>z Pidal y C. Sánchez-Albornoz), etc.<br />
Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> contienda, aparecieron cuadros formados en una tradición simi<strong>la</strong>r como los prehistoriadores<br />
Taracena y Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> y, <strong>de</strong>spués, García y Bellido y Caro Baroja, Pericot y Almagro Basch (Jover,<br />
1999b, 280). Esta continuidad <strong>de</strong> tradiciones era compatible con un conocimiento más o menos<br />
exacto <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> los principales arqueólogos <strong>de</strong>l momento. El marqués <strong>de</strong> Cerralbo se refería, así, a<br />
<strong>la</strong> “autoridad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Lapparent, Lyell, Falconer, Quatrefagues, Lubbock, Meignan, Boucher <strong>de</strong><br />
Perthes, Mortillet, Broca, Reinach, Evans, Boule, Piete, Harlé, Cartailhac, Breuil, Verneuil, Lartet, Pardo,<br />
Vi<strong>la</strong>nova y Olóriz” (Aguilera y Gamboa, 1909, 15). Para épocas más recientes, M. Díaz-Andreu ha<br />
analizado cómo <strong>la</strong> mención <strong>de</strong> ciertas obras innovadoras <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología parecía basarse en el prestigio<br />
que ro<strong>de</strong>aba esos nombres. Algunos habrían sido utilizados por este reconocimiento, sin que realmente<br />
se hubiesen asimi<strong>la</strong>do o incorporado sus teorías (Díaz-Andreu, 1998).<br />
La continuidad <strong>de</strong>l positivismo bajo varias ree<strong>la</strong>boraciones hasta el final <strong>de</strong>l período estudiado<br />
hace, creemos, comprensible <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una reflexión sobre <strong>la</strong> veracidad incuestionable <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
En el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte G. A. Johnson ha seña<strong>la</strong>do cómo, a finales <strong>de</strong>l siglo XX,<br />
muchos especialistas continuaban sin criticar <strong>la</strong> objetividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Johnson, 1998, 2). Seguía<br />
presente el mito irresistible <strong>de</strong> los orígenes mecánicos <strong>de</strong> esta técnica (Sny<strong>de</strong>r, 1998, 30). Esta casi total<br />
ausencia <strong>de</strong> cuestionamiento <strong>de</strong>l mecanismo <strong>de</strong> reproducción provocó que <strong>la</strong> fotografía se siguiese<br />
utilizando como sustentadora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías. A. <strong>de</strong>l Castillo transmitía esta confianza en <strong>la</strong> fotografía:<br />
“E. Gandía no interpreta nunca, reproduce fielmente lo que ve, lo fotografía” 239 (Castillo, 1943, 7).<br />
Las imágenes fotográficas son esencialmente ambiguas y <strong>de</strong>ben estar inmersas en una narrativa<br />
convincente antes <strong>de</strong> tomar un significado específico. La mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes pue<strong>de</strong>n hacerse <strong>de</strong><br />
forma que se a<strong>de</strong>cuen a discursos que difieren mucho entre sí (Petro, 1995, 9). Nuestras i<strong>de</strong>as están<br />
muy <strong>de</strong>terminadas por <strong>la</strong>s fotografías, nuestra visión se ve, a menudo, limitada por lo que po<strong>de</strong>mos ver<br />
en el<strong>la</strong>s. Si se acometiesen nuevas campañas para refotografiar objetos muy conocidos emergerían, sin<br />
duda, nuevas visiones. Como consecuencia <strong>de</strong> esto se ha seña<strong>la</strong>do cómo algunos aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong>l Arte están dominados por una visión propia <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX, cuando se formó el gran cuerpo<br />
<strong>de</strong> fotografías que fundaron <strong>la</strong> disciplina (Lieberman, 1995, 219). Fotografiar una obra <strong>de</strong> arte no<br />
es algo pasivo, no es una forma <strong>de</strong> encontrar un substituto para <strong>la</strong> obra, sino que es un medio <strong>de</strong> análisis<br />
activo y analítico, una <strong>de</strong>scripción intelectual (Lieberman, 1995, 222). Compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> concepción<br />
positivista que se unió tradicionalmente a <strong>la</strong> fotografía y que <strong>de</strong>fendía su veracidad e imparcialidad resulta<br />
fundamental, creemos, para compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong>s utilizaciones sucesivas <strong>de</strong> que fue objeto y el continuo<br />
recurso a el<strong>la</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy diferentes discursos. Hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX continuó<br />
siendo, pese a los cambios <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica, un salvoconducto hacia <strong>la</strong> aceptación <strong>de</strong> cualquier<br />
teoría.<br />
DEL EVOLUCIONISMO AL HISTORICISMO IDEALISTA (1860-1960)<br />
La teoría explicativa que vio el nacimiento <strong>de</strong> los estudios arqueológicos fue el evolucionismo.<br />
Definitiva en <strong>la</strong> percepción evolucionista <strong>de</strong>l cambio fue <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Darwin 240 , que no circu<strong>la</strong>ría libremente<br />
en España hasta <strong>la</strong> revolución <strong>de</strong> 1868. Su edición en castel<strong>la</strong>no aún tendría que esperar hasta<br />
238 Jover <strong>de</strong>nominó a esta historiografía “<strong>de</strong> tradición positivista” o “historiografía científica” (JOVER, 1999b, 280).<br />
239 Estas observaciones eran compatibles con novedosos intentos <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación estratigráfica. Así, re<strong>la</strong>cionaba los hal<strong>la</strong>zgos con <strong>la</strong>s profundida<strong>de</strong>s,<br />
<strong>la</strong> época cultural, etc. (CASTILLO, 1943, 23).<br />
240 Antes <strong>de</strong> Darwin el germen <strong>de</strong>l evolucionismo se encuentra en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> LYELL. En su Principles of Geology (Londres, 1833), el británico<br />
<strong>de</strong>mostró cómo <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s transformaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierra no habían tenido lugar mediante gran<strong>de</strong>s catástrofes, sino como resultado<br />
<strong>de</strong> una lenta evolución.<br />
262
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
1876, lo que sin duda dificultó <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> sus teorías 241 . El retraso social y el conservadurismo propiciaron<br />
que estas teorías se aceptaran en España <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un ámbito muy reducido 242 (Ayarzagüena,<br />
1992, 71).<br />
La crisis <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l pensamiento evolucionista llegó con el auge <strong>de</strong>l difusionismo como explicación<br />
<strong>de</strong> los cambios. La asunción <strong>de</strong> que los grupos que no estaban re<strong>la</strong>cionados históricamente pero<br />
que compartían el mismo nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo eran culturalmente simi<strong>la</strong>res fue gradualmente reemp<strong>la</strong>zada<br />
por <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s culturas eran inherentemente estáticas y sólo <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción motivaba los cambios<br />
243 (Wylie, 1985a, 66-7). Con <strong>la</strong>s explicaciones difusionistas se produjo el comienzo <strong>de</strong> un recurso<br />
y utilización importante <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. El propio <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esta técnica hizo<br />
que se multiplicasen <strong>la</strong>s copias, que cada vez fuese practicada por un mayor número <strong>de</strong> personas, etc.<br />
Las posibilida<strong>de</strong>s que p<strong>la</strong>nteaba eran perfectas para mostrar <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> paralelos encontrados, sus<br />
semejanzas, diferencias, etc. Todo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un discurso en el que estas semejanzas o diferencias formales<br />
eran <strong>la</strong> base <strong>de</strong> posteriores explicaciones históricas. Sería interesante p<strong>la</strong>ntear hasta qué punto<br />
pudo influir <strong>la</strong> fotografía, como transmisora veloz <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos en zonas muy distantes, en <strong>la</strong> pau<strong>la</strong>tina<br />
preeminencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones difusionistas.<br />
El i<strong>de</strong>alismo y el historicismo i<strong>de</strong>alista fueron algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones, formu<strong>la</strong>das <strong>de</strong>finitivamente<br />
a partir <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX, que más influencia tuvieron en los estudios peninsu<strong>la</strong>res. El<br />
i<strong>de</strong>alismo se fundamentaba en <strong>la</strong>s teorías <strong>de</strong> Hegel, Fichte y sus seguidores. Los filósofos <strong>de</strong>l i<strong>de</strong>alismo<br />
alemán lograron vincu<strong>la</strong>r y fundir, en una concepción saturada <strong>de</strong> i<strong>de</strong>alismo, el po<strong>de</strong>r político nacional<br />
con <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong>l progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad (Nisbet, 1981, 383). La gran aportación <strong>de</strong> Hegel<br />
fue fijar unas perspectivas <strong>de</strong> progreso en una concepción <strong>de</strong>l mundo cuya culminación era el Estadonacional<br />
244 . Sus i<strong>de</strong>as tuvieron gran trascen<strong>de</strong>ncia en todo el mundo occi<strong>de</strong>ntal. En el proyecto monumental<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> España Artística y Monumental (VV.AA., 1889) junto a <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong>l acueducto <strong>de</strong> Segovia<br />
(Lám 4, cua<strong>de</strong>rno I) se <strong>de</strong>stacaba cómo “ha presenciado impasible <strong>la</strong>s vicisitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cuatro distintas<br />
civilizaciones; <strong>la</strong> romana, <strong>la</strong> visigoda, <strong>la</strong> sarracena y <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> España restaurada” (VV.AA., 1889, 2).<br />
El concepto <strong>de</strong> progreso se hacía evi<strong>de</strong>nte: España había ido evolucionando hasta <strong>la</strong> “perfección” <strong>de</strong>l régimen<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Restauración.<br />
Consecuentemente, el estado liberal comenzó <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrir el pasado. Bajo su control se<br />
pretendió institucionalizar y profesionalizar sus estudios. Esta organización se operaba ante <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir <strong>la</strong>s raíces <strong>de</strong> este estado no sólo culturales sino, sobre todo, políticas. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias<br />
fue <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que el progreso humano era algo inseparable <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados<br />
grupos raciales históricos. Estas i<strong>de</strong>as, difundidas cuando se abandonaba <strong>la</strong> confianza en el progreso<br />
a un nivel social (Nisbet, 1981, 438) <strong>de</strong>rivaron en <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que unos <strong>de</strong>terminados grupos humanos<br />
habrían sido los generadores indispensables <strong>de</strong> progreso. Estas i<strong>de</strong>as explican el prestigio que adquirieron<br />
ciertas civilizaciones como <strong>la</strong> celta, consi<strong>de</strong>rada precursora <strong>de</strong> razas con prestigio como <strong>la</strong> alemana.<br />
Así, otras naciones europeas, como España, no vieron mal el <strong>de</strong>scubrimiento en su suelo <strong>de</strong> un<br />
pasado celta. Estas concepciones explican, a<strong>de</strong>más, ciertas i<strong>de</strong>ntificaciones como <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura megalítica<br />
con <strong>la</strong> gran cultura celta.<br />
El período comprendido entre 1875 y 1914 ha sido <strong>de</strong>nominado por Hobsbawn “<strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s tranquilles<br />
certitu<strong>de</strong>s”. La visión <strong>de</strong>l mundo como un edificio todavía en construcción, pero cuya finalización<br />
llegaría pronto, acabó 245 . La fe en el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> razón y en el or<strong>de</strong>n natural <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas encontra-<br />
241 Otras obras evolucionistas, como De <strong>la</strong> Creación y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Evolución <strong>de</strong> Herbert Spencer, sí habían sido publicadas por Machado en 1874.<br />
242 Se produjeron, a<strong>de</strong>más, adaptaciones singu<strong>la</strong>res. Así, por ejemplo, importantes prehistoriadores como Vi<strong>la</strong>nova se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raron fixistas.<br />
Criticando <strong>la</strong> evolución en los seres superiores, sí <strong>la</strong> admitían en los inferiores.<br />
243 Este cambio se <strong>de</strong>tecta en posturas como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Petrie (1939), quien explicó los cambios culturales en términos <strong>de</strong> migraciones <strong>de</strong> masas.<br />
No veía posibilidad <strong>de</strong> un cambio significativo sin estar acompañado <strong>de</strong> un cambio biológico. La transición entre los modos <strong>de</strong><br />
pensar evolucionistas y difusionistas fue gradual y ambas compartieron algunos aspectos (TRIGGER, 1989, 154).<br />
244 Hegel fue el formu<strong>la</strong>dor <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo progresivo. Todo se contemp<strong>la</strong>ba <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista orgánico, como un proceso,<br />
un <strong>de</strong>venir (NISBET, 1981, 383).<br />
245 Esta construcción reposaba sobre <strong>la</strong>s “leyes <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza” y gracias a instrumentos dignos <strong>de</strong> fe: <strong>la</strong> razón y el método científico<br />
(HOBSBAWN, 1987, 314).<br />
263
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ba un escepticismo creciente (Hobsbawn, 1987, 349). Y si hasta entonces habían caminado unidas <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> evolución, <strong>la</strong> historia y <strong>la</strong> ciencia tomaron caminos separados. Hacia <strong>la</strong> década <strong>de</strong><br />
1880 problemas económicos y sociales <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> <strong>la</strong> revolución industrial hicieron que, gradualmente,<br />
los intelectuales se volvieran contra <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> progreso. Esta situación potenció el surgimiento <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s doctrinas raciales: los franceses, germanos y británicos comenzaron a verse como razas diferentes, lo<br />
que ayudaba a<strong>de</strong>más a <strong>la</strong> unidad <strong>de</strong> cada nación 246 (Trigger, 1989, 150). Si po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> un <strong>de</strong>nominador<br />
común para los múltiples aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX fue <strong>la</strong> reacción, <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong> 1870, ante <strong>la</strong>s consecuencias no esperadas, y a menudo incomprensibles, <strong>de</strong>l progreso. O, para<br />
ser más precisos, a <strong>la</strong>s contradicciones que éste engendraba (Hobsbawn, 1987, 331).<br />
El historicismo <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XIX había concebido <strong>la</strong> historia como el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> individualidad<br />
irrepetible <strong>de</strong> los actos humanos (Carreras, 1993, 21). El historicismo alemán <strong>de</strong> corte<br />
más tradicional entraba, a principios <strong>de</strong>l siglo XX, en una profunda crisis 247 . Tras <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l<br />
XIX los historiadores alemanes rechazaron <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> ley. Las ciencias sociales trataban sobre fenómenos<br />
únicos y necesitaban una aproximación “subjetiva-psicológica”: <strong>la</strong> complejidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias<br />
humanas no se prestaba al reduccionismo <strong>de</strong> los positivistas en un <strong>la</strong>boratorio. No era posible aplicar<br />
métodos experimentales al estudio <strong>de</strong> los cambios históricos (Hobsbawn, 1987, 348).<br />
Tras <strong>la</strong> crisis, algunas alternativas salvaguardaron y ree<strong>la</strong>boraron sus esquemas, como <strong>la</strong> concepción<br />
cíclica <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> Spengler. Sin abandonar <strong>la</strong> centralidad <strong>de</strong> lo político, Spengler explicaba<br />
mediante los ciclos <strong>la</strong> inevitabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s crisis. Esta formu<strong>la</strong>ción tuvo una influencia fundamental en<br />
pensamientos como el <strong>de</strong> Rafael Altamira. La ree<strong>la</strong>boración, por miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> ILE, <strong>de</strong>l historicismo<br />
se convirtió en un instrumento eficaz <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una metodología positivista que buscaba el dato<br />
(Cruz, Wulff, 1993, 187, nota 75).<br />
Con el siglo XX <strong>la</strong> pauta interpretativa dominante e<strong>la</strong>borada fue el historicismo e i<strong>de</strong>alismo historicista.<br />
Consi<strong>de</strong>rar estas pautas interpretativas resulta fundamental ya que fue en este ambiente en el<br />
que <strong>la</strong> fotografía encontró un amplio eco y comenzó su generalización, a favor <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> discursos<br />
que se estaban e<strong>la</strong>borando. El ambiente historiográfico español conservó, a<strong>de</strong>más, ese i<strong>de</strong>al nacionalista<br />
que le confirió un ingrediente <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l i<strong>de</strong>al histórico <strong>de</strong> <strong>la</strong> nación 248 . La Historia comenzaba<br />
a contemp<strong>la</strong>rse como civilización (Lecea, 1988, 520). Sólo tras ello comenzó <strong>la</strong> preocupación<br />
por el método y por <strong>la</strong>s fuentes <strong>de</strong> los datos históricos, por <strong>la</strong>s ciencias auxiliares como <strong>la</strong> Geografía, <strong>la</strong><br />
Literatura, el Folklore, etc. (Lecea, 1988, 522).<br />
Por otra parte, el evolucionismo cultural fue cambiando hacia finales <strong>de</strong>l siglo XIX hacia un pujante<br />
nacionalismo 249 . Una falta <strong>de</strong> confianza en el evolucionismo hizo aparecer <strong>la</strong> etnicidad como el factor<br />
más importante en <strong>la</strong> historia humana. La Arqueología promovía un sentimiento <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad étnica y,<br />
en este sentido, <strong>de</strong>sempeñó un papel significativo en <strong>la</strong> unificación <strong>de</strong> Alemania y en <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> su<br />
i<strong>de</strong>ntidad mediante <strong>la</strong> expresión <strong>de</strong> sus logros como pueblo (Trigger, 1989, 149). La nación era consi<strong>de</strong>rada<br />
un “ser” genérico, superior y se convirtió en el tema <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Las antigüeda<strong>de</strong>s<br />
arqueológicas adquirieron un valor simbólico e instrumental fundamental en el proceso <strong>de</strong> consolidación<br />
<strong>de</strong> una cultura nacional (Rivière, 1997, 134). Las fronteras políticas <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong>bían <strong>de</strong>finirse en<br />
función <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia –más o menos imaginada (An<strong>de</strong>rson, 1983) o inventada (Gellner, 1983)– <strong>de</strong> una<br />
i<strong>de</strong>ntidad cultural común. Se i<strong>de</strong>ntificaba con una cultura, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> afinida<strong>de</strong>s culturales<br />
comunes a todos sus miembros. Su discurso i<strong>de</strong>ológico –el nacionalista– sostenía <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> un ajuste<br />
entre <strong>la</strong>s fronteras políticas y culturales. La cultura aparecía esencialmente vincu<strong>la</strong>da al principio <strong>de</strong> legitimidad<br />
política, estrechamente i<strong>de</strong>ntificada con el Estado (Rivière, 1997, 133).<br />
246 La creciente confianza en <strong>la</strong> difusión y <strong>la</strong> migración así como el concepto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas como grupos étnicos se hicieron pronto evi<strong>de</strong>ntes<br />
en los influyentes trabajos <strong>de</strong> Ratzel y Boas (TRIGGER, 1989, 150).<br />
247 Sobre <strong>la</strong> inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l historicismo en <strong>la</strong> investigación sobre historia <strong>de</strong>l arte ver C. M. SOUSSLOFF (1998).<br />
248 El estudio <strong>de</strong> los pueblos se había iniciado a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX con <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kulturgeschichte, que ampliaba su objeto <strong>de</strong><br />
estudio <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lo político a lo cultural y a lo social. En España se introdujo por <strong>la</strong>s traducciones <strong>de</strong> autores como G. Weber y Gervinus.<br />
249 Ver, sobre <strong>la</strong> vincu<strong>la</strong>ción entre Arqueología y nacionalismo (DÍAZ-ANDREU, 1996; DÍAZ-ANDREU, CHAMPION, 1996c; GRAVES-BROWN,<br />
GAMBLE, 1996; RUIZ ZAPATERO, 1996).<br />
264
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 140.- Vista <strong>de</strong> Elche (Alicante) y su palmeral hacia 1870.<br />
La repercusión <strong>de</strong> este entramado político-i<strong>de</strong>ológico en <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> y en <strong>la</strong> aplicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue consi<strong>de</strong>rable. El arqueólogo pasó a ser partícipe activo en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> <strong>la</strong> genealogía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nación. Como Thomsen en Dinamarca, Büsching y Li<strong>de</strong>nschmidt en Alemania, los arqueólogos<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX <strong>de</strong>scubrieron <strong>la</strong> dimensión nacional <strong>de</strong> su disciplina y su importancia en <strong>la</strong> constitución<br />
<strong>de</strong> una historia nacional (Schnapp, 1997, 9). Así, se buscaron los restos <strong>de</strong> los italianos, los celtas,<br />
los germanos o los iberos, <strong>la</strong>s raíces diferenciadoras <strong>de</strong>l pasado nacional, <strong>la</strong> justificación histórica <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r<br />
presente 250 . Estas nuevas priorida<strong>de</strong>s y objetivos <strong>de</strong>l discurso científico se han re<strong>la</strong>cionado con <strong>la</strong>s<br />
transformaciones metodológicas, con <strong>la</strong> ciertamente más cuidadosa c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los restos así como<br />
con <strong>la</strong> novedosa atención por <strong>la</strong> estratigrafía (Trigger, 1989). Tras <strong>la</strong> <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> los fósiles directores<br />
podía estar, quizás, <strong>la</strong> huel<strong>la</strong> <strong>de</strong> celtas, hispanos, italianos, etc. En estos nuevos objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología<br />
también intervino, <strong>de</strong> forma significativa, <strong>la</strong> fotografía. Con su realismo e increíble <strong>de</strong>talle, <strong>la</strong><br />
nueva técnica aparecía como una herramienta idónea para documentar todos los cambios en el registro<br />
arqueológico, para <strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong>s huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes fases y, con ello, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibles etnias que habían<br />
ocupado el yacimiento. En este sentido, creemos percibir cómo <strong>la</strong> <strong>de</strong>finitiva adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en estos primeros años <strong>de</strong>l siglo XX tuvo una motivación fundamental en estas preocupaciones.<br />
Estos cambios <strong>de</strong> interés tuvieron, también, consecuencias notables en <strong>la</strong>s épocas elegidas. En<br />
efecto, se abandonó <strong>la</strong> predilección por <strong>la</strong> antigüedad pagana y los estudios se centraron más en <strong>la</strong> arqueología<br />
medieval. Este interés por <strong>la</strong> Edad Media se entien<strong>de</strong> porque representaba el momento ge-<br />
250 Ver, en este sentido, el monográfico sobre archivos <strong>de</strong> arqueología europea que el proyecto europeo AREA publicó en Antiquity vol.<br />
76, nº 291 (Marzo, 2002) bajo el título Ancestral Archives. Explorations in the History of Archaeology.<br />
265
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 141.- La Dama <strong>de</strong> Elche, fotografía coloreada por<br />
Eduardo González. En el pie se apunta su interpretación como<br />
Mitra Apolo y <strong>la</strong>s circunstancias <strong>de</strong> su hal<strong>la</strong>zgo.<br />
nerador, inaugurador y <strong>de</strong>finidor <strong>de</strong> <strong>la</strong> “personalidad”<br />
<strong>de</strong> cada nación (Rivière, 1997, 133).<br />
Des<strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 30 se difundió esta<br />
afición por los restos <strong>de</strong>l pasado que se consi<strong>de</strong>raban<br />
esencialmente nacionales, como los<br />
vestigios protohistóricos y medievales (Mora,<br />
1995, 121). Tres momentos fueron consi<strong>de</strong>rados<br />
fundamentales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia esencialista<br />
españo<strong>la</strong>: <strong>la</strong> monarquía visigoda, los reyes<br />
católicos y <strong>la</strong> guerra <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia contra<br />
Napoléon (Cirujano et alii, 1985, 85). El<br />
mayor interés se tradujo en una intensificación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s campañas en varios yacimientos españoles,<br />
como Numancia (1853 y 1861-1867), Medina<br />
Azahara (1853-1868), el Cerro <strong>de</strong> los Santos<br />
(1860-1871) y <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> Altamira (1879),<br />
entre otros (Hernán<strong>de</strong>z, De Frutos, 1997, 142).<br />
A<strong>de</strong>más, en 1905, su Majestad visitó el so<strong>la</strong>r<br />
<strong>de</strong> Numancia e inauguró el monumento <strong>de</strong>l<br />
cerro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Garray a los héroes celtíberos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra romana. En 1906 se dio un<br />
nuevo impulso a estas excavaciones (Taracena,<br />
1919, 552). Des<strong>de</strong> <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> estas priorida<strong>de</strong>s<br />
enten<strong>de</strong>mos mejor <strong>la</strong> mayor documentación<br />
gráfica <strong>de</strong>dicada a estos yacimientos a<br />
los que se confirió una mayor atención y una<br />
más abundante documentación gráfica en <strong>la</strong>s publicaciones.<br />
En este contexto <strong>de</strong> crisis y regeneracio-<br />
nismo, el CEH fue el origen <strong>de</strong> interesantes construcciones. En esa búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong> autenticidad nacional<br />
convergían dos influencias: el patriotismo liberal <strong>de</strong> raigambre institucionalista y el nacionalismo<br />
romántico que inspiró i<strong>de</strong>as como <strong>la</strong> “tradicionalidad” y “<strong>la</strong>tencia” (López-Ocón, 1999, 38). Los objetivos<br />
<strong>de</strong>l CEH según su texto <strong>de</strong> creación en 1907 251 se centraban en <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong><br />
investigación, fundamentales para reconstruir <strong>la</strong> historia patria. De fondo <strong>la</strong>tía una c<strong>la</strong>ra inspiración <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ten<strong>de</strong>ncia historicista <strong>de</strong> “atención al dato documental”, <strong>de</strong>jando <strong>de</strong> <strong>la</strong>do cualquier tipo <strong>de</strong> interpretación<br />
o e<strong>la</strong>boración (Lecea, 1988, 526). Javier Vare<strong>la</strong> ha seña<strong>la</strong>do cómo el CEH no fue sólo un lugar<br />
<strong>de</strong> reunión y formación <strong>de</strong> elites intelectuales, sino también un hogar <strong>de</strong> patriotismo. La búsqueda <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> tradición, espíritu o carácter diferencial <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura españo<strong>la</strong> fue el punto <strong>de</strong> unión <strong>de</strong> todas sus activida<strong>de</strong>s.<br />
Todas <strong>la</strong>s secciones se vieron afectadas por ese mismo impulso patriótico que orientó <strong>la</strong>s investigaciones<br />
252 (López-Ocón, 1999, 37). La sección <strong>de</strong> Arqueología y Arte Medieval llevó a cabo un<br />
programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s bastante ambicioso. Incluyendo aspectos como el arte asturiano, cordobés y<br />
toledano <strong>de</strong> <strong>la</strong> alta Edad Media, se programaban excursiones periódicas a lugares como Toledo, Val<strong>la</strong>dolid,<br />
Palencia, León, Orense, Asturias, Santiago, etc. (Gamero, 1988, 108). En todas el<strong>la</strong>s, <strong>la</strong> fotografía<br />
fue un elemento indispensable.<br />
La obra <strong>de</strong> Ramón Menén<strong>de</strong>z Pidal constituye un ejemplo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia que se hizo tras <strong>la</strong> crisis<br />
<strong>de</strong>l 98, c<strong>la</strong>ramente esencialista y precursora <strong>de</strong> <strong>la</strong> asociación entre Castil<strong>la</strong>, lo castel<strong>la</strong>no y lo español<br />
251 Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> JAE <strong>de</strong> 1909.<br />
252 La preocupación por <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong>s raíces hizo también que otros intelectuales como Joaquín Costa acometiesen <strong>la</strong> publicación<br />
<strong>de</strong> epígrafes y otros objetos arqueológicos en <strong>la</strong> Revista crítica <strong>de</strong> Historia y Literatura (MÉLIDA, 1897a, 27).<br />
266
(Cruz, Wulff, 1993, 187, nota 72). R. Menén<strong>de</strong>z<br />
Pidal utilizó <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un momento<br />
muy temprano. Así, sabemos que, en el<br />
año 1900, tomó diversas imágenes para documentar<br />
el itinerario <strong>de</strong>l Cid con una cámara Kodak<br />
mo<strong>de</strong>lo 96 <strong>de</strong>l año 1891 (Sánchez Vigil,<br />
2001, 214).<br />
El componente i<strong>de</strong>alista <strong>de</strong> obras gestadas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l CEH aparece c<strong>la</strong>ro en Materiales<br />
<strong>de</strong> arqueología españo<strong>la</strong> (Gómez-Moreno, Pijoan,<br />
1912). En el<strong>la</strong>, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía resulta<br />
fundamental en una muy cuidada parte gráfica,<br />
<strong>de</strong>tectamos este predominio <strong>de</strong>l comparatismo<br />
y el i<strong>de</strong>alismo: “La arqueología en estos<br />
últimos años ha sufrido una gran transformación.<br />
Más que una ciencia positiva, es hoy una<br />
rama <strong>de</strong> <strong>la</strong> estética. Es una parte principal <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong>l arte, y no el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> forma <strong>de</strong><br />
los tipos, sino su espíritu, su vida y su valor como<br />
entes morales. Hoy hacen falta todas <strong>la</strong>s<br />
copias y todas <strong>la</strong>s comparaciones posibles con<br />
otras obras <strong>de</strong>l mismo autor, para adivinar su<br />
espíritu y el lugar que ocupa en <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong><br />
los estilos” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 10).<br />
Las e<strong>la</strong>boraciones <strong>de</strong> Gómez-Moreno han sido<br />
contemp<strong>la</strong>das <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> perspectiva <strong>de</strong> un investigador<br />
institucionalista comprometido con <strong>la</strong><br />
tarea <strong>de</strong> construir un discurso legitimador <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad españo<strong>la</strong> (Ruiz, Bellón, Sánchez,<br />
2002b, 433).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 142.- Primera fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, enviada a<br />
<strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia el 10 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 1897.<br />
Foto P. Ibarra.<br />
La formación alemana <strong>de</strong> Bosch Gimpera (1912-14) le introdujo en el método histórico-cultural<br />
y le llevó <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Filología al <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología clásica. A su regreso, Bosch reorientó sus líneas<br />
<strong>de</strong> investigación en favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> recién creada protohistoria y <strong>la</strong>s colonizaciones griegas en tanto que representaban,<br />
i<strong>de</strong>ológicamente, <strong>la</strong> vincu<strong>la</strong>ción cata<strong>la</strong>na con <strong>la</strong>s civilizaciones clásicas (Cebrià et alii.<br />
1991, 83).<br />
La dirección i<strong>de</strong>ológica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones arqueológicas tras <strong>la</strong> Guerra Civil ha sido objeto <strong>de</strong><br />
mayor atención estos últimos años (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 1991; Díaz-Andreu, 1993; Ruiz Zapatero, 1996). Nos<br />
limitaremos, aquí, a seña<strong>la</strong>r cómo <strong>la</strong> fotografía siguió siendo utilizada en formu<strong>la</strong>ciones que tenían un<br />
fundamental carácter historicista e i<strong>de</strong>alista. Especialmente se hizo presente ante <strong>la</strong>s teorías o argumentaciones<br />
que suponían una novedad en <strong>la</strong> investigación y que, por tanto, podían encontrar una discusión<br />
o menor aceptación. Los temas objeto <strong>de</strong> estudio se centraron en los períodos en que España había<br />
constituido una unidad política: Roma, el período visigodo, los celtas y <strong>la</strong> época dorada, los ss.XVI<br />
y XVII. La historiografía nacionalista, tan en boga <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Menén<strong>de</strong>z Pe<strong>la</strong>yo hasta el comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong> década<br />
<strong>de</strong> los 50, prestó una atención excesiva a <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los ss.XVI y XVII (Jover, 1999d, 26). En<br />
una Arqueología centrada exclusivamente en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> (Mora, 2002, 17), durante los años 1950 y<br />
60 predominó <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong> esencia hispana. Esto se tradujo en estudios sobre el mundo indígena<br />
(celtas e iberos), sobre el elemento hispano en época romana, sobre <strong>la</strong> época visigoda y sobre el norte<br />
<strong>de</strong> África. En Veinticinco estampas <strong>de</strong> <strong>la</strong> España Antigua, A. García y Bellido p<strong>la</strong>nteaba el problema apasionante<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> continuidad e i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> lo español (Arce, 1991b, 16). Este esencialismo era también<br />
here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong>l gran <strong>de</strong>bate historiográfico entre Menén<strong>de</strong>z Pidal, C<strong>la</strong>udio Sánchez-Albornoz y Américo<br />
267
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Castro, entre otros, sobre <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España (Arce, 1991b, 18). La misma selección <strong>de</strong> estampas, en<br />
<strong>la</strong> que abundaban los temas heroicos, tenía una connotación i<strong>de</strong>ológica.<br />
Como hemos intentado seña<strong>la</strong>r, <strong>la</strong> Arqueología se <strong>de</strong>sarrolló vincu<strong>la</strong>da y se potenció <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
i<strong>de</strong>ologías y los movimientos nacionalistas (Fernán<strong>de</strong>z, Sánchez, 2001, 165). La fotografía, técnica cada<br />
vez más usual, fue un agente transmisor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s preferencias que, a cada momento, guiaban <strong>la</strong> investigación.<br />
Bajo <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> veracidad que se le otorgó se buscaba propagar convincentemente un<br />
mensaje: <strong>la</strong> superioridad, los logros <strong>de</strong> ciertos pueblos, su i<strong>de</strong>ntidad y, en <strong>de</strong>finitiva, afianzar o construir<br />
<strong>la</strong>s raíces <strong>de</strong>l presente. Con el tiempo, <strong>la</strong> fotografía se fue ratificando como una herramienta cada vez<br />
más necesaria. Su soporte posibilitó <strong>la</strong>s comparaciones, básicas para el establecimiento <strong>de</strong> estilos y para<br />
los argumentos difusionistas. Cada una <strong>de</strong> estas explicaciones –evolucionismo, historicismo, i<strong>de</strong>alismo,<br />
etc.– explica o <strong>de</strong>termina <strong>la</strong> presencia y forma que adoptaba <strong>la</strong> imagen fotográfica. Pero, también, <strong>la</strong><br />
cada vez mayor incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que ésta proporcionaba influyeron en<br />
<strong>la</strong>s explicaciones teóricas que se estaban e<strong>la</strong>borando.<br />
CONCLUSIONES<br />
La historia <strong>de</strong>l siglo XIX se caracterizó por estar orientada a <strong>la</strong> narración <strong>de</strong> acontecimientos fundamentalmente<br />
políticos. Posteriores cambios, como el nuevo enfoque <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales (Burke,<br />
1994), <strong>la</strong> fueron transformando. En España, diferentes circunstancias históricas y políticas hicieron que<br />
el país experimentara una evolución distinta. Sin embargo, en el recorrido entre 1860 y 1960 no <strong>de</strong>bemos<br />
subvalorar <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> continuidad <strong>de</strong> formas más antiguas <strong>de</strong> escribir <strong>la</strong> Historia, aspecto<br />
que ha sido puesto <strong>de</strong> relieve por Iggers (1997, 2). Esta inercia o continuidad tendría una especial trascen<strong>de</strong>ncia<br />
en nuestro país don<strong>de</strong>, a pesar <strong>de</strong> rupturas tan traumáticas como <strong>la</strong> que significó <strong>la</strong> Guerra<br />
Civil, se <strong>de</strong>tecta una continuidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías y métodos <strong>de</strong>l primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología nos permite observar, como un termómetro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
disciplina, <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> estas inercias y <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una revisión crítica hasta un momento avanzado<br />
<strong>de</strong>l siglo XX. En este recorrido, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1860 a 1960, asistimos a los ritmos en que el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
antigüeda<strong>de</strong>s incorporaron una técnica novedosa como era <strong>la</strong> fotografía.<br />
A partir <strong>de</strong> 1870 se produjo un incremento importante <strong>de</strong> su presencia y aplicación en España.<br />
Este aumento coinci<strong>de</strong> con el momento en que apareció como medio <strong>de</strong> ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones<br />
arqueológicas, cuando los procedimientos <strong>de</strong> impresión comenzaron a ser comercialmente viables.<br />
Al principio, <strong>la</strong>s fotografías se incluyeron en estas obras en forma <strong>de</strong> láminas que, aunque escasas en<br />
número, presentaban una <strong>de</strong>stacable calidad. La necesidad <strong>de</strong> restringir su número hacía que se reservaran<br />
para objetos prestigiosos, lo que nos indica hoy cuáles eran <strong>la</strong>s preferencias y objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación.<br />
Posteriormente, y con <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> autotipia a partir <strong>de</strong> 1890, su número en <strong>la</strong>s ediciones<br />
pudo incrementarse 253 . Aunque el resultado tenía una calidad inferior, esta técnica permitió duplicar<br />
el número <strong>de</strong> fotografías que se editaban. Sin embargo, <strong>la</strong> verda<strong>de</strong>ra generalización e incorporación<br />
sólo llegaría a principios <strong>de</strong>l siglo XX. La práctica fotográfica era, como hemos indicado, mucho<br />
más sencil<strong>la</strong> y se habían superado los mayores problemas <strong>de</strong> reproducción. Los avances en <strong>la</strong> fotomecánica<br />
fueron, en este sentido, <strong>de</strong>cisivos.<br />
Así pues, y aunque se recurrió puntualmente a el<strong>la</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el primer momento, <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía fue mucho más significativa a partir <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX. Una constante fue cómo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
el momento en que su utilización se hizo posible se recurrió a el<strong>la</strong> confiando en su fiabilidad. Durante<br />
bastante tiempo conservó parte <strong>de</strong> su carácter como técnica privilegiada, cuyo conocimiento era algo<br />
preciado que se <strong>de</strong>bía transmitir y cuidar. Esta aura o impresión <strong>de</strong> cientificismo se tras<strong>la</strong>dó a <strong>la</strong> investigación,<br />
a los nuevos <strong>de</strong>sarrollos que iban transformando <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r. Progresivamente se<br />
253 Este método permitía, gracias a una trama, imprimir <strong>la</strong> fotografía “in-texte” (CHÉNÉ, FOLIOT, RÉVEILLAC, 1999, 10).<br />
268
Fig. 143.- Portada <strong>de</strong>l libro Zaragoza, Artística,<br />
Monumental e Histórica, obra <strong>de</strong> A. y P. Gascón <strong>de</strong><br />
Gotor (1890).<br />
Fig. 145.- Materiales ibéricos <strong>de</strong>l Cabezo <strong>de</strong> Alcalá<br />
(Azai<strong>la</strong>). Fototipia utilizada para comparar materiales<br />
ibéricos con los micénicos. Según Gascón <strong>de</strong> Gotor<br />
(1890, lám. III).<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 144.- Los hermanos Anselmo y Pedro Gascón <strong>de</strong><br />
Gotor, pioneros en <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> materiales<br />
ibéricos. Fototipia <strong>de</strong> Joarizti y Marriezcurrena.<br />
Según Gotor y Gotor (1890).<br />
269
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
afianzaban <strong>la</strong>s dos formas <strong>de</strong> reproducción y representación gráfica, dibujo y fotografía. Ambas re<strong>de</strong>finirían<br />
sus ámbitos, en un proceso que conllevaría importantes consecuencias para <strong>la</strong> propia historia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s investigaciones. Temáticamente, <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>dicó en los primeros momentos a reproducir edificios<br />
y monumentos. Esta ocupación en<strong>la</strong>za con <strong>la</strong> concepción monumental <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología pero,<br />
también, con <strong>la</strong>s escasas investigaciones y con el consiguiente <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s manifestaciones<br />
arquitectónicas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s civilizaciones antiguas. Por otra parte, <strong>la</strong> fotografía sería testigo excepcional <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> ciertas piezas espectacu<strong>la</strong>res. Retratar esta aparición fue también, sin duda, uno <strong>de</strong><br />
los primeros usos en los que resultó c<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica <strong>de</strong> reproducción.<br />
Posteriormente, con el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología como disciplina científica, algunos objetos,<br />
como <strong>la</strong>s cerámicas, pasaron a representarse usualmente mediante el dibujo, mientras que otros, como<br />
<strong>la</strong>s monedas, los epígrafes y esculturas, eran mayoritarios en <strong>la</strong>s tomas fotográficas. Este reparto ilustra<br />
pautas <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología filológica y su atención preferente por <strong>la</strong>s fuentes escritas <strong>de</strong> época antigua:<br />
epígrafes, monedas e inscripciones en general. También testimonia <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a ciertas<br />
piezas excepcionales, con hal<strong>la</strong>zgos como los <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, el sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca,<br />
<strong>la</strong> Venus <strong>de</strong> Itálica, etc. La difusión <strong>de</strong> sus imágenes mediante <strong>la</strong> fotografía tendría importantes consecuencias.<br />
Fueron, en efecto, estas piezas espectacu<strong>la</strong>res <strong>la</strong>s que concitaron que intereses y organismos<br />
diferentes se unieran y <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>naran, en muchas ocasiones, líneas <strong>de</strong> investigación posteriores o motivaran<br />
<strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> una nueva cultura. La menor atención por <strong>la</strong> cerámica ilustra una Arqueología<br />
que aún no había asumido <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> fósil director e<strong>la</strong>borada por Conze. Según avanzaba el siglo XX<br />
<strong>la</strong>s mayores preocupaciones estratigráficas y <strong>la</strong> asunción <strong>de</strong> este concepto motivaron <strong>la</strong> mayor presencia<br />
<strong>de</strong>l material cerámico en <strong>la</strong>s publicaciones. En efecto, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> los objetos como tema central<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías se fue haciendo más frecuente a partir <strong>de</strong> 1910, al mismo tiempo que su importancia<br />
en <strong>la</strong> metodología se incrementaba. Incluso podríamos apuntar, consi<strong>de</strong>rando <strong>la</strong> globalidad <strong>de</strong>l período,<br />
cómo parece que tanto <strong>la</strong> fotografía como el dibujo “normalizaron” convenciones y criterios para<br />
representar, en primer lugar, los objetos muebles y, especialmente, los materiales cerámicos.<br />
Por su parte, <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> los edificios necesitaba el lenguaje que el dibujo proporcionaba:<br />
p<strong>la</strong>ntas, secciones y alzados se hicieron indispensables para alcanzar a discernir <strong>la</strong>s características y peculiarida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> cada monumento. La fotografía pasó a orientarse fundamentalmente a aspectos parciales<br />
como, por ejemplo, <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> elementos arquitectónicos. Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> excavación<br />
se iba <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo cada vez más, con un progresivo interés por <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>scubiertas. Pau<strong>la</strong>tinamente<br />
evolucionó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración puntual <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio a erigirse en otro discurso alternativo<br />
paralelo e interre<strong>la</strong>cionado con el texto. Un discurso visual que el autor tendría que cuidar<br />
cada vez más.<br />
En esta evolución, numerosos rasgos son específicos <strong>de</strong>l especial <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong><br />
ciencia españo<strong>la</strong>. Alguno, como <strong>la</strong> significativa presencia <strong>de</strong> encuadres <strong>la</strong>terales en <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong> arquitectura,<br />
no resultan casuales y contrastan con una tradición europea que siguió, por lo general, <strong>la</strong>s pautas<br />
<strong>de</strong> frontalidad trazadas por <strong>la</strong> Arquitectura y que eran comprensibles <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una visión jerárquica<br />
y objetivadora heredada <strong>de</strong>l Neoc<strong>la</strong>sicismo. La <strong>la</strong>teralidad que constatamos en España no servía para<br />
el propósito <strong>de</strong> constituir una reproducción “exacta” susceptible <strong>de</strong> mediciones y estudios <strong>de</strong> proporcionalidad<br />
en el edificio. La <strong>la</strong>teralidad <strong>de</strong>formaba este “calco” <strong>de</strong>l edificio que quería ser <strong>la</strong> fotografía<br />
documental. De esta forma, se perdía una parte fundamental <strong>de</strong>l sentido que este tipo <strong>de</strong> tomas había<br />
tenido en países como Francia, Alemania o Gran Bretaña.<br />
Las tomas <strong>la</strong>terales indican otras preocupaciones, otra tradición y, en <strong>de</strong>finitiva, otro contexto.<br />
En<strong>la</strong>zan con <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía comercial y con <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición pictórica. Esta fotografía<br />
comercial había sido <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> buena parte <strong>de</strong> los fotógrafos españoles y había formado su<br />
tradición visual. El encuadre <strong>la</strong>teral permitía vislumbrar un aspecto fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura: el<br />
volumen <strong>de</strong>l edificio. Esta actitud <strong>la</strong> encontramos también en el material cerámico cuando, por encima<br />
<strong>de</strong> puntos <strong>de</strong> vista estrictamente frontales, se favoreció un punto <strong>de</strong> vista ligeramente superior, con<br />
lo que se percibía <strong>la</strong> boca y, por tanto, el volumen <strong>de</strong>l objeto. Así, en el trabajo <strong>de</strong> A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong><br />
Avilés “El pob<strong>la</strong>do minero, iberorromano, <strong>de</strong>l Cabezo Agudo en <strong>la</strong> Unión” el arqueólogo realizó una<br />
270
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 146.- Los hispanistas A. Engel (1855-1935), P. Paris (1859-1931) y el hijo <strong>de</strong> este último durante <strong>la</strong>s excavaciones en<br />
Osuna (Sevil<strong>la</strong>) en 1903. Detalle.<br />
toma <strong>de</strong> varias “urnas <strong>de</strong> tipo púnico” (Fig. 15) con un encuadre frontal y superior que permitía ver <strong>la</strong><br />
boca <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1942). La fotografía se centraba, pues, en <strong>la</strong> forma global <strong>de</strong>l objeto,<br />
en su carácter tridimensional. Este acercamiento, bastante usual en España 254 , era quizás consecuencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> ilustrar <strong>la</strong> forma cerámica ante <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> tipologías. También podía respon<strong>de</strong>r<br />
a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> proporcionar, en una única vista, toda <strong>la</strong> información posible <strong>de</strong> cada pieza.<br />
La elección <strong>de</strong> este encuadre testimonia <strong>la</strong> preeminencia <strong>de</strong> una cierta voluntad <strong>de</strong> ilustrar <strong>la</strong> dimensión<br />
completa y espacial <strong>de</strong>l objeto –monumento o pieza– con una so<strong>la</strong> toma. El acercamiento estrictamente<br />
formal exigía otras vistas complementarias, así como un dibujo <strong>de</strong> su sección. Este encuadre<br />
ligeramente superior indica también cómo todavía no se había consensuado el “<strong>de</strong>sglose” en varias vistas<br />
–frontal, posterior, perfil– que hemos visto característico <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía antropológica y que también<br />
respondía a <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> ilustrar todos los aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Eso sí, siempre <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un estricto<br />
punto <strong>de</strong> vista estríctamente central.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong> fotografía se aplicó en España a una ciencia que, a mediados <strong>de</strong>l siglo XX, seguía<br />
siendo eminentemente positivista, i<strong>de</strong>alista e historicista, dominando <strong>la</strong> <strong>de</strong>terminante y peculiar síntesis<br />
formu<strong>la</strong>da por R. Altamira y los institucionalistas mucho tiempo atrás. El ais<strong>la</strong>cionismo posterior a <strong>la</strong><br />
Guerra Civil influyó en <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> estos esquemas, así como <strong>la</strong> llegada, en los años 40, <strong>de</strong> personas<br />
formadas antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra y que seguirían en sus cargos hasta los años 70 (Díaz-Andreu, 2002). Las<br />
dificulta<strong>de</strong>s para renovarse en esos años habrían favorecido esa continuidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong>, casi<br />
al margen <strong>de</strong> los cambios que sucedían en el exterior. Así, <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales, que <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong> susti-<br />
254 También otros investigadores, como Lafuente Vidal, incluyeron tomas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s urnas <strong>de</strong> El Mo<strong>la</strong>r con este tipo <strong>de</strong> encuadre (LAFUENTE<br />
VIDAL, 1944, fig. 12).<br />
271
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tución <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradicional narración <strong>de</strong> los acontecimientos por una historia analítica orientada a los problemas<br />
(Burke, 1994, 11), sólo llegó a España a partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong> los años 50. En este ambiente <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>alismo historicista, con un método positivista, <strong>la</strong> fotografía se concibió muchas veces como un instrumento<br />
<strong>de</strong> persuasión. Buena muestra <strong>de</strong>l interés que <strong>de</strong>spertó es su cada vez mayor presencia y el hecho<br />
<strong>de</strong> que los investigadores principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>la</strong> practicaran personalmente. Nada mejor para<br />
conseguir que <strong>la</strong> fotografía transmitiese exactamente lo <strong>de</strong>seado. El progresivo abaratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica<br />
y <strong>de</strong> su edición hizo posible incrementar su número, pasando a ilustrar diversos aspectos <strong>de</strong>l objeto,<br />
en vistas que ilustraban una vuelta en redondo en torno a él. Se creía proporcionar, así, una perspectiva<br />
global, igual a <strong>la</strong> que se tendría en su presencia. Con ello, <strong>la</strong> pieza se había sustituido, como objeto<br />
<strong>de</strong> estudio, por una o varias fotografías.<br />
Bajo <strong>la</strong>s fotografías y temas que atendió <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>la</strong>te una preocupación fundamental<br />
que recorre todo el período 1860-1960: <strong>la</strong> estrecha re<strong>la</strong>ción entre los po<strong>de</strong>res políticos y <strong>la</strong>s actuaciones<br />
y construcciones sobre el pasado. La fotografía se convirtió en una po<strong>de</strong>rosa herramienta en<br />
estas e<strong>la</strong>boraciones. Como <strong>de</strong>tentadora <strong>de</strong> verdad ayudó a <strong>de</strong>stacar los significativos restos <strong>de</strong> ciertas<br />
épocas mientras que otras se “olvidaban”. Su evi<strong>de</strong>ncia fue un recurso frecuentemente utilizado para<br />
mostrar <strong>la</strong> superioridad, <strong>la</strong> maestría <strong>de</strong> ciertos pueblos, <strong>de</strong> su cultura material. Diferentes circunstancias<br />
políticas influyeron para hacer que se excavasen o investigasen, se publicasen, mediante <strong>la</strong> fotografía,<br />
unos yacimientos frente a otros, unas culturas antes que otros períodos 255 . Este proceso era una<br />
consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Estado con <strong>la</strong> nación y <strong>de</strong> <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que los límites o fronteras<br />
<strong>de</strong> ambos <strong>de</strong>bían coincidir. Cada nación inició entonces una búsqueda <strong>de</strong> su pasado, en un proceso<br />
que Hobsbawn ha <strong>de</strong>nominado “invención <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tradiciones”. De esta vincu<strong>la</strong>ción entre Estado,<br />
Nación y Cultura <strong>de</strong>rivó una acción política particu<strong>la</strong>rmente relevante en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología:<br />
<strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una colección <strong>de</strong> cultura por parte <strong>de</strong>l Estado, su intromisión en <strong>la</strong> confección <strong>de</strong> un<br />
Patrimonio Cultural Nacional. La cultura se erigía en justificadora y legitimadora <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia existencia<br />
<strong>de</strong>l Estado (Rivière, 1997, 133). Éste volvió su atención y se convirtió en coleccionista <strong>de</strong> “su” cultura.<br />
En <strong>de</strong>finitiva, podríamos caracterizar <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España<br />
como un fenómeno irregu<strong>la</strong>r y profundamente personal, marcado por un contexto y circunstancias inherentes<br />
a <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciencia españo<strong>la</strong>. En términos generales, constatamos un temprano conocimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica, semejante al que se produjo en Europa occi<strong>de</strong>ntal, pero una <strong>de</strong>stacada<br />
lentitud en su aplicación a los problemas que suscitaba el estudio <strong>de</strong>l pasado. Este marco general<br />
no significa que no tuviesen lugar aplicaciones pioneras. Aparecieron, en efecto, proyectos innovadores<br />
<strong>de</strong> gran valía, cuyo objetivo era incorporar <strong>de</strong>finitivamente el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad a lo que se<br />
estaba haciendo en otros países. La ausencia <strong>de</strong> proyectos globales, institucionales, explicaría a su vez <strong>la</strong><br />
falta <strong>de</strong> corpora y, con ello, una presencia más marcada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Aún hoy seguimos utilizando <strong>la</strong> fotografía en Arqueología con una asombrosa confianza. Apenas<br />
ha existido, entre los historiadores <strong>de</strong> arte y arqueólogos, una reflexión sobre sus posibilida<strong>de</strong>s, su en<br />
ocasiones parcialidad, su po<strong>de</strong>r. Se utiliza, sobre todo, como documento <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>saparecido, como testimonio<br />
<strong>de</strong>l transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación, el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> un edificio, una escultura. Permite, en<br />
<strong>de</strong>finitiva, observar el estado o apariencia <strong>de</strong> ciertas antigüeda<strong>de</strong>s. Pero estos son tan sólo, creemos, partes<br />
concretas <strong>de</strong> su significado y valor, siempre polisémico. La fotografía es, como Freitag señaló, <strong>la</strong> servante<br />
et <strong>la</strong> séductrice <strong>de</strong> nuestra disciplina (Freitag, 1997). Po<strong>de</strong>mos valorar, así, cómo <strong>la</strong> Arqueología,<br />
<strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas antiguas, se ha construido sobre un entramado, concreto, <strong>de</strong> piezas, contextos<br />
y monumentos difundidos gracias a <strong>la</strong> fotografía. En un juego <strong>de</strong> paralelos y citas sucesivas muchas<br />
piezas quedaron fuera, al no ser correctamente o muy escasamente difundidas. El testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
se extien<strong>de</strong> a una época, a un estado <strong>de</strong> los estudios y, particu<strong>la</strong>rmente, informa sobre <strong>la</strong>s personas<br />
que realizaron <strong>la</strong>s tomas, sobre los temas que <strong>de</strong>spertaron su interés, sobre su formación y obje-<br />
255 Aspecto que analizaremos, sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales publicaciones <strong>de</strong>l período, en el Cap. VIII.3.<br />
272
tivos y, en suma, sobre cómo realizaron sus aproximaciones. En este sentido, constituye una ventana<br />
inigua<strong>la</strong>ble y, creemos, indispensable, hacia el pasado <strong>de</strong> nuestra disciplina.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN EL ESTUDIO DE LA CULTURA IBÉRICA<br />
La fotografía ha transformado <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> historiadores y arqueólogos. Junto al dibujo y los mol<strong>de</strong>s,<br />
<strong>la</strong>s tres formas <strong>de</strong> “apropiación” y sustitución, <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, han modificado el acercamiento<br />
a <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado. Han llegado a transformar incluso, como <strong>de</strong>fendió Benjamin, el propio<br />
original objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica ha conformado un proceso complejo. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l tiempo<br />
en que se iba <strong>de</strong>finiendo <strong>la</strong> fotografía se hizo, cada vez, más presente. Se incorporó, en muy diferentes<br />
discursos, a <strong>la</strong> interesante sucesión <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimientos, síntesis, hipótesis y <strong>de</strong>bates sobre <strong>la</strong> percepción<br />
<strong>de</strong> los antiguos pueblos ibéricos. A continuación preten<strong>de</strong>mos acercarnos a <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> interpretación<br />
<strong>de</strong> esta cultura peninsu<strong>la</strong>r a través <strong>de</strong> estos intermediarios y sustituciones fotográficas. El papel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no fue inocente y <strong>de</strong>sgranarlo constituye una compleja y fascinante tarea, un examen<br />
crítico <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación, <strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición y argumentación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías que han <strong>de</strong>finido lo ibérico.<br />
Conforme se afianzaba <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se ponía <strong>de</strong> manifiesto <strong>la</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
respecto a este tipo <strong>de</strong> imágenes para el establecimiento y consenso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas teorías interpretativas.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características más notables que marcaron el inicio <strong>de</strong> los estudios ibéricos fue <strong>la</strong> in<strong>de</strong>finición:<br />
<strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> un marco cronológico y cultural don<strong>de</strong> incorporar los nuevos hal<strong>la</strong>zgos. Esta<br />
característica es <strong>de</strong>finitoria, creemos, <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> arqueología protohistórica <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo<br />
XX. Por otra parte, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> encontrar datos <strong>de</strong>l pasado que permitiesen una reconstrucción<br />
mínimamente fiable <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> nación <strong>de</strong>sempeñó un papel muy importante en <strong>la</strong> Arqueología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época. La fotografía mostró enseguida su utilidad en <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> un inventario <strong>de</strong>l patrimonio<br />
existente, es <strong>de</strong>cir, en el proceso <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s memorias nacionales (Brunet, 2000,<br />
102). Las priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada época contribuían a favorecer <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> unos períodos sobre<br />
otros. Así, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> época romana y visigoda se potenció por<br />
parte <strong>de</strong>l nuevo régimen. Se trataba <strong>de</strong> dos etapas culturales especialmente interesantes por tratarse <strong>de</strong>l<br />
momento en que el catolicismo había llegado a España. La etapa romana era, a<strong>de</strong>más, el primer momento<br />
en que el país había permanecido bajo un mismo po<strong>de</strong>r (Díaz-Andreu, 1995, 46). Fue, por tanto,<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este proceso <strong>de</strong> construcciones históricas, <strong>de</strong> objetivos muy diferentes, cuando <strong>la</strong> fotografía<br />
se incorporó a <strong>la</strong> Arqueología. Su incorporación se inserta también en el ambiente cientificista<br />
<strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong> siglo (López-Ocón, 1998, 40; Barona, 1998, 90). La técnica se a<strong>de</strong>cuaba, como hemos<br />
visto, a una tradición científica muy influenciada por el positivismo, con su voluntad <strong>de</strong> registrar exactamente<br />
cada nuevo <strong>de</strong>scubrimiento. Re<strong>la</strong>cionada con <strong>la</strong> alquimia durante buena parte <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
(Brunet, 2000, 101) gozaba <strong>de</strong> <strong>la</strong> credibilidad que <strong>la</strong> nu<strong>la</strong> intervención humana confería entonces a los<br />
procedimientos químicos y mecánicos.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN EL DESCUBRIMIENTO DE UNA CULTURA (1860-1898)<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Para muchos, <strong>la</strong> primera percepción institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica se inició<br />
con el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche en 1897. El inaudito <strong>de</strong>scubrimiento ilicitano reveló al<br />
gran público, pero también al erudito, un arte nuevo y original. Con su muy temprana configuración<br />
como icono <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad hispana, <strong>la</strong> Dama aceleró varios procesos en <strong>la</strong> entonces incipiente institucionalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. Sin embargo, <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica había comenzado antes.<br />
La Dama <strong>de</strong> Elche ratificó hipótesis e intervino en <strong>de</strong>bates creados en los años 60 y 70 <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX, protagonizados por <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l significativamente l<strong>la</strong>mado Cerro <strong>de</strong> los Santos.<br />
273
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
El reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica fue, como ha seña<strong>la</strong>do R. Olmos, perezoso y lento. Costó<br />
décadas y múltiples discusiones convenir los nombres y establecer el marco preciso <strong>de</strong> los iberos, fijar<br />
su ubicación en el espacio y su tiempo en <strong>la</strong> historia. Des<strong>de</strong> el Renacimiento, momento en que empezaron<br />
a aparecer monedas con caracteres <strong>de</strong>sconocidos, se comenzó a dibujar lo ibérico. Sus primeras<br />
representaciones se realizaron a tientas. Así, cuando M. Pérez Pastor aludía en su Disertación <strong>de</strong>l dios<br />
Endovélico (1760) a unas trescientas estatuil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> “divinida<strong>de</strong>s egipcias” <strong>de</strong>scubrimos cómo en realidad<br />
se trataba <strong>de</strong> exvotos ibéricos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l santuario <strong>de</strong> Castel<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Santisteban (Nicolini 1969, 19,<br />
n.1; Olmos, 1999, 199). También <strong>la</strong>s importantes excavaciones <strong>de</strong> Almedinil<strong>la</strong> <strong>de</strong>scubrieron lo ibérico<br />
sin reconocerlo (Maraver y Alfaro, 1867). El archivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (Almagro-<br />
Gorbea, Maier, eds., 2003; Abascal, 1999b) proporciona un interesante panorama <strong>de</strong> estas primeras fotografías<br />
<strong>de</strong> lo ibérico que llegaban, por entonces, a <strong>la</strong> institución madrileña. En 1869 ingresaba un expediente<br />
anónimo con una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> inscripción ibérica <strong>de</strong> Bicorp 256 y otra <strong>de</strong> varios recipientes<br />
cerámicos y metálicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma proce<strong>de</strong>ncia 257 . La fotografía fue, ya en este momento, el medio por<br />
el que los académicos se acercaron y conocieron esta cultura protohistórica.<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica ibérica: El Cerro <strong>de</strong> los Santos (Montealegre <strong>de</strong>l Castillo. Albacete)<br />
El hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> numerosas esculturas en el término albacetense <strong>de</strong> Montealegre <strong>de</strong>l Castillo supuso<br />
un cambio cualitativo en este proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento y percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. Los hal<strong>la</strong>zgos<br />
<strong>de</strong> esculturas eran tan sólo conocidos puntualmente hasta 1860, momento en que J. <strong>de</strong> Dios<br />
Aguado y A<strong>la</strong>rcón visitó el yacimiento. En octubre <strong>de</strong> ese mismo año presentó, primero a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> San Fernando y <strong>de</strong>spués a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, su informe sobre<br />
esta primera inspección. Acompañaba su informe <strong>de</strong> varios dibujos que permitían conocer visualmente<br />
algunas <strong>de</strong> estas esculturas (Mélida, 1906a, 11). Los dibujos <strong>de</strong> Aguado ilustraron <strong>la</strong>s dieciocho esculturas<br />
<strong>de</strong>scubiertas y otros elementos como <strong>la</strong> notable abundancia <strong>de</strong> restos arquitectónicos, mosaicos,<br />
cerámicas y una inscripción 258 (Lucas, 1994, 18).<br />
Esta visita y el consiguiente informe pusieron <strong>de</strong> manifiesto, ante <strong>la</strong>s instituciones, <strong>la</strong> importancia<br />
y entidad <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos. Las primeras noticias sobre el yacimiento y sus esculturas se publicaron<br />
poco <strong>de</strong>spués en un conocido trabajo <strong>de</strong> Amador <strong>de</strong> los Ríos (1863) que incluía, como parte gráfica,<br />
una lámina litográfica con ocho <strong>de</strong> los dibujos realizados por Aguado. Pocos años <strong>de</strong>spués comenzó<br />
el interés <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional por el yacimiento, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su política <strong>de</strong> incrementar los<br />
fondos <strong>de</strong> <strong>la</strong> institución. Fue así como Savirón, oficial anticuario <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong> Madrid, comenzó su misión<br />
arqueológica para excavar en el Cerro (1871). Su consiguiente publicación, Noticia <strong>de</strong> varias excavaciones<br />
llevadas a cabo en el Cerro <strong>de</strong> los Santos mostraba una notable preocupación por documentar <strong>de</strong><br />
manera a<strong>de</strong>cuada los hal<strong>la</strong>zgos. Los dibujos <strong>de</strong>l autor, litografiados, p<strong>la</strong>smaban esta intención. Conocemos<br />
su p<strong>la</strong>no y sección <strong>de</strong>l Cerro, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong>l templo así como diversos materiales como fíbu<strong>la</strong>s, anillos,<br />
vasitos cerámicos y fragmentos constructivos <strong>de</strong>l monumento. La obra incluyó también algunas esculturas<br />
y epígrafes falsos (Savirón, 1875, láms. I-VI). En esta selección <strong>de</strong> materiales <strong>la</strong> Gran Dama oferente<br />
ocupaba un papel central (Olmos, 1999, 202). Savirón publicó estos resultados en varios artículos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos (Savirón, 1875) sin incluir fotografías. Su parte gráfica se<br />
componía <strong>de</strong> cinco láminas dibujadas y litografiadas por el autor (Mélida, 1906a, 16).<br />
J. <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y Delgado conoció estos <strong>de</strong>scubrimientos tras <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> su viaje a bordo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fragata Arapiles. Tenía, en pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> R. Olmos, el “olfato y <strong>la</strong> retina impregnados <strong>de</strong>l Oriente” (Olmos,<br />
1999, 200). Este conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas y culturas <strong>de</strong>l este mediterráneo <strong>de</strong>bieron, en efecto, ser <strong>de</strong>-<br />
256 Signatura: CAV/9/7978/21(2). Ver, sobre el Archivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> RAH, ALMAGRO-GORBEA y MAIER (eds., 2003) con toda <strong>la</strong> bibliografía anterior.<br />
257 Signatura: CAV/9/7978/21(3).<br />
258 El informe está perdido y sólo se conoce por referencias posteriores (SÁNCHEZ, 2002, 61).<br />
274
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 147.- Inauguración <strong>de</strong>l conjunto arqueológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis romana <strong>de</strong> Carmona, 1885.<br />
terminantes para <strong>la</strong>s teorías que enunció en su discurso <strong>de</strong> entrada a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos en término <strong>de</strong> Montealegre, conocidas vulgarmente bajo <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong><br />
antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong> (De <strong>la</strong> Rada, 1875, 249). Este conocido trabajo se apoyaba en una parte gráfica formada<br />
por láminas litografiadas en <strong>la</strong>s que se daba a conocer <strong>la</strong> cultura material consi<strong>de</strong>rada más importante<br />
y <strong>de</strong>finitoria <strong>de</strong>l yacimiento (Mélida, 1906a, 22). El elevado precio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s litografías hacía necesario, como<br />
recordaba Mélida, una selección restrictiva por parte <strong>de</strong>l autor. Estas láminas –veintiuna contando el<br />
mapa– constituían <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra 259 . En el<strong>la</strong> encontramos tanto <strong>la</strong> pretensión <strong>de</strong> exactitud al colocar<br />
algunas medidas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas como <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> esculturas que hoy sabemos eran falsas.<br />
Las primeras publicaciones <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos prestaron una especial atención a <strong>la</strong> reproducción<br />
<strong>de</strong> los restos documentados. Esta re<strong>la</strong>tiva abundancia <strong>de</strong> litografías se explica, creemos, por <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> dar a conocer, visualmente, los <strong>de</strong>scubrimientos. La fotografía estuvo ausente <strong>de</strong> estos primeros<br />
estudios. Varias causas pudieron influir en ello. En primer lugar, el elevado coste que conllevaba esta<br />
práctica: <strong>de</strong> hecho, ni <strong>la</strong> misión <strong>de</strong>l Museo Arqueológico ni el viaje <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata Arapiles <strong>la</strong> incorporaron.<br />
Pero, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estas dificulta<strong>de</strong>s, su ausencia parece haberse <strong>de</strong>bido a otros motivos: ni Aguado,<br />
ni Savirón o De <strong>la</strong> Rada sintieron <strong>la</strong> misma necesidad que sus coetáneos franceses o británicos <strong>de</strong> certificar<br />
mediante esta técnica sus <strong>de</strong>scubrimientos. En el fondo parece haber sido fundamental <strong>la</strong> diferente<br />
concepción <strong>de</strong> qué documentos tenían vali<strong>de</strong>z para ser fuente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología 260 . Testimonian, también,<br />
una confianza en el dibujo y, parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una fuerte <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> documentos<br />
259 Los dibujos originales se litografiaron gracias a J. Bustamante y <strong>la</strong> litografía Donon mientras que otros, como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran Dama<br />
oferente (lám. III), fueron dibujados por R. Velázquez.<br />
260 Apunta, también, en esta dirección el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> Comisión Científica <strong>de</strong>l Pacífico sí incorporase, en los años 60 <strong>de</strong>l s.XIX, un<br />
fotógrafo a <strong>la</strong> expedición por tierras americanas.<br />
275
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
exactos y fiables como ocurría en <strong>la</strong> ciencia occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. No buscaban <strong>la</strong> justificación <strong>de</strong>l dato.<br />
Lejos <strong>de</strong>l positivismo, su retórica encontraba el apoyo y certificación en el dibujo y no en <strong>la</strong> fotografía.<br />
Progresivamente, y según se avanzaba hacia los años finales <strong>de</strong>l siglo XIX, se <strong>de</strong>scubrieron gran<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que hoy siguen siendo <strong>la</strong>s más significativas esculturas ibéricas. La bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote, <strong>la</strong>s esfinges<br />
<strong>de</strong> Agost en 1893, el grifo <strong>de</strong> Redován, <strong>la</strong>s esfinges <strong>de</strong> El Salobral y, en 1903, los relieves <strong>de</strong><br />
Osuna 261 . Parale<strong>la</strong>mente empezaba a constatarse un mayor cuidado en el registro y publicación <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>scubrimientos protohistóricos, muestra <strong>de</strong>l novedoso interés <strong>de</strong> que eran objeto. Estas publicaciones<br />
eran, al mismo tiempo, reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas inquietu<strong>de</strong>s metodológicas que comenzaban a incorporarse<br />
a <strong>la</strong> ciencia arqueológica peninsu<strong>la</strong>r. En este sentido <strong>de</strong>staca el temprano trabajo <strong>de</strong> Góngora sobre<br />
<strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s andaluzas (Góngora, 1868). El autor granadino propuso, en una obra <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ro enfoque<br />
histórico-cultural, una corre<strong>la</strong>ción entre los restos arqueológicos y los pueblos citados por <strong>la</strong>s fuentes<br />
antiguas. Metodológicamente, Góngora se basaba en una escrupulosa y positivista toma <strong>de</strong> datos<br />
(Ruiz, Molinos, Hornos, 1986, 26). Resulta <strong>de</strong>stacable su proyecto tipológico basado en <strong>la</strong> observación<br />
<strong>de</strong> los rasgos comunes <strong>de</strong> los megalitos. Para ello recogió datos como <strong>la</strong> orientación, <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara,<br />
<strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> los cadáveres, etc. La finalidad perseguida era establecer pautas generales para<br />
este tipo <strong>de</strong> construcciones. Por otra parte, Góngora asumió explicaciones difusionistas –como <strong>la</strong>s invasiones<br />
<strong>de</strong> celtas y fenicios– que habrían transformado <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción indígena. De esta forma, y frente<br />
a una tradición que siempre había i<strong>de</strong>ntificado el megalitismo como celta 262 , el autor lo atribuyó por<br />
igual a celtas y a iberos. Así, interpretó <strong>la</strong> neolítica cueva <strong>de</strong> los Murcié<strong>la</strong>gos como un enterramiento<br />
colectivo ibérico (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2000a, 6). También reconoció el trazado <strong>de</strong> Cástulo (Linares,<br />
Jaén) y publicó su p<strong>la</strong>no 263 en su conocida obra Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía (1868).<br />
Al <strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong> nueva cultura había que asignarle un espacio y una cronología. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s causas<br />
<strong>de</strong>l interés que <strong>de</strong>spertaban <strong>la</strong>s “antigüeda<strong>de</strong>s ibéricas” residía en su posible ocupación <strong>de</strong> todo el territorio<br />
peninsu<strong>la</strong>r. De esta forma, podía ser contemp<strong>la</strong>da como el origen histórico <strong>de</strong>l unitarismo contemporáneo.<br />
Las propuestas geográficas <strong>de</strong> distribución comenzaron en el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
Entre <strong>la</strong>s primeras po<strong>de</strong>mos mencionar <strong>la</strong> <strong>de</strong> Lasal<strong>de</strong> (1879) para quien, tras <strong>la</strong> primera invasión celta,<br />
se habrían producido otras que presionaron <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción hasta conducir<strong>la</strong> a <strong>la</strong> Meseta 264 . Resulta interesante<br />
cómo diferenció y separó en su propuesta a los iberos –a quienes situaba en zona cata<strong>la</strong>no-aragonesa–<br />
<strong>de</strong> los bastetanos. El término ibérico se reservaba, pues, para los pueblos situados en el noreste<br />
peninsu<strong>la</strong>r. F. Fita, para quien los iberos habían tenido una proce<strong>de</strong>ncia externa 265 , indicó también<br />
<strong>la</strong> zona levantina como su límite territorial.<br />
Lasal<strong>de</strong> e<strong>la</strong>boró otra <strong>de</strong> estas primeras interpretaciones. El punto <strong>de</strong> partida <strong>de</strong> su hipótesis fueron,<br />
posiblemente, los trabajos <strong>de</strong> Rada y Delgado (1875). Tras su viaje en <strong>la</strong> fragata Arapiles, el ya conocido<br />
templo <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos fue interpretado como el edificio sacro <strong>de</strong> una colonia griega<br />
ocupada por egipcios. En realidad, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> los PP. Esco<strong>la</strong>pios sobre el yacimiento albacetense<br />
se seña<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> influencia egipcia como <strong>de</strong>terminante para <strong>la</strong> creación <strong>de</strong>l “adoratorio” (Lasal<strong>de</strong>,<br />
Gómez y Sáez, 1874; Sánchez Gómez, 2002, 71). Se trataba, posiblemente, <strong>de</strong> re<strong>la</strong>cionar los más antiguos<br />
restos peninsu<strong>la</strong>res con una cultura tan monumental, milenaria y significativa como <strong>la</strong> egipcia.<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento visual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s egipcias, facilitado por los grabados y fotografías <strong>de</strong> los<br />
viajeros <strong>de</strong>l XIX no era inocente en este proceso. En su discurso <strong>de</strong> entrada a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia De <strong>la</strong> Rada apoyó sus teorías en magníficas litografías <strong>de</strong> J. Bustamante, que sirvieron para un<br />
261 Sobre <strong>la</strong> historia y el estado actual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones en Osuna ver SALAS (2002).<br />
262 Así, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> corriente nacionalista romántica, Ramis <strong>de</strong>fendió el carácter céltico <strong>de</strong>, entre otros, los monumentos ta<strong>la</strong>yóticos <strong>de</strong><br />
Menorca (1812) y <strong>de</strong> los dólmenes <strong>de</strong> Granada.<br />
263 El granadino trazó el perímetro <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> y pudo observar varias torres rectangu<strong>la</strong>res ciclópeas –<strong>de</strong> <strong>la</strong>s que sólo se conservan dos–<br />
que alzaban aún varios metros (GARCÍA-GELABERT, BLÁZQUEZ, 1993, 94).<br />
264 Así, los tur<strong>de</strong>tanos habrían ocupado <strong>la</strong> Baja Andalucía, los e<strong>de</strong>tanos Valencia y los bastetanos –<strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia egipcia– se habrían extendido<br />
por el su<strong>de</strong>ste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> hasta el río Júcar (RUIZ, SÁNCHEZ, BELLÓN, 2000b, 6).<br />
265 En efecto, en su discurso <strong>de</strong> entrada a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia indicó cómo los iberos, una vez llegados <strong>de</strong>l Caúcaso, se habrían<br />
extendido en el territorio entre los Pirineos y el Ebro (FITA, 1879). Sobre el P. F. Fita ver ABASCAL (1999a y 1999b).<br />
276
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 148.- Excavaciones en Osuna (Sevil<strong>la</strong>) por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> École <strong>de</strong>s Hautes Étu<strong>de</strong>s Hispaniques en 1903.<br />
discurso en que se prestaba gran atención a esculturas que hoy consi<strong>de</strong>ramos falsas y que fueron, en<br />
aquel momento, <strong>la</strong>s que mejor evocaban, visualmente, sus recuerdos <strong>de</strong> Oriente.<br />
Durante el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX asistimos, por tanto, a un continuo proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
lo ibérico que implicó, también, <strong>la</strong> necesaria formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> nuevos términos. La nueva cultura comenzaba<br />
a infiltrarse en publicaciones como el Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s 266 . Dominaba aún, c<strong>la</strong>ramente,<br />
el tratamiento y <strong>la</strong> concepción artística y retórica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s. Los restos ibéricos estuvieron, sin<br />
embargo, presentes: a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los artículos <strong>de</strong>dicados a <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro por Rada y Delgado 267<br />
encontramos un artículo <strong>de</strong> F. Fulgosio “Armas antiguas ofensivas <strong>de</strong> bronce y hierro. Su estudio y comparación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional” en el que se incluía una única lámina<br />
agrupando dos falcatas, un puñal <strong>de</strong> antenas, un soliferreum y varias puntas <strong>de</strong> <strong>la</strong>nza. Fulgosio hab<strong>la</strong>ba<br />
ya <strong>de</strong> ibérico: “no sólo tomaron los romanos <strong>la</strong> espada ibérica” 268 . Otra aparición interesante <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
antigüeda<strong>de</strong>s ibéricas en <strong>la</strong> revista <strong>la</strong> protagonizó M. Catalina con su artículo “Urnas cinerarias con relieves<br />
<strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional” 269 . Las frecuentes dudas ante <strong>la</strong> adscripción <strong>de</strong> los restos aparecían<br />
también en <strong>la</strong> revista. Así, en dos láminas litografiadas por J. M. Maleu encontramos una caja bastetana<br />
proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Almedinil<strong>la</strong> que se exponía sin una adscripción cultural o cronológica 270 .<br />
266 La monumental publicación supuso, pese a su breve vida (1872-1880) una temprana difusión <strong>de</strong> numerosas obras. Dirigida por Juan<br />
<strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada Delgado acogió <strong>la</strong>s intervenciones <strong>de</strong> F. Fita, J. Amador <strong>de</strong> los Ríos y J. Vi<strong>la</strong>nova y Piera.<br />
267 Director <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista entre 1875 y 1876.<br />
268 Posiblemente el autor se refería a el<strong>la</strong>s en el sentido geográfico <strong>de</strong>l término, como algo propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> penínsu<strong>la</strong>. Por otro <strong>la</strong>do mantuvo<br />
el término <strong>de</strong> espadas para <strong>la</strong>s falcatas.<br />
269 Subtitu<strong>la</strong>do “Estudio precedido <strong>de</strong> noticias históricas sobre <strong>la</strong>s costumbres <strong>de</strong> los antiguos en los funerales e inhumaciones para <strong>la</strong><br />
mejor inteligencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> monografía”.<br />
270 Se adjetivaba como “Urna cineraria <strong>de</strong> piedra caliza, encontrada en Almedinil<strong>la</strong>. Conserva todavía los huesos calcinados, longitud:<br />
0.35; <strong>la</strong>titud: 0.21; altura 0.22 ). MAN”.<br />
277
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 149.- Toro cal<strong>de</strong>o con cabeza humana utilizado como inspiraciónparalelo<br />
para <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote. Según Heuzey (1902).<br />
El proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición también<br />
conllevaba ensayos que hoy<br />
sabemos erróneos. Así, R. Amador<br />
<strong>de</strong> los Ríos calificó <strong>la</strong>s esculturas<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos como<br />
mártires visigodos (Amador <strong>de</strong><br />
los Ríos, 1889, 766). En su opinión,<br />
algunas como <strong>la</strong> gran dama<br />
oferente sostendrían entre sus manos<br />
el vaso <strong>de</strong> su sangre vertida en<br />
el martirio. Esta interpretación ocurría<br />
en un momento en que lo<br />
nacional-visigodo estaba <strong>de</strong> moda<br />
(Olmos, 1996b, 18). Otro mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época, el orientalista,<br />
influyó también en <strong>la</strong>s primeras interpretaciones<br />
<strong>de</strong> los materiales<br />
ibéricos. La aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicha<br />
<strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote, impulsaría a Amador<br />
<strong>de</strong> los Ríos a re<strong>la</strong>cionar<strong>la</strong> con el arte<br />
periférico bizantino (Olmos,<br />
1996b, 19). Según A. <strong>de</strong> los Ríos <strong>la</strong> Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote “se remonta quizás a una época muy lejana, quizás<br />
a los tiempos en los que los Cal<strong>de</strong>os ocupaban estos lugares, a menos que, habiéndose perpetuado<br />
<strong>la</strong>s tradiciones orientales a través <strong>de</strong> Bizancio, este objeto no es aún producto <strong>de</strong> los siglos VI o VII <strong>de</strong><br />
nuestra era” (Engel, 1893, 87). Con una adscripción muy diferente A. Engel reproduciría, poco <strong>de</strong>spués,<br />
esta misma escultura (Engel, 1893, 88, fig. 15).<br />
Como hemos indicado, los inicios <strong>de</strong> los estudios ibéricos estuvieron <strong>de</strong>terminados por el <strong>de</strong>bate<br />
generado en torno a <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. La fotografía, junto a<br />
dibujos y mol<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>sempeñó un importante papel en este <strong>de</strong>bate. El reconocimiento <strong>de</strong> su autenticidad,<br />
a caballo entre los eruditos españoles y <strong>la</strong> ciencia occi<strong>de</strong>ntal, necesitó <strong>de</strong> objetos que sustituyesen<br />
los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong>l Cerro ante los gabinetes, exposiciones y, en <strong>de</strong>finitiva, los especialistas europeos. En<br />
estos años convivían aún varias formas <strong>de</strong> apropiación y sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas originales: vaciados,<br />
fotografías y dibujos. La fotografía era aún excepcional en los <strong>de</strong>bates peninsu<strong>la</strong>res, aunque no en los<br />
europeos. En este ambiente resulta especialmente interesante cómo los estudios realizados a partir <strong>de</strong><br />
fotografías y vaciados testimonian el crédito que les conferían los contemporáneos 271 .<br />
En 1871 comenzaron <strong>la</strong>s primeras excavaciones en el Cerro <strong>de</strong> los Santos, dirigidas por V. Juan y<br />
Amat, el relojero <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>. Engel señaló, en 1893, cómo fue en estas activida<strong>de</strong>s “cuando <strong>la</strong> cizaña comienza<br />
a mezc<strong>la</strong>rse con <strong>la</strong> simiente, y los falsos comienzan a <strong>de</strong>snaturalizar un fondo auténtico” (Engel,<br />
1893, 51). El francés mencionó, igualmente, varias fotografías contemp<strong>la</strong>das por él y que nunca se llegaron<br />
a publicar. Su observación le permitió afirmar cómo había sido entonces cuando los falsos habían<br />
comenzado a aparecer: “On voit, en effet, sur les photographies que prit alors le padre Lasal<strong>de</strong> et<br />
qu’il a eu l’obligeance <strong>de</strong> me remettre, <strong>de</strong>s objects plus que suspects» (Engel, 1893, 51).<br />
La <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> investigadores extranjeros, como Engel y Paris, a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s fomentó su<br />
contacto con los eruditos y estudiosos peninsu<strong>la</strong>res. Sus estancias en nuestro país contribuyeron <strong>de</strong> forma<br />
importante a <strong>la</strong> transformación <strong>de</strong> ciertas concepciones o a <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> una nueva metodología<br />
por parte <strong>de</strong> sus contemporáneos españoles. Entre estas i<strong>de</strong>as que difundieron, hay que <strong>de</strong>stacar<br />
<strong>la</strong> importancia que concedían a <strong>la</strong> parte gráfica y, en concreto, a <strong>la</strong> fotografía como testimonio, reflejo<br />
o substituto <strong>de</strong>l objeto. Por otra parte, los investigadores franceses criticaban a los españoles ya que no<br />
271 En este sentido ver el Capítulo VIII.<br />
278
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
se a<strong>de</strong>cuaban a lo que <strong>de</strong>bía ser, en<br />
su opinión, una obra científica.<br />
Así, en 1893, Engel resaltaba algunas<br />
cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación<br />
<strong>de</strong> los Esco<strong>la</strong>pios Memoria sobre<br />
<strong>la</strong>s notables excavaciones hechas<br />
en el Cerro <strong>de</strong> los Santos (1871) aunque<br />
subrayaba sus carencias en<br />
“<strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong>masiado vagas<br />
que no se apoyan en reproducciones”.<br />
Era criticable, pues, el<br />
hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s <strong>de</strong>scripciones no<br />
se completasen mediante una a<strong>de</strong>cuada<br />
documentación gráfica. Testimonio<br />
<strong>de</strong> esta importancia concedida<br />
al factor gráfico, Engel volvió<br />
a visitar <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> los padres<br />
esco<strong>la</strong>pios el 22 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong><br />
1894 para fotografiar <strong>la</strong> mayor parte<br />
<strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>l Cerro (Paris,<br />
1901,114).<br />
A. Engel había incorporado tempranamente <strong>la</strong> técnica fotográfica a sus trabajos. Tras una etapa<br />
<strong>de</strong> formación que incluyó su estancia como membre en <strong>la</strong> École Française <strong>de</strong> Atenas el francés llegó, el<br />
21 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1891, a España. Encargado <strong>de</strong> una mission Engel llevó a cabo, durante los dos años siguientes,<br />
una rápida campaña en el ya famoso Cerro <strong>de</strong> los Santos. A su término, informó <strong>de</strong>l avanzado<br />
grado <strong>de</strong> <strong>de</strong>terioro en que había encontrado el santuario. Des<strong>de</strong> su llegada a <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> el francés<br />
hizo uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica como modo <strong>de</strong> registrar <strong>la</strong>s manifestaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica que<br />
había venido a investigar. Había llegado, en efecto, “provisto <strong>de</strong> los libros que juzgué necesarios y <strong>de</strong><br />
un aparato fotográfico” (Engel, 1893, 4).<br />
Poco a poco, <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> lo ibérico se incluyeron, también, en varias obras peninsu<strong>la</strong>res. En<br />
1883 apareció el primer volumen <strong>de</strong>l catálogo <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional. Una lámina en fototipia<br />
reunía siete <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. En el margen inferior <strong>de</strong>recho se podía<br />
leer: “imprenta fototípica <strong>de</strong> J. Laurent y Cía, Madrid-París” y el número <strong>de</strong> inventario <strong>de</strong> cada pieza.<br />
Sin embargo, los tamaños y <strong>la</strong> esca<strong>la</strong> no eran aspectos especialmente cuidados. Según criticó Engel, <strong>la</strong> esca<strong>la</strong><br />
era muy reducida (Engel, 1893, 70). El investigador francés echaba <strong>de</strong> menos, sin duda, los gran<strong>de</strong>s<br />
formatos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones europeas que permitían admirar, observar y estudiar los hal<strong>la</strong>zgos272 .<br />
Poco <strong>de</strong>spués, en 1886, Cartailhac publicó su conocida y premiada obra Les âges préhistoriques <strong>de</strong><br />
l’Espagne et du Portugal. Résultats d ’une mission scientifique. Pese a su antigüedad <strong>la</strong> obra se editó con<br />
150 grabados y cuatro láminas en fototipia y cromolitografía, lo que testimonia <strong>la</strong> importancia concedida<br />
a <strong>la</strong> parte gráfica. Pese a <strong>la</strong> mayor importancia que se dió a Portugal273 Fig. 150.- La bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote (Albacete).<br />
, Cartailhac <strong>de</strong>dicó algunas<br />
vistas a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s ibéricas. De <strong>la</strong>s falcatas <strong>de</strong> Almedinil<strong>la</strong> proporcionaba una so<strong>la</strong>, frontal (Cartailhac,<br />
1886, 249, fig. 365 y 366). Los pies <strong>de</strong> figura reflejaban <strong>la</strong>s dudas sobre <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> estos<br />
materiales, <strong>de</strong>nominados ahora “espada en hierro <strong>de</strong> Almedinil<strong>la</strong>” (Cartailhac, 1886, 251, fig. 267<br />
y 368). Las dudas, <strong>la</strong> in<strong>de</strong>finición, se p<strong>la</strong>smaban también en el dibujo: su empuñadura tenía un cierto<br />
carácter fantástico, con una especie <strong>de</strong> dragón a<strong>la</strong>do al que aludía el texto (Cartailhac, 1886, 250; Quesada,<br />
1997). A <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong>dicó una única vista, quizás por <strong>la</strong> duda que aún<br />
272 Lamentablemente, <strong>la</strong> redacción <strong>de</strong> este catálogo quedó incompleta y no incluye <strong>la</strong>s “Industrias Artísticas” y <strong>la</strong> “Mecánica e Industria”, por<br />
lo que no se pue<strong>de</strong> observar <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s joyas <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta <strong>de</strong> Mengíbar o <strong>la</strong>s armas <strong>de</strong> yacimientos ibéricos (V.V.A.A., 1917, 33).<br />
273 Que posiblemente conocía mejor y don<strong>de</strong> al parecer tenía más contactos.<br />
279
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
280<br />
Fig. 151.- Manuel Gómez-Moreno (1870-1970), estudioso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s protohistóricas y <strong>la</strong> escritura ibérica.
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 152.- Se<strong>de</strong> actual <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Humanida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas, antes pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong>l<br />
Hielo y Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos, Madrid. Hacia 1900.<br />
281
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
se cernía sobre el<strong>la</strong>s 274 . En general, se refería a <strong>la</strong>s “quince esculturas <strong>de</strong>scubiertas varias veces en Yec<strong>la</strong>,<br />
provincia <strong>de</strong> Murcia sobre una colina que lleva el nombre <strong>de</strong> Cerro <strong>de</strong> los Santos” (Cartailhac, 1886,<br />
301).<br />
En un principio, <strong>la</strong>s interpretaciones que De <strong>la</strong> Rada expuso sobre estas esculturas parecieron recibir<br />
el caluroso ap<strong>la</strong>uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Pero <strong>la</strong> comunidad científica internacional<br />
–franceses y alemanes– dudaba <strong>de</strong> <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s. En <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> Viena <strong>de</strong> 1873 se<br />
expusieron vaciados en yeso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales esculturas <strong>de</strong>l Cerro, “cuya significación se ignora” (Reu<strong>la</strong>ux,<br />
1891, 214). En Viena estaba aún por <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> adscripción cultural <strong>de</strong> estos documentos<br />
(Olmos, 1999, 202). El objetivo era, pues, exhibir <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s y captar los comentarios científicos<br />
suscitados. En <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> enviar una muestra <strong>de</strong> lo más representativo se seleccionaron algunos vaciados<br />
y piezas reales junto a falsificaciones.<br />
Pocos años <strong>de</strong>spués, los vaciados y algunos originales se llevaron a <strong>la</strong> Exposición <strong>de</strong> 1878 en París.<br />
Sabemos, por ejemplo, que L. Heuzey tuvo ocasión <strong>de</strong> contemp<strong>la</strong>rlos en esta Exposición Universal por<br />
primera vez. La exposición fue también el marco en que <strong>de</strong>stacados especialistas, como E. Cartailhac y<br />
A. <strong>de</strong> Longpérier, emitieron un juicio negativo. El veredicto <strong>de</strong> Longpérier, conservador <strong>de</strong>l Louvre,<br />
fue tajante: <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos eran falsas. La cuestión recordaba a Altamira (Lucas,<br />
1994, 23). Estos comentarios sobre <strong>la</strong> falsedad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong> Cartailhac y De Longpérier hicieron que<br />
Léon Heuzey hiciera su viaje <strong>de</strong> estudio a España en octubre <strong>de</strong> 1888 (Pachón, Pastor, Rouil<strong>la</strong>rd, 1999,<br />
XXX; Heuzey, 1897). Gracias al ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong> su obra que De <strong>la</strong> Rada y Delgado regaló <strong>de</strong>dicado a<br />
Longpérier 275 , sabemos que el francés <strong>de</strong>bía conocer los dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> años antes 276 . Así<br />
pues, parece que contempló, antes que los mol<strong>de</strong>s expuestos en <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> París <strong>de</strong><br />
1878, <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos gracias a los dibujos <strong>de</strong>l discurso <strong>de</strong> De <strong>la</strong> Rada.<br />
L. Heuzey 277 se interesó por el <strong>de</strong>bate en torno a <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos. Tras su viaje a España, el francés <strong>de</strong>fendió su autenticidad. Al mismo tiempo, comenzó a intuir<br />
<strong>la</strong> importancia que habría tenido <strong>la</strong> influencia griega y púnica en <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong> esta cultura.<br />
En este sentido, y ante <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> un nombre propio <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mó “<strong>de</strong>mi-civilisation gréco-phénicienne”.<br />
Cronológicamente <strong>la</strong> situaba antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquista romana (Heuzey, 1897, 6).<br />
El francés publicó unos primeros trabajos sobre esta cultura en el Bulletin <strong>de</strong> Correspondance Hellénique<br />
(1891) y en <strong>la</strong> Revue d’Assyriologie et d ’Archéologie Orientale (1891). En ellos aparecen algunos<br />
ejemp<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro mediante heliografías <strong>de</strong> Dujardin. Heuzey concedía una consi<strong>de</strong>rable<br />
importancia a <strong>la</strong> parte gráfica: en gran parte, <strong>la</strong> confusión generada por <strong>la</strong>s piezas se <strong>de</strong>bía a que<br />
su conocimiento se había fundado en reproducciones inexactas. Ésta era <strong>la</strong> opinión que parecía transmitir<br />
al seña<strong>la</strong>r: “Des reproductions, presque toutes également imparfaites, <strong>de</strong> plusieurs sculptures du<br />
Cerro ont été publiées par M. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada, Cartailhac, Henzlmann et dans les Comptes Rendus du Congrès<br />
Archéologique <strong>de</strong> Valence” (Heuzey, 1891a, 609, nota <strong>la</strong> pie 1). Sus trabajos eran consecuencia <strong>de</strong><br />
su estancia en Madrid en 1888, que le había permitido concluir <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas y su<br />
adscripción local y mediterránea: “il a acquis <strong>la</strong> conviction qu’ils sont authentiques, qu’ils sont l’oeuvre<br />
d’un atelier local et indigène, formé sous <strong>la</strong> double influence <strong>de</strong>s Grecs et <strong>de</strong>s Phéniciens, mais gardant,<br />
même dans l’imitation, une originalité ibérique bien accusée” (Heuzey, 1891a, 609). Las láminas fotográficas<br />
servían para comprobar y <strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong>s afinida<strong>de</strong>s que el texto <strong>de</strong>sgranaba, apuntando incluso<br />
comparaciones con figuras ya publicadas por el autor. El peinado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas era, en efecto, paralelizado<br />
con otro <strong>de</strong> origen rodio: “Comparer le petit buste rhodien dans nos Figurines antiques, pl. 13,<br />
figure 3” (Heuzey, 1891a, 611, nota al pie 2). Se adscribían, así, <strong>la</strong>s primeras referencias culturales para<br />
lo ibérico.<br />
274 La figura 435 reproducía una “Estatua en piedra <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>, provincia <strong>de</strong> Murcia” (CARTAILHAC, 1886, 249, fig. 435).<br />
275 Conservado hoy en <strong>la</strong> Sackler Library <strong>de</strong> Oxford.<br />
276 Resulta notable <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicatoria <strong>de</strong> De <strong>la</strong> Rada, “A M.Longpérier, honor <strong>de</strong> los arqueólogos <strong>de</strong> Francia”.<br />
277 León Heuzey (1831-1922). Helenista, orientalista, alumno <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Normale Supérieure <strong>de</strong> París, Heuzey fue elegido membre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres en 1874. Dirigió, a partir <strong>de</strong> su creación, el Departamento <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s Orientales <strong>de</strong>l<br />
Museo <strong>de</strong>l Louvre (GRAN-AYMERICH, 2001, 338).<br />
282
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento visual que <strong>la</strong>s láminas proporcionaban servía para caracterizar cómo el nuevo<br />
arte “avait reçu à son heure le lointain reflet <strong>de</strong>s grands foyers <strong>de</strong> l’art antique” manifestado en “<strong>de</strong>s reminiscences<br />
asiatiques persistantes et <strong>de</strong>s traces manifestes <strong>de</strong> l’influence grecque” (Heuzey, 1891b,<br />
97). La parte gráfica era, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ría Heuzey, indispensable para una aproximación, para juzgar <strong>la</strong>s piezas.<br />
Indicaba, así, cómo el trabajo <strong>de</strong> Rada y Delgado publicado en Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s constituía<br />
un “grand recueil” con “lithographies nombreuses, mais qui ne donnent pas une idée suffisante<br />
du style <strong>de</strong>s principales pièces” (Heuzey, 1891b, 98). Tampoco le parecía una exposición a<strong>de</strong>cuada <strong>la</strong><br />
realizada en el catálogo <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional (1893). Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos<br />
estaban, aquí, representadas por “une p<strong>la</strong>nche <strong>de</strong> figures, réduites sur <strong>de</strong>s photographies, mais trop<br />
microscopiques pour donner une idée nette <strong>de</strong>s originaux à ceux qui ne les ont pas vus” (Heuzey,<br />
1891b, 98).<br />
En <strong>la</strong> sesión que <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres celebró el 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 1890 Heuzey<br />
presentaba sus conclusiones sobre <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas. Se proponía, cómo él mismo indicó,<br />
“faire appel à l’attention du public savant”. Ante esta cuestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> autenticidad “les simples <strong>de</strong>scriptions<br />
ne sauraient suffire”. Incluso “<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins, <strong>de</strong>s photographies mêmes, ne réussiraient pas à forcer<br />
<strong>la</strong> conviction”. Para dictaminar sobre <strong>la</strong> cuestión era necesario disponer <strong>de</strong> una copia en tres dimensiones:<br />
“dans l’impossibilité <strong>de</strong> présenter les originaux, je me suis adressé à <strong>la</strong> Direction du Musée Archéologique<br />
National <strong>de</strong> Madrid <strong>la</strong>quelle (…) a bien voulu faire exécuter les mou<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> plusieurs pièces<br />
par moi désignées” (Heuzey, 1891b, 100). La elección <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas que iban a representar el conjunto<br />
era, igualmente, fundamental: no se efectuó, como en 1878, sobre <strong>la</strong>s más extrañas, sino sobre<br />
“les meilleures et les plus remarquables”. A partir <strong>de</strong> estos vaciados se realizaron, ya en Francia, <strong>la</strong>s fotografías<br />
que se reproducirían en los trabajos <strong>de</strong> Heuzey. La sustitución <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio por el vaciado<br />
era, como vemos, completa.<br />
Las dudas respecto a <strong>la</strong> autenticidad <strong>de</strong> lo ibérico o greco-púnico se habían ac<strong>la</strong>rado. El papel <strong>de</strong><br />
vaciados y fotografías fue, como hemos visto, central en este proceso. Del <strong>de</strong>scubrimiento real se llegaba<br />
al reconocimiento internacional. A partir <strong>de</strong> entonces Heuzey comenzó a aplicar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su puesto<br />
<strong>de</strong> conservador <strong>de</strong>l Département <strong>de</strong>s Antiquités Orientales <strong>de</strong>l Louvre, <strong>la</strong> misma política que se había hecho<br />
habitualmente para Oriente y Grecia: envió “misiones” (Heuzey, 1891a).<br />
Otros <strong>de</strong>scubrimientos contribuyeron a afianzar <strong>la</strong> existencia e importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas protohistóricas<br />
peninsu<strong>la</strong>res. Algunos, como el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca en Cádiz, significaron<br />
el inicio <strong>de</strong> los estudios fenicios en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>. En efecto, tras su <strong>de</strong>scubrimiento en 1887,<br />
R. Rocafull y Monfort difundió <strong>la</strong> noticia a <strong>la</strong>s <strong>Real</strong>es <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> San Fernando y <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Historia. El Correspondiente <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> en Cádiz envió, formando parte <strong>de</strong> su informe, varias<br />
fotografías <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos producidos el 1 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1887. Su <strong>de</strong>scripción nos permite conocer interesantes<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo, como los sil<strong>la</strong>res que se disponían alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l sarcófago. El informe<br />
se convertía, como tantas otras veces, en testimonio <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>saparecido. En efecto, estos sil<strong>la</strong>res acabaron<br />
siendo tal<strong>la</strong>dos y utilizados como escalinatas en uno <strong>de</strong> los pabellones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Marítima<br />
Nacional (Rodríguez <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga, 1891, 294 y 1901, 143).<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> Cádiz fue el punto <strong>de</strong> partida para los estudios sobre <strong>la</strong> presencia fenicia en<br />
<strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica. Las dudas que en un principio p<strong>la</strong>nteó su adscripción se disiparon tras <strong>la</strong> actuación<br />
<strong>de</strong> Rodríguez <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga. El erudito conoció el sarcófago tras visitar a Hübner en Berlín y tras su vuelta<br />
<strong>de</strong> París, don<strong>de</strong> había contemp<strong>la</strong>do los sarcófagos sidonios <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong>l Louvre, particu<strong>la</strong>rmente el<br />
<strong>de</strong>l rey Esmunazar. Conociendo los paralelos que podían atribuirse al sarcófago gaditano, Rodríguez <strong>de</strong><br />
Ber<strong>la</strong>nga quiso consultar su atribución a Hübner. Para ello le envió, junto al informe, varias fotografías<br />
<strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo. El investigador alemán, tras el examen <strong>de</strong> texto y fotografías, lo calificó como fenicio arcaico<br />
<strong>de</strong>l siglo V a.C. presentando sus resultados, en 1887, en <strong>la</strong> Berliner Archäologische Gesellschaft y en el<br />
Archaeologische Zeitung.<br />
La fotografía parece haber estado, como corroboran, entre otros, estos ejemplos, más presente en<br />
los <strong>de</strong>bates y atribuciones generados por los <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong> lo que se había seña<strong>la</strong>do hasta ahora.<br />
La consulta <strong>de</strong> archivos fundamentales como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia nos permite com-<br />
283
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
probar cómo esta institución comenzó a <strong>de</strong>mandar, ante cualquier duda o <strong>de</strong>bate, <strong>la</strong> remisión <strong>de</strong> fotografías<br />
(Almagro-Gorbea, Maier, 2003). Esta incorporación, aunque cualitativamente importante, no<br />
fue ni mucho menos general, sino bastante puntual y marcada generalmente por iniciativas particu<strong>la</strong>res.<br />
Se trataba ahora <strong>de</strong> proporcionar una imagen, única, sobre el hal<strong>la</strong>zgo o el nuevo <strong>de</strong>scubrimiento.<br />
Resulta interesante, no obstante, cómo fue en los casos en que <strong>la</strong> adscripción –cronológica o cultural–<br />
p<strong>la</strong>nteaba una mayor dificultad cuando se recurrió a <strong>la</strong>s fotografías. Mientras tanto, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s excavaciones no contaban aún con un registro fotográfico. Mencionamos, por ejemplo, los primeros<br />
trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Arqueológica <strong>de</strong> Carmona como los <strong>de</strong> Juan Peláez 278 y Felipe Mén<strong>de</strong>z 279 .<br />
Otro <strong>de</strong> los <strong>de</strong>bates generados en este período <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> lo ibérico fue <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>tura,<br />
los términos para <strong>de</strong>signar y caracterizar lo <strong>de</strong>sconocido. La inclusión <strong>de</strong> fotografías y, por extensión,<br />
<strong>de</strong> parte gráfica, obligaba muchas veces a <strong>de</strong>finir, en el pie <strong>de</strong> figura, un término con el que <strong>de</strong>signar<br />
lo fotografiado. Examinando <strong>la</strong>s fotografías publicadas en los estudios ibéricos hemos encontrado<br />
diversas atribuciones y un camino lleno <strong>de</strong> divergencias hacia el consenso <strong>de</strong> los diferentes términos.<br />
Uno <strong>de</strong> los primeros ejemplos en este sentido lo hal<strong>la</strong>mos en <strong>la</strong> Historia General <strong>de</strong> España <strong>de</strong> Cánovas<br />
<strong>de</strong>l Castillo. El discurso seguía un esquema positivista basado en una secuencia <strong>de</strong> eda<strong>de</strong>s tecnológicas<br />
y una exhaustiva <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> todos los hal<strong>la</strong>zgos. El primer tomo, Geología y Protohistoria Ibéricas,<br />
fue obra <strong>de</strong> J. Vi<strong>la</strong>nova y Piera y J. <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y Delgado (1890). En él encontramos un dibujo<br />
a plumil<strong>la</strong> bajo el que se indicaba “Armas <strong>de</strong>l segundo período <strong>de</strong>l hierro, encontradas en España”.<br />
Entre otras se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>ban varias falcatas l<strong>la</strong>madas “Espadas curvas <strong>de</strong> Almedinil<strong>la</strong>” y una reconstrucción<br />
fantástica <strong>de</strong> <strong>la</strong> empuñadura ibérica “empuñadura <strong>de</strong> una espada con bellísimos adornos <strong>de</strong> bronce,<br />
Almedinil<strong>la</strong>” (Vi<strong>la</strong>nova y Piera, Rada y Delgado, 1890, 528 y 529).<br />
La Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos nos proporciona algunos tempranos ejemplos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
aparición <strong>de</strong> imágenes ibéricas. En 1897 Mélida publicó, en un artículo <strong>de</strong>dicado a los ya i<strong>de</strong>ntificados<br />
“Ídolos Ibéricos”, una fototipia <strong>de</strong> Hauser y Menet que mostraba varios exvotos “al tamaño <strong>de</strong> los originales”<br />
(Lám. VI, 1897b). Aunque <strong>de</strong>sconocemos <strong>la</strong> autoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma resulta notable cómo, a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> necesaria vista frontal, se proporcionó otra <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte posterior <strong>de</strong> un exvoto. La fototipia se había<br />
realizado partiendo <strong>de</strong> una composición <strong>de</strong>, al menos, dos fotografías: sólo así se podía mostrar <strong>la</strong><br />
284<br />
Fig. 153.- P. Bosch Gimpera durante los trabajos en el Servei d’Investigacions<br />
Arqueològiques <strong>de</strong> Barcelona. Hacia 1918.<br />
278 Peláez empezó a excavar <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong>l Acebuchal ya en 1891, trabajos <strong>de</strong> los que nos quedan <strong>la</strong>s referencias puntuales y los dibujos<br />
<strong>de</strong> Bonsor.<br />
279 Felipe Mén<strong>de</strong>z excavó, antes <strong>de</strong> 1896, <strong>la</strong>s necrópolis <strong>de</strong> Bencarrón y Santa Lucía (TORRES, 1999, 17).
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 154.- Los <strong>de</strong>scubridores <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara <strong>de</strong> Toya (Peal <strong>de</strong> Becerro, Jaén) y, en primer término, materiales proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
su ajuar funerario, 1918.<br />
misma pieza <strong>de</strong> frente y <strong>de</strong> espaldas (Mélida, 1897b, lám. VI). En el mismo artículo se introdujo un<br />
fotograbado, al tamaño <strong>de</strong>l original, para transmitirnos un “Ídolo <strong>de</strong> bronce <strong>de</strong>scubierto en Puente<br />
Genil (Córdoba)”. En este caso se prestó especial cuidado <strong>de</strong> proporcionar esta visión “antropológica”<br />
<strong>de</strong>l exvoto mostrándolo <strong>de</strong> frente, <strong>de</strong> perfil y mediante una vista posterior. Se intentaba, así, lograr un<br />
conocimiento más profundo y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones paradigmáticas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Sus páginas fueron, también, pioneras en ofrecer imágenes <strong>de</strong> lo ibérico. La orientación filológica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época explica, quizá, que estas primeras fotografías sobre lo prerromano se refieran a monedas<br />
y epígrafes. Así, C. Pujol y Camps publicó <strong>la</strong> primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s en su trabajo <strong>de</strong> 1883 sobre “Monedas<br />
inéditas <strong>de</strong> tipo ibérico”. Sus láminas I y II ofrecían dos conjuntos <strong>de</strong> varias monedas reunidas en una<br />
so<strong>la</strong> lámina. De cada una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s, numeradas, se reproducía su anverso y su reverso. Los estudios numismáticos<br />
parecen haberse incorporado pronto a <strong>la</strong> exactitud y <strong>de</strong>tallismo que <strong>la</strong> fotografía proporcionaba.<br />
Rodríguez <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga publicó, en 1897, sus “Estudios numismáticos. Una antigua moneda<br />
inédita <strong>de</strong> España” en el que un fotograbado nos permite observar <strong>la</strong>s dos caras <strong>de</strong> <strong>la</strong> moneda. Aunque<br />
no era inédita, el autor ac<strong>la</strong>raba cómo “<strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ro inédita por lo <strong>de</strong>ficiente y elemental <strong>de</strong>l dibujo publicado<br />
en el Archeologo Português <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 1896” (Rodríguez <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga, 1897, 433). El insuficiente<br />
dibujo no se consi<strong>de</strong>raba que había dado a conocer <strong>la</strong> moneda; el autor <strong>la</strong> trataba como prácticamente<br />
inédita.<br />
También en 1897 Mélida dio a conocer <strong>la</strong> importante pieza <strong>de</strong>l centauro <strong>de</strong> Rollos. La imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pieza se reproducía en una lámina titu<strong>la</strong>da “Figura <strong>de</strong> centauro. Bronce griego arcaico proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Rollos.<br />
Campo <strong>de</strong> Caravaca (Murcia). Legado Saavedra. Museo Arqueológico Nacional” (Mélida, 1897a). En el<strong>la</strong><br />
se proporcionaban dos imágenes fotográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, una frontal (lám. XVII) y otra posterior (lám.<br />
XVIII) ambas al tamaño original y mediante dos excelentes fototipias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ya habitual Hauser y Menet.<br />
285
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 155.- Lámina con fotografías <strong>de</strong> escultura ibérica.<br />
Tesis doctoral (inédita) <strong>de</strong> Augusto Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Álvarez-<br />
Ossorio. 1964<br />
Parale<strong>la</strong>mente a los hal<strong>la</strong>zgos pau<strong>la</strong>tinos,<br />
el <strong>de</strong>scubrimiento cultural y visual <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cultura ibérica adquirió una especial importancia<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l programa político canovista<br />
por sus connotaciones históricas,<br />
por su vincu<strong>la</strong>ción con los orígenes <strong>de</strong> España.<br />
Se trataba <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición<br />
y legitimación nacional coetáneo al <strong>de</strong><br />
gran parte <strong>de</strong> los países europeos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época<br />
(Díaz-Andreu, Champion, 1996; Díaz-<br />
Andreu, 1995). En un intento <strong>de</strong> diferenciar<br />
España y <strong>de</strong> otorgarle unos orígenes legitimadores,<br />
se buscaban sus raíces en algún<br />
pueblo <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad con rasgos intrínsecos.<br />
Dentro <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad hispana,<br />
se tendió a consi<strong>de</strong>rar los iberos como el origen<br />
último <strong>de</strong> los pueblos hispanos (Ruiz,<br />
Sánchez, Bellón, 2002a, 187). Un primer<br />
mo<strong>de</strong>lo arqueológico sobre los orígenes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> nación españo<strong>la</strong> lo realizó Góngora en<br />
Las Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía<br />
(Góngora, 1868). Su propuesta avanzó en<br />
<strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo paniberista<br />
que constituiría <strong>la</strong> versión oficial en el programa<br />
legitimador canovista. Góngora proponía<br />
que <strong>la</strong> primera invasión, <strong>la</strong> <strong>de</strong> los iberos,<br />
se había extendido por toda <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica. La posterior llegada <strong>de</strong> los celtas<br />
había provocado el mestizaje celtíbero<br />
280 . La concepción paniberista <strong>de</strong>lineada<br />
aquí fue impulsada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> política nacional y fue expuesta en proyectos estatales como <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong><br />
España <strong>de</strong> Cánovas <strong>de</strong>l Castillo (1890).<br />
A pesar <strong>de</strong> estos intentos, el paniberismo no terminó <strong>de</strong> construirse <strong>de</strong> manera <strong>de</strong>finitiva, contrariamente<br />
a lo que ocurría en otras naciones europeas. Quizás, como se ha indicado, <strong>la</strong> fragmentación política<br />
que era patente entre los iberos no acababa <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuarse a los i<strong>de</strong>ales <strong>de</strong> los políticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Restauración.<br />
En este sentido se prefirieron mo<strong>de</strong>los más cohesionados y fuertes. La <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ncia españo<strong>la</strong> podía<br />
rastrearse <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento en que los Reyes Católicos habían impuesto una política provincialista<br />
que no había logrado una verda<strong>de</strong>ra unificación <strong>de</strong>l territorio (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2000a, 7).<br />
El reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica: <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche<br />
En los últimos años <strong>de</strong>l siglo XIX se produjo un hal<strong>la</strong>zgo que supondría <strong>la</strong> total aceptación <strong>de</strong> una<br />
cultura protohistórica propiamente peninsu<strong>la</strong>r. La Dama <strong>de</strong> Elche, hal<strong>la</strong>da en 1897, conmovió el mundo<br />
científico confirmando <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un verda<strong>de</strong>ro y original arte ibérico. La fotografía fue también<br />
fundamental en <strong>la</strong> rápida difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong> este temprano icono <strong>de</strong> lo ibérico. En este proceso<br />
tuvo mucho que ver el erudito local y aficionado a <strong>la</strong> fotografía, Pedro Ibarra (1858-1934), quien<br />
280 La pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l sur, sin contacto con los celtas, se habría mezc<strong>la</strong>do con los fenicios dando lugar a los bástulo-fenicios. Griegos y cartagineses<br />
terminaban <strong>de</strong> dibujar el territorio étnico peninsu<strong>la</strong>r (RUIZ, SÁNCHEZ y BELLÓN, 2000a).<br />
286
había estudiado Bel<strong>la</strong>s Artes en Barcelona y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1891<br />
era miembro <strong>de</strong>l cuerpo <strong>de</strong> Archiveros, Bibliotecarios<br />
y Arqueólogos. P. Ibarra envió rápidamente <strong>la</strong>s<br />
primeras imágenes, fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> extraordinaria pieza,<br />
a instituciones españo<strong>la</strong>s como <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y el Museo Arqueológico Nacional, así<br />
como a sabios extranjeros como P. Paris 281 y E. Hübner<br />
(Olmos, 1999, 204). Cada uno <strong>de</strong> ellos utilizó<br />
sus copias para <strong>la</strong>s primeras publicaciones que, en diferentes<br />
países, difundieron <strong>la</strong> primera imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dama ibérica.<br />
A <strong>la</strong> inmediata atención extranjera siguió <strong>la</strong> peninsu<strong>la</strong>r.<br />
En el mismo 1897 Mélida publicó su primer<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama, Busto ante-romano <strong>de</strong>scubierto<br />
en Elche. En su lámina XVI una fototipia <strong>de</strong><br />
Hauser y Menet reproducía dos fotografías, frontal y<br />
posterior, <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura, mientras el pie <strong>de</strong>stacaba<br />
su carácter ante-romano, su manufactura en piedra<br />
arenisca y su altura <strong>de</strong> 0,53 metros. Al parecer, Mélida<br />
quiso ser pru<strong>de</strong>nte en <strong>la</strong> adscripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama,<br />
indicando simplemente esta cronología prerromana.<br />
La lámina era una composición <strong>de</strong> dos originales<br />
proporcionados por A. Vives a los que se añadieron<br />
interesantes datos sobre su composición y sus<br />
medidas. Mélida basaba su artículo en el conocimiento<br />
que sobre <strong>la</strong> pieza le proporcionaba <strong>la</strong> fotografía.<br />
Dec<strong>la</strong>raba cómo esta “preciosa escultura sólo<br />
nos es conocida por dos fotografías que nos comunicó<br />
con tanta diligencia como entusiasmo nuestro<br />
buen amigo D. Antonio Vives, el cual por ocupacio-<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 156.- Escultura <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos en <strong>la</strong><br />
colección Cánovas <strong>de</strong>l Castillo. La fotografía como<br />
testimonio <strong>de</strong>l patrimonio <strong>de</strong>saparecido.<br />
Según A. García y Bellido (1943, fig. 3).<br />
nes <strong>de</strong>l momento no ha podido escribir estas líneas” (Mélida, 1897b, 440). Contemp<strong>la</strong>r esta sustituta<br />
<strong>de</strong>l objeto era, se creía, suficiente en <strong>la</strong> aproximación al objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
La correspon<strong>de</strong>ncia inédita conservada en el Institut <strong>de</strong> France 282 (París) nos permite acercarnos a<br />
estos primeros momentos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama y a <strong>la</strong>s opiniones y sugerencias que suscitó.<br />
Recién <strong>de</strong>scubierta, el 11 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1897, Paris escribía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Elche: “Parti mercredi <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux,<br />
je me suis arrêté <strong>de</strong>ux jours à Madrid (…). Je viens <strong>de</strong> voir un buste superbe que l’on a trouvé<br />
il y a sept jours, et dont je vous envoie <strong>la</strong> photographie qu’on vient <strong>de</strong> me donner. Je suis sûr que Monsieur<br />
Heuzey et vous l’admireriez comme moi. C’est l’art du Cerro <strong>de</strong> los Santos mais avec une marquée<br />
beauté grecque. La photographie ne donne pas l’admirable expression du visage (…). C’est <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pierre avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> couleur rouge aux levres, aux ban<strong>de</strong>au du front, aux vêtements. Je crois que je pourrais<br />
l’acheter pour le Louvre sans beaucoup <strong>de</strong> difficulté. (…) Mais il faudrait se hâter: le propiétaire va envoyer<br />
<strong>de</strong>s photographies partout, à Madrid, à Berlin, à Londres. Je suis ici, et peut-être bon premier.<br />
(…) C’est certainement <strong>la</strong> plus belle oeuvre indigène trouvée en Espagne; il n’y a rien <strong>de</strong> tel dans aucun<br />
musée. (…) Ne croyez pas d’ailleurs que je m’emballe; mais l’occasion est rare, et il faut essayer <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> saisir. Pour l’Authenticité, il ne peut pas y avoir le moindre doute” 283 .<br />
281 Esta fotografía se cruzó camino <strong>de</strong> Bur<strong>de</strong>os cuando el hispanista ya había atravesado <strong>la</strong> frontera españo<strong>la</strong>.<br />
282 Agra<strong>de</strong>cemos a Mireille Pastoureau, Directora <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> France y a Pierre Rouil<strong>la</strong>rd por facilitarnos <strong>la</strong> consulta<br />
<strong>de</strong> estos fondos.<br />
283 Número <strong>de</strong> inventario 5774 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> France.<br />
287
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Gracias a esta carta corroboramos esta primera difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama mediante <strong>la</strong> fotografía. El<br />
mismo Paris recibió el positivo <strong>de</strong> P. Ibarra que envió, a su vez, a Engel y Heuzey. Así, pues, el conocimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama para los sabios franceses se inició mediante <strong>la</strong> fotografía. Inmediatamente, como<br />
advierte Paris, comenzó una correspon<strong>de</strong>ncia que llevó <strong>la</strong> imagen fotográfica a <strong>la</strong>s principales instituciones<br />
e investigadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Así, y a los pocos días <strong>de</strong> su <strong>de</strong>scubrimiento, se presentó en los gabinetes<br />
<strong>de</strong> estudio europeos. Por este motivo, para contrarrestar <strong>la</strong> información <strong>de</strong> estas imágenes fotográficas<br />
hay, como dice Paris, que darse prisa, hay que obtener<strong>la</strong> para el Louvre. Este episodio nos sitúa<br />
en el contexto <strong>de</strong> apropiación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s áreas arqueológicas por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s potencias políticas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época.<br />
El interés por <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s hispanas estaba protagonizado por Alemania –Hübner– y Francia,<br />
con Cartailhac, Heuzey, Paris y Engel. La inspección visual <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama mediante <strong>la</strong> fotografía permitía,<br />
como intuimos a partir <strong>de</strong>l testimonio <strong>de</strong> Paris, certificar <strong>de</strong> una vez por todas <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un<br />
arte propiamente ibérico: “en cuanto a <strong>la</strong> autenticidad, no pue<strong>de</strong> haber <strong>la</strong> menor duda”. Su temprano<br />
testimonio le permite incluso apuntar el color rojo, <strong>la</strong> monocromía <strong>de</strong> los <strong>la</strong>bios y <strong>la</strong> cinta frontal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
vestimentas. Paris es consciente <strong>de</strong> estar ante <strong>la</strong> bel<strong>la</strong> y <strong>de</strong>finitiva prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un arte propiamente<br />
indígena.<br />
Paris recibió <strong>la</strong> carta <strong>de</strong> Ibarra a su regreso a Francia. El ilicitano había acompañado su noticia <strong>de</strong>l<br />
hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> una fotografía: “Mi distinguido amigo: Estoy muy contento porque he hecho un <strong>de</strong>scubrimiento<br />
arqueológico muy importante. Tengo el honor <strong>de</strong> acompañar a usted fotografía y <strong>de</strong>scripción<br />
<strong>de</strong>l mismo, pues aunque no sé si llegará ésta a sus manos <strong>de</strong> usted antes <strong>de</strong>l día <strong>de</strong> su salida para Madrid<br />
y Elche, ansío que usted tenga noticia <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo y participe mi satisfacción y alegría. Queda suyo<br />
afectís. Una próxima entrevista su affectí. QSMG”. Posteriormente, Paris escribió en esta carta “Au revers<br />
<strong>de</strong> l’épreuve que m’envoyait Ibarra il avait écrit: Hal<strong>la</strong>do el original en <strong>la</strong>s ruinas <strong>de</strong> Illici, hoy Elche<br />
(Alicante) en <strong>la</strong> tar<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4 agosto <strong>de</strong> 1897. Apollo?”. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smar <strong>la</strong>s dudas en <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación<br />
y adscripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama, el testimonio permite corroborar cómo el conocimiento se iniciaba con <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>scripción y <strong>la</strong> fotografía, documentos que podían reemp<strong>la</strong>zar el original para su estudio.<br />
Pero <strong>la</strong> fotografía no sólo fue el medio para conocer <strong>la</strong> Dama. Su <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen<br />
explica que pronto se convirtiera en un icono, empezando por <strong>la</strong> ciudad misma <strong>de</strong> Elche. Así, en una<br />
carta <strong>de</strong>l 27 agosto <strong>de</strong> 1897 dirigida por Paris a Engel indicaba cómo <strong>la</strong> escultura era ya, el 10 <strong>de</strong> Agosto<br />
<strong>de</strong> 1897, “l’émerveillement <strong>de</strong> tous les Illicitans. Sa photographie était étalée à toutes les boutiques”.<br />
Su imagen fotográfica, difundida en los comercios <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción, <strong>la</strong> configuró como un icono <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
muy pronto.<br />
288<br />
Fig. 157.- Cerámica ibérica y lucerna romana. El hal<strong>la</strong>zgo conjunto <strong>de</strong> estos<br />
materiales como prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> baja cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica.<br />
Según A. García y Bellido (1952, fig. 6).
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Heuzey volvió entonces a dirigirse a <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres para presentar el<br />
nuevo <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l arte ibérico. En su informe <strong>de</strong> 1897 reprodujo, en efecto, dos fotografías <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche –realizadas por P. Paris– que presentaban <strong>la</strong> parte frontal y posterior <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura.<br />
Estas tomas constituían, una vez más, <strong>la</strong> prueba que apoyaba sus argumentos en favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> especificidad<br />
<strong>de</strong>l arte prerromano <strong>de</strong> España. La finalidad principal era vencer, <strong>de</strong>finitivamente, <strong>la</strong> controversia<br />
generada por <strong>la</strong> falsificación <strong>de</strong> esculturas por parte <strong>de</strong>l conocido relojero <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>, Vicente Juan y<br />
Amat. También se pretendía implicar a <strong>la</strong> administración francesa, <strong>de</strong> forma que <strong>de</strong>stinase medios financieros<br />
para proseguir <strong>la</strong> exploración y documentación <strong>de</strong> esta cultura. La evi<strong>de</strong>nte importancia y<br />
belleza <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza <strong>de</strong>mostraba <strong>la</strong> relevancia cultural <strong>de</strong> <strong>la</strong> protohistoria hispana. Las fotografías parecían<br />
ser, una vez más, el mejor argumento. Bajo <strong>la</strong> primera fotografía podía leerse Buste antique d’Elche.<br />
Sculpture gréco-phénicienne <strong>de</strong> l’Espagne, Mission <strong>de</strong> M. Pierre Paris, Phototypie Berthaud, Paris (Heuzey,<br />
1897, 1). Heuzey recurrió a una segunda fotografía, que representaba el reverso <strong>de</strong> <strong>la</strong> figura, para hacer<br />
“algunas indicaciones complementarias”.<br />
En su opinión, <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche era un busto y no <strong>la</strong> parte superior <strong>de</strong> una escultura <strong>de</strong> cuerpo<br />
entero. La preparación <strong>de</strong>l bloque, ligeramente rehundido por abajo, no permitía creer en su origen<br />
como una figura entera (Heuzey, 1897, 6). Las fotografías <strong>de</strong>jaban observar algunos <strong>de</strong>talles significativos<br />
como <strong>la</strong> pintura roja “en los <strong>la</strong>bios y algunas partes <strong>de</strong>l peinado y <strong>de</strong> <strong>la</strong> vestimenta” (Heuzey, 1897,<br />
4). Gracias al <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> P. Paris, Heuzey seña<strong>la</strong>ba cómo “hoy estamos autorizados a <strong>de</strong>cir que<br />
hubo un arte antiguo español o, si queremos, ibérico, al igual que hemos <strong>de</strong> admitir un arte chipriota<br />
y uno etrusco” (Heuzey, 1897, 5). Ésta era <strong>la</strong> hipótesis que, mediante diversos argumentos y fotografías,<br />
quería <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r 284 .<br />
Fuera <strong>de</strong> nuestras fronteras, Francia difundía lo que podía afirmarse era una segura imagen <strong>de</strong> lo<br />
ibérico. Exhibía, a<strong>de</strong>más, una pieza adquirida para su gran museo. L’Illustration <strong>de</strong> París publicó <strong>la</strong> misma<br />
fotografía que Paris había enviado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Elche con <strong>la</strong> noticia 285 .<br />
Una vez comprobada <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un arte ibérico, Paris pasó a estudiar más <strong>de</strong>tenidamente <strong>la</strong>s<br />
figuras <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. Su correspon<strong>de</strong>ncia constituye, una vez más, un instrumento fundamental<br />
para observar su metodología comparatista y sus ensayos <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación estilística. En una carta<br />
<strong>de</strong>l 21 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1897 dirigida a L. Heuzey, Paris re<strong>la</strong>taba cómo: “Une fois à Madrid mon premier<br />
soin a été d’aller voir les antiquités du Cerro. Je suis resté quatre heures à les étudier sans me <strong>la</strong>sser,<br />
et je crois que j’ai réussi à établir entre elles un certain c<strong>la</strong>ssement qui est assez important, et qui<br />
m’a été inspiré par <strong>la</strong> tête d’Elche. Mais j’ai surtout déniché, au fond d’une obscure vitrine, une statuette<br />
qui m’a enchanté. C’est une copie certaine, selon moi, du buste du Louvre. La figure est malheureusement<br />
un peu endommagé. Mais <strong>la</strong> coiffure est <strong>la</strong> même, les colliers sont les mêmes, avec les mêmes<br />
ornements”. La conexión entre los dos principales testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica ibérica quedaba corroborada<br />
gracias a esta semejanza.<br />
Con el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche se iniciaba, en <strong>de</strong>finitiva, una nueva etapa en <strong>la</strong> que,<br />
una vez reconocido, <strong>de</strong>bían iniciarse <strong>la</strong>s incipientes <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> lo ibérico. El impacto popu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
venta <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama, rápidamente conocida por el público, se reflejó <strong>de</strong> manera c<strong>la</strong>ra en el arte y <strong>la</strong> literatura<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Poco <strong>de</strong>spués se fijaría un dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura en tres cuartos que difundiría, a lo<br />
<strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XX, el estereotipo que todos conocemos. El cliché invadió los manuales <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong><br />
España y los libros <strong>de</strong> texto. Su efigie quedó, así, fijada en <strong>la</strong> retina infantil <strong>de</strong> los esco<strong>la</strong>res (Olmos,<br />
Tortosa, 1997).<br />
Las fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche pronto serían <strong>la</strong> base <strong>de</strong> otros estudios, como el <strong>de</strong> Hübner<br />
(1898) don<strong>de</strong> <strong>de</strong>splegaba un más que a<strong>de</strong>cuado aparato gráfico formado por cinco fotografías que ofrecían<br />
diferentes perspectivas <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Otros tempranos trabajos fueron los <strong>de</strong> Paris (1897) y Th. Reinach<br />
(1898b), quien reproducía, en su artículo, <strong>la</strong>s dos vistas fotográficas, enviadas por Paris, <strong>de</strong>l fren-<br />
284 La <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> “ibérico” era, aún, como se observa en este testimonio, geográfica.<br />
285 Así lo corrobora una carta <strong>de</strong>l 7 octubre <strong>de</strong> 1897, don<strong>de</strong> Paris seña<strong>la</strong> cómo “Madame Paris m’écrit que L’Illustration a publié une reproduction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> petite photographie avec <strong>la</strong> notice”.<br />
289
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 158.- Portada <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Hispanorum, e<strong>la</strong>borado por<br />
Juan Cabré, <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> (Teruel). 1944.<br />
te y el <strong>la</strong>teral <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura. Estos documentos<br />
eran <strong>la</strong> prueba para <strong>de</strong>ducir cómo<br />
“el busto <strong>de</strong> Elche pertenece sin dudas<br />
a <strong>la</strong> misma serie que <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l<br />
Cerro, como lo han reconocido enseguida<br />
Mélida y Heuzey”. El mecanismo <strong>de</strong><br />
comprobación <strong>de</strong> esta teoría era c<strong>la</strong>ramente<br />
comparatista: “comme tout le mon<strong>de</strong><br />
peut le vérifier en comparant ce buste<br />
aux mou<strong>la</strong>ges que l’administration du Louvre<br />
a eu l’heureuse idée d’installer vis-àvis”.<br />
Los vaciados establecían el necesario<br />
elemento para <strong>la</strong> comparación entre<br />
<strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche y <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l Cerro, piezas<br />
que habían permitido el reconocimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica 286 .<br />
La Dama <strong>de</strong> Elche aparece, en suma,<br />
como un ejemplo paradigmático <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> evolución producida en <strong>la</strong>s interpretaciones<br />
sobre <strong>la</strong> cultura ibérica. La fotografía<br />
fue, una vez más, vehículo principal<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s discusiones. Las argumentaciones<br />
recurrieron a el<strong>la</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes perspectivas.<br />
Su versatilidad fue el garante tanto<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías sobre <strong>la</strong> cronología “protohistórica”<br />
como sobre <strong>la</strong> romana. Como<br />
imagen polisémica, <strong>la</strong> fotografía era<br />
susceptible <strong>de</strong> ser utilizada, tan sólo cambiando<br />
aspectos como el pie <strong>de</strong> figura, en<br />
discursos muy diferentes, incluso con-<br />
tradictorios 287 . La escultura pasaría muy pronto a ser, en efecto, <strong>la</strong> pieza ibérica más fotografiada y también<br />
<strong>la</strong> más conocida 288 .<br />
Las primeras argumentaciones en cuanto a su cronología se basaron, <strong>de</strong> forma fundamental, en<br />
<strong>la</strong>s comparaciones que sus fotografías posibilitaban. Estas comparaciones sirvieron para que P. Paris y<br />
S. Reinach <strong>la</strong> datasen en el siglo V a.C. La misma evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía sirvió para que E. Hübner<br />
indicase lo que a su juicio era una indudable influencia griega sobre <strong>la</strong> escultura. En su opinión superaba<br />
en belleza a <strong>la</strong> gran dama <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. Pese a <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s en concretar su cronología,<br />
E. Hübner apuntaba cómo, por su técnica, podía pertenecer a los últimos años <strong>de</strong>l siglo V o principios<br />
<strong>de</strong>l siglo IV a.C. (Hübner, 1898).<br />
En resumen, <strong>la</strong> fotografía comenzó a aplicarse al conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva cultura peninsu<strong>la</strong>r en<br />
los años siguientes a su <strong>de</strong>scubrimiento. Las primeras tomas, como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Góngora en Ibros (Jaén), estuvieron<br />
motivadas por <strong>la</strong> monumentalidad <strong>de</strong> sus restos, ignorando o dudando aún su adscripción<br />
cultural. A menudo estas primeras tomas, como en el caso <strong>de</strong> Ibros, se reprodujeron finalmente mediante<br />
dibujos calcados sobre el original fotográfico. Poco a poco, su imagen se incorporó en mayor<br />
medida al estudio <strong>de</strong> los monumentos y objetos y a su consiguiente publicación. Un ejemplo tempra-<br />
286 Por otra parte, <strong>la</strong> venta <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama al museo parisino contribuyó, en buena parte, a hacer reaccionar a <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s españo<strong>la</strong>s, que<br />
aceleraron el proceso <strong>de</strong> redacción y promulgación <strong>de</strong> <strong>la</strong> ley <strong>de</strong> 1911 (BOSCH, 1980, 52; PRADOS, 1999).<br />
287 El valor polisémico <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen ha sido objeto <strong>de</strong> estudio, sobre todo en sus utilizaciones en el periodismo. Ver, en este sentido, el<br />
conjunto <strong>de</strong> artículos recogidos en Étu<strong>de</strong>s Photographiques, n° 10, Noviembre 2002.<br />
288 Ver, en este sentido, el magnífico trabajo realizado por P. WITTE (1997).<br />
290
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 159.- Lámina coloreada <strong>de</strong> un vaso <strong>de</strong>l Cabezo <strong>de</strong> Alcalá (Azai<strong>la</strong>, Teruel). Corpus Vasorum Hispanorum.<br />
no lo constituye, por ejemplo, el Álbum <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sección Arqueológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> Barcelona<br />
<strong>de</strong> 1888. Con un único volumen, <strong>la</strong> obra contaba con más <strong>de</strong> 170 fototipias.<br />
En este primer período <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue puntual, numéricamente escasa pero<br />
cualitativamente importante. Fue <strong>la</strong> base <strong>de</strong> importantes teorías en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> reproducida<br />
por los hermanos Gotor, fundamento <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría sobre los orígenes micénicos <strong>de</strong> Furtwaengler y<br />
Paris. Otros <strong>de</strong>scubrimientos, como <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos, se difundieron primero mediante<br />
litografías. Parale<strong>la</strong>mente, el término ibérico quedaba <strong>de</strong>finido como un “período en <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> España, comprendido entre lo protohistórico y <strong>la</strong> civilización romana, en el que se nota una influencia<br />
marcadísima <strong>de</strong> los pueblos <strong>de</strong> Oriente” (Ramo, 1900, 17; Alvarez-Ossorio, 1910, 16).<br />
En el paso hacia el siglo XX comenzaron, como hemos visto, <strong>la</strong>s primeras formu<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>l arte<br />
ibérico, llenas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s incertidumbres iniciales. Como fototipia o fotograbado se proporcionaba una única<br />
imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s al mismo tiempo que se valoraba, cada vez más, su exactitud, <strong>la</strong> veracidad<br />
<strong>de</strong> sus <strong>de</strong>talles y <strong>la</strong> prueba que suponía. El dibujo y <strong>la</strong> fotografía readaptaban sus papeles al mismo<br />
tiempo que proporcionaban <strong>la</strong>s primeras imágenes <strong>de</strong> lo ibérico.<br />
LAS PRIMERAS SISTEMATIZACIONES DE LA CULTURA IBÉRICA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA (1898-1936)<br />
Los primeros momentos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> lo ibérico estuvieron llenos <strong>de</strong> preguntas: ¿A qué<br />
cultura pertenecían los hal<strong>la</strong>zgos? ¿Cómo l<strong>la</strong>marlos? ¿A qué se parecían? En el fondo <strong>la</strong>tían los problemas<br />
<strong>de</strong> adscripción cultural y <strong>de</strong>l origen. La búsqueda <strong>de</strong> respuestas a estas cuestiones marcó <strong>la</strong> actuación<br />
<strong>de</strong> pioneros como Heuzey, Paris, Engel, Mélida y Gómez-Moreno. El término ibérico <strong>de</strong>signó, en<br />
291
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
primer lugar, una realidad geográfica –<strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s provenientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica– para referirse<br />
<strong>de</strong>spués a una cultura <strong>de</strong>l levante y sur mediterráneo anterior a Roma 289 .<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento y <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica estuvo íntimamente ligado al proceso <strong>de</strong> institucionalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología tras <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong>l 98. También lo estuvo, como veremos, a <strong>la</strong> <strong>de</strong>finitiva<br />
incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> práctica arqueológica. Estas circunstancias, junto con otras, resultarían<br />
c<strong>la</strong>ves en el proceso dialéctico <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> lo ibérico.<br />
Los intelectuales tras<strong>la</strong>daron entonces el acuciante problema nacional a <strong>la</strong>s mismas raíces <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> España. Obras como <strong>la</strong> <strong>de</strong> Prat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Riba hacen comprensible este proceso. En efecto, en La<br />
Nacionalitat Cata<strong>la</strong>na (1906) Prat seña<strong>la</strong>ba refiriéndose a los iberos “Aquelles gents son els nostres passats,<br />
aquel<strong>la</strong> etnos ibérica <strong>la</strong> primera anel<strong>la</strong> que <strong>la</strong> história ens <strong>de</strong>ixa veure <strong>de</strong> <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> generacions<br />
que han forjat l’anima cata<strong>la</strong>na” (Prat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Riba, 1998, 87). Por primera vez se construía un discurso<br />
que reivindicaba a los iberos como origen <strong>de</strong> una i<strong>de</strong>ntidad nacional que no era España (Ruiz, Sánchez<br />
y Bellón, 2000a). Los iberos se configuraban ahora como el fundamento <strong>de</strong> varias nacionalida<strong>de</strong>s.<br />
La fotografía <strong>de</strong>sempeñó un significativo papel en este proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento y <strong>de</strong> apropiación<br />
<strong>de</strong> lo ibérico, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento en que Ibarra <strong>la</strong> eligió para difundir <strong>la</strong> primera imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama<br />
<strong>de</strong> Elche. El período comprendido entre <strong>la</strong>s últimas décadas <strong>de</strong>l siglo XIX y <strong>la</strong>s tres primeras <strong>de</strong>l XX<br />
ha sido <strong>de</strong>finido como crucial en <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> esta cultura (Olmos, 1996a) al configurarse <strong>la</strong>s primeras<br />
caracterizaciones y técnicas. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> estos años existieron, c<strong>la</strong>ro está, diferencias y una evolución<br />
en <strong>la</strong> utilización y significados que introducía <strong>la</strong> fotografía. La influencia <strong>de</strong> este nuevo documento<br />
en <strong>la</strong> progresiva <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s hispanas y <strong>de</strong> sus principales características sería,<br />
cada vez, mayor. Este momento formu<strong>la</strong>dor, que se exten<strong>de</strong>ría hasta, aproximadamente, los años cuarenta<br />
o cincuenta, ha sido <strong>de</strong>nominado como el segundo <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas ibéricas (Olmos,<br />
1996c, 67).<br />
En este contexto, el dibujo, <strong>la</strong> fotografía y, en menor medida, los vaciados o mol<strong>de</strong>s conformarían<br />
lo que se ha l<strong>la</strong>mado <strong>la</strong> retórica <strong>de</strong> substitución <strong>de</strong> los objetos (Sny<strong>de</strong>r, 1998). Juntos hicieron posible<br />
su apropiación, comunicación y estudio. Los tres fueron fundamentales en el interesante proceso<br />
<strong>de</strong> dar nombre a los objetos y avanzar en su <strong>de</strong>scripción (Olmos, 1994; 1999). La gestación y <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica se entien<strong>de</strong>, creemos, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un proceso dialéctico en que personas e instituciones<br />
trabajaron con documentos fotográficos. Imágenes y nombres, fotografías y nomenc<strong>la</strong>turas<br />
sintetizaron <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong> cada objeto. Se llegaba, así, a <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> nuevos paradigmas<br />
para lo ibérico.<br />
La fotografía se a<strong>de</strong>cuaba a otra constante fundamental para <strong>la</strong> investigación: <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación y <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>scripción. La comparación, mediante <strong>la</strong> fotografía, fue el fundamento explicativo <strong>de</strong>l recién <strong>de</strong>scubierto<br />
arte ibérico. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l período se extien<strong>de</strong>n años <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripciones, problemas <strong>de</strong> nomenc<strong>la</strong>tura<br />
y constantes comparaciones. Estas investigaciones estuvieron protagonizadas por <strong>la</strong>s posturas difusionistas<br />
y por un comparatismo ferviente. En busca <strong>de</strong> paralelos se acudió, preferentemente, a Grecia,<br />
Etruria y Roma. Grecia se configuraba especialmente como un mo<strong>de</strong>lo para estas comparaciones<br />
(Olmos, 1996c, 68). La “vie hellénique <strong>de</strong>venait dominante dans le mon<strong>de</strong> antique” (Heuzey, 1981a,<br />
610). Des<strong>de</strong> los paralelos formales e históricos mediterráneos <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los investigadores, como P.<br />
Bosch Gimpera, R. Carpenter, A. García y Bellido e I. Ballester Tormo pensaron y formu<strong>la</strong>ron lo ibérico.<br />
Un importante papel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> estas primeras teorías lo tuvieron los materiales que, progresivamente,<br />
iban llegando a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Pronto se conocieron, entre otros, diferentes objetos<br />
proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l santuario ibérico <strong>de</strong> Castel<strong>la</strong>r. En efecto, en 1912 ingresaron varias fotografías mostrando<br />
exvotos ibéricos 290 y <strong>la</strong>s visitas que suscitaban algunos yacimientos ibéricos como <strong>la</strong> Cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
289 Con el tiempo ha pasado a <strong>de</strong>signar “una creación original <strong>de</strong> los pueblos <strong>de</strong>l extremo occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>l Mediterráneo” (PLA, 1983, 1)<br />
o, según otras interpretaciones, “<strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación historiográfica” para <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esa zona entre el s.V y el I a.C. (GRACIA,<br />
MUNILLA, 2000).<br />
290 Signatura: CAJ/9/7958/30(16) <strong>de</strong> <strong>la</strong> RAH.<br />
292
Lobera 291 . Puntualmente, y hasta que dieron comienzo<br />
<strong>la</strong>s excavaciones oficiales, continuó <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> fotografías<br />
que seguían informando sobre el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong><br />
objetos. Por ejemplo, en 1915 llegaron dos fotografías<br />
más <strong>de</strong> exvotos <strong>de</strong>l yacimiento giennense 292 .<br />
Las aportaciones <strong>de</strong> los investigadores extranjeros<br />
El papel <strong>de</strong>sempeñado por P. Paris en el <strong>de</strong>scubrimiento<br />
y primera <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> lo ibérico ha sido<br />
seña<strong>la</strong>do en varias ocasiones (Rouil<strong>la</strong>rd, 1999; Mora,<br />
2004). Su acercamiento tuvo un apoyo fundamental<br />
en <strong>la</strong> fotografía, técnica que parecía dominar<br />
perfectamente cuando llegó a <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>. Entre<br />
1903 y 1904 presentó su gran aportación al estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica, el Essai sur l’art et l’industrie <strong>de</strong><br />
l’Espagne primitive. La obra, resultado <strong>de</strong> años <strong>de</strong> actividad<br />
arqueológica, suponía el reconocimiento y c<strong>la</strong>sificación<br />
<strong>de</strong> numerosas manifestaciones <strong>de</strong> arquitectura<br />
y escultura, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> óptica y criterios <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Escue<strong>la</strong> Francesa <strong>de</strong> Atenas <strong>de</strong> entonces, don<strong>de</strong> Paris<br />
se había formado. Destacaba su conocimiento <strong>de</strong> ciertos<br />
conjuntos como <strong>la</strong>s cerámicas <strong>de</strong> Carmona,<br />
Fuente Tójar, Almedinil<strong>la</strong>, Begíjar y Osuna. En estos<br />
primeros momentos Paris paralelizó sus hal<strong>la</strong>zgos<br />
con el mundo micénico.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 160.- Jarro orientalizante <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>gamas (Badajoz).<br />
La normalización <strong>de</strong>l dibujo arqueológico en los<br />
estudios protohistóricos. Según A. García y Bellido<br />
(1960, fig. 13).<br />
Para que esta gran obra fuera posible resulta, creemos, básico, consi<strong>de</strong>rar sus trabajos anteriores,<br />
como Sculptures du Cerro <strong>de</strong> los Santos (Paris, 1901). Paris publicaba aquí bastantes esculturas <strong>de</strong>l Cerro<br />
<strong>de</strong> los Santos que existían en otros museos o casas particu<strong>la</strong>res. Ante <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> conocer visualmente<br />
estas piezas él <strong>la</strong>s reproducía ya que <strong>la</strong>s había podido “dibujar rápidamente o fotografiar por mí<br />
mismo” (Paris, 1901, 113). Así, en 1898, “visité el museo <strong>de</strong> los padres esco<strong>la</strong>pios, dibujé y fotografié<br />
todos los fragmentos <strong>de</strong>l Cerro, <strong>de</strong> los que he aquí el catálogo” (Paris, 1901, 114). También visitó el<br />
Museo <strong>de</strong> Albacete en 1898 y fotografió los fragmentos <strong>de</strong>l Cerro en <strong>la</strong> comisión enviada al yacimiento<br />
(Paris, 1901, 122). Sus actuaciones eran, ciertamente, pioneras. Él mismo ponía <strong>de</strong> manifiesto esta falta<br />
<strong>de</strong> estudios sobre el<strong>la</strong>s: “<strong>la</strong>s esculturas conservadas en Madrid no han sido objeto <strong>de</strong> una adscripción<br />
completa ni científica. Es una <strong>la</strong>guna que me propongo llenar con una monografía sobre el Cerro”.<br />
Algunos <strong>de</strong> los testimonios conservados <strong>de</strong> P. Paris resultan, creemos, ilustrativos <strong>de</strong> cómo pareció<br />
conce<strong>de</strong>r una importancia diferente a <strong>la</strong> fotografía y al dibujo. En efecto, ante una escultura <strong>de</strong>l<br />
museo <strong>de</strong> Murcia, <strong>de</strong> <strong>la</strong> que Engel había publicado un croquis (Engel, 1896, 218) Paris indicaba cómo<br />
“merece ser reproducida mediante <strong>la</strong> fototipia”. Sería, <strong>de</strong> hecho, el n° 49 <strong>de</strong> su catálogo (Paris, 1901,<br />
lámina V, n°1). Este procedimiento, fotográfico, permitía quizás apreciar mejor algunos <strong>de</strong>talles que el<br />
dibujo había perdido. En cualquier caso, tras esta opinión <strong>de</strong> Paris parece apuntarse una c<strong>la</strong>ra jerarquización<br />
entre ambos tipos <strong>de</strong> representaciones.<br />
Igualmente interesantes resultan sus opiniones al estudiar <strong>la</strong>s tres cabezas mitradas pertenecientes<br />
a <strong>la</strong> colección Cánovas <strong>de</strong>l Castillo <strong>de</strong> Madrid 293 . Aunque no eran inéditas, <strong>la</strong>s estudiaba porque, según<br />
291 Signatura: CAJ/9/7958/30(18), CAJ/9/7958/30(17) y CAJ/9/7958/30(19) <strong>de</strong> <strong>la</strong> RAH.<br />
292 Signatura: CAJ/9/7958/40(06) y CAJ/9/7958/40(07), RAH.<br />
293 Tras el asesinato <strong>de</strong>l político, en 1897, <strong>la</strong> viuda conservó aún esta colección durante algunos años.<br />
293
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró, en el Museo Arqueológico Nacional, en<br />
el Museo <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas <strong>de</strong> Madrid,<br />
el Museo <strong>de</strong>l Louvre y el Arqueológico <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Bur<strong>de</strong>os sólo se conocían mediante<br />
vaciados. De una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba “le monument<br />
est d’une telle importance que j’en donne,<br />
outre une image <strong>de</strong> face, une image inédite<br />
vue <strong>de</strong> profil, d’après une photographie” (Paris,<br />
1901, 125, lámina VII). La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura<br />
le hacía valedora <strong>de</strong> esta segunda vista fotográfica.<br />
Esta complementariedad <strong>de</strong> encuadres<br />
acercaba el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura ibérica<br />
a los estudios antropológicos. Al especificar <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia<br />
fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> lámina el autor parecía<br />
querer excluir <strong>la</strong>s posibles dudas o <strong>de</strong>bates.<br />
Paris recorrió buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> geografía hispana<br />
fotografiando algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras piezas<br />
reconocidas como ibéricas. El Essai fue, en este<br />
sentido, el resultado <strong>de</strong> una amplia campaña<br />
<strong>de</strong> prospección –también fotográfica– por el mediodía<br />
y el levante peninsu<strong>la</strong>r. Algunos itinerarios<br />
<strong>de</strong> estos viajes con cámara y apuntes nos los<br />
proporciona el mismo autor. Así, sabemos que fotografió<br />
<strong>la</strong> colección <strong>de</strong>l Marqués <strong>de</strong>l Bosch, en<br />
Alicante: “fotografié <strong>la</strong>s dos cabezas que provenían<br />
<strong>de</strong>l Cerro en 1897” (Paris, 1901, 126). En ocasiones,<br />
otros investigadores como P. Serrano y A.<br />
Engel fueron quienes le enviaron <strong>la</strong>s tomas. De<br />
hecho, A. Engel había inspeccionado <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> Albacete antes que el propio Paris: “En 1898 j’ai recueilli<br />
27 photographies intéressantes faites après les premières découvertes du Cerro pour le P. Joaquin,<br />
<strong>de</strong>s esco<strong>la</strong>pios. Comme le remarque A. Engel, à qui le P. Joaquin a donné <strong>de</strong>s épreuves réduites<br />
<strong>de</strong> ces images, ces photographies montrent que dès l’origine l’ivraie a été mêlée au bon grain. On y retrouve<br />
les sculptures les plus follement fantaisistes <strong>de</strong> l’horloger Amat”. Las fotografías, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba, permitían<br />
observar algunas piezas, aparentemente auténticas, y que se habían perdido ya en 1901. Las tomas<br />
eran, por tanto, el único testimonio <strong>de</strong> su existencia (Paris, 1901, 131).<br />
Años <strong>de</strong>spués, Paris publicó “Antiquités ibériques du Salobral (Albacete)” en el Bulletin Hispanique<br />
(Paris, 1906). Una conocida pieza conservada en el Louvre, <strong>la</strong> acrótera <strong>de</strong> El Salobral, pudo ser reproducida<br />
mediante una fototipia (lám. I). Paris incluyó una toma frontal y dos <strong>la</strong>terales <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, lo<br />
que parece corroborar <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> proporcionar una correcta parte gráfica: <strong>la</strong> complementariedad<br />
entre el<strong>la</strong>s era, se pensaba, básica para conocer <strong>la</strong> pieza, adscribir<strong>la</strong> y caracterizar<strong>la</strong>.<br />
En esta concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica enmarcamos otros trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> francesa como los<br />
<strong>de</strong> E. Albertini (Rouil<strong>la</strong>rd, 2004a). En 1912 publicó una escultura <strong>de</strong> león ibérica aparecida en Baena<br />
(Córdoba) durante <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Valver<strong>de</strong> y Perales (Albertini, 1912, 162). Dicha pieza, ubicada<br />
en el Museo Arqueológico Nacional, fue adscrita por él a <strong>la</strong> cultura ibérica. Albertini adjuntaba un fotograbado<br />
para posibilitar su conocimiento.<br />
Poco a poco <strong>la</strong> fotografía se hizo cada vez más presente en el proceso <strong>de</strong> caracterización visual <strong>de</strong><br />
lo ibérico. Su presencia en los trabajos <strong>de</strong> estos investigadores extranjeros, así como el valor y el uso que<br />
<strong>de</strong> el<strong>la</strong> hicieron, ayudó a exten<strong>de</strong>r su práctica entre los estudiosos peninsu<strong>la</strong>res. Con menores posibilida<strong>de</strong>s,<br />
los arqueólogos locales advirtieron el uso que los extranjeros hacían <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica, readaptándo<strong>la</strong><br />
ellos a sus necesida<strong>de</strong>s y posibilida<strong>de</strong>s.<br />
294<br />
Fig. 161.- Necrópolis ibérica <strong>de</strong> La Guardia (Jaén). La<br />
secuencia fotográfica permite exponer, simultáneamente,<br />
contexto y objetos hal<strong>la</strong>dos. Según B<strong>la</strong>nco<br />
(1960, fig. 40-42).
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Años <strong>de</strong>spués, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>l investigador americano Rhys Carpenter tuvo una influencia fundamental<br />
en <strong>la</strong>s valoraciones siguientes sobre el grado <strong>de</strong> influencia griega y oriental que habría existido en <strong>la</strong><br />
formación <strong>de</strong>l mundo ibérico. En su conocida obra The Greeks in Spain (1925), Carpenter se mostraba<br />
<strong>de</strong>udor <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> Schulten y Bosch. Hacia Bosch mostraba, a<strong>de</strong>más, “more personal acknowlegments<br />
to make, for friendship’s sake and for material assistance in photographs and publications”<br />
(Carpenter, 1925, VII). Esta anécdota muestra los importantes contactos que Bosch mantuvo siempre<br />
con los investigadores extranjeros pero, también, <strong>la</strong>s mutuas consultas entre investigadores que, sobre<br />
el tema fotográfico, <strong>de</strong>bieron ser cada vez más frecuentes. La investigación que el americano llevó a<br />
cabo asumía este documento gráfico como una parte fundamental: “I have also to thank Dr. Mélida of<br />
the Museo Arqueologico of Madrid for permission to photograph the three Santa Elena bronzes and<br />
to make a drawing of the fragment of Iberian moulding” (Carpenter, 1925, VII).<br />
En su recorrido por diferentes puntos <strong>de</strong> <strong>la</strong> geografía españo<strong>la</strong>, Carpenter realizó fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
que algunas, sin duda una selección, fueron incluidas en su obra. Así, por ejemplo, incluyó varias tomas <strong>de</strong>l<br />
Peñón <strong>de</strong> Ifach, <strong>de</strong>nominado por él Hemeroskopeion. Con varios fotograbados, Carpenter dibujaba una<br />
imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong> montaña acor<strong>de</strong> con <strong>la</strong> interpretación histórica que le daba: “like a second Gibraltar, a true<br />
pil<strong>la</strong>r of Herakles, impressed the Phocaeans who drew up their ships behind its shelter; and what won<strong>de</strong>r<br />
that they gave it a picturesque name and called it the watchtower”. Para lograr esta impresión incluía fotografías<br />
actuales con señales marcadas don<strong>de</strong> veía restos antiguos <strong>de</strong>l Hemeroskopeion. Gracias a observaciones<br />
como “p<strong>la</strong>te III reproduces a photograph which I took from the top of the ‘tower’” (Carpenter, 1925,<br />
21) conocemos que, en su subida al peñón alicantino, el americano se acompañó <strong>de</strong> una cámara. Nadie<br />
mejor que él para tomar <strong>la</strong> fotografía que ilustrase y corroborase sus teorías. La fotografía permitía ver –reconocer–<br />
el paisaje antiguo a través <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>rno, al igual que el helenista Bérard había realizado, junto al<br />
fotógrafo F. Boissonnas en 1912, recorriendo el periplo <strong>de</strong> Ulises por el Mediterráneo.<br />
El objetivo <strong>de</strong> su obra era, como él mismo señaló, valorar <strong>la</strong> actividad focense en el oeste mediterráneo<br />
(Carpenter, 1925, 8). Su contribución al tema había sido, en su opinión: “The fitting of archaeological<br />
evi<strong>de</strong>nce with historical inference, the discovery of Ionic statuettes among the Santa Elena<br />
bronzes, of the lost site of the Greek town of Hemeroscopeion, the stylistic parallels for iberian pottery<br />
and iberian sculpture, the stylistic arguments for the original Greek authorship of the Lady of Elche<br />
and the Asklepios of Ampurias –these I may fairly c<strong>la</strong>im for my own contribution to the subject” (Carpenter,<br />
1925, 8). Su aportación había consistido, en lo fundamental, en <strong>la</strong> diferenciación, mediante paralelos<br />
y semejanzas formales, <strong>de</strong> elementos griegos entre los objetos atribuibles a <strong>la</strong> cultura ibérica. En<br />
suma, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación, mediante <strong>la</strong> comparación visual, <strong>de</strong> reminiscencias griegas. Significativamente<br />
<strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba: “Being by training an Hellenic archaeologist, I can do no less”. La influencia griega se extendía,<br />
incluso, a lo que era ya un icono <strong>de</strong> lo ibérico: <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche.<br />
Destacamos aquí <strong>la</strong> aproximación <strong>de</strong> Carpenter respecto a los exvotos ibéricos. Así, c<strong>la</strong>sificó <strong>la</strong><br />
mayoría <strong>de</strong> los <strong>de</strong> Despeñaperros como “Tartesso-Iberian”. En ellos, el estilo artístico, <strong>la</strong>s vestimentas,<br />
<strong>de</strong><strong>la</strong>taban un origen nativo. Sin embargo, entre los “thousands there are, however, three which seem to<br />
me of capital importance. These I have photographed and reproduced on p<strong>la</strong>tes IV, V and VI” (Carpenter,<br />
1925, 38). Así pues, constatamos cómo Carpenter reservaba <strong>la</strong> fotografía para aquel<strong>la</strong>s piezas o<br />
conceptos que eran más importantes <strong>de</strong> cara a su argumentación. En este caso era, sin duda, distinguir<br />
<strong>la</strong> influencia griega, diferenciar sus caracteres entre <strong>la</strong> plástica ibérica. Difundiendo sus imágenes, <strong>la</strong> teoría<br />
se hal<strong>la</strong>ba respaldada por <strong>la</strong> parte gráfica. El lector sólo podría inferir lo que Carpenter argumentaba:<br />
“the connoiseur of Greek art can come, I think, to only one conclusion: that the satatuette was<br />
ma<strong>de</strong> un<strong>de</strong>r the direct influence of <strong>la</strong>te sixth century Ionic Greek art” (Carpenter, 1925, 40).<br />
Defen<strong>de</strong>r <strong>la</strong> primacía griega significaba subvalorar el factor púnico y oriental, <strong>de</strong>l que el investigador<br />
americano <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba “For in matters of art the Phoenicians and Carthaginians had nothing to teach<br />
the natives. They were artistically impotent” 294 . Los semitas habían “accepted the Sicilian Greeks for<br />
294 T. Reinach había <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rado ya sobre el híbrido arte oriental, años atrás, en <strong>la</strong> Revue d ’Étu<strong>de</strong>s Grecques: “les mulets sont toujours stériles”<br />
(REINACH, 1898b, 60).<br />
295
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
their masters in architecture and sculpture, for coins and for vases”. Carpenter <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong> supremacía<br />
griega <strong>de</strong>scubriendo sus huel<strong>la</strong>s en varios objetos tartésicos e iberos y <strong>de</strong>sacreditando <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s<br />
púnicas. Seña<strong>la</strong>ba, igualmente, <strong>la</strong>s características propias <strong>de</strong>l arte ibérico: “Iberian art is not mere provincial<br />
Greek nor always greek at all. It is which makes its study both fascinating and difficult” (Carpenter,<br />
1925, 61). Sin embargo, si había alguna influencia, era griega. Ésta se extendía, incluso, a <strong>la</strong> escultura<br />
ibérica por antonomasia: <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. Y, en este caso, existía un consenso en hal<strong>la</strong>r en el<strong>la</strong><br />
un “greek strain”. Para probar esta influencia griega en <strong>la</strong> dama, Carpenter recurría, una vez más, a <strong>la</strong> fotografía.<br />
En esta <strong>de</strong>mostración partía <strong>de</strong> <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> que “the use of a ruled scale to produce symmetry<br />
and proportion is characteristically, though not exclusively Greek” (Carpenter, 1925, 64).<br />
¿Cómo establecer re<strong>la</strong>ciones numéricas entre los cánones observados en <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche y los<br />
propios <strong>de</strong> otras esculturas griegas? Estas re<strong>la</strong>ciones eran básicas, sabemos, para el establecimiento <strong>de</strong><br />
tipos y estilos. Carpenter sustituyó <strong>la</strong> pieza original por una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. Sobre el<strong>la</strong><br />
realizó <strong>la</strong>s mediciones, estableció los paralelismos y sincronías: “but if one cares to apply a graduated<br />
ruler to the frontal photograph of the Lady of Elche on P<strong>la</strong>te XIII of Volumen VI of the Monuments<br />
Piot, one will discover that the sculptor <strong>la</strong>id out the features by equal parts or units. And if one simi<strong>la</strong>rly<br />
measures the bronze head of the Chatsworth Apollo on p<strong>la</strong>te I of Furtwaengler’s Intermezzi, one<br />
will discover an agreement with the Lady of Elche which is perfect except for a single item (the length<br />
of the nose and consequent height of the eyebrows). The following table gives the measurements reduced<br />
to comensurable units” (Carpenter, 1925, 64).<br />
La fotografía, observamos, se había convertido en el documento <strong>de</strong> estudio, fuente para el conocimiento.<br />
A partir <strong>de</strong> dos fotografías –<strong>de</strong> encuadres semejantes– se e<strong>la</strong>boraba <strong>la</strong> teoría. Para p<strong>la</strong>smar estas<br />
hipótesis, <strong>la</strong> lámina IX <strong>de</strong> Carpenter reproducía <strong>la</strong> dama frontal, comparándo<strong>la</strong> con el Apolo Chatsworth<br />
(lám. X). Se recurrió, a<strong>de</strong>más, a realizar una máscara sobre el original fotográfico publicado por los Monuments<br />
Piot, <strong>de</strong> forma que sólo saliese <strong>la</strong> cara y no los ro<strong>de</strong>tes. El autor explicaba el por qué <strong>de</strong> esta operación:<br />
“If one covers with sheets of white paper all the outstanding elements of the <strong>la</strong>dy of Elche on a<br />
photograph or blocks them out as I have done on p<strong>la</strong>te X, much of the Iberian appearance will vanish”<br />
(Carpenter, 1925, 68). La subsiguiente tab<strong>la</strong> <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> ambas piezas afianzaba <strong>la</strong> hipótesis <strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
Dama <strong>de</strong> Elche se había realizado tomando como referencia medidas griegas (Carpenter, 1925, 65).<br />
Las teorías <strong>de</strong> Carpenter fueron aceptadas, más o menos unánimamente, por los investigadores<br />
españoles. De esta forma, se fue perfi<strong>la</strong>ndo una corriente que iba a encontrar su máximo exponente en<br />
<strong>la</strong> obra <strong>de</strong> A. García y Bellido, gran <strong>de</strong>fensor <strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia griega en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas protohistóricas<br />
peninsu<strong>la</strong>res. En este sentido, García y Bellido afirmó cómo “no hay un vaso ibérico don<strong>de</strong><br />
no haya un <strong>de</strong>talle ornamental cuya trascen<strong>de</strong>ncia clásica más o menos enmascarada por <strong>la</strong> interpretación<br />
indígena no sea c<strong>la</strong>ra” (García y Bellido, 1935). Esta interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong>l mundo<br />
ibérico se generalizó <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil españo<strong>la</strong>, con los trabajos <strong>de</strong> Dixon (1940),<br />
Obermaier y García y Bellido (1947), entre otros.<br />
La <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> <strong>la</strong> primacía griega era c<strong>la</strong>ra en el trabajo <strong>de</strong> Carpenter (1925). Consi<strong>de</strong>raba que, al<br />
haber influido <strong>la</strong> cultura griega en <strong>la</strong> púnica, <strong>la</strong> cuestión estribaba en saber si <strong>la</strong>s influencias habían llegado,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mundo griego, <strong>de</strong> forma directa o indirecta. En este sentido argumentó que los vasos<br />
griegos estaban presentes en todo el mundo ibérico, incluso en <strong>la</strong>s áreas <strong>de</strong> mayor influencia púnica.<br />
A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong>s zonas en que <strong>la</strong> cerámica ibérica había alcanzado una mayor riqueza <strong>de</strong>corativa coincidían<br />
con <strong>la</strong>s <strong>de</strong> mayor presencia <strong>de</strong> materiales griegos, como el Sureste peninsu<strong>la</strong>r (Pereira, 1987, 27). Estos<br />
factores le hacían p<strong>la</strong>ntear que <strong>la</strong> influencia griega habría sido directa, sin intermediarios.<br />
La fotografía y <strong>la</strong> valoración <strong>de</strong>l contexto arqueológico<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX constatamos cómo, progresivamente, fueron apareciendo<br />
un mayor número <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> excavación. En un primer momento este<br />
tipo <strong>de</strong> fotografía parece haber estado en re<strong>la</strong>ción con varias personalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> época como P. Ibarra,<br />
296
un aficionado que comprendió <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que<br />
<strong>la</strong> fotografía brindaba en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
Histórica es, sin duda, <strong>la</strong> toma que realizó <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dama <strong>de</strong> Elche al poco tiempo <strong>de</strong> su <strong>de</strong>scubrimiento.<br />
Ibarra encarnaba en estos años el prototipo <strong>de</strong> aficionado<br />
que documentaba hal<strong>la</strong>zgos e informaba a<br />
los eruditos sobre <strong>la</strong>s nuevas piezas. En los años siguientes,<br />
durante sus actuaciones en La Alcudia, el<br />
ilicitano aplicaría, pioneramente, <strong>la</strong> fotografía a sus<br />
trabajos <strong>de</strong> campo.<br />
Las tomas que realizó en estos años <strong>de</strong> actividad<br />
arqueológica constituyeron una referencia por<br />
<strong>la</strong> que se conocieron, durante mucho tiempo, los materiales<br />
ibéricos. Ya en 1908, en el artículo “Un altre<br />
toro ibèrich a Elx” (VV.AA., 1908, 550-551) <strong>de</strong>l Anuari<br />
<strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns, Ibarra comunicaba<br />
este hal<strong>la</strong>zgo y proporcionaba una fotografía suya<br />
<strong>de</strong>l toro ibérico <strong>de</strong>scubierto en Elche. La importancia<br />
y el carácter testimonial <strong>de</strong> su documentación se<br />
manifiesta en el hecho <strong>de</strong> que sus tomas fueron utilizadas,<br />
bastantes años <strong>de</strong>spués, por A. Ramos Folqués.<br />
Presentaban, por una parte, los objetos hal<strong>la</strong>dos<br />
junto a P. Paris en <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> 1905 (Ramos,<br />
1952, fig.15), <strong>la</strong> cerámica prehistórica <strong>de</strong>l<br />
Castel<strong>la</strong>r o varios objetos <strong>de</strong> Santapo<strong>la</strong> (Ramos, 1953,<br />
fig. 8.1, 8.2 y 12.b).<br />
Fundamental resulta, creemos, el hecho <strong>de</strong> que<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 162.- Encuadres “inusuales” <strong>de</strong>l jarro orientalizante<br />
<strong>de</strong> Val<strong>de</strong>gamas (Badajoz). La fotografía y el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
iconografía. Según A. García y Bellido (1956-57, fig. 17).<br />
P. Ibarra realizó algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías más antiguas <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> excavación en <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong>. En 1905 tomó varias durante <strong>la</strong> excavación llevada a cabo por P. Paris y E. Albertini en <strong>la</strong> basílica<br />
<strong>de</strong> Illici. Fueron reproducidas por A. Ramos muchos años <strong>de</strong>spués, resultando l<strong>la</strong>mativo cómo<br />
<strong>de</strong>stacaba el componente contextual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas al seña<strong>la</strong>r “Mosaico <strong>de</strong> La Alcudia, in situ” (Ramos,<br />
1953, fig. 20.1 y 20.2). Las tomas ilustraban el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l mosaico y el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
295 . Resulta ilustrativo cómo <strong>la</strong>s fotografías quedaron inéditas hasta los años 50. En su momento,<br />
ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> elegir y seleccionar, se prefirieron tomas más generales <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación junto<br />
a otras que ilustraban los objetos <strong>de</strong>scubiertos. La toma <strong>de</strong> estructuras sólo se publicaría cuando el contexto<br />
pasó a ser una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación.<br />
En los años 30 <strong>la</strong>s fotografías que ilustraban el proceso <strong>de</strong> excavación se hicieron más frecuentes.<br />
Las tomas recogieron, así, el inicio <strong>de</strong> varios trabajos arqueológicos e inusuales vistas <strong>de</strong> paisajes hoy<br />
<strong>de</strong>saparecidos. Éste es el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> vista que F. Figueras Pacheco incluyó <strong>de</strong> El Campello antes <strong>de</strong> iniciarse<br />
los trabajos arqueológicos (Figueras, 1934, lám. I). Las fotografías testimonian también <strong>la</strong> creciente<br />
importancia <strong>de</strong>l contexto. En efecto, los objetos comenzaron a retratarse en su posición <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo<br />
y no tras cuidadas composiciones. En este sentido cabe <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong>s tempranas tomas <strong>de</strong> I. Calvo<br />
y J. Cabré en el santuario ibérico <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines. Varias láminas <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra atestiguaban <strong>la</strong><br />
“posición <strong>de</strong> los exvotos en los cortes <strong>de</strong>l yacimiento” (Calvo, Cabré, 1917, lám. V.A y V.B). También<br />
M. González Simancas ilustró el transcurso <strong>de</strong> sus trabajos en Sagunto, incluyendo tomas <strong>de</strong>l conjunto<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones (González Simancas, 1927, lám. IX.B) o <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> restos ibéricos.<br />
La diversidad <strong>de</strong> vistas permite corroborar <strong>la</strong> presencia, casi constante, <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara durante <strong>la</strong> excava-<br />
295 Ibarra realizó otra fotografía <strong>de</strong>l yacimiento que se conservó en el archivo fotográfico <strong>de</strong> Alejandro Ramos, en estudio en <strong>la</strong><br />
Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid (RAMOS, BLÁNQUEZ, 1999; BLÁNQUEZ, SÁNCHEZ, GONZÁLEZ, 2002).<br />
297
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ción. Así, el autor reprodujo una fotografía para ilustrar “cómo aparece cortado el muro ibérico <strong>de</strong>scubierto<br />
al pie <strong>de</strong>l púnico <strong>de</strong> contrafuertes” (lám. XIV.B) o <strong>la</strong> “situación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cloaca construida en <strong>la</strong>s ruinas<br />
ibéricas y salida <strong>de</strong> el<strong>la</strong>” (lám. XVI.A).<br />
También en <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 20 C. <strong>de</strong> Mergelina había reproducido, en “El santuario hispano<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sierra <strong>de</strong> Murcia”, varias tomas ilustrando <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación (lám. III.A y B), los recintos<br />
excavados (lám. IV) o los restos arqueológicos durante <strong>la</strong> excavación (Mergelina, 1926, lám. V.A).<br />
J. Serra Vi<strong>la</strong>ró introdujo muy pronto <strong>la</strong> fotografía en sus investigaciones <strong>de</strong>, por ejemplo, el pob<strong>la</strong>do<br />
ibérico <strong>de</strong> Anseresa <strong>de</strong> Olius. En <strong>la</strong> memoria reprodujo una fotografía <strong>de</strong> una sepultura, aún durante<br />
el proceso <strong>de</strong> excavación, con el esqueleto y un jalón. Habían <strong>de</strong>saparecido ya <strong>la</strong>s antes usuales esca<strong>la</strong>s<br />
humanas (Serra Vi<strong>la</strong>ro, 1921, lám. IX.D). Poco <strong>de</strong>spués, en su memoria sobre <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong>l pob<strong>la</strong>do<br />
ibérico <strong>de</strong> San Miguel <strong>de</strong> Sorba, reprodujo también el proceso <strong>de</strong> excavación e introdujo un jalón y<br />
un paraguas como esca<strong>la</strong> (Serra Vi<strong>la</strong>ro, 1922, lám. IV.D, lám. V.A).<br />
Casi al final <strong>de</strong>l período que analizamos asistimos a <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como testimonio <strong>de</strong>l<br />
proceso <strong>de</strong> trabajo en una necrópolis ibérica. J. Senent Ibáñez publicó, en 1930, su “Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis<br />
<strong>de</strong>l Mo<strong>la</strong>r. Alicante”, con dos tomas que ilustraban los concheros puestos al <strong>de</strong>scubierto (lám. V.1<br />
y 2) y vistas complementarias <strong>de</strong> sepulturas como <strong>la</strong> ocho (lám. VII.1 y VII.2) a mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Las<br />
tomas ilustraban diferentes aspectos como los ajuares, sepulturas durante el proceso <strong>de</strong> excavación y “el lecho<br />
<strong>de</strong> cremación y corte <strong>de</strong> <strong>la</strong> masa <strong>de</strong> tierra cubierta por concheros” (lám. V). En casos como <strong>la</strong> tumba<br />
n° 10, <strong>la</strong>s urnas se podían “recolocar”, recreando <strong>la</strong> apariencia originaria en que se habrían dispuesto los objetos<br />
(lám. VIII). Usual en <strong>la</strong> época, este “recolocar” <strong>la</strong>s piezas se hacía, creemos, con un objetivo “didáctico”:<br />
se trataba <strong>de</strong> “recrear” <strong>la</strong> apariencia originaria <strong>de</strong>l objeto tal y como <strong>la</strong> excavación había permitido documentar.<br />
Se trata, en <strong>de</strong>finitiva, <strong>de</strong> una interesante costumbre que creemos ha sido interpretada simplemente<br />
como un falseamiento, pero que manifiesta <strong>la</strong>s implicaciones <strong>de</strong> una arqueología diferente, con objetivos<br />
y prácticas distintos a <strong>la</strong>s actuales y que no hay que per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista al juzgar<strong>la</strong>. Esta práctica <strong>de</strong> “recreación”<br />
<strong>de</strong>l momento <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo no <strong>de</strong>saparecería <strong>de</strong>finitivamente hasta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil.<br />
Las instituciones arqueológicas españo<strong>la</strong>s y el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
Algunos investigadores contribuyeron <strong>de</strong> forma fundamental a <strong>la</strong> pau<strong>la</strong>tina conformación <strong>de</strong> los<br />
paradigmas ibéricos. Los nuevos centros oficiales dieron estructura legal a <strong>la</strong>s investigaciones iniciadas.<br />
La fotografía se convirtió entonces, como veremos, en actor fundamental <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> investigación.<br />
J. R. Mélida fue un <strong>de</strong>stacado protagonista <strong>de</strong> estas primeras formu<strong>la</strong>ciones. Genuino representante<br />
<strong>de</strong>l pensamiento i<strong>de</strong>alista y krausiano <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza (Ruiz, Sánchez y Bellón,<br />
2000a, 39) fue nombrado en 1912 y 1917 catedrático <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad y director<br />
<strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional 296 . Mélida significaba el relevo frente a eruditos como De <strong>la</strong> Rada<br />
y, en <strong>de</strong>finitiva, el cambio generacional frente a una etapa diferente. Tras una primera <strong>de</strong>dicación<br />
orientalista, sus intereses científicos se encaminaron a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s peninsu<strong>la</strong>res, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> tarea a<br />
realizar era inmensa. Él mismo seña<strong>la</strong>ba cómo “hay en nuestra historia dos páginas interesantísimas<br />
que se hal<strong>la</strong>n todavía incompletas”. Una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s era “<strong>la</strong> época ibérica, que pue<strong>de</strong> l<strong>la</strong>marse colonial, porque<br />
<strong>la</strong> vida y <strong>la</strong> actividad se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>n principalmente en los emporios” 297 (Mélida, 1897a, 26).<br />
En su <strong>de</strong>dicación a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s peninsu<strong>la</strong>res Mélida aportó una nueva formu<strong>la</strong>ción al discurso<br />
paniberista. Concibió los iberos como un pueblo llegado <strong>de</strong> África en el Paleolítico, que se habría<br />
ido incorporando a <strong>la</strong> civilización gracias al contacto con pueblos como el egipcio, el micénico y el cartaginés<br />
(Mélida, 1903a; 1903b; 1903c; 1903d; 1903e). Con continuas referencias a <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>nova<br />
y Piera, el factor céltico habría sido, tan sólo, una intrusión tardía. La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> estructu-<br />
296 Ver el estudio preliminar <strong>de</strong> M. Díaz-Andreu a <strong>la</strong> reedición <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Mélida (DÍAZ-ANDREU, 2005) y CASADO<br />
RIGALT (2006).<br />
297 Tras esta <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración se escon<strong>de</strong> ya <strong>la</strong> fundamental valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “colonias” como focos <strong>de</strong> civilización.<br />
298
ación e<strong>la</strong>borada por Mélida radica en su carácter <strong>de</strong> puente entre <strong>la</strong>s anteriores <strong>de</strong> Rada y Delgado y<br />
<strong>la</strong> posterior teoría hispánica <strong>de</strong> Gómez-Moreno (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2000a, 9).<br />
En este discurso <strong>de</strong> entrada a <strong>la</strong> RAH, <strong>la</strong> Iberia arqueológica ante-romana, Mélida expuso varias<br />
láminas con una c<strong>la</strong>ra intención comparatista (Mélida, 1906). De esta forma, pretendía poner <strong>de</strong> relieve<br />
ciertos rasgos comunes a <strong>la</strong> plástica prerromana, <strong>de</strong>scubrir sus tipos, <strong>de</strong>finir sus formas. La lámina<br />
VIII comparaba, por ejemplo, <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “Esfinge” <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote (Albacete) y el “León <strong>de</strong> Bocairente<br />
(Valencia)”. La comparación entre ambas se facilitaba mediante dos encuadres simi<strong>la</strong>res, dos primeros<br />
p<strong>la</strong>nos frontales. La lámina X reproducía una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche junto a una cabeza bastetana<br />
“<strong>de</strong> propiedad particu<strong>la</strong>r” y una “escultura <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Museo Arqueológico Nacional)”.<br />
La siguiente lámina nos llevaba a comparar otros dos ejemplos: una “estatua varonil” y una<br />
“Cabeza mitrada”, ambas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. El fotograbado servía también para transmitir una<br />
imagen <strong>de</strong> varios exvotos ibéricos, caracterizados como “Bronces ibéricos <strong>de</strong> carácter egipcio” (lám.<br />
XII). El encuadre, ligeramente <strong>la</strong>teral, permitía admirar el gesto <strong>de</strong> estos bronces, no apreciable <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
una posición frontal. La atención por una correcta reproducción se mostraba en los encuadres y <strong>la</strong> iluminación<br />
–ligeramente <strong>la</strong>terales– <strong>de</strong> forma que un epígrafe se apreciaba correctamente.<br />
Mélida fue uno <strong>de</strong> los primeros investigadores españoles en advertir cuestiones como <strong>la</strong> complementariedad<br />
<strong>de</strong> vistas y <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> crear repertorios visuales globales. No en vano había crecido<br />
junto a “vaciados <strong>de</strong> esculturas antiguas y hojeaba libros en que se representaban monumentos, esculturas<br />
y pinturas” (VV.AA., 1934b). En una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras publicaciones <strong>de</strong>dicadas a los exvotos ibéricos,<br />
el investigador <strong>de</strong>scribía los objetos apoyándose <strong>de</strong> forma fundamental en <strong>la</strong> fotografía. Una fototipia<br />
y dos fotograbados reproducían vistas diferentes –frente, perfil y vista posterior– <strong>de</strong> estos objetos,<br />
mientras el autor <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo “dichas figuras merecen un trabajo <strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción en el cual se<br />
ofrezcan registradas y reproducidas cuantas hasta el día se han <strong>de</strong>scubierto; trabajo que podría servir <strong>de</strong><br />
segura base a otro <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación y crítica” (Mélida, 1897b, 145). Defendía, así, <strong>la</strong> prioridad<br />
<strong>de</strong> una e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> corpora, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> una recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> todos los exvotos conocidos.<br />
Ésta sería <strong>la</strong> base, el paso previo necesario, para su c<strong>la</strong>sificación y discusión. Sin embargo, el autor a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntaba<br />
algunas observaciones que ilustran su concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica al seña<strong>la</strong>r “<strong>la</strong>s reminiscencias<br />
<strong>de</strong> su estilo con el <strong>de</strong> algunas esculturas griegas primitivas y con algún que otro recuerdo oriental”.<br />
Éstas eran “<strong>la</strong>s dos fuentes <strong>de</strong>l arte ibérico” (Mélida, 1897b, 152). Las fotografías servían para que<br />
el lector pudiese comprobar estas “reminiscencias”, o influencias fundamentales, por sí mismo.<br />
Garante <strong>de</strong> “veracidad”, <strong>la</strong> fotografía se convirtió en un instrumento para dilucidar <strong>la</strong> autenticidad<br />
<strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos. Así, ante un bronce <strong>de</strong>scubierto en Puente Genil (Córdoba) <strong>la</strong> fotografía<br />
fue el documento utilizado para <strong>de</strong>mostrar su falsedad. R. Moyano Cruz envió a Mélida “una fotografía<br />
<strong>de</strong> una figurita <strong>de</strong> animal” (Mélida, 1899b, 374) que constituyó, <strong>de</strong> hecho, su documento <strong>de</strong> estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura. La sustitución entre el objeto y su reproducción fotográfica era, aquí, completa.<br />
En 1899 Mélida publicó uno <strong>de</strong> los primeros estudios sobre exvotos ibéricos: “Ídolos Ibéricos encontrados<br />
en <strong>la</strong> Sierra <strong>de</strong> Úbeda, cerca <strong>de</strong> Linares (Jaén), pertenecientes a Excmo. Sr. General D. Luis<br />
Ezpeleta”. En él se incluía una fototipia <strong>de</strong>l “tamaño <strong>de</strong> los originales” en <strong>la</strong> que se observaba cómo cada<br />
exvoto se reproducía en dos posturas (Mélida, 1899a). La fotografía permitía <strong>la</strong> adscripción <strong>de</strong> los materiales<br />
al horizonte ibérico: “los dos bronces que a su tamaño reproduce nuestra lámina IV permiten,<br />
por lo bárbaro <strong>de</strong> su arte y lo tosco <strong>de</strong> su trabajo, incluirlos, aunque sea provisionalmente, entre los l<strong>la</strong>mados<br />
“ídolos ibéricos” (Mélida, 1899a, 98). La semejanza formal con ciertas figuras <strong>de</strong> oriente, como<br />
“los ojos con un cierto parentesco con <strong>la</strong> Venus asiática” les daba un “mayor interés”. Los paralelos que<br />
el autor p<strong>la</strong>nteaba en estos momentos eran semitas: “Las manos supo inclinar<strong>la</strong>s hacia el torso, recordando<br />
<strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> Astarté, <strong>la</strong> venus fenicia, tal como aparece en unas figuril<strong>la</strong>s <strong>de</strong> barro, chipriotas,<br />
por cierto, con idéntica interpretación en los brazos”.<br />
Estos argumentos se obtenían tras comparar <strong>la</strong> pieza con <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Chipre reproducidas fotográficamente<br />
en el tomo III <strong>de</strong> <strong>la</strong> Histoire <strong>de</strong> l’art dans l’antiquité <strong>de</strong> G. Perrot y Ch. Chipiez 298 (Mélida,<br />
298 En concreto, con <strong>la</strong>s figuras 150, 314 y 375 <strong>de</strong>l tomo <strong>de</strong>dicado a Fenicia y Chipre.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
299
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 163.- Esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Albacete) en el colegio <strong>de</strong> los Padres Esco<strong>la</strong>pios <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong> (Murcia). Hacia 1948.<br />
1899a, 98). Dentro <strong>de</strong>l habitual establecimiento <strong>de</strong> estilos, el investigador intentaba establecer unos cánones<br />
característicos <strong>de</strong> los exvotos ibéricos: <strong>la</strong> cabeza era a<strong>la</strong>rgada, oblonga y con un “robusto cuello”<br />
(Mélida, 1899a, 99). Las diversas analogías entre <strong>la</strong>s esculturas orientales y los exvotos le llevaron a re<strong>la</strong>cionar<strong>la</strong>s<br />
con <strong>la</strong> “Venus cal<strong>de</strong>o-asiria Istar”. En efecto, los dos exvotos “ofrecen todos los caracteres <strong>de</strong> ser<br />
dos imágenes <strong>de</strong> Astarté, una <strong>de</strong> tipo más primitivo y <strong>la</strong> otra más perfecta” (Mélida, 1899a, 101).<br />
Mélida abordó <strong>la</strong> redacción <strong>de</strong> su conocida obra Arqueología Españo<strong>la</strong> cuando era ya director <strong>de</strong>l<br />
Museo Arqueológico Nacional (Mélida, 1929). Las fotografías pasaron a insertarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l texto,<br />
acompañando y formando parte <strong>de</strong>l discurso. Gracias a el<strong>la</strong>, observamos algunas adscripciones propias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época como <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mural<strong>la</strong>s <strong>de</strong> época republicana <strong>de</strong> Tarragona, reproducidas bajo <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación<br />
“mural<strong>la</strong>s ciclópeas <strong>de</strong> Tarragona” (Mélida, 1929, 80-81). Mélida seña<strong>la</strong>ba, apoyándose en <strong>la</strong><br />
imagen reproducida, cómo <strong>la</strong>s mural<strong>la</strong>s recordaban prototipos <strong>de</strong>l bronce heleno, aunque seña<strong>la</strong>ba ya<br />
una especificidad hispana: “se piensa que aquí pue<strong>de</strong>n datarse en el Hierro”. La obra difundía otras<br />
imágenes, clásicas ya, <strong>de</strong> <strong>la</strong> protohistoria hispana como <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> Ibros (Mélida, 1929, 93), los importantes<br />
hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ría <strong>de</strong> Huelva (Mélida, 1929, 95), el sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Mélida,<br />
1929, 124) y <strong>la</strong> Neápolis <strong>de</strong> Ampurias durante el proceso <strong>de</strong> excavación (Mélida, 1929, 145, fig. 71).<br />
La cerámica griega, l<strong>la</strong>mada “Vasos pintados italo-griegos” seguía siendo objeto <strong>de</strong> una consi<strong>de</strong>rable<br />
atención. Se reprodujo, así, una crátera <strong>de</strong> Toya y otra <strong>de</strong> Galera, interpretadas por el autor como<br />
importaciones cartaginesas (Mélida, 1929, 153, fig. 75). En <strong>la</strong> obra, Mélida generalizaba <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación<br />
<strong>de</strong> “ibéricas”, empleando el término en un sentido general geográfico para <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s indígenas<br />
<strong>de</strong>l “período colonial”. Los pob<strong>la</strong>dores indígenas eran los iberos, <strong>de</strong> origen líbico, que se extendían<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Gibraltar hasta, incluso, Provenza y Aquitania (Mélida, 1929, 155).<br />
El Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública impulsó también, en estos años, <strong>la</strong> obra colectiva <strong>de</strong>l Catálogo<br />
Monumental y Artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> nación. El importante proyecto fue también el marco en que se reco-<br />
300
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
noció tempranamente lo ibérico y se apuntaron algunas pioneras interpretaciones <strong>de</strong> sus materiales. La<br />
redacción <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los primeros, el <strong>de</strong> Murcia (1905-1907) fue el marco en que M. González Simancas<br />
i<strong>de</strong>ntificó ciertos restos como pertenecientes a esta cultura: “según lo dicho vemos, pues, que <strong>la</strong> cerámica<br />
<strong>de</strong> Archena, no estudiada hasta ahora, que yo sepa, proce<strong>de</strong> como toda <strong>la</strong> conocida con el nombre<br />
genérico <strong>de</strong> ibérica, <strong>de</strong> un arte indígena basado en el greco-púnico y <strong>de</strong>bido por lo tanto a <strong>la</strong>s influencias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura fenicia y helénica que tan eficazmente ejercieron su acción po<strong>de</strong>rosa en toda <strong>la</strong><br />
gran región levantina” (González Simancas, s.f., 93, fotografía 11).<br />
El acercamiento a esta cultura se efectuaba mediante <strong>la</strong> fotografía. La excepcionalidad <strong>de</strong>l vaso<br />
ibérico <strong>de</strong> Archena motivaba <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> un mayor número <strong>de</strong> tomas fotográficas: “Entre los variados<br />
cacharros que forman parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección <strong>de</strong>l Sr. Sa<strong>la</strong>s, ninguno tan notable y original como <strong>la</strong><br />
urna cineraria nº 1. Sus pinturas, <strong>de</strong> singu<strong>la</strong>r y extraordinario asunto, con figuras humanas y animales,<br />
merecen <strong>de</strong>tenido estudio, pues se trata sin duda <strong>de</strong> un ejemp<strong>la</strong>r único y <strong>de</strong> sobresaliente mérito por<br />
tanto. Comprendiendo su importancia son tres <strong>la</strong>s fotografías que incluyo en el catálogo; dos directas,<br />
tomadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> opuestos puntos <strong>de</strong> vista, y una que reproduce el calco que entrego con <strong>la</strong> Colección”<br />
(González Simancas, s.f., 94). La excepcionalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza hacía que ésta mereciese tres fotografías.<br />
Para mejorar este acercamiento “indirecto” proporcionaba dos puntos <strong>de</strong> vista diferentes –<strong>la</strong>s dos caras–<br />
<strong>de</strong> este vaso. Con este “<strong>de</strong>scubrimiento” <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza se iniciaba una azarosa historia que acabaría<br />
con el ingreso <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza en el CEH 299 . M. González Simancas estudió también una escultura ibérica<br />
a partir <strong>de</strong> una fotografía. Así, seña<strong>la</strong>ba cómo: “a <strong>la</strong> amistad <strong>de</strong>l Sr. Cisneros <strong>de</strong>bo <strong>la</strong> fotografía (n. 11)<br />
<strong>de</strong> este interesante fragmento escultórico”. Sus explicaciones traslucen <strong>la</strong> opinión que el nuevo arte le<br />
suscitaba: “a juzgar por el<strong>la</strong>, pues no he llegado a conocer el original, <strong>de</strong>be proce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> un arte muy primitivo<br />
y rudo, quizás contemporáneo <strong>de</strong> algunas esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos” (González Simancas,<br />
s.f., 53, fotografía 11).<br />
La e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> los Catálogos Monumentales sirvió como marco para apuntar ciertas argumentaciones<br />
históricas. En el <strong>de</strong> Murcia el comparatismo se mostraba fundamental para adscribir o no ciertas<br />
esculturas a <strong>la</strong> estatuaria ibérica: “M. Paris (…) dice que el caballo se ve esculpido en los bajos relieves<br />
<strong>de</strong> ese arte sobre piedras cuya factura indígena no pue<strong>de</strong> ponerse en duda, como, por ejemplo, los<br />
dos fragmentos <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Granada y en otro proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Marchena que guarda el municipal <strong>de</strong><br />
Sevil<strong>la</strong>, don<strong>de</strong> se muestra galopando. Yo he visto esos relieves, y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> examinar cuidadosamente<br />
su técnica, creo <strong>de</strong>scubrir en ellos menor ru<strong>de</strong>za que en éste <strong>de</strong> Murcia, semejante en dibujo y mo<strong>de</strong><strong>la</strong>do<br />
al fragmento escultural <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos catalogado en nuestro Museo Arqueológico Nacional<br />
con el nº 7697. Comparando unas y otras obras 300 con <strong>la</strong> este<strong>la</strong> <strong>de</strong>l Museo Provincial <strong>de</strong> Murcia,<br />
vemos que existen entre todos notables concordancias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que rectamente pue<strong>de</strong> inducirse un arte común,<br />
indígena por supuesto, y extraordinariamente primitivo” (González Simancas, s.f., 10, vol. I,<br />
fot.2).<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica era, también, central en uno <strong>de</strong> los organismos c<strong>la</strong>ves <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
cata<strong>la</strong>na <strong>de</strong>l primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX: el Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns 301 . La citada institución<br />
dio cabida al trabajo <strong>de</strong> investigadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> época tan significativos como P. Bosch Gimpera, M. Cazurro<br />
o E. Gandía. En <strong>la</strong>s primeras excavaciones llevadas a cabo en Ampurias <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
fue, como ya hemos indicado, fundamental. En el conocido trabajo <strong>de</strong> M. Cazurro y E. Gandía “La<br />
estratificación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong> Ampurias y <strong>la</strong> época <strong>de</strong> sus restos” se valoraba pioneramente el valor<br />
<strong>de</strong> esta nueva técnica: “Se adjunta una fotografía para hacer una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía y grosor <strong>de</strong> los<br />
diferentes niveles, incluyendo un señor que seña<strong>la</strong> los diferentes niveles” (Cazurro, Gandía, 1913-14,<br />
675, fig. 29). La diferenciación estratigráfica era, precisamente, el objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong>l artículo.<br />
Al margen <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma se seña<strong>la</strong>ban, mediante diagramas, los diferentes niveles y su lectura cultu-<br />
299 Sobre <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> este vaso ver TORTOSA (1999, 167-170).<br />
300 La cursiva en este testimonio es nuestra.<br />
301 La importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica en <strong>la</strong>s formu<strong>la</strong>ciones cata<strong>la</strong>nistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época ya ha sido mencionada. Ver igualmente WULFF<br />
(2003a; 2003b) y PASAMAR ALZURIA (2002).<br />
301
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ral. Estas tempranas y significativas valoraciones estratigráficas <strong>de</strong>bieron estar influenciadas, al menos<br />
en parte, por <strong>la</strong> formación geológica <strong>de</strong> Cazurro.<br />
Las aportaciones <strong>de</strong> Ampurias fueron igualmente significativas en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica.<br />
Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar cómo <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> Bosch estaba basada, en gran parte, en <strong>la</strong>s observaciones que<br />
habían realizado ante el hal<strong>la</strong>zgo contextualizado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cerámicas en el yacimiento ampuritano. Era<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras ocasiones, junto con Siret en Vil<strong>la</strong>ricos, en que el contexto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo se convertía<br />
en el criterio fundamental para datar y adscribir culturalmente unos restos. Así, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raban cómo<br />
“mezc<strong>la</strong>dos con esa cerámica (<strong>la</strong> griega <strong>de</strong> figuras rojas) y, por consiguiente, como correspondientes a<br />
esa época, se encuentran ya algunos fragmentos <strong>de</strong> vasos que pue<strong>de</strong>n tomarse como ibéricos, <strong>de</strong> formas<br />
variadas y con ornamentación formada por franjas y líneas, <strong>de</strong> color b<strong>la</strong>nco, rojo o vinoso, en los que<br />
pue<strong>de</strong> verse el principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica en esta región, influida por los mo<strong>de</strong>los griegos” (Cazurro,<br />
Gandía, 1913-14, 686). Cada nueva “especie” cerámica se reproducía mediante <strong>la</strong> fotografía (Cazurro,<br />
Gandía, 1913-14, 679).<br />
Tras una primera orientación filológica, <strong>la</strong> entrada <strong>de</strong> Bosch en el ámbito protohistórico se afianzó<br />
con <strong>la</strong> lectura <strong>de</strong> su segunda tesis doctoral 302 . En un momento en que se asistía a <strong>la</strong> discusión sobre su<br />
adscripción micénica o púnica, Bosch se mostraba partidario <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar<strong>la</strong> como <strong>la</strong> producción indígena<br />
<strong>de</strong> un pueblo originario <strong>de</strong>l Norte <strong>de</strong> África. Su tesis tenía algunos factores innovadores, como <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> cuatro grupos regionales datados a partir <strong>de</strong>l siglo V a.C. Por lo <strong>de</strong>más, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>jaba entrever<br />
cómo habría sido <strong>la</strong> cerámica griega lo que <strong>de</strong>spertó en los iberos el gusto por los vasos pintados.<br />
Según ha seña<strong>la</strong>do M. Blech, se pue<strong>de</strong> sospechar que algunas i<strong>de</strong>as <strong>de</strong>l libro <strong>de</strong> Bosch –como los estilos<br />
regionales <strong>de</strong> los vasos griegos, sus dataciones o el papel <strong>de</strong>cisivo <strong>de</strong>l mundo griego en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong><br />
lo ibero– se habrían discutido en los seminarios alemanes. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> “Los vasos griegos<br />
<strong>de</strong> Emporion” <strong>de</strong> A. Frickenhaus en el Anuari <strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns habría tenido para él una<br />
cierta importancia (Blech, 2002, 106). El notable estudio había <strong>de</strong>limitado cronologías para los materiales<br />
griegos <strong>de</strong> Ampurias. Su sistematización se constituía en mo<strong>de</strong>lo para ulteriores acercamientos.<br />
De esta forma, y ya en 1915, Bosch había intuido <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> agrupar y diferenciar los hal<strong>la</strong>zgos<br />
ibéricos, especialmente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista geográfico. Pretendía <strong>de</strong>scubrir sus evoluciones<br />
locales, así como <strong>la</strong>s posibles re<strong>la</strong>ciones entre los diferentes grupos. La <strong>de</strong>coración <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica era <strong>la</strong><br />
base para este intento <strong>de</strong> diferenciación geográfica, muy influido por <strong>la</strong> noción <strong>de</strong> los círculos culturales<br />
que había aprendido <strong>de</strong> Kosinna. En sus sucesivos trabajos, Bosch mostró siempre una visión <strong>de</strong><br />
conjunto sobre <strong>la</strong> prehistoria y protohistoria peninsu<strong>la</strong>r, llegando a proponer generalizaciones que establecían<br />
re<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l contexto europeo y africano. Coherente con esta inquietud, se mantuvo<br />
siempre al corriente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones europeas (Gran-Aymerich, 1998, 316). El estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cultura ibérica fue una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales tareas en su <strong>la</strong>bor investigadora. El interés por esta época estaba<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los objetivos prioritarios <strong>de</strong> los teóricos <strong>de</strong>l nacionalismo catalán. Tras su regreso <strong>de</strong> Alemania,<br />
en 1914, comenzó a dirigir <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns en San Antonio <strong>de</strong><br />
Ca<strong>la</strong>ceite (Teruel) (Blech, 2002, 106; Gracia, Fullo<strong>la</strong>, Vi<strong>la</strong>nova, 2002).<br />
Bosch Gimpera caracterizó <strong>la</strong> cultura ibérica a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> diversidad, concepto central en<br />
sus construcciones históricas. Así, indicaba cómo “cada día se ve que los diferentes grupos regionales<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica, los <strong>de</strong>l SE y <strong>de</strong> Andalucía, son los más florecientes” (Bosch, 1929, 8). Las diferencias<br />
que estableció entre <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l Sureste y <strong>de</strong> Andalucía se basaban en observaciones visuales,<br />
realizadas en gran parte gracias a fotografías. En efecto, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo “hoy parece que algún día llegaremos<br />
a po<strong>de</strong>r distinguir, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> aparente uniformidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura andaluza, diferentes grupos.<br />
Así, el bajo valle <strong>de</strong>l Guadalquivir (Carmona, Osuna) parece diferenciarse algo <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong><br />
Córdoba (Almedinil<strong>la</strong>, Fuente Tójar) y a su vez el grupo <strong>de</strong>l alto valle <strong>de</strong>l Guadalquivir tiene una cierta<br />
personalidad. (…) De <strong>la</strong>s dos áreas <strong>la</strong> <strong>de</strong>l Sureste y <strong>la</strong> <strong>de</strong> Andalucía, es indudable que <strong>la</strong> primera es<br />
<strong>la</strong> que alcanzó un nivel más elevado, como lo <strong>de</strong>muestran <strong>la</strong> mayor perfección y variedad <strong>de</strong> los tipos<br />
302 Su trabajo apareció, en una primera versión alemana, en <strong>la</strong> revista Mennon (Leipzig) <strong>de</strong> 1913, bajo el título Zur Frage <strong>de</strong>r iberischen<br />
Keramik y en Madrid, en 1915, bajo el título <strong>de</strong> El problema <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica (BLECH, 2002, 105).<br />
302
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
<strong>de</strong> esculturas <strong>de</strong> piedra y bronce, así como <strong>la</strong> mayor variedad y riqueza <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> cerámica” (Bosch,<br />
1929, 10). Estas conclusiones se basaban en diferencias o semejanzas observadas entre ciertos objetos:<br />
“Esto se ve comparando <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong> piedra <strong>de</strong>l Sureste, esto es, <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, <strong>la</strong>s figuras <strong>de</strong>l<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos, <strong>la</strong>s esfinges <strong>de</strong>l Salobral y <strong>de</strong> Agost, <strong>la</strong>s bichas y leones <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote y Bocairente,<br />
con <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Andalucía: por ejemplo, los relieves <strong>de</strong> Osuna, los leones <strong>de</strong> Baena y Córdoba, <strong>la</strong> esfinge <strong>de</strong><br />
Vil<strong>la</strong>ricos, el relieve <strong>de</strong> Alcalá <strong>la</strong> <strong>Real</strong>” (Bosch, 1929, 11).<br />
Según este esquema, <strong>la</strong> perfección y variedad en <strong>la</strong>s artes plásticas llevaba a diferenciar, históricamente,<br />
un grupo más <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do. Así, en El estado actual <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica<br />
(Bosch, 1929), realizó constantes referencias a su anterior trabajo <strong>de</strong> 1914 (Bosch, 1915). A partir <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> seguridad que le proporcionaba el hal<strong>la</strong>zgo contextualizado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica en Ampurias el arqueólogo<br />
extrapo<strong>la</strong>ba los resultados a otras zonas.<br />
Como hemos seña<strong>la</strong>do el investigador catalán concedió un papel muy importante a los trabajos<br />
en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Ampurias, cuyas excavaciones comenzaron en 1908 (Rovira i Port, 2000, 212). Se asumió,<br />
como sigue sucediendo hoy, el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica griega como vertebradora cronológica. En El<br />
estado actual <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica (1929) Bosch apoyaba <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> Siret sobre <strong>la</strong> cerámica<br />
ibérica, que fechaba, también, a partir <strong>de</strong>l siglo V a.C. Para ello, Bosch se basó en los resultados<br />
<strong>de</strong> Ampurias y “sobre todo, en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía, que está <strong>de</strong> acuerdo con los datos cronológicos<br />
obtenidos en <strong>la</strong>s estaciones francesas (Ensérune)” (Bosch, 1929, 5). La corroboración visual <strong>de</strong><br />
sus teorías se <strong>de</strong>splegaba gracias a una consi<strong>de</strong>rable variedad <strong>de</strong> fotograbados que incluían estratigrafías,<br />
con dos cortes <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong>tectados en Olérdo<strong>la</strong> por M. Pal<strong>la</strong>rés (Bosch, 1929, 42, fig. 20 y 21).<br />
En <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>fendía una mayor influencia <strong>de</strong>l mundo griego en <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica.<br />
Seña<strong>la</strong>ba, así, cómo “creemos que el camino a seguir no es <strong>la</strong> comparación con los fenicios o cartagineses,<br />
sino con los griegos. La civilización cartaginesa, en general, y especialmente <strong>la</strong> <strong>de</strong> España, es<br />
pobrísima y no pue<strong>de</strong> dar más que elementos ais<strong>la</strong>dos <strong>de</strong>l arte ibérico. Tal vez se reducen a <strong>la</strong> tenacidad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ornamentación geométrica (…) Los elementos orientales en el arte <strong>de</strong>l SE no <strong>de</strong>ben haber pasado<br />
necesariamente por Cartago o por <strong>la</strong>s colonias fenicias, sino que pue<strong>de</strong>n explicarse mejor por una<br />
intervención griega” (Bosch, 1929, 95). Bosch <strong>de</strong>fendía su hipótesis mediante una comparación basada<br />
en paralelos visuales. Hal<strong>la</strong>ba “en el arte jonio, y en general en todo el <strong>de</strong> Grecia Oriental, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> fines<br />
<strong>de</strong>l siglo VII hasta fines <strong>de</strong>l arcaísmo, puntos <strong>de</strong> comparación para <strong>la</strong>s cosas obscuras <strong>de</strong>l arte ibérico<br />
<strong>de</strong>l SE y S”. Afianzando esta re<strong>la</strong>ción “habremos dado, sin duda, un gran paso a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte y podremos<br />
construir una hipótesis sobre una base segura” (Bosch, 1929, 96). Por su parte, contribuyó a p<strong>la</strong>ntear<br />
algunos paralelos, como al seña<strong>la</strong>r “el león <strong>de</strong> Focea tiene notabilísimas semejanzas (…) con el león<br />
<strong>de</strong> Bocairente” (Bosch, 1929, 98).<br />
Incluso señaló <strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong> llevar a cabo más profundos y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>dos estudios comparativos:<br />
“Una comparación <strong>de</strong>tenida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s hermosas esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos con <strong>la</strong> escultura<br />
griega, especialmente con los vestidos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s kores <strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas sería seguramente útil, así<br />
como <strong>la</strong>s facturas <strong>de</strong> ciertas caras masculinas”. Apuntaba, incluso, cuáles eran <strong>la</strong>s piezas que se <strong>de</strong>bían<br />
comparar: “<strong>la</strong> cabeza <strong>de</strong>l guerrero <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Barcelona y <strong>la</strong> <strong>de</strong> guerrero con casco <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong><br />
Murcia ofrecen paralelos con <strong>la</strong> escultura griega <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong> los frontones <strong>de</strong> Egina” (Bosch, 1929,<br />
99). También <strong>la</strong>s cámaras <strong>de</strong> piedra <strong>de</strong> Galera y Toya tenían sus paralelos en <strong>la</strong> Grecia oriental 303<br />
(Bosch, 1929, 101). La semejanza formal –comprobada mediante <strong>la</strong> fotografía– conllevaba <strong>la</strong> adscripción<br />
cultural o, al menos, <strong>la</strong> constatación <strong>de</strong> una influencia fundamental.<br />
Formales eran, también, algunos <strong>de</strong> los más importantes argumentos que le llevaron a diferenciar<br />
varias zonas en el mundo ibérico. El elemento cultural en que se basó fue <strong>la</strong> pintura <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica.<br />
Dec<strong>la</strong>raba, así, cómo “hay en el Sureste una gran riqueza <strong>de</strong> motivos animales (…) mientras que<br />
en Andalucía domina exclusivamente <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración geométrica” (Bosch, 1929, 11). En 1929 Bosch<br />
asumía, muy <strong>de</strong> acuerdo con el pensamiento histórico-cultural, que el área <strong>de</strong> dispersión <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada<br />
<strong>de</strong>coración cerámica reflejaba <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong> un grupo étnico diferenciado.<br />
303 Ya Lantier, indicaba Bosch, había intentado comparar los bronces <strong>de</strong> Castel<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Santisteban con los griegos (LANTIER, 1917).<br />
303
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Gracias al testimonio que nos proporciona <strong>la</strong> correspon<strong>de</strong>ncia mantenida con L. Pericot po<strong>de</strong>mos<br />
entrever cómo Bosch concebía el trabajo con un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> documentos fotográficos. La disposición<br />
<strong>de</strong> los objetos en <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong>bía a<strong>de</strong>cuarse a ciertas normas. En <strong>la</strong> carta <strong>de</strong>l 15 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong><br />
1919 Bosch indicaba a Pericot: “Aqui va un altre encàrreg: Cuan bonament els vingui bé, doncs <strong>la</strong> cosa<br />
no té pressa, podrien veure a n’en Gil i procurar que fotografiés lo que hi ha <strong>de</strong> mines prehistòriques al<br />
Museu, dient-li que li pagaré com <strong>de</strong> costum. (…) Si Gil es <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>ix a fer-ho reco-mananim-li que procuri<br />
que els objectes surtin a <strong>la</strong> fotografia lo més grossos posibles, encara que gasti més clixés i els cranis<br />
que els faci amb un xic méto<strong>de</strong>, per exemple que es vegin ben bé llurs diàmetres i <strong>de</strong>sprés faci el perfil”<br />
(Gracia, Fullo<strong>la</strong> y Vi<strong>la</strong>nova, 2002, 99). El investigador catalán <strong>de</strong>seaba unas vistas que seguían exactamente<br />
los esquemas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas antropológicas y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales. Aunque técnicamente el dominio<br />
<strong>de</strong> ambos investigadores respecto a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>jase que <strong>de</strong>sear 304 resulta muy significativo esta<br />
conciencia <strong>de</strong> su importante papel.<br />
En <strong>la</strong> división étnica que e<strong>la</strong>boró tras sus investigaciones po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong> posible influencia <strong>de</strong><br />
esquemas anteriores, como el <strong>de</strong> J. Bofill. Este integrante <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lliga había <strong>de</strong>fendido, en 1908, cómo<br />
el nacionalismo necesitaba un programa en el que se compaginase un núcleo expansivo con otro original,<br />
no contaminado, que fuese siempre <strong>la</strong> referencia <strong>de</strong> los caracteres nacionales (Ruiz, Sánchez, Bellón,<br />
2000a, 13). En este sentido, Bosch estructuró una división territorial en <strong>la</strong> que el núcleo original<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad ibera se dividiría en dos subgrupos, uno permanente y otro activo. Habría existido, también,<br />
un área territorial en expansión. El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Bosch contenía un núcleo original no contaminado<br />
que habría estado formado por los auso-ceretes, el área expansiva y activa <strong>de</strong> los indigetes-sordones<br />
y un área <strong>de</strong> expansión territorial ocupada por los cosetanos y <strong>la</strong>cetanos 305 . En este sentido, <strong>la</strong> cultura<br />
ibérica sería más antigua a medida que nos acercamos a <strong>la</strong> costa sureste <strong>de</strong> España (Bosch, 1929, 6). De<br />
esta forma, quedaba modificada <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong>l origen ibero <strong>de</strong> Cataluña que había formu<strong>la</strong>do con anterioridad<br />
Prat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Riba.<br />
Por otra parte, Bosch otorgó un importante papel a <strong>la</strong>s excavaciones llevadas a cabo por Schulten<br />
en Numancia (Soria). En su opinión, el alemán “reúne por primera vez los datos <strong>de</strong> arqueología con<br />
los <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación histórica <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad españo<strong>la</strong>, hasta entonces reducida al estudio <strong>de</strong> los textos<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones (…) o <strong>de</strong> <strong>la</strong>s monedas” (Bosch, 1945, XVI). El catalán aprobaba, pues, una<br />
metodología que tendiese a aunar los datos proporcionados por <strong>la</strong> Arqueología con los más usualmente<br />
utilizados en <strong>la</strong> reconstrucción histórica <strong>de</strong> los textos y <strong>la</strong> epigrafía.<br />
Parale<strong>la</strong>mente al trabajo <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do en <strong>la</strong>s instituciones cata<strong>la</strong>nas, en Madrid se había creado el<br />
significativo Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos, institución don<strong>de</strong> M. Gómez-Moreno, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales<br />
figuras <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>l siglo XX, llevó a cabo gran parte <strong>de</strong> sus investigaciones. Tras una primera<br />
ocupación profesional granadina, pasó a dirigir <strong>la</strong> sección <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong>l CEH. Durante estos<br />
primeros años <strong>de</strong>l siglo XX proyectó y llevó a cabo algunos <strong>de</strong> los primeros trabajos <strong>de</strong>stinados al<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s ibéricas. Su principal e<strong>la</strong>boración teórica sobre esta cultura, <strong>la</strong> teoría hispanista,<br />
fue formu<strong>la</strong>da por primera vez en un escrito presentado en 1925 ante <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia 306 . Gómez-Moreno sustituía el anterior término “paniberista” por “hispánico”. El investigador<br />
granadino intentaba, así, conciliar visiones diferentes, como una extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica por todo<br />
el territorio peninsu<strong>la</strong>r (Paniberismo) o circunscrita a un área <strong>de</strong>terminada (Bosch Gimpera). Con<br />
esta aproximación, Gómez-Moreno se convertía en el creador <strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “teoría hispanista”.<br />
En su propuesta, los iberos aparecían ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Neolítico ocupando todo el territorio peninsu<strong>la</strong>r.<br />
Posteriormente, sucesivas influencias, o quizás una verda<strong>de</strong>ra invasión oriental, habían producido<br />
diferentes evoluciones entre el grupo tartéssico, más <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do, y otros que <strong>de</strong>nominaba, globalmente,<br />
ibéricos. Posteriormente habrían llegado otros pueblos, como los celtas. Pese a estas sucesivas olea-<br />
304 Así, Pericot recordaba, en sus memorias, <strong>la</strong> impericia que, al igual que Bosch, mostraba hacia <strong>la</strong> fotografía (ROVIRA I PORT, comunicación<br />
22-10-2005).<br />
305 Incluso <strong>de</strong>scribió territorios más civilizados pero menos activos para los ilergetes y los ilercavones.<br />
306 El <strong>de</strong>stino originario <strong>de</strong> dicho manuscrito era un Manual <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España que nunca llegó a publicarse.<br />
304
das quedaría un grupo originario ibero “intacto” en los vascones, ilergetes, ceretes, in<strong>de</strong>cetes, <strong>la</strong>cetanos<br />
y e<strong>de</strong>tanos (Gómez-Moreno, 1949, 34). Su mo<strong>de</strong>lo –con estructura <strong>de</strong> núcleo, área activa y territorio<br />
<strong>de</strong> colonización– se ajustaba sin excesivos problemas al formu<strong>la</strong>do anteriormente por Bosch. Sin embargo,<br />
Gómez-Moreno no diferenciaba entre iberos y tribus no iberas <strong>de</strong> Cataluña. Utilizando sus conocimientos<br />
<strong>de</strong> epigrafía ibérica y su postura favorable al vascoiberismo argumentó que el núcleo residual<br />
ibérico, núcleo <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad español, era mayor y se ubicaba <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> actual zona vasca hasta Valencia.<br />
De esta forma, el núcleo original <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> lo español coincidía con <strong>la</strong>s mismas zonas en<br />
que se fundamentaban los nacionalismos vasco y catalán (Ruiz, Sánchez, Bellón, 2000a, 14).<br />
El investigador granadino fue un muy temprano conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y pronto <strong>la</strong> incorporó<br />
a sus trabajos. Su utilización se reparte a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> toda su obra, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Catálogo Monumental <strong>de</strong><br />
Ávi<strong>la</strong> (1900) don<strong>de</strong> sus fotografías ilustraron, por ejemplo, unos verracos <strong>de</strong>nominados aún “romanos”<br />
(s.f., 6). Esta presencia y utilización constante <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía estuvo siempre presidida por una creencia<br />
en su veracidad. En su trabajo “El retablo mayor <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral <strong>de</strong> Oviedo” <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo era “inútil<br />
entrar en <strong>de</strong>scripciones, puesto que van adjuntas sus fotografías” (Gómez-Moreno, 1933, 1).<br />
Ya con anterioridad había seña<strong>la</strong>do el papel que concedía a <strong>la</strong> ilustración en una obra que recogía<br />
muchos <strong>de</strong> los problemas <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong>. En Materiales <strong>de</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. Escultura greco-romana.<br />
Representaciones religiosas clásicas y orientales (1912) J. Pijoan y Gómez-Moreno <strong>de</strong>stacaban <strong>la</strong><br />
inexistencia <strong>de</strong> corpora en España y <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> una puesta al día <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación: “Para uno <strong>de</strong> nuestros<br />
más afortunados exploradores, por ejemplo, el que ha <strong>de</strong>scubierto y comprendido <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> un<br />
sin fin <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>dos ibéricos <strong>de</strong>l interior, <strong>la</strong> cerámica griega <strong>de</strong> figuras negras es todavía <strong>la</strong> cerámica etrusca<br />
arcaica; para otro, el malogrado <strong>de</strong>scubridor <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópoli púnica más importante <strong>de</strong> occi<strong>de</strong>nte, hace<br />
cuatro años, <strong>la</strong> cerámica micénica era todavía cerámica pelásgica” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 6).<br />
Publicaciones anteriores, como los Monumentos Arquitectónicos <strong>de</strong> España y el Museo Español <strong>de</strong><br />
Antigüeda<strong>de</strong>s eran, en su opinión, “ediciones <strong>de</strong>masiado costosas” que “ni llegaron a término, ni un espíritu<br />
crítico e investigador, a <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna, les alcanzó, ni apenas dieron acogida a <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s griegas<br />
y romanas, cuya publicación no era tan apremiante” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 7). El tono<br />
crítico se incrementaba al consi<strong>de</strong>rar cómo “fue <strong>la</strong> época <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s libros, o mejor dicho, <strong>de</strong> los libros<br />
gran<strong>de</strong>s”. Otro <strong>de</strong> sus inconvenientes era que “son brevísimos en <strong>de</strong>scripciones y carecen <strong>de</strong> grabados”<br />
(Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 7, nota al pie 1). Les faltaba, pues, <strong>la</strong> parte gráfica fundamental<br />
para <strong>la</strong> exposición <strong>de</strong> cualquier <strong>de</strong>scubrimiento o hipótesis.<br />
Especialmente interesantes parecen <strong>la</strong>s valoraciones que ambos investigadores realizaron sobre <strong>la</strong><br />
arqueología <strong>de</strong>l momento: “La arqueología en estos últimos años ha sufrido una gran transformación.<br />
Más que una ciencia positiva, es hoy una rama <strong>de</strong> <strong>la</strong> estética 307 . Es una parte principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l<br />
Arte, y no se estudia <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> los tipos, sino su espíritu, su vida y su valor como entes morales. Hoy<br />
hacen falta todas <strong>la</strong>s copias y todas <strong>la</strong>s comparaciones posibles con otras obras <strong>de</strong>l mismo autor, para adivinar<br />
su espíritu y el lugar que ocupa en <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> los estilos. Por esto es necesario tener a <strong>la</strong> vista<br />
todas <strong>la</strong>s repeticiones <strong>de</strong> originales perdidos, y España en este nuevo inventario general <strong>de</strong>be contribuir<br />
dando su parte” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 10). Coherentemente con esta esc<strong>la</strong>recedora <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración<br />
<strong>de</strong> intenciones, <strong>la</strong> obra se organizaba mediante <strong>la</strong> exposición <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> buena calidad a <strong>la</strong><br />
izquierda y su correspondiente <strong>de</strong>scripción a <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha. En algunos casos no bastaba una imagen para<br />
conocer <strong>la</strong> pieza y se añadían otros encuadres. Frontal y <strong>la</strong>teral <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma solían ser, en este sentido,<br />
un buen complemento. Algunos fotograbados reproducían también ejemplos <strong>de</strong> fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>,<br />
proporcionando paralelos para <strong>de</strong>terminar este lugar “en <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> los estilos”.<br />
Bajo <strong>la</strong> sección <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos dirigida por M. Gómez-Moreno encontramos<br />
muy pronto <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> Juan Cabré, investigador con un di<strong>la</strong>tado conocimiento y aprovechamiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía. Formado en Bel<strong>la</strong>s Artes, Cabré llegó al<br />
mundo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología gracias a una afición <strong>de</strong>spertada por contactos como el anticuario S. Montserrat,<br />
F. Fita, el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo y H. Breuil. En sus trabajos <strong>de</strong>stacó siempre su utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
307 La cursiva en este testimonio es nuestra.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
305
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
parte gráfica, tanto <strong>de</strong> fotografías como dibujos. El uso que, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su carrera, realizó <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
como técnica <strong>de</strong> registro ha sido objeto <strong>de</strong> diferentes y recientes trabajos 308 . Tan sólo mencionaremos<br />
algunas <strong>de</strong> sus aportaciones a <strong>la</strong> nueva cultura y al papel que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñó en sus<br />
construcciones históricas. Así, y si a partir <strong>de</strong> 1925 adoptaría el término hispánico como el resto <strong>de</strong>l<br />
CEH (Cabré, 1925a), en algunas publicaciones anteriores es posible observar cómo utilizaba aún el<br />
término “ibérico” refiriéndose, por ejemplo, a una sepultura <strong>de</strong> Miraveche (Cabré, 1916, 6).<br />
Su di<strong>la</strong>tada experiencia fotográfica <strong>de</strong>bió hacerle percibir el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l medio y <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> advertir<br />
cuándo una lámina no había sido objeto <strong>de</strong> ningún tratamiento. Compren<strong>de</strong>mos así que, ante <strong>la</strong><br />
lámina II mostrando una empuñadura <strong>de</strong> falcata, se especifique “con los damasquinados con p<strong>la</strong>ta que<br />
conserva y sin retoque alguno su fotografía” (Cabré, 1934, lám. II). Esta ausencia <strong>de</strong> retoque o intervención<br />
parecía mencionarse para subrayar <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> lo fotografiado, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>coraciones. Algunas<br />
observaciones en <strong>la</strong> misma obra indican <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong>l autor respecto a <strong>la</strong> fotografía. Después<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>scribir un puñal o daga <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo: “Cuanta <strong>de</strong>scripción se intente hacer, por prolija y fiel<br />
que sea, sobre esta particu<strong>la</strong>r arma y <strong>de</strong> su ornato, no bastará para dar i<strong>de</strong>a exacta <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma; en cambio<br />
véase el número 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> lámina 1 y su copia fotográfica en <strong>la</strong> figura 1 y el lector recibirá entonces <strong>la</strong><br />
nota justa y verda<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> el<strong>la</strong>” (Cabré, 1916, 8). El dibujo y <strong>la</strong> fotografía proporcionaban una mejor y<br />
más exacta información que <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción. Esto explicaba que, al <strong>de</strong>scribir cada elemento <strong>de</strong> un ajuar,<br />
Cabré remitiese repetidas veces a <strong>la</strong> observación <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong>s imágenes que po<strong>de</strong>mos admirar –y estudiar– en numerosas obras <strong>de</strong> <strong>la</strong> época no<br />
provenían tal cual <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma fotográfica. Sobre el<strong>la</strong> se operaban, en efecto, no pocos cambios y transformaciones.<br />
Podríamos pensar, en este sentido, si ciertas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes que po<strong>de</strong>mos contemp<strong>la</strong>r,<br />
por ejemplo, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>coraciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s armas celtibéricas no se <strong>de</strong>bieron, en buena parte, a los retoques<br />
que J. Cabré realizó sobre sus tomas <strong>de</strong> cara a resaltar algunos aspectos. Un ejemplo <strong>de</strong> ello lo tenemos<br />
en su trabajo “Decoraciones hispánicas II. Broches <strong>de</strong> cinturón <strong>de</strong> bronce damasquinados con oro y<br />
p<strong>la</strong>ta”. La lámina I.3, entre otras, mostraba el efecto <strong>de</strong> estos retoques en una “P<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> cinturón <strong>de</strong><br />
bronce, con damasquinado <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l santuario <strong>de</strong> <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> los Jardines, en Despeñaperros,<br />
Jaén”. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar, no obstante, cómo el autor advertía el retoque <strong>de</strong> que habían sido objeto:<br />
“Fotografía Cabré retocada por Encarnación Cabré” (Cabré, 1937, lám. I.3).<br />
En sus investigaciones sobre el santuario ibérico <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines Cabré utilizó <strong>la</strong>s secuencias<br />
mediante <strong>la</strong> fotografía. En un acercamiento a los exvotos que po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>nominar científico,<br />
formaba sus láminas con una composición <strong>de</strong> varias vistas originales, recortadas (Calvo, Cabré, 1918,<br />
láms. X, XII, XIII, XVI, XXI). Ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> primera campaña en el yacimiento y su consiguiente Memoria,<br />
algunos exvotos se reprodujeron mediante vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte frontal y posterior (Calvo, Cabré,<br />
1917, lám VI). Otras figuras femeninas se mostraban en una misma lámina, resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> composición<br />
<strong>de</strong> dos vistas, frontales y <strong>de</strong> perfil, <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma pieza (lám. XII). Las láminas resultantes fueron,<br />
frecuentemente, obra <strong>de</strong>l conocido taller <strong>de</strong> fotograbado A. Ciarán a partir <strong>de</strong> los originales <strong>de</strong> Cabré<br />
(Calvo, Cabré, 1917). Otra aplicación significativa fue <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción que estableció entre los exvotos y su<br />
lugar <strong>de</strong> aparición. Para ilustrar este contexto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo incluyó una lámina con el “lote <strong>de</strong> exvotos<br />
encontrados juntos” (Calvo, Cabré, 1917, lám. XXIA) y, a continuación, <strong>la</strong> “grieta en don<strong>de</strong> se encontraron”<br />
(lám. XXIB). Estas actuaciones, entre otras, hacen consi<strong>de</strong>rar a Cabré como un significativo incorporador<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a sus investigaciones a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera década <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
La tipificación <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen ibérica y <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> 1929 en Barcelona<br />
Parale<strong>la</strong>mente a estas investigaciones otros acontecimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época contribuyeron a <strong>de</strong>finir lo<br />
ibérico y a exten<strong>de</strong>r una <strong>de</strong>terminada imagen <strong>de</strong> esta cultura protohistórica. Entre ellos <strong>de</strong>staca, sin<br />
308 Ver, en este sentido, los volúmenes editados por J. BLÁNQUEZ y L. ROLDÁN (1999a, 1999b y 2000), con varios artículos que dibujan<br />
esta utilización, así como el monográfico editado por J. BLÁNQUEZ y B. RODRÍGUEZ (2004).<br />
306
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
duda, el Congreso Internacional <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong> Barcelona y <strong>la</strong> Exposición Internacional <strong>de</strong>l parque<br />
<strong>de</strong> Montjuich <strong>de</strong> 1929, lugar <strong>de</strong> encuentro entre colegas españoles y extranjeros como Ro<strong>de</strong>nwaldt,<br />
Obermaier, Bosch y Mélida 309 .<br />
La Exposición suponía <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> un catálogo fotográfico que mostrara importantes elementos<br />
<strong>de</strong>l arte español, uno <strong>de</strong> los pi<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong> muestra. Ante <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> repertorios fotográficos<br />
utilizables para este catálogo se emprendió <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> gran número <strong>de</strong> piezas. La operación, efectuada<br />
bajo <strong>la</strong> coordinación <strong>de</strong> M. Gómez-Moreno, supuso una importante <strong>de</strong>finición, alcanzar un importante<br />
consenso acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas a adoptar y <strong>de</strong> <strong>la</strong> tipificación <strong>de</strong> una imagen documental que reflejara<br />
fielmente el objeto <strong>de</strong> estudio. Se trata, sin duda, <strong>de</strong> una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras ocasiones en que se realizaba<br />
esta reflexión en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
El análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición <strong>de</strong> 1929 nos permite acercarnos a este modo consensuado<br />
<strong>de</strong> cómo exponer, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l arte español, <strong>la</strong> cultura ibérica 310 . La documentación<br />
generada por esta Exposición <strong>de</strong> 1929 se encuentra hoy, principalmente, en el Arxiu Municipal<br />
Administratiu <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciudad <strong>de</strong> Barcelona y en <strong>la</strong> fototeca <strong>de</strong>l CSIC. La consulta <strong>de</strong> ésta última nos permite<br />
observar cómo se representó fotográficamente <strong>la</strong> cultura ibérica. Las diferentes piezas, preferentemente<br />
esculturas, se colocaron con un fondo negro. Destacan <strong>la</strong>s abundantes piezas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos que eran ya, sin duda, emblemáticas representadoras <strong>de</strong> lo ibérico. Los fragmentos<br />
escultóricos, <strong>de</strong> escaso tamaño, fueron colocados sobre un pequeño pe<strong>de</strong>stal. Destaca esta apariencia<br />
frente a <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías e<strong>la</strong>boradas, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l CEH, con fines científicos. En este último caso, <strong>la</strong>s<br />
piezas se colocaban con fondos neutros y con una reg<strong>la</strong> <strong>la</strong>teral u otro elemento que proporcionaba su<br />
esca<strong>la</strong>.<br />
El arte en España. Guía <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong>l Pa<strong>la</strong>cio Nacional. Exposición Internacional <strong>de</strong> Barcelona fue<br />
<strong>la</strong> obra resultante <strong>de</strong> esta Exposición Universal (VV.AA., 1929). Su edición fue, como es sabido, revisada<br />
por Gómez-Moreno, hecho que explica que se adoptase <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> “hispánico” para todo<br />
lo ibérico. Resulta curioso cómo, en ocasiones, se especificaba “hispánico anterromano” como ac<strong>la</strong>ratorio<br />
<strong>de</strong> posibles dudas. La publicación tenía una escasa calidad y un reducido –y por tanto escogido–<br />
número <strong>de</strong> fotografías como láminas. Se incluía, por ejemplo, una cabeza <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos:<br />
“Cabeza <strong>de</strong> mujer, arte hispánico. Museo Arqueológico Nacional (véase sa<strong>la</strong> II, objeto núm. 1871)”<br />
(VV.AA., 1929, 28-29). Con un fondo negro que <strong>la</strong> ro<strong>de</strong>aba completamente, <strong>la</strong> escultura aparecía “suspendida”,<br />
según el esquema que hemos <strong>de</strong>nominado “espécimen” 311 . Esta disposición seguía, por tanto,<br />
criterios que se creían a<strong>de</strong>cuados para <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> comparaciones.<br />
La preparación <strong>de</strong> que eran objeto <strong>la</strong>s láminas comparatistas se advierte en otras publicaciones <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> época como, por ejemplo, <strong>la</strong>s tres memorias <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines. Los exvotos se agrupaban,<br />
generalmente, por tipos diferenciados y no por proce<strong>de</strong>ncia. Encontramos, así, composiciones <strong>de</strong><br />
“Exvotos <strong>de</strong> figuras femeninas, orantes, <strong>de</strong> bronce” (Calvo, Cabré, 1918, lám. XXIV, XXV) los<br />
“Exvotos <strong>de</strong> carros, yunta <strong>de</strong> caballos” (Calvo, Cabré, 1918, lám. XXVII) los “Exvotos en bronce <strong>de</strong> figuras<br />
antropomorfas” (Calvo, Cabré, 1919, lám. V) o los “Exvotos en bronce <strong>de</strong> guerreros con armas”<br />
(Calvo, Cabré, 1919, lám. VI). También J. Senent agrupó por tipos los materiales cerámicos hal<strong>la</strong>dos<br />
en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong>l Mo<strong>la</strong>r. Las urnas aparecían en <strong>la</strong>s láminas en una composición escalonada sobre un<br />
fondo b<strong>la</strong>nco, <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>ntes “reminiscencias” artísticas. Su agrupación se <strong>de</strong>bía a su supuesta pertenencia<br />
a un mismo grupo formal (Senent, 1930, lám. XIII, XIV). La reconstrucción era, también, un mecanismo<br />
utilizado para recomponer <strong>la</strong> forma y po<strong>de</strong>r abordar el estudio <strong>de</strong> una pieza. C. Visedo publicó<br />
así, en su memoria <strong>de</strong> La Serreta, una reconstrucción <strong>de</strong> un exvoto mediante yeso (Visedo, 1921,<br />
lám. X.3).<br />
309 Allí se forjaron proyectos que <strong>la</strong> guerra y <strong>la</strong> toma <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r por los nazis impedirían acometer (BLECH, 2002, 114).<br />
310 Se ha seña<strong>la</strong>do ya cómo “una investigación complementaria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s exposiciones realizadas a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este siglo sería útil<br />
para compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong>s distintas visiones, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s distintas comunida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología ibérica como argumento legitimador <strong>de</strong><br />
cada uno <strong>de</strong> sus proyectos políticos particu<strong>la</strong>res” (RUIZ, SÁNCHEZ, BELLÓN, 2002a).<br />
311 Ver Capítulo VII.I.2.<br />
307
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
El comparatismo formal pretendía también el establecimiento <strong>de</strong> estilos, <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una tipología<br />
para los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. La sistematización <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos, mediante <strong>la</strong> fotografía<br />
y el dibujo, en tab<strong>la</strong>s que recogiesen <strong>la</strong> totalidad <strong>de</strong> formas, <strong>la</strong> diversidad ibérica. En estos intentos<br />
sistematizadores, comenzados a principios <strong>de</strong>l siglo XX, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñó un importante<br />
papel. Fue <strong>la</strong> principal difusora <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen ibérica y, reemp<strong>la</strong>zando al objeto, se convirtió en un<br />
documento <strong>de</strong>l que partirían numerosos estudios.<br />
En conclusión, constatamos cómo en esta época, comprendida entre 1898 y 1936, se produjo<br />
una generalización <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Cada vez se recurría a el<strong>la</strong> frecuentemente para caracterizar<br />
y estudiar lo ibérico, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este complejo proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición que hemos <strong>de</strong>finido sumariamente.<br />
Existe, también, una evolución cualitativa en el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: adoptó pautas diferentes, con<br />
esca<strong>la</strong>s y el predominio <strong>de</strong> ciertos encuadres. Se preparó y consensuó como un documento <strong>de</strong> estudio,<br />
reemp<strong>la</strong>zando al objeto antiguo. La confianza en su valor como documento seguía incólume. Así <strong>de</strong>finida,<br />
<strong>la</strong> fotografía se constituía en el instrumento a<strong>de</strong>cuado para <strong>de</strong>scubrir y argumentar <strong>la</strong>s teorías históricas.<br />
Con su fundamental <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> difusión, fue <strong>la</strong> responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformación <strong>de</strong> los importantes<br />
estereotipos que habrían <strong>de</strong> caracterizar, durante <strong>la</strong>rgos años, esta cultura protohistórica.<br />
LA CULTURA IBÉRICA ENTRE 1939-1950. DUDAS Y ARGUMENTOS SOBRE SU EXISTENCIA<br />
Los primeros años <strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra estuvieron marcados por <strong>la</strong> ruptura que ésta produjo en todas<br />
<strong>la</strong>s esferas y, especialmente, en <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong> (López-Ocón, 2003). El exilio, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>puraciones y <strong>la</strong><br />
creación <strong>de</strong> nuevas instituciones conllevaron una profunda readaptación y cambio. Con <strong>la</strong> llegada o ascenso<br />
<strong>de</strong> un nuevo personal y nuevas directrices se transformó, también, <strong>la</strong> investigación y sus priorida<strong>de</strong>s.<br />
A pesar <strong>de</strong> esta ruptura científica, y como se ha <strong>de</strong>fendido en varias ocasiones (Mora, 2002; Díaz<br />
Andreu, 2003), <strong>la</strong> continuidad fue, en arqueología y respecto al período anterior a <strong>la</strong> guerra, bastante<br />
notable. Esto fue especialmente evi<strong>de</strong>nte en los p<strong>la</strong>nteamientos <strong>de</strong> fondo, <strong>la</strong> teoría y <strong>la</strong>s líneas <strong>de</strong> trabajo.<br />
En <strong>la</strong>s nuevas aproximaciones predominaron dos directrices: el positivismo y el nacionalismo (Jover,<br />
1975, 221; Pasamar, 2002; Duplá, 2002; Wulff, 2003a, 239-240; Wulff, 2003b). Algunos proyectos<br />
son, por antonomasia, característicos <strong>de</strong> esta época, como el Corpus Vasorum Hispanorum, continuador<br />
en España <strong>de</strong>l proyecto europeo <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum 312 . Por otra parte, aunque el<br />
interés central <strong>de</strong>l régimen fue <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna y el Siglo <strong>de</strong> Oro, se asistió a nuevas e<strong>la</strong>boraciones sobre<br />
<strong>la</strong>s raíces <strong>de</strong> España en <strong>la</strong>s que <strong>la</strong>s culturas protohistóricas, y especialmente <strong>la</strong> celta, se convirtieron<br />
en centrales.<br />
Conforme se recuperaba <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> los efectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra observamos el recurso,<br />
cada vez más frecuente, a <strong>la</strong> técnica fotográfica, especialmente a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong> los<br />
años 40. Este pau<strong>la</strong>tino incremento se vio acompañado <strong>de</strong> una utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica que<br />
seguía pautas ya presentes en <strong>la</strong> etapa anterior a <strong>la</strong> guerra. Dominaba, entonces, una prioritaria c<strong>la</strong>sificación<br />
ante los incesantes <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones. La c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los nuevos hal<strong>la</strong>zgos<br />
fue, en efecto, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s constantes <strong>de</strong> este período. En una investigación en buena parte caracterizada<br />
por esta “manía c<strong>la</strong>sificatoria” <strong>la</strong> fotografía mostró ser, una vez más, <strong>de</strong> gran utilidad. Profesionales<br />
como A. García y Bellido, formados en el período anterior a <strong>la</strong> contienda, seguían valorando <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> sistematizar los hal<strong>la</strong>zgos.<br />
En este sentido, constatamos cómo <strong>la</strong>s revistas más importantes <strong>de</strong>l momento dieron cabida a<br />
una multiplicación <strong>de</strong> pequeñas noticias sobre estos incesantes <strong>de</strong>scubrimientos. Parale<strong>la</strong>mente se<br />
afianzaba una vuelta a <strong>la</strong> arqueología filológica y al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> España Antigua. Ante<br />
los problemas cronológicos y <strong>de</strong> adscripción cultural se utilizaron dos orientaciones principales en <strong>la</strong>s<br />
312 Las transformaciones <strong>de</strong> esta fase han sido ya objeto <strong>de</strong> algunos estudios (DÍAZ-ANDREU, 2002; OLMOS, 1999; CORTADELLA, 1991) a<br />
los que remitimos para una mayor profundidad.<br />
308
que <strong>la</strong> fotografía estaría muy presente: el comparatismo<br />
o <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> paralelos y <strong>la</strong> mayor valoración<br />
<strong>de</strong>l contexto. Por otra parte, seguía incólume <strong>la</strong> pretensión<br />
positivista <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía sustituía, en los<br />
repertorios, los objetos originales.<br />
Durante los primeros años encontramos algunos<br />
estudios en los que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>sempeñaría un papel<br />
cada vez más importante. Entre éstos <strong>de</strong>stacamos<br />
el Catálogo <strong>de</strong> los exvotos <strong>de</strong> bronce ibéricos <strong>de</strong>l Museo<br />
Arqueológico Nacional (Álvarez-Ossorio, 1941). En <strong>la</strong><br />
Introducción el autor p<strong>la</strong>nteaba el problema y <strong>la</strong>s discusiones<br />
en torno a <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación –ibérica o hispánica–<br />
que <strong>de</strong>bía recibir esta cultura y aceptaba provisionalmente<br />
<strong>la</strong> segunda para los bronces. Junto al<br />
volumen <strong>de</strong> texto <strong>la</strong> obra presentaba otro <strong>de</strong> láminas<br />
<strong>de</strong>scrito por el autor como un “magnífico tomo <strong>de</strong> láminas<br />
aparte, fundamental en este tipo <strong>de</strong> publicaciones”<br />
(Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1942a, 84). En su opinión,<br />
<strong>la</strong> edición <strong>de</strong> catálogos arqueológicos <strong>de</strong>bía contar<br />
con un cuidado repertorio <strong>de</strong> fotografías. Resulta<br />
especialmente interesante cómo esta obra utilizó <strong>la</strong>s<br />
tomas fotográficas realizadas por R. Gil Miquel 313 ,<br />
quien había <strong>de</strong>saparecido tras un viaje a Barcelona al<br />
principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> contienda. Así se especifica y reconoce<br />
en <strong>la</strong> portada <strong>de</strong>l catálogo <strong>de</strong> Álvarez-Ossorio. Dado<br />
que el conservador <strong>de</strong>l MAN no pudo efectuar estas<br />
tomas tras 1939 <strong>la</strong> totalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>l<br />
catálogo procedían <strong>de</strong> sus trabajos anteriores, <strong>de</strong> los<br />
proyectos acometidos en el museo antes <strong>de</strong> 1936.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
Fig. 164.- Excavaciones <strong>de</strong> A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés en el<br />
santuario <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. La fotografía y <strong>la</strong><br />
documentación <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgos significativos.<br />
Así, intuimos cómo <strong>la</strong>s fotografías que hoy observamos en el importante catálogo <strong>de</strong> los exvotos<br />
suponían <strong>la</strong> culminación y publicación <strong>de</strong> un proyecto acometido en gran parte e i<strong>de</strong>ado antes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
guerra. La realización sistemática <strong>de</strong> <strong>la</strong> cara frontal <strong>de</strong> estos miles <strong>de</strong> exvotos y piezas encontradas en los<br />
santuarios ibéricos sólo pudo realizarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un p<strong>la</strong>n integral <strong>de</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong>l museo<br />
<strong>de</strong>l que no teníamos una prueba directa y que pudo ser, a su vez, consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> creación <strong>de</strong>l taller<br />
fotográfico que se anunció en 1933 a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> R. <strong>de</strong> Orueta como Director General <strong>de</strong><br />
Bel<strong>la</strong>s Artes.<br />
Esta obra <strong>de</strong> F. Álvarez-Ossorio constituyó <strong>la</strong> primera publicación en España en que se utilizó,<br />
para el arte ibérico, el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> láminas sueltas empleado internacionalmente para los corpora <strong>de</strong> vasos<br />
antiguos. Las fototipias <strong>de</strong> <strong>la</strong> prestigiosa casa Hauser y Menet proporcionaban unas láminas que<br />
presentaban los exvotos en un preciso or<strong>de</strong>n tipológico. El libro <strong>de</strong>l Museo adoptaba, así, el mo<strong>de</strong>lo<br />
alemán <strong>de</strong> los Einze<strong>la</strong>ufnahmen. En el fondo, se trataba <strong>de</strong> una disposición pensada para facilitar <strong>la</strong>s<br />
comparaciones entre los objetos. La movilidad y <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas encarecía <strong>la</strong> edición pero permitía<br />
el uso perseguido.<br />
De esta forma, <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas, <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra en suma, estaba pensada para establecer<br />
comparaciones. Sacadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> encua<strong>de</strong>rnación, podían combinarse en manos <strong>de</strong> los estudiosos, atentos<br />
a <strong>la</strong>s similitu<strong>de</strong>s y diferencias. El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> tipología a través <strong>de</strong> los corpora quería lograr una incipiente<br />
or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas iberas. O, al menos, un ensayo o tentativa <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación. Su esquema<br />
lo encontramos, más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, en otra obra fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> protohistoria como <strong>la</strong> Hispania Graeca <strong>de</strong><br />
313 Conservador <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional, asumió <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> fotografías en el período anterior a <strong>la</strong> Guerra Civil.<br />
309
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
García y Bellido. El formato materializaba <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s metodológicas, los repertorios que <strong>la</strong> investigación<br />
necesita. Sólo tras esta previa or<strong>de</strong>nación se podría dar paso a cuestiones interpretativas, tras <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor<br />
paciente <strong>de</strong>l dibujo y <strong>la</strong> fotografía que tuvo lugar en los años 40 y 50 (Olmos, 1999). La metodología<br />
que <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía impulsó había, pues, transformado el formato <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras.<br />
Uno <strong>de</strong> los principales investigadores <strong>de</strong>l período fue, sin duda, A. García y Bellido. Formado,<br />
como hemos visto, con anterioridad a <strong>la</strong> guerra, sus principales aportaciones tuvieron lugar tras el conflicto.<br />
García y Bellido dominaba a <strong>la</strong> perfección <strong>la</strong> duplicidad y complejidad <strong>de</strong> lenguajes que permitía<br />
<strong>la</strong> conjunción <strong>de</strong> parte gráfica y texto. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su carrera mostró conocer bien <strong>la</strong>s diversas posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l dibujo y <strong>la</strong> fotografía. Su utilización <strong>de</strong> ambas era, como en el caso <strong>de</strong> otros becarios <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> JAE, consecuencia <strong>de</strong> su formación en España –Obermaier, Mélida o R. De Orueta–, pero también<br />
<strong>de</strong> sus estancias en Alemania, concretamente en el Instituto Arqueológico Alemán <strong>de</strong> Berlín dirigido<br />
por G. Ro<strong>de</strong>nwaldt. La docencia <strong>de</strong> éste último parece haber tenido un gran impacto en el investigador<br />
español 314 . Ro<strong>de</strong>nwaldt representaba <strong>la</strong> Arqueología como Historia <strong>de</strong>l Arte basándose fundamentalmente<br />
en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l estilo. El establecimiento <strong>de</strong> estas pautas o estilos era el eje principal para fijar<br />
<strong>la</strong>s coor<strong>de</strong>nadas verticales <strong>de</strong> <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l Arte y <strong>la</strong>s horizontales para <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los talleres<br />
regionales y <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s producciones artísticas <strong>de</strong> otros pueblos (Blech, 2002, 112). Tras<strong>la</strong>dado<br />
a <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> este esquema <strong>de</strong>l establecimiento <strong>de</strong> estilos podía ayudar a poner en or<strong>de</strong>n, entre<br />
otros, los materiales arqueológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica.<br />
En 1931, el mismo año en que asumía <strong>la</strong> realización <strong>de</strong>l Fichero <strong>de</strong> Arte <strong>de</strong>l CEH, García y Bellido<br />
publicó un artículo sobre <strong>la</strong> Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote que incluía varias fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura, así como <strong>de</strong><br />
ciertos paralelos mediterráneos para su iconografía. Incluso <strong>la</strong>s monedas, como un primer p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> un<br />
Statero <strong>de</strong> Phaselis (Lycia) con figura <strong>de</strong> toro androcéfalo, contenían una iconografía que evocaba <strong>la</strong> <strong>de</strong>l<br />
hal<strong>la</strong>zgo albacentese (García y Bellido, 1931, lám. VI.2). El p<strong>la</strong>nteamiento <strong>de</strong> paralelos apareció, pues,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus primeros trabajos. En “Una cabeza ibérica arcaica <strong>de</strong>l estilo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s korai áticas” <strong>de</strong> 1935, se<br />
aprecia este método comparativo que parece tomar, entre otros, <strong>de</strong> autores como P. Jacobstahl. En su trabajo<br />
García y Bellido citaba, <strong>de</strong> hecho, el estudio <strong>de</strong> Jacobsthal Zum Kopfschmuck <strong>de</strong>s Frauenhopfes von<br />
Elche (1932), seña<strong>la</strong>ndo sus aportaciones al estudio <strong>de</strong>l tocado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. García y Bellido indicó<br />
cómo el alemán había esgrimido, en su trabajo, varios ejemplos <strong>de</strong> tocados griegos semejantes, “más<br />
en concepto y en el aspecto general que en los <strong>de</strong>talles, al barroco y solemne tocado que encuadra el rostro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> famosa dama ibérica” (1935, 177, nota 1; Olmos, 1994, 323, nota al pie 12).<br />
En el acercamiento <strong>de</strong> García y Bellido, una <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>da <strong>de</strong>scripción servía <strong>de</strong> punto <strong>de</strong> partida, junto<br />
con <strong>la</strong> parte gráfica, para el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Las fotografías, proporcionadas por J. Martínez<br />
Herrera, eran <strong>la</strong> prueba que permitía comprobar <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción: “tiene inciso el círculo exterior <strong>de</strong>l<br />
iris, que es tangente al bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> los gruesos párpados. Por ellos <strong>la</strong> mirada tiene una expresión algo anhe<strong>la</strong>nte<br />
(Lám. III), que aún sería más acentuada si <strong>la</strong> posición excesivamente baja <strong>de</strong> los ojos no <strong>la</strong> amortiguase<br />
en mucho” (García y Bellido, 1935, 166).<br />
Dado que <strong>la</strong> escultura “no tiene semejante entre lo que ahora conocemos <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica ibérica” el<br />
autor concluía que “obe<strong>de</strong>ce a corrientes artísticas ajenas al arte ibérico”. Era <strong>de</strong>l mundo griego <strong>de</strong> don<strong>de</strong><br />
cabía “sacar los paralelismos más convincentes, para <strong>de</strong>ducir que <strong>la</strong> figura que estudiamos es una<br />
muestra más <strong>de</strong> <strong>la</strong> intensa influencia que el arte griego ejerció sobre el ibérico en todos sus aspectos”<br />
(García y Bellido, 1935, 167). La semejanza con el mundo griego se basaba en cuatro aspectos principales:<br />
“<strong>la</strong> stepháne que corona <strong>la</strong> cabeza, el peinado en amplias ondas que bor<strong>de</strong>a el rostro, <strong>la</strong> pronunciada<br />
oblicuidad <strong>de</strong> los ojos que tan curioso aspecto da a <strong>la</strong> expresión <strong>de</strong> esta muti<strong>la</strong>da cabeza y <strong>la</strong> tenue<br />
sonrisa que parece traslucirse gracias a <strong>la</strong> hinchazón <strong>de</strong> sus carrillos y <strong>la</strong>s comisuras ligeramente ascen<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> sus <strong>la</strong>bios” (1935, 168). Esta metodología comparatista iba a ser fundamental en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración<br />
<strong>de</strong> sus teorías tras el periodo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil.<br />
314 La formación <strong>de</strong> A. García y Bellido ha sido objeto <strong>de</strong> varios trabajos a los que remitimos para una mayor profundización. Ver, en<br />
especial, BLANCO (1975), OLMOS (1994), ARCE (1991), así como los trabajos contenidos en BLÁNQUEZ, PÉREZ (eds., 2004) y BENDALA,<br />
FERNÁNDEZ-OCHOA, MORILLO y DURÁN (eds., 2006).<br />
310
También otro <strong>de</strong> los investigadores fundamentales <strong>de</strong> este período <strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra tuvo una importante<br />
formación alemana. Martín Almagro (1911-1984) estudió, siguiendo el consejo <strong>de</strong> Obermaier, en <strong>la</strong>s<br />
universida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Viena y Marburgo bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> O. Merghin. Su tema central fue <strong>la</strong> arqueología<br />
celta <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> y recurrió, como método para establecer su cronología, a <strong>la</strong> tipología. Su objetivo final<br />
era, mediante estos mecanismos, atraer <strong>la</strong> atención hacia los procesos históricos 315 . La fotografía resultó<br />
ser, como veremos, una técnica que el autor utilizó <strong>de</strong> manera usual en este prioritario establecimiento<br />
<strong>de</strong> tipologías y estilos. Seguía sustituyendo el original cuando, por ejemplo, A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés se basaba<br />
en el<strong>la</strong>s para presentar una escultura ibérica <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Lázaro Galdiano. Agra<strong>de</strong>cía, a “García y<br />
Bellido <strong>la</strong>s fotografías y <strong>la</strong>s noticias” e incluía fotografías <strong>de</strong>l vaciado, realizadas “por el Sr. Camps Cazor<strong>la</strong>,<br />
que se sacaron en el Museo Arqueológico Nacional durante el <strong>de</strong>pósito <strong>de</strong> dicha colección en <strong>la</strong> pasada guerra”<br />
(Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1948a, 71, nota 3) y que servían, también, como forma <strong>de</strong> conocer el original.<br />
La “evi<strong>de</strong>ncia” fotográfica en el problema <strong>de</strong> <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
El interés por lo ibérico se acentuó en los años inmediatamente posteriores a <strong>la</strong> Guerra Civil. En un<br />
primer momento constatamos un cierto rechazo <strong>de</strong> lo ibero directamente re<strong>la</strong>cionado con el prestigio políticamente<br />
unido a lo celta 316 . La repercusión científica <strong>de</strong> esta actitud fue que <strong>la</strong>s cronologías asumidas<br />
hasta entonces <strong>de</strong>scendieron hasta el siglo III a.C. La interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s ibéricas cambió<br />
hasta convertirse poco menos que en un efecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> Roma (Ruiz, Molinos, 1993, 19).<br />
Varios cambios respecto a <strong>la</strong>s construcciones anteriores posibilitaban esta diferente formu<strong>la</strong>ción. Uno<br />
<strong>de</strong> ellos fue el auge <strong>de</strong>l panceltismo. De esta forma, al restar importancia a <strong>la</strong>s áreas culturales ibéricas hasta<br />
<strong>la</strong> segunda guerra púnica, el panceltismo contaba con <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> apropiarse <strong>de</strong> los logros técnicos<br />
y culturales i<strong>de</strong>ntificados hasta entonces con <strong>la</strong>s culturas mediterráneas (Ruiz, Molinos, 1993, 20).<br />
La consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> lo ibérico como un arte inmaduro se compren<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una concepción<br />
helenocéntrica en que el mo<strong>de</strong>lo griego era <strong>la</strong> norma. En este período, el arte ibérico se comparaba sistemáticamente<br />
con otras culturas <strong>de</strong>l Mediterráneo. Esta concepción se mantuvo sin apenas cambios<br />
en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> García y Bellido, quien valoró el arte ibérico como un arte provincial griego o romano<br />
(Blech, 2002, 112), o en <strong>la</strong> <strong>de</strong> Bosch Gimpera (Olmos, 1993, 95). La valoración se hacía, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
presupuestos artísticos y basándose fundamentalmente en <strong>la</strong> exageración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l método<br />
comparativo (Olmos, 1993, 107). El vaso <strong>de</strong> los Guerreros <strong>de</strong> Archena sería calificado, en este<br />
sentido, como “una imitación bastante inhábil <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica griega arcaica” (Bosch Gimpera, 1958,<br />
34-35). El instrumento fundamental para e<strong>la</strong>borar estas comparaciones eran <strong>la</strong>s diferentes tomas fotográficas<br />
que los investigadores habían ido realizando.<br />
Junto a los usos y abusos <strong>de</strong>l método comparativo otra constante <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue el crédito y <strong>la</strong><br />
confianza <strong>de</strong> que gozaron <strong>la</strong>s imágenes que provenían <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Esta credibilidad tenía mucho<br />
que ver con <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong>l positivismo en <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong> y con <strong>la</strong> consiguiente creencia<br />
<strong>de</strong> que los datos provenientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía eran verda<strong>de</strong>ros. Parale<strong>la</strong>mente <strong>de</strong>bemos consi<strong>de</strong>rar el<br />
mayor “tecnicismo” que caracterizó <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> investigar <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial. Metodológicamente<br />
se caracterizaría por <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> un método positivista con una competencia, muchas<br />
veces, más que discutible (Alvar, 1993, 166). La perduración <strong>de</strong> este paradigma positivista hizo<br />
que, incluso a partir <strong>de</strong> finales <strong>de</strong> los años 50, se insta<strong>la</strong>ra en <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong> <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> que <strong>la</strong> reunión<br />
o acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> hechos bien documentados bastaban para hacer historia, creando un concepto<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> historia b<strong>la</strong>nca e inocente como reacción a <strong>la</strong> fuerte i<strong>de</strong>ologización <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmediata posguerra<br />
(Ruiz, Molinos, 1993, 21). Esta ten<strong>de</strong>ncia tiene su reflejo en <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, cuando comenzó<br />
a ser usual que <strong>la</strong> fotografía reprodujera un número elevado <strong>de</strong> ejemplos o paralelos en <strong>la</strong> argumen-<br />
315 A esta época remonta su amistad con el seminario <strong>de</strong> Marburgo y E. Kukahn (BLECH, 2002, 113).<br />
316 Recordamos, en este sentido, cómo J. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA llegó a negar <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> los iberos como raza y como cultura,<br />
consi<strong>de</strong>rándolos una parte más <strong>de</strong> <strong>la</strong> etnia hispánica (1946, 97-98).<br />
311
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tación <strong>de</strong> cualquier teoría. Esta usual acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> datos, <strong>de</strong> imágenes, se consi<strong>de</strong>raba un apoyo indiscutible<br />
y reforzaba <strong>la</strong> teoría argumentada.<br />
En este contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción precisa y el dibujo analítico se sitúa <strong>la</strong> aportación ibérica <strong>de</strong><br />
García y Bellido, preocupado por su enmarque cultural –mediterráneo– y por el problema <strong>de</strong> <strong>la</strong> cronología<br />
(Olmos, 1999). Uno <strong>de</strong> sus estudios fundamentales fue “De escultura ibérica. Algunos problemas<br />
<strong>de</strong> arte y cronología” (1943). El objetivo prioritario <strong>de</strong>l trabajo era <strong>de</strong>mostrar <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> García y Bellido<br />
respecto a <strong>la</strong> cronología romana <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica ibérica, consi<strong>de</strong>rada una <strong>de</strong> sus máximas representaciones<br />
culturales. A partir <strong>de</strong> el<strong>la</strong>, el cambio cronológico se extendía a toda <strong>la</strong> cultura. En su trabajo<br />
fueron básicas <strong>la</strong>s evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y los datos iconográficos. Habría que valorar el total <strong>de</strong><br />
los restos disponibles: “lo esencial en una excavación cualquiera, pero más en <strong>la</strong> <strong>de</strong> una necrópolis, es<br />
presentar al lector todos y cada uno <strong>de</strong> los objetos surgidos en todos y cada uno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>pósitos y tumbas<br />
(según el caso); es <strong>de</strong>cir, publicar los objetos por su asociación en niveles y lugares, según su aparición,<br />
entiéndase íntegros y uno por uno” (1943, 82-84). Varios aspectos resultaban interesantes, especialmente<br />
<strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> conocer todos los elementos y <strong>la</strong> mayor valoración <strong>de</strong>l contexto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo.<br />
Frente a <strong>la</strong> usual selección y discriminación aparecía ahora <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> examinar –y mostrar mediante<br />
fotografías al resto <strong>de</strong> los investigadores– todos los elementos aparecidos.<br />
Los argumentos que presentó en este trabajo eran mayoritariamente comparativos, una metodología<br />
que García y Bellido conocía muy bien. Reprodujo, así, imágenes <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos con una<br />
intención <strong>de</strong>mostrativa y <strong>de</strong> comparación (figs. 7 y 8). Todo el artículo, y los múltiples <strong>de</strong>bates culturales<br />
que su publicación generó, fueron consecuencia, en gran parte, <strong>de</strong>l uso y <strong>de</strong>l método comparativo<br />
según unas concepciones muy específicas.<br />
En primer lugar el autor elegía, entre toda <strong>la</strong> plástica ibérica, <strong>la</strong>s piezas que mejor convenían a <strong>la</strong><br />
hipótesis que quería establecer. Esta elección implicaba, <strong>de</strong> por sí, una cierta subjetividad. Este aspecto<br />
es c<strong>la</strong>ramente observable al seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong> semejanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> tal<strong>la</strong> ibérica con <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong> tal<strong>la</strong> en ma<strong>de</strong>ra.<br />
Los “resabios <strong>de</strong> esta técnica son quizás más numerosos <strong>de</strong> lo que pudiera sospecharse. Pero para sentar<br />
<strong>la</strong>s bases <strong>de</strong>mostrativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> afirmación voy a limitarme ahora a exponer los más seguros y c<strong>la</strong>ros”<br />
(García y Bellido, 1943, 79). Curiosamente reproducía mediante <strong>la</strong> fotografía los que consi<strong>de</strong>raba “más<br />
seguros y c<strong>la</strong>ros” <strong>de</strong> esta hipótesis: “tres leonas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Baena”. Al mismo tiempo, esta argumentación<br />
sobre los “trasuntos xoánicos”, los “trasuntos y supervivencias estereotipadas <strong>de</strong> una técnica leñosa”<br />
eran el primer paso para hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l arcaísmo <strong>de</strong>l arte ibérico.<br />
El segundo apartado <strong>de</strong>l trabajo se <strong>de</strong>dicó a mostrar, como su título indicaba, cómo “Los togados<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos son <strong>de</strong> época romana”. En este sentido seleccionó, nuevamente, tres togados <strong>de</strong>l<br />
Museo Arqueológico Nacional, que consi<strong>de</strong>ró “los más importantes por orientarnos sobre su cronología”<br />
(García y Bellido, 1943, 84). Estas esculturas fueron reproducidas mediante <strong>la</strong> fotografía (fig. 11,<br />
12 y 13), ya que su adscripción a época romana se realizaba mediante el paralelismo formal al comparar<strong>la</strong>s<br />
con otras esculturas romanas. Exponía, a continuación, fotografías <strong>de</strong> estos paralelos en <strong>la</strong>s figuras<br />
19 y 20. Advertía, igualmente, cómo “<strong>la</strong>s citas podrían multiplicarse hasta <strong>la</strong> saciedad, siendo <strong>de</strong> advertir<br />
que el paralelismo no se <strong>de</strong>tiene en el tipo, sino que se prolonga hasta en los <strong>de</strong>talles técnicos propios<br />
<strong>de</strong> una plástica industrializada, popu<strong>la</strong>r o provincial, con <strong>la</strong>s mismas ru<strong>de</strong>zas <strong>de</strong> estilo y el mismo<br />
corte <strong>de</strong> pliegues más o menos geometrizado”. Las conclusiones parecían emanar c<strong>la</strong>ramente <strong>de</strong> esta<br />
comparación visual seleccionada: “No es, por tanto, nada aventurado el adjudicar estas estatuas <strong>de</strong>l Cerro<br />
al arte romano <strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong> Era” (García y Bellido, 1943, 85).<br />
Establecía, así, paralelos que conducirían al lector a admitir su hipótesis respecto a <strong>la</strong> baja cronología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura ibérica 317 . Para ello prestó una especial atención a <strong>la</strong>s piezas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l Cerro<br />
<strong>de</strong> los Santos, introduciendo <strong>de</strong> algunas –como <strong>la</strong> cabeza núm. 7508 <strong>de</strong>l Museo Arqueológico <strong>de</strong> Madrid–<br />
varias vistas (fig. 6.a, 6.b y 6.c). El ejemplo <strong>de</strong> <strong>la</strong> plástica <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos se extrapo<strong>la</strong>ba<br />
a toda <strong>la</strong> cultura ibérica, en un proceso <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y reemp<strong>la</strong>zo no exento <strong>de</strong> peligro.<br />
317 El investigador utilizó todos los medios fotográficos a su alcance, recurriendo con frecuencia, como en este caso, a <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong><br />
archivos privados como el Mas.<br />
312
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
La fotografía se utilizaba también como testimonio <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>saparecido. La argumentación <strong>de</strong> sus<br />
teorías conllevaba <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> tomas anteriores que permitían apreciar aspectos casi <strong>de</strong>saparecidos.<br />
Así, en “La pintura mayor entre los iberos” (1945) reprodujo una figura 5 <strong>de</strong> “La “Cista <strong>de</strong> Galera<br />
(Granada) antigua Tutugi”. Especificaba cómo se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> “cara anterior con una escena hoy casi<br />
totalmente perdida. Color rojo vinoso, encarnaciones amarillentas. Reducida hoy aproximadamente a<br />
un tercio <strong>de</strong> su tamaño, caliza, Museo Arqueológico Nacional” (1945, fig.5). La fotografía, <strong>de</strong> J. Cabré,<br />
había sido realizada hacia 1920. Esta vista <strong>de</strong> conjunto y frontal <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración perdida se completaba<br />
con <strong>la</strong>s figuras siguientes, dos tomas que permitían apuntar cuál habría sido <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración original<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> caja. Estas figuras 6 y 7 indicaban: “Uno <strong>de</strong> los dos <strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cista <strong>de</strong> Galera (Granada) antigua<br />
Tutugi con dibujo preparatorio en negro (perceptible aún en <strong>la</strong>s a<strong>la</strong>s). Este <strong>la</strong>do es aún c<strong>la</strong>ramente perceptible<br />
en el original. Color rojo vinoso, encarnaciones amarillentas” (fig. 6).<br />
La teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> datación romana <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica provocó, como es lógico, varias respuestas en<br />
<strong>la</strong> literatura científica. Pese a ciertas opiniones divergentes, resulta interesante cómo se produjo una rápida<br />
alineación respecto a <strong>la</strong> posición <strong>de</strong> García y Bellido, un hecho sin duda influenciado por su consi<strong>de</strong>rable<br />
prestigio. En años posteriores siguió afianzando sus teorías, como en <strong>la</strong> intervención que realizó en<br />
el III Congreso Arqueológico <strong>de</strong>l Su<strong>de</strong>ste español, don<strong>de</strong> exponía <strong>de</strong> nuevo su hipótesis <strong>de</strong> que <strong>la</strong> Dama<br />
<strong>de</strong> Elche “es estilísticamente obra que nada tiene que ver con <strong>la</strong> Grecia <strong>de</strong>l siglo V a.C. ni con el “arcaísmo”<br />
<strong>de</strong>l siglo VI a.C.” (García y Bellido, 1948a, 150). A favor <strong>de</strong> esta datación argumentaba cómo “estaba<br />
concebida como imagen retrato” y “adoptaba forma <strong>de</strong> busto” (García y Bellido, 1948a, 150). Ante<br />
estos argumentos los oyentes atribuían, gracias a <strong>la</strong> gran cantidad <strong>de</strong> paralelos que esgrimía, cómo estos<br />
esquemas <strong>de</strong> bustos y retratos permitían llevar <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama a fechas mucho más recientes.<br />
Interesa, especialmente, <strong>de</strong>tenernos en los argumentos utilizados para afianzar o rebatir <strong>la</strong>s diferentes<br />
cronologías <strong>de</strong> lo ibérico y el papel que <strong>de</strong>sempeñó <strong>la</strong> fotografía. Para D. Fletcher, <strong>la</strong> alta cronología<br />
otorgada antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra habría sido, en su opinión, resultado <strong>de</strong> una lectura errónea <strong>de</strong> los datos<br />
que proporcionaba <strong>la</strong> excavación 318 (Fletcher, 1944, 141). Con <strong>la</strong> cronología baja apoyada por investigadores<br />
como M. Almagro Basch, A. García y Bellido y J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> se quitaba gran<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> credibilidad a <strong>la</strong>s interpretaciones realizadas antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra 319 . D. Fletcher abogaba por<br />
una cronología baja, comprendida entre el siglo III y I a.C. Sus argumentos fueron, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estratigráficos,<br />
significativamente estilísticos 320 (Fletcher, 1943). Ambos argumentos parecían corroborar <strong>la</strong><br />
opinión <strong>de</strong> García y Bellido sobre <strong>la</strong> baja cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica.<br />
Junto al problema cronológico otro aspecto fundamental era <strong>la</strong> extensión territorial <strong>de</strong> lo ibérico.<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> fragmentos ibéricos en diversos puntos <strong>de</strong>l Mediterráneo provocó algunas teorías<br />
e hipótesis significativas. En “Nuevos datos sobre <strong>la</strong> cronología final <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica y sobre<br />
su expansión extrapeninsu<strong>la</strong>r” García y Bellido mostraba, en dos láminas, el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> una lucerna<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un vaso ibérico que se había producido en Córdoba (García y Bellido, 1952, fig. 6 y 7). La<br />
fotografía apoyaba el discurso, <strong>de</strong>mostraba este hal<strong>la</strong>zgo que corroboraba <strong>la</strong> baja cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica<br />
ibérica.<br />
García y Bellido prestaría, en los años siguientes, un interés prioritario a este hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> piezas<br />
ibéricas por el Mediterráneo, testimonios interesantes para <strong>de</strong>finir <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l entorno.<br />
Sus estudios fundamentales en los dos ámbitos culturales que habían influido y conformado <strong>la</strong><br />
realidad <strong>de</strong> los pueblos ibéricos se concretó en tres obras, Los hal<strong>la</strong>zgos griegos en España (1936), Fenicios<br />
y Carthagineses (1942a) y Hispania Graeca (1948). Fenicios y Carthagineses era, sin duda, un buen exponente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología filológica que intentaba combinar –y conciliar– los datos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuentes litera-<br />
318 Los diarios <strong>de</strong> E. Gandía permitían, por el contrario, “comprobar una trayectoria <strong>de</strong> cronologías bajas que fueron abandonadas temporalmente<br />
por otras más elevadas, que se pusieron <strong>de</strong> moda por algún tiempo y que obligaron a retorcer los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones”<br />
(FLETCHER, 1944, 141).<br />
319 En una actitud <strong>de</strong> <strong>de</strong>sprestigio hacia lo efectuado con anterioridad a <strong>la</strong> guerra que apareció frecuentemente en los años 40. Sobre J.<br />
Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> ver CASTELO, CARDITO, PANIZO y RODRÍGUEZ (1995) y MEDEROS (2003-04).<br />
320 Introdujo datos estratigráficos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los nuevos trabajos <strong>de</strong> Ampurias, así como <strong>de</strong>l estudio tipológico –realizado mediante<br />
<strong>la</strong> fotografía– <strong>de</strong>l tipo La Certosa (Carmona).<br />
313
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
rias y los hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos. En <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>staca el recurso a <strong>la</strong> comparación como<br />
método para adscribir culturalmente los hal<strong>la</strong>zgos. La elección <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica resulta especialmente<br />
interesante en esta obra. Como consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> influencia púnica, <strong>la</strong><br />
fotografía acaba mostrando cómo <strong>la</strong> selección produce una cierta alteración <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. Los peligros<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> selección se muestran en confesiones como: “En nuestras reproducciones no hemos elegido los<br />
ejemp<strong>la</strong>res más puros 321 sino parte <strong>de</strong> aquellos que muestran junto a estas influencias caracteres evi<strong>de</strong>ntemente<br />
púnicos” (García y Bellido, 1942a, 241). Con esta sesgada elección, el investigador codificaba<br />
un mensaje que excluía rasgos que, en ese momento, no le interesaba <strong>de</strong>stacar. La eficacia <strong>de</strong> estas e<strong>la</strong>boraciones<br />
cobra una mayor importancia si aten<strong>de</strong>mos a <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> estos mensajes visuales.<br />
El investigador ree<strong>la</strong>boró frecuentemente dibujos originales <strong>de</strong> otros autores. Incluso podía “fabricarlos”<br />
a partir <strong>de</strong> fotografías, como en el caso <strong>de</strong> su estudio sobre Toya (Cabré, 1925a). Así, podía<br />
transformarlos parcialmente, sobre realida<strong>de</strong>s que no había llegado a ver físicamente pero que interpretaba.<br />
Fenicios y Carthagineses recogió algunos <strong>de</strong> estos dibujos, como el <strong>de</strong>l hipogeo púnico <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong><br />
Vaca en el que indicaba cómo había sido realizado a partir <strong>de</strong> una fotografía (García y Bellido, 1942a,<br />
253, fig. 36 y 37) o el <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumba <strong>de</strong> los Corrales <strong>de</strong> Cádiz (García y Bellido, 1942a, 257, fig. 39).<br />
Especialmente significativo resulta el <strong>de</strong> <strong>la</strong> este<strong>la</strong> púnica hal<strong>la</strong>da en <strong>la</strong>s minas <strong>de</strong> Tarsis (Huelva) para el<br />
que también mencionaba una proce<strong>de</strong>ncia fotográfica (García y Bellido, 1942a, 289, fig. 57).<br />
Examinando <strong>la</strong>s teorías e<strong>la</strong>boradas junto a los datos <strong>de</strong> que se disponía resulta c<strong>la</strong>ro cómo cada investigador<br />
posee un marco referencial <strong>de</strong> pensamiento, fundamental en sus formu<strong>la</strong>ciones históricas y<br />
que es el que se impone en última instancia, más allá <strong>de</strong> <strong>la</strong> supuesta objetividad <strong>de</strong> los datos (Alvar, 1993,<br />
165). Una obra publicada pocos años <strong>de</strong>spués, Hispania Graeca (1948) hizo <strong>de</strong>l investigador el máximo<br />
<strong>de</strong>fensor <strong>de</strong> <strong>la</strong> aportación cultural griega en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. La fotografía, y con el<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>s láminas, se adaptaban y reor<strong>de</strong>naban para el discurso comparativo. Su disposición, <strong>la</strong> forma en que<br />
aparecían los objetos y su ubicación respecto al texto, empezó a estar <strong>de</strong>terminada por ese discurso. La<br />
semejanza formal fue comúnmente utilizada para establecer paralelos que explicasen, o adscribiesen, los<br />
nuevos objetos. Esta metodología era ya usual antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil pero ahora, nuevas circunstancias,<br />
como <strong>la</strong> mayor facilidad para recurrir a <strong>la</strong> fotografía junto a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> tipificar los hal<strong>la</strong>zgos,<br />
hicieron que <strong>de</strong>stacase más c<strong>la</strong>ramente en <strong>la</strong> argumentación y el discurso arqueológico.<br />
Los novedosos usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, <strong>la</strong> disparidad <strong>de</strong> discursos en los que intervino en este período<br />
se vio sin duda influido por <strong>la</strong> apertura en España <strong>de</strong> organismos como el Instituto Arqueológico<br />
Alemán <strong>de</strong> Madrid. La nueva institución pasaba a albergar investigadores alemanes que se acercaban al<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad hispana, especialmente aquel<strong>la</strong>s épocas o culturas con posibles conexiones con<br />
el mundo germano. Diversos factores explican, pues, que a partir <strong>de</strong> finales <strong>de</strong> los años 40 constatemos<br />
una aparición y uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía mucho más generalizado. Autores como Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, Figueras<br />
Pacheco, Camps Cazor<strong>la</strong>, Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, Almagro Basch, Cuadrado, Palomeque, S. <strong>de</strong><br />
los Santos, Ferrer Soler o Jannoray asumieron, junto a ciertas instituciones como el Museo Arqueológico<br />
Nacional, <strong>la</strong> realización o emisión <strong>de</strong> tomas.<br />
La mayor capacidad <strong>de</strong> inclusión en <strong>la</strong>s publicaciones hizo que <strong>la</strong> fotografía apareciese aportando<br />
su “evi<strong>de</strong>ncia” en los más diversos <strong>de</strong>bates y situaciones. Junto al dibujo formaba una parte gráfica, cada<br />
vez más sólida, en <strong>la</strong> que ambos readaptaron sus papeles. Constituyeron, a partir <strong>de</strong> entonces, discursos<br />
complementarios. De esta nueva a<strong>de</strong>cuación existen numerosos ejemplos. Cuando Ballester Tormo<br />
publicó “Sobre una posible c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cerámicas <strong>de</strong> San Miguel con escenas humanas”, incluyó<br />
una figura 1 formada por una fotografía <strong>de</strong>l vaso <strong>de</strong> <strong>la</strong> danza ritual en el que se especificaba “el vaso<br />
según <strong>la</strong> fotografía”. Al <strong>la</strong>do, un dibujo permitía ver el “<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escena pintada” (Ballester Tormo,<br />
1943). La conjunción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ambas técnicas permitía “conocer” globalmente el<br />
objeto.<br />
La fotografía mostraba <strong>la</strong>s priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características más notables<br />
<strong>de</strong> este período fue <strong>la</strong> mayor presencia <strong>de</strong> tomas efectuadas durante <strong>la</strong> excavación y, en particu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
321 De lo que él <strong>de</strong>nomina grupo griego o grequizante, que caracteriza como muy numeroso.<br />
314
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
estructuras <strong>de</strong>scubiertas durante <strong>la</strong> misma. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés incluía así, en “El pob<strong>la</strong>do minero, iberorromano,<br />
<strong>de</strong>l Cabezo Agudo en <strong>la</strong> Unión” una figura 11 que permitía ver “El Cabezo Agudo: habitaciones<br />
<strong>de</strong>l <strong>la</strong>do SO. al fondo” con <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1942a). Sin<br />
incluir personas, el único objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía era observar <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong>scubiertas. Poco <strong>de</strong>spués,<br />
J. Lafuente Vidal publicó “Algunos datos concretos <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Alicante sobre el problema<br />
cronológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica”. En él acudía, ante el <strong>de</strong>bate sobre <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura, a <strong>la</strong><br />
aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica en su contexto. La fotografía permitía <strong>la</strong> exacta representación <strong>de</strong> este contexto<br />
en una “Sepultura <strong>de</strong> incineración <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> La Albufereta”, que mostraba el momento <strong>de</strong><br />
su aparición (Lafuente Vidal, 1944, fig. 16). Fundamental resulta, también, <strong>la</strong> mayor valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
estratigrafía que algunas tomas traslucen. A partir <strong>de</strong> 1947 comenzaron a aparecer los conocidos trabajos<br />
<strong>de</strong> Almagro Basch sobre Ampurias.<br />
Poco a poco comenzaron a ser más frecuentes <strong>la</strong>s fotografías que ilustraban el lugar <strong>de</strong> aparición<br />
<strong>de</strong> los objetos en <strong>la</strong> excavación. Estas tomas reflejaban una mayor importancia <strong>de</strong>l contexto frente a <strong>la</strong>s<br />
anteriores vistas <strong>de</strong> los objetos. Sobre <strong>la</strong> fotografía se seña<strong>la</strong>ba el lugar <strong>de</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, un testimonio<br />
más <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia que el contexto empezaba a tener. En el artículo <strong>de</strong> Fernán<strong>de</strong>z Fúster<br />
sobre <strong>la</strong>s “Nuevas excavaciones en Tugia”, el autor incluyó una figura 1 <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Horca en <strong>la</strong> que<br />
se había marcado con una X el lugar don<strong>de</strong> apareció el tesorillo (1947, fig. 1). También D. Fletcher reprodujo<br />
una fotografía <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> San Miguel <strong>de</strong> Liria que permitía apreciar el “lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong><br />
una moneda ibérica <strong>de</strong> Sagunto en <strong>la</strong> habitación 130”. La toma, realizada por el propio Fletcher, ilustraba<br />
los restos aparecidos en <strong>la</strong> excavación junto a este lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> moneda ibérica (Fletcher,<br />
1955, fig. 14). También Fernán<strong>de</strong>z-Chicarro, en el “Noticiario arqueológico <strong>de</strong> Andalucía” incluyó una<br />
fotografía que permitía observar los <strong>la</strong>terales <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara excavada en Castellones <strong>de</strong> Ceal. La toma,<br />
con los objetos aún in situ, muestra cómo se asumía ya <strong>la</strong> fotografía durante los trabajos arqueológicos<br />
(Fernán<strong>de</strong>z-Chicarro, 1955, fig. 12).<br />
Otro cambio, aunque no <strong>de</strong>finitivo, fue <strong>la</strong> progresiva <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas en <strong>la</strong>s fotografías<br />
<strong>de</strong> campo y <strong>la</strong> mayor presencia <strong>de</strong> jalones o esca<strong>la</strong>s. Esta ten<strong>de</strong>ncia se aprecia tanto en <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> objetos como en <strong>la</strong> <strong>de</strong> yacimientos. Uno <strong>de</strong> los primeros jalones lo constatamos en varias tomas <strong>de</strong><br />
“El recinto antiguo <strong>de</strong> Gerona” <strong>de</strong> Serra Rafols (1942). El entorno <strong>de</strong>l yacimiento pasó a tener, también,<br />
una mayor importancia en <strong>la</strong>s tomas. Permitía ubicar espacialmente el resto arqueológico. En este<br />
sentido, Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés explicaba cómo <strong>la</strong> necrópolis principal <strong>de</strong>l Cabezo <strong>de</strong>l Tío Pío <strong>de</strong> Archena<br />
se hal<strong>la</strong>ba en <strong>la</strong> intersección <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dos cruces seña<strong>la</strong>das sobre <strong>la</strong> fotografía que él mismo había realizado<br />
(Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1943a, fig. 1).<br />
Pese a estas pau<strong>la</strong>tinas transformaciones, constatamos <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> convenciones generalizadas<br />
sobre cuál era <strong>la</strong> forma apropiada <strong>de</strong> representar fotográficamente objetos, estructuras, etc. Los acercamientos<br />
al objeto <strong>de</strong> estudio eran muy diversos, <strong>de</strong>pendiendo aún, en gran parte, <strong>de</strong> los contactos personales<br />
o <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación <strong>de</strong>l autor. El fotógrafo seguía siendo, fundamentalmente, el arqueólogo director,<br />
por lo que sus tomas tienen un gran valor como indicadores <strong>de</strong> sus objetivos. Uno <strong>de</strong> los ejemplos<br />
más representativos lo constituye <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> cerámica y el acercamiento frontal o <strong>la</strong>teral 322 .<br />
A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés realizó algunas interesantes aproximaciones en este sentido, hacia <strong>la</strong> normalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> arqueología y, en sus estudios <strong>de</strong> escultura, hacia el establecimiento <strong>de</strong> tipos<br />
en <strong>la</strong> estatuaria ibérica 323 . En “De escultura iberorromana. Un nuevo tipo <strong>de</strong> cabeza masculina” publicó<br />
una “cabeza ibérica, en caliza y <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>sconocida” (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1948) cuya fotografía,<br />
<strong>de</strong>l conocido Kau<strong>la</strong>k, le había llegado <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> los propietarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, Miralles y<br />
Pasquin 324 . La citada escultura se presentaba para su tipificación y, para po<strong>de</strong>r seguir el proceso, el autor<br />
incluía varias láminas para el análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma: una vista frontal (fig. 1) otra <strong>la</strong>teral (fig. 2) otra<br />
322 Al que hemos aludido en el Capítulo VII.<br />
323 Su tesis inédita, que hoy alberga el Legado realizado a <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid, contiene sin duda una importante aportación<br />
que, <strong>la</strong>mentablemente, no pudo publicar.<br />
324 El título conllevaba <strong>la</strong> aceptación <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> baja cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura ibérica, l<strong>la</strong>mada ahora “iberorromana”.<br />
315
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> perfil (fig.3) y otra <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte posterior <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza (fig. 4). Completaba, así, un recorrido a su alre<strong>de</strong>dor<br />
325 .<br />
Paradigmático <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización que Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés hizo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía resulta el testimonio<br />
<strong>de</strong> G. Nicolini (1999). En 1967, Nicolini re<strong>la</strong>ta cómo el español “me animó en mi camino <strong>de</strong> búsqueda<br />
<strong>de</strong> los elementos mediante el dibujo y <strong>la</strong> fotografía, bajo diversos ángulos, que él mismo preconizaba<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> hacía tiempo y que había aplicado en su tesis sobre <strong>la</strong> escultura” (Nicolini, 1999, 113). Lo que<br />
más impresionó al investigador francés era “el mo<strong>de</strong>rnismo <strong>de</strong> su razonamiento científico: quería llegar<br />
al fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas y rechazaba todas <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>as que no estaban apoyadas por los hechos”. En cuanto<br />
a <strong>la</strong> plástica ibérica creía a Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés dotado <strong>de</strong> “una gran sensibilidad, redob<strong>la</strong>da por una<br />
mirada aguda, le permitía distinguir todas <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones posibles, tanto en los volúmenes como en los<br />
<strong>de</strong>talles; tanto en <strong>la</strong> escultura en piedra como en <strong>la</strong> toréutica” (Nicolini, 1999, 114).<br />
Sin duda uno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sarrollos más significativos <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fue lo que po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>nominar fotografía-secuencia.<br />
Aunque <strong>de</strong>tectamos su uso ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el período anterior (1989-1936), su presencia se<br />
extendió ahora notablemente. En gran parte, <strong>la</strong> fotografía-secuencia fue una posibilidad abierta por <strong>la</strong>s<br />
tomas instantáneas. Constituía, a su vez, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferencias fundamentales con el dibujo, ya que éste<br />
último no podía reproducir fácilmente el proceso <strong>de</strong> trabajo en diferentes estadios. La secuencia podía<br />
aplicarse tanto al proceso <strong>de</strong> excavación como al estudio <strong>de</strong> los objetos. Diferentes vistas, que <strong>de</strong>bían verse<br />
<strong>de</strong> forma continuada, contenían el mensaje que se quería transmitir. García y Bellido mostró pronto<br />
su dominio <strong>de</strong> este lenguaje <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía-secuencia en “Algunos problemas <strong>de</strong> arte y cronología ibéricos”,<br />
don<strong>de</strong> reprodujo dos fotografías <strong>de</strong> un exvoto <strong>de</strong> Santa Elena ( Jaén). Las tomas, realizadas por<br />
M. E. Cabré, mostraban una vista frontal y otra posterior <strong>de</strong>l exvoto (García y Bellido, 1943, fig. 16.1<br />
y 16.2). Con una finalidad c<strong>la</strong>ramente <strong>de</strong>mostrativa, <strong>la</strong>s imágenes servían para <strong>la</strong> comparación <strong>de</strong> estas<br />
figuras con paralelos mediterráneos.<br />
En el mismo sentido <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía-secuencia observamos el trabajo <strong>de</strong> Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés “Escultura<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. La Colección Ve<strong>la</strong>sco (M. Antropológico) en el Museo Arqueológico<br />
Nacional”, don<strong>de</strong> incluyó varias tomas realizadas por él mismo con un c<strong>la</strong>ro carácter complementario.<br />
Así, <strong>la</strong> figura 1 y 2 eran dos vistas, frontal y <strong>de</strong> perfil, <strong>de</strong> <strong>la</strong> “Cabeza varonil D. 10142, <strong>de</strong>l antiguo<br />
Museo Ve<strong>la</strong>sco, hoy en el Museo Arqueológico Nacional”, <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>ba su altura 0,155 m.<br />
(Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1943b). Las figuras 3 y 4 reproducían otra vista frontal y una <strong>la</strong>teral <strong>de</strong> otra escultura,<br />
<strong>la</strong> “cabeza varonil D. 102-42, <strong>de</strong>l antiguo Museo Ve<strong>la</strong>sco” <strong>de</strong> 0,150 m. <strong>de</strong> altura (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong><br />
Avilés, 1943b).<br />
La cabeza D. 103-42 <strong>de</strong>l citado museo se reprodujo, también, mediante varias vistas: una frontal<br />
(fig. 13) otra <strong>de</strong> perfil (fig. 12) y otra <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> parte superior <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura (fig. 11). Ésta última testimonia<br />
cómo <strong>la</strong> progresiva facilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía permitía que los arqueólogos realizasen cada vez<br />
más vistas inusuales. A<strong>de</strong>más, estas tomas ilustran qué datos eran consi<strong>de</strong>rados necesarios por el investigador.<br />
Se produjo, así, <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> ciertas vistas o encuadres menos usuales, <strong>de</strong>sconocidos hasta entonces.<br />
En el trabajo mencionado <strong>de</strong> Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés algunas tomas muestran su atención por el<br />
cabello, por el peinado y los paralelos que se podían establecer <strong>de</strong> esta nueva información sólo accesible<br />
antes para quienes habían conocido directamente <strong>la</strong>s piezas. Al mismo tiempo, seguimos constatando<br />
<strong>la</strong> preferencia y confianza <strong>de</strong>positada en <strong>la</strong> fotografía. Los autores <strong>la</strong> preferían y, en ocasiones, constituía<br />
<strong>la</strong> única parte gráfica. Así, A. Fernán<strong>de</strong>z Avilés, en “Escultura <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong>l Colegio<br />
<strong>de</strong> los PP. Esco<strong>la</strong>pios, <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>”, utilizó como parte gráfica 53 fotografías y ningún dibujo (Fernán<strong>de</strong>z<br />
Avilés, 1948). El menor precio <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición fotográfica suavizó <strong>la</strong> dura elección a <strong>la</strong> que el investigador<br />
se había visto forzado y ayuda a compren<strong>de</strong>r que, a partir <strong>de</strong> los años 40, <strong>la</strong>s láminas se acercasen<br />
más a lo que el investigador consi<strong>de</strong>raba necesario para <strong>de</strong>mostrar su teoría.<br />
325 El autor seña<strong>la</strong>ba: “Mientras no se advierta lo contrario se enten<strong>de</strong>rá que son normales los caracteres que voy enumerando y que los<br />
ejemp<strong>la</strong>res aducidos son <strong>de</strong>l Cerro, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y no se han publicado nunca en fotografía”<br />
(FERNÁNDEZ DE AVILÉS, 1948, 72, nota al pie 1). La mención explícita al hecho <strong>de</strong> que no se hubiesen publicado mediante fotografías<br />
parecía implicar una cierta consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> inédito y daba, sin duda, un cierto valor añadido a su trabajo.<br />
316
Una obra fundamental y representativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue Ars Hispaniae (1947). La cuidada parte<br />
gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra p<strong>la</strong>smaba <strong>la</strong> interpretación dominante sobre <strong>la</strong> protohistoria peninsu<strong>la</strong>r. Asistimos,<br />
gráficamente, a <strong>la</strong> gran valoración <strong>de</strong>l mundo griego frente a lo púnico. Así, al c<strong>la</strong>sificar esculturas ibéricas<br />
como <strong>la</strong> esfinge <strong>de</strong> Agost como “arte griego provincial”, se confería a esta zona <strong>de</strong>l mediterráneo<br />
un papel prepon<strong>de</strong>rante en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> lo ibérico.<br />
El discurso <strong>de</strong>l tomo <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> Protohistoria, e<strong>la</strong>borado por A. García y Bellido y M. Almagro-<br />
Basch, era rico y complementario. El dibujo y <strong>la</strong> fotografía parecían haber re<strong>de</strong>finido sus funciones. Observamos,<br />
no obstante, una prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, todavía dotada <strong>de</strong> un importante halo <strong>de</strong> veracidad.<br />
El dominio <strong>de</strong> esta técnica testimonia <strong>la</strong> preferencia, y <strong>la</strong> búsqueda, <strong>de</strong>l dato objetivo que se creía<br />
proporcionaba. El dibujo aparecía puntualmente, para apuntar informaciones que <strong>la</strong> fotografía no podía<br />
p<strong>la</strong>smar. Así, al reproducir dos encuadres diferentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> zapata <strong>de</strong> Galera hal<strong>la</strong>da por Cabré, se creyó<br />
necesario explicar su contexto. El dibujo era, entonces, el mecanismo más a<strong>de</strong>cuado para reproducir <strong>la</strong><br />
arquitectura funeraria en que dicha zapata se habría insertado. A pesar <strong>de</strong> esta preferencia por <strong>la</strong> fotografía<br />
continuaron presentes <strong>la</strong>s láminas en que ambos, fotografía y dibujo, se mezc<strong>la</strong>ban, completando informaciones<br />
que conducían a <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong>l autor. Así, el Ars Hispaniae reprodujo algunas falcatas <strong>de</strong> Almedinil<strong>la</strong><br />
y otras armas celtibéricas bajo <strong>la</strong>s láminas e<strong>la</strong>boradas por Juan Cabré, en <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> fotografía se<br />
sobredibujaba para completar informaciones o apuntar interpretaciones.<br />
Los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía también habían cambiado. Seguía <strong>la</strong> siempre presente elección <strong>de</strong>l tema<br />
a fotografiar, lo que conllevaba una priorización <strong>de</strong> ciertos temas respecto a otros. La información que<br />
cada toma presentaba ya no era “absoluta”, sino complementaria respecto a otras. La mayor presencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong>s propias necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los científicos habían posibilitado este cambio <strong>de</strong>l lenguaje.<br />
Así, ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> proporcionar documentos para estudiar un tema como <strong>la</strong> Gran Dama <strong>de</strong>l<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos o <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche se consi<strong>de</strong>raba necesario incluir una vista general, frontal, junto<br />
a algún <strong>de</strong>talle o una vista <strong>la</strong>teral o posterior, que completaba <strong>la</strong> visión <strong>de</strong>l objeto.<br />
La fotografía y el Corpus Vasorum Hispanorum<br />
De <strong>la</strong> importancia que, en estos años, adquirió <strong>la</strong> cultura ibérica es buena muestra el hecho <strong>de</strong> que,<br />
ante <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> continuar el proyecto <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum 326 , se cambiase su objeto <strong>de</strong><br />
estudio por los vasos ibéricos. En efecto, ante el ais<strong>la</strong>cionismo y <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> estudiar algo peninsu<strong>la</strong>r,<br />
el proyecto cambió su nombre por el <strong>de</strong> Corpus Vasorum Hispanorum 327 , lo que trasluce <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong><br />
subrayar el carácter “hispánico” <strong>de</strong> lo ibérico, como una reafirmación <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad (Olmos, 1994, 329).<br />
Existiendo ya algunos trabajos sobre el proyecto (Olmos, 1999), nos <strong>de</strong>tendremos tan sólo en su p<strong>la</strong>smación<br />
física, es <strong>de</strong>cir, en cómo se produjo <strong>la</strong> visualización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cerámicas en <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong>l CVH. Sin embargo,<br />
para estudiar sus parámetros resulta fundamental remontarse a los que el CVA había intentado<br />
normalizar antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil. El anterior CVA no era sólo un prece<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l proyecto hispano, sino<br />
que, a<strong>de</strong>más, explica su aparición. Por ello resulta fundamental aten<strong>de</strong>r, en primer lugar, a cómo se visualizan<br />
los objetos en el CVA.<br />
El primer fascículo español <strong>de</strong>l CVA, <strong>de</strong>dicado al museo <strong>de</strong> Madrid, contó con <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong><br />
una parte gráfica formada por fototipias <strong>de</strong> <strong>la</strong> conocida casa Hauser y Menet. En general, los objetos se<br />
disponían en <strong>la</strong>s láminas bajo el esquema que hemos <strong>de</strong>nominado fotografía mosaico 328 . Eran marcadamente<br />
acumu<strong>la</strong>tivas. Contabilizamos, así, unos dieciséis objetos <strong>de</strong> media por lámina. De alguna pieza<br />
se proporcionaban dos vistas diferentes y, a menudo, cada una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s llevaba una esca<strong>la</strong> diferente. Las<br />
tomas no disimu<strong>la</strong>ban algunos brillos que, sin duda, impedían <strong>la</strong> comprensión global <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza o <strong>de</strong> su<br />
iconografía. Una so<strong>la</strong> se reprodujo en color, <strong>la</strong> hidria <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional. Pese a <strong>la</strong> reco-<br />
326 Al que nos referiremos en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte como CVA.<br />
327 En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte CVH.<br />
328 Ver Capítulo VII.2.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
317
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
mendación <strong>de</strong> <strong>la</strong> dirección europea <strong>de</strong>l proyecto, observamos cómo <strong>la</strong> toma tenía máscaras que habían<br />
alterado el negativo. Los volúmenes <strong>de</strong>dicados al Museo <strong>de</strong> Barcelona fueron acometidos, como es sabido,<br />
por Bosch Gimpera, Serra Rafols y Colominas. Los objetos se disponían igualmente siguiendo el esquema<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía mosaico. Po<strong>de</strong>mos apuntar, observando esta disposición con <strong>la</strong> <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> los<br />
volúmenes extrapeninsu<strong>la</strong>res, cómo este esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía mosaico era el adoptado por el proyecto<br />
<strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum. Se trataba <strong>de</strong> una directriz adoptada por <strong>la</strong> Union Académique Internationale,<br />
responsable <strong>de</strong>l proyecto. Mediante <strong>la</strong> fotografía mosaico <strong>la</strong>s piezas se individualizaban, pudiendo<br />
ser objeto <strong>de</strong> un análisis que se creía más completo. En los fascículos <strong>de</strong> Barcelona –realizadas<br />
bastante tiempo <strong>de</strong>spués– el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición tenía una calidad mayor y <strong>la</strong>s fotografías tenían menos<br />
reflejos que en los <strong>de</strong> Madrid. La iluminación lograba un efecto más mate. Continuaba <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong> objetos, numerados, en algunas láminas. Se eliminaron, no obstante, <strong>la</strong>s constantes esca<strong>la</strong>s que entorpecían<br />
<strong>la</strong> visión <strong>de</strong> los objetos en los <strong>de</strong> Madrid, a<strong>de</strong>cuándose todas a una esca<strong>la</strong> general.<br />
Tras <strong>la</strong> ruptura <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra, y con los importantes prece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l CVA, se p<strong>la</strong>nteó <strong>la</strong> continuación<br />
<strong>de</strong>l proyecto. Ante diversas dificulta<strong>de</strong>s y malentendidos ya analizados (Olmos, 1999), comenzó <strong>la</strong><br />
edición <strong>de</strong> los dos capítulos <strong>de</strong>l CVH. El primero publicaba los resultados <strong>de</strong> los muchos años <strong>de</strong> trabajo<br />
<strong>de</strong> Juan Cabré en el yacimiento <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> (Teruel) y se benefició <strong>de</strong> <strong>la</strong> indudable experiencia fotográfica<br />
<strong>de</strong>l autor. En el fascículo <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> diferente disposición general frente al proyecto europeo <strong>de</strong>l<br />
CVA. Así, mientras que una minoría se ajustaba a <strong>la</strong>s normas en cuanto a <strong>la</strong>s agrupaciones, en láminas,<br />
<strong>de</strong> objetos semejantes, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas se disponían individualmente. Cada uno, con su esca<strong>la</strong>,<br />
ocupaba una lámina. Así pues, <strong>la</strong> convención adoptada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Union Académique<br />
Internationale respecto a <strong>la</strong> materialización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas parece haberse re<strong>la</strong>jado con <strong>la</strong> concepción y<br />
realización <strong>de</strong> este volumen <strong>de</strong>l CVH. Esto implica que, a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> abordarse <strong>la</strong> realización <strong>de</strong>l número<br />
<strong>de</strong> Azai<strong>la</strong>, no se dieran al autor <strong>la</strong>s disposiciones, o no se consi<strong>de</strong>ró fundamental hacer prevalecer estas<br />
normas sobre otras opciones. Quizás no se valoraba su importancia para que el corpus constituyese<br />
un instrumento <strong>de</strong> estudio y trabajo a<strong>de</strong>cuado.<br />
El segundo y último fascículo <strong>de</strong>l CVH se <strong>de</strong>dicó a <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong> Liria (Ballester, Fletcher, P<strong>la</strong>,<br />
Jordá, Alcacer, 1954). Las láminas, reproducidas mediante fototipias 329 , adoptaron nuevamente <strong>la</strong> disposición<br />
<strong>de</strong>l CVA. Las esca<strong>la</strong>s se incluyeron <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada lámina y se estilizaron. Las fotografías mostraban<br />
una iluminación bastante uniforme y aparecían –contradiciendo también <strong>la</strong>s directrices <strong>de</strong>l<br />
CVA– silueteadas. En cualquier caso, esta disparidad <strong>de</strong> disposiciones <strong>de</strong>l CVH parece traslucir el escaso<br />
“arraigo” o convencimiento que <strong>la</strong> normativa <strong>de</strong>l CVA habría tenido en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>. En <strong>de</strong>finitiva,<br />
<strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> unas pautas o convenciones, <strong>la</strong> disparidad <strong>de</strong> criterios imperante. Esta irregu<strong>la</strong>ridad<br />
no impedía, sin embargo, que el CVH se realizase con un eje vertebrador contextual y por yacimientos<br />
y transformase <strong>la</strong> anterior pauta europea <strong>de</strong>l coleccionismo.<br />
En el período analizado convivieron, en <strong>de</strong>finitiva, utilizaciones muy diversas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
los discursos y construcciones propias <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmediata posguerra hasta los propios <strong>de</strong> una arqueología<br />
en evolución y con noveda<strong>de</strong>s metodológicas como <strong>la</strong>s que introducirían, a partir <strong>de</strong> 1947, los cursos<br />
<strong>de</strong> Ampurias. En este proceso, <strong>la</strong> fotografía intervino cada vez más asiduamente, convirtiéndose en<br />
una parte irremp<strong>la</strong>zable y activa <strong>de</strong>l discurso.<br />
HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LA CULTURA IBÉRICA. LA NORMALIZACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA<br />
(1950-1960)<br />
El valor polisémico <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía constituye una constante fundamental en el discurso arqueológico.<br />
Su imagen se adaptaba a teorías o discursos muy diferentes. Al mismo tiempo, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s<br />
que brindaba transformaron este discurso.<br />
329 Que esta vez parecen <strong>de</strong> menor calidad, lo que no resulta extraño consi<strong>de</strong>rando <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> edición y el momento <strong>de</strong> publicación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> obra.<br />
318
La década que ahora analizamos constituyó un momento en que se introdujeron algunos interesantes<br />
cambios, mientras que continuaron gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inercias anteriores. Llegaron, en efecto,<br />
nuevas orientaciones en <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> hacer historia. Comenzó también <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> ciertas pautas<br />
que <strong>de</strong>bía adoptar <strong>la</strong> ilustración arqueológica. Estos cambios, metodológicos y formales, no afectaron<br />
a <strong>la</strong> concepción positivista <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia, así como al no cuestionamiento, más que en ocasiones<br />
puntuales, <strong>de</strong> <strong>la</strong> absoluta veracidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Como se ha seña<strong>la</strong>do se habría insta<strong>la</strong>do en <strong>la</strong> ciencia<br />
españo<strong>la</strong>, a partir <strong>de</strong> finales <strong>de</strong> los años 50, un positivismo reformu<strong>la</strong>do. Así, bastaba <strong>la</strong> reunión o<br />
acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> hechos bien documentados para hacer historia, creando un concepto <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia b<strong>la</strong>nca<br />
e inocente que huía <strong>de</strong> <strong>la</strong> fuerte i<strong>de</strong>ologización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> los años cuarenta. A partir <strong>de</strong> finales<br />
<strong>de</strong> los 50 el positivismo se habría insta<strong>la</strong>do <strong>de</strong>finitivamente, negando <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> llegar a<br />
conclusiones históricas ante <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> datos suficientes (Ruiz, Molinos, 1993, 21).<br />
Continuó vigente, y se expandió, el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> búsqueda <strong>de</strong> paralelos y adscripciones culturales<br />
para <strong>la</strong> cultura ibérica. La mayor presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía facilitó esta generalización <strong>de</strong>l recurso a paralelos.<br />
Podríamos pensar, incluso, hasta qué punto el método se afianzó por <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que brindaba<br />
<strong>la</strong> imagen fotográfica. Las consecuencias <strong>de</strong> este frecuente recurso a <strong>la</strong> comparación fueron importantes.<br />
Los materiales ibéricos fueron comparados con numerosos objetos, lo que hizo surgir parecidos<br />
que suscitaban <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> un origen común. Así, F. Figueras Pacheco comenzó a hab<strong>la</strong>r,<br />
pioneramente, <strong>de</strong>l carácter púnico <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong>l Campello (1950-51, 13-37).<br />
Sin embargo, también constatamos cambios en <strong>la</strong> concepción y uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
discurso arqueológico. Un ejemplo fundamental lo proporciona el <strong>de</strong>batido Esquema Paletnológico <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> (1946). La finalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra era, sabemos, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong> influencia celta-aria –términos que aparecían indistintamente– en <strong>la</strong> Antigüedad peninsu<strong>la</strong>r. El papel<br />
ibero quedaba minimizado, incluso se negaba su existencia. La obra se proponía, pues, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r un<br />
esquema paletnológico radicalmente diferente al e<strong>la</strong>borado por Bosch, acor<strong>de</strong> con los nuevos tiempos<br />
políticos. En este contexto resulta muy interesante el papel que Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> pareció conce<strong>de</strong>r<br />
a <strong>la</strong> parte gráfica, especialmente teniendo en cuenta <strong>la</strong>s difíciles circunstancias <strong>de</strong> esta inmediata<br />
posguerra. Pese a esto parecía asumir plenamente <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica en <strong>la</strong> investigación.<br />
Dec<strong>la</strong>raba, así, cómo eran “muchos los elementos <strong>de</strong> estudio y comparación que faltan” en <strong>la</strong> investigación<br />
españo<strong>la</strong> y “sobre todo se precisan dispendios enormes <strong>de</strong> viajes, dibujos y fotografías, amén <strong>de</strong><br />
numerosos libros, que han <strong>de</strong> irse reuniendo particu<strong>la</strong>rmente” (Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, 1946, 13). Estos<br />
“repertorios visuales” eran, pues, uno <strong>de</strong> los elementos sustanciales <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación.<br />
Las láminas –fundamentalmente fotográficas– incluían lo que él <strong>de</strong>nominó “sincronismos culturológicos”<br />
y tenían como finalidad “dar una iconografía paletnológica selecta” (Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>,<br />
1946, 15). Especialmente interesante resulta el papel que confería a esta parte gráfica: “El criterio selectivo<br />
<strong>de</strong> ilustraciones ha huido <strong>de</strong> aquello que se repitió hasta <strong>la</strong> saciedad, (…) evita cuidadosamente<br />
el caer en un manual gráfico, para lo cual <strong>de</strong>liberadamente se han suprimido ilustraciones que hubiesen<br />
podido tener cabida, a fin <strong>de</strong> evitar el enorme perjuicio que causaría el creer que se trata <strong>de</strong> un<br />
manual. En nuestro repertorio iconográfico hay mucho típico y c<strong>la</strong>sificador, es cierto, incluso con un<br />
sentido y calidad no frecuente; pero hay mucho también que es <strong>la</strong> <strong>de</strong>mostración gráfica <strong>de</strong> nuestros puntos<br />
<strong>de</strong> vista personales, incluso su complemento, y, en algún caso, su rectificación” 330 (Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>,<br />
1946, 15). Las láminas eran, pues, <strong>la</strong> continuidad <strong>de</strong>l discurso. No pretendían <strong>la</strong> exhaustividad, no <strong>de</strong>seaba<br />
e<strong>la</strong>borar un manual. La elección <strong>de</strong> su parte gráfica se basaba en <strong>la</strong> complementariedad con el texto.<br />
El discurso seguía, se proyectaba, incluso se corregía, en esta parte gráfica cuidadosamente elegida.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras generales más importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> época fue <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España dirigida por<br />
Menén<strong>de</strong>z Pidal (1935-1958). En el<strong>la</strong> apreciamos algunas noveda<strong>de</strong>s que se iban incorporando a <strong>la</strong><br />
parte gráfica como, por ejemplo, los mapas <strong>de</strong> distribución. También se incluyeron algunos dibujos estratigráficos,<br />
con el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> urnas y croquis <strong>de</strong> tumbas con disposición <strong>de</strong> Cruz <strong>de</strong>l Negro (474 y<br />
475) y <strong>de</strong> <strong>la</strong> sección <strong>de</strong>l túmulo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cañada <strong>de</strong> Ruiz Sánchez (485, fig. 437).<br />
330 La cusiva es nuestra.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
319
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Los títulos eran, como el <strong>de</strong>l capítulo <strong>de</strong>dicado a Tartessos, muy significativos: “Tartessos y los comienzos<br />
<strong>de</strong> nuestra historia”. La parte gráfica hacía gran hincapié en algunas piezas, muy conocidas.<br />
Así, por ejemplo, al sarcófago antropoi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca se le <strong>de</strong>dicaron tres tomas 331 (Almagro-<br />
Basch, García y Bellido, 1952, 322, fig. 220). Las influencias <strong>de</strong> los pueblos mediterráneos en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
se concebían como invasiones, como una masiva presencia humana. Así se <strong>de</strong>ducía <strong>de</strong> algunos<br />
títulos <strong>de</strong> capítulos: “La colonización cartaginesa <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus comienzos (fundación <strong>de</strong> Ibiza, 654) hasta<br />
<strong>la</strong> conquista cartaginesa (237)”. Apoyando <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> esta importante presencia púnica en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
se reproducían abundantemente <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> los hipogeos que Quintero había excavado en Cádiz<br />
a partir <strong>de</strong> 1914. También otros objetos <strong>de</strong> este ambiente eran reproducidos en <strong>de</strong>talle, como <strong>la</strong>s dos<br />
tomas –frontal y <strong>de</strong> perfil– <strong>de</strong>l l<strong>la</strong>mado “sacerdote <strong>de</strong> Cádiz” (357). Otros materiales, hoy consi<strong>de</strong>rados<br />
indígenas, se c<strong>la</strong>sificaban entonces como púnicos 332 . También era <strong>de</strong>nominado púnico otro conjunto<br />
fundamental, el tesoro <strong>de</strong> Aliseda, que fue objeto <strong>de</strong> hasta quince fotografías (471). La fotografía<br />
seguía <strong>de</strong>dicándose mayoritariamente a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> lo que podíamos l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong>s “gran<strong>de</strong>s piezas”.<br />
La necesidad <strong>de</strong> escoger ciertas vistas “representativas” para estas Historias generales conllevó una<br />
interesante selección.<br />
En esta Historia <strong>de</strong> España, A. García y Bellido fue el encargado <strong>de</strong> redactar <strong>la</strong> parte correspondiente<br />
a <strong>la</strong> “colonización griega”. La importancia dada a esta época se ponía <strong>de</strong> manifiesto en el hecho<br />
<strong>de</strong> que <strong>la</strong> única lámina en color se <strong>de</strong>dicaba al “casco griego <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ría <strong>de</strong> Huelva” (518-519). La página<br />
en color <strong>de</strong>stacaba un hal<strong>la</strong>zgo, consi<strong>de</strong>rado prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonización focea en España. La atención<br />
preferente por estas piezas c<strong>la</strong>ve se manifiesta <strong>de</strong> nuevo en el caso <strong>de</strong>l “Asclepio” <strong>de</strong> Ampurias, cuyas<br />
cuatro tomas ilustraban diferentes perspectivas <strong>de</strong> <strong>la</strong> monumental escultura (587, 588).<br />
Especialmente significativo resulta observar cómo esta Historia <strong>de</strong> España <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong> existencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica, tras <strong>la</strong> negación <strong>de</strong> que había sido objeto por parte <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>.<br />
Al mismo tiempo, parecía percibirse un cierto reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversidad cultural existente tras<br />
este nombre, ya que <strong>la</strong> sección, redactada por Juan Maluquer <strong>de</strong> Motes, Antonio García y Bellido y<br />
Julio Caro Baroja, se tituló: “Los pueblos <strong>de</strong> <strong>la</strong> España ibérica”. Un estado <strong>de</strong> opinión nos lo proporciona<br />
Maluquer al inicio <strong>de</strong> su aportación “Pueblos ibéricos”: “ha ido recortando el concepto <strong>de</strong> Iberia<br />
hasta haberse formu<strong>la</strong>do hipótesis extremas, <strong>de</strong> negación <strong>de</strong> lo ibérico, a nuestro enten<strong>de</strong>r apenas justificadas.<br />
Por fortuna, una sabia reacción se ha impuesto con el análisis más objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión, y<br />
sobre todo ante <strong>la</strong> realidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> una cultura ibérica sumamente característica” (Maluquer,<br />
García y Bellido, Taracena, 1954, 306).<br />
Al mismo tiempo aparecían tres interesantes fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong>l Cigarralejo.<br />
Las tomas, <strong>de</strong>l propio E. Cuadrado, permitían observar <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> estructuras tumu<strong>la</strong>res y los<br />
apreciados exvotos (334-335, fig. 205, 206 y 207). Frente a <strong>la</strong> anterior negación <strong>de</strong> lo ibérico se procuraba<br />
<strong>de</strong>finir <strong>la</strong> personalidad <strong>de</strong> su cultura. Un apartado importante para afianzar <strong>de</strong>finitivamente su existencia<br />
era, sin duda, <strong>la</strong> diferenciación <strong>de</strong> su arte, <strong>la</strong> atribución <strong>de</strong> ciertos objetos. De este apartado se hizo<br />
cargo A. García y Bellido. La arquitectura ibérica recogía p<strong>la</strong>nimetrías <strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> sus principales pob<strong>la</strong>dos<br />
y dibujos <strong>de</strong> otras construcciones paradigmáticas, como los túmulos <strong>de</strong> Galera (395, fig. 269).<br />
También aquí se concedió una gran importancia a ciertos edificios notables, como <strong>de</strong>muestra <strong>la</strong><br />
serie <strong>de</strong> dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara <strong>de</strong> Toya (Jaén) efectuados a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías originales, ya publicadas,<br />
<strong>de</strong> Cabré (401-408). García y Bellido analizaba también, con cierta profundidad, otros elementos<br />
significativos como el capitel <strong>de</strong>l Cortijo <strong>de</strong>l Ahorcado (Jaén). En este caso, y junto a varias fotografías<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, algunos dibujos reproducían <strong>la</strong> columna original 333 o explicaban el ensamb<strong>la</strong>je entre<br />
el capitel y <strong>la</strong> columna y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>ban sus proporciones (416 y 417, fig. 300-305). De esta forma, el<br />
autor había <strong>de</strong>spiezado el objeto en todas sus posibilida<strong>de</strong>s. Podía, ahora, proce<strong>de</strong>r a compararlo con<br />
331 Una general en el museo (320, fig. 218) otra <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> <strong>la</strong> cara (321, fig. 219) y otra en el momento <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo, como se subrayaba<br />
“aún in situ, a poco <strong>de</strong> su <strong>de</strong>scubrimiento” (ALMAGRO-BASCH, GARCÍA Y BELLIDO, 1952, 322, fig. 220).<br />
332 Como el “relieve púnicorromano <strong>de</strong> Marchena” (467, fig. 390 y 391).<br />
333 Este dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> columna completa se realizó a partir <strong>de</strong> una fotografía conservada hoy en el archivo <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong>l CSIC.<br />
320
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
otros capiteles <strong>de</strong>l mundo ibérico. Este <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do estudio, que completaba <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l texto, se<br />
explicaba quizás por <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> encontrar cánones y paradigmas arquitectónicos y constructivos<br />
para el mundo ibérico. El análisis exhaustivo <strong>de</strong> una <strong>de</strong> sus manifestaciones podía, se pensaba, crear<br />
conclusiones extrapo<strong>la</strong>bles a toda <strong>la</strong> cultura.<br />
En el acercamiento a <strong>la</strong> escultura ibera encontramos, en primer lugar, una cierta profusión <strong>de</strong><br />
imágenes, lo que contrasta con <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas en otras zonas, como <strong>la</strong> celta. Ante <strong>la</strong> necesaria<br />
selección se optaba, nuevamente, por piezas consi<strong>de</strong>radas espectacu<strong>la</strong>res, representativas <strong>de</strong>l arte<br />
ibérico. De esta forma, encontramos los mismos objetos que habían venido configurando lo ibérico ya<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. A <strong>la</strong>s siete fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche le seguían seis <strong>de</strong>dicadas a <strong>la</strong> gran<br />
dama <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (475-478, fig. 378-381) y cuatro a <strong>la</strong> Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote (572-574, fig.<br />
503-506). El conjunto <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos se representaba con un gran número <strong>de</strong> tomas, aunque<br />
algunas permitían observar <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> ciertas esculturas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una perspectiva <strong>de</strong>sacostumbrada. Tampoco<br />
podían faltar otras imágenes, como <strong>la</strong>s esfinges <strong>de</strong> Bogarra, <strong>de</strong> Agost y <strong>de</strong> El Salobral, así como<br />
algunos exvotos ibéricos. En cuanto a <strong>la</strong>s manifestaciones cerámicas, García y Bellido incluyó algunas<br />
interesantes reconstrucciones junto a los conocidos <strong>de</strong>sarrollos y fotografías <strong>de</strong> los vasos ibéricos. Nos<br />
referimos, por ejemplo, a <strong>la</strong>s urnas <strong>de</strong> Galera con <strong>de</strong>coración pintada, junto a un dibujo que permitía<br />
observar más c<strong>la</strong>ramente esta <strong>de</strong>coración (606, fig. 540).<br />
La teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia griega en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> sería, durante bastantes años, <strong>la</strong> pauta interpretativa<br />
dominante. En 1957 E. Kukahn p<strong>la</strong>nteó el establecimiento <strong>de</strong> interesantes paralelos para estudiar<br />
<strong>la</strong>s terracottas hal<strong>la</strong>das en Ibiza. En Busto femenino <strong>de</strong> terracotta <strong>de</strong> origen rhodio en el ajuar <strong>de</strong> una tumba<br />
ibicenca sus fotografías alternaban los ejemplos ibicencos con ejemplos provenientes <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
oriental. Pero, a<strong>de</strong>más, p<strong>la</strong>nteaba también el paralelo rodio para <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. Esta incorporación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche al paradigma rodio –<strong>de</strong>finido mediante <strong>la</strong> fotografía– se materializaba incluyendo<br />
<strong>la</strong>s figuras 14 y 15. La plástica ibérica quedaba así vincu<strong>la</strong>da a una tradición emanada <strong>de</strong>l<br />
mundo griego y <strong>de</strong> <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong> Ibiza y <strong>la</strong> estatuaria ibérica eran una consecuencia. El discurso<br />
teórico se materializaba ya mediante una cuidadosa selección <strong>de</strong> imágenes.<br />
Al mismo tiempo, y frente a esta “dominante” visión helenocéntrica, se comenzaron a presentar<br />
mediante <strong>la</strong> fotografía los materiales que esbozaban <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura norteafricana en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>.<br />
García y Bellido explicó en Materiales <strong>de</strong> Arqueología hispano-púnica. Jarros <strong>de</strong> Bronce cómo:<br />
“enten<strong>de</strong>mos por púnico todo lo referente a <strong>la</strong> koiné fenicio-carthaginesa, tanto <strong>de</strong>l oriente como <strong>de</strong>l<br />
centro y oeste <strong>de</strong>l mediterráneo en todas sus épocas. Lo fenicio es, para mí, lo <strong>de</strong> Fenicia; así como lo<br />
cartaginés es lo <strong>de</strong> Cartago. El término púnico compren<strong>de</strong>, pues, a ambos y en cualquier período <strong>de</strong> su<br />
historia” (García y Bellido, 1956-57, nota al pie 1). En su recorrido por los materiales <strong>de</strong> ese ámbito<br />
García y Bellido utilizaba <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle. Obligaba, así, a <strong>de</strong>tenerse ante <strong>la</strong> frecuente iconografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> palmeta (fig. 5, 9, 10 y 11) comparando incluso los distintos ejemp<strong>la</strong>res que había documentado<br />
(fig. 17 y 18) o con encuadres inusuales como el <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> <strong>la</strong> boca <strong>de</strong>l Jarro <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección<br />
Calzadil<strong>la</strong> (fig. 7). La comparación con elementos <strong>de</strong>l Mediterráneo estaba muy presente, como <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nteada<br />
entre <strong>la</strong> Sil<strong>la</strong> <strong>de</strong> Chaud-El-Battan (fig. 26) y el sil<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Osuna (fig. 27). Otros objetos púnicos,<br />
como <strong>la</strong> este<strong>la</strong> <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>ricos, fueron objeto <strong>de</strong> un estudio más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do, que reprodujo mediante tres<br />
tomas el giro alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l objeto (fig. 28, 29 y 30).<br />
Su dominio <strong>de</strong>l dibujo le permitía, por ejemplo, reconstruir partes <strong>de</strong> objetos como en el caso <strong>de</strong><br />
una p<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> Ibiza en que logró, a partir <strong>de</strong> una fotografía (fig. 16), reconstruir <strong>la</strong> otra mitad (fig. 21).<br />
La reconstrucción se disponía en una lámina en <strong>la</strong> que se comparaba visualmente con dos paralelos<br />
(García y Bellido, 1956-57, 99, fig. 21-23). Igualmente contribuyó a estandarizar cuáles eran <strong>la</strong>s vistas<br />
necesarias para el trabajo científico. El objeto se “diseccionaba” mediante su perfil, vista <strong>de</strong>s<strong>de</strong> arriba<br />
(boca) y <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> <strong>la</strong> palmeta (fig. 4). De todo ello se <strong>de</strong>bía, asimismo, proporcionar <strong>la</strong>s medidas. Su<br />
ejemplo, y su prestigio como investigador contribuyeron también, sin duda, a que el mo<strong>de</strong>lo que suponían<br />
estas láminas se extendiese.<br />
Resulta interesante <strong>de</strong>stacar cómo su recurso a <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle se basaba en <strong>la</strong> creencia<br />
<strong>de</strong> que era en los <strong>de</strong>talles iconográficos don<strong>de</strong> mejor podía captarse esta influencia púnica en <strong>la</strong> Penín-<br />
321
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
su<strong>la</strong> Ibérica. Los gran<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>los y pautas parecían correspon<strong>de</strong>r, según una tradición que se remontaba<br />
a Carpenter y a Bosch Gimpera, al mundo griego. El recurso a <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle p<strong>la</strong>smaba<br />
esta voluntad <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>r lo púnico en vez <strong>de</strong> avanzar hacia un rep<strong>la</strong>nteamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas heredadas,<br />
<strong>de</strong> lo tradicionalmente atribuido al mundo griego y <strong>de</strong> qué se podía enten<strong>de</strong>r por este término.<br />
En estos mismos años se produjo otra aportación fundamental en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> protohistoria<br />
hispana <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> J. Maluquer <strong>de</strong> Motes y A. B<strong>la</strong>nco Freijeiro. Sus formu<strong>la</strong>ciones, apoyadas <strong>de</strong> forma<br />
fundamental en <strong>la</strong> fotografía, conllevaron <strong>la</strong> acuñación <strong>de</strong> un nuevo término, “Orientalizante“, como<br />
un horizonte cultural al que adscribir numerosos materiales que iban apareciendo 334 .<br />
A principios <strong>de</strong> los años 50 numerosos materiales, <strong>de</strong> variada proce<strong>de</strong>ncia y hal<strong>la</strong>zgos casuales,<br />
eran objeto <strong>de</strong> una variopinta adscripción cultural. Pronto surgiría <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que podrían participar en<br />
un mismo horizonte arqueológico, que podría ajustarse al mítico reino <strong>de</strong> Tartessos 335 . El <strong>de</strong>scubrimiento<br />
<strong>de</strong> estos materiales y, muy especialmente, <strong>de</strong>l tesoro <strong>de</strong>l Carambolo, conllevó su i<strong>de</strong>ntificación<br />
con <strong>la</strong> cultura tartésica.<br />
La gran aportación <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nco se concretó en sus artículos “Orientalia. Estudio <strong>de</strong> objetos fenicios<br />
y orientalizantes en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>” (1956-57, 1958-59) y “Orientalia II” (1960). Al margen <strong>de</strong>l acierto<br />
<strong>de</strong> sus propuestas, <strong>la</strong> trascen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> su hipótesis se basó en <strong>la</strong> atribución <strong>de</strong> ciertos vestigios materiales<br />
a Tartessos. Autores como J. Alvar han calificado su propuesta como el inicio <strong>de</strong> una reacción frente<br />
al difusionismo ferviente, <strong>de</strong>l esfuerzo por <strong>la</strong> recuperación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s señas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nacionalida<strong>de</strong>s<br />
europeas tras <strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial (Alvar, 1993, 166). En este contexto, un hal<strong>la</strong>zgo espectacu<strong>la</strong>r<br />
posibilitó este “<strong>de</strong>scubrimiento material” <strong>de</strong> Tartessos. El 30 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 1958 se halló<br />
el l<strong>la</strong>mado tesoro <strong>de</strong>l Carambolo, que proporcionó un entorno habitacional y una estratigrafía a los<br />
restos materiales que estaba <strong>de</strong>finiendo B<strong>la</strong>nco.<br />
La i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Tartessos con el Carambolo era, en este ambiente, prácticamente inevitable<br />
(Alvar, 1993, 166). El nuevo término fue pronto refrendado por A. García y Bellido (1956-57). El<br />
Tartessos geométrico fue i<strong>de</strong>ntificado por ambos investigadores como un estilo artístico que se habría<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do en un momento paralelizable con <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>nominadas geométricas <strong>de</strong> Etruria, el Lacio<br />
y Grecia.<br />
La fotografía asumió una <strong>de</strong>mostración fundamental para estas teorías. A. B<strong>la</strong>nco fue un excelente<br />
conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que <strong>la</strong> fotografía brindaba al discurso científico. Ya en “Un bronce<br />
ibérico en el Museo Británico” <strong>la</strong> técnica aparecía ilustrando el exvoto mediante tres tomas, formando<br />
una secuencia complementaria (B<strong>la</strong>nco, 1949). Este “recorrido” aparecía, una vez más, como <strong>la</strong> solución<br />
idónea para proporcionar una completa información sobre el objeto (fig. 2, 3 y 4).<br />
La utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía complementaria se fue haciendo cada vez más frecuente. De pocos<br />
objetos se proporcionaba ya una única vista. Así lo mostraron, por ejemplo, A. García y Bellido en<br />
“Nuevos datos sobre <strong>la</strong> cronología final <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica y sobre su expansión extrapeninsu<strong>la</strong>r”,<br />
con el vaso ibérico <strong>de</strong>l Tosal <strong>de</strong> Palops (García y Bellido, 1952, fig. 4 y 5), y F. Figueras Pacheco con<br />
“La figura en bronce <strong>de</strong> “Els P<strong>la</strong>ns” <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>joyosa” <strong>de</strong> <strong>la</strong> que se proporcionaba una fotografía y dos dibujos<br />
(Figueras, 1952, fig. 27).<br />
Según se iba acercando <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 60 el dibujo y <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>finieron una interesante<br />
complementariedad que, en gran parte, aún continúa. Este lenguaje lo observamos ya en el trabajo<br />
<strong>de</strong> E. Cuadrado “Cerámica griega <strong>de</strong> figuras rojas en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong>l “Cigarralejo” don<strong>de</strong>, a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong><br />
incluir varios materiales –crátera, <strong>la</strong> kylix y el skyphos– <strong>de</strong>l Cigarralejo, reproducía tanto tomas fotográficas<br />
como dibujos <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>sarrollos (Cuadrado, 1958-59, 104-105). Ambos se editaban conjuntamente<br />
formando un código o lenguaje, un discurso paralelo al escrito que sintetizaba <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong>l tex-<br />
334 Según A. M. ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR (2003, 200-201; 2005a; 2005b) fue Maluquer quien diseñó <strong>la</strong> interpretación general <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cuestión <strong>de</strong> Tartessos que se mantiene hoy como un proceso histórico eminentemente autóctono evolucionado a partir <strong>de</strong>l contacto<br />
con fenicios y griegos (MALUQUER, 1955). Sobre el concepto <strong>de</strong> Orientalizante y Tartessos ver, igualmente, BLÁZQUEZ (2005),<br />
PELLICER (2005) y ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR (2005b).<br />
335 Recientemente reinventado por Schulten, sobre el que <strong>la</strong> información material era virtualmente nu<strong>la</strong> (ALVAR, 1993, 166).<br />
322
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
to. Cuadrado incluyó diversos dibujos técnicos, con perfiles, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas. Proporcionaba, con ello, todas<br />
<strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses posibles <strong>de</strong> información gráfica. Los paralelos no eran objeto <strong>de</strong> un análisis tan pormenorizado,<br />
sino que se incluían mediante algunas tomas fotográficas. No necesitaban todo el análisis que<br />
suponía el juego anterior <strong>de</strong> fotografías y dibujos, sino que servían para <strong>la</strong> comparación y proporcionaban<br />
al lector los instrumentos a<strong>de</strong>cuados para estudiar y juzgar <strong>la</strong> interpretación realizada.<br />
El <strong>de</strong>scubrimiento “fotográfico” <strong>de</strong> ciertas piezas era el punto <strong>de</strong> arranque <strong>de</strong> no pocos estudios.<br />
Éste es el caso <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> A. García y Bellido sobre “De nuevo sobre el jarro ritual lusitano” que explicaba<br />
había surgido al “fotografiar algunas piezas <strong>de</strong>l museo Etnológico do Dr. Leite <strong>de</strong> Vasconcellos,<br />
en Belem”. Así halló “tres piezas” que re<strong>la</strong>cionó “con el culto al ciervo entre los lusitanos” (García y<br />
Bellido, 1957, 153). Otros “mo<strong>de</strong>los visuales”, proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> ámbitos culturales muy alejados, se utilizaron<br />
como pautas para diversas reconstrucciones. En el trabajo <strong>de</strong> E. Kukahn y A. B<strong>la</strong>nco sobre “El<br />
tesoro <strong>de</strong> El Carambolo” ambos incluyeron una terracotta <strong>de</strong> Arsa (Chipre) en <strong>la</strong> que parece haberse basado<br />
<strong>la</strong> posterior reconstrucción <strong>de</strong> <strong>la</strong> disposición original <strong>de</strong> <strong>la</strong>s joyas <strong>de</strong> El Carambolo (Kukahn y<br />
B<strong>la</strong>nco, 1959, fig. 11).<br />
Con el paso a los años 60 se concretaron varios cambios. Los contactos con los trabajos <strong>de</strong> otros<br />
países, y <strong>de</strong> manera especial con Francia, produjeron interesantes aportaciones en el conocimiento <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cultura ibérica. En 1959 encontramos, en Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología, una <strong>de</strong>dicatoria a <strong>la</strong> muerte<br />
<strong>de</strong> Jean Jannoray (1909-1958) uno <strong>de</strong> los investigadores que mejor había contribuido a los estudios<br />
ibéricos <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong> Francia. Se recordaba al excavador <strong>de</strong> Ensérune “por sus estudios, <strong>de</strong> sólida base estratigráfica<br />
y cronológica”.<br />
De <strong>la</strong> importancia, cada vez mayor, que iba tomando <strong>la</strong> estratigrafía poseemos también numerosos<br />
ejemplos. En el trabajo <strong>de</strong> A. García Guinea “Excavaciones en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Albacete (1958-<br />
1959)”, <strong>la</strong>s tomas mostraban aspectos como el “corte estratigráfico <strong>de</strong> <strong>la</strong> cata 2” (fig. 2) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> unas cuidadas<br />
vistas frontales y completándose mediante el dibujo. El estudio estratigráfico aparecía ahora entre<br />
los objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s actuaciones. Los materiales comenzaban a presentarse, también, por su estrato<br />
<strong>de</strong> aparición, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> sus tipologías y formas (García Guinea, 1959, fig. 3).<br />
Hemos mencionado ya el papel que ciertas personalida<strong>de</strong>s han <strong>de</strong>sempeñado en <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong><br />
pautas, utilizaciones y concepciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Entre estas figuras ocupa un <strong>de</strong>stacado lugar, en<br />
<strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>l siglo XX, M. Almagro-Basch. Su <strong>la</strong>bor tras <strong>la</strong> guerra y, posteriormente, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su trabajo<br />
en los museos arqueológicos <strong>de</strong> Barcelona y Nacional <strong>de</strong> Madrid es bastante conocida (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>,<br />
1988; Gracia, Fullo<strong>la</strong>, Vil<strong>la</strong>nova, 2002; Wulff, Álvarez, 2003). Destacamos, entre los muchos campos<br />
y activida<strong>de</strong>s que realizó, su papel en los cursos <strong>de</strong> arqueología <strong>de</strong> Ampurias, escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> nuevas –y no<br />
tan nuevas– metodologías británicas que, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> Lamboglia, aprendieron los arqueólogos españoles.<br />
Los Cursos Internacionales <strong>de</strong> Ampurias, junto a los Congresos Arqueológicos <strong>de</strong>l Su<strong>de</strong>ste, ayudaron<br />
a formar una nueva generación <strong>de</strong> arqueólogos al mismo tiempo que contribuían a generalizar<br />
unas técnicas <strong>de</strong> trabajo.<br />
Esta metodología se basaba en <strong>la</strong> datación mediante <strong>la</strong> estratigrafía, <strong>la</strong> tipificación y <strong>la</strong> publicación<br />
científica como requisito indispensable 336 . En 1967 Almagro Basch escribió su Introducción al estudio <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Prehistoria y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> campo, en <strong>la</strong> que vertía <strong>la</strong> concepción y experiencia acumu<strong>la</strong>da a lo<br />
<strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su di<strong>la</strong>tada carrera. Resulta indicativa <strong>de</strong> su concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología y nos transmite una<br />
formada opinión respecto a <strong>la</strong> fotografía, incorporada plenamente a su trabajo diario como arqueólogo.<br />
Una “imprescindible necesidad” <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación era, en su opinión, el “fotografiar <strong>la</strong> excavación<br />
y sus hal<strong>la</strong>zgos a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su <strong>de</strong>sarrollo”. Esta actividad estaba ligada al director <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación, era<br />
su directa competencia: “Si el director <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> campo no es fotógrafo, <strong>de</strong>be al menos conocer<br />
lo suficiente <strong>la</strong> técnica fotográfica para servirse <strong>de</strong> tan insustituible auxiliar en <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong><br />
sus excavaciones, procurando que <strong>la</strong> cámara capte lo mejor posible <strong>la</strong> realidad” (Almagro-Basch, 1967,<br />
259). Esta <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración subraya <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> una fotografía documental, que p<strong>la</strong>smase <strong>la</strong> realidad <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> excavación y <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> que fuese el propio director quien <strong>la</strong> asumiese. Al <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rar “capte lo me-<br />
336 La publicación <strong>de</strong> Las necrópolis <strong>de</strong> Ampurias (ALMAGRO, 1953) se convirtió en paradigmática <strong>de</strong> esta aproximación científica.<br />
323
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
jor posible <strong>la</strong> realidad”, quedaba implícita <strong>la</strong> advertencia <strong>de</strong> cómo <strong>la</strong> fotografía podía no representar, <strong>de</strong><br />
forma exacta, esa realidad.<br />
Sólo el director podía conocer, realmente, lo que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>bía materializar. Esta unión <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
dirección <strong>de</strong> los trabajos con <strong>la</strong> fotografía era muy estrecha: “El director vigi<strong>la</strong>rá sobre el aprovechamiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> luz al hacer <strong>la</strong>s fotos, procurando <strong>la</strong> hora mejor; sobre el uso <strong>de</strong> los filtros; sobre los problemas<br />
y conveniencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotos en color o en negro; sobre el manejo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s lentes <strong>de</strong> aproximación,<br />
etc.” 337 . En este sentido, “un fotógrafo profesional le servirá bien sólo en cuanto él sepa mandarle y exigirle<br />
lo que <strong>la</strong> excavación pida, según exigencias <strong>de</strong> su <strong>de</strong>sarrollo”. A continuación observamos <strong>la</strong> utilidad<br />
que, para Almagro, tenía <strong>la</strong> fotografía: “No se trata <strong>de</strong> hacer fotografías buenas, buenísimas. Lo que<br />
exige <strong>la</strong> excavación son <strong>la</strong>s fotografías a<strong>de</strong>cuadas a documentar lo que el director arqueólogo ve y necesitará<br />
siempre como referencia insustituible para sus hal<strong>la</strong>zgos. Él sólo piensa en el futuro libro o memoria;<br />
él ve sólo el interés que ofrece un estrato que toma potencia o se <strong>de</strong>bilita por causas que no conoce<br />
pero conocerá luego, únicamente <strong>de</strong>struyendo lo que hay <strong>de</strong><strong>la</strong>nte y <strong>la</strong> fotografía captará” (Almagro-Basch,<br />
1967, 259). Las tomas <strong>de</strong>bían reflejar, por tanto,“lo que el director ve y necesitará”. He aquí<br />
<strong>la</strong> primera selección. El registro se aparta, en este sentido, <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad <strong>de</strong> todo el proceso <strong>de</strong> excavación<br />
para reproducir una parte, conforme a <strong>la</strong> interpretación <strong>de</strong>l director. Esta concepción suponía,<br />
también, que el director tenía que po<strong>de</strong>r valorar, al instante, <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> un estrato o estructura<br />
<strong>de</strong>terminada. Fotografiar<strong>la</strong> antes <strong>de</strong> hacer<strong>la</strong> <strong>de</strong>saparecer.<br />
El or<strong>de</strong>n y organización era, sin duda, una c<strong>la</strong>ve fundamental para <strong>la</strong> buena consecución <strong>de</strong> un<br />
trabajo: “Los clichés, que por exigencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación se hagan, se anotarán en el diario <strong>de</strong> excavaciones<br />
con un número y una referencia topográfica y otra <strong>de</strong>scriptiva <strong>de</strong>l asunto o motivo <strong>de</strong>l cliché”<br />
(Almagro-Basch, 1967, 260). Por otra parte, Almagro se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba en contra <strong>de</strong> <strong>la</strong> proliferación excesiva<br />
<strong>de</strong> tomas: “Es una manía absurda hacer fotografías incesantemente porque se tiene una máquina<br />
fotográfica o un fotógrafo. A veces, bastará una fotografía o serán necesarias varias fotos, pero sólo éstas<br />
<strong>de</strong>ben hacerse y bien” (Almagro-Basch, 1967, 259). En varias ocasiones insistía en <strong>la</strong> importancia<br />
<strong>de</strong> una selección: “Estas fotos intencionadas, pocas pero bien captadas, serán <strong>la</strong>s que le valdrán siempre.<br />
Las <strong>de</strong>más servirán sólo para complicar el archivo <strong>de</strong> copias y clichés” (Almagro-Basch, 1967,<br />
260). El director <strong>de</strong>bía “hacer o mandar que hagan <strong>la</strong>s fotografías necesarias, estando advertido <strong>de</strong>l uso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s esca<strong>la</strong>s”. Esta necesidad <strong>de</strong> esca<strong>la</strong>s no excluía <strong>la</strong> antigua costumbre <strong>de</strong> colocar personas puesto<br />
que “pue<strong>de</strong>n dar i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> magnitud” (Almagro-Basch, 1967, 260).<br />
El arqueólogo <strong>de</strong>limitaba <strong>de</strong> forma c<strong>la</strong>ra cuál era <strong>la</strong> función y utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: “El director<br />
hará trabajar <strong>la</strong>s máquinas fotográficas al servicio, exclusivo e insustituible, <strong>de</strong> informar al futuro<br />
lector <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> una manera tan completa y real como sea posible” (Almagro-Basch, 1967,<br />
260). Este recordatorio parece apuntar cómo Almagro sabía que <strong>la</strong> fotografía podía transmitir i<strong>de</strong>as<br />
equivocadas o <strong>de</strong>formadas –y, por tanto, no reales– <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Consi<strong>de</strong>raba necesario <strong>de</strong>jar c<strong>la</strong>ro<br />
cuál <strong>de</strong>bía ser su finalidad. Más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte seña<strong>la</strong>ba también: “Los p<strong>la</strong>nos, los cortes estratigráficos, <strong>la</strong>s<br />
fotografías, se han <strong>de</strong> aprovechar para ilustrar al lector <strong>de</strong> nuestro libro, a fin <strong>de</strong> explicar gráficamente<br />
el texto y hacerlo más real y comprensible” (Almagro-Basch, 1967, 274). Tras estas afirmaciones, sin<br />
duda consecuencia <strong>de</strong> una escue<strong>la</strong> heredada <strong>de</strong> Obermaier, <strong>la</strong>te un cierto positivismo, recordado por<br />
Jover (1999), al consi<strong>de</strong>rar que <strong>la</strong>s tomas podían suponer una tras<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad sin <strong>de</strong>formación<br />
o selección.<br />
Almagro se mostraba un buen conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s y precios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imprentas, una<br />
cuestión importante que, sin duda, aprendió en <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> sus numerosas obras. En primer lugar seña<strong>la</strong>ba<br />
<strong>la</strong>s conveniencias <strong>de</strong>l dibujo, ya que se reproducía mediante “<strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l grabado a <strong>la</strong> línea.<br />
Es más barato y más c<strong>la</strong>ro, sin tantas exigencias técnicas, como <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías. Tampoco<br />
exige papel especial para su edición y pue<strong>de</strong> ser interca<strong>la</strong>do entre <strong>la</strong>s líneas <strong>de</strong>l texto” (Almagro-<br />
337 La obtención <strong>de</strong> estas correctas fotografías podía significar esfuerzos notables: “A veces una torre entera <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> no escasa altura<br />
se verá en <strong>la</strong>s excavaciones arqueológicas sólo para obtener una foto vertical que nos ofrezca una panorámica instructiva”<br />
(ALMAGRO-BASCH, 1967, 260).<br />
324
Basch, 1967, 275). El investigador daba, a<strong>de</strong>más, dos consejos fundamentales, muestra <strong>de</strong> un gran carácter<br />
práctico: “Todo dibujo se <strong>de</strong>be hacer para luego po<strong>de</strong>rlo convertir en un grabado que ilustre al<br />
lector <strong>de</strong>l libro”. En efecto, “si se hace a un tamaño muy gran<strong>de</strong>, luego el grabador no podrá reducir tal<br />
dibujo. Si se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong> mucho al reducir el dibujo al tamaño <strong>de</strong>l libro tal vez que<strong>de</strong> tan confuso que no<br />
sirva tal trabajo” (Almagro-Basch, 1967, 275). Su consejo consistía en no hacer dibujos muy gran<strong>de</strong>s<br />
o muy <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>dos si eran <strong>de</strong> gran tamaño (Almagro-Basch, 1967, 276).<br />
La edición <strong>de</strong> fotografías era diferente. Las “láminas <strong>de</strong> fotograbado son mucho más caras y exigen<br />
papel especial para ser reproducidas” (Almagro-Basch, 1967, 276). Almagro volvía a insistir en <strong>la</strong><br />
selección <strong>de</strong> fotografías: “Al preparar estas láminas, pocas y selectas, veremos cuán pocas fotos son realmente<br />
elocuentes <strong>de</strong> cuantas habremos hecho durante nuestra <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> excavación. Por ello, aquel consejo<br />
dado: no muchas fotografías; bastarán pocas, intencionadas, bien pensadas y bien realizadas, para<br />
ilustrar <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> nuestro trabajo”. Estas alusiones a lo innecesario <strong>de</strong> una fotografía abundante<br />
nos pue<strong>de</strong>n hacer pensar que, al generalizarse y abaratarse sus mecanismos, se podría haber caído en<br />
un posible abuso. Estos comentarios podrían ser una reacción frente a <strong>la</strong> publicación contemporánea<br />
<strong>de</strong> fotografías que no eran realmente significativas. En este caso, <strong>la</strong> masiva incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
no habría estado acompañada <strong>de</strong> un consenso <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación arqueológica.<br />
M. Almagro Basch recordaba cuál <strong>de</strong>bía ser <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en una publicación: “Como<br />
en los dibujos, en <strong>la</strong>s fotografías se <strong>de</strong>be pensar ya al hacer<strong>la</strong>s en que sirvan para ayudar al lector a<br />
compren<strong>de</strong>r y ver nuestra excavación y sus hal<strong>la</strong>zgos. Aunque el dibujante o el fotógrafo <strong>la</strong>s realicen,<br />
serán obra <strong>de</strong>l arqueólogo y complemento <strong>de</strong>l texto que él haya escrito” 338 (Almagro-Basch, 1967, 276).<br />
El lograr esta complementariedad era, <strong>de</strong> nuevo, responsabilidad <strong>de</strong>l director: <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong>bía re<strong>la</strong>tar<br />
su hipótesis. Con los tres “técnicos –topógrafo, dibujante y fotógrafo– <strong>de</strong>be el director estar bien<br />
compenetrado, pues ellos <strong>de</strong>ben trabajar a gusto suyo. El dibujante se <strong>la</strong>s dará <strong>de</strong> artista; el topógrafo<br />
<strong>de</strong> exacto; el fotógrafo querrá probar <strong>la</strong> magia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras en sus manos. No será fácil hacerles ver<br />
que <strong>la</strong> excavación necesita otra cosa (…). El fotógrafo nos hará <strong>la</strong> foto <strong>de</strong>l momento, <strong>la</strong> que necesitaremos<br />
para <strong>la</strong> lámina informativa <strong>de</strong> nuestro futuro libro o <strong>de</strong> nuestro informe” (Almagro-Basch, 1967,<br />
282).<br />
Este <strong>la</strong>rgo pero muy interesante testimonio remite a algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s constantes que hemos apuntado<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l capítulo. La permanencia <strong>de</strong>l positivismo, <strong>la</strong> progresiva generalización y ampliación<br />
<strong>de</strong> los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y su aplicación, en <strong>de</strong>finitiva, al día a día <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación arqueológica. Con<br />
ello, <strong>la</strong> fotografía, cada vez más presente en nuestra práctica científica, se incorporaba, camaleónica, a<br />
<strong>la</strong>s nuevas formas y exigencias que se generalizarían a partir <strong>de</strong> los años 60. Y, todo ello, sin que apareciese<br />
una amplia reflexión en <strong>la</strong> ciencia arqueológica sobre su significado, su naturaleza, posibilida<strong>de</strong>s<br />
e influencia. Otras generaciones <strong>la</strong> acogerían, persuadidos <strong>de</strong> su transmisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad tal cual, ingenuos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia que llegaría a tener sobre sus trabajos, su recepción y discusión <strong>de</strong> teorías, su<br />
pensamiento. El prestigio <strong>de</strong> investigadores como Almagro-Gorbea contribuyó a afianzar, sin duda, una<br />
<strong>de</strong>terminada concepción <strong>de</strong>l medio.<br />
Varias <strong>de</strong> estas concepciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época se materializaron en una síntesis fundamental sobre el<br />
mundo ibérico que vio <strong>la</strong> luz pocos años <strong>de</strong>spués, en 1965. Los Iberos <strong>de</strong> Antonio Arribas tuvo <strong>la</strong> virtud<br />
<strong>de</strong> sintetizar los conocimientos <strong>de</strong>l momento sobre esta cultura, con sus <strong>la</strong>gunas e incertidumbres.<br />
Como ocurre en toda síntesis, en el<strong>la</strong> se p<strong>la</strong>smaban <strong>la</strong>s dudas o vacíos sobre este ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> protohistoria.<br />
Al problema <strong>de</strong>l “origen” <strong>de</strong> los iberos le sucedía ahora el <strong>de</strong> <strong>la</strong> “formación” <strong>de</strong> su cultura.<br />
Frente a <strong>la</strong> <strong>de</strong>batida cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica, Arribas seña<strong>la</strong>ba cómo “<strong>la</strong> ten<strong>de</strong>ncia rebajística <strong>de</strong><br />
García y Bellido está siendo revisada” (1965, 173). En efecto, “los orígenes <strong>de</strong>l arte ibérico pue<strong>de</strong>n hoy<br />
fecharse en el siglo V a.C. –y acaso antes– gracias a <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia aportada por varias necrópolis en <strong>la</strong>s<br />
que se reutilizaron fragmentos <strong>de</strong> escultura en fases sucesivas”. Las catas estratigráficas que mostraban<br />
<strong>la</strong> fotografía y los consiguientes hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> cerámica permitían “ver el origen <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica en <strong>la</strong>s importaciones<br />
griegas orientales ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> fines <strong>de</strong>l siglo VI a.C.” (1965, 175).<br />
338 La cursiva es nuestra.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
325
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
La fotografía, como hemos intentado seña<strong>la</strong>r a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l texto, variaba su mensaje <strong>de</strong>pendiendo<br />
<strong>de</strong>l contexto y <strong>de</strong>l discurso en que se insertaba. Buen ejemplo <strong>de</strong> esto es su utilización en Psychologie<br />
<strong>de</strong> l’art. Le musée imaginaire (1947) y Les voix du silence (1951) <strong>de</strong> A. Malraux. El museo era, para el<br />
autor francés, el verda<strong>de</strong>ro fundamento <strong>de</strong> <strong>la</strong> concepción mo<strong>de</strong>rna <strong>de</strong>l arte. Era un espacio <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
cual cada objeto era consi<strong>de</strong>rado como una obra <strong>de</strong> arte, rigurosamente disociado <strong>de</strong> su función original<br />
hasta el punto <strong>de</strong> liberar y ampliar su po<strong>de</strong>r artístico (Zerner, 1998, 117). En origen, el Musée imaginaire<br />
<strong>de</strong>bería ser un fenómeno mental, el resultado <strong>de</strong> experiencias acumu<strong>la</strong>tivas. Sin embargo, Malraux<br />
conocía <strong>la</strong> inconstancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria visual. Contrastaba, así, <strong>la</strong> experiencia <strong>de</strong> sus contemporáneos<br />
con <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte con <strong>la</strong> que habían experimentado los hombres <strong>de</strong>l pasado (Zerner, 1998,<br />
118). Esos <strong>de</strong>safortunados hombres no habían visto <strong>de</strong>masiado: “Aunque los grabados ayudan, <strong>la</strong> memoria<br />
visual está lejos <strong>de</strong> ser infalible”. La fotografía había transformado esto: “Hoy un estudiante <strong>de</strong><br />
arte pue<strong>de</strong> consultar reproducciones en color <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s pinturas <strong>de</strong>l mundo, pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scubrir por sí mismo multitud <strong>de</strong> pinturas <strong>de</strong> segundo rango, artes arcaicos…” (1947, 17).<br />
Su Psychologie <strong>de</strong> l’art. Le Musée imaginaire (Malraux, 1947) era, <strong>de</strong> hecho, un museo <strong>de</strong> papel. La<br />
obra, compendio <strong>de</strong> sus i<strong>de</strong>as sobre <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte, recogía también <strong>la</strong> imagen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. Un<br />
encuadre ajustado a su cara y con una efectista iluminación proporcionaba un apasionante sentimiento<br />
<strong>de</strong> relieve. En conjunto, su magnífica parte gráfica <strong>de</strong><strong>la</strong>taba el entusiasmo <strong>de</strong> Malraux por <strong>la</strong> fotografía.<br />
La inclusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche es un ejemplo paradigmático <strong>de</strong> hasta qué punto <strong>la</strong> escultura ibérica<br />
era un icono en el extranjero. Pero su mensaje aquí era muy diferente al usual en los textos españoles.<br />
Recordaba, a <strong>la</strong> vez, <strong>la</strong> importancia histórica <strong>de</strong> una presencia y una ausencia. Malraux escribía en un<br />
contexto en que el gobierno <strong>de</strong> Vichy había <strong>de</strong>jado marchar <strong>de</strong> tierras francesas el símbolo en que se había<br />
convertido <strong>la</strong> Dama. Una vez más, su fotografía servía <strong>de</strong> base a discursos muy diferentes.<br />
Junto a <strong>la</strong> posterior Les voix du silence, Malraux mostró en esta obra su percepción <strong>de</strong> cómo los<br />
objetos, en su respectivo museo, sólo culminaban su existencia como obras <strong>de</strong> arte gracias a su reproducción<br />
fotográfica, a <strong>la</strong> intervención <strong>de</strong> esta técnica inventada en 1839. Las obras maestras se originaban,<br />
pues, por nuestra mirada y nuestras fotografías, lo que explica, en última instancia, cómo nuestro<br />
concepto <strong>de</strong> arte es específicamente mo<strong>de</strong>rno.<br />
CONCLUSIONES<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía tuvo unas consecuencias importantes para los estudios ibéricos.<br />
En el <strong>la</strong>rgo y acci<strong>de</strong>ntado proceso <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición ayudaron, <strong>de</strong>finitivamente, <strong>la</strong>s imágenes que <strong>de</strong> esta<br />
cultura difundió <strong>la</strong> fotografía. En un principio <strong>la</strong> cultura hispana se caracterizó, principalmente, mediante<br />
<strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos, <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche y los paralelos que para el<strong>la</strong>s se pudieron<br />
establecer. Las adscripciones y los posibles orígenes, un problema tan <strong>de</strong>batido en los primeros años,<br />
se p<strong>la</strong>ntearon, en gran parte, en virtud <strong>de</strong> estas semejanzas formales que <strong>la</strong> fotografía facilitaba. Así, Mélida<br />
caracterizaba, ya en 1912, el arte <strong>de</strong> “los antiguos iberos, civilizados por influencia <strong>de</strong> los colonizadores<br />
fenicios y griegos”. Sus características peculiares y distintivas se reconocían esencialmente en “esculturas<br />
<strong>de</strong> piedra tan importantes como el busto <strong>de</strong> Elche, <strong>la</strong>s estatuas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos y otras<br />
más o menos arcaicas y curiosas figuril<strong>la</strong>s <strong>de</strong> bronce” (Mélida, 1912, 5). El investigador <strong>de</strong>finía lo ibérico<br />
mediante piezas, difundidas mediante <strong>la</strong> fotografía, que eran ya símbolos <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva cultura.<br />
En esta pau<strong>la</strong>tina caracterización <strong>de</strong> lo ibérico que observamos entre 1860 y 1960 influyeron notablemente<br />
los “recursos visuales” <strong>de</strong> que los investigadores dispusieron. La fotografía, como nuevo vehículo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> comunicación entre los estudiosos, difundió a una esca<strong>la</strong> antes inimaginable los <strong>de</strong>scubrimientos.<br />
Fue, no obstante, un proceso pau<strong>la</strong>tino y no exclusivo. Otras formas, como el dibujo y los<br />
grabados, actuaron también <strong>de</strong> forma importante. De este proceso quedaron fuera otras piezas, tradicionalmente<br />
menos difundidas mediante <strong>la</strong> fotografía y, curiosamente, menos aludidas en los textos<br />
posteriores sobre esta cultura. Aún hoy nuestra i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l paradigma ibérico <strong>de</strong>scansa, en gran<br />
manera, sobre <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> ciertas piezas que <strong>la</strong> propia historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones ha hecho que<br />
326
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía a <strong>la</strong> Arqueología en España (1860-1960)<br />
sean más citadas. En gran parte seguimos, como dijo D. Fletcher, “en visión cinematográfica pasando<br />
<strong>la</strong>s secuencias culturales <strong>de</strong> nuestra prehistoria” (Fletcher, 1953, 30). En este sentido resulta casi obligado<br />
mencionar el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, un icono difundido en revistas y libros e historias universales<br />
<strong>de</strong>l arte, paradigma para muchos <strong>de</strong> lo ibérico. P. Ibarra envió su fotografía a <strong>la</strong> revista La Ilustración<br />
Españo<strong>la</strong> y Americana que, mediante <strong>la</strong> fototipia, reprodujo <strong>la</strong> Dama. La escultura merecía este<br />
procedimiento innovador 339 . El encuadre más repetido fue <strong>de</strong> tres cuartos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el <strong>la</strong>do izquierdo, contrariamente<br />
al estereotipo que se impondría en el siglo XX. Esta forma <strong>de</strong> mirar<strong>la</strong>, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el <strong>la</strong>do izquierdo<br />
o <strong>de</strong>recho, nos alejaba <strong>de</strong>l que habría sido usual en <strong>la</strong> antigüedad (Olmos, Tortosa, 1997, 291) y<br />
para el que <strong>la</strong> escultura habría sido tal<strong>la</strong>da.<br />
Otras imágenes, que hoy nos asombran, nunca fueron reproducidas. Las colecciones fotográficas<br />
conservadas significan, en este sentido, una fuente y un testimonio irreemp<strong>la</strong>zable. Así, en el Catálogo<br />
Monumental <strong>de</strong> Jaén <strong>de</strong> E. Romero <strong>de</strong> Torres encontramos, en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>za <strong>de</strong>l Populo <strong>de</strong> Baeza, una fuente<br />
central con cuatro leones ibéricos que ro<strong>de</strong>an <strong>la</strong> estructura al estilo <strong>de</strong> <strong>la</strong> famosa fuente <strong>de</strong> los Leones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Alhambra (Romero <strong>de</strong> Torres, 1913, vol. II bis, foto 230). El monumento, recreación e imitación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> conocida imagen islámica a través <strong>de</strong> unos objetos ibéricos, hoy ha <strong>de</strong>saparecido. La toma fotográfica<br />
constituye, como tantas otras veces, su única imagen, el testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> reutilización –y recreación–<br />
<strong>de</strong> estas esculturas ibéricas.<br />
Las imágenes fueron también, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este siglo <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> lo ibérico, evolucionando.<br />
De <strong>la</strong>s primeras, individuales y cercanas al anticuarismo, a <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> excavaciones. Así, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX en que aparecieron <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos, <strong>la</strong> fotografía nos transmite<br />
<strong>la</strong> mayor atención por los restos <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>dos y necrópolis que comenzó a generalizarse a partir <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s dos primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX. Progresivamente, <strong>la</strong> técnica documental se convertiría en testimonio<br />
<strong>de</strong> los nuevos hal<strong>la</strong>zgos. Lo ibérico llegaría, <strong>de</strong> su mano, a todos los eruditos, convirtiéndose en<br />
prueba y argumento <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> no pocas divergencias y <strong>de</strong>bates.<br />
Las consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica fueron<br />
fundamentales. La técnica estuvo presente y actuó en <strong>la</strong>s más diversas hipótesis. Igualmente po<strong>de</strong>mos<br />
p<strong>la</strong>ntearnos hasta qué punto influyó en <strong>la</strong> metodología <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. El predominio <strong>de</strong>l comparatismo<br />
fue, por ejemplo, una constante en los estudios ibéricos. García y Bellido <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo su teoría sobre<br />
<strong>la</strong> plástica ibérica se basaba en estas comparaciones formales, en “andamiajes puramente estilísticos”<br />
(García y Bellido, 1943, 278). El comparatismo era un mecanismo metodológico propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> época,<br />
pero también ayudaba en el <strong>de</strong>sconcierto que provocaba lo ibérico. Al recurrir a mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> otras zonas<br />
<strong>de</strong>l mediterráneo, <strong>la</strong> fotografía proporcionaba los instrumentos –que se creían fi<strong>de</strong>dignos– para <strong>la</strong><br />
comparación, respuestas para <strong>la</strong> adscripción cultural y cronológica <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos. Este comparatismo,<br />
posible gracias a <strong>la</strong> imagen fotográfica, llegó también, como es sabido, a ciertos abusos.<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> propia evolución <strong>de</strong> los estudios arqueológicos en España ha hecho que no se<br />
haya aprovechado plenamente, en los estudios ibéricos, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía:<br />
<strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> Corpora. No existe, en efecto, una publicación exhaustiva <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica, escultura<br />
o elementos arquitectónicos <strong>de</strong> lo ibérico. La difusión irregu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos ha contribuido,<br />
sin duda, al conocimiento <strong>de</strong>sigual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s manifestaciones <strong>de</strong> estos pueblos.<br />
La posibilidad <strong>de</strong> conocer, más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>damente y con mayor amplitud, los hal<strong>la</strong>zgos y materiales<br />
<strong>de</strong>l Mediterráneo tuvo como consecuencia el establecimiento <strong>de</strong> paralelismos, más o menos acertados,<br />
con otras culturas. Provocó, creemos, un auge o consolidación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones difusionistas para <strong>la</strong>s<br />
manifestaciones que se advertían en <strong>la</strong> protohistoria peninsu<strong>la</strong>r. Este tipo <strong>de</strong> explicaciones, tan importante<br />
hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX, se habría visto refrendado por <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>nte semejanza entre<br />
restos diferentes, ratificado por el realismo que proporcionaban <strong>la</strong>s fotografías. Al final <strong>de</strong>l período<br />
observamos cómo <strong>la</strong> utilización habitual <strong>de</strong> fotografías había transformado el discurso. Por lo general,<br />
<strong>la</strong>s hipótesis <strong>de</strong>bían apoyarse, corroborarse mediante fotografías. Con intención <strong>de</strong>mostrativa, <strong>la</strong>s imágenes<br />
eran los documentos fiables en los que el lector podía comprobar <strong>la</strong>s argumentaciones esgrimidas.<br />
339 La Ilustración Artística, por el contrario, edita un grabado realizado sobre <strong>la</strong> fotografía en Octubre <strong>de</strong> 1897 (OLMOS, TORTOSA, 1997, 291).<br />
327
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En este discurso, el arqueológico, <strong>la</strong> imagen fotográfica hizo siempre ga<strong>la</strong> <strong>de</strong> su valor polisémico.<br />
En efecto, una misma imagen pudo incluirse en argumentaciones diferentes a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l tiempo. Si<br />
tomamos como ejemplo <strong>la</strong>s esculturas ibéricas el recorrido parece sumamente interesante. Sirvieron, en<br />
efecto, como prueba en discursos muy diferentes, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se <strong>de</strong>scubrieron a finales <strong>de</strong>l siglo XIX hasta<br />
los años 60 <strong>de</strong>l siglo XX. De egipcias con De <strong>la</strong> Rada, a bizantinas con Amador <strong>de</strong> los Ríos a ibéricas<br />
con, entre otros, Mélida y Bosch o hispánicas con Gómez-Moreno, Cabré, Mata Carriazo y Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés. Las diferentes teorías tras <strong>la</strong> posguerra <strong>la</strong>s convertirían en productos cercanos al arte<br />
provincial romano con García y Bellido (1943) y su categoría como un arte diferenciado les fue, incluso,<br />
negado (Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, 1946). Iguales osci<strong>la</strong>ciones experimentó <strong>la</strong> cerámica ibérica: <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s interpretaciones micénicas <strong>de</strong> Furtwaengler y Paris a los débitos con lo cartaginés seña<strong>la</strong>dos por Siret<br />
o <strong>la</strong> influencia griega <strong>de</strong> Cazurro y Bosch.<br />
En su interesante trabajo sobre <strong>la</strong>s miradas que se han acercado a <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, P. Witte, fotógrafo<br />
<strong>de</strong>l Instituto Arqueológico Alemán <strong>de</strong> Madrid, situaba <strong>la</strong> escultura entre <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte cuya<br />
especial atracción hace que permanezcan grabadas en <strong>la</strong> memoria visual colectiva. Des<strong>de</strong> 1897 <strong>la</strong> pieza<br />
fue objeto <strong>de</strong> muy variados acercamientos. A partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama por Pedro<br />
Ibarra y Ruiz, Witte <strong>de</strong>staca cómo <strong>la</strong> ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> muchas fotografías tomadas habría sido ocultar los<br />
<strong>de</strong>fectos y <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong>s perspectivas más vistosas <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Todo ello, en retratos sucesivos en los que<br />
ha primado el paseo alre<strong>de</strong>dor, el juego <strong>de</strong> iluminaciones y encuadres diversos que subrayan y acentúan<br />
diferentes caracteres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama. Basándose en su di<strong>la</strong>tada experiencia en el arte <strong>de</strong> “mirar” lo ibérico<br />
Witte transmitía su opinión <strong>de</strong> que <strong>la</strong> escultura “a pesar <strong>de</strong> haber sido posiblemente un objeto <strong>de</strong><br />
culto o veneración, es el retrato vivo <strong>de</strong> una dama ibérica que posó como mo<strong>de</strong>lo para el busto. Es un<br />
retrato particu<strong>la</strong>r perfumado con el olor <strong>de</strong> santidad por sus <strong>de</strong>scubridores y sus admiradores”. Habríamos<br />
sido nosotros, en buena parte, quienes habríamos creado el halo <strong>de</strong> santidad que <strong>la</strong> hace aparecer<br />
como diosa (Witte, 1997, 50).<br />
Las diferentes visiones, <strong>la</strong>s osci<strong>la</strong>ciones, permiten comprobar cómo el valor <strong>de</strong> cada imagen <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>l texto en que se inserta y, muy directamente, <strong>de</strong>l pie <strong>de</strong> fotografía que se le otorga. Pero, también,<br />
<strong>de</strong> su interre<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong>s otras imágenes <strong>de</strong>l trabajo. En este sentido, según el frecuente método<br />
comparatista, el valor <strong>de</strong> cada imagen, su adscripción cronológica y cultural <strong>de</strong>pendía siempre <strong>de</strong> los<br />
paralelos que el autor ofrecía para su comparación. La interpretación y, por tanto, el valor concreto <strong>de</strong><br />
cada imagen, <strong>de</strong>pendía siempre <strong>de</strong> una compleja interre<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> imágenes y mensajes que el autor aprendió<br />
a dominar cada vez más.<br />
La difusión <strong>de</strong> lo ibérico mediante fotografías ha hecho que reconozcamos un nuevo objeto como<br />
perteneciente a esta cultura si se adapta a los cánones y estereotipos que existen sobre el<strong>la</strong>. Por eso cuesta<br />
tanto reconocer un nuevo objeto u estructura que no se adapta a ese imaginario: escapa a <strong>la</strong> percepción<br />
–fotográfica– <strong>de</strong> esa cultura. Por eso, también, cuando un nuevo resto se reconoce como ibérico<br />
surgen inmediatamente nuevos ejemplos que se adaptan a ese nuevo paradigma que ya ha sido <strong>de</strong>finido,<br />
“reconocido”. Faltaba, para su correcta interpretación, <strong>de</strong>finirlo y consensuarlo, ajustarlo a <strong>la</strong> convención<br />
–en gran parte visual– <strong>de</strong> qué es lo ibérico.<br />
Tras este recorrido entre 1860 y 1960 po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r cómo el discurso arqueológico, <strong>la</strong> retórica<br />
por <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s hipótesis históricas se exponían, se había transformado. Las imágenes fotográficas habían<br />
pasado, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l período, <strong>de</strong> “invitadas” prescindibles a requisitos fundamentales. En el discurso arqueológico<br />
aseguraron el seguimiento y <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías. El dibujo, aunque importante, ofrecía<br />
otros datos o corroboraba <strong>la</strong> veracidad que <strong>la</strong> fotografía aportaba. En los estudios ibéricos, como en<br />
los <strong>de</strong> cualquier otra cultura, sería ya inconcebible, en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, un discurso sin imágenes.<br />
328
DIBUJOS, MOLDES Y FOTOGRAFÍAS. EL REPARTO DE LA<br />
REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN LA LITERATURA<br />
CIENTÍFICA ESPAÑOLA<br />
EL DIBUJO COMO APROPIACIÓN-SUSTITUCIÓN DE LA REALIDAD<br />
El dibujo, como ha recordado B. J. Ford, equivale a más <strong>de</strong> mil pa<strong>la</strong>bras. Pero no sólo ilustra el<br />
texto; aña<strong>de</strong> constantemente informaciones adicionales. La imagen es más que un conjunto <strong>de</strong> datos:<br />
es un documento en el que subyace una teoría (Moser, 1992, 837). Diversos factores y presiones culturales<br />
resultan <strong>de</strong>terminantes en su elección, restringen <strong>la</strong>s representaciones. Otros condicionantes hacen<br />
que, con el tiempo, se configuren iconos que se repiten constantemente y permanecen en <strong>la</strong> literatura<br />
científica (Ford, 1992, 3).<br />
Estos factores, entre otros, hacen que el dibujo, y su re<strong>la</strong>ción con los estudios arqueológicos, constituya<br />
un apasionante tema <strong>de</strong> estudio que ha sido objeto, sin embargo, <strong>de</strong> una escasa atención (Moser,<br />
1992; Baigrie (ed.), 1996; Molyneaux (ed.), 1997). Su importancia resulta, no obstante, fundamental<br />
si consi<strong>de</strong>ramos que el dibujo fue siempre <strong>la</strong> primera representación para acce<strong>de</strong>r al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
Era, por excelencia y junto a <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción, <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l anticuario (Schnapp, 1991, 20).<br />
Des<strong>de</strong> el principio, el dibujo formó parte esencial <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrimiento vincu<strong>la</strong>do al<br />
diálogo, a <strong>la</strong> comunicación (Olmos, 1999). El autor no sólo exponía lo hal<strong>la</strong>do, sino su opinión respecto<br />
a cómo sería, cómo se fabricó, cómo se utilizaría, etc. En España, su importancia fue <strong>de</strong>stacada por<br />
importantes centros reformistas como <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, don<strong>de</strong> se produjo una pionera<br />
incorporación <strong>de</strong>l dibujo <strong>de</strong>l natural a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> (Menén<strong>de</strong>z Pidal, 1977, 79). Así lo conocieron <strong>de</strong>stacados<br />
investigadores que, como Torres Balbás, Azcárate y Costa, pasaron al menos parte <strong>de</strong> su formación<br />
ligados a esta institución (García <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>avel<strong>la</strong>no, 1977, 81). Su aprendizaje, obligatorio hasta momentos<br />
re<strong>la</strong>tivamente frecuentes, siempre formó parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> preparación académica tradicional 340 .<br />
Cuando, en 1839, se dio a conocer públicamente <strong>la</strong> fotografía, se subrayaron, con gran entusiasmo,<br />
<strong>la</strong>s aplicaciones científicas <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>scubrimiento. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ventajas era <strong>la</strong> exactitud que el invento<br />
permitía. Era posible, así, una reproducción y transmisión más exacta <strong>de</strong> cientos <strong>de</strong> piezas, edificios<br />
o monumentos. La fotografía reproducía, a<strong>de</strong>más, aspectos como <strong>la</strong> superficie y textura <strong>de</strong> los<br />
objetos, que antes sólo se habían podido transmitir mediante <strong>de</strong>scripciones. Las primeras dificulta<strong>de</strong>s<br />
técnicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y los elevados costes <strong>de</strong> edición hicieron que su incorporación a <strong>la</strong> literatura<br />
científica fuese más lenta. Petrie explicaba cómo, todavía en 1904, “el dibujo es aún <strong>la</strong> fuente mayor<br />
para <strong>la</strong> ilustración, a pesar <strong>de</strong> que los procedimientos fotográficos ocupan un lugar tan importante”.<br />
Más allá <strong>de</strong> estas dificulta<strong>de</strong>s técnicas, el dibujo continuaba siendo indispensable “para los p<strong>la</strong>nos, inscripciones<br />
y casi todos los objetos pequeños”. El arqueólogo era consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> interpretación que<br />
mediaba al realizar un dibujo, pero sólo así se podían “mostrar <strong>de</strong>talles que no serían visibles (…) en<br />
340 Artísticamente se sucedían tres etapas: <strong>la</strong> copia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s composiciones bidimensionales, <strong>la</strong> copia <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los bidimensionales estáticos<br />
y <strong>la</strong> copia <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong>l natural (VEGA, 1989b, 1).<br />
329
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
una fotografía” (Petrie, 1904, 68). Ésta era, sin duda, una cualidad inherente que el dibujo poseía respecto<br />
a <strong>la</strong> técnica fotográfica.<br />
Las pautas formales y los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> representación <strong>de</strong>l dibujo han variado enormemente <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
el siglo XVIII, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> formas y esquemas pintorescos y románticos a mo<strong>de</strong>los heredados <strong>de</strong> una formación<br />
arquitectónica. El dibujo analiza, <strong>de</strong>scribe, constituye un testimonio irremp<strong>la</strong>zable <strong>de</strong> lo que, quizás,<br />
<strong>de</strong>saparecerá con el tiempo. Esta re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l dibujo con <strong>la</strong> transmisión y memoria <strong>de</strong>l patrimonio<br />
es muy antigua. La evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación mediante el dibujo fue lenta y poco uniforme.<br />
Refleja, sin duda, el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica en cada momento. Sólo en épocas recientes,<br />
a partir <strong>de</strong> los años 60 <strong>de</strong>l siglo XX fundamentalmente, se ha llegado al consenso actual en<br />
cuanto a los cánones <strong>de</strong> representación. Ciertos tipos <strong>de</strong> dibujos han permanecido inalterables a lo <strong>la</strong>rgo<br />
<strong>de</strong> esta evolución. Unido al arqueólogo ha estado siempre el apunte o boceto tomado en el campo,<br />
casi podríamos <strong>de</strong>cir sobre <strong>la</strong> marcha. Su origen está en <strong>la</strong> observación y nace con los propios estudios<br />
arqueológicos. Apuntes y croquis invadieron los libros <strong>de</strong> viajes, cuyas ilustraciones proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> estos<br />
apuntes instantáneos. El consiguiente grabado se convirtió en compañero inseparable <strong>de</strong> <strong>la</strong> narración.<br />
Este tipo <strong>de</strong> dibujo, el efectuado a trazo y a mano alzada, resulta ser, en nuestra opinión, el mayoritario<br />
en <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r durante el período examinado, entre 1860 y 1960.<br />
Con <strong>la</strong>s lógicas incorporaciones <strong>de</strong> otros tipos <strong>de</strong> dibujo, el apunte siguió siendo, no obstante, el<br />
compañero inseparable <strong>de</strong>l arqueólogo, sus primeras reflexiones sobre cualquier tema, el análisis efectuado<br />
in situ. Junto a <strong>la</strong>s notas escritas, constituyen <strong>la</strong> base <strong>de</strong> cualquier estudio. El dibujo a trazo es<br />
mayoritario, también, en <strong>la</strong>s ediciones científicas hasta épocas muy recientes. Gracias a él, el arqueólogo<br />
ha subrayado ciertos aspectos <strong>de</strong> los objetos, escogiendo, seleccionando lo que consi<strong>de</strong>ra más relevante.<br />
El dibujo era, sobre todo, memoria: suponía <strong>la</strong> apropiación <strong>de</strong> los monumentos, paisajes, restos.<br />
Otras circunstancias, como sus menores costes en <strong>la</strong> edición, <strong>de</strong>terminaron también esta prepon<strong>de</strong>rancia.<br />
El croquis posibilitó <strong>la</strong> transmisión <strong>de</strong> localizaciones e informaciones sobre lugares y yacimientos.<br />
Contorneó y dio forma a objetos <strong>de</strong>sconocidos hasta entonces, dibujó por primera vez edificios, etc.<br />
En <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocasiones, no tenía pretensión <strong>de</strong> exactitud y no incluía esca<strong>la</strong>. Es el tipo <strong>de</strong> dibujo<br />
que hemos <strong>de</strong>nominado “realista” en cuanto que transmite el objeto tal cual se ve, su forma, volumen<br />
y <strong>de</strong>coración, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un único punto <strong>de</strong> vista. Era, en este sentido, sintético, boceto mnemotécnico.<br />
Poco a poco, este tipo <strong>de</strong> dibujo evolucionó hacia otro, “analítico” o técnico, que transmite datos<br />
que requieren una inspección más profunda: secciones, bandas <strong>de</strong>corativas en <strong>de</strong>sarrollo, etc.<br />
El predominio <strong>de</strong>l dibujo a trazo nos lleva a consi<strong>de</strong>rarlo como <strong>la</strong> fuente que ha transmitido, analizado<br />
y estudiado los principales hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología peninsu<strong>la</strong>r. Los primeros dibujos tuvieron<br />
un carácter i<strong>de</strong>alizado, uniformando contornos, tamaños y lienzos (Olmos, 1999). Poco a poco,<br />
conforme avanzaban <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX, se avanzó hacia esquemas más diferenciados y<br />
precisos. La representación <strong>de</strong> bienes inmuebles pronto se vio muy influida por el mo<strong>de</strong>lo arquitectónico,<br />
adoptando y reinterpretando sus formas. La <strong>de</strong> bienes muebles u objetos siguió durante más tiempo<br />
bajo los parámetros <strong>de</strong> una representación tradicional, realista y volumétrica. Aunque los primeros<br />
dibujos cerámicos con sección morfológica comenzaron a aparecer hacia 1875-1880 con los trabajos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> alemana en Samotracia (Conze, Hauser, Niemann, 1875-1880), su generalización en España<br />
no llegó, como veremos, hasta un momento muy avanzado <strong>de</strong>l siglo pasado.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras utilizaciones <strong>de</strong>l dibujo fue, sin duda, <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> croquis que permitiesen<br />
situar y ubicar los restos arqueológicos. Del croquis <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo se fue evolucionando,<br />
pau<strong>la</strong>tinamente, hacia esquemas que recogían aspectos, hoy fundamentales, como <strong>la</strong>s estructuras circundantes,<br />
<strong>la</strong> esca<strong>la</strong>, <strong>la</strong> ubicación exacta <strong>de</strong> <strong>la</strong>s catas y hal<strong>la</strong>zgos, etc. Esta evolución es reflejo <strong>de</strong> los<br />
cambios que estaba experimentando <strong>la</strong> propia disciplina. Un temprano ejemplo <strong>de</strong> esta utilización lo<br />
observamos en <strong>la</strong>s ilustraciones <strong>de</strong> Albertini sobre sus excavaciones en Illici (Alicante) durante agosto<br />
<strong>de</strong> 1905. Un p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona indicaba dón<strong>de</strong> se realizaron los son<strong>de</strong>os y dón<strong>de</strong> habían aparecido los<br />
restos <strong>de</strong> construcciones. Igualmente intentó situar, gracias a <strong>la</strong>s informaciones que pudo reunir, el lugar<br />
concreto <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. Sus dibujos no eran –indicaba– exactos: “Los ángulos<br />
se han medido à <strong>la</strong> boussole peigné, y <strong>la</strong>s distancias en gran parte al paso. No tiene ninguna pretensión<br />
330
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 165.- El dibujo en los primeros estudios <strong>de</strong>l arte rupestre peninsu<strong>la</strong>r. Bisonte dibujado por el prehistoriador francés<br />
Henri Breuil.<br />
<strong>de</strong> exactitud perfecta” (Albertini, 1907, 8, nota 1). En <strong>la</strong> figura 2 <strong>de</strong>l mismo artículo, Albertini exponía<br />
una somera p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> lo aparecido en <strong>la</strong> excavación (Albertini, 1907, 9).<br />
Frecuentemente, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras acciones <strong>de</strong>l investigador ante el objeto <strong>de</strong> su estudio era <strong>la</strong><br />
obtención <strong>de</strong> calcos 341 . La finalidad última era lograr un apunte, muy cercano al natural, que permitiese<br />
iniciar el estudio. El calco fue recurrentemente utilizado en grabados rupestres, inscripciones, epígrafes,<br />
<strong>de</strong>coraciones <strong>de</strong> armas, etc. Sabemos que lo practicaron, por ejemplo, Breuil y Cabré en su estudio<br />
<strong>de</strong>l arte rupestre a principios <strong>de</strong>l siglo XX, Hübner ante <strong>la</strong>s inscripciones <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos,<br />
M. Encarnación Cabré ante el pectoral <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite en 1938 o J. Serra Rafols ante un epígrafe <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
iglesia emeritense <strong>de</strong> Santa María, en 1948. En el trabajo sobre cueva Remigia, el dibujante J. B. Porcar<br />
firmó el trabajo junto a Obermaier y Breuil. En <strong>la</strong> Introducción se mencionaba cómo “Don Juan Bautista<br />
Porcar hizo todas <strong>la</strong>s copias con su exquisita sensibilidad <strong>de</strong> artista y con gran perfección en lo que<br />
se refiere al dibujo y al <strong>de</strong>talle más minucioso. Primero, el señor Porcar y yo (Obermaier) sometimos<br />
<strong>la</strong>s pinturas a un examen minucioso, mediante <strong>la</strong> lupa; luego, el señor Porcar hizo un primer calco directo<br />
en papel <strong>de</strong> celofán, pasando aquél a un papel fuerte, bajo el control constante <strong>de</strong> <strong>la</strong> lupa y el<br />
compás, terminando <strong>la</strong> obra con el original a <strong>la</strong> vista” 342 (Porcar, Obermaier, Breuil, 1935, 5). También<br />
se calcaron ilustraciones <strong>de</strong> libros, una práctica que hemos <strong>de</strong> imaginar muy abundante en el trabajo<br />
diario <strong>de</strong>l investigador, propia <strong>de</strong> contextos en los que no existía tanta facilidad para poseer <strong>la</strong>s imágenes<br />
que el investigador necesitaba para posteriores estudios.<br />
Entre los escasos calcos conservados <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> colección <strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. El dibujo o el calco se convirtieron en un mecanismo <strong>de</strong> salvaguarda y trans-<br />
341 Aunque difícil <strong>de</strong> rastrear hoy, ésta ha sido, tradicionalmente, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aproximaciones más usuales.<br />
342 Para ello, informaban, “se colocó un andamio especial, que permitía <strong>la</strong> mayor aproximación posible a <strong>la</strong>s pinturas para po<strong>de</strong>r estudiar<br />
todos los <strong>de</strong>talles, superposición, etc. con re<strong>la</strong>tiva comodidad, tarea no siempre fácil, pues había que examinar no pocas veces representaciones<br />
borrosas o parcialmente <strong>de</strong>struidas” (PORCAR, OBERMAIER, BREUIL, 1935, 5).<br />
331
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
misión <strong>de</strong>l patrimonio. A partir <strong>de</strong> mediados<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> daba instrucciones sobre<br />
cómo localizar <strong>la</strong>s vías y hacer los calcos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s inscripciones y ofrecía ciertos premios a cambio<br />
(Almagro-Gorbea, 1999). Los numerosos<br />
calcos <strong>de</strong> inscripciones testimonian <strong>la</strong> ingente <strong>la</strong>bor<br />
<strong>de</strong> recopi<strong>la</strong>ción y documentación acometida.<br />
El interés por estas reproducciones epigráficas<br />
indican, a<strong>de</strong>más, el carácter filológico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología. <strong>Real</strong>izados en papel <strong>de</strong> distintas características,<br />
los calcos se acompañaban <strong>de</strong> cartas<br />
<strong>de</strong> los Correspondientes o <strong>de</strong> particu<strong>la</strong>res. Destacan<br />
los calcos en papel <strong>de</strong> estaño <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones<br />
ibéricas <strong>de</strong> Ampurias, <strong>de</strong> <strong>la</strong> inscripción<br />
ibérica <strong>de</strong> Gádor, con su calco manuscrito<br />
<strong>de</strong> Zóbel, y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dos téseras celtibéricas <strong>de</strong> Huete-Vil<strong>la</strong>s<br />
Viejas 343 (Cuenca) (Almagro-Gorbea,<br />
1999). Un caso particu<strong>la</strong>rmente interesante son<br />
los calcos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones en <strong>la</strong>s esculturas<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Montealegre <strong>de</strong>l Castillo, Albacete). Siempre en duda tras el conocido proceso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s falsificaciones, fueron objeto <strong>de</strong>l discurso <strong>de</strong> ingreso en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong><br />
Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y Delgado (Rada, 1875a). Durante su estudio, realizó calcos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones<br />
(RAH 9/7580) y cotejó los resultados con otros Académicos y Correspondientes. Muy unida a <strong>la</strong><br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia se encuentra <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> F. Fita, Director <strong>de</strong> esta institución <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1912<br />
hasta su muerte en 1918. El dibujo, y también <strong>la</strong> fotografía, fueron intermediarios habituales en los<br />
trabajos <strong>de</strong> Fita. Aunque raramente abandonaba Madrid, su trabajo <strong>de</strong> <strong>de</strong>splegó por todo el país gracias<br />
a <strong>la</strong> red <strong>de</strong> Corresponsales <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>. Sus noticias –en ocasiones sobre piezas inéditas– llegaban<br />
a Fita acompañadas <strong>de</strong> dibujos, fotografías y calcos. Su consi<strong>de</strong>ración filológica <strong>de</strong> los epígrafes<br />
contribuyó a que no reprodujesen estos croquis y fotografías (Gómez-Pantoja, 1997, 201). A pesar <strong>de</strong><br />
su <strong>de</strong>scenso, los calcos han seguido presentes en los estudios peninsu<strong>la</strong>res. Así, por ejemplo, todavía en<br />
1953 A. Beltrán publicó <strong>la</strong> iconografía <strong>de</strong> algunas monedas romanas gracias a estos calcos (Beltrán,<br />
1953, fig. 5, 6, 15, 16).<br />
El dibujo fue <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> los primeros intentos <strong>de</strong> estudio y análisis <strong>de</strong>l patrimonio arquitectónico.<br />
Gracias a él se ilustraron obras pioneras como <strong>la</strong> serie Monumentos arquitectónicos <strong>de</strong> España,<br />
editada entre 1859 y 1879 bajo el cuidado <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Assas. En el<strong>la</strong>, los dibujos se reprodujeron mediante<br />
<strong>la</strong> tipografía. El interés era principalmente monumental, como <strong>de</strong><strong>la</strong>ta <strong>la</strong> distribución y reparto temático<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> obra, con volúmenes <strong>de</strong>dicados al Alcázar <strong>de</strong> Toledo (vol. I), a <strong>la</strong> Arquitectura Ojival y <strong>la</strong> Cartuja<br />
<strong>de</strong> Miraflores (vol. III), <strong>la</strong> Iglesia arcedianal <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> Villena (vol. VI) y <strong>la</strong> cámara santa <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Catedral <strong>de</strong> Oviedo 344 . En esta temprana fecha, Assas fue reconocido por haber concedido un importante<br />
papel a <strong>la</strong> parte ilustrada. Hübner <strong>de</strong>stacaría, años <strong>de</strong>spués, el importante prece<strong>de</strong>nte que había supuesto<br />
esta obra (Hübner, 1888). Mélida incluso llegó a calificarle como “mi maestro” (Mélida, 1906,<br />
12), por lo que <strong>de</strong>bemos suponer que se trataba <strong>de</strong> una obra unida a su formación como historiador.<br />
También <strong>la</strong> recientemente <strong>de</strong>scubierta cultura ibérica se dio a conocer mediante el dibujo. Así, el<br />
28 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1860 Juan <strong>de</strong> Dios Aguado y A<strong>la</strong>rcón envió un informe sobre el Cerro <strong>de</strong> los Santos a<br />
<strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> San Fernando que incluía una serie <strong>de</strong> dibujos. Los Académicos pudieron contemp<strong>la</strong>r,<br />
gráficamente, los <strong>de</strong>scubrimientos efectuados: dieciocho estatuas fragmentadas y numerosos res-<br />
332<br />
Fig. 166.- Henri Breuil realizando el calco <strong>de</strong> “<strong>la</strong> dama<br />
b<strong>la</strong>nca”. Según Ripoll (2002).<br />
343 Estudiadas por Aureliano Fernán<strong>de</strong>z Guerra y el P. Fi<strong>de</strong>l Fita.<br />
344 Volumen realizado por J. Amador <strong>de</strong> los Ríos.
tos arquitectónicos, mosaicos, cerámicas e, incluso,<br />
una inscripción (Lucas, 1994, 18). En <strong>la</strong><br />
misma línea, Demetrio <strong>de</strong> los Ríos ilustró mediante<br />
el dibujo <strong>la</strong> ciudad romana <strong>de</strong> Itálica (Sevil<strong>la</strong>).<br />
Los dibujos, acuare<strong>la</strong>s y dibujos en grafito,<br />
reproducen o interpretan edificios y materiales<br />
arqueológicos <strong>de</strong>scubiertos a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong><br />
sus trabajos <strong>de</strong> excavación, entre 1860 y 1875 345<br />
(Beltrán 1995, 35). De los Ríos realizó estos dibujos<br />
como ilustraciones para una monumental<br />
obra que preparaba sobre Itálica y que nunca publicó<br />
(Beltrán 1995, 36). Sus características son<br />
comprensibles si tenemos en cuenta <strong>la</strong> formación<br />
arquitectónica <strong>de</strong>l autor 346 . La obra se inscribe,<br />
pues, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura<br />
sobre <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los<br />
edificios y <strong>de</strong> los restos arqueológicos inmuebles<br />
hal<strong>la</strong>dos.<br />
Frecuentemente, los protagonistas <strong>de</strong> los estudios<br />
arqueológicos estuvieron vincu<strong>la</strong>dos al<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 167.- Henri Breuil realiza un calco en <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong><br />
Phillipp (Sudáfrica). Según Ripoll (2002).<br />
mundo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes. Central en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los estudios ibéricos fue Paulino Savirón y Esteban, pintor,<br />
grabador y director <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda excavación realizada en el Cerro <strong>de</strong> los Santos. Sus conocidos artículos<br />
“Noticias <strong>de</strong> varias excavaciones <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos” 347 , permiten apreciar <strong>la</strong> documentación<br />
gráfica <strong>de</strong>l Cerro (Lucas, 1994, 26). La publicación <strong>de</strong> sus dibujos fue posible, en gran parte, por<br />
el interés personal <strong>de</strong>l autor. Las láminas llevan leyendas como “Savirón levantó y dibº.” y “Savirón<br />
dibº y litº”, lo que seña<strong>la</strong> su autoría tanto en el dibujo como en <strong>la</strong> litografía. A<strong>de</strong>más, en <strong>la</strong> por entonces<br />
escasamente ilustrada Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong> Savirón constituyen <strong>la</strong>s<br />
excepciones. Transmitió, así, su visión sobre el estado <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos, su perfil y p<strong>la</strong>nta, varias<br />
esculturas y otros restos como escorias.<br />
Presentando los lienzos <strong>de</strong>l templo numerados, Savirón interre<strong>la</strong>cionaba esta p<strong>la</strong>nta con explicaciones<br />
a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l texto. Las litografías difundían <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l cerro, fragmentadas o completas y<br />
otros diversos restos con los que el autor quería proporcionar una i<strong>de</strong>a exacta <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>scubiertos<br />
en el célebre edificio. Colmaba, así, <strong>la</strong> cierta necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrir imágenes, <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda e interés<br />
que provocaba esta recién <strong>de</strong>scubierta cultura. Como dibujante, creó algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras imágenes<br />
sobre lo ibérico 348 .<br />
Pocos años <strong>de</strong>spués se publicó una obra fundamental que subrayaba <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte<br />
gráfica y, al mismo tiempo, su carencia tradicional en <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. La Arqueología en España<br />
<strong>de</strong> E. Hübner (1888) supuso, sin duda, un antes y un <strong>de</strong>spués en <strong>la</strong> investigación peninsu<strong>la</strong>r.<br />
Proporcionó un panorama completo sobre el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación y sobre <strong>la</strong> documentación gráfica<br />
disponible (Hübner, 1888, 241).<br />
La influencia <strong>de</strong> sus opiniones resulta <strong>de</strong>stacable si consi<strong>de</strong>ramos el crédito <strong>de</strong> Hübner entre sus<br />
contemporáneos. Ante <strong>la</strong> recurrentemente utilizada obra <strong>de</strong> Labor<strong>de</strong>, Hübner valoraba su carácter “<strong>de</strong><br />
inventario <strong>de</strong> los restos antiguos <strong>de</strong> España”. Sin embargo, advirtió <strong>la</strong> escasa exactitud <strong>de</strong> los dibujos:<br />
“El conjunto <strong>de</strong> dibujos y <strong>de</strong>scripciones reunidos por el autor, durante los años 1799 al 1801, ha sido<br />
reproducida en París, muchos años más tar<strong>de</strong> 349 , con bastante libertad y fantasía. Los p<strong>la</strong>nos arquitec-<br />
345 Hoy en el Museo Arqueológico <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>.<br />
346 Demetrio <strong>de</strong> los Ríos fue profesor <strong>de</strong> Dibujo Topográfico y Arquitectura <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong> (BELTRÁN 1995, 38).<br />
347 Publicados en <strong>la</strong> revista RABM (n° 8, 10, 12, 14 y 15).<br />
348 Esto incluía algunas (Lám. III, n° 15) que pronto pasarían a <strong>la</strong> lista <strong>de</strong> <strong>la</strong>s sospechosas falsificaciones que tantas dudas provocaron.<br />
349 La obra fue publicada entre 1806 y 1820.<br />
333
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tónicos y dibujos no merecen, pues, aquel<strong>la</strong> fe que hoy día se suele exigir <strong>de</strong> tales publicaciones” (Hübner,<br />
1888, 213). La publicación <strong>de</strong> Labor<strong>de</strong> ya no era, pues, lo que <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna ciencia necesitaba y valoraba.<br />
Eran necesarias aproximaciones que asegurasen <strong>la</strong> valorada exactitud como punto <strong>de</strong> partida:<br />
“lo que sobre todo se necesita, son publicaciones esmeradas y científicas (…). Faltan también p<strong>la</strong>nos<br />
con <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s romanas, levantados en esca<strong>la</strong>s bastante gran<strong>de</strong>s (…) y <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más edificios<br />
antiguos, y un mapa arqueológico general, para indicar los sitios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ruinas, sepulcros, y otros<br />
monumentos” (Hübner, 1888, 241).<br />
Hübner <strong>de</strong>nunciaba el estado <strong>de</strong> documentación que había encontrado y que producía equívocos<br />
en <strong>la</strong>s investigaciones. Así, cuando acometió el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones ibéricas <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> Tarragona<br />
<strong>la</strong>mentaba cómo: “no existe ni un p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> toda su p<strong>la</strong>nta arquitectónica que represente fielmente<br />
su recinto, ni unos dibujos o grabados hechos con el esmero <strong>de</strong>bido”. Incluso l<strong>la</strong>maba <strong>la</strong> atención sobre<br />
cómo, existiendo fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción, éstas no se habían aprovechado para realizar dibujos<br />
a partir <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s (Hübner, 1888, 242). En su opinión sólo Monumentos arquitectónicos <strong>de</strong> España y <strong>la</strong> revista<br />
Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s habían difundido una a<strong>de</strong>cuada parte gráfica (Hübner, 1888, 241).<br />
Otras figuras indiscutibles <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria peninsu<strong>la</strong>r fueron los hermanos Enrique y Luis Siret, <strong>de</strong>stacados<br />
dibujantes (Ripoll Perelló, 1985). Ya al comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong> trayectoria <strong>de</strong> Luis, publicaron una obra<br />
ilustrada <strong>de</strong> forma importante y que obtuvo el premio Martorell <strong>de</strong> 1887. Les premiers âges du métal recogía<br />
los resultados <strong>de</strong> más <strong>de</strong> cinco años <strong>de</strong> excavaciones y exploraciones. Los Siret habían podido conocer<br />
más <strong>de</strong> 45 yacimientos <strong>de</strong>l Neolítico, Calcolítico y <strong>de</strong>l Bronce peninsu<strong>la</strong>r. Compuesta por dos volúmenes,<br />
el <strong>de</strong> texto incluía dibujos y el segundo abarcaba 70 láminas que representaban vistas <strong>de</strong> yacimientos, sepulturas<br />
a esca<strong>la</strong>, p<strong>la</strong>nos, secciones y hal<strong>la</strong>zgos, muchas veces a tamaño natural. Luis Siret fue el encargado<br />
<strong>de</strong> realizar los dibujos, todos <strong>de</strong>l natural, y se reprodujeron mediante <strong>la</strong> fototipia en <strong>la</strong> casa Otto <strong>de</strong><br />
Bruse<strong>la</strong>s (Herguido, 1994, 190). La publicación <strong>de</strong> esta obra produjo una gran impresión entre los prehistoriadores<br />
europeos. Los hal<strong>la</strong>zgos se consi<strong>de</strong>raron verda<strong>de</strong>ramente inauditos y atrajo <strong>la</strong> atención <strong>de</strong> investigadores<br />
como Evans, Cartailhac, etc. (Herguido, 1994, 190). Durante los <strong>la</strong>rgos años <strong>de</strong> actuación en<br />
España L. Siret nos proporcionaría multitud <strong>de</strong> dibujos 350 , croquis a mano alzada que proporcionan una<br />
valiosa información sobre el contexto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo y disposición <strong>de</strong> los elementos (Siret, 1907).<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras más influyentes en el inicio <strong>de</strong> los estudios ibéricos fue, sin duda, el Essai sur l’art<br />
et l’industrie <strong>de</strong> l’Espagne primitive <strong>de</strong> P. Paris (1903-1904). Los dibujos que ilustraron esta obra fueron<br />
el resultado <strong>de</strong> un prolongado trabajo en España, visitando diversos lugares don<strong>de</strong> esa nueva cultura,<br />
<strong>la</strong> ibérica, había ido apareciendo. Durante su visita, en 1898, al museo <strong>de</strong> los padres esco<strong>la</strong>pios, Paris<br />
informó cómo “dibujé y fotografié todos los fragmentos <strong>de</strong>l Cerro, <strong>de</strong> los que he aquí el catálogo” (Paris,<br />
1901,114). Este gabinete <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong> había recibido ya <strong>la</strong> visita <strong>de</strong> otro ilustre investigador francés, A.<br />
Engel, quien, en su misión <strong>de</strong> 1891, se hizo acompañar <strong>de</strong> un dibujante. Ambos, dibujante y Engel<br />
como fotógrafo, “trabajaron durante varios días en el gabinete <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>” (Mélida, 1906a, 5).<br />
El dibujo constituyó una herramienta fundamental en <strong>la</strong> gran obra <strong>de</strong> Paris, profusamente ilustrada.<br />
Teniendo en cuenta su posterior puesto en <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> Bur<strong>de</strong>os <strong>de</strong>staca el marcado<br />
esquematismo <strong>de</strong> los dibujos <strong>de</strong>l Essai. Esta opción indica, creemos, una voluntad <strong>de</strong> fijar sólo <strong>de</strong>terminados<br />
aspectos o rasgos que creía fundamentales. Así lo observamos, por ejemplo, en el caso <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> Las Grajas (Paris, 1903-04, I, 6-7) bajo apariencia <strong>de</strong> croquis, con lienzos i<strong>de</strong>alizados y<br />
sin especificar <strong>la</strong> orientación. El dibujo posibilitó <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> importantes piezas ya <strong>de</strong>saparecidas,<br />
como el capitel ibero-jónico <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Paris, 1903-04, 43, fig. 32). Esquemático y sin<br />
esca<strong>la</strong>, tan sólo un muy leve sombreado producía cierta sensación <strong>de</strong> relieve. Las líneas básicas, en un<br />
único grosor, ilustran los rasgos fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza 351 . En el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos <strong>de</strong>stacaba aspectos consi<strong>de</strong>rados especialmente importantes, como el cabello, en unos dibu-<br />
350 Aunque muchos <strong>de</strong> ellos no fueron finalmente publicados. Sus diarios se encuentran en el Archivo <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional, Madrid.<br />
351 Esta pieza, <strong>de</strong> <strong>la</strong> que no existía fotografía y que se difundió mediante el dibujo <strong>de</strong> Aguado, fue fundamental para <strong>la</strong> hipótesis <strong>de</strong> De<br />
<strong>la</strong> Rada sobre <strong>la</strong> influencia egipcia en el Cerro <strong>de</strong> los Santos (ENGEL, 1893, 59).<br />
334
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
jos esquemáticos, casi sin sensación <strong>de</strong> volumen. La cerámica se representaba mediante dibujos realistas<br />
en los que <strong>la</strong> pieza se reproducía tal y como se ve, incluso con sensación <strong>de</strong> volumen (Paris, 1903-<br />
04, II, fig. 24-29). El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración muestra cómo Paris intuía <strong>la</strong> complementariedad <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía y el dibujo (Paris, 1901, 116). En efecto, hay piezas que reprodujo con ambas técnicas, como<br />
en el caso <strong>de</strong>l dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> página 117 y <strong>la</strong> n° 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> lámina II <strong>de</strong>l artículo <strong>de</strong>l Bulletin Hispanique<br />
“Sculptures du Cerro <strong>de</strong> los Santos” (1901).<br />
El marqués <strong>de</strong> Cerralbo fue uno <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras personalida<strong>de</strong>s que aplicaron <strong>la</strong> fotografía a sus<br />
estudios. El reparto entre ambos métodos se ejemplifica en una conferencia –El Alto Jalón. Descubrimientos<br />
arqueológicos– pronunciada ante <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia en Diciembre <strong>de</strong> 1909. En su<br />
posterior publicación sólo recurrió al dibujo en un mapa <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> trabajo, para exponer secciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuevas y para ilustrar ciertos <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas encontradas, es <strong>de</strong>cir, para ilustrar visiones que<br />
<strong>la</strong> fotografía no podía proporcionar. El dibujo intervenía en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> objetos completos, <strong>de</strong>talles<br />
y <strong>de</strong>coraciones, reconstrucción <strong>de</strong> formas, <strong>de</strong>lineación <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nos generales, parciales, secciones y<br />
cortes topográficos (Jiménez, 1998, 21). Como solía ocurrir en <strong>la</strong> época, los contornos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras<br />
se i<strong>de</strong>alizaban en beneficio <strong>de</strong> un trazado <strong>de</strong> los muros rectilíneo. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los años <strong>de</strong> actividad<br />
arqueológica <strong>de</strong>l Marqués, y hasta su muerte en 1922, los dibujos fueron incorporando nuevos elementos<br />
como esca<strong>la</strong>s y, en algunos casos, se indicó el lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados objetos <strong>de</strong> interés.<br />
Mediante un correcto material gráfico se aportaban, pues, pruebas que apoyaban <strong>la</strong>s argumentaciones<br />
esgrimidas. El dibujo constituía, a<strong>de</strong>más, un instrumento para <strong>la</strong> comparación en una función<br />
que, poco a poco, iría acaparando <strong>la</strong> fotografía. Cuando era posible, los objetos se dibujaban preferentemente<br />
<strong>de</strong>l natural y se terminaban a <strong>la</strong> acuare<strong>la</strong>. El ingeniero Eugenio Moro fue el encargado <strong>de</strong> realizar<br />
los levantamientos topográficos en Arcóbriga y otros yacimientos y Juan Cabré dibujó objetos arqueológicos,<br />
p<strong>la</strong>ntas y secciones <strong>de</strong> diferentes estructuras (Jiménez, 1998, 22).<br />
Paradigmático resulta el caso <strong>de</strong>l l<strong>la</strong>mado vaso ibero-púnico <strong>de</strong> Arcóbriga (lám. XXXV) comparado<br />
con el altar <strong>de</strong> Hagiar-Kim en Malta: “Para mejor explicación acompaño con un dibujo hecho sobre<br />
calco, <strong>de</strong>terminándose por <strong>la</strong>s líneas más negras lo que existe, y <strong>la</strong>s débiles <strong>la</strong> reconstitución, así<br />
como al pie <strong>la</strong> forma <strong>de</strong>l vaso, que mi<strong>de</strong> 0.15 m. <strong>de</strong> altura por 0.20 m. <strong>de</strong> diámetro en <strong>la</strong> boca circu<strong>la</strong>r<br />
y 0,22 m. en <strong>la</strong> base” (Aguilera y Gamboa, 1909, 123). Este dibujo se convertía en <strong>la</strong> <strong>de</strong>mostración visual<br />
<strong>de</strong> su argumentación: “toda <strong>la</strong> factura y colorido son celtíberos, pero <strong>la</strong> representación y <strong>la</strong>s tradiciones<br />
téngo<strong>la</strong>s por cartaginesas. Es indudable que representa a Baal-Thamar, el genio <strong>de</strong> <strong>la</strong> fecundación<br />
(…) no son los ondu<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica celtibérica que Pierre Paris encontró en Meca y el Amarejo”<br />
(Aguilera y Gamboa, 1909, 123). Junto al dibujo realista <strong>de</strong>l vaso se incluía el <strong>de</strong>sarrollo extendido<br />
<strong>de</strong> su <strong>de</strong>coración bajo el título “Desarrollo <strong>de</strong>l vaso ibero-púnico” (Aguilera y Gamboa, 1909, 125).<br />
La <strong>de</strong>coración “viene a robustecer <strong>la</strong> interpretación (…) evi<strong>de</strong>ntemente representa <strong>la</strong> triple divinidad a<br />
<strong>la</strong> que <strong>de</strong>dicaron su culto y sus gran<strong>de</strong>s romerías religiosas los cartagineses” (Aguilera y Gamboa, 1909,<br />
128). Los dibujos suponían un apoyo a <strong>la</strong>s teorías, aún dominantes, sobre <strong>la</strong> influencia oriental en <strong>la</strong><br />
protohistoria peninsu<strong>la</strong>r. Aportaban instrumentos para <strong>la</strong> comparación. Contenían una teoría, una interpretación<br />
<strong>de</strong>terminada.<br />
Por su parte, <strong>la</strong> iniciación <strong>de</strong> J. R. Mélida en el dibujo y los calcos fue muy temprana y está unida<br />
a su re<strong>la</strong>ción con E. Hübner, a quien recordaría como “maestro cariñoso inolvidable” (Mélida,<br />
1906, 12). Cuando, en 1881, Hübner llegó a Madrid por segunda vez, Riaño, Director General <strong>de</strong><br />
Instrucción Pública, le invitó a seña<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos que creía falsas. Una vez<br />
en el Museo Arqueológico Nacional, Hübner fue pegando, en presencia <strong>de</strong> De <strong>la</strong> Rada y <strong>de</strong> otras personalida<strong>de</strong>s,<br />
etiquetas rojas en <strong>la</strong>s piezas. Seguía pensando que <strong>la</strong>s inscripciones podían ser contemporáneas<br />
y haberse realizado para resaltar <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas. Para estudiar<strong>la</strong>s Hübner recurrió<br />
al mecanismo habitual <strong>de</strong> los calcos. Fue en esta tarea concreta cuando sabemos que Mélida y Hübner<br />
trabajaron juntos, en <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> los calcos <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s inscripciones <strong>de</strong>l Cerro existentes en el<br />
Museo Arqueológico Nacional (Mélida 1906a, 4, 39). Gracias a una carta <strong>de</strong> Hübner publicada por<br />
Luis Vázquez <strong>de</strong> Parga conocemos qué mecanismo concreto utilizaba el alemán para obtener los calcos.<br />
En 1897 Hübner indicaba a Juan Uña, propietario <strong>de</strong> un sello <strong>de</strong> bronce romano: “Quisiera ver<br />
335
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
un calco <strong>de</strong>l sello <strong>de</strong> Luc.Pomperonio, que se obtiene sin dificultad, cuando se cubre su superficie con<br />
un polvo <strong>de</strong> cualquier color, <strong>de</strong> lápiz (mine <strong>de</strong> plomb) por ejemplo, y se imprime sobre un papel no <strong>de</strong>masiado<br />
liso” (Vázquez <strong>de</strong> Parga, 1943, 443).<br />
En 1914 Mélida logró el puesto <strong>de</strong> Director <strong>de</strong>l Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas. En<br />
este mismo año pronunció una conferencia, El arte antiguo y el griego, que se editó finalmente con ocho<br />
láminas en fototipia <strong>de</strong> <strong>la</strong> conocida casa Hauser y Menet <strong>de</strong> Madrid. El p<strong>la</strong>nteamiento seguía un esquema<br />
difusionista: <strong>la</strong> razón <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “semejanzas entre obras <strong>de</strong> diferentes épocas tiene que buscarse, o en el<br />
origen común <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as y <strong>de</strong> formas expresivas o en <strong>la</strong> repetición <strong>de</strong> causas que <strong>de</strong>n por resultado un modo<br />
<strong>de</strong> producir semejante” (Mélida, 1915a, 1). Consecuente con ello, el investigador intentaba establecer semejanzas<br />
entre el arte antiguo, el arte bizantino y el Greco. Las láminas eran fundamentales en estas comparaciones,<br />
<strong>de</strong>stacando un dibujo que, comparando <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Policleto, Lisipo y el Greco (San Juan<br />
Bautista), tendía <strong>la</strong>zos entre diferentes épocas (Mélida, 1915a, 5). Este caso es muestra <strong>de</strong> otros muchos<br />
en los que el dibujo, como <strong>la</strong> fotografía, se utilizaron en el establecimiento <strong>de</strong> paralelos formales para los<br />
que se buscaba un significado histórico. El dibujo, al abstraer ciertos rasgos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras, permitía no distraer<br />
<strong>la</strong> atención en <strong>de</strong>talles secundarios que apartasen <strong>de</strong> <strong>la</strong> semejanza. Esto conllevaba, también, difundir<br />
una visión personal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s semejanzas y diferencias <strong>de</strong> cada objeto examinado.<br />
M. Gómez-Moreno fue uno <strong>de</strong> los primeros investigadores que dominó con maestría el dibujo y<br />
<strong>la</strong> fotografía y que los simultaneó como métodos <strong>de</strong> registro y análisis en sus estudios. La familiaridad<br />
con ambos le llegaba <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el entorno familiar: Su padre, conocido pintor, había incorporado y editado<br />
fotografías. En 1900, abordó el primer volumen –Ávi<strong>la</strong>– <strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> España, realizando<br />
tanto fotografías como dibujos. Los dibujos tienen hoy un carácter testimonial, ya que muchas<br />
<strong>de</strong> estas obras han <strong>de</strong>saparecido y sólo <strong>la</strong>s conocemos a través <strong>de</strong> sus apuntes. En sus estudios sobre <strong>la</strong><br />
necrópolis <strong>de</strong> Antequera, Gómez-Moreno recurrió a <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l dibujo proporcionando, por primera<br />
vez, p<strong>la</strong>ntas y secciones <strong>de</strong> estos monumentos (Gómez-Moreno, 1905, 83, 85 y 89). Especialmente<br />
interesante resultan sus láminas sobre <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> los tipos sepulcrales <strong>de</strong>l mediterráneo tomando<br />
como base su adscripción formal (Gómez-Moreno, 1905, 105). Como en este caso, el dibujo se utilizó<br />
frecuentemente en <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> establecer <strong>la</strong>s tipologías que <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> necesitaba.<br />
Diferenciar y c<strong>la</strong>sificar los tipos significaba establecer el punto <strong>de</strong> partida necesario para posteriores estudios.<br />
En un momento ya avanzado <strong>de</strong> su carrera, en 1945, escribió un artículo sobre El proceso histórico<br />
<strong>de</strong>l dibujo que sólo se publicaría, años más tar<strong>de</strong>, en sus Misceláneas (Gómez-Moreno, 1949). En<br />
este artículo, el investigador explicaba cuál era su concepción acerca <strong>de</strong> ambos procesos. Para él, <strong>la</strong> fotografía<br />
y el vaciado suponían una reproducción fiel <strong>de</strong> los objetos: “Con <strong>la</strong> fotografía, con el vaciado<br />
llega a ser mecánica <strong>la</strong> captación <strong>de</strong> el<strong>la</strong> misma (<strong>la</strong> realidad)” (Gómez-Moreno, 1949b, 189). Sin embargo,<br />
el dibujo era diferente: “Mas el espíritu humano, mediante su don <strong>de</strong> abstraer, está capacitado<br />
para <strong>de</strong>senten<strong>de</strong>rse <strong>de</strong> <strong>la</strong> integridad observada, tomando <strong>de</strong> el<strong>la</strong> ciertos elementos, por sí solos aptos<br />
para <strong>de</strong>terminar una sensación congénere a <strong>la</strong> que lo natural provoca (…) Así pues, dibujar será una interpretación<br />
<strong>de</strong> lo natural en esquemas evocadores <strong>de</strong> emociones” (Gómez-Moreno, 1949b, 189). El<br />
dibujo, pues, interpreta, sintetiza. Supone “una <strong>la</strong>bor reflexiva que toma por base convencionalismos,<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos por escue<strong>la</strong>s y tiempos” (Gómez-Moreno, 1949b, 190).<br />
Pocos años <strong>de</strong>spués aparecerían los primeros trabajos <strong>de</strong> otra figura c<strong>la</strong>ve en <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r:<br />
A. García y Bellido. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su prolífica carrera, el dibujo tuvo una presencia indiscutible y<br />
principal. En ocasiones llegó a afirmar: “creemos útil reproducir los dibujos analíticos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas por<br />
ser más elocuentes que <strong>la</strong>s mismas fotografías” (García y Bellido, 1946, 358). El dibujo era elocuentemente<br />
testimonio y prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong>l investigador. En su estudio sobre Coaña (Asturias) <strong>de</strong>terminó<br />
<strong>la</strong> concepción y valoraciones culturales que, durante muchos años, se ha tenido sobre el urbanismo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada cultura castreña. En su artículo <strong>de</strong> 1942 <strong>de</strong> Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología corroboraba sus<br />
hipótesis respecto a este urbanismo mediante el dibujo: “Predominan <strong>la</strong>s cabañas <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta circu<strong>la</strong>r con<br />
vestíbulo o sin él (figs. 3 a 7) y aquel<strong>la</strong>s que se separan <strong>de</strong> tal esquema redon<strong>de</strong>an, por lo general, sus ángulos<br />
(fig. 8). Una ojeada al p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong> figura 1, que presenta el estado último <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones, lo<br />
certifica gráficamente” (García y Bellido, 1942b, 217). Su hipótesis sobre <strong>la</strong> pervivencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta cir-<br />
336
cu<strong>la</strong>r se refrendaba, pues, en el p<strong>la</strong>no<br />
<strong>de</strong> excavaciones. Por otra parte, ciertos<br />
usos, heredados <strong>de</strong> una tradición<br />
artística, estuvieron presentes hasta, al<br />
menos, sus dibujos <strong>de</strong> los años 50.<br />
Continuó, por ejemplo, sombreando<br />
dibujos y proporcionando sensación<br />
<strong>de</strong> relieve. Una pauta que iría adoptando<br />
es <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> los objetos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> varios puntos <strong>de</strong> vista, en <strong>la</strong><br />
voluntad <strong>de</strong> proporcionar un conocimiento<br />
más global. Si no era posible<br />
incluir varias vistas, el autor <strong>de</strong>bía escoger<br />
<strong>la</strong> que, en su opinión, era más<br />
representativa <strong>de</strong>l objeto.<br />
EL DIBUJO DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO<br />
Durante el siglo XIX se introdujeron<br />
noveda<strong>de</strong>s en <strong>la</strong>s aca<strong>de</strong>mias<br />
<strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, entre <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>stacan<br />
los estudios <strong>de</strong> composición, una innovación<br />
impartida en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1844 (Moreno<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Heras, 1989, 61). Esta tradición<br />
influiría en los dibujos <strong>de</strong>l material<br />
arqueológico, especialmente durante<br />
el siglo XIX, adoptándose disposiciones<br />
que recordaban <strong>la</strong>s composiciones<br />
pictóricas.<br />
La inclusión <strong>de</strong> ciertos dibujos<br />
respondía a los objetivos <strong>de</strong>l autor. Así,<br />
Albertini concedía a <strong>la</strong> cerámica ibérica<br />
<strong>de</strong> Illici un valor fundamentalmen-<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 168.- Jarro y brasero proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Carmona (Sevil<strong>la</strong>). Secciones y<br />
perfiles en el dibujo arqueológico <strong>de</strong> J. Bonsor. Hacia 1897.<br />
Fig. 169.- Varias vistas <strong>de</strong> los túmulos 133 y 65 <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis ibérica<br />
<strong>de</strong> Galera (Granada). Hacia 1919.<br />
te <strong>de</strong>corativo. La “importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong>coraciones hacía que los fragmentos mereciesen ser reproducidos”<br />
(Albertini, 1907, 18). La Alcudia era, también, un lugar privilegiado en <strong>la</strong> polémica sobre <strong>la</strong> cronología y<br />
adscripción cultural <strong>de</strong> esas cerámicas. Albertini realizó unos dibujos “realistas” en el sentido <strong>de</strong> que los objetos<br />
se representaron tal y como se podían ver, incluso queriendo reproducir su perspectiva y volumen.<br />
Poco a poco el dibujo realista, que mostraba <strong>la</strong> pieza tal y como se veía, se fue transformando,<br />
conceptualizando. Así, <strong>la</strong> importancia otorgada a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>coraciones hizo que se <strong>de</strong>sease estudiar su <strong>de</strong>sarrollo.<br />
El dibujo se iría transformando <strong>de</strong> forma que estos trabajos encontrasen un incuestionable aliado<br />
visual. En este contexto <strong>de</strong> estudios estilísticos, los <strong>de</strong>sarrollos <strong>de</strong>corativos fueron, pues, rápidamente<br />
adoptados. Encontramos tempranos ejemplos en el Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s (1872). Pedro <strong>de</strong><br />
Madrazo, que pertenecía a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, exponía en un artículo sobre los “Vasos<br />
italo-griegos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional” (1872) un dibujo realista <strong>de</strong>l vaso incluyendo, en <strong>la</strong><br />
parte inferior, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> su <strong>de</strong>coración.<br />
Las primeras manifestaciones <strong>de</strong> dibujos <strong>de</strong> material arqueológico diseccionando perfiles, secciones y<br />
proporcionando varias perspectivas <strong>de</strong>l objeto, aparecieron en <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones alemanas en<br />
Samotracia (Conze, Hauser, Niemann, 1875-1880). La aplicación <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> dibujo no comenzó in-<br />
337
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
mediatamente <strong>de</strong>spués, ni en Europa ni en España. No po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> una evolución lineal o uniforme.<br />
Se fue incorporando <strong>de</strong>sigualmente <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> los autores: su formación, ambiente, contactos,<br />
intereses, etc. El proporcionar varias perspectivas <strong>de</strong> un mismo objeto –vistas frontales, <strong>la</strong>terales y <strong>de</strong> perfil–<br />
estuvo re<strong>la</strong>cionado con <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> estas pautas por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales y con el prestigio<br />
<strong>de</strong> estas ciencias frente a <strong>la</strong>s humanísticas. Adoptar sus pautas era, también, una forma <strong>de</strong> objetivar los dibujos,<br />
dotarles <strong>de</strong> una nueva fiabilidad. La adopción <strong>de</strong> estos mo<strong>de</strong>los en<strong>la</strong>zaba, a<strong>de</strong>más, con concepciones<br />
como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, en el sentido <strong>de</strong> imaginar <strong>la</strong> Historia como un organismo<br />
vivo para el que había que objetivar los mecanismos que permitían llegar a su conocimiento.<br />
Sin embargo, consultar una revista fundamental como Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología muestra cómo,<br />
aún en <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong> los años 40, no existía un consenso uniforme sobre el dibujo <strong>de</strong> los vasos<br />
cerámicos. Mayoritariamente se seguía prefiriendo un dibujo <strong>de</strong> su contorno o silueta, es <strong>de</strong>cir, aquellos<br />
que proporcionaban una sensación volumétrica. Sólo algunos autores acudían al dibujo <strong>de</strong> secciones, especialmente<br />
al ilustrar un problema concreto. Así, Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés dibujó el perfil <strong>de</strong> cuatro vasos <strong>de</strong>l<br />
yacimiento <strong>de</strong> Cabezo Agudo (La Unión, Murcia) <strong>de</strong> los que intentaba establecer una tipología (Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés, 1942a, 144, fig. 7). También en 1945 encontramos estos dibujos <strong>de</strong> secciones cerámicas 352<br />
(Ortego, 1945; Monteagudo, 1945, figs. 8 a 18). Poco a poco empezaron a aparecer <strong>la</strong>s primeras tab<strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong> formas cerámicas, con dibujos que incluían perfiles y que indicaban c<strong>la</strong>ramente el punto medio <strong>de</strong>l<br />
338<br />
Fig. 170.- Cerámicas <strong>de</strong> El Argar (Antas, Almería). El dibujo “tipo espécimen” y <strong>la</strong> perspectiva superior y volumétrica<br />
sobre el objeto. Según Bosch Gimpera (1932, fig. 125).<br />
352 Lo que no impedía que algunos se siguiesen incluyendo sin esca<strong>la</strong>s.
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 171.- Desarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escena báquica <strong>de</strong>l puteal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Moncloa. El dibujo amplía <strong>la</strong>s informaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Según A. García y Bellido (1951, fig. 2).<br />
diámetro <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza (Amorós, García y Bellido, 1947, 22-23, figs. 19-20). También en <strong>la</strong>s publicaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s necrópolis <strong>de</strong> Ampurias era evi<strong>de</strong>nte esta evolución hacia el dibujo técnico <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica (Almagro,<br />
1953-54). Almagro presentaba, así, dibujos cerámicos técnicos, con perfiles y secciones. Otros objetos,<br />
como metales y esculturas, siguieron dibujándose <strong>de</strong> forma tradicional, proporcionando una sensación <strong>de</strong><br />
tres dimensiones. En <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 50 se irían <strong>de</strong>finiendo, cada vez más, estas convenciones para<br />
el dibujo <strong>de</strong> materiales, aunque <strong>la</strong>s formas anteriores continuaran también presentes.<br />
Por otra parte, el dibujo y <strong>la</strong> fotografía no <strong>de</strong>finieron caminos excluyentes. La aparición <strong>de</strong>l dibujo<br />
no excluía <strong>la</strong> fotografía, sino que, a menudo, el dibujo aparece a su <strong>la</strong>do, ayudando a su lectura, completando<br />
sus informaciones. Ayudó en <strong>la</strong> lectura <strong>de</strong> epígrafes o grabados poco c<strong>la</strong>ros o en el funcionamiento<br />
o estructura <strong>de</strong> ciertos objetos. Así, Cuadrado reprodujo fotografías <strong>de</strong> braseros orientalizantes<br />
y, parale<strong>la</strong>mente, dibujos que permitían compren<strong>de</strong>r su e<strong>la</strong>boración (Cuadrado, 1956, 61). La comparación<br />
entre fotografía y dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma pieza fue un recurso frecuentemente utilizado. Se trataba<br />
<strong>de</strong> un instrumento comparativo al que recurrieron, en los años 40, autores como H. Schlunk y F. Bouza-Bey<br />
(Schlunk, 1945; Bouza-Bey, 1946). El Marqués <strong>de</strong> Cerralbo ya había publicado, en 1916, láminas<br />
en <strong>la</strong>s que ambas informaciones se complementaban, por ejemplo, ante el ajuar <strong>de</strong> un “jefe celtíbero”<br />
<strong>de</strong> Arcóbriga (Zaragoza) y un dibujo que permitía observar el nie<strong>la</strong>do <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta en <strong>la</strong> empuñadura<br />
<strong>de</strong> una espada reproducida fotográficamente (Aguilera y Gamboa, 1916, 23, Lám. IV, pp. 2627).<br />
Se proporcionaban, así, instrumentos para un análisis más profundo. Al tratar <strong>la</strong> lápida vadiniense <strong>de</strong><br />
Ponga, García y Bellido publicó también, juntos, un dibujo y una fotografía. A <strong>la</strong> misma esca<strong>la</strong>, su<br />
comparación permitía extraer más datos (García y Bellido, 1957, 133, fig. 20 y 21). Al estudiar el sarcófago<br />
romano <strong>de</strong> Córdoba en 1959 también incluyó un dibujo como complemento <strong>de</strong> una fotografía<br />
(García y Bellido, 1959, fig.13 y 14). El dibujo favorecía una lectura <strong>de</strong>terminada <strong>de</strong> un epígrafe, como<br />
<strong>de</strong>mostró en su trabajo <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong>s lápidas <strong>de</strong> g<strong>la</strong>diadores en Hispania, en el que introdujo un dibujo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lápida <strong>de</strong>l Camino Viejo <strong>de</strong> Almodóvar (García y Bellido, 1960, 128).<br />
Encontramos, también, una cierta evolución en los dibujos <strong>de</strong> esta época, como muestra <strong>la</strong> obra<br />
<strong>de</strong> A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés. Si bien realizó frecuentemente el dibujo a trazo, realista y en tres dimensiones,<br />
conforme a un mo<strong>de</strong>lo que hemos visto protagonizó buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>, sus<br />
339
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
dibujos reflejan también el interés por una sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas, especialmente interesante en el<br />
caso <strong>de</strong> los perfiles <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica. En unas notas fechadas hacia 1959, Avilés dibuja lo que <strong>de</strong>nomina<br />
“aparato para orientar fragmentos <strong>de</strong> cerámica” y un “toma-perfiles cerámico”. También <strong>de</strong>scribe una<br />
“cámara c<strong>la</strong>ra” para el dibujo arqueológico, un aparato que no sabemos si llegó a realizarse 353 . En cualquier<br />
caso, estas notas nos transmiten el interés <strong>de</strong> Avilés por realizar un correcto dibujo arqueológico.<br />
La autoría <strong>de</strong> estos aparatos parece indicarse por Avilés mediante una breve nota que indica “(Coronel<br />
Villegas, 1958)”. Re<strong>la</strong>cionamos, pues, estos croquis <strong>de</strong> Avilés con i<strong>de</strong>as que pudo tomar <strong>de</strong>l Coronel<br />
Díaz <strong>de</strong> Villegas, Director General <strong>de</strong> Marruecos y Colonias. Como Director <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Estudios<br />
Africanos, el coronel fue propulsor <strong>de</strong> los estudios científicos en África. Recor<strong>de</strong>mos, por ejemplo, cómo<br />
M. Almagro Basch le agra<strong>de</strong>cía, en el prólogo <strong>de</strong> su Prehistoria <strong>de</strong>l Norte <strong>de</strong> África y <strong>de</strong>l Sáhara español,<br />
<strong>la</strong> ayuda prestada en <strong>la</strong>s investigaciones saharianas emprendidas (Almagro Basch, 1946).<br />
Las obras <strong>de</strong> algunos significativos investigadores sirvieron, indudablemente, <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo: el dibujo<br />
técnico, analítico, se habría visto impulsado por <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> estas gran<strong>de</strong>s figuras. La progresiva adopción,<br />
por parte <strong>de</strong> García y Bellido, <strong>de</strong> estos esquemas técnicos es c<strong>la</strong>ra y se percibe en una muy interesante evolución<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus trabajos <strong>de</strong> los años 30. En <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> pautas como los perfiles y esca<strong>la</strong>s <strong>de</strong>bió <strong>de</strong>sempeñar<br />
una función c<strong>la</strong>ve los contactos y lecturas <strong>de</strong> obras extranjeras. En este sentido, en un trabajo <strong>de</strong><br />
1961 sobre el exercitus hispanicus, García y Bellido reproducía algunas sigil<strong>la</strong>tas <strong>de</strong> Herrera <strong>de</strong> Pisuerga<br />
(García y Bellido, 1961, 121, fig. 3). Bajo <strong>la</strong> referencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> esca<strong>la</strong>, el p<strong>la</strong>to mostraba el diámetro total <strong>de</strong>l<br />
objeto. Su sección se colocaba al <strong>la</strong>do <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l dibujo y se proyectaba, en <strong>la</strong> parte superior, el contorno<br />
total incluyendo el importante elemento <strong>de</strong> <strong>la</strong> estampil<strong>la</strong> en el lugar exacto. La información proporcionada<br />
por este tipo <strong>de</strong> dibujo era, sin duda, diametralmente diferente a <strong>la</strong> <strong>de</strong>l dibujo sintético o mnemotécnico,<br />
así como <strong>la</strong> fundamental apariencia <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lidad <strong>de</strong> que gozaba. Un nuevo tipo <strong>de</strong> dibujo se<br />
había <strong>de</strong>finido. Con ello, el dibujo había logrado, nuevamente, <strong>la</strong> confianza que <strong>la</strong> fotografía había puesto<br />
en duda, c<strong>la</strong>ve para su plena aceptación en una Arqueología cada vez más exigente.<br />
353 Estas notas se conservan en el Legado A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés en <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid, nº inv. 1311.<br />
340<br />
Fig. 172.- El l<strong>la</strong>mado vaso <strong>de</strong> Archena. El dibujo y <strong>la</strong> fotografía como medios que dieron a conocer el vaso<br />
ibérico. Hacia 1903.
EL DIBUJO ARQUITECTÓNICO<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 173.- Dibujo <strong>de</strong>l mosaico <strong>de</strong> Seleukhos y Anthos (Mérida), 1835 y esquema interpretativo <strong>de</strong>l mismo.<br />
Según A. García y Bellido (1960, fig. 13 y 14).<br />
Des<strong>de</strong> el siglo XVIII se crearon mo<strong>de</strong>los y pautas en el dibujo <strong>de</strong> arquitectura entre los que <strong>de</strong>stacan<br />
<strong>la</strong> frontalidad y <strong>la</strong> perpendicu<strong>la</strong>ridad. El acercamiento se basaba en <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> que el dibujo<br />
resultante guardase <strong>la</strong>s proporciones exactas <strong>de</strong>l edificio. El tipo <strong>de</strong> alzado era bidimensional, con un<br />
punto <strong>de</strong> vista estrictamente frontal y un punto <strong>de</strong> fuga centrado en <strong>la</strong> fachada. El estilo <strong>de</strong>l dibujo era<br />
lineal, aunque <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes francesa había introducido <strong>de</strong>coraciones <strong>de</strong> aguatinta para proporcionar<br />
una mo<strong>de</strong>rada sensación <strong>de</strong> tres dimensiones. Se dibujaban los elementos ais<strong>la</strong>dos, se evitaba<br />
el contexto centrando toda <strong>la</strong> atención en el monumento (Robinson, Herschman, 1987, 6). Este<br />
acercamiento era el propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> di<strong>la</strong>tada tradición pictórica en que muchos fotógrafos y arqueólogos<br />
se formaron y lo encontramos, muy pronto, en el dibujo <strong>de</strong> los monumentos arqueológicos. El temprano<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada “arqueología monumental” produjo <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> arquitectos al estudio<br />
<strong>de</strong> yacimientos y edificios 354 . A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XIX, y conforme <strong>la</strong> disciplina se iba configurando,<br />
asistimos al compromiso inevitable entre arqueología y arquitectura (Beltrán 1995, 39). Comenzaba<br />
un trabajo conjunto y, también, una influencia en los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> representación. Así, en el estudio <strong>de</strong><br />
los dólmenes <strong>de</strong> Antequera, Gómez-Moreno recurrió a los dibujos <strong>de</strong> Ricardo Velázquez Bosco 355<br />
(1905, 34). Este arquitecto, que excavó también en Medina-Azahara, había acompañado a De <strong>la</strong> Rada<br />
354 También empezaron a asumir, en su formación, el dibujo y posible restauración <strong>de</strong> los restos antiguos, como era obligatorio entre los<br />
pensionados <strong>de</strong> <strong>la</strong> parisina École <strong>de</strong>s Beaux-Arts en Roma.<br />
355 Este arquitecto había presentado su trabajo ante <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes en 1904 y lo había publicado en <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong><br />
Archivos, Bibliotecas y Museos, t. IX, 1905 (MÉLIDA, 1906, 34, nota 1).<br />
341
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
en su misión a Oriente. En este viaje realizó un “registro” <strong>de</strong> lo visitado, <strong>de</strong>stacando edificios como el<br />
Erecteion, así como varios objetos y vistas pintorescas.<br />
Muy pronto otros arqueólogos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, formados en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Bel<strong>la</strong>s Artes como Bonsor<br />
y Cabré, comenzaron a dibujar <strong>la</strong>s construcciones antiguas guiándose por pautas tomadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura.<br />
Otras pautas se impondrían, lentamente, heredadas <strong>de</strong> este mundo arquitectónico. Ésta había<br />
sido, también, <strong>la</strong> formación inicial <strong>de</strong> Torres Balbás. También <strong>la</strong>s personalida<strong>de</strong>s llegadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ingeniería,<br />
como los hermanos Siret y Casiano <strong>de</strong>l Prado, importaron convenciones <strong>de</strong> representación<br />
que <strong>la</strong> nueva ciencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología fue adaptando. En pasos intermedios <strong>de</strong> esta evolución encontramos<br />
ejemplos sobradamente conocidos como los túmulos <strong>de</strong> Galera <strong>de</strong> Cabré (1918) y <strong>la</strong>s tumbas<br />
<strong>de</strong> Carmona o Setefil<strong>la</strong> <strong>de</strong> Bonsor y Thouvenot (1928). También importantes proyectos <strong>de</strong>l primer tercio<br />
<strong>de</strong>l siglo XX potenciaron <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong>l dibujo en los estudios arqueológicos. Los <strong>Real</strong>es Decretos<br />
que fijaban <strong>la</strong>s pautas para el Catálogo Monumental <strong>de</strong> España exigían, por ejemplo, <strong>la</strong> inclusión<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>nos y dibujos.<br />
La evolución <strong>de</strong>l dibujo ilustra el cambio entre una representación “realista” <strong>de</strong> lo observado y<br />
otra en <strong>la</strong> que el arqueólogo p<strong>la</strong>sma lo que conoce <strong>de</strong>l monumento, más allá <strong>de</strong> <strong>la</strong> visión que tiene <strong>de</strong><br />
él en un momento <strong>de</strong>terminado. El proceso <strong>de</strong> abstracción se acentúa. El dibujo p<strong>la</strong>sma el análisis operado,<br />
<strong>la</strong> disección <strong>de</strong>l objeto. Mediante el <strong>de</strong>sglose en varias perspectivas, el arqueólogo buscaba proporcionar<br />
una i<strong>de</strong>a global sobre él, <strong>la</strong> disección. La p<strong>la</strong>nta y esca<strong>la</strong> nos transmiten <strong>la</strong>s dimensiones globales,<br />
<strong>la</strong> forma, <strong>la</strong>s estructuras principales. La sección, indicando su lugar preciso sobre <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, permitía<br />
diseccionar <strong>la</strong> altura y alzado <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción. Destacaban <strong>de</strong>talles como <strong>la</strong>s líneas, proyectadas<br />
a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta y que <strong>la</strong> unían con otras perspectivas como <strong>la</strong> sección. Otras convenciones eran<br />
los trazados discontinuos para indicar aspectos constructivos que no eran visibles. Significativa <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
creciente importancia <strong>de</strong>l contexto arqueológico fue <strong>la</strong> progresiva colocación <strong>de</strong> los objetos en el preciso<br />
lugar en que se habían encontrado. Todas el<strong>la</strong>s son imágenes que han configurado, durante gene-<br />
342<br />
Fig. 174.- La cueva <strong>de</strong>l Vaquero (Gandul, Alcalá <strong>de</strong> Guadaira, Sevil<strong>la</strong>). Composición <strong>de</strong> fotografías y dibujos realizada<br />
por J. Bonsor en 1925.
aciones y aún hoy, nuestra percepción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas antiguas <strong>de</strong>l so<strong>la</strong>r hispano. La <strong>de</strong>uda con otras<br />
ciencias como <strong>la</strong> geología y <strong>la</strong> arquitectura parece evi<strong>de</strong>nte.<br />
LA ESTRATIGRAFÍA ARQUEOLÓGICA<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
La aparición y generalización <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> dibujo estuvo muy re<strong>la</strong>cionada con <strong>la</strong> mayor valoración<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía y <strong>la</strong> importancia concedida a su comprensión. Se trata <strong>de</strong> un proceso que, en<br />
España, nos lleva al final <strong>de</strong>l período examinado, a <strong>la</strong>s transformaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología a partir <strong>de</strong> los<br />
años 60. En algunas aplicaciones tempranas, los dibujos estratigráficos estuvieron directamente re<strong>la</strong>cionados<br />
con <strong>la</strong>s aportaciones <strong>de</strong> diversos geólogos a <strong>la</strong> disciplina. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras aplicaciones fue<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong> Cuvier, consi<strong>de</strong>rado padre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Paleontología. En su Essai sur <strong>la</strong> géographie minéralogique <strong>de</strong>s environs<br />
<strong>de</strong> Paris <strong>de</strong> 1811, Cuvier aportó <strong>la</strong> fundamental i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que el estudio <strong>de</strong> los fósiles podía utilizarse<br />
para or<strong>de</strong>nar los estratos geológicos en una secuencia cronológica. Esta i<strong>de</strong>a se p<strong>la</strong>smaba en una lámina<br />
compuesta por cuatro estratigrafías (Ford, 1992, 138). En España estas concepciones tardarían<br />
bastante tiempo en instaurarse y mucho más en generalizarse. Algunas tempranas excepciones fueron<br />
trabajos pioneros como los <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>nova y Piera y Casiano <strong>de</strong>l Prado e, incluso, G. Adolfo Bécquer, aunque<br />
no tuvieron <strong>la</strong> continuidad que podría haberse esperado. Corrientes más en boga, como <strong>la</strong> arqueología<br />
filológica, hicieron que se adaptasen otros parámetros en el emergente estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
El dibujo estratigráfico fue utilizado tempranamente en cuestiones especialmente polémicas. Así<br />
B. Hernán<strong>de</strong>z Sanahuja, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> expectación generada por los supuestos restos egipcios <strong>de</strong> Tarragona<br />
(Marcos, Pons, 1996), envió a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia un dibujo <strong>de</strong>l corte estratigráfico 356 .<br />
Los Académicos podían comprobar <strong>la</strong> situación en que había aparecido el sarcófago: cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> roca,<br />
bajo un pavimento romano y un terreno <strong>de</strong> aluvión 357 . El dibujo era un argumento más esgrimido por<br />
Hernán<strong>de</strong>z Sanahuja para intentar ratificar <strong>la</strong> antigüedad <strong>de</strong> los restos y <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r, así, su teoría sobre su<br />
vincu<strong>la</strong>ción con lo egipcio. De mayor trascen<strong>de</strong>ncia serían <strong>la</strong>s estratigrafías publicadas por J. Vi<strong>la</strong>nova y<br />
Piera 358 . En publicaciones como Geología y Prehistoria Ibérica (Vi<strong>la</strong>nova, 1894) y Lo prehistórico en España<br />
(Vi<strong>la</strong>nova, 1872), el autor incluyó varios dibujos estratigráficos. Su obra alcanzaría una notable repercusión<br />
al realizar, en 1890, el primer volumen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia General <strong>de</strong> España dirigida por Cánovas<br />
<strong>de</strong>l Castillo junto a J. Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y Delgado. Llevó a sus obras <strong>la</strong> compleja e importante estratigrafía<br />
<strong>de</strong> San Isidro (Madrid), acompañándo<strong>la</strong> <strong>de</strong> los materiales líticos que le eran característicos. En su artículo<br />
Lo prehistórico en España <strong>la</strong> estratigrafía <strong>de</strong> San Isidro se presentaba ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> diferentes objetos.<br />
Cada uno remitía, mediante un número, a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s capas diferenciadas en <strong>la</strong> estratigrafía (Vi<strong>la</strong>nova,<br />
1872, fig. 3). La tradición <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> ilustraciones continuó en el estudio, por parte <strong>de</strong> Cazurro y<br />
Gandía, <strong>de</strong> <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong><strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> puerta griega <strong>de</strong> Ampurias (Cazurro, Gandía,<br />
1913-14,673, fig. 28). Quizás su aparición aquí se <strong>de</strong>bía a <strong>la</strong> importancia que <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fase<br />
griega <strong>de</strong> Ampurias, uno <strong>de</strong> los problemas más interesantes <strong>de</strong>l yacimiento en<strong>la</strong>zaba, a<strong>de</strong>más, con <strong>la</strong> búsqueda<br />
<strong>de</strong> “raíces” griegas por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Renaixença.<br />
Las Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s fueron referencia en <strong>la</strong> arqueología<br />
<strong>de</strong> estos años. En 1917 I. Calvo y J. Cabré publicaron, en <strong>la</strong> memoria sobre Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines<br />
(Jaén), una somera estratigrafía <strong>de</strong>l estado en que habían encontrado el santuario. El objetivo<br />
principal era mostrar <strong>la</strong> pendiente natural que había condicionado los estratos <strong>de</strong>l yacimiento. La lámina<br />
IV mostraba, así, cortes a 39 metros y a 27 metros <strong>de</strong> <strong>la</strong> cueva. En <strong>la</strong> Memoria <strong>de</strong> 1918, reprodujeron<br />
una interesante estratigrafía (lám. VII), que adscribía <strong>la</strong>s diferentes capas a épocas culturales o históricas<br />
<strong>de</strong>terminadas –“Capa ibérica, Capa iberorromana, Capa época <strong>de</strong> Teodosio”– unas i<strong>de</strong>ntifica-<br />
356 Manuscrito original <strong>de</strong>l autor n° 9/7974/4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> RAH. Tarragona, 10 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1851. En general, sobre Hernán<strong>de</strong>z Sanahuja ver<br />
VV.AA. (1991).<br />
357 Textualmente indicaba cómo los hal<strong>la</strong>zgos estaban bajo “distintas capas <strong>de</strong> tierra que con el transcurso <strong>de</strong> los siglos se habían consecutivamente<br />
superpuesto” (HERNÁNDEZ SANAHUJA, 1851).<br />
358 Sobre Juan Vi<strong>la</strong>nova y Piera ver, en general, los trabajos <strong>de</strong> AYARZAGÜENA (1990, 1992).<br />
343
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ciones muy propias <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología histórico-cultural<br />
(Trigger, 1989). Otro yacimiento<br />
<strong>de</strong> gran importancia como Numancia fue objeto,<br />
ya en 1914, <strong>de</strong> una interesante sección y<br />
estratigrafía por parte <strong>de</strong> M. González Simancas<br />
(González Simancas, 1914, 491, fig. 9).<br />
Cuando P. Wernert y J. Pérez <strong>de</strong> Barradas publicaron,<br />
en 1920, su estudio sobre los yacimientos<br />
paleolíticos <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Manzanares<br />
(Madrid), <strong>la</strong>s láminas V y IX, dibujadas por J.<br />
Rivas, se <strong>de</strong>dicaron a los “Cortes <strong>de</strong> los estratos<br />
pleistocenos <strong>de</strong>l Tejar <strong>de</strong>l Portazgo” (Wernert,<br />
Pérez <strong>de</strong> Barradas, 1920). En ese mismo año J.<br />
R. Mélida y B. Taracena presentaron, en su memoria<br />
sobre Numancia (1921) una figura 2<br />
que mostraba cortes indicando <strong>la</strong> orientación<br />
geográfica y el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> cerámicas. Años <strong>de</strong>spués<br />
Serra Vi<strong>la</strong>ró publicó, en sucesivas Memorias<br />
sobre sus excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong><br />
Tarragona, diversas estratigrafías, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1927 a<br />
1932. Estas perspectivas parecían fundamentales<br />
para compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> sucesión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tumbas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1932, 17,<br />
fig. 3). También I. <strong>de</strong>l Pan incluyó, en su trabajo<br />
sobre El yacimiento prehistórico y protohistórico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Alberquil<strong>la</strong> (Toledo), un corte estratigráfico<br />
<strong>de</strong>l yacimiento (Pan, 1922, 140, fig.<br />
4) indicando, a <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha, <strong>la</strong>s características <strong>de</strong><br />
cada estrato.<br />
En El estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica, Bosch Gimpera recurrió a los dibujos estratigráficos<br />
en dos ocasiones. Con ellos reprodujo los dibujos <strong>de</strong> M. Pal<strong>la</strong>rés respecto a <strong>la</strong> estratigrafía <strong>de</strong><br />
Olérdo<strong>la</strong> y el interior <strong>de</strong> su mural<strong>la</strong> (Bosch Gimpera, 1929, 66, fig. 20), y el interior <strong>de</strong>l torreón principal<br />
(Bosch Gimpera, 1929, 66, fig. 21). Con esca<strong>la</strong>, cada estrato o nivel quedaba i<strong>de</strong>ntificado con<br />
una letra. A menudo <strong>la</strong>s estratigrafías no llegaban a publicarse. Después, circunstancias excepcionales<br />
pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>scubrirnos cómo constituyeron herramientas <strong>de</strong> trabajo para “pensar” el yacimiento. Así, Cabré<br />
publicó, en 1942, una página <strong>de</strong> su diario <strong>de</strong> excavaciones <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> que nos permite observar un<br />
corte estratigráfico <strong>de</strong> <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong>l cabezo <strong>de</strong> Alcalá. En él se habían diferenciado tres niveles: el inferior,<br />
celta, y los dos superiores, ibérico y romanizado (Cabré, 1942b, fig. 4).<br />
Los enumerados hasta ahora constituyeron algunos <strong>de</strong> los primeros intentos, bastantes puntuales,<br />
<strong>de</strong> un tipo <strong>de</strong> dibujo que no se generalizaría hasta finales <strong>de</strong> los años 50. Con los cursos <strong>de</strong> Ampurias,<br />
a partir <strong>de</strong> 1947, comenzó <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong>l método estratigráfico <strong>de</strong> Wheeler. Estas reuniones ejercieron<br />
una gran influencia sobre gran parte <strong>de</strong> los arqueólogos españoles que asistieron: García y Bellido,<br />
Taracena, Mateu y Llopis, F. Jordá, A. <strong>de</strong>l Castillo, etc. (Mora, 2002, 17) provocando una mayor<br />
incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estratigrafías a sus trabajos y publicaciones.<br />
CONCLUSIONES<br />
La fotografía y <strong>la</strong> pintura fueron campos conectados y mutuamente influenciados, lenguajes que<br />
el investigador conoció e incorporó progresivamente. Algunos autores han reflexionado sobre <strong>la</strong>s trans-<br />
344<br />
Fig. 175.- Estratigrafía <strong>de</strong>l santuario <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los<br />
Jardines. El dibujo como instrumento <strong>de</strong> reflexión<br />
estratigráfica. Según Cabré y Calvo (1917, Lámina IV).
Fig. 176.- Sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz)<br />
aparecido en 1878. Museo Provincial <strong>de</strong> Cádiz. Según<br />
Kukahn (1951, fig. 1).<br />
Fig. 178.- Grabado <strong>de</strong>l mismo. La difusión <strong>de</strong> iconos<br />
arqueológicos mediante el dibujo, en <strong>la</strong> Historia Gráfica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Civilización Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> A. Salcedo<br />
(1914, lám. XXXVI).<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 177.- Dibujo esquemático <strong>de</strong>l mismo, publicado<br />
en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España <strong>de</strong> Rafael Altamira<br />
(1928, fig. 21).<br />
345
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
formaciones en <strong>la</strong> percepción y esquemas visuales que <strong>la</strong> fotografía provocó (Crary, 1990; 2001).<br />
Algunas obras pictóricas reflejaron estos cambios en los tradicionales cánones <strong>de</strong> visión. El pintor ho<strong>la</strong>ndés<br />
George Hendrik Breitner pintó El puente Singel en <strong>la</strong> calle Paleisstraat <strong>de</strong> Amsterdam entre 1896<br />
y 1898 359 . Breitner, consi<strong>de</strong>rado el más importante <strong>de</strong> los impresionistas ho<strong>la</strong>n<strong>de</strong>ses <strong>de</strong> paisajes urbanos,<br />
hizo una instantánea: como si se tratara <strong>de</strong> una fotografía representó, como si fuera a salir <strong>de</strong>l cuadro,<br />
<strong>la</strong> mitad superior <strong>de</strong>l cuerpo <strong>de</strong> una mujer paseando por <strong>la</strong> ciudad. Se sugiere velocidad y movimiento.<br />
Este cuadro, semejante a una instantánea fotográfica, habría sido impensable en momentos<br />
anteriores. Era necesario el cambio <strong>de</strong> visión que posibilitó <strong>la</strong> fotografía.<br />
Mientras <strong>la</strong> fotografía gozaba <strong>de</strong>l prestigio que le proporcionaba su realización mecánica y su a<strong>de</strong>cuación<br />
a los p<strong>la</strong>nteamientos positivistas, el dibujo pasó a consi<strong>de</strong>rarse menos idóneo para los estudios<br />
científicos. En una percepción cultural aún vigente, intuimos que un dibujo es una representación imperfecta<br />
<strong>de</strong> lo real y que una fotografía, por su naturaleza fotoquímica, es justamente lo contrario (Riego,<br />
1996, 189). Aún hoy continúa, entre los científicos, el l<strong>la</strong>mado mito irresistible <strong>de</strong> los orígenes mecánicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. La mayoría sigue pensando en el<strong>la</strong> como un medio que va a contestar todas <strong>la</strong>s preguntas<br />
(Sny<strong>de</strong>r, 1998, 24).<br />
Las exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna Arqueología hicieron que se apreciasen métodos <strong>de</strong> reproducción extremadamente<br />
<strong>de</strong>tallistas, que volvía <strong>la</strong> ejecución <strong>de</strong> dibujos <strong>la</strong>rga y costosa (Trutat, 1879, 3). La percepción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época hacía pensar que <strong>la</strong> fotografía proporcionaba láminas “<strong>de</strong> una exactitud completa” (Trutat,<br />
1879, 5) y su uso se vio favorecido por esta cierta <strong>de</strong>sconfianza hacia el dibujo, cuya utilización como<br />
documento <strong>de</strong> trabajo había provocado ciertos problemas. Un ejemplo paradigmático fue <strong>la</strong> reconstrucción<br />
<strong>de</strong>l thymiaterion <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite realizada por Cabré a principios <strong>de</strong> siglo 360 y cómo ésta llevó a Déchelette<br />
y a otros autores a e<strong>la</strong>borar ciertas teorías 361 . Tiempo <strong>de</strong>spués, Cabré publicó un trabajo en el<br />
que, con encomiable honra<strong>de</strong>z científica, reconocía su error y e<strong>la</strong>boraba otra reconstrucción (Cabré,<br />
1942a, 181). Este ejemplo <strong>de</strong>muestra cómo, en efecto, el dibujo contiene y transmite una teoría.<br />
A partir <strong>de</strong> ahora se <strong>de</strong>bía ac<strong>la</strong>rar si el dibujo era preciso y fiable. Así lo hizo J. D. Rada y Delgado<br />
en su estudio sobre el mosaico romano <strong>de</strong> Batitales (Lugo) <strong>de</strong>l Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s: “Este<br />
mosaico, lo estudiamos con respetuoso amor, procuramos tomar su exacto dibujo y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> algunos<br />
días (…) <strong>de</strong>cidimos publicar nuestro trabajo” (Rada y Delgado, 1872, 169). Años <strong>de</strong>spués continuaba<br />
<strong>la</strong> misma necesidad <strong>de</strong> corroborar <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> los dibujos: “para hacer compren<strong>de</strong>r más fácilmente<br />
<strong>la</strong>s indicadas combinaciones ornamentales seña<strong>la</strong>remos algunos ejemp<strong>la</strong>res, sirviéndonos <strong>de</strong> dibujos<br />
fi<strong>de</strong>lísimos, tomados directamente <strong>de</strong> algunos vasos <strong>de</strong>l Museo Numantino por (…) el distinguido<br />
arquitecto D. Manuel Aníbal Álvarez” (Mélida, 1908, 126). Igualmente era conveniente mencionar<br />
<strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia fotográfica como garante <strong>de</strong> exactitud. Todavía en los años cuarenta, García y Bellido<br />
aludía a tres dibujos <strong>de</strong> su Fenicios y Cartagineses en Occi<strong>de</strong>nte, especificando su proce<strong>de</strong>ncia fotográfica<br />
(García y Bellido, 1942a).<br />
A pesar <strong>de</strong> una mayoritaria preferencia hacia <strong>la</strong> fotografía, el dibujo no abandonó nunca <strong>la</strong>s publicaciones<br />
científicas ni el trabajo diario <strong>de</strong>l arqueólogo. La aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no significó <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>saparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> anterior técnica <strong>de</strong>l dibujo. La preferencia <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> representación<br />
era, hasta cierto punto, una elección personal. Aún conocedores <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, algunos arqueólogos<br />
siguieron prefiriendo el dibujo. Se mostró especialmente útil en <strong>la</strong>s comparaciones, en el establecimiento<br />
<strong>de</strong> tipologías y en <strong>de</strong>stacar <strong>de</strong>talles que <strong>la</strong> fotografía tendía a uniformizar. Recordando <strong>la</strong> frase<br />
<strong>de</strong> Miguel Ángel “si dipinge col cervello e non col<strong>la</strong> mano” po<strong>de</strong>mos concluir cómo el dibujo ayuda al<br />
pensamiento arqueológico.<br />
En efecto, aunque ciertos usos se vieron transformados tras <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, su actuación<br />
ha seguido siendo básica en <strong>la</strong> abstracción que el investigador realiza sobre el objeto <strong>de</strong> estudio. Así, hace po-<br />
359 Rijksmuseum <strong>de</strong> Amsterdam, Sa<strong>la</strong> 226 (SK-A-1898).<br />
360 A partir <strong>de</strong>l dibujo que el propio Cabré efectuó <strong>de</strong>l caballo y el pectoral en 1903.<br />
361 El dibujo <strong>de</strong> Cabré posibilitó que Déchelette lo incluyese como ejemplo <strong>de</strong>l culto al sol y lo re<strong>la</strong>cionase con bronces itálicos consagrados<br />
al culto so<strong>la</strong>r (DÉCHELETTE, 1909b, 184).<br />
346
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
sible <strong>la</strong> disección, mediante códigos consensuados, <strong>de</strong> edificios y objetos. Enfatiza ciertos <strong>de</strong>talles, ilustra el<br />
funcionamiento y construcción <strong>de</strong> todo tipo <strong>de</strong> instrumentos. Como croquis al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> fotografías ayuda a<br />
<strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> aspectos poco c<strong>la</strong>ros. Proporciona, en <strong>de</strong>finitiva, el objeto <strong>de</strong> estudio “en parte” analizado.<br />
En este sentido el dibujo sigue siendo, a pesar <strong>de</strong> sus constantes adaptaciones a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los estudios<br />
arqueológicos, una herramienta más ligada al autor y a su visión. Pese a <strong>la</strong> pretensión <strong>de</strong> objetividad <strong>de</strong>l dibujo<br />
técnico recientes estudios han mostrado su parcialidad (Lewuillon, 2002; Van Reybrouk, 1998; 2002).<br />
El dibujo proporciona <strong>la</strong>s herramientas a<strong>de</strong>cuadas <strong>de</strong> expresión, los medios para transmitir teorías,<br />
<strong>la</strong>s tipologías <strong>de</strong> una facies cerámica, los mapas <strong>de</strong> distribución, visualiza <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong>l autor<br />
<strong>de</strong> un momento –reconstrucción– <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida en el pasado, etc. Estas capacida<strong>de</strong>s explican, en nuestra<br />
opinión, su supervivencia y su buena salud en el discurso arqueológico. Y ello a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> exactitud,<br />
el <strong>de</strong>tallismo y <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. El dibujo alcanza lenguajes, transmite conceptos a los que<br />
ningún otro modo <strong>de</strong> representación pue<strong>de</strong> llegar.<br />
La readaptación <strong>de</strong>l dibujo a raíz <strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía reflejaba parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> evolución<br />
<strong>de</strong> los estudios, su entrada en <strong>la</strong> Arqueología mo<strong>de</strong>rna. Las tipologías permitieron or<strong>de</strong>nar objetos,<br />
intercambiar resultados con otros investigadores. Tipología y estratigrafía permitirían diferenciar,<br />
en <strong>de</strong>finitiva, los estudios arqueológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición anticuaria (Schnapp, 2002, 140). La aparición<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía habría provocado una readaptación que llevó al dibujo a una progresiva abstracción.<br />
Esto significó <strong>la</strong> adaptación <strong>de</strong> unas normas precisas <strong>de</strong> representación, su aceptación mayoritaria y reconocimiento.<br />
Supuso, finalmente, un consenso general sobre un lenguaje común. En este sentido <strong>la</strong>s<br />
pautas <strong>de</strong>l dibujo reflejan, pau<strong>la</strong>tinamente, <strong>la</strong> progresiva madurez <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina.<br />
Esta evolución no fue unánime ni uniforme. Con gran<strong>de</strong>s diferencias respecto al panorama europeo,<br />
el dibujo continuó en España con pautas heredadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición pictórica durante muchos<br />
años. La representación arquitectónica adoptó antes, ayudado quizás por <strong>la</strong> influyente <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong><br />
arquitectos e ingenieros, los cánones <strong>de</strong>l mundo arquitectónico. Así pues, al observar <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong>l<br />
dibujo a <strong>la</strong> Arqueología en España constatamos <strong>la</strong> amplia convivencia <strong>de</strong> muy variados tipos <strong>de</strong> representación.<br />
El proceso <strong>de</strong> representación mediante el dibujo es complejo e implicaba no sólo el entrenamiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mano sino, también, <strong>la</strong> disciplina <strong>de</strong> los ojos (Sny<strong>de</strong>r, 1998). Significa <strong>la</strong> indispensable disección<br />
y abstracción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad <strong>de</strong>l trabajo arqueológico.<br />
Por todo ello, los dibujos, como ha recordado R. Olmos, no son inocentes. Subyacen en ellos teorías,<br />
preocupaciones <strong>de</strong> cada momento. Al <strong>de</strong>scubrir los dibujos fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>bemos, creemos, tener siempre presente <strong>la</strong>s cuestiones fundamentales que han jalonado su<br />
historia: <strong>la</strong> preocupación por los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad, <strong>de</strong> sus pueblos, los afanes por establecer filiaciones<br />
estilísticas, <strong>la</strong> tradición historicista, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación cultura material-pueblo, etc. Son teorías<br />
que, más o menos conscientemente, están ahí, presentes en <strong>la</strong> elección <strong>de</strong> ciertas ilustraciones frente a<br />
otras, en su colocación precisa <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un discurso expositivo o nove<strong>la</strong>do, en <strong>la</strong> elección <strong>de</strong> sus pies<br />
explicativos. Transmitiendo un po<strong>de</strong>roso mensaje, una imagen fija a nuestra retina, a nuestro subconsciente.<br />
Todo ello en un quehacer, el arqueológico, en que el reconocer resulta un punto <strong>de</strong> partida básico<br />
para llegar al conocer.<br />
MOLDES Y VACIADOS EN LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
La historia <strong>de</strong> los vaciados, que comienza en <strong>la</strong> Italia <strong>de</strong>l Renacimiento, es <strong>la</strong> <strong>de</strong> una alternancia<br />
entre entusiasmo y rechazo hacia una forma <strong>de</strong> conocimiento. Es a<strong>de</strong>ntrarse en un aspecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong>l Arte escasamente explorada 362 (Lavagne, Queyrel, 2000, 9). Su surgimiento está unido a los<br />
i<strong>de</strong>ales y mentalidad <strong>de</strong>l mundo ilustrado. Des<strong>de</strong> Italia, esta costumbre se extendió a Francia, Alemania<br />
362 Como excepción po<strong>de</strong>mos citar obras como <strong>la</strong> <strong>de</strong> FRANCIS HASKELL y NICHOLAS PENNY, Taste and the antique: the lure of c<strong>la</strong>ssical sculpture<br />
1500-1900 que, en 1981, comenzó a seña<strong>la</strong>r el lugar <strong>de</strong>terminante <strong>de</strong> los vaciados en <strong>la</strong> cultura visual europea. Sobre el reciente<br />
interés hacia los vaciados ver, con bibliografía anterior, BORN (2002).<br />
347
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
y otros países durante el siglo XVIII. Mol<strong>de</strong>s, vaciados e improntas fueron mecanismos <strong>de</strong> reproducción<br />
y apropiación <strong>de</strong> los objetos. Su importante expansión en el siglo XIX se inscribe en un contexto<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> procedimientos <strong>de</strong> reproducción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte en el que se incluye <strong>la</strong> calcografía, <strong>la</strong><br />
edición <strong>de</strong> bronces, <strong>la</strong>s copias pintadas, etc.<br />
El vaciado no era so<strong>la</strong>mente un substituto <strong>de</strong>l original, sino un complemento o instrumento <strong>de</strong><br />
estudios más profundos. Como útil científico <strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental para <strong>la</strong> Arqueología,<br />
aunque los elevados costes limitaron generalmente su producción a <strong>la</strong> escultura. Su utilización suponía<br />
otorgar primacía a aspectos como <strong>la</strong> forma volumétrica sobre otros como <strong>la</strong> materia y el color.<br />
En el siglo XIX el vaciado se consi<strong>de</strong>raba como el reflejo, <strong>la</strong> encarnación misma <strong>de</strong> su mo<strong>de</strong>lo,<br />
una “reproduction réelle, positive et complète (…) (que) ne diffère <strong>de</strong> l’original que par <strong>la</strong> matière” 363 .<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este siglo se constituyeron numerosos museos <strong>de</strong> vaciados, consi<strong>de</strong>rados hoy como características<br />
<strong>de</strong>l espíritu pedagógico y enciclopédico <strong>de</strong>l siglo pasado. Ya en el siglo XVII Cassiano <strong>de</strong>l Pozzo<br />
había creado su “Museo Cartaceo”, un museo <strong>de</strong> papel, dibujos y grabados, lejano antece<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l<br />
Musée imaginaire <strong>de</strong> Malraux (Deloche, 1995, 77).<br />
Ilustrador resulta valorar <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica <strong>de</strong>l vaciado que se puso en práctica en Pompeya.<br />
En 1860, durante el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en el yacimiento, el arqueólogo Giuseppe<br />
Fiorelli i<strong>de</strong>ó un método por el que llenaba el hueco <strong>de</strong>jado por los cuerpos mediante yeso fresco. De<br />
esta forma, consiguió “instantáneas” <strong>de</strong> los últimos momentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s variadas posturas<br />
que aún hoy po<strong>de</strong>mos admirar. El vaciado, también aquí, cumplía <strong>la</strong> fundamental misión <strong>de</strong> preservar<br />
y transmitir <strong>la</strong> forma en tres dimensiones. Durante el siglo XIX los museos adoptaron una función simbólica<br />
<strong>de</strong> guardianes <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material: proporcionaban a <strong>la</strong>s naciones su i<strong>de</strong>ntidad cultural (Blühm,<br />
1996, 132). Con su creación, los originales exhibían el aura <strong>de</strong>scrita por Benjamin. Aunque a finales<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX se reconocía que el vaciado no era idóneo en cuanto a su exactitud, se admitía que un museo<br />
ansioso por disimu<strong>la</strong>r sus <strong>de</strong>ficiencias tenía que recurrir a ellos si quería construir una serie sistemática<br />
(Fawcett, 1995, 74). Ante el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> completar sus colecciones se crearon los Musées imaginaires,<br />
que <strong>de</strong>bían ser instrumentos pedagógicos para los estudiantes y útiles científicos para <strong>la</strong> investigación<br />
arqueológica. La presentación <strong>de</strong> los vaciados servía <strong>de</strong> exposición visual <strong>de</strong> los conocimientos teóricos.<br />
Con el estudio en estos museos se difundieron por toda Europa los cánones y mo<strong>de</strong>los clásicos, conformando<br />
una visión, <strong>de</strong> gran trascen<strong>de</strong>ncia, respecto a <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad.<br />
El museo <strong>de</strong> vaciados era pues, ante todo, un instrumento didáctico y <strong>de</strong> investigación 364 . Permitió<br />
constituir <strong>la</strong>s primeras series <strong>de</strong> esculturas, fundamentales para <strong>la</strong> comparación sistemática. Ya no se<br />
trabajaba con <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte sino, en un proceso <strong>de</strong> sustitución no carente <strong>de</strong> consecuencias, con su<br />
representación. Se buscaba <strong>la</strong> comparación, el establecimiento <strong>de</strong> tipos. Éstas serían <strong>la</strong>s pautas fundamentales<br />
que iban a configurar nuevos estudios y variantes. Los tipos <strong>de</strong> mol<strong>de</strong>s más vincu<strong>la</strong>dos a los<br />
estudios arqueológicos fueron los realizados en yeso. Otros instrumentos <strong>de</strong> trabajo fueron <strong>la</strong>s improntas,<br />
que presentaban <strong>la</strong> ventaja <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r efectuarse durante los viajes. Su presencia en los trabajos resulta,<br />
no obstante, difícil <strong>de</strong> rastrear. Sabemos <strong>de</strong> algunos casos como Maxime Du Camp, quien realizó<br />
con pasta <strong>de</strong> papel algunas improntas durante su viaje fotográfico a Egipto hacia 1850 365 . Esta misma<br />
técnica utilizó el también fotógrafo Greene durante su viaje a Egipto (Greene, 1855, 6).<br />
Alemania, con los museos <strong>de</strong> Dres<strong>de</strong> y Berlín, y Reino Unido, con el Crystal Pa<strong>la</strong>ce, estuvieron<br />
entre los primeros países en crearlos. Rápidamente, su ejemplo se multiplicó en un proceso en el que<br />
363 Archives nationaux, AJ 52 445 (mars 1836) “Rapport au ministre <strong>de</strong> l’Intérieur: projet d’organisation du musée <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s à l’École<br />
<strong>de</strong>s Beaux-Arts”.<br />
364 La concepción <strong>de</strong> su utilidad fue expresada con gran c<strong>la</strong>ridad por Albert Cumont, quien <strong>de</strong>ploraba el “retraso” <strong>de</strong> Francia: “Il n’y a<br />
pas d’enseignement <strong>de</strong> l’archéologie sans collections <strong>de</strong> mou<strong>la</strong>ges (…) L’Histoire <strong>de</strong> l’art s’apprend par les yeux plus encore que par<br />
les leçons du maître. Il faut que l’élève s’habitue à voir les différences <strong>de</strong> styles, <strong>la</strong> succession <strong>de</strong>s formes. Le plus riche musée du mon<strong>de</strong><br />
n’offre que <strong>de</strong>s exemples particuliers (…). L’important est <strong>de</strong> parcourir en un instant toutes les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cette histoire et <strong>de</strong> comparer<br />
les époques. Alors on comprend <strong>la</strong> Grèce au lieu <strong>de</strong> l’entrevoir et <strong>de</strong> <strong>la</strong> méconnaître ” (DUMONT, 1874).<br />
365 Los académicos <strong>de</strong>l Institut <strong>de</strong> France le solicitaron estas improntas junto a <strong>la</strong>s fotografías objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong> misión (RAMMANT-PEETERS,<br />
1995b, 238).<br />
348
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong> rivalidad entre instituciones y países no estuvo ausente. La importancia <strong>de</strong> estos repertorios <strong>de</strong> vaciados<br />
era, a <strong>la</strong> vez, didáctica y simbólica. Los museos <strong>de</strong> antropología y prehistoria comenzaron a presentar<br />
vaciados en lugar <strong>de</strong> los originales, <strong>de</strong>masiado frágiles (VV.AA, 1988, 9). El museo iba adquiriéndolos<br />
a medida que el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones reve<strong>la</strong>ba nuevos hal<strong>la</strong>zgos. En el Louvre, el seguimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> actualidad arqueológica fue un objetivo prioritario 366 . Así, en 1819 llegaron los vaciados<br />
<strong>de</strong> los mármoles <strong>de</strong>l Partenón, ya en el Museo Británico. Entre 1900 y 1910, el taller <strong>de</strong>l Louvre adquirió<br />
el vaciado <strong>de</strong>l código <strong>de</strong> Hammourabi, <strong>de</strong>scubierto en 1887 (Rionnet, 1996, 7).<br />
Con <strong>la</strong> comparación como principio, el museo <strong>de</strong>bía reflejar <strong>la</strong>s características y cambios <strong>de</strong> cada<br />
época histórica y artística. Reflejo <strong>de</strong> estas i<strong>de</strong>as se creó, en Francia, el Musée d’Esculpture Comparée, con<br />
una finalidad didáctica y nacionalista. Nacido <strong>de</strong> un proyecto <strong>de</strong> Viollet-Le-Duc, fue creado en 1879<br />
con <strong>la</strong> misión principal <strong>de</strong> dar a conocer <strong>la</strong> escultura medieval y <strong>de</strong>spertar el interés por el patrimonio<br />
nacional. Los vaciados <strong>de</strong>bían exponer el arte medieval, reuniendo obras dispersas en un museo enciclopédico,<br />
y mostrar <strong>la</strong> especificidad nacional en re<strong>la</strong>ción con los mo<strong>de</strong>los antiguos (Rionnet, 1996,<br />
108). Uno <strong>de</strong> los museos más interesantes fue el <strong>de</strong> Estrasburgo, impulsado por el arqueólogo A. Michaelis.<br />
La presentación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras se completaba allí mediante p<strong>la</strong>nos, fotografías, o dibujos sugiriendo<br />
<strong>la</strong>s restituciones 367 (Rionnet, 1996, 107). Las esculturas se montaban sobre zócalos sobre ruedas para<br />
facilitar el estudio y el movimiento. El vaciado se convertía en un objeto <strong>de</strong> estudio. También podía<br />
<strong>de</strong>volver <strong>la</strong> obra a su contexto “original” y experimentar reconstrucciones arqueológicas, como <strong>la</strong>s reconstituciones<br />
realizadas en 1879 sobre <strong>la</strong> victoria <strong>de</strong> Samotracia.<br />
Durante muchos años vaciados, improntas y fotografía se entremezc<strong>la</strong>ron en <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> los investigadores.<br />
Al fotografiar monedas y medal<strong>la</strong>s <strong>de</strong> cobre y oro se acudía a los vaciados <strong>de</strong> yeso para evitar<br />
los reflejos <strong>de</strong> rojos y amarillos (Fawcett, 1995, 70). Igualmente, ante inscripciones realizadas sobre<br />
una superficie redonda o esférica surgía el problema <strong>de</strong> reproducir esa superficie mediante el objetivo<br />
fotográfico. Entonces, se recurría al intermediario <strong>de</strong> <strong>la</strong>s improntas en cera virgen. Retirada con precaución,<br />
<strong>la</strong> impronta se extendía sobre un p<strong>la</strong>no y se fotografiaba. Todo arqueólogo <strong>de</strong>bía estar familiarizado<br />
con estas técnicas (Trutat, 1879, 65).<br />
Ya en el siglo XX, mientras <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s se convertían en todos los países en patrimonio nacional,<br />
los vaciados sufrieron, sobre todo a partir <strong>de</strong> los años 20, un progresivo <strong>de</strong>sinterés (Lavagne,<br />
Queyrel, 2000, 10). A este cierto <strong>de</strong>sprecio se unió <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que los vaciados podían ser engañosos y<br />
dañar ciertas obras. Poco a poco se fueron apartando, alegando que estos objetos “no eran una obra <strong>de</strong><br />
arte” (Rionnet, 1996, 96). Varias parecen haber sido <strong>la</strong>s causas <strong>de</strong> este <strong>de</strong>sinterés. Al nuevo dominio <strong>de</strong>l<br />
concepto <strong>de</strong> unicidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte, plenamente <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do a mediados <strong>de</strong>l XX, se aña<strong>de</strong>n otros<br />
aspectos como su formación mediante <strong>la</strong> adición <strong>de</strong> partes y piezas diferentes. A menudo eran visibles<br />
<strong>la</strong>s líneas <strong>de</strong> unión y <strong>de</strong>bían ser tintados o tratados para imitar los materiales y <strong>la</strong> superficie original. Les<br />
faltaba <strong>la</strong> autenticidad última <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Fawcett, 1995, 74).<br />
Los vaciados estuvieron presentes en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los estudios arqueológicos peninsu<strong>la</strong>res. Su<br />
menor presencia, en comparación con otros países, se explica, creemos, por <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s inherentes<br />
a <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> una colección <strong>de</strong> vaciados. Fundamentalmente se requería un p<strong>la</strong>nteamiento sistemático<br />
<strong>de</strong> adquisición, con fondos <strong>de</strong>stinados a ese fin y con una p<strong>la</strong>nificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s etapas artísticas<br />
que se querían completar. P<strong>la</strong>nificación sistemática y fondos, podríamos seña<strong>la</strong>r, son aspectos que rara<br />
vez encontramos en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los estudios arqueológicos peninsu<strong>la</strong>res.<br />
Los vaciados fueron consi<strong>de</strong>rados, al igual que en otras partes <strong>de</strong> Europa, como reproducciones<br />
exactas <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. Instituciones como <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia albergan, entre <strong>la</strong>s colecciones<br />
<strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s, numerosos vaciados <strong>de</strong> yeso (Almagro-Gorbea, 1999). De <strong>la</strong> presencia<br />
<strong>de</strong> vaciados en los museos españoles tenemos el temprano testimonio <strong>de</strong> Engel. Durante su misión<br />
en España el investigador francés visitó, entre otros, el Museo <strong>de</strong> Tarragona. Entre <strong>la</strong>s piezas originales<br />
vio “el vaciado <strong>de</strong> un pequeño bajorrelieve, quizás gnóstico, representando un dios asirio (n°9)<br />
366 Impulsada por el Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Forbin, director <strong>de</strong> los Museos <strong>Real</strong>es a partir <strong>de</strong> 1816.<br />
367 Ver SIEBERT (1988) y LOYER (1991).<br />
349
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
que es una pieza conservada hoy en casa <strong>de</strong>l Sr. De <strong>la</strong> Rada en Madrid” (Engel, 1893, 24). El vaciado<br />
representaba una pieza ante <strong>la</strong> imposibilidad <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong>l original.<br />
De mayor repercusión fue el papel <strong>de</strong> los vaciados en los primeros episodios <strong>de</strong> los estudios ibéricos.<br />
Vaciados y piezas reales –entre <strong>la</strong>s que se incluyeron algunos falsos– formaron parte <strong>de</strong> los lotes<br />
enviados a <strong>la</strong>s Exposiciones Universales <strong>de</strong> Viena (1873) y París (1878). Esta actuación es indicativa <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fe en los mol<strong>de</strong>s por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> mentalidad positivista <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Pretendían ser sustitutos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
piezas auténticas, una prueba en tres dimensiones, tangible (Olmos, 1999). Un ejemplo <strong>de</strong> esta confianza<br />
en los mol<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> esta concepción positivista imperante, es el trabajo <strong>de</strong> Henzelmann, que adscribiría<br />
<strong>la</strong>s esculturas ibéricas a época medieval. Su estudio había tenido como base no <strong>la</strong>s propias esculturas,<br />
sino los dibujos que él mismo había realizado a partir <strong>de</strong> los vaciados expuestos en Viena. De<br />
ellos, cinco croquis fueron publicados en su trabajo final (Henzelmann, 1876; Engel, 1893, 68). La<br />
confianza en <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> los vaciados encuentra aquí un ejemplo paradigmático.<br />
Poco <strong>de</strong>spués, en 1878, los vaciados <strong>de</strong> varias esculturas <strong>de</strong>l Cerro fueron a <strong>la</strong> Exposición Universal<br />
<strong>de</strong> París. Allí serían acogidos con <strong>de</strong>sconfianza (Engel, 1893, 68). A. <strong>de</strong> Longpérier, conservador <strong>de</strong>l<br />
Louvre, consi<strong>de</strong>ró que todos los ejemp<strong>la</strong>res eran falsos (Lucas, 1994, 23). Mélida explicó <strong>la</strong>s posibles<br />
causas <strong>de</strong>l rechazo inicial: “Se estaba naturalmente en reacción y en <strong>de</strong>sconfianza contra <strong>la</strong> manía <strong>de</strong> los<br />
orígenes fenicios, que reinaran <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>rga fecha en muchos puntos <strong>de</strong>l Mediterráneo. En resolución,<br />
los vaciados venidos <strong>de</strong> Madrid fueran <strong>de</strong>jados, acaso no sin malicia, en un pabellón separado y expuesto<br />
entre <strong>la</strong>s curiosida<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong> España. Allí los vio Heuzey” (Mélida, 1906a, 2). Estos comentarios<br />
sobre <strong>la</strong> falsedad <strong>de</strong> Cartailhac y Longpérier y <strong>la</strong> solicitud consiguiente <strong>de</strong> los arqueólogos españoles<br />
hicieron que Léon Heuzey viajase hasta Madrid en octubre <strong>de</strong> 1888. Poco <strong>de</strong>spués, el 18 abril <strong>de</strong><br />
1890, Heuzey leyó ante <strong>la</strong> Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres su conclusión sobre <strong>la</strong> existencia y<br />
autenticidad <strong>de</strong> un arte ibérico. Como no podía tras<strong>la</strong>dar los originales para someterlos al escrutinio <strong>de</strong><br />
los académicos, Heuzey utilizó nuevamente cuatro vaciados: uno <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran Dama oferente <strong>de</strong>l Cerro<br />
<strong>de</strong> los Santos y tres cabezas <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma proce<strong>de</strong>ncia (Mélida 1906a, 1).<br />
Según el testimonio <strong>de</strong> Mélida: “los vaciados que le sirvieron para su <strong>de</strong>mostración fueron hechos<br />
para él en nuestro museo, que se los regaló con <strong>de</strong>stino a <strong>la</strong> galería <strong>de</strong> vaciados <strong>de</strong>l Louvre” (Mélida<br />
1906a, 4). Incluso llegó a publicar estos cuatro vaciados, que habían contribuido al <strong>de</strong>finitivo reconocimiento<br />
<strong>de</strong>l arte ibérico. Dos láminas los reprodujeron en <strong>la</strong> Revue d ’Assyriologie et d’Archéologie Orientale<br />
(t.III, 1891, p. 96, láminas III y IV). En <strong>la</strong> publicación, <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro fueron c<strong>la</strong>sificadas<br />
como “statues espagnoles <strong>de</strong> style greco-phénicien”. Esta continua utilización, por parte <strong>de</strong> varios investigadores,<br />
<strong>de</strong>l mol<strong>de</strong>-vaciado como sustituto <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte indica cómo <strong>la</strong> mentalidad positivista<br />
<strong>de</strong>l XIX operaba <strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong>l original por <strong>la</strong> réplica con total normalidad. Ingenua ante <strong>la</strong>s posibles<br />
consecuencias, <strong>la</strong> cultura ibérica se dio a conocer, por primera vez, gracias a ellos. Un caso, creemos,<br />
que muestra cómo se operaba este proceso <strong>de</strong> sustitución.<br />
Algunas noticias dispersas nos permiten valorar el importante papel que los vaciados alcanzaron en <strong>la</strong><br />
naciente arqueología peninsu<strong>la</strong>r. Un testimonio <strong>de</strong> excepción lo constituye P. Paris quien, tras su visita al<br />
museo <strong>de</strong> los Padres Esco<strong>la</strong>pios <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>, citaba cómo un vaciado <strong>de</strong> yeso, que reemp<strong>la</strong>zaba un original <strong>de</strong>saparecido,<br />
le serviría <strong>de</strong> base a su estudio (Paris, 1901, 115). Así pues, el museo <strong>de</strong> los padres esco<strong>la</strong>pios ya<br />
utilizó esta forma <strong>de</strong> representación. También P. Paris calificó <strong>de</strong> “admirables” <strong>la</strong>s tres cabezas <strong>de</strong>l Cerro que<br />
guardaba <strong>la</strong> colección Cánovas <strong>de</strong>l Castillo y que eran conocidas en museos como el Arqueológico Nacional,<br />
el Museo <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas <strong>de</strong> Madrid, el Louvre y el Museo Arqueológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong><br />
Bur<strong>de</strong>os mediante vaciados (Paris, 1901, 115). Estas reproducciones fueron, en los importantes museos citados,<br />
el mecanismo para po<strong>de</strong>r conocer <strong>la</strong>s piezas ibéricas. El artículo <strong>de</strong> P. Paris reprodujo dos cabezas femeninas<br />
mitradas. De <strong>la</strong> que llevaba ro<strong>de</strong>tes se incluyeron dos vistas, una frontal y otra <strong>de</strong> perfil.<br />
Se confiaba, una vez más, en este mecanismo <strong>de</strong> reproducción. Incluso <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil,<br />
cuando se <strong>de</strong>sconocía <strong>la</strong> localización <strong>de</strong> una pieza, García y Bellido recurrió al vaciado <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección<br />
<strong>de</strong>l MAN en su trascen<strong>de</strong>ntal artículo “De escultura ibérica. Algunos problemas <strong>de</strong> Arte y cronología”,<br />
don<strong>de</strong> el autor reprodujo una figura 3 que representaba el vaciado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cabeza l<strong>la</strong>mada “Cánovas”<br />
(García y Bellido, 1943, fig. 3).<br />
350
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
El intercambio <strong>de</strong> vaciados entre los investigadores constituye un testimonio excepcional <strong>de</strong> esta<br />
sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibles discusiones generadas. Sabemos, por ejemplo, que Pascual<br />
Serrano 368 , regaló a A.Vives una cabeza <strong>de</strong> toro encontrada en <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l L<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conso<strong>la</strong>ción (Albacete). Era, hasta el momento, “<strong>la</strong> escultura más importante que se hal<strong>la</strong> encontrado<br />
en el L<strong>la</strong>no”. Serrano re<strong>la</strong>tó cómo “J’en ai fait présent à M. Vives, qui en a tiré <strong>de</strong> beaux mou<strong>la</strong>ges en<br />
plâtre” (Serrano, 1899, 15). Gracias a este testimonio conocemos que Vives, tras recibir esta escultura,<br />
hizo varios vaciados <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, seguramente con <strong>de</strong>stino a varios investigadores y museos. Los vaciados<br />
se <strong>de</strong>stinaron, pues, a difundir los nuevos hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura y <strong>la</strong> plástica ibérica. Preferenciando<br />
<strong>la</strong> forma frente a <strong>de</strong>talles como <strong>la</strong> textura, imaginamos unos intercambios don<strong>de</strong> el vaciado<br />
acompañaba comentarios y sugerencias. Favorecía un tipo <strong>de</strong> discusión eminentemente formal, estilística<br />
y permitía especialmente el comparatismo. Así, el Museo <strong>de</strong>l Louvre colocó <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche junto<br />
a vaciados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l Cerro. Esta disposición permitía establecer re<strong>la</strong>ciones y afinida<strong>de</strong>s.<br />
En este sentido S. Reinach seña<strong>la</strong>ba, por ejemplo, cómo <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche “se rattache incontestablement<br />
a <strong>la</strong> même série que <strong>la</strong>s sculptures du Cerro (…) Tout le mon<strong>de</strong> peut le vérifier en comparant ce<br />
buste aux mou<strong>la</strong>ges que l’administration du Louvre a eu l’heureuse idée d’installer vis-à-vis” (Reinach,<br />
1898b, 50).<br />
El mismo Reinach nos permite corroborar cómo el vaciado se tomó, también, en <strong>la</strong> investigación<br />
españo<strong>la</strong> como objeto <strong>de</strong> estudio. A principios <strong>de</strong>l siglo XX envió una fotografía <strong>de</strong> un vaciado <strong>de</strong> un<br />
epígrafe <strong>de</strong> época visigoda que conservaba el Musée <strong>de</strong>s Antiquités Nationales <strong>de</strong> Saint Germain-en-Laye.<br />
En 1905 Fita incluyó esta fotografía en su estudio “Epigrafía hebrea y visigótica”, que publicó el Boletín<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (Fita, 1905, 368). El encuadre reproducía un primer p<strong>la</strong>no frontal<br />
<strong>de</strong> dicho vaciado, una vista en <strong>la</strong> que se basó Fita para realizar su estudio.<br />
La Dama <strong>de</strong> Elche suscitó numerosos experimentos. La expectación creada, su popu<strong>la</strong>ridad y su<br />
marcha motivaron reconstrucciones e i<strong>de</strong>alizaciones. Si el original estaba lejos, mediante diferentes mecanismos<br />
se intentó su apropiación y recuperación. En 1908 Ignacio Pinazo Martínez realizó un vaciado<br />
pintado al que se le otorgó el Premio Nacional <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes. Con un precio por copia <strong>de</strong> 750 pesetas<br />
(Mélida, 1908, 117) <strong>la</strong> obra se difundió ampliamente. Pero el mol<strong>de</strong> permitía ir más allá (Olmos, 1999)<br />
y apuntar ciertas reconstrucciones. J. R. Mélida, entonces director <strong>de</strong>l Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones<br />
Artísticas, impulsó un proyecto para reconstruir <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche como una escultura completa. Esta<br />
i<strong>de</strong>alización se llevó a cabo en 1911 y se basaba en los mol<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran Dama oferente y en un pequeño<br />
bronce, <strong>de</strong> una mujer ofrendando un vaso carenado (Mélida, 1908, 505). En el mismo año Nebot pintó,<br />
por encargo <strong>de</strong> J. Pijoan, una Dama <strong>de</strong> cuerpo entero, en intenso color rojo, presidiendo <strong>la</strong> gran estancia<br />
rectangu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hispanic Society <strong>de</strong> Nueva York (Pijoan, 1912-13; Olmos, 1999).<br />
Al crearse, en 1867, el Museo Arqueológico Nacional <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong> los fondos clásicos era muy notable.<br />
Para po<strong>de</strong>r competir con los gran<strong>de</strong>s museos europeos el Ministro <strong>de</strong> Instrucción Pública autorizó<br />
una expedición arqueológica por el Mediterráneo dirigida por el conservador Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Rada y Delgado en 1871: el viaje a Oriente <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata Arapiles (Chinchil<strong>la</strong>, 1993; Mora, 1998b,<br />
121). La escasez presupuestaria parece que condicionó que, en gran parte, <strong>la</strong>s piezas adquiridas por <strong>la</strong><br />
expedición fuesen vaciados (Mora, 1998b, 121). Tiempo <strong>de</strong>spués, F. Álvarez-Ossorio <strong>de</strong>scribía <strong>la</strong>s sa<strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional y cómo éstas cambiarían a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> reforma <strong>de</strong> los años 40.<br />
Hasta ese momento el patio romano albergaba, junto a <strong>la</strong>s piezas originales, vaciados <strong>de</strong> relieves griegos<br />
y <strong>de</strong> epigrafía romana (Álvarez-Ossorio, 1943, fig. 2), en gran parte proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s adquisiciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata Arapiles. Se exhibían vaciados <strong>de</strong>l León <strong>de</strong> Bocairente y alguno <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos.<br />
Por su parte, el <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche ingresó en 1916. También J. R. Mélida aportó <strong>de</strong>spués algunos<br />
vaciados que había podido adquirir durante su estancia en Atenas.<br />
Gracias a <strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> Cánovas <strong>de</strong>l Castillo se creó el Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas<br />
en el Casón <strong>de</strong>l Buen Retiro. Inaugurado el 19 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1878, se abrió al público en<br />
1881 (López, 1928, 55). De esta forma comenzaba un gran proyecto educativo que promovía un mu-<br />
368 Maestro en Bonete y miembro correspondiente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Hispanique <strong>de</strong> Bur<strong>de</strong>os.<br />
351
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
seo “abierto todos los días <strong>de</strong>l año, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocho <strong>de</strong> <strong>la</strong> mañana hasta el anochecer” (Mélida, 1908,<br />
109) y cuya finalidad era, al igual que sus homólogos europeos, reunir <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l arte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad.<br />
La organización <strong>de</strong>l museo fue confiada a Juan Facundo Riaño, erudito <strong>de</strong> formación europea<br />
familiar <strong>de</strong> Pascual <strong>de</strong> Gayangos. Mediante R.O. <strong>de</strong>l 31 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1877 Riaño recibió el encargo<br />
<strong>de</strong> visitar <strong>la</strong>s colecciones artísticas y arqueológicas <strong>de</strong>l extranjero para que gestionara <strong>la</strong> adquisición<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los, vaciados y copias que completaran <strong>la</strong>s existentes en España (VV.AA., 1918, 7). La vincu<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong> los arqueólogos con este museo fue muy significativa. Así, serían sucesivamente directores el<br />
propio Riaño, Rada y Delgado, Mélida y Rodrigo Amador <strong>de</strong> los Ríos, entre otros (VV.AA., 1918, 4).<br />
La pau<strong>la</strong>tina formación <strong>de</strong> sus colecciones resulta, creemos, indicativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong> vaciados<br />
pero también, particu<strong>la</strong>rmente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia concedida a <strong>la</strong>s diferentes épocas. Los esfuerzos<br />
por conseguir ciertas piezas reflejan, hasta cierto punto, <strong>la</strong>s preferencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. Así,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento en que <strong>la</strong> cultura ibérica fue reconocida pasó a incorporarse al museo. Mélida intercaló,<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l arte griego, ciertos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> arte anterromano <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> “porque<br />
éstos nacieron <strong>de</strong> <strong>la</strong>s corrientes <strong>de</strong>l arte oriental y <strong>de</strong>l arte griego arcaico, y no sería oportuno, por<br />
consiguiente, colocarlos más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte” (Mélida, 1908, 109). En este sentido, <strong>la</strong> Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote, obra<br />
emblemática <strong>de</strong>l arte ibérico, tuvo su duplicado en el museo (Olmos, 1999) junto a <strong>la</strong> copia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama<br />
<strong>de</strong> Elche <strong>de</strong> Pinazo o varios vaciados <strong>de</strong> exvotos ibéricos.<br />
En el museo, <strong>la</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l discurso respondía, pues, a <strong>la</strong>s opiniones <strong>de</strong>l momento en cuanto<br />
al origen y formación <strong>de</strong> lo ibérico. Así se explicaba cómo “admitida <strong>la</strong> influencia que <strong>la</strong> cultura griega<br />
ejerció sobre <strong>la</strong> ibérica, los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura ibérica se han colocado a continuación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras<br />
helénicas <strong>de</strong>l período arcaico, <strong>de</strong>l que son una consecuencia” (VV.AA, 1918, 11). La interre<strong>la</strong>ción entre<br />
ambas culturas quedaba gráficamente expresada. En el recorrido <strong>de</strong>l museo subyacía, pues, una teoría<br />
o mensaje significativo.<br />
Significativamente, fueron vaciados <strong>de</strong>l Partenón, el c<strong>la</strong>sicismo griego, <strong>la</strong>s primeras colecciones <strong>de</strong>l<br />
Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas (López, 1928, 55). En 1887 se formó una sa<strong>la</strong> Mausolo, <strong>de</strong>dicada<br />
a <strong>la</strong> escultura romana. Posteriormente, coincidiendo con <strong>la</strong> celebración <strong>de</strong>l V Centenario <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento<br />
<strong>de</strong> América (1892), el museo inauguró una nueva sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte cristiano (Edad Media y<br />
Renacimiento), que tomaría poco <strong>de</strong>spués gran importancia (VV.AA., 1918, 8). Otros períodos, objeto <strong>de</strong><br />
un estudio posterior, también ingresaron en el museo. Así, a partir <strong>de</strong> 1902 se explicaba cómo “los orígenes<br />
<strong>de</strong>l arte apenas sí tenían representación, para llenar este vacío se adquirieron algunos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> arte egipcio<br />
y asirio, como <strong>la</strong> Piedra <strong>de</strong> Roseta”. En el arte oriental se incluyó una “reproducción <strong>de</strong>l sarcófago antropoi<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Cádiz (n°348), <strong>la</strong> obra más importante <strong>de</strong>l arte fenicio entre nosotros” (VV.AA., 1918, 9). El museo<br />
reunía entonces “todas <strong>la</strong>s manifestaciones posibles <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes civilizaciones, cuya huel<strong>la</strong> quedó seña<strong>la</strong>da<br />
en España, así en <strong>la</strong> antigüedad como en <strong>la</strong> Edad Media y, en fin, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l arte nacional” 369 (VV.AA.,<br />
1918, 8). En este momento habría ingresado, pues, el arte ibérico, significativamente a partir <strong>de</strong> 1898.<br />
El museo se concibió también como un lugar para el aprendizaje y <strong>la</strong> enseñanza. En 1928 permitía<br />
que los alumnos <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes y artistas se inscribiesen gratuitamente para el estudio <strong>de</strong>l dibujo y<br />
vaciado <strong>de</strong> sus por entonces 3.038 reproducciones. Contaba, a<strong>de</strong>más, en su biblioteca, con una documentación<br />
que alcanzaba, en 1928, <strong>la</strong>s 5.179 fotografías, estampas y grabados en <strong>la</strong> sección gráfica 370 .<br />
La fotografía ponía en contacto <strong>la</strong>s colecciones europeas <strong>de</strong> vaciados con el centro madrileño. Hasta<br />
1920 no se incluyó, sin embargo, un taller propio <strong>de</strong> vaciados (López, 1928, 59). Esta tardía insta<strong>la</strong>ción<br />
se produjo en un momento en que el resto <strong>de</strong> los países occi<strong>de</strong>ntales estaban comenzando a discutir<br />
<strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> los vaciados.<br />
En <strong>la</strong> exposición <strong>de</strong> este museo <strong>la</strong>s fotografías intervinieron en una museografía verda<strong>de</strong>ramente<br />
innovadora. Así, por ejemplo, los frontones <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Egina formaron una insta<strong>la</strong>ción especial, en<br />
369 También ciertos períodos <strong>de</strong> Grecia ingresaron ahora, especialmente piezas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Grecia arcaica: el apolo <strong>de</strong> Strangford, <strong>la</strong>s harpías <strong>de</strong><br />
Xanthos y esculturas <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Zeus en Olimpia (VV.AA, 1918, 8).<br />
370 Estaban representados, sobre todo, objetos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Histórica europea <strong>de</strong> 1892. Destacamos igualmente una serie <strong>de</strong> vaciados,<br />
fotografiados por el profesor F. Noack, <strong>de</strong>l seminario arqueológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> Berlín (LÓPEZ, 1928, 59).<br />
352
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
una vitrina junto a fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esculturas originales que copiaba <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gliptoteca<br />
<strong>de</strong> Munich (VV.AA., 1918, 10). Su reconstitución policromada tomaba como mo<strong>de</strong>lo los criterios <strong>de</strong><br />
A. Furtwängler. Por su parte, los vaciados <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Zeus en Olimpia fueron objeto <strong>de</strong> otra insta<strong>la</strong>ción<br />
museográfica. Los frontones se expusieron conforme a <strong>la</strong> reconstitución <strong>de</strong>l profesor Treu <strong>de</strong><br />
Berlín, en una vitrina junto a <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> los originales conservados en el Museo <strong>de</strong> Olimpia y <strong>de</strong><br />
seis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s metopas que <strong>de</strong>coraban aquel monumento (VV.AA., 1918, 10). Los vaciados <strong>de</strong>l Partenón<br />
–frontones, metopas y frisos– expuestos en el salón central <strong>de</strong>l museo, se completaban gracias a varias<br />
láminas sueltas <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Michaelis Der Parthenon, que “facilitan <strong>la</strong> inteligencia <strong>de</strong> los vaciados,<br />
dando i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> su primitiva disposición” (VV.AA., 1918, 12).<br />
La fotografía constituía, pues, un instrumento c<strong>la</strong>rificador y ampliador. En este uso se encuentra<br />
subyacente <strong>la</strong> costumbre <strong>de</strong> confiar en los datos que proporcionaba, <strong>de</strong> acudir a el<strong>la</strong> como testimonio<br />
fiable. También en casos como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> victoria <strong>de</strong> Olimpia se exponía, junto a su vaciado <strong>de</strong>l salón central,<br />
varias láminas <strong>de</strong> <strong>la</strong> posible reconstrucción. Pero <strong>la</strong> fotografía también se utilizó para completar <strong>la</strong><br />
colección, sustituyendo <strong>la</strong>s tres dimensiones <strong>de</strong>l vaciado, en un proceso que terminaría con éste último.<br />
En el Museo <strong>la</strong> pintura antigua se había expuesto mediante varias copias <strong>de</strong> pinturas pompeyanas.<br />
Pero “pareciendo insuficientes, se amplió <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción con fotografías <strong>de</strong> pinturas <strong>de</strong> Roma, como <strong>la</strong><br />
casa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Farnesina y otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Bodas Aldobrandinas. Se incluyeron varias láminas reproduciendo<br />
pinturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Casa <strong>de</strong> los Vettios, cerrando <strong>la</strong> serie cuatro reproducciones <strong>de</strong> otros tantos retratos greco-romanos<br />
<strong>de</strong> El Fayum” (VV.AA., 1918, 12).<br />
España hizo tempranos intentos <strong>de</strong> crear estas series sistemáticas <strong>de</strong> arte. El proyecto <strong>de</strong>l Museo<br />
Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas testimonia este interés, en gran parte <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor y empeño<br />
personal <strong>de</strong> Riaño. El estudio a través <strong>de</strong> los mol<strong>de</strong>s se <strong>de</strong>sarrolló también en instituciones fundamentales<br />
como el Museo Arqueológico Nacional y el Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Testimonios como el <strong>de</strong> Mélida, indican que los vaciados constituyeron un instrumento<br />
<strong>de</strong> sustitución, apropiación y <strong>de</strong> trabajo que no resultaba ajeno a los investigadores españoles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época. Es éste, sin duda, un estudio <strong>de</strong> muy interesantes consecuencias aún por <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r.<br />
Estos mol<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura antigua favorecieron intercambios y posibilitaron el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un<br />
método comparativo, cuya perduración sobrepasó, con mucho, <strong>la</strong> <strong>de</strong> los propios vaciados. Muchos investigadores<br />
aprendieron y trabajaron con su testimonio. Sabemos, por ejemplo, que un joven Bosch<br />
becado por <strong>la</strong> JAE, estudiaba y c<strong>la</strong>sificaba los duplicados que había en <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> Berlín sobre<br />
los materiales <strong>de</strong> Numancia (Díaz-Andreu, 1995, 86-88; Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 2003a, XLIII).<br />
Frecuentes en una época, <strong>de</strong>beríamos preguntarnos por qué <strong>de</strong>saparecieron. La progresiva generalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía no parece inocente en este proceso. En efecto, los contemporáneos parecen<br />
haber concedido un papel semejante a ambas técnicas: reproducciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, <strong>la</strong> intervención<br />
humana parecía ser mínima. Con los progresivos avances <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica ésta se hizo cada vez<br />
más común. Como ha seña<strong>la</strong>do Michel Frizot, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1870 <strong>la</strong> colección fotográfica se<br />
transformó en el equivalente mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong>l gabinete <strong>de</strong> curiosida<strong>de</strong>s (Frizot, 1998, 381).<br />
Según argumentaba Gómez-Moreno en 1949, los vaciados eran, junto a <strong>la</strong> fotografía, una copia fiel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. Pero <strong>la</strong> fotografía era mucho más barata, rápida y fácil. Con su generalización los vaciados<br />
habrían perdido su razón <strong>de</strong> ser. Frente a <strong>la</strong> reproducción tridimensional que el mol<strong>de</strong> significaba, <strong>la</strong> preferencia<br />
por <strong>la</strong> fotografía, bidimensional, permite valorar <strong>la</strong> importancia concedida por los contemporáneos<br />
al <strong>de</strong>tallismo, el color y <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> veracidad, aspectos en los que <strong>la</strong> fotografía era inigua<strong>la</strong>ble.<br />
La más tardía generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España podría explicar <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> los vaciados<br />
como sustitutos <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> arte. Esto explica, por ejemplo, que <strong>la</strong>s colecciones <strong>de</strong>l Museo<br />
Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas se siguiesen incrementando y que incluso se crease un taller <strong>de</strong><br />
vaciados en un momento en que, en Europa, comenzaban a estar en <strong>de</strong>suso. Este <strong>de</strong>sarrollo, diferente<br />
al europeo, podría explicar el entusiasmo con el que García y Bellido y <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
intervinieron, en 1952, para adquirir copias en metal <strong>de</strong> los vasos <strong>de</strong> Vicarello y el bronce <strong>de</strong> Ascoli<br />
(García y Bellido, 1953, 189-192). Continuaba el proceso <strong>de</strong> sustitución respecto a los originales y <strong>la</strong><br />
confianza <strong>de</strong>positada en los vaciados.<br />
353
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mayores cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los vaciados<br />
era, sin duda, su capacidad <strong>de</strong> representar<br />
<strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte a tamaño real y, sobre todo,<br />
guardando su aspecto tridimensional. Sin embargo,<br />
ésta sería también su mayor <strong>de</strong>bilidad; necesitaban<br />
mucho espacio y un presupuesto elevado.<br />
Su exposición se limitaba, por tanto, a gran<strong>de</strong>s<br />
museos y escue<strong>la</strong>s <strong>de</strong> arte. La fotografía, sin<br />
embargo, era tan <strong>de</strong>lgada como el papel. Podía<br />
llevarse a todas partes y pronto comenzó a ser barata.<br />
Cuando, a partir <strong>de</strong> 1880, pasó a po<strong>de</strong>rse<br />
reproducir fotomecánicamente, el contenido <strong>de</strong><br />
toda una galería <strong>de</strong> vaciados podía llevarse en<br />
un solo álbum <strong>de</strong> fotografías, o en un libro (Fawcett,<br />
1995, 74). Presentaban una facilidad asombrosa<br />
para su difusión.<br />
Si bien <strong>la</strong> época <strong>de</strong> mayor expansión <strong>de</strong> los<br />
vaciados fue el siglo XIX, en <strong>la</strong> segunda mitad comenzaron<br />
a crearse <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s colecciones <strong>de</strong> fotografías<br />
que, como señaló Malraux, transformarían<br />
<strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte. Algunos especialistas expresaron<br />
su preocupación sobre esta difusión en<br />
masa, sobre <strong>la</strong>s ma<strong>la</strong>s o incorrectas prácticas que<br />
se podían difundir, <strong>la</strong> discriminación <strong>de</strong> vistas, objetos<br />
o <strong>la</strong> elección <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados enfoques. La<br />
energía que se había puesto oficialmente en adquirir<br />
vaciados se dirigiría, en el siglo XX, hacia<br />
los archivos <strong>de</strong> fotografías y diapositivas. El patrimonio nacional se había transferido a una p<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> cristal<br />
o una hoja <strong>de</strong> papel, multiplicada y diseminada. La fotografía era ya un fenómeno imparable.<br />
LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS (1860-1960)<br />
La fotografía contribuyó, mediante su inclusión en revistas y libros, a <strong>la</strong> exposición <strong>de</strong>l discurso <strong>de</strong>l<br />
autor, que difundía así nuevas imágenes en el ámbito <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bate científico. A partir <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s surgirían<br />
nuevas hipótesis y se crearon <strong>de</strong>bates que no hicieron sino enriquecer el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. Las<br />
imágenes publicadas han sido siempre una selección respecto al total con que contaba el investigador.<br />
En este sentido suponían una síntesis que el erudito presentaba y que contenía su hipótesis. La observación<br />
<strong>de</strong> estas imágenes publicadas constituye, pues, una forma <strong>de</strong> acercarnos a <strong>la</strong>s conclusiones e intencionalidad<br />
<strong>de</strong>l autor. Permite, también, valorar <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su época y el valor concreto que<br />
adquirieron en cada contexto. Este examen adquiere, creemos, una especial importancia al referirse a un<br />
documento polisémico y cuyo significado cambia con el uso como es <strong>la</strong> imagen fotográfica. Las revistas<br />
no muestran todo el corpus <strong>de</strong> imágenes disponibles sobre un tema, sino <strong>la</strong> elección <strong>de</strong>l autor para <strong>la</strong> exposición<br />
y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> un discurso <strong>de</strong>terminado. Igualmente, <strong>la</strong> política <strong>de</strong> ilustración llevada a cabo por<br />
<strong>la</strong>s diferentes publicaciones muestra pautas fundamentales para <strong>la</strong> valoración <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s preferencias y objetivos <strong>de</strong> cada publicación en un momento histórico <strong>de</strong>terminado.<br />
En esta valoración y recorrido entre 1860 y 1960 hemos elegido analizar ciertas publicaciones periódicas<br />
que creemos fueron fundamentales en los estudios arqueológicos españoles: El Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia (BRAH), <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos (RABM), el Anuari<br />
<strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns (AIEC), <strong>la</strong>s Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
354<br />
Fig. 179.- Portada <strong>de</strong>l Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Excursiones, publicación pionera en <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong><br />
fotografías. Tomo XV, Enero-Diciembre <strong>de</strong> 1907.
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
(MJSEA), Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología (AEspAA) y Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología 371 (AEspA).<br />
La orientación principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista tenía una importante repercusión en <strong>la</strong> distribución y en <strong>la</strong> importancia<br />
concedida a <strong>la</strong> parte gráfica. En este sentido observamos cómo en <strong>la</strong>s revistas don<strong>de</strong> convivían<br />
varias secciones temáticas –Arte, Documentación, Derecho, etc– como el BRAH, el AIEC y <strong>la</strong> RABM,<br />
<strong>la</strong> fotografía aparecía más recurrentemente en <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicada a Arqueología o Arte. Des<strong>de</strong> estas secciones<br />
se impulsaba, <strong>de</strong> hecho, <strong>la</strong> fotografía, ante <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> mostrar gráficamente los objetos.<br />
En general, el análisis efectuado <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s fotografías y dibujos <strong>de</strong> estas publicaciones –entre<br />
1860 y 1960– nos ha permitido <strong>de</strong>tectar interesantes pautas. En un primer momento, <strong>la</strong>s fotografías<br />
mostraban los materiales en unas disposiciones here<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> los esquemas formales <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura. Se informaba<br />
<strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo pero también se retrataba. No se incluían esca<strong>la</strong>s ni parámetros que proporcionasen<br />
una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l tamaño real <strong>de</strong> los objetos. Hacia <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong> siglo XX (1910-1930) observamos<br />
una transformación, pau<strong>la</strong>tina, hacia <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción –y <strong>la</strong> p<strong>la</strong>smación física– <strong>de</strong> tipologías.<br />
Se componían tab<strong>la</strong>s y se cuidaban los tamaños. En este sentido comenzó <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> esca<strong>la</strong>s, mediante<br />
reg<strong>la</strong>s o indicando el tamaño numéricamente en <strong>la</strong> leyenda. También empezó lo que po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>nominar <strong>la</strong> “manufactura” <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas. En efecto, tras <strong>la</strong>s tomas, el autor e<strong>la</strong>boraba su lámina: recortaba<br />
y pegaba, dibujaba sobre <strong>la</strong> fotografía o retocaba el original 372 . De esta forma podía ofrecer más<br />
<strong>de</strong> una vista <strong>de</strong> un mismo objeto en un solo fotograbado. Esta evolución no se produjo por igual en todas<br />
<strong>la</strong>s revistas analizadas. Algunas, como el BRAH, continuaron con láminas que mostraban, fundamentalmente,<br />
un único encuadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza.<br />
La inclusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong>s publicaciones tuvo múltiples e importantes consecuencias. El<br />
hecho <strong>de</strong> que apareciesen junto a su correspondiente pie <strong>de</strong> figura obligaba a <strong>de</strong>finirse ante no pocos<br />
problemas. Así, los pies <strong>de</strong> figura permiten observar cómo se concretaba o se <strong>de</strong>nominaban los objetos.<br />
Expresaban, así, <strong>la</strong> posición y opinión <strong>de</strong> los autores. El pie obligaba a sintetizar, a calificar cualquier resto.<br />
Era –como todavía es hoy– un termómetro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s opiniones y <strong>de</strong>nominaciones para cada época, objetos<br />
y culturas.<br />
Las láminas fotográficas para estas publicaciones se efectuaron, en España, en casas o firmas comerciales<br />
muy <strong>de</strong>terminadas, principalmente Hauser y Menet, Thomas y Laporta. Constatamos, así,<br />
cómo se acudió, en general, a <strong>la</strong>s casas que realizaban <strong>la</strong>s mejores fototipias –Hauser y Menet– y fotograbados<br />
–Thomas o Laporta– <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Se prefirió, en general, una ilustración <strong>de</strong> calidad. En este<br />
sentido po<strong>de</strong>mos mencionar el taller <strong>de</strong> fotograbado e impresión <strong>de</strong> J. Bigas Thomas (Barcelona<br />
ca.1850-1910), introductor <strong>de</strong> los procedimientos fotomecánicos en España junto a Juarizti y Marriezcurrena.<br />
Thomas había aprendido fototipia en Alemania (Sánchez-Vigil, 2002b, 696) y, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su<br />
taller 373 , fue proveedor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales firmas editoriales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, entre el<strong>la</strong>s Espasa y Salvat. Imprimió<br />
libros preciosistas como el Album Pintoresc Monumental <strong>de</strong> Catalunya, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociaciò Cata<strong>la</strong>nista<br />
d’Excursions Cientifiques. En Arqueología, constatamos su participación en publicaciones fundamentales<br />
como el Anuari <strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1907 y, en los años siguientes, en Archivo<br />
Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología y el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Como prece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> esta edición científica y <strong>de</strong> su incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía resulta interesante<br />
citar algunas publicaciones llevadas a cabo por los grupos excursionistas que, como hemos mencionado,<br />
tuvieron una re<strong>la</strong>ción estrecha con el <strong>de</strong>scubrimiento local <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y con <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong>l<br />
uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Todas estas entida<strong>de</strong>s publicaron boletines informativos en los que dieron a conocer<br />
los trabajos <strong>de</strong> sus miembros. Las ilustraciones, generalmente fototipias <strong>de</strong> excelente calidad y cuidada impresión,<br />
fueron realizadas en los talleres Hauser y Menet (Madrid) y Joseph Thomas (Barcelona).<br />
Entre los grupos más activos po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> Associaciò Cata<strong>la</strong>na d’Excursions Científiques<br />
(1876) y Associaciò d’Excursions cata<strong>la</strong>na (1878), precursoras <strong>de</strong>l Centre Excursionista <strong>de</strong> Catalunya<br />
371 En a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte citaremos cada publicación mediante su abreviatura.<br />
372 Así, se llegaba a <strong>la</strong>s láminas que hemos <strong>de</strong>nominado “flotando” o fotografía <strong>de</strong> espécimen. Normalmente, son láminas que muestran<br />
bastantes objetos. Están formadas por fotografías individuales, que han sido recortadas y se componen como un col<strong>la</strong>ge.<br />
373 Situado en el nº 291 <strong>de</strong> <strong>la</strong> calle Mallorca <strong>de</strong> Barcelona.<br />
355
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
(1892); <strong>la</strong> Sociedad Alpina Peña<strong>la</strong>ra; el Centre Excursionista<br />
<strong>de</strong> Lleida y <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursionistas (1893).<br />
Especialmente en el caso <strong>de</strong> esta última <strong>de</strong>stacamos cómo<br />
subrayó, entre sus finalida<strong>de</strong>s: “reproducir los objetos y monumentos<br />
notables por medio <strong>de</strong>l dibujo y <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía”<br />
374 (Sánchez Vigil, 2001, 218).<br />
EL BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA ENTRE<br />
1877-1960<br />
El Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia surgió,<br />
junto a <strong>la</strong>s Memorias, como medio <strong>de</strong> publicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigaciones<br />
llevadas a cabo por <strong>la</strong> importante institución.<br />
En los números <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX se<br />
explicaba el papel que se concedía a <strong>la</strong> parte gráfica: “se publica<br />
todos los meses un cua<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> unas 72 páginas, con<br />
sus correspondientes láminas, cuando el texto lo exige, formando<br />
cada año dos magníficos tomos con sus portadas e<br />
índices”.<br />
La ilustración fotográfica, sin duda influida por <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s<br />
que aún conllevaba a finales <strong>de</strong>l siglo XIX, no<br />
<strong>de</strong>stacó especialmente. A menudo, como en los artículos <strong>de</strong><br />
Hübner <strong>de</strong> 1886, se transcribían los epígrafes en el texto,<br />
sin mostrar ninguna imagen <strong>de</strong> ellos. Cuando se incluyeron,<br />
<strong>la</strong>s ilustraciones recogían, por lo general, monedas y epígrafes<br />
romanos. Encontramos también hal<strong>la</strong>zgos notables<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época, generalmente objetos que se podían valorar artísticamente, como <strong>la</strong>s esculturas. La escasa<br />
aparición <strong>de</strong> parte gráfica –tanto dibujos como fotografías– refleja <strong>la</strong>s priorida<strong>de</strong>s y objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación<br />
que se realizaba, así como <strong>la</strong> escasa necesidad que se tenía <strong>de</strong> reproducir los objetos. Estas<br />
i<strong>de</strong>as remiten a <strong>la</strong> concepción filológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, que priorizaba el texto como documento válido<br />
para <strong>la</strong> Historia. La parte gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación respon<strong>de</strong>ría, así, a <strong>la</strong> propia concepción que <strong>de</strong><br />
ésta se tenía en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>.<br />
A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> importante tarea <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da en los primeros momentos, pronto se puso <strong>de</strong> manifiesto<br />
que el BRAH no bastaba para el estudio y difusión <strong>de</strong> todos los <strong>de</strong>scubrimientos. Así, en 1912,<br />
Gómez-Moreno y Pijoan <strong>de</strong>nunciaban cómo “nuestro país quizás sea el único en Europa que no tiene<br />
una publicación especial en Arqueología”. La <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia había ocupado este papel<br />
pero no podía aten<strong>de</strong>r tantos temas en su Boletín: “no pue<strong>de</strong> conce<strong>de</strong>r al material arqueológico ni <strong>la</strong><br />
extensión <strong>de</strong> texto ni <strong>la</strong> ilustración a<strong>de</strong>cuada” (Gómez-Moreno, Pijoan, 1912, 6). Esta ilustración sería<br />
un tema especialmente cuidado en sus Materiales <strong>de</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>, con fototipias y varios encuadres<br />
<strong>de</strong> cada escultura.<br />
A partir <strong>de</strong> 1904 parece <strong>de</strong>tectarse, en el BRAH, un mayor cuidado en <strong>la</strong> edición gráfica. En este<br />
año se incorporó, en efecto, <strong>la</strong> conocida fototipia Lacoste. Aunque continuaron, minoritariamente, los<br />
fotograbados, <strong>la</strong> fototipia significó una mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte grafica. También aumentó <strong>la</strong><br />
cantidad. En resumen, con el inicio <strong>de</strong>l siglo XX parece constatarse una mayor concienciación <strong>de</strong>l significativo<br />
papel que <strong>la</strong> fotografía habría <strong>de</strong> jugar en el total <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista 375 .<br />
356<br />
Fig. 180.- Portada <strong>de</strong>l Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Tomo XLVIII,<br />
Enero <strong>de</strong> 1906.<br />
374 Estatutos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones capítulo VII art. 5, apartado 4, punto 3, Boletín, año I, n° 1, 1 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1893.<br />
375 Detectamos, igualmente, un ligero cambio en el papel, menos poroso. Las fototipias utilizaron un papel más grueso. Sin embargo,<br />
los fotograbados continuaron haciéndose con el papel normal <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación.
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Resulta interesante observar cómo llegaban estas fotografías a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. No<br />
consta que <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> tuviese un fotógrafo, en p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong>, al que hiciese encargos. En <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
ocasiones parecen haber sido, sin embargo, donaciones o envíos <strong>de</strong> particu<strong>la</strong>res. Buen ejemplo <strong>de</strong> esto<br />
es <strong>la</strong> temprana publicación <strong>de</strong> F. Fita sobre un sarcófago hal<strong>la</strong>do en Écija gracias a una fotografía que<br />
había presentado F. Tubino (Fita, 1887). Fita estudió también otros temas que, igualmente, llegaron a<br />
<strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> gracias a los envíos que sus Correspondientes hicieron. Así, en 1898, publicaba un estudio<br />
<strong>de</strong> tres aras <strong>de</strong> San Miguel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Esca<strong>la</strong>da en el que adjuntaba una fotografía <strong>de</strong> un primer p<strong>la</strong>no <strong>de</strong><br />
una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s que había sido entregada por el señor González (Fita, 1898, 221).<br />
También llegó así, a <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>, un sello <strong>de</strong>l Monasterio <strong>de</strong> Verue<strong>la</strong> presentado a <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
por F. J. Moreno Sánchez, que también se reprodujo en el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución (VV.AA., 1892).<br />
Los ejemplos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías enviadas por los Correspondientes, que reproducía finalmente el Boletín<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, son numerosos. También llegó <strong>de</strong> esta forma, por ejemplo, una fotografía<br />
<strong>de</strong>l “Concilio Nacional <strong>de</strong> Burgos. Año <strong>de</strong> 1117”, gracias a Benito <strong>de</strong> Múrua y López, obispo<br />
<strong>de</strong> Lugo. De nuevo sería Fita el encargado <strong>de</strong> publicar el códice (Fita, 1906). También Enrique Romero<br />
<strong>de</strong> Torres, por entonces director <strong>de</strong>l Museo Provincial <strong>de</strong> Córdoba, envió, en 1905, una fotografía <strong>de</strong><br />
una inscripción romana hal<strong>la</strong>da en Rute que publicaría, nuevamente, F. Fita (1905). El estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
diversas inscripciones que iban apareciendo en <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r era, como ya hemos seña<strong>la</strong>do,<br />
prioridad para <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>. En este sentido encontramos numerosas publicaciones <strong>de</strong> F. Fita, como<br />
“Estudio epigráfico. Inscripciones romanas <strong>de</strong> Má<strong>la</strong>ga, púnica <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>ricos y medieval <strong>de</strong> Barcelona”<br />
(Fita, 1905). En este trabajo el investigador incluyó una interesante fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> este<strong>la</strong> púnica<br />
<strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>ricos (Almería). De <strong>la</strong>s varias fotografías y dibujos que por el texto sabemos Siret había enviado<br />
a <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>, Fita eligió una toma, editada finalmente por Lacoste, que reproducía <strong>la</strong> este<strong>la</strong> en<br />
un primer p<strong>la</strong>no frontal (Fita, 1905, 428-429).<br />
Otra característica <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong>l BRAH fue <strong>la</strong> alta jerarquización que imponía a su parte<br />
gráfica. La fotografía se <strong>de</strong>dicaba, c<strong>la</strong>ramente, a lo que se consi<strong>de</strong>raba más importante. Durante bastante<br />
tiempo <strong>de</strong>staca una significativa concentración en los testimonios epigráficos o filológicos. Esta<br />
alta jerarquización hacía que se prefiriese una ilustración <strong>de</strong> gran calidad por encima <strong>de</strong> <strong>la</strong> cantidad y,<br />
en concreto, <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> fototipias <strong>de</strong> <strong>la</strong> prestigiosa casa Hauser y Menet. De hecho, los fotograbados<br />
tardarían en aparecer si lo comparamos con el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones españo<strong>la</strong>s. Se seguiría prefiriendo<br />
incluir menos fotografías pero editar<strong>la</strong>s con <strong>la</strong> calidad que aseguraba <strong>la</strong> fototipia. Esta elección<br />
implicaba una exigente selección <strong>de</strong> los temas que <strong>la</strong> fototipia <strong>de</strong>bía retratar. La ilustración se concentraba,<br />
igualmente, en los artículos arqueológicos o artísticos, <strong>de</strong>sapareciendo prácticamente en los literarios.<br />
Significativo <strong>de</strong> esta jerarquización y apuesta por una correcta –aunque escasa– presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía resulta el artículo que J. Facundo Riaño, J. <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y J. Catalina García realizaron<br />
sobre los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> Ciempozuelos. El trabajo incluía, en un momento temprano como 1894, varias<br />
fototipias <strong>de</strong> Hauser y Menet reproduciendo –generalmente en primeros p<strong>la</strong>nos frontales– los hal<strong>la</strong>zgos<br />
prehistóricos <strong>de</strong>l yacimiento (Riaño, Rada, Catalina, 1894).<br />
Observar <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong> un trabajo transmite <strong>la</strong>s preocupaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> entonces.<br />
Así, por ejemplo, resulta notable cómo, en ocasiones, resultaba prioritario seña<strong>la</strong>r el tamaño <strong>de</strong> los objetos.<br />
En este sentido, y aunque <strong>la</strong>s tomas no incluían esca<strong>la</strong>s, se podía subrayar cómo el tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía respondía al tamaño real <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Así lo hizo J. Moraleda y Esteban en su artículo sobre<br />
el “Mercurio <strong>de</strong> bronce <strong>de</strong> La Pueb<strong>la</strong> <strong>de</strong> Montalbán (Toledo)”, haciendo coincidir <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> su fotografía<br />
con <strong>la</strong> esca<strong>la</strong> real <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura (Moraleda y Esteban, 1902, 259).<br />
Las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> ciertos monumentos hizo que se abordase pronto <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong><br />
su interior. Este tipo <strong>de</strong> tomas conllevaban, hasta los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX, una notable dificultad.<br />
Estas aproximaciones <strong>la</strong>s observamos ya en algunos artículos <strong>de</strong> V. Lampérez y Romea sobre el<br />
Monasterio <strong>de</strong> Fitero (1905) y en <strong>la</strong> “Arquitectura tartesia: <strong>la</strong> necrópoli <strong>de</strong> Antequera” <strong>de</strong> M. Gómez-<br />
Moreno (1905, 132-133).<br />
A partir <strong>de</strong> 1917 el número <strong>de</strong> fotografías comenzó a <strong>de</strong>crecer en <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong>l BRAH, cambiando<br />
<strong>la</strong> pauta que habíamos seña<strong>la</strong>do <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1905-06. Hacia estos años, 1919-20, el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> publica-<br />
357
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 181.- Portada <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y<br />
Museos, foro <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras publicaciones<br />
sobre antigüeda<strong>de</strong>s peninsu<strong>la</strong>res. Números 8 y 9.<br />
Agosto-Septiembre <strong>de</strong> 1900.<br />
LA REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS ENTRE 1871 Y 1960<br />
ción volvió a cambiar, haciéndose más fino y menos<br />
poroso. También en estos años, concretamente en<br />
1923 (n° 83), encontramos el primer dibujo en sección<br />
<strong>de</strong> una cerámica. Esta representación no excluía<br />
o sustituía el tradicional dibujo “realista”, que también<br />
se incluía junto a <strong>la</strong> sección <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza.<br />
Durante <strong>la</strong> Guerra Civil se <strong>de</strong>tuvo su publicación,<br />
concretamente entre 1937 y 1941. Se reanudó<br />
en 1942, con una fotografía <strong>de</strong> Franco presidiendo<br />
sus páginas. A pesar <strong>de</strong> los cambios que habían transformado<br />
<strong>la</strong> arqueología, el tipo <strong>de</strong> ilustración cambió<br />
muy poco. En efecto, constatamos cómo, hasta<br />
finales <strong>de</strong> los años 50, continuó predominando el mismo<br />
tipo <strong>de</strong> fotografía individual, así como <strong>la</strong> no<br />
complementariedad entre diferentes tomas. No encontramos<br />
e<strong>la</strong>boraciones <strong>de</strong> láminas a partir <strong>de</strong> diferentes<br />
negativos en el sentido <strong>de</strong> lo que hemos <strong>de</strong>nominado<br />
fotografía “mosaico” o espécimen. De hecho<br />
constatamos cómo este tipo <strong>de</strong> láminas nunca llegó<br />
a <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong>l BRAH.<br />
En 1956 asumió <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> <strong>la</strong> institución<br />
Agustín González <strong>de</strong> Amezúa y Mayo. En estos años<br />
el Boletín se <strong>de</strong>dicaba, en gran parte, a época medieval<br />
y mo<strong>de</strong>rna. Esta mayor atención se entien<strong>de</strong>, creemos,<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un contexto <strong>de</strong> potenciación <strong>de</strong> los<br />
estudios sobre <strong>la</strong> España imperial y, al mismo tiempo,<br />
por <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> publicaciones específicas sobre<br />
los otros períodos.<br />
Dentro <strong>de</strong> los cambios que transformaron <strong>la</strong> arqueología hacia 1860, provocando el surgimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología mo<strong>de</strong>rna, <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> publicaciones cuyo objetivo era difundir<br />
los avances conseguidos y concienciar sobre <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong>l patrimonio. Dentro <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s <strong>de</strong>staca<br />
<strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos, cuyo primer número se publicó en 1871.<br />
Los objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista en esta primera época se ponían <strong>de</strong> manifiesto en el siguiente anuncio:<br />
“Esta Revista aspira a ser órgano y representante <strong>de</strong>l cuerpo <strong>de</strong> Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,<br />
publica artículos re<strong>la</strong>tivos a los intereses <strong>de</strong>l mismo, como también trabajos originales <strong>de</strong> Diplomática,<br />
Bibliografía y Arqueología; documentos históricos inéditos; re<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> fondos o caudal literario <strong>de</strong><br />
los establecimientos <strong>de</strong>l ramo; preguntas y respuestas sobre <strong>la</strong>s materias que abraza el mismo; crónicas<br />
y noticias arqueológicas y bibliográficas, etc., etc.”. La parte gráfica, todavía sin incluir <strong>la</strong> fotografía, era<br />
contemp<strong>la</strong>da <strong>de</strong>s<strong>de</strong> estos comienzos <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación: “Da también grabados, cuando lo exige el texto”<br />
(VV.AA., 1871, 96).<br />
En <strong>la</strong> primera época, comprendida entre 1871 y 1882, <strong>la</strong>s ilustraciones eran grabados o litografías<br />
realizadas a partir <strong>de</strong> dibujos. A pesar <strong>de</strong> su escasez, <strong>la</strong> ilustración estaba muy cuidada, priorizándose una<br />
mayor calidad. Quizás estos dibujos pudieron <strong>de</strong>berse a <strong>la</strong> actuación <strong>de</strong> P. Savirón –conocido dibujante–<br />
en <strong>la</strong> revista. Ilustró, en efecto, gran parte <strong>de</strong> los artículos, tanto suyos como <strong>de</strong> otros autores. El dibujo se<br />
concebía como una ilustración ais<strong>la</strong>da, su elección <strong>de</strong>bía ser muy selectiva. A pesar <strong>de</strong> esta percepción <strong>de</strong><br />
su importancia hubo bastantes números sin fotografía ni dibujos (1874, 1878, 1883, 1931, vól. 52).<br />
358
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Las páginas <strong>de</strong> esta revista nos permiten conocer algunas iniciativas que intentaron fomentar <strong>la</strong> difusión<br />
<strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> los museos mediante <strong>la</strong> fotografía. Así, sabemos que el 31 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1871 se<br />
otorgó permiso al “fotógrafo D. Eduardo Otero para que pueda sacar copias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras que existen en<br />
los museos nacionales <strong>de</strong> Pintura, Arqueológico y <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> San Fernando” (VV.AA., 1871, 9). Poco<br />
<strong>de</strong>spués, <strong>la</strong> revista difundía otra interesante iniciativa que intentaba crear corpora: “el 6 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong>l<br />
año último –1870–, reconociendo el Ministro <strong>de</strong> Fomento <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> dar impulso a los trabajos <strong>de</strong><br />
organización en que sirve al estado el Cuerpo <strong>de</strong> Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, y proponiéndose<br />
activar <strong>la</strong> redacción <strong>de</strong> índices y catálogos <strong>de</strong> lo que contienen tales centros <strong>de</strong> instrucción, sin gravar<br />
el presupuesto, autorizó a los jefes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Bibliotecas, Archivos y Museos, para que admitiesen como<br />
auxiliares, sin sueldo, a los que aspirasen a tan humil<strong>de</strong> ingreso” (VV.AA., 1871, núm. 2, 38).<br />
Con el inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> tercera época <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación 376 , <strong>la</strong> parte gráfica parece haberse concebido<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> una perspectiva diferente. Comenzada en enero <strong>de</strong> 1897, <strong>la</strong> fotografía aparecía como un medio<br />
fundamental para ilustrar <strong>la</strong> revista. Los nuevos objetivos quedaron c<strong>la</strong>ros <strong>de</strong>s<strong>de</strong> este primer número.<br />
Así, se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo: “se dará cabida a todos los trabajos y monografías <strong>de</strong> carácter histórico, bibliográfico,<br />
arqueológico, artístico y expositivo, hechos, naturalmente, con arreglo a <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación<br />
científica mo<strong>de</strong>rna, prefiriéndose antes que nada, aquellos que <strong>de</strong>n a conocer datos nuevos<br />
y positivos para ilustrar <strong>la</strong>s cuestiones 377 y prescindiendo en absoluto <strong>de</strong> todas lucubraciones retóricas<br />
impropias ya <strong>de</strong> una publicación seria” (VV.AA., 1987, 3). A pesar <strong>de</strong> que no se hacía mención expresa<br />
a <strong>la</strong> parte gráfica, <strong>la</strong> fotografía irrumpió en esta nueva época <strong>de</strong> manera importante.<br />
En efecto, en el período comprendido entre 1897 y 1914 encontramos una mayor presencia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía. Esta ten<strong>de</strong>ncia comenzó a transformarse a partir <strong>de</strong> 1914, cuando los artículos se hicieron<br />
más <strong>la</strong>rgos y se <strong>de</strong>tectó una menor parte gráfica. Las láminas presentaban los objetos tanto <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>l tipo bo<strong>de</strong>gón, en un esquema here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, como especímenes, en una composición<br />
que suponía el col<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> varias fotografías y en <strong>la</strong> que el autor diseñaba su apariencia final.<br />
En el año 1919 po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>tectar uno <strong>de</strong> los problemas que tuvo <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> esta revista y <strong>de</strong><br />
sus fotografías. Una hoja interca<strong>la</strong>da en <strong>la</strong> encua<strong>de</strong>rnación <strong>de</strong>cía: “Las prolongadas huelgas <strong>de</strong> impresores,<br />
<strong>de</strong> fotograbadores y encua<strong>de</strong>rnadores nos han impedido publicar el presente número a su <strong>de</strong>bido<br />
tiempo. No son éstas <strong>la</strong>s únicas perturbaciones que venimos pa<strong>de</strong>ciendo: el papel ha triplicado en<br />
pocos años su coste, siendo, aun a precios tan elevados, <strong>de</strong> difícil adquisición, y <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> obra ha tenido<br />
en el pasado año un aumento <strong>de</strong>l 50 por 100. Como <strong>la</strong> Revista se ven<strong>de</strong> al precio <strong>de</strong> coste, para<br />
vencer tales dificulta<strong>de</strong>s sólo hal<strong>la</strong>mos dos medios: aumentar el precio <strong>de</strong> <strong>la</strong> suscripción o reducir el número<br />
<strong>de</strong> pliegos; y hemos <strong>de</strong>cidido optar por el último para no gravar a los lectores, pero con el firme<br />
propósito <strong>de</strong> aumentar los pliegos tan pronto como <strong>la</strong>s circunstancias lo consientan. De consolidarse<br />
los actuales precios, sobre todo, en lo que al papel se refiere, mucho tememos que el arte <strong>de</strong> imprimir<br />
se dificulte tanto que <strong>la</strong> escasa producción literaria <strong>de</strong> nuestro país se reduzca aún más, con daño para<br />
todos” (VV.AA, 1919, tomo 40, 518 y 519). Muy <strong>de</strong> acuerdo con este testimonio, <strong>de</strong>tectamos cómo,<br />
en el vol. 41 <strong>de</strong> 1920 el tipo <strong>de</strong> papel cambió, volviéndose más poroso y menos a<strong>de</strong>cuado para <strong>la</strong> edición<br />
fotográfica. La ilustración <strong>de</strong>crecía, haciéndose realmente escasa 378 .<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su di<strong>la</strong>tada historia <strong>la</strong> RABM mostró un verda<strong>de</strong>ro interés por <strong>la</strong>s sucesivas piezas que<br />
iban apareciendo en los estudios arqueológicos peninsu<strong>la</strong>res. Buen ejemplo <strong>de</strong> esto resulta, por ejemplo,<br />
<strong>la</strong> reproducción, en un artículo <strong>de</strong> P. Quintero, <strong>de</strong> una “Estatua <strong>de</strong> mármol hal<strong>la</strong>da en aguas <strong>de</strong> Santi<br />
Petri” (Quintero, 1906, 200-201). Esta fotografía se incluía en el artículo <strong>de</strong>dicado al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
ruinas <strong>de</strong>l templo <strong>de</strong> Sancti Petri, en un momento en que pocos artículos presentaban fotografías o dibujos.<br />
La importancia <strong>de</strong> los especialistas que participaron en <strong>la</strong> publicación motivó, sin duda, que sus páginas<br />
acogieran pioneramente algunos <strong>de</strong> los usos más <strong>de</strong>stacados <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía para <strong>la</strong> ilustración ar-<br />
376 La segunda época se extendió <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1883 hasta 1896.<br />
377 La cursiva es nuestra.<br />
378 En 1928 había sólo dos fotografías y ningún dibujo. En 1929 sólo un dibujo y una fotografía, en 1931 ninguna ilustración.<br />
359
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
queológica. Así, encontramos lo que hemos <strong>de</strong>nominado “fotografía antropológica” aplicada a objetos arqueológicos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1897. En este año Mélida publicó su trabajo sobre los l<strong>la</strong>mados “Ídolos Ibéricos” e incluyó<br />
varias láminas que proporcionaban una o más vistas (frontal y posterior) <strong>de</strong> los exvotos (Mélida,<br />
1897b, lám. VI). En el caso <strong>de</strong>l exvoto <strong>de</strong>scubierto en Puente Genil (Córdoba) y que pertenecía a <strong>la</strong> colección<br />
<strong>de</strong> Rafael Moyano Cruz, <strong>la</strong> lámina reproducía, a tamaño original, una vista <strong>de</strong> frente, otra <strong>de</strong> perfil<br />
y otra posterior. La lámina suponía, <strong>de</strong> hecho, una composición <strong>de</strong> tres fotografías para po<strong>de</strong>r mostrar<br />
tres vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma pieza.<br />
La utilización <strong>de</strong> este acercamiento complementario, que permitía observar varias perspectivas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pieza, se convirtió en una constante <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración arqueológica. Cada vez más, su presencia se haría<br />
común en <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista. Así, por ejemplo, a principios <strong>de</strong> los años 50 García y Bellido<br />
hizo un uso recurrente <strong>de</strong> este acercamiento en sus “Estudios sobre escultura romana en los museos <strong>de</strong><br />
España y Portugal”. Frecuentemente ofrecía una vista frontal, otra <strong>de</strong> perfil o posterior, <strong>de</strong>pendiendo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia atribuida a cada encuadre (García y Bellido, 1951b, 64-65). Resulta <strong>de</strong>stacable cómo<br />
se publicaba una lámina para cada vista sobre el objeto: ya no se componían varias tomas individuales<br />
en un único col<strong>la</strong>ge. Sin duda, <strong>la</strong> mayor facilidad en <strong>la</strong> edición fotográfica tenía que ver con esta evolución<br />
que observamos en los años 50 y 60. Pero, con ello, se había perdido una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s finalida<strong>de</strong>s principales<br />
<strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> lámina: po<strong>de</strong>r observar, en una so<strong>la</strong> mirada, todas <strong>la</strong>s perspectivas posibles en torno<br />
al objeto.<br />
Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, y especialmente en los años 40, <strong>de</strong>tectamos una importante transformación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> RABM. En esta época, <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>stinó principalmente a ilustrar insta<strong>la</strong>ciones, reuniones,<br />
congresos, bibliotecas, etc. Especialmente son frecuentes <strong>la</strong>s vistas que mostraban estos centros<br />
mientras se trabajaba, durante congresos y activida<strong>de</strong>s. La finalidad propagandística <strong>de</strong> estas tomas parece<br />
evi<strong>de</strong>nte. Esta <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías suponía una novedad respecto a <strong>la</strong> época anterior, don<strong>de</strong><br />
no fue normal esta utilización. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> frecuente aparición <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> bibliotecas, archivos<br />
y museos encontramos también otros artículos sobre estas instituciones en el extranjero 379 . En el tratamiento<br />
<strong>de</strong>l tema parecía quererse mostrar cómo <strong>la</strong>s instituciones españo<strong>la</strong>s estaban casi a nivel europeo.<br />
A partir <strong>de</strong> los años cincuenta, <strong>la</strong> fotografía comenzó a estar cada vez más presente en <strong>la</strong> revista.<br />
Esta abundancia parece haber pasado por una menor calidad y cuidado. La fototipia o medio tono fue<br />
<strong>la</strong> técnica mayoritaria, aunque el fotograbado se mantuvo. El mo<strong>de</strong>rado precio <strong>de</strong>l medio tono parece<br />
explicar este aumento <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración. Parale<strong>la</strong>mente, y ante el mayor empuje <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, el dibujo<br />
fue muy escaso. La presencia <strong>de</strong> fotografías con una temática arqueológica también disminuyó.<br />
Ante <strong>la</strong> aparición y consolidación <strong>de</strong> revistas específicas (AEspA), <strong>la</strong> RABM <strong>de</strong>jó <strong>de</strong> ser un foro indispensable<br />
en estos estudios. Las bibliotecas y los artículos <strong>de</strong> visitas, congresos e inauguraciones cobraron<br />
una mayor importancia.<br />
En 1954 constatamos otra novedad. Las láminas se empezaron a colocar al final <strong>de</strong>l tomo, algo<br />
inusual hasta este momento. Con ello, dibujos y fotografías se separaban físicamente <strong>de</strong>l discurso simplificando,<br />
eso sí, su edición. Por otro <strong>la</strong>do, y hasta los años 50, convivieron varios tipos <strong>de</strong> dibujo.<br />
Mientras que algunos incorporaban secciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas, <strong>la</strong> mayoría seguían mostrando una so<strong>la</strong> cara<br />
<strong>de</strong> cada objeto. En un artículo, L. Monteagudo recurría incluso a un vaciado en yeso 380 <strong>de</strong> una hoja <strong>de</strong><br />
sílex <strong>de</strong>l museo <strong>de</strong> Hannover (Monteagudo, 1956, 513, fig. 15ª). El estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> hoz <strong>de</strong> sílex se p<strong>la</strong>nteaba<br />
a partir <strong>de</strong> este vaciado. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer los dibujos <strong>de</strong> cerámica en secciones,<br />
tal y como se hace actualmente (Balil, 1956, 566, fig. 1). La exposición <strong>de</strong> los materiales pasaba<br />
a realizarse, poco a poco, según criterios estratigráficos, presentando a<strong>de</strong>más dos vistas –generalmente<br />
frente y perfil– <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> ellos. Esta exposición en <strong>la</strong>s publicaciones era reflejo <strong>de</strong> una excavación<br />
por niveles, como en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> Barranc B<strong>la</strong>nc (Fletcher, 1956, 859, fig. 18).<br />
A pesar <strong>de</strong> estos usos, cualitativamente significativos, <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong>scendió globalmente en estos<br />
últimos años que hemos analizado. Como ya hemos indicado, el número total <strong>de</strong> artículos <strong>de</strong>dica-<br />
379 En 1948 <strong>de</strong>tectamos cómo aparece incluso <strong>la</strong> sección Panorama Internacional.<br />
380 Reproducción en yeso RGZM Mainz, núm 34.295.<br />
360
dos a <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>scendió bastante. Los cambios<br />
cualitativos, los nuevos lenguajes, eran<br />
testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas prácticas que se hacían<br />
mayoritarias.<br />
EL ANUARI DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS<br />
ENTRE 1907 Y 1936<br />
En el proyecto <strong>de</strong>l Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns<br />
<strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> una publicación adquirió,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, una notable importancia.<br />
Como característica general <strong>de</strong>l Anuari po<strong>de</strong>mos<br />
indicar el cuidado <strong>de</strong> su edición: su consi<strong>de</strong>rable<br />
tamaño, <strong>la</strong> inversión <strong>de</strong> medios realizada<br />
y <strong>la</strong> amplitud <strong>de</strong> su concepción 381 . Así,<br />
por ejemplo, el tipo <strong>de</strong> papel, <strong>de</strong> buena calidad,<br />
fue constante, sin los sucesivos cambios<br />
que sufrieron otras publicaciones. Su escasa porosidad<br />
y carácter impermeable lo hacían apropiado<br />
para <strong>la</strong> ilustración fotográfica mayoritaria:<br />
los fotograbados. Texto e imágenes eran perfectamente<br />
complementarios: se disponían juntos,<br />
en un mismo discurso. El primer volumen,<br />
<strong>de</strong> 1907, fue el menos ilustrado. Bastantes<br />
artículos no tenían fotografías ni dibujos, y<br />
parece que <strong>la</strong> ilustración se reservó a <strong>la</strong> arqueología<br />
382 . Por lo general acaparó <strong>la</strong>s ilustraciones<br />
<strong>la</strong> sección <strong>de</strong>nominada Crónicas, referida a <strong>la</strong>s<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 182.- Portada <strong>de</strong>l Anuari <strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns,<br />
publicación que incluyó pronto, <strong>de</strong> manera profusa, <strong>la</strong><br />
fotografía. Año III, 1909-10.<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Institut: sus viajes, excavaciones o excursiones. Resulta, creemos, significativo este reparto<br />
que <strong>de</strong>stinaba buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías a ilustrar <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l organismo.<br />
Durante toda <strong>la</strong> trayectoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista constatamos una significativa atención por los temas medievales<br />
en Cataluña. Este ámbito cultural era, como es conocido, prioritario en <strong>la</strong> Reinaxença cata<strong>la</strong>na.<br />
Entre sus redactores figuran personalida<strong>de</strong>s pertenecientes a importantes instituciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época,<br />
como Bosch-Gimpera o Puig i Cadafalch, J. Gudiol, conservador <strong>de</strong>l museo episcopal <strong>de</strong> Vich y M.<br />
Cazurro. La revista concedía un papel <strong>de</strong>stacado a <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Institut y al resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s misiones<br />
que enviaba a diferentes yacimientos. Creó, incluso, una sección <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista <strong>de</strong>dicada a publicar<br />
estas activida<strong>de</strong>s: <strong>la</strong>s Crónicas.<br />
En sus páginas encontramos interesantes utilizaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía que ilustran el papel fundamental<br />
que se concedió a <strong>la</strong> ilustración en esta revista, con <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable inversión que en esta época<br />
conllevaba. Po<strong>de</strong>mos citar <strong>la</strong> costumbre, propia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo XX,<br />
que consistía en facilitar <strong>la</strong> ubicación geográfica <strong>de</strong> un yacimiento a partir <strong>de</strong> una fotografía <strong>de</strong> paisaje.<br />
La i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l yacimiento se facilitaba colocando señales como + + o flechas en los márgenes,<br />
como haría J. Colomines al estudiar el “Neolitic e Eneolitic: Cova <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fou (Cerdanya)” (Colomines,<br />
1927-1930, 17, fig. 34).<br />
El Anuari <strong>de</strong>l Institut introdujo algunas noveda<strong>de</strong>s respecto a <strong>la</strong> más usual “fotografía <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo”.<br />
Paradigmático resulta el tratamiento dado al espectacu<strong>la</strong>r hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong>l l<strong>la</strong>mado “escu<strong>la</strong>pio <strong>de</strong> Ampurias”,<br />
que tuvo lugar en un yacimiento don<strong>de</strong> <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> <strong>la</strong> sección arqueológica <strong>de</strong>l Institut era, sin<br />
381 El formato era <strong>de</strong> unas 660 páginas <strong>de</strong> media.<br />
382 Otras secciones, como <strong>la</strong> histórica, literaria y judicial aparecieron menos ilustradas.<br />
361
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
duda, c<strong>la</strong>ve. Así, en “Les Troballes esculptoriques a les excavacions d’Empuries” R. Casel<strong>la</strong>s reprodujo<br />
varias fotografías –realizadas por E. Gandía– que introducían un interesante tratamiento. En primer<br />
lugar proporcionaba, señalándolo con una X, el lugar exacto <strong>de</strong> aparición <strong>de</strong>l objeto (Casel<strong>la</strong>s, 1909-<br />
10, 290, fig. 16). Otra toma permitía corroborar este dato, al reproducir <strong>la</strong> escultura en su contexto<br />
(290, fig. 18) y fuera <strong>de</strong> él (fig. 19, 20). En un esquema más repetido en <strong>la</strong> época, se introducía a <strong>la</strong><br />
gente que se había reunido contemp<strong>la</strong>ndo el <strong>de</strong>scubrimiento. La sucesión <strong>de</strong> vistas reproducidas ilustraron<br />
<strong>la</strong> secuencia <strong>de</strong> este excepcional hal<strong>la</strong>zgo. Incluso encontramos una temprana valoración <strong>de</strong>l contexto<br />
en <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> “Edicul y cisterna on fou trobada l’estatua d’Escu<strong>la</strong>pi” (Casel<strong>la</strong>s, 1909-1910,<br />
291, fig. 21) que nos permite apreciar estas estructuras una vez que se había retirado <strong>la</strong> escultura. Por<br />
último, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber ilustrado <strong>la</strong>s circunstancias <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo, se pasaba a reproducir <strong>la</strong> escultura,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> varias perspectivas, en su ubicación final <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong> Barcelona (Casel<strong>la</strong>s, 1909-10, fig. 22-<br />
24). De esta forma, primero había mostrado el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong>l Escu<strong>la</strong>pi y luego <strong>la</strong> escultura en sí.<br />
Temprana fue, también, <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> varias perspectivas <strong>de</strong> un objeto como modo <strong>de</strong> darlo a<br />
conocer. Así, Rubió y Bellver publicó, en su artículo <strong>de</strong> 1909-10 sobre “Trobal<strong>la</strong> d’una basilica cristiana<br />
primitiva a les inmediacions <strong>de</strong>l Port <strong>de</strong> Manacor”, varias fotografías para completar una vuelta –fotográfica–<br />
alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> “L’ara <strong>de</strong> <strong>la</strong> basilica” bajo una perspectiva frontal, <strong>de</strong> perfil o, incluso, cenital<br />
(Rubió y Bellver, 1909-10, fig. 20-22). También M. Cazurro, quien como hemos visto realizó gran<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías sobre el yacimiento <strong>de</strong> Ampurias, hizo un <strong>de</strong>stacado uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. El director<br />
<strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong> Gerona publicó en <strong>la</strong> revista una parte significativa <strong>de</strong> los fondos <strong>de</strong> <strong>la</strong> institución.<br />
Entre ellos informaba, en 1910, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “Adquisicions <strong>de</strong>l Museu <strong>de</strong> Girona en 1909 y 1910” (Cazurro,<br />
1909-10), <strong>de</strong>dicando varias vistas, complementarias, a un exvoto ibérico (fig. 30).<br />
Frente a los esquemas <strong>de</strong> representación heredados, <strong>la</strong> revista comenzó a publicar otros encuadres<br />
que se adaptaban a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los diferentes estudios. Así, por ejemplo, en su extenso artículo<br />
sobre un edificio con gran importancia simbólica, “El Pa<strong>la</strong>u <strong>de</strong> <strong>la</strong> diputació General <strong>de</strong> Catalunya”, J.<br />
Puig i Cadafalch y J. Miret y Sans introdujeron una fotografía sobre <strong>la</strong> “Volta <strong>de</strong> <strong>la</strong> capel<strong>la</strong> <strong>de</strong> Sant<br />
Jordi” que permitía observar completamente <strong>la</strong> bóveda (Puig i Cadafalch, Miret y Sans, 1909-10, fig.<br />
40).<br />
Al igual que otras publicaciones <strong>de</strong> su época, <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong>l AIEC muestran cómo aún no se había<br />
llegado a un consenso c<strong>la</strong>ro respecto a <strong>la</strong> manera <strong>de</strong> disponer –y publicar– los diversos materiales arqueológicos.<br />
Asistimos, en este sentido, a disposiciones en diferentes alturas –sobre varios escalones– y con una<br />
te<strong>la</strong> a modo <strong>de</strong> fondo (generalmente negro) junto a otras imágenes en <strong>la</strong>s que se aprecia cómo el objeto<br />
había sido silueteado, <strong>de</strong> forma que quedaba suspendido y asépticamente ais<strong>la</strong>do. Igualmente constatamos,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> los primeros números <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista, láminas que reproducían varias vistas <strong>de</strong> un mismo objeto,<br />
siguiendo así disposiciones heredadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> antropología. J. Gudiol publicó, en 1908, “L’orfebreria en<br />
l’Exposicio hispano-francesa <strong>de</strong> Saragosa”, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> figura 11 estaba <strong>de</strong>dicada al Calzer <strong>de</strong> Casp (Cáliz <strong>de</strong><br />
Caspe). Se reproducía <strong>la</strong> pieza mediante una lámina resultado <strong>de</strong> una composición <strong>de</strong> dos fotografías. Así<br />
se podía observar, conjuntamente, el cáliz <strong>de</strong> frente y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto superior, <strong>de</strong> modo que se podía<br />
contemp<strong>la</strong>r su fondo interno.<br />
Un importante mo<strong>de</strong>lo en <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong>bió ser el artículo <strong>de</strong> A. Frickenhaus,<br />
a quien sabemos que investigadores españoles como Bosch consi<strong>de</strong>raban como un maestro.<br />
En “Griechische vasen aus Emporion” el investigador alemán incluyó, en 45 páginas, nada menos que<br />
50 fotografías y 13 dibujos. Este estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica griega <strong>de</strong> Ampurias se vio, así, notablemente<br />
enriquecido gracias a <strong>la</strong> política <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista en cuanto a favorecer una notable parte gráfica. Observamos,<br />
a<strong>de</strong>más, cómo en este artículo <strong>la</strong>s piezas se representaron siguiendo mo<strong>de</strong>los ya imperantes en<br />
Europa. Lejos <strong>de</strong>l esquema “bo<strong>de</strong>gón”, los objetos se reproducían mayoritariamente individual y frontalmente.<br />
Algunos dibujos complementaban <strong>la</strong> información que proporcionaba <strong>la</strong> fotografía.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los años <strong>de</strong> publicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista aparecieron dos disposiciones básicas para los objetos<br />
arqueológicos. Por un <strong>la</strong>do <strong>de</strong>tectamos <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> fotografía que hemos <strong>de</strong>nominado<br />
bo<strong>de</strong>gón. La toma abarcaba varias piezas juntas, dispuestas en escalones o con un fondo común. La otra<br />
aproximación, menos abundante, era <strong>la</strong> lámina formada mediante <strong>la</strong> composición o fotomontaje <strong>de</strong> va-<br />
362
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
rias fotografías individuales. El AIEC reprodujo objetos siguiendo el esquema <strong>de</strong> representación que hemos<br />
<strong>de</strong>nominado “mosaico” u “espécimen”. Lo utilizó, por ejemplo, el propio Puig i Cadalfach en su<br />
“Cronica <strong>de</strong> les excavacions d’Empuries” <strong>de</strong> 1909-10, al reproducir <strong>la</strong> importante pieza que suponía un<br />
fragmento <strong>de</strong> cerámica griega con inscripción en griego (Puig i Cadafalch, 190910, 710, fig. 12). La fotografía,<br />
<strong>de</strong>l <strong>la</strong>do posterior <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica, mostraba cómo el interés prioritario era, en este caso, reproducir<br />
el epígrafe <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza. Des<strong>de</strong> momentos tempranos, como 1908, el AIEC se concibió y realizó vistas<br />
con una interesante complementariedad, como en “Els castells cata<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> <strong>la</strong> Grecia continental” <strong>de</strong> A.<br />
Rubió y LLuch. La abundante parte gráfica que <strong>la</strong> revista posibilitaba hizo que el autor no tuviese que restringir<br />
tanto <strong>la</strong> parte gráfica que <strong>de</strong>dicaba.<br />
En <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong>l Anuari se estableció, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio, un fluido diálogo entre el dibujo y <strong>la</strong> fotografía:<br />
el dibujo reconstruía los objetos o monumentos a partir <strong>de</strong> fotografías –pruebas o testimonio–<br />
que también se publicaban. Se incluyeron igualmente artículos <strong>de</strong> fondo <strong>de</strong> gran extensión. Uno <strong>de</strong> los<br />
más significativos fue “Sculptures antiques du Conventus Tarraconensis”, publicado en 1910-1911 por<br />
E. Albertini con un total <strong>de</strong> 151 páginas, 273 fotografías y cinco dibujos. Al principio, el mismo Albertini<br />
advertía sobre <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> establecer corpora: “Nuestros conocimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> España antigua ganarían<br />
mucho en extensión y en precisión el día en que todos los monumentos <strong>de</strong>scubiertos en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
hayan sido reunidos en repertorios tan completos y tan abundantemente ilustrados como sea<br />
posible. El Recueil général <strong>de</strong>s Bas-Reliefs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gaule romaine, <strong>de</strong> M. Espérandieu muestra qué servicios<br />
pue<strong>de</strong> rendir a <strong>la</strong> historia un inventario metódico <strong>de</strong> los monumentos figurados, concebido <strong>de</strong> forma<br />
análoga a los corpora <strong>de</strong> inscripciones que son <strong>la</strong> obra <strong>de</strong>l siglo XIX” 383 (Albertini, 1910-11, 323). En este<br />
sentido, su Recueil era el primer resultado <strong>de</strong> un trabajo que contaba con ampliar a <strong>la</strong> España citerior.<br />
Abarcaba con él <strong>la</strong>s esculturas en piedra (bulto redondo y relieves) <strong>de</strong>l Conventus Tarraconensis. Albertini<br />
agra<strong>de</strong>cía a M. Cazurro, M. Martínez Aloy y M. Tramoyeres porque “me han comunicado toda c<strong>la</strong>se <strong>de</strong><br />
informaciones útiles, me han dado fotografías” (Albertini, 1910-11, 324).<br />
El apartado <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>finido como Crónicas estaba abundantemente ilustrado. Era frecuente,<br />
incluso, que varias fotografías apareciesen en <strong>la</strong> misma página. Muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas que ilustraron<br />
<strong>la</strong> revista se tomaron durante <strong>la</strong>s misiones o excursiones organizadas por <strong>la</strong> institución. Así lo reconocieron<br />
algunos estudios como el que Ll. M. Vidal realizó sobre “Abrich Romani. Stació agut Cova <strong>de</strong>l<br />
Or, o <strong>de</strong>l’s Encantats. Estacions prehistoriques <strong>de</strong> les epoques musteriana, magdaleniana y neolítica a<br />
Capel<strong>la</strong><strong>de</strong>s y Santa Creu d’Olor<strong>de</strong> (provincia <strong>de</strong> Barcelona)”, don<strong>de</strong> explicaba cómo “Aquest treball es<br />
un resum <strong>de</strong>ls datos recueillits a l’expedició que, para estudiar les estacions prehistoriques <strong>de</strong> Capel<strong>la</strong><strong>de</strong>s,<br />
va subvencionar l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns” (Vidal, 1911-12, 267, nota 1). Otro ejemplo es “Els banys<br />
<strong>de</strong> Girona i <strong>la</strong> influencia moresca a Catalunya” <strong>de</strong> Puig i Cadafalch, don<strong>de</strong> aparecían varias fotografías<br />
firmadas por <strong>la</strong> missió <strong>de</strong> l’Institut (1913-14). También J. Gudiol su artículo “L’orfebreria en l’Exposicio<br />
hispano-francesa <strong>de</strong> Saragosa” (1908), con un total <strong>de</strong> 43 fotografías en 46 páginas. Gudiol, co<strong>la</strong>borador<br />
habitual <strong>de</strong>l Anuari, fue uno <strong>de</strong> los fundadores <strong>de</strong>l Archivo Amatller y <strong>de</strong>l Archivo <strong>de</strong> Arqueología Cata<strong>la</strong>na<br />
antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil.<br />
En estos primeros años <strong>de</strong>l siglo XX <strong>la</strong> revista tradujo el interés que mostraba el Institut d’Estudis<br />
Cata<strong>la</strong>ns por sistematizar algunas manifestaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad. Resulta sintomático<br />
cómo esto se realizó, prioritariamente, mediante <strong>la</strong> participación <strong>de</strong> investigadores extranjeros<br />
en <strong>la</strong> revista y, ejemp<strong>la</strong>rmente, <strong>de</strong> A. Frickenhaus gracias a su “Griechische vasen aus Emporion”<br />
(1908) y <strong>de</strong> E. Albertini con su “Sculptures antiques du Conventus Tarraconensis” (1911-12).<br />
Con <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor realizada a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> sus años <strong>de</strong> publicación, el AIEC contribuyó a exten<strong>de</strong>r el papel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo. También aparecieron pronto <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>stinadas<br />
a ilustrar el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Una vez más, estas aplicaciones pioneras se produjeron en artículos<br />
<strong>de</strong> J. Puig i Cadafalch 384 . La crónica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en Ampurias era una ocasión propicia para introducir<br />
este tipo <strong>de</strong> tomas. Así, en “Les excavacions d’Empuries. Estudi <strong>de</strong> <strong>la</strong> topografía”, Puig i Cadafalch<br />
383 La traducción <strong>de</strong>l original francés es nuestra.<br />
384 Aunque <strong>la</strong>s tomas habían sido realizadas por otros investigadores, como E. Gandía.<br />
363
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
introdujo una figura 11 que, gracias a una fotografía <strong>de</strong> E. Gandía, reproducía el “Fonament <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> ponent” (Puig i Cadalfach, 1908, fig. 11). En <strong>la</strong> crónica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones publicada en 1909-10 Puig<br />
i Cadafalch introdujo varias <strong>de</strong> estas tomas. Así, <strong>la</strong> fig. 5 ilustraba “El disposit ab murs formats d’anfores en<br />
el moment <strong>de</strong> <strong>de</strong>scubrirse” (Puig i Cadafalch, 1909-10, 707). Dispuesta junto a <strong>la</strong> siguiente figura, <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> “Disposit ab murs formats d’anfores a Empuries” (Puig i Cadafalch, 1909-10, 707, fig. 6) nos<br />
permite percibir <strong>la</strong> intencionalidad <strong>de</strong> lograr una secuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Otras fotografías <strong>de</strong> E. Gandía<br />
reprodujeron el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> mosaicos (fig. 15) y otros objetos. La presencia, en algunas tomas, <strong>de</strong> varios instrumentos<br />
<strong>de</strong> trabajo como <strong>la</strong>s espuertas, nos permite corroborar cómo <strong>la</strong> fotografía se realizó durante el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los trabajos. E. Gandía, su autor, <strong>de</strong>bía encontrarse siempre durante los mismos 385 .<br />
El mismo esquema parece repetirse, años <strong>de</strong>spués, en otro trabajo sintomático, “Els temples<br />
d’Empuries” <strong>de</strong> Puig i Cadafalch (1911-12). La inclusión <strong>de</strong> obreros en <strong>la</strong>s tomas indica cómo Gandía<br />
<strong>la</strong>s realizó en el transcurso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones. Algunas fotografías ilustran también <strong>la</strong> metodología que<br />
siguieron estos trabajos. Sus leyendas, como en el caso <strong>de</strong> “El temple V viste <strong>de</strong> le costat O”, muestran<br />
cómo <strong>la</strong>s estructuras y los muros estaban numerados (Puig i Cadafalch, 1911-12, 318, fig. 31). La fotografía<br />
<strong>de</strong> estratigrafías aparecía en estos momentos como en el ya citado “Els temples d’Empuries”,<br />
con tomas ilustrando “Els siratus <strong>de</strong> diverses epoques a Empuries” (1911-12, 304, fig. 1). Sobre una<br />
fotografía <strong>de</strong> Gandía se había anotado, durante <strong>la</strong> edición, “Pis roma pis helenistich, pis grech”. De esta<br />
forma, <strong>la</strong> fotografía posibilitaba observar una estratigrafía, indicándose al margen <strong>la</strong>s fases culturales<br />
que el investigador vislumbraba. Se incluía, a<strong>de</strong>más, una persona para proporcionar <strong>la</strong> esca<strong>la</strong>.<br />
En los años veinte (vol. 1927-36) <strong>la</strong> revista parece haber evolucionado hacia una recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong><br />
crónicas, sección que tomó un mayor protagonismo. Los artículos <strong>de</strong> investigación que <strong>la</strong> caracterizaban<br />
fueron perdiendo paso frente a artículos cortos, <strong>de</strong> unas cuatro a diez páginas y abundantemente<br />
ilustrados, siendo frecuentes varias fotografías por página.<br />
Interesante resulta cómo, en estos últimos años, se advierte un mayor interés por p<strong>la</strong>smar <strong>la</strong> secuencia<br />
<strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos. Se comenzaron a editar, entonces, dos o más fotografías <strong>de</strong> cada <strong>de</strong>scubrimiento.<br />
Constatamos, también, cómo los hal<strong>la</strong>zgos significativos se mostraban <strong>de</strong>s<strong>de</strong> varios puntos <strong>de</strong><br />
vista: frente, perfil y posterior. Por todo ello consi<strong>de</strong>ramos muy significativo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l panorama <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong> misión <strong>de</strong>sempeñada por <strong>la</strong> publicación cata<strong>la</strong>na.<br />
LAS MEMORIAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y ANTIGÜEDADES ENTRE 1916 Y 1935<br />
Las Memorias constituyeron <strong>la</strong> publicación diseñada para los trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones<br />
y Antigüeda<strong>de</strong>s. Se trata, por tanto, <strong>de</strong> una publicación entendible <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los esfuerzos <strong>de</strong><br />
institucionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> a principios <strong>de</strong>l siglo XX. En <strong>la</strong> segunda década <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
centuria, momento en que <strong>la</strong> revista fue concebida, resultaba ya obvia <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> incluir <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> manera importante 386 .<br />
La publicación se inició con los trabajos llevados a cabo en 1915 por <strong>la</strong> Junta para <strong>la</strong> Ampliación <strong>de</strong><br />
Estudios y publicados en 1916. En este primer número el papel utilizado era couché, tanto para el texto<br />
como para <strong>la</strong>s fotografías. En el número tercero <strong>de</strong> este mismo año <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong>l papel comenzó a cambiar.<br />
En estos primeros números <strong>de</strong> 1915 (MJSEA, 1916) no se editaron dibujos. La fotografía, ahora que<br />
había simplificado sus métodos <strong>de</strong> reproducción mediante <strong>la</strong> fotomecánica, acaparó durante un tiempo<br />
<strong>la</strong> ilustración. El dibujo reaparecería, <strong>de</strong>finiendo <strong>de</strong> nuevo su “papel” <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> esta erudición científica.<br />
En el volumen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones llevadas a cabo en 1916 (MSJEA, 1917) se incluía una “Re<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones” con <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 3.000 pesetas <strong>de</strong> presupuesto total 387 . Gracias a este testimo-<br />
385 Como parecen indicar los diarios que realizó y que han sido <strong>la</strong> base <strong>de</strong> posteriores acercamientos a estas investigaciones (CASTILLO, 1943).<br />
386 En <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>stacaron los fotograbados <strong>de</strong> Laporta y A. Ciarán.<br />
387 Cantidad consignada para gastos <strong>de</strong> material <strong>de</strong> oficina y escritorio para <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s en el presupuesto<br />
<strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública y Bel<strong>la</strong>s Artes (VV.AA, 1917, 37).<br />
364
nio sabemos que, <strong>de</strong> este presupuesto total, se<br />
<strong>de</strong>stinaron 398,25 pesetas para los fotograbados<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Memorias <strong>de</strong> Clunia, Numancia, Mérida<br />
y <strong>de</strong> vías romanas que aparecieron en dicho<br />
número 388 . Durante el año 1917 esta cantidad<br />
se incrementó, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 3.000 iniciales, a<br />
479,17 para los fotograbados <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria<br />
<strong>de</strong> Despeñaperros, <strong>la</strong> <strong>de</strong> Cádiz y <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vías<br />
romanas (VV.AA., 1917, 38). A pesar <strong>de</strong> estas<br />
incorporaciones, algunos autores, como J. Bonsor,<br />
continuaron sin incluir <strong>la</strong> fotografía en algunas<br />
<strong>de</strong> sus publicaciones. Ilustró, en efecto,<br />
sus hal<strong>la</strong>zgos en el Cerro <strong>de</strong>l Trigo <strong>de</strong> Almonte<br />
(Huelva) mediante el dibujo (MJSEA, Núm.<br />
97, 5 <strong>de</strong> 1927).<br />
Las Memorias parecen haber prestado<br />
una prioritaria atención por <strong>la</strong> fotografía. Así,<br />
por ejemplo, en <strong>la</strong>s memorias que P. Quintero<br />
escribió sobre <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Cádiz <strong>la</strong> documentación<br />
fotográfica resulta ser c<strong>la</strong>ramente<br />
superior. El dibujo se <strong>de</strong>dicó, fundamentalmente,<br />
a los mapas y reconstrucciones, a secciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis y <strong>de</strong> los sepulcros. Todas<br />
<strong>la</strong>s fotografías estaban hechas en papel diferente<br />
al <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación, en couché.<br />
Los dibujos se editaban normalmente en<br />
el papel general <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista 389 .<br />
Entre los usos que permitió <strong>la</strong> abundante<br />
parte gráfica <strong>de</strong>stacan, sin duda, <strong>la</strong>s tomas que<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 183.- Las Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y<br />
Antigüeda<strong>de</strong>s, encargada <strong>de</strong> editar los trabajos autorizados y<br />
financiados por dicha institución. Número 99, 1929.<br />
ilustraban el transcurso <strong>de</strong> los trabajos arqueológicos. Buen ejemplo <strong>de</strong> ello resultan <strong>la</strong>s Memorias <strong>de</strong> P.<br />
Quintero sobre Cádiz. En <strong>la</strong> publicada en 1931 –resultado <strong>de</strong> los trabajos realizados entre 1929 y<br />
1931– Quintero reproducía vistas <strong>de</strong> este tipo, por ejemplo, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “Sepulturas púnicas en terrenos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fábrica <strong>de</strong> torpedos (Cádiz), 1930” (Quintero, 1931, Lám. I (2), en <strong>la</strong> que se aprecian los cortes realizados<br />
en el terreno al excavar y los obreros, pico en mano, durante el trabajo.<br />
Las Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s fue una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones don<strong>de</strong><br />
encontramos, <strong>de</strong> una forma más significativa, una representación <strong>de</strong> los materiales siguiendo el esquema<br />
que hemos <strong>de</strong>nominado “mosaico u espécimen”. En algunos casos, como algunas láminas publicadas<br />
por B. Taracena en sus Excavaciones en <strong>la</strong>s provincias <strong>de</strong> Soria y Logroño. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
practicadas en 1925-26, se reproducía una composición formada por varias fotografías <strong>de</strong> piezas.<br />
En ocasiones era posible, incluso, apreciar <strong>la</strong>s uniones entre <strong>la</strong>s diferentes fotografías (Taracena,<br />
1926, Lám. XII (2). También J. Serra Vi<strong>la</strong>ró publicó algunas cerámicas <strong>de</strong> sus excavaciones en Solsona<br />
en láminas don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas aparecían numeradas y con máscaras que ro<strong>de</strong>aban los objetos y les otorgaban<br />
esta apariencia <strong>de</strong> especímenes (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1926, Lám. III).<br />
También encontramos frecuentemente una disposición complementaria <strong>de</strong> varias fotografías en<br />
torno a un tema. Así, y al publicar sus trabajos en Cádiz, P. Quintero complementaba, por ejemplo, <strong>la</strong><br />
388 A título indicativo po<strong>de</strong>mos indicar cómo <strong>la</strong> <strong>de</strong> Clunia tuvo un presupuesto <strong>de</strong> 231 pesetas, <strong>la</strong> <strong>de</strong> Numancia <strong>de</strong> 120, <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicada a<br />
vías romanas 440,60 y <strong>la</strong> <strong>de</strong> Mérida 253. La encua<strong>de</strong>rnación total requirió 175 pesetas.<br />
389 A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> esta publicación aparece sobre todo en un tamaño muy cercano al 9x12, que era el posible formato <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara<br />
con <strong>la</strong> que el autor realizó <strong>la</strong>s tomas.<br />
365
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
información que proporcionaba sobre <strong>la</strong> necrópolis Ursoniana, incluyendo una fotografía que mostraba<br />
<strong>la</strong> entrada a un hipogeo funerario <strong>de</strong> forma general y <strong>la</strong>teral (Quintero, 1931, lám. VII) con otra que<br />
permitía contemp<strong>la</strong>r, frontalmente, dicha entrada en mayor <strong>de</strong>talle (Quintero, 1931, lám. VIII).<br />
Estas tomas convivían, sin embargo, con otras mucho más cercanas a lo que hemos <strong>de</strong>nominado<br />
fotografía tipo “bo<strong>de</strong>gón”. Así lo observamos en varias tomas <strong>de</strong>l mismo P. Quintero don<strong>de</strong> se exponían<br />
los tipos cerámicos encontrados en varios sepulcros <strong>de</strong> Cádiz (Quintero, 1931, lám. XI (2) o <strong>de</strong> J.<br />
Serra Vi<strong>la</strong>ró, que reproducía –numerados– varios objetos cerámicos y <strong>de</strong> metal <strong>de</strong>scubiertos en sus excavaciones<br />
<strong>de</strong> Solsona con una <strong>de</strong>stacada sensación <strong>de</strong> abigarramiento (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1926, Lám. I (3).<br />
También Taracena publicó, en sus “Excavaciones en <strong>la</strong>s provincias <strong>de</strong> Soria y Logroño” algunas láminas<br />
don<strong>de</strong> reproducía, por ejemplo, varias cerámicas “vasos celtibéricos” con una marcada composición<br />
en bo<strong>de</strong>gón (Taracena, 1926, Lám. II (1).<br />
La valoración <strong>de</strong>l contexto fue, también, un aspecto que <strong>la</strong>s Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta contribuyeron<br />
a difundir. Una temprana vista en este sentido lo constituye <strong>la</strong> <strong>de</strong> I. Calvo y J. Cabré sobre Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong><br />
los Jardines (Jaén). En efecto, una lámina reproducía una serie <strong>de</strong> exvotos ibéricos junto a otra toma<br />
<strong>de</strong>l lugar don<strong>de</strong> habían sido hal<strong>la</strong>dos (Calvo, Cabré, 1917, Lám. XXI).<br />
Poco a poco asistimos, también, a un cambio <strong>de</strong> criterio respecto a cómo <strong>de</strong>bían disponerse los<br />
objetos. Así, y si bien antes era usual encontrar <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> su tipo, comenzó a compren<strong>de</strong>rse<br />
<strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> contemp<strong>la</strong>r cada objeto junto a los hal<strong>la</strong>dos en su contexto. En este sentido, <strong>la</strong>s pautas<br />
principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración permiten observar los criterios fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. Pau<strong>la</strong>tinamente,<br />
aparecieron tomas en <strong>la</strong>s que se <strong>de</strong>tecta <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> reproducir conjuntamente todos<br />
los objetos que componían una tumba. Esta i<strong>de</strong>a <strong>la</strong> encontramos ya, pioneramente, en obras como <strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong> B. Taracena (1926, lám. XV).<br />
En estos avances en <strong>la</strong> metodología <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong>staca el trabajo <strong>de</strong> Serra Vi<strong>la</strong>ró en <strong>la</strong>s Excavaciones<br />
en <strong>la</strong> necrópolis romano-cristiana <strong>de</strong> Tarragona. Sus Memorias son, sin duda, ejemp<strong>la</strong>res y<br />
pioneras en <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Observar su parte gráfica, con abundantes fotografías que<br />
ilustraban el proceso <strong>de</strong> excavación, nos permite observar cómo cada tumba se numeró <strong>de</strong> forma que<br />
pudiese registrarse junto a sus objetos. Serra Vi<strong>la</strong>ró reprodujo sus vistas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras funerarias colocando<br />
siempre, sobre <strong>la</strong> fotografía, un papel calco en el que se seña<strong>la</strong>ban estos números <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tumbas.<br />
De esta forma, el resto <strong>de</strong> los investigadores podía confrontar los materiales con <strong>la</strong> numeración que<br />
<strong>la</strong> parte gráfica proporcionaba y conocer así <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumba (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1927).<br />
Constatamos, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> Memoria <strong>de</strong> 1928, una mayor atención por <strong>la</strong> estratigrafía. En <strong>la</strong> lám.<br />
II (fig. 3) aparecía dibujado sobre <strong>la</strong> fotografía cinco capas o estratos: a, b, c, d y e. En una posterior<br />
memoria Serra Vi<strong>la</strong>ró ilustró mediante abundantes tomas –144 para 107 páginas <strong>de</strong> texto– diferentes<br />
momentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y, especialmente, el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> los diferentes sarcófagos. Su objetivo no se<br />
centraba aún en <strong>la</strong> estratigrafía y sus problemas (Memorias núm. 83 <strong>de</strong> 1925-26 y núm. 93 <strong>de</strong> 1927),<br />
sino que <strong>la</strong>s tomas documentaban en primer lugar el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> piezas. Aparecieron también <strong>la</strong>s primeras<br />
fotografías con jalón, instrumento encargado <strong>de</strong> proporcionar una esca<strong>la</strong> para los sarcófagos, los<br />
perfiles y los mosaicos. La Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones practicadas en 1928 (1929) incluía bastantes tomas<br />
<strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> excavación y, en total, 197 fotografías y 62 dibujos para 150 páginas <strong>de</strong> texto. Los<br />
esqueletos se solían <strong>de</strong>jar in situ para <strong>la</strong>s tomas, que testimoniaban, así, su momento <strong>de</strong> aparición. Para<br />
algunas se necesitó incluso una escalera (Serra Vi<strong>la</strong>ró, 1929, lám. VIII (3).<br />
Una interesante atención por <strong>la</strong> estratigrafía mostraban también <strong>la</strong>s tomas realizadas por P. Wernert<br />
y Pérez <strong>de</strong> Barradas para su Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> campaña en los Areneros <strong>de</strong>l Manzanares (1919-1920).<br />
Las fotografías que se reprodujeron, realizadas por Pérez <strong>de</strong> Barradas, mostraban el estrato <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo<br />
<strong>de</strong> los objetos. En otras Memorias, como <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Citania <strong>de</strong> Troña (Pericot, López, 1931), <strong>la</strong>s fotografías<br />
se utilizaron como secuencia en el sentido <strong>de</strong> dar una fotografía <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y<br />
otra <strong>de</strong> un estado más avanzado. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> también proporcionó, en sus Excavaciones en<br />
<strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong> Herrera <strong>de</strong> Pisuerga (1933), reproducciones fotográficas <strong>de</strong> los objetos y otra <strong>de</strong>l<br />
contexto <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo con ellos in situ. Pau<strong>la</strong>tinamente se iría avanzando hacia <strong>la</strong> p<strong>la</strong>smación, mediante<br />
<strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong> secuencias más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>das <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> excavación.<br />
366
Hacia 1920 y 21 se fue haciendo cada vez más frecuente que <strong>la</strong>s Memorias incluyesen, al final, una<br />
lista más o menos pormenorizada <strong>de</strong> los objetos encontrados, aunque no se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>se su proce<strong>de</strong>ncia<br />
exacta. Por lo general, dominaba en <strong>la</strong>s Memorias una gran <strong>de</strong>sigualdad. Aspectos importantes como <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>ción establecida entre <strong>la</strong> parte gráfica y el texto, el formato y tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica, <strong>de</strong>pendían<br />
<strong>de</strong>l autor. El diferente tratamiento <strong>de</strong> que fueron objeto los materiales testimonia <strong>la</strong> diferente consi<strong>de</strong>ración<br />
que éstos tenían para los autores. Así, mientras algunos como Cabré (1932) exponían los materiales<br />
<strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumba en que se habían hal<strong>la</strong>do, otros, como B. Taracena, indicaban <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia<br />
<strong>de</strong> ciertos tipos, como los metálicos. Las cerámicas, por el contrario, se exponían en conjunto,<br />
por tipos, sin explicitar su origen <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l yacimiento (Taracena, 1932). Continuó así, en ciertos números,<br />
<strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> exponerlos por tipos <strong>de</strong> materiales y no por proce<strong>de</strong>ncia. En el caso <strong>de</strong> autores<br />
como Cabré <strong>de</strong>stacamos su intención <strong>de</strong> explicar globalmente el yacimiento y su excavación a través <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía. Las tomas eran otra forma <strong>de</strong> contar el trabajo realizado, más allá <strong>de</strong> sus aspectos más interesantes<br />
o espectacu<strong>la</strong>res (Cabré, 1932).<br />
La fotografía todavía entrañaba dificulta<strong>de</strong>s consi<strong>de</strong>rables y sus secretos <strong>de</strong>bían ser un conocimiento<br />
preciado en <strong>la</strong>s duras condiciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> campaña <strong>de</strong> campo. En este sentido po<strong>de</strong>mos compren<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cimiento a E. Codina, fotógrafo <strong>de</strong> <strong>la</strong> exploración efectuada por Porcar, Obermaier<br />
y Breuil en Cueva Remigia: “mucho <strong>de</strong>bo también a don Eduardo Codina, que se <strong>de</strong>dicó con<br />
entusiasmo y habilidad poco común a <strong>la</strong> reproducción fotográfica. Hubo que luchar con dificulta<strong>de</strong>s<br />
extraordinarias, que impedían el uso normal <strong>de</strong>l aparato fotográfico, pero que el señor Codina venció<br />
genialmente y con una paciencia inagotable. Así logramos un valioso “archivo” <strong>de</strong> fotografías como no<br />
existe <strong>de</strong> ningún otro lugar <strong>de</strong>l este <strong>de</strong> España. Huelga mencionar su alto valor documental para el futuro”<br />
(Porcar, Obermaier, Breuil, 1935, 6). Estas dificulta<strong>de</strong>s explican, quizás, que, todavía hacia 1935,<br />
muchos autores continuasen recurriendo al dibujo.<br />
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA ENTRE 1925 Y 1937<br />
El Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología fue una publicación nacida <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Históricos y <strong>de</strong>pendiente, por tanto, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta para Ampliación <strong>de</strong> Estudios e Investigaciones<br />
Científicas. Supuso una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras revistas que, con criterios científicos y mo<strong>de</strong>rnos, mantuvo una<br />
continuidad sólo interrumpida por <strong>la</strong> Guerra Civil españo<strong>la</strong> 390 (Mora, 2002, 5). Nació como publicación<br />
cuatrimestral y su mo<strong>de</strong>lo fue, posiblemente, el Bulletin Hispanique. Según ha indicado G. Mora,<br />
el hecho <strong>de</strong> que aunase Arte y Arqueología era un reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong>cimonónica que aún no había<br />
asumido los avances <strong>de</strong> <strong>la</strong> filología positivista alemana. En los primeros volúmenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista predominó,<br />
<strong>de</strong> hecho, una marcada ten<strong>de</strong>ncia artística (Mora, 2002, 10).<br />
El CEH –y por tanto su publicación AEspAA– <strong>de</strong>sarrolló una ya mencionada ten<strong>de</strong>ncia hacia los<br />
estudios “patrióticos” (López-Ocón, 1999; Vare<strong>la</strong>, 1999). Las propias activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l centro suministraron<br />
buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías que se publicarían en esta revista. Ya en 1926 algunas fotografías indicaban<br />
su proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l Laboratorio <strong>de</strong> Arte <strong>de</strong>l CEH. Especialmente significativo resulta consi<strong>de</strong>rar<br />
como el AEspAA se concibió, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su primer volumen en 1925, con un número consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> fotografías<br />
y grabados. Mientras que los dibujos solían reproducirse en el papel normal <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación, se<br />
reservaba para <strong>la</strong>s fotografías un papel especial. El Volumen 8, en 1932, fue el primero en que <strong>la</strong>s fotografías,<br />
en láminas aparte y con papel diferente, se editaron aprovechando ambos <strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> hoja.<br />
Las páginas <strong>de</strong> Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología fueron testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> débil frontera que<br />
aún existía entre el dibujo y <strong>la</strong> fotografía. En sus páginas encontramos no pocas fotografías cuyos resultados<br />
se alteraron mediante el dibujo. Un excelente dominador <strong>de</strong> ambas técnicas, Juan Cabré Aguiló,<br />
publicó abundantes armas celtibéricas e ibéricas sobredibujando <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración que en el<strong>la</strong>s se había con-<br />
390 Remitimos al reciente trabajo <strong>de</strong> G.Mora para un acercamiento más profundo a <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones AEspAA y AEspA<br />
(MORA, 2002).<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
367
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Fig. 184.- Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología,<br />
publicación <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos encargada<br />
<strong>de</strong> constituir un foro específico para el Arte y <strong>la</strong><br />
Arqueología. Número 1, 1925.<br />
servado. El resultado era que se podía apreciar<br />
mejor <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración total y avanzar en el establecimiento<br />
<strong>de</strong> sus posibles tipologías. El investigador<br />
señaló siempre cuando esta alteración o retoque<br />
se había producido 391 . El dibujo le sirvió también<br />
para apuntar <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> ciertos objetos conservados<br />
parcialmente. Desarrol<strong>la</strong>ndo líneas discontinuas<br />
Cabré podía indicar así lo que él intuía sería<br />
<strong>la</strong> continuación <strong>de</strong>l objeto. Así lo hizo, por ejemplo,<br />
en su estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> cinturón con<br />
damasquinados en p<strong>la</strong>ta (fig. 12).<br />
Buena parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da por <strong>la</strong><br />
revista se basó en el fundamental objetivo <strong>de</strong> dar a<br />
conocer el patrimonio español, los numerosos hal<strong>la</strong>zgos<br />
que se sucedían en su suelo. La revista acogió<br />
temas novedosos en <strong>la</strong> investigación, como los<br />
trabajos <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> sobre arqueología<br />
visigoda a partir <strong>de</strong> 1934 (Mora, 2002,<br />
11). En sus páginas predominaba, a<strong>de</strong>más, una central<br />
preocupación artística. Bajo sus objetivos originarios<br />
<strong>la</strong>tía <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> conocer y estudiar el<br />
patrimonio nacional. Esta voluntad se percibe en<br />
numerosos artículos, como el <strong>de</strong> F. J. Sánchez Cantón<br />
<strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong>s “Tab<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Fernando Gallego en<br />
Zamora y Sa<strong>la</strong>manca” (Sánchez Cantón, 1929)<br />
don<strong>de</strong> apuntaba: “<strong>la</strong> tarea iniciada en el n° 9 <strong>de</strong><br />
1927 <strong>de</strong> Archivo prosíguese ahora con <strong>la</strong> publicación<br />
<strong>de</strong> obras <strong>de</strong> Fernando Gallego hasta ahora<br />
inéditas o <strong>de</strong>ficiente e incompletamente reproducidas”.<br />
Éste era, pues, el objetivo <strong>de</strong>l artículo.<br />
Con motivo <strong>de</strong> no pocos estudios publicados en AEspAA se emprendió el inventario <strong>de</strong>, por ejemplo,<br />
los fondos <strong>de</strong> catedrales, castillos, etc. La fotografía, instrumento fundamental <strong>de</strong> estos acercamientos,<br />
ilustraba diversos <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l tema <strong>de</strong> estudio. Más allá <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma única que ilustraba el monumento,<br />
<strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong>l AEspAA acogieron un uso complementario <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica. Esta utilización<br />
implicaba, creemos, una concepción documental <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y su valoración como documento<br />
<strong>de</strong> estudio. Significaba, posiblemente, un esfuerzo consi<strong>de</strong>rable por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista.<br />
Maestros fueron, en éste como en otros usos, M. Gómez-Moreno y F. J. Sánchez Cantón. En algunos<br />
trabajos como “El retablo <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral vieja <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manca” introdujeron varias series <strong>de</strong> fotografías<br />
complementarias (Sánchez Cantón, Gómez-Moreno, 1928). Ya en el primer número <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista<br />
M. Gómez-Moreno había realizado un ejemp<strong>la</strong>r artículo, “En <strong>la</strong> capil<strong>la</strong> real <strong>de</strong> Granada”, en el<br />
que ofrecía gran número <strong>de</strong> imágenes <strong>de</strong>l monumento granadino. En realidad, todo el artículo suponía<br />
un interesante <strong>de</strong>spiece <strong>de</strong> <strong>la</strong> capil<strong>la</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> multitud <strong>de</strong> sus elementos <strong>de</strong>corativos. Gómez-Moreno<br />
analizaba <strong>la</strong>s escenas, dividiendo <strong>la</strong>s fotografías en función <strong>de</strong> su temática (Gómez-Moreno, 1925). La<br />
fotografía preparaba el tema, reforzaba <strong>la</strong>s hipótesis esgrimidas, constituía el instrumento <strong>de</strong> su comprobación.<br />
También por <strong>la</strong> misma época Cabré hizo uso <strong>de</strong> varias tomas complementarias en su estu-<br />
391 Así, en “Decoraciones hispánicas II. Broches <strong>de</strong> cinturón <strong>de</strong> bronce damasquinados con oro y p<strong>la</strong>ta”, Cabré incluyó figuras como <strong>la</strong><br />
que mostraba “P<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> cinturón <strong>de</strong> bronce, con damasquinado <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l santuario <strong>de</strong> <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> los Jardines, en<br />
Despeñaperros, Jaén” (CABRÉ, 1937, Lám. I.1). En este caso, como en tantos otros, <strong>la</strong>s fotografías habían sido retocadas por su hija<br />
y co<strong>la</strong>boradora Mª Encarnación Cabré.<br />
368
dio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “Decoraciones hispánicas” y, especialmente, en el <strong>de</strong>l “Fragmento arquitectónico <strong>de</strong> piedra<br />
caliza, proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Montil<strong>la</strong> (Córdoba)” (Cabré, 1928, fig. 13.b) <strong>de</strong>l que proporcionó varias fotografías<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes perspectivas.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los años <strong>de</strong> publicación observamos cómo <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación tomaron elementos<br />
prestados <strong>de</strong>l retrato antropológico. Estas vistas complementarias mostrando los variados encuadres en<br />
torno a una escultura se p<strong>la</strong>smaron, por ejemplo, en el estudio que realizó Cabré sobre <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong><br />
bronce <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> y <strong>la</strong>s variadas fotografías que <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s proporcionó (Cabré, 1925b, fig. 6.a, fig. 6.b).<br />
En resumen, po<strong>de</strong>mos afirmar cómo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus páginas se difundieron, sin duda, importantes usos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía que <strong>de</strong>spués encontramos en otros investigadores <strong>de</strong>l período. No resulta, por tanto, extraño,<br />
constatar el cuidado que otro impulsor <strong>de</strong>l medio fotográfico, R. <strong>de</strong> Orueta, pareció imprimir a <strong>la</strong> parte gráfica<br />
<strong>de</strong> sus propios trabajos. Así, en su “La ermita <strong>de</strong> Quintanil<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Viñas, en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigua Lara:<br />
estudio <strong>de</strong> su escultura” Orueta reproducía <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fachada <strong>de</strong> <strong>la</strong> iglesia cuidando que <strong>la</strong> iluminación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas fuese <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuada para proporcionar una correcta lectura <strong>de</strong> los relieves (Orueta, 1928).<br />
En <strong>de</strong>finitiva, po<strong>de</strong>mos afirmar cómo el examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong>l AEspAA muestra una publicación<br />
que se concibió, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su primer número <strong>de</strong> 1925, como un instrumento <strong>de</strong> estudio y difusión<br />
que concedía un papel fundamental a los dibujos y fotografías. Esta circunstancia no resulta extraña<br />
si consi<strong>de</strong>ramos quiénes habían sido sus impulsores principales y <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración que ellos tenían<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong>stacando entre ellos M. Gómez-Moreno.<br />
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA ENTRE 1940 Y 1960<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 185.- Presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y el dibujo, por épocas culturales, en <strong>la</strong>s publicaciones científicas analizadas.<br />
La Guerra Civil supuso <strong>la</strong> separación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y el Arte en el seno <strong>de</strong>l CSIC, <strong>la</strong> nueva<br />
institución here<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>l CEH y <strong>la</strong> JAE. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> separación <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina <strong>de</strong> Arte, <strong>la</strong> publicación<br />
p<strong>la</strong>nteaba algunas noveda<strong>de</strong>s. Los artículos <strong>de</strong>bían ser breves, su intencionalidad era reflejar “<strong>la</strong> más<br />
369
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
viva y reciente modalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación” ya que los trabajos monográficos <strong>de</strong> mayor amplitud serían<br />
publicados en monografías especiales (Mora, 2002, 14).<br />
La nueva publicación comenzó con el nº 40, en julio <strong>de</strong> 1940. Bajo el retrato <strong>de</strong> Franco encontramos<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>dicatoria “Al Caudillo <strong>de</strong> España, bajo cuyo patronato se ha creado el Consejo Superior <strong>de</strong><br />
Investigaciones Científicas”. En estos primeros momentos, sin duda influenciados por <strong>la</strong>s circunstancias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época, el papel en que vemos <strong>la</strong>s fotografías no llegaba a ser couché. Se trata <strong>de</strong> un papel grueso pero<br />
suave, algodonoso, semejante al soft paper <strong>de</strong>scrito por Cookson (1954) como <strong>de</strong> inferior calidad para <strong>la</strong><br />
edición fotográfica, ya que los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas se perdían. A pesar <strong>de</strong> esta escasa calidad el papel<br />
otorgado a <strong>la</strong> fotografía era significativo. Esto se ejemplifica en un trabajo <strong>de</strong> C. Pemán sobre el casco<br />
<strong>de</strong>l Guadalete. Mientras que el tema <strong>de</strong> estudio se reproducía mediante <strong>la</strong> fotografía, el dibujo se empleaba<br />
para los paralelos. El reparto entre fotografía y dibujo era, aquí, c<strong>la</strong>ramente jerárquico.<br />
Aparecieron nuevas figuras y co<strong>la</strong>boradores entre los que po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés<br />
y A. Beltrán. Destaca, igualmente, <strong>la</strong> creciente presencia <strong>de</strong> García y Bellido, quien a partir <strong>de</strong> 1943<br />
pasó a ser el nuevo director <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista. Entre los años 50 y 60, en una arqueología centrada casi exclusivamente<br />
en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>, predominaba <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong> esencia hispana. Esta prioridad se tradujo<br />
en una proliferación <strong>de</strong> estudios sobre el mundo indígena (celtas e iberos), sobre el elemento hispano<br />
en Roma, <strong>la</strong> época visigoda y <strong>la</strong> posible expansión por el norte <strong>de</strong> África. Estas i<strong>de</strong>as se irían transformando<br />
en los años siguientes. Así, <strong>la</strong> celtofilia típica <strong>de</strong> los años 40, con trabajos como los <strong>de</strong> Almagro<br />
y Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, fue <strong>de</strong>jando paso a un renovado interés por lo ibérico en los trabajos <strong>de</strong> García<br />
y Bellido. La revista acogió los trabajos <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> alemana, mostrando <strong>la</strong> buena re<strong>la</strong>ción existente,<br />
sobre todo, a raíz <strong>de</strong>l establecimiento <strong>de</strong>l Instituto Arqueológico Alemán en Madrid en 1943. Con <strong>la</strong><br />
Casa <strong>de</strong> Velázquez existió, en estos años, una menor re<strong>la</strong>ción 392 (Mora, 2002, 17).<br />
Una vez superados los primeros años tras <strong>la</strong> guerra, <strong>la</strong> publicación trimestral <strong>de</strong>l CSIC se concibió<br />
teniendo en cuenta <strong>la</strong> abundante parte gráfica que los mo<strong>de</strong>rnos estudios arqueológicos requerí-<br />
370<br />
Fig. 186.- Número <strong>de</strong> fotografías y dibujos publicados, por períodos, en <strong>la</strong>s revistas analizadas.<br />
392 Quizás secue<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> posición que ambos países, Francia y Alemania, habían mantenido durante <strong>la</strong> Segunda Guerra Mundial.
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Fig. 187.- Reparto entre fotografías y dibujos, por épocas, en <strong>la</strong>s diferentes revistas analizadas.<br />
an 393 . En los primeros volúmenes el número <strong>de</strong> fotografías y dibujos fue, ante los problemas presupuestarios,<br />
menor. Las fotografías se reprodujeron en un papel diferente al <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación pero<br />
que no llegaba a ser couché. Las predominantes autotipias presentaban una escasa calidad y un color oscuro.<br />
Su calidad se había visto c<strong>la</strong>ramente reducida respecto a <strong>la</strong> etapa anterior a <strong>la</strong> guerra.<br />
Las páginas <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista permiten observar <strong>la</strong> unión que, cada vez más, se estableció entre el investigador<br />
y <strong>la</strong>s tomas que realizaba a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> sus trabajos. En este sentido, <strong>la</strong> fotografía resultante respondía<br />
plenamente a sus objetivos e intencionalidad. Existió una variedad sintomática en cuanto a <strong>la</strong> representación<br />
<strong>de</strong> los objetos. En parte tenemos que valorar cómo se reutilizaron tomas anteriores y cómo<br />
era mayoritaria, aún, <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> una única vista sobre cada pieza, lo que significaba <strong>la</strong> elección <strong>de</strong><br />
un <strong>de</strong>terminado encuadre para representar el objeto. Así lo hizo, entre otros muchos, F. Álvarez-Ossorio<br />
en 1942, ante el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “Lucernas o lámparas antiguas, <strong>de</strong> barro cocido, <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional”, don<strong>de</strong> el autor eligió un encuadre efectuado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> arriba que recogía <strong>la</strong> <strong>de</strong>coración <strong>de</strong> los objetos<br />
(Álvarez-Ossorio, 1942, fig. 3). También en “El pob<strong>la</strong>do minero, iberorromano, <strong>de</strong>l Cabezo Agudo<br />
en <strong>la</strong> Unión” reprodujo varias “Urnas <strong>de</strong> tipo púnico (12 cm. <strong>de</strong> altura <strong>la</strong> mayor)” (fig. 15) en <strong>la</strong>s que el<br />
encuadre ligeramente superior permitía traducir el volumen <strong>de</strong> los vasos y apreciar su forma. Fue usual,<br />
en <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> objetos cerámicos, adoptar este encuadre ligeramente superior. De esta forma, se<br />
lograba superar una traducción <strong>de</strong>l objeto en dos dimensiones y ofrecer su volumen. Se podía contemp<strong>la</strong>r,<br />
así, <strong>la</strong> boca <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, elemento fundamental para conocer<strong>la</strong>. Por el contrario, <strong>la</strong>s dimensiones globales<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza quedaban <strong>de</strong>sproporcionadas. En el fondo, esta aproximación traducía el hecho <strong>de</strong> que<br />
so<strong>la</strong>mente se reproducía una fotografía para conocer <strong>la</strong> pieza. Ningún dibujo o toma complementaria<br />
permitía conocer su forma. Este acercamiento al objeto se fue superando al generalizarse los dibujos en<br />
sección que documentaban, más exactamente, su perfil y permitían avanzar hacia su tipología.<br />
393 Quizás algunos acontecimientos coetáneos ayudaron en este sentido, como <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción, en 1930, <strong>de</strong> una máquina esmaltadora, que<br />
daba gran bril<strong>la</strong>ntez al papel, en <strong>la</strong> casa Rived y Chólid <strong>de</strong> Zaragoza (ROMERO, 1998, 10).<br />
371
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
El valor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como documento se priorizó frente a su calidad. En algunas ocasiones, <strong>la</strong><br />
dificultad por obtener mejores tomas estuvo, sin duda, <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> algunos documentos que encontramos.<br />
Así, por ejemplo, J.C. Serra Rafols reprodujo fotografías <strong>de</strong> los restos aparecidos durante <strong>la</strong> excavación<br />
<strong>de</strong> Baetulo, bastante oscuras e inclinadas, lo que provocaba una c<strong>la</strong>ra <strong>de</strong>formación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras<br />
(Serra Rafols, 1942, fig.1).<br />
La inclusión <strong>de</strong> fotografías efectuadas durante <strong>la</strong>s excavaciones fue, cada vez, más frecuente. A.<br />
García y Bellido <strong>de</strong>dicó, durante su trabajo sobre el “El castro <strong>de</strong> Coaña (Asturias). Nuevas aportaciones”,<br />
varias fotografías a ilustrar aspectos como partes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones o <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> (García y Bellido,<br />
1942b, fig. 32, fig. 35). Algunas <strong>de</strong> estas tomas 394 mostraban el método –por trincheras– que siguió<br />
<strong>la</strong> excavación, así como el progresivo avance <strong>de</strong> los trabajos (fig. 38 y 39). La entonces habitual<br />
búsqueda <strong>de</strong> paralelos llevó al autor a buscar semejanzas en <strong>la</strong> etnografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona, en una temprana<br />
utilización <strong>de</strong> los datos que ésta podía proporcionar. Recurrió a estos testimonios para argumentar su<br />
hipótesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta circu<strong>la</strong>r o elíptica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s construcciones <strong>de</strong> Coaña, esquema que encontró en algunas<br />
construcciones contemporáneas. Reprodujo, así, una toma <strong>de</strong> Monteagudo <strong>de</strong> “Tres aspectos <strong>de</strong><br />
al<strong>de</strong>as actuales en <strong>la</strong> sierra <strong>de</strong> Cebrero (Lugo) con techo <strong>de</strong> paja y (frecuentemente) p<strong>la</strong>nta circu<strong>la</strong>r o<br />
elíptica. Piornedo (Los Ancares)” (García y Bellido, 1942b, fig. 40).<br />
Otros artículos permitían vislumbrar una comprensión <strong>de</strong> los ajuares por tumbas y una valoración<br />
<strong>de</strong>l contexto. Así, se advertía, por ejemplo, en “La necrópolis céltica <strong>de</strong> Griegos” <strong>de</strong> Almagro Basch. La<br />
figura 1 intentaba sistematizar los elementos metálicos encontrados en este yacimiento, separando <strong>la</strong>s<br />
diferentes tumbas mediante líneas y carte<strong>la</strong>s que indicaban los materiales provenientes <strong>de</strong> diferentes sepulturas:<br />
“Tumba n°2, tumba n°4” (1942, fig. 1).<br />
La fotografía se continuó utilizando como prueba en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los <strong>de</strong>bates <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Como<br />
ejemplo po<strong>de</strong>mos mencionar <strong>la</strong> polémica que sostuvieron Almagro Basch y Cabré sobre <strong>la</strong> supuesta<br />
falsedad <strong>de</strong>l rito <strong>de</strong> <strong>la</strong>s este<strong>la</strong>s alineadas en <strong>la</strong>s necrópolis celtibéricas que el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo había argumentado<br />
en <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX (Aguilera y Gamboa, 1916). En 1942, y con motivo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Griegos, Almagro Basch argumentó cómo <strong>la</strong> hipótesis <strong>la</strong>nzada por el<br />
Marqués <strong>de</strong> Cerralbo era falsa, ya que esta marcada alineación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s este<strong>la</strong>s tan sólo había aparecido en<br />
sus excavaciones, realizadas, como se sabía, con métodos ya superados (Almagro Basch, 1942). A esta argumentación<br />
contestó Cabré, esgrimiendo <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia que aportaban varias fotografías que mostraban<br />
“Este<strong>la</strong>s alineadas con sus urnas. Necrópolis <strong>de</strong> Luzaga (Guada<strong>la</strong>jara)” (Cabré, 1942c, fig. 1).<br />
Otras tomas ilustraban el mismo rito <strong>de</strong> este<strong>la</strong>s alineadas en <strong>la</strong> “necrópolis <strong>de</strong> Agui<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Anguita<br />
al principiar <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> una <strong>de</strong> sus calles con este<strong>la</strong>s alineadas” (fig. 2.1 y 2.2). El investigador<br />
aragonés se i<strong>de</strong>ntificaba, a<strong>de</strong>más, como el autor <strong>de</strong> esas tomas, por lo que parecía eximir <strong>de</strong> toda posible<br />
culpa al Marqués –ya fallecido– y se convertía en testigo <strong>de</strong> los trabajos en esas necrópolis. El testimonio<br />
que <strong>la</strong> imagen fotográfica proporcionaba se utilizó, también, por parte <strong>de</strong> D’Ors Perez-Peix y<br />
R. Contreras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Paz, que incluyeron en “Nuevas inscripciones romanas <strong>de</strong> Cástulo” una antigua fotografía<br />
que ilustraba “<strong>la</strong> lápida CIL II 3265” (D’Ors Perez-Peix, Contreras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Paz, 1956-57, 93-94).<br />
La realización <strong>de</strong> diversas operaciones sobre <strong>la</strong>s tomas fotográficas originales fue <strong>de</strong>creciendo, aunque<br />
no <strong>de</strong>sapareció totalmente hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX. Así, en fotografías como <strong>la</strong>s<br />
que A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés incluyó en “El aparejo irregu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> algunos monumentos marroquíes y su re<strong>la</strong>ción<br />
con el <strong>de</strong> Toya”, encontramos una imagen sobre <strong>la</strong> “puerta <strong>de</strong> poniente en el castro <strong>de</strong> Tamuda”<br />
(Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1942b, fig. 3) en <strong>la</strong> que se sobredibujaba el contorno <strong>de</strong> los sil<strong>la</strong>res, probablemente<br />
para disimu<strong>la</strong>r un original sobreexpuesto. También se continuó seña<strong>la</strong>ndo sobre <strong>la</strong>s fotografías, a mano,<br />
los datos que se querían <strong>de</strong>stacar. Así lo hizo A. García y Bellido sobre una toma <strong>de</strong> Ortiz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Torre,<br />
concretamente en una fotografía en <strong>la</strong> que se seña<strong>la</strong>ba a mano el lugar <strong>de</strong> Aracillum <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Iuliobriga<br />
(García y Bellido, 1956b, fig. 4).<br />
Las páginas <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista acogieron <strong>la</strong>s cada vez más usuales vistas <strong>de</strong> estratigrafías, especialmente<br />
al final <strong>de</strong>l período que examinamos. A. García y Bellido recogió <strong>la</strong> <strong>de</strong> Iuliobriga en el trabajo que ya<br />
394 <strong>Real</strong>izadas por lo general por Buelta.<br />
372
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
hemos mencionado <strong>de</strong> 1956, con una fotografía <strong>de</strong>dicada al “Sector segundo <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> <strong>la</strong> carretera<br />
(Campaña 1956). Rincón Noroeste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Habitación D” realizada por A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés (García<br />
y Bellido, 1956b, fig. 31).<br />
A pesar <strong>de</strong> estas re<strong>la</strong>tivas noveda<strong>de</strong>s fueron más representativas <strong>la</strong>s importantes continuida<strong>de</strong>s respecto<br />
a los períodos posteriores, así como <strong>la</strong> convivencia <strong>de</strong> esquemas formales muy diferentes. En el<br />
mencionado estudio <strong>de</strong> Iuliobriga <strong>de</strong> García y Bellido <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> figuras que seguían el esquema<br />
que hemos <strong>de</strong>nominado “espécimen”. La convivencia <strong>de</strong> varias pautas formales era, sin embargo,<br />
<strong>la</strong> norma predominante. En <strong>la</strong> figura 49 varios objetos <strong>de</strong> vidrio romano <strong>de</strong> La L<strong>la</strong>nuca se disponían<br />
siguiendo este tipo <strong>de</strong> composición. La figura 54 ilustraba, por el contrario, varios restos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra,<br />
fotografiados por A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés según <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> tipo “bo<strong>de</strong>gón”.<br />
La publicación <strong>de</strong>l Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología recogió, incluso, algunas tomas en <strong>la</strong>s que se<br />
apreciaban los puntos <strong>de</strong> unión entre recortes realizados a partir <strong>de</strong> diferentes negativos. Así, en “Noticiario.<br />
Estado actual <strong>de</strong>l problema referente a <strong>la</strong> expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica por <strong>la</strong> cuenca occi<strong>de</strong>ntal<br />
<strong>de</strong>l Mediterráneo” García y Bellido incluyó una lámina en que reunía “Fragmentos <strong>de</strong> distintas<br />
especies” (García y Bellido, 1956-57, fig. 19) formada por <strong>la</strong> yuxtaposición <strong>de</strong> varios originales. Este<br />
col<strong>la</strong>ge, que tenía como finalidad principal mostrar muchas fotografías según el esquema <strong>de</strong>nominado<br />
fotografía “espécimen” no pudo lograr, en este caso, que se <strong>de</strong>jasen <strong>de</strong> apreciar <strong>la</strong>s líneas <strong>de</strong> unión entre<br />
los diferentes clichés.<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> mayor disponibilidad <strong>de</strong> un aparato gráfico posibilitó que <strong>la</strong> fotografía y el dibujo se<br />
incluyesen conjuntamente, una al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> otro. De esta forma, cada técnica complementaba los datos que<br />
proporcionaba <strong>la</strong> otra. Los ejemplos son numerosos en este sentido, sirviendo para corroborar lecturas <strong>de</strong><br />
epígrafes, <strong>de</strong> <strong>la</strong> iconografía <strong>de</strong> relieves, programas <strong>de</strong>corativos, etc. La fotografía mostraba <strong>la</strong> prueba, <strong>la</strong> realidad,<br />
el dibujo ayudaba a completar una lectura quizás no tan evi<strong>de</strong>nte en <strong>la</strong> toma. A partir <strong>de</strong> 1953 el papel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación perdió calidad y algunas fotografías se dispusieron en el papel normal <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista 395 .<br />
El AEspA sirvió, en esta época, <strong>de</strong> expositor y difusor <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importantes reformas que<br />
emprendió <strong>la</strong> arqueología en estos años. Poco a poco el Noticiario fue tomando una mayor importancia<br />
y los artículos <strong>de</strong> fondo pasaron a ser menos numerosos. Gracias al Noticiario se difundieron también<br />
libros aparecidos en el extranjero. Los comentarios <strong>de</strong> una persona –a menudo A. García y Bellido<br />
o A. Beltrán– sirvieron como “traducción” <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras al ambiente científico español. En el número<br />
27-28 <strong>de</strong> 1954-55 el papel normal <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación volvió a cambiar. Ahora toda <strong>la</strong> publicación se realizaba<br />
en couché, incluso <strong>la</strong> parte <strong>de</strong>l texto. Esto posibilitó que <strong>la</strong> fotografía pudiera estar al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
parte escrita y que se pudiera establecer un mejor diálogo entre <strong>la</strong> parte textual y <strong>la</strong> visual. Al mismo<br />
tiempo, <strong>la</strong> revista <strong>de</strong>bía adaptarse a <strong>la</strong>s nuevas necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l discurso. Un ejemplo <strong>de</strong> esto lo observamos<br />
en “El arco honorífico en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura romana” <strong>de</strong> G. Achille Mansuelli. Con<br />
un total <strong>de</strong> 57 fotografías observamos el pequeño tamaño <strong>de</strong> todas el<strong>la</strong>s, lo que muestra cómo en el artículo<br />
se prefirió c<strong>la</strong>ramente <strong>la</strong> cantidad sobre <strong>la</strong> calidad.<br />
Un trabajo paradigmático que <strong>la</strong> revista publicó fue <strong>la</strong> serie <strong>de</strong> Orientalia. Estudio <strong>de</strong> objetos fenicios<br />
y orientalizantes en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> <strong>de</strong> A. B<strong>la</strong>nco Freijeiro 396 . B<strong>la</strong>nco realizó <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
que aparecían, incluidas <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l tesoro <strong>de</strong> La Aliseda. Agra<strong>de</strong>cía, así, al “Excmo. Sr. D. Joaquín María<br />
<strong>de</strong> Navascués, director <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional, por <strong>la</strong>s muchas facilida<strong>de</strong>s que nos dio<br />
para estudiar y fotografiar este tesoro” (B<strong>la</strong>nco, 1956-57, 12, nota al pie 39). El arqueólogo fue, por<br />
tanto, el autor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s distintivas vistas <strong>de</strong> Orientalia en que <strong>la</strong> ampliación <strong>de</strong> ciertas partes posibilitaba<br />
observar aspectos novedosos. El investigador fijaba su atención en estos <strong>de</strong>talles, tecnológicos e iconográficos,<br />
que suponían una nueva visión sobre <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y su adscripción cultural.<br />
Cada vez más investigadores asumieron <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> sus propias tomas. E. Kukahn, en su<br />
“Busto femenino <strong>de</strong> terracotta <strong>de</strong> origen rhodio en el ajuar <strong>de</strong> una tumba ibicenca” parece haber sido<br />
395 El resultado era peor por <strong>la</strong> porosidad <strong>de</strong>l papel. Especialmente en <strong>la</strong> sección <strong>de</strong> Varia y Noticiario, se editaron con papel normal <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
publicación, lo que hacía que <strong>la</strong> calidad en algunas bajase mucho aunque posibilitaba que <strong>la</strong> fotografía fuese mucho más abundante.<br />
396 La primera parte <strong>de</strong>l mismo se publicó en el volumen <strong>de</strong> 1956-57 (vol. 29, n° 93 y 94).<br />
373
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
también el autor <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas: “Deseamos agra<strong>de</strong>cer al Sr. Mañá Angulo nuestro agra<strong>de</strong>cimiento<br />
por <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s que nos dio para trabajar y hacer fotografías en el Museo Arqueológico <strong>de</strong><br />
Ibiza” (Kukahn, 1956-57, 3, nota al pie 2). Al mismo tiempo, AEspA fue testigo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s que<br />
se iban introduciendo en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>, como los métodos estratigráficos que los cursos <strong>de</strong><br />
Ampurias habían difundido. Asistente a excavaciones <strong>de</strong> Lamboglia, M. A. Mezquiriz ilustraba su “La<br />
excavación <strong>de</strong> Pamplona y su aportación a <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica en el norte <strong>de</strong> España” mediante<br />
dibujos <strong>de</strong> estratigrafías y fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación (Mezquiriz, 1956-57, fig. 1).<br />
La distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica estuvo, hasta el final <strong>de</strong>l período, fuertemente jerarquizada.<br />
Esta característica se observa en 1959, cuando García y Bellido publicó su artículo “El sarcófago romano<br />
<strong>de</strong> Córdoba” don<strong>de</strong> los paralelos se ponían en el papel normal <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación, mientras que <strong>la</strong>s<br />
tomas <strong>de</strong>l sarcófago se editaron en un papel couché. Hasta 1960, final <strong>de</strong>l período examinado, <strong>la</strong> parte<br />
<strong>de</strong>l Noticiario seguiría tomando una importancia cada vez mayor <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LA LITERATURA DE DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA<br />
REVISTAS Y PERIÓDICOS<br />
Durante el siglo XIX tuvo lugar <strong>la</strong> progresiva aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s revistas ilustradas. Primero utilizando<br />
el dibujo, luego <strong>la</strong> fotografía, constituyeron un fenómeno propio y característico <strong>de</strong> este siglo, aunque<br />
su atención se centró, hasta <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l fotograbado, en los temas <strong>de</strong> política y costumbres (Sánchez<br />
Vigil, 1999b, 58). El valor y aprecio por <strong>la</strong> imagen pronto hizo que se crearan periódicos como The<br />
Illustrated London News (1843) o The Weekly Chronicle (1836) –ambos en Londres– o L’Illustration <strong>de</strong><br />
París. Se estaba aún lejos <strong>de</strong> una atención prioritaria por <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
En España, <strong>la</strong> prensa ilustrada nació con el apogeo <strong>de</strong>l movimiento romántico. Precursor en este<br />
sentido fue el periódico El Español, fundado en 1835 por Andrés Borrego, que incluyó varios dibujos sobre<br />
<strong>la</strong> Guerra Carlista. En 1836 R. Mesonero Romanos presentó el Semanario Pintoresco Español, basado<br />
en el Penny Magazine londinense (Sánchez Vigil, 1999b, 59). Este periódico <strong>de</strong>saparecería en 1857<br />
para dar paso a El Museo Universal 397 , don<strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica <strong>de</strong>sempeñaba ya un papel <strong>de</strong>terminante.<br />
Después <strong>de</strong> doce años, en 1869, sufrió una importante remo<strong>de</strong><strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> A. J. <strong>de</strong> Carlos,<br />
pasando a <strong>de</strong>nominarse La Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana.<br />
En <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> patrimonio y arqueología a <strong>la</strong> prensa españo<strong>la</strong> hay que hab<strong>la</strong>r,<br />
creemos, <strong>de</strong> dos momentos fundamentales. En un principio no era posible reproducir <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong><br />
edición, por lo que se recurría a grabados efectuados a partir <strong>de</strong>l original fotográfico. De esta forma, el realismo<br />
fotográfico era reinterpretado por el grabador. Se solía especificar, entonces, que el grabado resultante<br />
provenía <strong>de</strong> un original fotográfico, un preciado salvoconducto hacia <strong>la</strong> credibilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen.<br />
Una etapa diferente comenzó a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 80 <strong>de</strong>l siglo XIX, con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l<br />
fotograbado. El a<strong>de</strong><strong>la</strong>nto técnico abarató <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> fotografías en <strong>la</strong> edición, por lo que éstas pudieron<br />
incorporarse a <strong>la</strong> prensa escrita. Comenzó, entonces, un lento y tímido tránsito hacia <strong>la</strong> prensa<br />
ilustrada. La fotografía aten<strong>de</strong>ría, en primer lugar, a sucesos y acontecimientos <strong>de</strong> actualidad que <strong>de</strong>spertaban<br />
una mayor expectación y curiosidad. Pau<strong>la</strong>tinamente, con <strong>la</strong> progresiva creación <strong>de</strong> una conciencia<br />
<strong>de</strong>l valor y preservación <strong>de</strong> los monumentos históricos, <strong>la</strong> ilustración fotográfica pasó a reflejar<br />
ciertos temas <strong>de</strong> nuestro patrimonio.<br />
El mayor interés por los <strong>de</strong>scubrimientos y antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l pasado se p<strong>la</strong>smó en <strong>la</strong> progresiva aparición<br />
<strong>de</strong> pequeñas noticias en los medios <strong>de</strong> edición impresos. La segunda mitad <strong>de</strong>l XIX contempló <strong>la</strong> creación<br />
<strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> publicaciones periódicas específicas como <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos 398 ,<br />
397 El subtítulo indicaba los contenidos <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicación: “Periódico <strong>de</strong> ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos útiles, ilustrado<br />
por los mejores artistas españoles”.<br />
398 A partir <strong>de</strong> 1871.<br />
374
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes e Histórico-Arqueológica (editada entre 1866 y 1868) y, finalmente, el Museo<br />
Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
El Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s supuso, pese a su breve vida –entre 1872 y 1880– una interesante<br />
experiencia en el panorama <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Dirigida por Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada<br />
Delgado acogió <strong>la</strong>s intervenciones <strong>de</strong> F. Fita, José Amador <strong>de</strong> los Ríos, J. Vi<strong>la</strong>nova y Piera y M. Góngora<br />
y Martínez (Ripoll, 1997, 100). Su apariencia monumental remitía a <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s publicaciones<br />
europeas <strong>de</strong>l siglo XIX. Los diferentes números incluyeron una incipiente parte gráfica don<strong>de</strong> <strong>de</strong>stacaba<br />
el uso <strong>de</strong> los grabados, <strong>la</strong> litografía y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cromolitografía. La presencia <strong>de</strong> estos procedimientos testimonia<br />
cómo se prefirió <strong>la</strong> calidad sobre <strong>la</strong> cantidad y se recurrió, por tanto, a <strong>la</strong> litografía y al caro<br />
procedimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cromolitografía 399 . Varios dibujantes y pintores contribuyeron en esta parte gráfica,<br />
como Avecil<strong>la</strong>, F. Sierra Ponzano y R. Sol<strong>de</strong>vil<strong>la</strong>. En otras ocasiones fueron los propios autores quienes<br />
aportaron los dibujos.<br />
En <strong>la</strong> obra se hacía una <strong>de</strong>fensa acérrima <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, <strong>de</strong>fendiendo su importancia, intentando<br />
promover esta incipiente concienciación que hemos mencionado. Intentaba, en una interesante concepción<br />
evolucionista, vincu<strong>la</strong>r el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia con el progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naciones: “Si <strong>la</strong> ilustración<br />
<strong>de</strong> los pueblos, segura base <strong>de</strong> su verda<strong>de</strong>ro progreso y a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos, ha <strong>de</strong> ser una verdad, <strong>la</strong> ciencia<br />
que más contribuye a tan importantísimo objeto es <strong>la</strong> historia, esa gran maestra <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida. La historia,<br />
uniendo lo pasado con lo presente, prepara lo porvenir, y en<strong>la</strong>za a <strong>la</strong> humanidad en inmensa ca<strong>de</strong>na (…)<br />
Por eso en todos los países se ha dado siempre tanta y tan gran<strong>de</strong> importancia a los estudios históricos,<br />
y a los que con ellos se re<strong>la</strong>cionan, principalmente a aquellos que le sirven <strong>de</strong> base, y sin los cuales su historia<br />
no existiría” (prólogo, tomo I, 10). Destacaba, a<strong>de</strong>más, su <strong>de</strong>fensa y positiva valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
como fuente histórica: “Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición u <strong>de</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones escritas, respetables sí, pero<br />
fa<strong>la</strong>ces muchas veces, <strong>la</strong> más segura fuente <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia es <strong>la</strong> arqueología, en <strong>la</strong> vastísima extensión que<br />
abraza” (prólogo, tomo I, 11).<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s encontramos <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que España <strong>de</strong>bía incorporarse<br />
al progreso en que vivían otras naciones y cómo esto implicaba una mayor atención por su pasado.<br />
Así, ante <strong>la</strong> inauguración <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional se acudió “a visitar estas colecciones<br />
con el <strong>de</strong>seo evi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>r una prueba más <strong>de</strong> que España, concediendo a este estudio toda <strong>la</strong> importancia<br />
que merece, entra por fin en el concurso a que tanto tiempo ha <strong>la</strong> l<strong>la</strong>maban <strong>la</strong>s naciones cultas”<br />
(tomo I, 83). El estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s era, por tanto, “<strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ra necesidad para un país”.<br />
Estas constantes reivindicaciones indican, en el fondo, <strong>la</strong> escasa atención social e institucional que el<br />
patrimonio <strong>de</strong>spertaba. Algunos artículos, como “Historia y Progresos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología Prehistórica”<br />
<strong>de</strong> Francisco M. Tubino, suponía una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras ocasiones en que vemos aparecer el término <strong>de</strong><br />
“arqueología prehistórica”: “Tan nueva es <strong>la</strong> arqueología prehistórica que apenas ha salido <strong>de</strong> los límites<br />
<strong>de</strong> su infancia”.<br />
Aunque sin edición <strong>de</strong> fotografías, es posible rastrear su utilización a partir <strong>de</strong> algunas litografías.<br />
Así, en su “Arcas, arquetas y cajas-relicarios” José Amador <strong>de</strong> los Ríos exponía una litografía <strong>de</strong> una “Arqueta<br />
arábiga <strong>de</strong> S. Isidoro <strong>de</strong> León” realizada por A. Fortuny a partir <strong>de</strong> una fotografía. En no pocas ocasiones<br />
se acudió al oneroso método <strong>de</strong> <strong>la</strong> cromolitografía. Éste era el caso <strong>de</strong> “Algunas observaciones acerca<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s ocho monedas <strong>de</strong> los Ptolomeos” <strong>de</strong> C. Castrobeza, don<strong>de</strong> se reproducían <strong>la</strong>s monedas gracias a<br />
una cromolitografía. La contrapartida era una cierta escasez <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica. Una so<strong>la</strong> lámina bastaba<br />
para presentar el objeto, no se contemp<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r otros criterios como el lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo<br />
o <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> paralelos.<br />
Por otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> revista fue el marco en que apareció una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras imágenes <strong>de</strong> una estratigrafía.<br />
Vi<strong>la</strong>nova mostró, en efecto, un “Corte <strong>de</strong> San Ysidro, restos humanos, hachas, etc.” 400 (tomo<br />
I, 128). A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estas significativas innovaciones <strong>la</strong> publicación constituyó, en un contexto <strong>de</strong> ausencia<br />
<strong>de</strong> otros foros e instituciones, el marco en que contemp<strong>la</strong>r algunos <strong>de</strong> los más recientes <strong>de</strong>scu-<br />
399 La revista se editó en <strong>la</strong> conocida imprenta <strong>de</strong> T. Fortanet y sus láminas recurrieron frecuentemente a <strong>la</strong> litografía <strong>de</strong> J. Mateu.<br />
400 A partir <strong>de</strong>l dibujo “<strong>de</strong>l natural” <strong>de</strong> Raus se había realizado una litografía.<br />
375
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
brimientos. En sus páginas se reprodujeron, por primera vez, ciertos hal<strong>la</strong>zgos como el mosaico <strong>de</strong> Las<br />
Musas <strong>de</strong>scubierto en 1839 en Itálica y que dibujó Demetrio <strong>de</strong> los Ríos. A partir <strong>de</strong> este dibujo J. M.<br />
Mateu realizó una litografía que sería <strong>la</strong> imagen finalmente publicada.<br />
En algunos casos estos trabajos se convirtieron en <strong>la</strong> única publicación gráfica <strong>de</strong> ciertas piezas.<br />
Así, Mélida seña<strong>la</strong>ba <strong>la</strong> referencia indiscutible que constituía el Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s para conocer,<br />
mediante <strong>la</strong>s ilustraciones, los vasos griegos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional. Se refería, en<br />
efecto, a <strong>la</strong>s “monografías publicadas en el Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s. Fuera <strong>de</strong> esto, no conocemos<br />
otro trabajo referente a nuestros vasos que el libro sobre los museos y colecciones particu<strong>la</strong>res <strong>de</strong><br />
Madrid, escrito por el célebre epigrafista y profesor E. Hübner con ocasión <strong>de</strong> su primer viaje a España<br />
en 1860” 401 (Mélida, 1882, 13). También sobre <strong>la</strong> escultura informaba cómo se había publicado “muy<br />
poco <strong>de</strong> una manera digna <strong>de</strong> <strong>la</strong> riqueza <strong>de</strong> estos objetos (…). Labor<strong>de</strong> trae algunas otras reproducciones,<br />
pero sólo en nuestros días han visto <strong>la</strong> luz publicaciones esmeradas. Así: algunas esculturas romanas<br />
publicadas por Rada y Delgado en el Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s” (Vol. VII, 1876, p. 575 y ss).<br />
Así, pues, el Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s se había convertido en una referencia, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un<br />
ciertamente escaso panorama gráfico. En cualquier caso, su aportación resulta ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> creciente<br />
importancia y <strong>de</strong>manda que iba tomando <strong>la</strong> parte gráfica. En <strong>la</strong> Introducción <strong>de</strong>l primer tomo se <strong>de</strong>fendía<br />
que <strong>la</strong>s fuentes históricas no se ciñesen a los textos: “La verda<strong>de</strong>ra historia no basta con el documento<br />
escrito, porque hay civilizaciones antiguas don<strong>de</strong> estos faltan, y otras más mo<strong>de</strong>rnas, don<strong>de</strong> por lo<br />
frágil <strong>de</strong> <strong>la</strong> materia en que ha tenido siempre que exten<strong>de</strong>rse, han <strong>de</strong>saparecido”. La revista difundía,<br />
en suma, su concepción <strong>de</strong> cómo “el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s es <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ra necesidad para un<br />
país”. En este sentido contribuyó, antes que ninguna otra publicación específica, a difundir <strong>la</strong>s primeras<br />
imágenes <strong>de</strong> muchas antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>scubiertas o dadas a conocer en <strong>la</strong> época.<br />
Otras significativas revistas <strong>de</strong>l momento, como El Museo Universal publicaron, por ejemplo, <strong>la</strong>s<br />
fotografías <strong>de</strong> Clifford sobre el viaje <strong>de</strong> Isabel II a Castil<strong>la</strong>, León, Asturias y Galicia. Las tomas, que se<br />
utilizaron en los varios artículos sobre este viaje <strong>de</strong> El Museo Universal (Kurtz, 2001b, 166), sirvieron<br />
también para <strong>la</strong> crónica oficial <strong>de</strong>l mismo, escrita por J. <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y Delgado (Rada y Delgado,<br />
1850). Otras publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, como el Semanario Pintoresco Español, se hicieron rápidamente<br />
eco <strong>de</strong>l invento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía 402 .<br />
El Semanario mostró también un cierto compromiso con el patrimonio al reproducir, ya en 1840,<br />
un grabado <strong>de</strong> un hombre fósil (Maier, Martínez, 2001, 119). La notable antigüedad <strong>de</strong> esta reproducción<br />
estaba re<strong>la</strong>cionada, sin duda, con el interés y curiosidad que el origen <strong>de</strong>l hombre <strong>de</strong>spertaba en<br />
<strong>la</strong> época. Existía una cierta <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> representación física <strong>de</strong> estos lejanos antepasados, un tema que<br />
<strong>de</strong>spertaría una consi<strong>de</strong>rable polémica a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el siglo XIX. Fue, también, <strong>la</strong> primera que difundió<br />
otros hal<strong>la</strong>zgos como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Hijes 403 (Guada<strong>la</strong>jara). El Semanario Pintoresco Español,<br />
incluyó, en 1857, un grabado <strong>de</strong>l Menhir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Vírgenes (Hübner 1888, 217). La ilustración<br />
era, igualmente, consecuencia <strong>de</strong>l interés que los dólmenes suscitaban entonces y <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bate en torno<br />
a su cronología. La imagen constituía un apoyo visual al argumento esgrimido. En estos momentos, <strong>la</strong><br />
cronología atribuida a los dólmenes variaba, aunque se fechaban en un momento anterior a <strong>la</strong> llegada<br />
romana. Este interés se vislumbra comprendiendo <strong>la</strong> conexión que <strong>la</strong> arquitectura megalítica tenía, en<br />
pleno Romanticismo, con <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> los orígenes nacionales, lo que explica que se emprendieran<br />
varias excavaciones en estos monumentos. Este panceltismo se mantuvo hasta bien avanzada <strong>la</strong> segunda<br />
mitad <strong>de</strong>l siglo XIX y significó <strong>la</strong> frecuente <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> “celta” para todo lo anterior a Roma.<br />
401 Se refiere a Die Antiken Bildwerke in Madrid.<br />
402 En efecto, el 27 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1839 publicaba: «El célebre pintor <strong>de</strong>l Diorama <strong>de</strong> París acaba <strong>de</strong> hacer en su arte un <strong>de</strong>scubrimiento,<br />
que pue<strong>de</strong> con razón l<strong>la</strong>marse prodigioso y que producirá una revolución en el arte <strong>de</strong>l dibujo y <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura. No trabaja Daguerre<br />
sobre papel sino sobre hojas <strong>de</strong> cobre bruñido: Enseña primeramente <strong>la</strong> hoja <strong>de</strong> cobre lisa y <strong>la</strong> coloca en el aparato; y al cabo <strong>de</strong> tres<br />
minutos en verano y algunos más en otoño y en invierno, en que es menor <strong>la</strong> fuerza <strong>de</strong> los rayos so<strong>la</strong>res, saca <strong>la</strong> pieza y <strong>la</strong> vuelve a enseñar<br />
cubierta <strong>de</strong> un hermosísimo dibujo que representa el objeto. Una breve y suave operación <strong>de</strong> <strong>la</strong>vado en seguida es suficiente<br />
para que el punto <strong>de</strong> vista cogido que<strong>de</strong> invariablemente fijo» (LÓPEZ MONDÉJAR, 1989, 15).<br />
403 Juan Cabré citaba, en 1937, un artículo publicado en 1850 en <strong>la</strong> conocida revista (GÓMEZ-PANTOJA, LÓPEZ, 1996).<br />
376
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Este contexto hace comprensible <strong>la</strong> aparición en <strong>la</strong> prensa, por primera vez, <strong>de</strong> los monumentos megalíticos.<br />
Manuel <strong>de</strong> Assas los caracterizó como “templos druídicos celtas” o “monumentos celtas”, en<br />
conferencias dadas en el Ateneo <strong>de</strong> Madrid entre 1846 y 1849 y que se publicaron en Semanario Pintoresco<br />
Español <strong>de</strong> 1857 (Ayarzagüena, 1992, 102, nota 49), lo que <strong>de</strong>nota <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong>l interés hacia<br />
estas antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
Otro temprano ejemplo <strong>de</strong> aparición <strong>de</strong> temas arqueológicos en <strong>la</strong> prensa fue <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>l<br />
informe realizado por Francisco M. Tubino tras su trabajo en <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pastora (Valencina <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Concepción, Sevil<strong>la</strong>). En este caso el trabajo fue incluido en La Gaceta <strong>de</strong> Madrid 404 el 23 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong><br />
1868 (Belén, 1991, 7). Aunque sin parte gráfica, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> este tema era reflejo <strong>de</strong>l marcado interés<br />
por los restos humanos más antiguos. El autor había sido, junto con Machado y Núñez, pionero<br />
en <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías evolucionistas en España 405 . Otras publicaciones como <strong>la</strong> Ilustración<br />
Españo<strong>la</strong> y Americana mostraron un <strong>de</strong>stacable interés por estas teorías. La Ilustración se convirtió, incluso,<br />
en foro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s discusiones entre fixistas y evolucionistas 406 (Ayarzagüena, 1992, 75).<br />
La prensa comenzó a reproducir <strong>de</strong>scubrimientos y hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad <strong>de</strong>l Hierro en un momento<br />
en que esta época se <strong>de</strong>sconocía prácticamente. J. Vi<strong>la</strong>nova señaló este <strong>de</strong>sconocimiento en su<br />
Origen, Naturaleza y antigüedad <strong>de</strong>l hombre (1872). Un año antes Lasal<strong>de</strong> había publicado, en La Ilustración<br />
<strong>de</strong> Madrid dos artículos 407 con el título “Primitivos pob<strong>la</strong>dores <strong>de</strong> España”. En ellos <strong>de</strong>fendía <strong>la</strong><br />
gran antigüedad <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos: “los monumentos <strong>de</strong>scubiertos en el Cerro <strong>de</strong> los Santos son<br />
muy anteriores a <strong>la</strong> venida <strong>de</strong> los romanos (…) estas esculturas <strong>de</strong>l Cerro son hermanas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que adornan<br />
los países que riega el Nilo” (Ayarzagüena, 1992, 237). Esta re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s egipcias<br />
se entien<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l prestigio que tenía entonces el Mediterráneo oriental y, más concretamente, el<br />
propio Egipto 408 . El <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> “emparentar” con tan prestigiosas civilizaciones era evi<strong>de</strong>nte.<br />
Estos artículos tenían, a<strong>de</strong>más, el valor <strong>de</strong> haber sido escritos durante <strong>la</strong>s primeras excavaciones llevadas<br />
a cabo por los padres esco<strong>la</strong>pios en el yacimiento (Sánchez, 1999, 251). Lasal<strong>de</strong> re<strong>la</strong>taba los <strong>de</strong>scubrimientos<br />
que se estaban llevando a cabo y estudiaba los principales materiales recuperados. En este sentido<br />
reprodujo dos dibujos <strong>de</strong> algunos epígrafes hal<strong>la</strong>dos: reproducía un somero croquis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aras y <strong>de</strong>stacaba<br />
<strong>la</strong>s inscripciones con un dibujo o calco más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do (Lasal<strong>de</strong>, Gómez, Sáez, 1871, 94). El estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
epigrafía permitía dilucidar lo que, sin duda, tenía un mayor interés para Lasal<strong>de</strong>: reconocer el pueblo que<br />
había construido el “adoratorio”. Las antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos también fueron objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong> serie<br />
<strong>de</strong> cinco artículos titu<strong>la</strong>dos “Monumentos prehistóricos <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>” que J. M. Domenech publicó en el<br />
madrileño La Esperanza. Periódico Monárquico entre noviembre y diciembre <strong>de</strong> 1872 (Mélida, 1906, 14) y<br />
<strong>de</strong> un trabajo <strong>de</strong> F. Dánvi<strong>la</strong> publicado en diciembre <strong>de</strong> 1874 en El Tiempo. Periódico Universal <strong>de</strong> Política.<br />
Los periódicos <strong>de</strong>l siglo pasado no recogieron “noticias” <strong>de</strong> los avances o <strong>de</strong>scubrimientos sino<br />
que, por lo general, publicaban artículos a <strong>la</strong> manera <strong>de</strong> “reportajes”. Unían, así, informaciones con interpretaciones<br />
más históricas y literarias. Se trataba <strong>de</strong> exponer, junto a los materiales dados a conocer,<br />
una explicación histórica que hiciese compren<strong>de</strong>r su importancia. Se constata, igualmente, el mayor<br />
interés por el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones y una cierta indiferencia por el resto <strong>de</strong> los materiales (Sánchez,<br />
1999, 254).<br />
El primer semanario que utilizó <strong>la</strong> fotografía en España fue La Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana,<br />
que había surgido como continuador <strong>de</strong> El Museo Universal, con 16 páginas y profusamente ilustrado<br />
409 (Sánchez Vigil, 2001, 292). En 1872 el periodista D. Pueb<strong>la</strong> <strong>de</strong>cidió copiar por primera vez una<br />
404 Año CCVII, n° 83, pp. 1-3.<br />
405 Tan sólo un año <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera edición <strong>de</strong> El Origen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Especies (1859), Machado y Núñez explicaba el pensamiento <strong>de</strong><br />
Darwin en <strong>la</strong> universidad <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong> (BELÉN, 1991, 7). La publicación en castel<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Darwin aún tendría que esperar<br />
unos años y <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> sus enunciados sería aún más lenta.<br />
406 Número XV y XXIV <strong>de</strong> abril y junio <strong>de</strong> 1895.<br />
407 Publicados respectivamente el 15 y el 30 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1871.<br />
408 El término <strong>de</strong> Prehistoria sólo apareció en 1867 en un artículo <strong>de</strong> Tubino en La Andalucía <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>, aunque en países como Gran<br />
Bretaña, este término había aparecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong>, al menos, 1851 (AYARZAGÜENA, 1992, 156).<br />
409 Problemas internos hicieron que se escindiese en 1871 y se crease La Ilustración <strong>de</strong> Madrid, cuyo director literario fue Gustavo Adolfo<br />
Bécquer.<br />
377
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
fotografía sobre ma<strong>de</strong>ra, tarea para <strong>la</strong> que se contrató al grabador Capuz. La publicación se hizo eco <strong>de</strong><br />
otras noticias re<strong>la</strong>cionadas con el medio fotográfico, como <strong>la</strong> fundación, en 1899, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> Sociedad<br />
Fotográfica 410 .<br />
El cambio fundamental para <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> La Ilustración Españo<strong>la</strong><br />
y Americana llegaría, sin embargo, con el fotograbado. Su generalización supuso un cambio significativo.<br />
Ya no era el artista-grabador quien interpretaba <strong>la</strong> realidad, sino el espectador. En sus páginas se incluyeron<br />
pronto importantes piezas. En el<strong>la</strong>s divulgó Ibarra una fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. Para<br />
dar a conocer este importante icono <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica La Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana eligió <strong>la</strong><br />
fototipia, mientras que La Ilustración artística transformaba <strong>la</strong> fotografía enviada por Ibarra en un grabado<br />
(Olmos y Tortosa, 1997, 291).<br />
Con el siglo XX se produjeron varias transformaciones. Comenzó otro negocio fotográfico: los<br />
profesionales <strong>de</strong> estudio salieron a <strong>la</strong> calle para obtener instantáneas (Sánchez Vigil, 1999a; 1999b, 69).<br />
La incorporación <strong>de</strong>l fotograbado a <strong>la</strong> edición conllevaba el po<strong>de</strong>r presentar <strong>la</strong> fotografía original en vez<br />
<strong>de</strong> escenas i<strong>de</strong>alizadas por los grabadores. A partir <strong>de</strong> 1907 La Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana, que organizó<br />
incluso numerosos concursos <strong>de</strong> fotografías, apostó <strong>de</strong>finitivamente por esta técnica en vez <strong>de</strong>l<br />
grabado 411 (Sánchez Vigil, 2001, 313).<br />
Otras publicaciones realizaron, también, una interesante <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> los monumentos y<br />
antigüeda<strong>de</strong>s. La Esfera creó <strong>la</strong> sección “España artística y monumental” con el objetivo <strong>de</strong> promover<br />
<strong>la</strong> divulgación <strong>de</strong>l patrimonio español. Se publicaron textos <strong>de</strong> viajes con fotografías a gran formato<br />
que ilustraban diversas obras <strong>de</strong> arte. La invitación al viaje <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue, en el<strong>la</strong>, una constante<br />
(Sánchez Vigil, 2001, 228). Las revistas también difundieron algunos <strong>de</strong> los más importantes avances<br />
producidos en <strong>la</strong> nueva técnica. Especialmente importante fue La Fotografía, don<strong>de</strong> A. Cánovas divulgó,<br />
en 1911, el método <strong>de</strong> Karl von Arnhard 412 , que posibilitaba el conseguir hasta sesenta copias<br />
fotográficas en una hora.<br />
Los periódicos se convirtieron, poco a poco, en transmisores <strong>de</strong> los sucesivos hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos<br />
que se iban efectuando. Pasaron, así, <strong>de</strong> los anteriores “reportajes” a difundir noticias <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos.<br />
Un temprano ejemplo lo constituye el Ateneo, periódico <strong>de</strong> Vitoria que informó, en febrero<br />
<strong>de</strong> 1871, <strong>de</strong> varios <strong>de</strong>scubrimientos efectuados en Palencia (Mélida, 1906, 4). Otro ejemplo nos<br />
lo proporciona El Mundo Gráfico que reproducía, el 1 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1917, <strong>la</strong>s primeras piezas <strong>de</strong>scubiertas<br />
en Galera. En “Un interesante <strong>de</strong>scubrimiento en Granada” se incluían varios fotograbados <strong>de</strong> una<br />
crátera griega, una escultura, así como una panorámica <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción (Vico, 1999, 246).<br />
La prensa difundió algunos <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos más importante <strong>de</strong>l siglo XX. Así, por<br />
ejemplo, Maluquer supo por primera vez <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> El Carambolo gracias a <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong>l<br />
ABC <strong>de</strong> Madrid: “El día 11 ó 12, no recuerdo, compré por casualidad ABC <strong>de</strong> Madrid y vi por vez primera<br />
el lote <strong>de</strong> joyas en una fotografía en <strong>la</strong> que aparecen dos brazaletes, 16 p<strong>la</strong>cas, 2 colgantes en forma<br />
<strong>de</strong> doble hacha y un col<strong>la</strong>r <strong>de</strong> 7 cascabeles. Con el recorte <strong>de</strong>l periódico coincidió el recibir dos ma<strong>la</strong>s<br />
fotografías que daban una i<strong>de</strong>a más cabal. Obtuve luego el recorte <strong>de</strong> ABC edición <strong>de</strong> Andalucía <strong>de</strong>l<br />
día 10 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1958, con <strong>la</strong>s <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones <strong>de</strong> Juan <strong>de</strong> Mata Carriazo y 2 páginas ilustradas” (Maluquer<br />
<strong>de</strong> Motes, 1992, 15).<br />
Pero <strong>la</strong> prensa no sólo fue difusora <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos, sino que contribuyó a crear estados <strong>de</strong> opinión<br />
sobre <strong>la</strong>s diferentes culturas y sobre <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> proteger el patrimonio nacional frente a <strong>la</strong>s<br />
ventas al extranjero. Algunas figuras fundamentales, como Giner <strong>de</strong> los Ríos, intervinieron en artículos<br />
<strong>de</strong>nunciando esta situación (Gómez Alfeo, 1997, 539). Su mayor contribución habría sido, cree-<br />
410 El origen social <strong>de</strong> los miembros –convertida en 1907 en <strong>Real</strong> Sociedad Fotográfica <strong>de</strong> Madrid– constituía un fiel reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía amateur españo<strong>la</strong>, que entonces se limitaba a <strong>la</strong> aristocracia y alta burguesía (LÓPEZ MONDÉJAR, 1992, 17).<br />
411 El éxito <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana, que en 1874 aumentó su tamaño fijándolo en 24 x 30 cm., medidas simi<strong>la</strong>res a <strong>la</strong>s <strong>de</strong><br />
L´Illustration <strong>de</strong> París, habría estado en su frecuencia <strong>de</strong> aparición, el aumento <strong>de</strong> tamaño y los suplementos <strong>de</strong> obsequio al lector<br />
(SÁNCHEZ VIGIL, 1999b, 80).<br />
412 Presentado en <strong>la</strong> exposición fotográfica <strong>de</strong> Dres<strong>de</strong> para <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> documentos mediante contacto entre el original y una hoja<br />
<strong>de</strong> papel fotográfico al bromuro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta (CÁNOVAS, 1911; SÁNCHEZ VIGIL, 2001, 334).<br />
378
mos, en <strong>la</strong> concienciación <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> proteger y crear organismos para <strong>la</strong> salvaguarda <strong>de</strong> ese patrimonio.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche o <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong> Guarrazar fueron argumentos<br />
<strong>de</strong>cisivos en este <strong>de</strong>spertar institucional que conllevaría, ya en el siglo XX, <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> múltiples<br />
instituciones y <strong>la</strong> promulgación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> 1911. En este <strong>la</strong>rgo proceso, <strong>la</strong> fotografía sería prueba y<br />
testimonio <strong>de</strong> esta escasa protección <strong>de</strong>l patrimonio nacional.<br />
Po<strong>de</strong>mos valorar cómo <strong>la</strong> prensa ha realizado un seguimiento puntual, y hasta podríamos <strong>de</strong>cir ocasional,<br />
<strong>de</strong> los avances <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología mediante <strong>la</strong> fotografía. Destaca, sin embargo, <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> ciertos<br />
periódicos como La Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana o Mundo Gráfico. Cuando <strong>la</strong> antigüedad fue objeto<br />
<strong>de</strong> atención por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> prensa, solía ser ante cuestiones que <strong>de</strong>spertaban una cierta curiosidad social<br />
como el origen <strong>de</strong>l hombre, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los pueblos celtas, <strong>la</strong> posible adscripción “egipcia” <strong>de</strong> los<br />
restos encontrados en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>, etc. Así pues, <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue, hasta <strong>la</strong> segunda década<br />
<strong>de</strong>l siglo XX, puntual. Esta menor aparición, respecto a lo que ocurría en otros países europeos, estuvo<br />
re<strong>la</strong>cionada, creemos, con el menor <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los medios editoriales, <strong>la</strong> menor inversión, <strong>la</strong> menor<br />
<strong>de</strong>manda que <strong>de</strong>spertaban y, en <strong>de</strong>finitiva, al menor po<strong>de</strong>r adquisitivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad españo<strong>la</strong>.<br />
La fotografía se utilizó, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, como base para los grabados. Con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l fotograbado<br />
se comenzó a valorar su capacidad para ilustrar el momento <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo. La reproducción <strong>de</strong><br />
este instante y el dar a conocer nuevas piezas, preferentemente artísticas, motivó <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s apariciones<br />
en <strong>la</strong> prensa a partir <strong>de</strong> entonces. En cuanto el fotograbado pudo abaratar los costes <strong>de</strong> edición,<br />
<strong>la</strong> fotografía comenzó a aparecer como instrumento certificador <strong>de</strong> esos nuevos <strong>de</strong>scubrimientos.<br />
Como conclusión podríamos apuntar cómo <strong>la</strong> fotografía se aplicó, sobre todo, a <strong>la</strong> prensa a partir<br />
<strong>de</strong> esta generalización <strong>de</strong>l fotograbado. A pesar <strong>de</strong> ello <strong>la</strong> imagen fotográfica aparecería sólo puntualmente<br />
o en publicaciones muy <strong>de</strong>terminadas. En este panorama es <strong>de</strong>stacable, creemos, <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da<br />
por ciertas revistas y medios, especialmente comprometidos con <strong>la</strong> edición ilustrada como La<br />
Ilustración Españo<strong>la</strong> y Americana. Temáticamente constatamos el interés por ciertas cuestiones <strong>de</strong> actualidad<br />
como el origen <strong>de</strong>l hombre, <strong>la</strong> búsqueda y <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los primeros hispanos y, sobre todo, los<br />
sucesivos <strong>de</strong>scubrimientos que, incesantes, iban dibujando un panorama más c<strong>la</strong>ro <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad<br />
peninsu<strong>la</strong>r. Pero, en general, constatamos el pobre reflejo fotográfico que <strong>la</strong> prensa ha realizado, hasta<br />
momentos muy recientes, <strong>de</strong>l avance <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación arqueológica. Su aproximación se ha basado<br />
más en un acercamiento artístico o dominado por intereses muy diversos. La escasa <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong> fotografías<br />
al patrimonio sería una consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición fotomecánica,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una suficiente <strong>de</strong>manda social y, en <strong>de</strong>finitiva, <strong>de</strong> <strong>la</strong> prioridad <strong>de</strong> otros temas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada publicación. El tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
se basó, fundamentalmente, en <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo, aproximación que ha seguido siendo mayoritaria<br />
en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN CONFERENCIAS Y CLASES<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
La a<strong>de</strong>cuación que <strong>la</strong> fotografía presentaba para <strong>la</strong> enseñanza y discusión en torno al Arte y <strong>la</strong><br />
Arqueología pronto fueron evi<strong>de</strong>ntes. Otras disciplinas podían <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rarse más “in<strong>de</strong>pendientes” <strong>de</strong> esta<br />
información visual pero, en nuestra materia, el factor gráfico tuvo siempre una importancia fundamental.<br />
Antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía existía <strong>la</strong> costumbre <strong>de</strong> enseñar dibujos y grabados en <strong>la</strong>s conferencias. La<br />
nueva técnica cambió estas prácticas: transformó el modo <strong>de</strong> exponer y p<strong>la</strong>ntear teorías, así como <strong>la</strong><br />
consiguiente puesta en común y discusión. En <strong>de</strong>finitiva, cambió y agilizó, <strong>de</strong> manera imprevisible, el<br />
proceso científico. Al mismo tiempo, <strong>la</strong>s asombrosas facilida<strong>de</strong>s que posibilitaba hicieron que, quizás,<br />
no se reflexionase en profundidad sobre sus características propias y cómo su inclusión transformaba <strong>la</strong><br />
metodología que se había seguido hasta entonces 413 .<br />
413 Sobre <strong>la</strong> transformación que sufrieron <strong>la</strong>s conferencias a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas ver, en general, los trabajos <strong>de</strong><br />
TREVOR FAWCETT (1983, 1986, 1995).<br />
379
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
En <strong>la</strong> enseñanza y difusión <strong>de</strong> los resultados en congresos y seminarios <strong>la</strong> fotografía se había convertido,<br />
como señaló el investigador suizo W. Deonna, en un “accesorio indispensable, no sólo para el<br />
erudito que estudia los monumentos, sino para quien los comenta para <strong>la</strong> enseñanza”. Las colecciones<br />
<strong>de</strong> fotografías “forman actualmente parte <strong>de</strong>l material <strong>de</strong> <strong>la</strong>s universida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s que disponen<br />
<strong>de</strong> créditos necesarios para su adquisición”. En cuanto a su presencia en congresos, Deonna mostró<br />
su preferencia por <strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas en vez <strong>de</strong> <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> positivos entre los<br />
asistentes. Así, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró cómo “<strong>la</strong> proyección mediante diapositivas evita <strong>la</strong>s manipu<strong>la</strong>ciones lentas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s fotografías” (Deonna, 1922, 107). La diapositiva presentaba, a<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> indudable ventaja <strong>de</strong> hacer<br />
aparecer una imagen cuando el conferenciante quería, <strong>de</strong> acuerdo con el discurso que estaba <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo.<br />
Éste podía contro<strong>la</strong>r el “acceso” a <strong>la</strong> información y los ritmos, <strong>de</strong> acuerdo a su exposición.<br />
Algunos estudiosos vislumbraron muy pronto estas nuevas posibilida<strong>de</strong>s. Tras unas pioneras aplicaciones<br />
en Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphia por parte <strong>de</strong> los hermanos Langenheim en 1846 414 , pronto se percibieron <strong>la</strong>s<br />
posibilida<strong>de</strong>s que <strong>la</strong>s proyecciones podían aportar al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s. En algunos países se<br />
produjo una “bienvenida” al nuevo medio (Leighton, 1984, 108). Así, el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>la</strong>ntern sli<strong>de</strong>s en los<br />
estudios artísticos se afianzó en <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1870 (Coe, Haworth-Booth, 1983, 29). En Alemania,<br />
Bruno Meyer, profesor <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte <strong>de</strong>l Instituto Politécnico <strong>de</strong> Karlsruhe, comenzó a reunir<br />
G<strong>la</strong>sphotogramme <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1870 (Hamber, 1990, 157). Uno <strong>de</strong> los formatos<br />
más usuales, el <strong>de</strong> <strong>la</strong> media p<strong>la</strong>ca (13 x 18 cm.) permitía, con <strong>la</strong> ayuda <strong>de</strong> un chasis móvil, realizar negativos<br />
estereoscópicos <strong>de</strong>stinados a <strong>la</strong> proyección y al estudio, a <strong>la</strong> “vulgarisation <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s archéologiques”<br />
(Trutat, 1879, 25).<br />
En 1864 Verguet publicó su Photographie appliquée à <strong>la</strong> numismatique. Monnaies romaines, con 237<br />
monedas romanas. Cada una se reprodujo mediante fotografías <strong>de</strong>l anverso y reverso que se cortaban y pegaban<br />
en el libro. Especialmente interesante resulta cómo el abad se proc<strong>la</strong>maba inventor <strong>de</strong>l procedimiento<br />
<strong>de</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas, <strong>de</strong>scribiendo el sistema <strong>de</strong> <strong>la</strong> manera siguiente: “J’ai parlé <strong>de</strong> l’image transparente:<br />
c’est un procédé <strong>de</strong> mon invention qui ne peut s’obtenir que sur g<strong>la</strong>ce; on arrive au positif par<br />
transparence en reproduisant sur verre le cliché négatif; ce positif est donc aussi difficile à obtenir qu’un négatif,<br />
puisqu’il doit en avoir <strong>la</strong> limpidité et <strong>la</strong> vigueur. (…) Je ne fais <strong>de</strong>s reproductions que sur comman<strong>de</strong>”<br />
(Foliot, 1986, 67).<br />
Surgiese <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas en un punto o en otro resulta notable <strong>de</strong>stacar cómo <strong>la</strong><br />
conferencia o c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> Arte y Arqueología era, antes <strong>de</strong> su llegada, puramente verbal. El conferenciante<br />
requería continuamente que <strong>la</strong> audiencia ejercitara su memoria visual, <strong>la</strong>s ocasiones en que habían<br />
contemp<strong>la</strong>do los más diversos cuadros o monumentos. Esto conllevaba múltiples dificulta<strong>de</strong>s. El conocimiento<br />
solía basarse en grabados o vaciados que reproducían <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte más que en el recuerdo<br />
<strong>de</strong> éstas. Existían otras limitaciones. Era, en efecto, complicado llevar reproducciones grabadas a<br />
una conferencia o c<strong>la</strong>se: su correcta contemp<strong>la</strong>ción en un auditorio completo era imposible. Otras impresiones,<br />
como <strong>la</strong> perspectiva, también lograban una malograda reproducción en los dibujos. A pesar<br />
<strong>de</strong> ello, en ocasiones se llevaban a <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses o conferencias algunos dibujos, como sabemos ocurría en<br />
<strong>la</strong> Society of Antiquarians <strong>de</strong> Londres.<br />
Como medio <strong>de</strong> enseñanza el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas fue tempranamente utilizado en Alemania,<br />
cuna <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte como disciplina científica. Uno <strong>de</strong> los primeros entusiastas <strong>de</strong> este método<br />
fue Bruno Meyer, profesor <strong>de</strong>l Instituto Politécnico en Karlsruhe que, en <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1870, reunió un repertorio<br />
<strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 4.000 diapositivas, <strong>de</strong>dicando unas 2.000 a <strong>la</strong> antigüedad. Algunas obras eran fotografiadas<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes puntos <strong>de</strong> vista y se proporcionaba vistas <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle (Fawcett, 1983, 454). Otra<br />
<strong>de</strong> estas tempranas incorporaciones <strong>la</strong> protagonizó Heinrich Wölfflin (1864-1945) profesor <strong>de</strong> Arte en<br />
Basel, Berlín, Munich y Zurich y uno <strong>de</strong> los pioneros y <strong>de</strong>fensores <strong>de</strong>l establecimiento <strong>de</strong> estilos en el estudio<br />
<strong>de</strong>l Arte. Wölfflin observó cómo el rápido incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía ponía al alcance <strong>de</strong> muchos<br />
414 En esta fecha importaron un aparato <strong>de</strong> proyección y “diapositivas <strong>de</strong> cristal” <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Viena. En 1849 realizaban ya sus propias transparencias.<br />
Publicaron, incluso, un repertorio <strong>de</strong> diapositivas que ha sido contemp<strong>la</strong>do como el primer catálogo <strong>de</strong> diapositivas en un<br />
sentido mo<strong>de</strong>rno (LEIGHTON, 1984, 108).<br />
380
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong> contemp<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> arte. Wölfflin utilizó <strong>la</strong> “linterna mágica” con p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> aproximadamente<br />
10x10 cm. para proyectar imágenes (Hy<strong>de</strong> Minor, 1994, 114). Probablemente, el alemán fue el<br />
primer especialista que utilizó dos proyectores <strong>de</strong> diapositivas juntos (Hamber, 1990, 157).<br />
Este método comparativo se inspiraba, probablemente, en los métodos <strong>de</strong> enseñanza <strong>de</strong> Burckhardt<br />
y se refleja en <strong>la</strong>s ilustraciones <strong>de</strong> los escritos <strong>de</strong> Wölfflin. El objetivo era <strong>de</strong>scubrir pautas, similitu<strong>de</strong>s<br />
y diferencias. A partir <strong>de</strong> estas observaciones se pretendía llegar a generalizaciones, a establecer<br />
estilos propios <strong>de</strong> un grupo social o período. Su método era esencialmente visual, <strong>de</strong>jando cada imagen<br />
en <strong>la</strong> pantal<strong>la</strong> antes <strong>de</strong> añadir sus propios comentarios. Gracias a <strong>la</strong> fotografía imp<strong>la</strong>ntó en sus c<strong>la</strong>ses el<br />
método comparativo. Este ejemplo nos acerca al uso que, especialmente en Alemania, se dio a <strong>la</strong> fotografía<br />
en <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses y conferencias durante el último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX. En Estados Unidos esta aplicación<br />
fue, también, temprana. A. Marquand comenzó a dar c<strong>la</strong>ses con diapositivas en Princeton en<br />
1882, J. Hoppin hacía lo mismo en Yale durante el mismo período (Hiss, Fansler, 1934, 14) y Norton<br />
parece haber<strong>la</strong>s utilizado en Harvard <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1896 (Leighton, 1984, 108).<br />
La incorporación <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proyecciones a <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses y conferencias <strong>de</strong> arte se produjo hacia<br />
1890, tras una cierta reeducación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s visuales que suponía y cuando <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l primer<br />
equipo electrónico <strong>de</strong> proyección hubo solucionado ciertos problemas técnicos. Hermann Grimm,<br />
profesor <strong>de</strong> historia <strong>de</strong>l arte en Berlín, abogó por una <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación<br />
fotográfica para <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte. Frente a <strong>la</strong>s usuales reducciones y limitaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición, <strong>la</strong>s<br />
proyecciones podían agrandar los objetos pequeños hasta dimensiones colosales. En <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> proyecciones<br />
el espectador percibía <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras y <strong>la</strong> imagen simultáneamente, quedando unidos por vínculos<br />
antes <strong>de</strong>sconocidos. Las proyecciones permitían comunicar gran cantidad <strong>de</strong> información en una<br />
breve secuencia <strong>de</strong> diapositivas (Fawcett, 1983, 455). Apenas una década <strong>de</strong>spués, hacia 1900, casi<br />
cada seminario en Alemania disponía <strong>de</strong> una creciente colección <strong>de</strong> diapositivas y uno o más proyectores.<br />
Era posible confeccionar, y transmitir, un discurso e<strong>la</strong>borado, también, mediante <strong>la</strong>s imágenes.<br />
El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proyecciones no parece haber sido, en esta época, tan popu<strong>la</strong>r en Gran Bretaña como<br />
en Alemania, aunque se utilizó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años 50 <strong>de</strong>l siglo XIX en ciertos lugares como el Army Schools.<br />
Ya en 1873 los archivos <strong>de</strong> reproducciones <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte fueron objeto <strong>de</strong> discusión en el primer<br />
Congreso Internacional <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte celebrado en Viena en este año. En él Anton Springer hizo<br />
una propuesta que originaría <strong>la</strong> fundación <strong>de</strong>l Kunsthistorisches Gesellschaft fur Photographische Publikationen.<br />
En España, los testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas a conferencias y c<strong>la</strong>ses son más tardíos.<br />
Algunas pioneras utilizaciones tuvieron como escenario el Ateneo madrileño, un foro avanzado<br />
en advertir los valores <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía (Sánchez Vigil, 1999b, 67). Su presi<strong>de</strong>nte, Antonio Cánovas <strong>de</strong><br />
Castillo, escribió a Arturo Mélida sobre su próxima conferencia el 4 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 1890: “Sé por los secretarios<br />
<strong>de</strong>l Ateneo que piensa usted dar una conferencia sobre <strong>la</strong> restauración <strong>de</strong>l c<strong>la</strong>ustro <strong>de</strong> San Juan<br />
<strong>de</strong> los Reyes, para lo cual hemos acordado que se hagan <strong>la</strong>s fotografías que usted consi<strong>de</strong>re necesario;<br />
pero al mismo tiempo que le agra<strong>de</strong>zco su valioso concurso, <strong>de</strong>searía que sin perjuicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> expresada<br />
conferencia y aprovechando el aparato <strong>de</strong> proyección, preparase usted para este curso otras conferencias<br />
sobre Arte, <strong>de</strong>jando <strong>la</strong> elección <strong>de</strong>l tema a su buen criterio” (Sánchez Vigil, 2001, 379, nota <strong>la</strong> pie<br />
315). Gracias a este testimonio conocemos que el Ateneo disponía <strong>de</strong> un proyector ya en 1890 y se asumía,<br />
e incluso se alentaba, <strong>la</strong> incorporación y realización <strong>de</strong> fotografías para <strong>la</strong>s conferencias que <strong>la</strong> institución<br />
organizaba.<br />
Poco tiempo <strong>de</strong>spués sería su hermano, J. R. Mélida, quien rec<strong>la</strong>mase un aparato <strong>de</strong> diapositivas<br />
para <strong>la</strong>s conferencias que el Museo Arqueológico Nacional estaba empezando a realizar. Estas conferencias<br />
tuvieron una temática diversa y, según Mélida, una gran aceptación. Este éxito le hizo pensar que<br />
<strong>la</strong>s conferencias podrían “marcar el carácter docente que correspon<strong>de</strong> a nuestro museo y que tienen<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace tiempo los <strong>de</strong>l extranjero. Eran, pues, un a<strong>de</strong><strong>la</strong>nto en <strong>la</strong> vida científica y, para llegar a ser lo<br />
que <strong>de</strong>ben, rec<strong>la</strong>man auxilios <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Ministerio <strong>de</strong> Fomento para po<strong>de</strong>r habilitar en el local <strong>de</strong>l<br />
Museo una cátedra apropiada y un aparato <strong>de</strong> proyecciones que permita mostrar a un publico numeroso<br />
monumentos arquitectónicos y pequeños objetos que no es posible que vean a un tiempo más <strong>de</strong><br />
381
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
seis personas” (Mélida, 1897a, 27). Éstas eran <strong>la</strong>s ventajas inigua<strong>la</strong>bles que presentaba <strong>la</strong> fotografía.<br />
Mediante su exposición, Mélida esperaba conseguir <strong>la</strong> ayuda necesaria para adquirir el <strong>de</strong>seado aparato<br />
<strong>de</strong> proyecciones. Poco <strong>de</strong>spués, en <strong>la</strong> primavera <strong>de</strong> 1898, Mélida y Vives asistieron a un crucero organizado<br />
por <strong>la</strong> Revue <strong>de</strong>s Sciences. Gracias a este viaje por el Mediterráneo pudieron comprobar personalmente<br />
<strong>la</strong> utilización didáctica y científica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas que se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ba en otros países. Así,<br />
asistieron a “conferencias sobre Los <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong> Schliemann, La Escue<strong>la</strong> Francesa <strong>de</strong> Atenas y <strong>de</strong><br />
La Acrópolis <strong>de</strong> Atenas respectivamente, con preciosas vistas fotográficas” (Mélida, 1898, 241).<br />
El Ateneo <strong>de</strong> Madrid fue nuevamente el marco <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas en otra conferencia,<br />
pronunciada en 1899 por Cabello y Lapiedra. Durante su Excursiones por <strong>la</strong> España árabe el autor invitaba<br />
“a que recorráis conmigo los principales (monumentos) que a través <strong>de</strong> los siglos se nos presentan” (Cabello<br />
y Lapiedra, 1899, 129). La proyección <strong>de</strong> diapositivas constituía un complemento importante: “a lo <strong>de</strong>saliñado<br />
<strong>de</strong>l texto, suplirá el procedimiento gráfico por medio <strong>de</strong>l aparato <strong>de</strong> proyecciones, con el cual se os<br />
hará más lleva<strong>de</strong>ro y agradable el tiempo con que pretendo entreteneros” (Cabello y Lapiedra, 1899, 129).<br />
En total, el autor presentó “32 fotografías, obtenidas por los señores Hauser y Menet, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proporcionadas<br />
con este objeto por mí a dichos señores” (Cabello y Lapiedra, 1899, 129, nota al pie 1). El conferenciante<br />
era, en esta ocasión, el autor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vistas que su discurso requería. Pionera sin duda en España fue<br />
otra conferencia pronunciada en enero <strong>de</strong> 1906 por Antonio Cánovas <strong>de</strong>l Castillo y Vallejo “Kau<strong>la</strong>k”. En<br />
el<strong>la</strong> <strong>de</strong>fendía el valor documental <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, ya que sólo el<strong>la</strong> permitía conocer <strong>la</strong>s particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
mundo. Para ello proyectó diapositivas <strong>de</strong> paisajes y diversos monumentos (Sánchez Vigil, 2001, 334).<br />
El Marqués <strong>de</strong> Cerralbo fue también, como hemos comentado, un temprano conocedor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
posibilida<strong>de</strong>s que brindaba <strong>la</strong> fotografía. En su conferencia sobre Las Necrópolis Ibéricas 415 trataba “algunas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s necrópolis ibéricas que <strong>de</strong>scubrí y hube excavado”. En este recorrido <strong>la</strong> fotografía encontraba<br />
su lugar: “Voy, pues, a que <strong>de</strong>sfilen ante vuestra docta vista algunas proyecciones que proporcionan<br />
i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos que conseguí en mi arqueológica exploración” (Aguilera y Gamboa, 1916,<br />
13). La publicación <strong>de</strong> dicha intervención tenía un ba<strong>la</strong>nce alto <strong>de</strong> fotografías –60 entre fotograbados<br />
y autotipias– y cuatro dibujos en un total <strong>de</strong> 97 páginas <strong>de</strong> texto (Aguilera y Gamboa, 1916). Escrito<br />
al margen se especificaba <strong>la</strong> “Explicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proyecciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> conferencia”. Los <strong>de</strong>scubrimientos<br />
se presentaban mediante <strong>la</strong>s diapositivas “entre tantas necrópolis como he excavado y sigo explorando,<br />
<strong>la</strong> más rica en mobiliario y hasta en el número <strong>de</strong> sus tumbas, es Agui<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Anguita, que ya fue <strong>de</strong>scrita,<br />
y presentó en proyección” (Fig. 1), (Aguilera y Gamboa, 1916, 15). En ocasiones explicaba cómo<br />
“<strong>la</strong> fotografía es ma<strong>la</strong> por culpa <strong>de</strong>l peor día que hizo, con viento fuerte y débil luz; pero bien se ven <strong>la</strong>s<br />
calles <strong>de</strong> este<strong>la</strong>s; al pie <strong>de</strong> cada cual hubo una urna cineraria, y bajo <strong>la</strong> piedra armamento <strong>de</strong> cada guerrero”.<br />
Incluyó, incluso, ciertas fotografías que luego iban a generar una conocida polémica sobre <strong>la</strong><br />
existencia <strong>de</strong> “calles” en <strong>la</strong>s necrópolis entre M. Almagro Basch y J. Cabré 416 (1942).<br />
Las imágenes apoyaban un discurso en que se traslucía, entre otros aspectos, una cierta concepción<br />
<strong>de</strong> España: “aquel hogar, que aún reverbera y <strong>de</strong>slumbra como el sol <strong>de</strong>l patriotismo y <strong>la</strong> in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
ibérica”. El esencialismo estaba presente en observaciones como <strong>la</strong> “gran novedad que ofrece el<br />
trazado indígena, característico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necrópolis ibéricas, pues convencido estoy <strong>de</strong> que España fue y<br />
es singu<strong>la</strong>r, original, en los actos y espiritualizaciones <strong>de</strong> su vida” (Aguilera y Gamboa, 1916, 14).<br />
Gómez-Moreno fue, sin duda, otro <strong>de</strong> los primeros incorporadores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proyecciones a sus conferencias.<br />
Así, <strong>la</strong> fototeca <strong>de</strong> arte <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Historia conserva unas 2000 p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> 4 x 4 entre negativos y<br />
diapositivas y seis cajas <strong>de</strong> diapositivas 417 proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> donación <strong>de</strong> este investigador y <strong>de</strong> R. <strong>de</strong> Orueta.<br />
415 Pronunciada el 22 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1915 en Val<strong>la</strong>dolid <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los ciclos organizados por <strong>la</strong> Asociación Españo<strong>la</strong> para el Progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
Ciencias.<br />
416 Cerralbo explicaba cómo “Las fotografías que he presentado precisan una explicación: ya dije que <strong>la</strong>s este<strong>la</strong>s, aún siendo algunas <strong>la</strong>rgas,<br />
<strong>de</strong> tres metros, siempre sin excepción, <strong>la</strong>s hallé enterradas.(…) Extrañará, pues, que <strong>la</strong> fotografía <strong>la</strong>s represente sobre el campo y<br />
en correcta formación, todo lo cual se <strong>de</strong>be a que excavábamos una calle seña<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong>s este<strong>la</strong>s, volvíamos a rellenar aquél<strong>la</strong>, poniendo<br />
encima formadas <strong>la</strong>s piedras, según <strong>la</strong>s encontramos soterradas, y seguíamos a otra calle con el mismo procedimiento, logrando a<br />
<strong>la</strong> conclusión presentar <strong>la</strong>s necrópolis tal como estarían en los siglos V, IV o III a.C.”. (AGUILERA Y GAMBOA, 1916, 15).<br />
417 De 8,5 x 12.<br />
382
Especialmente interesantes resultan varias cajas con papeletas escritas a modo <strong>de</strong> fichas, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diapositivas<br />
que fueron utilizadas por Gómez-Moreno para ilustrar sus conferencias. Entre éstas <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s realizadas<br />
en 1922 durante un viaje por América <strong>de</strong>l Sur, <strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Estudiantes y <strong>la</strong>s que Elías Tormo utilizaba<br />
en sus c<strong>la</strong>ses (Aguiló, 2002, 123). D. Angulo Íñiguez recordó cómo <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> D. Manuel 418 se impartían<br />
en torno a “<strong>la</strong> mesa central <strong>de</strong> trabajo, una pizarra y unos sobres con fotografías” (Angulo, 1970, 37).<br />
En los años siguientes, García y Bellido comenzó <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> un fichero <strong>de</strong> fotografías en <strong>la</strong><br />
Universidad Central <strong>de</strong> Madrid. Este proyecto se habría visto muy influido por su estancia en Alemania.<br />
Parte, al menos, <strong>de</strong> este fichero <strong>de</strong>bió <strong>de</strong>stinarse, hasta su <strong>de</strong>saparición durante <strong>la</strong> Guerra Civil, a<br />
<strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> imágenes en <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses. La utilización <strong>de</strong> diapositivas comenzó a ser cada vez más usual<br />
en los años 30 419 . Así, Gómez-Moreno comentaba a Bosch <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> llevar a Barcelona una serie<br />
<strong>de</strong> conferencias sobre temas medievales “con un magnífico repertorio <strong>de</strong> diapositivas” 420 (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>,<br />
2003b, XIV). Tras <strong>la</strong> casi total <strong>de</strong>strucción <strong>de</strong> ficheros como el <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Central en <strong>la</strong> guerra,<br />
el proyecto continuó con nueva fuerza en el recién creado CSIC.<br />
Otro notable agente <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> monumentos y antigüeda<strong>de</strong>s fueron <strong>la</strong>s tarjetas postales 421 . A<br />
pesar <strong>de</strong> su carácter comercial y <strong>de</strong> sus estereotipados y en ocasiones poco documentales acercamientos<br />
constituyen un significativo documento a tener en cuenta. Su frecuente utilización contribuyó, sin duda,<br />
a difundir una <strong>de</strong>terminada visión <strong>de</strong> ciertos edificios y antigüeda<strong>de</strong>s. Así, <strong>la</strong> casa Hauser y Menet,<br />
que comenzó en 1892 <strong>la</strong> edición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tarjetas postales ilustradas (Carrasco, 1992, 21) editó vistas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fuente <strong>de</strong> los arrayanes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Alhambra (Lám n° 6, impresa por Hauser y Menet, 1 edición, 1890) y<br />
<strong>de</strong>l teatro romano <strong>de</strong> Sagunto en 1905 (Carrasco, 1992, 107).<br />
En general, observamos cómo <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías y diapositivas se generalizó, en<br />
España, y salvo excepciones puntuales, más tardía y <strong>de</strong>sigualmente que en otros países <strong>de</strong>l entorno inmediato.<br />
Despuntan ciertas acciones pioneras por parte <strong>de</strong> los primeros investigadores que incorporaron<br />
<strong>la</strong> fotografía. Institucionalmente <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong> iniciativas en pro <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitución <strong>de</strong> repertorios<br />
iconográficos hasta, al menos, el fichero <strong>de</strong> arte antiguo <strong>de</strong>l CEH en 1931.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LOS MUSEOS<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
La fotografía, concebida como una analogía <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, se a<strong>de</strong>cuaba perfectamente al <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> una cultura <strong>de</strong> los museos tal y como se produjo en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX 422 . En <strong>la</strong> época<br />
<strong>la</strong> fotografía significaba una forma <strong>de</strong> poseer el objeto, el monumento. Su rápida incorporación se<br />
compren<strong>de</strong>, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proceso más amplio que consi<strong>de</strong>raba <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación como primer paso<br />
para el conocimiento científico.<br />
Los museos se convirtieron en guardianes <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material, en un microcosmos <strong>de</strong>l mundo<br />
antiguo (Olmos 1999). Proporcionaron, en un momento <strong>de</strong> amenaza tras <strong>la</strong>s conquistas napoléonicas<br />
en Europa, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad cultural que <strong>la</strong>s naciones conquistadas buscaban 423 . Los monumentos y los museos<br />
sirvieron para crear y <strong>de</strong>finir <strong>la</strong> memoria colectiva <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte. Por inclusión, pero también por<br />
exclusión: mostrar lo diferente que eran otras tierras reforzaba los vínculos <strong>de</strong> una nación (Blühm,<br />
1996, 132). En este contexto, pue<strong>de</strong>n compren<strong>de</strong>rse <strong>la</strong>s Exposiciones Universales como un lugar <strong>de</strong> exposición<br />
y competición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naciones, escaparates <strong>de</strong> sus logros científicos e industriales.<br />
418 Que daba entonces en el salón <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos <strong>de</strong> <strong>la</strong> calle Almagro.<br />
419 La revista Resi<strong>de</strong>ncia, editada por <strong>la</strong> Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Estudiantes entre 1926 y 1934, reprodujo imágenes <strong>de</strong> sus activida<strong>de</strong>s, como en<br />
el reportaje <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong>s Misiones Pedagógicas en febrero <strong>de</strong> 1933. Las fotografías se tomaron en los pueblos mientras se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ban<br />
<strong>la</strong>s proyecciones, cursos y conferencias (SÁNCHEZ VIGIL, 2001, 298).<br />
420 Carta <strong>de</strong> Gómez-Moreno a Bosch Gimpera fechada el 12 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1933.<br />
421 Sobre <strong>la</strong>s postales como agente <strong>de</strong> difusión ver MANSILLA (2005).<br />
422 Sobre <strong>la</strong> exposición didáctica <strong>de</strong> imágenes en los museos ver MOSER (1999).<br />
423 La amenaza a <strong>la</strong>s costumbres y <strong>la</strong> tradición se ha visto como una posible causa <strong>de</strong>l mayor interés por el pasado, por unas raíces que<br />
exponían los museos: “Tradition took a stand against the irrepressible ti<strong>de</strong> of progress: at a time when everything was falling prey to<br />
change, there was a nature of spontaneous revival of interest in our cultural heritage” (BLÜHM, 1996, 130).<br />
383
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Hacia 1875 estas concepciones se aplicaron a <strong>la</strong> Antropología, poniéndose <strong>de</strong> moda <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> formar<br />
museos fotográficos para el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s razas humanas. Se incidía en <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que proporcionaba<br />
para el avance <strong>de</strong> <strong>la</strong> antropología física 424 . Las características <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica hicieron<br />
que se concibiesen proyectos como los museos <strong>de</strong> fotografías. La estereoscopía hizo imaginar armchairs<br />
tours, galerías <strong>de</strong> esculturas portátiles reproducidas en tres dimensiones. Una conocida propuesta interesante<br />
<strong>la</strong> protagonizó, años <strong>de</strong>spués, André Malraux, quien indicó <strong>la</strong> conveniencia <strong>de</strong> crear un museo<br />
i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, que reuniese 450 obras maestras (Malraux, 1947; Sánchez Vigil, 2002, 42).<br />
Des<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 50 <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong> fotografía se venía utilizando en <strong>la</strong><br />
National Gallery <strong>de</strong> Londres para registrar el estado <strong>de</strong> diversas pinturas. Así, sabemos que personas re<strong>la</strong>cionadas<br />
con <strong>la</strong> institución como Richard Redgrave o incluso su director, Sir Charles East<strong>la</strong>ke, asumieron<br />
esta tarea. Otros, como G. Morelli, comenzaban a tomar fotografías para documentar el estado<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s antes y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> una restauración (Hamber, 1990, 147). Sigue siendo difícil,<br />
no obstante, <strong>de</strong>terminar hasta qué punto utilizaron <strong>la</strong> fotografía en sus investigaciones o si estos repertorios<br />
estaban disponibles para que otros especialistas los examinasen.<br />
En los archivos <strong>de</strong> esta misma institución británica, <strong>la</strong> National Gallery, encontramos un interesante<br />
uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como instrumento <strong>de</strong> comparación ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1869. En esta fecha, W. Boxal, director<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> institución, hizo un viaje a Italia. En <strong>la</strong> Galería <strong>de</strong> los Uffizi, y acompañado <strong>de</strong> su director y<br />
W. Blun<strong>de</strong> Spence, observó el Doni Tondo <strong>de</strong> Miguel Ángel y lo comparó con una fotografía <strong>de</strong> L.<br />
Cal<strong>de</strong>si <strong>de</strong> The Entombment, perteneciente a <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> <strong>la</strong> National Gallery. Mediante esta comparación<br />
atribuyó <strong>la</strong> pintura, que el museo londinense había comprado el año anterior, a Miguel Ángel<br />
(Hamber, 1990, 148). Probablemente <strong>la</strong> fotografía fue, en esta época, el instrumento por el que se reconocieron<br />
numerosas obras, hasta entonces ais<strong>la</strong>das en museos y colecciones escasamente divulgadas.<br />
El primer museo que organizó una exposición <strong>de</strong> fotografías, en 1893, fue el Kunsthalle <strong>de</strong> Hamburgo.<br />
En España, el Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas llevó a cabo pioneras aplicaciones,<br />
incorporando <strong>la</strong> fotografía en el discurso museístico al <strong>la</strong>do <strong>de</strong>l vaciado o <strong>la</strong> réplica. El proceso <strong>de</strong> sustitución<br />
entre <strong>la</strong> fotografía y el objeto parecía completo en algunos casos: “También pue<strong>de</strong>n verse reproducidos<br />
en <strong>la</strong> fotografía algunos mosaicos famosos, uno <strong>de</strong> ellos <strong>de</strong> gran tamaño, que es el <strong>de</strong>scubierto<br />
en Zaragoza recientemente, propiedad <strong>de</strong> Mariano Ena, donante <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía” (VV.AA.,<br />
1918, 16).<br />
La fotografía permitía llevar a cabo montajes más complejos. La pintura italiana, en especial <strong>la</strong> <strong>de</strong>l<br />
siglo XV, pudo representarse en el Museo <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas mediante varias reproducciones<br />
cromolitográficas. El estudio y <strong>la</strong> didáctica podían, así, exten<strong>de</strong>rse a nuevos dominios. Se realizó<br />
también “una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l techo <strong>de</strong> <strong>la</strong> capil<strong>la</strong> sixtina mediante una diapositiva <strong>de</strong> 1,80 x 0,60 colocada<br />
horizontalmente para verse por transparencia; una fotografía <strong>de</strong> 0,83 x 0,55 <strong>de</strong>l Juicio Final, y<br />
cuatro más con <strong>de</strong>talles; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong> dos dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Sibi<strong>la</strong>s” (VV.AA., 1918, 23). Sobre el <strong>de</strong>nominado<br />
arte español –el producido a partir <strong>de</strong>l XVI– se exponían dos fotografías <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> Luis <strong>de</strong><br />
Morales. Otra “insta<strong>la</strong>ción” estaba formada por una fotografía <strong>de</strong> 1,34 x 1,10, al tamaño <strong>de</strong>l original<br />
casi, <strong>de</strong>l famoso retrato <strong>de</strong>l Papa Inocencio X <strong>de</strong> Velázquez (VV.AA., 1918, 23).<br />
El Museo Arqueológico Nacional se creó mediante el <strong>Real</strong> Decreto <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1867, cuando<br />
<strong>la</strong> Arqueología carecía <strong>de</strong> un marco institucional y se consi<strong>de</strong>raba fuente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia junto con <strong>la</strong><br />
Epigrafía y <strong>la</strong> Numismática. En el momento en que se abordó su primer catálogo, bajo <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong><br />
Rada y Delgado, se utilizaron fototipias <strong>de</strong> Laurent: “El tomo 1, bello volumen in-8, ilustrado con fototipias<br />
<strong>de</strong> Laurent”, apareció en 1883. Desgraciadamente no tenemos constancia fotográfica <strong>de</strong> cómo<br />
eran <strong>la</strong>s sa<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s Ibéricas en ese momento, aunque sí sabemos que <strong>la</strong>s carte<strong>la</strong>s que acompañaban<br />
a <strong>la</strong>s piezas eran manuscritas (Álvarez-Ossorio, 1910, lám. II; Ro<strong>de</strong>ro, Barril, 1999).<br />
Tras <strong>la</strong> Guerra Civil se produjo un impulso <strong>de</strong>finitivo para <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los<br />
museos. Algunos autores como Taracena subrayaron los avances frente a <strong>la</strong> época anterior, que había<br />
424 Se publicaron, con gran aceptación, diversas colecciones <strong>de</strong> fotografías estereográficas. Se pensaba que, a través <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s, cualquier persona<br />
podía “tener acceso” a otras culturas (ADELLAC, 1998, 114).<br />
384
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
sido “una época inactiva para nuestros estudios. Los graves acontecimientos políticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera mitad,<br />
(…) <strong>la</strong> bancarrota económica, paralizó <strong>la</strong> investigación. Apenas se hicieron excavaciones ni se publicaron<br />
obras importantes” 425 (Taracena, 1949, 82). Frente a esta situación <strong>de</strong>spuntaba otro período,<br />
“sin duda, el más fructífero en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los museos españoles” (Taracena, 1949, 89).<br />
También el Museo Arqueológico <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong> fue objeto <strong>de</strong> una nueva musealización en 1947. En<br />
el<strong>la</strong>, <strong>la</strong> fotografía y los vaciados pasaron a <strong>de</strong>sempeñar un importante papel (Navascués y <strong>de</strong> Juan,<br />
1947, 105). Los vaciados se convirtieron en un elemento importante en algunas restauraciones, “como<br />
<strong>la</strong> diana romana, cuyos pedazos han sido montados <strong>de</strong> nuevo y sustituida <strong>la</strong> pantorril<strong>la</strong> <strong>de</strong>recha, <strong>de</strong><br />
yeso, por otra <strong>de</strong> cemento y vaciada <strong>de</strong> <strong>la</strong> anterior, que estaba magníficamente mo<strong>de</strong><strong>la</strong>da” (Navascués<br />
y <strong>de</strong> Juan, 1947, 125). La fotografía intervino en <strong>la</strong> nueva musealización pero, lo que parece más importante,<br />
se concebía como parte integrante <strong>de</strong> ésta. En efecto, como elementos complementarios <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s colecciones se incluyeron “todos aquellos elementos gráficos y aún plásticos que <strong>la</strong>s colecciones expuestas<br />
al público pue<strong>de</strong>n proporcionarle. Su número y calidad variará notablemente según <strong>la</strong>s circunstancias<br />
particu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> los objetos y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s series”. Se reconocía, a<strong>de</strong>más, que “lo intentado ahora en<br />
Sevil<strong>la</strong> no pasa <strong>de</strong> ser una iniciativa elementalísima, y <strong>de</strong> hecho no es sino un principio que habrá <strong>de</strong><br />
irse ampliando y modificando con el tiempo, según <strong>la</strong> experiencia y <strong>la</strong>s nuevas aportaciones científicas”<br />
(Navascués y <strong>de</strong> Juan, 1947, 125). Así comprobamos, no obstante, cómo “<strong>la</strong> Cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mora, <strong>de</strong><br />
Carmona y <strong>de</strong>l Acebuchal se ilustran con fotografías, mapas y p<strong>la</strong>nos” efectuados éstos por María <strong>de</strong>l<br />
Carmen Gómez-Moreno (Navascués y <strong>de</strong> Juan, 1947, 125).<br />
En general, po<strong>de</strong>mos constatar cómo, a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s apuntadas por el Museo Nacional<br />
<strong>de</strong> Reproducciones Artísticas, los museos arqueológicos no realizaron montajes semejantes que<br />
integraran <strong>la</strong> fotografía hasta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> los años 50. No tenemos noticia <strong>de</strong> <strong>la</strong> ubicación en el discurso<br />
museográfico <strong>de</strong> proyecciones y <strong>de</strong> una notable parte gráfica que ilustrara, por ejemplo, el contexto<br />
<strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> los objetos o su entorno geográfico hasta épocas muy recientes. Así, <strong>la</strong> muy notable musealización<br />
<strong>de</strong>l Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas fue más bien un intento puntual motivado<br />
por iniciativas individuales don<strong>de</strong> cabe <strong>de</strong>stacar, <strong>de</strong> nuevo, <strong>la</strong> <strong>de</strong> J. F. Riaño y, quizás también, <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> paliar <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> piezas originales.<br />
LA FOTOGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA: LOS MANUALES DE HISTORIA<br />
Los manuales <strong>de</strong> Historia, en cuanto género historiográfico, han tenido, en opinión <strong>de</strong> Jover, un<br />
c<strong>la</strong>ro “protagonista: <strong>la</strong> nación españo<strong>la</strong>”. En ellos, “el narrador proyecta, sobre <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s encrucijadas<br />
que jalonan <strong>la</strong> trayectoria <strong>de</strong> su protagonista, unos criterios valorativos <strong>de</strong> raíz exclusivamente ‘nacional’,<br />
que subrayan <strong>la</strong> continuidad <strong>de</strong> un Volksgeist, unas veces en posición triunfante y otras ominosamente<br />
doblegado” (Jover, 1999a). Este ingrediente nacionalista, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s herencias <strong>de</strong>l Romanticismo<br />
(Lecea, 1988, 520) resulta, pues, un componente fundamental a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> analizar este interesante<br />
género histórico.<br />
La ilustración <strong>de</strong> los libros <strong>de</strong> texto y manuales generales <strong>de</strong> Historia ha sido objeto <strong>de</strong> una escasa<br />
atención. Tan sólo recientemente algunos trabajos han reflexionado sobre <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> educación<br />
en España, seña<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> relevancia <strong>de</strong> los manuales (VV.AA., 1993; Ruiz Berrio, (ed.), 1996; Ruiz, Bernat,<br />
Domínguez, Juan (eds.) 1999). Destacan, igualmente, algunos intentos recientes <strong>de</strong> estudiar sus<br />
ilustraciones (VV.AA, 1993; Ruiz Zapatero, Álvarez Sanchís, 1995, 213; Álvarez Sanchís, Hernán<strong>de</strong>z<br />
Martín y Martín Díaz, 1995; Ruiz 1997; Miko<strong>la</strong>jczyk, en prensa).<br />
En nuestro breve acercamiento intentaremos valorar el papel que <strong>la</strong> imagen –especialmente <strong>la</strong> fotográfica–<br />
tuvo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los manuales <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España durante el período 1860-1960. Parale<strong>la</strong>mente,<br />
resulta <strong>de</strong> gran interés p<strong>la</strong>ntearnos <strong>la</strong> predominancia <strong>de</strong> un discurso construido mediante <strong>la</strong> fo-<br />
425 Parece necesario valorar este testimonio <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> voluntad, impuesta por el régimen franquista, <strong>de</strong> diferenciar y <strong>de</strong>mostrar los logros<br />
anteriores.<br />
385
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tografía o el dibujo, con <strong>la</strong>s implicaciones que ambos conllevan. Consi<strong>de</strong>ramos, para ello, una característica<br />
c<strong>la</strong>ve <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> literatura: su tradicional vincu<strong>la</strong>ción al pensamiento político <strong>de</strong> cada época y<br />
al tipo <strong>de</strong> discurso que se intentaba “codificar” <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el po<strong>de</strong>r. En efecto, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong><br />
enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua jugó un papel fundamental en el mundo occi<strong>de</strong>ntal. En España se utilizó<br />
para reforzar nociones importantes como <strong>la</strong> patria o el concepto <strong>de</strong> España. En los libros <strong>de</strong> texto<br />
subyacen los valores, contenidos y mensajes resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>ologías dominantes en cada momento<br />
(Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 213). La parte gráfica, y con el<strong>la</strong> <strong>la</strong> fotografía, no están ausentes<br />
<strong>de</strong> este discurso. Antes bien, se convirtieron en uno <strong>de</strong> sus instrumentos más eficaces.<br />
En efecto, <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia está vincu<strong>la</strong>da a los acontecimientos políticos. Los cambios<br />
<strong>de</strong> posición respecto a <strong>la</strong>s “historias” y sus “imágenes” en los libros <strong>de</strong> texto <strong>de</strong>scubren <strong>la</strong>s intencionalida<strong>de</strong>s<br />
i<strong>de</strong>ológicas subyacentes (Ruiz Zapatero, Álvarez Sanchís, 1997, 265). Así, por ejemplo, tras una<br />
primera expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>as evolucionistas con <strong>la</strong> revolución <strong>de</strong> 1868, <strong>la</strong> Restauración <strong>de</strong> 1875 intentó<br />
<strong>de</strong>tener esta corriente y restableció <strong>la</strong> “ciencia oficial”; volvió a introducir <strong>la</strong> religión en los estudios<br />
universitarios, reimp<strong>la</strong>ntó <strong>la</strong> censura y expulsó a <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los darwinistas que habían obtenido<br />
una cátedra. A pesar <strong>de</strong> esto, <strong>la</strong>s discusiones entre evolucionistas y fixistas no se <strong>de</strong>tuvieron, ayudados<br />
por nuevos foros como los Ateneos y <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza 426 .<br />
En los p<strong>la</strong>nes nacionales <strong>de</strong> enseñanza primaria y secundaria <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>la</strong> Historia Antigua<br />
ocuparon tradicionalmente un mínimo lugar (Ferrer, 1996, 72). De hecho, hasta los años 80 <strong>de</strong>l XIX<br />
<strong>la</strong> Arqueología no se introdujo en los libros <strong>de</strong> texto españoles. Antes <strong>de</strong> esta fecha, <strong>la</strong> historia siempre<br />
empezaba con <strong>la</strong> creación <strong>de</strong>l hombre tal y como <strong>la</strong> Biblia narraba. Incluso en el siglo XX muchos libros<br />
volvían sobre <strong>la</strong>s sagradas escrituras para explicar el origen <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís,<br />
1995, 215).<br />
Un ejemplo paradigmático lo constituye <strong>la</strong> Historia General <strong>de</strong> España dirigida por Antonio Cánovas<br />
<strong>de</strong>l Castillo. En el<strong>la</strong>, realizada entre 1890 y 1894, resultaba evi<strong>de</strong>nte su pretensión global y su<br />
vincu<strong>la</strong>ción al po<strong>de</strong>r político. Dirigida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, <strong>la</strong> obra tenía un carácter<br />
institucional y estuvo e<strong>la</strong>borada por especialistas reconocidos internacionalmente. Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> España e<strong>la</strong>borada por Mariana y Lafuente ha sido consi<strong>de</strong>rada como el primer intento <strong>de</strong> escribir<br />
una historia <strong>de</strong> España por parte <strong>de</strong> profesionales, con un rigor en <strong>la</strong> crítica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuentes y una<br />
significativa atención por los nuevos métodos (Cruz, Wulff, 1993, 183). Encargada a diferentes autores,<br />
<strong>de</strong>tectamos una notable diferencia metodológica entre los volúmenes. En el Volumen I, titu<strong>la</strong>do<br />
Geología y Protohistoria Ibéricas. Historia General <strong>de</strong> España, Vi<strong>la</strong>nova y Piera y De <strong>la</strong> Rada <strong>de</strong>scribían<br />
<strong>la</strong> “Protohistoria” <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s más recientes perspectivas geológicas y estratigráficas, e<strong>la</strong>borando un catálogo<br />
completo <strong>de</strong> los yacimientos conocidos hasta <strong>la</strong> fecha.<br />
La obra se caracteriza por una constante exposición <strong>de</strong> datos positivos, por su recurso a <strong>la</strong> Geología<br />
y a <strong>la</strong> Etnología comparada y por una huida <strong>de</strong>l estilo literario y <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuentes<br />
clásicas (Vi<strong>la</strong>nova y Piera, Rada, 1890, 269-274, nota 4). Este volumen se editó con 75 grabados que<br />
ilustraron diferentes objetos y monumentos. Posiblemente por problemas presupuestarios no se incluyeron<br />
fotografías, aunque algunos <strong>de</strong> los grabados, como el dolmen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cueva <strong>de</strong>l tío Cogullero<br />
(Jaén) (Vi<strong>la</strong>nova y Piera, Rada y Delgado, 1890, 344) y el dolmen <strong>de</strong>l Herra<strong>de</strong>ro (Alcalá <strong>la</strong> <strong>Real</strong>) (Vi<strong>la</strong>nova<br />
y Piera, Rada y Delgado, 1890, 392) tenían seguramente un origen fotográfico.<br />
Se adoptaron, a<strong>de</strong>más, algunas pautas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong>stacables como <strong>la</strong> doble perspectiva –frontal<br />
y perfil– al representar, por ejemplo, varios cráneos. Con ello, los autores mostraban conocer <strong>la</strong>s pautas<br />
que se estaban imponiendo en <strong>la</strong>s ciencias naturales y <strong>la</strong> Antropología (Vi<strong>la</strong>nova y Piera, Rada y Delgado,<br />
1890, 373, fig. 71). El dibujo se incluyó en <strong>la</strong> obra como apoyo y <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías argumentadas.<br />
También se utilizó para comparar y <strong>de</strong>scubrir el aspecto originario <strong>de</strong> un monumento, <strong>de</strong>smintiendo,<br />
en ocasiones, lo publicado anteriormente. Así, en el caso <strong>de</strong>l dolmen <strong>de</strong> <strong>la</strong> iglesia <strong>de</strong> Santa<br />
Cruz <strong>de</strong> Cangas (Asturias) seña<strong>la</strong>ban: “Como se ve por <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta dibujada, dista mucho <strong>la</strong> realidad, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
426 Sin embargo, <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Darwin no se publicaron en castel<strong>la</strong>no hasta 1876, tardanza que explica <strong>la</strong> escasa repercusión <strong>de</strong> estas teorías<br />
en <strong>la</strong> literatura <strong>de</strong> <strong>la</strong> época a diferencia <strong>de</strong> lo que ocurría en otros países (AYARZAGÜENA, 1992, 70).<br />
386
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>scripción publicada por el Sr. Assas, que siguió <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción que le hiciera alguna persona, propensa a<br />
fantasear” (Vi<strong>la</strong>nova y Piera, Rada y Delgado, 1890, 511, fig. 94). En él, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong>l dolmen pasaba a<br />
<strong>de</strong>tal<strong>la</strong>r aspectos como <strong>la</strong> longitud y anchura, al mismo tiempo que corregía <strong>la</strong>s interpretaciones vigentes<br />
hasta el momento. A<strong>de</strong>más, los autores mostraban su conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales obras <strong>de</strong> <strong>la</strong> época.<br />
Destaca <strong>la</strong> inclusión en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> un dibujo <strong>de</strong>l perfil <strong>de</strong> Saint Acheul (Amiens), yacimiento don<strong>de</strong><br />
Boucher <strong>de</strong> Perthes había <strong>de</strong>mostrado <strong>la</strong> manufactura humana <strong>de</strong> los bifaces (Vi<strong>la</strong>nova y Piera, Rada y<br />
Delgado, 1890, 341, 52). A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición objetiva <strong>de</strong> los restos resulta palpable <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> un<br />
autoctonismo don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>stacaban <strong>la</strong>s diferencias con el Bronce o Hierro europeos y, consecuentemente,<br />
<strong>la</strong>s peculiarida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica (Cruz, Wulff, 1993, 184).<br />
En conjunto, <strong>la</strong> obra aparecía como un evi<strong>de</strong>nte esfuerzo <strong>de</strong> renovación y sintetización. Las épocas<br />
culturales no fueron objeto <strong>de</strong> una atención equivalente, sino que se aprecia <strong>la</strong> mayor atención por<br />
momentos posteriores como <strong>la</strong> Edad Media. Ciertas etapas, como <strong>la</strong> Edad Media musulmana, quedaron<br />
eclipsadas frente a una mayor atención por <strong>la</strong> Edad Media cristiana. La ilustración, con muy escasas<br />
fototipias, parece haber <strong>de</strong>pendido bastante <strong>de</strong> los autores <strong>de</strong> cada tomo. En el <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> Edad<br />
Media se percibe una parte gráfica muy centrada en ciertos objetos. Así, mientras los grabados escaseaban,<br />
el tesoro <strong>de</strong> Guarrazar acaparó una gran atención, con onerosas reproducciones en cromolitografías<br />
y otros dibujos a trazo. Se prefirieron, pues, muy pocas láminas frente a <strong>la</strong> mayor cantidad incluidas<br />
por Vi<strong>la</strong>nova y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada. La Historia <strong>de</strong> España se dibujaba en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Cánovas, como en <strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Lafuente, como un proceso don<strong>de</strong> los sucesivos aportes se iban fundiendo con lo originario y que culminaba<br />
en <strong>la</strong> época <strong>de</strong> Isabel II, don<strong>de</strong> se unían <strong>la</strong> monarquía y <strong>la</strong> intervención popu<strong>la</strong>r, <strong>la</strong> unidad <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fe y <strong>la</strong> tolerancia religiosa (Cruz, Wulff, 1993, 184).<br />
Consecuentemente con <strong>la</strong>s directrices <strong>de</strong> <strong>la</strong> Restauración, <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> evolución fue ignorada o<br />
ridiculizada en <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los manuales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época. Existieron, no obstante, algunas excepciones cuyos<br />
textos estuvieron más acor<strong>de</strong>s con <strong>la</strong>s teorías que <strong>de</strong>spuntaban en el mundo occi<strong>de</strong>ntal. Entre ellos<br />
<strong>de</strong>stacan obras como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> Sales y Ferré (1883) y R. Altamira (1900). En El hombre primitivo y <strong>la</strong>s tradiciones<br />
orientales. La ciencia y <strong>la</strong> religión, publicado en Sevil<strong>la</strong> en 1881, M. Sales y Ferré mostraba, a<strong>de</strong>más,<br />
estar al tanto <strong>de</strong>l método positivo y <strong>de</strong> su llegada a <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong> (1881, 6): “(…) Del<br />
reinado <strong>de</strong> <strong>la</strong> metafísica (…) estamos pasando <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación experimental, positiva, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir;<br />
mas no positiva en el sentido <strong>de</strong> <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> filosófica que lleva este nombre (Positivismo), en cuyo<br />
caso <strong>la</strong> revolución sería insignificante si tal nombre mereciera, sino positiva en el sentido <strong>de</strong>l método,<br />
que sin <strong>de</strong>sconocer a <strong>la</strong> inteligencia <strong>la</strong> cualidad <strong>de</strong> fuente propia <strong>de</strong> conocer, exige sin embargo a todo<br />
conocimiento, para que sea científico, una base experimental, que consi<strong>de</strong>ra a <strong>la</strong> experiencia no sólo<br />
como fuente <strong>de</strong> conocer, sino como medio <strong>de</strong> comprobación universal, <strong>de</strong> tal manera que ningún conocimiento,<br />
por elevado que sea, <strong>de</strong>be ser consi<strong>de</strong>rado como tal si no tiene alguna raíz en el suelo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> experiencia” (Sales Ferré, 1881, 6; Belén, 1991, 9).<br />
Durante siglos, <strong>la</strong>s historias generales <strong>de</strong> España habían comenzado con dos hechos: <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong><br />
Tubal, hijo <strong>de</strong> Jafet y nieto <strong>de</strong> Noé, que era presentado como el primer habitante, y <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> dos<br />
tribus: los Iberos y Celtas. Posteriormente se habrían producido importantes llegadas como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> fenicios,<br />
cartagineses, griegos y romanos. Esta sucesión <strong>de</strong> culturas hizo que <strong>la</strong> Historia Antigua <strong>de</strong> España<br />
se p<strong>la</strong>ntease como un juego dialéctico entre el substrato indígena y los nuevos habitantes (Ruiz Zapatero,<br />
Álvarez-Sanchís, 1995, 215). Las diferentes construcciones que se e<strong>la</strong>boraron partían siempre <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> base <strong>de</strong> que los orígenes étnicos <strong>de</strong> España estaban en los celtas y en los iberos. Después <strong>de</strong> siglos <strong>de</strong><br />
contactos y luchas habrían surgido los celtíberos, unión y síntesis <strong>de</strong> lo mejor <strong>de</strong> ambas razas.<br />
Al menos hasta principios <strong>de</strong>l siglo XX uno <strong>de</strong> los principales problemas fue <strong>la</strong> representación <strong>de</strong><br />
estos primeros habitantes. El escaso o nulo conocimiento arqueológico sobre estos momentos se prolongó<br />
hasta <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo, cuando los cada vez mayores <strong>de</strong>scubrimientos y excavaciones<br />
proporcionaron elementos para una incipiente reconstrucción histórica. En el paso <strong>de</strong>l siglo XIX al<br />
XX estos datos se reconstruían <strong>de</strong> acuerdo con los autores clásicos (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís,<br />
1995, 216). La imagen gráfica que se daba <strong>de</strong> ellos –guerreros sin civilizar– se basaba, pues, en estas<br />
fuentes.<br />
387
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Una circunstancia fundamental parece haber sido el hecho <strong>de</strong> que los pueblos antiguos aparecieron,<br />
por lo general, antes en los libros <strong>de</strong> texto que en <strong>la</strong>s memorias arqueológicas. Ilustraron, con nombres<br />
tomados <strong>de</strong> los textos bíblicos, antes esta literatura que <strong>la</strong> científica. En ocasiones, no se disponía<br />
aún <strong>de</strong> datos arqueológicos sobre ellos. Así, pueblos como el celta aparecían <strong>de</strong>finidos con datos que<br />
escapaban a lo puramente científico y se les atribuía acciones como <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> los monumentos<br />
megalíticos. Existió, pues, un importante <strong>la</strong>pso entre el ritmo <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos arqueológicos<br />
y el contenido <strong>de</strong> los libros <strong>de</strong> texto (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 216). Un caso ejemp<strong>la</strong>r fue<br />
Numancia, que era ya un mito en los libros <strong>de</strong> texto cuando el yacimiento apenas había comenzado a<br />
ser excavado.<br />
En este sentido, y en un breve recorrido por <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> los manuales, se percibe cómo el pasado<br />
fue aquí especialmente utilizado en <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong>l presente que se <strong>de</strong>seaba. En muchas ocasiones<br />
el interés básico que parece vislumbrarse era reforzar e ilustrar valores <strong>de</strong>l presente. Durante buena<br />
parte <strong>de</strong>l período examinado, <strong>la</strong> pauta fundamental fue proporcionar raíces a diferentes nacionalismos<br />
y constituirse en una guía moral para el presente y el futuro.<br />
Una constante en estas publicaciones fue su utilización en <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> ciertos mitos nacionales.<br />
La potenciación <strong>de</strong> una imagen comenzaba con <strong>la</strong> elección <strong>de</strong> los temas. Se abordó, así, <strong>la</strong> ilustración<br />
<strong>de</strong> episodios como: “Los saguntinos se arrojan a <strong>la</strong>s l<strong>la</strong>mas” (Paluzie, 1883, 5). La creación <strong>de</strong> iconos<br />
se p<strong>la</strong>sma ejemp<strong>la</strong>rmente en <strong>la</strong> repetición <strong>de</strong> ciertas ilustraciones, como <strong>la</strong> conocida pintura <strong>de</strong> Alejo<br />
Vera sobre <strong>la</strong> caída <strong>de</strong> Numancia, que se utilizó en multitud <strong>de</strong> obras. Los dibujos y grabados crearon<br />
mo<strong>de</strong>los sobre el pasado que serían repetidos durante décadas (Ruiz Zapatero, Álvarez Sanchís,<br />
1997, 265). Con frecuencia encontramos el anacronismo <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominar a estos pueblos diversos como<br />
“españoles”. Se hab<strong>la</strong>ba, así, <strong>de</strong> <strong>la</strong> “Lucha <strong>de</strong> los españoles contra los cartagineses”. Los manuales mostraban<br />
también concepciones peyorativas sobre ciertos pueblos <strong>de</strong>l pasado. Así, al p<strong>la</strong>ntear <strong>la</strong> etapa fenicia<br />
se seña<strong>la</strong>ba: “¿Hubo paz entre fenicios y españoles? No, porque exigentes los fenicios <strong>de</strong> Cádiz,<br />
dieron motivos a los tur<strong>de</strong>tanos para <strong>de</strong>c<strong>la</strong>rarles <strong>la</strong> guerra” (Paluzie, 1883, 3).<br />
En conjunto se advierte <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s para imaginar <strong>la</strong> Prehistoria como una Historia sin gran<strong>de</strong>s<br />
hombres o gran<strong>de</strong>s acontecimientos (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 217). A través <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
elección <strong>de</strong> temas, pero también a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> unos iconos gráficos, se potenció un estilo y<br />
una visión uniforme <strong>de</strong>l pasado. El soporte visual era fundamental en <strong>la</strong> narración <strong>de</strong> los hechos, constituía<br />
un muy a<strong>de</strong>cuado mecanismo <strong>de</strong> enseñanza. Los grabados eran fundamentales: “lo que mejor<br />
ayudará a que los niños comprendan los acontecimientos será pintar exactamente lo que se está explicando”<br />
(Paluzie 1866, 1).<br />
Un ejemplo <strong>de</strong> manual abundantemente ilustrado <strong>de</strong>l siglo XIX es <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España para los<br />
niños, ilustrada con 53 viñetas <strong>de</strong> E. Paluzie, editado en Barcelona en 1883. El libro se p<strong>la</strong>ntea como<br />
una sucesión <strong>de</strong> hechos significativos que habrían marcado <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España. La temática se presentaba<br />
con un tono bastante personalista: “Sertorio asesinado” o “nacimiento <strong>de</strong>l Señor”. Una evi<strong>de</strong>nte<br />
simplificación quizás en parte motivada por el público infantil al que se dirigía. En <strong>la</strong> recreación <strong>de</strong><br />
estas “escenas” el grabado fue el medio más utilizado. Existían evi<strong>de</strong>ntes problemas al materializar <strong>la</strong><br />
apariencia <strong>de</strong> ciertas culturas <strong>de</strong>l pasado, como en el caso <strong>de</strong>l “<strong>de</strong>sembarco <strong>de</strong> los fenicios” (Paluzie,<br />
1883, 3). Se recurrió, entonces, a <strong>la</strong>s imágenes y mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> <strong>la</strong> Biblia.<br />
Hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX fue general, en este tipo <strong>de</strong> literatura, <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> fotografías.<br />
Se incluyeron algunos grabados aunque, por lo general, po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> una ilustración bastante<br />
escasa. Así, obras como Compendio <strong>de</strong> Historia Universal <strong>de</strong> Juan Baste y Teodoro Baro, Nociones<br />
<strong>de</strong> Historia General <strong>de</strong> España <strong>de</strong> Manuel <strong>de</strong> Góngora y Martínez, el Compendio <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España<br />
<strong>de</strong> Manuel Ibo Alfaro (1860) o Rudimentos <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España <strong>de</strong> Enrique <strong>de</strong> Ossó (1893), no incluyeron<br />
<strong>la</strong> fotografía y los grabados tan sólo aparecieron <strong>de</strong> forma muy ocasional. Otras, como Historia<br />
General <strong>de</strong> España. Des<strong>de</strong> su origen hasta el presente <strong>de</strong> A. Gascón (1858) o Lecciones <strong>de</strong> Historia<br />
Romana (1828) ni siquiera incluyeron el dibujo. Los mapas estuvieron también ausentes y, en general,<br />
los grabados <strong>de</strong><strong>la</strong>taban <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> conocimiento arqueológico <strong>de</strong> los autores y una mayoritaria narración<br />
<strong>de</strong> acontecimientos.<br />
388
La creación <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública en el año 1900 parecía mostrar el compromiso<br />
<strong>de</strong>l Estado con una política educativa nueva, rec<strong>la</strong>mada por varios sectores <strong>de</strong> <strong>la</strong> opinión pública<br />
(Guereña, 1988, 47). En efecto, <strong>la</strong> educación era un tema especialmente sensible para <strong>la</strong> España <strong>de</strong>l<br />
cambio <strong>de</strong> siglo. Tanto <strong>la</strong> universidad como <strong>la</strong> educación secundaria eran “un cuerpo muerto en su interior”<br />
escribió Macías Picavea, quien señaló también “<strong>la</strong> carencia absoluta <strong>de</strong> material didáctico” (Macías<br />
Picavea, 1899,131; Guereña, 1988, 52). Con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l siglo XX se editaron obras como<br />
Compendio <strong>de</strong> Historia Universal <strong>de</strong> Teodoro Baró (1907). En el<strong>la</strong> los grabados, que comenzaron a aparecer<br />
<strong>de</strong> forma más profusa, reconstruían tipos <strong>de</strong> épocas pasadas, intentaban ilustrar el hispano <strong>de</strong> cada<br />
época. Algunos <strong>de</strong> estos grabados mostraban hechos históricos –<strong>de</strong> nuevo ejemplificados en personas–<br />
como Gutenberg, inventor <strong>de</strong> <strong>la</strong> imprenta o el general San Martín <strong>de</strong> Argentina. En Nociones elementales<br />
<strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España para los alumnos <strong>de</strong> enseñanza primaria <strong>de</strong> José Mª Marqués y Sabater los<br />
grabados presentaban hechos importantes como <strong>la</strong> muerte <strong>de</strong> Viriato o los logros <strong>de</strong> ingeniería hidraúlica<br />
<strong>de</strong> los romanos. Aunque <strong>la</strong> parte gráfica comenzaba a ser más importante, <strong>la</strong> fotografía continuaba<br />
ausente y los dibujos seguían <strong>la</strong>s mismas pautas <strong>de</strong>l período anterior.<br />
A partir <strong>de</strong> los años 20 observamos un importante cambio en algunos libros <strong>de</strong> texto: <strong>la</strong> inclusión<br />
<strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> tres eda<strong>de</strong>s, una incorporación que comenzaba a paliar el <strong>de</strong>sfase <strong>de</strong> estos libros respecto<br />
a <strong>la</strong> ciencia occi<strong>de</strong>ntal. En efecto, aunque el sistema <strong>de</strong> C. J. Thomsem había sido totalmente aceptado,<br />
<strong>la</strong> primera lección solía empezar con los iberos y los celtas como los primeros habitantes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Penínsu<strong>la</strong> (Asensi, 1929; Se<strong>la</strong>s, 1930).<br />
En los libros que intentaron incorporar <strong>la</strong>s investigaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época (Arco 1927; Xandri 1932),<br />
los restos más antiguos se remontaban a Torralba y San Isidro. Las pinturas <strong>de</strong> Altamira tardaron en<br />
aparecer, imaginamos que, en parte, por los <strong>de</strong>bates que generó. Habría que esperar hasta el conocido<br />
artículo <strong>de</strong> E. Cartailhac en 1902, que supuso su <strong>de</strong>finitivo reconocimiento. Este <strong>la</strong>pso en <strong>la</strong> incorporación<br />
<strong>de</strong> los datos más novedosos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación parece haber sido una constante en este tipo <strong>de</strong><br />
literatura (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 218). La concepción <strong>de</strong>l pasado como una evolución<br />
hacia el estado contemporáneo fue igualmente fundamental. El pasado era fragmentado en etapas para<br />
adaptarlo a <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> progreso. La evolucionaria i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l progreso fue, curiosamente, el título <strong>de</strong> uno <strong>de</strong><br />
los libros <strong>de</strong>l período (Torres, 1935). Los grabados y, en general, <strong>la</strong> parte gráfica mostraban su a<strong>de</strong>cuación<br />
a estas etapas <strong>de</strong>finidas por un progreso uniforme que llevaba a <strong>la</strong> época contemporánea. También<br />
parecía esencial ten<strong>de</strong>r <strong>la</strong>zos entre <strong>la</strong> historia que se narraba <strong>de</strong>l pasado y el presente.<br />
Los manuales traslucían, también, <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esencias hispanas, tan característico <strong>de</strong> estos<br />
primeros años <strong>de</strong>l siglo XX. En esta etapa se fue construyendo <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que los verda<strong>de</strong>ramente<br />
hispanos eran los celtíberos, porque habían nacido <strong>de</strong> <strong>la</strong> mezc<strong>la</strong> <strong>de</strong> iberos y celtas, <strong>de</strong> dos pueblos que,<br />
en realidad, habían venido <strong>de</strong> fuera. También se enfatizó <strong>la</strong> <strong>de</strong>uda hacia <strong>la</strong>s colonias griegas. Sin embargo,<br />
y a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> valorar <strong>la</strong> parte gráfica, parece necesario tener en cuenta el hecho <strong>de</strong> que iberos, celtas<br />
y celtíberos eran mayoritariamente, y salvo excepciones como <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, <strong>de</strong>sconocidos arqueológicamente.<br />
La Edad Media y ciertos episodios míticos <strong>de</strong>l pasado peninsu<strong>la</strong>r eran objeto <strong>de</strong> una<br />
mayor atención, acaparando gran parte <strong>de</strong> los grabados. La Historia <strong>de</strong> España para primer grado <strong>de</strong><br />
Ediciones Bruño, aparecía significativamente con un dibujo <strong>de</strong> los reyes católicos en <strong>la</strong> portada. La<br />
obra reunía abundantes grabados <strong>de</strong>dicados, <strong>de</strong> nuevo, a episodios concretos, como <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong>l<br />
Escorial y el asesinato <strong>de</strong> Sertorio.<br />
Saturnino Calleja Fernán<strong>de</strong>z fue uno <strong>de</strong> los autores más importantes <strong>de</strong> esta época. Destaca su<br />
España y su historia. Album gráfico <strong>de</strong> los hechos más notables en <strong>la</strong> que observamos, antes <strong>de</strong> comenzar<br />
<strong>la</strong> obra, una fotografía <strong>de</strong>l rey Alfonso XIII retratado por el conocido fotógrafo Franzen. En esta obra<br />
se incorporaron grabados para ilustrar episodios históricos como <strong>la</strong> batal<strong>la</strong> <strong>de</strong> Roncesvalles, <strong>la</strong> leyenda<br />
<strong>de</strong>l escudo <strong>de</strong> Cataluña, los orígenes <strong>de</strong> los reinos <strong>de</strong> Aragón y <strong>de</strong> Navarra, etc. Como diferencia respecto<br />
a <strong>la</strong>s obras prece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>stacan los abundantes grabados en ma<strong>de</strong>ra 427 que incluyó. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
primeras obras <strong>de</strong> conjunto en que intervino <strong>la</strong> fotografía fue Hagamos patria. Nociones <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong><br />
427 <strong>Real</strong>izados, como se explica en <strong>la</strong> portada, por M. Ángel.<br />
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
389
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
España. Segundo Grado, también <strong>de</strong> S. Calleja (1914). Con un total <strong>de</strong> 413 páginas, apareció abundantemente<br />
“ilustrada con 2524 grabados y 21 mapas” 428 (Calleja, 1914, 1). Las fotografías retrataban al<br />
rey Alfonso XIII, <strong>la</strong> reina María Victoria y al príncipe D. Alfonso <strong>de</strong> Borbón. Las tres incluían, mediante<br />
<strong>la</strong> fototipia, originales <strong>de</strong> Franzen. Resulta patente <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> incluir a <strong>la</strong> familia real mediante<br />
<strong>la</strong>s casi únicas fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra. Dos fotograbados, <strong>de</strong> una calidad bastante inferior, reproducían<br />
retratos <strong>de</strong>l rey Enrique IV <strong>de</strong> Castil<strong>la</strong> 429 y “El príncipe <strong>de</strong> los ingenios, Miguel <strong>de</strong> Cervantes Saavedra<br />
(Retrato <strong>de</strong>scubierto en 1912 y consi<strong>de</strong>rado como auténtico por autorida<strong>de</strong>s respetables)” (Calleja,<br />
1914, 265). A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> familia real, <strong>la</strong>s reproducciones <strong>de</strong> fotografías se <strong>de</strong>dicaron, pues, a hal<strong>la</strong>zgos<br />
recientes sobre <strong>la</strong> Edad Media y Mo<strong>de</strong>rna.<br />
Al mismo tiempo, <strong>la</strong> obra permitía observar <strong>la</strong>s dudas que existían aún sobre los primeros pob<strong>la</strong>dores.<br />
Calleja explicaba cómo “los primeros pob<strong>la</strong>dores <strong>de</strong> España <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l diluvio universal se supone<br />
que fueron los <strong>de</strong>scendientes <strong>de</strong> Túbal. (…) <strong>de</strong>spués se supone que vinieron a España los iberos; pueblo<br />
cuyo origen se ignora, aunque <strong>de</strong>bían proce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong>s costas <strong>de</strong>l Mediterráneo y los celtas primitivos,<br />
tribus salvajes, o sea sin civilizar, que procedían <strong>de</strong>l norte <strong>de</strong> Europa. (…) ambos pueblos <strong>de</strong>bieron fusionarse<br />
en el centro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> en una raza mixta que se l<strong>la</strong>mó celtibérica” (Calleja, 1914, 23). La<br />
zona originaria <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización se situaba, según <strong>la</strong> obra, en el Oriente Mediterráneo “<strong>la</strong> civilización se<br />
propagó a España y al mundo entero por <strong>la</strong>s costas <strong>de</strong>l mar Mediterráneo, don<strong>de</strong> vivían los iberos. (…)<br />
porque en el<strong>la</strong>s están Egipto y Fenicia que se consi<strong>de</strong>ran <strong>la</strong>s cunas <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización” (Calleja, 1914, 25).<br />
Otros grabados ilustraban episodios como <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> los fenicios a España (Calleja, 1914, 31).<br />
La etapa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s colonizaciones se presentaba sin una visión peyorativa hacia los semitas. Así, hab<strong>la</strong>ba<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> “España fenicia” y “España cartaginesa” (Calleja, 1914, 39) mientras que un grabado mostraba<br />
cómo Aníbal juraba odio eterno a los romanos (Calleja, 1914, 41). El “Arte púnico o cartaginés”<br />
se mostraba mediante grabados <strong>de</strong> exvotos <strong>de</strong> Puig <strong>de</strong>s Molins, lo que <strong>de</strong>mostraba un cierto conocimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material <strong>de</strong> este pueblo. Los pueblos indígenas peninsu<strong>la</strong>res también eran objeto<br />
<strong>de</strong> ilustraciones, como <strong>la</strong> reconstrucción <strong>de</strong> un soldado celtíbero armado (Calleja, 1914, 29) y un grabado<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche 430 . Por otra parte, <strong>la</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas no parece haber seguido un<br />
criterio estrictamente cronológico, sino quizás otro motivado por ciertas necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> edición. Así,<br />
algunas láminas como <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicada a los exvotos ibéricos, se ubicaba en el capítulo <strong>de</strong> los reyes visigodos<br />
(Calleja, 1914, 76-77).<br />
Frente a otras obras <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo, <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> Calleja tuvo <strong>la</strong> virtud <strong>de</strong> interca<strong>la</strong>r datos que<br />
provenían <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones. Se diferenciaba, así, <strong>de</strong>l anterior panorama <strong>de</strong> reconstrucciones, en ocasiones<br />
imaginativas e i<strong>de</strong>alizadas, sobre <strong>la</strong> vida en el pasado. Destaca una parte, situada al final <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
obra, que tituló: “Monumentos arqueológicos y arquitectónicos <strong>de</strong> España” 431 . Los grabados mostraban<br />
construcciones, esculturas, exvotos y, en general, lo que se consi<strong>de</strong>raba más notable o representativo<br />
<strong>de</strong> cada provincia. Las abigarradas láminas resultantes agrupaban objetos a diferentes esca<strong>la</strong>s, perspectivas<br />
y encuadres. Encontramos, por ejemplo, <strong>la</strong> lámina <strong>de</strong>dicada a los “Monumentos <strong>de</strong> Albacete”,<br />
con una gran mayoría <strong>de</strong> grabados <strong>de</strong> piezas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Calleja, 1914, 353). La Protohistoria<br />
también estuvo representada en los “Monumentos <strong>de</strong> Alicante” mediante lo que ya era un icono<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad peninsu<strong>la</strong>r: <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche (Calleja, 1914, 354).<br />
La parte gráfica se había convertido en un componente fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra. El dibujo servía<br />
para <strong>la</strong> reconstrucción <strong>de</strong> hechos históricos importantes como, <strong>de</strong> nuevo, <strong>la</strong> muerte <strong>de</strong> Viriato. Los grabados<br />
intervenían en una representación <strong>de</strong>l pasado que pretendía reforzar el patriotismo. Esta ten<strong>de</strong>ncia<br />
se p<strong>la</strong>sma en frases como <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> “levantar el amor” (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995,<br />
219). Así, ciertos héroes como Isto<strong>la</strong>cius, Indortes, Orison, Indibil, Mandonio y, sobre todo, Viriato<br />
428 Otros aspectos también eran importantes en los manuales <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, como el indicar “aprobada por <strong>la</strong> autoridad eclesiástica”<br />
(CALLEJA, 1914, 1).<br />
429 En el que se seña<strong>la</strong>ba “Retrato auténtico. Recientemente <strong>de</strong>scubierto y publicado en el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia”<br />
(CALLEJA, 1914, 207).<br />
430 Presentada como muestra <strong>de</strong>l “arte ibérico <strong>de</strong>l s.V a.C.” (CALLEJA, 1914, 35).<br />
431 Así, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s páginas 352 a <strong>la</strong> 400 mostraba láminas grabadas sobre monumentos provenientes <strong>de</strong> diferentes provincias.<br />
390
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
fueron retratados “como los primeros lí<strong>de</strong>res que levantaron sus armas contra <strong>la</strong> dominación extranjera<br />
y los primeros mártires <strong>de</strong> <strong>la</strong> in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia españo<strong>la</strong>” (Xandri, 1934). Las enseñanzas morales continuaban<br />
siendo otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales razones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, porque “su objetivo es prepararnos para<br />
el futuro mediante útiles lecciones <strong>de</strong>l pasado” (Se<strong>la</strong>s, 1930).<br />
La “simplificación racial” fue otra característica <strong>de</strong>stacable que encontramos en los manuales. Cada<br />
raza se representaba –ibero, celta, fenicio y griego– como figuras estereotipadas, se les dibujaba con<br />
una vestimenta, armas y adornos <strong>de</strong> los que no existía ninguna evi<strong>de</strong>ncia arqueológica. Aparecieron,<br />
también, algunos mapas mostrando <strong>la</strong> ubicación <strong>de</strong> “los primeros pob<strong>la</strong>dores” y <strong>de</strong> otros aspectos como<br />
<strong>la</strong>s provincias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Iberia romana. Durante <strong>la</strong> Segunda República apareció <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España <strong>de</strong><br />
Juan Bosch Cusí <strong>de</strong>dicada al grado medio (1933). La obra incluyó <strong>la</strong> fotografía mediante fotograbados,<br />
aunque el resultado era mediocre al tener que editarse en un papel muy poroso. La fotografía se eligió,<br />
no obstante, para vistas como <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> mezquita <strong>de</strong> Córdoba, presentada como “Catedral<br />
<strong>de</strong> Córdoba (antes mezquita)”, y el pabellón <strong>de</strong> Lindaraja <strong>de</strong> <strong>la</strong> Alhambra.<br />
En general, po<strong>de</strong>mos apuntar una muy tímida incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los manuales <strong>de</strong>l<br />
período inmediatamente anterior a <strong>la</strong> Guerra Civil. Su presencia continuó siendo, sin embargo, minoritaria<br />
en comparación con el dibujo. Los grabados continuarían siendo, por ejemplo, <strong>la</strong> única ilustración<br />
<strong>de</strong> los manuales realizados por J. Lafuente Vidal sobre Geografía e Historia (Lafuente, 1935a;<br />
1935b). Sí resultan notables ciertos cambios en <strong>la</strong> ilustración, como <strong>la</strong> cada vez mayor presencia <strong>de</strong> elementos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material, en ocasiones copiados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s memorias especializadas. La irrupción <strong>de</strong><br />
nuevos conocimientos arqueológicos en <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 20 y 30 y <strong>la</strong>s primeras síntesis españo<strong>la</strong>s<br />
sobre arqueología (Pericot, 1923; Mélida, 1929) tuvieron como consecuencia <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> elementos<br />
antes poco frecuentes como <strong>la</strong>s pinturas rupestres, los monumentos megalíticos en <strong>la</strong>s is<strong>la</strong>s Baleares<br />
y armas y herramientas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad <strong>de</strong>l Bronce y <strong>de</strong>l Hierro.<br />
Al final <strong>de</strong> este período, <strong>la</strong> imagen fotográfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica llegó a los manuales <strong>de</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong>. El conocido <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Aguado Bleye <strong>de</strong>stacaba cómo <strong>la</strong> “cultura hispánica era uno <strong>de</strong><br />
los gran<strong>de</strong>s progresos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong> en estos últimos años principalmente por los esfuerzos<br />
<strong>de</strong> los señores Gómez-Moreno, Cabré y sus discípulos”. Se podía “afirmar <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> una interesantísima<br />
cultura que pue<strong>de</strong> compararse con <strong>la</strong> etrusca y que empieza a ser l<strong>la</strong>mada cultura hispánica,<br />
en lugar <strong>de</strong> ibérica, como antes menos exactamente se <strong>de</strong>cía” (Aguado, 1932, 80). Junto a fotografías<br />
<strong>de</strong>l sarcófago antropoi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cádiz y <strong>de</strong>l tesoro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Aliseda el autor incluía una toma, original<br />
<strong>de</strong> Cabré, <strong>de</strong> <strong>la</strong> “caja <strong>de</strong> Galera”. Provenía, se informaba, <strong>de</strong> una “necrópolis hispánica” (Aguado, 1932,<br />
Lám. XIX). Junto a tres fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote y <strong>de</strong>l vaso <strong>de</strong> Archena <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba cómo “<strong>la</strong><br />
cerámica hispánica, ya a torno y pintada, es uno <strong>de</strong> los productos más característicos <strong>de</strong>l genio artístico<br />
<strong>de</strong> los primitivos españoles” (Aguado, 1932, Lám. XXIII). En Compendio <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España aparecía,<br />
en suma, <strong>la</strong> cultura ibérica representada mediante algunos <strong>de</strong> sus temas más significativos, sus<br />
iconos c<strong>la</strong>ves: Numancia, Galera, <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, Archena, <strong>la</strong> bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote y Almedinil<strong>la</strong>.<br />
El propio <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica explica, posiblemente, <strong>la</strong> importancia que pasaron<br />
a tener ciertos artefactos en <strong>la</strong>s ilustraciones <strong>de</strong> los libros <strong>de</strong> texto. Incluso en <strong>la</strong>s reconstrucciones<br />
históricas se observa una modificación en función <strong>de</strong> los datos proporcionados por el registro arqueológico.<br />
Así, el dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s casas célticas con p<strong>la</strong>nta redonda (Porcel y Riera, 1933, 94) era, sin duda,<br />
<strong>de</strong>udor <strong>de</strong> los trabajos portugueses y gallegos en citanias y castros (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís,<br />
1995, 221). Comenzaba, así, una significativa consulta a <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> los especialistas en busca <strong>de</strong> información<br />
sobre los pueblos que antes se conocían sólo por <strong>la</strong>s fuentes clásicas.<br />
La Guerra Civil supuso un cambio indiscutible en <strong>la</strong> redacción y edición <strong>de</strong> manuales <strong>de</strong> Historia<br />
generales <strong>de</strong> España (Prieto, 2003; Abós, 2004). Se trata <strong>de</strong>l período que Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís<br />
han <strong>de</strong>nominado significativamente “mistificación nacionalista” (1995). La nueva regu<strong>la</strong>ción para<br />
los libros <strong>de</strong> texto apareció en 1937, en mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra, lo que muestra una voluntad y prioridad<br />
por reescribir <strong>la</strong> Historia (Esco<strong>la</strong>no 1993). Las e<strong>la</strong>boraciones posteriores, publicadas entre 1939 y<br />
1975, no fueron totalmente idénticas o uniformes. El período más difícil para el régimen, los años 40<br />
y 50, se refleja también en los libros <strong>de</strong> texto.<br />
391
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Sin embargo, <strong>la</strong>s construcciones e<strong>la</strong>boradas durante <strong>la</strong> dictadura se edificaron sobre los cimientos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición histórica anterior. En este sentido, <strong>la</strong> historia franquista no era radicalmente diferente<br />
<strong>de</strong> lo enseñado a finales <strong>de</strong>l siglo XIX. Su diferencia radicaba más en <strong>la</strong> cantidad que en <strong>la</strong> calidad (Ruiz<br />
Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 222). Sus e<strong>la</strong>boraciones buscaron <strong>de</strong>sesperadamente una conexión<br />
entre los valores actuales y el pasado. Entre estos valores <strong>de</strong>stacados <strong>de</strong>spuntan algunos como <strong>la</strong> familia<br />
cristiana, el folklore y los valores <strong>de</strong>l español: “Los primeros habitantes eran simples, fuertes, bravos,<br />
amantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y religiosos. Éstas han sido siempre <strong>la</strong>s virtu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nuestra raza!” (E<strong>de</strong>lvives,<br />
1951).<br />
En los primeros años, ciertas pautas <strong>de</strong>l período anterior, como <strong>la</strong> consulta a <strong>la</strong>s monografías y<br />
fuentes especializadas, se relegaron a un segundo p<strong>la</strong>no. Así ocurrió con el sistema <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tres eda<strong>de</strong>s y<br />
los datos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria. El objetivo prioritario <strong>de</strong> los nuevos compendios era <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> invencible,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> España imperial (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 223). La Prehistoria quedó reducida<br />
a referencias estereotipadas al salvajismo, <strong>la</strong> <strong>de</strong>snu<strong>de</strong>z y <strong>la</strong>s condiciones <strong>de</strong>l hombre prehistórico.<br />
Aún persistían ciertos prejuicios hacia <strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> Darwin, que se vio <strong>de</strong> nuevo alejada <strong>de</strong> los libros <strong>de</strong><br />
texto. La historia primitiva era una corta introducción, un preludio a lo realmente interesante: el origen<br />
<strong>de</strong> España o, más bien, en los términos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> raza españo<strong>la</strong> (Ruiz Zapatero,<br />
Álvarez-Sanchís, 1995, 223).<br />
En <strong>la</strong>s construcciones e<strong>la</strong>boradas en esta época, los celtíberos fueron presentados como <strong>la</strong>s raíces <strong>de</strong><br />
España. La colonización fenicia, <strong>la</strong> presencia cartaginesa y los primeros tiempos <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquista romana<br />
se resumieron y mostraron mediante acontecimientos históricos ais<strong>la</strong>dos, que reflejaban no tanto el impacto<br />
y <strong>la</strong>s aportaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonización sino el espíritu patriótico <strong>de</strong> resistencia hacia el invasor. La<br />
i<strong>de</strong>a repetida era cuánto habían tenido que luchar para <strong>de</strong>rrotar a los indómitos españoles: “A Roma, que<br />
había vencido a los galos en 10 años, le llevó más <strong>de</strong> 200 años vencer a los indómitos españoles” (Bruño,<br />
1946). Entre <strong>la</strong>s e<strong>la</strong>boraciones <strong>de</strong> esta época po<strong>de</strong>mos citar <strong>la</strong> Cartil<strong>la</strong> Mo<strong>de</strong>rna <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Editorial Luis Vives y <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España y Geografía Histórica <strong>de</strong> España, <strong>de</strong> J. Grima Reig y V.<br />
Cascant Navarro. En otras resultaba muy significativo su título, como Santa Tierra <strong>de</strong> España, Lecturas<br />
<strong>de</strong> exaltación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia patria <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los tiempos primitivos hasta <strong>la</strong> terminación <strong>de</strong>l alzamiento, que J.<br />
Muntada Bach ilustró con dibujos (1942). Otra obra, Yo soy español <strong>de</strong> Agustín Serrano <strong>de</strong> Haro, se ilustró<br />
con los dibujos <strong>de</strong> J. López Arjona. En esta obra, junto al dibujo <strong>de</strong> dos hombres ataviados <strong>de</strong> romanos<br />
paseando junto al acueducto <strong>de</strong> Segovia, se podían leer frases como “los hombres más valientes que<br />
había en aquellos tiempos eran los romanos” (Serrano <strong>de</strong> Haro, 1950, 18). Entre <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s recomendadas<br />
en este manual se sugería al maestro “premiar <strong>la</strong> mejor colección <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> paisajes, panoramas<br />
y monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Patria que presenten los niños”. Entre <strong>la</strong>s “frases para dictar y apren<strong>de</strong>r”<br />
encontramos algunas como “España es muy hermosa. Nunca consintieron los españoles que los extranjeros<br />
se apo<strong>de</strong>raran <strong>de</strong> el<strong>la</strong>” (Serrano <strong>de</strong> Haro, 1950, 17).<br />
Un ejemplo <strong>de</strong>stacable <strong>de</strong> esta época es <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> C. Pérez-Bustamante Compendio <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong><br />
España, editada en Madrid en 1943. En el<strong>la</strong> <strong>la</strong> parte gráfica recurría únicamente al dibujo. La fotografía<br />
quedaba nuevamente fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición. Un total <strong>de</strong> cuatro mapas ilustraron algunos aspectos como<br />
<strong>la</strong> ruta <strong>de</strong> Pizarro y <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> los pueblos en <strong>la</strong> Protohistoria. De <strong>la</strong>s 447 páginas totales,<br />
sólo 20 se <strong>de</strong>stinaban a <strong>la</strong> historia anterior a Roma.<br />
En general, y al menos hasta <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>mocracia, <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia se basó en estereotipos<br />
y en acontecimientos –más o menos puntuales– presentados con un marcado carácter personalista.<br />
Se fue introduciendo, pau<strong>la</strong>tinamente, una aproximación más compleja, resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación<br />
<strong>de</strong> más información y más metodología en <strong>la</strong> evaluación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Así, por ejemplo,<br />
<strong>la</strong> información sobre <strong>la</strong> prehistoria fue cada vez más abundante, lo que produjo un acercamiento más<br />
<strong>de</strong>scriptivo (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 224). Parale<strong>la</strong>mente, y a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s figuras<br />
o iconos construidos, se comenzó a dar importancia a los colectivos y a los procesos. Estas corrientes<br />
coincidían con <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> un nuevo tipo <strong>de</strong> Historia a partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong> los años 50. Los<br />
cambios fueron, sin embargo, minoritarios y sólo llegaron a algunos manuales esco<strong>la</strong>res <strong>de</strong> los años 60.<br />
La mayoría continuó <strong>la</strong> inercia fijada en los años <strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra.<br />
392
Dibujos, mol<strong>de</strong>s y fotografías. El reparto <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong><br />
Uno <strong>de</strong> los mayores cambios percibidos a finales <strong>de</strong> los años 50 estuvo precisamente re<strong>la</strong>cionado<br />
con <strong>la</strong> ilustración (Ruiz Zapatero, Álvarez-Sanchís, 1995, 225). Los re<strong>la</strong>tivamente escasos dibujos que<br />
acompañaron a los manuales inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra civil se vieron sustituidos por <strong>la</strong> progresiva<br />
incorporación <strong>de</strong> dibujos más ricos y <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>dos. Se p<strong>la</strong>nteaba, así, una interpretación más realista<br />
<strong>de</strong> los objetos arqueológicos y una re<strong>la</strong>tivamente abundante ilustración en re<strong>la</strong>ción al texto escrito,<br />
mostrando reconstrucciones <strong>de</strong> escenas y artefactos. A pesar <strong>de</strong> esta mayor presencia, <strong>la</strong> fotografía<br />
continuó siendo escasa y siempre minoritaria respecto al dibujo. Entre <strong>la</strong>s ilustraciones se pue<strong>de</strong>n diferenciar<br />
varios tipos o categorías fundamentales. Por un <strong>la</strong>do, los dibujos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material <strong>de</strong> cada<br />
período. Por otra, <strong>la</strong>s vistas <strong>de</strong> monumentos arqueológicos y yacimientos, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía apareció.<br />
Las otras dos categorías –reconstrucciones <strong>de</strong> escenas y mapas– aparecían nuevamente dominadas por<br />
el dibujo.<br />
A. Prieto ha seña<strong>la</strong>do cómo el papel secundario que siguieron ocupando <strong>la</strong>s imágenes durante el<br />
franquismo estuvo dominado por dibujos y, especialmente, por <strong>la</strong> pintura romántica <strong>de</strong>l siglo XIX (Reyero,<br />
1989; Prieto, 2003, 128). Tendrían, en efecto, una significativa importancia los cuadros sobre<br />
Sagunto, Escipión, Viriato y Numancia, imágenes que se repetirían continuamente en los libros <strong>de</strong> texto.<br />
En conjunto, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los primeros manuales <strong>de</strong>l XIX, constatamos una presencia predominante<br />
<strong>de</strong>l dibujo en <strong>la</strong>, no obstante, escasa ilustración <strong>de</strong> los manuales esco<strong>la</strong>res. Parece necesario valorar, en<br />
este sentido, el hecho <strong>de</strong> que los manuales fueron mayoritariamente ediciones <strong>de</strong> costes reducidos, lejos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s y costosas publicaciones que podían permitirse una mayor presencia gráfica. Con el<br />
siglo XX, y con <strong>la</strong>s sustanciales mejoras <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> edición, se avanzó hacia una mayor<br />
ilustración mediante grabados. El dibujo, cuya edición era mucho menos costosa, fue, frente a <strong>la</strong> fotografía,<br />
<strong>la</strong> fórmu<strong>la</strong> usual hasta épocas muy recientes. Sin embargo, esto no impedía que, en ciertas ocasiones,<br />
se utilizara para calcar los datos que había proporcionado una fotografía.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l menor coste existen otras razones que explican, en nuestra opinión, esta mayor presencia<br />
<strong>de</strong>l dibujo. Por una parte, permitía reconstruir diferentes aspectos que parecían indispensables<br />
en los manuales. Se podían incluir, así, cuestiones como <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> los antepasados, <strong>la</strong> vida que se<br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ba en los hábitats, etc. Es <strong>de</strong>cir, permitía <strong>la</strong> reconstrucción histórica, necesaria para transmitir<br />
una i<strong>de</strong>a global y entendible <strong>de</strong>l pasado. La fotografía <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos exigía una interpretación y<br />
una inserción, en su contexto, por parte <strong>de</strong>l lector. Reconstruyendo <strong>la</strong> escena esta interpretación se transmitía<br />
mediante el dibujo. El grabado podía sintetizar, en un dibujo, <strong>la</strong> información <strong>de</strong> muchas fotografías,<br />
reconstruía los acontecimientos: <strong>la</strong> fotografía “sólo” reproducía lugares u objetos. Igualmente, el<br />
predominio <strong>de</strong>l dibujo se pue<strong>de</strong> explicar, al menos hasta <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX, por los escasos<br />
hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> muchas culturas. Era imposible su reproducción mediante tomas fotográficas.<br />
Pero, a<strong>de</strong>más, el predominio <strong>de</strong>l dibujo se justifica por <strong>la</strong> naturaleza misma <strong>de</strong>l manual esco<strong>la</strong>r o<br />
libro general <strong>de</strong> Historia. Antes que <strong>la</strong> exposición exhaustiva y exacta <strong>de</strong> los restos atribuibles a un momento<br />
histórico <strong>de</strong>terminado, <strong>de</strong>bían ofrecer una síntesis que hiciese comprensible <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l<br />
país y el transcurrir <strong>de</strong> diferentes culturas o pueblos. El contenido se adaptaba a <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que<br />
caracteriza al dibujo frente a <strong>la</strong> fotografía. Diferentes factores confluían, pues, para que el dibujo tuviese<br />
una presencia más importante en este tipo <strong>de</strong> literatura. Posibilitaba <strong>la</strong> característica reconstrucción<br />
<strong>de</strong> escenas. El interés por el artefacto concreto fue puntual y bastante más tardío. Los libros <strong>de</strong> texto<br />
tuvieron, hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX, un c<strong>la</strong>ro componente historicista.<br />
Poco a poco, <strong>la</strong> imagen se iría haciendo cada vez más presente en nuestros manuales <strong>de</strong> Historia.<br />
Con su progresiva presencia en <strong>la</strong> enseñanza parecía seguirse el camino que ya había indicado Aristóteles<br />
al afirmar “Nihil est in intellectu quod non prior fuerit in sensu” (De Anima, III, 1). En los manuales<br />
<strong>de</strong> Historia los dibujos y fotografías asumieron, en efecto, un importante y a menudo minusvalorado<br />
papel en <strong>la</strong> transmisión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas teorías.<br />
393
CONSIDERACIONES PREVIAS<br />
CONCLUSIONES<br />
El impacto <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en los últimos 150 años ha sido muy notable y ha alterado por completo<br />
el entorno visual y <strong>la</strong> percepción en nuestra cultura contemporánea. Las repercusiones <strong>de</strong> su llegada<br />
en todos los ámbitos <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong>cimonónica fueron consi<strong>de</strong>rables. La técnica inventada por<br />
Niépce contribuyó a transformar sutil, radical y directamente disciplinas como <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong> Historia<br />
<strong>de</strong>l Arte. En su origen <strong>la</strong>te el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong>l fotógrafo, y <strong>de</strong>l científico, <strong>de</strong> retener una imagen, recopi<strong>la</strong>r<strong>la</strong><br />
y volver sobre el<strong>la</strong>. De apropiación, y substitución, <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
Este trabajo ha pretendido ser, en primer lugar, una más acertada valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía como<br />
documento histórico y, especialmente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> información que su imagen pue<strong>de</strong> proporcionar para <strong>la</strong><br />
Arqueología. La ausencia <strong>de</strong> trabajos sobre <strong>la</strong> recepción y repercusión <strong>de</strong> este documento en nuestra<br />
ciencia ha constituido un condicionante –y un estímulo– a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l mismo.<br />
Las opiniones sobre el documento fotográfico son, como hemos intentado p<strong>la</strong>smar, muy diversas,<br />
tanto como campos diferentes don<strong>de</strong> se utiliza su testimonio. De igual manera, <strong>la</strong> fotografía ha tenido<br />
diferentes consi<strong>de</strong>raciones a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Las imágenes han sido utilizadas para comunicar<br />
lo que los científicos aprendían, intuían o averiguaban (Robin, 1992, 9). Al analizar una toma fotográfica,<br />
el observador transforma <strong>la</strong> imagen en una experiencia intelectual activa: como <strong>de</strong>cía Shanks<br />
creamos historias, inventamos re<strong>la</strong>tos (1997, 246).<br />
Durante el siglo XIX y buena parte <strong>de</strong>l XX <strong>la</strong> nueva técnica se contempló, mayoritariamente,<br />
como una nueva prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> habilidad humana para examinar <strong>la</strong> naturaleza y <strong>la</strong> cultura aplicando métodos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. Se incidía en que <strong>la</strong> fotografía se obtenía sin ayuda humana (Jäger, 1995, 317), en<br />
que era –parafraseando el título <strong>de</strong>l primer libro que <strong>la</strong> incluyó– el “lápiz <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza”. Esta consi<strong>de</strong>ración<br />
fue transformándose <strong>de</strong> manera parale<strong>la</strong> al resto <strong>de</strong> cambios que se sucedían en el mundo hasta<br />
mediados <strong>de</strong>l siglo XX. A partir <strong>de</strong> esta época, y progresivamente hasta <strong>la</strong> actualidad, se ha llegado a<br />
<strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> que, por sí misma, una imagen no es ni falsa ni verda<strong>de</strong>ra. Una simple “reproducción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad”, como dijo Bertolt Brecht, “no explica nada <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad”. Antes que una captura <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
realidad <strong>la</strong> fotografía traduce, recrea e inventa experiencias.<br />
A pesar <strong>de</strong> esta evolución en su consi<strong>de</strong>ración, el mundo científico, y concretamente el arqueológico,<br />
parece haber continuado, en gran parte, con <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía transmite <strong>la</strong> realidad tal<br />
cual es. Todavía se recurre a el<strong>la</strong> en <strong>la</strong> pretensión positivista <strong>de</strong> que su imagen va a po<strong>de</strong>r contestar todas<br />
<strong>la</strong>s preguntas pues, tal y como ha seña<strong>la</strong>do el historiador <strong>de</strong>l arte Raphael Samuel, aún somos “analfabetos<br />
visuales” educados en el tratamiento y crítica <strong>de</strong> los textos o <strong>de</strong> los restos materiales y apenas en<br />
el <strong>de</strong> otras fuentes (Burke, 2001, 12).<br />
Al tomar <strong>la</strong> imagen fotográfica como documento <strong>de</strong> trabajo para <strong>la</strong> Historia existe un conflicto,<br />
casi permanente, entre dos aproximaciones. Por una parte, aquel<strong>la</strong> <strong>la</strong>rga tradición, ya citada: <strong>la</strong> dominada<br />
por los acercamientos positivistas, <strong>de</strong>fensora <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía proporciona una información<br />
fiable. Por otro <strong>la</strong>do, el postestructuralismo subraya lo contrario y se <strong>de</strong>dica a estudiar <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong><br />
395
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong> imagen, su organización interna y su re<strong>la</strong>ción con otras <strong>de</strong>l mismo tipo. Las imágenes serían para<br />
ellos un sistema <strong>de</strong> códigos o convenciones. Así, mientras los positivistas intentan atravesar esa imagen<br />
para <strong>de</strong>scubrir <strong>la</strong> realidad que se oculta tras el<strong>la</strong>, <strong>la</strong> teoría postestructuralista ha insistido en los factores<br />
sociales, políticos y personales que están <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> su realización. Des<strong>de</strong> esta última perspectiva, creemos<br />
interesante consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> fotografía como un “texto” u “objeto” que necesita ser <strong>de</strong>codificado.<br />
En efecto, al examinar <strong>la</strong>s fotografías que materializan el corpus <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>, creemos<br />
fundamental tener en cuenta el hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong>s imágenes necesitan un contexto concreto que les<br />
otorga su significado último. El sentido <strong>de</strong> una fotografía no es unívoco, sino que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l conjunto<br />
<strong>de</strong> imágenes y <strong>de</strong>l texto don<strong>de</strong> se inserta y, muy especialmente, <strong>de</strong>l pie <strong>de</strong> figura que le acompaña.<br />
Así, pues, cada imagen <strong>de</strong>be ser aprehendida en el marco <strong>de</strong> <strong>la</strong> secuencia a <strong>la</strong> que pertenece.<br />
De igual manera, abordar este estudio suponía tener en cuenta multitud <strong>de</strong> matices y circunstancias<br />
que indudablemente <strong>de</strong>bieron influir, <strong>de</strong> manera notable, en <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong> los investigadores. En<br />
este sentido, a <strong>la</strong> complejidad <strong>de</strong>l proceso por el que el investigador e<strong>la</strong>bora sus teorías sumamos ahora<br />
<strong>la</strong> diferente percepción visual que introdujo <strong>la</strong> fotografía y que afectó a todos los ámbitos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura<br />
occi<strong>de</strong>ntal. Estas transformaciones inducidas por <strong>la</strong> percepción fotográfica han sido subrayadas,<br />
entre otros, por diferentes trabajos <strong>de</strong> J. Crary (1990 y 1999). Así se compren<strong>de</strong>n pinturas como, por<br />
ejemplo, El puente Singel en <strong>la</strong> calle Paleisstraat <strong>de</strong> Ámsterdam, que George Hendrik Breitner 432 pintó,<br />
entre 1896 y 1898. La pintura suponía, <strong>de</strong> hecho, una instantánea. Representaba, como si se tratara <strong>de</strong><br />
una fotografía, una figura <strong>de</strong> mujer en primer p<strong>la</strong>no, incluyendo sólo <strong>la</strong> mitad <strong>de</strong> su cuerpo, como si<br />
fuera a salir <strong>de</strong>l cuadro.<br />
Igualmente fundamental en nuestro estudio ha sido analizar <strong>la</strong> fotografía bajo <strong>la</strong> perspectiva <strong>de</strong><br />
que ésta adquiere su significado en un contexto amplio, en un ambiente científico pero también social,<br />
político o económico. Básico resulta, también, conocer <strong>la</strong>s convenciones artísticas <strong>de</strong> <strong>la</strong> época que han<br />
tenido, como hemos intentado seña<strong>la</strong>r, una notable repercusión en <strong>la</strong> apariencia y <strong>la</strong> representación <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s imágenes. Nuestra valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía –como <strong>la</strong> <strong>de</strong>l dibujo o el vaciado– supone una lectura<br />
“entre líneas”, al igual que el historiador hace <strong>de</strong> manera habitual ante cualquier texto: observar cada<br />
<strong>de</strong>talle, pero también <strong>la</strong>s ausencias o carencias. En <strong>de</strong>finitiva, el análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica implica<br />
<strong>de</strong>codificar los <strong>de</strong>talles y los signos que en el<strong>la</strong> aparecen como parte <strong>de</strong> un análisis histórico. En último<br />
término requiere una hermenéutica concreta y propia.<br />
Así, pues, <strong>la</strong> primera conclusión <strong>de</strong> este trabajo tien<strong>de</strong> a conocer mejor y a valorar el documento<br />
que, <strong>de</strong> cara a <strong>la</strong> historia y a <strong>la</strong> arqueología, constituye <strong>la</strong> fotografía. Acabamos reflexionando sobre <strong>la</strong><br />
necesidad <strong>de</strong> conocer sus características principales en tanto que documento, más allá <strong>de</strong>l realismo que<br />
<strong>la</strong>s intermitentes aproximaciones positivistas le han otorgado. Debemos examinar<strong>la</strong>s más allá <strong>de</strong> <strong>la</strong>s meras<br />
apariencias para enten<strong>de</strong>r mejor sus estrategias narrativas (Riego, 1996, 195). Des<strong>de</strong> esta perspectiva,<br />
el documento fotográfico adquiere, creemos, un <strong>de</strong>stacado valor para el historiador. La fotografía<br />
–sus imágenes– en tanto que construcción y reflejo <strong>de</strong> una época y no <strong>de</strong> aquello fotografiado, se incorporan<br />
al análisis como un elemento más <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad histórica.<br />
PAUTAS DE REPRESENTACIÓN DEL PASADO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA<br />
En <strong>la</strong> actualidad, <strong>la</strong> representación arqueológica ha alcanzado un consenso aceptablemente mayoritario.<br />
Muestra <strong>de</strong> ello es, sin duda, <strong>la</strong> opinión <strong>de</strong> P. Witte, para quien <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> arqueología<br />
<strong>de</strong>be “mostrar todos los <strong>de</strong>talles y prescindir <strong>de</strong> todos los efectos (…), combinar <strong>la</strong> máxima objetividad<br />
posible con ciertos criterios fotográficos que se rigen según el fin para el cual son obtenidas” (Witte,<br />
1997, 50).<br />
Pero el camino seguido hacia esta consi<strong>de</strong>ración ha sido irregu<strong>la</strong>r. Estamos, en efecto, lejos <strong>de</strong> analizar<br />
una evolución lineal. Por una parte, hay que consi<strong>de</strong>rar cómo <strong>la</strong> temática <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>pendía<br />
432 Hoy en <strong>la</strong> coleccion <strong>de</strong>l Rijskmuseum <strong>de</strong> Ámsterdam.<br />
396
Conclusiones<br />
y reflejó siempre los intereses <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina. La evolución <strong>de</strong> los temas representados es indicativa <strong>de</strong><br />
los intereses que, a cada momento, <strong>de</strong>spertaban mayor atención. A<strong>de</strong>más, dados los variados objetivos y<br />
tradiciones que han guiado los estudios arqueológicos en España, <strong>la</strong> fotografía no podía tener una única<br />
utilización. Antes bien, su imagen polisémica se adaptó a <strong>la</strong>s múltiples tradiciones que convivían en<br />
una arqueología en vías <strong>de</strong> profesionalización. La adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica no significaba unos<br />
usos homogéneos.<br />
Sólo pau<strong>la</strong>tinamente, durante los últimos años <strong>de</strong>l siglo XIX y el primer cuarto <strong>de</strong>l XX, <strong>la</strong> fotografía<br />
se constituyó como una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas usuales <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación y <strong>de</strong>l registro <strong>de</strong> los objetos (Dorrell,<br />
1989, 6). Su aplicación no significó, sin embargo, una única utilización. Constatamos, en efecto,<br />
varios usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica, aplicada a <strong>la</strong>s variadas arqueologías que convivían entonces. Estos usos constituyen,<br />
<strong>de</strong> hecho, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferencias fundamentales entre su incorporación en España y en otros<br />
países europeos. La utilización y repercusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>pendió, en gran manera, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tradiciones<br />
locales, <strong>de</strong>l propio <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica, así como <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación individual que<br />
tenían los arqueólogos. Ahora bien, su llegada supuso un interesante reparto y reajuste entre <strong>la</strong>s diversas<br />
formas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad: dibujos, vaciados y fotografías.<br />
En primera instancia, <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología estuvo en gran parte motivada<br />
por el interés en dar a conocer los hal<strong>la</strong>zgos que se iban sucediendo. En este sentido, <strong>la</strong> fotografía<br />
constituía un útil importante a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> lograr una amplia y “exacta” difusión <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos<br />
y objetos <strong>de</strong> cualquier parte <strong>de</strong>l mundo. En el fondo, este dar a conocer remitía a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong><br />
establecer tipologías y asignar cronologías. Al mismo tiempo, <strong>la</strong> arqueología buscaba establecer sus campos<br />
<strong>de</strong> actuación diferenciándose, cada vez más, <strong>de</strong> su anterior <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia respecto a <strong>la</strong> filología o <strong>la</strong><br />
tradición anticuaria: buscaba su propio ámbito <strong>de</strong> conocimiento (Schnapp, 1993, 275).<br />
Las primeras aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología se dirigieron a los objetos y, muy especialmente,<br />
a epígrafes, inscripciones y monedas. Aquel<strong>la</strong> primera temática no era casual. Se trataba <strong>de</strong><br />
reproducir los objetos, los testimonios más evi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> un pasado <strong>de</strong>sconocido. Su presencia sorprendía<br />
y, por ello, era necesario realizar consultas entre varios especialistas con objeto <strong>de</strong> discernir su origen,<br />
sus influencias o su adscripción. La imagen fotográfica parecía, en aquel ambiente, el procedimiento<br />
i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> representación.<br />
Al mismo tiempo, <strong>la</strong>s características propias <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica evi<strong>de</strong>nciaron pronto <strong>la</strong> conveniencia<br />
<strong>de</strong> su aplicación en ciertos estudios que requerían gran exactitud caso, por ejemplo, <strong>de</strong> los arquitectónicos<br />
o <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> epígrafes. La inmovilidad <strong>de</strong> estos temas se a<strong>de</strong>cuaba, a<strong>de</strong>más, perfectamente<br />
a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgas exposiciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cámaras <strong>de</strong> entonces.<br />
En este último tercio <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong> arqueología era todavía una ciencia escasamente <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da<br />
en nuestro país. Esta circunstancia parece haber sido especialmente relevante en <strong>la</strong> aplicación y, sobre<br />
todo, en los diferentes usos que <strong>la</strong> fotografía tuvo. Los intentos <strong>de</strong> salvaguardar y estudiar el patrimonio<br />
estaban en gran medida protagonizados por <strong>la</strong>s <strong>Real</strong>es <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes.<br />
Sin embargo, nos parece especialmente notable recordar cómo gran parte –sino <strong>la</strong> mayoría– <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
fotografías arqueológicas <strong>de</strong>l siglo XIX guardadas en dichas instituciones se <strong>de</strong>bieron a <strong>la</strong> iniciativa particu<strong>la</strong>r<br />
o personal <strong>de</strong> estudiosos y eruditos. No encontramos iniciativas c<strong>la</strong>ras, por parte estatal, <strong>de</strong> apoyar<br />
y fomentar su uso, ni <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones en <strong>la</strong> literatura arqueológica sobre su utilidad en nuestra ciencia,<br />
aunque sí en otros campos (Riego 2003). Como excepciones a esta pauta general po<strong>de</strong>mos recordar<br />
<strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión Científica <strong>de</strong>l Pacífico y <strong>de</strong> su fotógrafo –Rafael <strong>de</strong> Castro– que realizó,<br />
entre otras, tomas <strong>de</strong> especies botánicas y <strong>de</strong> etnografía. Por el contrario, <strong>la</strong> expedición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata<br />
Arapiles (1871) se concibió con <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong>l ilustre arquitecto Ricardo Velázquez Bosco,<br />
quien actuó como dibujante y pintor <strong>de</strong> prestigio y cuyas láminas ilustraron <strong>la</strong> publicación resultante<br />
(Rada y Delgado, 1878).<br />
Todavía en <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo XX gran parte <strong>de</strong> los proyectos que contribuyeron a fomentar<br />
<strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>bieron a diversas iniciativas particu<strong>la</strong>res que <strong>de</strong>scubrimos, incluso,<br />
<strong>de</strong>trás <strong>de</strong> algunos intentos públicos <strong>de</strong> incorporar <strong>la</strong> técnica a <strong>la</strong> práctica arqueológica. En este sentido<br />
<strong>de</strong>staca Juan Facundo Riaño en <strong>la</strong> concepción y puesta en marcha <strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong><br />
397
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
España en 1900. Décadas más tar<strong>de</strong>, en 1933, también sería c<strong>la</strong>ve <strong>la</strong> llegada a puestos <strong>de</strong> responsabilidad<br />
<strong>de</strong> Ricardo <strong>de</strong> Orueta y Manuel Gómez-Moreno a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> crear el fichero <strong>de</strong> Arte Antiguo <strong>de</strong>l<br />
CEH (1931) y el <strong>la</strong>boratorio <strong>de</strong> fotografía <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional.<br />
La consulta <strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> los centros con documentación fotográfica más importante para <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong> <strong>de</strong>ja entrever varias significativas ten<strong>de</strong>ncias. En primer lugar, corrobora <strong>la</strong> irregu<strong>la</strong>r<br />
atención oficial a favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentación fotográfica hasta, al menos, mediados <strong>de</strong>l pasado siglo XX.<br />
No se dotaron puestos para profesionales en temas fotográficos. Parale<strong>la</strong>mente, no po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> valorar<br />
<strong>la</strong>s iniciativas que se sucedieron y que lograron conformar un rico patrimonio fotográfico que es<br />
hoy testimonio, en ocasiones único, <strong>de</strong> restos arqueológicos <strong>de</strong>saparecidos. Depositados, a menudo, en<br />
instituciones públicas, los archivos privados –<strong>de</strong>bidos mayoritariamente a una obra personal– constituyen<br />
un excepcional y escasamente utilizado testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
Pasamos a valorar, a continuación, <strong>la</strong> temática <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía arqueológica, aspecto que creemos<br />
sumamente interesante. La nueva técnica se aplicó muy pronto, tanto en España como en Europa, a<br />
los objetos que se iban <strong>de</strong>scubriendo. Destaca en este contexto <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>l hal<strong>la</strong>zgo, verda<strong>de</strong>ro “retrato”<br />
<strong>de</strong> los avances <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia excavación y reflejo <strong>de</strong>l dominante interés por <strong>la</strong> pieza. El hal<strong>la</strong>zgo<br />
era, en gran parte, <strong>la</strong> motivación principal –<strong>la</strong> razón <strong>de</strong> ser– <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación arqueológica. Pero resulta<br />
curioso, en este sentido, cómo, en estas primeras fotografías, no se reproducía el objeto en su lugar<br />
<strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo. De manera intencionada se apartaba <strong>de</strong> él para colocarlo en un fondo a<strong>de</strong>cuado a su carácter<br />
<strong>de</strong> pieza excepcional. Se recreaba un “ambiente”, en ocasiones ro<strong>de</strong>ado por otras esculturas u objetos.<br />
La fotografía se eligió pues, prioritariamente, para representar <strong>la</strong>s piezas más espectacu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
excavación, mientras que el resto <strong>de</strong> lo aparecido se siguió reproduciendo mediante el dibujo. Su elección<br />
para <strong>la</strong>s piezas fundamentales reflejaba, en el fondo, <strong>la</strong> gran consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> que gozaba dicha<br />
técnica. Al mismo tiempo, ponía <strong>de</strong> manifiesto los objetivos fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
época, eminentemente filológicos. Un elevado porcentaje <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas se <strong>de</strong>dicó, en efecto, a epígrafes,<br />
inscripciones y monedas. La actividad <strong>de</strong> instituciones como <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia resulta ser<br />
un buen ejemplo <strong>de</strong> esta ten<strong>de</strong>ncia.<br />
Sin embargo, no siempre estos objetos “únicos” se difundieron mediante <strong>la</strong> fotografía. La interesante<br />
dialéctica que experimentaron el dibujo y <strong>la</strong> fotografía muestra un panorama que está lejos <strong>de</strong> ser<br />
una simple sustitución <strong>de</strong> una técnica por otra. Así, por ejemplo, ante una pieza excepcional como <strong>la</strong><br />
copa <strong>de</strong> Aison, se realizó un primer dibujo en 1892, encargo <strong>de</strong>l alemán E. Bethe a Félix Badillo. Este<br />
dibujo se ha seguido utilizando como base científica, en lugar <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, hasta fechas recientes, a<br />
pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>alizaciones y olvidos que el propio Bethe señaló para el dibujo (Sánchez, 1992, 51).<br />
Ante <strong>de</strong>terminados objetos, el dibujo proporcionaba un análisis, una disección intelectual y, al mismo<br />
tiempo, artística con una gran perduración en <strong>la</strong> práctica científica occi<strong>de</strong>ntal.<br />
Al mismo tiempo, <strong>la</strong> fotografía también se <strong>de</strong>dicó tempranamente a <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> los edificios<br />
y monumentos <strong>de</strong> mayor entidad. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s técnicas que proporcionaban estos temas,<br />
los intereses monumentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> incipiente arqueología priorizaron estos restos <strong>de</strong>l pasado. Muchas<br />
veces estuvieron, a<strong>de</strong>más, re<strong>la</strong>cionados con épocas que <strong>de</strong>spertaban una consi<strong>de</strong>rable curiosidad,<br />
como <strong>la</strong> Edad Media, los edificios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna o los monumentos megalíticos. Frecuentemente<br />
se trataba <strong>de</strong> momentos que tenían, también, un notable interés para <strong>de</strong>terminadas construcciones<br />
políticas contemporáneas.<br />
Pero resulta igualmente interesante comprobar cómo se recurrió también a <strong>la</strong> técnica fotográfica<br />
cuando un tema era objeto <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate, cuando sorprendía o no encajaba con los esquemas admitidos<br />
hasta entonces. En estos casos, <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> esta técnica estuvo muy re<strong>la</strong>cionada con <strong>la</strong> credibilidad<br />
<strong>de</strong> que gozaba <strong>la</strong> imagen fotográfica y su confianza como testimonio veraz. Recurrir a el<strong>la</strong> en caso <strong>de</strong><br />
discusión científica significaba –como suce<strong>de</strong> todavía hoy–, aportar una prueba que se consi<strong>de</strong>raba <strong>de</strong>cisiva.<br />
Bajo esta pretensión se realizaron gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras fotografías arqueológicas.<br />
En este sentido, hemos mencionado <strong>la</strong>s realizadas por Preswich y Boucher <strong>de</strong> Perthes en Abbeville<br />
(Francia). También Schliemann, al buscar credibilidad para sus hipótesis, fotografió el conjunto <strong>de</strong><br />
piezas <strong>de</strong>l tesoro <strong>de</strong> Príamo con objeto <strong>de</strong> conseguir una opinión favorable y unánime por parte <strong>de</strong> los<br />
398
Conclusiones<br />
eruditos. Hoy sabemos, sin embargo, que <strong>la</strong>s piezas provenían <strong>de</strong> diferentes lugares y que <strong>la</strong>s reunió con<br />
<strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> lograr un apoyo académico para sus excavaciones. Algunos casos semejantes se produjeron<br />
en España. Muy temprano fue el protagonizado por B. Hernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Sanahuja quien, ante los hal<strong>la</strong>zgos<br />
<strong>de</strong> carácter “egipcio” que se estaban produciendo en Tarragona, envió tomas fotográficas a <strong>la</strong><br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia como pruebas y como instrumentos para el estudio y diagnóstico <strong>de</strong> los<br />
restos. La institución madrileña llevó a cabo una investigación que no pudo sino concluir <strong>la</strong> falsedad<br />
<strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos.<br />
De especial interés fue el envío <strong>de</strong> una toma don<strong>de</strong> se aprecia el perfil estratigráfico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s canteras<br />
<strong>de</strong>l puerto <strong>de</strong> Tarragona, don<strong>de</strong> se habían hal<strong>la</strong>do estos restos “egipcios”. La estratigrafía, en esta fecha<br />
<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, aparecía como <strong>la</strong> <strong>de</strong>mostración geológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos<br />
y quería acal<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s dudas surgidas sobre su autenticidad. Dicha problemática explica esta<br />
imagen fotográfica, posiblemente <strong>la</strong> más antigua que conocemos <strong>de</strong> tema arqueológico (1858), cuya finalidad<br />
principal era ilustrar una secuencia estratigráfica y, con ello, aportar una prueba “objetiva” e<br />
irrefutable, una garantía <strong>de</strong> veracidad. Posteriormente, <strong>la</strong> fotografía como prueba aparecería en numerosas<br />
ocasiones en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>, como ante el <strong>de</strong>scubrimiento y dudosa adscripción <strong>de</strong>l sarcófago<br />
<strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz). En este caso, el envío a Hübner <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “pruebas fotográficas” permitirían<br />
adscribir el hal<strong>la</strong>zgo y comenzar a intuir <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> los restos semitas en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica. Otras imágenes, como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, afianzaron el reconocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica.<br />
La progresiva importancia que el contexto fue adquiriendo en <strong>la</strong> investigación arqueológica hizo<br />
que éste apareciese, cada vez más, en <strong>la</strong>s tomas fotográficas. Resulta especialmente notable el hecho <strong>de</strong><br />
que <strong>la</strong>s piezas se fotografiaban, ahora, en su lugar <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgo. Contemp<strong>la</strong>r<strong>la</strong>s en su contexto original<br />
otorgaba credibilidad a <strong>la</strong> adscripción y datación que el autor argumentaría en el texto. De esta forma,<br />
<strong>la</strong> arqueología se volvía más apegada al terreno, a <strong>la</strong>s aportaciones que <strong>la</strong> geología había realizado, sobre<br />
todo, en <strong>la</strong> arqueología prehistórica. Con ello, se diferenciaba también, cada vez más, <strong>de</strong> <strong>la</strong> anterior<br />
práctica anticuaria. Como en todo proceso existieron, no obstante, excepciones. Ciertas piezas –como<br />
<strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche– fueron objeto <strong>de</strong> un tratamiento especial. Como consecuencia <strong>de</strong>l reconocimiento<br />
<strong>de</strong> su carácter extraordinario, estos objetos se continuaron retratando <strong>de</strong> manera ais<strong>la</strong>da, reflejando un<br />
cierto aura anticuaria y artística. La fotografía constituye el reflejo <strong>de</strong> estos acercamientos, testimonio<br />
<strong>de</strong> estas divergencias. Al escapar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s normas tipificadoras <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura antigua, <strong>de</strong> sus esca<strong>la</strong>s, <strong>la</strong>s<br />
fotografías <strong>de</strong> piezas como <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche muestran, en primer lugar, el reconocimiento <strong>de</strong> su excepcionalidad.<br />
Una vez más, <strong>la</strong> imagen informa <strong>de</strong>l alcance <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas prácticas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ciencia arqueológica.<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> estratigrafía fue una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes que más tar<strong>de</strong> apareció en <strong>la</strong> fotografía. A pesar<br />
<strong>de</strong> estas apariciones puntuales, su presencia no fue significativa hasta los años 20 <strong>de</strong>l siglo XX. Su generalización<br />
no llegaría, sin embargo, hasta <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 50. A pesar <strong>de</strong> esta pauta general existen,<br />
como siempre ocurre, algunas utilizaciones pioneras. Fundamentales resultan, sin duda, <strong>la</strong>s estratigrafías<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Ampurias, que aparecieron ya hacia 1910-1913. La significativa valoración<br />
estratigráfica <strong>de</strong> estas campañas, dirigidas por Puig i Cadafalch y materializadas por M. Cazurro y E.<br />
Gandía, tuvieron un importante registro fotográfico, tanto por <strong>la</strong> afición personal <strong>de</strong> los dos últimos<br />
como por <strong>la</strong> formación en geología <strong>de</strong> Cazurro. De hecho, pronto <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>rían en conocidos artículos <strong>la</strong><br />
importancia <strong>de</strong>l contexto a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> interpretar correctamente los materiales arqueológicos.<br />
En cualquier caso, <strong>la</strong> estratigrafía parece haber aparecido antes en el dibujo que mediante <strong>la</strong> fotografía.<br />
Se trataba, como se observa en <strong>la</strong>s obras <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>nova y Piera o Pérez <strong>de</strong> Barradas, <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smar gráficamente<br />
<strong>la</strong> interpretación estratigráfica <strong>de</strong>l autor. En este sentido, <strong>la</strong> estratigrafía muestra ejemp<strong>la</strong>rmente<br />
cómo el dibujo fue usualmente <strong>la</strong> herramienta para reflexionar sobre los yacimientos, <strong>la</strong>s sucesiones,<br />
estructurar <strong>la</strong>s fases, etc. No po<strong>de</strong>mos sino recordar, en este sentido, que Miguel Ángel reconocía<br />
ya cómo “si dipinge col cervello e non col<strong>la</strong> mano” (Moreno <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Heras, 1989, 61).<br />
El dibujo p<strong>la</strong>smó, como apuntábamos, algunas tempranas estratigrafías arqueológicas. Su presencia<br />
se afianzó en el siglo XX con tempranos testimonios como, por ejemplo, el <strong>de</strong> J. Cabré (1907,<br />
399
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
1918). Pocos años <strong>de</strong>spués M. Cazurro y E. Gandía incluían un dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> estratigrafía documentada<br />
ante <strong>la</strong> puerta griega <strong>de</strong> Ampurias (Cazurro, Gandía, 1913-14, 673, fig. 28). Se trataba, en este caso,<br />
<strong>de</strong> estudiar <strong>la</strong> sucesión cronológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica <strong>de</strong>l yacimiento, que fue publicada en el Anuari <strong>de</strong><br />
l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns. En <strong>la</strong> misma época, M. González Simancas incluyó, en un conocido artículo<br />
sobre Numancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos, una interesante sección <strong>de</strong>l yacimiento<br />
(González Simancas, 1914, 491, fig. 9). Tendrían que pasar algunos años, concretamente hasta<br />
1922, para que el Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia publicase su primera estratigrafía. En ese<br />
año Ignacio <strong>de</strong>l Pan incluyó una figura <strong>de</strong>l “Corte estratigráfico-arqueológico <strong>de</strong>l yacimiento <strong>de</strong> “La<br />
Alberquil<strong>la</strong>”. (Toledo)” (Pan, 1922, 140, fig. 4). A <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha <strong>de</strong>l dibujo –que el autor firmaba– colocó<br />
un breve texto manuscrito con <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> cada estrato.<br />
Sin embargo, todavía a finales <strong>de</strong> los años 20 <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> estratigrafías era minoritaria, por no<br />
<strong>de</strong>cir que estaban casi ausentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> literatura arqueológica españo<strong>la</strong>. Dos excepciones notables fueron<br />
<strong>la</strong>s incluidas por Bosch Gimpera en su artículo <strong>de</strong>l Boletín <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia sobre “El estado<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica” (Bosch, 1929b). En este pequeño resumen <strong>de</strong> su gran obra publicada<br />
aquel mismo año, Bosch incluyó una estratigrafía <strong>de</strong> Olérdo<strong>la</strong> que mostraba el interior <strong>de</strong>l torreón<br />
principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong>, así como otra con el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma. Ambas habían sido realizadas por<br />
M. Pal<strong>la</strong>rés. Con esca<strong>la</strong>, en el<strong>la</strong>s se i<strong>de</strong>ntificaba cada unidad estratigráfica con una letra (Bosch, 1929,<br />
fig. 20 y 21). De igual manera, en su Etnologia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibèrica, Bosch reprodujo varias estratigrafías<br />
<strong>de</strong> Numancia realizadas por Koenen (Bosch, 1932, fig. 514-516). Su inclusión nos lleva a consi<strong>de</strong>rar<br />
el papel que <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> estas estratigrafías en obras extranjeras habría <strong>de</strong>sempeñado en <strong>la</strong> práctica<br />
científica españo<strong>la</strong>: <strong>la</strong> copia por parte <strong>de</strong> los autores españoles <strong>de</strong> ciertas pautas metodológicas.<br />
Valorar <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> literatura arqueológica españo<strong>la</strong> no se pue<strong>de</strong> reducir<br />
a estudiar <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> cómo se incorporó a <strong>la</strong> investigación. Objetos, monumentos y estratigrafías<br />
no se dispusieron igual en estas diferentes tomas <strong>de</strong> arqueología. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> existir una a<strong>de</strong>cuación<br />
<strong>de</strong> estas pautas <strong>de</strong> representación en función <strong>de</strong> los objetivos y necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada estudio, po<strong>de</strong>mos<br />
diferenciar también ciertas tradiciones que resultan, creemos, sumamente representativas y que reflejan<br />
los substratos <strong>de</strong> los que cada ambiente <strong>de</strong> investigación era <strong>de</strong>udor. Estudiar <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> los<br />
objetos, los esquemas <strong>de</strong> representación elegidos en cada momento nos parece, pues, una línea especialmente<br />
interesante. Se trata <strong>de</strong> reconocer <strong>la</strong>s formas que se consi<strong>de</strong>raban apropiadas para <strong>la</strong> representación<br />
científica, reflejo sintomático <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong> entonces.<br />
La elección <strong>de</strong> ciertos factores influía <strong>de</strong> forma notable en el resultado final. Así, <strong>la</strong> frontalidad <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s tomas lograba una representación más respetuosa con <strong>la</strong>s proporciones <strong>de</strong>l monumento u objeto.<br />
Dicho esquema era here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s habituales vistas arquitectónicas efectuadas mediante el dibujo técnico.<br />
Para lograr este acercamiento, los fotógrafos <strong>de</strong>bían situar su cámara en un punto medio centrado<br />
<strong>de</strong>, por ejemplo, <strong>la</strong> fachada <strong>de</strong> un edificio. La imagen resultante tenía, así, una notable p<strong>la</strong>nitud, parecía<br />
casi <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> un objeto <strong>de</strong> dos dimensiones. Su presencia en <strong>la</strong> literatura arqueológica<br />
<strong>de</strong><strong>la</strong>ta <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> estos cánones arquitectónicos y <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> lograr una toma fotográfica “neutral”,<br />
que fuese útil para el estudio <strong>de</strong>l edificio, tal y como se venía haciendo en <strong>la</strong> tradición arquitectónica.<br />
Otras tomas fotográficas estaban lejos <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuarse a este canon. Conforme se abandonaba este<br />
punto centrado <strong>la</strong>s vistas reflejaban, en mayor medida, <strong>la</strong>s tres dimensiones <strong>de</strong> los objetos. Retrataban<br />
más el espacio, el volumen global <strong>de</strong> iglesias, mausoleos, etc. Llevando esta perspectiva al extremo, <strong>la</strong>s<br />
tomas en picado o contrapicado lograban resultados más efectistas, pero cuya utilidad para estudios<br />
globales podía ser menor. Hemos visto cómo este tipo <strong>de</strong> aproximación fue bastante usual en <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong>. Sin embargo, el uso <strong>de</strong> estos encuadres <strong>la</strong>terales para conocer aspectos como <strong>la</strong>s proporciones<br />
<strong>de</strong> un edificio llevaba, en ocasiones, a asunciones erróneas. En realidad, este esquema procedía,<br />
junto con otros, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pintura paisajística <strong>de</strong>l siglo XVIII. Posteriormente, <strong>la</strong>s fotografías parciales –complementarias<br />
o no <strong>de</strong> otras más generales– l<strong>la</strong>maron <strong>la</strong> atención sobre <strong>de</strong>talles que, en una toma global,<br />
podían quedar <strong>de</strong>sdibujados, por lo que llegaban a ser fundamentales en el estudio <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong>corativos,<br />
constructivos o arquitectónicos.<br />
400
Conclusiones<br />
En <strong>la</strong> representación fotográfica <strong>de</strong> los objetos hemos diferenciado varios tipos <strong>de</strong> representación<br />
o disposición: <strong>la</strong> “bo<strong>de</strong>gón”, <strong>la</strong> antropológica, <strong>la</strong> individual y <strong>la</strong> mosaico o espécimen. Aunque, en líneas<br />
generales, po<strong>de</strong>mos establecer una cierta evolución entre <strong>la</strong> disposición tipo “bo<strong>de</strong>gón” hacia <strong>la</strong>s<br />
tomas individuales <strong>de</strong> objetos, lo cierto es que estos tipos convivieron en el tiempo. La elección <strong>de</strong> unos<br />
y no <strong>de</strong> otros resulta, por ello, un interesante tema a analizar.<br />
La fotografía tipo “bo<strong>de</strong>gón” fue <strong>la</strong> primera en aparecer, con tomas realizadas por los mismos <strong>de</strong>scubridores<br />
<strong>de</strong>l medio fotográfico: L. J. M. Daguerre y W. H. Fox Talbot. Conectada con <strong>la</strong> tradición<br />
pictórica, este tipo <strong>de</strong> fotografía suponía generalmente <strong>la</strong> reunión <strong>de</strong> varios objetos en una misma toma.<br />
La disposición final <strong>de</strong>l conjunto confería a <strong>la</strong> toma un marcado gusto artístico, una recreación<br />
para <strong>la</strong> que se podía acudir, incluso, a tejidos, mobiliario diverso, etc. Más que reproducir un objeto<br />
para su estudio se recreaba el concepto que <strong>la</strong> época tenía <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad, se evocaba un ambiente.<br />
En <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> este tipo <strong>de</strong> representación tuvo una marcada continuidad, si bien fue perdiendo,<br />
<strong>de</strong> manera progresiva, los elementos “<strong>de</strong>corativos” propios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s representaciones pictóricas<br />
–como los bo<strong>de</strong>gones– aunque siguieron disponiendo los objetos arqueológicos juntos hasta el punto<br />
<strong>de</strong> llegar a per<strong>de</strong>r alguna <strong>de</strong> sus características como, por ejemplo, <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong>l volumen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas.<br />
Este tipo <strong>de</strong> imágenes estuvo presente en España hasta, al menos, los años 50 <strong>de</strong>l siglo XX. Y si bien<br />
fue perdiendo progresivamente importancia ante <strong>la</strong> representación individual <strong>de</strong> los objetos, <strong>la</strong> convivencia<br />
<strong>de</strong> ambas fue <strong>la</strong> pauta general. Esta pervivencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía tipo “bo<strong>de</strong>gón” –que en <strong>la</strong> ciencia<br />
europea encontramos sólo durante el siglo XIX– habría estado motivada, en parte, por <strong>la</strong> escasa disponibilidad<br />
<strong>de</strong> realizar, e incluir en <strong>la</strong>s publicaciones, más fotografías. El precio re<strong>la</strong>tivamente caro <strong>de</strong><br />
los aparatos y <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición fotográfica habría <strong>de</strong>sempeñado, también, un importante papel.<br />
Disciplinas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales –como <strong>la</strong> Botánica y <strong>la</strong> Zoología– o <strong>la</strong> Antropología tuvieron<br />
mucho que ver con <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación individual <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio. La llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía y el propio <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> estas disciplinas científicas provocaron que comenzaran a formarse<br />
una serie <strong>de</strong> interesantes convenciones visuales, <strong>de</strong> disposiciones que se creían eran a<strong>de</strong>cuadas para el<br />
trabajo científico. En Antropología se representaban varias perspectivas <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio: frontal,<br />
perfil, posterior. Esta complementariedad hacía más completo el conocimiento que <strong>la</strong> fotografía proporcionaba.<br />
Aunque esta forma <strong>de</strong> visualizar empezó en Antropología hacia 1850 tardó aún bastante<br />
tiempo en incorporarse a nuestra disciplina.<br />
Este proceso <strong>de</strong> establecimiento <strong>de</strong> cánones y convenciones estaba, creemos, muy en re<strong>la</strong>ción con<br />
<strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong>l siglo XIX respecto a objetivar <strong>la</strong>s fuentes <strong>de</strong>l estudio científico, ya fuese botánico, antropológico<br />
o arqueológico. A su vez, esto nos acerca a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s quejas más frecuentes <strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l XIX:<br />
<strong>la</strong>s confusiones que habían causado unos inexactos documentos, los errores interpretativos e históricos<br />
que habían conllevado <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> cambiar esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia. Precisamente fue en aquel ambiente<br />
cuando, ante <strong>la</strong> irrupción <strong>de</strong>l documento exacto que en apariencia era <strong>la</strong> fotografía, se tendió a valorar<br />
excesivamente su potencial aportación a <strong>la</strong> vez a que a minimizar <strong>la</strong> reflexión sobre su naturaleza.<br />
Así, el tipo <strong>de</strong> lámina fotográfica que hemos <strong>de</strong>nominado “mosaico u espécimen” se sitúa y es<br />
comprensible, precisamente, en esta voluntad <strong>de</strong> objetivar <strong>la</strong>s fuentes <strong>de</strong>l conocimiento histórico. Su<br />
apariencia resulta extraña si observamos otros tipos <strong>de</strong> representación: los objetos parecen flotar, <strong>de</strong>sprovistos<br />
<strong>de</strong> un contacto o un punto c<strong>la</strong>ro <strong>de</strong> apoyo. Pero dicha apariencia respondía especialmente a<br />
esta voluntad <strong>de</strong> “imitar” <strong>la</strong>s prestigiosas láminas botánicas, los esquemas adoptados para <strong>la</strong> representación<br />
científica <strong>de</strong> animales y p<strong>la</strong>ntas. Su aparición en <strong>la</strong>s publicaciones arqueológicas obligaba a un<br />
recorte <strong>de</strong> los originales, a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> máscaras que eliminaban el fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas y sus puntos<br />
<strong>de</strong> apoyo, etc. Especialmente interesante resulta cómo este tipo <strong>de</strong> fotografía apareció en España<br />
con los esfuerzos y cambios producidos en los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX, pero su presencia fue siempre,<br />
sin embargo, minoritaria. Después <strong>de</strong> unas décadas estas láminas tendieron a <strong>de</strong>saparecer, especialmente<br />
a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil. A partir <strong>de</strong> entonces, predominaría <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada fotografía individual<br />
o antropológica, que conllevaba una menor e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l cliché originario.<br />
Este tipo <strong>de</strong> láminas “mosaico u espécimen” aparecieron en <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong>, precisamente, en<br />
un momento en que historiadores eminentes <strong>de</strong>l período –como Rafael Altamira– abogaron por el es-<br />
401
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia como un organismo biológico. En efecto, gran parte <strong>de</strong> los intelectuales <strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada<br />
“generación <strong>de</strong>l 98” hab<strong>la</strong>ban <strong>de</strong> conceptos como “nacimiento”, “crecimiento”, “<strong>de</strong>generación” y “muerte”,<br />
no sólo refiriéndose a <strong>la</strong>s ciencias naturales, sino también en el análisis histórico, en el estudio <strong>de</strong>l<br />
pasado. Esta disposición, no casual, estaba en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> asemejar <strong>la</strong> representación arqueológica<br />
a los esquemas, ya instaurados, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales. Esta voluntad <strong>de</strong> acercar nuestra disciplina<br />
a <strong>la</strong>s biológicas estaba muy en re<strong>la</strong>ción con el cientificismo <strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX pero, también,<br />
tal y como hemos apuntado, con el prestigio que, en aquel<strong>la</strong> época, tenían <strong>la</strong>s ciencias naturales y<br />
con <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> acercar <strong>la</strong>s históricas –consi<strong>de</strong>radas necesarias para superar los tradicionales males <strong>de</strong><br />
España– a esas pautas que les daban credibilidad. Esta actitud continuaría durante años. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar,<br />
incluso, menciones bastante posteriores, como <strong>la</strong>s <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> o A. García y Bellido,<br />
en <strong>la</strong>s que se seguía aludiendo al carácter biológico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado. Consi<strong>de</strong>radas como<br />
un organismo, su estudio y estructuración podía seguir el consabido esquema <strong>de</strong> nacimiento, <strong>de</strong>sarrollo<br />
y muerte, un reparto tripartito muy <strong>de</strong>l gusto y presente en los estudios <strong>de</strong>l pasado.<br />
El análisis <strong>de</strong> estas “disposiciones” es, creemos, fructífero en varios sentidos. En primer lugar, en el<strong>la</strong>s<br />
influía <strong>la</strong> corriente o tradición científica dominante, <strong>de</strong> <strong>la</strong> que <strong>la</strong>s láminas fotográficas eran reflejo y consecuencia.<br />
Por otra parte, estos esquemas mostraban los objetivos e intencionalidad <strong>de</strong> cada autor, su formación<br />
y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias. La apariencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías resulta ilustrativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición <strong>de</strong> representación<br />
dominante en <strong>la</strong> época o <strong>de</strong> <strong>la</strong> convivencia o no <strong>de</strong> un canon común. Hemos querido <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r, a lo<br />
<strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l trabajo, cómo el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías pue<strong>de</strong> ser indicativo <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica<br />
en España.<br />
En efecto, constatamos algunas diferencias en <strong>la</strong> disposición <strong>de</strong> los objetos en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong><br />
respecto a lo que ocurría en el mundo occi<strong>de</strong>ntal hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar, al respecto, testimonios europeos que <strong>de</strong>saconsejaban <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> muchos<br />
objetos arqueológicos en una misma lámina. E. Trutat indicaba cómo no era a<strong>de</strong>cuado aglomerar los<br />
objetos en una so<strong>la</strong> lámina, sino que era preferible presentarlos ais<strong>la</strong>dos (Trutat, 1879). Sin embargo,<br />
pronto existió una duplicidad en esta disposición <strong>de</strong> los materiales en <strong>la</strong>s láminas. Así, mientras que<br />
ciertos materiales como <strong>la</strong>s esculturas siguieron esta presentación individual en <strong>la</strong>s láminas, otros, como<br />
<strong>la</strong>s cerámicas, pronto compartieron un espacio. De esta forma, en el proyecto europeo <strong>de</strong>l Corpus<br />
Vasorum Antiquorum <strong>la</strong>s piezas cerámicas se disponían en una misma lámina, en <strong>la</strong> apariencia que hemos<br />
<strong>de</strong>nominado espécimen, hasta mediados <strong>de</strong>l siglo XX. Se trataba, ahora, <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r comparar entre<br />
varias piezas semejantes, establecer diferencias y <strong>de</strong>scubrir afinida<strong>de</strong>s. El estudio <strong>de</strong> otros materiales como<br />
<strong>la</strong> escultura adoptó pautas diferentes. Des<strong>de</strong> momentos muy antiguos po<strong>de</strong>mos valorar <strong>la</strong> elevada<br />
presencia <strong>de</strong> fotografías individuales en <strong>la</strong>s publicaciones europeas. El esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas se realizó,<br />
más bien, para este tipo <strong>de</strong> representaciones: escultura y arquitectura. Paradigmática resulta, en este<br />
sentido, <strong>la</strong> obra mencionada <strong>de</strong> P. Arndt y W. Amelung (1890-95). La cerámica se mostraba “por especies”,<br />
conformando un esquema a<strong>de</strong>cuado para <strong>la</strong> comparación. Trazar los rasgos comunes a cada tipo,<br />
estudiar su evolución. El estudio <strong>de</strong>l pasado se acercaba a <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales.<br />
La apariencia y tradiciones <strong>de</strong> representación mediante <strong>la</strong> fotografía resultan reflejo y expresión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica como una disciplina científica. Observamos, sin embargo, algunas diferencias<br />
o, más bien, evoluciones propias <strong>de</strong>l caso español. Durante bastante tiempo po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong><br />
ausencia <strong>de</strong> un consenso, más o menos generalizado, sobre <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los objetos<br />
arqueológicos. En muchos casos, observamos cómo introducir <strong>la</strong> fotografía en el discurso arqueológico<br />
ya se consi<strong>de</strong>raba suficiente. Habría que esperar para lograr una reflexión sobre <strong>la</strong> apariencia concreta<br />
que <strong>de</strong>bía tener <strong>la</strong> imagen arqueológica como documento <strong>de</strong> estudio. Sin duda, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva escasez <strong>de</strong><br />
fotografía en <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong> <strong>de</strong>bió tener que ver en este proceso.<br />
A pesar <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo específico seña<strong>la</strong>do para España, constatamos una costumbre <strong>de</strong> reservar los<br />
corpora <strong>de</strong> láminas sueltas para <strong>la</strong>s ediciones <strong>de</strong> arquitectura o escultura, mientras que <strong>la</strong>s recopi<strong>la</strong>ciones<br />
cerámicas adoptaron un tipo <strong>de</strong> lámina con más individuos. La adopción <strong>de</strong> esta jerarquía <strong>de</strong>bió estar motivada,<br />
posiblemente, por el mo<strong>de</strong>lo que constituían <strong>la</strong>s publicaciones y los estudios europeos. Subyacente<br />
en este reparto estaba, también, <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> espécimen heredada <strong>de</strong> los estudios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s especies bo-<br />
402
tánicas y animales, así como <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> “especie” era, para <strong>la</strong> arqueología, <strong>la</strong> cerámica. No en vano<br />
Conze <strong>la</strong> había <strong>de</strong>finido como el “fósil director” <strong>de</strong> <strong>la</strong> seriación cronológica (Conze, 1870-75).<br />
Des<strong>de</strong> <strong>la</strong>s perspectivas expuestas valoramos, en primer lugar, <strong>la</strong> amplitud <strong>de</strong> este campo <strong>de</strong> estudio.<br />
Nuestro acercamiento en el presente trabajo ha supuesto una primera aproximación a un análisis,<br />
lleno <strong>de</strong> posibilida<strong>de</strong>s: <strong>la</strong> parte gráfica retrata y es testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia que está <strong>de</strong>trás. Bajo esta<br />
perspectiva, el análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración arqueológica, ya sean dibujos o fotografías, permite acercarnos<br />
<strong>de</strong> manera novedosa a esta práctica científica, a sus pautas, limitaciones y objetivos. El análisis <strong>de</strong> estas<br />
pautas constituye, pues, una nueva forma <strong>de</strong> acercarnos a <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología.<br />
LOS USOS DE LA IMAGEN ARQUEOLÓGICA FOTOGRÁFICA EN ESPAÑA Y EN EUROPA.<br />
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS<br />
Conclusiones<br />
Otra conclusión igualmente importante <strong>de</strong> nuestro estudio se refiere a <strong>la</strong>s semejanzas y diferencias<br />
que, pensamos, existieron entre <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España y en los otros países<br />
que hemos analizado, concretamente Gran Bretaña, Francia e Italia.<br />
Durante <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX se produjeron gran cantidad <strong>de</strong> transformaciones, <strong>de</strong> avances<br />
vincu<strong>la</strong>dos a <strong>la</strong> sociedad industrial. En este ambiente es comprensible el nacimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y<br />
su ferviente adhesión o rechazo. Varios inventos fueron fundamentales en esta serie <strong>de</strong> cambios que supusieron<br />
el inicio <strong>de</strong> toda una revolución tecnológica en <strong>la</strong> que todavía vivimos y que transformó el mundo.<br />
La fotografía constituye, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> esta dinámica <strong>de</strong> avances tecnológicos, uno <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s orgullos<br />
<strong>de</strong>l XIX. El hecho <strong>de</strong> haber apresado y capturado <strong>la</strong> luz en forma <strong>de</strong> imagen permanente era una<br />
c<strong>la</strong>ra expresión <strong>de</strong> los logros <strong>de</strong>l Progreso, verda<strong>de</strong>ra religión <strong>de</strong>l siglo XIX (Riego, 2003, 12). La creencia<br />
<strong>de</strong> origen sansimoniano <strong>de</strong> que, gracias a <strong>la</strong> ciencia y a <strong>la</strong> técnica, <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s caminaban hacia<br />
un indiscutible futuro <strong>de</strong> prosperidad llevó a que muchos intelectuales profesaran una fe sin fisuras en<br />
los citados logros <strong>de</strong>l Progreso. Sin duda, el alcance <strong>de</strong> esta “i<strong>de</strong>ología” <strong>de</strong>cimonónica quedó sintetizada<br />
en el discurso impartido en 1853 por P. Felipe Mon<strong>la</strong>u, quien posteriormente sería primer Director<br />
<strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional, en <strong>la</strong> Universidad Central <strong>de</strong> Madrid. En él subrayó cómo “para negar<br />
el Progreso habría que negar <strong>la</strong> Historia” (Riego, 2003, 12). En <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong> fotografía formaba<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s señas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong>l <strong>de</strong>seado Progreso.<br />
Durante el siglo XIX <strong>la</strong> invención <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se <strong>de</strong>batió en una controversia, más amplia, sobre<br />
<strong>la</strong> maquinaria en general. Aunque <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> gente aceptaba <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas máquinas,<br />
existían <strong>de</strong>bates sobre si éstas <strong>de</strong>berían entrar en todas <strong>la</strong>s esferas <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida humana. Reinaba, igualmente,<br />
<strong>la</strong> incertidumbre sobre cuál sería su alcance final, pues no se podía calibrar el impacto que éstas<br />
tendrían en <strong>la</strong> sociedad. Así, pues, coexistían diferentes opiniones y actitu<strong>de</strong>s sobre los inventos.<br />
En este sentido, <strong>la</strong> fotografía provocó, como siempre ocurre con <strong>la</strong>s noveda<strong>de</strong>s tecnológicas, comportamientos<br />
y actitu<strong>de</strong>s en buena parte contradictorios. Des<strong>de</strong> el entusiasmo y adhesión <strong>de</strong> los primeros<br />
científicos y fotógrafos, al miedo <strong>de</strong> algunos artistas y grabadores por per<strong>de</strong>r su medio <strong>de</strong> vida. Estas<br />
consi<strong>de</strong>raciones nos permiten percibir <strong>la</strong>s diferencias que existieron entre <strong>la</strong>s muy variadas aproximaciones<br />
–y adopciones– <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Algunos ejemplos pue<strong>de</strong>n resultar bastante representativos.<br />
W. Fox Talbot inició una serie <strong>de</strong> experimentos que le llevarían a su conocida invención <strong>de</strong>l talbotipo.<br />
Dicha invención fue el resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgas <strong>de</strong>liberaciones sobre <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> lograr una exacta<br />
representación <strong>de</strong> los paisajes italianos. En sus reflexiones influyó, sin duda, <strong>la</strong> necesidad y <strong>de</strong>manda, por<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia y <strong>la</strong> sociedad británica <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>de</strong> representaciones fiables. La p<strong>la</strong>smación física<br />
<strong>de</strong> imágenes era, así, un proyecto <strong>la</strong>rgamente acariciado. En efecto, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> lograr una invención como<br />
<strong>la</strong> fotografía estaba firmemente anc<strong>la</strong>da en <strong>la</strong>s ten<strong>de</strong>ncias artísticas y filosóficas <strong>de</strong> países como Gran Bretaña.<br />
Por el contrario, consi<strong>de</strong>rar los intentos fotográficos <strong>de</strong> Catherwood en Tierra Santa nos lleva a un<br />
ambiente <strong>de</strong> exploración <strong>de</strong> territorios, <strong>de</strong> penetración <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>res europeos y formación <strong>de</strong> sus imperios,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> oposición local a los inventos y productos propios <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia occi<strong>de</strong>ntal. Así, pues, <strong>la</strong> fotografía<br />
llegó a estas tierras como un instrumento <strong>de</strong>sconocido traído por extraños.<br />
403
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Des<strong>de</strong> esta perspectiva, <strong>la</strong>s reticencias locales que se han <strong>de</strong>scrito hacia <strong>la</strong> fotografía resultaban ser<br />
expresiones <strong>de</strong> un cierto rechazo cultural hacia lo extranjero, hacia lo impuesto. Reflejaban, asimismo,<br />
<strong>la</strong> distancia cultural que existía entre los fotógrafos extranjeros y los habitantes locales. En muchos países<br />
<strong>la</strong> fotografía representaba una intrusión –una invención– <strong>de</strong> <strong>la</strong> que no existía necesidad. Bajo estas<br />
consi<strong>de</strong>raciones había, pues, que valorar <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> este resultado <strong>de</strong>l progreso, <strong>la</strong> fotografía, en<br />
<strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong>.<br />
A diferencia <strong>de</strong> lo que en ocasiones se ha argumentado, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s innovaciones industriales<br />
europeas fueron conocidas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto en España. Recientes obras, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes ámbitos,<br />
se han <strong>de</strong>dicado a mostrar esta realidad y el verda<strong>de</strong>ro estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia en España. Lejos <strong>de</strong> su<br />
tradicional minusvaloración, estos estudios tien<strong>de</strong>n a situar<strong>la</strong> en su contexto y a evaluar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> esta perspectiva,<br />
sus verda<strong>de</strong>ros logros (López-Ocón, 2003; Riego, 2003, 11; Sánchez-Ron, 1996; VV.AA,<br />
2000). España conoció <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mismo año <strong>de</strong> 1839. No existió un<br />
<strong>la</strong>pso consi<strong>de</strong>rable entre su invención y <strong>la</strong> llegada a nuestro país. Po<strong>de</strong>mos afirmar, incluso, cómo a partir<br />
<strong>de</strong> diversos textos <strong>de</strong> <strong>la</strong> época analizados recientemente por B. Riego (2003), <strong>la</strong> fotografía se consi<strong>de</strong>ró<br />
<strong>de</strong> una forma muy parecida a cómo ocurría en Europa: se percibía como un reflejo fiel y veraz <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> realidad, si bien <strong>de</strong> forma más minoritaria. Así, pues, se convirtió <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio en un símbolo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> necesaria mo<strong>de</strong>rnización que se proc<strong>la</strong>maba para España. En esta c<strong>la</strong>ve <strong>de</strong> admiración por el Progreso,<br />
<strong>de</strong> sensación <strong>de</strong> estar participando en una época llena <strong>de</strong> cambios, y en <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> encontrar<br />
vías <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia y <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica, es don<strong>de</strong> <strong>de</strong>ben ubicarse <strong>la</strong>s primeras<br />
reflexiones en torno a <strong>la</strong> fotografía (Riego, 2003, 13).<br />
La nueva técnica era una forma más <strong>de</strong> introducir, en España, los logros <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad industrial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> que nuestro país se había visto apartado. Sin embargo, los procedimientos fotográficos tuvieron<br />
una restringida difusión hasta el siglo XX. Así se entien<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nuncia que A. Lon<strong>de</strong> hacía en 1889, seña<strong>la</strong>ndo<br />
cómo “a pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong>s numerosas e importantes aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, no se ha creado todavía<br />
su enseñanza oficial” (Lon<strong>de</strong>, 1889, 7).<br />
En este sentido, po<strong>de</strong>mos preguntarnos cuál fue, si es que existió, <strong>la</strong> diferencia fundamental entre<br />
<strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología en España y en otros países como Gran Bretaña, Alemania,<br />
Italia o Francia. Observando el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> éstos, tal y como hemos acometido en anteriores<br />
páginas (ver Caps. III-VI), establecemos una mayor cercanía entre algunos países como Italia y España<br />
y otros como Francia y Gran Bretaña.<br />
Existen, en efecto, consi<strong>de</strong>rables diferencias entre los países europeos examinados y <strong>la</strong> incorporación<br />
científica observada en España. La llegada, adopción y los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía formaron parte, en<br />
<strong>de</strong>finitiva, <strong>de</strong> un panorama científico amplio que hemos intentado consi<strong>de</strong>rar. Para ello, resulta c<strong>la</strong>ve<br />
también valorar <strong>la</strong> política, <strong>la</strong> sociedad y <strong>la</strong> economía, circunstancias todas el<strong>la</strong>s que permiten lograr <strong>la</strong><br />
perspectiva necesaria para compren<strong>de</strong>r el proceso. Examinando, así, el caso español y los citados ejemplos<br />
europeos constatamos cómo, aunque no se pue<strong>de</strong> hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> una diferencia temporal apreciable en<br />
<strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l nuevo invento, sí resulta c<strong>la</strong>ro su diferente ritmo <strong>de</strong> adopción. Lógicamente, cada uno <strong>de</strong><br />
los países analizados presenta una serie <strong>de</strong> características propias, una variabilidad <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
diferentes tradiciones locales. Así, por ejemplo, Francia y Gran Bretaña experimentaron aplicaciones<br />
muy tempranas y entusiastas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En el caso francés resulta muy notable <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable iniciativa<br />
estatal que, <strong>de</strong> diferentes formas, parece haber ayudado a impulsar <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Mientras tanto, en el caso <strong>de</strong> Gran Bretaña se constata una notable incorporación <strong>de</strong> personal unida a<br />
<strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> instituciones y organismos <strong>de</strong> muy diferente tipo. Ambos países tenían en común, a<strong>de</strong>más,<br />
<strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> estudios arqueológicos y artísticos que <strong>de</strong>mandaban documentos exactos.<br />
En Gran Bretaña, Francia y Alemania se pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar que, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> intentos más o menos<br />
puntuales acometidos a partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>la</strong> fotografía se había incorporado plenamente<br />
ya a finales <strong>de</strong>l siglo a <strong>la</strong> ciencia arqueológica. En España dicha incorporación no se produciría hasta<br />
<strong>la</strong> primera década <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
En Gran Bretaña <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> investigación y en <strong>la</strong>s publicaciones científicas<br />
ha sido bastante notable, sustancialmente superior a otros países como Italia o España. Disponemos <strong>de</strong><br />
404
Conclusiones<br />
varios testimonios que permiten <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r <strong>la</strong> amplia concepción que se tenía, ya en el último tercio <strong>de</strong>l<br />
XIX, sobre <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Sintomático resulta, creemos, el estudio <strong>de</strong> T. Fawcett sobre <strong>la</strong>s<br />
transformaciones en <strong>la</strong>s conferencias <strong>de</strong> Arte y Arqueología <strong>de</strong> Gran Bretaña. La conferencia científica<br />
se había configurado como un foro en el que eran fundamentales <strong>la</strong>s <strong>de</strong>mostraciones, experimentos y<br />
<strong>la</strong>s muestras <strong>de</strong> especímenes naturales (Fawcett, 1983, 446). Fuese cual fuese el tema <strong>de</strong> <strong>la</strong> conferencia<br />
o lección había que aducir evi<strong>de</strong>ncias y mostrar ejemplos. Si estas muestras podían ser visuales, tanto<br />
mejor. Nada podía reemp<strong>la</strong>zar <strong>la</strong> experiencia visual.<br />
En realidad, <strong>la</strong> necesidad científica <strong>de</strong> imágenes había comenzado tiempo atrás. Ya en los años 40 <strong>de</strong>l<br />
siglo XIX <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s arqueológicas británicas comenzaron sus excursiones a lugares arqueológicos. Sin<br />
embargo, persistían diferentes problemas para el conocimiento y discusión, para fijar atribuciones culturales.<br />
Las obras <strong>de</strong> arte que se discutían en una conferencia no estaban generalmente disponibles en <strong>la</strong>s cercanías.<br />
Los originales, ubicados en colecciones o países lejanos, eran frecuentemente inaccesibles. Como<br />
comprobación se disponía, tan sólo, <strong>de</strong> transcripciones o dibujos más o menos fi<strong>de</strong>dignos, realizados probablemente<br />
a esca<strong>la</strong>s reducidas y por personas que habían realizado su propia interpretación sobre el original.<br />
La ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s conferencias hasta <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía era útil para explicar los puntos <strong>de</strong><br />
vista generales, pero no para un análisis más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do y sutil <strong>de</strong> <strong>la</strong> obra o para su comparación con otra.<br />
Lo que se requería, y lo que comenzó a estar cada vez más disponible a partir <strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX, era el registro fiable <strong>de</strong> los objetos. Un ejemplo <strong>de</strong>stacado en <strong>la</strong> aplicación británica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
lo protagonizó John Ruskin. El conocido historiador <strong>de</strong>l Arte fue pronto consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong> “indisputable<br />
evi<strong>de</strong>nce” que su testimonio representaba (Ruskin, 1903-1912). Así, incorporó <strong>la</strong>s imágenes<br />
fotográficas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> muy pronto –ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el daguerrotipo– a sus investigaciones y conferencias don<strong>de</strong>,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas, <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s acogían numerosas ilustraciones.<br />
Hacia 1900 <strong>la</strong> fotografía se había incorporado <strong>de</strong>finitivamente en <strong>la</strong> arqueología científica británica,<br />
respondiendo a una <strong>de</strong>manda que había comenzado tiempo atrás. Hacia 1890 el tipo predominante<br />
<strong>de</strong> conferencia se había transformado <strong>de</strong>finitivamente. Se <strong>de</strong>jaron <strong>de</strong> mostrar láminas ante <strong>la</strong> general<br />
preferencia por <strong>la</strong> proyección <strong>de</strong> diapositivas. El cambio introducía varias modificaciones en el<br />
propio discurso. El tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proyecciones permitía observar ciertos <strong>de</strong>talles –<strong>de</strong>corativos o constructivos–<br />
que antes difícilmente se podían apreciar. A<strong>de</strong>más, con el auditorio oscurecido, <strong>la</strong> atención<br />
se fijaba especialmente en esas imágenes proyectadas: discurso e imagen se percibían <strong>de</strong> manera simultánea<br />
y se podía transmitir gran cantidad <strong>de</strong> información visual en un espacio <strong>de</strong> tiempo reducido.<br />
Así, pues, <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía supuso una significativa transformación en <strong>la</strong> práctica y comunicación<br />
<strong>de</strong>l Arte y <strong>la</strong> Arqueología. Observar este contexto nos hace compren<strong>de</strong>r cómo <strong>la</strong> tradición<br />
<strong>de</strong> estudios arqueológicos anterior a <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l medio fotográfico fue fundamental para conformar<br />
los usos que se darían a <strong>la</strong> nueva técnica. Los estudios históricos y artísticos habían llegado a un punto<br />
en que <strong>de</strong>mandaban una fuente exacta para el estudio <strong>de</strong>l pasado. Existía una acuciante necesidad <strong>de</strong><br />
imágenes fiables. En este sentido compren<strong>de</strong>mos <strong>la</strong> inmediata adopción que <strong>la</strong> fotografía tuvo.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, hemos examinado el significativo caso <strong>de</strong> Italia. En el siglo XIX este país constituía,<br />
con su envidiable riqueza patrimonial, un punto c<strong>la</strong>ve en el acercamiento <strong>de</strong> los occi<strong>de</strong>ntales al pasado.<br />
Como meta tradicional <strong>de</strong>l viajero europeo <strong>de</strong>l Grand Tour, Italia atrajo fotógrafos, arqueólogos<br />
y arquitectos <strong>de</strong> numerosos países. El hecho <strong>de</strong> constituir un lugar <strong>de</strong> encuentro le hizo <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r una<br />
consi<strong>de</strong>rable industria fotográfica ejemplificada en <strong>la</strong> conocida casa Alinari. Sus primeros usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
estuvieron, por tanto, <strong>de</strong>stinados a satisfacer esta <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> eruditos extranjeros. Un importante<br />
punto en común entre Italia y España era el hecho <strong>de</strong> que ambos compartían una situación económica<br />
y social menos acor<strong>de</strong> con los <strong>de</strong>sarrollos industriales <strong>de</strong>l siglo XIX. Aún con <strong>la</strong>s lógicas diferencias,<br />
Italia habría aplicado <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología al igual que España, siguiendo unas pautas<br />
y utilizaciones aprendidas <strong>de</strong> los viajeros extranjeros que llegaban para estudiar sus antigüeda<strong>de</strong>s. Ambos<br />
fueron receptores –y no actores– <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica y <strong>de</strong> sus usos, como <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos<br />
tecnológicos <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
En este <strong>la</strong>rgo proceso <strong>de</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva técnica po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar, no obstante, ciertas características<br />
específicas <strong>de</strong>l caso español. Aunque socialmente se concedía a <strong>la</strong> fotografía <strong>la</strong> misma vera-<br />
405
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
cidad que observamos en Europa, constatamos una aplicación menor, más irregu<strong>la</strong>r y personal, pero no<br />
tanto un déca<strong>la</strong>ge o diferencia temporal en <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l invento. Existió una menor extensión <strong>de</strong> lo<br />
que suponía, <strong>de</strong> los cambios y posibilida<strong>de</strong>s, una menor difusión social y, lo que creemos resulta fundamental,<br />
unos usos propios y una discontinuidad <strong>de</strong> los diferentes acercamientos <strong>de</strong> que fue objeto.<br />
La ausencia <strong>de</strong> una necesidad anterior <strong>de</strong> un documento como éste –que vemos había sido c<strong>la</strong>ve<br />
en países como Francia y Gran Bretaña– condicionó estos usos diferentes, prolongándolos hasta un<br />
momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX. La propia evolución histórica españo<strong>la</strong> en este siglo tuvo también importantes<br />
repercusiones en el <strong>de</strong>sarrollo científico <strong>de</strong>l país. En esta minoritaria e irregu<strong>la</strong>r acogida <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía confluyeron, pues, varios factores.<br />
En España, <strong>la</strong> fotografía se expandió, en primer lugar, como un invento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naciones <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>das.<br />
Sintomático resulta recordar, al respecto, <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> F. Mon<strong>la</strong>u, quien se <strong>la</strong>mentaba <strong>de</strong> cómo<br />
España quedaba alejada <strong>de</strong> a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntos y sucesivas mejoras que iban a suce<strong>de</strong>rse en el medio fotográfico;<br />
“los españoles –precisaba– se ven alejados <strong>de</strong> ese interesante proceso” (Mon<strong>la</strong>u, 1839). Existió, pues,<br />
una diferencia fundamental motivada por <strong>la</strong> propia situación sociopolítica <strong>de</strong>l país. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> fotografía<br />
fue, hasta <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> instantánea a finales <strong>de</strong>l siglo XIX, un procedimiento re<strong>la</strong>tivamente<br />
caro para el que era necesario poseer una formación que, en gran manera, se realizaba mediante una<br />
transmisión personal. El escaso número <strong>de</strong> fotógrafos españoles se <strong>de</strong>dicaba al más lucrativo negocio<br />
<strong>de</strong>l retrato, a fotografías <strong>de</strong> estudio cuya problemática era muy diferente a <strong>la</strong> <strong>de</strong> exteriores. Po<strong>de</strong>mos recordar<br />
también cómo, cuando surgió <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> enseñar fotografía para empren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Comisión<br />
Científica <strong>de</strong>l Pacífico, hubo que acudir a un conocido fotógrafo comercial, J. Laurent. No existía, en<br />
el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong>, otro fotógrafo que pudiese enseñar a Rafael <strong>de</strong> Castro.<br />
Esta <strong>de</strong>sigual difusión y generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía contrasta con <strong>la</strong> experimentada en ciertos<br />
países europeos. Así, mientras el egiptólogo alemán Richard Lepsius introdujo <strong>la</strong> nueva técnica durante<br />
su estancia en Egipto en 1842, <strong>la</strong>s primeras aplicaciones a <strong>la</strong> arqueología no tuvieron lugar en España<br />
hasta los años 60 <strong>de</strong>l siglo XIX. El panorama <strong>de</strong> fotógrafos en nuestro país era todavía, tal y como señaló<br />
A. Engel a su llegada a nuestro país en 1891, muy escaso. Las escasas aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
a <strong>la</strong> arqueología se <strong>de</strong>bían entonces, en gran parte, a iniciativas privadas que comenzaban a conce<strong>de</strong>r<br />
gran valor a este documento.<br />
Varios factores más parecen haber confluido en esta escasa o puntual aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en nuestro país. Po<strong>de</strong>mos añadir, a <strong>la</strong> situación socio-política general, los muy escasos presupuestos tradicionalmente<br />
otorgados a los estudios históricos y a <strong>la</strong> investigación. A<strong>de</strong>más, el nulo <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
una industria fotográfica en España hacía que todos sus productos <strong>de</strong>bieran importarse, lo que encarecía<br />
consi<strong>de</strong>rablemente <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> los mismos. Todos estos factores ayudan a compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s<br />
que <strong>de</strong>bía tener, hasta <strong>la</strong> primera década <strong>de</strong>l siglo XX, el introducir el registro fotográfico en<br />
<strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Su menor extensión general hace comprensible, pensamos, que <strong>la</strong> técnica llegara<br />
y se aplicara a <strong>la</strong> arqueología en momentos más tardíos que en otros países <strong>de</strong>l mundo occi<strong>de</strong>ntal.<br />
A pesar <strong>de</strong> los diferentes factores enumerados existen, no obstante, otras diferencias que nos parecen<br />
c<strong>la</strong>ves. La fotografía se aplicó, <strong>de</strong> manera fundamental, en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s que habían<br />
p<strong>la</strong>nteado los estudios arqueológicos <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos hasta entonces en los diferentes países. Si <strong>la</strong> invención<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía se percibió, en países como Francia, como un instrumento <strong>de</strong> gran ayuda para<br />
<strong>la</strong> arqueología fue porque esta ciencia tenía ya ciertas necesida<strong>de</strong>s que el invento parecía satisfacer. La<br />
fotografía venía a convertirse en una ayuda fundamental ante una necesidad creada.<br />
De esta forma, llegamos a otro factor fundamental para valorar esta aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en<br />
España: el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica, <strong>la</strong> naturaleza y carácter <strong>de</strong> los estudios que se estaban realizando.<br />
En este sentido resulta esc<strong>la</strong>recedor el hecho <strong>de</strong> que, tanto en Italia como en España, <strong>la</strong>s primeras<br />
utilizaciones significativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en arqueología parecen haber<strong>la</strong>s protagonizado extranjeros.<br />
Ambos países fueron objeto <strong>de</strong> un interés cultural y arqueológico por parte <strong>de</strong> varios países occi<strong>de</strong>ntales.<br />
Dentro <strong>de</strong> estas activida<strong>de</strong>s <strong>la</strong> fotografía fue “importada” como un instrumento científico 433 .<br />
433 A pesar <strong>de</strong> que, en ambos países, varios científicos “nacionales”, en foros siempre limitados, hubiesen proc<strong>la</strong>mado su utilidad.<br />
406
Conclusiones<br />
En efecto, buena parte <strong>de</strong> los maestros pioneros <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> aprendieron <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mano <strong>de</strong> estudiosos extranjeros que recorrieron nuestras tierras al alba <strong>de</strong>l siglo XX: M.<br />
Gómez-Moreno y J. R. Mélida <strong>de</strong> E. Hübner; J. Cabré <strong>de</strong> H. Breuil; P. Bosch Gimpera en Alemania;<br />
A. García y Bellido <strong>de</strong> G. Ro<strong>de</strong>nwalt y H. Obermaier; C. Mergelina <strong>de</strong> J. Bonsor y P. Paris, etc. Po<strong>de</strong>mos<br />
imaginar los primeros viajes, <strong>de</strong> E. Hübner y L. Heuzey, o <strong>la</strong>s primeras misiones <strong>de</strong> A. Engel y P.<br />
Paris, concebidas ambas con <strong>la</strong> cámara fotográfica, y <strong>la</strong> impresión que provocaban en sus contemporáneos<br />
españoles. Éste fue el marco en que, por ejemplo, M. Gómez-Moreno atendía y aprendía <strong>de</strong> E.<br />
Hübner, durante los viajes <strong>de</strong>l alemán a España. La fotografía fue, entonces, uno más <strong>de</strong> los intercambios<br />
producidos en el marco <strong>de</strong> estos estudios <strong>de</strong> extranjeros en España. Se divulgaron, también, otras<br />
técnicas o metodologías, como el dibujo, los calcos, los vaciados, <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> medidas o <strong>la</strong> atención por<br />
el dato exacto. El aprendizaje <strong>de</strong> todas el<strong>la</strong>s estuvo durante mucho tiempo unido, al igual que el <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía, a <strong>la</strong> estrecha re<strong>la</strong>ción maestro-discípulo mantenida hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo<br />
pasado.<br />
Este ambiente <strong>de</strong> transmisión personal nos lleva a consi<strong>de</strong>rar otro aspecto fundamental: el grado<br />
<strong>de</strong> apoyo institucional o estatal hacia lo que eran <strong>la</strong>s nuevas técnicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica científica. Al valorar<br />
este siglo <strong>de</strong> arqueología españo<strong>la</strong> que abarca nuestro estudio (1860-1960), así como <strong>la</strong>s diversas iniciativas<br />
a favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> catalogación e investigación <strong>de</strong>l patrimonio, <strong>de</strong>stacamos algunas aplicaciones y<br />
proyectos pioneros. En el fondo, <strong>la</strong>s actuaciones ten<strong>de</strong>ntes a incorporar <strong>la</strong> fotografía, incluso los proyectos<br />
institucionales, fueron en España bastante <strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> un reducido número <strong>de</strong> personas<br />
que, en <strong>de</strong>terminados momentos, llegaron a ocupar cargos que les permitieron <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rlos. Sus actuaciones<br />
y logros alcanzan, en este ambiente <strong>de</strong> intermitente apoyo institucional, un especial valor.<br />
Convencidos individualmente <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l documento fotográfico fomentaron, a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> su vida,<br />
su mayor presencia en el trabajo <strong>de</strong> los historiadores y arqueólogos, en el estudio y divulgación <strong>de</strong>l patrimonio.<br />
Diferentes circunstancias hicieron que, al contrario <strong>de</strong> lo que constatamos en otros países, estas<br />
iniciativas no tuviesen el seguimiento institucional y <strong>la</strong> continuidad <strong>de</strong>seada y <strong>de</strong>pendiesen siempre<br />
<strong>de</strong> proyectos que cesaban al cabo <strong>de</strong> algunos años. Otras circunstancias, como los problemas presupuestarios<br />
o los cambios tras <strong>la</strong> Guerra Civil, hicieron que algunas <strong>de</strong> estas iniciativas –como el fichero<br />
<strong>de</strong> arte antiguo <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos– se vieran interrumpidas. De todo ello extraemos<br />
una característica fundamental: <strong>la</strong> irregu<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España, <strong>la</strong> ausencia<br />
<strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nificación científica a medio o <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo y <strong>la</strong> discontinuidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s interesantes iniciativas<br />
que surgieron.<br />
Manteniendo <strong>la</strong> perspectiva <strong>de</strong> cómo se incorporó <strong>la</strong> fotografía en otros países <strong>de</strong>l entorno europeo<br />
no po<strong>de</strong>mos menos que seña<strong>la</strong>r ciertas diferencias significativas. En España <strong>de</strong>stacaría <strong>la</strong> convivencia<br />
<strong>de</strong> ciertas iniciativas pioneras con usos entendibles <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una tradición anticuaria. El impulso<br />
<strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> los más importantes proyectos estuvo unido a <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacadas personalida<strong>de</strong>s a<br />
ciertos cargos <strong>de</strong> <strong>la</strong> administración o el gobierno. Así, Juan Facundo Riaño impulsó el Catálogo Monumental<br />
y Artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nación, finalmente aprobado bajo el gobierno liberal <strong>de</strong> Canalejas. En su enunciado<br />
(1900) se resaltaba ya el auxilio indispensable <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> su inclusión en el<br />
proyecto. Parale<strong>la</strong>mente, otros proyectos no pudieron culminarse. Entre ellos podríamos <strong>de</strong>stacar el<br />
muy temprano intento, en los años 70 <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>de</strong> realizar un primer catálogo fotográfico <strong>de</strong>l<br />
Museo Arqueológico Nacional que, <strong>de</strong>sgraciadamente, no llegó a ver <strong>la</strong> luz. En efecto, en 1871 el conocido<br />
editor José Gil Dorregaray pidió permiso al Ministerio <strong>de</strong> Fomento para publicar, mediante<br />
cromolitografías, todos los objetos <strong>de</strong> dicho museo (VV.AA., 1871). Otro notable impulso lo efectuó<br />
el historiador <strong>de</strong>l arte R. <strong>de</strong> Orueta cuando accedió al cargo <strong>de</strong> Director General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, en<br />
1931. Gracias a ello, logró impulsar el taller fotográfico <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional y <strong>la</strong> creación<br />
<strong>de</strong>l fichero <strong>de</strong> Arte Antiguo <strong>de</strong>l CEH. Pero condiciones específicas <strong>de</strong> nuestro <strong>de</strong>sarrollo político, como<br />
<strong>la</strong> Guerra Civil y los cambios que supuso, ayudan a compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> discontinuidad en el apoyo a ciertos<br />
proyectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida científica.<br />
Estas circunstancias específicas <strong>de</strong>l caso español nos hacen valorar, aún más, ciertas iniciativas personales,<br />
ya fuese aprovechando un cargo institucional o inaugurando archivos como fue el caso <strong>de</strong><br />
407
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Adolfo Mas. Su <strong>la</strong>bor adquiere, creemos, un gran significado por haberse realizado en este ambiente<br />
institucional. A menudo poco mencionada, es justo <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> todas aquel<strong>la</strong>s personas, cuya<br />
formación, generalmente completada en el extranjero, les había hecho compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> utilidad y posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> Arqueología. Su ejemplo no <strong>de</strong>be, sin embargo, <strong>de</strong>sdibujar<br />
lo que fue <strong>la</strong> pauta general. Recor<strong>de</strong>mos cómo, todavía en 1959, G. Menén<strong>de</strong>z-Pidal intentaba convencer<br />
a los historiadores <strong>de</strong> <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> aplicar <strong>la</strong> fotografía a sus investigaciones (Menén<strong>de</strong>z-Pidal,<br />
1959). Así pues, y como conclusión, <strong>de</strong>tectamos en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> ciertos usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
muy <strong>de</strong> acuerdo con <strong>la</strong>s pautas europeas junto a otros here<strong>de</strong>ros aún <strong>de</strong> <strong>la</strong>s utilizaciones <strong>de</strong>l siglo<br />
XIX.<br />
Otra diferencia fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> respecto a <strong>la</strong> <strong>de</strong> otros países se refiere al<br />
propio estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina y <strong>la</strong> conciencia <strong>de</strong> los documentos que esta ciencia necesitaba. Una vez<br />
conocida <strong>la</strong> fotografía y sus posibilida<strong>de</strong>s, los usos parecen haber sido diferentes puesto que era diferente<br />
<strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> su necesidad. Así, resulta muy interesante percibir cómo <strong>la</strong> institución más significativa<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> –al menos hasta 1911– <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, conserva unos<br />
muy tempranos testimonios fotográficos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1861. Pese a ello, los hal<strong>la</strong>zgos se reprodujeron en su<br />
Boletín, generalmente, mediante dibujos. Primaban fototipias <strong>de</strong> calidad en vez <strong>de</strong> un mayor número<br />
<strong>de</strong> reproducciones fotográficas. De los testimonios epigráficos se transcribía generalmente <strong>la</strong> inscripción<br />
y no se reproducía el objeto. El epígrafe centraba todo el interés <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> dominante arqueología<br />
filológica. Es evi<strong>de</strong>nte, pues, que <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología, sus intereses y objetivos, fueron<br />
fundamentales en cada aplicación concreta <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
En este sentido analizamos, también, <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> repertorios o corpora <strong>de</strong> materiales arqueológicos.<br />
Compren<strong>de</strong>mos, así, que ciertas instituciones españo<strong>la</strong>s no emprendiesen <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> campañas<br />
fotográficas recopi<strong>la</strong>ndo antigüeda<strong>de</strong>s como sí hicieron sus homónimas europeas. Destacamos,<br />
en esta línea, los tempranos proyectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong>s Monuments Historiques francesa con <strong>la</strong> Mission<br />
Héliographique (1851). En España no se concibió un proyecto simi<strong>la</strong>r, como era el Catálogo<br />
Monumental <strong>de</strong> España, hasta 1900. Así, pues, no po<strong>de</strong>mos atribuir sólo a <strong>la</strong> crónica escasez presupuestaria<br />
españo<strong>la</strong> <strong>la</strong> diferencia que, mientras en Francia se conocía <strong>la</strong> fotografía en 1839 y se aplicó a <strong>la</strong><br />
Mission Héliographique en 1851, en España hubiese que esperar hasta el <strong>Real</strong> Decreto <strong>de</strong> los Catálogos<br />
Monumentales y Artísticos, en 1900. Es <strong>de</strong>cir, casi 50 años <strong>de</strong>spués.<br />
Concluimos estos comentarios anotando cómo <strong>la</strong> más tardía aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España<br />
y su fundamental irregu<strong>la</strong>ridad se <strong>de</strong>bió, en gran parte, a <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s y al alcance <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong><br />
y, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ésta, <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica. Esta circunstancia, por encima <strong>de</strong> otras limitaciones<br />
o carencias, es lo que hace comprensible el proceso. Indudablemente, <strong>la</strong>s circunstancias sociopolíticas<br />
repercutieron también, <strong>de</strong> forma consi<strong>de</strong>rable, así como <strong>la</strong>s condiciones presupuestarias o el<br />
difícil abastecimiento <strong>de</strong> productos fotográficos.<br />
El mismo F. Arago, en el discurso por el que se daba a conocer <strong>la</strong> fotografía en 1839, en París, ponía<br />
<strong>de</strong> relieve su idoneidad para <strong>la</strong> ciencia arqueológica, para subsanar ciertos problemas y necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> joven disciplina. La conciencia <strong>de</strong> para qué se iba a aplicar el invento era, aquí, inmediata. Venía<br />
a solucionar un problema –<strong>la</strong> exacta reproducción <strong>de</strong> mil<strong>la</strong>res <strong>de</strong> jeroglíficos– que el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ciencia había p<strong>la</strong>nteado. En España, como no había aparecido esta necesidad, <strong>la</strong> aplicación inmediata<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología no era tan evi<strong>de</strong>nte, aunque sí se señaló para otras ciencias como <strong>la</strong>s<br />
Naturales o <strong>la</strong> Medicina.<br />
Así, pues, diferentes factores confluyeron en España. No existía una necesidad p<strong>la</strong>nteada <strong>de</strong> documentos<br />
exactos para <strong>la</strong> Historia: <strong>la</strong> Arqueología era una ciencia joven que carecía aún <strong>de</strong> instituciones,<br />
leyes o proyectos con presupuestos, etc. Por encima <strong>de</strong> <strong>la</strong>s evi<strong>de</strong>ntes dificulta<strong>de</strong>s económicas, podríamos<br />
respon<strong>de</strong>r a <strong>la</strong> pregunta <strong>de</strong> por qué, cuando se conoce <strong>la</strong> fotografía no resultó evi<strong>de</strong>nte, como<br />
en Francia o Alemania, su idoneidad para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> repertorios sobre el patrimonio. En España<br />
no parece haber existido, hasta el siglo XX, una necesidad científica tan <strong>de</strong>stacada <strong>de</strong> llevar a cabo estos<br />
corpora. Existieron, tal y como hemos seña<strong>la</strong>do con anterioridad, significativos proyectos puntuales<br />
a los que, sin embargo, no se les dio ni <strong>la</strong> <strong>de</strong>seada continuidad ni los medios necesarios. Significativo<br />
408
Conclusiones<br />
fue el que F. Cambó encargó a P. Bosch Gimpera, en 1927, sobre <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> un corpus <strong>de</strong> arte<br />
ibérico <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Monumenta Cataloniae <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fundació Bernat Matge. Después <strong>de</strong> que J.<br />
Colominas recopi<strong>la</strong>se el material fotográfico y los calcos <strong>de</strong> los vasos ibéricos, los volúmenes que <strong>de</strong>bían<br />
agrupar todo el material gráfico quedaron inéditos ante <strong>la</strong> precariedad económica y, <strong>de</strong> hecho, sólo<br />
se publicaría <strong>la</strong> introducción que Bosch Gimpera había redactado (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 2003b, XXXII-<br />
XXXIII).<br />
Fueron, opinamos, un cúmulo <strong>de</strong> interesantes situaciones y factores lo que conllevó <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivamente<br />
tardía e irregu<strong>la</strong>r aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a los estudios <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad en España. Parale<strong>la</strong>mente,<br />
po<strong>de</strong>mos apuntar cómo don<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología había tenido un <strong>de</strong>sarrollo más notable, <strong>la</strong> incorporación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica fue más rápida y profunda. En España, con estudios escasos o muy<br />
puntuales sobre sus antigüeda<strong>de</strong>s, no se podía compren<strong>de</strong>r tan rápidamente su idoneidad. Así, pues,<br />
existía esta diferencia fundamental: <strong>la</strong> anterior necesidad <strong>de</strong> imágenes fiables. La arqueología españo<strong>la</strong><br />
tenía una metodología y objetivos todavía en formación. Diferentes iniciativas personales, tanto <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
una arqueología no institucionalizada como <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los posteriores y oficiales organismos arqueológicos<br />
fueron, en nuestra opinión, c<strong>la</strong>ves para algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s utilizaciones más sobresalientes que hemos observado,<br />
así como para i<strong>de</strong>ar proyectos <strong>de</strong> envergadura notable que sistematizaran fotográficamente <strong>la</strong><br />
arqueología españo<strong>la</strong>. Progresivamente, <strong>la</strong> fotografía se aplicó <strong>de</strong> forma mayoritaria en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
necesida<strong>de</strong>s y priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. Así, resultan comprensibles algunas características <strong>de</strong> nuestro<br />
país, como el alto porcentaje <strong>de</strong> tomas fotográficas con un contenido monumental, ya fuese sobre<br />
<strong>la</strong> Edad Media, Mo<strong>de</strong>rna o sobre <strong>la</strong> época romana.<br />
Otro rasgo sintomático fue <strong>la</strong> ausencia, hasta prácticamente los años 50 <strong>de</strong>l siglo XX, <strong>de</strong> un consenso<br />
c<strong>la</strong>ro y unánimamente seguido en cuanto a una norma regu<strong>la</strong>rizadora <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen arqueológica.<br />
Hemos alcanzado esta conclusión a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> observación <strong>de</strong> <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes fotográficas<br />
y, en consecuencia, <strong>la</strong> disposición formal <strong>de</strong> los objetos arqueológicos entre 1860 y 1960. El estudio<br />
<strong>de</strong> estas pautas <strong>de</strong> representación ejemplifican, como hemos seña<strong>la</strong>do, <strong>la</strong> práctica científica que está<br />
<strong>de</strong>trás, el acercamiento <strong>de</strong> los arqueólogos a los objetos <strong>de</strong>l pasado. Resulta, a<strong>de</strong>más, un aspecto totalmente<br />
inédito en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica. Valorando en conjunto el análisis <strong>de</strong> estas disposiciones<br />
o apariencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas arqueológicas, concluimos lo fructífero y <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estas<br />
aproximaciones. Como vía inédita, <strong>la</strong> fotografía constituye, en el amplio contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción<br />
científica, una valiosa fuente para acercarnos a novedosos aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> práctica arqueológica.<br />
Des<strong>de</strong> esta perspectiva, consi<strong>de</strong>ramos <strong>de</strong> gran interés intentar comparar estas disposiciones y apariencias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> con lo que ocurría en otros países. En <strong>la</strong> arqueología europea se consensuaron<br />
pronto <strong>la</strong>s normas que caracterizarían <strong>la</strong> fotografía documental. Así, constatamos una primera<br />
disposición que hemos <strong>de</strong>nominado “<strong>de</strong> tipo bo<strong>de</strong>gón” y que se caracteriza por su herencia <strong>de</strong> los<br />
esquemas formales proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradición pictórica. En el<strong>la</strong>, un conjunto <strong>de</strong> piezas, ya fuesen o no<br />
<strong>de</strong>l mismo tipo, se disponían juntas en una única toma fotográfica a <strong>la</strong> que se podían añadir los conocidos<br />
fondos <strong>de</strong> te<strong>la</strong>s. A partir <strong>de</strong> esta primera representación <strong>la</strong> arqueología evolucionó buscando un<br />
lenguaje específico y propio. En <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong> estas pautas influyeron notablemente esquemas<br />
heredados <strong>de</strong> otras ciencias con una metodología ya formada, como <strong>la</strong>s Naturales o <strong>la</strong> Antropología.<br />
Los objetos arqueológicos se dispusieron, así, como los especímenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Botánica o Zoología, en láminas<br />
muy útiles para <strong>la</strong> comparación y creación <strong>de</strong> tipologías. En otras ocasiones se tendía a proporcionar<br />
varias vistas complementarias <strong>de</strong> un mismo objeto. Posteriores encuadres <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles podían mejorar<br />
incluso <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong> ciertos aspectos. Por su parte, los monumentos se p<strong>la</strong>smaron prioritariamente<br />
mediante vistas frontales. Se trataba <strong>de</strong> un acercamiento heredado también <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación<br />
arquitectónica que se podía completar <strong>de</strong>spués con <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>das vistas parciales.<br />
Hemos hab<strong>la</strong>do <strong>de</strong> cómo estas pautas <strong>de</strong> representación se adoptaron o evolucionaron en España.<br />
En <strong>la</strong> tradición científica españo<strong>la</strong> constatamos una fundamental convivencia <strong>de</strong> estas disposiciones. La<br />
aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas <strong>de</strong> “tipo espécimen” estuvo asociada a <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado<br />
como un organismo vivo y a <strong>la</strong> creencia <strong>de</strong> que se podían estudiar siguiendo los métodos <strong>de</strong> ciencias<br />
que, en aquel momento, gozaban <strong>de</strong> gran credibilidad. Tendían, entonces, a subdividirse siguiendo es-<br />
409
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
quemas propios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias naturales como nacimiento, <strong>de</strong>sarrollo y muerte. La lámina “tipo espécimen”<br />
habría sido <strong>la</strong> p<strong>la</strong>smación gráfica <strong>de</strong> estas concepciones sobre <strong>la</strong>s culturas antiguas como un organismo<br />
vivo. Su presencia en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong> no fue, sin embargo, predominante. Asociamos<br />
su aparición a los trabajos <strong>de</strong>l primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX y a los cambios y el impulso <strong>de</strong> institucionalización<br />
que supusieron, a aquellos años <strong>de</strong> efervescencia cultural. Esta percepción coinci<strong>de</strong>, a<strong>de</strong>más,<br />
con los datos apuntados por <strong>la</strong> base <strong>de</strong> datos que hemos e<strong>la</strong>borado sobre dibujos y fotografías <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> (ver Cap. VIII.3). Su presencia estuvo también ligada a <strong>la</strong> participación españo<strong>la</strong><br />
en <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s obras europeas como el Corpus Vasorum Antiquorum, don<strong>de</strong> se adoptó esta disposición.<br />
Encontramos, por otro <strong>la</strong>do, el tipo <strong>de</strong> fotografía antropológica, que proporcionaba diferentes<br />
vistas <strong>de</strong> los objetos complementando, por ejemplo, vistas frontales con perfiles. Esta tercera disposición<br />
se a<strong>de</strong>cuaba especialmente a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los estudios estilísticos y a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> establecer<br />
tipologías para los <strong>de</strong>sconocidos materiales que estaban apareciendo en el so<strong>la</strong>r hispano.<br />
Específica <strong>de</strong>l caso español sería <strong>la</strong> convivencia <strong>de</strong> varias disposiciones. Así, frente a una mayor<br />
<strong>de</strong>finición en <strong>la</strong> arqueología europea, <strong>de</strong>staca en España <strong>la</strong> pervivencia <strong>de</strong> cierto tipo <strong>de</strong> fotografías y,<br />
concretamente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> tipo bo<strong>de</strong>gón, que perduraría hasta prácticamente los años 60 <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
Aceptar este tipo <strong>de</strong> representación para <strong>la</strong> discusión y <strong>la</strong> <strong>de</strong>mostración científica tenía varias implicaciones.<br />
En primer lugar este esquema remite a <strong>la</strong> anterior tradición pictórica, suponía una copia <strong>de</strong> sus<br />
esquemas formales, lo que pone <strong>de</strong> manifiesto una escasa <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los documentos que eran válidos<br />
para <strong>la</strong> arqueología. Con <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> pautas que eran características <strong>de</strong>l acercamiento anticuario,<br />
<strong>la</strong> arqueología indicaba su, todavía escasa, <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> un esquema y metodología. En <strong>la</strong> práctica,<br />
<strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> fotografías significaba reunir, en una misma toma, objetos muy diferentes,<br />
ocultando a veces parte <strong>de</strong> su contorno. Era prioritario el conjunto sobre el estudio formal <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do<br />
<strong>de</strong> cada uno. La pervivencia <strong>de</strong> este esquema en España se explica, también, por <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s<br />
en el abastecimiento y en <strong>la</strong> reproducción fotomecánica <strong>de</strong> fotografías, que encarecía notablemente <strong>la</strong><br />
edición <strong>de</strong> cualquier obra. Se les añadía, así, reg<strong>la</strong>s o esca<strong>la</strong>s que intentaban adaptar esta disposición a<br />
algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica.<br />
La presencia <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> fotografías convivió con los proyectos <strong>de</strong> corpora y con los gran<strong>de</strong>s esfuerzos<br />
sistematizadores que hemos mencionado, protagonizados por el Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos<br />
y, <strong>de</strong>spués, el Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas, el Institut d ’Estudis Cata<strong>la</strong>ns, o los llevados<br />
a cabo con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Universal <strong>de</strong> Barcelona <strong>de</strong> 1929. Creemos interesante subrayar<br />
cómo <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> teorías y los <strong>de</strong>bates se realizó, al menos hasta 1950, tanto con imágenes fotográficas<br />
cercanas a los cánones <strong>de</strong>l tipo “mosaico”, adoptados entre otros por el Corpus Vasorum Antiquorum,<br />
como por otras pertenecientes al tipo <strong>de</strong>nominado “bo<strong>de</strong>gón”. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l esfuerzo recopi<strong>la</strong>torio<br />
y sistematizador <strong>de</strong> estos proyectos, habría que <strong>de</strong>stacar lo que supusieron en cuanto al consenso<br />
para acordar un tipo <strong>de</strong> imagen para <strong>la</strong> Arqueología. Los corpora o recopi<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> materiales constituían,<br />
en efecto, <strong>la</strong> ocasión en que era obvia <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> fijar <strong>la</strong>s pautas <strong>de</strong> representación arqueológica.<br />
Establecer un documento válido sobre el objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
Al mismo tiempo, en otros países se había adoptado <strong>la</strong> pauta <strong>de</strong> representar individualmente los<br />
objetos, ya fuese en una única o en varias tomas complementarias. En <strong>la</strong>s otras tradiciones examinadas<br />
–como <strong>la</strong> británica o <strong>la</strong> francesa– se llegó a una convención en cuanto al documento <strong>de</strong> estudio que <strong>de</strong>limitó<br />
lo que era <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> arqueología e hizo <strong>de</strong>saparecer anteriores aproximaciones. En España<br />
pervivieron ciertos esquemas formales que en Europa habían <strong>de</strong>saparecido. Esta disparidad <strong>de</strong> apariencias<br />
es reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> tardía institucionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> en comparación con otras europeas.<br />
La variedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica remite, en última instancia, a <strong>la</strong> convivencia <strong>de</strong> acercamientos<br />
diferentes, que caracterizó <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> hasta mediados <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
En este ambiente existieron, no obstante, ciertos proyectos y acercamientos que hoy nos asombran<br />
por su re<strong>la</strong>tiva mo<strong>de</strong>rnidad. Así, mientras el Corpus Vasorum Antiquorum recopi<strong>la</strong>ba fotografías <strong>de</strong><br />
los materiales cerámicos por museos o colecciones, algunos autores españoles se acogieron a un criterio<br />
contextualizador o por yacimiento a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> e<strong>la</strong>borar y publicar <strong>la</strong>s láminas. Esta tradición continuó,<br />
410
en cierta manera, tras <strong>la</strong> Guerra Civil con el Corpus Vasorum Hispanorum, don<strong>de</strong> los materiales siguieron<br />
disponiéndose por yacimientos y no por colecciones. Parale<strong>la</strong>mente, y aunque en España no se<br />
abordaron intentos generales <strong>de</strong> sistematización <strong>de</strong> los materiales hasta los años 30, sí había comenzado<br />
antes <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> fotografías conformes a unos parámetros <strong>de</strong>terminados. Podríamos recordar,<br />
al respecto, cómo Bosch <strong>de</strong>mandaba en 1919 fotografías <strong>de</strong> los fondos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional<br />
a R. Gil Miquel en que los objetos se mostrasen <strong>de</strong> frente y <strong>de</strong> perfil. Las tomas <strong>de</strong>bían ser, a<strong>de</strong>más<br />
“lo més grossos posibles, encara que gasti més clixés i els cranis que els faci amb un xic méto<strong>de</strong>, per<br />
exemple que es vegin ben bé llurs diàmetres i <strong>de</strong>sprés faci el perfil” (Gracia, Fullo<strong>la</strong> y Vi<strong>la</strong>nova, 2002,<br />
99).<br />
En ambos casos, tanto en <strong>la</strong>s láminas europeas <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum como en <strong>la</strong>s láminas<br />
que autores como Cabré, Siret o Bonsor realizaron se exponían, como especímenes, gran cantidad<br />
<strong>de</strong> cerámicas. Existían varios motivos para ello. Por una parte, <strong>la</strong> acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> cerámicas en una lámina<br />
permitía agrupar los objetos por su “especie”, establecer una jerarquía y una tipología, parecidos<br />
y semejanzas. Su disposición era el resultado <strong>de</strong> una jerarquía intelectual e<strong>la</strong>borada por el investigador.<br />
La lámina se fabricaba, se construía a partir <strong>de</strong> otras muchas imágenes, <strong>de</strong> tomas individuales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que<br />
el investigador era frecuentemente el autor. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> lámina permitía discutir, disponer conjuntamente<br />
<strong>de</strong> todos los elementos para establecer rasgos comunes y característicos <strong>de</strong> un tipo, <strong>de</strong> un estilo<br />
<strong>de</strong>terminado. La lámina se convertía, así, en un instrumento <strong>de</strong> trabajo, en un elemento <strong>de</strong> <strong>la</strong> discusión<br />
científica posibilitada por <strong>la</strong> fotografía.<br />
ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA Y FOTOGRAFÍA, UNA INTERRELACIÓN DE AMPLIAS<br />
CONSECUENCIAS<br />
Conclusiones<br />
En España, <strong>la</strong> investigación arqueológica se ha caracterizado, hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo<br />
XX, por <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable continuidad <strong>de</strong>l historicismo i<strong>de</strong>alista. Formu<strong>la</strong>do a principios <strong>de</strong> siglo a<br />
partir <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> organismos como <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, su concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
se enseñó en los círculos <strong>de</strong> investigación promovidos, entre otros, por el Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos<br />
(López-Ocón, 1999) o <strong>la</strong> Universidad Central. Esta pauta interpretativa tuvo como método dominante<br />
<strong>la</strong> ree<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l positivismo <strong>de</strong>cimonónico, a principios <strong>de</strong>l siglo XX, a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s matizaciones<br />
<strong>de</strong> Spencer.<br />
Con estos esquemas, y bajo <strong>la</strong> creciente importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología histórico-cultural, se llevó<br />
a cabo <strong>la</strong> profesionalización e institucionalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. La prolongación <strong>de</strong> este<br />
esquema duró, en gran parte, por el ais<strong>la</strong>cionismo tras <strong>la</strong> Guerra Civil hasta, al menos, los años 60, momento<br />
en que termina el ámbito cronológico <strong>de</strong> nuestro trabajo. Así, pues, ésta fue <strong>la</strong> tradición científica<br />
en que se produjo <strong>la</strong> llegada y asimi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica.<br />
La reflexión sobre <strong>la</strong>s consecuencias que tuvo <strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> disciplina arqueológica<br />
constituye, sin duda, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s conclusiones fundamentales <strong>de</strong> este estudio, un acercamiento<br />
a los intercambios, <strong>de</strong> dos direcciones, que ambas disciplinas llevaron a cabo. La Arqueología,<br />
<strong>la</strong> Historia y <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte experimentaron, sin lugar a dudas, <strong>la</strong> influencia y transformación que,<br />
como en el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias, conllevó <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong>l nuevo documento.<br />
En este sentido, <strong>la</strong> fotografía no sólo supuso <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> un a<strong>de</strong>cuado instrumento con que estudiar<br />
y discutir los objetos y monumentos <strong>de</strong>l pasado, sino que influyó y <strong>de</strong>terminó <strong>la</strong> forma en que<br />
los investigadores se iban a acercar a dicho pasado. Así, <strong>la</strong> fotografía contribuyó a variar y conformar<br />
una metodología <strong>de</strong> trabajo y llegaría a propiciar, hasta un punto difícil <strong>de</strong> calibrar, <strong>la</strong> comparación. El<br />
intercambio <strong>de</strong> imágenes mediante <strong>la</strong> fotografía promovió el conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material que<br />
se <strong>de</strong>scubría en otras partes <strong>de</strong>l mundo, su llegada a los centros <strong>de</strong> estudio occi<strong>de</strong>ntales, <strong>la</strong> discusión<br />
científica que originaban y <strong>la</strong> atribución <strong>de</strong> parecidos y semejanzas.<br />
La fotografía transformó, también, los gran<strong>de</strong>s Corpora <strong>de</strong> materiales, tradicionalmente basados en<br />
el dibujo. Hizo vislumbrar <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> proyectos más globales, <strong>de</strong> sistematizar todos los hal<strong>la</strong>zgos<br />
411
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>, por ejemplo y paradigmáticamente, <strong>la</strong>s cerámicas <strong>de</strong>l Mediterráneo antiguo y, especialmente, <strong>la</strong>s griegas.<br />
Las perspectivas se ampliaban ante <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> sistematizar y disponer <strong>de</strong> paralelos para el estudio<br />
<strong>de</strong> todo tipo <strong>de</strong> restos. Su rápida y mecánica imagen proporcionó <strong>la</strong> ilusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> globalidad.<br />
En España existieron diferentes aplicaciones y usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. A <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> evaluar <strong>la</strong>s consecuencias<br />
<strong>de</strong> su aplicación resulta fundamental, en primer lugar, valorar su contexto político, social y cultural<br />
amplio. Sólo así se pue<strong>de</strong> vislumbrar cómo se produjo <strong>la</strong> recepción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes fotográficas en<br />
cada contexto concreto, en cada ambiente científico. En <strong>de</strong>finitiva, se trata <strong>de</strong> avanzar hacia <strong>la</strong> comprensión<br />
<strong>de</strong> cómo estas imágenes fueron percibidas. Es sólo a partir <strong>de</strong> esta aproximación como se pue<strong>de</strong>n<br />
sugerir metodologías que permitan incorporar estas imágenes al análisis científico contemporáneo.<br />
Igualmente fundamental era tener presente <strong>la</strong>s implicaciones que ha podido tener <strong>la</strong> <strong>de</strong>sigual difusión<br />
<strong>de</strong> los restos arqueológicos y, consecuentemente, <strong>la</strong>s consecuencias para nuestra disciplina, cómo ha<br />
podido cambiar <strong>la</strong> investigación y sus resultados al po<strong>de</strong>r disponer <strong>de</strong> una buena o ma<strong>la</strong> documentación<br />
fotográfica. No olvi<strong>de</strong>mos que, en gran parte, lo que hoy sabemos, el estado <strong>de</strong> los conocimientos sobre<br />
una cultura, se <strong>de</strong>be a cómo se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ron sus investigaciones y a qué imagen nos quedó <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s 434 .<br />
Ilustrativo sobre <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía resulta <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>ración que esta técnica <strong>de</strong>spertaba.<br />
El arqueólogo suizo W. Deonna, temprano utilizador <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma, parece esc<strong>la</strong>recedor al seña<strong>la</strong>r, en<br />
1922, <strong>la</strong> variedad <strong>de</strong> servicios que <strong>la</strong> fotografía proporcionaba: “Proporciona una documentación abundante,<br />
poco costosa y sobre todo precisa que, fijando el elemento fugitivo, suprime el tiempo y, difundiendo<br />
<strong>la</strong> imagen por todas partes, suprime <strong>la</strong> distancia” (Deonna, 1922, 110). La fotografía acercaba<br />
<strong>la</strong>s imágenes al investigador, hacía más rápida su difusión y facilitaba un conocimiento más preciso <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s. Su imagen iba, incluso, más allá <strong>de</strong> lo que podía aportar <strong>la</strong> visión humana: “<strong>la</strong> fotografía<br />
suple <strong>la</strong> imperfección <strong>de</strong> <strong>la</strong> visión, l<strong>la</strong>mando <strong>la</strong> atención sobre <strong>de</strong>talles ignorados por el ojo <strong>de</strong>snudo,<br />
mostrando lo invisible a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> opacidad; <strong>la</strong> fotografía facilita <strong>la</strong> <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cronología<br />
y <strong>de</strong> los estilos, <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> falsos, <strong>la</strong>s alteraciones <strong>de</strong> los originales; hace que surjan sugerencias<br />
nuevas sobre <strong>la</strong>s obras antiguas, teorías estéticas” (Deonna, 1922, 110).<br />
La fotografía ayudaba y contribuía, <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>terminante, en <strong>la</strong> investigación. No era “únicamente<br />
una ilustración <strong>de</strong> los monumentos antiguos” sino “un procedimiento <strong>de</strong> investigación científica<br />
(…) al que se <strong>de</strong>be, en parte, <strong>la</strong> precisión que los estudios arqueológicos y artísticos han adquirido a<br />
partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX” (Deonna, 1922, 110). Sus pa<strong>la</strong>bras testimonian el crédito que<br />
le confería y el papel que le atribuía <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna práctica arqueológica.<br />
Otro aspecto central, en el que hemos insistido a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este estudio, es <strong>la</strong> estrecha interre<strong>la</strong>ción<br />
existente entre <strong>la</strong> corriente positivista y <strong>la</strong> fotografía, es <strong>de</strong>cir, <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuación que ésta última parecía<br />
conllevar respecto a los postu<strong>la</strong>dos enunciados por A. Comte. La perduración, en España, <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nteamientos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s doctrinas positivistas indica <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> profundizar en esta re<strong>la</strong>ción<br />
con <strong>la</strong> fotografía. De hecho, <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong>l positivismo explica, en parte, <strong>la</strong> concepción y el uso que<br />
se hizo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. El hecho <strong>de</strong> que <strong>la</strong> concepción, forjada en el siglo XIX sobre <strong>la</strong> técnica fotográfica,<br />
se mantuviese en el campo científico hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo XX, aún a pesar <strong>de</strong> que<br />
esta concepción se hubiese transformado en otros campos como el periodismo, <strong>la</strong> política, etc.<br />
Como una ree<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l positivismo originariamente e<strong>la</strong>borado por Comte apareció, a finales<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX, el neopositivismo en <strong>la</strong> obra <strong>de</strong> autores como Duhem, Mach, Pearson y Ostwald. Los<br />
neopositivistas se propusieron reconstruir <strong>la</strong> ciencia sobre una base puramente empirista e, incluso, fenomenalista.<br />
Para ellos <strong>la</strong> “realidad”, al igual que habían formu<strong>la</strong>do los positivistas, tenía una existencia<br />
“objetiva” (Hobsbawn, 1987, 331). El no cuestionamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> subjetividad <strong>de</strong>l registro fotográfico<br />
creemos estuvo re<strong>la</strong>cionado con el hecho <strong>de</strong> que los p<strong>la</strong>nteamientos neopositivistas se convirtiesen<br />
en el siglo XX en <strong>la</strong> filosofía <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia más ampliamente aceptada.<br />
434 Por ejemplo, <strong>la</strong> monumental edición sobre Knossos llevada a cabo por Evans conllevó <strong>la</strong> importante difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización minoica.<br />
La micénica, dada a conocer con anterioridad, quedó “reducida” en importancia hasta el punto <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rada como una<br />
simple “colonia”. En este proceso, <strong>la</strong> bril<strong>la</strong>nte parte gráfica <strong>de</strong>splegada por Evans, <strong>la</strong>s abundantes fotografías y <strong>la</strong> riqueza <strong>de</strong> estructuras<br />
y objetos, <strong>de</strong>sempeñaron un importante papel.<br />
412
Conclusiones<br />
El positivismo <strong>de</strong>fendía que el progreso social y humano <strong>de</strong>pendía <strong>de</strong> observaciones precisas, <strong>de</strong><br />
su c<strong>la</strong>sificación y <strong>de</strong> <strong>la</strong> comparación <strong>de</strong> acontecimientos externos. Pero en <strong>la</strong> investigación arqueológica<br />
españo<strong>la</strong> po<strong>de</strong>mos hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> positivismo en dos sentidos. Por un <strong>la</strong>do, al confiar en que <strong>la</strong> realidad<br />
se podía capturar “objetivamente” y, en segundo lugar, por <strong>la</strong> convicción <strong>de</strong> que, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía,<br />
se podría realizar un inventario exhaustivo <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s manifestaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad.<br />
El positivismo aceptaba <strong>la</strong> exactitud técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia y <strong>la</strong>s máquinas por encima <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tividad<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> percepción humana. Opuesto a <strong>la</strong> metafísica suponía, en gran parte, una reacción contra<br />
los excesos que había supuesto una retórica en ocasiones vacía. El conocimiento <strong>de</strong>bía basarse en datos<br />
“positivos” y no en especu<strong>la</strong>ciones. Se confiaba en <strong>la</strong> ciencia para encontrar <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre los hechos,<br />
para formu<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s leyes. Durante <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l XIX esta concepción científica tuvo un<br />
gran éxito. En hospitales y comisarías los positivistas pusieron sus i<strong>de</strong>as en práctica con lo que parecía<br />
ser <strong>la</strong> perfecta herramienta: <strong>la</strong> fotografía. La mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas que <strong>la</strong> practicaban estaban interesadas<br />
en su capacidad para conmemorar o recordar acontecimientos, paisajes o monumentos. Poco a<br />
poco se fue imponiendo <strong>la</strong> convicción <strong>de</strong> que sólo creemos lo que vemos. A partir <strong>de</strong> aquel momento,<br />
<strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> que cualquier propuesta fuese adoptada se incrementaba notablemente cuando se<br />
podía adjuntar <strong>la</strong> “foto <strong>de</strong> <strong>la</strong> convicción”.<br />
En este ambiente <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rable prestigio hacia los postu<strong>la</strong>dos positivistas se produjo <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía. La nueva técnica influiría en <strong>la</strong>s dos fases <strong>de</strong>l trabajo arqueológico, tanto en <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> datos,<br />
o recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> información, como en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> teorías, en <strong>la</strong> interpretación arqueológica<br />
e histórica. La primera <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s es, sin duda, <strong>la</strong> más evi<strong>de</strong>nte. A partir <strong>de</strong> entonces <strong>la</strong> recopi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
información se fue transformando. Las misiones arqueológicas <strong>la</strong> introdujeron con rapi<strong>de</strong>z, dada su capacidad<br />
<strong>de</strong> reproducir fielmente y, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> ese momento, pasó a convertirse en documento <strong>de</strong> estudio. Sin<br />
embargo, <strong>la</strong> fotografía también influyó en <strong>la</strong> segunda fase, en <strong>la</strong> interpretación arqueológica e histórica.<br />
Una pauta que hemos consi<strong>de</strong>rado a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el trabajo es <strong>la</strong> credibilidad <strong>de</strong> que gozó <strong>la</strong><br />
imagen fotográfica, aspecto fundamental para valorar <strong>la</strong> utilización que <strong>de</strong> el<strong>la</strong> hicieron los arqueólogos<br />
e historiadores. En España, su tardía generalización coadyuvó para que se cuestionase tardíamente<br />
su naturaleza exacta y el hecho <strong>de</strong> que sus imágenes podían inducir a errores. Así, <strong>la</strong> técnica estaba en<br />
plena generalización en nuestro país hacia <strong>la</strong> segunda década <strong>de</strong>l siglo XX, cuando hacía ya tiempo que<br />
en otros países, y en ciencias como <strong>la</strong> Antropología, se <strong>de</strong>sconfiaba y advertía <strong>de</strong> su valor cambiante.<br />
Pero, tan sólo <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmediata posguerra <strong>la</strong> técnica fotográfica se convirtió en una herramienta<br />
cada vez más presente en <strong>la</strong> investigación y publicaciones españo<strong>la</strong>s. El período que hemos analizado<br />
termina en 1960, una fecha simbólica para los cambios que iban a suce<strong>de</strong>rse en <strong>la</strong> arqueología<br />
<strong>de</strong> nuestro país. Los arqueólogos <strong>de</strong> esta época huían <strong>de</strong>l ambiente i<strong>de</strong>ologizado <strong>de</strong> <strong>la</strong> etapa inmediatamente<br />
posterior a <strong>la</strong> Guerra Civil. A finales <strong>de</strong> los años 50 comenzó <strong>la</strong> pau<strong>la</strong>tina llegada <strong>de</strong> nuevos presupuestos,<br />
influidos también por movimientos que en Europa habían tenido gran trascen<strong>de</strong>ncia como,<br />
entre otros, <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales. Ciertos autores han cuestionado, sin embargo, el verda<strong>de</strong>ro alcance<br />
<strong>de</strong> estos cambios en España, don<strong>de</strong> se habría operado un reajuste <strong>de</strong> los presupuestos tradicionales<br />
que ahora, <strong>de</strong>jando ver sólo <strong>la</strong> metodología positivista, ocultaban <strong>la</strong> continuidad teórica <strong>de</strong>l historicismo<br />
(Ruiz, Molinos, 1993).<br />
En este acci<strong>de</strong>ntado recorrido <strong>la</strong> nueva técnica <strong>de</strong> representación fue, como hemos seña<strong>la</strong>do, una<br />
po<strong>de</strong>rosa aliada <strong>de</strong>l investigador. Con su valor polisémico y su significado cambiante se convertía en <strong>la</strong><br />
“servante et <strong>la</strong> séductrice” <strong>de</strong> nuestra disciplina. Des<strong>de</strong> <strong>la</strong> perspectiva actual po<strong>de</strong>mos subrayar cómo<br />
son estas características <strong>la</strong>s que convierten al documento fotográfico en un interesante instrumento <strong>de</strong><br />
análisis para el investigador: <strong>la</strong>s causas <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma, o <strong>de</strong> su posterior inclusión en <strong>la</strong> publicación arqueológica,<br />
nunca fueron, pues, inocentes. La fotografía actuó al servicio <strong>de</strong> discursos y argumentaciones<br />
diversas, aportando “pruebas” que se creían irrefutables. Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> toma podía variar sustancialmente<br />
su significado originario cuando se insertaba en un discurso diferente.<br />
Con <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica <strong>la</strong> cultura material quedó pau<strong>la</strong>tinamente transferida,<br />
cada vez más, a una hoja <strong>de</strong> papel, a archivos fotográficos que pasaron a ser, muchas veces, el objeto<br />
<strong>de</strong> estudio <strong>de</strong>l historiador. Los mecanismos <strong>de</strong> difusión y <strong>de</strong>bate, <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong> los paradig-<br />
413
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
mas <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología serían, a partir <strong>de</strong> entonces, diferentes. El testimonio <strong>de</strong> J. R. Mélida ejemplifica<br />
este nuevo panorama. Ante el estudio efectuado por Hübner <strong>de</strong> una inscripción cristiana hal<strong>la</strong>da en<br />
Entrambasaguas (Teruel) Mélida <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba: “Nuestro amigo D. Severiano Doporto, catedrático <strong>de</strong>l Instituto<br />
<strong>de</strong> Teruel, nos remitió el verano último una fotografía <strong>de</strong> una lápida <strong>de</strong> piedra caliza (…). Por<br />
nuestra parte, remitimos <strong>la</strong> fotografía al ilustre profesor E. Hübner, para que pudiera registrar<strong>la</strong> en el<br />
repertorio que <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s está preparando y su respuesta es tan interesante que <strong>la</strong> reproducimos a continuación”<br />
(Hübner, 1899, 236). La investigación había encontrado, en <strong>la</strong> exacta imagen fotográfica, un<br />
útil que transformaría y sería, a <strong>la</strong> vez, origen <strong>de</strong> nuevas investigaciones.<br />
La veracidad con que se consi<strong>de</strong>ró <strong>la</strong> fotografía ha resultado ser, sin duda, un aspecto fundamental<br />
a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar este recorrido por un siglo <strong>de</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Utilizando esta “convención<br />
cultural” <strong>la</strong> fotografía protagonizó numerosos <strong>de</strong>bates y discusiones. La legibilidad cultural <strong>de</strong> sus<br />
imágenes era muy diferente a <strong>la</strong> actual. Un espectador <strong>de</strong>l siglo XIX veía en el<strong>la</strong>s un espejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad,<br />
mejor o peor e<strong>la</strong>borado: <strong>la</strong> concepción positivista <strong>de</strong> <strong>la</strong> época no discriminaba c<strong>la</strong>ramente <strong>la</strong> realidad<br />
<strong>de</strong>l realismo fotográfico (Riego, 1996, 190). Inicialmente aceptadas, aquel<strong>la</strong>s concepciones generaron,<br />
con el tiempo, un importante <strong>de</strong>bate. Cada situación sugería un uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía diferente y<br />
el significado –como Wittgenstein señaló respecto a <strong>la</strong>s pa<strong>la</strong>bras– era el uso. Así, <strong>la</strong> presencia y proliferación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica contribuyó a ese parce<strong>la</strong>miento <strong>de</strong> <strong>la</strong> verdad en verda<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tivas tan<br />
característico <strong>de</strong> <strong>la</strong> conciencia mo<strong>de</strong>rna. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XX tanto críticos como artistas pusieron<br />
en entredicho estas cualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> exacta “traductora <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad” que se asumió inicialmente para <strong>la</strong><br />
fotografía. Mario Gennari reflexionaba, por ejemplo, cómo “<strong>la</strong> fotografía reflejaba simplemente, como<br />
el espejo, una ficción” (Naranjo, 2000, 32, nota al pie 3). Así, un espectador actual concibe generalmente<br />
<strong>la</strong> fotografía como una realidad transformada 435 .<br />
Sin embargo, en <strong>la</strong> aplicación científica <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía este cuestionamiento parece haberse producido<br />
minoritaria y tardíamente. Existieron, no obstante, autores que advirtieron tempranamente los<br />
posibles peligros <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Resulta especialmente interesante <strong>de</strong>terminar hasta cuándo<br />
estuvieron ausentes estas advertencias en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>, hasta qué momento perduró, entre<br />
nuestros investigadores, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía constituía un reflejo fiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad. De hecho,<br />
fuera <strong>de</strong> España parece haberse producido antes un mayor cuestionamiento <strong>de</strong> su naturaleza y credibilidad.<br />
Así, encontramos los tempranos testimonios <strong>de</strong> figuras <strong>de</strong>stacadas como J. Ruskin, E. Trutat en<br />
1879, H. Wölfflin y W. Deonna en <strong>la</strong>s primeras décadas <strong>de</strong>l siglo XX. Significativamente, el investigador<br />
francés S. Reinach advertía, a finales <strong>de</strong>l XIX, cómo “si los mejores vaciados son <strong>de</strong>fectuosos ocurre<br />
lo mismo con <strong>la</strong>s fotografías más perfectas” (Reinach, 1888, IV). Tras el optimismo <strong>de</strong> mediados<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX se <strong>de</strong>fendía ahora –si bien todavía <strong>de</strong> manera minoritaria– cómo los monumentos <strong>de</strong>bían<br />
apreciarse sobre el terreno: el libro no podía sustituir al original.<br />
La tradición arqueológica españo<strong>la</strong> carece, sin embargo, <strong>de</strong> estos testimonios. La significativamente<br />
más tardía incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, hacia los años 20 <strong>de</strong>l siglo XX, ayuda a compren<strong>de</strong>r<br />
esta actitud. Su imagen continuó siendo, durante bastante tiempo, el documento idóneo para reproducir<br />
fielmente los hal<strong>la</strong>zgos. Es posible que esta ausencia <strong>de</strong> críticas se <strong>de</strong>biera a <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l invento<br />
con el concepto <strong>de</strong> progreso y con su consi<strong>de</strong>rable prestigio. En <strong>la</strong> España <strong>de</strong> <strong>la</strong> época, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía con los avances <strong>de</strong>l progreso europeo era una buena “carta <strong>de</strong> presentación”, un<br />
salvoconducto en un país que quería asemejarse a los logros <strong>de</strong> <strong>la</strong>s potencias occi<strong>de</strong>ntales.<br />
Encontramos, en <strong>la</strong> literatura científica españo<strong>la</strong>, c<strong>la</strong>ros testimonios sobre esta confianza en <strong>la</strong> fotografía.<br />
S. Fernán<strong>de</strong>z Godín y J. Pérez <strong>de</strong> Barradas <strong>de</strong>jaron c<strong>la</strong>ro, en 1931, cuál era su concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en su Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong> Daganzo <strong>de</strong> Arriba (Madrid). Hab<strong>la</strong>ndo <strong>de</strong> <strong>la</strong> aguja<br />
<strong>de</strong> un broche <strong>de</strong> cinturón seña<strong>la</strong>ban: “<strong>de</strong>l mismo tipo, pero <strong>de</strong> bronce y más corta (64 mm.) es otra hal<strong>la</strong>da<br />
en <strong>la</strong> sepultura núm. 30, cuya foto nos ahorra <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción” (Fernán<strong>de</strong>z Godín, Pérez <strong>de</strong> Barradas,<br />
1931, 12). Más significativo resulta el caso <strong>de</strong> M. Gómez-Moreno, quien en sus Misceláneas (1949) con-<br />
435 En <strong>la</strong>s últimas décadas se han subrayado otros aspectos como <strong>la</strong> distorsión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas que produce el mismo sistema óptico<br />
(LIEBERMAN, 1995, 225).<br />
414
tinuaba <strong>de</strong>fendiendo <strong>la</strong> traducción exacta que <strong>la</strong> fotografía suponía <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad: “Con <strong>la</strong> fotografía, con<br />
el vaciado, llega a ser mecánica <strong>la</strong> captación <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad” (Gómez-Moreno, 1949b, 189). Por el contrario,<br />
para el gran historiador, el dibujo era <strong>la</strong> muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong> abstracción realizada por el hombre.<br />
Especialmente significativo resulta también el caso <strong>de</strong> G. Menén<strong>de</strong>z Pidal. En 1959 escribió un<br />
artículo, en <strong>la</strong> hoy <strong>de</strong>saparecida Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos, cuyo objetivo principal era animar<br />
a los historiadores a que practicaran <strong>la</strong> fotografía. El investigador seña<strong>la</strong>ba, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su evi<strong>de</strong>nte familiaridad<br />
con el medio fotográfico, cómo era “imprescindible que el historiador sepa <strong>de</strong> fotografía”.<br />
No servía con que “<strong>la</strong>s encargue” y admitía, incluso, cómo dirigía sus páginas “a los que no emplean <strong>la</strong><br />
fotografía porque <strong>la</strong> creen difícil” (Menén<strong>de</strong>z Pidal, 1959, 766). Su testimonio resulta <strong>de</strong> gran vali<strong>de</strong>z<br />
por su conocimiento <strong>de</strong>l panorama histórico español.<br />
Un buen indicador <strong>de</strong> los ritmos <strong>de</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía son <strong>la</strong>s frecuentes referencias <strong>de</strong>l<br />
tipo: “<strong>la</strong> prueba está en <strong>la</strong> toma” o “como se advierte en <strong>la</strong> fotografía”. Dichas menciones indican cómo<br />
<strong>la</strong> fotografía era aún un medio poco asentado y se creía necesario l<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> atención sobre su presencia<br />
y <strong>la</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> su testimonio. Conforme se fue incorporando <strong>de</strong> forma normal comenzó a parecer innecesario<br />
referirse a el<strong>la</strong> <strong>de</strong> manera recurrente: el discurso ya se había configurado teniéndo<strong>la</strong> en cuenta<br />
y existía <strong>la</strong> costumbre <strong>de</strong> acudir a el<strong>la</strong> durante <strong>la</strong> exposición o lectura <strong>de</strong> cualquier teoría. No se hacía<br />
mención explícita porque formaba ya parte habitual <strong>de</strong>l discurso.<br />
En cualquier caso, resulta muy interesante <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una reflexión sobre los peligros que <strong>la</strong><br />
fotografía podía conllevar y el hecho <strong>de</strong> que, al menos parte <strong>de</strong> los investigadores, advirtiesen <strong>de</strong>l cuidado<br />
con que se <strong>de</strong>bían manejar los documentos fotográficos. Algunas leves indicaciones que a continuación<br />
mencionaremos parecen apuntar en esta dirección. Sin embargo, estas dudas no fueron expresadas<br />
c<strong>la</strong>ramente ni tratadas específicamente como en otros países. La fotografía seguía siendo, posiblemente,<br />
un po<strong>de</strong>roso instrumento en sus trabajos.<br />
Mayoritariamente, <strong>la</strong> fotografía se esgrimió en España como “prueba concluyente” para casi cualquier<br />
discusión, sin una crítica significativa hacia sus peligros. Llegó y se generalizó más tar<strong>de</strong> que en<br />
Europa y su incorporación estuvo más tiempo revestida <strong>de</strong> un indudable prestigio, vincu<strong>la</strong>da a los avances<br />
mo<strong>de</strong>rnos que España quería alcanzar. Todos estos factores habrían coadyuvado a que, durante mucho<br />
tiempo, persistiese <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía era el mejor útil <strong>de</strong> conocimiento.<br />
Ciertos testimonios permiten observar cómo había personas, habituales practicantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía,<br />
que intuyeron el sesgo que podía introducir. Algunas significativas voces individuales sí alertaron,<br />
como A. Fernán<strong>de</strong>z Avilés. En su estudio sobre <strong>la</strong>s esculturas ibéricas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
colección Ve<strong>la</strong>sco el investigador seña<strong>la</strong>ba: “nos hemos reducido a presentar con sencillez los ejemp<strong>la</strong>res<br />
intentando un “<strong>de</strong>spiece” <strong>de</strong> elementos y consignando algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s elementales observaciones que<br />
acerca <strong>de</strong> sus caracteres técnicos nos sugería su contemp<strong>la</strong>ción directa”. El <strong>de</strong>spiece al que hace ilusión<br />
no era sino su “<strong>de</strong>sglose” fotográfico, que permitía una información más completa. Pero el investigador<br />
añadía: “circunstancia ésta que <strong>de</strong>be tenerse en cuenta, siempre que sea posible, al estudiar en el futuro<br />
el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> serie, ya que, pese al valor documental que una buena fotografía supone, con frecuencia<br />
“disfraza” los objetos <strong>de</strong> esta especie, mejorándolos en grado que pue<strong>de</strong> engendrar confusión. Así,<br />
<strong>la</strong> cabeza <strong>de</strong> <strong>la</strong> supuesta peluca <strong>de</strong> trenzas parece, a juzgar por <strong>la</strong> reproducción <strong>de</strong> frente, <strong>de</strong> un arte más<br />
suelto <strong>de</strong>l que en realidad tiene” (Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, 1943b, 382). El investigador subrayaba cómo<br />
sus hipótesis se basaban en <strong>la</strong>s sugerencias que le habían provocado <strong>la</strong> contemp<strong>la</strong>ción directa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas<br />
–y no <strong>la</strong>s fotografías– que, advertía, modificaban <strong>la</strong> realidad.<br />
En su Introducción al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> campo, M. Almagro Basch<br />
también parece haber comprendido que el documento fotográfico podía ofrecer un testimonio “variable”.<br />
Así, afirmaba cómo el director <strong>de</strong>bía “hacer trabajar <strong>la</strong>s máquinas fotográficas al servicio exclusivo<br />
e insustituible <strong>de</strong> informar al futuro lector <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación <strong>de</strong> una manera tan completa y real como<br />
sea posible” 436 (Almagro, 1967, 260). Así pues, admitía ve<strong>la</strong>damente que <strong>la</strong> imagen fotográfica podía no<br />
ajustarse a <strong>la</strong> realidad tal cual, como habían <strong>de</strong>fendido los investigadores <strong>de</strong>cimonónicos.<br />
436 La cursiva es nuestra.<br />
Conclusiones<br />
415
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Todo ello nos permite <strong>de</strong>tectar una cierta evolución en <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Durante el<br />
siglo XIX y hasta principios <strong>de</strong>l XX, se consi<strong>de</strong>ró fiel reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad, <strong>de</strong> los objetos y monumentos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. Abundaban, entonces, <strong>la</strong>s referencias a su exactitud, a su a<strong>de</strong>cuación a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. Esta <strong>de</strong>fensa pretendía, también, promover su rápida incorporación al discurso<br />
arqueológico, <strong>de</strong> acuerdo con el imperante cientificismo y positivismo. Su consi<strong>de</strong>ración social<br />
como documento veraz, como impresión casi directa <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza, mecánica y objetiva, le dotaba<br />
<strong>de</strong> un auténtico estatus científico como documento. Este ambiente científico tuvo una gran perduración<br />
en España, en parte <strong>de</strong>bido a los efectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra españo<strong>la</strong>. De hecho, llega hasta los tímidos<br />
cambios que parecen anunciarse al final <strong>de</strong>l período examinado, hacia los años 60 <strong>de</strong>l siglo XX.<br />
Comenzaron, entonces, algunas valoraciones como <strong>la</strong>s que hemos seña<strong>la</strong>do <strong>de</strong> Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y<br />
Almagro Basch. Su carácter excepcional no <strong>de</strong>ja <strong>de</strong> ser una circunstancia, en sí misma, altamente indicativa<br />
<strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. Para entonces <strong>la</strong> fotografía se había convertido en un instrumento muy<br />
útil para <strong>la</strong> argumentación, <strong>la</strong> discusión <strong>de</strong> paralelos o <strong>la</strong>s adscripciones cronológicas y culturales.<br />
Ahora bien, tal y como hemos intentado mostrar a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> esta investigación, <strong>la</strong>s fotografías no<br />
son tan sólo imágenes, espejos o reflejos. Forman parte <strong>de</strong> un fluido y complejo diálogo histórico en el<br />
que intervienen y actúan, una dinámica <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación que pue<strong>de</strong>n reve<strong>la</strong>r parcialmente cuando son<br />
objeto <strong>de</strong> una lectura cuidada. Más que meros reflejos <strong>de</strong> su época <strong>la</strong>s tomas fotográficas son extensiones<br />
<strong>de</strong> los contextos sociales en que se produjeron. Valorando su importancia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica<br />
no po<strong>de</strong>mos menos que subrayar cómo, a medida que avanzaba el siglo, <strong>la</strong> expansión imparable<br />
<strong>de</strong> lo visual transformó el arte y <strong>la</strong> arqueología.<br />
Des<strong>de</strong> esta perspectiva resulta extremadamente interesante valorar hasta qué punto <strong>la</strong> fotografía<br />
intervino en <strong>la</strong> configuración <strong>de</strong> los argumentos arqueológicos. Se trata <strong>de</strong> aproximarnos a saber si los<br />
contemporáneos consi<strong>de</strong>raron realmente <strong>la</strong> fotografía como un reflejo exacto <strong>de</strong>l objeto. En efecto, si<br />
su imagen adquiere hoy un gran valor como documento es precisamente porque en <strong>la</strong> época se le dio<br />
importancia, porque fue utilizada y se convirtió en <strong>la</strong> prueba esgrimida ante <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> no pocas<br />
construcciones históricas. La imagen fotográfica fue, en numerosas ocasiones, el argumento básico<br />
en <strong>la</strong> construcción histórica <strong>de</strong> los pueblos <strong>de</strong>l pasado. Fue adquiriendo, incluso, una mayor repercusión<br />
en <strong>la</strong> investigación arqueológica <strong>de</strong>l siglo XX que <strong>la</strong> que <strong>la</strong> pieza fotografiada –el original– pudo<br />
haber alcanzado en <strong>la</strong> antigüedad. Consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> propia importancia que le confirió el investigador, nos<br />
lleva a consi<strong>de</strong>rar una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales funciones que <strong>la</strong> fotografía ha <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do entre 1860 y 1960:<br />
<strong>la</strong> sustitución <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
Des<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l XIX <strong>la</strong> fotografía comenzó a ser, junto a los anteriores dibujos y vaciados,<br />
sustituta <strong>de</strong> los objetos o monumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Antigüedad. Se seguía, así, una pauta comenzada por los<br />
estudios <strong>de</strong> Antropología, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía había reemp<strong>la</strong>zado el original en <strong>la</strong>s colecciones eruditas.<br />
Las posibilida<strong>de</strong>s y consecuencias <strong>de</strong> este reemp<strong>la</strong>zo fueron múltiples. Esta “retórica <strong>de</strong> sustitución” <strong>de</strong><br />
los objetos era <strong>la</strong> solución perfecta para fomentar el estudio sin gran<strong>de</strong>s tras<strong>la</strong>dos. Ya no se <strong>de</strong>bía confiar<br />
en el testimonio <strong>de</strong> viajeros o dibujantes más o menos creíbles. Las fotografías acudían ahora a los<br />
foros <strong>de</strong> discusión erudita. Las consecuencias <strong>de</strong> esta sustitución constituye un aspecto sobre el que escasamente<br />
se ha reflexionado pero que <strong>de</strong>bió condicionar, limitar y modificar <strong>la</strong> investigación realizada.<br />
La posibilidad <strong>de</strong> realizar esta sustitución se basaba, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ventajas que el nuevo documento<br />
introducía en el diálogo científico, en –<strong>de</strong> nuevo– <strong>la</strong> creencia en su carácter veraz, que <strong>la</strong> legitimaba<br />
para reemp<strong>la</strong>zar el original, para erigirse en su sustituto.<br />
Dicha sustitución se produjo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> momentos muy tempranos al “aprovechar” <strong>la</strong> confusión, típica<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX, entre realismo y realidad. La creencia en <strong>la</strong> exacta correspon<strong>de</strong>ncia entre <strong>la</strong> fotografía<br />
y el original resulta asombrosa. Ejemp<strong>la</strong>r resulta, en este sentido, el testimonio <strong>de</strong> J. Laurent: “Hoy,<br />
cuando los entendidos se han habituado a ver los cuadros originales en <strong>la</strong>s fotografías, como a través <strong>de</strong><br />
un espejo, y que sus ojos se han familiarizado con <strong>la</strong> nueva gama <strong>de</strong>l arte que ejercemos, gozando <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
contemp<strong>la</strong>ción misma <strong>de</strong>l original” (1868). A partir <strong>de</strong> estos años 60 <strong>de</strong>l siglo XIX <strong>la</strong> progresiva facilidad<br />
para introducir<strong>la</strong> en conferencias, cursos y c<strong>la</strong>ses transformó también <strong>la</strong> didáctica y <strong>la</strong> discusión arqueológica.<br />
416
La imagen fotográfica reemp<strong>la</strong>zó al original en el acercamiento diario y en <strong>la</strong> imaginación <strong>de</strong> los<br />
investigadores. J. Marías recordaría, rememorando el Crucero Universitario <strong>de</strong> 1933, su personal “<strong>de</strong>scubrimiento”<br />
<strong>de</strong> Grecia: “Todo parecía irreal; recuerdo el <strong>de</strong>scubrimiento, en pleno campo, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Puerta<br />
<strong>de</strong> los Leones <strong>de</strong> Micenas, siempre una lámina <strong>de</strong> libro” 437 (Marías, 1988, 138). Esta sustitución y apropiación<br />
<strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> estudio tendría, a <strong>la</strong> <strong>la</strong>rga, amplias implicaciones. Como ha seña<strong>la</strong>do M. E. Aguirre:<br />
“Recurrir a <strong>la</strong> oralidad, <strong>la</strong> escritura, <strong>la</strong> cultura audiovisual o bien <strong>la</strong> cultura electrónica, no es inocente;<br />
cada una <strong>de</strong> estas culturas tiene un profundo significado en <strong>la</strong> manera en que <strong>la</strong>s personas aprehen<strong>de</strong>n<br />
<strong>la</strong> realidad y <strong>la</strong> interpretan. La práctica constante y cotidiana <strong>de</strong> estos procesos contribuye a formar<br />
<strong>de</strong>terminadas estructuras <strong>de</strong> pensamiento, competencias y mentalida<strong>de</strong>s” (Aguirre, 2001). Des<strong>de</strong><br />
esta perspectiva po<strong>de</strong>mos llegar a intuir hasta qué punto gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología <strong>de</strong> estudio y <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s corrientes interpretativas <strong>de</strong>pendieron <strong>de</strong> <strong>la</strong> información que <strong>la</strong> técnica había proporcionado y, sobre<br />
todo, <strong>de</strong> <strong>la</strong> credibilidad <strong>de</strong> que gozaba en cuanto documento fiable para <strong>la</strong> ciencia.<br />
Pero <strong>la</strong> apariencia final <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes fotográficas, así como su uso posterior, <strong>la</strong>s estrategias y argumentaciones<br />
que <strong>de</strong>fendieron, han <strong>de</strong> insertarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un ambiente científico, <strong>de</strong> un marco <strong>de</strong><br />
referencia que <strong>la</strong>s hace comprensibles. En efecto, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos, los datos siempre<br />
pasan, para su interpretación, por una <strong>de</strong>terminada i<strong>de</strong>ología y postura <strong>de</strong>l historiador. La mayor<br />
parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías interpretativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r conocieron y utilizaron usualmente <strong>la</strong><br />
fotografía. En Die Photographie (Kracauer, 1927) y en History: things before the <strong>la</strong>st (Kracauer, 1967)<br />
Siegfried Kracauer utilizaba <strong>la</strong> fotografía para explicar y criticar el historicismo alemán y l<strong>la</strong>maba <strong>la</strong><br />
atención sobre <strong>la</strong> contemporaneidad entre Daguerre y uno <strong>de</strong> los máximos i<strong>de</strong>ólogos <strong>de</strong>l historicismo,<br />
Leopold Von Ranke. Constataba, a<strong>de</strong>más, cómo <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> éste último había sido lograr transmitir<br />
los hechos tal y como habían ocurrido –“wie es eigentlich gewesen”. Este objetivo <strong>de</strong> Ranke se a<strong>de</strong>cuaba<br />
a <strong>la</strong> manera en que <strong>la</strong> fotografía transcribe <strong>la</strong> realidad. A continuación mencionaremos algunas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s pautas metodológicas que pudieron verse influidas, animadas o coadyuvadas por <strong>la</strong> llegada y progresiva<br />
adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Hacia los años 20 <strong>de</strong>l siglo XX <strong>la</strong> fotografía estaba ya normalmente incorporada en <strong>la</strong> práctica arqueológica<br />
españo<strong>la</strong>. Siendo los investigadores más o menos conscientes, <strong>la</strong> fotografía había modificado<br />
el discurso científico, pero también buena parte <strong>de</strong> sus mecanismos. Contribuyó a instaurar, así, el<br />
frecuente comparatismo. Originariamente proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> filología, el comparatismo se<br />
convirtió pronto en un mecanismo fundamental en el trabajo <strong>de</strong> los arqueólogos españoles. Su inci<strong>de</strong>ncia<br />
fue especialmente notable en un momento en que no se disponía <strong>de</strong> un marco cultural don<strong>de</strong><br />
insertar los nuevos hal<strong>la</strong>zgos que se iban sucediendo. En nuestra opinión resulta muy interesante intentar<br />
dilucidar hasta qué punto el método comparatista se vio alentado por <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia que mostraba <strong>la</strong><br />
fotografía. En un ambiente <strong>de</strong> creciente circu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> imágenes, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comparar visualmente<br />
restos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> diversos lugares habrían sido rápidamente aceptadas.<br />
La progresiva facilidad para obtener <strong>la</strong>s tomas no habría hecho sino exten<strong>de</strong>r <strong>la</strong> práctica <strong>de</strong>l comparatismo<br />
en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. La vigencia <strong>de</strong> este método propició incluso el surgimiento <strong>de</strong> un<br />
<strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> libro: el constituido por láminas sueltas o Einze<strong>la</strong>ufnahmen. Normalmente consistía<br />
en un volumen <strong>de</strong> texto y otro <strong>de</strong>dicado a albergar <strong>la</strong>s láminas sueltas. De esta manera, <strong>la</strong> fotografía<br />
se convertía en protagonista <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bate científico, en el material utilizado para <strong>la</strong> comparación y para<br />
construir una opinión sobre cualquier tema. Las láminas sueltas se constituían, así, en nuevos y valiosos<br />
instrumentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación, <strong>la</strong> discusión científica, <strong>la</strong> docencia y exposición. Debían ser, como ya<br />
indicó Petrie en los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX, “self-contained and self-exp<strong>la</strong>natory” (Petrie, 1904,<br />
116). Debían transmitir, por sí so<strong>la</strong>s, el discurso y <strong>la</strong> intencionalidad <strong>de</strong> cada autor. Su especial disposición<br />
se a<strong>de</strong>cuaba perfectamente al trabajo en gabinetes, <strong>la</strong> docencia en seminarios y <strong>la</strong>s frecuentes consultas<br />
entre investigadores. Este formato hacía, sin duda, más fácil <strong>la</strong>s frecuentes comparaciones entre<br />
objetos, <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> exten<strong>de</strong>r sobre <strong>la</strong> mesa <strong>de</strong> trabajo <strong>la</strong>s evi<strong>de</strong>ncias que <strong>la</strong> fotografía mostraba. El<br />
formato <strong>de</strong>l libro traducía, por lo tanto, toda una tradición investigadora rápidamente formada.<br />
437 La cursiva es nuestra.<br />
Conclusiones<br />
417
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Igualmente po<strong>de</strong>mos valorar hasta qué punto <strong>la</strong> usual venta, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>de</strong> fotografías<br />
sueltas por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s firmas comerciales pudo influir en <strong>la</strong> conformación <strong>de</strong> este esquema<br />
alemán <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Einze<strong>la</strong>ufnahmen. Esta re<strong>la</strong>ción entre <strong>la</strong> venta comercial <strong>de</strong> fotografías y el surgimiento<br />
<strong>de</strong> un formato científico que facilitaba <strong>la</strong> comparación no resulta extraño si consi<strong>de</strong>ramos cómo entre<br />
los clientes <strong>de</strong> aquel<strong>la</strong>s casas comerciales estuvieron, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio, diversas instituciones, universida<strong>de</strong>s<br />
y organismos <strong>de</strong> investigación alemanes, británicos y franceses. De hecho, <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> temas<br />
arqueológicos y artísticos llegó, incluso, a <strong>de</strong>terminar gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> firmas como <strong>la</strong><br />
italiana Alinari. Así, <strong>la</strong> venta individual <strong>de</strong> fotografías por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s casas comerciales hizo ver <strong>la</strong> idoneidad<br />
<strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> documento para el trabajo arqueológico y artístico. De esta forma, parece posible<br />
apuntar cómo <strong>la</strong> venta suelta <strong>de</strong> fotografías ayudó a conformar un tipo <strong>de</strong> publicación científica <strong>de</strong>finida<br />
por el hecho <strong>de</strong> incluir una notable parte gráfica formada por fotografías en láminas sueltas.<br />
Años <strong>de</strong>spués, los mismos centros que habían adquirido estas láminas a empresas <strong>de</strong> Italia, Egipto o<br />
Líbano editaron sus primeros corpora sin per<strong>de</strong>r este esquema que tan provechoso había resultado ser.<br />
Esta elección resulta especialmente significativa si consi<strong>de</strong>ramos el elevado gasto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Einze<strong>la</strong>ufnahmen.<br />
En el fondo, su formato respondía a <strong>la</strong> voluntad <strong>de</strong> proporcionar “repertorios”.<br />
Tras<strong>la</strong>dando este interesante esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas sueltas a <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>scubrimos<br />
su <strong>de</strong>stacada escasez, a diferencia <strong>de</strong> lo que ocurrió en otros países <strong>de</strong>l entorno europeo. El primer<br />
testimonio <strong>de</strong> este esquema lo encontramos en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> los números peninsu<strong>la</strong>res <strong>de</strong>l proyecto<br />
europeo <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Antiquorum. Las fototipias <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> conocida casa Hauser y<br />
Menet fueron el tipo <strong>de</strong> reproducción elegido para estos corpora.<br />
Así pues, este esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas sueltas parece haberse introducido en España <strong>de</strong> <strong>la</strong> mano<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s directrices adoptadas para este gran proyecto europeo. Tras los dos fascículos <strong>de</strong>dicados a <strong>la</strong> cerámica<br />
griega <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional, realizados respectivamente en 1930 y 1935, el esquema<br />
se repitió en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, cuando aparecieron los dos fascículos<br />
<strong>de</strong>dicados al Museo <strong>de</strong> Barcelona –entre 1958 y 1965– y al realizar los dos números <strong>de</strong>l proyecto<br />
<strong>de</strong>l Corpus Vasorum Hispanorum. El esquema formal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s láminas sueltas se había constituido como<br />
el óptimo para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> corpora recopi<strong>la</strong>dores. Su carácter puntual en <strong>la</strong> tradición investigadora<br />
españo<strong>la</strong> nos hab<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s proyectos concebidos con una voluntad sistematizadora.<br />
El mo<strong>de</strong>lo fue, no obstante, repetido en ciertos casos. Resulta notable su elección al efectuar el<br />
Catálogo <strong>de</strong> los exvotos <strong>de</strong> bronce ibéricos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional <strong>de</strong> F. Álvarez Osorio, primer<br />
ejemplo que utilizó, para el arte ibérico, <strong>la</strong>s láminas sueltas (Olmos, 1999). Publicado en 1941, tomaba<br />
como ejemplo el esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Einze<strong>la</strong>ufnahmen en un momento <strong>de</strong> especial dificultad por <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>nte<br />
carencia presupuestaria. En su realización po<strong>de</strong>mos rastrear <strong>la</strong> necesidad básica, <strong>la</strong>rgamente perseguida,<br />
<strong>de</strong> sistematizar los exvotos ibéricos. Sus láminas permitían exponer los diferentes tipos y avanzar<br />
hacia el establecimiento <strong>de</strong> tipologías. La or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> los diferentes restos, su reunión en una única<br />
obra, permitía efectuar <strong>la</strong>s necesarias comparaciones y contrastación bajo unas bases fiables, bajo un<br />
elenco representativo –si no total– <strong>de</strong> los objetos existentes. A estas necesida<strong>de</strong>s, básicas para <strong>la</strong> investigación<br />
<strong>de</strong> entonces, parecían respon<strong>de</strong>r este tipo <strong>de</strong> obras.<br />
Pero <strong>la</strong> usual búsqueda <strong>de</strong> paralelos respondía, también, a otras finalida<strong>de</strong>s. Después <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra<br />
Civil el recurso a los paralelos p<strong>la</strong>smaba, en el fondo, una más o menos profunda erudición. El afán por<br />
mostrar esta erudición, consi<strong>de</strong>rada prueba <strong>de</strong> lo científico, tuvo como consecuencia <strong>la</strong> enumeración<br />
<strong>de</strong> numerosos paralelos. En ocasiones muy alejados en el tiempo y en el espacio, <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> semejanzas<br />
formales y su p<strong>la</strong>smación en <strong>la</strong>s obras fue posible gracias a <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> fotografías. Su evi<strong>de</strong>ncia<br />
contribuyó a <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías difusionistas.<br />
Poco <strong>de</strong>spués, este esquema se siguió en lo que se pretendía fuera <strong>la</strong> continuidad <strong>de</strong>l Corpus<br />
Vasorum Antiquorum. Los dos fascículos <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Hispanorum <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> y <strong>de</strong> Liria se basaron<br />
en este mismo esquema (Cabré, 1944; Ballester, 1954). Adoptaron, en efecto, este tipo <strong>de</strong> publicación<br />
guardando <strong>la</strong> mayor semejanza posible con un proyecto originario europeo que no les reconocería,<br />
pero <strong>de</strong>l que se consi<strong>de</strong>raban continuación. Sus láminas, que mostraban el empuje imparable <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> investigación, invitaban al contraste y a <strong>la</strong> comparación. Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s escasas obras que<br />
418
Conclusiones<br />
repitieron este esquema fue <strong>la</strong> Hispania Graeca <strong>de</strong> A. García y Bellido (1948). Concebida con tres volúmenes,<br />
uno se <strong>de</strong>dicó a 168 láminas sueltas que querían ser una muestra –<strong>de</strong> nuevo representativa<br />
aunque no total– <strong>de</strong> los testimonios <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonización griega en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica. Los corpora llevados<br />
a cabo en este período ponen <strong>de</strong> manifiesto cómo <strong>la</strong> fotografía era ya, sin duda, <strong>la</strong> forma elegida<br />
para este tipo <strong>de</strong> publicaciones. El dibujo tan sólo asomaba tímidamente en estas obras. El <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> tipología a través <strong>de</strong> los corpora iba a permitir <strong>la</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> diversas culturas peninsu<strong>la</strong>res.<br />
Este proceso <strong>de</strong> sistematización parece haber sido doblemente interesante en España. La no continuidad<br />
<strong>de</strong> proyectos y <strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nificación estatal o institucional amplia explica, en nuestra opinión, <strong>la</strong><br />
tradicional escasez <strong>de</strong> estos gran<strong>de</strong>s corpora en nuestro país. Parale<strong>la</strong>mente <strong>de</strong>scubrimos otros medios fotográficos<br />
que fueron utilizados frecuentemente por los investigadores y que habrían suplido, con <strong>la</strong>s lógicas<br />
consecuencias, esta falta <strong>de</strong> repertorios gráficos. Nos referimos a <strong>la</strong>s postales que, en el medio fotográfico<br />
español, ilustraron <strong>la</strong>s páginas <strong>de</strong> obras tan significativas como el Catálogo Monumental <strong>de</strong><br />
España, igualándose a <strong>la</strong> fotografía realizada por los propios autores. Tomas <strong>de</strong>, por ejemplo, M. Gómez-<br />
Moreno, M. González Simancas o J. Cabré convivían con <strong>la</strong>s tarjetas postales editadas por empresas.<br />
<strong>Real</strong>izadas, mayoritariamente, con objetivos muy diferentes al documental, sus imágenes se convirtieron<br />
en otros actores más en el complejo proceso <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l pasado llevado a cabo por los investigadores<br />
españoles. En efecto, <strong>la</strong> postal comercial asumió, en bastantes ocasiones, <strong>la</strong> difusión –y estudio–<br />
<strong>de</strong> los restos arqueológicos. Así lo hizo con los objetos arqueológicos <strong>de</strong> los museos <strong>de</strong> Carmona y<br />
Tarragona, ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> finales <strong>de</strong>l siglo XIX. Las postales sustituyeron o asumieron frecuentemente, en <strong>la</strong><br />
documentación arqueológica, el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong>s muchas veces inexistentes Einze<strong>la</strong>ufnahmen. Sirvieron, <strong>de</strong><br />
una manera humil<strong>de</strong> y sesgada, al mismo propósito <strong>de</strong> constituir un documento <strong>de</strong> estudio.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s postales, junto a otras fotografías ampliamente difundidas, fue más<br />
allá. Este tipo <strong>de</strong> imágenes, presentes en conferencias, c<strong>la</strong>ses, museos y en <strong>la</strong> vida cotidiana, resultaron<br />
fundamentales para conformar una concienciación <strong>de</strong>l patrimonio nacional. Su <strong>la</strong>bor nos acerca a otra<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> llegada y difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía: su papel en <strong>la</strong> creación y pau<strong>la</strong>tina concienciación<br />
<strong>de</strong> un patrimonio histórico y monumental en España.<br />
La fotografía se había incorporado, ya en el siglo XIX, al movimiento crítico por <strong>la</strong> <strong>de</strong>strucción<br />
<strong>de</strong>l patrimonio. Uno <strong>de</strong> los países paradigmáticos en este sentido fue Francia, don<strong>de</strong> intelectuales como<br />
Víctor Hugo asumieron el papel <strong>de</strong> <strong>de</strong>nunciar el estado <strong>de</strong> los monumentos medievales. Poco <strong>de</strong>spués,<br />
en 1851, <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong>s Monuments Historiques impulsaba <strong>la</strong> Mission Héliographique, encargada <strong>de</strong><br />
recopi<strong>la</strong>r imágenes <strong>de</strong> un patrimonio que se quería cuidar y restaurar. En España <strong>la</strong> fotografía intervino<br />
también, <strong>de</strong> forma importante, en <strong>la</strong> progresiva <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l patrimonio nacional. La fotografía<br />
contribuyó, así, a crear y <strong>de</strong>limitar una memoria histórica que se quería fuese colectiva.<br />
Los testimonios sobre esta asociación entre fotografía y patrimonio son antiguos. Ya en 1879,<br />
Alphonse Roswag valoraba en su Nouveau gui<strong>de</strong> du touriste en Espagne et Portugal, Itinéraire artistique,<br />
editada por Laurent, <strong>la</strong>s virtu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l nuevo invento: “Los clichés fotográficos forman los archivos únicos<br />
que salvan <strong>de</strong> toda eventualidad, <strong>de</strong> <strong>la</strong> completa <strong>de</strong>strucción y <strong>de</strong>l olvido, estas preciosas reliquias<br />
<strong>de</strong>l pasado con el fin <strong>de</strong> transmitir<strong>la</strong>s, intactas, a <strong>la</strong>s futuras generaciones” (Roswag, 1879). Igualmente<br />
importante en aquellos años finales <strong>de</strong>l siglo XIX fue <strong>la</strong> acción llevada a cabo por <strong>la</strong>s asociaciones excursionistas,<br />
significativas impulsoras <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y que realizaron importantes intentos por recopi<strong>la</strong>r<br />
y dar a conocer el patrimonio regional. Fenómenos posteriores, como los concitados por el movimiento<br />
regeneracionista, serían también importantes actores en este proceso.<br />
Especialmente interesante resulta <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor acometida por <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y<br />
Museos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los últimos años <strong>de</strong>l siglo XIX. J. R. Mélida <strong>de</strong>nunciaba en sus páginas el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
antigüeda<strong>de</strong>s en España y rec<strong>la</strong>maba una ley que regu<strong>la</strong>se su tratamiento: “<strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s viven en<br />
España <strong>de</strong> mi<strong>la</strong>gro. Todo ello (robos, etc.) podría evitarlo una ley <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s oportunamente aplicada”<br />
(Mélida, 1897a, 24). Ante esta situación se <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> actuar: “nos atrevemos a abrir en esta revista<br />
(…) que no pue<strong>de</strong> permanecer indiferente ante <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s, una sección especial<br />
<strong>de</strong>stinada a dar cuenta todo lo <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>da que sea posible <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scubrimientos que ocurran en nues-<br />
419
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
tro suelo patrio” (Mélida, 1897a, 25). La misión <strong>de</strong> proteger el patrimonio tenía, pues, un marcado carácter<br />
–un <strong>de</strong>ber– nacional. Dar a conocer este patrimonio era el primer paso para lograr su protección.<br />
La revista concebía <strong>la</strong> fotografía como el vehículo <strong>de</strong> esa difusión: “Cada cual, según sus medios y en<br />
<strong>la</strong> medida <strong>de</strong> sus fuerzas, podrá enviar a <strong>la</strong> revista noticias <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos (…) y todavía, si pue<strong>de</strong>n los<br />
comunicantes acompañar tan precisos datos con un ligero p<strong>la</strong>no <strong>de</strong>l terreno, caso <strong>de</strong> haber en él ruinas<br />
o restos que examinar, y algún croquis o dibujo, cuando no sea posible una fotografía, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s piezas <strong>de</strong>scubiertas,<br />
prestarán un servicio seña<strong>la</strong>dísimo a <strong>la</strong> ciencia” (Mélida, 1897a, 25). La revista contribuyó,<br />
así, a <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> un foro <strong>de</strong> opinión interesado por el conocimiento y <strong>la</strong> protección <strong>de</strong> los monumentos.<br />
Fotografía y patrimonio aparecen en España vincu<strong>la</strong>dos en un proceso acelerado a partir <strong>de</strong> 1898:<br />
<strong>la</strong> voluntad c<strong>la</strong>ra <strong>de</strong> conocer mejor España, sus monumentos e historia. Entre <strong>la</strong>s actuaciones prioritarias<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas instituciones arqueológicas habría que <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> corpora documentales<br />
sobre nuestros monumentos, fichas y repertorios que incluían siempre <strong>la</strong> fotografía. En esta <strong>la</strong>bor<br />
había que conocer, para admirar y estudiar, el patrimonio nacional. A esta conciencia histórica <strong>de</strong>l patrimonio<br />
contribuyeron <strong>de</strong>finitivamente medios fotográficos muy dispares: enciclopedias ilustradas,<br />
manuales, tarjetas postales, conferencias, char<strong>la</strong>s, etc. Estos fenómenos, aunque concitados <strong>de</strong>finitivamente<br />
en el siglo XX, tenían una raíz y prece<strong>de</strong>ntes más antiguos. Recordamos, a modo <strong>de</strong> ejemplo,<br />
cómo Mélida rec<strong>la</strong>maba, ya en 1898, un proyector <strong>de</strong> diapositivas para <strong>la</strong>s conferencias <strong>de</strong>l Museo<br />
Arqueológico Nacional.<br />
Otras instituciones con marcado carácter divulgativo –como <strong>la</strong> Asociación Españo<strong>la</strong> para el<br />
Progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias– impulsaron char<strong>la</strong>s con proyecciones sobre <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. Esta conformación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> patrimonio, <strong>de</strong> <strong>la</strong> concienciación <strong>de</strong> su valor <strong>de</strong>stacado y <strong>de</strong> <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> actuación<br />
se aceleró ante hechos como <strong>la</strong> salida al extranjero <strong>de</strong> importantes piezas como el tesoro <strong>de</strong><br />
Guarrazar o, poco <strong>de</strong>spués, <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche. La reacción ante estas pérdidas, ante <strong>la</strong> evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
importancia que mostraban sus fotografías, contribuyeron a impulsar medidas legis<strong>la</strong>tivas para proteger<br />
el patrimonio español a partir <strong>de</strong> 1911.<br />
Al mismo tiempo, <strong>la</strong> cada vez mayor presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía coadyuvó, en el ámbito científico,<br />
al incremento y perduración <strong>de</strong>l comparatismo como metodología científica y a <strong>la</strong> significativa argumentación<br />
<strong>de</strong> paralelos en <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong>. El recurso a los mismos se vio incrementado por<br />
el <strong>de</strong>sconocimiento <strong>de</strong> adscripciones o <strong>de</strong>l marco cronológico para muchos <strong>de</strong> los restos que aparecían<br />
en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong>. De igual manera, el estado más a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntado <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en otros países europeos<br />
favoreció, en muchos casos, existiesen ya repertorios o catálogos <strong>de</strong> formas con <strong>la</strong>s que comparar los hal<strong>la</strong>zgos<br />
peninsu<strong>la</strong>res. La semejanza formal fue tomada, en muchas ocasiones, como evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> una re<strong>la</strong>ción<br />
cultural y cronológica. Algunos investigadores advirtieron los peligros que este método conllevaba.<br />
Déchelette se refirió, ya en los primeros años <strong>de</strong>l siglo XX, a estas “analogías ilusorias” que podían<br />
esgrimirse entre objetos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> culturas muy diferentes (1908, 221).<br />
En este sentido, el recurso a paralelos formales se ha utilizado en <strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa o exposición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s hipótesis<br />
más diversas. Sin embargo, <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas imágenes en muy diferentes discursos<br />
muestra hasta qué punto, en esta <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> orígenes o paralelos, ha jugado siempre un papel importante<br />
<strong>la</strong> “posición” <strong>de</strong>l investigador. El campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> semejanza es, siempre, muy amplio y subjetivo.<br />
La utilización recurrente <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> investigación tuvo también que ver con <strong>la</strong> permanencia<br />
y consolidación <strong>de</strong> los argumentos difusionistas en <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>. La tradición científica<br />
experimentó, en el período comprendido entre 1875 y 1914, una notable transformación.<br />
Teóricamente finalizó <strong>la</strong> visión <strong>de</strong>l mundo inspirado en <strong>la</strong> metáfora <strong>de</strong>l arquitecto o ingeniero, <strong>de</strong> un<br />
mundo concebido como un edificio que reposaba sobre hechos sólidamente unidos por causas y efectos,<br />
por <strong>la</strong>s “leyes <strong>de</strong> <strong>la</strong> naturaleza”. Los argumentos se construían gracias a datos basados en <strong>la</strong> razón y<br />
el método científico. Se trataba <strong>de</strong> una tradición heredada <strong>de</strong>l siglo XVII que explicaba, no sólo <strong>la</strong> sucesión<br />
<strong>de</strong> los hechos, sino también su cambio. Pero este mo<strong>de</strong>lo, el i<strong>de</strong>al racionalista <strong>de</strong>l siglo XIX, se<br />
empezó a poner en duda, <strong>la</strong> fe en el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> razón y en el or<strong>de</strong>n natural <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas encontraba un<br />
escepticismo creciente (Hobsbawn, 1987, 349).<br />
420
Conclusiones<br />
Las nuevas posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía potenciaron, como nunca hasta entonces, <strong>la</strong> posibilidad<br />
<strong>de</strong> conocer visualmente <strong>la</strong>s diferentes culturas y <strong>de</strong> comparar constantemente los <strong>de</strong>scubrimientos <strong>de</strong><br />
regiones muy diferentes. Estas posibilida<strong>de</strong>s, cada vez más al alcance <strong>de</strong> los investigadores, influyeron<br />
en uno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>bates centrales <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong>l siglo XX. Definir cómo se producía el cambio cultural,<br />
cómo <strong>la</strong>s innovaciones fundamentales para <strong>la</strong> historia, como <strong>la</strong> agricultura y <strong>la</strong> metalurgia, habían<br />
llegado a <strong>la</strong>s diferentes socieda<strong>de</strong>s: ¿Evolución interna o difusión?<br />
Disponer <strong>de</strong> pruebas visuales –fotográficas– estuvo, en nuestra opinión, muy re<strong>la</strong>cionado con el<br />
auge y perduración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones difusionistas. En <strong>la</strong> misma época en que <strong>la</strong>s imágenes fotográficas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas orientales comenzaron a llegar, en gran número, a los centros occi<strong>de</strong>ntales, el pesimismo<br />
sobre <strong>la</strong> inventiva humana y el mejor conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s culturas orientales –entre otros factores–<br />
potenciaron <strong>la</strong>s explicaciones difusionistas. Durante aquellos años se asistía, también, a una incipiente<br />
<strong>de</strong>silusión ante los efectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revolución Industrial y <strong>la</strong> consiguiente <strong>de</strong>sconfianza en <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> un progreso uniforme. Poco a poco se fueron imponiendo nuevas maneras <strong>de</strong> interpretar<br />
los cambios <strong>de</strong>l registro arqueológico, diferentes al hasta entonces imperante criterio evolucionista.<br />
El contacto cultural entre diferentes ámbitos empezó a ser <strong>la</strong> causa esgrimida cada vez con más frecuencia,<br />
llegándose a <strong>la</strong>s interpretaciones <strong>de</strong> tipo difusionista.<br />
Al menos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> principios <strong>de</strong>l siglo XX el difusionismo se convirtió en <strong>la</strong> pauta interpretativa dominante<br />
en <strong>la</strong> arqueología peninsu<strong>la</strong>r. Particu<strong>la</strong>rmente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> Montelius hasta un momento<br />
avanzado <strong>de</strong>l siglo XX, <strong>la</strong>s explicaciones <strong>de</strong>l cambio cultural tuvieron como referencia fundamental<br />
<strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l ex oriente lux. La e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> esta teoría <strong>de</strong>l “oriente generador” coincidió con <strong>la</strong> constatación,<br />
en parte gracias a <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> imágenes que propició <strong>la</strong> fotografía, <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran antigüedad <strong>de</strong><br />
sus manifestaciones culturales. La difusión <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong> Mesopotamia y Egipto hacía compren<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong> increíble antigüedad <strong>de</strong> sus socieda<strong>de</strong>s complejas. Una antigüedad con <strong>la</strong> que Europa no podía soñar.<br />
La cultura ibérica constituye un ejemplo paradigmático en cuanto a esta búsqueda, esta necesidad<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir sus características mediante <strong>la</strong> comparación con otras tierras. Muchos pensaron lo ibérico<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> paralelos formales e históricos próximo orientales y mediterráneos. Entre ellos <strong>de</strong>spuntó, sin<br />
duda, el ejemplo <strong>de</strong> Grecia. En el mundo griego se buscaron semejanzas y paralelos, el origen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s manifestaciones<br />
ibéricas. Así lo hicieron, por ejemplo, P. Bosch Gimpera, R. Carpenter, A. García y<br />
Bellido e I. Ballester Tormo. Tras los primeros tanteos orientales, el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Grecia fue el dominante<br />
en un contexto en que <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong>l factor semita había pasado a estar peor consi<strong>de</strong>rada.<br />
Las explicaciones difusionistas seguían utilizándose todavía en 1962 por un investigador <strong>de</strong> <strong>la</strong> categoría<br />
<strong>de</strong> M. Gómez-Moreno. Ante los paralelos con el Egeo, Gómez-Moreno señaló cómo “<strong>la</strong> civilización<br />
Tartesia reve<strong>la</strong> características afines a lo <strong>de</strong>l Egeo <strong>de</strong>l III milenio, luego hemos <strong>de</strong> atribuir nuestra<br />
escritura a una invasión posterior, aunque asimismo <strong>de</strong> gentes orientales, y ello cuadra perfectamente<br />
con <strong>la</strong> cultura l<strong>la</strong>mada <strong>de</strong>l Argar por los arqueólogos” (Gómez-Moreno, 1962, 9). La presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
escritura en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica se justificaba, pues, mediante explicaciones difusionistas: “Analizar el<br />
fondo <strong>de</strong> nuestra escritura primitiva, insistiendo en que hubo <strong>de</strong> llegar aquí, ya organizada, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
Mediterráneo oriental (…); traídas por aquel<strong>la</strong>s gentes que produjeron <strong>la</strong> cultura <strong>de</strong>l Argar” (Gómez-<br />
Moreno, 1962, 15). De esta forma se i<strong>de</strong>ntificaba, bajo un análisis difusionista, un pueblo <strong>de</strong>terminado<br />
con una cultura material específica y con una escritura.<br />
Sin embargo, <strong>la</strong> fotografía no fue siempre el mecanismo <strong>de</strong> representación elegido. Diferentes factores<br />
propiciaron que los arqueólogos peninsu<strong>la</strong>res eligieran a menudo el dibujo o los calcos. La inmediatez<br />
y facilidad <strong>de</strong> extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía provocó, no obstante, que los objetos que habían sido<br />
fotografiados experimentasen una difusión superior a otros dibujados o mo<strong>de</strong><strong>la</strong>dos. Su progresiva facilidad<br />
y apariencia real acentuó también su <strong>de</strong>manda. Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong> tradicional ausencia <strong>de</strong> corpora<br />
provocó que el arqueólogo contase, como documentos para su estudio, con una información ya sesgada<br />
o condicionada. Todas estas circunstancias nos llevan a consi<strong>de</strong>rar cómo <strong>la</strong> irregu<strong>la</strong>r difusión <strong>de</strong> los<br />
hal<strong>la</strong>zgos y <strong>de</strong>scubrimientos peninsu<strong>la</strong>res ha influido en <strong>la</strong> investigación y en lo que parece haber sido<br />
una <strong>de</strong> sus consecuencias más directas: <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> gran parte <strong>de</strong> los estereotipos <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía<br />
arqueológica españo<strong>la</strong>.<br />
421
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Esta consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología emana <strong>de</strong> <strong>la</strong> selección inicial <strong>de</strong> ciertas<br />
imágenes y <strong>de</strong> su frecuente recurso cuando, posteriormente, se quería ilustrar cualquier aspecto <strong>de</strong> una<br />
cultura. La fotografía constituyó el vehículo frecuente <strong>de</strong> una difusión <strong>de</strong>sigual a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
disciplina. Mediante el<strong>la</strong> se seleccionaba una imagen y se le dotaba <strong>de</strong> un papel <strong>de</strong>finidor cultural rígido.<br />
La imagen fotográfica fijó, así, ciertos clichés en el “imaginario científico”. Bien <strong>de</strong> una cultura,<br />
<strong>de</strong> una época, <strong>de</strong> un tipo <strong>de</strong> arquitectura o <strong>de</strong> unos objetos <strong>de</strong>terminados. La fotografía <strong>de</strong> viajes contribuyó,<br />
también, a esta creación <strong>de</strong> estereotipos. Su traducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad tampoco era inocente.<br />
La mayoría <strong>de</strong> los viajeros preferían recordar lo pintoresco antes que lo real. Viajaban con una i<strong>de</strong>a preconcebida<br />
<strong>de</strong> lo que iban a encontrar, tanto en lo que se refiere a paisajes como gentes o monumentos.<br />
Estas i<strong>de</strong>as provenían <strong>de</strong> su propia tradición cultural, <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada forma <strong>de</strong> imaginar escenarios<br />
como los orientales. Para proporcionar un buen recuerdo y agradar a sus clientes el fotógrafo tenía<br />
que evitar <strong>la</strong>s vistas “no pintorescas” o <strong>la</strong>s contemporáneas. En este sentido, muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías<br />
nos muestran una visión fuertemente estereotipada y occi<strong>de</strong>ntalizada <strong>de</strong> lugares como Oriente. El importante<br />
movimiento orientalista <strong>de</strong>l siglo XIX se habría visto condicionado, en gran manera, por documentos<br />
como éstos, que permitieron ver Oriente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte.<br />
Otro fundamental factor que conllevó <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> estereotipos fue <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> repertorios iconográficos.<br />
Con <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> corpora se estaba <strong>de</strong>sprovisto <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong> trabajo, <strong>de</strong> los instrumentos<br />
fundamentales para una posterior discusión. Dicha ausencia <strong>de</strong> repertorios o corpora estuvo re<strong>la</strong>cionada<br />
con <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> ciertos iconos en <strong>la</strong> literatura científica. Esta conformación <strong>de</strong> iconos tiene<br />
una gran influencia en nuestro imaginario <strong>de</strong> qué pertenece a una cultura. Igualmente, po<strong>de</strong>mos rechazar<br />
o consi<strong>de</strong>rar poco representativas otras manifestaciones que, simplemente, no se a<strong>de</strong>cuan a los<br />
estereotipos heredados. Resulta curioso constatar cómo el término cliché, que <strong>de</strong>signaba originariamente<br />
el acto mismo <strong>de</strong> realizar tomas fotográficas, se utiliza hoy, por extensión, para este concepto <strong>de</strong><br />
icono o estereotipo. De esta forma, los arqueólogos e historiadores han repetido, en numerosas ocasiones,<br />
los mismos objetos o incluso <strong>la</strong>s mismas fotografías, consi<strong>de</strong>radas representativas <strong>de</strong> una época o<br />
cultura. Po<strong>de</strong>mos pensar, en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica, en <strong>la</strong> presencia en <strong>la</strong> literatura científica <strong>de</strong><br />
ciertas imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche o <strong>la</strong> <strong>de</strong> Baza, <strong>la</strong> Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote, el vaso Cazurro o <strong>la</strong> cerámica<br />
<strong>de</strong> Elche y consi<strong>de</strong>rar, por otra parte, hasta qué punto estas piezas son representativas <strong>de</strong>l total –territorial<br />
y cronológico– <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. Parece <strong>de</strong>fendible, pues, cómo <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> una sistematización<br />
general ha conllevado una cierta i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> lo ibérico con <strong>de</strong>terminadas piezas.<br />
En general, <strong>la</strong> propia historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología explica que, todavía<br />
hoy, se siga acudiendo a el<strong>la</strong> como portadora <strong>de</strong> una imagen veraz, como prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más diversas<br />
teorías. Esta creencia contrasta con <strong>la</strong> evolución –más crítica– que, sobre el documento fotográfico,<br />
han experimentado otros países. Esta diferente concepción sólo po<strong>de</strong>mos explicar<strong>la</strong> por <strong>la</strong> propia situación<br />
<strong>de</strong> nuestra ciencia y por el ais<strong>la</strong>miento pa<strong>de</strong>cido durante gran parte <strong>de</strong> nuestra historia reciente, lo<br />
que habría impedido <strong>la</strong> entrada y asimi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>bates teóricos que se sucedieron a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo<br />
XX. Heredada esta credibilidad <strong>de</strong>l XIX, estas circunstancias <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia arqueológica españo<strong>la</strong> explican,<br />
en nuestra opinión, <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> ciertas concepciones sobre <strong>la</strong> imagen fotográfica.<br />
La aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía supuso <strong>la</strong> transformación <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología y el discurso arqueológico.<br />
Al estar éste en formación, <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica condicionó –como señaló Freitag– su inmediata<br />
evolución. Resulta interesante re<strong>la</strong>cionar, en este sentido, <strong>la</strong> generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía con algunos<br />
mecanismos fundamentales en <strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> esos años, como el difusionismo y el comparatismo,<br />
métodos para los que <strong>la</strong> imagen fotográfica fue fundamental. La re<strong>la</strong>ción entre ambos procesos,<br />
así como <strong>la</strong>s consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> prepon<strong>de</strong>rancia <strong>de</strong>l difusionismo y los usos <strong>de</strong>l comparatismo, constituyen<br />
un amplio campo en el que sería interesante una mayor reflexión.<br />
La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía supuso también <strong>la</strong> transformación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que habían sido, hasta<br />
el momento, <strong>la</strong>s técnicas habituales <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los objetos antiguos. Su aparición y generalización<br />
provocó una interesante re<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l papel que el dibujo <strong>de</strong>sempeñaba en <strong>la</strong> ciencia arqueológica.<br />
Comenzó, así, una <strong>la</strong>rga convivencia, un proceso dialéctico en el que ambas técnicas se <strong>de</strong>finieron<br />
como complementarias en el lenguaje arqueológico.<br />
422
Conclusiones<br />
La reproducción en tres dimensiones o vaciado también cambió en los primeros años <strong>de</strong>l siglo<br />
XX. Aparecieron nuevos factores, como una nueva y exaltada valoración <strong>de</strong>l original por encima <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
copia. Poco a poco aquel mecanismo <strong>de</strong> reproducción basado en el mol<strong>de</strong> pasó a cumplir otras funciones<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> muestras y recreaciones: en <strong>la</strong> investigación arqueológica resultaba ya, fundamental, una<br />
toma <strong>de</strong> datos a partir <strong>de</strong>l original.<br />
Al mismo tiempo, <strong>la</strong> aparición y <strong>la</strong>s características que se otorgaban a <strong>la</strong> fotografía hicieron que<br />
el papel <strong>de</strong>l dibujo en arqueología se transformara. De ocupar toda <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s obras, <strong>de</strong> ser el<br />
único acompañante <strong>de</strong>l viajero, pasó a ser objeto <strong>de</strong> críticas y sospechoso <strong>de</strong> inexactitud, <strong>de</strong> los errores<br />
que aparecían en los estudios arqueológicos. A pesar <strong>de</strong> algunas opiniones que han argumentado cómo<br />
el dibujo pasó a tener, en a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, una escasa importancia creemos que existió, más bien, una re<strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong>l papel <strong>de</strong> ambas técnicas en <strong>la</strong> representación arqueológica. Comenzaron, entonces, a hacerse<br />
usuales <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, alzados, los dibujos técnicos <strong>de</strong> diferentes piezas: el dibujo se hacía más técnico,<br />
menos susceptible <strong>de</strong> sospechas. Sus nuevas convenciones podían, a<strong>de</strong>más, p<strong>la</strong>smar una información<br />
diferente: ampliaban el lenguaje <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y permitían expresar, entre otros, ciertos aspectos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
síntesis y el análisis <strong>de</strong>l investigador.<br />
Esta adaptación entre ambas técnicas, dibujo y fotografía, no ha terminado, sino que continúa en<br />
un proceso abierto susceptible <strong>de</strong> remo<strong>de</strong><strong>la</strong>ciones y sucesivas <strong>de</strong>finiciones conforme se transforma <strong>la</strong><br />
propia práctica arqueológica. Resulta, así, interesante examinar cómo, en <strong>la</strong> actualidad, se prefiere el dibujo<br />
ante ciertas circunstancias. La ausencia <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> reproducción parece dar a esta<br />
técnica una interesante vitalidad sobre <strong>la</strong> fotografía, que sí paga este canon internacional. Este diferente<br />
tratamiento ante los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> reproducción resulta, a su vez, sumamente significativo. El hecho<br />
<strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>ba pagar y el dibujo que<strong>de</strong> exento parece remitir, una vez más, a <strong>la</strong> antigua consi<strong>de</strong>ración<br />
<strong>de</strong> que <strong>la</strong> fotografía supone una traducción más fiel <strong>de</strong>l original, mientras que el dibujo significa<br />
una interpretación <strong>de</strong>l mismo.<br />
En cualquier caso, en nuestro trabajo ha resultado <strong>de</strong> gran interés intentar <strong>de</strong>terminar cuándo se produjo<br />
esta re<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l dibujo que provocó <strong>la</strong> llegada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Examinar su pau<strong>la</strong>tina evolución<br />
hacia <strong>la</strong>s pautas actuales es indicativo, también, <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción que<br />
se estaba estableciendo entre ambas técnicas. El dibujo tradicional <strong>de</strong> los materiales cerámicos en <strong>la</strong>s publicaciones<br />
y estudios arqueológicos se había basado en una representación <strong>de</strong> tipo “sintético”, que reproducía<br />
el objeto tal cual se veía, proporcionando una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l volumen <strong>de</strong>l mismo. Este dibujo estaba c<strong>la</strong>ramente<br />
unido a <strong>la</strong> tradición pictórica y anticuaria que había orientado <strong>la</strong>s primeras representaciones <strong>de</strong> los<br />
objetos antiguos. Con el objetivo <strong>de</strong> reproducir <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> volumen –por ejemplo, en los vasos cerámicos–<br />
el dibujo generalmente incluía <strong>la</strong> boca <strong>de</strong> <strong>la</strong> pieza, en una perspectiva ligeramente superior respecto a su altura<br />
media. De esta forma se representaba el volumen <strong>de</strong>l objeto. Contra esta aproximación, que se siguió<br />
también en <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> objetos, se pronunció el investigador británico J. Beazley (1957, 25). Estas tomas<br />
<strong>de</strong>sfiguraban <strong>la</strong> proporción y dificultaban los estudios consiguientes que <strong>la</strong> tomaban como base.<br />
El propio <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los estudios arqueológicos hizo ver <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> establecer convenciones<br />
en el dibujo que permitiesen apuntar más datos. Su evolución hacia <strong>la</strong>s convenciones actuales pue<strong>de</strong><br />
verse como una consecuencia <strong>de</strong> varios factores. Por una parte, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> mostrar, mediante el<br />
dibujo, todos los datos posibles sobre el objeto. P<strong>la</strong>smar c<strong>la</strong>ramente <strong>la</strong>s formas era fundamental para establecer<br />
tipologías. Por otra, esta transformación hacia un dibujo más técnico pue<strong>de</strong> verse como una<br />
consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dudas que <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía había provocado. Los recordatorios sobre los<br />
errores que algunos dibujos habían introducido propiciaron una pau<strong>la</strong>tina transformación <strong>de</strong> sus pautas,<br />
adoptando mecanismos que le otorgaban una mayor credibilidad. En este sentido, resulta ejemp<strong>la</strong>r<br />
<strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> convenciones proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> arquitectura. En ciertos países, esta evolución <strong>de</strong>l dibujo<br />
parece haberse operado muy pronto. Hemos examinado, así, <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> dibujos <strong>de</strong> materiales<br />
con secciones ya <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s memorias <strong>de</strong> Samotracia <strong>de</strong> A. Conze (1875). A partir <strong>de</strong> este último tercio<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX se iría generalizando un dibujo más técnico, con secciones e indicaciones <strong>de</strong> diámetro.<br />
En España este tipo <strong>de</strong> dibujo tardó bastante en aparecer. La tardía generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
tuvo bastante que ver en este proceso. A partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> datos que hemos realizado sobre los dibujos<br />
423
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> (ver Cap. VIII.3) <strong>de</strong>stacamos <strong>la</strong> convivencia <strong>de</strong> varios tipos <strong>de</strong> dibujos y cómo<br />
<strong>la</strong> pervivencia <strong>de</strong> ciertas formas tradicionales fue significativa, mayor que en otros países occi<strong>de</strong>ntales.<br />
Así, hasta 1960 los autores recurrían, en ocasiones, a dibujos “sintéticos” mientras que, en otros momentos,<br />
acudían a dibujos <strong>de</strong> tipo técnico. En última instancia esta ausencia <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo unánimemente<br />
seguido para el dibujo arqueológico refleja <strong>la</strong> misma convivencia <strong>de</strong> representaciones que hemos visto<br />
muestra <strong>la</strong> fotografía. Todo ello testimonia, <strong>de</strong> nuevo, el propio estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> disciplina arqueológica.<br />
Al mismo tiempo, esta convivencia podría estar indicando cómo <strong>la</strong>s pautas y convenciones para el<br />
dibujo <strong>de</strong> objetos arqueológicos fue, hasta cierto punto, un mo<strong>de</strong>lo importado, observado en <strong>la</strong>s publicaciones<br />
extranjeras y que, en muchas ocasiones, se habría copiado por el crédito <strong>de</strong> que gozaban. Des<strong>de</strong><br />
esta perspectiva <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo importado compren<strong>de</strong>mos mejor, por ejemplo, el carácter puntual que <strong>la</strong><br />
representación con secciones <strong>de</strong> los materiales arqueológicos tuvo hasta un momento avanzado <strong>de</strong>l siglo<br />
XX. Estas pautas generales no excluyen ciertas aplicaciones pioneras. Podríamos <strong>de</strong>stacar, en este sentido,<br />
los dibujos “técnicos” <strong>de</strong> materiales que efectuó J. Pérez <strong>de</strong> Barradas en <strong>la</strong> segunda década <strong>de</strong>l siglo<br />
pasado. Soluciones intermedias, entre un dibujo “sintético” y otro técnico, realizó en ocasiones Bonsor<br />
al disponer, junto al dibujo “sintético” <strong>de</strong> cada pieza, sus medidas fundamentales (1927).<br />
Hacia los años 30 <strong>de</strong>l siglo XX encontramos un mayor número <strong>de</strong> dibujos que habían adoptado<br />
una representación técnica. Se ilustraban, así, alzados, secciones y p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> los monumentos junto a<br />
perfiles y vistas frontales <strong>de</strong> los objetos muebles. Las hipótesis <strong>de</strong>l autor se mostraban, en ocasiones,<br />
mediante líneas discontinuas que completaban los monumentos u objetos. Destacan, entre otros, los<br />
trabajos <strong>de</strong> autores como F. Iñiguez, B. Taracena, J. Cabré o P. Bosch Gimpera.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, habría también que consi<strong>de</strong>rar el carácter ejemp<strong>la</strong>r <strong>de</strong> ciertas obras en <strong>la</strong> práctica<br />
arqueológica españo<strong>la</strong>. Una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s es <strong>la</strong> Etnología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica <strong>de</strong> P. Bosch Gimpera. Gracias<br />
a su notable influencia en <strong>la</strong> época (Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, 2003), <strong>la</strong> Etnología habría contribuido a difundir ciertas<br />
pautas, como el dibujo técnico <strong>de</strong> los materiales, monumentos y estratigrafías, aunque <strong>la</strong> obra también<br />
reproducía dibujos sintéticos <strong>de</strong> los que el propio Bosch era, en ocasiones, el autor (Bosch<br />
Gimpera, 1932, 518, fig. 506).<br />
El análisis que supone siempre el dibujo re<strong>de</strong>finió sus formas, adoptando gran número <strong>de</strong> esquemas<br />
proce<strong>de</strong>ntes, en gran parte, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arquitectura. Con ello, en un evi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> objetivación, hacía<br />
más técnica su apariencia. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l siglo XX el dibujo <strong>de</strong>sempeñó un interesante papel ante los<br />
intentos <strong>de</strong> estructuración y <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> hipótesis y teorías. Completaba, incluso, los objetos,<br />
ilustraba su uso o indicaba <strong>la</strong> posible lectura <strong>de</strong> los epígrafes. También estructuraba los hal<strong>la</strong>zgos en<br />
cuadros evolutivos, diseccionaba los edificios o estructuras en p<strong>la</strong>ntas, alzados y secciones, esquematizaba<br />
los elementos arquitectónicos y <strong>la</strong> cultura material, etc. Mediante los perfiles, <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, secciones<br />
y alzados, el dibujo parecía alcanzar una nueva credibilidad. Una vez que se adoptaron estas pautas,<br />
lo que en España no se produjo <strong>de</strong> forma general hasta mediados <strong>de</strong>l siglo XX, el dibujo había <strong>de</strong>finido<br />
su aparición en <strong>la</strong>s publicaciones y en <strong>la</strong> documentación arqueológica.<br />
Antes que opuestos, los papeles <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y el dibujo se <strong>de</strong>finieron como complementarios.<br />
El dibujo ha <strong>de</strong>sempeñado un importante papel al <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías expuestas por éste. Sobre <strong>la</strong> realidad<br />
observada el dibujo permite realizar variaciones que indican <strong>la</strong> postura <strong>de</strong>l investigador, su acercamiento.<br />
Interpreta p<strong>la</strong>ntas arquitectónicas hasta p<strong>la</strong>smar su reconstrucción i<strong>de</strong>al, sintetiza <strong>la</strong> evolución<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura material en tab<strong>la</strong>s tipológicas o cronológicas, etc. Coherente con esto, <strong>la</strong>s primeras estratigrafías<br />
fueron dibujadas y no fotografiadas. La estratigrafía era entonces, antes que prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> sucesión<br />
<strong>de</strong> niveles, esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong> interpretación evolutiva <strong>de</strong>l autor. Posteriormente, <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> introducir<br />
pruebas en el discurso hizo aumentar, creemos, <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> estratigrafías fotografiadas.<br />
Así, pues, po<strong>de</strong>mos afirmar cómo, ciertamente, el arqueólogo parece “pensar” dibujando y “<strong>de</strong>mostrar”<br />
o “argumentar” sus conclusiones, especialmente frente a los otros, mediante <strong>la</strong> fotografía.<br />
Sintomática resulta, en este sentido, <strong>la</strong> frase <strong>de</strong>l fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien proc<strong>la</strong>maba<br />
cómo <strong>la</strong> fotografía era <strong>la</strong> acción inmediata, el instante, mientras que el dibujo suponía <strong>la</strong> meditación.<br />
La generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica tuvo, como hemos seña<strong>la</strong>do a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> esta monografía,<br />
unas notables consecuencias para el Arte y <strong>la</strong> Arqueología. Hasta ese momento, <strong>la</strong>s discusiones<br />
424
Conclusiones<br />
y evaluación <strong>de</strong> los objetos artísticos habían estado confiadas exclusivamente a círculos académicos restringidos.<br />
Pau<strong>la</strong>tinamente estos <strong>de</strong>bates pasaron a efectuarse en círculos más amplios. Coetáneamente<br />
se asistió a <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> los museos, don<strong>de</strong> los originales <strong>de</strong>l pasado exhibían su celebrada aura.<br />
En este contexto, <strong>la</strong> creciente necesidad <strong>de</strong> discutir en torno al original hizo contemp<strong>la</strong>r <strong>la</strong> bondad<br />
<strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>l pasado más cerca. Las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los nuevos métodos <strong>de</strong> reproducción<br />
y, paradigmáticamente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, hicieron ver <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> crear los <strong>de</strong>nominados<br />
musées imaginaires, formados a base <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reproducciones. La existencia <strong>de</strong> estos proyectos es, nuevamente,<br />
indicativa <strong>de</strong>l crédito que se confería a <strong>la</strong> técnica: exponer <strong>la</strong> fotografía reproducida podía ser,<br />
casi, como estudiar a partir <strong>de</strong>l original.<br />
El naciente estudio <strong>de</strong>l pasado <strong>de</strong>spertó gran interés entre <strong>la</strong>s potencias políticas <strong>de</strong>l momento.<br />
Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características esenciales <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía es su c<strong>la</strong>ra vincu<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> memoria. Los monumentos<br />
y los museos servían para <strong>la</strong> memoria colectiva en un momento <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fronteras<br />
políticas <strong>de</strong> Europa. La fotografía servía para una mejor caracterización –visual– <strong>de</strong> nuestros ancestros.<br />
Se <strong>de</strong>finía <strong>la</strong> tradición cultural y, por tanto, con los cambios en <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Estado y nación que había<br />
supuesto <strong>la</strong> Revolución francesa, <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s entida<strong>de</strong>s con visos <strong>de</strong> formación política. Se creaba esta tradición<br />
por inclusión pero, también, por exclusión: mostrar <strong>la</strong>s diferencias <strong>de</strong> otras tierras ayuda a formar<br />
o a reforzar los vínculos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una nación.<br />
En este proceso <strong>de</strong> formación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nacionalida<strong>de</strong>s <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía fue, también,<br />
notable. De nuevo fueron <strong>la</strong>s cualida<strong>de</strong>s que se le atribuían <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> mentalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>la</strong>s que fundamentaron<br />
su interesante participación. Así, por ejemplo, <strong>la</strong>s Exposiciones Universales que se sucedieron<br />
en diferentes países tenían como objetivo último mostrar los avances, el progreso <strong>de</strong> occi<strong>de</strong>nte<br />
frente al retraso <strong>de</strong> los países <strong>de</strong>l tercer mundo, cuyas peculiarida<strong>de</strong>s también se exponían. Se trataba<br />
<strong>de</strong> exponer los logros <strong>de</strong>l mundo occi<strong>de</strong>ntal. Trayendo indígenas <strong>de</strong> diferentes continentes, mostrando<br />
lo rudimentario <strong>de</strong> su <strong>de</strong>sarrollo, se podía llegar a justificar el dominio occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> esas tierras.<br />
Parale<strong>la</strong>mente, <strong>la</strong>s naciones competían para ganar o conservar los mercados comerciales mundiales. En<br />
este contexto, <strong>la</strong> fotografía mostraba <strong>la</strong>s maravil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s máquinas, <strong>la</strong>s estaciones, fábricas, <strong>la</strong> transformación<br />
<strong>de</strong> los paisajes lograda por el hombre. En el contexto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Exposiciones Universales <strong>la</strong> fotografía<br />
constituía, en sí misma, una muestra <strong>de</strong> los logros <strong>de</strong>l progreso occi<strong>de</strong>ntal. Era uno <strong>de</strong> los avances<br />
que diferenciaban al primer <strong>de</strong>l tercer mundo, una prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> idoneidad <strong>de</strong> que ciertas naciones<br />
ejercieran una “tute<strong>la</strong>” sobre otras. Al mismo tiempo, <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> viajeros mostraban otra realidad.<br />
Las vistas <strong>de</strong> países como Egipto, Palestina, Túnez o América <strong>de</strong>l Sur llevaron, a <strong>la</strong>s retinas occi<strong>de</strong>ntales,<br />
<strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> otros mundos, les permitía apropiarse <strong>de</strong> su imagen, <strong>de</strong> lo lejano y exótico.<br />
En España comenzó, tras <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> 1898, una necesidad <strong>de</strong> apunta<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s colectivas<br />
que el “<strong>de</strong>sastre” había cuestionado. Un recurso frecuentemente utilizado se basaba en <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que<br />
los caracteres <strong>de</strong>finitorios españoles estaban ya presentes en <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado: su esencia se habría<br />
mantenido pese a los múltiples avatares históricos. El Marqués <strong>de</strong> Cerralbo hizo recurrentes menciones<br />
a <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> estas esencias. Así, en El Alto Jalón re<strong>la</strong>taba cómo Viriato “acertó a grabar con su<br />
espada, con sus virtu<strong>de</strong>s y con su patriotismo en el altar nacional, <strong>la</strong>s fraternales y maravillosas pa<strong>la</strong>bras<br />
<strong>de</strong> Patria común, <strong>la</strong> Patria españo<strong>la</strong>” (Aguilera y Gamboa, 1909, 175). Años <strong>de</strong>spués, en Las Necrópolis<br />
Ibéricas, el Marqués se <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raba “admirador fervorosísimo é insaciable gustador <strong>de</strong> <strong>la</strong>s maravil<strong>la</strong>s, encantos<br />
y singu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> nuestra amada, portentosa España” (Aguilera y Gamboa,<br />
1916, 5). Se trataba <strong>de</strong> <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> “aquel hogar, que aún reverbera y <strong>de</strong>slumbra como el sol <strong>de</strong>l patriotismo<br />
y <strong>la</strong> in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia ibérica” (Aguilera y Gamboa, 1916, 14). El Marqués <strong>de</strong> Cerralbo fue uno<br />
<strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s impulsores <strong>de</strong> <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a sus trabajos. La técnica fotográfica parecía<br />
ser, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una concepción positivista, el instrumento i<strong>de</strong>al para mostrar sus conclusiones históricas.<br />
En su discurso, como en el <strong>de</strong> muchos otros, <strong>la</strong> exactitud <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica concedía una<br />
credibilidad nueva a <strong>la</strong>s más variadas retóricas históricas.<br />
Igualmente, gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s iniciativas que, a principios <strong>de</strong>l siglo XX, contribuyeron a institucionalizar<br />
<strong>la</strong> arqueología y a introducir <strong>la</strong> fotografía en España pue<strong>de</strong>n ser contemp<strong>la</strong>das <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> significativa<br />
“moral <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia”, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s morales colectivas dominantes <strong>de</strong>l panorama intelectual es-<br />
425
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
pañol tras el 98 (Cacho Viu, 1997, 53-57). La moral <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia contribuyó a exten<strong>de</strong>r y fomentar <strong>la</strong>s<br />
prácticas científicas así como los logros que ésta había conllevado. Resulta así, sintomática, <strong>la</strong> participación<br />
<strong>de</strong> no pocos arqueólogos españoles <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo, como el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo y Juan<br />
Cabré, en organizaciones como <strong>la</strong> Asociación Españo<strong>la</strong> para el Progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias, que promovía<br />
<strong>la</strong> difusión social <strong>de</strong> los resultados científicos. En este sentido, <strong>la</strong> Asociación fomentaba <strong>la</strong> incorporación<br />
<strong>de</strong> ciertas “noveda<strong>de</strong>s”, como <strong>la</strong>s proyecciones <strong>de</strong> diapositivas, en sus conferencias. Así, el 22 <strong>de</strong><br />
octubre <strong>de</strong> 1915 el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo impartió en Val<strong>la</strong>dolid, con diapositivas, su conocida conferencia<br />
sobre Las necrópolis ibéricas, en este foro <strong>de</strong> difusión científica que era <strong>la</strong> Asociación Españo<strong>la</strong><br />
para el Progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias.<br />
Conforme avanzaba el siglo XX cada estado asumió, en mayor medida, <strong>la</strong> tarea <strong>de</strong> exhumar, recopi<strong>la</strong>r<br />
y divulgar los monumentos y documentos histórico-artísticos. Se realizó un gran esfuerzo por<br />
aportar, en muchas ocasiones fotográficamente, materiales que sirvieran <strong>de</strong> base para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s historias y tradiciones nacionalistas. Estas preocupaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> época orientaron, en buena medida,<br />
<strong>la</strong> obra <strong>de</strong> ciertos investigadores. La prioritaria búsqueda <strong>de</strong> restos medievales <strong>de</strong>bió influir, sin<br />
duda, en más <strong>de</strong> una dudosa i<strong>de</strong>ntificación. Así, Rodrigo Amador <strong>de</strong> los Ríos calificó <strong>la</strong>s esculturas <strong>de</strong>l<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos como mártires visigodos (Amador <strong>de</strong> los Ríos, 1889, 766). En este contexto, <strong>la</strong> fotografía<br />
contribuyó <strong>de</strong> forma importante a <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong>l patrimonio medieval. Esta atención por el<br />
medievo no era casual: era común, entonces, <strong>la</strong> atribución <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naciones a esta época. La<br />
prioridad por investigar sus restos había conllevado, también, una menor atención por otros momentos<br />
históricos.<br />
La aportación <strong>de</strong>l documento fotográfico a <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> se p<strong>la</strong>sma, creemos, en <strong>la</strong>s publicaciones<br />
científicas españo<strong>la</strong>s. La consulta efectuada por nosotros permite comprobar cómo el gran<br />
salto en <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología se produjo, en España, en el período comprendido<br />
entre 1898 y 1936. Durante el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX, momento <strong>de</strong> <strong>la</strong> institucionalización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en nuestro país, se fijaron gran parte <strong>de</strong> los usos que <strong>de</strong>finirían <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre<br />
arqueología y fotografía. Consi<strong>de</strong>rando globalmente <strong>la</strong> ilustración <strong>de</strong> este período, observamos cómo<br />
Roma fue <strong>la</strong> etapa cultural más representada. A continuación le siguieron el período medieval –tanto<br />
en el ámbito cristiano como el musulmán–, el mo<strong>de</strong>rno y, sólo <strong>de</strong>spués, <strong>la</strong> protohistoria (tanto en lo<br />
que respecta a <strong>la</strong>s áreas mediterráneas como <strong>la</strong>s célticas). Sin embargo, valorando <strong>la</strong> representación arqueológica<br />
mediante el dibujo, encontramos cómo <strong>la</strong> etapa protohistórica predominó sobre Roma, siguiendo<br />
<strong>de</strong>spués el medievo y <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna.<br />
Al intentar compren<strong>de</strong>r estas diferencias creemos percibir cómo <strong>la</strong> fotografía se tendió a utilizar,<br />
recurrentemente, en <strong>la</strong> representación <strong>de</strong> aquellos restos más monumentales, i<strong>de</strong>a que explica <strong>la</strong> prioridad<br />
<strong>de</strong> los restos romanos, medievales y mo<strong>de</strong>rnos. El dibujo podía utilizarse, sin embargo, para intentar<br />
completar <strong>la</strong> entidad, menos notoria, <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos protohistóricos.<br />
Más significativo resulta analizar <strong>la</strong> representación fotográfica <strong>de</strong> los períodos culturales <strong>de</strong> una<br />
forma cronológica. En el primer período diferenciado, <strong>de</strong> 1860 a 1898, constatamos un predominio<br />
<strong>de</strong> los temas medievales, levemente más representados que <strong>la</strong> protohistoria. La presencia <strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s<br />
romanas era, en estos momentos, menor, siguiéndole <strong>la</strong> etapa mo<strong>de</strong>rna y <strong>la</strong> prehistoria.<br />
En <strong>la</strong> etapa siguiente, <strong>de</strong>finida por los acontecimientos ocurridos entre 1898 y 1936, constatamos,<br />
como ya hemos indicado, un fuerte incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> publicación arqueológica. En este<br />
período <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicada a los restos romanos alcanzó una leve mayoría sobre <strong>la</strong>s que ilustraron temas protohistóricos<br />
o medievales. La prehistoria experimentó un fuerte incremento, especialmente <strong>la</strong>s etapas <strong>de</strong>l<br />
Cobre, Bronce y el Paleolítico, situándose ahora por encima <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas <strong>de</strong>dicadas a <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna.<br />
Tras el paréntesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra Civil, <strong>la</strong> fotografía constatada entre 1939 y 1950 respon<strong>de</strong> a interesantes<br />
pautas. Antes que nada creemos sugerente constatar <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s por alcanzar unas cifras <strong>de</strong><br />
representación gráfica semejantes a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX. La inclusión <strong>de</strong> fotografías en <strong>la</strong>s<br />
publicaciones disminuyó <strong>de</strong> forma notoria, constituyendo <strong>la</strong> penuria <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmediata posguerra una<br />
importante causa en este sentido. La protohistoria fue <strong>la</strong> etapa cultural más representada mediante <strong>la</strong><br />
fotografía, mereciendo este cambio un análisis más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do. El conocido interés por el factor céltico<br />
426
Conclusiones<br />
peninsu<strong>la</strong>r parece haber estado <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> este protagonismo, en una ten<strong>de</strong>ncia que se incrementaría durante<br />
el período siguiente. La presencia <strong>de</strong> fotografías sobre temas ibéricos <strong>de</strong>creció, constituyendo menos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que hal<strong>la</strong>mos en el período anterior.<br />
Por otra parte, <strong>la</strong> fotografía sobre <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna ascendió notoriamente, hasta situarse por encima<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> Edad Media. Este incremento <strong>de</strong>l período mo<strong>de</strong>rno es comprensible si aten<strong>de</strong>mos<br />
al gran protagonismo <strong>de</strong> esta época, cumbre <strong>de</strong>l imperio español, en <strong>la</strong>s directrices políticas<br />
acor<strong>de</strong>s al régimen. La prehistoria experimentó, igualmente, un aumento significativo respecto a los<br />
períodos anteriores. Especialmente característica <strong>de</strong> este momento es <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> lo que po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>nominar “fotografía propagandística”.<br />
Ausente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones científicas anteriores apareció ahora un tipo <strong>de</strong> fotografía que retrataba<br />
<strong>la</strong>s inauguraciones <strong>de</strong> museos, bibliotecas, así como escenas <strong>de</strong> conferencias o congresos. En nuestra<br />
opinión, se trataba <strong>de</strong> difundir una imagen <strong>de</strong> continuidad y normalidad en <strong>la</strong> investigación.<br />
Encontramos también comparaciones entre <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones españo<strong>la</strong>s –muchas veces recién inauguradas<br />
tras los <strong>de</strong>strozos <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra– y <strong>la</strong>s existentes en diversos países extranjeros. Se quería, así, publicitar<br />
lo a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones españo<strong>la</strong>s, su práctica equiparación con los centros <strong>de</strong> investigación<br />
europeos.<br />
La última etapa <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong> que hemos analizado es el corto período comprendido<br />
entre 1951 y 1960, momento en que historiográficamente se admite que comenzaron a apreciarse<br />
algunos cambios en <strong>la</strong> investigación. Habría empezado, entonces, <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> nuevas concepciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia conforme al tímido aperturismo iniciado. Pero resulta curioso cómo <strong>la</strong> consulta <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
parte gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s publicaciones científicas españo<strong>la</strong>s permite constatar, contrariamente, una agudización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s ten<strong>de</strong>ncias seña<strong>la</strong>das para <strong>la</strong> inmediata posguerra. La distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías concuerda<br />
con <strong>la</strong>s pautas que <strong>la</strong> reciente historiografía ha seña<strong>la</strong>do para los momentos inmediatamente posteriores<br />
a <strong>la</strong> Guerra Civil. La p<strong>la</strong>smación real <strong>de</strong> los cambios habría llegado, al menos en lo que <strong>la</strong> ilustración<br />
fotográfica se refiere, algo más tar<strong>de</strong>.<br />
La ilustración fotográfica y el discurso e<strong>la</strong>borado mediante el<strong>la</strong> se <strong>de</strong>dicaron <strong>de</strong> forma fundamental,<br />
entre 1951 y 1960, a <strong>la</strong> época romana, que sobresale c<strong>la</strong>ramente respecto al resto. Le siguió <strong>la</strong> etapa<br />
protohistórica, don<strong>de</strong> predominan <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong>dicadas al factor céltico peninsu<strong>la</strong>r junto a los<br />
novedosos estudios sobre colonizaciones, que aparecen ahora en <strong>la</strong> ilustración fotográfica. La presencia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica había disminuido <strong>de</strong> manera importante, por <strong>de</strong>bajo todavía <strong>de</strong>l período prece<strong>de</strong>nte.<br />
Por su parte, <strong>la</strong> Edad Mo<strong>de</strong>rna seguía siendo, comparativamente, mucho más importante que<br />
en otros momentos y continuaba su predominio sobre los estudios medievales. Prosiguió, también, <strong>la</strong><br />
ilustración <strong>de</strong> acontecimientos contemporáneos mediante lo que hemos <strong>de</strong>nominado “fotografía política<br />
o <strong>de</strong> propaganda”.<br />
En cuanto a una época a <strong>la</strong> que hemos prestado una atención especial, <strong>la</strong> cultura ibérica, el período<br />
<strong>de</strong> tiempo analizado constituye, precisamente, el proceso pau<strong>la</strong>tino <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición cultural.<br />
Fotografías y <strong>de</strong>nominaciones reflejan <strong>la</strong>s variaciones interpretativas <strong>de</strong> que fue objeto y, en <strong>de</strong>finitiva,<br />
<strong>la</strong> azarosa <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> este período cultural <strong>de</strong> nuestra protohistoria hispana. Basándonos en <strong>la</strong> base<br />
<strong>de</strong> datos e<strong>la</strong>borada para este trabajo observamos cómo, tanto entre 1860 y 1898 –don<strong>de</strong> su presencia<br />
igua<strong>la</strong> casi a <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicada a Roma– como entre 1898 y 1936 –cuando se abordó <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición y primeras<br />
caracterizaciones– <strong>la</strong> cultura ibérica fue objeto <strong>de</strong> una atención prioritaria. Durante este último período<br />
se inició una importante atención hacia otras culturas protohistóricas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> y, especialmente,<br />
hacia <strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Meseta. Dicha ten<strong>de</strong>ncia, seña<strong>la</strong>da tradicionalmente como característica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> posguerra, habría empezado, como ilustra <strong>la</strong> <strong>de</strong>dicación gráfica, antes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerra. En realidad,<br />
tan sólo durante el último período, entre 1951 y 1960, <strong>la</strong>s culturas célticas tuvieron una mayor representación<br />
fotográfica que <strong>la</strong> ibérica. En cuanto a su importancia comparativa respecto a Roma, constatamos<br />
cómo el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hispania romana fue adquiriendo mayor protagonismo. La fotografía era,<br />
a<strong>de</strong>más, un medio óptimo para reproducir <strong>la</strong> abundancia <strong>de</strong> sus restos culturales. En este sentido, y si<br />
bien en el período 1860-1898 observamos una parte gráfica casi igual para Roma y <strong>la</strong> cultura ibérica,<br />
<strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera se puso <strong>de</strong> manifiesto en el período siguiente. El gran incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
427
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
parte gráfica <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> época romana se produjo, no obstante, en <strong>la</strong> posguerra y, especialmente, a<br />
partir <strong>de</strong> 1950, cuando su diferencia respecto al resto <strong>de</strong> los períodos culturales se hizo muy notoria.<br />
Si examinamos el grado <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> representación gráfica respecto a <strong>la</strong>s ten<strong>de</strong>ncias fijadas<br />
por <strong>la</strong> historiografía po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r algunas diferencias. Es cierto que los resultados proce<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica son, tan sólo, orientativos respecto al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. Hubo, en efecto,<br />
importantes estudios que, sobre todo en <strong>la</strong>s etapas más antiguas, incorporaron puntualmente esta<br />
forma <strong>de</strong> representación. Sin embargo, estas pautas parecen doblemente interesantes por <strong>la</strong> influencia<br />
que <strong>la</strong> difusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes provocó en <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> época y, especialmente, en <strong>la</strong> dispersión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías y nuevas concepciones sobre los hal<strong>la</strong>zgos. Así, su repercusión en los investigadores<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong>bió ser mucho más notable que <strong>la</strong> <strong>de</strong> los artículos sin imágenes. Parale<strong>la</strong>mente, ciertas<br />
pautas sobre <strong>la</strong> importancia re<strong>la</strong>tiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes épocas, tradicionalmente atribuidas a <strong>la</strong> inmediata<br />
posguerra, se pue<strong>de</strong>n prolongar hasta un momento posterior, hasta <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 60.<br />
Globalmente, y a partir <strong>de</strong> nuestra base <strong>de</strong> datos po<strong>de</strong>mos seña<strong>la</strong>r, si examinamos <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong><br />
fotografías y dibujos a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> estos 100 años <strong>de</strong> discurso arqueológico, cómo <strong>la</strong> ilustración fotográfica<br />
experimentó una progresión muy significativa en el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX. Valga como ejemplo<br />
el paso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 122 fotografías incluidas en <strong>la</strong> ilustración durante <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1890 a <strong>la</strong>s 4.136 <strong>de</strong><br />
los años 20 o <strong>la</strong>s 3.351 <strong>de</strong> los años 30 (don<strong>de</strong> indudablemente afectó <strong>la</strong> Guerra Civil). Con posterioridad<br />
tardaría bastante en alcanzarse estas cifras <strong>de</strong> <strong>la</strong>s décadas anteriores. Así, durante los años 40 aparecieron<br />
2.290 tomas y 3.234 durante <strong>la</strong> <strong>de</strong> los años 50.<br />
Por su parte, el dibujo comenzó a aparecer en <strong>la</strong>s revistas científicas a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> 1870.<br />
Con anterioridad <strong>la</strong> escasez presupuestaria pue<strong>de</strong> explicar su exclusión. Sin embargo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su aparición<br />
en <strong>la</strong> literatura científica, <strong>la</strong> fotografía predominó sobre el dibujo. La presencia <strong>de</strong>l dibujo experimentó,<br />
no obstante, una importante progresión que se mantuvo durante los años 20 y 30 <strong>de</strong>l siglo XX,<br />
como una cuarta parte o un tercio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías (1086 y 1016 respectivamente). Su menor precio<br />
<strong>de</strong>bió ser fundamental para compren<strong>de</strong>r cómo el dibujo casi no experimentó un <strong>de</strong>scenso tras <strong>la</strong> guerra,<br />
manteniéndose durante los años 40 y 50 en una proporción bastante semejante a <strong>la</strong> <strong>de</strong> décadas anteriores.<br />
De hecho, hemos podido constatar unas cifras <strong>de</strong> dibujos muy simi<strong>la</strong>res en <strong>la</strong> literatura arqueológica<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 20 a <strong>la</strong> <strong>de</strong> los años 60. Esta pauta resulta, en nuestra opinión,<br />
altamente ilustrativa <strong>de</strong> cómo el dibujo había encontrado su lugar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación y había fijado<br />
su campo <strong>de</strong> actuación.<br />
LA FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA. HACIA UNA MEJOR CARACTERIZACIÓN DE LA<br />
HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA<br />
Entre <strong>la</strong>s conclusiones que consi<strong>de</strong>ramos más significativas <strong>de</strong> nuestro estudio se encuentra <strong>la</strong> percepción,<br />
que hemos intentado <strong>de</strong>finir, <strong>de</strong> qué es <strong>la</strong> fotografía, cuáles son sus características, limitaciones<br />
y posibilida<strong>de</strong>s como documento <strong>de</strong> trabajo para <strong>la</strong> Historia. Aunque este aspecto pudiera parecer más<br />
o menos obvio creemos, no obstante, que <strong>la</strong> escasa atención que el tema ha suscitado explica <strong>la</strong> ausencia<br />
<strong>de</strong> una reflexión sobre su naturaleza. Por otra parte, su carácter ambiguo y polivalente resulta fundamental<br />
en su consi<strong>de</strong>ración, así como en <strong>la</strong> valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s utilizaciones <strong>de</strong> que ha sido objeto.<br />
La fotografía aumentó los instrumentos <strong>de</strong> análisis y difundió numerosos iconos y estereotipos <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s culturas <strong>de</strong>l pasado. Su imagen brindó nuevas posibilida<strong>de</strong>s al análisis estilístico y, con ello, potenció<br />
<strong>la</strong> aplicación y perduración <strong>de</strong> sus criterios. Por otra parte, <strong>la</strong> incorporación generalizada <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
hizo posible que se avanzase hacia el i<strong>de</strong>al que García y Bellido había seña<strong>la</strong>do en 1943: que<br />
<strong>la</strong>s publicaciones mostrasen “todos los objetos hal<strong>la</strong>dos, por niveles”. Cada vez más accesible y barata,<br />
difundió <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología como el dibujo nunca hubiese podido hacer. Podía dar a conocer<br />
encuadres novedosos o ignorados <strong>de</strong> iconos bien conocidos. Un nuevo repertorio, cada vez más amplio,<br />
se ponía a disposición <strong>de</strong> los investigadores. Gracias a el<strong>la</strong> <strong>la</strong>s publicaciones condujeron <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong> hacia <strong>la</strong>s pautas formales que dominaban <strong>la</strong> práctica científica europea.<br />
428
Conclusiones<br />
La fotografía y <strong>la</strong> arqueología evolucionaron notablemente durante este siglo que hemos analizado,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1860 a 1960. La fotografía se aplicó a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este período a unos estudios, los arqueológicos,<br />
que cambiaron <strong>de</strong> forma fundamental. Durante este tiempo <strong>la</strong> técnica intervino en diferentes estados<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. Por una parte el ambiente <strong>de</strong> evergetismo, incluso <strong>de</strong> caciquismo, unido a personajes<br />
como el Marqués <strong>de</strong> Cerralbo, junto a otros pioneros científicos como Vi<strong>la</strong>nova y Piera o Francisco<br />
Tubino. Debemos consi<strong>de</strong>rar igualmente cómo, en estos primeros momentos, <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
pudo también realizarse, en numerosas ocasiones, como imitación o mimetismo respecto a lo<br />
que se observaba en <strong>la</strong>s publicaciones y congresos extranjeros a <strong>la</strong>s que algunos, como Vi<strong>la</strong>nova, Tubino<br />
o el propio Marqués <strong>de</strong> Cerralbo, pudieron asistir.<br />
Posteriormente, asistimos a <strong>la</strong> historia esencialista, historicista y krausopositivista <strong>de</strong> principios<br />
<strong>de</strong>l siglo XX. En <strong>la</strong> original síntesis lograda por <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, el esencialismo se<br />
mezcló, como hemos visto, con una fuerte carga i<strong>de</strong>alista no lejana a <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong>s raíces <strong>de</strong><br />
España en el pasado. Asistimos, entonces, a diferentes formu<strong>la</strong>ciones históricas con una notable carga<br />
nacionalista. En este momento se produjeron, también, no pocas asimi<strong>la</strong>ciones proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> otras<br />
disciplinas. Al mismo tiempo, y <strong>de</strong>bido al prestigio que, en <strong>la</strong> época, comenzaban a tener <strong>la</strong>s ciencias<br />
naturales, se e<strong>la</strong>boró <strong>la</strong> concepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia como un organismo. Diversos eruditos, como R.<br />
Altamira o M. Gómez-Moreno, emprendieron estudios concibiendo <strong>la</strong>s culturas con momentos <strong>de</strong> nacimiento,<br />
madurez y muerte o <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>ncia.<br />
A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este amplio proceso, <strong>la</strong> fotografía –servante et séductrice– se adaptó a estos cambios,<br />
a <strong>la</strong>s diferentes formu<strong>la</strong>ciones que han jalonado <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. De acuerdo con<br />
<strong>la</strong>s convenciones dominantes en cada momento cambió su apariencia. Su llegada potenció o coadyuvó<br />
tanto <strong>la</strong> asimi<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> sucesivas corrientes interpretativas como <strong>la</strong> perduración <strong>de</strong> otras como el comparatismo,<br />
el p<strong>la</strong>nteamiento y <strong>la</strong> argumentación <strong>de</strong> paralelos, etc. En este sentido, influyó en <strong>la</strong> ciencia<br />
arqueológica. Con su enorme capacidad <strong>de</strong> difundir objetos y monumentos, <strong>la</strong> fotografía contribuyó a<br />
que <strong>la</strong> investigación arqueológica españo<strong>la</strong> fuese, en gran parte, <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones <strong>de</strong><br />
tipo difusionista. La interpretación estuvo, en efecto, <strong>la</strong>rgamente condicionada por el hal<strong>la</strong>zgo <strong>de</strong> paralelos<br />
visuales, consi<strong>de</strong>rados como origen <strong>de</strong> no pocas manifestaciones.<br />
Algunas corrientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia <strong>la</strong> potenciarían más que otras. Parece c<strong>la</strong>ro que el impulso <strong>de</strong>finitivo<br />
para su generalización en España se produjo a principios <strong>de</strong>l siglo XX coadyuvado, entre otros<br />
factores, por <strong>la</strong> mayor facilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica fotográfica o el abaratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> edición. Sin embargo,<br />
su extensión y generalización se vio motivada, fundamentalmente, por <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a<br />
lo que parecían ser <strong>la</strong>s exigencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva ciencia. Nos referimos, aquí, a su idoneidad con los p<strong>la</strong>nteamientos<br />
historicistas y positivistas.<br />
De esta manera, <strong>la</strong> fotografía contribuyó a fijar el método consi<strong>de</strong>rado más a<strong>de</strong>cuado para <strong>la</strong> ciencia<br />
arqueológica. Frente a <strong>la</strong> retórica dominante en <strong>la</strong> ciencia <strong>de</strong>l siglo XIX, <strong>la</strong> fotografía ayudó en el<br />
empeño <strong>de</strong> los regeneracionistas <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo <strong>de</strong> fijar un método, acor<strong>de</strong> con <strong>la</strong>s ciencias naturales,<br />
fundamentado en datos fiables y preocupado por objetivar sus fuentes, que huyese <strong>de</strong> lo que<br />
Gómez-Moreno l<strong>la</strong>maba “los discursos retóricos”. Fue ésta una época en que se subrayaba <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> realizar inventarios seguros que incluían <strong>la</strong> fotografía, repertorios y corpora, guías, en <strong>de</strong>finitiva, para<br />
conocer los materiales <strong>de</strong>l pasado. Se buscaba un método or<strong>de</strong>nado y fundamentado, en lo posible, en<br />
datos seguros. Se huía <strong>de</strong>l retoricismo vacío y vacuo.<br />
Aquellos objetivos se cumplieron sólo parcialmente, al faltar un apoyo institucional continuo. La<br />
guerra y <strong>la</strong> posguerra contribuyeron, también, a truncarlos. En <strong>de</strong>finitiva, <strong>la</strong> incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong> técnica<br />
fotográfica a <strong>la</strong> arqueología en España fue profundamente irregu<strong>la</strong>r y heterogénea, <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong><br />
los múltiples factores que, en todo momento, condicionaron <strong>la</strong> investigación. Tendríamos que esperar<br />
hasta el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX para asistir a una práctica arqueológica que incorporaba ciertos usos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. En este camino irregu<strong>la</strong>r hay que valorar especialmente y <strong>de</strong>stacar algunos proyectos,<br />
más o menos puntuales. Ciertas interesantes trayectorias personales e institucionales que hemos mencionado<br />
y que difundieron y propagaron el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Apreciar su alcance y significado en un<br />
contexto general muy diferente al <strong>de</strong> sus colegas europeos.<br />
429
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
A un nivel más general, si examinamos <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> arqueología a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l<br />
período 1860-1960 habría que hab<strong>la</strong>r, en <strong>de</strong>finitiva, <strong>de</strong> un viaje “from certainty to uncertainty” según<br />
el título <strong>de</strong>l conocido libro <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciencia <strong>de</strong> D. Peat (2002). De <strong>la</strong> certidumbre que en un<br />
principio suscitaba <strong>la</strong> imagen fotográfica a <strong>la</strong> incertidumbre que, ya a finales <strong>de</strong>l período, comenzó a<br />
instaurarse. El <strong>la</strong>rgo camino hacia el postmo<strong>de</strong>rnismo que se instauraría en <strong>la</strong> práctica científica <strong>de</strong> finales<br />
<strong>de</strong>l siglo XX.<br />
La influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> práctica científica entre 1860 y 1960 tuvo, como siempre ocurre,<br />
varias facetas y múltiples consecuencias. Su adopción transformó y condicionó el discurso científico<br />
y transformó <strong>la</strong> percepción <strong>de</strong>l Arte. En los materiales sobre los que éste se fundamentaba, en <strong>la</strong> disponibilidad<br />
<strong>de</strong> algunos y el “<strong>de</strong>sconocimiento científico” en el que cayeron otros, menos difundidos<br />
mediante sus “exactas” imágenes. Como testimonio <strong>de</strong> una época –y <strong>de</strong> una práctica científica <strong>de</strong>terminada–<br />
<strong>la</strong> imagen fotográfica muestra siempre, en primer lugar, nuestra intención como autor.<br />
Supone una selección <strong>de</strong> <strong>la</strong> realidad que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> siempre <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona que realiza <strong>la</strong> toma. Por todo<br />
ello nuestra práctica arqueológica ha <strong>de</strong>pendido, en parte, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que <strong>la</strong> fotografía ha brindado<br />
y que esta técnica modificó profundamente <strong>la</strong> “mirada” <strong>de</strong> los anticuarios y arqueólogos. Nuestra<br />
práctica científica está, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> entonces, indisolublemente unida a <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s y evoluciones que<br />
ha experimentado.<br />
Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias a <strong>de</strong>stacar <strong>de</strong> nuestro trabajo se refiere a <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> un cuestionamiento,<br />
en <strong>la</strong> práctica arqueológica españo<strong>la</strong>, acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. No obstante, <strong>la</strong>s<br />
escasas dudas o advertencias resaltadas a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este estudio testimonian cómo, al menos algunos<br />
autores, percibieron los malentendidos que ésta podía introducir. Su no trascen<strong>de</strong>ncia pudo <strong>de</strong>berse a<br />
que <strong>la</strong> fotografía respondía muy bien a sus necesida<strong>de</strong>s, a <strong>la</strong> argumentación y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías que<br />
cada uno exponía. La acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> datos –o testimonios fotográficos– sobre cualquier tema continuó<br />
siendo necesaria en <strong>la</strong> argumentación científica. Así, <strong>la</strong> omnipresencia <strong>de</strong> su imagen habría, también,<br />
modificado nuestro discurso. Según se iba acercando <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los años 60 el dibujo y <strong>la</strong> fotografía<br />
llegaron a formar un código o lenguaje, un discurso, paralelo al escrito, que sintetizaba <strong>la</strong> teoría<br />
<strong>de</strong>l texto.<br />
Varias prácticas y varios usos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía parecen, pues, haber convivido en <strong>la</strong> práctica arqueológica<br />
españo<strong>la</strong>. Bajo <strong>la</strong> común y casi general ausencia <strong>de</strong> un cuestionamiento a su veracidad, <strong>la</strong> imagen<br />
fotográfica podía aplicarse –y ratificar– hipótesis históricas muy diferentes. Al contemp<strong>la</strong>r <strong>la</strong> ciencia<br />
actual no po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar cómo, en <strong>la</strong>s últimas décadas, hemos evolucionado hacia un<br />
discurso que se apoya, cada vez más, y <strong>de</strong> forma irreemp<strong>la</strong>zable, en <strong>la</strong>s imágenes. Después <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar<br />
el papel que éstas han tenido, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su aparición, en <strong>la</strong> ciencia arqueológica, po<strong>de</strong>mos subrayar<br />
cómo <strong>la</strong> cada vez mayor presencia <strong>de</strong> lo visual tiene una cierta contrapartida.<br />
Al examinar <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración arqueológica y su papel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> argumentación<br />
científica resulta c<strong>la</strong>ro cómo <strong>la</strong> imagen fotográfica modifica y mo<strong>de</strong><strong>la</strong>, hasta un punto mayor <strong>de</strong>l que<br />
se suele admitir, el discurso arqueológico actual. El mensaje <strong>de</strong> una fotografía se construye, en primer<br />
lugar, valorando el resto <strong>de</strong> tomas que <strong>la</strong> ro<strong>de</strong>an. Las re<strong>la</strong>ciones establecidas entre el<strong>la</strong>s componen <strong>la</strong><br />
historia. En esta dinámica, el papel <strong>de</strong>l conferenciante se ha modificado. La exposición y <strong>de</strong>spliegue <strong>de</strong><br />
una importante parte gráfica resulta básico para <strong>la</strong> argumentación <strong>de</strong> cualquier discurso. Así, se habría<br />
operado, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> excesiva valoración <strong>de</strong> <strong>la</strong> veracidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, un muy frecuente recurso a<br />
<strong>la</strong> fiabilidad que emanaba <strong>de</strong> su imagen. La argumentación científica, y el consiguiente diálogo y <strong>de</strong>bate,<br />
se habría empobrecido en no pocas ocasiones. No po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>jar <strong>de</strong> recordar aquí <strong>la</strong>s premonitorias<br />
pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> quien fuera un gran impulsor y utilizador <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en sus trabajos como historiador<br />
<strong>de</strong> arte, el británico John Ruskin. Al alba <strong>de</strong>l siglo XX, cuando <strong>la</strong> fotografía era todavía muy<br />
infrecuente en <strong>la</strong> investigación españo<strong>la</strong>, indicó cómo <strong>de</strong>seaba, en <strong>la</strong>s conferencias, “a little less that to<br />
look at” para <strong>la</strong> argumentación <strong>de</strong> cualquier teoría (Ruskin, 1903-1912, 366). El recurso excesivo a <strong>la</strong><br />
evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen podía empobrecer <strong>la</strong>s argumentaciones, eliminar el necesario <strong>de</strong>bate.<br />
Con <strong>la</strong> aparición y generalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> ilustración arqueológica y, especialmente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
parece haberse operado una metamorfosis <strong>de</strong>l discurso arqueológico, <strong>de</strong> sus mecanismos <strong>de</strong> comproba-<br />
430
Conclusiones<br />
ción, argumentación y exposición. La imagen fotográfica se ha configurado, así, como un importante<br />
factor que mo<strong>de</strong>ló e interfirió en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> nuestra disciplina. La conformación <strong>de</strong> esta “civilización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen” en que vivimos también ha conllevado una transformación <strong>de</strong> nuestro papel como arqueólogos.<br />
Nuestra disciplina <strong>de</strong>bería, en este sentido, entrenarse en lo que podríamos l<strong>la</strong>mar “el complicado<br />
arte <strong>de</strong> mirar”. Examinando <strong>la</strong>s imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> no po<strong>de</strong>mos menos que<br />
consi<strong>de</strong>rar cómo <strong>la</strong> fotografía ha proporcionado un testimonio único, un documento excepcional sobre<br />
<strong>la</strong> arqueología <strong>de</strong> cada momento, aspectos sobre los que no existe, en numerosas ocasiones, ningún<br />
otro registro o testimonio.<br />
En un análisis sobre <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> nuestra disciplina, sus imágenes, analizadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una hermenéutica<br />
a<strong>de</strong>cuada, aportan valiosos datos, indicativos también <strong>de</strong> su estado e intereses. En <strong>de</strong>finitiva,<br />
<strong>la</strong> fotografía constituye un medio <strong>de</strong> conocer los diferentes acercamientos que, conviviendo en el<br />
período comprendido entre 1860 y 1960, han <strong>de</strong>finido <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>, sus objetivos, sus<br />
prácticas. Cada imagen fotográfica constituye, en sí misma, un reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s múltiples facetas que componen<br />
<strong>la</strong> intrincada Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
431
ABREVIATURAS<br />
AJA American Journal of Archaeology<br />
AEspA Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología<br />
AEspAA Archivo Español <strong>de</strong> Arte y<br />
Arqueología<br />
AIEC Anuari Institut d ’Estudis Cata<strong>la</strong>ns<br />
AMNA Anales <strong>de</strong>l Museo Nacional <strong>de</strong><br />
Antropología<br />
AMSEAEP Actas y Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Antropología, Etnografía<br />
y Prehistoria<br />
ASEHN Anales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Historia Natural<br />
APAUM Anales <strong>de</strong> Prehistoria y Arqueología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Murcia<br />
APL Archivo <strong>de</strong> Prehistoria Levantina<br />
Antiquity Antiquity: a Quaterly Review of<br />
Archaeology<br />
AD Art Documentation<br />
AE Arte Español<br />
BAR British Archaeological Reports<br />
BMAN Boletín <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional<br />
BILE Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong><br />
Enseñanza<br />
BRAH Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia<br />
BSEE Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
Excursiones<br />
BSEAA Boletín <strong>de</strong>l Seminario <strong>de</strong> Estudios <strong>de</strong><br />
Arte y Arqueología <strong>de</strong> Val<strong>la</strong>dolid<br />
BCH Bulletin <strong>de</strong> Correspondance<br />
Hellénique<br />
BH Bulletin Hispanique<br />
BCEC Butlletí <strong>de</strong>l Centre Excursionista <strong>de</strong><br />
Catalunya<br />
BSFP Bulletin <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Française <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Photographie<br />
BIBLIOGRAFÍA GENERAL<br />
CZ Cota Zero<br />
CPAC Qua<strong>de</strong>rns <strong>de</strong> Prehistòria y<br />
Arqueologia <strong>de</strong> Castelló<br />
CPh Les Cahiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie<br />
CRAI Comptes Rendus <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s<br />
Inscriptions et Belles-Lettres<br />
ED Education Quarterly<br />
EPH Étu<strong>de</strong>s Photographiques<br />
EPAM Estudios <strong>de</strong> Prehistoria y Arqueología<br />
Madrileñas<br />
ETF (arqueol) Espacio, Tiempo y Forma. Prehistoria<br />
y Arqueología<br />
HPh History of Photography<br />
IT Informes y Trabajos<br />
JEurArch Journal of European Archaeology<br />
JARCE Journal of the American Research<br />
Center in Egypt<br />
Ktema Ktema civilisations <strong>de</strong> l’Orient, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Grèce et <strong>de</strong> Rome Antiques<br />
MDAI(A) Mitteilungen <strong>de</strong>s Deutschen<br />
Archäologischen Instituts, Athenische<br />
Abteilung (Athenische Mitteilungen)<br />
MJSEA Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong><br />
Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
MEA Museo Español <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
MEFRA Mé<strong>la</strong>nges <strong>de</strong> l’École Française <strong>de</strong><br />
Rome. Antiquités<br />
MMAI Monuments et Mémoires publiés par<br />
l’Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-<br />
Lettres (Fondation Piot)<br />
MM Madri<strong>de</strong>r Mitteilungen<br />
MPh Le Moniteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie<br />
MRAH Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia<br />
MH Monuments Historiques<br />
Ninha Nouvelles <strong>de</strong> l’Institut National<br />
d’Histoire <strong>de</strong> l’Art<br />
433
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
RABM Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y<br />
Museos<br />
RA Revue Archéologique<br />
RArq Revista <strong>de</strong> Arqueología<br />
RC Revue celtique<br />
RE Revista <strong>de</strong> España<br />
REG Revue <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Grecques<br />
REIb Revista <strong>de</strong> Estudios Ibéricos<br />
ABASCAL PALAZÓN, J.M., 1999a: Fi<strong>de</strong>l Fita (1835-<br />
1918). Su legado documental en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Ed. <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia. Publicaciones <strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
V. Estudios Historiográficos n° 1,<br />
Madrid.<br />
ABASCAL PALAZÓN, J.M., 1999b: “Los fondos documentales<br />
sobre arqueología españo<strong>la</strong> en <strong>la</strong><br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia”, en Almagro-<br />
Gorbea, M., El Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Madrid.<br />
ABBAMONDI, L., 1998: “Camere con vista sui luoghi<br />
<strong>de</strong>ll’archeologia”, en Tellini Santoni, B.<br />
Manodori, A., Capodiferro, A. y Pirano-monte,<br />
M., 1998, Archeologia in posa. Dal colosseo<br />
a Cecilia Mete<strong>la</strong> nell’antica Documentazione<br />
Fotografica, pp. 13-17, Mi<strong>la</strong>no.<br />
ABÓS, A.L., 2004: La historia que nos enseñaron,<br />
Madrid.<br />
ABOUT, I.; CHÉROUX, CL., 2001: «L’histoire par<br />
<strong>la</strong> photographie», en EPh, n° 10, Noviembre<br />
2002, pp. 9-33, París.<br />
ACUÑA, X.E.; CABO, J.L., 1995: Fotografías <strong>de</strong><br />
Galicia no Arxiu Mas, Xunta <strong>de</strong> Galicia.<br />
ADELLAC MORENO, Mª D., 1996: “La formación<br />
<strong>de</strong>l archivo fotográfico en el Museo”, en AM-<br />
NA, nº III, pp. 235-253.<br />
ADELLAC MORENO, Mª D., 1998: “Las fotografías<br />
<strong>de</strong>l Museo Nacional <strong>de</strong> Antropología”, en<br />
AMNA, n° 5, pp. 109-138.<br />
ADHÉMAR, J., 1937: Les litographies <strong>de</strong> paysage en<br />
France et à l’étranger à l’époque romantique,<br />
París.<br />
AGUILAR CRIADO, E., 2002: “Arqueólogos y antropólogos<br />
andaluces a finales <strong>de</strong>l s. XIX”, en<br />
Belén Deamos, M. y Beltrán Fortes, J.,<br />
Arqueología Fin <strong>de</strong> Siglo. La Arqueología españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX (I<br />
434<br />
REIE Revista Electrónica <strong>de</strong> Investigación<br />
Educativa<br />
RBAH Revista <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes e Historicoarqueológica<br />
TP Trabajos <strong>de</strong> Prehistoria<br />
UMAB University of New Mexico Art<br />
Museum Bulletin<br />
VS Vingtième Siècle<br />
Reunión Andaluza <strong>de</strong> Historiografía Arqueológica),<br />
Spal monografías III, pp. 89-102, Sevil<strong>la</strong>.<br />
AGUIRRE, Mª E., 2001: “Enseñar con textos e<br />
imágenes. Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aportaciones <strong>de</strong> Juan<br />
Amós Comenio”. REIE, 3 (1).<br />
http://redie.ens.uabc.mx/vol3no1/contenidolora.html<br />
AGUADO BLEYE, P., 1932: Compendio <strong>de</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> España, Madrid.<br />
AGUILERA Y GAMBOA, E., 1909: El Alto Jalón. Descubrimientos<br />
arqueológicos. Discurso por el<br />
Excmo. Sr. Don Enrique <strong>de</strong> Aguilera y Gamboa,<br />
Marqués <strong>de</strong> Cerralbo, leído el 26 <strong>de</strong> Diciembre<br />
<strong>de</strong> 1909, Madrid.<br />
AGUILERA Y GAMBOA, E., 1916: “Las Necrópolis<br />
Ibéricas”, Asociación Españo<strong>la</strong> para el Progreso<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias, 2, Madrid.<br />
AGUILÓ ALONSO, M.P., 2002: “Los fondos <strong>de</strong> negativos<br />
<strong>de</strong> obras <strong>de</strong> arte <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Historia<br />
<strong>de</strong>l CSIC” en 1as Jornadas Imagen, Cultura<br />
y Tecnología, Universidad Carlos III <strong>de</strong> Madrid,<br />
pp. 121-129, Madrid.<br />
ALBERTINI, E., 1907: “Fouilles d’Elche II”, en BH,<br />
tomo 9, pp. 1-17.<br />
ALBERTINI, E., 1911-1912 : “Sculptures antiques<br />
du Conventus tarraconensis», en AIEC, nº 4,<br />
pp. 323-474.<br />
ALBERTINI, E., 1911-1912: “Sculptures antiques<br />
du Conventus Tarraconenesis”, en AIEC, nº 6,<br />
pp. 323-474.<br />
ALBERTINI, E., 1912: “Lion ibérique <strong>de</strong> Baena”, en<br />
CRAI, pp. 162-164.<br />
ALEXANDRIDIS, A. y HEILMEYER, W-D., 2004: Archäologie<br />
<strong>de</strong>r Photographie. Bil<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Phototek<br />
<strong>de</strong>r Antikensammlung Berlin, Mainz.<br />
ALMAGRO BASCH, M., 1942: “La necrópolis céltica<br />
<strong>de</strong> Griegos”, en AEspA, vol. 15, nº 47, pp.<br />
104-113.
ALMAGRO BASCH, M., 1953: Las necrópolis <strong>de</strong> Ampurias<br />
(necrópolis griegas), Barcelona.<br />
ALMAGRO BASCH, M., 1967: Introducción al estudio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong> campo,<br />
Madrid. (1ª ed. 1960).<br />
ALMAGRO BASCH, M., GARCÍA Y BELLIDO, A., 1952:<br />
España protohistórica. La España <strong>de</strong> <strong>la</strong>s invasiones<br />
célticas y el mundo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s colonizaciones, vol.<br />
II <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España dirigida por R.<br />
Menén<strong>de</strong>z Pidal, 1ª edición, Madrid.<br />
ALMAGRO-GORBEA, M., 1999: “La arqueología<br />
ibérica en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia”,<br />
en J. Blánquez Pérez y L. Roldán Gómez<br />
(Eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Vol. II, Las Colecciones<br />
Madrileñas, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, pp.<br />
31-60, Madrid.<br />
ALMAGRO-GORBEA, M., 2003: “El Archivo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Comisión <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s: Una visión <strong>de</strong><br />
conjunto”, en Almagro-Gorbea, M., Maier, J.<br />
(eds.), 250 años <strong>de</strong> Arqueología y Patrimonio.<br />
Documentación sobre arqueología y patrimonio<br />
histórico en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Estudio general e índices, pp. 209-224, Madrid.<br />
ALMAGRO-GORBEA, M., ÁLVAREZ SANCHÍS, J., 1998:<br />
Archivo <strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s. Catálogo<br />
e índices, Madrid.<br />
ALMAGRO-GORBEA, M., MAIER, J. (eds.), 2003:<br />
250 años <strong>de</strong> Arqueología y Patrimonio. Documentación<br />
sobre arqueología y patrimonio histórico<br />
en <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Estudio<br />
general e índices, Madrid.<br />
ALTAMIRA Y CREVEA, R., 1928: Historia <strong>de</strong> los españoles<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización españo<strong>la</strong>, Barcelona,<br />
tomo I, 1ª edición 1900-1910.<br />
ALVAR, J., 1993: “El <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia<br />
fenicia en Andalucía”, en Beltrán, J.,<br />
Gascó, F., (eds.) La Antigüedad como argumento.<br />
Historiografía <strong>de</strong> Arqueología e Historia<br />
Antigua en Andalucía, pp. 153-169, Sevil<strong>la</strong>.<br />
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M., 2003: “Tartesos: prece<strong>de</strong>ntes,<br />
auge y pervivencias <strong>de</strong> un paradigma<br />
autoctonista”, en Wulff Alonso, F. y Álvarez<br />
Martí-Agui<strong>la</strong>r, M. (eds) Antigüedad y<br />
Franquismo (1936-1975), pp. 189-215, Má<strong>la</strong>ga.<br />
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M., 2005a: Tarteso. La<br />
construcción <strong>de</strong> un mito en <strong>la</strong> historiografía españo<strong>la</strong>,<br />
Má<strong>la</strong>ga.<br />
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M., 2005b: “El Orientalizante<br />
peninsu<strong>la</strong>r como problema historio-<br />
Bibliografía general<br />
gráfico”, en Celestino, S. y Jiménez, J., El período<br />
orientalizante. Actas <strong>de</strong>l III Simposio Internacional<br />
<strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong> Mérida: Protohistoria<br />
<strong>de</strong>l Mediterráneo Occi<strong>de</strong>ntal, Vol. I, pp. 227-<br />
235.<br />
ÁLVAREZ-OSSORIO, F., 1910: Una visita al Museo<br />
Arqueológico Nacional, Madrid.<br />
ÁLVAREZ-OSSORIO, F., 1941: Museo Arqueológico<br />
Nacional. Catálogo <strong>de</strong> los exvotos <strong>de</strong> bronce ibéricos,<br />
Madrid.<br />
ÁLVAREZ-OSSORIO, F., 1942: “Lucernas o lámparas<br />
antiguas, <strong>de</strong> barro cocido, <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional”, en AEspA, vol. 15, nº<br />
49, pp. 271-287, Madrid.<br />
ÁLVAREZ-OSSORIO, F., 1943: “La Sa<strong>la</strong> VI (Patio<br />
romano) <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional”,<br />
en AEspA, vol. 16, nº 52, p. 317–323, Madrid.<br />
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M., 2005: Tarteso. La<br />
construcción <strong>de</strong> un mito en <strong>la</strong> historiografia españo<strong>la</strong>,<br />
Má<strong>la</strong>ga.<br />
ÁLVAREZ-SANCHÍS, J., HERNÁNDEZ MARTÍN, D. y<br />
MARTÍN DÍAZ, M. D., 1995: “Prehistoria e<br />
Historia Antigua en <strong>la</strong> enseñanza secundaria.<br />
Tradición e innovación en los textos esco<strong>la</strong>res”,<br />
en VV.AA., Íber: Didáctica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias<br />
Sociales, Geografía e Historia, OCT; II (6), pp.<br />
31-38, Madrid.<br />
AMADOR DE LOS RÍOS, R., 1888: Burgos. Sus monumentos<br />
y artes Su naturaleza y su historia,<br />
Barcelona.<br />
AMADOR DE LOS RÍOS, R., 1889: España. Sus monumentos<br />
y artes. Su naturaleza y su historia.<br />
Murcia y Albacete, Barcelona.<br />
AMADOR DE LOS RÍOS, R., 1891: Santan<strong>de</strong>r. Sus<br />
monumentos y artes Su naturaleza y su Historia.<br />
Fotograbados y Heliografías, Barcelona.<br />
AMORÓS, L. R. y GARCÍA Y BELLIDO, A., 1947:<br />
“Los hal<strong>la</strong>zgos arqueológicos <strong>de</strong> ‘Son Favar’,<br />
Cap<strong>de</strong>pera (Mallorca)”, en AEspA, Nº 20, p.<br />
3-27, Madrid.<br />
ANDERSON, B., 1983: Imagined communities. Reflections<br />
on the Origin and Spread of Nationalism,<br />
Londres.<br />
ANDREAS, W. y VON SCHOLZ, W. (eds.), 1983:<br />
Der Archäologe. Graphische Bildnisse aus <strong>de</strong>m<br />
Porträtarchiv Diepenbroick, Münster.<br />
ANGULO IÑIGUEZ, D., 1970: «Algunos <strong>de</strong> mis recuerdos<br />
<strong>de</strong> Don Manuel Gómez-Moreno”, en<br />
BRAH, 166, cua<strong>de</strong>rno I, enero-marzo, pp. 37-<br />
42.<br />
435
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ARAGO, F., 1839: «Rapport à <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s<br />
Députés, séance du 3 Juillet 1839», en Historique<br />
et <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s procédés du daguerréotype<br />
et du diorama, Alphonse Giroux et Cie,<br />
París.<br />
ARCE, J. y OLMOS ROMERA, R. (eds.), 1991: Historiografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua<br />
<strong>de</strong> España, Congreso Internacional,<br />
Diciembre 1988, Madrid.<br />
ARCE, J., 1991a: “A. García y Bellido y los comienzos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua en España”,<br />
en Arce, J. y Olmos Romera, R. (eds.), Historiografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
Antigua <strong>de</strong> España, pp. 209-211, Congreso<br />
Internacional 1988, Madrid.<br />
ARCE, J., 1991b: “Introducción” en Veinticinco<br />
estampas <strong>de</strong> <strong>la</strong> España Antigua, Madrid.<br />
ARCO, L., DEL, 1927: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización<br />
españo<strong>la</strong> en sus re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong> universal, Reus.<br />
ARGERICH, I., 1997: “I<strong>de</strong>ntificación técnica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
imágenes fotográficas monocromas”, en B.<br />
Riego (ed.), Manual para el uso <strong>de</strong> archivos fotográficos,<br />
pp. 71-94, Santan<strong>de</strong>r.<br />
ARGERICH, I., ARA, J. (eds.) 2003: Arte protegido.<br />
Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta <strong>de</strong>l Tesoro Artístico durante<br />
<strong>la</strong> Guerra Civil, Madrid.<br />
ARISTÓTELES: De anima, edición <strong>de</strong> W. D. Ross,<br />
Oxford, 1956.<br />
ARNDT, P.; AMELUNG, W., 1890-95: Photographische<br />
Einze<strong>la</strong>ufnahmen griechischen und römischer<br />
skulptur, Munich.<br />
ASENSI, P.F., 1929: Compendio <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España,<br />
Valencia.<br />
ASSAS, M. DE, 1859: Monumentos arquitectónicos<br />
<strong>de</strong> España, Madrid.<br />
ASSER, S., 1996: “Gebeurtenissen/Events”, en<br />
Boom, Rooseboom (eds.) Een nieuwe kunst.<br />
Fotografie in <strong>de</strong> 19 <strong>de</strong> eeuw. A New Art Photography<br />
in the 19th century. De Nationale Fotocollectie<br />
in the Rijksmuseum, Amsterdam. The<br />
Photo Collection of the Rijksmuseum, pp. 149-<br />
160, Amsterdam.<br />
ATKINSON, A.; BANKS, I.y O’SULLIVAN, Y., 1996:<br />
Nationalism and Archaeology, G<strong>la</strong>sgow.<br />
AUBENAS, S., 1999: “Les photographes en Orient,<br />
1850-1880”, en Aubenas, S., y Lacarrière, J.,<br />
Voyage en Orient, pp. 18-42, Bibliothèque nationale<br />
<strong>de</strong> France, París.<br />
AUBENAS, S., 1999b: “Les Bisson au service <strong>de</strong>s arts<br />
et <strong>de</strong>s sciences”, en Chlumsky, M., Eskildsen,<br />
436<br />
U. y Marbot, B., Les Frères Bisson photographes.<br />
De flèche en cime, 1840-1870, pp. 184-<br />
187, Bibliothèque nationale <strong>de</strong> France, París.<br />
AYARZAGÜENA SANZ, M., 1990: “Juan Vi<strong>la</strong>nova y<br />
Piera, padre <strong>de</strong> <strong>la</strong> prehistoria españo<strong>la</strong>”, en<br />
RArq, nº 108, pp. 40-43.<br />
AYARZAGUËNA SANZ, M., 1991: “Historiografía<br />
españo<strong>la</strong> referida a <strong>la</strong> Edad <strong>de</strong> Piedra <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1868 hasta 1880”, en Arce, J. y Olmos, R.,<br />
Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
antigua <strong>de</strong> España, siglos XVIII-XX, Congreso<br />
Internacional, Dic. 1988, pp. 69-72, Ministerio<br />
<strong>de</strong> Cultura, Madrid.<br />
AYARZAGÜENA SANZ, M., 1992: La Arqueología<br />
Prehistórica y Protohistórica Españo<strong>la</strong> en el s. XIX,<br />
Tesis Doctoral en microfichas, UNED, Madrid.<br />
AYARZAGÜENA SANZ, M., 1996: “Antonio Machado<br />
y Núñez”, en RArq 184, pp. 8-9.<br />
AYARZAGÜENA SANZ, M. (ed.), 2006: El nacimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología científica,<br />
III Congreso Internacional <strong>de</strong> Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología, Madrid.<br />
AYARZAGÜENA, M., MORA, G. (eds.), 2004: Pioneros<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en España. Del siglo XVI<br />
a 1912, Madrid.<br />
AZORÍN LÓPEZ, V. y FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.,<br />
1993: “Automatización <strong>de</strong> <strong>la</strong> fototeca <strong>de</strong>l Departamento<br />
<strong>de</strong> arte “Diego <strong>de</strong> Velázquez” <strong>de</strong>l<br />
Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos”, en Pre-conferència<br />
<strong>de</strong> biblioteques d’arts, IFLA’93, Barcelona,<br />
pp. 71-78.<br />
AZORÍN LÓPEZ, V. y LÓPEZ BRUNET, T., 1994:<br />
“Problemas que presenta <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> imágenes<br />
en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> datos multimedia”,<br />
en Los profesionales ante el reto <strong>de</strong>l siglo<br />
XXI: integración y calidad, Oviedo, pp. 411-416.<br />
BADÍA, S.; LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L.; PÉREZ-MON-<br />
TES SALMERÓN, C.M., 2000: “Una galería iconográfica”,<br />
en López-Ocón Cabrera, L.; Pérez-<br />
Montes Salmerón, C.M. (eds.), Marcos Jiménez<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Espada (1831-1898). Tras <strong>la</strong> senda <strong>de</strong> un<br />
explorador, pp. 121-154, CSIC, Madrid.<br />
BAHN, S., 1994: The clothing of Clio: a study of the<br />
representation of History in Nineteenth-Century<br />
Britain and France, Cambridge.<br />
BAHN, G. (ed.): The Cambridge illustrated History<br />
of Archaeology, Cambridge.<br />
BAIGRIE, B. (ed.) 1996: Picturing knowledge: historical<br />
and philosophical problems concerning<br />
the use in Art in Science, Toronto.
BALCELLS, A. (ed.), 2003: Puig i Cadafalch i <strong>la</strong><br />
Catalunya contemporània, Barcelona.<br />
BALIL, A., 1956: “Vaso <strong>de</strong> ‘terra sigil<strong>la</strong>ta sudgálica’<br />
<strong>de</strong>l taller <strong>de</strong> ‘Félix’, hal<strong>la</strong>do en Ampurias”,<br />
RABM, 62:2, pp. 565-568.<br />
BALWIN, G., 1991: Looking at photographs. A gui<strong>de</strong><br />
to technical terms, The Paul Getty Museum,<br />
Los Ángeles.<br />
BALLESTER TORMO, I., 1943: “Sobre una posible<br />
c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cerámicas <strong>de</strong> San Miguel<br />
con escena humanas”, en AEspA, vol. 16, nº<br />
50, pp. 64-77.<br />
BALLESTER, I., FLETCHER, D., PLA, E., JORDÁ, F. y<br />
ALCACER, J., 1954: Cerámica <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> San<br />
Miguel, Liria, Diputación Provincial <strong>de</strong> Valencia,<br />
Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas,<br />
Instituto Rodrigo Caro <strong>de</strong> Arqueología,<br />
Madrid.<br />
BARONA, J.L., 1998: “Imágenes <strong>de</strong>l exilio científico”,<br />
en Lafuente y Saraiva, (ed.), Imágenes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia en <strong>la</strong> España contemporánea, Fundación<br />
Arte y Tecnología, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición<br />
celebrada entre el 3 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
1998 y el 24 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1999, pp. 89-99,<br />
Madrid.<br />
BARRET, A., (ed): 1981: Autochromes. Les premiers<br />
chefs-d’oeuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie en couleurs,<br />
1906-1928, París.<br />
BARTHES, R., 1961: El mensaje fotográfico, París.<br />
BARTHES, R., 1964: “Rhétorique <strong>de</strong> l’image”, en<br />
Communications n°1, París. Versión españo<strong>la</strong><br />
en: Lo obvio y lo obtuso, Barcelona 1992, pp.<br />
11-27.<br />
BARTHES, R., 1982: La cámara lúcida, nota sobre<br />
<strong>la</strong> fotografía, París. Primera edición 1979, París.<br />
BAUDELAIRE, CH., 1955: The Mirror of the Art,<br />
Londres.<br />
BEAUGÉ, G., 1995: “Type d’image et images du<br />
type. Photographier les races au XIX siècle”,<br />
en B<strong>la</strong>nchard, P., B<strong>la</strong>nchoin, S., Bancel, N.,<br />
Boëtsch, G y Gerbeau, H., L’autre et nous<br />
“Scènes et types”. Anthropologues et historiens<br />
<strong>de</strong>vant les represêntations <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions colonisées,<br />
<strong>de</strong>s “ethnies”, <strong>de</strong>s “tribus” et <strong>de</strong>s “races”<br />
<strong>de</strong>puis les conquêtes coloniales, pp. 45-51, París.<br />
BEAZLEY, J., 1957: “À propos du Corpus Vasorum<br />
Antiquorum”, en Dugas, Ch., Colloque International<br />
sur le Corpus Vasorum Antiquorum<br />
(Lyon, 3-5 Juillet 1956), compte rendu rédigé<br />
par Charles Dugas, CNRS, pp. 23-30, París.<br />
Bibliografía general<br />
BECCHETTI, P., 1983: La fotografia a Roma dalle<br />
origini al 1915, Roma.<br />
BECCHETTI, P., 1997: “Testimonios sobre <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong><br />
Romana <strong>de</strong> fotografía en <strong>la</strong> colección<br />
Bernardino Montañés”, en Hernán<strong>de</strong>z Latas,<br />
J.A., Beccheti, P., Recuerdo <strong>de</strong> Roma (1848-<br />
1867), Fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Bernardino<br />
Montañés, pp. 53-84, Zaragoza.<br />
BELÉN DEAMOS, M., 1991: “Apuntes para una<br />
historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología andaluza: Francisco<br />
M. Tubino (18331888)”, en BMAN, nº IX,<br />
pp. 7-15.<br />
BELÉN DEAMOS, M. y BELTRÁN FORTES, J., 2002:<br />
Arqueología Fin <strong>de</strong> Siglo. La Arqueología españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX (I Reunión<br />
Andaluza <strong>de</strong> Historiografía Arqueológica),<br />
Spal monografías III, Sevil<strong>la</strong>.<br />
BELTRÁN FORTES, J., 1995: “Arqueología y configuración<br />
<strong>de</strong>l patrimonio andaluz. Una perspectiva<br />
historiográfica”, en Beltrán, J. y Gascó, F.<br />
(eds.), La Antigüedad como argumento II. Historiografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología e Historia Antigua<br />
en Andalucía, pp. 13-56, Sevil<strong>la</strong>.<br />
BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1953: «Los monumentos<br />
en <strong>la</strong>s monedas hispano-romanas”, en AEspA,<br />
nº 26, pp. 39-66.<br />
BELTRÁN, J., y GASCÓ, F. (eds.), 1993: La Antigüedad<br />
como argumento. Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología<br />
e Historia Antigua en Andalucía, Sevil<strong>la</strong>.<br />
BENDALA, M., FERNÁNDEZ-OCHOA, C., DURÁN,<br />
R., y MORILLO, A., (eds.) La Arqueología clásica<br />
peninsu<strong>la</strong>r ante el tercer milenio en el centenario<br />
A. García y Bellido (1903-1972), Anejos<br />
<strong>de</strong> AEspA 34, Madrid.<br />
BENJAMIN, W., 1971 : «L’oeuvre d’art à l’ère <strong>de</strong> sa<br />
reproductivité technique», París. Ed. Castel<strong>la</strong>na<br />
1990-93, La obra <strong>de</strong> arte en <strong>la</strong> era <strong>de</strong> su reproducción<br />
mecánica, Iluminaciones, Madrid. Primera<br />
edición 1935, París.<br />
BENJAMIN, W., 1973: Discursos Interrumpidos I,<br />
Taurus.<br />
BÉRARD, V., 1933: Dans le sil<strong>la</strong>ge d’Ulysse. Album<br />
Odysséen, París.<br />
BERROCAL, M.C., GIL-CARLES, J.M., GIL ESTEBAN,<br />
M. y MARTÍNEZ NAVARRETE, M.I., 2005: “Martín<br />
Almagro Basch, Fernando Gil Carles y el<br />
Corpus <strong>de</strong> arte rupestre levantino”, en TP 62,<br />
nº1, pp. 27-45.<br />
BERSELLI, S., 1994: “Il restauro <strong>de</strong>l Fondo Tuminello:<br />
problemi tecnici e conservativi <strong>de</strong>i primi<br />
437
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
negativi fotografici”, en S. Romano (ed.),<br />
L’immagine di Roma 1848-1895: <strong>la</strong> città, l’archeologia,<br />
il medioevo, pp. 33-45, Nápoles.<br />
BERTRAND, A., 1861: “Les musées et les collections<br />
archéologiques”, en RA, París.<br />
BERTRAND, A., 1862: Mémoire sur les monuments<br />
mégalithiques, manuscrito <strong>de</strong>positado en el Institut<br />
<strong>de</strong> France, 1862.<br />
BERTRAND-DORLÉAC, L.; DELAGE, CH. y GUN-<br />
THERT, A., 2001: Image et histoire, en VS, n° 72,<br />
número especial, octubre-diciembre 2001.<br />
BEULÉ, E., 1853: L’Acropole d ’Athènes, vol. I y II,<br />
París.<br />
BINETRUY, M-S., 1993: De l’art roman à <strong>la</strong> Préhistoire<br />
<strong>de</strong>s sociétés locales à l’Institut. Itinéraires<br />
<strong>de</strong> Joseph Déchelette, Lyon.<br />
BLANCK, H. y WEBER-LEHMANN, C., 1987: Malerei<br />
<strong>de</strong>r Etrusker in Zeichnungen <strong>de</strong>s 19 Jahrun<strong>de</strong>rts.<br />
Dokumentation von <strong>de</strong>r Photographie aus<br />
<strong>de</strong>m Archiv <strong>de</strong>s Deutschen Archïologischen Instituts<br />
in Rom, Mayence.<br />
BLANQUART-EVRARD, L.D., 1851: Traité <strong>de</strong> photographie<br />
sur papier, París.<br />
BLANCH, M., 1986: “El archivo Mas <strong>de</strong> fotografía”,<br />
en Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía Españo<strong>la</strong> 1839-<br />
1986, Sociedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía<br />
Españo<strong>la</strong>, pp. 393-394, Sevil<strong>la</strong>.<br />
BLANCO FREIJEIRO, A., 1949: “Varia. Un bronce<br />
ibérico en el Museo Británico”, en AEspA, nº<br />
22, pp. 281-285.<br />
BLANCO FREIJEIRO, A., 1956-57: “Orientalia. Estudio<br />
<strong>de</strong> objetos fenicios y orientalizantes en <strong>la</strong><br />
Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”, en AEspA, pp. 3-51.<br />
BLANCO FREIJEIRO, A., 1975: “García y Bellido,<br />
fundador <strong>de</strong>l instituto Español <strong>de</strong> Arqueología”,<br />
en VV.AA., Homenaje a Antonio García<br />
y Bellido, Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fundación Pastor,<br />
n° 20, pp. 33-43, Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J., 1999: “El archivo fotográfico<br />
Emeterio Cuadrado Díaz”, en Blánquez Pérez,<br />
J.; Roldán Gómez, L., (eds.): La cultura ibérica<br />
a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Las<br />
colecciones madrileñas, pp. 207-215, Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J., (ed.) 2000: Cien imágenes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong>, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Exposición, Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; ROLDÁN GÓMEZ, L., (eds.)<br />
1999a: La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje a <strong>la</strong><br />
memoria, Madrid.<br />
438<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; ROLDÁN GÓMEZ, L., (eds.)<br />
1999b: La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Las colecciones madrileñas,<br />
Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; ROLDÁN GÓMEZ, L., (eds.)<br />
2000: La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. El litoral mediterráneo,<br />
Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; SÁNCHEZ GÓMEZ, M., 1999:<br />
“El legado Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Álvarez-Ossorio”,<br />
en Blánquez Pérez, J.; Roldán Gómez,<br />
L., (eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje a <strong>la</strong><br />
memoria, pp. 221-231.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; SÁNCHEZ GÓMEZ, M. y GON-<br />
ZÁLEZ REYERO, S., 2002: “La imagen fotográfica<br />
como documento arqueológico. Los archivos<br />
en <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid”,<br />
en Iª Jornadas sobre Imagen, Cultura y<br />
Tecnología, Universidad Carlos III <strong>de</strong> Madrid,<br />
Julio 2002, pp. 55-69, Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; ROLDÁN GÓMEZ, L.; GONZÁ-<br />
LEZ REYERO, S. 2002: “La imagen arqueológica<br />
en <strong>la</strong> fotografía antigua en España. Un estudio<br />
pendiente”, en Imatge i Recerca. 7as.<br />
Jornadas Antoni Varés, 19-22 <strong>de</strong> Noviembre,<br />
pp. 181-193, Girona.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.J.; GONZÁLEZ REYERO, S.,<br />
2004: “D. Juan Cabré Aguiló (1882-1947).<br />
Comentarios oportunos a una biografía inacabada”,<br />
en Blánquez, J. y Rodríguez, B. (eds.)<br />
El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La fotografía<br />
como técnica documental, Ministerio<br />
<strong>de</strong> Educación, Cultura y Deporte- Universidad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Madrid, pp. 19-41, Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; RODRÍGUEZ NUERE, B., (eds.)<br />
2004: El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947).<br />
La fotografía como técnica documental, catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J., PÉREZ RUIZ, M. (eds.), 2004:<br />
Antonio García y Bellido. Miscelánea, catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Antonio García y Bellido y<br />
su legado a <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong> (1903-<br />
1972), Madrid.<br />
BLÁNQUEZ PÉREZ, J. (ed), 2006: Augusto Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés (1908-1968). En Homenaje, Serie<br />
Varia, nº 7, en prensa.<br />
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., 2005: “Evolución <strong>de</strong>l<br />
concepto Orientalizante en los últimos 50<br />
años en <strong>la</strong> investigación hispana”, en Celestino,
S. y Jiménez, J., El período orientalizante. Actas<br />
<strong>de</strong>l III Simposio Internacional <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong><br />
Mérida: Protohistoria <strong>de</strong>l Mediterráneo Occi<strong>de</strong>ntal,<br />
Vol. I, pp. 129-148.<br />
BLECH, M., 2002: “La aportación <strong>de</strong> los arqueólogos<br />
alemanes a <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>”, en<br />
Quero Castro, S. y Pérez Navarro, A. (coords.),<br />
Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
Las instituciones, Serie Cursos y Conferencias,<br />
Museo <strong>de</strong> San Isidro, pp. 83-117, Madrid.<br />
BLOESCH, H., 1957: “Conseils pour photographier<br />
les vases grecs”, en Dugas, Ch., Colloque<br />
International sur le Corpus Vasorum Antiquorum<br />
(Lyon, 3-5 Juillet 1956), compte rendu rédigé<br />
par Charles Dugas, pp. 31-33, CNRS, París.<br />
BLÜHM, A., 1996: “Musea en monumenten. Museums<br />
and monuments”, en Boom, Rooseboom,<br />
(eds.) Een nieuwe kunst. Fotografie in <strong>de</strong><br />
19 <strong>de</strong> eeuw. A New Art Photography in the 19th<br />
century. De Nationale Fotocollectie in he Rijksmuseum,<br />
Amsterdam. The Photo Collection of<br />
the Rijksmuseum, pp. 130-138, Amsterdam.<br />
BOADAS I RASET, J.; CASELLAS, LL.y SUQUET, M.À,<br />
2001: Manual para <strong>la</strong> gestión <strong>de</strong> fondos y colecciones<br />
fotográficas, Girona.<br />
BOARDMAN, J., 2001: The History of greek vases,<br />
Nueva York.<br />
BOHRER, F. N., 2002: “Photographic Perspectives.<br />
Photography and the institutional formation of<br />
art history”, en Mansfiel, E., Art history and its<br />
institutions: foundations of a discipline, Londres.<br />
BOHRER, F. N., 2003 : Orientalism and visual culture.<br />
Imagining Mesopotamia in Nineteenth-<br />
Century Europe, Cambridge University Press.<br />
BONSOR, G.E, 1898: “Notas arqueológicas <strong>de</strong><br />
Carmona”, en RABM, T. II, pp. 222-226.<br />
BONSOR, G.E., 1931: The archaeological Expedition<br />
along the Guadalquivir 1889-1901, The Hispanic<br />
Society of America, Nueva York.<br />
BONSOR, G.E., THOUVENOT, R., 1928: Nécropole<br />
ibérique <strong>de</strong> Setefil<strong>la</strong>, Lora <strong>de</strong>l Río (Sevil<strong>la</strong>).<br />
Fouilles <strong>de</strong> 1926-1927, París.<br />
BOOM, M., 1996: “A new art: photography in<br />
the nineteenth century”, en Boom, M., Rooseboom,<br />
H. (eds.), Een nieuwe kunst. Fotografie<br />
in <strong>de</strong> 19 <strong>de</strong> eeuw. A New Art Photography in the<br />
19th century. De Nationale Fotocollectie in the<br />
Rijksmuseum, Amsterdam. The Photo Collection<br />
of the Rijksmuseum, pp. 16- 30, Amsterdam.<br />
Bibliografía general<br />
BOOM, M., ROOSEBOOM, H. (eds.) 1996: Een<br />
nieuwe kunst. Fotografie in <strong>de</strong> 19 <strong>de</strong> eeuw. A<br />
New Art Photography in the 19th century. De<br />
Nationale Fotocollectie in he Rijksmuseum, Amsterdam.<br />
The Photo Collection of the Rijksmuseum,<br />
Amsterdam.<br />
BORBEIN, A. H., 1988: «Ernst Curtius, Alexan<strong>de</strong>r<br />
Conze, Reinhard Kekulé: Probleme und Perspektiven<br />
<strong>de</strong>r K<strong>la</strong>ssischen Archäologie zwischen<br />
Romantik und positivismus”, en K.<br />
Christ y A. Momigliano, L´Antichità nell´<br />
Ottocento in Italia e Germania, Bolonia-Berlín.<br />
BORBEIN, A. H., 1991: «Alexan<strong>de</strong>r Conze», en<br />
Lullies, R., Schiering, W., 1991: Archäologenbildnisse:<br />
Porträts und Kurzbiographien von<br />
K<strong>la</strong>ssischen Archäologen <strong>de</strong>utscher Sprache, p.<br />
60, Mainz.<br />
BORN, P., 2002: “The canon is cast: p<strong>la</strong>ster casts<br />
in American Museum and University Collections”,<br />
en AD, vol. 21, nº 2, pp. 7-14.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1915: El problema <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica<br />
ibérica, Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Paleontológicas y Prehistórias, Madrid.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1921: Memòria <strong>de</strong>ls Treballs<br />
<strong>de</strong> 1915-1919, Investigacions Arqueològiques<br />
<strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns, Barcelona.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1928: “Problemas <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonización<br />
fenicia <strong>de</strong> España y <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Occi<strong>de</strong>ntal”, en Revista <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte, 6,<br />
pp. 314 y ss.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1929: “El estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica”, en BRAH, nº<br />
94.1, pp. 27-132, Madrid.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1932: Etnología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica, Arqueología i Arts Ibérics, Barcelona.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1945: La formación <strong>de</strong> los<br />
pueblos <strong>de</strong> España, Méjico.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1951: “Phéniciens et Grecs<br />
dans l’Extrême Occi<strong>de</strong>nt”, en Nouvelle Clio, 3,<br />
1951, pp. 269-296.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1952: “Problemas <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia<br />
fenicia en el extremo occi<strong>de</strong>nte”, en Zephyrus,<br />
3, pp. 15-30.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1958: Todavía el problema<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica, México.<br />
BOSCH GIMPERA, B.; SERRA RÀFOLS, J. C., 1951-<br />
1957: Corpus Vasorum Antiquorum, Espagne.<br />
Musée Archéologique <strong>de</strong> Barcelone, Fasc. I, Barcelona.<br />
439
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
BOSCH GIMPERA, P., 1972: “Les Phéniciens. Leurs<br />
prédéceseurs et les étapes <strong>de</strong> leur colonisation<br />
en Occi<strong>de</strong>nt”, en CRAI, pp. 464-475.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1980: Memòries, Barcelona.<br />
BOTELLA CANDELA, E., 1926: Excavaciones en <strong>la</strong><br />
“Mo<strong>la</strong> Alta” <strong>de</strong> Serelles (Alcoy). Memoria <strong>de</strong> los<br />
trabajos y <strong>de</strong>scubrimientos realizados, en MJSEA,<br />
Madrid.<br />
BOUCHER DE PERTHES, J., 1847-1864: Antiquités<br />
celtiques et antédiluviennes. Mémoire sur l’industrie<br />
primitive et les arts à leur origine, París.<br />
BOUQUILLARD, J., 2002: “Les ruines <strong>de</strong> Pompéi <strong>de</strong><br />
Mazois, genèse d’une publication archéologique<br />
au début du XIX siècle », en Nouvelles <strong>de</strong><br />
l’Estampe, Marzo-Abril, nº 181, pp. 17-29, París.<br />
BOUQUERET, CH.; LIVI, F., 1989: Le voyage en<br />
Italie. Les photographes français en Italie 1840-<br />
1920, Institut <strong>de</strong> France, Mission du Patrimoine<br />
Photographique, Lyon.<br />
BOURDÉ, G.; MARTIN, H., 1983: Les écoles historiques,<br />
París.<br />
BOUZA-BEY, F., 1946: «Vestio Alonieco, nueva<br />
<strong>de</strong>idad ga<strong>la</strong>ica”, en AEspA, 19, pp. 110-116,<br />
Madrid.<br />
BRADLEY, R., 1997: “‘To see is to have seen’: craft<br />
traditions in British field archaeology”, en<br />
Molyneaux, B.L. (ed.), The cultural life of images.<br />
Visual representation in Archaeology, TAG,<br />
pp. 62-71, Londres.<br />
BRAUDEL, F., 1949: La Méditerranée et le mon<strong>de</strong><br />
méditerranéen à l’époque <strong>de</strong> Philippe II, París.<br />
BRILLI, A. 2001: Quand voyager était un art: le<br />
roman du Grand Tour, París.<br />
BRUCKMANN, F.; ARNDT, P., 1888-1895: Denkmäler<br />
griechischer und römischer skulptur in historischer<br />
Anordnung, Munich.<br />
BRUN, P., 1999: “L’habitat: prisme déformant <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> société protohistorique” en Braemer, F, Cleziou,<br />
S. y Coudart, A., Habitat et Société, XIX<br />
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire<br />
d’Antibes, pp. 339-352, Antibes.<br />
BRUNET, F., 2000: La naissance <strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> photographie,<br />
París.<br />
BULL-SIMONSEN EINAUDI, K., 1979: Fotografia<br />
Arqueologica 1865-1914, Acca<strong>de</strong>mia Americana<br />
a Roma, 5-26 Febbraio 1979, Unione<br />
Internazionale <strong>de</strong>gli Istituti di Archeologia,<br />
Roma.<br />
BULLIOT, J.G., 1899: Fouilles <strong>de</strong> Mont Beuvray <strong>de</strong><br />
1867 à 1895, París.<br />
440<br />
BURKE, P. (ed.), 1993: Formas <strong>de</strong> hacer <strong>la</strong> historia,<br />
Barcelona.<br />
BURKE, P., 1994: La revolución historiográfica francesa.<br />
La Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales: 1929-1989, Barcelona.<br />
BURKE, P., 2001: Eyewitnessing. The uses of images<br />
as historical evi<strong>de</strong>nce. Traduc. Español P.<br />
Burke, P. 2001: Visto y no visto. El uso <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
imagen como documento histórico, Barcelona.<br />
BUSTAMANTE, J., 1999: “Retratos y estereotipos:<br />
acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre Fotografía y Arqueología”,<br />
en Blánquez Pérez, J. y Roldán<br />
Gómez, L. (eds.), La cultura ibérica a través<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje<br />
a <strong>la</strong> memoria, Madrid, pp. 311-320.<br />
BUSTARRET, CL., 1989: Parcours entre voir et lire.<br />
Les albums photographiques du Voyage en Orient<br />
(1850-1880), París.<br />
BUSTARRET, CL., 1991: “Les premières photographies<br />
archéologiques: Victor P<strong>la</strong>ce et les fouilles<br />
<strong>de</strong> Ninive”, en Histoire <strong>de</strong> l´Art, nº 13/14,<br />
pp. 7-21.<br />
BUSTARRET, CL., 1994: “Le voyage en Égypte”,<br />
en Frizot, M. (Éd.), Nouvelle histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie,<br />
pp. 76-90, París.<br />
CABALLOS RUFINO, A., FATUARTE, J.M., RODRÍGUEZ<br />
HIDALGO, J.M., 1999: Itálica arqueológica, Sevil<strong>la</strong>.<br />
CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., 1899: “Excursiones<br />
por <strong>la</strong> España árabe. Conferencia dada en el<br />
Ateneo <strong>de</strong> Madrid el 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1899”, en<br />
BSEE, 78-80, pp. 128-137.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1907: Investigaciones arqueológicas<br />
en los montes <strong>de</strong> San Antonio. Tosal Redó,<br />
Umbries, Piura y Mas <strong>de</strong> Magdalenas, términos<br />
<strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite, Cretas (Teruel), Álbum inédito.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1916: “Una sepultura <strong>de</strong> Guerrero<br />
ibérico <strong>de</strong> Miraveche. (Contribución al<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s armas y religión <strong>de</strong> los iberos<br />
en España”, en AE, pp. 5-20, Madrid.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1922: “El marqués <strong>de</strong> Cerralbo<br />
(necrológica)”, en AMSEAEP, Tomo II (2-3),<br />
171-183.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1923a: “Exvotos <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong> Antropología Nacional”,<br />
en Coleccionismo. Revista mensual <strong>de</strong> los<br />
coleccionistas y curiosos 125, 6-10.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1923b: “Las Pinturas Rupestres<br />
<strong>de</strong> Valltorta”, en Actas y Memorias, Sociedad<br />
Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Antropología, Etnografía y<br />
Prehistoria, Tomo II, Madrid, 107-118.
CABRÉ AGUILÓ, J., 1925a: “Arquitectura hispánica:<br />
El Sepulcro <strong>de</strong> Toya”, en AEspAA, vol. I, 73-102.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1925b: “Los Bronces <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong>”,<br />
en AEspAA, vol. III, 297-316.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1928: “Decoraciones Hispánicas”,<br />
en AEspAA, vol. IV, XI, 95-110.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1930: Excavaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Cogotas,<br />
Car<strong>de</strong>ñosa (Avi<strong>la</strong>). I. El Castro, Memoria<br />
nº 110, Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s,<br />
Madrid.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1932: Excavaciones <strong>de</strong> Las Cogotas<br />
(Ávi<strong>la</strong>). II, La necrópoli. Memoria redactada<br />
por el <strong>de</strong>legado-director J. Cabré, vol. 4<br />
<strong>de</strong> 1932, nº 120, MJSEA, Madrid.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1934: “Un pintor ceramista<br />
<strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> que firmó sus principales obras”, en<br />
Anuario <strong>de</strong>l Cuerpo Facultativo <strong>de</strong> Archiveros<br />
Bibliotecarios y Arqueólogos, Homenaje a Mélida.<br />
Vol. 1, Madrid, 355-382.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1937: “Decoraciones Hispánicas<br />
II. Broches <strong>de</strong> Cinturón <strong>de</strong> Bronce, Damasquinados<br />
con oro y P<strong>la</strong>ta”, en AEspAA, vol.<br />
XIII, 38, 93-129.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1942a: “El thymiaterion céltico<br />
<strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite”, en AEspA, vol. 15, nº 48,<br />
pp. 181-198, Madrid.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1942b: “La cerámica céltica<br />
<strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> (Teruel)”, en AEspA, vol. 15, Madrid.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1942c: “El rito céltico <strong>de</strong> incineración<br />
con este<strong>la</strong>s alineadas”, en AEspA,<br />
n°15, pp. 339-344.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1944: Cerámica <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong>:<br />
Museos arqueológicos <strong>de</strong> Madrid, Barcelona y<br />
Zaragoza, Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Científicas, Madrid.<br />
CABRÉ HERREROS, E., 1934: “Dos tipos genéricos<br />
<strong>de</strong> falcata hispánica” en AEspAA, pp. 207-224.<br />
CABRERA, P., OLMOS, R. (coords), 2003: Sobre <strong>la</strong><br />
Odisea: visiones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mito y <strong>la</strong> arqueología,<br />
Madrid.<br />
CACHO VIU, V., 1997: Repensar el noventa y ocho,<br />
Madrid.<br />
CADAVA, E., 1995: “Words of light. Theses on<br />
the photography of history”, en Petro, P. (ed.)<br />
Fugitive images. From photography to vi<strong>de</strong>o,<br />
Serie Theories of Contemporary Culture, p.<br />
221-244, Indiana.<br />
CALATAYUD, M.A.; PUIG-SAMPER, M.A., 1992:<br />
Pacífico Inédito 1862-1866, exposición fotográfica,<br />
CSIC, Madrid.<br />
Bibliografía general<br />
CALDER, W., 1996: “Adolf Furtwängler”, en Encyclopedia<br />
of the History of C<strong>la</strong>ssical Archaeology,<br />
vol. I, pp. 475-76.<br />
CALVO, I. y CABRÉ, J., 1917: Excavaciones en <strong>la</strong> cueva<br />
y el Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena,<br />
Jaén). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
1916, MJSEA, n° 8, Madrid.<br />
CALVO, I. y CABRÉ, J., 1918: Excavaciones en <strong>la</strong> cueva<br />
y el Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena,<br />
Jaén). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
1917, en MJSEA, n° 16, Madrid.<br />
CALVO, I. y CABRÉ, J., 1919: Excavaciones en <strong>la</strong> cueva<br />
y el Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena,<br />
Jaén). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
1918, en MJSEA, n° 22, Madrid.<br />
CALVO, LL., NARANJO, J., MAÑÁ, J., 1994: Temps<br />
d’ahir. Arxiu d ’Etnografia i Folklore <strong>de</strong> Catalunya<br />
1915-1930, Barcelona.<br />
CALLEJA, S., 1914a: Nociones <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España,<br />
Madrid.<br />
CALLEJA, S., 1914b: Historia <strong>de</strong> España, Madrid.<br />
CÁNOVAS, A., 1911: “Reproducción fotografica <strong>de</strong><br />
documentos”, en La Fotografía, febrero <strong>de</strong> 1911.<br />
CARBONELL, CH-O., 1976: Histoire et historiens:<br />
une mutation idéologique français, 1865-1885,<br />
Toulouse.<br />
CARPENTER, R., 1925: The Greeks in Spain, Bryn<br />
Mawr Notes and Monographs VI, Pennsilvania.<br />
CARTIER-BRESSON, H., 1968: F<strong>la</strong>grants délits. Photographies<br />
<strong>de</strong> Henri Cartier-Bresson, París.<br />
CARR, P. E.H., 1961: What is history?, Londres.<br />
CARRASCO MARQUÉS, M., 1992: Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
tarjetas postales <strong>de</strong> España impresas por<br />
Hauser y Menet 1892-1905, Casa Postal, Madrid.<br />
CARRERAS ARES, J.J., 1993: “Teoría y narración<br />
en <strong>la</strong> historia”, en Ayer n° 13, pp. 15-27.<br />
CARRERAS ARES, J. J., 2003: Seis lecciones sobre historia,<br />
Zaragoza.<br />
CARRETE PARRONDO, J., VEGA GONZÁLEZ, J.; FONT-<br />
BONA, F.yBOZAL, V., 1988: El grabado en<br />
España (siglos XIX y XX), Summa Artis, Historia<br />
general <strong>de</strong>l Arte, Vol. XXXII, Madrid.<br />
CARTAILHAC, E., 1886: Les âges préhistoriques d’Espagne<br />
et Portugal, París.<br />
CASADO RIGALT, D., 2006: José Ramón Mélida<br />
(1856-1933) y <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>, Madrid.<br />
CASSANELLI, R., 2000: “Da mo<strong>de</strong>llo a documento.<br />
Ruoli e funzioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> fotografia nell’<br />
Acca<strong>de</strong>mia di brera nel XIX secolo”, en Mira-<br />
441
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
glia, M.; Ceriana, M.: Brera, 1899, un progetto<br />
di fototeca pubblica per Mi<strong>la</strong>no: il “ricetto fotografico”<br />
di Brera, Electa, pp. 4949-57, Ministero<br />
per i Beni e <strong>la</strong> Attività Culturali Soprinten<strong>de</strong>nza<br />
per i Beni Artistici e Storici, Mi<strong>la</strong>no.<br />
CASELLAS, R., 1909-10: “Les Troballes esculptoriques<br />
a les excavacions d’Empuries”, en AIEC,<br />
nº 3, pp. 281-295.<br />
CASTELLANOS., P., 1999: Diccionario histórico <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fotografía, Madrid.<br />
CASTELO, R., CARDITO, L.M., PANIZO, I. y RO-<br />
DRÍGUEZ, I, 1995: Julio Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>.<br />
Crónicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura arqueológica españo<strong>la</strong>,<br />
Madrid.<br />
CASTILLO, A. DEL., 1943: “La cerámica ibérica <strong>de</strong><br />
Ampurias: cerámica <strong>de</strong>l su<strong>de</strong>ste”, en AEspA,<br />
vol. 16, nº 50, pp. 1-48.<br />
CASTRO, C. DE, s.f.: Catálogo Monumental <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
provincia <strong>de</strong> Logroño, inédito.<br />
CAVVADIAS, P. y KAWERAU, G., 1906: Die Ausgrabung<br />
<strong>de</strong>r Akropolis vom Jahre 1885 bis zum<br />
jahre 1890, Mainz.<br />
CAYLA, A., 1978: Photographies d’Italie, <strong>de</strong> Grèce<br />
et <strong>de</strong> Constantinople 1851-1852, Bergamo.<br />
CAZURRO, M., 1909-10: “Crónicas: Secció arqueologica:<br />
Adquisicions <strong>de</strong>l Museu <strong>de</strong> Girona<br />
en els anys 1909 y 1910”, en AIEC, nº 3.<br />
CAZURRO, M., 1912: Los monumentos megalíticos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Gerona, Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Históricos, Madrid.<br />
CAZURRO, M. y GANDÍA, E., 1913-14: “La estratificación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica en Ampurias y <strong>la</strong> época<br />
<strong>de</strong> sus restos”, en AIEC, n°5, vol 1, p. 657-<br />
686, Barcelona.<br />
CEBRIÀ, A; MURO, I. y RÍU, E., 1991: “La arqueología<br />
y <strong>la</strong> prehistoria en el siglo XIX: actitu<strong>de</strong>s y<br />
conflictos sociales en <strong>la</strong> Cataluña <strong>de</strong> <strong>la</strong> Restauración”,<br />
en Olmos, R. y Arce, J. (eds.), Historiografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua<br />
en España (s. XVIII-XX), pp. 79- 84, Madrid.<br />
CONZE, A., HAUSER, A. y NIEMANN, G., 1875-<br />
1880: Archaeologische Untersuchungen auf Samothrake,<br />
2 vols. Viena.<br />
CHÉNÉ, A.; FOLIOT, PH.; RÉVEILLAC, G., 1986:<br />
De <strong>la</strong> Photographie en Archéologie, Tesis Doctoral<br />
inédita universidad <strong>de</strong> Provence «Lettres<br />
et Sciences Humaines”, Aix-en-Provence.<br />
CHÉNÉ, A., FOLIOT, PH.y RÉVEILLAC, G., 1999: La<br />
pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie en archéologie, Aixen-Provence.<br />
442<br />
CHINCHILLA GÓMEZ, M., 1993: “El viaje a Oriente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fragata Arapiles”, en V.V.A.A., De Gabinete<br />
a Museo. Tres siglos <strong>de</strong> Historia. Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, Museo Arqueológico Nacional,<br />
pp. 286-294, Madrid.<br />
CHILDE, V.G., 1925: The Dawn of European Civilization,<br />
Londres.<br />
CHILDE, V.G., 1929: The Danube in Prehistory,<br />
Oxford.<br />
CHILDE, V.G., 1934a: New light on the most ancient<br />
East: The Oriental prelu<strong>de</strong> to European<br />
Prehistory, Londres.<br />
CHILDE, V.G., 1934b: “The chambered tombs of<br />
Scot<strong>la</strong>nd in re<strong>la</strong>tions to those of Spain and<br />
Portugal”, en Anuario <strong>de</strong>l Cuerpo Facultativo<br />
<strong>de</strong> Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1,<br />
pp. 197-209.<br />
CHILDE, V.G., 1944: “The Cave of Parpalló and<br />
the Upper Pa<strong>la</strong>eolithic Age in Southeast Spain”,<br />
en Antiquity, 18, pp. 29-35.<br />
CHLUMSKY, M., 1999: “Espace et exactitu<strong>de</strong>: <strong>la</strong><br />
photographie d’architecture <strong>de</strong>s frères Bisson”,<br />
en Chlumsky, M., Eskildsen, U. y Marbot,<br />
B., Les Frères Bisson photographes. De flèche en<br />
cime, 1840-1870, pp. 81-101, Bibliothèque<br />
nationale <strong>de</strong> France, París.<br />
CHLUMSKY, M., ESKILDSEN, U. y MARBOT, B., Les<br />
Frères Bisson photographes. De flèche en cime,<br />
1840-1870, pp. 81-101, Bibliothèque nationale<br />
<strong>de</strong> France, París.<br />
CHRIST, Y., 1980: “Documents, témoins d’une<br />
architecture disparue”, en MH, nº 110, 1980,<br />
pp. 69-74.<br />
CIRUJANO MARTÍN, P; ELORRIAGA PLANES, T. y<br />
PÉREZ GARZÓN, J.S., 1985: Historiografía y<br />
nacionalismo español, 1834-1868, Madrid.<br />
CLARKE, G., 1997: The Photograph, Oxford History<br />
of Art, Oxford.<br />
COE, B. HAWORTH-BOOTH, 1983: A Gui<strong>de</strong> to early<br />
photographic processes, Victoria and Albert Museum,<br />
Londres.<br />
COINEAU, Y., 1987: Cómo hacer dibujos científicos.<br />
Materiales y Métodos, Barcelona.<br />
COLLIGNON, M., 1881: Catalogue <strong>de</strong>s vases peints<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Archéologique d ’Athènes, París.<br />
COLLIGNON, M., 1881: Manuel d’archéologie grecque,<br />
París.<br />
COLOMINES, J., 1927-1931: “Cronicas: Neolitic<br />
e Eneolitic: Cova <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fou (Cerdanya)”, en<br />
AIEC, nº 8, pp. 14-19, Barcelona.
CONDE, C., 1997: “El archivo fotográfico documental<br />
<strong>de</strong>l Museo Cerralbo”, en VV.AA., IV<br />
Coloquio Galego <strong>de</strong> Museos, pp. 109-120, La<br />
Coruña.<br />
CONLON, V.M., 1973: Camera techniques in Archaeology,<br />
Londres.<br />
CONZE, A., 1870-1875: “Zur Geschichte <strong>de</strong>r<br />
Anfänge <strong>de</strong>r griechischen Kunst”, en Sitzungbericht,<br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Viena.<br />
CONZE, A.; HAUSER, A.; NIEMANN, G., 1875-<br />
1880: Archaologische Untersuchungen auf Samohtrake,<br />
Wien, I 1875, II 1880.<br />
COOKSON, M.B., 1954: Photography for Archaeologist,<br />
Londres.<br />
CORTADELLA MORRAL, J., 1988: “M. Almagro Basch<br />
y <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> unidad <strong>de</strong> España”, en Studia<br />
Historica (Historia Antigua) 6, pp. 17-25.<br />
CORTADELLA MORRAL, J., 1991: La història antiga<br />
en <strong>la</strong> historiografia cata<strong>la</strong>na, tesis doctoral<br />
microfilmada, Universidad Autónoma <strong>de</strong> Barcelona.<br />
CORTADELLA MORRAL, J., 1997: “La investigación<br />
arqueológica en <strong>la</strong>s asociaciones excursionistas<br />
cata<strong>la</strong>nas (1876-1915)” en Mora, G., Díaz-<br />
Andreu, M. (eds.), La cristalización <strong>de</strong>l pasado:<br />
génesis y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco institucional<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en España, pp. 273-285, Má<strong>la</strong>ga.<br />
CORTADELLA MORRAL, J., 2003a: “Notas sobre el<br />
franquismo y <strong>la</strong> historia antigua en Cataluña”,<br />
en Wulff Alonso, F. y Álvarez Martí-Agui<strong>la</strong>r,<br />
M. (eds) Antigüedad y Franquismo (1936-<br />
1975), pp. 241-261, Má<strong>la</strong>ga.<br />
CORTADELLA MORRAL, J., 2003b: “Historia <strong>de</strong> un<br />
libro que se sostenía por sí mismo: <strong>la</strong> Etnologia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Peninsu<strong>la</strong> Ibèrica <strong>de</strong> Pere Bosch Gimpera”,<br />
en Etnologia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Peninsu<strong>la</strong> Ibèrica,<br />
Pamplona.<br />
CORTADELLA MORRAL, J., DÍAZ-ANDREU, M. y<br />
MORA, G. (eds.) 2006: Diccionario histórico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong>, Madrid.<br />
COS-GAYÓN, F., 1863: Crónica <strong>de</strong>l viaje <strong>de</strong> sus majesta<strong>de</strong>s<br />
y Altezas <strong>Real</strong>es á Andalucía y Murcia<br />
en Septiembre y Octubre <strong>de</strong> 1862, Imprenta<br />
Nacional, Madrid.<br />
COSTA ARTHUR, M.L., 1956-57: “Máscara <strong>de</strong><br />
Alcacer-do-sal”, en AEspA, p.105- 117, Madrid.<br />
COURTOIS, CH.; REBETEZ, S., 1999: «Instantanés<br />
d’un mon<strong>de</strong> disparu», en VV.AA., L’Archéo-<br />
Bibliografía general<br />
logie c<strong>la</strong>ssique dans l’objectif. Wal<strong>de</strong>mar Deonna<br />
1880-1959, vol. 47, pp. 11-22.<br />
CRARY, J., 1990: Techniques of the observer, Massachussets.<br />
CRARY, J., 1999: Suspensions of perception. Attention,<br />
spectacle, and mo<strong>de</strong>rn culture, Massachussets.<br />
CROS, G.; HEUZEY, L. y THUREAU-DANGIN, F.,<br />
1914: Nouvelles fouilles <strong>de</strong> Tello, Mission Française<br />
en Chaldée, París.<br />
CRUCES BLANCO, E., 1991: Inventario <strong>de</strong>l Archivo<br />
y Biblioteca <strong>de</strong> Jorge Bonsor, Archivo General<br />
<strong>de</strong> Andalucía, Junta <strong>de</strong> Andalucía, Sevil<strong>la</strong>.<br />
CRUZ ANDREOTTI, G., 1991: “Schulten y el carácter<br />
tartesio”, en Arce, J. y Olmos Romera, R. (eds.),<br />
Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
Antigua <strong>de</strong> España, pp. 145-148, Congreso<br />
Internacional, Diciembre 1988, Madrid.<br />
CRUZ ANDREOTTI, G.; WULFF ALONSO, F., 1993:<br />
“Tartessos <strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía <strong>de</strong>l XVIII a <strong>la</strong> <strong>de</strong>l<br />
XX: Creación, muerte y resurrección <strong>de</strong> un<br />
pasado utópico”, en Beltrán, J., Gascó, F.,<br />
(eds.) La Antigüedad como argumento I. Historiografía<br />
<strong>de</strong> Arqueología e Historia Antigua<br />
en Andalucía, pp. 171-189, Sevil<strong>la</strong>.<br />
CUADRADO DÍAZ, E., 1956: “Los recipientes rituales<br />
metálicos l<strong>la</strong>mados “braserillos púnicos”,<br />
en AEspA, pp. 52-84.<br />
CUADRADO DÍAZ, E., 1958-59: “Cerámica griega<br />
<strong>de</strong> figuras rojas en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong>l “Cigarralejo”,<br />
en AEspA, nº 97 y 98, vol. 31-32.<br />
CUETO Y RIVERO, M., 1872: “Harpócrates. Estatua<br />
egipcio-púnica <strong>de</strong> bronce existente en el Museo<br />
Arqueológico Nacional”, en MEA, vol. I, pp.<br />
121-125.<br />
CUMONT, P., 1896: Textes et monuments re<strong>la</strong>tifs<br />
aux mystères du culte <strong>de</strong> Mythra, Bruse<strong>la</strong>s.<br />
CURTIUS, E., ADLER, F. y HIRSCHFELD, G., 1875-<br />
1879: Ausgrabungen zu Olympia, 4 vol., Berlín.<br />
DANIEL, G., 1974: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología: <strong>de</strong><br />
los anticuarios a V. Gordon Chil<strong>de</strong>, Madrid.<br />
DANIEL, G. (ed.) 1981: A short History of Archaeology,<br />
Londres.<br />
DARWIN, CH., 1859: Origin of species by means of<br />
natural selection or the Preservation of Favoured<br />
Races in the Struggle for life, Londres.<br />
DASTON, L. y GALISON, P., 1992: “Images of Objectivity”,<br />
en Representations 40, p. 81-128.<br />
DAVANNE, A. BUCQUET, M., 1903: Le Musée<br />
Rétrospectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie à l’Exposition<br />
Universelle <strong>de</strong> 1900, París.<br />
443
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
DE CLERCQ, L., 1858-1859: Voyage en Orient: recueil<br />
photographique exécutée par Louis De<br />
Clercq, 1858-1859, VI Vol, París.<br />
DE CLERCQ, L., 1881: “Inventaire d’une collection<br />
<strong>de</strong> photographies exécutées dans le cours<br />
d’un voyage en Orient (1859-1860)”, en Archives<br />
<strong>de</strong> l’Orient Latin, 1881, t.I, pp. 365-371.<br />
DE LONGPÉRIER, A., 1875: “Sur les antiquités <strong>de</strong><br />
l’île <strong>de</strong> Santorin”, en CRAI, pp. 182-184, París.<br />
D’ORS PEREZ-PEIX, A. y CONTRERAS DE LA PAZ, R.,<br />
1956-57: “Nuevas inscripciones romanas <strong>de</strong><br />
Castulo”, en AEspA, vol. 29, nº 93-94, pp.<br />
118-128.<br />
DE SAULCY, F., 1853: Voyage autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer<br />
Morte et dans les terres bibliques, 3 vol. París.<br />
DÉCHELETTE, J., 1904a: Les fouilles <strong>de</strong> Mont Beuvray<br />
<strong>de</strong> 1897 à 1901. Compte rendu suivi <strong>de</strong><br />
l’inventaire général <strong>de</strong>s monnaies recueillis à<br />
Beuvray et du Hradicht <strong>de</strong> Stradonoc, en Bohème,<br />
étu<strong>de</strong> d’archéologie comparée avec un p<strong>la</strong>n, 26<br />
p<strong>la</strong>nches hors texte et plusieurs figures, París.<br />
DÉCHELETTE, J., 1904b: Les vases ornés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gaule<br />
romaine: Narbonnaise, Aquitaine et Lyonnaise,<br />
París.<br />
DÉCHELETTE, J., 1908a: Manuel d’archéologie préhistorique<br />
celtique et gallo-romaine, París.<br />
DÉCHELETTE, J., 1908b: “Essai sur <strong>la</strong> chronologie<br />
préhistorique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Péninsule Ibérique”, en<br />
RA, pp. 219-265, París.<br />
DÉCHELETTE, J., 1909a: “Essai sur <strong>la</strong> chronologie<br />
préhistorique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Péninsule Ibérique”,<br />
en RA, pp. 1-81, París.<br />
DÉCHELETTE, J., 1909b: “Le culte du soleil aux<br />
temps préhistoriques”, en RA, T. XIV, tirada<br />
aparte, París.<br />
DELATTRE, A.L., 1890: Les tombeaux puniques <strong>de</strong><br />
Carthage, Lyon.<br />
DELATTRE, A.L., 1895: La nécropole punique <strong>de</strong><br />
Douimès, París.<br />
DELATTRE, A.L., 1905: La nécropole <strong>de</strong>s Rabs, prêtres<br />
et prêtresses <strong>de</strong> Carthage, París.<br />
DELAUNAY, J-M., 1994: Des pa<strong>la</strong>is en Espagne:<br />
l’École <strong>de</strong>s Hautes Étu<strong>de</strong>s Hispaniques et <strong>la</strong> Casa<br />
<strong>de</strong> Velázquez au coeur <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions franco-espagnoles<br />
du XXe siècle (1898-1979), Casa <strong>de</strong><br />
Velázquez, Madrid.<br />
DELESSERT, B., 1853: Notice sur <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> Marc-<br />
Antoine Raimondi, graveur bolonais, accompagné<br />
<strong>de</strong> reproductions photographiques <strong>de</strong> quelques-unes<br />
<strong>de</strong> ses estampes, París.<br />
444<br />
DELOCHE, B., 1995: «Pourquoi sauver les Musées<br />
<strong>de</strong> Mou<strong>la</strong>ge?», en Mossière, J.-Cl.; Prieur, A. y<br />
Berthod, B., Modèles et Mou<strong>la</strong>ges, Actas Mesa<br />
Redonda 9-10 Diciembre 1994, pp. 75-85, Lyon.<br />
DELPIRE, R., FRIZOT, M., 1989: Histoire <strong>de</strong> voir.<br />
De l´invention à l´art photographique (1839-<br />
1880), Centre National <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie-<br />
Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Francophonie,<br />
París.<br />
DELPORTE, H., 1994: “Préface”, en Binetruy, M-<br />
S., De l’art roman à <strong>la</strong> Préhistoire <strong>de</strong>s sociétés<br />
locales à l’Institut, Itinéraires <strong>de</strong> Joseph Déchelette,<br />
pp. 2-4, Lyon.<br />
DEONNA, W., 1909: Les “Apollons Archaïques».<br />
Étu<strong>de</strong> sur le type masculin <strong>de</strong> <strong>la</strong> statuaire grecque<br />
au VI siècle avant notre ère, Ginebra.<br />
DEONNA, W., 1922: “L’archéologue et le photographe”,<br />
en RA, t. XVI, pp. 85-110.<br />
DEWACHTER, M., 1976: «Les premiers photographes<br />
en Égypte 1839-1854)», en Archeologia,<br />
98, septiembre 1976, pp. 74-76.<br />
DEWACHTER, M.; OSTER, D., 1987: Un voyageur<br />
en Égypte vers 1850. “Le Nil” <strong>de</strong> Máxime du<br />
Camp, París.<br />
DEWAN, J., SUTNIK, M.M., 1986: Linnaeus Tripe:<br />
photographer of British India, 1854-1870, Toronto.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 1993: “Theory and i<strong>de</strong>ology<br />
in archaeology: Spain un<strong>de</strong>r the Franco’s regime”,<br />
en Antiquity, 67, pp. 74-82.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 1993-94: “La arqueología en<br />
España en los siglos XIX y XX una visión <strong>de</strong><br />
síntesis”, en O Arqueologo Portugués 11/12,<br />
pp. 189-209. Versión 2002a en Díaz-Andreu,<br />
M., 2002, Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. Estudios,<br />
pp. 35-49.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 1995: “Arqueólogos españoles<br />
en Alemania en el primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX. Los<br />
becarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta <strong>de</strong> Ampliación <strong>de</strong> Estudios:<br />
Bosch Gimpera”, en MM, 36, pp. 79-89.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 1996a: “Constructing i<strong>de</strong>ntities<br />
through culture”, en Graves-Brown, P.,<br />
Jones, S., Gamble, C. (eds.), Cultural I<strong>de</strong>ntity<br />
and Archaeology. The construction of European<br />
communities, pp. 49-61, Londres y Nueva York.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 1996b: “Arqueólogos españoles<br />
en Alemania en el primer tercio <strong>de</strong>l siglo<br />
XX. Los becarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta <strong>de</strong> Ampliación<br />
<strong>de</strong> Estudios e Investigaciones Científicas”, en<br />
MM, 37, pp. 205-223.
DÍAZ-ANDREU, M., 1996c: “Nación e internacionalización.<br />
La arqueología en España en <strong>la</strong>s tres<br />
primeras décadas <strong>de</strong>l s. XX”, en G. Mora y M.<br />
Díaz-Andreu (eds) La cristalización <strong>de</strong>l pasado.<br />
Génesis y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
arqueología en España, pp. 403-416, Má<strong>la</strong>ga.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 1998: “Gordon Chil<strong>de</strong> and<br />
Iberian Archaeology”, en S. O. Jorge (ed.) Is<br />
there an At<strong>la</strong>ntic Bronze Age?, pp. 52-64. En<br />
Trabalhos <strong>de</strong> Arqueologia 10, Lisboa, Versión<br />
2002a en Díaz-Andreu, M., 2002, Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología. Estudios, pp. 71-88.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 2002: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología.<br />
Estudios, Madrid.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., 2003: « Arqueología y dictaduras:<br />
Italia, Alemania y España », en Wulff,<br />
F. y Álvarez Martí- Agui<strong>la</strong>r (eds.) Antigüedad<br />
y franquismo (1936-1975), pp. 33-74, Má<strong>la</strong>ga.<br />
DÍAZ-ANDREU, M. 2005: “Mélida: génesis, pensamiento<br />
y obra <strong>de</strong> un maestro”, en J.R. Mélida.<br />
La Arqueología españo<strong>la</strong>. Colección<br />
Clásicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historiografía Españo<strong>la</strong> dirigida<br />
por I. Peiró, Urgoiti, Pamplona.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., CHAMPION, T., (eds.) 1997:<br />
Nationalism and Archaeology in Europe, San<br />
Francisco.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., MORA, G., 1995: “Arqueología<br />
y política: el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong><br />
en su contexto histórico”, en TP 52, nº<br />
1, pp. 25-38.<br />
DÍAZ-ANDREU, M., MORA, G. y CORTADELLA, J.<br />
(coords.), 2006: Diccionario Histórico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología en España, Madrid, e.p.<br />
DIDI-HUBERMANN, G., 1986: “La photographie<br />
scientifique et pseudo-scientifique”, en Lemagny,<br />
J.-C. y A. Rouillé, Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie,<br />
París.<br />
DIGEON, C., 1959: La crise alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée<br />
française, París.<br />
DIXON, P., 1940: The Iberians of Spain and their<br />
re<strong>la</strong>tions with the Aegean World, Oxford.<br />
DILLY, H., 1975: “Lichtbilprojektion prothese<br />
<strong>de</strong>r Kunstbetrachtung”, en Kunstwissenschaft<br />
und Kunstvermittlung, pp. 153-172.<br />
DILLY, H., 1979: Kunstgeschichte als Institution:<br />
Studien zur Geschichte ciner Disziplin, Frankfurt,<br />
pp. 151-160.<br />
DILLY, H., 1981: “Das Auge <strong>de</strong>r Kamera und <strong>de</strong>r<br />
kunsthistorische Blick”, en Marburguer Jahrbuch<br />
für Kunstwissenschaft, n° 20, pp. 81-89.<br />
Bibliografía general<br />
DILLY, H., 2001: “Die Bildwerfer: 128 Jahre kunstwissenschaftliche<br />
Dia-Projektion” (the projection<br />
<strong>la</strong>ntern: 128 years of Art-Historical<br />
Sli<strong>de</strong> projection), en Hemken, K-W (ed.) Im<br />
Bann <strong>de</strong>r Medien (Weimar, 1995), Unpublished<br />
trans<strong>la</strong>tion by Ingeborg Miller, 2001.<br />
DOMEÑO, A, MARTÍN, C. y MUTILOA, M., 2002a:<br />
“La actuación sobre los fondos <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
en una Institución al servicio <strong>de</strong> <strong>la</strong> preservación<br />
e investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía españo<strong>la</strong>:<br />
el Legado Ortiz Echagüe” en Imatge i Recerca,<br />
pp. 207-214, Gerona.<br />
DOMEÑO, A, MARTÍN, C. y MUTILOA, M., 2002b:<br />
“El Legado Ortiz Echagüe: Imagen, cultura y<br />
tecnología aplicadas a <strong>la</strong> fotografía. Una experiencia<br />
en <strong>la</strong> investigación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>l s. XIX”, en 1as Jornadas Imagen,<br />
Cultura y Tecnología, Universidad Carlos III<br />
<strong>de</strong> Madrid, pp. 71-78, Madrid.<br />
DOMESLE, A., 1998: “Il gran<strong>de</strong> enigma <strong>de</strong>l verro”,<br />
en Land <strong>de</strong>r Sehnsucht, mit Bleistift und<br />
Kamera durch Italien, 1820 bis 1880, Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, Bremen.<br />
DORRELL, P.G., 1989: Photography in Archaeology<br />
and conservation, Cambridge University Press.<br />
DU CAMP, M., 1852: Égypte, Nubie, Palestine et<br />
Syrie. Dessins photographiques recueillis pendant<br />
les années 1849, 1850 y 1851 accompagnés<br />
d ’un texte explicatif, París.<br />
DU CAMP, M., 1882: Souvenirs littéraires, París.<br />
DUCHÊNE, H., 2001: “Nous irons photographier<br />
l’Acropole”, en L’Histoire, París.<br />
DUCREY, P., 2001: “Archéologues suisses en Méditerranée<br />
au XIXe et au XXe siècles”, en Colloque<br />
“Voyageurs et Antiquité c<strong>la</strong>ssique”, 25 y 26 octubre<br />
<strong>de</strong> 2001, Dijon. Voyageurs et antiquité c<strong>la</strong>ssique,<br />
Dijon: Presses Universitaires <strong>de</strong> Bourgogne.<br />
DUGAS, CH., 1957: Colloque International sur le<br />
Corpus Vasorum Antiquorum (Lyon, 3-5 Juillet<br />
1956), compte rendu rédigé par Charles Dugas,<br />
CNRS, París.<br />
DUMONT, A., 1874: “Comparaison <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
d’érudition en France et en Allemagne”, en<br />
Revue <strong>de</strong>s Deux Mon<strong>de</strong>s, 15 oct. 1874, París.<br />
DUMONT, A., 1884: «Introduction», en Gule, E.<br />
y Koner, W., La vie antique. Manuel d’archéologie<br />
grecque et romaine, d’après les textes et les<br />
monuments figurés, París.<br />
DUMONT, A., 1885: Notes et discours, 1873-1884,<br />
París.<br />
445
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
DUNNEL, R.C., 1984: «The Americanist literature<br />
for 1983: a year of contrasts and challenges”,<br />
en AJA, 88, pp. 489-513.<br />
DUPLÁ, A., 2002: “El franquismo y el mundo antiguo”,<br />
en Forca<strong>de</strong>ll, C., Peiró, I., (eds.), Lecturas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Nueve reflexiones sobre Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historiografía, pp. 167-190, Zaragoza.<br />
EASTON, D. F., 2002: Schliemann´s excavations at<br />
Troia, 1870-1873, Mainz.<br />
EDELVIVES, 1951: Historia <strong>de</strong> España, primer grado,<br />
Zaragoza.<br />
EDER, J.M., 1945: History of Photography, Nueva<br />
York.<br />
EDWARDS, E. (ed.), 1992: Anthropology &Photography<br />
1860-1920, Londres.<br />
EDWARDS, E., 1992: “Introduction”, en Anthropology<br />
& Photography 1860-1920, pp. 3-17,<br />
Londres.<br />
EDWARDS, E., 2001: Raw Histories. Photographs,<br />
Anthropology and Museums, Oxford, Nueva York.<br />
EINAUDI, K. B., 1979: Fotografia Arqueologica<br />
1865-1914, Acca<strong>de</strong>mia Americana a Roma,<br />
5-26 Febrero 1979, Roma.<br />
ENGEL, A., 1893: “Rapport sur une Mission Archéologique<br />
en Espagne (1891)”, en Nouvelles<br />
Archives <strong>de</strong>s Missions Scientifiques et Littéraires,<br />
T. III, 1892, París.<br />
ENGEL, A., 1896: “Notes et correspondance d’Espagne”,<br />
en Revue Archéologique, nº 3, vol. 29,<br />
II, pp. 204-229.<br />
ENLART, C., 1913: Rapport générale sur le Musée,<br />
15 abril 1913, Archives du Louvre, 5 HH I.<br />
ÉTIENNE, R. y ÉTIENNE, F., 1990 : La Grèce antique.<br />
Archéologie d´une découverte, Évreux.<br />
FARNOUX, A., 1993: Cnossos. L’Archéologie d’un<br />
rêve, París.<br />
FARRUJIA DE LA ROSA, A.J., 2004, Ab initio (1342-<br />
1969). Análisis historiográfico y arqueológico <strong>de</strong>l<br />
primitivo pob<strong>la</strong>miento <strong>de</strong> Canarias, La Laguna.<br />
FAWCETT, T., 1983: “Visual facts and the nineteentn<br />
century art lecture”, en Art History, vol.<br />
6, núm. 4, pp. 443-460.<br />
FAWCETT, T., 1986: “Graphic versus photographic<br />
in the Nineteenth-century reproduction”,<br />
en Art History, vol. 9 n° 2, pp. 185-212.<br />
FAWCETT, T., 1995: “P<strong>la</strong>ne Surfaces and Solid bodies:<br />
Reproducing three-dimensional art in<br />
the nineteenth century”, en Roberts, H.E.,<br />
Art history through the camera’s lens, introductory<br />
essay, pp. 59-85, Londres.<br />
446<br />
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1942a: “El pob<strong>la</strong>do<br />
minero, iberorromano, <strong>de</strong>l Cabezo Agudo en<br />
<strong>la</strong> Unión”, en AEspA, vol. 15, nº 47, pp. 136-<br />
152, Madrid.<br />
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1942b: “El aparejo irregu<strong>la</strong>r<br />
<strong>de</strong> algunos monumentos marroquíes y su<br />
re<strong>la</strong>ción con el <strong>de</strong> Toya”, en AEspA XV, pp.<br />
344-247.<br />
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1943a: “Varia. Notas<br />
sobre <strong>la</strong> necrópolis ibérica <strong>de</strong> Archena (Murcia)”,<br />
en AEspA, vol. 16, nº 50, pp. 115-120.<br />
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1943b: “Escultura <strong>de</strong>l<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos. La Colección Ve<strong>la</strong>sco (M.<br />
Antropológico) en el Museo Arqueológico<br />
Nacional”, en AEspA, vol. 16, nº 53, pp. 361-<br />
387.<br />
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1948: “Escultura <strong>de</strong>l<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos <strong>de</strong>l Colegio <strong>de</strong> los PP.<br />
Esco<strong>la</strong>pios, <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>”, en AEspA, p. 360-377,<br />
Madrid.<br />
FERNÁNDEZ FÚSTER, L., 1947: “Varia. Nuevas excavaciones<br />
en Tugia”, en AEspA, vol. 20, nº<br />
66, pp. 60-61.<br />
FERNÁNDEZ GODÍN, S., PÉREZ DE BARRADAS, J.,<br />
1931: Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong><br />
Daganzo <strong>de</strong> Arriba (Madrid). Memoria <strong>de</strong> los<br />
trabajos realizados en 1930, MJSEA nº 114,<br />
Madrid.<br />
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., AZORÍN LÓPEZ, V.,<br />
1994: “Sistematización <strong>de</strong> formatos <strong>de</strong> catalogación<br />
para materiales gráficos”, en Los profesionales<br />
ante el reto <strong>de</strong>l s. XXI: integración y calidad,<br />
Oviedo, p. 21-26.<br />
FERNÁNDEZ-CHICARRO, C., 1955: ”Noticiario arqueológico<br />
<strong>de</strong> Andalucía”, en AEspA, vol. 28,<br />
nº 91, pp. 150-159.<br />
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. y SÁNCHEZ GÓMEZ,<br />
L.A., 2001: “La prehistoria en el tiempo. Estudios<br />
<strong>de</strong> Historiografía arqueológica”, en Complutum<br />
2001, 165-166.<br />
FERNÁNDEZ-OCHOA, C., 2002: “Antonio García<br />
y Bellido y <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>l Noroeste Peninsu<strong>la</strong>r”,<br />
en Morillo Cerdán, A. García Marcos,<br />
V. y Fernán<strong>de</strong>z-Ochoa, C., Imágenes <strong>de</strong><br />
Arqueología Leonesa. Antonio García y Bellido<br />
y el Noroeste Peninsu<strong>la</strong>r en <strong>la</strong> Antigüedad, pp.<br />
21-37, León.<br />
FERRER ALBELDA, E., 1996: La España cartaginesa.<br />
C<strong>la</strong>ves historiográficas para <strong>la</strong> historia <strong>de</strong><br />
España, Sevil<strong>la</strong>.
FERRER ALBELDA, E., 1999: “La olvidada “necrópolis<br />
fenicia” <strong>de</strong> Marchena (Sevil<strong>la</strong>)”, en Spal,<br />
8, pp. 101-114.<br />
FEYLER, G., 1987: “Contribution à l’histoire <strong>de</strong>s<br />
origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie archéologique:<br />
1839-1880”, en MEFRA, 99, 2, 1019-1047.<br />
FEYLER, G., 1993: Le fonds <strong>de</strong> photographies anciennes<br />
<strong>de</strong> l’Institut d’Archéologie C<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> l’Université<br />
<strong>de</strong> Strasbourg (Fonds Michaelis), Tesis<br />
<strong>de</strong> Doctorado inédita, <strong>de</strong>fendida en Estrasburgo<br />
enero 1993.<br />
FEYLER, G., 2000: “Le fonds <strong>de</strong> photographies<br />
anciennes <strong>de</strong> l’Institut d’Archéologie C<strong>la</strong>ssique<br />
<strong>de</strong> Strasbourg réuni par Adolf Michaelis entre<br />
1859 et 1910”, en Ktema, pp. 229-238.<br />
FIGUERAS PACHECO, F., 1934: Excavaciones en <strong>la</strong><br />
is<strong>la</strong> <strong>de</strong>l Campello (Alicante) 1931-1933. Memoria<br />
redactada por el <strong>de</strong>legado-Director, MJSEA,<br />
Madrid.<br />
FIGUERAS PACHECO, F., 1950-51: “La isleta <strong>de</strong>l<br />
Campello <strong>de</strong>l Litoral <strong>de</strong> Alicante. Un yacimiento<br />
síntesis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antiguas culturas <strong>de</strong>l mediterráneo”,<br />
en AEspA, vol. 23, nº 78, pp. 13-<br />
38, Madrid.<br />
FIGUERAS PACHECO, F., 1952: “Noticiario. La figura<br />
en bronce <strong>de</strong> “Els P<strong>la</strong>ns” <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>joyosa”,<br />
en AEspA, nº 25.<br />
FITA, F., 1879: Discursos leídos ante <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia en <strong>la</strong> recepción <strong>de</strong>l R.P.,<br />
Madrid.<br />
FITA, F., 1887: “Sarcófago cristiano <strong>de</strong> Écija”, en<br />
BRAH, nº 10, pp. 267-273, Madrid.<br />
FITA, F., 1892: “Noticias”, en BRAH, nº 20, pp.<br />
632-633, Madrid.<br />
FITA, F., 1898: “Tres aras antiguas <strong>de</strong> San Miguel<br />
<strong>de</strong> Esca<strong>la</strong>da”, en BRAH, nº 33.1, p. 217-224,<br />
Madrid.<br />
FITA, F., 1905: “Nuevas inscripciones”, en BRAH,<br />
nº 46.1, p. 76-81, Madrid.<br />
FITA, F., 1905: “Varieda<strong>de</strong>s: Estudio epigráfico.<br />
Inscripciones romanas <strong>de</strong> Má<strong>la</strong>ga, púnica <strong>de</strong><br />
Vil<strong>la</strong>ricos y medieval <strong>de</strong> Barcelona”, en BRAH,<br />
nº 46.5, pp. 423-431, Madrid.<br />
FITA, F., 1905: “Epigrafía hebrea y visigótica”, en<br />
BRAH, nº 47.5, pp. 361-394, Madrid.<br />
FITA, F., 1906: “Concilio Nacional <strong>de</strong> Burgos (18<br />
<strong>de</strong> febrero 1117)”, en BRAH, n º 48.5, pp.<br />
387-407, Madrid.<br />
FLETCHER VALLS, D., 1943: “Sobre <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> cerámica ibérica”, en AEspA, pp. 109-115.<br />
Bibliografía general<br />
FLETCHER VALLS, D., 1944: “Los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong><br />
Ampurias y Carmona en re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> cronología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica”, en AEspA, 17,<br />
pp. 135-150.<br />
FLETCHER, D., 1953: Avances y problemas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
prehistoria valenciana en los últimos veinticinco<br />
años, discurso <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong><br />
Cultura <strong>de</strong> Valencia.<br />
FLETCHER, D., 1955: “Noticiario. Activida<strong>de</strong>s arqueológicas<br />
<strong>de</strong>l SIP <strong>de</strong> Valencia durante 1953”,<br />
en AEspA, 28, nº 91, pp. 160-166, Madrid.<br />
FLETCHER VALLS, D., 1956: “Estado actual <strong>de</strong>l estudio<br />
<strong>de</strong>l paleolítico y mesolítico valencianos”,<br />
en RABM, nº 62.3, pp. 841-876.<br />
FLORIANO, A., 1944: “Excavaciones en Mérida<br />
(Campañas <strong>de</strong> 1934 y 1936)”, en AEspA, pp.<br />
151-187.<br />
FOLIOT, PH., 1986: “Histoire <strong>de</strong> l’image archéologique<br />
<strong>de</strong>puis l’invention jusqu’à nos jours”,<br />
en Chéné, A.; Foliot, Ph. y Réveil<strong>la</strong>c, G., De<br />
<strong>la</strong> Photographie en Archéologie, Tesis doctoral<br />
inédita, pp. 14-215, Universidad <strong>de</strong> Provenza.<br />
FONTANELLA, L., 1999: Clifford en España. Un fotógrafo<br />
en <strong>la</strong> corte <strong>de</strong> Isabel II, Madrid.<br />
FORCADELL, C., PEIRÓ, I., (eds.) 2002: Lecturas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Nueve reflexiones sobre Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historiografía, Zaragoza.<br />
FORD, B.J., 1992: Images of Science. A History of<br />
Scientific Illustration, The British Library, Londres.<br />
FOX, I., 1997: La invención <strong>de</strong> España. Nacionalismo<br />
liberal e i<strong>de</strong>ntidad nacional, Madrid.<br />
FREEDBERG, D., 1989: The Power of Images, Chicago.<br />
FREITAG, W. M., 1979: “Early uses of photography<br />
in the History of Art”, en Art Journal XXXIX<br />
/2, pp. 117-123.<br />
FREITAG, W.M., 1997: “La servante et <strong>la</strong> séductrice.<br />
Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie et l’histoire <strong>de</strong><br />
l’art”, en VV.AA., Histoire <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong> l’Art,<br />
pp. 257-291, París.<br />
FRITH, F., 1859: Egypt and Palestine, Londres.<br />
FRIZOT, M. (ed.), 1994a: Nouvelle histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
photographie, París.<br />
FRIZOT, M., 1994b: “La transparence du médium.<br />
Des produits <strong>de</strong> l’industrie au Salon <strong>de</strong>s Beaux-<br />
Arts”, en Frizot, M. (Éd.), Nouvelle histoire <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> photographie, éd. Bordas-Adam Birot, pp.<br />
91- 102, París.<br />
FRIZOT, M., 1994c: “États <strong>de</strong> choses. L’image et<br />
l’aura”, en Frizot, M. (Éd.), Nouvelle histoire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie, pp. 370-385, París.<br />
447
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
FRIZOT, M., 1996: “Faire part, faire signe. La photographie,<br />
sa part d’histoire”, en Ameline, J.-P.,<br />
Face à l’histoire 1933-1996. L’artiste mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>vant<br />
l’événement historique, pp. 49-57, París.<br />
FRIZOT, M. (ed.), 1998: The New History of Photography,<br />
Köln.<br />
FURIÓ, A., 1989: El panorama óptico histórico-artístico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Is<strong>la</strong>s Baleares, Palma <strong>de</strong> Mallorca.<br />
FURTWÄNGLER, A., LOESCHKE, G., 1879: Mykenische<br />
Thongefässe, Berlín.<br />
FURTWÄNGLER, A., LOESCHKE, G., 1886: Mykenische<br />
Vasen, Berlín.<br />
FUSI, J.P., 1989: “Prólogo” en Kurtz., G., Ortega,<br />
I., 150 años <strong>de</strong> fotografía en <strong>la</strong> Biblioteca Nacional,<br />
Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, Madrid.<br />
FUSTEL DE COULANGES, N., 1888: Histoire <strong>de</strong>s institutions<br />
politiques <strong>de</strong> l’ancienne France, t. III,<br />
París.<br />
FYFE, G., LAW, J., (eds.) 1988: Picturing power: visual<br />
<strong>de</strong>pictions and social re<strong>la</strong>tions, Londres.<br />
GALLEGO LORENZO, J. y CID GONZÁLEZ, T., 2002:<br />
“La reproducción fotográfica como fuente para<br />
<strong>la</strong> investigación histórico-artística”, en 1as<br />
Jornadas <strong>de</strong> Imagen, Cultura y Tecnología, Universidad<br />
Carlos III <strong>de</strong> Madrid, pp. 131-142,<br />
Madrid.<br />
GAMERO MERINO, C., 1988: Un mo<strong>de</strong>lo europeo<br />
<strong>de</strong> renovación pedagógica: José Castillejo, CSIC,<br />
Madrid.<br />
GARCÍA GONZÁLEZ, M.; MARTÍNEZ HERRANZ, I. y<br />
AYARZAGÜENA SANZ, M., 1997: “Hübner en<br />
España”, en RArq, nº 191, pp. 9-11.<br />
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., 1977: “Historiadores<br />
en <strong>la</strong> Institución”, en VV.AA., En el centenario<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, p.<br />
81-87, Madrid.<br />
GARCÍA-GELABERT, M.P., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ,<br />
J.M., 1993: “Oretania entre los siglos VI-<br />
IIIa.C”, en Untermann, J. y Vil<strong>la</strong>r, F.(eds.),<br />
Lenguas y Culturas en <strong>la</strong> Hispania Prerromana,<br />
Actas <strong>de</strong>l V Coloquio sobre Lenguas y Culturas,<br />
pp. 91-109, Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad<br />
<strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manca.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1931: “La Bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote”,<br />
en AEspAA 21, 1931, pp. 249-270.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1934a: “Factores que contribuyeron<br />
a <strong>la</strong> helenización <strong>de</strong> <strong>la</strong> España prerromana.<br />
I. Los Iberos en <strong>la</strong> Grecia propia y en<br />
el Oriente helenístico”, en BRAH, vol. 104,<br />
nº 2, pp. 639-670.<br />
448<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1935: “Una cabeza ibérica,<br />
arcaica, <strong>de</strong>l estilo <strong>de</strong> korai ática”, en AEspAA<br />
32, pp.165-178.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1936: Los hal<strong>la</strong>zgos griegos<br />
en España, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1942a: Fenicios y Cartagineses<br />
en Occi<strong>de</strong>nte, Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Científicas, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1942b: “El Castro <strong>de</strong> Coaña<br />
(Asturias). Nuevas aportaciones”, en AEspA,<br />
vol. 15, nº 48, pp. 216-244.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1943: “De escultura ibérica.<br />
Algunos problemas <strong>de</strong> Arte y cronología”,<br />
en AEspA, pp. 272-299.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1945a: “La Arquitectura entre<br />
los iberos”, en Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad,<br />
Madrid, 1945, 103pp, XXII láms.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1945b: “La pintura mayor entre<br />
los iberos”, en AEspA, vol. 18, pp. 250-257.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1946: “Varia. El casco <strong>de</strong><br />
Lanhoso”, en AEspA, vol. 18, p. 356-358.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1947: “Estudios sobre escultura<br />
romana en los Museos <strong>de</strong> España y<br />
Portugal”, en RABM, 53, 537-567.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A. 1948a: “Sobre <strong>la</strong> fecha romana<br />
<strong>de</strong>l busto <strong>de</strong> Elche”, en III Congreso<br />
Arqueológico <strong>de</strong>l Su<strong>de</strong>ste Español (Murcia,<br />
1947), pp.146-152, Cartagena.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A. 1948b: “Sarcófagos romanos<br />
<strong>de</strong> tipo oriental hal<strong>la</strong>dos en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica”, en AEspA, 21, 71, pp. 95-109.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A. 1948c: Hispania Graeca,<br />
Instituto <strong>de</strong> Estudios Mediterráneos, 3 vols.,<br />
Barcelona.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1949: Esculturas romanas<br />
<strong>de</strong> España y Portugal, 2 vol. texto y láminas,<br />
CSIC, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1951a: “El instituto <strong>de</strong><br />
Arqueología y Prehistoria “Rodrigo Caro”, en<br />
AEspA, 24, pp. 164-165.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1951b: “El puteal báquico<br />
<strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong>l Prado”, en AEspA, vol. XXIV,<br />
pp. 117-154.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1952: “Nuevos datos sobre<br />
<strong>la</strong> cronología final <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica<br />
y sobre su expansión extrapeninsu<strong>la</strong>r”, en<br />
AEspA, pp. 39-45, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1953: “Varia. Vaciados <strong>de</strong><br />
los vasos <strong>de</strong> Vicarello en Madrid”, en AEspA,<br />
26, pp. 189-192, Madrid.
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1956a: “El culto a Serapis<br />
en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”, en BRAH, vol. 139,<br />
pp. 293-356.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1956b: “Excavaciones en<br />
Iuliobriga y exploraciones en Cantabria”, en<br />
AEspA, vol. 29, pp. 131-199.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1956-57: “Noticiario. Estado<br />
actual <strong>de</strong>l problema referente a <strong>la</strong> expansión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica por <strong>la</strong> cuenca occi<strong>de</strong>ntal<br />
<strong>de</strong>l Mediterráneo”, en AEspA 95, pp.<br />
90-106.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1957: “El jarro ritual lusitano<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Calzadil<strong>la</strong>”, en AEspA,<br />
vol. 30, pp. 121-138.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1957: “De nuevo sobre el<br />
jarro ritual lusitano”, en AEspA 30, pp. 153-<br />
164.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1959: “El sarcófago romano<br />
<strong>de</strong> Córdoba”, en AEspA, n° 99-100, vol.<br />
32, pp. 3-37, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1960a: “Lápidas funerarias<br />
<strong>de</strong> g<strong>la</strong>diadores <strong>de</strong> Hispania”, en AEspA 33, pp.<br />
123-144, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1960b: “Adolf Schulten, necrológica”,<br />
en AEspA, pp. 222-231.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1961: “El “exercitus hispanicus”<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Augusto a Vespasiano”, en AEspA,<br />
pp. 114-160, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1991, (1 ed. 1967): Veinticinco<br />
estampas <strong>de</strong> <strong>la</strong> España Antigua, Introducción<br />
<strong>de</strong> Javier Arce, Espasa Calpe, Madrid.<br />
GARCÍA GUINEA, A., 1959: “Noticiario. Excavaciones<br />
en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Albacete (1958-1959)”<br />
en AEspA, nº 99 y 100, vol. 32.<br />
GASCÓ, F. y BELTRÁN, J. (eds.), 1995: La Antigüedad<br />
como argumento II. Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología e Historia Antigua en Andalucía,<br />
Sevil<strong>la</strong>.<br />
GASCÓN DE GOTOR, A. y GASCÓN DE GOTOR, P.,<br />
1890: Zaragoza artística, monumental e histórica,<br />
Zaragoza.<br />
GASKELL, I., 1993: “Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s imágenes” en<br />
Burke, P. (ed.), Formas <strong>de</strong> hacer <strong>la</strong> historia, pp.<br />
209-239, Barcelona.<br />
GAUTHIER, TH., 1862: “Vues <strong>de</strong> Savoie et <strong>de</strong> Suisse<br />
<strong>de</strong> MM. Bisson frères”, en Le Moniteur universel,<br />
n°167, 16 junio 1862.<br />
GAUTRAND, J.-CL., 1994: “Les Sociétés Photographiques<br />
», en Frizot, M. (Éd.) Nouvelle histoire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie, p. 96, París.<br />
Bibliografía general<br />
GAY-LUSSAC, J.L., 1839: “Rapport”, en Historique<br />
et <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s procédés du daguerréotype et du<br />
diorama, p.31-35, París.<br />
GELLNER, E., 1983: Nations and Nationalism,<br />
Cornell University Press, Ithaca.<br />
GERHARD, E., 1827-1843: Antike Bildwerke zum<br />
ersten mal bekannt gemacht, Berlín.<br />
GERHARD, E., 1831: Rapporto intorno i vasi Volcenti,<br />
Berlín.<br />
GERHARD, E., 1839-1867: Etruskische Spiegel,<br />
Berlín.<br />
GERHARD, E., 1853: Grundiss <strong>de</strong>r Archäologie,<br />
Berlín.<br />
GERNSHEIM, H. y GERNSHEIM, A., 1969: The History<br />
of Photography from the Camera Obscura<br />
to the Beginning of the Mo<strong>de</strong>rn Era, Nueva<br />
York.<br />
GIMON, J., 1980: “La photographie ancienne et<br />
l’Archéologie”, en RA, I, pp. 134-136.<br />
GIMON, G., 1981: “Jules Itier, Daguerreotypist”,<br />
en HPh, vol. 5, n° 3, Julio 1981, pp. 225-244.<br />
GIRAULT DE PRANGEY, J-P., 1841: Essai sur l’architecture<br />
<strong>de</strong>s arabes et <strong>de</strong>s mores en Espagne, en<br />
Sicile et en Barbarie, París.<br />
GIRAULT DE PRANGEY, J-P., 1846: Monuments arabes<br />
d’Égypte, <strong>de</strong> Syrie, et d ’Asie mineure; <strong>de</strong>ssinés<br />
et mesurés <strong>de</strong> 1842 à 1845, París.<br />
GIRAULT DE PRANGEY, J-P., 1851: Monuments et<br />
paysages <strong>de</strong> l’Orient, Lithographies executées en<br />
couleur d ’après aquarels, París.<br />
GÓMEZ ALFEO, M.V., 1997: “Visión <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
en <strong>la</strong> prensa españo<strong>la</strong> en el primer tercio<br />
<strong>de</strong>l s. XX”, en Mora, G. y Díaz-Andreu, M.,<br />
La cristalización <strong>de</strong>l pasado: Génesis y <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong>l marco institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en<br />
España, pp. 537-543, Má<strong>la</strong>ga.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., s.f.: Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>, inédito.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., 1905: “Arquitectura tartesia:<br />
<strong>la</strong> necrópoli <strong>de</strong> Antequera”, en BRAH, nº<br />
47.1, pp. 81-132, Madrid.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., 1925: “En <strong>la</strong> capil<strong>la</strong> real <strong>de</strong><br />
Granada”, en AEspAA, nº 3, pp. 245-288.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., 1933: “La cerámica primitiva<br />
ibérica”, en Homenaje a Martins Sarmento,<br />
pp. 125-136, Oporto.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., 1949a: “Armas <strong>de</strong> bronce<br />
en el puerto <strong>de</strong> Huelva”, en Gómez-Moreno,<br />
M., Misceláneas. Historia-Arte-Arqueología.<br />
Primera serie, <strong>la</strong> Antigüedad, pp. 141-143.<br />
449
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Publicado originariamente en el Boletín <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, 1923, t. LXXXIII,<br />
Madrid.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., 1949b: “Proceso histórico<br />
<strong>de</strong>l dibujo”, en Gómez-Moreno, M., Misceláneas.<br />
Historia-Arte-Arqueología. Primera serie,<br />
<strong>la</strong> Antigüedad, pp. 187-200, Madrid.<br />
GÓMEZ- MORENO, M., 1962: La escritura bastulo-tur<strong>de</strong>tana,<br />
Madrid.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., 1983: Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Provincia <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>, Ed. Revisada<br />
y preparada por A. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Morena y T. Pérez<br />
Higuera, Dirección General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes y<br />
Archivos, Ávi<strong>la</strong>.<br />
GÓMEZ-MORENO, M.E., 1983: “Prólogo” en Gómez-Moreno,<br />
M., Catálogo Monumental <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Provincia <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>, pp. 17-28, Ed. revisada y<br />
preparada por A. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Morena y T. Pérez<br />
Higuera, Dirección General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes y<br />
Archivos, Ávi<strong>la</strong>.<br />
GÓMEZ-MORENO, M.E., 1991: La <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> San Fernando y el origen <strong>de</strong>l Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> España, discurso <strong>de</strong> <strong>la</strong> académica<br />
electa Doña María Elena Gómez-Moreno, 3<br />
noviembre <strong>de</strong> 1991 y contestación <strong>de</strong> D. Joaquín<br />
Pérez Vil<strong>la</strong>nueva, Madrid.<br />
GÓMEZ-MORENO, M., PIJOAN, J., 1912: Materiales<br />
<strong>de</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>. Cua<strong>de</strong>rno primero.<br />
Escultura greco-romana. Representaciones religiosas<br />
clásicas y orientales, Madrid.<br />
GÓMEZ-PANTOJA, J., 1997: “Experto credite. El<br />
P. Fi<strong>de</strong>l Fita y el anticuarismo soriano”, en<br />
Mora, G. y Díaz-Andreu, M., La cristalización<br />
<strong>de</strong>l pasado: Génesis y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco<br />
institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en España, pp.<br />
197-205, Má<strong>la</strong>ga.<br />
GÓMEZ-PANTOJA, J., LÓPEZ TRUJILLO, M.A., 1996:<br />
“Los inicios <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología mo<strong>de</strong>rna en<br />
Guada<strong>la</strong>jara: dos notas sobre yacimientos poco<br />
conocidos”, en Actas <strong>de</strong>l V Encuentro <strong>de</strong><br />
Historiadores <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Henares, pp. 19-30,<br />
Alcalá.<br />
GÓNGORA Y MARTÍNEZ, M. DE., 1868: Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía, Madrid.<br />
GONZÁLEZ, F.; TEIXIDOR, C. y GUTIÉRREZ, A.,<br />
1983: J. Laurent, I. La documentación fotográfica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección General <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes y<br />
Archivos, Ministerio <strong>de</strong> Cultura y Centro<br />
Nacional <strong>de</strong> Información Artística, Arqueológica<br />
y Etnológica, Madrid.<br />
450<br />
GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M.; CARRASCO TERRIZA, M.J.,<br />
1999: Catálogo Monumental <strong>de</strong> <strong>la</strong> Provincia<br />
<strong>de</strong> Huelva, Vol. 1, Huelva.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2002a: “Imagen fotográfica<br />
y Orientalismo en <strong>la</strong> Arqueología <strong>de</strong>l XIX”,<br />
en Iª Jornadas sobre Imagen, Cultura y<br />
Tecnología, Universidad Carlos III <strong>de</strong> Madrid,<br />
Julio 2002, pp. 327-345.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2002b: “Comparatismo<br />
y difusionismo: <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen fotográfica<br />
en <strong>la</strong> investigación arqueológica (segunda<br />
mitad <strong>de</strong>l s.XIX-primera mitad <strong>de</strong>l<br />
s.XX), en Imatge i Recerca. 7as. Jornadas Antoni<br />
Varés, 19-22 <strong>de</strong> Noviembre Girona, pp. 215-<br />
227.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2003a: “Fijar un estereotipo:<br />
La fotografía y <strong>la</strong> nueva visión <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura<br />
‘hispánica’ en <strong>la</strong> Protohistoria peninsu<strong>la</strong>r<br />
(1898-1936)”, en IIª Jornadas sobre Imagen,<br />
Cultura y Tecnología, Universidad Carlos III<br />
<strong>de</strong> Madrid, Julio 2003, pp. 265-288, Madrid.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2003b: “Pe<strong>de</strong>stal <strong>de</strong>l<br />
Obelisco Egipcio que hay en el At-Meidan<br />
(Constantinop<strong>la</strong>)”, en Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición<br />
Bizancio en España. De <strong>la</strong> Antigüedad<br />
Tardía a El Greco, Abril-Julio 2003, Museo<br />
Arqueológico Nacional, pp. 39-41, Ministerio<br />
<strong>de</strong> Educación y Cultura, Madrid.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2003c: “El At-Meidan<br />
(Hipódromo) con el obelisco egipcio, <strong>la</strong> columna<br />
serpentina, y <strong>la</strong> pirámi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Constantino<br />
Porfirogéneta”, en Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición<br />
Bizancio en España. De <strong>la</strong> Antigüedad Tardía<br />
a El Greco, pp 38-39, Abril-Julio 2003, Museo<br />
Arqueológico Nacional, Ministerio <strong>de</strong> Educación<br />
y Cultura, Madrid.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2004a: “Weaving images.<br />
Juan Cabré and the Spanish archaeology in<br />
the first half of the th century” en N. Sch<strong>la</strong>nger<br />
y J. Nordb<strong>la</strong>dh, (eds.) Archives, Ancestros,<br />
Practices. Archaeology in the light of its History,<br />
Göteborg.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2004b: “Ex Mediterraneo<br />
lux: el Crucero Universitario <strong>de</strong> 1933 y<br />
Antonio García y Bellido”, en Blánquez Pérez,<br />
J., Pérez Ruiz, M. (eds.), Antonio García y<br />
Bellido. Miscelánea, catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición<br />
Antonio García y Bellido y su legado a <strong>la</strong> arqueología<br />
españo<strong>la</strong> (1903-1972), pp. 67-92,<br />
Madrid.
GONZÁLEZ REYERO, S., 2005: “Juan Facundo<br />
Riaño y Montero and the Catalogues of Spanish<br />
Monuments´ project. A pioneer in valuing<br />
the Spanish Cultural Heritage”, en 11th<br />
European Association of Archaeologists Annual<br />
Conference, Cork, 5-11 Septiembre 2005, 25<br />
pp. en prensa.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2006a: “Augusto Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés y Álvarez-Ossorio y <strong>la</strong> fotografía. Una<br />
reflexión sobre el papel <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen en <strong>la</strong> investigación<br />
arqueológica”, En Blánquez, J. (ed).<br />
Augusto Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés (1908-1968). En<br />
Homenaje, Serie Varia, nº 7, en prensa.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2006b: “Entre el coleccionismo<br />
y <strong>la</strong> Arqueología mo<strong>de</strong>rna. La aportación<br />
<strong>de</strong> Emil Hübner a <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
antiguas culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”, en<br />
Spanien und Deutsch<strong>la</strong>nd- España y Alemania:<br />
Intercambio cultural en el siglo XIX, 17-18 <strong>de</strong><br />
febrero <strong>de</strong> 2006, Zentralinstitut für Kunstgeschichte,<br />
Munich, 24 pp., Ars Iberica et americana,<br />
Vervuert Ver<strong>la</strong>g, Frankfurt, en prensa.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2006c: “La représentation<br />
du passé. L’image photographique et <strong>la</strong> recherche<br />
archéologique en France (1861-1900), en<br />
131e Congrès Nacional <strong>de</strong>s Sociétés Historiques<br />
et Scientifiques. Tradition et innovation, Grenoble,<br />
24-29 Abril <strong>de</strong> 2006, Sociétés Historiques<br />
et Scientifiques, en prensa.<br />
GONZÁLEZ REYERO, S., 2006d: “La construcción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen científica. Tradiciones y pautas <strong>de</strong><br />
representación entre <strong>la</strong> Arqueología, <strong>la</strong> Antropología<br />
y <strong>la</strong>s ciencias naturales”, en 52 Congreso<br />
Internacional <strong>de</strong> Americanistas. Pueblos y<br />
Culturas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Américas: Diálogos entre globalidad<br />
y localidad, Sevil<strong>la</strong>, Julio 2006, en prensa.<br />
GONZÁLEZ SERRANO, P., 1999: “D. Augusto<br />
Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Álvarez Ossorio, un homenaje<br />
a su memoria: don bronces alusivos<br />
al culto <strong>de</strong> Atis en el Museo Arqueológico<br />
Nacional”, en Blánquez Pérez, J.; Roldán Gómez,<br />
L., (eds.) La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje<br />
a <strong>la</strong> memoria, p. 101-108, Madrid.<br />
GONZÁLEZ-SIMANCAS, M., s.f., Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Murcia, 1905-1907,<br />
inédito.<br />
GONZÁLEZ SIMANCAS, M., 1914: “Numancia. Estudio<br />
<strong>de</strong> sus <strong>de</strong>fensas”, en RABM, vol. 30, pp.<br />
465-508, Madrid.<br />
Bibliografía general<br />
GONZÁLEZ SIMANCAS, M., 1927: Excavaciones en<br />
Sagunto. Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados durante<br />
los años 1923-1926, en MJSEA, Madrid.<br />
GRACIA ALONSO, F., 2001: “L’ombra d’una absència.<br />
La recerca arqueològica a Catalunya durant<br />
<strong>la</strong> posguerra”, en L’ Avenç: Revista <strong>de</strong> història<br />
i cultura, Septiembre, nº 261, pp. 16-24.<br />
GRACIA ALONSO, F., 2002: “Pere Bosch Gimpera<br />
y <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> l’Esco<strong>la</strong> <strong>de</strong> Barcelona (1915-<br />
1939)”, en Barberá, J. y García Roselló, J.<br />
(eds.) L’arqueologia a Catalunya durant <strong>la</strong><br />
Republica i el franquismo (1931-1975), pp.<br />
31-91, Mataró.<br />
GRACIA ALONSO, F., 2004a: “Bosch Gimpera, rector<br />
<strong>de</strong> l’Autònoma (1933-1939): els fets d’octubre<br />
i <strong>la</strong> supressió <strong>de</strong> l’autonomia”, en L’<br />
Avenç: Revista <strong>de</strong> història i cultura, nº 287, pp.<br />
13-20.<br />
GRACIA ALONSO, F., 2004b: “Bosch Gimpera, rector<br />
<strong>de</strong> l’Autònoma (1933-1939). La Guerra<br />
civil i <strong>la</strong> <strong>de</strong>sfeta d’un somni”, en L’ Avenç: Revista<br />
<strong>de</strong> història i cultura, nº 288, pp. 13-20.<br />
GRACIA ALONSO, F., FULLOLA I PERICOT, J.M.,<br />
2006: El sueño <strong>de</strong> una generación. El crucero<br />
universitario <strong>de</strong> 1933, Barcelona.<br />
GRACIA, F; MUNILLA, G., 2000: Cultura ibérica<br />
(hipertexto multimedia), Universitat <strong>de</strong> Barcelona,<br />
Barcelona.<br />
GRACIA, F. FULLOLA, J.M. y VILANOVA, F., 2002:<br />
58 anys i 7 dias. Correspondència <strong>de</strong> Pere Bosch<br />
Gimpera a Lluís Pericot (1919-1974), Barcelona.<br />
GRADY, D.P., 1982: “Philosophy and Photography<br />
in the Nineteenth Century”, en Barrow, T.F.,<br />
Armitage, S., y Tyeman, W.E., (eds.), Reading<br />
into photography: Collected Essays 1959-1980,<br />
Albuquerque, Universidad <strong>de</strong> New Mexico<br />
Press, p. 151-157.<br />
GRAN-AYMERICH, E., 1998: Naissance <strong>de</strong><br />
l’Archéologie Mo<strong>de</strong>rne 1798-1945, CNRS,<br />
París.<br />
GRAN-AYMERICH, E., 2001: Dictionnaire biographique<br />
d ’Archéologie 1798-1945, París.<br />
GRAVES-BROWN, P.; JONES, S. y GAMBLE, C., 1996:<br />
Cultural i<strong>de</strong>ntity and archaeology. The construction<br />
of European communities, Londres-Nueva<br />
York.<br />
GREENE, J.B., 1855: Fouilles éxécutées à Thèbes<br />
dans l’année 1855: textes hiéroglyphiques et textes<br />
inédits, París.<br />
451
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
GRENIER, A., 1944: Camille Jullian. Un <strong>de</strong>mi-siècle<br />
<strong>de</strong> science historique et <strong>de</strong> progrès français,<br />
1880-1930, París.<br />
GUEREÑA, J-L., 1988: “Les institutions du culturel:<br />
Politiques éducatives”, en Serrano, C.,<br />
Sa<strong>la</strong>ün, S., 1900 en Espagne (essai d ’histoire<br />
culturelle), pp. 47-66, Bur<strong>de</strong>os.<br />
GUNNING, T., 1995: “Phantom images and mo<strong>de</strong>rn<br />
manifestations. Spirit photography, magic<br />
theater, trick films, and photography’s uncanny”,<br />
en Petro, P., (ed.), Fugitive images.<br />
From photography to vi<strong>de</strong>o, Indiana University<br />
Press, Vol. 16, Serie Theories of Contemporary<br />
Culture, pp. 42-71, Wisconsin.<br />
GUNTHERT, A.; POIVERT, M., 2001: “Laboratoire<br />
<strong>de</strong> photographie”, en EPh, n° 10, Noviembre<br />
2001.<br />
GUTIÉRREZ MORENO, P., 1934: “Fichas ilustradas<br />
<strong>de</strong> monumentos españoles”, en AEspAA, pp.<br />
21-25, Madrid.<br />
GUTIÉRREZ, A.; TEIXIDOR, C., 1992: El archivo<br />
fotográfico Ruiz Vernacci: fondos y metodología<br />
<strong>de</strong> conservación, Ministerio <strong>de</strong> Cultura, Madrid.<br />
HAMBER, A., 1990: “The Use of Photography by<br />
Nineteenth century art historians”, in Visual<br />
Resources, Vol. VII, 135-161.<br />
HAMBER, A., 2003: “Photography in nineteenthcentury<br />
art publications” in Palmer, R. y<br />
Frangenberg, Th (eds) The rise of the Image.<br />
Essays on the History of the Illustrated art book,<br />
pp. 215-244, Amsterdam.<br />
HAMMAN, H., 1857: Des Arts graphiques, Ginebra.<br />
HAMMOND, J.H., AUSTIN, J., 1987: The camera lucida<br />
in art and science, Bristol.<br />
HASKELL, F., 1993: History and its images: Art and<br />
the Interpretation of the past, Yale University<br />
press, London-New Haven.<br />
HASKELL, F., 1995: L’historien et les images, Londres.<br />
HASKELL, F.; PENNY, N., 1981: Taste and the Antique.<br />
The Lure of C<strong>la</strong>ssical Sculpture, Yale University<br />
Press, New Haven y Londres.<br />
HAUSCHILD, TH. y H. SCHUBART, 1983, “In memoriam<br />
Helmut Schlunk”, en MM 24, 294-<br />
305.<br />
HAWORTH-BOOTH, M., 1984: The Gol<strong>de</strong>n Age of<br />
British Photography, 1839-1900, Nueva York-<br />
London.<br />
HENZELMANN, M., 1876: “L’âge <strong>de</strong> fer, étu<strong>de</strong> sur<br />
l’art gothique”, en Congrès Internationale d’Anthropologie,<br />
Budapest.<br />
452<br />
HERGUIDO, C., 1994: Apuntes y documentos sobre<br />
Enrique y Luis Siret. Ingenieros y Arqueólogos,<br />
Almería.<br />
HERNÁNDEZ LATAS, J.A., BECCHETI, P., 1997:<br />
Recuerdo <strong>de</strong> Roma (1848-1867), Fotografías <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> colección Bernardino Montañés, Zaragoza.<br />
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, J.C., 1998: Los instrumentos<br />
<strong>de</strong> protección <strong>de</strong>l patrimonio histórico español,<br />
Sociedad y bienes culturales, Grupo<br />
Publicaciones <strong>de</strong>l Sur, Sevil<strong>la</strong>.<br />
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, J.C. y LÓPEZ-YARTO, A.,<br />
1998: “El Fichero <strong>de</strong> Arte Antiguo y <strong>la</strong> Fototeca<br />
<strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong>l Arte<br />
“Diego <strong>de</strong> Velázquez” <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Históricos (CSIC), en Boletín <strong>de</strong>l Instituto<br />
Andaluz <strong>de</strong>l Patrimonio Histórico n° 22, pp.<br />
110-117, Sevil<strong>la</strong>.<br />
HERNÁNDEZ SANAHUJA, B., 1851: Descripción razonada<br />
<strong>de</strong>l sepulcro egipcio encontrado en Tarragona<br />
en Marzo <strong>de</strong> 1850. Dirigida a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, 10 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1851,<br />
Tarragona.<br />
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., FRUTOS, E. DE., 1997:<br />
“Arqueología y Museología: La génesis <strong>de</strong> los<br />
Museos Arqueológicos”, en Mora, G. y Díaz-<br />
Andreu, M., La cristalización <strong>de</strong>l pasado: Génesis<br />
y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
en España, pp. 141-147, Má<strong>la</strong>ga.<br />
HERSHKOWITZ, R., 1980: The British protographer<br />
abroad, the first thirty years, Londres.<br />
HEUZEY, L., 1891a: “Statues espagnoles <strong>de</strong> style<br />
gréco-phénicien”, en BCH, vol. XV, pp. 608-<br />
625.<br />
HEUZEY, L., 1891b: “Statues espagnoles <strong>de</strong> style<br />
gréco-phénicien”, en Revue d´Assyriologie et<br />
d’Archéologie Orientale, nº 3, vol.2, p. 98-114.<br />
HEUZEY, L., 1897: “Le buste d’Elche et <strong>la</strong> Mission<br />
<strong>de</strong> M. Pierre Paris en Espagne, note <strong>de</strong> Léon<br />
Heuzey, membre <strong>de</strong> l’Académie”, en CRAI,<br />
Septiembre-Octubre, pp. 505-509.<br />
HEUZEY, L., y DAUMET, H., 1876: Mission archéologique<br />
en Macédonie, París.<br />
HIRSCH, R., 2000: Seizing the light. A history of<br />
Photography, Nueva York.<br />
HISS, P. y FANSLER, R., 1934: Research in Fine arts<br />
in the Colleges and Universities of the United<br />
States, Nueva York.<br />
HOBSBAWN, E., 1987: L’ère <strong>de</strong>s empires 1875-1914,<br />
Pluriel, París.<br />
HOFFMANN, M., 1901: August Böckh, Leipzig.
HÜBNER, E., 1899: “Inscripción cristiana <strong>de</strong><br />
Entrambasaguas (Teruel)”, en RABM, nº 3,<br />
pp. 236-238, Madrid.<br />
HÜBNER, E., 1888: La Arqueología <strong>de</strong> España, Barcelona.<br />
HÜBNER, E., 1898: “Die Büste von Ilici”, en Jahrbuch<br />
<strong>de</strong>s Kaiserlich Deutschen Archaeologischen<br />
Instituts, pp. 114-134.<br />
HUMBOLDT, VON W., 1821: Prüfung <strong>de</strong>r Untersuchungen<br />
über die Urbewohner Hispaniens vermittels<br />
<strong>de</strong>r vaskischen Sprache, edición francesa:<br />
Recherches sur les habitants primitifs <strong>de</strong> l’Espagne.<br />
À l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lengue basque (París, 1866). Edición<br />
españo<strong>la</strong>: Los primitivos habitantes <strong>de</strong><br />
España, Madrid, 1875.<br />
HUYGUE, R., 1965: El Arte y el Hombre, 1 ed.<br />
1957, Barcelona.<br />
HYDE MINOR, V., 1994: Art History’s history, Nueva<br />
Jersey.<br />
IGGERS, G.G., 1968: The German Conceptions of<br />
History. The National Tradition of Historical<br />
Thought from Her<strong>de</strong>r to the Present, Middletown.<br />
IGGERS, G.G., 1997: Historiography in the Twentieth<br />
century. From Scientific objetivity to the<br />
Postmo<strong>de</strong>rn Challenge, Hanover.<br />
IGLÉSIES, J., 1964: Enciclopedia <strong>de</strong> l’excursionisme,<br />
Barcelona.<br />
ISAAC, G., 1997: “Louis Agassiz’s photographs in<br />
Brazil. Separate creations”, en HPh, pp. 3-11,<br />
vol. 21, n° 1, primavera 1997.<br />
ISAC, Á., 1989: “La ponencia <strong>de</strong> D. Leopoldo<br />
Torres Balbás en el VIII Congreso Nacional<br />
<strong>de</strong> Arquitectos <strong>de</strong> 1919”, en Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Arte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Granada, n° 20, p. 207.<br />
ISAMBERT, E., 1881: Itinéraire <strong>de</strong>scriptif, historique<br />
et archéologique <strong>de</strong> l’Orient, París.<br />
IVINS, W., 1953: “Prints and Visual Communication”<br />
en Photography in Print: Writing from<br />
1816 to the Present, pp. 387-388, Londres.<br />
JACOBSTHAL, G., 1932: “Zum Kopfschmuch <strong>de</strong>s<br />
Frauenhopfes von Elche”, en MDAI (A), 57,<br />
pp. 67-73.<br />
JÄGER, J., 1995: «Discourses on Photography in<br />
Mid-Victorian Britain», en HPh, vol. 19, n°<br />
4, invierno 1995, pp. 316-321.<br />
JAHN, O., 1854: Beschreibung <strong>de</strong>r Vasensammlung<br />
Königs Ludwigs in <strong>de</strong>r Pinacothek zu München,<br />
Munich.<br />
JAMMES, I., 1981: B<strong>la</strong>nquart-Evrard et les origines <strong>de</strong><br />
l’édition photographique française, Ginebra.<br />
Bibliografía general<br />
JAMMES, A. y JAMMES, M.-TH., 1976: En Égypte<br />
au temps <strong>de</strong> F<strong>la</strong>ubert. Les premiers photographes<br />
1839-1860, París.<br />
JANTZEN, U., 1986: Einhun<strong>de</strong>rt Jahre Atener<br />
Institut 1874-1974, Mayence.<br />
JAY, B., 1973: Victorian Cameraman: Francis Frith’s<br />
Views of rural Eng<strong>la</strong>nd, Londres.<br />
JAY, B., 1973b: “Francis Bedford (1816-1894)”,<br />
en UMAB, pp. 16-21.<br />
JIMÉNEZ DÍEZ, J.A., 1993: Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> pre<br />
y protohistoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica en el s.<br />
XIX, Tesis inédita Universidad Complutense,<br />
Madrid.<br />
JIMÉNEZ SANZ, C., 1998: “Las investigaciones <strong>de</strong>l<br />
Marqués <strong>de</strong> Cerralbo en el “Cerro Vil<strong>la</strong>r” <strong>de</strong><br />
Monreal <strong>de</strong> Ariza: Arcobriga”, en ETF (arqueología),<br />
t.11, pp. 211-221.<br />
JOHNSON, G.A., 1998: “Sculpture and photography.<br />
Envisioning the third dimension”, en<br />
Johnson. G.A. (ed.) Sculpture and photography.<br />
Envisioning the third dimension, pp. 1-19,<br />
Cambridge University Press.<br />
JOLY, M., 1994: L’image et les signes. Approche sémiologique<br />
<strong>de</strong> l’image fixe, París.<br />
JONES, S., 1997: The archaeology of ethnicity. Constructing<br />
i<strong>de</strong>ntities in the past and present, Londres.<br />
JOVER ZAMORA, J.M., 1984: “El nacionalismo español”,<br />
en Zona abierta, n° 31, p. 1-22.<br />
JOVER ZAMORA, J.M., 1999a: Historiadores españoles<br />
<strong>de</strong> nuestro siglo, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia,<br />
Madrid.<br />
JOVER ZAMORA, J.M., 1999b: “Corrientes historiográficas<br />
en <strong>la</strong> España contemporánea”, en<br />
Jover Zamora, J.M., Historiadores españoles <strong>de</strong><br />
nuestro siglo, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia,<br />
pp. 277-328, Madrid. Texto publicado originariamente<br />
en el Boletín informativo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Fundación Juan March, n° 36, Marzo 1975.<br />
JOVER ZAMORA, J.M., 1999c: “De <strong>la</strong> literatura como<br />
fuente histórica”, en Jover Zamora, J.M.,<br />
Historiadores españoles <strong>de</strong> nuestro siglo, <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, pp. 329-358, Conferencia<br />
leída en <strong>la</strong> sesión solemne <strong>de</strong>l Instituto<br />
<strong>de</strong> España el 27 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1992, en conmemoración<br />
<strong>de</strong>l 54 aniversario <strong>de</strong> su fundación,<br />
Madrid.<br />
JOVER ZAMORA, J.M., 1999d: “El siglo XIX en <strong>la</strong><br />
historiografía españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong> Franco”,<br />
en Jover Zamora, J.M., Historiadores españo-<br />
453
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
les <strong>de</strong> nuestro siglo, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia,<br />
pp. 25-272, Madrid.<br />
KAESER, M.A., 2004: L’univers du préhistorien:<br />
sciences, foi et politique dans l’oeuvre et <strong>la</strong> vie<br />
d’Edouard Desor (1811-1882), París.<br />
KARIA, B., 1986: The Artronix In<strong>de</strong>x. Photographs<br />
at auction 1952-1984, Nueva York.<br />
KAYSER, W., 1977: Alfred Lichtwark, Hamburgo<br />
KEVLES, D.J., 1992: “Historical forework”, en<br />
Robin, H., The scientific image. From cave to<br />
computer, p. 11-19, Nueva York.<br />
KLEJN, L., 1999: “Heinrich Schiliemann (1822-<br />
1890)”, en Murray, T. (ed), Encyclopedia of<br />
Archaeology. The great Archeologist, pp. 109-<br />
125, Santa Bárbara.<br />
KLINDT-JENSEN, O., 1975: A History of Scandinavian<br />
Archaeology, Londres.<br />
KLINGENDER, F.D., 1968: Art and the industrial<br />
revolution, Londres.<br />
KOHL, P.L.; FAWCETT, C., 1995: Nationalism,<br />
Politics, and the practice of Archaeology, Cambridge<br />
University Press.<br />
KOSSINNA, G., 1911: Die herkunft <strong>de</strong>r germanen,<br />
Leipzig.<br />
KRACAUER, S., 1927: Die Photographie, Berlín.<br />
KRACAUER, S., 1967: History: the <strong>la</strong>st things before<br />
the Last, Nueva York.<br />
KRACAUER, S., 2000: Les employés. Aperçus <strong>de</strong><br />
l’Allemagne nouvelle, ed. original 1929, París.<br />
KRAUEL, B., 1986: Viajeros británicos en Andalucía<br />
<strong>de</strong> Christopher Hervey a Richard Ford (1760-<br />
1845), Universidad <strong>de</strong> Má<strong>la</strong>ga.<br />
KRISTELLER, P., 1908: “Uber reproduktionen von<br />
Kunstwerken”, en Repertorium für Kunstwissenschaft,<br />
vol. 31 (1908), pp. 540-551.<br />
KUKAHN, E., 1956-57: “Busto femenino <strong>de</strong> terracotta<br />
<strong>de</strong> origen rhodio en el ajuar <strong>de</strong> una<br />
tumba ibicenca” en AEspA, pp. 3-14, Madrid.<br />
KUKAHN, E. y BLANCO, A., 1959: “El tesoro <strong>de</strong> “El<br />
Carambolo”, en AEspA, nº 99 y 100, vol. 32,<br />
pp. 38-49.<br />
KURTZ, G.F., 1997: “Las traducciones al castel<strong>la</strong>no<br />
<strong>de</strong>l manual <strong>de</strong> Daguerre y otros textos fotográficos<br />
tempranos en España. 1839-1846”, en<br />
http://www.terra.es/personal/gfkurtz/DAGprin.h<br />
tml.<br />
KURTZ, G.F., 2001a: “Talbot. Fotografías y estampas”,<br />
en VV.AA., Huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong> luz. El arte y<br />
los experimentos <strong>de</strong> William Henry Fox Talbot,<br />
Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, Museo Nacional<br />
454<br />
Centro <strong>de</strong> Arte Reina Sofía, pp. 61-68, Madrid.<br />
KURTZ, G.F., 2001b: “Origen <strong>de</strong> un medio gráfico<br />
y un arte. Antece<strong>de</strong>ntes, inicio y <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España”, en Summa<br />
Artis, Historia General <strong>de</strong>l Arte, vol. XLVII<br />
La fotografía en España <strong>de</strong> los orígenes al siglo<br />
XXI, pp. 15-192, Madrid.<br />
KURTZ., G.; ORTEGA, I., 1989: 150 años <strong>de</strong> fotografía<br />
en <strong>la</strong> Biblioteca Nacional, Madrid.<br />
LACAN, E., 1853: “Publications photographiques<br />
<strong>de</strong> M. B<strong>la</strong>nquart-Evrard. II”, en La Lumière,<br />
9 abril 1853.<br />
LACAN, E., 1856: Esquisses photographiques, à propos<br />
<strong>de</strong> l’Exposition Universelle et <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre<br />
d’Orient, París.<br />
LAFUENTE VIDAL, J., 1933: Excavaciones en <strong>la</strong><br />
Albufereta <strong>de</strong> Alicante (antigua Lucentum), Memoria<br />
redactada por el <strong>de</strong>legado-director,<br />
MJSEA nº 126, Madrid.<br />
LAFUENTE VIDAL, J., 1935a: Tercer curso <strong>de</strong><br />
Geografía e Historia según el método <strong>de</strong>l cuestionario<br />
oficial, Alicante.<br />
LAFUENTE VIDAL, J., 1935b: Primer curso <strong>de</strong> Geografía<br />
e Historia (libro adaptado al cuestionario<br />
oficial), Alicante.<br />
LAFUENTE VIDAL, J., 1944: “Algunos datos concretos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Alicante sobre el problema<br />
cronológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica”, en<br />
AEspA, vol. 17, nº 54, pp. 68-87.<br />
LAMBERT, S., 1984: Drawing. Technique & purpose.<br />
An introduction to looking at drawings, Londres.<br />
LAMBERT, P., 2003: “The professionalization and<br />
institutionalization of History”, en Berger, S.,<br />
Feldner, H. y Passmore, K., Writing History.<br />
Theory & practice, pp. 42-60, Londres.<br />
LAMBOGLIA, N., 1950: Gli scavi di Albintimilium<br />
e <strong>la</strong> cronologia <strong>de</strong>l<strong>la</strong> ceramica romana, Roma.<br />
LAMBOGLIA, N., 1952: Per una c<strong>la</strong>ssificazione preliminare<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> ceramica campana, en Actas <strong>de</strong>l<br />
I Congresso Internazionale di Studi Liguri,<br />
Bordighera.<br />
LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1905: “El real Monasterio<br />
<strong>de</strong> Fitero en Navarra (apuntes para una monografía)”,<br />
en BRAH, nº 46.4, pp. 286-301,<br />
Madrid.<br />
LANDFESTER, M., 1988: Humanismos und<br />
Gesellschaft im 19. Jahrun<strong>de</strong>rt, Darmstadt.<br />
LANTIER, R., 1917: El santuario ibérico <strong>de</strong> Castel<strong>la</strong>r<br />
<strong>de</strong> Santisteban, con <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> Juan
Cabré Aguiló, Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong><br />
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas,<br />
Madrid.<br />
LARSEN, M. T., 1994: The conquest of Assyria:<br />
Excavations in an antique <strong>la</strong>nd, 1840-1860,<br />
Londres.<br />
LARTET, L., 1878: Exploration géologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer<br />
Morte, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Palestine et <strong>de</strong> l’Idumée, París.<br />
LASALDE, C., GÓMEZ, M. y SÁEZ, T., 1871: Memoria<br />
sobre <strong>la</strong>s notables excavaciones hechas en el<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos publicada por los Padres<br />
Esco<strong>la</strong>pios <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>, Madrid.<br />
LAVAGNE, H. y QUEYREL, F., 2000: « Les mou<strong>la</strong>ges<br />
<strong>de</strong> sculptures antiques et l´histoire <strong>de</strong> l´archéologie»,<br />
Actes du Colloque International, 24<br />
octobre 1997, París.<br />
LECEA, T. DE, 1988: “La enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia<br />
en el CEH: Hinojosa y Altamira”, en Sánchez<br />
Ron, J.M., (ed.), 1907-1987: La Junta para<br />
<strong>la</strong> Ampliación <strong>de</strong> Estudios e Investigaciones Científicas<br />
80 años <strong>de</strong>spués, pp. 519-534, Madrid.<br />
LECUYER, R., 1945: Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie,<br />
Bascet, París.<br />
LE GOFF, J.; NORA, M., 1974: Faire <strong>de</strong> l’histoire,<br />
París.<br />
LEIGHTON, H.B., 1984: “The <strong>la</strong>ntern sli<strong>de</strong> + art<br />
history”, en HPh, vol. 8, n°2, pp. 107-118.<br />
LEMAGNY, J.-CL., 1981: “L’historien <strong>de</strong>vant <strong>la</strong><br />
photographie. Un itinéraire”, en CPh, n° 3,<br />
pp. 10-23.<br />
LEMAGNY, J.-CL., 1982: “Préface”, en Rouillé, A.,<br />
L’Empire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie, pp. 9-11, París.<br />
LEMAGNY, J.-C. y ROUILLÉ, A., 1986: Histoire <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> photographie, París.<br />
LEPSIUS, K. R., 1849-1859: Denkmäler aus<br />
Aegypten und Aethiopien, Berlín.<br />
LEREBOURS, 1852: “P<strong>la</strong>que, papier ou verre” en<br />
La lumière, 1 Mayo 1852.<br />
LÉRI, J.-M., 1999: “La photographie à Paris et<br />
Rome au XIXe siècle”, en VV.AA., Rome au<br />
XIXe siècle. Photographies inédites 1852-1890,<br />
Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Museo Carnavalet,<br />
19 Junio-5 Septiembre 1999, París.<br />
LEROY, M.-N., 1997: “Le monument photographique<br />
<strong>de</strong>s frères Bisson”, en EPh 2, pp. 83-95.<br />
LE ROUX, P., 1984: “E. Hübner ou le métier d´épigraphiste”,<br />
en Épigraphie Hispanique. Problèmes<br />
<strong>de</strong> métho<strong>de</strong> et d´édition, Paris, p. 17-31.<br />
LETERRIER, S.-A., 1997: Le XIX siècle historien.<br />
Anthologie raisonnée, París.<br />
Bibliografía general<br />
LEWUILLON, S., 2002: “Archaeological illustrations:<br />
a new <strong>de</strong>velopment in 19th, century<br />
science”, en Antiquity 291, vol. 96, Marzo<br />
2002, pp. 223-234.<br />
LIEBERMAN, R., 1995: “Thoughts of an Art Historian/Photographer<br />
in the Re<strong>la</strong>tionship of his<br />
two disciplines”, en Roberts, H.E., Art history<br />
through the Camera’s lens, pp. 217-246, Londres.<br />
LOCARD, 1920: L’enquête criminelle et les métho<strong>de</strong>s<br />
scientifiques, París.<br />
LONDE, A., 1889: La fotografía mo<strong>de</strong>rna. Práctica<br />
y aplicaciones, Madrid.<br />
LÓPEZ, G.D., 1928: “Le musée <strong>de</strong> reproductions<br />
d’oeuvres d’art à Madrid”, en Mouseion, pp.<br />
54-60.<br />
LÓPEZ MONDÉJAR, P., 1989: Las fuentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria.<br />
Fotografías y sociedad en <strong>la</strong> España <strong>de</strong>l<br />
XIX, Madrid.<br />
LÓPEZ MONDÉJAR, P., 1992: Las fuentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria<br />
II. Fotografía y sociedad en España, 1900-<br />
1939, Ministerio <strong>de</strong> Cultura, Madrid.<br />
LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L., 1991: Del viajero naturalista<br />
a historiador: <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s americanistas<br />
<strong>de</strong>l científico español Marcos Jiménez <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Espada (1831-1898), colección Tesis Doctorales<br />
nº 162/9, Madrid.<br />
LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L., 1995: “Contribuciones<br />
al conocimiento <strong>de</strong>l Brasil <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión<br />
Científica <strong>de</strong>l Pacífico: los estudios naturalistas<br />
e historiográficos <strong>de</strong> Marcos Jiménez <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Espada”, en A.M. Alfonso-Goldfarb et alii.<br />
(eds.): Historia da ciencia: o mapa do conhecimento,<br />
pp. 329-347, Sao Paulo.<br />
LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L., 1998: “La formación<br />
<strong>de</strong> un espacio público para <strong>la</strong> ciencia y <strong>la</strong> tecnología<br />
en el tránsito entre dos repúblicas”,<br />
en Lafuente y Saraiva, (ed.), Imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ciencia en <strong>la</strong> España contemporánea, Fundación<br />
Arte y Tecnología, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición<br />
celebrada entre el 3 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1998 y el<br />
24 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 1999, pp. 29-41, Madrid.<br />
LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L., 1999: “El Centro <strong>de</strong><br />
Estudios Históricos: un lugar <strong>de</strong> <strong>la</strong> memoria”,<br />
en BILE, n° 34-35, pp. 27-48.<br />
LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L., 2003: Breve historia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong>, Alianza.<br />
LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L.; PÉREZ-MONTES SAL-<br />
MERÓN, C.M. (eds.) 2000: Marcos Jiménez <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Espada (1831-1898). Tras <strong>la</strong> senda <strong>de</strong> un explorador,<br />
CSIC, Madrid.<br />
455
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
LÓPEZ PIÑERO, J.M., 1992: “Introducción”, en<br />
López Piñero, J.M., (ed.), La ciencia en <strong>la</strong><br />
España <strong>de</strong>l siglo XIX, Revista Ayer, nº 7, 1992,<br />
pp. 11-18.<br />
LÓPEZ TRUJILLO, M.A., 1994: “Una fotografía y<br />
unos documentos inéditos sobre el torreón <strong>de</strong><br />
Bejanque y el intento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong><br />
Monumentos <strong>de</strong> Guada<strong>la</strong>jara <strong>de</strong> impedir su<br />
<strong>de</strong>rribo (Febrero-Marzo 1884)”, en Actas <strong>de</strong>l<br />
IV Encuentro <strong>de</strong> Historiadores <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong>l Henares,<br />
Alcalá <strong>de</strong> Henares, 1994, pp. 343-353,<br />
en Internet http://www2.alca<strong>la</strong>.es/histant/inicios4d.htm<br />
LÜBKE, W., 1878: Geschichte <strong>de</strong>r Italienischen Malerei<br />
vom Vierten bis ins sechzehnte Jahrhun<strong>de</strong>rt,<br />
Stuttgart.<br />
LUCAS PELLICER, R., 1994: “Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
escultura ibérica. Hasta <strong>la</strong> ley <strong>de</strong> 1911 (I)”, en<br />
REIb 1, pp. 15-42.<br />
LULLIES, R Y SCHIERING, W., 1988: Archâologenbildnisse.<br />
Porträts und Kurzbiographien von<br />
K<strong>la</strong>ssischen Archâologen <strong>de</strong>utscher Sprache,<br />
Mayence.<br />
LUYNES, H. D’A., 1864: Exploration <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer<br />
Morte et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> l’Araba par <strong>la</strong> mission<br />
<strong>de</strong> M. le duc <strong>de</strong> Luynes, París.<br />
LUYNES, H. D’A., 1875: Voyage d ’exploration à <strong>la</strong><br />
mer Morte, à Pétra et sur <strong>la</strong> rive gauche du<br />
Jourdain, París.<br />
LYNCH, M.; WOOLGAR, S. (ed.), 1990: Representation<br />
in scientific practice, MIT Press, Cambridge<br />
(MA).<br />
MACÍAS PICAVEA, R., 1899: El problema nacional.<br />
Hechos, causas, remedios, Madrid.<br />
MAIER, J., 1996: “En torno a <strong>la</strong> génesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
protohistórica en España. Correspon<strong>de</strong>ncia<br />
entre Pierre Paris y Jorge Bonsor”,<br />
en Mé<strong>la</strong>nges <strong>de</strong> <strong>la</strong> Casa <strong>de</strong> Velázquez, T. XXXII,<br />
Antiquité-Moyen Âge, pp. 1-34, Madrid.<br />
MAIER, J., 1998: Comisión <strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s.<br />
Comunidad <strong>de</strong> Madrid, Catálogo e Índices,<br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Madrid.<br />
MAIER, J., 1999a: Jorge Bonsor (1855-1930). Un<br />
académico correspondiente <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia y <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>, <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Madrid.<br />
MAIER, J., 1999b: Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong><br />
Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia.<br />
Castil<strong>la</strong>-La Mancha, Católogo e índices, Madrid.<br />
456<br />
MAIER, J., 1999c: Episto<strong>la</strong>rio <strong>de</strong> Jorge Bonsor<br />
(1886-1930), Madrid.<br />
MAIER, J.; ÁLVAREZ SANCHÍS, J., 1999: Comisión<br />
<strong>de</strong> Antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Aragón. Catálogo e índices,<br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Colección<br />
Documentación n° 42, Madrid.<br />
MAIER, J., 2002: “Arqueología sevil<strong>la</strong>na finisecu<strong>la</strong>r”,<br />
en Belén Deamos, M. y Beltrán Fortes,<br />
J., Arqueología Fin <strong>de</strong> Siglo. La Arqueología españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX (I<br />
Reunión Andaluza <strong>de</strong> Historiografía Arqueológica),<br />
Spal monografías III, p. 61-87, Sevil<strong>la</strong>.<br />
MAIER, J., 2005: “La Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología<br />
en España y <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia:<br />
ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> 20 años <strong>de</strong> investigación”, en González<br />
Reyero, S., Bango García, C., Pérez Ruiz,<br />
M. y Rabanal Torres, A. (coords), Una nueva<br />
mirada sobre el patrimonio histórico. Líneas <strong>de</strong><br />
investigación arqueológica en <strong>la</strong> Universidad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Madrid, Madrid, en prensa.<br />
MAIER, J.; MARTÍNEZ PEÑARROYA, J., 2001:<br />
“Casiano <strong>de</strong> Prado y Vallo (1797-1866). Arqueología<br />
y Política en <strong>la</strong> España romántica”,<br />
en EPAM, n° 11, pp. 115-127, Museo <strong>de</strong> San<br />
Isidro, Madrid.<br />
MAGNIEN, B., 1988: “Culture Urbaine”, en Serrano,<br />
C., Sa<strong>la</strong>ün, S.: 1900 en Espagne (essai d’ histoire<br />
culturelle), pp. 85-103, Presses Universitaires<br />
<strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux.<br />
MALINA, J.; VASÍCEK, Z., 1990: Archaeology yesterday<br />
and today. The Development of Archaeology<br />
in the Sciences and Humanities, Cambridge.<br />
MALUQUER DE MOTES, J., 1955: “Pueblos ibéricos”,<br />
en Historia <strong>de</strong> España. España prerromana.<br />
Etnología <strong>de</strong> los pueblos <strong>de</strong> Hispania, vol. III<br />
Historia <strong>de</strong> España <strong>de</strong> Menén<strong>de</strong>z Pidal, Madrid.<br />
MALUQUER DE MOTES, J., 1992: Cua<strong>de</strong>rno <strong>de</strong><br />
Apontamientos <strong>de</strong> Octubre <strong>de</strong> 1958, Excavaciones<br />
<strong>de</strong> “El Carambolo”, Sevil<strong>la</strong>. Notas y experiencias<br />
personales, Clásicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología<br />
<strong>de</strong> Huelva 5, Diputación Provincial <strong>de</strong> Huelva.<br />
MALRAUX, A., 1947: Psychologie <strong>de</strong> l’art. Le Musée<br />
imaginaire, París. Ed. inglés: 1949, The psycology<br />
of Art: the Museum without Walls, Londres.<br />
MALRAUX, A., 1951: Les voix du silence, París.<br />
MALUQUER, J., GARCÍA Y BELLIDO, A. y TARACENA,<br />
B., 1954: España prerromana. Etnología <strong>de</strong> los<br />
pueblos <strong>de</strong> Hispania, vol. III <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong><br />
España dirigida por R. Menén<strong>de</strong>z Pidal, 1ª<br />
edición, Madrid.
MANODORI, A., 1998: «La fotografia archeologica:<br />
appunti e riflessioni per una categoria <strong>de</strong>lle<br />
scienze archeologiche», en Tellini Santoni,<br />
B. Manodori, A., Capodiferro, A. y Piranomonte,<br />
M., Archeologia in posa. Dal colosseo a<br />
Cecilia Mete<strong>la</strong> nell’antica Documentazione Fotografica,<br />
pp. 3-11, Milán.<br />
MASILLA CASTAÑO, A.M., 2005: “Las postales:<br />
¿un instrumento <strong>de</strong> divulgación <strong>de</strong>l patrimonio<br />
arqueológico?”, en Pasos. Revista <strong>de</strong> turismo<br />
y patrimonio cultural, pp. 257-263.<br />
MANSO MARTÍN, E., 1993: “Colección Vives”, en<br />
VV.AA., 1993, De gabinete a Museo. Tres siglos<br />
<strong>de</strong> historia, Museo Arqueológico Nacional,<br />
abril-junio 1993, pp. 377-385, Ministerio <strong>de</strong><br />
Cultura, Madrid.<br />
MANUELIAN, P. DER, 1992: “George Andrew<br />
Reisner on Archaeological Photography”, en<br />
JARCE, vol. 29, pp. 1-34.<br />
MAÑAS Y BONI, J., 1914: Óptica aplicada, Barcelona.<br />
MARAVER Y ALFARO, L., 1867: “Expedición arqueológica<br />
a Almedinil<strong>la</strong>”, en RBAH, Año II,<br />
n° 71, Madrid, pp. 307-310.<br />
MARBOT, B., 1976: Une invention du XIX siècle,<br />
<strong>la</strong> photographie, Collections <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Française<br />
<strong>de</strong> Photographie, Exposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque<br />
nationale, París.<br />
MARBOT, B., 1992: “Le Département <strong>de</strong>s Estampes<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie. La photographie<br />
ancienne”, en Arts et Métiers du Livre, París, n°<br />
171, p. 80-89.<br />
MARBOT, B., 1999: «Les excellences françaises <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> photographie ancienne», en Chlumsky, M.,<br />
Eskildsen, U. y Marbot, B., Les Frères Bisson<br />
photographes. De flèche en cime, 1840-1870,<br />
pp. 12-19, Bibliothèque nationale <strong>de</strong> France,<br />
París.<br />
MARCOS ALONSO, C; PONS MELLADO, E., 1996:<br />
“Sobre <strong>la</strong>s falsificaciones egipcias <strong>de</strong> Tarragona<br />
a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX”, en BMAN, XIV, pp.<br />
95-110.<br />
MARCHAND, S. L., 1996: Down from Olympus:<br />
Archaeology and Philhellenism in Germany,<br />
1750-1970, Princeton.<br />
MARÍAS, J., 1988: Una vida presente. Memorias,<br />
Madrid.<br />
MARIETTE-BEY, A., 1880: Catalogue général <strong>de</strong>s<br />
Monuments D’Abydos découverts pendant les<br />
fouilles <strong>de</strong> cette ville par Auguste Mariette, París.<br />
Bibliografía general<br />
MARTHA, J., 1880: Catalogue <strong>de</strong>s figures en terre<br />
cuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Archéologique d’Athènes, París.<br />
MARQUÉS DE LORIANA, 1942: «Nuevos hal<strong>la</strong>zgos<br />
<strong>de</strong>l vaso campaniforme en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Madrid”,<br />
en AEspA, 15, pp. 161-167, Madrid.<br />
MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, I., 1998: “Restauración <strong>de</strong>l<br />
archivo fotográfico histórico <strong>de</strong>l Museo<br />
Arqueológico Nacional”, en BMAN, XVI, pp.<br />
273-283.<br />
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J., 1933: Excavaciones<br />
en <strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong> Herrera <strong>de</strong> Pisuerga<br />
(Palencia). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados<br />
en dichas excavaciones, nº 125, Madrid.<br />
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J., 1934: “Notas para<br />
un ensayo <strong>de</strong> sistematización <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
visigoda en España”, en AEspAA, vol. 10,<br />
nº 29, pp. 139-176, Madrid.<br />
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J., 1946: Esquema paleoetnológico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica, Madrid.<br />
MARTÍNEZ, C. y MUÑOZ, J., 2002: “Digitalización<br />
<strong>de</strong>l patrimonio fotográfico e investigación: <strong>la</strong><br />
metodología empleada para <strong>la</strong> reproducción<br />
digital <strong>de</strong> <strong>la</strong> colección <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas <strong>de</strong> vidrio <strong>de</strong><br />
colodión húmedo, custodiada en el Museo<br />
Nacional <strong>de</strong> Ciencias Naturales (MNCN-<br />
CSIC)”, en 1as Jornadas <strong>de</strong> Imagen, Cultura y<br />
Tecnología, Universidad Carlos III <strong>de</strong> Madrid,<br />
pp. 99-120, Madrid.<br />
MARTORELL, G., 1909: “L’inventari gráfic <strong>de</strong><br />
Catalunya”, en BCEC, XIX, Barcelona, marzo<br />
1909, p. 50-51.<br />
MASPERO, G., 1912: «De <strong>la</strong> reproduction <strong>de</strong>s basreliefs<br />
égyptiens», en Causeries d ’Égypte, pp.<br />
297; id. Égypte, 1912, p. XI.<br />
MATA CARRIAZO, J., 1973: Tartessos y El Carambolo.<br />
Investigaciones arqueológicas sobre Protohistoria<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Baja Andalucía, Madrid.<br />
MAYER, M., 2005: “Notu<strong>la</strong>e minimae Mommseniae:<br />
Mommsen, Hübner e Hispania y un apunte<br />
sobre <strong>la</strong> estrategia <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> Mommsen<br />
en Italia”, en Martínez-Pinna, J., (coord.) 2005:<br />
En el centenario <strong>de</strong> Theodor Mommsen, <strong>Real</strong><br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia-Universidad <strong>de</strong> Má<strong>la</strong>ga,<br />
pp, 63-74, Má<strong>la</strong>ga.<br />
MCINTYRE, D. y WEHNER, K., 2001: National<br />
Museums. Negotiating Histories. Camberra.<br />
MCKENZIE, R., 1996: “Scottish Photographers in<br />
Nineteenth century Italy. Robert MacPherson<br />
and his contemporaries”, en HPh, Vol. 20, N°1,<br />
primavera 1996, pp. 33-40, Londres-Washington.<br />
457
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
MEDEROS MARTÍN, A., 2003-04: “Julio Martínez<br />
Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> y <strong>la</strong> interpretación aria <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Prehistoria <strong>de</strong> España (1939-1945)”, en BSE-<br />
AA, nº 69-70, pp. 13-55.<br />
MEDEROS MARTÍN, A., 2006: “Martín Almagro Basch<br />
y <strong>la</strong> consolidación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prehistoria en España<br />
(1938-1981)”, en Quero, S. y Pérez Navarro,<br />
A. (coords), Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología españo<strong>la</strong>.<br />
II. Precursores y maestros, Madrid.<br />
MEDEROS MARTÍN, A., e.p.: La Prehistoria españo<strong>la</strong><br />
según M. Gómez-Moreno y su escue<strong>la</strong>: C. <strong>de</strong><br />
Mergelina, J. <strong>de</strong> M. Carriazo y G. Nieto Gallo<br />
(1870-1970), Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1882: Sobre los vasos griegos etruscos<br />
e italo-griegos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional,<br />
Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1887: Historia <strong>de</strong>l casco. Apuntes<br />
arqueológicos, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1897a: “La arqueología ibérica e<br />
Hispano-romana en 1896”, en RABM, serie 3,<br />
nº 1, vol. 1, pp. 24-31.<br />
MÉLIDA, J.R., 1897b: “Idolos Ibéricos”, en RABM,<br />
nº 3, pp. 145-153.<br />
MÉLIDA, J.R., 1898: “Viaje a Grecia y a Turquía.<br />
I”, en RABM, nº 6, pp. 241-257, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1899a: “Idolos Ibéricos encontrados<br />
en <strong>la</strong> Sierra <strong>de</strong> Úbeda, cerca <strong>de</strong> Linares<br />
(Jaén), pertenecientes al Excmo. Sr. General D.<br />
Luis Ezpeleta”, en RABM, III, pp. 98-101.<br />
MÉLIDA, J.R., 1899b: “Bronce antiguo con incrustación<br />
en p<strong>la</strong>ta <strong>de</strong>scubierto en Puente Genil<br />
(Córdoba)”, en RABM, III, pp. 374-375.<br />
MÉLIDA, J. R., 1906: Iberia arqueológica ante-romana,<br />
Discursos leídos ante <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia en <strong>la</strong> recepción pública <strong>de</strong>l Ilmo.<br />
Sr. D. J. M. Mélida el día 8 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
1906, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1903a: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro<br />
<strong>de</strong> los Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad” en<br />
RABM, año 7, nº 2, pp. 85-90.<br />
MÉLIDA, J.R., 1903b: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad II” en<br />
RABM, año 7, nº 6, pp. 140-148.<br />
MÉLIDA, J.R., 1903c: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro<br />
<strong>de</strong> los Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad. Continuación<br />
II” en RABM, año 7, nº 6, pp. 470-<br />
485.<br />
MÉLIDA, J.R., 1903d: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad. Continuación<br />
IV” en RABM, año 7, nº 6, pp. 247-255.<br />
458<br />
MÉLIDA, J.R., 1903e: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad. Conti-nuación<br />
V” en RABM, año 7, nº 6, pp. 365-372.<br />
MÉLIDA, J.R., 1904: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los<br />
Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad. Conti-nuación<br />
VI” en RABM, año 8, nº 7, pp. 144-158.<br />
MÉLIDA, J.R., 1905: “Las esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong><br />
los Santos. Cuestión <strong>de</strong> autenticidad. Conclusión”<br />
en RABM, año 9, nº 7, pp. 19-38. Edición<br />
conjunta en 1906 bajo el título Las esculturas<br />
<strong>de</strong> El Cerro <strong>de</strong> los Santos. Cuestión <strong>de</strong><br />
autenticidad, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1908: “Excavaciones en Numancia”,<br />
en RABM, 18-19, pp. 118-142.<br />
MÉLIDA, J.R., 1912: Los bronces ibéricos y visigodos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> colección Vives. Suscripción pública<br />
para adquirirlos, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1915a: El arte antiguo y el griego,<br />
Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1915b: “El teatro romano <strong>de</strong><br />
Mérida. I. Las ruinas <strong>de</strong>l teatro y su <strong>de</strong>scubrimiento”,<br />
en RABM, 32-33, pp. 1-38.<br />
MÉLIDA, J.R., 1918: El anfiteatro romano <strong>de</strong><br />
Mérida. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones practicadas<br />
<strong>de</strong> 1916 a 1918, Memoria 23, MJSEA,<br />
Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1925: Monumentos romanos <strong>de</strong><br />
España. Noticia <strong>de</strong>scriptiva, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1929: Arqueología Españo<strong>la</strong>, Ed.<br />
Labor, Barcelona.<br />
MÉLIDA, J.R., 1930: Corpus Vasorum Antiquorum:<br />
Espagne, Vol. 1. Madrid, Museo Arqueológico<br />
Nacional, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1935: Corpus Vasorum Antiquorum:<br />
Espagne, Vol. 2. Madrid, Museo Arqueológico<br />
Nacional, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R. y TARACENA, B., 1920: Excavaciones<br />
en Numancia. Memoria acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
practicadas en 1919-1920, en MJSEA, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R.; MACÍAS, M., 1929: Excavaciones en<br />
Mérida. El Circo. Columbarios, <strong>la</strong>s Termas, Esculturas,<br />
hal<strong>la</strong>zgos diversos, 1927, en MJSEA,<br />
Madrid.<br />
MENÉNDEZ PIDAL, G., 1959: “La fotografía al servicio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s ciencias históricas”, en RABM, Vol.<br />
LXVII, 2, pp. 765-798.<br />
MENÉNDEZ PIDAL, J., 1977: “La enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Institución, vista por una alumna”, en VV.AA.,<br />
En el centenario <strong>de</strong> <strong>la</strong> Institución Libre <strong>de</strong><br />
Enseñanza, p. 75-80, Madrid.
MERGELINA, C. DE, 1926: El santuario hispano <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Sierra <strong>de</strong> Murcia. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
en el eremitorio <strong>de</strong> nuestra señora <strong>de</strong> La Luz,<br />
MJSEA, nº 77, Madrid.<br />
MERGELINA LUNA, C., 1946-47: “Juan Cabré<br />
Aguiló”, en BSEAA, fasc. XLIII a XLV, t. XIII,<br />
pp. 200-214, Val<strong>la</strong>dolid.<br />
MESKELL, L., 1998: Archaeology un<strong>de</strong>r fire. Nationalism,<br />
politics and heritage in the Eastern Mediterranean<br />
and the Middle East, Londres.<br />
MEZQUIRIZ, M.A., 1953: “Cerámica ibérica en<br />
Tyndaris (Sicilia)”, en AEspA, 26, pp. 151-<br />
161, Madrid.<br />
MEZQUIRIZ, M.A., 1956-57: “Noticiario. La excavación<br />
<strong>de</strong> Pamplona y su aportación a <strong>la</strong> cronología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica en el norte <strong>de</strong> Espa-ña”,<br />
en AEspA, 95, vol. 30, pp. 108-111, Madrid.<br />
MICHAELIS, A., 1879: Storia <strong>de</strong>ll’Instituto Archeologico<br />
Germanico, 1829-1879, Roma.<br />
MICHAELIS, A., 1897: Führer durch das Archäeologische<br />
Museum <strong>de</strong>r Kaiser-Wilhelm Universität,<br />
Estrasburgo.<br />
MIRAGLIA, M., 1996: “Giorgio Sommer´s Italian<br />
Journey. Between tradition and the Popu<strong>la</strong>r<br />
Image”, en HPh, Vol. 20, n°1, primavera 1996,<br />
pp. 41-48, Londres-Washington.<br />
MIKOLAJCZYK, A., en prensa: Prehistory and archaeology<br />
illustrated in history textbooks in<br />
Europe.<br />
MIRAGLIA, M., 1996: “Giorgio Sommer’s Italian<br />
Journey. Between tradition and the Popu<strong>la</strong>r<br />
Image”, en HPh, Vol. 20, N°1, primavera<br />
1996, pp. 41-48, Londres-Washington.<br />
MOHL, J., 1867: Vingt-sept ans d’histoire <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
orientales 1840-1867, París.<br />
MOLINA, J. PÉREZ-MONTES, C.M. y LÓPEZ-OCÓN,<br />
L., 2000: Catálogo <strong>de</strong> fotografías <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión<br />
Científica <strong>de</strong>l Pacífico. Colección <strong>de</strong>l CSIC<br />
(1862-1866), Madrid, CSIC.<br />
MOLYNEAUX, B.L. (ed.), 1997: The cultural life<br />
of images. Visual representation in Archaeology,<br />
TAG, Londres.<br />
MONDENARD, A. DE, 2002: “Une comman<strong>de</strong><br />
mythique, <strong>de</strong>s finalités divergentes”, en<br />
Mon<strong>de</strong>nard, A. <strong>de</strong>, La Mission Héliographique.<br />
Cinq photographes parcourent <strong>la</strong> France, pp.<br />
12-13, París.<br />
MONLAU, P.F., 1839: “Ciencias, Bel<strong>la</strong>s Artes. El daguerrotipo”,<br />
en Museo <strong>de</strong> Familias, enero 1840,<br />
pp. 14-27, Barcelona.<br />
Bibliografía general<br />
MONOD, G., 1876: «Du progrès <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s historiques<br />
en France <strong>de</strong>puis le XVIe siècle», en Revue<br />
Historique, T. 1, enero-marzo 1876, pp. 7-38.<br />
MONTEAGUDO, L., 1945: «Varia. La cerámica castreña<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> comarca <strong>de</strong> Vigo», en AEspA, vol.<br />
18, nº 60, pp. 237249, Madrid.<br />
MONTEAGUDO, L., 1953: “Álbum gráfico <strong>de</strong> Carmona”<br />
por G. Bonsor”, en AEspA, vol. 26, nº<br />
88, pp. 356-370, Madrid.<br />
MONTEAGUDO, L., 1956: “Hoces <strong>de</strong> sílex prehistóricas”,<br />
en RABM, nº 62.2, pp. 488- 533.<br />
MONTELIUS, O., 1895: La civilisation primitive<br />
en Italie <strong>de</strong>puis l’introduction <strong>de</strong>s métaux, illustré<br />
et décrite, Estocolmo.<br />
MORA, G., 1995: “La arqueología en <strong>la</strong>s revista <strong>de</strong><br />
Arte <strong>de</strong>l siglo XIX”, en VII Jornadas <strong>de</strong> Arte.<br />
Historiografía <strong>de</strong>l arte español en los siglos XIX<br />
y XX, pp. 161-170, Madrid.<br />
MORA, G., 1998a: “Les colleccions arqueològiques<br />
i <strong>la</strong> figura <strong>de</strong>l colleccionista”, en CZ, 14,<br />
pp. 118-122.<br />
MORA, G., 1998b: “Historias <strong>de</strong> mármol”. La arqueología<br />
clásica españo<strong>la</strong> en el siglo XVIII,<br />
Anejos <strong>de</strong> Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología<br />
18, Madrid.<br />
MORA, G., 2002: “Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología.<br />
Notas para una historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista”,<br />
en AEspA, 75, pp. 5-20.<br />
MORA, G., 2003: “El Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Científicas y <strong>la</strong> Antigüedad”, en Wulff<br />
Alonso, F. y Álvarez Martí-Agui<strong>la</strong>r, M. (eds)<br />
Antigüedad y Franquismo (1936-1975), pp.<br />
95-109, Má<strong>la</strong>ga.<br />
MORA, G., 2004: “Pierre Paris y el hispanismo<br />
arqueológico”, en Tortosa Rocamora, T.,<br />
coord., 2004: El yacimiento <strong>de</strong> La Alcudia: pasado<br />
y presente <strong>de</strong> un enc<strong>la</strong>ve ibérico, Anejos <strong>de</strong><br />
Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología, 30, pp. 27-<br />
42, Madrid.<br />
MORA, G., DÍAZ-ANDREU, M., 1995: “Arqueología<br />
y política: el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong><br />
en su contexto histórico”, en TP, vol. 52,<br />
nº 1, pp. 25-38.<br />
MORA, G. y DÍAZ-ANDREU, M. (eds.), 1997: La<br />
cristalización <strong>de</strong>l pasado: Génesis y <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong>l marco institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en España,<br />
Má<strong>la</strong>ga.<br />
MORA, G., 2002: “Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología.<br />
Notas para una historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> revista”,<br />
en AEspA, 75, pp. 5-20, Madrid.<br />
459
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
MORA, G., TORTOSA, T., 1997: “La <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia: in Patriam, populumque fluit”,<br />
en Mora, G. y Díaz-Andreu, M., La cristalización<br />
<strong>de</strong>l pasado: Génesis y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco<br />
institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en España, pp.<br />
187-196, Má<strong>la</strong>ga.<br />
MORALEDA Y ESTEBAN, J., 1902: “Mercurio <strong>de</strong><br />
bronce <strong>de</strong> La Pueb<strong>la</strong> <strong>de</strong> Montalbán”, en<br />
BRAH, nº 40.3, pp. 258-261, Madrid.<br />
MORENO ALONSO, M., 1979: “Historiografía andaluza<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX (visión <strong>de</strong> conjunto)”, en<br />
Actas <strong>de</strong>l I Congreso <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> Andalucía,<br />
Córdoba, Diciembre <strong>de</strong> 1976, vol. III, pp.<br />
127-135.<br />
MORENO DE LAS HERAS, M., 1989: “El pintor: el<br />
taller, <strong>la</strong> aca<strong>de</strong>mia y el estudio”, en VV.AA.,<br />
La formación <strong>de</strong>l artista. De Leonardo a Picasso.<br />
Aproximación al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
BBAA, pp. 45-63, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s<br />
Artes <strong>de</strong> San Fernando, Madrid.<br />
MOSER, S., 1992: “The visual <strong>la</strong>nguage of archaeology:<br />
a case study of the Nean<strong>de</strong>rthals”,<br />
en Antiquity 66, pp. 831-844.<br />
MOSER. S., 1999: “The Dilemma of Didactic<br />
Disp<strong>la</strong>ys: Habitat Dioramas, Life-groups and<br />
Reconstructions of the Past”, en VV.AA., Making<br />
early histories in Museums, pp. 95-116,<br />
Londres.<br />
MOSER, S., GAMBLE, C., 1997: “Revolutionary<br />
images. The iconic vocabu<strong>la</strong>ry for representing<br />
human antiquity”, en Molyneaux, B.L. (ed.),<br />
The cultural life of images. Visual representation<br />
in Archaeology, TAG, pp. 184-212, Londres.<br />
MOSSIÈRE, J.-CL., 1994: «Les tribu<strong>la</strong>tions d’une<br />
collection <strong>de</strong> mou<strong>la</strong>ges», en Mossière, J.-Cl.;<br />
Prieur, A. y Berthod, B., Modèles et Mou<strong>la</strong>ges,<br />
Mesa Redonda 9-10 Diciembre 1994, pp. 13-<br />
16, Lyon.<br />
MOURE ROMANILLO, A. (ed.) 1996: “El hombre<br />
fósil” 80 años <strong>de</strong>spués: volumen conmemorativo<br />
<strong>de</strong>l 50 aniversario <strong>de</strong> <strong>la</strong> muerte <strong>de</strong> H. Obermaier,<br />
Cantabria.<br />
MUÑOZ BENAVENTE, T., 1996a: “El archivo fotográfico<br />
<strong>de</strong>l patronato nacional <strong>de</strong> Turismo<br />
(1928-1939)”, en La imatge i <strong>la</strong> recerca històrica.<br />
Ponencies i comunicacions, 4as Jorna<strong>de</strong>s<br />
Antoni Varés, 19-22 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1996,<br />
pp. 168-172.<br />
MUÑOZ BENAVENTE, M.T., 1996b: «Posibilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> archivos visuales: los fon-<br />
460<br />
dos fotográficos <strong>de</strong>l Archivo General <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Administración», en Ayer, 24, pp. 41-67.<br />
MUÑOZ BENAVENTE, M.T., 1997: «El patrimonio<br />
fotográfico: <strong>la</strong> fotografía en los archivos», en<br />
Manual para el uso <strong>de</strong> archivos fotográficos, pp.<br />
37-59, Universidad <strong>de</strong> Cantabria.<br />
MURRAY, T., 1999: “Introduction” en T. Murray<br />
(ed), Encyclopedia of Archaeology. The Great<br />
Archeologist, Santa Bárbara.<br />
NADAR, P., 1994: Quand j’étais photographe, París,<br />
ed. original 1900.<br />
NAEF, W., 1995: The J. Paul Getty Museum Handbook<br />
of the photographs collection, Malibú, California.<br />
NARANJO, J., 1997: “Photography and Ethnography<br />
in Spain”, en HPh, vol. 21, n° 1, primavera<br />
1997, pp. 73-80.<br />
NARANJO, J., 2000: “Nacimiento, usos y expansión<br />
<strong>de</strong> un nuevo medio. La fotografía en Cataluña<br />
en el siglo XIX”, en Naranjo, J.; Fontcuberta,<br />
J.; Formiguera, P.; Terré Alonso, L;<br />
Balsells, D., Introducción a <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Fotografía en Cataluña, Lunwerg, pp. 11-74,<br />
Barcelona.<br />
NAVARRO SUÁREZ, F. J., 1995-1996: “Manuel<br />
González Simancas, autor <strong>de</strong>l Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> España. Provincia <strong>de</strong> Murcia (1905-<br />
1907)”, en APAUM, 11-12, pp. 295-302.<br />
NAVASCUÉS Y DE JUAN, J. M. DE, 1947: “La nueva<br />
insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l Museo Arqueológico Provincial<br />
<strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>. Criterios que <strong>la</strong> han presidido”,<br />
en RABM, 53 pp. 97-126., Madrid.<br />
NAVASCUÉS BENLLOCH, P.; CONDE DE BEROLDIN-<br />
GEN, C. y JIMÉNEZ SANZ, C., 1996: El Marqués<br />
<strong>de</strong> Cerralbo, Ministerio <strong>de</strong> Cultura.<br />
NAVASCUÉS, P. DE y CONDE, C., 1997: Catálogo <strong>de</strong>l<br />
Museo Cerralbo, Ministerio <strong>de</strong> Educación y<br />
Cultura, Madrid.<br />
NAVASCUÉS BENLLOCH, P.; CONDE DE BEROLDIN-<br />
GEN, C., 2000: Museo Cerralbo, Madrid.<br />
NÉAGU, PH., 1980: “Sur <strong>la</strong> photographie d’architecture<br />
au XIX siècle”, en MH, n° 110, 1980.<br />
NECCI, M., 1992: La fotografia archeologica, Roma.<br />
NEITE, W., 1977: “G. Schauer: Photograph und<br />
Kunst-Verlerger in Berlin, 1851-1864”, en<br />
HPh, vol. 1, nº 4, pp. 291-296.<br />
NEWHALL, B., 1989: The art of photography 1839-<br />
1989, Ed. Royal Aca<strong>de</strong>my of Arts, Londres.<br />
NEWTON, CH.T., 1862: A History of discoveries at<br />
Halicarnassus, Cnidus & Branchidae, Londres.
NICOLINI, G., 1969: Les bronzes figurés <strong>de</strong>s sanctuaires<br />
ibériques, París.<br />
NICOLINI, G., 1999: “En torno a los estudios ibéricos.<br />
Un homenaje a D. Augusto Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés y Álvarez-Ossorio”, en Blánquez Pérez,<br />
J.; Roldán Gómez, L., (eds.) La cultura ibérica<br />
a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo.<br />
Las colecciones madrileñas, pp. 111-114, Madrid.<br />
NIEBUHR, B.G. y BUNSEN, K.J. VON, 1830: Beschreibung<br />
Roms, Berlín.<br />
NIETO GALLO, G., 1967: “Prólogo” en Gómez-<br />
Moreno, M., Catálogo Monumental <strong>de</strong> España.<br />
Provincia <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manca, p. XV-XVI, Madrid.<br />
NIR, Y., 1985: The Bible and the Image, History<br />
of photography in the Holy Land 1839-1899,<br />
Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphia.<br />
NISBET, R., 1981: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> progreso,<br />
Barcelona.<br />
NORA, P., 1987: “Lavisse, instituteur national”, en<br />
Les lieux <strong>de</strong> mémoire, T. I, París.<br />
NORA, P., 1997: “Historiens, photographes: voir<br />
et <strong>de</strong>voir”, en Cajoulles, Ch. (ed.), Éthique,<br />
esthétique, politique, Arlés.<br />
NÚÑEZ RUIZ, D., 1975: La mentalidad positiva<br />
en España: <strong>de</strong>sarrollo y crisis, Madrid.<br />
OBERMAIER, H. y GARCÍA Y BELLIDO, A., 1947: El<br />
hombre prehistórico y los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad,<br />
Madrid.<br />
OLIVIER, L., 1999: “Joseph Déchelette”, en Murray,<br />
T. (ed), Encyclopedia of Archaeology, The<br />
Great Archaeologist, pp. 275-288.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1989: “El Corpus Vasorum<br />
Antiquorum, setenta años <strong>de</strong>spués: pasado,<br />
presente y futuro <strong>de</strong>l gran proyecto internacional<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica antigua”, en AEspA, 62, pp.<br />
292-303.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1991: “A modo <strong>de</strong> introducción<br />
o a modo <strong>de</strong> conclusiones”, en Olmos, R.<br />
y Arce, J. (coord.), Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ar-queología<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua en España (siglos<br />
XVIII-XX) (Madrid, 1988), Madrid, pp. 11-14.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1993: “Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
primeras cartas arqueológicas en España”, en<br />
VV.AA., Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje<br />
a B<strong>la</strong>s Taracena, 50 Aniversario <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
primera Carta Arqueológica <strong>de</strong> España, 1941-<br />
1991, pp. 45-56, Soria.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1994: “Algunos problemas historiográficos<br />
<strong>de</strong> cerámica e iconografía ibéricas: <strong>de</strong><br />
los pioneros a 1950”, en REIb, I, pp. 311-333.<br />
Bibliografía general<br />
OLMOS ROMERA, R., 1996a: “Una aproximación<br />
historiográfica a <strong>la</strong>s imágenes ibéricas. Algunos<br />
textos e i<strong>de</strong>as para una discusión”, en Olmos,<br />
R. (ed.), Al otro <strong>la</strong>do <strong>de</strong>l espejo. Aproximación<br />
a <strong>la</strong> imagen ibérica, pp. 41-59, Madrid.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1996b: “Lecturas mo<strong>de</strong>rnas<br />
y usos ibéricos <strong>de</strong>l arcaismo mediterráneo”,<br />
en Olmos, R. y Rouil<strong>la</strong>rd, P., Formes archäiques<br />
et arts ibériques. Formas arcaicas y arte ibérico,<br />
pp. 17-31, Casa <strong>de</strong> Velázquez, Madrid.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1996c: “Las inquietu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> imagen ibérica: Diez años <strong>de</strong> búsquedas”, en<br />
REIb 2, 1996, pp. 65-90.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1997: “La reflexión historiográfica<br />
en España: ¿Una moda o un requerimiento<br />
científico?”, en G. Mora y M. Díaz<br />
Andreu (eds.) La cristalización <strong>de</strong>l pasado: génesis<br />
y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología<br />
en España, pp. 19-29, Má<strong>la</strong>ga.<br />
OLMOS ROMERA, R., 1999: “Una utopía <strong>de</strong> posguerra:<br />
El Corpus Vasorum Hispanorum” en J.<br />
Blánquez Pérez y L. Roldán Gómez (Eds.), La<br />
cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios<br />
<strong>de</strong> siglo. Vol. II, Las Colecciones Ma-drileñas,<br />
Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, pp. 155-166, Madrid.<br />
OLMOS ROMERA, R., 2006: “D. Manuel Gómez-<br />
Moreno (1870-1970). Un esbozo impaciente<br />
<strong>de</strong> lecturas”, en Quero Castro, S. y Pérez Navarro,<br />
A. (coords.) Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología<br />
Españo<strong>la</strong>. Los protagonistas, Ciclo <strong>de</strong> Conferencias<br />
<strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong> San Isidro, Madrid. e.p.<br />
OLMOS ROMERA, R., TORTOSA, T., 1997: «La heterogeneidad<br />
<strong>de</strong> un símbolo: <strong>la</strong>s otras imágenes»,<br />
en Olmos Romera, R., Tortosa, T. (eds.),<br />
La Dama <strong>de</strong> Elche. Lecturas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> diversidad,<br />
pp. 281-298, Madrid.<br />
ORTEGO, T., 1945: “Varia. Arqueología turolense.<br />
La Val <strong>de</strong> Jarque y La Hoya <strong>de</strong> Galve”, en<br />
AEspA, 18, Madrid.<br />
ORTEGA, I., 1999: “La fotografía en <strong>la</strong>s bibliotecas:<br />
fuentes bibliográficas y fondos patrimoniales.<br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong>l siglo XIX en<br />
España: una revisión metodológica”, en I<br />
Congreso universitario sobre fotografía españo<strong>la</strong>,<br />
(Pamplona, 25 al 27 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong><br />
1999), pp. 180-192.<br />
ORTEGA GARCÍA, I., 2002a: “Los fondos fotográficos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Biblioteca Nacional”, en Imatge i<br />
Recerca, 7as. Jornadas Antoni Varés, 19-22 <strong>de</strong><br />
Noviembre, pp. 133-149, Girona.<br />
461
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
ORTEGA, I., 2002b: “La fotografía en <strong>la</strong>s bibliotecas:<br />
fuentes bibliográficas y fondos patrimoniales”,<br />
en VV.AA., Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX en España: una revisión metodológica,<br />
I Congreso universitario sobre fotografía<br />
españo<strong>la</strong>, pp. 183-199, 25 al 27 <strong>de</strong> noviembre<br />
<strong>de</strong> 1999, Pamplona.<br />
ORTEGA MORALES, I., 2002: La enseñanza-aprendizaje<br />
<strong>de</strong>l arte. Una innovación educativa <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza, Madrid.<br />
ORTIZ GARCÍA, C., SÁNCHEZ-CARRETERO, C. y<br />
CEA GUTIÉRREZ, A. (coords.), 2005: Maneras<br />
<strong>de</strong> mirar. Lecturas antropológicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía,<br />
Madrid.<br />
ORUETA, R. DE, 1928: “La ermita <strong>de</strong> Quintanil<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s Viñas, en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigua Lara:<br />
estudio <strong>de</strong> su escultura”, en AEspAA, nº 4, vol.<br />
12, pp. 169-178.<br />
PACHÓN ROMERO, J.A., PASTOR MUÑOZ, M. y<br />
ROUILLARD, P., 1999: “Estudio preliminar”,<br />
en Engel, A.; Paris, P., La fortaleza ibérica en<br />
Osuna, estudio preliminar y traducción J. A.<br />
Pachón Romero, M. Pastor Muñoz, P. Rouil<strong>la</strong>rd,<br />
Archivum, Universidad <strong>de</strong> Granada.<br />
PAN, I. DEL, 1922: “El yacimiento prehistórico y<br />
protohistórico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Alberquil<strong>la</strong>. (Toledo)”, en<br />
BRAH, 81.2, pp. 136-151, Madrid.<br />
PALUZIE, E., 1883: Historia <strong>de</strong> España para los niños,<br />
Barcelona.<br />
PALUZIE, E., 1866: Resumen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España<br />
ilustrada con 142 láminas, Barcelona.<br />
PARDO, A., 1989: La visión <strong>de</strong>l arte español en los<br />
viajeros franceses <strong>de</strong>l siglo XIX, Val<strong>la</strong>dolid.<br />
PARE, R., 1982: Photography and architecture 1839-<br />
1939, Montreal.<br />
PARIS, P., 1897: “Buste espagnol <strong>de</strong> style gréco-asiatique<br />
trouvé à Elche (Musée du Louvre)”, en<br />
MMAI, vol. IV, París.<br />
PARIS, P., 1899: “Tête d’enfant, marbre grec, trouvé<br />
à Carthagène”, en BH, n° 1, pp. 7-10, Bur<strong>de</strong>os.<br />
PARIS, P., 1899b: “Ornement <strong>de</strong> bronze trouvé à<br />
Marchena (Andalousie)”, en BH, pp. 33-37.<br />
PARIS, P., 1899c: “L’âne <strong>de</strong> Silène. Ornement d’un<br />
biselliaum <strong>de</strong> bronze trouvé en Espagne”, en<br />
BH, Vol. I, n° 2, pp. 123-126.<br />
PARIS, P., 1900: “Petit toreau ibérique, en bronze,<br />
du Musée Provincial <strong>de</strong> Barcelone”, en BH,<br />
T. II, n° 3.<br />
PARIS, P., 1901: “Sculptures du Cerro <strong>de</strong> los Santos”<br />
en BH, vol. III, n° 2, pp. 113-134, Bur<strong>de</strong>os.<br />
462<br />
PARIS, P., 1903-04: Essai sur l’art et l’industrie <strong>de</strong><br />
l’Espagne primitive, París.<br />
PARIS, P., 1906: “Antiquités ibériques du Salobral<br />
(Albacete)”, en BH, T. VIII, n° 3, Julio-<br />
Septiembre 1906, pp. 221-224.<br />
PARIS, P., 1907: “Quelques vases ibériques inédits<br />
(musée municipal <strong>de</strong> Barcelone et musée du<br />
Louvre”, en AIEC, nº 1, pp. 78-82, Barcelona.<br />
PARIS, P., 1913: “Vase ibérique trouvé à Carthage<br />
(Musée <strong>de</strong> Saint-Louis)”, en CRAI, enero<br />
1913, nº 2, pp. 10-15.<br />
PARIS, P. y BONSOR, J., 1918: “Exploration archéologique<br />
<strong>de</strong> Bolonia (Provincie <strong>de</strong> Cadix)”,<br />
en BH, 30, pp. 77-127.<br />
PARKER, J.H., 1877: Tombs in and near Rome.<br />
Scupture among the Greeks and Romans, Mythology<br />
in Scupture and Early Christian Sculpture,<br />
Oxford.<br />
PASAMAR ALZURIA, G.; PEIRÓ MARTÍN, I., 1987:<br />
Historiografía y práctica social en España, Zaragoza.<br />
PASAMAR ALZURIA, G., 2002: “La profesión <strong>de</strong><br />
historiador en <strong>la</strong> España franquista”, en<br />
Forca<strong>de</strong>ll, C., Peiró, I., (eds.) Lecturas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia. Nueve reflexiones sobre Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historiografía, pp., 151-165, Zaragoza.<br />
PASAMAR ALZURIA, G.; PEIRÓ MARTÍN, I., 1991:<br />
“Los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> profesionalización historiográfica<br />
españo<strong>la</strong> sobre Prehistoria y Antigüedad<br />
(tradiciones <strong>de</strong>cimonónicas e influencias europeas),<br />
en Olmos, R. y Arce, J. (eds.),<br />
Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
Antigua en España (ss. XVIII-XX), Madrid.<br />
PASQUEL-RAGEAU, C., 1995: “Indochine: <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravure<br />
à <strong>la</strong> photographie”, en B<strong>la</strong>nchard, P.,<br />
B<strong>la</strong>nchoin, S., Bancel, N., Boëtsch, G y Gerbeau,<br />
H., L’autre et nous “Scènes et types”. Anthropologues<br />
et historiens <strong>de</strong>vant les representations <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions<br />
colonisées, <strong>de</strong>s “ethnies”, <strong>de</strong>s “tribus” et <strong>de</strong>s<br />
“races” <strong>de</strong>puis les conquêtes coloniales, pp. 133-<br />
136, París.<br />
PEARCY, E. y FIFIELD, R., 1957: World Political<br />
Geography, Nueva York.<br />
PEAT, D., 2002: From certainty to uncertainty: the<br />
story of science and i<strong>de</strong>as in the twentieth century,<br />
Washington.<br />
PEIRÓ, I.; PASAMAR ALZURIA, G., 1989-90: “El nacimiento<br />
en España <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>la</strong><br />
Prehistoria (Aca<strong>de</strong>micismo y Profesionalización,<br />
1856-1936)”, en Ka<strong>la</strong>thos, 9-10, pp. 9-30.
PELIZZARI, M. A., 1993: “John Shaw Smith, an<br />
Irish traveler with the Calotipe Process (1849-<br />
1852)”, artículo presentado a <strong>la</strong> Universidad<br />
<strong>de</strong> Nuevo Méjico, Symposium primavera<br />
1993, e.p.<br />
PELIZZARI, M.A., 1996a: “Guest Editorial”, en<br />
HPh, Vol. 20, N°1, primavera 1996, pp. 1-3.<br />
PELIZZARI, M. A., 1996b: “Pompeo Bondini. Del<strong>la</strong><br />
Via Appia (1853)”, en HPh, vol. 20, nº 1, primavera<br />
1996, pp. 12-23.<br />
PELLICER CATALÁN, M., 2005: “El profesor Maluquer<br />
y el Orientalizante en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica”, en<br />
Celestino, S. y Jiménez, J., El período orientalizante.<br />
Actas <strong>de</strong>l III Simposio Internacional <strong>de</strong><br />
Arqueología <strong>de</strong> Mérida: Proto-historia <strong>de</strong>l<br />
Mediterráneo Occi<strong>de</strong>ntal, Vol. I, pp. 19-27.<br />
PEREIRA SIESO, J., 1987: La cerámica pintada a<br />
torno en Andalucía. Siglos VI-III a.C. Cuenca<br />
<strong>de</strong>l Guadalquivir, Universidad Complutense <strong>de</strong><br />
Madrid.<br />
PÉREZ-BUSTAMANTE, C., 1943: Compendio <strong>de</strong><br />
Historia <strong>de</strong> España, Madrid.<br />
PÉREZ GALLARDO, H., 1999: “Los fondos fotográficos<br />
<strong>de</strong>l museo Cerralbo: una propuesta<br />
<strong>de</strong> conservación”, en Pátina, junio <strong>de</strong> 1999, pp.<br />
74-77, Madrid.<br />
PERICOT GARCÍA, L., 1923: La prehistoria <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
penínsu<strong>la</strong> ibérica, Barcelona.<br />
PERICOT GARCÍA, L., 1950: La España primitiva,<br />
Barcelona.<br />
PERICOT, L.; LÓPEZ CUEVILLAS, F., 1931: Excavaciones<br />
en <strong>la</strong> Citania <strong>de</strong> Troña. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
excavaciones realizadas en 1929-1930, en<br />
MJSEA, nº. 115, Madrid.<br />
PÉREZ RUIZ, M., 2005: “La formación científica<br />
<strong>de</strong> Antonio García y Bellido y <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> arqueológica<br />
alemana (1930-1935)”, en González<br />
Reyero, S., Bango García, C., y Pérez Ruiz,<br />
M. (coords), Una nueva mirada sobre el patrimonio<br />
histórico. Líneas <strong>de</strong> investigación arqueológica<br />
en <strong>la</strong> Universidad Autónoma <strong>de</strong> Madrid,<br />
Madrid, en prensa.<br />
PÉREZ RUIZ, M., 2006: “El archivo <strong>de</strong> D. Antonio<br />
García y Bellido. Notas a un proyecto <strong>de</strong> investigación”,<br />
en Benda<strong>la</strong>, M., Fernán<strong>de</strong>z-<br />
Ochoa, C, Durán, R, y Morillo, A., (eds.) La<br />
Arqueología clásica peninsu<strong>la</strong>r ante el tercer milenio<br />
en el centenario A. García y Bellido (1903-<br />
1972), pp. 203-210, Anejos <strong>de</strong> AEspA 34,<br />
Madrid.<br />
Bibliografía general<br />
PERRIN-SAMINADAYAR, E., 2001: Rêver l’archéologie<br />
au XIXe siècle: <strong>de</strong> <strong>la</strong> science à l’imaginaire,<br />
Saint-Étienne.<br />
PERROT, G.; DELBET, G., 1872: Exploration archéologique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Ga<strong>la</strong>tie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bithynie d’une<br />
part, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mysie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Phyrgie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cappadoce<br />
et du Pont d ’autre part, exécutée en 1861,<br />
París.<br />
PERROT, G.; CHIPIEZ, CH., 1894: Histoire <strong>de</strong> l’art<br />
dans l’antiquité, Vol. VI Grèce primitive, l’Art<br />
Mycénien, París.<br />
PESET, M., 2003: “Eduardo <strong>de</strong> Hinojosa. Historiador<br />
y político”, estudio preliminar a Eduardo<br />
<strong>de</strong> Hinojosa, El régimen señorial y <strong>la</strong> cuestión<br />
agraria en Cataluña durante <strong>la</strong> Edad Media,<br />
Urgoiti editores, Pamplona.<br />
PETRIE, W.F., 1890: Kahun, Gurob et Hawara,<br />
Londres.<br />
PETRIE, W.F., 1901: Diospolis Parva, Egypt Exploration<br />
Fund, Londres.<br />
PETRIE, W.F., 1904: Methods and aims in archaeology,<br />
Londres.<br />
PETRO, P., 1995: “Introduction”, en Petro, P., (ed.)<br />
Fugitive images. From photography to vi<strong>de</strong>o,<br />
Indiana University Press, vol. 16 Serie Theories<br />
of contemporary culture, pp. VII-XIV, Wisconsin.<br />
PEVSNER, N., 1949: “Foreword”, en Gernsheim,<br />
H., Focus on architecture and sculpture, Londres.<br />
PEVSNER, N., 1972: Some architectural writers of<br />
the nineteenth century, Oxford.<br />
PIJOAN, J., 1911-12: “El vas ibèrich d’Archena”,<br />
en AIEC, Nº IV, pp. 685-686.<br />
PIJOAN, J., 1912-13: “Iberian Sculpture”, en The<br />
Burlington Magazine for Connaisseurs, vol.<br />
XXII, nº 116, pp. 65-74.<br />
PILLET, M., 1962: “Un pionnier <strong>de</strong> l´Assyriologie,<br />
Victor P<strong>la</strong>ce”, en Cahiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société asiatique,<br />
t. XVI, Imprimerie Nationale.<br />
PINON, P., 2001: La Gaule retrouvée, 1ª edición<br />
1991, París.<br />
PITT., S.P.; UPDIKE, CH.B. y GUTHRIE, M.E., 2002:<br />
“Integrating Digital Images into the Art and<br />
Art History Curriculum”, en EQ, 2, pp. 38-<br />
44.<br />
PLA BALLESTER, E (dir.) 1983: La cultura ibérica,<br />
Servei d’Investigació Prehistòrica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Diputació<br />
<strong>de</strong> Valencia, Valencia.<br />
PLACE, V., 1867-1870: Ninive et l’Assyrie, avec <strong>de</strong>s<br />
essais <strong>de</strong> restauration par F. Thomas, París.<br />
463
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
PLÁCIDO, D., 2005: “La historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
Antigua. Las caras <strong>de</strong>l postmo<strong>de</strong>rnismo”,<br />
en Revista <strong>de</strong> Historiografía, nº 3, II (2/2005),<br />
pp. 86-99.<br />
PORCAR, J., OBERMAIER, H., y BREUIL, E., 1935:<br />
Excavaciones en <strong>la</strong> Cueva Remigia (Castellón),<br />
en MJSEA, nº 4 <strong>de</strong> 1935, Madrid.<br />
PORCEL Y RIERA, M., 1933: Grado preparatorio,<br />
Libro <strong>de</strong>l Alumno, Palma <strong>de</strong> Mallorca.<br />
POTTIER, E., 1905: “Le problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> céramique<br />
ibérique”, en Journal <strong>de</strong>s Savants, pp. 584-592,<br />
París.<br />
POTTIER, E., REINACH, S. y VEYRIES, A., 1887: La<br />
Nécropole <strong>de</strong> Myrina. Recherches archéologiques<br />
exécutées au nom et aux frais <strong>de</strong> l’École Française<br />
d’Athènes, París.<br />
POUS, A.M., 1999: “Breve historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s se<strong>de</strong>s, <strong>la</strong>s<br />
insta<strong>la</strong>ciones y colecciones arqueológicas <strong>de</strong>l<br />
Museo Arqueológico Nacional”, en J. Blánquez<br />
Pérez y L. Roldán Gómez (Eds.), La Cultura<br />
Ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong><br />
siglo. Vol. II, Las Colecciones Madrileñas, Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, pp. 71-82, Madrid.<br />
PRADOS TORREIRA, L., 1999: “Las excavaciones<br />
<strong>de</strong> J. Cabré en el santuario ibérico <strong>de</strong> Despeñaperros.<br />
Un exponente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueoogía españo<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>l primer tercio <strong>de</strong>l s. XX”, en Blánquez<br />
Pérez, Roldán Gómez (eds.), La cultura ibérica<br />
a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo.<br />
Las colecciones madrileñas, pp. 103-110, Madrid.<br />
PRAT DE LA RIBA, E., 1998: La Nacionalitat Cata<strong>la</strong>na,<br />
Barcelona (1ª ed. 1906).<br />
PRATS, LL., LLOPART, D., PRAT, J., 1982: La cultura<br />
popu<strong>la</strong>r a Catalunya: estudiosos i institucions,<br />
1853-1981, Barcelona.<br />
PRESTWICH, J., 1859: In the occurrence of flint implements,<br />
Londres.<br />
PRICE, D., WELLS, L., 1997: Thinking about photography.<br />
Debates, historically and now, Londres.<br />
PRIETO ARCINIEGA, A., 2003: “La antigüedad en<br />
<strong>la</strong> enseñanza franquista (1938-1953)”, en<br />
Wulff Alonso, F. y Álvarez Martí-Agui<strong>la</strong>r, M.<br />
(eds) Antigüedad y Franquismo (1936-1975),<br />
pp. 111-134, Má<strong>la</strong>ga.<br />
PUDDU, R. y PALLAVER, L., 1987: “Giacomo Boni<br />
e <strong>la</strong> applicazioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> fotografia”, en Fotologia,<br />
8, pp. 31-36.<br />
PUIG I CADAFALCH, J., 1908: “Les excavacions<br />
d´Empuries. Estudi <strong>de</strong> <strong>la</strong> topografía”, en AIEC,<br />
nº 2.<br />
464<br />
PUIG I CADAFALCH, J. y MIRET Y SANS, J., 1909-<br />
10: “El pa<strong>la</strong>u <strong>de</strong> <strong>la</strong> Diputació General <strong>de</strong><br />
Catalunya”, en AIEC, nº 3, p. 385-482, Barcelona.<br />
PUIG I CADALFALCH, J., 1909-10: “Crónicas: Secció<br />
arqueologica: Cronica <strong>de</strong> les excavacions<br />
d’Empuries”, en AIEC, nº 3, pp. 706, Barcelona.<br />
PUIG I CADAFALCH, J., 1911-12: “Els temples<br />
d’Empuries”, en AIEC, nº 4, pp. 303-322,<br />
Barcelona.<br />
PUIG-SAMPER, M.A., 1992: Darwinismo y Antropología<br />
en el siglo XIX, Madrid.<br />
QUESADA, F., 1997: El armamento ibérico. Estudio<br />
tipológico, geográfico, funcional, social y simbólico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s armas en <strong>la</strong> cultura ibérica (siglos VI-<br />
I a.C.), Monographies instrumentum 3, 2<br />
vols., Montagnac.<br />
QUINTAVALLE, A. C., MAFFIOLI, M., 2003: Fratelli<br />
Alinari. Fotografi in Firence. 150 anni che illustrarono<br />
il mondo, Florencia.<br />
QUINTERO ATAURI, P., 1906: “Las ruinas <strong>de</strong>l templo<br />
<strong>de</strong> Hercules en Santi Petri”, en RABM, nº<br />
14, pp. 199-203, Madrid.<br />
QUINTERO ATAURI, P., 1926: Excavaciones en Extramuros<br />
<strong>de</strong> Cádiz. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
practicadas en 1925, en MJSEA, nº 84, Madrid.<br />
QUINTERO ATAURI, P., 1929: Excavaciones en Cádiz.<br />
Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Excavaciones practicadas en<br />
1928, en MJSEA, nº 117, Madrid.<br />
QUINTERO ATAURI, P., 1931: Excavaciones <strong>de</strong> Cádiz.<br />
Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones practicadas en<br />
1929-1931, en MJSEA, nº 117, Madrid.<br />
RADA Y DELGADO, J.D., 1850: Viaje <strong>de</strong> SS.MM.<br />
y AA. Por Castil<strong>la</strong>, León, Asturias y Galicia verificado<br />
en el verano <strong>de</strong> 1858, escrito por D.<br />
Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada y Delgado, Madrid.<br />
RADA Y DELGADO, J. DE D., 1872: “Mosaico romano<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> calle <strong>de</strong> Bastitales, en Lugo”, en<br />
MEA, pp. 168-169, Madrid.<br />
RADA Y DELGADO, J. DE D., 1875: “Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos en término <strong>de</strong> Montealegre,<br />
conocidas vulgarmente bajo <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominación<br />
<strong>de</strong> antigüeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Yec<strong>la</strong>”, en MEA,<br />
IV, pp. 413-418.<br />
RADA Y DELGADO, J. DE D., 1878: Viaje a Oriente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Fragata Arapiles y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión Científica<br />
que llevó a su bordo, Barcelona.<br />
RADET, G., 1899: “J.R. Mélida, Viaje a Grecia y<br />
Turquía, Madrid, 1899, 1 vol, in-8 <strong>de</strong> 61 <strong>page</strong>s,<br />
avec 14 gravures”, en BH 1899, nº 1, pp. 208.
RAMÍREZ SÁNCHEZ, M.E., 1997: “Un acercamiento<br />
historiográfico a los orígenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación<br />
arqueológica en Canarias: Las socieda<strong>de</strong>s<br />
científicas <strong>de</strong>l s. XIX”, en Mora, G., Díaz-<br />
Andreu, M. (eds.), La cristalización <strong>de</strong>l pasado:<br />
génesis y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco institucional<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en España, pp. 311-319,<br />
Má<strong>la</strong>ga.<br />
RAMMANT-PEETERS, A., 1995a: “L’Égypte observée<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chambre noire”, en VV.AA., Palmen<br />
en tempels. Fotografie in Egypte in <strong>de</strong> XIX e<br />
eeuw, pp. 191- 201, Lovaina.<br />
RAMMANT-PEETERS, A., 1995b: “La photographie<br />
du XIX siècle au service <strong>de</strong> l’égyptologie”, en<br />
VV.AA., Palmen en tempels. Fotografie in Egypte<br />
in <strong>de</strong> XIX e eeuw, pp. 237-242, Leuven.<br />
RAMO, F.E., 1900: Breve resumen o guía explicativa<br />
<strong>de</strong>l Museo Arqueológico Nacional, Madrid.<br />
RAMÓN Y CAJAL, S., 1932: El mundo visto a los<br />
ochenta años, Madrid.<br />
RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1999: “Alejandro Ramos<br />
Folqués y el inicio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en La<br />
Alcudia <strong>de</strong> Elche”, en Blánquez, J. y Roldán,<br />
L. (eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> pricipios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje a <strong>la</strong><br />
memoria, pp. 39-42, Madrid.<br />
RAMOS FERNÁNDEZ, R., BLÁNQUEZ PÉREZ, J., 1999:<br />
“El Legado fotográfico <strong>de</strong> D. Alejandro Ramos<br />
Folqués. Una historia gráfica <strong>de</strong> La Alcudia<br />
<strong>de</strong> Elche (Alicante),en Blánquez, J. y Roldán,<br />
L. (eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> pricipios <strong>de</strong> siglo. Las Colecciones<br />
Madrileñas, pp. 201-206, Madrid.<br />
RAMOS FOLQUÉS, A., 1948: “La Dama <strong>de</strong> Elche.<br />
Datos para su cronología. El problema <strong>de</strong>l nivel<br />
arqueológico <strong>de</strong> su hal<strong>la</strong>zgo”, en III Congreso<br />
Arqueológico <strong>de</strong>l Su<strong>de</strong>ste Español (Murcia,<br />
1947), pp.153-158, Cartagena.<br />
RAMOS FOLQUÉS, A., 1952: “La escultura ibérica<br />
y <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Albertini en La Alcudia<br />
(Elche)”, en AEspA, vol. 25, nº 85, pp. 119-<br />
123.<br />
RAMOS FOLQUÉS, A., 1953: “Mapa arqueológico<br />
<strong>de</strong>l término municipal <strong>de</strong> Elche (Alicante)”, en<br />
AEspA, vol. 26, nº 88, pp. 323-354.<br />
RANGABÉ, A., 1873: “Compte-rendu <strong>de</strong>s fouilles<br />
<strong>de</strong> Schliemann”, en RA.<br />
RAYET, O., y THOMAS, A., 1877: Milet et le golfe<br />
Latmique. Fouilles et explorations archéologiques<br />
faites aux frais <strong>de</strong> MM. les barons G. et E.<br />
Bibliografía general<br />
De Rothschild et publiées sous les auspices du<br />
Ministère <strong>de</strong> l´Instruction Publique et <strong>de</strong>s Beaux-<br />
Arts, t. I et II, J.Baudry éd. París.<br />
RECHT, R., 2003: “Histoire <strong>de</strong> l’art et photographie”,<br />
en Revue <strong>de</strong> l’art, n° 141, 3, pp. 5-8.<br />
REINACH, S., 1885: “Fouilles et découvertes à<br />
Chypre <strong>de</strong>puis l’occupation ang<strong>la</strong>ise”, en RA,<br />
t. II, pp. 340-364.<br />
REINACH, S., 1888: Voyage archéologique en Grèce<br />
et en Asie Mineure, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> M. Philippe<br />
Le Bas membre <strong>de</strong> l’Institut (1842-1844).<br />
P<strong>la</strong>nches <strong>de</strong> topographie, <strong>de</strong> sculpture et d’architecture<br />
gravées d’après les <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> E. Landron,<br />
París.<br />
REINACH, S., 1898a: “Esquisse d’une histoire <strong>de</strong><br />
l’archéologie nationale”, en RC, XIX, pp. 101-<br />
117, París.<br />
REINACH, S., 1898b: “La Tête d’Elche au Musée<br />
du Louvre”, en REG, XI, pp. 39-60, París.<br />
REINACH, S., 1900: La représentation du galop<br />
dans l’art ancien et mo<strong>de</strong>rne, en RA, Vol. 3, nº<br />
36, p. 216-251.<br />
REINACH, S., 1901: «La représentation du galop<br />
dans l’art ancien et mo<strong>de</strong>rne (sixième et <strong>de</strong>rnier<br />
article», en RA, vol. 3 nº 39, pp. 1-11.<br />
REINACH, S., 1903: Recueil <strong>de</strong> têtes antiques idéales<br />
ou idéalisées, París.<br />
REINACH, S., 1922: “Compte rendu du livre <strong>de</strong> Sir<br />
A. Evans The pa<strong>la</strong>ce of Minos. A comparative<br />
account of the successive stages of the early<br />
Cretan civilization as illustrated by the discoveries<br />
of Knossos, Londres, 1921”, en RA, XV,<br />
pp. 178-179.<br />
RENAN, E., 1864-1874: Mission en Phénicie, París.<br />
RENAN, E., 1890: “L’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> science. Pensées<br />
<strong>de</strong> 1848” en H. Psichari (ed.), Oeuvres complètes<br />
d ’E. Renan, t. III, pp. 715-1151, París.<br />
REULAUX, F., 1891: Los gran<strong>de</strong>s inventos, Madrid.<br />
REYERO, C., 1989: La pintura <strong>de</strong> Historia. Esplendor<br />
<strong>de</strong> un género en el siglo XIX, Madrid.<br />
RIAÑO J. F.; RADA Y DELGADO, J.D.; CATALINA<br />
GARCÍA, J., 1894: “Hal<strong>la</strong>zgo prehistórico en<br />
Ciempozuelos”, en BRAH, vol. 6, nº 25, pp.<br />
436-449, Madrid.<br />
RIEGO, B., 1996: “Apariencia y realidad: el documento<br />
fotográfico ante el tiempo histórico”,<br />
en La imatge i <strong>la</strong> recerca històrica. Ponències<br />
i comunicacions,4as Jorna<strong>de</strong>s Antoni Varés, pp.<br />
188-202, 19-22 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong> 1996, Gerona.<br />
465
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
RIEGO, B., 2003: Impresiones: <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> cultura<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX (Antología <strong>de</strong> textos), Gerona.<br />
RINGER, F. K., 1995: El ocaso <strong>de</strong> los mandarines alemanes.<br />
Catedráticos, profesores y <strong>la</strong> comunidad<br />
académica alemana, 1890-1933, Berlín.<br />
RIONNET, F., 1996: L’Atelier <strong>de</strong> mou<strong>la</strong>ge du Musée<br />
du Louvre (1794-1928), Notes et documents<br />
<strong>de</strong>s musées <strong>de</strong> France, Ed. Réunion <strong>de</strong>s Musées<br />
Nationaux, París.<br />
RIPOLL PERELLÓ, E., 1985: “Nota biográfica sobre D.<br />
Luis Siret (1860-1934)”, en VV.AA., Exposición<br />
homenaje a Luis Siret (1860-1934), Museo<br />
Arqueológico Nacional, pp. 6-19, Ma-drid.<br />
RIPIO PERELLÓ, E., 1997: “Historiografía <strong>de</strong>l arte<br />
prehistórico en <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong> Ibérica: I, hasta<br />
1914”, en ETF (arqueol), t.10, pp. 89-127.<br />
RIVIÈRE GÓMEZ, A., 1997: “Arqueólogos y arqueología<br />
en el proceso <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l<br />
Estado-nacional español (1834-1868)”, en<br />
Mora, G. y Díaz-Andreu, M., La cristalización<br />
<strong>de</strong>l pasado: Génesis y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l marco<br />
institucional <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en España, pp.<br />
133-139, Má<strong>la</strong>ga.<br />
ROBERTS, H.E. (ed.) 1990: Visual resources. An<br />
international Journal of Documentation, Special<br />
Issue on Photography and Art History, Vol. VII,<br />
nº 2/3, Nueva York.<br />
ROBIN, H., 1992: The scientific image. From cave<br />
to computer, Nueva York.<br />
ROBINSON, C., HERSCHMAN, J., 1987: Architecture<br />
transformed. A History of the photography of<br />
buildings from 1839 to the present, The Architectural<br />
League of New York, Massachusetts<br />
Institute of Technology.<br />
RODRÍGUEZ DE BERLANGA, M., 1897: Estudios numismáticos.<br />
Una antigua moneda inédita <strong>de</strong><br />
España, Má<strong>la</strong>ga.<br />
ROCA Y ROCA, J., 1884: Barcelona en <strong>la</strong> mano,<br />
Barcelona.<br />
RODENWALT, G., 1929: Archäologisches Institut <strong>de</strong>s<br />
Deutschen Reiches, 1829-1929, Berlín.<br />
RODERO RIAZA, A.; BARRIL VICENTE, M., 1999: “Las<br />
colecciones ibéricas y su exposición”, en J.<br />
Blánquez Pérez y L. Roldán Gómez (Eds.), La<br />
cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios<br />
<strong>de</strong> siglo. Vol. II, Las Colecciones Ma-drileñas,<br />
Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, pp. 83-91, Madrid.<br />
RODRÍGUEZ MARÍN, F., inédito: Catálogo<br />
Monumental y artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Segovia,<br />
diciembre 1918, Madrid.<br />
466<br />
RODRÍGUEZ, B., 1999: “La fotografía y <strong>la</strong> arqueología”,<br />
en Blánquez Pérez, J.; Roldán Gómez,<br />
L., (eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje a <strong>la</strong><br />
memoria, pp. 287-292, Madrid.<br />
ROMANO, S., 1994: “Il collezionismo di una istituzione<br />
pubblica: Roma, l’archeologia e il<br />
Medioevo”, en S. Romano (ed.), L’immagine<br />
di Roma 1848-1895: <strong>la</strong> città, l’archeologia, il<br />
medioevo, pp. 11-15, Nápoles.<br />
ROMER, J., 2001: The history of Archaeology, Nueva<br />
York.<br />
ROMERO SANTAMARÍA, A., 1986: “Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en Aragón”, en VV.AA., Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía españo<strong>la</strong>, 1839-1986, Actas <strong>de</strong>l Primer<br />
Congreso <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía Españo<strong>la</strong>,<br />
Sevil<strong>la</strong>, Mayo <strong>de</strong> 1986, pp. 67-83, Sevil<strong>la</strong>.<br />
ROMERO SANTAMARÍA, A., 1997: “La <strong>Real</strong> Sociedad<br />
Fotográfica <strong>de</strong> Zaragoza y sus Salones Internacionales”,<br />
en Romero Santamaría, A., y Tartón<br />
Vinuesa, C., Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> Sociedad Fotográfica<br />
<strong>de</strong> Zaragoza, 75 Aniversario, pp. 12-<br />
43, Zaragoza.<br />
ROMERO SANTAMARÍA, A., 1998: «Panorama <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fotografía en Zaragoza durante <strong>la</strong> primera mitad<br />
<strong>de</strong>l siglo XXI», en Romero Santamaría,<br />
A.; Centel<strong>la</strong>s, R; Faci Bal<strong>la</strong>briga, M y Fuentes,<br />
A., Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> Sociedad Fotográfica <strong>de</strong> Zaragoza,<br />
Diputación <strong>de</strong> Zaragoza, pp. 7-31.<br />
ROMERO SANTAMARÍA, A.; SÁNCHEZ MILLÁN, A. y<br />
TARTÓN, C., 1988: Los Coyne. 100 años <strong>de</strong> fotografía,<br />
Fotografía Aragonesa 3, Zaragoza.<br />
Romero <strong>de</strong> Torres, E., 1913: Catálogo Monumental<br />
y Artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Córdoba,<br />
inédito.<br />
ROSEMBLUN, N., 1979: “Adolphe Braun: a 19 th<br />
century career in photography”, en HPh, vol.<br />
3, pp. 357-72.<br />
ROSENBLUM, N., 1992: Une histoire mondiale <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> photographie, Abbeville. Ed. original inglés<br />
1984, A World History of Photography, Nueva<br />
York.<br />
ROSWAG, A., 1879: Nouveau gui<strong>de</strong> du touriste en<br />
Espagne et Portugal, Itinéraire artistique, Madrid.<br />
ROUILLARD, P., 1999: “Arthur Engel, Pierre Paris<br />
y los primeros pasos en los estudios ibéricos”,<br />
en Blánquez Pérez, J. y Roldán Gómez, L.,
La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong><br />
principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje a <strong>la</strong> memoria,<br />
pp. 25-32.<br />
ROUILLARD, P., 2004a: “Eugène Albertini”, en<br />
Mora, G., Ayarzagüena, M. (eds.): Pioneros<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en España. Del siglo XVI a<br />
1912, pp. 321-324, Madrid.<br />
ROUILLARD, P., 2004b: “Arthur Engel”, en Mora,<br />
G., Ayarzagüena, M. (eds.): Pioneros <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología en España. Del siglo XVI a 1912,<br />
pp. 321-324, Madrid.<br />
ROUILLÉ, A., 1982: L’empire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie<br />
1839-1870, París.<br />
ROUILLÉ, A., 1986: “La expansión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
(1851-1870)”, en Lemagny y Rouillé, Histoire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie, Bordas. Ed. españo<strong>la</strong>:<br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía, pp. 29-52, Ed. Martínez<br />
Roca, Barcelona, 1988.<br />
ROUILLÉ, A., 1989: La photographie en France.<br />
Textes et controverses: une anthologie 1816-1871,<br />
París.<br />
ROVIRA I PORT, J., 2000: “Bosch Gimpera y <strong>la</strong><br />
creación <strong>de</strong>l Museo Arqueológico <strong>de</strong> Barcelona”,<br />
en J. Blánquez Pérez y L. Roldán Gómez<br />
(Eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Vol. III, El Litoral<br />
Mediterráneo, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, pp.<br />
209-219, Madrid.<br />
ROVIRA LLORENS, S., 2000: “Continuismo y renovación<br />
en <strong>la</strong> metalurgia ibérica”, III Reunió sobre<br />
Economia en el Món Ibèric, Saguntum-<br />
PLAV, Extra 3, pp. 209-221.<br />
RUBIÓ Y BELLVER, J., 1909-10: “Trobal<strong>la</strong> d’una<br />
basilica cristiana primitiva a les inmediacions<br />
<strong>de</strong>l Port <strong>de</strong> Manacor”, en AIEC, nº 3, pp. 361-<br />
378, Barcelona.<br />
RUDWICK, M.J.S., 1992: Scenes from <strong>de</strong>ep time:<br />
early pictorial representations of the prehistoric<br />
world, Chicago.<br />
RUIZ BERRIO, J. (ed.), 1996: La educación en España.<br />
Textos y documentos, Madrid.<br />
RUIZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS MOLINOS, M. y<br />
HORNOS MATA, F., 1986: Arqueología en Jaén.<br />
(Reflexiones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un proyecto arqueológico no<br />
inocente), Diputación Provincial <strong>de</strong> Jaén.<br />
RUIZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS MOLINOS, M.<br />
1993: Los iberos: análisis arqueológico <strong>de</strong> un<br />
proceso histórico, Barcelona.<br />
RUIZ RODRÍGUEZ, A.; SÁNCHEZ, A. y BELLÓN, J.P.,<br />
2000a: “Proyecto Área. Los Archivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ar-<br />
Bibliografía general<br />
queología ibérica:una arqueología para dos<br />
Españas. Fase 1: Historiografía ibérica y el<br />
problema nacional”, en<br />
http://www.ujaen.es/centros/caai/informe_area<br />
1/fase1.html.<br />
RUIZ, A., SÁNCHEZ, A. y BELLÓN, J.P., 2000b: “Los<br />
archivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología españo<strong>la</strong>: una arqueología<br />
para dos Españas”, informe AREA,<br />
fase II,<br />
http://www.ujaen.es/centros/caai/AREA1.htm<br />
RUIZ RODRÍGUEZ, A.; SÁNCHEZ, A. y BELLÓN, J.P.,<br />
2002a: “The history of Iberian archaeology:<br />
one archaeology for two Spains”, en Antiquity<br />
vol. 76, nº 291, Marzo 2002, pp. 184-190.<br />
RUIZ, A.; BELLÓN, J.-P. y SÁNCHEZ, A., 2002b:<br />
“La i<strong>de</strong>ntidad andaluza <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> historiografía<br />
protohistórica”, en Actas <strong>de</strong>l III Congreso <strong>de</strong><br />
Historia <strong>de</strong> Andalucía, Córdoba 2001, Prehistoria,<br />
pp. 429-442, Córdoba.<br />
RUIZ RODRÍGUEZ, A.; SÁNCHEZ, A. y BELLÓN, J.P.,<br />
2003: “Aventuras y <strong>de</strong>sventuras <strong>de</strong> los Iberos<br />
durante el Franquismo”, en Wulff Alonso, F. y<br />
Álvarez Martí-Agui<strong>la</strong>r, M. (eds) Antigüedad y<br />
Franquismo (1936-1975), pp. 161-188, Má<strong>la</strong>ga.<br />
RUIZ, J; BERNAT, A.; DOMÍNGUEZ, M.R. y V.M.<br />
JUAN (eds.) 1999: La educación en España a<br />
examen (1898-1998), Jornadas nacionales en<br />
conmemoración <strong>de</strong>l centenario <strong>de</strong>l noventa y<br />
ocho, Zaragoza.<br />
RUIZ ZAPATERO, G., 1996: “Celts and iberians.<br />
I<strong>de</strong>ological manipu<strong>la</strong>tions in Spanish<br />
Archaeology”, en Graves-Brown, P.; Jones, S.<br />
y Gamble, C., Cultural i<strong>de</strong>ntity and Archaeology.<br />
The construction of European Communities,<br />
pp. 195, TAG, Londres-Nueva York.<br />
RUIZ ZAPATERO, G., 1997: “Héroes <strong>de</strong> piedra en<br />
papel: <strong>la</strong> prehistoria en el cómic”, en Complutum<br />
8, pp. 285-310.<br />
RUIZ ZAPATERO, G., 2003: “Historiografía y “uso<br />
público” <strong>de</strong> los celtas en <strong>la</strong> España franquista”,<br />
en Wulff Alonso, F. y Álvarez Martí-Agui<strong>la</strong>r,<br />
M. (eds) Antigüedad y Franquismo (1936-<br />
1975), pp. 217-240, Má<strong>la</strong>ga.<br />
RUIZ ZAPATERO, G., y ÁLVAREZ-SANCHÍS, J., 1995:<br />
“Prehistory, Story-Telling and Illustrations.<br />
The Spanish Past in Shool Textbooks (1880-<br />
1994)”, en JEurArch, 3 (I), pp. 213-232.<br />
RUIZ ZAPATERO, G., ÁLVAREZ SANCHÍS, J., 1997:<br />
“La prehistoria enseñada y los manuales esco<strong>la</strong>res<br />
españoles”, en Complutum 8, pp. 265-284.<br />
467
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
RUPKE, N.A., 1993: “Metonymies of Empire: visual<br />
representations of Prehistoric times, 1830-<br />
1890”, en Mazzolini, R.G., (ed.), Non-verbal<br />
communication in Science prior to 1900, pp.<br />
513- 528, Florencia.<br />
RUSKIN, J., 1903-1912: The Works of John Ruskin,<br />
Londres.<br />
SAAVEDRA, E., 1901: “Necrología. Emilio Hübner”,<br />
en BRAH, 39, pp. 413-419.<br />
SABAU, P., 1852: “Noticia histórica <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong><br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el año 1832 hasta el presente”, en<br />
MRAH, T. VIII, Madrid.<br />
SAID, E., 1979: Orientalism, Nueva York.<br />
SALA, G., 1951: “Breve ojeada a nuestra <strong>la</strong>bor fotográfica”,<br />
en Montaña 16, Barcelona.<br />
SALAS ÁLVAREZ, J., 2002: Imagen historiográfica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> antigua Urso (Osuna, Sevil<strong>la</strong>), Sevil<strong>la</strong>.<br />
SALES Y FERRÉ, M., 1881: El hombre primitivo y<br />
<strong>la</strong>s tradiciones orientales. La ciencia y <strong>la</strong> religión,<br />
Sevil<strong>la</strong>.<br />
SALZMANN, A., 1856: Jérusalem: étu<strong>de</strong> et reproduction<br />
photographiques, París.<br />
SÁNCHEZ, C., 1994: “El hilo <strong>de</strong> Ariadna. El método<br />
<strong>de</strong> atribución a pintores en <strong>la</strong> cerámica<br />
ática”, en AEspA, nº 67, pp. 31-40.<br />
SÁNCHEZ, J., 1992: “Félix Badillo, primer dibujante<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> copa <strong>de</strong> Aison”, en Olmos Romera,<br />
R. (coord.) Coloquio sobre Teseo y <strong>la</strong> copa <strong>de</strong><br />
Aison, Anejos <strong>de</strong> Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología,<br />
XII, pp. 51-55.<br />
SÁNCHEZ CANTÓN, F.J. 1929: “Tab<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Fernando<br />
Gallego en Zamora y Sa<strong>la</strong>manca”, en AEspAA,<br />
nº 15, p. 279284, Madrid.<br />
SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.; GÓMEZ-MORENO, M.,<br />
1928: “El retablo <strong>de</strong> <strong>la</strong> catedral vieja <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manca”,<br />
en AEspAA, vol. 10, nº 40, pp. 1-176.<br />
SÁNCHEZ GÓMEZ, M.L., 1999: “El Cerro <strong>de</strong> los<br />
Santos y su eco en <strong>la</strong> prensa”, en Blánquez Pérez,<br />
J.; Roldán Gómez, L., (eds.) La cultura<br />
ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong><br />
siglo. Un homenaje a <strong>la</strong> memoria, pp. 251-261,<br />
Madrid.<br />
SÁNCHEZ GÓMEZ, M.L., 2002: El santuario <strong>de</strong> El<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos (Montealegre <strong>de</strong>l Castillo,<br />
Albacete). Nuevas aportaciones arqueológicas,<br />
Albacete.<br />
SÁNCHEZ RON, J.M., 1996: “Aproximación a <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia españo<strong>la</strong> contemporánea”,<br />
en VV.AA, El CSIC. Medio siglo <strong>de</strong> investigaciones,<br />
Madrid, pp. 20-40.<br />
468<br />
SÁNCHEZ VIGIL, J.M., 1999a: «Centros <strong>de</strong> documentación<br />
fotográfica: fototecas, archivos y<br />
colecciones en España», en Valle, F. <strong>de</strong>l (coord.)<br />
Manual <strong>de</strong> Documentación fotográfica, pp. 19-<br />
41, Madrid.<br />
SÁNCHEZ VIGIL, J.M., 1999b: El universo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía.<br />
Prensa, edición, documentación, Espasa,<br />
Madrid.<br />
SÁNCHEZ VIGIL, J.M., 2001: “De <strong>la</strong> Restauración<br />
a <strong>la</strong> Guerra Civil”, en La fotografía en España<br />
<strong>de</strong> los orígenes al siglo XXI, Summa Artis, vol.<br />
XLVII, pp. 193-384, Madrid.<br />
SÁNCHEZ VIGIL, J.M., 2002: “Centros <strong>de</strong> documentación<br />
fotográfica. Estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuestión”<br />
en I Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología 1-<br />
5 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2003, pp. 33-53, Madrid.<br />
SÁNCHEZ VIGIL, J.M., 2002b: Diccionario Espasa<br />
<strong>de</strong> Fotografía, Madrid.<br />
SANTONJA GÓMEZ, M., PÉREZ-GONZÁLEZ, A. Y<br />
SESÉ BENITO, C. (eds), 2002: Bifaces y Elefantes.<br />
La investigación <strong>de</strong>l Paleolítico Inferior en Madrid,<br />
Alcalá <strong>de</strong> Henares.<br />
SARZEC, E. DE; HEUZEY, L., 1884-1912: Découvertes<br />
archéologiques en Chaldée, París.<br />
SAVIRÓN Y ESTEBAN, P., 1875: “Noticia <strong>de</strong> varias<br />
excavaciones <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos, en el término<br />
<strong>de</strong> Montealegre”, en RABM, V, nº 8, pp.<br />
125-129, nº 10, pp. 161-164, nº 12, pp. 193-<br />
197, nº 14, pp. 229-234 y nº 15, pp. 245-248.<br />
SCHAAF, L.J., 2001: “Un poco <strong>de</strong> magia hecha realidad.<br />
El crecimiento <strong>de</strong> Henry Talbot como<br />
artista”, en VV.AA., 2001, Huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong> luz. El arte<br />
y los experimentos <strong>de</strong> William Henry Fox Talbot,<br />
Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición Museo Na-cional<br />
Centro <strong>de</strong> Arte Reina Sofía, pp. 13-24, Madrid.<br />
SCHARF, A., 1974: Art and Photography, Londres.<br />
SCHLANGER, N., 2002: “Ancestral Archives:<br />
Explorations in the History of Archaeology”,<br />
en Antiquity, Marzo 2002, pp. 127-131.<br />
SCHLANGER, N., NORDBLADH, J. (eds.) 2004: Archives,<br />
Ancestros, Practices. Archaeology in the<br />
light of its History, en prensa.<br />
SCHLIEMANN, H., 1874a: Trojanische Alterthümer:<br />
Bericht über die Ausgrabungen in Troja, Leipzig.<br />
SCHLIEMANN, H., 1874b: At<strong>la</strong>s trojanische Alterthümer:<br />
Photographische Abbildungen zu <strong>de</strong>m<br />
Berichte über die Ausgrabungen in Troja, Leipzig.<br />
SCHLUNK, H., 1945: “Esculturas visigodas <strong>de</strong><br />
Segóbriga (Cabeza <strong>de</strong> Griego)”, en AEspA, vol.<br />
18, nº 61, pp. 305-319, Madrid.
SCHNAPP, A., 1991: “Modèle naturaliste et modèle<br />
philologique dans l’archéologie européenne<br />
du XVI ème siècle au XIX ème siècle”, Arce,<br />
J. y Olmos Romera, R. (eds.), Historiografía<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia Antigua <strong>de</strong><br />
España, pp. 19-24, Congreso Internacional,<br />
Madrid 1988.<br />
SCHNAPP, A., 1993: La conquête du passé. Aux origines<br />
<strong>de</strong> l’archéologie, París.<br />
SCHNAPP, A., 1997: “L’archéologie française entre<br />
i<strong>de</strong>ntité nationale et i<strong>de</strong>ntité culturelle”, en<br />
Schnapp, A. (ed), Une archéologie du passé récent?,<br />
pp. 5-21, Fondation Maison <strong>de</strong>s Sciences<br />
<strong>de</strong> l’Homme, París.<br />
SCHNAPP. A., 2002: “Between antiquarians and<br />
archaeologists. Continuities and ruptures” en<br />
Antiquity 76, pp. 134-140.<br />
SENENT IBÁÑEZ, J., 1930: Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis<br />
<strong>de</strong>l Mo<strong>la</strong>r. Memoria presentada por J. Senent<br />
Ibáñez, MJSEA, nº 106, 2 <strong>de</strong> 1929, Madrid.<br />
SERRA RAFOLS, J. C., 1941: “El pob<strong>la</strong>do ibérico <strong>de</strong>l<br />
Castellet <strong>de</strong> Banyoles (Tivissa-Bajo Ebro)”, en<br />
Ampurias, nº 3, pp. 15-34.<br />
SERRA RAFOLS, J.C., 1942: “Varia. Sobre unos ejes<br />
o quicios <strong>de</strong> <strong>la</strong> puerta <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Baetulo<br />
(Badalona)”, en AEspA, vol. 15, nº 46, pp. -<br />
75, Madrid.<br />
SELAS, F., DE, 1930: Nociones <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> España,<br />
Sevil<strong>la</strong>.<br />
SERRA RÀFOLS, J.C. y COLOMINAS, J., 1958-65:<br />
Corpus Vasorum Antiquorum, Espagne. Musée<br />
Archéologique <strong>de</strong> Barcelone, Fasc. II, Barcelona.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1918: Excavaciones en <strong>la</strong> Cueva<br />
<strong>de</strong>l Segre. Memoria <strong>de</strong> los resultados obtenidos en<br />
<strong>la</strong>s excavaciones practicadas en el año 1917,<br />
MJSEA, nº 7 <strong>de</strong> 1917, Madrid.<br />
SERRA VILARO, J., 1921: Pob<strong>la</strong>do ibérico <strong>de</strong> Anseresa<br />
Olius. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones realizadas<br />
en 1919-1920, MJSEA, 7 <strong>de</strong> 1921, Madrid.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1922: Pob<strong>la</strong>do ibérico <strong>de</strong> San Miguel<br />
<strong>de</strong> Sorba. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones realizadas<br />
en 1920-1921, MJSEA, nº 44, Ma-drid.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1926: Excavaciones en Solsona.<br />
Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones practicadas en<br />
1925, MJSEA, nº 83, Madrid.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1927: Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis<br />
romano-cristiana <strong>de</strong> Tarragona. Memoria<br />
redactada por el <strong>de</strong>legado-director don Juan<br />
Serra Vi<strong>la</strong>ró, en MJSEA, nº 93, 1 <strong>de</strong> 1927,<br />
Madrid.<br />
Bibliografía general<br />
SERRA VILARÓ, J., 1929: Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis<br />
romano-cristiana <strong>de</strong> Tarragona. Memoria<br />
redactada por el <strong>de</strong>legado-director don Juan<br />
Serra Vi<strong>la</strong>ró, en MJSEA, nº 102, Madrid.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1932: Excavaciones en Tarragona.<br />
Memoria presentada a <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong><br />
Excavaciones, en MJSEA, nº 116, 5 <strong>de</strong> 1930,<br />
Madrid.<br />
SERRANO GÓMEZ, P., 1899: “La p<strong>la</strong>ine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conso<strong>la</strong>tion<br />
et <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine ibérique d’Ello”, en BH,<br />
pp. 11-19, Bur<strong>de</strong>os.<br />
SERRANO DE HARO, A., 1950: España es así, Madrid.<br />
SETTIMELLI, W., 1977: Gli Alinari fotografi a<br />
Firenze, 1852-1920, Florencia.<br />
SHANKS, M., 1997: “L’archéologie et le passée<br />
contemporain. Un paradigme”, en Schnapp,<br />
A. (ed), Une archéologie du passé récent?, pp.<br />
245-252, París.<br />
SICHTERMANN, H., 1996: Kulturgeschichte <strong>de</strong>r k<strong>la</strong>ssischen<br />
Archäologie, Munich.<br />
SIEBERT, I., 1988: “Zum Problem <strong>de</strong>r Kulturgeschichtsschreibung<br />
bei Jacob Burckhardt”, en<br />
Christ, K., y Momigliano, A. (eds.), L’Antichità<br />
nell’ Ottocento in Italia e Germania - Die Antike<br />
im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt in Italien und Deutsch<strong>la</strong>nd,<br />
pp. 249-273, Bolonia-Berlín.<br />
SIRET, L., 1907: Vil<strong>la</strong>ricos y Herrerías. Antigüeda<strong>de</strong>s<br />
púnicas, romanas, visigóticas y árabes, Madrid.<br />
SMITH, G., 1996: “Calvert Jones in Florence”, en<br />
HPh, vol. 20, N°1, primavera 1996, pp. 4-5,<br />
Londres-Washington.<br />
SMITH, S.M., 1999: American archives. Gen<strong>de</strong>r,<br />
race and c<strong>la</strong>ss in visual culture, Princeton, New<br />
Jersey.<br />
SNYDER, J., 1998: “Nineteenth-century photography<br />
of sculpture and the rhetoric of substitution”,<br />
en Johnson. G.A. (ed) Sculpture and<br />
photography. Envisioning the third dimension,<br />
pp. 21-34, Cambridge University Press.<br />
SOMMERGRUBER, W., 1995: “Hans Christian<br />
An<strong>de</strong>rsen and Charles Clifford”, en HPh, n°<br />
20, pp. 89.<br />
SNYDER, J., 1998: «Nineteenth century photography<br />
and the rhetoric of substitution» en G. Johnson<br />
(ed.), Sculpture and Photography, Envisioning the<br />
Third Dimension, Cambridge University Press.<br />
SOBIESZECK, R.A., 1986: This Edifice is Colossal.<br />
19th century Architectural Photography, Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, International Museum<br />
of Photography, Rochester.<br />
469
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
SOUGEZ, M.-L., 1981: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía,<br />
Madrid.<br />
SOULIER, PH., 1992: “85 ans <strong>de</strong> Bulletins: P<strong>la</strong>ce<br />
et rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Préhistorique Française<br />
(1904-1988) dans le développement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
en Préhistoire”, en Duval, A., (ed.), La<br />
Préhistoire en France. Musées, Écoles <strong>de</strong> Fouille,<br />
associations du XIX ème siècle à nos jours, Actes<br />
du 114 Congrès <strong>de</strong>s Sociétés Savantes, pp. 7-<br />
18, 3-9 abril 1989, París.<br />
SOUSSLOFF, C. M., 1998: “Historicism in Art<br />
History”, en Nelly, M., The Encyclopedia of<br />
Aesthetics, vol. 2, p. 407-412, Oxford University<br />
Press.<br />
SOUSSLOFF, C. M., 2002: “Art photography, History<br />
and Aesthetics”, en Mansfield, E., Art history<br />
and its institutions. Foundations of a discipline,<br />
Nueva York. pp. 295-313.<br />
STARK, C. B., 1969: Systematik und Geschichte<br />
<strong>de</strong>r Archäologie <strong>de</strong>r Kunst, Leipzig, 1880, reed.<br />
1969, Munich.<br />
STARL, T., 1994: “Un nouveau mon<strong>de</strong> d’images.<br />
Usage et diffusion du daguerréotype”, Frizot,<br />
M. (Éd.), Nouvelle histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie,<br />
pp. 33-58, París.<br />
STEUER, H. (ed.) 2001: Eine hervorragen<strong>de</strong> nationale<br />
Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen<br />
1900 und 1995, Berlín-Nueva York.<br />
STYLOW, A. U.; GIMENO PASCUAL, H., 2004: “Emil<br />
Hübner”, en Mora, G., Ayarzagüena, M. (eds.)<br />
Pioneros <strong>de</strong> <strong>la</strong> Arqueología en España. Del siglo<br />
XVI a 1912, pp. 333-340, Madrid.<br />
SZEGEDY-MASZAK, A., 1996: “Forum Romanum<br />
/Campo Vaccino”, en HPh, Vol 20, n° 1, primavera<br />
1996, pp. 24-32.<br />
TARACENA AGUIRRE, B., 1919: “La inauguración<br />
<strong>de</strong>l Museo Numantino <strong>de</strong> Soria”, en RABM<br />
n° 40, pp. 552-561.<br />
TARACENA AGUIRRE, B., 1924: La cerámica ibérica<br />
<strong>de</strong> Numancia, Madrid.<br />
TARACENA AGUIRRE, B., 1926: Excavaciones en <strong>la</strong>s<br />
provincias <strong>de</strong> Soria y Logroño. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
excavaciones practicadas en 1925-26, MJSEA,<br />
nº 86, Madrid.<br />
TARACENA AGUIRRE, B., 1932: Excavaciones en <strong>la</strong><br />
provincia <strong>de</strong> Soria. Memoria redactada por el<br />
<strong>de</strong>legado director, MJSEA, n. gral 119, Madrid.<br />
TARACENA AGUIRRE, B., 1942: “Restos romanos en<br />
La Rioja”, en AEspA, vol. 15, nº 46, pp. 17-<br />
47, Madrid.<br />
470<br />
TARACENA, B., 1946: “El pa<strong>la</strong>cio romano <strong>de</strong><br />
Clunia”, en AEspA, vol. 19, nº 62, pp. 29-69,<br />
nº 19.<br />
TARACENA AGUIRRE, B., 1949: “Noticia histórica<br />
<strong>de</strong> los Museos Arqueológicos Españoles”, en<br />
RABM 55, pp. 71-89.<br />
TEIXIDOR, C., 2002: “Exposición <strong>de</strong> fotografías<br />
estereoscópicas <strong>de</strong> Eustasio Vil<strong>la</strong>nueva. Años<br />
veinte”, en Imatge i Recerca, 7 Jornadas, p. 369-<br />
372, Gerona.<br />
TELLINI SANTONI, B. MANODORI, A., CAPODIFERRO,<br />
A. y PIRANOMONTE, M., 1998: Archeologia in<br />
posa. Dal colosseo a Cecilia Mete<strong>la</strong> nell´antica<br />
Documentazione Fotografica, Milán.<br />
THOMAS, A., 1997: “The search for pattern”, en<br />
A.Thomas, Beauty of another or<strong>de</strong>r: photography<br />
in science, New Haven.<br />
TIETZE, H., 1913: “Das Kunstwerk kann unter<br />
keinen Umstän<strong>de</strong>n durch eine Reproduktionen<br />
ersetz wer<strong>de</strong>n”, en Tietze, H., Die metho<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Kunstgeschichte, Leipzig.<br />
TARRADELL, M., 1961: Ensayo <strong>de</strong> estratigrafía comparada<br />
<strong>de</strong> los pob<strong>la</strong>dos valencianos, Valencia.<br />
TOMASSINI, L., 1996: “The birth of the Italian<br />
Photographic Society”, en History of Photography,<br />
Vol. 20, N°1, Primavera 1996, pp. 57-<br />
64, Londres-Washington.<br />
TORMO, E., 1915-16: “Una nota bibliográfica y<br />
algo más: Acerca <strong>de</strong>l inventario monumental<br />
<strong>de</strong> Á<strong>la</strong>va y vergüenzas nacionales ante unos<br />
actos <strong>de</strong> impiedad histórica”, en BSEE, t. 23-<br />
24, pp. 152-160.<br />
TORMO, E., 1947: “Homenaje español a <strong>la</strong> memoria<br />
<strong>de</strong> Emil Hübner: el fundador <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna<br />
arqueología hispánica”, en BRAH 121,<br />
pp. 489-506.<br />
TORRES, F., 1935: Progreso. Lecturas históricas sobre<br />
el mundo, <strong>la</strong> vida y <strong>la</strong>s civilizaciones, Barcelona.<br />
TORRES BALBÁS, L., 1946: “Bóvedas romanas sobre<br />
arcos <strong>de</strong> resalto”, en AEspA, vol. 19, nº<br />
64, p. 173-208, Madrid.<br />
TORRES ORTIZ, M., 1999: Sociedad y mundo funerario<br />
en Tartessos, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia,<br />
Bibliotheca Archaeologica Hispanica,<br />
Madrid.<br />
TORRES, J.M., 2001: La retina <strong>de</strong>l sabio. Fuentes<br />
documentales para <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
científica en España, Santan<strong>de</strong>r.<br />
TORTOSA, T., 1999: “Tras <strong>la</strong>s huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong> dos recipientes<br />
ibéricos: el vaso <strong>de</strong> los guerreros <strong>de</strong>
Archena y el vaso Cazurro”, en J. Blánquez<br />
Pérez y L. Roldán Gómez (Eds.), La Cultura<br />
Ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong><br />
siglo. Vol. II, Las Colecciones Madrileñas, Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, pp. 167-171, Madrid.<br />
TOZZI, S., 1989: “I fotografi di Parker”, en Un inglese<br />
a Roma: <strong>la</strong> raccolta Parker nell’Archivio<br />
Fotografico Communale 1864-1877, pp. 17-<br />
22, Rome.<br />
TRACHTENBERG, A., 1989: Reading American Photographs:<br />
Images as History. Mathew Brady to<br />
Walker Evans, Nueva York.<br />
TRAILL, D. A. 1984: “Schliemann’s discovery of<br />
‘Priam’s treasure’: a reexamination of the evi<strong>de</strong>nce”,<br />
en Journal of Hellenic Studies 104, pp.<br />
96-115.<br />
TRIGGER, B.G., 1980: La revolución arqueológica.<br />
La obra <strong>de</strong> Gordon Chil<strong>de</strong>, Barcelona.<br />
TRIGGER, B.G, 1989: A History of Archaeological<br />
Thought, Ed. en castel<strong>la</strong>no (1992) Historia <strong>de</strong>l<br />
pensamiento arqueológico, Crítica, Barcelona.<br />
TRUTAT, E., 1879: La photographie apliquée à l’archéologie,<br />
París.<br />
TUBINO, F.M., 1872: “Historia y Progresos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Arqueología Prehistórica”, en MEA, p. 3-5,<br />
T.I, Madrid.<br />
TUBINO, F.M., 1875: “La crisis <strong>de</strong>l pensamiento<br />
nacional y el positivismo en el Ateneo”, en<br />
RE, XLVII, pp. 443.<br />
TUBINO, F.M., 1876: “Los monumentos megalíticos<br />
<strong>de</strong> Andalucía, Extremadura y Portugal y<br />
los aborígenes ibéricos”, en MEA, T. VII, Madrid,<br />
p. 303.<br />
TULLA, J; BELTRÁN, P; OLIVA, C. y SANS, J., 1927:<br />
Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis romano-cristiana<br />
<strong>de</strong> Tarragona. Trabajos y <strong>de</strong>scubrimientos realizados<br />
al hacer <strong>la</strong>s obras para una nueva fábrica<br />
<strong>de</strong> tabacos <strong>de</strong> Tarragona, MJSEA, nº 88,<br />
Madrid.<br />
TURNER, R.S., 1989: “German science, German<br />
Universities. Historiographical perspectivas<br />
from the 1980s´”, en Schubring, G. (ed.) Disziplinenbildung<br />
in Preuben als mo<strong>de</strong>l für Wissenschaftspolitik<br />
im Europa <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts,<br />
pp. 24-36, Stuttgart.<br />
ÚBEDA I GALLART, M., 1997: “L’Arxiu <strong>de</strong>l Centre<br />
Excursionista <strong>de</strong> Catalunya”, en Miralls <strong>de</strong>l<br />
cel: Arxiu fotografic <strong>de</strong>l Centre Excursionista <strong>de</strong><br />
Catalunya, Fundación La Caixa, pp. 16-19,<br />
Barcelona.<br />
Bibliografía general<br />
VALENCIANO PRIETO, C., 1999: “D. Joaquín Sánchez<br />
Jiménez”, en Blánquez, J. y Roldán, L.,<br />
(eds.), La cultura ibérica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo. Un homenaje a <strong>la</strong> memoria,<br />
pp. 95-100, Madrid.<br />
VANCE, W., 1989: America’s Rome, Londres.<br />
VAN HAAFTEN, J., 1980: “Introduction”, en VV.<br />
AA., Egypt and the Holy Land in Historic Photographs.<br />
77 views by Francis Frith, pp. VII-<br />
XXIV, Nueva York.<br />
VAN REYBROUCK., D., 1998: “Imaging and Imagining<br />
the Nean<strong>de</strong>rthal: the role of technical<br />
drawings in archaeology”, en Antiquity 72, pp.<br />
56-64.<br />
VAN REYBROUCK, D., 2002: “Boule’s error: on the<br />
social context of scientific knowledge», en<br />
Antiquity, n° 291, vol. 96, marzo 2002, Special<br />
section Ancestral Archives: explorations in the<br />
History of Archaeology, pp. 158-164.<br />
VALLE GASTAMINZA, F. DEL., 1999: Manual <strong>de</strong> documentación<br />
fotográfica, Madrid.<br />
VALLE GASTAMINZA, F. DEL, 2001: “El análisis documental<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía”, en http://www.<br />
ucm.es/info/multi-doc/prof/fvalle/artfot.htm.<br />
VARELA, J., 1999: La nove<strong>la</strong> <strong>de</strong> España. Los intelectuales<br />
y el problema español, Madrid.<br />
VÁZQUEZ DE PARGA, L., 1943: “Sello <strong>de</strong> Bronce,<br />
romano, <strong>de</strong> Maguil<strong>la</strong> (Badajoz)”, en AEspA,<br />
pp. 442-445.<br />
VEGA, J., 1989b: “Los inicios <strong>de</strong>l artista. El dibujo<br />
base <strong>de</strong> <strong>la</strong>s artes” en VV.AA., La formación<br />
<strong>de</strong>l artista. De Leonardo a Picasso. Aproxi-mación<br />
al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s BBAA, pp.<br />
1-29, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> San Fernando, Madrid.<br />
VEGA, C., 2002: “Divergencias, correspon<strong>de</strong>ncias:<br />
extravíos <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en <strong>la</strong> historia<br />
<strong>de</strong>l arte”, en VV.AA., Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía<br />
<strong>de</strong>l siglo XIX en España: una revisión metodológica,<br />
I Congreso Universitario sobre fotografía<br />
españo<strong>la</strong>, 25 al 27 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong><br />
1999, pp. 127-139, Pamplona.<br />
VEGA, C., 2004: El ojo en <strong>la</strong> mano. La mirada fotográfica<br />
en el siglo XIX, Gerona.<br />
VICO BELMONTE, A., 1999: “Las excavaciones en<br />
<strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Galera y <strong>la</strong> prensa granadina<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> época (1900/1935)”, en Blánquez Pérez,<br />
J.; Roldán Gómez, L., (eds.), La cultura ibérica<br />
a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía <strong>de</strong> principios <strong>de</strong> siglo.<br />
Un homenaje a <strong>la</strong> memoria, pp. 245-250,<br />
Madrid.<br />
471
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
VIDAL, L., 1878: “Photographie nationale”, en<br />
MPh, p. 129-131.<br />
VIDAL, L., 1894: “Musée <strong>de</strong>s photographies documentaires-Réglement”,<br />
en BSFP, pp. 567-<br />
568.<br />
VIDAL, L., 1903: “Historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photogravure.<br />
Ses divers procès et ses applications” en Davanne,<br />
A. Bucquet, M., Le Musée Rétrospectif <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Photographie à l’Exposition Universelle <strong>de</strong><br />
1900, pp. 75-84, París.<br />
VIDAL, L. M., 1911-12: “Abrich Romani. Stació<br />
agut Cova <strong>de</strong>l Or, o <strong>de</strong>ls Encantats. Estacions<br />
prehistòriques <strong>de</strong> les epoques musteriana, magdaleniana<br />
y neolítica a Capel<strong>la</strong><strong>de</strong>s y Santa Creu<br />
d’Olor<strong>de</strong> (provincia <strong>de</strong> Barcelona)”, en AIEC,<br />
nº 4, pp. 268-302, Barcelona.<br />
VINET, E., 1874: L´Art et l’Archéologie, París.<br />
VILANOVA Y PIERA, J., 1872: “Lo prehistórico en<br />
España”, en ASEHN, I, pp. 187-229.<br />
VILANOVA Y PIERA, J., 1894: Geología y Prehistoria<br />
Ibérica, Madrid.<br />
VILANOVA Y PIERA, J.; TUBINO, F.M., 1871: Viaje<br />
científico a Dinamarca y Suecia con motivo <strong>de</strong>l<br />
Congreso Internacional Prehistórico celebrado<br />
en Copenhague en 1869, Madrid.<br />
VILANOVA Y PIERA, J. y DE DIOS DE LA RADA Y<br />
DELGADO, J., 1890: Geología y Protohistoria<br />
ibéricas, Historia General <strong>de</strong> España dirigida por<br />
Antonio Cánovas <strong>de</strong>l Castillo, vol. 1, Madrid.<br />
VILASECA, S., 1944: “Las pinturas rupestres naturalistas<br />
y esquemáticas <strong>de</strong> Mas <strong>de</strong>l Llort, en<br />
Rojals (Provincia <strong>de</strong> Tarragona)”, en AEspA,<br />
vol. 17, pp. 301-324.<br />
VISEDO MOLTÓ, C., 1921: Excavaciones en el monte<br />
<strong>de</strong> La Serreta próximo a Alcoy (Alicante).<br />
Memoria <strong>de</strong> los trabajos y resultados obtenidos en<br />
dichas excavaciones, MJSEA, nº 40, Madrid.<br />
VISEDO MOLTÓ, C., 1934: Algunas supervivencias<br />
mediterráneas hal<strong>la</strong>das en La Serreta <strong>de</strong> Alcoy,<br />
Madrid.<br />
VON HUMBOLT, A., 1848: Cosmos, Londres.<br />
VON MEYENN, K., 1988: «Del conocimiento científico<br />
al po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. Ciencia y política<br />
en Alemania durante el Segundo Imperio<br />
y <strong>la</strong> República <strong>de</strong> Weimar”, en Sánchez Ron,<br />
J.M., (ed.) 1907-1987: La Junta para <strong>la</strong> Ampliación<br />
<strong>de</strong> Estudios e Investigaciones Científicas<br />
80 años <strong>de</strong>spués, pp. 63-126, CSIC, Madrid.<br />
VV.AA., 1836-1865: Recuerdos y bellezas <strong>de</strong> España:<br />
obra <strong>de</strong>stinada para dar a conocer sus mo-<br />
472<br />
numentos, antigüeda<strong>de</strong>s, paisajes, Madrid-Barcelona.<br />
VVAA., 1852: “Égypte, Nubie, Palestine et Syrie,<br />
<strong>de</strong>ssins photographiques recueillis par M. Du<br />
Camp, format petit in-folio, Gi<strong>de</strong> et Baudry,<br />
París”, en RA, nº 9, vol. 1, Abril-Septiembre,<br />
pp. 192-193, París.<br />
VVAA., 1852: Notice historique sur <strong>la</strong> vie et les<br />
travaux <strong>de</strong> M. le Duc <strong>de</strong> Luynes, membre libre<br />
<strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres,<br />
por M. Guigniaut, leído en sesión pública el<br />
20 noviembre <strong>de</strong> 1868. En Histoire <strong>de</strong><br />
l’Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres, T.<br />
XXVII, pp. 279-292, París.<br />
VV.AA., 1871: “Noticias”, en RABM, nº 2, pp.<br />
38-39.<br />
VV.AA. 1883: Catálogo <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional que se publica siendo director <strong>de</strong>l mismo<br />
D. Antonio García Gutiérrez y comisionado especial<br />
para este trabajo Don Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rada<br />
y Delgado, Sección Primera, Tomo I, Madrid.<br />
VV.AA., 1889: España artística y Monumental.<br />
Cuadros antiguos y mo<strong>de</strong>rnos, monumentos arquitectónicos,<br />
objetos <strong>de</strong> escultura, tapicería, armería,<br />
orfebrería y <strong>de</strong>más artes <strong>de</strong> los Museos y<br />
Colecciones <strong>de</strong> España en reproducciones fototípicas,<br />
con ilustraciones <strong>de</strong> D. Pedro <strong>de</strong> Madrazo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>Real</strong>es <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong>s Españo<strong>la</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia<br />
y <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes, Madrid.<br />
VV.AA., 1890-1894: Historia General <strong>de</strong> España,<br />
dirigida por D. Antonio Cánovas <strong>de</strong>l Castillo,<br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia, Madrid.<br />
VV.AA., 1903: Inventario <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s y<br />
objetos <strong>de</strong> arte que posee <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Historia, Madrid.<br />
VV.AA., 1908: “Un altre toro ibèrich a Elx”, en<br />
AIEC, nº 1, pp. 550-551.<br />
VV.AA., 1917: “Re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones”,<br />
en RABM, vol. 36, pp. 37-38.<br />
VV.AA., 1918: Guía histórico-<strong>de</strong>scriptiva <strong>de</strong>l Museo<br />
<strong>de</strong> Reproducciones Artísticas, Madrid.<br />
VVAA., 1921: Organisation du Corpus Vasorum<br />
Antiquorum (1919-1921), París.<br />
VV.AA., 1929: El arte en España. Guía <strong>de</strong>l Museo<br />
<strong>de</strong>l Pa<strong>la</strong>cio Nacional. Exposición internacional<br />
<strong>de</strong> Barcelona 1929. Tercera revisión revisada por<br />
el Dr. D. Manuel Gómez-Moreno, Barcelona.<br />
VV.AA., 1933: Adquisiciones en los años 1930 y<br />
1931, siendo directores generales <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes<br />
D. Manuel Gómez-Moreno y D. Ricardo <strong>de</strong>
Orueta, y director <strong>de</strong>l Museo D. Francisco Álvarez-Ossorio,<br />
Madrid.<br />
VV.AA., 1934a: La Casa Velázquez à Madrid,<br />
Institut <strong>de</strong> France, Académie <strong>de</strong>s Beaux-Arts,<br />
París.<br />
VV.AA., 1934b: Homenaje que tributan el patronato<br />
y funcionarios facultativos <strong>de</strong>l Museo Arqueológico<br />
Nacional a D. José Ramón Mélida y<br />
Alinari, Notas biográficas y Bibliográficas, Madrid.<br />
VV.AA., 1975: Homenaje a D. Antonio García y<br />
Bellido, Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fundación Pastor, nº<br />
20, Madrid.<br />
VV.AA., 1976: En Égypte au temps <strong>de</strong> F<strong>la</strong>ubert,<br />
1839-1860. Les premiers photographes, Museo<br />
<strong>de</strong>l Louvre, París.<br />
VVAA., 1979: Iconographie et histoire <strong>de</strong>s mentalités,<br />
CNRS, París.<br />
VV.AA., 1980a: La Mission Héliographique. Photographies<br />
<strong>de</strong> 1851, París.<br />
VV.AA., 1980b: Charles Nègre, photographe 1820-<br />
1880, Édition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Réunion <strong>de</strong>s Musées nationaux,<br />
París.<br />
VV.AA., 1981: Les historiens et les sources iconographiques,<br />
Institut d’histoire mo<strong>de</strong>rne et contemporaine,<br />
CNRS, París.<br />
VV.AA., 1981b: I calotipi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Società francese<br />
<strong>de</strong> Fotografia, 1840-1860, Venecia.<br />
VV.AA., 1982a: Félix <strong>de</strong> Saulcy (1807-1880) et <strong>la</strong><br />
Terre Sainte, Archives et Documents d’une<br />
mission archéologique, París.<br />
VV.AA., 1982b: La photographie comme modèle.<br />
Aperçu du fonds <strong>de</strong> photographies anciennes <strong>de</strong><br />
l’École <strong>de</strong>s Beaux-Arts, 27 Octubre-6 Diciembre<br />
1982, Chapelle <strong>de</strong>s Petits-Augustins, París.<br />
VV.AA, 1984: Juan Cabré Aguiló (1882 -1982)<br />
Encuentro <strong>de</strong> Homenaje, Publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
“Institución Fernando el Católico”, Zaragoza.<br />
VV.AA., 1985: Exposición homenaje a Luis Siret<br />
(1860-1934), Museo Arqueológico Nacional,<br />
Madrid.<br />
VVAA., 1987: Images et histoire, Actas <strong>de</strong>l Coloquio<br />
París-Censier, Mayo <strong>de</strong> 1986, París.<br />
VV.AA., 1988: Le Mou<strong>la</strong>ge. Actes du Colloque<br />
International, 10-12 abril 1987, París.<br />
VV.AA., 1989a: L’invention d’un regard, cent cinquantenaire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie, París.<br />
VV.AA., 1989b: La formación <strong>de</strong>l artista. De Leonardo<br />
a Picasso. Aproximación al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s BBAA, <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> San<br />
Fernando, Madrid.<br />
Bibliografía general<br />
VV.AA., 1991: <strong>Real</strong> Societat Arquèologica Tarraconense,<br />
1991, Butlletí extraordinari <strong>de</strong>dicat a B.<br />
Hernán<strong>de</strong>z Sanahuja, Tarragona.<br />
VVAA., 1993: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> educación en <strong>la</strong> España<br />
contemporánea. Diez años <strong>de</strong> investigación,<br />
Madrid.<br />
VV.AA., 1995a: Palmen en tempels. Fotografie in<br />
Egypte in <strong>de</strong> XIX e eeuw, Lovaina.<br />
VV.AA., 1995b: Archivo General <strong>de</strong> <strong>la</strong> Administración<br />
1969-1994, Madrid.<br />
VV.AA., 1995c: Crucero universitario por el Mediterráneo<br />
(Verano <strong>de</strong> 1933), Madrid.<br />
VV.AA., 1996a: Délos: base <strong>de</strong> données d ’images<br />
archéologiques, CD-ROM <strong>de</strong>l 150 aniversario<br />
<strong>de</strong> l’École Française <strong>de</strong> Athènes, París.<br />
VV.AA., 1996b: La conquête <strong>de</strong> l’archéologie mo<strong>de</strong>rne,<br />
CD-ROM <strong>de</strong>l 150 aniversario <strong>de</strong> l’École<br />
Française <strong>de</strong> Athènes, París.<br />
VV.AA., 1997: La fotografía y el museo, Madrid.<br />
VV.AA., 1999a: Chefs- d ’oeuvre du J. Paul Getty<br />
Museum. Photographies, París.<br />
VV.AA., 1999b: Rome au XIXe siècle. Photographies<br />
inédites 1852-1890, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición<br />
Museo Carnavalet, 19 Junio- Septiembre 1999,<br />
París.<br />
VV.AA., 1999d: L’Archéologique c<strong>la</strong>ssique dans<br />
l’objectif. Wal<strong>de</strong>mar Deonna 1880-1959, vol.<br />
47, Ginebra.<br />
VVAA, 1999e: Jornadas Juan Cabré Aguiló. Cincuentenario<br />
<strong>de</strong> su fallecimiento, Ateneo <strong>de</strong> Madrid,<br />
3 y 7 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1997, Madrid.<br />
VV.AA., 2000: Imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia en <strong>la</strong> España<br />
contemporánea, Madrid.<br />
VV.AA., 2001b: “Área”, en http://www.inha.fr/inha/recherches/area.html.<br />
VV.AA., 2001: Huel<strong>la</strong>s <strong>de</strong> luz. El arte y los experimentos<br />
<strong>de</strong> William Henry Fox Talbot, Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> exposición Museo Nacional Centro <strong>de</strong><br />
Arte Reina Sofía, Madrid.<br />
VV.AA., 2001c: Muntaya i lleure 100 anys enrere,<br />
Arxiu fotogràfic <strong>de</strong>l Centre Excursionista<br />
<strong>de</strong> Catalunya, Barcelona.<br />
VV.AA., 2002: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fotografía <strong>de</strong>l siglo XIX<br />
en España: una revisión metodológica, I Congreso<br />
Universitario sobre Fotografía Españo<strong>la</strong>, 25 al<br />
27 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1999, Pamplona.<br />
VV.AA., 2002b: Álbum. La colección <strong>de</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong>l Marqués <strong>de</strong> Cerralbo, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Exposición, Diciembre 2002 a Marzo <strong>de</strong>l<br />
2003, Madrid.<br />
473
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
VV.AA., 2002c: Caminos <strong>de</strong> arte. D. Manuel<br />
Gómez-Moreno y el Catálogo Monumental <strong>de</strong><br />
Ávi<strong>la</strong>, Ávi<strong>la</strong>.<br />
VV.AA., 2003a: Imágenes en el tiempo. Un siglo <strong>de</strong><br />
fotografía en <strong>la</strong> Alhambra 1840-1940, Catálogo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, Museo <strong>de</strong> San Isidro, 30 <strong>de</strong><br />
Octubre <strong>de</strong> 2003 al 11 <strong>de</strong> enero 2004, Madrid.<br />
VV.AA., 2003b: Pioneros <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología. Mari<br />
(Siria) 1933-1954. Imágenes <strong>de</strong> una misión en<br />
el Próximo Oriente, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición,<br />
Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong>.<br />
VV.AA., 2004a: 1954-2004. 50 años <strong>de</strong>l Instituto<br />
Arqueológico Alemán. 50 Jahre Deutches Archäologisches<br />
Institut Madrid, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición,<br />
Museo <strong>de</strong> San Isidro, Madrid.<br />
VV.AA., 2004b: Arqueología, Coleccionismo y<br />
Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX,<br />
Congreso Internacional, Sevil<strong>la</strong>, 18-20 <strong>de</strong> Noviembre<br />
<strong>de</strong> 2004, en prensa.<br />
WEBER, S. y MALANDRINI, F., 1996: “Fratelli Alinari<br />
in Florence”, en HPh, Vol. 20, N°1, Primavera<br />
1996, pp. 4956, Londres-Washington.<br />
WERNERT, P. y PÉREZ DE BARRADAS, J., 1920:<br />
Yacimientos paleolíticos <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l Manzanares<br />
(Madrid). Memoria acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s practicadas<br />
en 1919-1920, en MJSEA, nº 33, vol. 5, Madrid.<br />
WEY, F., 1851: “De l’influence <strong>de</strong> l’héliographie<br />
sur les Beaux-Arts”, en La Lumière, n°1, Febrero,<br />
París.<br />
WELLS, L., (ed.) 2003: The photography rea<strong>de</strong>r,<br />
Londres.<br />
WHEELER, M., 1950: “What matters in archaeology?”,<br />
en Antiquity, n° 95 septiembre 1950,<br />
pp. 122- 130.<br />
WHEELER, R.E.M., 1954: Archaeology from the<br />
Earth, Oxford. Trad. español, Arqueología <strong>de</strong><br />
campo, 1979, Madrid.<br />
WILTON, A., BIGNAMIN, I. (eds.) 1997: The Grand<br />
Tour: The lure of Italy in the eighteenth century,<br />
Londres.<br />
474<br />
WITTE, P., 1996: Adiós, España vieja, Madrid.<br />
WITTE, P., 1997: “Fotografiando un enigma”, en<br />
Olmos Romera, R., Tortosa, T. (eds.), La Dama<br />
<strong>de</strong> Elche. Lecturas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> diversidad, pp. 48-<br />
65, Madrid.<br />
WOOTERS, D., 1996: “The quiet art of Robert<br />
MacPherson”, en HPh, Vol. 20, N°1, Primavera<br />
1996, pp. 2-3, Londres-Washington.<br />
WULFF ALONSO, F., 2003a: Las esencias patrias.<br />
Historiografía e Historia Antigua en <strong>la</strong> construcción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad españo<strong>la</strong> (siglos XVI-<br />
XX), Barcelona.<br />
WULFF ALONSO, F., 2003b: “Los antece<strong>de</strong>ntes (y<br />
algunos consecuentes) <strong>de</strong> <strong>la</strong> imagen franquista<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> antigüedad”, en Wulff Alonso y Álvarez<br />
Martí-Agui<strong>la</strong> (eds.) Antigüedad y franquismo,<br />
1936-1977, pp. 9-32, Má<strong>la</strong>ga.<br />
WULFF ALONSO, F., 2004: “Adolf Schulten.<br />
Historia Antigua. Arqueología y racismo en<br />
medio siglo <strong>de</strong> historia europea”, en Schulten,<br />
A., Historia <strong>de</strong> Numancia, primera edición,<br />
Pamplona.<br />
WULFF ALONSO, F. y ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR,<br />
M., eds., 2003: Antigüedad y franquismo, 1936-<br />
1977, Má<strong>la</strong>ga.<br />
WYLIE, M.A., 1985: “The reaction against analogy”,<br />
en Advances in Archaeological Method<br />
and Theory, 8, pp. 63-111.<br />
XANDRI PICH, J., 1932: Concentraciones, Madrid.<br />
XANDRI PICH., J., 1934: España legendaria.<br />
Narraciones históricas, tradiciones, leyendas, Madrid.<br />
YAKOUMIS, H. y ROY, I., 2000: L’Acropole d’Athènes,<br />
Photographies 1839-1959, París.<br />
ZANNIER, I., 1997: Le Grand Tour in the photographs<br />
of travelers of 19th century, Venecia.<br />
ZERNER, H., 1998: “Malraux and the Power of<br />
Photography”, en Johnson. G.A.(ed) Sculpture<br />
and photography. Envisioning the third dimension,<br />
pp. 116-130, Cambridge University<br />
Press.
BIBLIOGRAFÍA DE LA PARTE GRÁFICA<br />
ALTAMIRA Y CREVEA, R., 1928: Historia <strong>de</strong> los españoles<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización españo<strong>la</strong>, Barcelona,<br />
tomo I, 1ª edición 1900-1910.<br />
AMADOR DE LOS RÍOS, R., 1912: Catálogo Monumental<br />
<strong>de</strong> Albacete, Volumen inédito.<br />
BLANCO FREIJEIRO, A., 1955: “Un retrato <strong>de</strong> Domiciano”,<br />
en AEspA, vol. 28, nº 92, p. 280-<br />
286.<br />
BLANCO, A., 1960: “Orientalia II”, en AEspA, vol.<br />
33, nº 101/102, p. 3-43, Madrid.<br />
BONSOR, J., 1922: “El coto <strong>de</strong> Doña Ana (una<br />
visita arqueológica)”, en BRAH, nº 81, 2/4,<br />
pp. 152-160.<br />
BONSOR, G.E., 1931: The archaeological Expedition<br />
along the Guadalquivir 1889-1901, The Hispanic<br />
Society of America, Nueva York.<br />
BOSCH GIMPERA, P., 1932: Etnología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penínsu<strong>la</strong><br />
Ibérica, Arqueología i Arts Ibérics, Barcelona.<br />
BOTELLA CANDELA, E., 1926: Excavaciones en <strong>la</strong><br />
“Mo<strong>la</strong> Alta” <strong>de</strong> Serelles (Alcoy). Memoria <strong>de</strong> los<br />
trabajos y <strong>de</strong>scubrimientos realizados, MJSEA,<br />
nº 79, Madrid.<br />
BRUNN, H., 1900: Denkmäler Griechischen und<br />
Römischer sculptur in historischer anordnung,<br />
Munich.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J., 1934: “Las Cuevas <strong>de</strong> los Casares<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hoz”, en AEspAA, vol. X, 39-94.<br />
CABRÉ AGUILÓ, J. y MOTOS, F., 1920: La Necrópoli<br />
Ibérica <strong>de</strong> Tútugi (Galera, Provincia <strong>de</strong> Granada),<br />
MJSEA, nº 25, Madrid.<br />
CALVO, I. y CABRÉ, J., 1917: Excavaciones en <strong>la</strong> cueva<br />
y el Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena,<br />
Jaén). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
1916, MJSEA, n° 8, Madrid.<br />
CALVO, I. y CABRÉ, J., 1918: Excavaciones en <strong>la</strong> cueva<br />
y el Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena,<br />
Jaén). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
1917, en MJSEA, n° 16, Madrid.<br />
CALVO, I. y CABRÉ, J., 1919: Excavaciones en <strong>la</strong> cueva<br />
y el Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Santa Elena,<br />
Jaén). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
1918, en MJSEA, n° 22, Madrid.<br />
CASELLAS, R., 1909-10: “Les Troballes esculptoriques<br />
a les excavacions d´Empuries”, en AIEC,<br />
nº 3, pp. 281-295.<br />
CASTILLO YURRITA, A. DEL., 1943: “La cerámica<br />
ibérica <strong>de</strong> Ampurias: cerámica <strong>de</strong>l su<strong>de</strong>ste”,<br />
en AEspA, vol. 16, nº 50, pp. 1-48,<br />
CAZURRO, M. y GANDÍA, E., 1913-14: “La estratificación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica en Ampurias y <strong>la</strong> época<br />
<strong>de</strong> sus restos”, en AIEC, n°5, vol 1, p. 657-686.<br />
CROS, G.; HEUZEY, L. y THUREAU-DANGIN, F.,<br />
1914: Nouvelles fouilles <strong>de</strong> Tello, Mission Française<br />
en Chaldée, París.<br />
CURTIUS, E., ADLER, F. y HIRSCHFELD, G., 1875-<br />
79: Ausgrabungen zu Olympia, 4 vol. Berlín,<br />
1875-79.<br />
CHÉNÉ, A., FOLIOT, PH. y RÉVEILLAC, G., 1999: La<br />
pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie en archéologie, Aixen-Provence.<br />
DE GAUTRAND, J.-CL.; BUISINE, A., 1999: B<strong>la</strong>nquart-Évrard,<br />
Ca<strong>la</strong>is.<br />
DEVIN, P. (ed) 1995: Itinéraires bibliques. Photographies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> collection <strong>de</strong> l’École Biblique et<br />
Archéologique Française <strong>de</strong> Jérusalem début du<br />
XX siècle, París.<br />
DÖRPFELD, W. JACOBSTHAL, P. y SCHAZMANN, P.,<br />
1908: Pergamon, 1906-1907, Bericht ubre die<br />
Arbeiten, Atenas.<br />
475
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
EVANS, E., 1902: The Pa<strong>la</strong>ce of Minos at Knossos,<br />
Londres.<br />
FERNÁNDEZ-CHICARRO, C., 1955: “Noticiario arqueológico<br />
<strong>de</strong> Andalucía”, en AEspA, vol. 28,<br />
nº 91, pp. 150-159.<br />
FERNÁNDEZ-CHICARRO, C., 1955: “Noticiario arqueológico<br />
<strong>de</strong> Andalucía”, en AEspA, vol. 28,<br />
nº 92, pp. 322-341.<br />
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1955: “Anillo púnico,<br />
con escarabeo, proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Cádiz”, en<br />
AEspA, nº 92, vol. 28, pp. 274-279.<br />
FLANDIN Y COSTE, 1851-52: Voyage en Perse. Perse<br />
ancienne, París.<br />
FLORIANO, A., 1944: “Excavaciones en Mérida<br />
(Campañas <strong>de</strong> 1934 y 1936)”, en AEspA, pp.<br />
151-187.<br />
FURTWÄNGLER, A.; REICHHOLD, K., 1904: ”Krater<br />
<strong>de</strong>s Klitias und Ergotimos”, en Griechische<br />
Vasenmalerei I, München.<br />
GARAY Y ANDUAGA, R., 1923: “Antigüeda<strong>de</strong>s prehistóricas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Huelva”, en<br />
BRAH, T. LXXXIII, pp. 35-48.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1936: Los hal<strong>la</strong>zgos griegos<br />
en España, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1942: Fenicios y Carthagineses<br />
en Occi<strong>de</strong>nte, CSIC, Madrid.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1943: “De escultura ibérica.<br />
Algunos problemas <strong>de</strong> Arte y cronología”,<br />
en AEspA, vol. 16, nº 52, pp. 272-299.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1945: “La pintura mayor entre<br />
los iberos”, en AEspA, XVIII, 60, pp. 250-257.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1951: “Estudios sobre escultura<br />
romana <strong>de</strong> los museos <strong>de</strong> España y Portugal”,<br />
en RABM, vol. IV, 57, pp. 53-75.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1952: “Nuevos datos sobre<br />
<strong>la</strong> cronología final <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica<br />
y sobre su expansión extrapeninsu<strong>la</strong>r”, en<br />
AEspA, vol. 25, nº 85, pp. 39-45.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1956-57: “Materiales <strong>de</strong> arqueología<br />
hispano-púnica. Jarros <strong>de</strong> bronce”,<br />
en AEspA, pp. 85-104.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1960: “Lápidas funerarias<br />
<strong>de</strong> g<strong>la</strong>diadores <strong>de</strong> Hispania”, en AEspA, vol.<br />
33, nº 101-102, pp. 123-144.<br />
GARCÍA Y BELLIDO, 1960: “Noticiario. Parerga <strong>de</strong><br />
arqueologia y epigrafia hispano-romanas”, en<br />
AEspA, nº 99 y 100, pp. 167-193.<br />
GARÓFANO SÁNCHEZ, R., 2002: Andaluces y marroquíes<br />
en <strong>la</strong> colección fotográfica Lévy (1888-<br />
1889), Cádiz.<br />
476<br />
GONZÁLEZ SIMANCAS, M., 1927: Excavaciones en<br />
Sagunto. Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados durante<br />
los años 1923-1926, MJSEA, nº 92, Madrid.<br />
GONZÁLEZ SIMANCAS, M., 1933: Excavaciones en<br />
Sagunto. Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados,<br />
MJSEA, nº 124, Madrid.<br />
GUTIÉRREZ MORENO, P., 1934: “Fichas ilustradas<br />
<strong>de</strong> monumentos españoles”, en AEspAA, vol.<br />
10, nº 28, pp. 21-26.<br />
HEUZEY, L., 1902: Catalogue <strong>de</strong>s antiquités chaldéennes:<br />
sculpture et gravure à <strong>la</strong> pointe, París.<br />
KOENEN, K., 1895: Gefässkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vorrömischen,<br />
römischen und Fränkischen zeit in <strong>de</strong>r Rhein<strong>la</strong>n<strong>de</strong>n,<br />
Bonn.<br />
KUKAHN, E., 1951: “El sarcófago sidonio, <strong>de</strong><br />
Cádiz”, en AEspA, nº 24, pp. 23-34, Madrid.<br />
LAFUENTE VIDAL, J., 1944: “Algunos datos concretos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Alicante sobre el problema<br />
cronológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> cerámica ibérica”, en<br />
AEspA, vol. 17, nº 54, pp. 68-87.<br />
LOIR, CH., 2002: «La Belgique et <strong>la</strong> perception <strong>de</strong><br />
l´art antique avant 1839 : le développement<br />
<strong>de</strong>s collections <strong>de</strong> plâtres <strong>de</strong> statues antiques<br />
à usage pédagogique», en Tsingarida, A. y<br />
Kurtz, D., Appropiating Antiquity. Saisir l´antique.<br />
Collections et collectioneurs d´antiques en<br />
Belgique et en Gran<strong>de</strong>-Bretagne au XIX siècle, pp.<br />
33-72, Bruse<strong>la</strong>s.<br />
LÓPEZ PIÑERO, J.M., 1992: “Introducción”, en<br />
López Piñero, J.M., (ed.), La ciencia en <strong>la</strong><br />
España <strong>de</strong>l siglo XIX, Revista Ayer, n °7, 1992,<br />
pp. 11-18.<br />
QUINTERO, P., 1917: Excavaciones en Punta <strong>de</strong><br />
Vaca y en Puerta <strong>de</strong> Tierra (Ciudad <strong>de</strong> Cádiz).<br />
Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en 1916,<br />
MJSEA, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1918: “Adquisiciones <strong>de</strong>l Museo<br />
Arqueológico Nacional en 1917. Notas <strong>de</strong>scriptivas<br />
Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y<br />
Museos”, en RABM, nº 39.3, pp. 1-11.<br />
MÉLIDA, J.R. y TARACENA, B., 1920: Excavaciones<br />
en Numancia. Memoria acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
practicadas en 1919-1920, MJSEA, Madrid.<br />
MÉLIDA, J.R., 1932: “El Tesoro <strong>de</strong> Lebrija”, en<br />
BRAH, 100.1, pp. 35-42.<br />
MONDENARD, A. DE, 2001: La Mission Héliographique.<br />
Cinq photographes parcourent <strong>la</strong> France,<br />
París.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J., 1933: Excavaciones<br />
en <strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong> Herrera <strong>de</strong> Pisuerga<br />
(Palencia). Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en<br />
dichas excavaciones, MJSEA, nº 125, Madrid.<br />
MORGAN, J. DE, 1902: Mémoirs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Délegation<br />
en Perse, París.<br />
PEMÁN, C., 1958-59: “El capitel, <strong>de</strong> tipo protojónico,<br />
<strong>de</strong> Cádiz”, en AEspA, pp. 58-70.<br />
PÉREZ DE BARRADAS, J., 1932: “La basílica paleocristiana<br />
<strong>de</strong> Vega <strong>de</strong>l Mar (San Pedro <strong>de</strong> Alcántara.<br />
Má<strong>la</strong>ga)”, en AEspAA, nº 22.8, pp. 53-72.<br />
PUIG I CADAFALCH, J., 1911-12: “Els temples<br />
d’Empuries”, en AIEC, nº 4, pp. 303-322,<br />
Barcelona.<br />
QUINTERO, P., 1917: Excavaciones en Punta <strong>de</strong><br />
Vaca y en Puerta <strong>de</strong> Tierra (Ciudad <strong>de</strong> Cádiz).<br />
Memoria <strong>de</strong> los trabajos realizados en 1916,<br />
MJSEA, Madrid.<br />
QUINTERO, P., 1920: Excavaciones en Extramuros<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Cádiz. Memoria <strong>de</strong> los resultados<br />
obtenidos en <strong>la</strong>s exploraciones y excavaciones<br />
practicadas en el año 1918, MJSEA, Madrid.<br />
QUINTERO, P. 1926: Excavaciones en Extramuros<br />
<strong>de</strong> Cádiz. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones practicadas<br />
en 1925, MJSEA, nº 84.<br />
ROUILLARD, P., 1997: Antiquités <strong>de</strong> l’Espagne. (Musée<br />
du Louvre, Département <strong>de</strong>s Antiquités<br />
Orientales), Dépôt au Musée <strong>de</strong>s Antiquités<br />
Nationales <strong>de</strong> Saint-Germain-en-Laye, París.<br />
SALCEDO, A., 1914: Historia gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilización<br />
españo<strong>la</strong>, Madrid.<br />
SÁNCHEZ, J., 1992: “Félix Badillo, primer dibujante<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> copa <strong>de</strong> Aison”, en Olmos Romera,<br />
R. (coord.) Coloquio sobre Teseo y <strong>la</strong> copa <strong>de</strong><br />
Aison, Anejos <strong>de</strong> Archivo Español <strong>de</strong> Arqueología,<br />
XII, pp. 51-55.<br />
SENENT IBÁÑEZ, J.J., 1930: Excavaciones en <strong>la</strong> necrópolis<br />
<strong>de</strong>l Mo<strong>la</strong>r, MJSEA, nº 107, 3 <strong>de</strong> 1929,<br />
Madrid.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1921: Pob<strong>la</strong>do ibérico <strong>de</strong> San<br />
Miguel <strong>de</strong> Sorba. Memoria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
realizadas 1920-21, MJSEA, nº 44, Madrid.<br />
SERRA VILARÓ, J., 1932: Excavaciones en Tarragona.<br />
Memoria presentada a <strong>la</strong> JAE, MJSEA, nº 116,<br />
Madrid.<br />
TORRES BALBÁS, L., 1934: “Las torres <strong>de</strong>l Oro y<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, en Sevil<strong>la</strong>”, en AEspAA, vol. 10,<br />
nº 29, pp. 89-104.<br />
VENTURA SOLSONA, S., 1954-55: “Noticiario.<br />
Noticia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones en curso en el<br />
Bibliografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> parte gráfica<br />
Anfiteatro <strong>de</strong> Tarragona”, en AEspA, vol. 27-<br />
28, pp. 259-280.<br />
VON MELLEN, K., 1988: “Del conocimiento científico<br />
al po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciencia. Ciencia y política<br />
en Alemania durante el Segundo Imperio<br />
y <strong>la</strong> República <strong>de</strong> Weimar”, en Sánchez-Ron,<br />
J.M. (ed.), 1907-1987: La Junta para <strong>la</strong> Ampliación<br />
<strong>de</strong> Estudios e Investigaciones Científicas.<br />
80 años <strong>de</strong>spués, pp. 63-126, Madrid.<br />
RIPOLL, E., 2002: Abate Henri Breuil, antología <strong>de</strong><br />
textos, Barcelona.<br />
UCELLI, G., 1950: I Nave di Nemi (1950), Roma.<br />
VELÁZQUEZ BOSCO, R., 1923: Excavaciones en Medina<br />
Azahara. Memoria sobre lo <strong>de</strong>scubierto en dichas<br />
excavaciones, MJSEA, nº 54, Madrid.<br />
VIANA, A. y DIAS DE DEUS, A., 1954-55a: “Nuevas<br />
necrópolis celto-romanas <strong>de</strong> <strong>la</strong> región <strong>de</strong> Elvas<br />
(Portugal)”, en AEspA, p. 33-68, Madrid.<br />
VIANA, A. y DIAS DE DEUS, A., 1954-55b: “Necrópolis<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Torre das Arcas”, en AEspA, p. 244-<br />
265.<br />
WILLIAMS, D., 2002: « Of public utility and public<br />
property: lord Elgin and the Parthenon<br />
sculptures », en Tsingarida, A. Kurtz, D., Appropiating<br />
Antiquity. Saisir l’antique. Collections<br />
et collectioneurs d’antiques en Belgique et en Gran<strong>de</strong>-<br />
Bretagne au XIX siècle, Bruse<strong>la</strong>s. pp. 103-164.<br />
YIAKOUMIS, H., 2000: L’acropole d’Athènes. Photographies<br />
1839-1959, París.<br />
WERNERT, P. y PÉREZ DE BARRADAS, J., 1921: Yacimientos<br />
paleolíticos <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong>l Manzanares<br />
(Madrid). Memoria acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s practicadas<br />
en 1919-1920, MJSEA, nº 33, nº 5 <strong>de</strong> 1919-<br />
1920.<br />
VV.AA., 1992: Les chefs- d´oeuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> photographie<br />
dans les collections <strong>de</strong> l´École <strong>de</strong>s Beaux-<br />
Arts, París.<br />
VV.AA., 1994a: Photographier l´architecture 1851-<br />
1920, Collection du Musée <strong>de</strong>s Monuments<br />
Français, Catálogo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Exposición, París.<br />
VV.AA., 1994b: Vercengétorix et Alésia, Musée<br />
<strong>de</strong>s Antiquités Nationales, Marzo-Julio 1994,<br />
Saint-Germain-en-Laye.<br />
VV.AA., 1999: La fotografía en <strong>la</strong>s colecciones reales,<br />
Madrid.<br />
VV.AA., 2000: Introducción a <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
en Cataluña, Barcelona.<br />
VV.AA., 2004: Erinnerungen. Frühe Photographien<br />
aus <strong>de</strong>r Anfangszeit <strong>de</strong>utscher archäologischer<br />
Froschung in <strong>de</strong>r Türkei, Estambul.<br />
477
ÍNDICES
ONOMÁSTICO Y DE INSTITUCIONES<br />
About, I: 22, 24, 42, 44, 45, 102, 103, 111,<br />
144, 154, 235<br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> Americana en Roma: 172<br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Berlín: 118<br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Brera: 174<br />
<strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> Prusiana <strong>de</strong> Ciencias: 130<br />
Académie <strong>de</strong> France: 73<br />
Académie <strong>de</strong>s Beaux-Arts: 102<br />
Académie <strong>de</strong>s Inscriptions et Belles-Lettres: 55,<br />
67, 77, 105, 282, 283, 289, 350<br />
Académie <strong>de</strong>s Sciences: 29, 32, 55, 95<br />
Acrópolis <strong>de</strong> Atenas: 59, 65, 67, 74, 80, 82, 95,<br />
122, 127, 215, 303, 382<br />
Adler, F.: 127<br />
Agfa: 37<br />
Aguado Bleye, M. <strong>de</strong>: 391<br />
Aguado y A<strong>la</strong>rcón, J. <strong>de</strong> Dios: 274, 332<br />
Aguilera y Gamboa, E. <strong>de</strong> (ver también Marqués<br />
<strong>de</strong> Cerralbo): 210, 214, 246, 250, 261,<br />
262, 335, 339, 372, 382, 425<br />
Albelda, J.: 195<br />
Albertini, E.: 199, 213, 251, 294, 297, 330,<br />
331, 337, 363<br />
Alberto I <strong>de</strong> Mónaco: 213<br />
Alfonso XIII: 389, 390<br />
Alinari, Hermanos: 70, 166, 173, 174, 175,<br />
176, 213, 253, 405, 418<br />
Almagro Basch, M.: 220, 228, 230, 231, 232,<br />
233, 234, 236, 250, 262, 313, 314, 315,<br />
323, 325, 340, 376, 382, 415, 416<br />
Almagro-Gorbea, M.: 4, 19, 21, 274, 284, 325,<br />
332, 349<br />
Alonso, D.: 202, 243<br />
Altadill, J.: 220<br />
Altamira, R.: 191, 203, 207, 209, 238, 258,<br />
264, 266, 271, 282, 345, 387, 389, 401, 429<br />
Altobelli, G.: 174, 189<br />
Amelung, W.: 121, 134, 252, 255, 402<br />
Amorós, L.: 250, 339<br />
Anaas, E.: 122<br />
An<strong>de</strong>rsen, H. Ch.: 192<br />
An<strong>de</strong>rson, J.: 166, 174, 178, 182, 264<br />
Andreas, W.: 117<br />
Ángel, M.: 151, 346, 384, 389, 399<br />
Anglonnes, G. <strong>de</strong>: 168<br />
Annales: 44, 91, 115<br />
Anthony, J.: 146<br />
Apollinaire, G.: 187<br />
Arago, F.: 28, 53, 57, 68, 73, 98, 102, 109,<br />
191, 260, 408<br />
Arce, J.: 21, 230, 231, 267, 268, 310<br />
Archives Nationales: 11, 18<br />
Archives Photographiques: 11, 42, 175<br />
Archivo General <strong>de</strong> Andalucía: 11<br />
Archivo Mas: 228<br />
Aristóteles: 21<br />
Arndt, P.: 121, 134, 252, 255, 402<br />
Arqueología histórico-cultural: 109, 114, 344,<br />
411<br />
Arribas, A.: 325<br />
Ars Hispaniae: 228, 233, 317<br />
Arun<strong>de</strong>l Society: 163<br />
Arxiu Municipal Administratiu <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciutat <strong>de</strong><br />
Barcelona: 307<br />
Ashby, I.: 171, 172<br />
Ashmolean Museum: 11<br />
Asociaciò Cata<strong>la</strong>nista d’Excursions Cientifiques:<br />
355<br />
Asociación Españo<strong>la</strong> para el Progreso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
Ciencias: 382, 420, 426<br />
Assas, M.: <strong>de</strong> 332, 377, 387<br />
Asser, S.: 48<br />
481
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Associació d’Excursions Cata<strong>la</strong>na: 219<br />
Ateneo <strong>de</strong> Madrid: 257, 377, 382<br />
Aubenas, S.: 31, 32, 33, 40, 65, 66, 70, 75, 77,<br />
78, 79, 89, 99, 147, 148<br />
Aussy, L. <strong>de</strong>: 109<br />
Austin, J.: 63<br />
Autochrome: 225<br />
Avecil<strong>la</strong>, J.: 375<br />
Ayarzagüena, M.: 21, 191, 193, 196, 200, 208,<br />
238, 257, 263, 343, 377, 386<br />
Azaña, M.: 224<br />
Azcárate, G. <strong>de</strong>: 329<br />
Badillo, F.: 398<br />
Bahn, A.: 44, 152, 155, 157<br />
Baker, W.R.: 178<br />
Baldassarre Simelli, C.: 170, 186<br />
Ballester Tormo, I.: 292, 314, 421<br />
Balzac, H.: 75<br />
Banville, A. <strong>de</strong>: 78<br />
Baro, I.: 388<br />
Barón <strong>de</strong> Granges, P.: 35<br />
Barrès, M.: 178<br />
Barthes, R.: 23, 41, 44, 102<br />
Baste, J.: 388<br />
Battista Ca<strong>la</strong>mendri, G.: 170, 179, 182, 186<br />
Bau<strong>de</strong><strong>la</strong>ire, Ch.: 54, 112<br />
Baume, H. <strong>de</strong> <strong>la</strong>: 168<br />
Bayard, H.: 76, 80<br />
Beato: 69, 146, 147, 148, 160<br />
Beaugé, G.: 45, 48<br />
Beazley, J.D.: 97, 132, 157, 158, 159, 246,<br />
247, 423<br />
Bécquer, G.A.: 343, 377<br />
Bedford, F.: 58, 146, 147<br />
Belén Deamos, M.: 21, 257, 258, 377, 387<br />
Beltrán: 21, 194, 217, 220, 228, 236, 332, 333,<br />
341, 370, 373<br />
Benjamin, W.: 22, 25, 29, 42, 71, 137, 188,<br />
273, 348<br />
Bérard, V.: 105, 295<br />
Berres, J.: 123, 124<br />
Berselli, S.: 31, 33<br />
Berthelot, S.: 194<br />
Berthier, A.: 81<br />
Bertrand, A.: 81, 188<br />
Bethe, E.: 398<br />
Beulé, E.: 82, 110<br />
Bibliothèque Nationale <strong>de</strong> France/Biblioteca<br />
nacional <strong>de</strong> Francia: 11, 18, 148<br />
Binetruy, M-S.: 90, 91<br />
482<br />
Birch, S.: 142<br />
Bisson: 32, 33, 34, 80, 194<br />
B<strong>la</strong>ke, M.: 172<br />
B<strong>la</strong>nco Freijeiro, A.: 235, 322<br />
B<strong>la</strong>nquart-Evrard, L.D.: 32, 86, 87, 88<br />
Blánquez, J.: 11, 14, 15, 19, 22, 217, 229, 230,<br />
297, 306, 310<br />
Blegen, C.: 132<br />
Bloch, M.: 24, 44, 115<br />
Bloesch, H.: 97, 98<br />
Blun<strong>de</strong> Spence, W.: 384<br />
Boardman, J.: 132<br />
Boas, F.: 264<br />
Boccioni, U.: 187<br />
Boeck, A.: 121<br />
Bohrer, F.N.: 23, 130, 135, 136, 142<br />
Boissonnas, A.: 96, 295<br />
Bolton, W.B.: 36<br />
Bonaparte, N.: 46, 66, 109, 180<br />
Boni, G.: 170, 171, 172<br />
Bonnard, P.: 178<br />
Bonnet, G.: 91<br />
Bonsoms, I.: 211<br />
Bonsor, J.: 11, 202, 203, 215, 246, 254, 259,<br />
261, 284, 337, 342, 407, 411, 424<br />
Bopp, F.: 118, 130, 251<br />
Borioni, F.: 168<br />
Borrego, A.: 374<br />
Bosch Cusí, J.: 391<br />
Bosch Gimpera, P.: 159, 207, 210, 211, 212,<br />
219, 231, 232, 241, 243, 245, 246, 247, 262,<br />
267, 284, 292, 301, 302, 304, 311, 318, 322,<br />
338, 344, 383, 400, 407, 409, 421, 424<br />
Bossert, H. Th.: 236<br />
Botel<strong>la</strong>, E.: 55, 251<br />
Boucher <strong>de</strong> Perthes, J.: 79, 81, 82, 105, 262,<br />
387, 398<br />
Boule, M.: 196, 262<br />
Bouqueret, Ch.: 28, 29, 31, 32, 58, 167, 175,<br />
178, 179, 180, 186, 187, 257<br />
Bourdé, G.: 102, 260<br />
Bour<strong>de</strong>au, L.: 102, 260<br />
Bouza-Bey, F.: 339<br />
Boxal, W.: 384<br />
Brau<strong>de</strong>l, F.: 44<br />
Bravo, P.: 226<br />
Brecht, B.: 45, 395<br />
Breitner, G.H.: 346<br />
Breuil, H.: 196, 197, 198, 217, 225, 226, 262,<br />
305, 331, 332, 333, 367, 407
Brewster, D.: 34, 160<br />
Bridges, G.: 66, 143, 178<br />
British Archaeological Association: 141<br />
British Association for the Advancement of<br />
Science: 160<br />
British Museum: 141, 220<br />
Brizio, E.: 168, 187, 188<br />
Broca, P.: 262<br />
Brodi, G.: 173<br />
Brogi, C.: 174<br />
Bruckmann, F.: 97, 131, 134, 252<br />
Brugsch, E.: 125<br />
Brunet, F.: 36, 37, 39, 73, 102, 109, 112, 260, 273<br />
Brunn, H.: 108, 131, 132, 134, 194, 252<br />
Bucquet, M.: 33, 36, 37, 95, 199<br />
Burckhardt, J.: 126, 135, 136<br />
Burke, P.: 21, 22, 23, 24, 25, 42, 44, 161, 268,<br />
272, 395<br />
Burn, R.: 181<br />
Büsching, J.G.G.: 109, 118, 265<br />
Bustamante, J.: 275, 276<br />
Bustarret, Cl.: 65, 66, 77, 78, 88, 101<br />
Cabré, J.: 11, 15, 198, 209, 212, 214, 216,<br />
217, 218, 225, 226, 227, 231, 233, 238,<br />
239, 244, 246, 248, 250, 251, 290, 297,<br />
305, 306, 307, 313, 314, 317, 318, 320,<br />
328, 331, 335, 342, 343, 344, 346, 366,<br />
367, 368, 369, 372, 376, 391, 399, 407,<br />
411, 418, 419, 424, 426<br />
Cabré, Mª E.: 225, 306, 331, 368<br />
Cadava E.: 42<br />
Calleja Fernán<strong>de</strong>z, S.: 389<br />
Calvo, I.: 238, 297, 306, 307, 343, 344, 366<br />
Cambó, F.: 409<br />
Camps Cazor<strong>la</strong>, E.: 228, 311, 314<br />
Canalejas y Mén<strong>de</strong>z, J.: 258, 407<br />
Caneva, G.: 168, 174<br />
Canning, S.: 150<br />
Cánovas <strong>de</strong>l Castillo, A.: 284, 286, 287, 293,<br />
343, 350, 351, 382<br />
Carbonell, Ch-O.: 21<br />
Carlos María Isidro: 191<br />
Carlos, A.J. <strong>de</strong>: 374<br />
Caro Baroja, J.: 262, 320<br />
Carpenter, R.: 292, 295, 296, 322, 421<br />
Carr, P.E.H.: 25<br />
Carrà, C.: 187<br />
Carreras, J.J.: 117, 130, 138, 234, 235, 264<br />
Cartailhac, E.: 100, 196, 250, 262, 279, 282,<br />
288, 334, 350, 389<br />
Índice onomástico y <strong>de</strong> instituciones<br />
Carter, H.: 154<br />
Cartier-Bresson, H.: 25, 51, 424<br />
Casa <strong>de</strong> Velázquez: 228, 370<br />
Casel<strong>la</strong>s, R.: 362<br />
Castillejo, J.: 210<br />
Castillo, A. <strong>de</strong>l: 218, 228, 230, 232, 249, 262,<br />
344, 364<br />
Castro y Ordóñez, R.: 195<br />
Castro, A.: 261, 268<br />
Castro, R. <strong>de</strong>: 397, 406<br />
Castrobeza, C.: 375<br />
Catalina García, J.: 357<br />
Catalina, M.: 277<br />
Cavvadias, P:. 59<br />
Cay<strong>la</strong>, A.: 32, 175<br />
Cazurro, M.: 209, 211, 212, 213, 226, 238,<br />
243, 246, 301, 302, 328, 343, 361, 362,<br />
363, 399, 400, 422<br />
Centre Excursionista <strong>de</strong> Catalunya: 355<br />
Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos (CEH): 210,<br />
224, 231, 261, 262, 266, 267, 281, 304,<br />
305, 306, 307, 310, 367, 368, 369, 383,<br />
398, 407, 410<br />
Cervantes Saavedra, M. <strong>de</strong>: 390<br />
Chambre <strong>de</strong>s Pairs: 46<br />
Champollion, J.-F.: 46, 101, 123<br />
Chéné, A.: 11, 64, 90, 177, 268<br />
Chéroux, Cl.: 22, 24, 42, 44, 45, 102, 103,<br />
111, 235<br />
Chevalier, Ch.: 32, 56<br />
Chlumsky, M.: 32, 74, 75, 80, 194<br />
Christ, K.: 75, 87, 99, 103, 112<br />
Ciarán, A.: 306, 364<br />
Clifford, Ch.: 66, 191, 192, 193, 195, 376<br />
Codina, E.: 367<br />
Co<strong>la</strong>medici, G.B.: 169, 186<br />
Cole, H.: 163<br />
Colección Calzadil<strong>la</strong>: 321<br />
Colección Ve<strong>la</strong>sco: 316, 415<br />
Col<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> Terán, F.: 232<br />
Collignon, M.: 113, 253<br />
Colominas, J.: 233, 318, 409<br />
Comisión Científica <strong>de</strong>l Pacífico: 194, 275,<br />
397, 406<br />
Comisión <strong>de</strong> Investigaciones Paleontológicas y<br />
Prehistóricas: 212, 218<br />
Comisión <strong>de</strong> Monumentos: 54<br />
Commission <strong>de</strong>s Arts et <strong>de</strong>s Sciences: 73<br />
Commission <strong>de</strong>s Monuments Historiques: 408,<br />
419<br />
483
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Comte, A.: 47, 48, 102, 257, 258, 412<br />
Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Forbin: 349<br />
Con<strong>de</strong>sa <strong>de</strong> Lebrija: 223<br />
Conlon, V.M.: 22<br />
Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas<br />
(CSIC): 11, 13, 14, 18, 194, 214, 281, 307,<br />
320, 369, 370, 383, 410<br />
Constant, E.: 168, 178<br />
Contreras <strong>de</strong> <strong>la</strong> Paz, R.: 372<br />
Conze, A.: 89, 120, 126, 129, 131, 152, 162,<br />
270, 330, 337, 403, 423<br />
Cookson, M.B.: 22, 157, 370<br />
Coronel Díaz <strong>de</strong> Villegas: 340<br />
Corpus/Corpora: 11, 15, 23, 49, 70, 80, 95, 97,<br />
98, 102, 112, 113, 115, 118, 121, 124, 129,<br />
130, 131, 133, 134, 136, 138, 157, 158,<br />
159, 162, 199, 201, 218, 223, 232, 232,<br />
246, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 272,<br />
290, 291, 299, 305, 308, 309, 317, 318,<br />
327, 354, 359, 363, 396, 402, 408, 409,<br />
410, 411, 418, 419, 420, 421, 422, 429<br />
Corpus Vasorum Antiquorum: 97, 98, 102, 113,<br />
157, 218, 223, 233, 246, 248, 254, 318,<br />
402, 410, 411, 418<br />
Corta<strong>de</strong>l<strong>la</strong>, J.: 19, 21, 212, 219, 267, 308, 323,<br />
353, 409, 427<br />
Costa, J.: 79, 149, 207, 237, 250, 266, 304,<br />
329<br />
Coste, P.: 56, 133, 275, 359, 393<br />
Courtois, Ch.: 65<br />
Cramb, J.: 146<br />
Crary, J.: 22, 40, 68, 346, 396<br />
Crawford, O.G.S.: 151<br />
Crespon, A.: 53<br />
Cretté, L.: 178<br />
Creuly, General: 81<br />
Creuzer, G.F.: 131<br />
Cros, G.: 92, 93<br />
Cross dating: 152<br />
Crucero Universitario por el Mediterráneo:<br />
226, 231<br />
Cuadrado, E.: 236, 314, 320, 322, 323, 339<br />
Cuccioni, I.: 166, 184<br />
Cuerpo Facultativo <strong>de</strong> Archiveros, Bibliotecarios<br />
y Arqueólogos: 209<br />
Cumont, A.: 255, 348<br />
Cundall Gallery: 170<br />
Curtius, E.: 89, 119, 126, 127<br />
Cuvier: 343<br />
Cuville, F.: 187<br />
484<br />
Daguerre, L.J.M.: 27, 44, 57, 68, 74, 87, 102,<br />
103, 160, 166, 191, 245, 248, 251, 261,<br />
376, 401, 417<br />
Daguerrotipo: 28, 29, 30, 33, 46, 80, 99, 166,<br />
167, 168, 172, 191, 192, 194, 226, 261,<br />
405<br />
Dalmeller, J.H.: 35<br />
Dama <strong>de</strong> Elche: 105, 205, 266, 267, 270, 273,<br />
286, 289, 290, 295, 296, 297, 299, 303,<br />
310, 313, 317, 321, 326, 327, 328, 330,<br />
351, 378, 379, 389, 390, 391, 399, 420,<br />
424<br />
Daniel, G.E.: 18, 21<br />
Dánvi<strong>la</strong>, F.: 377<br />
Darwin, Ch.: 81, 193, 262, 377, 386, 392<br />
Darwinismo: 258<br />
Daumet, H.: 85, 88<br />
Davanne, A.: 33, 35, 36, 37, 95, 199<br />
De Chirico, G.: 187<br />
De Clerq, L.: 104, 193<br />
De Nápoles: 191<br />
De Saulcy, F.: 84, 86, 110, 113<br />
Déchelette, J.: 90, 91, 92, 112, 114, 214, 346,<br />
420<br />
Degoix, C.: 178<br />
De<strong>la</strong>croix, E.: 73<br />
Del Prado, C.: 193, 257, 342, 343<br />
De<strong>la</strong>ge, Ch.: 42<br />
De<strong>la</strong>ttre, I.: 254<br />
Delbet, J.: 85<br />
Delessert, B.: 99, 178<br />
Deonna, W.: 24, 49, 53, 55, 58, 62, 96, 101,<br />
107, 108, 112, 115, 157, 380, 412, 414<br />
Deutches Archäologisches Institut: 125<br />
Deutches Institut für Ägyptische Altertumskun<strong>de</strong>:<br />
125<br />
Devéria, Th.: 40, 49, 78<br />
Devin, P.: 71<br />
Dewachter, M.: 54, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 78,<br />
100<br />
Díaz-Andreu, M.: 21, 208, 214, 227, 230, 233,<br />
262, 264, 267, 271, 273, 286, 298, 312,<br />
353<br />
Didi-Hubermann, G.: 45<br />
Dilettanti Society: 141, 150, 166<br />
Dilly, H.: 130, 135<br />
Dilthey, W.: 261<br />
Doll, Ch.: 155<br />
Donon, J.: 275<br />
Dörpfeld, W.: 127, 137
Du Camp, M.: 33, 54, 66, 67, 68, 69, 76, 78,<br />
84, 87, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 168,<br />
348<br />
Dubois-Aymé: 75<br />
Duboscq, L.J.: 34<br />
Dubufe, L.-E.: 178<br />
Ducrey, P.: 69, 96<br />
Dujardin: 92, 282<br />
Dumas, R.: 61, 187<br />
Dümmler, F.: 149<br />
Dumont, A.: 88, 131, 162, 348<br />
Duque <strong>de</strong> Luynes: 53, 83<br />
Eakins, Th.: 64<br />
Eastman, G.: 37<br />
Easton, D.: 127<br />
Eaton, R.: 178<br />
École Biblique et Archéologique Française <strong>de</strong><br />
Jérusalem: 11<br />
École <strong>de</strong>s Beaux-Arts: 341, 348<br />
École Normale Supérieure: 11, 18, 85, 88, 111,<br />
199, 201, 282<br />
Edward, P.: 25<br />
Edwards, A.: 152<br />
Edwards, E.: 22, 50, 237, 245, 247, 248, 250<br />
Eguaras, J.: 232<br />
Egyptian Exploration Fund: 152<br />
Ellis, A.J.: 167, 168, 178<br />
Engel, A.: 85, 201, 202, 204, 211, 271, 278,<br />
279, 288, 291, 293, 294, 334, 349, 350,<br />
406, 407<br />
Esca<strong>la</strong>nte y González, J.: 203<br />
Escue<strong>la</strong> Británica <strong>de</strong> Atenas: 155<br />
Escue<strong>la</strong> Británica <strong>de</strong> Roma: 170, 171<br />
Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> los Anales: 24, 44, 115, 116, 234,<br />
235, 268, 271, 413<br />
Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Warburg: 24<br />
Escue<strong>la</strong> Francesa <strong>de</strong> Atenas: 85, 215, 293, 382<br />
Esencialismo: 267, 382, 429<br />
Eshmounazar: 86<br />
Espérandieu, M.: 363<br />
Esplugas, A.: 239<br />
Esquirol, J.: 213<br />
Esteve Guerrero, M.: 232<br />
Estratigrafía: 82, 98, 103, 109, 114, 115, 124,<br />
152, 162, 240, 242, 243, 246, 265, 301,<br />
303, 315, 322, 323, 343, 344, 347, 364,<br />
366, 375, 399, 400, 424<br />
Evans, Sir A.: 58, 155, 156, 157, 262, 334, 412<br />
Evolucionismo: 114, 258, 262, 264, 268<br />
Excursionismo: 218<br />
Índice onomástico y <strong>de</strong> instituciones<br />
Faber, W.: 55, 136<br />
Fabricius: 129<br />
Falconer, W.: 262<br />
Famars Testas, W. <strong>de</strong>: 79<br />
Farnoux, A.: 155, 156<br />
Fawcett, C.: 21, 22, 134, 135, 136, 137, 138,<br />
348, 349, 379, 380, 381, 405<br />
Febvre, L.: 24, 44, 115<br />
Fellows, Ch.: 141<br />
Fernán<strong>de</strong>z Chicarro, C.: 232<br />
Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés, A.: 15, 197, 217, 218,<br />
220, 228, 229, 251, 270, 271, 286, 309,<br />
311, 314, 315, 316, 338, 339, 340, 372,<br />
373, 415, 416<br />
Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Moratín, R.: 195<br />
Fernán<strong>de</strong>z Godín, S.: 414<br />
Fernán<strong>de</strong>z Guerra, A.: 332<br />
Fernán<strong>de</strong>z Noguera, M.L.: 232<br />
Ferré Sales, M.: 257<br />
Ferrer Soler, A.: 314<br />
Feyler, G.: 35, 37, 51, 70, 74, 79, 95, 99, 105,<br />
112, 122, 123, 128, 136, 147, 182<br />
Fichero <strong>de</strong> Arte Antiguo: 210, 224, 383, 398,<br />
407<br />
Figueras Pacheco, F.: 246, 297, 319, 322<br />
Fiorelli, G.: 183, 348<br />
Fita, F.: 276, 277, 305, 332, 351, 357, 375<br />
Fizeau, A.H.L.: 74<br />
F<strong>la</strong>chéron, F.: 76, 168, 175, 178<br />
F<strong>la</strong>ndrin, E.: 56<br />
F<strong>la</strong>ubert, G.: 99<br />
Fletcher, D.: 236, 313, 315, 318, 327, 360<br />
Floriano, A.: 54, 229, 240, 246<br />
Foliot, Ph.: 53, 56, 64, 73, 74, 79, 81, 83, 84,<br />
89, 90, 99, 100, 101, 111, 156, 178, 268,<br />
380<br />
Forca<strong>de</strong>ll, C.: 21<br />
Ford, B.J.: 329, 343<br />
Ford, R.: 143<br />
Fortanet, I.: 375<br />
Fortuny, A.: 375<br />
Fotogrametría: 93, 95, 136<br />
Fox Talbot, W.H.: 12, 29, 142, 145, 146, 147,<br />
149, 159, 168, 401, 403<br />
Fragata Arapiles: 200, 254, 274, 275, 276, 351,<br />
397<br />
Freedberg, D.: 23<br />
Freitag, W.: 22, 23, 272, 422<br />
Frick Art Library, Nueva York: 18, 187<br />
Frick, H.: 18, 187<br />
485
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Frickenhaus, A.: 302, 363<br />
Friedlän<strong>de</strong>r, L.: 137<br />
Friedrich III: 127<br />
Frith, F.: 34, 54, 70, 144, 146, 147, 160<br />
Frizot, M.: 27, 28, 32, 33, 44, 52, 53, 57, 66,<br />
76, 86, 87, 99, 100, 124, 245, 353<br />
Fuente, J.J. <strong>de</strong> <strong>la</strong>: 54<br />
Fulgosio, F.: 277<br />
Furió, A.: 194<br />
Furtwängler, A.: 97, 126, 127, 131, 132, 152,<br />
194, 223, 353<br />
Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, N.: 88<br />
Fyfe, G.: 23<br />
Fyfe, T.: 155<br />
Gallego, F.: 368<br />
Gamble, Cl.: 22, 264<br />
Gameau, Ch. Cl.: 79<br />
Gandía, E.: 209, 213, 226, 232, 238, 240, 243,<br />
262, 301, 302, 313, 343, 362, 363, 364,<br />
309, 400<br />
García <strong>de</strong> Soto, J.: 246<br />
García Guinea, A.: 323<br />
García y Bellido, A.: 11, 15, 50, 212, 217, 220,<br />
221, 224, 228, 230, 231, 232, 234, 243,<br />
249, 250, 255, 256, 262, 267, 287, 288,<br />
292, 293, 296, 297, 308, 310, 311, 312,<br />
313, 314, 316, 317, 320, 321, 322, 323,<br />
325, 327, 328, 336, 339, 340, 341, 346,<br />
350, 353, 360, 370, 372, 373, 374, 383,<br />
407, 419, 421, 428<br />
Gardner, A.: 154<br />
Gascón <strong>de</strong> Gotor, A. y P.: 269<br />
Gaskell, I.: 41, 42, 45, 237<br />
Gaucherel, L.: 178<br />
Gautier, Th.: 75, 148, 191, 192<br />
Gautrand, J.-Cl.: 33, 36, 75<br />
Gay-Lussac, L.J.: 46, 260<br />
Gayangos y Rewell, E.: 220<br />
Gayangos, P.: 148, 220, 352<br />
Gennari, M.: 414<br />
Gerhard, E.: 121, 122, 126, 131, 162<br />
Gevaert: 37<br />
Gil Miquel, R.: 411<br />
Gillieron, E.: 156<br />
Giménez, G.: 196<br />
Gimon, G.: 22, 75<br />
Giner <strong>de</strong> los Ríos, F.: 258, 378<br />
Giraudon A. & G.: 253<br />
Girault <strong>de</strong> Prangey, J.-P.: 74, 75<br />
Gloe<strong>de</strong>n, Barón von: 178<br />
486<br />
Glyptothek, Munich/Gliptoteca <strong>de</strong> Munich:<br />
131, 132, 134, 353<br />
Godard, J.L.: 178<br />
Goerz: 208<br />
Gómez-Moreno, M.: 11, 12, 138, 195, 196,<br />
210, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 244,<br />
248, 254, 255, 256, 267, 280, 291, 299,<br />
304, 305, 307, 328, 336, 341, 353, 356,<br />
357, 368, 369, 382, 383, 385, 391, 398,<br />
407, 414, 415, 419, 421, 429<br />
Góngora y Martínez, M.: 194, 195, 196, 197,<br />
276, 286, 290, 388<br />
González <strong>de</strong> Amezúa y Mayo, A.: 358<br />
González Reyero, S.: 2, 3, 13, 14, 148, 200,<br />
217, 226, 228<br />
González Simancas, M.: 297, 301, 344, 400, 419<br />
González, J.: 196, 220<br />
Goo<strong>de</strong>, F.M.: 35<br />
Gordon Chil<strong>de</strong>, V.: 114<br />
Goupil-Fesquet, F.: 66, 69, 74, 103<br />
Goya, F.: 207<br />
Grady, D.P.: 48<br />
Gran-Aymerich, E.: 21, 77, 78, 81, 85, 86, 88,<br />
98, 109, 110, 118, 119, 121, 122, 123, 125,<br />
126, 127, 128, 131, 141, 149, 150, 151,<br />
152, 154, 161, 162, 282, 302<br />
Grand Tour: 70, 74, 88, 120, 165, 166, 172,<br />
181, 405<br />
Greene, J.B.: 40, 66, 76, 79, 348<br />
Grimm, H.: 130, 135, 251, 381<br />
Gros, Barón <strong>de</strong>: 80, 93<br />
Gudiol, J.: 231, 361, 362, 363<br />
Guil<strong>la</strong>ume, E.: 85<br />
Guillot, M.: 178<br />
Gunthert, A.: 41, 42, 45<br />
Gutenberg: 389<br />
Gutiérrez Moreno, P.: 226<br />
Haffner, S.: 95, 136<br />
Halbherr, F.: 165<br />
Hallstatt: 81<br />
Hamber, A.: 22, 25, 123, 124, 135, 136, 142,<br />
143, 148, 160, 161, 163, 380, 381, 384<br />
Hammerschmidt, W.: 142<br />
Hammond, J.H.: 63<br />
Harlé, E.: 262<br />
Harris, A.C.: 142<br />
Haskell, F.: 24, 41, 347<br />
Hauser Muller, O.: 205<br />
Hauser y Menet: 205, 220, 225, 231, 238, 284, 285,<br />
287, 309, 317, 336, 355, 357, 382, 383, 418
Hauser, A.: 60, 126, 163, 205, 220, 225, 231,<br />
238, 284, 285, 287, 309, 317, 333, 336,<br />
337, 355, 356, 382, 383, 418<br />
Haworth-Booth, M.: 147, 380<br />
Hawthorne, N.: 188<br />
Hegel, G.W.F.: 126, 263<br />
Heilbron, J.L.: 55<br />
Heilmeyer, W.-D.: 22, 117<br />
Heleno, M.: 232, 300<br />
Hernán<strong>de</strong>z Pacheco, E.: 212<br />
Herschman, J.: 58, 59, 103, 115, 244, 341<br />
Heuzey, L.: 59, 85, 88, 92, 93, 104, 105, 106,<br />
109, 256, 278, 282, 283, 287, 288, 289,<br />
290, 291, 292, 350, 407<br />
Hil<strong>de</strong>brand, B.E.: 81<br />
Hinojosa, E. <strong>de</strong>: 207<br />
Hirsch, R.: 46, 47, 48, 51, 55, 115, 159, 161<br />
Hirschfeld, G.: 127<br />
Hispanic Society of America: 202<br />
Historicismo: 44, 45, 56, 102, 118, 123, 126,<br />
207, 234, 235, 258, 262, 263, 264, 268,<br />
411, 413, 417<br />
Hobsbawn, E.: 260, 263, 264, 272, 412, 420<br />
Hogarth, D.G.: 155<br />
Homero: 128, 155<br />
Homolle, I.: 89, 93<br />
Hoppin, J.: 381<br />
Horeau, H.: 69<br />
Horgan, S.H.: 39<br />
Hubert, N. <strong>de</strong> F. abad <strong>de</strong> Saint Hubert: 57<br />
Hübner, E.: 138, 195, 200, 201, 203, 204, 221,<br />
254, 255, 283, 288, 289, 290, 331, 332,<br />
333, 334, 335, 356, 376, 399, 407, 414<br />
Hugo, V.: 73, 198, 419<br />
Humann, C.: 126, 129<br />
Humboldt, A. von: 52, 118, 129, 130, 138, 251<br />
Hunt, R.: 160<br />
Ibarra, P.: 205, 267, 286, 287, 288, 292, 296,<br />
297, 327, 328, 378<br />
I<strong>de</strong>alismo: 56, 257, 258, 261, 263, 264, 267,<br />
268, 272<br />
Iggers, G.G.: 118, 119, 268<br />
Indibil: 390<br />
Institución Libre <strong>de</strong> Enseñanza (ILE): 224,<br />
258, 264, 298, 329, 338, 411, 429<br />
Institut Amatller d’Art Hispànic: 11, 228, 231<br />
Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns: 17, 209, 210, 211,<br />
212, 219, 228, 232, 238, 297, 302, 354,<br />
355, 361, 363, 400<br />
Institut <strong>de</strong> France: 11, 18, 67, 68, 91, 287, 348<br />
Índice onomástico y <strong>de</strong> instituciones<br />
Institut <strong>de</strong> Paléontologie Humaine: 213, 217<br />
Instituto Arqueológico Alemán: 120, 162, 227,<br />
310, 314, 328, 370<br />
Instituto <strong>de</strong> Correspon<strong>de</strong>ncia Arqueológica: 121<br />
Instituto Diego <strong>de</strong> Velázquez: 232, 240<br />
Iñiguez, F.: 424<br />
Isabel II: 192, 194, 376, 387<br />
Itier, J.: 66<br />
Izquierdo, M.: 196, 327<br />
J. Paul Getty: 12, 18, 165<br />
Jabez Hughes, C.: 51, 160<br />
Jabloschkoff, P.: 36<br />
Jahn, O.: 121, 131<br />
Jalhay, E.: 232<br />
Jammes, I.: 27, 73, 74, 79, 84, 87, 100, 101,<br />
102<br />
Jannoray, J.: 314, 323<br />
Jarrot, A.: 79<br />
Jay, B.: 144, 146<br />
Jensen, F.: 21<br />
Jeuffrain, P:. 52, 178, 186<br />
Joarizti, M.: 269<br />
Johnson, G.A.: 262<br />
Joly, M.: 41, 74<br />
Jones, R.C.: 109, 168, 180<br />
Jordá, F.: 230, 318, 344<br />
Jover Zamora, J.M.: 207, 209, 227, 234, 235,<br />
237, 261, 262, 267, 324, 385<br />
Juan y Amat, V.: 278, 289<br />
Junta para Ampliación <strong>de</strong> Estudios e Investigaciones<br />
Científicas (JAE): 138, 209, 210,<br />
223, 227, 231, 266, 310, 353, 367, 369<br />
Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s:<br />
17, 239, 242, 343, 354, 364, 365<br />
Justi, C.: 136, 137<br />
Kahn, A.: 187<br />
Kavvadias, P.: 67<br />
Kawerau, G.: 59<br />
Kayser, W.: 124<br />
Kenyon, K.: 154<br />
Kestner, Barón: 121<br />
Klingen<strong>de</strong>r, O.G.: 159<br />
Kodak: 37, 70, 89, 207, 208, 225<br />
Koenen, K.: 57, 242, 243, 400<br />
Kohl, P.L.: 21<br />
Kossinna, G.: 114<br />
Kracauer, S.: 44, 45, 102, 417<br />
Krausismo: 258<br />
Kugler, F.: 135<br />
Kukahn, E.: 201, 311, 321, 323, 345, 373, 374<br />
487
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Kulturgeschichte: 264<br />
Kunsthalle: 384<br />
La Tène: 81, 109<br />
Labor<strong>de</strong>, L. <strong>de</strong>: 74, 200, 333, 334, 376<br />
Lacan, E.: 27, 52, 57, 99, 101<br />
Lacretelle, H. <strong>de</strong>: 99<br />
Lafuente Vidal, J.: 246, 250, 271, 315, 391<br />
Lafuente, M.: 207, 386, 387<br />
Lais, F.: 170, 186<br />
Lambert, P.: 117, 118, 119, 130, 131<br />
Lamboglia, N.: 220, 230, 237, 323, 374<br />
Lampérez y Romea, V.: 357<br />
Landfester, M.: 127<br />
Laporta Valor, F.: 202, 355, 364<br />
Lapparent, A.A. <strong>de</strong>: 262<br />
Larsen, M.I.: 141<br />
Lartet, L.: 83, 193, 262<br />
Laurent, J.: 204, 205, 261, 279, 384, 406, 416,<br />
419<br />
Laussédat, A.: 95, 136<br />
Law, J.: 23<br />
Le Goff, J.: 24, 42<br />
Le Gray, G.: 29, 31, 67, 178<br />
Le Secq, H. J.-L.: 80, 99<br />
Lecuyer, R.: 27, 34<br />
Legrain, G.: 69<br />
Lemagny, J.-Cl.: 24, 27, 42<br />
León, A.: 116, 154, 260, 266, 282, 294, 299,<br />
303, 351, 375, 376<br />
Lepsius, K.R.: 54, 119, 122, 123, 125, 129,<br />
143, 406<br />
Lerebours, N.M.P.: 29, 74, 75, 99, 167, 175,<br />
184<br />
Lhermitte, L.A.: 178<br />
Li<strong>de</strong>nschmidt: 109, 118, 265<br />
Liñán: 205<br />
Liverpool Dry P<strong>la</strong>te and Photographic Company:<br />
36<br />
Livi, F.: 28, 29, 31, 32, 33, 58, 167, 175, 178,<br />
179, 180, 186, 187, 257<br />
Loeschke, G.: 126, 132<br />
Lon<strong>de</strong>, A.: 404<br />
Longpérier, A. <strong>de</strong>: 282, 350<br />
López Alcázar, J.: 196<br />
López Cuevil<strong>la</strong>s, F.: 240, 242<br />
López <strong>de</strong> Aya<strong>la</strong>, M.: 238<br />
Lord Byron: 159, 188<br />
Lorent, A.J.: 66, 122<br />
Lotbinière, J. <strong>de</strong>: 74<br />
Lotze, M.I.: 166<br />
488<br />
Lubbock, J.: 262<br />
Lullies, R.: 117<br />
Lumière, L. y A.: 23, 36, 37, 39, 87, 99, 100,<br />
202, 208, 226<br />
Lyell, Ch.: 262<br />
Lynch, M.: 23<br />
Macaire, L.C.: 103<br />
Mach, E.: 412<br />
Machado y Núñez, A.: 219, 258, 377<br />
Mackenzie, D.: 156<br />
Macpherson, J.: 220, 244<br />
Macpherson, R.: 144, 178, 180, 181, 185<br />
Maddox, R.: 199<br />
Madrazo, P. <strong>de</strong>: 204, 261, 337<br />
Maier, J.: 19, 21, 203, 208, 216, 219, 254, 258,<br />
261, 274, 284, 367, 376<br />
Maisenbach, G.: 39<br />
Maleu, J.M.: 277<br />
Malina, J.: 21<br />
Malraux, A.: 137, 253, 326, 348, 354, 384<br />
Maluquer <strong>de</strong> Motes, J.: 320, 322, 378<br />
Mandonio: 390<br />
Mansell, C.W.: 253<br />
Mansuelli, G.A.: 373<br />
Mantegazza, P.: 172, 173<br />
Manufactura General Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Productos<br />
Fotográficos: 208<br />
Mañá <strong>de</strong> Angulo, J.M.: 374<br />
Marchand, S.L.: 118, 119, 123, 126, 127, 129,<br />
130, 131, 132, 134<br />
Marey, E.-J.: 36<br />
Marías, J.: 417<br />
Mariette, A.: 49, 77, 78, 81, 125<br />
Marinetti, F.I.: 187<br />
Marmand, J.-Cl.: 32<br />
Marquand, A.: 381<br />
Marqués <strong>de</strong> Cerralbo (ver también Aguilera y<br />
Gamboa <strong>de</strong>, E.): 91, 209, 210, 213, 214,<br />
229, 250, 261, 262, 305, 335, 339, 372,<br />
382, 425, 426, 429<br />
Marqués y Sabater, J.M.: 389<br />
Marriezcurrena, H.: 269<br />
Martens, F.: 28<br />
Martha, M.: 113, 249, 253<br />
Martin, H.: 95, 102<br />
Martínez Aloy, M.: 213, 363<br />
Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>, J.: 216, 228, 238, 239,<br />
244, 311, 313, 314, 319, 320, 328, 366,<br />
368, 402<br />
Marville, Ch.: 81, 87, 110, 175
Mas, A.: 205, 216, 222, 225, 228, 231, 257,<br />
312, 336, 387, 408<br />
Masini, C.: 166<br />
Maspero, G.: 58<br />
Maspons, O.: 211<br />
Mata Carriazo, J. <strong>de</strong>: 328, 378<br />
Mateos Gago, F.: 219<br />
Mateu y Llopis, F.: 230, 344<br />
Mateu, J.M.: 375, 376<br />
Maunier, V.G.: 76, 79<br />
Maurras, Ch.: 178<br />
Maury, A.: 110<br />
Mazois, F.: 56<br />
Mcpherson, R.: 174<br />
Méhédin, L.: 178<br />
Meignan, M.: 262<br />
Meissonier, E.: 64<br />
Mélida, J.R.: 138, 209, 215, 216, 217, 225,<br />
239, 250, 254, 266, 274, 275, 284, 285,<br />
287, 290, 291, 295, 298, 299, 300, 310,<br />
326, 328, 332, 334, 335, 336, 341, 344,<br />
346, 350, 351, 352, 353, 360, 376, 377,<br />
378, 381, 382, 391, 407, 414, 419, 420<br />
Mén<strong>de</strong>z, F.: 284<br />
Menén<strong>de</strong>z Pe<strong>la</strong>yo, M.: 207, 235, 267<br />
Menén<strong>de</strong>z Pidal, R.: 209, 261, 262, 266, 267,<br />
319<br />
Menet Kursteiner, A.: 205<br />
Mergelina y Luna, C. <strong>de</strong>: 217, 231, 298, 407<br />
Merghin, O.: 311<br />
Mérimée, P.: 73, 110<br />
Meskell, L.: 109<br />
Mesonero Romanos, R. <strong>de</strong>: 374<br />
Mey<strong>de</strong>nbaner, A.: 95, 136<br />
Meyer, B.: 134, 135, 380<br />
Mezquiriz, M.A.: 230, 243, 374<br />
Michaelis, A.: 70, 112, 121, 131, 162, 182, 353<br />
Millot, Ch.: 55<br />
Ministerio <strong>de</strong> Instrucción Pública: 78, 79, 84,<br />
110, 170, 171, 300, 364, 389<br />
Minutolli, Barón von: 122<br />
Miret y Sans, J.: 362<br />
Mohammed Ali: 66<br />
Moholy-Nagy, L.: 22, 64<br />
Molineaux, B.L.: 62<br />
Mommsen, Th.: 118, 130, 131<br />
Monaldi, A.: 166<br />
Monckhoven, D. Ch. E. van: 35<br />
Mon<strong>de</strong>nard, A. <strong>de</strong>: 57, 69, 80, 81<br />
Mon<strong>la</strong>u, P.F.: 148, 248, 249, 261, 403, 406<br />
Índice onomástico y <strong>de</strong> instituciones<br />
Monod, G.: 102, 260<br />
Monteagudo, L.: 228, 338, 360, 372<br />
Montelius, O.: 60, 103, 114, 152, 252, 421<br />
Montever<strong>de</strong>, L.: 246<br />
Moore, Th.: 159<br />
Mora Rodríguez, G.: 21, 85, 197, 210, 224,<br />
230, 231, 234, 255, 266, 267, 308, 344,<br />
351, 367, 368, 370<br />
Mora, B.: 196<br />
Moraleda y Esteban, J.: 357<br />
Morales, L. <strong>de</strong>: 142, 267, 305, 384, 391, 425<br />
Morelli, D.: 168<br />
Moreno Sánchez, F.J.: 357<br />
Moreno y Baylén, J.: 195<br />
Moreno, E.: 220<br />
Moro, E.: 335<br />
Mortillet, L.L.G.: 63, 103, 262<br />
Moscioni, R.: 174<br />
Moser, S.: 22, 23, 329, 383<br />
Moyano Cruz, R.: 299, 360<br />
Müller, K.O.: 93, 119<br />
Muntada Bach, J.: 392<br />
Muñoz y Romero, I.: 207<br />
Múrua y López, B. <strong>de</strong>: 357<br />
Musée d’Arts et Métiers <strong>de</strong> París: 34<br />
Musée d’Esculpture Comparée: 349<br />
Musée <strong>de</strong>s Antiquités Nationales: 18, 81, 351<br />
Musée Imaginaire: 99, 326, 348<br />
Musée Retrospectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie: 199<br />
Musée Saint-Germain-en-Laye: 217<br />
Museo Arqueológico Nacional: 148, 204, 218,<br />
223, 224, 252, 274, 277, 279, 283, 285,<br />
287, 294, 300, 307, 309, 311, 312, 313,<br />
316, 317, 334, 335, 337, 351, 353, 371,<br />
373, 375, 376, 381, 384, 398, 403, 407,<br />
418, 420<br />
Museo Benaki: 69<br />
Museo Británico: 143, 149, 150, 151, 152,<br />
162, 163, 322, 349<br />
Museo Cartaceo: 348<br />
Museo <strong>de</strong> Barcelona: 201, 228, 231, 232, 303,<br />
318, 362, 418<br />
Museo <strong>de</strong> Reproducciones Fotográficas: 207<br />
Museo <strong>de</strong>l Louvre: 81, 98, 110, 256, 282, 283,<br />
294, 351<br />
Museo <strong>de</strong>l Prado: 205<br />
Museo Nacional <strong>de</strong> Ciencias Naturales: 194<br />
Museo Nacional <strong>de</strong> Reproducciones Artísticas:<br />
336, 352, 353, 384, 385<br />
Myres, J.N.L.: 149<br />
489
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Nadar, F.: 32, 75, 101<br />
Napoléon III: 86, 180<br />
National Art Library: 148<br />
National Gallery: 151, 384<br />
Navascués, J.M. <strong>de</strong>: 235, 373, 385<br />
Negra y Tort: 208<br />
Nègre, Ch.: 110, 111, 178<br />
Negretti y Zambra: 144<br />
Negro, S.: 36, 50, 158, 165, 176, 228, 307,<br />
313, 319, 324, 362<br />
Newton, Ch. I.: 78, 141, 149, 150, 151, 154,<br />
162<br />
Nicolini, G.: 274, 316<br />
Niebuhr, B.G.: 118<br />
Niemann, G.: 60, 126, 163, 330, 337<br />
Niépce, J.N.: 27, 29, 31, 103, 395<br />
Nir, Y.: 31, 32, 39, 40, 69, 74, 75, 79, 87, 89,<br />
112, 143, 144, 146, 147, 160<br />
Noack, F.: 352<br />
Nollet, J.A.: 56<br />
Nora, M.: 42, 128, 161<br />
Nordb<strong>la</strong>dh, J.: 21<br />
Normand, A.: 52, 76, 175, 178<br />
Norton, Ch. E.: 381<br />
Nouvelle Histoire/Nueva Historia: 24, 42, 44,<br />
111, 234, 235<br />
Obermaier, H.: 196, 197, 198, 218, 262, 296,<br />
307, 310, 311, 324, 331, 367, 407<br />
Ocharán, I.: 45<br />
Offner, R.: 137<br />
Oliver Hurtado, M.: 221<br />
Oliver, J.: 196<br />
Olmos, R.: 14, 19, 21, 22, 97, 103, 105, 207,<br />
222, 223, 224, 232, 233, 260, 274, 278,<br />
282, 287, 289, 292, 308, 310, 311, 312,<br />
317, 318, 327, 329, 330, 347, 350, 351,<br />
352, 378, 383, 418<br />
Oñate, R.: 214<br />
Orientalismo: 160, 193<br />
Orientalizante: 293, 297, 322<br />
Ortego, T.: 228, 338<br />
Ortiz <strong>de</strong> Urbina Montoya, C.: 21<br />
Orueta, R. <strong>de</strong>: 224, 309, 310, 369, 382, 398, 407<br />
Oster, D.: 54, 66, 67, 68, 69, 71, 78, 100<br />
Ostheim, A.: 146<br />
Ostwald, W.: 412<br />
Otero, E.: 359<br />
Overbeck, J.: 134<br />
Pa<strong>la</strong>cio Braschi: 165<br />
Palestine Exploration Fund: 152<br />
490<br />
Pal<strong>la</strong>rés, M.: 303, 344, 400<br />
Palomeque, A.: 314<br />
Paluzie, E.: 388<br />
Pan, I. <strong>de</strong>l: 344, 400<br />
Panofka, I.: 121, 131<br />
Paribenni, R.: 165<br />
Paris, P.: 18, 29, 83, 85, 87, 91, 99, 105, 167,<br />
188, 197, 201, 202, 203, 216, 217, 236,<br />
271, 278, 279, 287, 288, 289, 290, 291,<br />
293, 294, 297, 301, 328, 334, 335, 343,<br />
350, 407<br />
Parker, J.H.: 169, 170, 174, 183, 184, 186<br />
Pasamar, G.: 21, 118, 208, 301, 308<br />
Pasquel-Rageau, C.: 46, 260<br />
Patrimonio: 23, 53, 55, 57, 73, 80, 109, 163,<br />
172, 176, 186, 187, 191, 195, 221, 272,<br />
273, 287, 330, 332, 349, 354, 358, 368,<br />
374, 375, 376, 378, 379, 397, 398, 407,<br />
408, 419, 420, 426<br />
Pearson, R.: 412<br />
Peat, D.: 430<br />
Peiró, I.: 21, 118, 208<br />
Peláez, J.: 284<br />
Pelizzari, M.A.: 51, 188<br />
Penny, N.: 24, 347, 374<br />
Pérez <strong>de</strong> Barradas, J.: 218, 242, 243, 251, 344,<br />
366, 399, 414, 424<br />
Pérez Pastor, M.: 274<br />
Pérez Rioja, A.: 214<br />
Pérez Romero, A.: 203<br />
Pérez-Bustamante, C.: 392<br />
Pericot, L.: 207, 212, 220, 236, 240, 242, 262,<br />
304, 366, 391<br />
Pernier, L.: 165<br />
Perraud, Ph.: 178<br />
Perrin-Saminadayar, E.: 21<br />
Perrot, G.: 59, 85, 88, 109, 299<br />
Petrie, W.F.: 39, 60, 62, 64, 89, 152, 153, 154,<br />
156, 263, 329, 330, 417<br />
Pevsner, N.: 58, 244<br />
Picavea, M.: 389<br />
Pijoan, J.: 209, 254, 255, 267, 305, 351, 356<br />
Piñal: 205<br />
Piot, E.: 76, 87, 176, 178, 192, 296<br />
P<strong>la</strong> Ballester, E.: 236<br />
P<strong>la</strong>ce, V.: 58, 66, 77, 82<br />
Plácido, D.: 21, 45<br />
Poitevin, A.: 87<br />
Poivert, M.: 41, 42, 45<br />
Porcar, J.B.: 331, 367
Positivismo: 45, 47, 56, 63, 102, 103, 116,<br />
120, 131, 160, 199, 235, 249, 257, 258,<br />
261, 262, 273, 276, 308, 311, 319, 324,<br />
325, 387, 411, 412, 413, 416<br />
Positivista: 13, 45, 47, 48, 49, 102, 111, 114,<br />
115, 126, 130, 160, 223, 230, 237, 257, 258,<br />
261, 262, 264, 271, 272, 276, 284, 309, 311,<br />
319, 350, 367, 395, 412, 413, 414, 425<br />
Potteau, S.: 178<br />
Pottier, E.: 102, 105, 106, 223<br />
Poulsen, F.: 236<br />
Prast, A.: 218<br />
Prat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Riba, E.: 219, 228, 292, 304<br />
Premio Martorell: 231, 334<br />
Prestwich, J.: 82, 83<br />
Preswich, Ch.: 398<br />
Prevost, V.: 168<br />
Price, D.: 22, 42<br />
Prieto, A.: 391, 393<br />
Prisse d’Avesnes: 76, 77, 79<br />
Pugin, A.W.: 58<br />
Puig i Cadafalch, J.: 209, 213, 223, 231, 240,<br />
242, 361, 362, 363, 364, 399<br />
Pujol y Camps, C.: 285<br />
Puyo, Ch.: 178<br />
Quatrefagues <strong>de</strong> Bréau, A.: 262<br />
Quintero, P.: 46, 203, 204, 242, 243, 246, 320,<br />
359, 365, 366<br />
Rada y Delgado, J. <strong>de</strong> D. <strong>de</strong> <strong>la</strong>: 274, 276, 282,<br />
283, 284, 299, 332, 343, 346, 351, 352,<br />
376, 384, 386, 387, 397<br />
Raimondi, M.A.: 99<br />
Rammant-Peeters, A.: 34, 46, 49, 54, 57, 58,<br />
65, 69, 70, 138, 348<br />
Ramón y Cajal, S.: 191<br />
Ramos Folqués, A.: 219, 228, 246<br />
Ranke, L. von: 44, 102, 115, 117, 130, 260,<br />
417<br />
Ratzel, F.: 252, 264<br />
Rayet, O.: 88, 92<br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> Bel<strong>la</strong>s Artes <strong>de</strong> San Fernando:<br />
18, 54, 252<br />
<strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia: 14, 17, 18, 19,<br />
47, 55, 91, 195, 218, 220, 254, 260, 267,<br />
274, 275, 276, 282, 283, 287, 292, 331,<br />
332, 335, 343, 349, 351, 353, 354, 355,<br />
356, 357, 386, 390, 398, 399, 400, 408<br />
Rebetez, S.: 65<br />
Redgrave, R.: 384<br />
Regeneracionismo: 207, 249, 266<br />
Índice onomástico y <strong>de</strong> instituciones<br />
Regnault, H.V.: 73<br />
Reichhold, K.: 223<br />
Reina Victoria: 147<br />
Reinach, S.: 105, 106, 107, 113, 149, 156,<br />
262, 290, 351, 414<br />
Reinach, T.: 295<br />
Remington, F.: 64<br />
Renaixença: 219, 343<br />
Renan, E.: 59, 85, 86, 88, 109<br />
Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Estudiantes: 210, 383<br />
Restauración Borbónica: 198, 209, 263, 386, 387<br />
Reveil<strong>la</strong>c, G.: 64<br />
Riaño y Montero, J.F.: 220<br />
Rickert, H.: 261<br />
Riego, B.: 36, 40, 41, 42, 45, 47, 56, 237, 260,<br />
346, 396, 397, 403, 404, 414<br />
Rijksmuseum: 180, 346<br />
Ríos, A. <strong>de</strong> los: 220, 242, 255, 274, 277, 278,<br />
328, 332, 352, 375, 426<br />
Ríos, D. <strong>de</strong> los: 333, 376<br />
Ritcher, M.O.: 149<br />
Rivas Ortiz, J. <strong>de</strong>: 196<br />
Rivers, P.: 157, 248<br />
Roberts, D.: 61<br />
Roberts, H.E.: 23<br />
Robertson, J.: 69, 146, 147, 148<br />
Robinson, J. Ch.: 58, 59, 103, 104, 115, 148,<br />
151, 163, 168, 244, 341<br />
Roca y Roca, J.: 258<br />
Ro<strong>de</strong>nwaldt, G.: 134, 307, 310<br />
Rodríguez <strong>de</strong> Ber<strong>la</strong>nga, M.: 138, 203, 283, 285<br />
Roh<strong>de</strong>, E.: 134<br />
Roldán, L.: 18, 22, 306<br />
Romer, J.: 21<br />
Romero <strong>de</strong> Torres, E.: 327, 357<br />
Rosa, P.: 168, 187, 257<br />
Rosenblum, N.: 22<br />
Roswag, A.: 419<br />
Rottmann, C.: 122<br />
Rougé, E. <strong>de</strong>: 66, 77, 78, 79<br />
Rouillé, A.: 27, 84<br />
Rubió y Bellver, J.: 362<br />
Rudwick, M.J.S.: 23<br />
Ruiz, F.: 19, 196, 234, 264, 267, 276, 286,<br />
292, 298, 299, 304, 305, 307, 311, 319,<br />
328, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,<br />
392, 393, 413<br />
Rumine, G. <strong>de</strong>: 66<br />
Ruskin, J.: 160, 161, 174, 405, 414, 430<br />
Sacchi, L.: 168, 174<br />
491
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Sackler Library: 282<br />
Sáenz <strong>de</strong> Buruaga, J.A.: 246<br />
Saguez, S.: 178<br />
Said, E.: 69<br />
Saint Victor, N. <strong>de</strong>: 32<br />
Saint-Simon, Cl.-H. <strong>de</strong> Rouvroy, Con<strong>de</strong> <strong>de</strong>: 257<br />
Salzmann, A.: 31, 32, 66, 76, 84, 87, 88, 99, 113<br />
Samuel, R.: 21, 395<br />
Sánchez Cantón, F.J.: 368<br />
Sánchez-Albornoz, C.: 262, 267<br />
Sánchez-Jiménez, J.: 228<br />
Sarzec, E. <strong>de</strong>: 92, 104<br />
Sauvaire, H.: 83, 84<br />
Savirón y Esteban, P.: 274, 275, 333, 358<br />
Sayce, B.J.: 36<br />
Schiering, W.: 117<br />
Sch<strong>la</strong>nger, N.: 21, 25<br />
Schliemann, H.: 89, 127, 128, 129, 132, 133,<br />
155, 215, 382, 398<br />
Schnapp, A.: 19, 21, 22, 25, 82, 103, 109, 110,<br />
111, 120, 162, 193, 257, 265, 329, 347, 397<br />
Schuchhardt, C.: 129<br />
Schulten, A.: 138, 220, 243, 295, 304, 322<br />
Scott Archer, F.: 32<br />
Sebah, P.: 61<br />
Semiótica: 22, 41<br />
Senent Ibáñez, J.: 298<br />
Serapis: 181, 232<br />
Serra Rafols, J.C.: 224, 232, 233, 239, 255,<br />
315, 318, 331, 372<br />
Serra Vi<strong>la</strong>ró, J.: 238, 242, 243, 298, 344, 365, 366<br />
Serrano <strong>de</strong> Haro, A.: 392<br />
Serrano, P:. 198, 215, 294, 351, 392<br />
Servei d’Investigacions Arqueologiques: 210,<br />
211, 212, 284<br />
Sethi I: 142<br />
Sevelinges, H. <strong>de</strong>: 92<br />
Sheikh <strong>de</strong> Qariatein: 71<br />
Sichtermann, H.: 117<br />
Sidoli, F.: 186<br />
Sierra Ponzano, F.: 375<br />
Silva, P. da: 250<br />
Simarro, J.: 220<br />
Siret, Hnos.: 91, 198, 223, 302, 303, 334, 342,<br />
357, 411<br />
Skene Keith, G.: 143<br />
Smith, C.P.: 35, 51, 66, 146, 150, 151<br />
Sociedad Alpina Peña<strong>la</strong>ra: 220, 356<br />
Sociedad Antropológica <strong>de</strong> Sevil<strong>la</strong>: 219<br />
Sociedad Arqueológica <strong>de</strong> Carmona: 219, 284<br />
492<br />
Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones: 219, 220,<br />
244, 354, 356<br />
Sociedad Hiperboreana: 121<br />
Société Asiatique: 79, 162<br />
Société Eduenne: 91<br />
Société Française d’Archéologie: 103<br />
Société Héliographique: 75, 80<br />
Société Hispanique: 351<br />
Society of Antiquaries of London: 141<br />
Sol<strong>de</strong>vil<strong>la</strong>, R.: 375<br />
Sommer, G.: 122, 166, 178, 182, 183<br />
South Kensington Museum: 148, 149<br />
Spengler, O.: 264<br />
Spina, F.: 186<br />
Springer, A.: 136, 381<br />
Starl, T.: 28, 46, 74, 99, 120<br />
Steinheil, C.A.: 35, 124<br />
Stendhal: 178, 179<br />
Stilforschung: 133<br />
Stirling, W.: 143<br />
Stuart Poole, R.: 146<br />
Suscipj, L.: 28, 120, 167, 168<br />
Szegedy-Maszak, A.: 70, 184, 185, 186, 189<br />
Taine, H.: 178<br />
Taracena, B.: 220, 230, 232, 240, 250, 262, 266,<br />
320, 344, 365, 366, 367, 384, 385, 424<br />
Tartessos: 320, 322<br />
Tenison, E.K.: 191<br />
Tessier, C.: 56<br />
Teynard, F.: 65, 66, 76<br />
The Calotype Club: 181<br />
Thomas: 18, 92, 168, 171, 220, 355<br />
Thomsem, C.J.: 389<br />
Thureau-Dangin, F.: 92, 93<br />
Thutmosis III: 49<br />
Tietze, H.: 137<br />
Tormo, E.: 210, 233, 252, 292, 314, 383, 421<br />
Tournaire, A.: 93<br />
Trachtenberg, A.: 25<br />
Traill, D.A.: 128<br />
Tramoyeres, M.: 213, 363<br />
Trémaux, P.: 66, 78<br />
Trigger, B.G.: 21, 109, 111, 124, 126, 142,<br />
153, 263, 264, 265, 344<br />
Trutat, E.: 27, 35, 36, 40, 59, 89, 93, 94, 100,<br />
115, 244, 346, 349, 380, 402, 414<br />
Tubino, F.: 257, 258, 357, 375, 377, 429<br />
Tuminello, L.: 168<br />
Unión Académica Internacional/Union Académique<br />
Internationale: 97, 223, 318
Universidad <strong>de</strong> Yale: 134<br />
Uña, J.: 335<br />
Valle, F. <strong>de</strong>l: 42, 43, 50, 302<br />
Van Deman, E.: 172<br />
Van Reybrouck, D.: 23, 62, 63, 64<br />
Vare<strong>la</strong>, J.: 266, 367<br />
Vasícek, Z.: 21<br />
Vázquez <strong>de</strong> Parga, L.: 335, 336<br />
Vega, J.: 23, 42, 221, 242, 329<br />
Velázquez Bosco, R.: 193, 247, 397<br />
Verguet, Abad: 81, 380<br />
Vernet, H.: 66, 69, 74, 103<br />
Verneuil, H.: 193, 262<br />
Veyries, A.: 105, 106<br />
Viana, A.: 241, 246<br />
Victoria and Albert Museum: 148<br />
Vignes, M.: 83<br />
Vi<strong>la</strong>nova y Piera, J.: 277, 284, 343, 375, 386,<br />
387, 399, 429<br />
Vi<strong>la</strong>seca, S.: 225, 228, 250<br />
Vil<strong>la</strong>rd, F.: 98<br />
Viollet-le-Duc, E.: 75, 99, 178, 349<br />
Viriato: 389, 390, 393, 425<br />
Visedo Moltó, C.: 307<br />
Vives y Escu<strong>de</strong>ro, A.: 212, 216<br />
Von Schlegel: 130, 251<br />
Von Scholz, W.: 117<br />
Índice onomástico y <strong>de</strong> instituciones<br />
Vuil<strong>la</strong>rd, E.: 178<br />
Wace, A.J.B.: 132<br />
Warocqué, R.: 167<br />
Wehner, K.: 109<br />
Weinwurm, R.: 95, 136<br />
Wells: 22, 42<br />
Werge, J.: 45, 258<br />
Wernert, P.: 218, 243, 344<br />
Wey, F.: 80, 99, 102<br />
Wheeler, Sir M.: 114, 154, 156, 157, 230,<br />
344<br />
Wheelhouse, C.G.: 66<br />
Wi<strong>la</strong>mowtiz-Moellendorff, U. von: 131<br />
Wilson Bridges, G.: 178<br />
Winckelmann, J.J.: 118, 126, 132, 251<br />
Win<strong>de</strong>lband, W.: 261<br />
Witte, P.: 290, 328, 396<br />
Wolf, F.A.: 121<br />
Woolgar, S.: 23<br />
Wornum, R.N.: 151, 160<br />
Wulff Alonso, F.: 21, 117, 118, 243, 264, 267,<br />
301, 308, 323, 386, 387<br />
Yakoumis, H.: 27, 122<br />
Zaphyropoulos, P.Th.: 128<br />
Zeiss: 208<br />
Zo<strong>la</strong>, E.: 178<br />
Zuazo y Pa<strong>la</strong>cios, J.: 228<br />
493
Abbeville (Francia): 81, 82, 105, 161<br />
Acre (Acco, Israel): 104<br />
Afganistán: 111<br />
Agost (Alicante): 276, 303, 317, 321<br />
Agrigento (Sicilia): 53, 167<br />
Agui<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Anguita (Zaragoza): 261, 372, 382<br />
Albacete: 215, 228, 242, 255, 274, 279, 293,<br />
294, 299, 300, 323, 332, 351, 390<br />
Albuñol (Granada): 196<br />
Alcacer do Sal (Portugal): 250<br />
Alcalá <strong>la</strong> <strong>Real</strong> (Jaén): 303, 386<br />
Alcántara (Cáceres): 192<br />
Alconétar (Cáceres): 223<br />
Alcoy (Alicante): 55, 251<br />
Alemania: 39, 64, 71, 109, 111, 114, 115, 117,<br />
118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127,<br />
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,<br />
137, 138, 149, 161, 162, 201, 205, 210,<br />
211, 212, 231, 251, 254, 264, 265, 270,<br />
288, 310, 347, 348, 355, 370, 380, 381,<br />
404, 407, 408<br />
Alésia (Francia): 81<br />
Algeciras (Cádiz): 223<br />
Alhambra (Granada): 80, 104, 192, 193, 205,<br />
327, 383, 391<br />
Aliseda (Cáceres): 235, 320, 373, 391<br />
Almedinil<strong>la</strong> (Córdoba): 274, 277, 279, 284,<br />
293, 302, 391<br />
Almuñécar (Granada): 223<br />
Alpera (Albacete): 215<br />
Alsacia: 113<br />
Altamira (Cantabria): 191, 203, 266, 282, 389<br />
Ampurias (Gerona): 208, 209, 213, 218, 219,<br />
220, 226, 230, 232, 236, 243, 249, 295,<br />
300, 301, 302, 303, 313, 315, 318, 320,<br />
323, 332, 339, 343, 362, 363, 374, 399, 400<br />
LUGARES<br />
Amrit (Líbano): 86<br />
Amsterdam (Ho<strong>la</strong>nda): 180, 183, 346<br />
Ankara (Turquía): 85<br />
Anseresa <strong>de</strong> Olius (Lérida): 298<br />
Antequera (Má<strong>la</strong>ga): 222, 336, 341, 357<br />
Aragón: 211, 212, 389<br />
Aranjuez (Madrid): 45<br />
Archena (Murcia): 301, 311, 315, 340, 391<br />
Arcóbriga (Zaragoza): 214, 335, 339<br />
Argelia: 111<br />
Argentina: 389<br />
Arlés (Francia): 80<br />
Armenia: 56<br />
Asiria: 141, 300<br />
Asturias: 218, 266, 336, 372, 376, 386<br />
Atenas (Grecia): 59, 65, 66, 67, 69, 74, 76, 79,<br />
80, 82, 85, 88, 93, 95, 96, 106, 122, 126,<br />
127, 128, 148, 150, 154, 155, 175, 201, 215,<br />
249, 253, 279, 293, 303, 351, 382, 481, 485<br />
Austria: 81, 210<br />
Ávi<strong>la</strong>: 217, 221, 222, 225, 236, 305, 336<br />
Azai<strong>la</strong> (Teruel): 233, 251, 269, 290, 291, 318,<br />
344, 369, 418<br />
Baalbeck (Líbano): 61, 107<br />
Badalona (Barcelona): 219<br />
Baelo C<strong>la</strong>udia (Cádiz): 200, 253<br />
Baena (Córdoba): 294, 303, 312<br />
Ba<strong>la</strong>zote (Albacete): 276, 278, 279, 299, 303,<br />
310, 321, 352, 391, 422<br />
Barcelona: 191, 201, 205, 208, 210, 211, 219,<br />
228, 231, 232, 233, 239, 248, 258, 261,<br />
284, 287, 303, 306, 307, 309, 318, 323,<br />
355, 362, 363, 383, 388, 410, 418, 481, 489<br />
Barranc B<strong>la</strong>nc (Valencia): 236, 360<br />
Basilea (Suiza): 136<br />
Bavian (Irak): 77<br />
495
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Baza (Granada): 223, 422<br />
Bélgica: 63, 210<br />
Bembridge (Is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Wight): 161<br />
Bencarrón (Sevil<strong>la</strong>): 284<br />
Berlín (Alemania): 35, 118, 118, 122, 123, 124,<br />
130, 131, 132, 135, 221, 283, 310, 348,<br />
352, 353, 380, 381, 481<br />
Bibracte (Francia): 90, 110<br />
Bocairente (Valencia): 299, 303, 351<br />
Bogarra (Albacete): 321<br />
Bogazköy (Turquía): 85<br />
Bolonia (Italia): 176, 200, 203, 253<br />
Borobudur (Indonesia): 28, 120<br />
Bosnia: 155<br />
Brasil: 199<br />
Budapest (Hungría): 134<br />
Bur<strong>de</strong>os (Francia): 287, 294, 334, 350, 351<br />
Cabares (Castellón): 216<br />
Cabezo <strong>de</strong>l Tío Pío (Murcia): 315<br />
Cabrera (Barcelona): 19, 105, 194, 195, 219<br />
Cáceres: 216, 223, 225, 235<br />
Cádiz: 46, 47, 200, 201, 203, 204, 222, 223,<br />
240, 243, 253, 283, 314, 320, 345, 352,<br />
365, 366, 388, 391, 399<br />
Caen (Francia): 80<br />
Ca<strong>la</strong>bria (Italia): 177<br />
Caldas <strong>de</strong> Ma<strong>la</strong>vel<strong>la</strong> (Gerona): 216<br />
Cal<strong>de</strong>tes (Barcelona): 219<br />
Cambridge (Gran Bretaña): 142, 163<br />
Canarias: 238, 257<br />
Carambolo (Sevil<strong>la</strong>): 322, 323, 378<br />
Carmona (Sevil<strong>la</strong>): 68, 202, 219, 223, 246,<br />
258, 259, 275, 284, 293, 302, 313, 337,<br />
342, 385, 419, 492<br />
Cartago (Túnez): 254, 303, 321<br />
Caspe (Zaragoza): 362<br />
Castel<strong>la</strong>r (Jaén): 274, 292, 297, 303<br />
Castellones <strong>de</strong> Ceal (Jaén): 315<br />
Cástulo (Jaén): 276, 372<br />
Cataluña: 210, 211, 213, 218, 223, 232, 304,<br />
305, 361, 389<br />
Cer<strong>de</strong>ña (Italia): 177<br />
Cerro <strong>de</strong> los Santos (Albacete): 191, 197, 218,<br />
229, 255, 256, 273, 274, 275, 276, 278,<br />
279, 282, 287, 289, 290, 291, 293, 299,<br />
300, 301, 303, 307, 309, 312, 316, 317,<br />
321, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335,<br />
350, 377, 390, 415, 426<br />
Cerro <strong>de</strong>l Trigo (Almonte, Huelva): 365<br />
Chipre: 132, 149, 152, 162, 254, 299, 323<br />
496<br />
Cigarralejo (Murcia): 256, 322<br />
Clunia (Burgos): 216, 240, 365<br />
Cluny (Francia): 110<br />
Cni<strong>de</strong> (Grecia): 150<br />
Coaña (Asturias): 231, 336, 372<br />
Cogull (Lérida): 219<br />
Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines (Jaén): 238, 249, 297,<br />
306, 307, 344, 366<br />
Constantinop<strong>la</strong> (Turquía): 61, 75, 147, 148,<br />
215, 238<br />
Copenhague (Dinamarca): 134<br />
Cortijo <strong>de</strong>l Ahorcado (Jaén): 320<br />
Cova Negra (Valencia): 236<br />
Cretas (Teruel): 213<br />
Croacia: 155<br />
Cruz <strong>de</strong>l Negro (Sevil<strong>la</strong>): 319<br />
Cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mujer (Granada): 244<br />
Cueva <strong>de</strong> los Murcié<strong>la</strong>gos: 276<br />
Cueva <strong>de</strong>l tío Cogullero (Jaén): 386<br />
Cueva Remigia (Castellón): 331, 367<br />
Delfos (Grecia): 93, 94, 215<br />
Delos (Grecia): 89, 96, 215<br />
Despeñaperros (Jaén): 295, 365, 368<br />
Dídima (Turquía): 92, 125, 150, 151<br />
Dinamarca: 109, 265<br />
Dres<strong>de</strong> (Alemania): 348, 378<br />
Écija (Sevil<strong>la</strong>): 357<br />
Edimburgo (Gran Bretaña): 144, 178, 181<br />
Egipto: 31, 33, 34, 39, 46, 49, 51, 58, 60, 65,<br />
66, 68, 69, 73, 74, 78, 79, 91, 99, 100, 103,<br />
109, 122, 123, 125, 143, 144, 146, 147,<br />
148, 152, 153, 154, 156, 161, 163, 173,<br />
200, 348, 390, 406, 418, 421, 425<br />
El Acebuchal (Sevil<strong>la</strong>): 259<br />
El Amarejo (Albacete): 91<br />
El Argar (Almería): 159, 338<br />
El Cairo: 144<br />
El Cigarralejo (Murcia): 256<br />
El Mo<strong>la</strong>r (Alicante): 271, 298, 307<br />
El Salobral (Albacete): 276, 294, 321<br />
Eleusis (Grecia): 79, 122<br />
Elvas (Portugal): 241<br />
Elvend (Irán): 56<br />
Entrambasaguas (Teruel): 414<br />
Epidauro (Grecia): 92<br />
Epiro (Grecia): 85<br />
Esmirna (Turquía): 150, 228<br />
Estocolmo (Suecia): 81<br />
Estrasburgo (Francia): 80, 162, 182, 349<br />
Fabara (Zaragoza): 216
Fayoum (Egipto): 120<br />
Fitero (Navarra): 355<br />
Francia: 14, 18, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 44, 52,<br />
55, 71, 73, 75, 76, 79, 81, 83, 86, 87, 88,<br />
90, 92, 93, 95, 98, 102, 103, 109, 110, 111,<br />
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,<br />
125, 138, 141, 148, 161, 162, 166, 179,<br />
189, 191, 201, 232, 234, 254, 270, 282,<br />
283, 288, 289, 323, 347, 348, 349, 370,<br />
398, 403, 404, 406, 408, 419, 482<br />
Frankfurt (Alemania): 134<br />
Fuencaliente (Ciudad <strong>Real</strong>): 196<br />
Fuente Tójar (Córdoba): 293, 302<br />
Gádor (Almería): 332<br />
Galera (Granada): 50, 300, 303, 313, 317, 320,<br />
321, 337, 342, 378, 391<br />
Galicia: 193, 376<br />
Gebel-Biblos (Líbano): 86<br />
Gergovie (Francia): 110<br />
Gerona: 212, 213, 216, 226, 239, 315, 362<br />
Gibraltar: 192, 295, 300<br />
Ginebra (Suiza): 96<br />
Girona: 211, 362, 363<br />
Gizah (Egipto): 35<br />
Gran Bretaña: 15, 18, 28, 29, 37, 39, 71, 73,<br />
136, 138, 141, 142, 143, 145, 148, 159,<br />
160, 161, 162, 163, 168, 180, 186, 191,<br />
270, 377, 381, 403, 404, 405, 406<br />
Granada: 50, 74, 104, 192, 196, 221, 223, 244,<br />
276, 301, 313, 337, 368, 378<br />
Grecia: 39, 79, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 122,<br />
129, 131, 136, 141, 147, 152, 156, 161,<br />
162, 163, 179, 200, 201, 216, 231, 252,<br />
283, 292, 303, 313, 322, 352, 363, 417, 421<br />
Guadix (Granada): 223<br />
Guissona (Lérida): 211<br />
Gurob (Egipto): 152<br />
Haghia Triada (Creta, Grecia): 165<br />
Hagiar-kim (Malta): 335<br />
Halicarnaso (Turquía): 78, 150, 154, 162<br />
Hamburgo (Alemania): 124<br />
Hannover (Alemania): 360<br />
Harvard (Estados Unidos): 381<br />
Hebrón (Israel): 83<br />
Herrera <strong>de</strong> Pisuerga (Palencia): 244, 340, 366<br />
Ho<strong>la</strong>nda: 55, 210<br />
Hungría: 210<br />
Ibiza (Is<strong>la</strong>s Baleares): 320, 321, 374<br />
Ibros (Jaén): 290, 300<br />
Iliria (Grecia): 85<br />
Índice <strong>de</strong> lugares<br />
India: 251<br />
Ing<strong>la</strong>terra: 14, 125, 144<br />
Irán: 56<br />
Itálica (Sevil<strong>la</strong>): 183, 192, 202, 223, 240, 270,<br />
333, 376<br />
Jaén: 196, 249, 276, 285, 290, 294, 299, 306,<br />
316, 320, 327, 343, 366, 368, 386<br />
Játiva (Valencia): 220<br />
Java (Indonesia): 63, 120<br />
Jerusalén (Israel): 31, 66, 83, 84, 113, 122, 143,<br />
144, 147, 148, 160, 173<br />
Kahun (Egipto): 152<br />
Karlsruhe (Alemania): 134, 380<br />
Karnac (Egipto): 49, 73, 78<br />
Khartoum (Sudán): 122<br />
Khorsabad (Irak): 77, 78<br />
Kiel (Alemania): 131<br />
Knossos (Creta): 58, 155, 156, 412<br />
La Alcudia <strong>de</strong> Elche (Alicante): 234, 297, 337<br />
La Certosa (Sevil<strong>la</strong>): 313<br />
La Coruña: 220<br />
La Guardia (Jaén): 294<br />
La Haya: 35<br />
La Osera (Ávi<strong>la</strong>): 236<br />
La Serreta: 307<br />
Lacock (Gran Bretaña): 142, 145<br />
Lagash (Irak): 92, 93<br />
Laón (Francia): 80<br />
Las Batuecas (Sa<strong>la</strong>manca): 226<br />
Las Carolinas (Madrid): 243<br />
Las Cogotas (Ávi<strong>la</strong>): 225, 238, 239, 248, 251<br />
Latmos (Grecia): 92<br />
Leipzig (Alemania): 134, 136, 302<br />
León: 116, 154, 260, 266, 282, 294, 299, 303,<br />
351, 375, 376, 488<br />
Lérida: 213<br />
Líbano: 79, 418<br />
Libia: 123<br />
Lille (Francia): 86, 87<br />
Liria: 233, 252, 255, 315, 318, 418<br />
L<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conso<strong>la</strong>ción (Albacete): 351<br />
Lleida: 356<br />
Logroño: 246, 365, 366<br />
Loira (Francia): 80<br />
Londres (Gran Bretaña): 58, 141, 144, 145,<br />
146, 147, 148, 151, 160, 163, 168, 262,<br />
287, 374, 380, 384<br />
López Cañamero (Madrid): 243<br />
Lorena: 113<br />
Los Mil<strong>la</strong>res (Almería): 245<br />
497
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
Lugo: 216, 346, 357, 372<br />
Luksor (Egipto): 74<br />
Luqsor (Egipto): 54<br />
Luzaga (Guada<strong>la</strong>jara): 210, 250, 372<br />
Lyon (Francia): 36, 157<br />
Macedonia: 85<br />
Madrid: 13, 14, 15, 18, 19, 22, 33, 54, 91, 138,<br />
191, 194, 195, 196, 204, 205, 208, 212,<br />
215, 220, 222, 223, 225, 228, 230, 231,<br />
233, 238, 251, 254, 257, 260, 274, 279,<br />
281, 282, 283, 287, 288, 289, 293, 295,<br />
297, 302, 304, 314, 315, 317, 318, 323,<br />
328, 332, 334, 335, 336, 340, 343, 344,<br />
350, 355, 370, 376, 377, 378, 382, 383,<br />
392, 403, 414, 482<br />
Mainz (Alemania): 360<br />
Má<strong>la</strong>ga: 196, 236, 242, 357<br />
Malia (Creta): 156<br />
Malta: 156, 180, 181, 200, 335<br />
Maltaï (Irak): 77<br />
Manacor (Baleares): 362<br />
Manchester (Gran Bretaña): 34, 155<br />
Mar Muerto: 83<br />
Marburgo (Alemania): 311<br />
Marchena (Sevil<strong>la</strong>): 301, 320<br />
Martorell (Barcelona): 216, 231, 334, 491<br />
Mas <strong>de</strong>l Llort (Rojals, Tarragona): 225, 228<br />
Menfis (Egipto): 31, 78, 217<br />
Mérida (Badajoz): 54, 195, 211, 216, 223, 229,<br />
239, 240, 255, 341, 365<br />
Mesopotamia: 56, 77, 92, 157, 421<br />
México: 199, 207<br />
Milán (Italia): 174<br />
Mileto (Grecia): 92<br />
Miraveche: 306<br />
Monreale (Italia): 66<br />
Mont Beuvray (Francia): 110<br />
Montealegre <strong>de</strong>l Castillo (Albacete): 274, 332<br />
Montil<strong>la</strong> (Córdoba): 369<br />
Montjuich (Barcelona): 307<br />
Moscú (Rusia): 74<br />
Munich (Alemania): 97, 131, 132, 134, 223,<br />
353, 380, 486<br />
Myrina (Grecia): 106<br />
Nápoles (Italia): 66, 178, 180, 191, 484<br />
Naucratis (Egipto): 152<br />
Navarra: 389<br />
Nean<strong>de</strong>r (Düsseldorf, Alemania): 63<br />
Nîmes (Francia): 80<br />
Niza (Francia): 66<br />
498<br />
Numancia (Soria): 191, 216, 239, 243, 266,<br />
304, 344, 353, 365, 388, 391, 393, 400<br />
Ohio (Estados Unidos): 172<br />
Olérdo<strong>la</strong> (Barcelona): 303, 344, 400<br />
Olimpia (Grecia): 89, 92, 127, 132, 215, 352, 353<br />
Olot (Gerona): 211<br />
Orán: 249<br />
Orense: 266<br />
Ostia (Italia): 177<br />
Osuna (Sevil<strong>la</strong>): 203, 223, 232, 271, 276, 277,<br />
293, 302, 303, 321<br />
Oviedo: 305<br />
Oxford (Gran Bretaña): 15, 18, 143, 155, 159,<br />
161, 163, 169, 282<br />
País Vasco: 193<br />
Pa<strong>la</strong>titza (Grecia): 85<br />
Palencia: 244, 266, 378<br />
Palermo (Italia): 66<br />
Palestina: 78, 79, 147, 152, 154, 200, 425<br />
Palmira (Siria): 71, 96<br />
Pamplona: 220, 243, 374<br />
Pancaliente (Mérida): 54<br />
Panoias (Portugal): 232<br />
París: 15, 18, 19, 28, 30, 34, 39, 41, 46, 73, 74,<br />
75, 76, 79, 85, 88, 91, 95, 99, 101, 102, 112,<br />
122, 148, 175, 187, 191, 194, 195, 199, 201,<br />
213, 217, 226, 234, 279, 282, 283, 287, 289,<br />
333, 350, 374, 376, 378, 408, 489<br />
Peñalba <strong>de</strong> Castro (Burgos): 240<br />
Peñue<strong>la</strong>s (La Coruña): 220<br />
Persia: 56, 111<br />
Petra (Siria): 143<br />
Phaistos (Creta, Grecia): 165<br />
Phaselis (Lycia): 310<br />
Phy<strong>la</strong>kopi (Grecia): 155<br />
Pidna (Grecia): 85<br />
Piornedo: 372<br />
Pistoia (Italia): 181<br />
Poitiers (Francia): 80<br />
Pompeya (Italia): 56, 58, 66, 169, 171, 173,<br />
175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 219<br />
Princeton (Estados Unidos): 381<br />
Prusia: 60, 88, 111, 113<br />
Pueb<strong>la</strong> <strong>de</strong> Montalbán (Toledo): 357<br />
Puente Genil (Córdoba): 285, 299, 360<br />
Puig <strong>de</strong>s Molins (Is<strong>la</strong>s Baleares): 390<br />
Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz): 46, 201, 203, 270, 283,<br />
300, 314, 320, 345, 399<br />
Qasr ibrim (Nubia): 142<br />
Quintanil<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Viñas (Burgos): 369
Reading (Gran Bretaña): 142, 143<br />
Redován (Alicante): 276<br />
Reims (Francia): 99<br />
Reus (Tarragona): 240<br />
Ría <strong>de</strong> Huelva: 195, 300, 320<br />
Roanne (Francia): 90<br />
Roma: 14, 28, 54, 58, 73, 74, 76, 85, 118, 120,<br />
121, 123, 134, 144, 161, 163, 165, 166,<br />
167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175,<br />
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,<br />
184, 186, 187, 188, 189, 210, 216, 221,<br />
223, 227, 267, 292, 311, 341, 353, 364,<br />
370, 376, 392, 426, 427, 481, 485<br />
Romanya <strong>de</strong> <strong>la</strong> Selva (Gerona): 211<br />
Romeral, Cueva <strong>de</strong>l (Má<strong>la</strong>ga): 222<br />
Roncesvalles (Navarra): 389<br />
Rouen (Francia): 161<br />
Rumanía: 210<br />
Rusia: 66, 210<br />
Rute (Córdoba): 357<br />
Saba<strong>de</strong>ll (Barcelona): 211<br />
Sagunto (Valencia): 48, 49, 216, 223, 251, 297,<br />
315, 383, 393<br />
Sa<strong>la</strong>manca: 205, 368<br />
Sa<strong>la</strong>mis (Chipre): 149<br />
Samos (Grecia): 92<br />
Samotracia (Grecia): 60, 92, 126, 162, 163,<br />
330, 337, 349, 423<br />
San Antonio <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>ceite (Teruel): 212, 302<br />
San Isidro (Madrid): 191, 193, 222, 343, 389<br />
San Miguel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Esca<strong>la</strong>da (León): 357<br />
San Miguel <strong>de</strong> Lillo (Asturias): 192<br />
Sancti Petri (Cádiz): 359<br />
Sant Feliu <strong>de</strong> Guixols (Gerona): 211<br />
Santa Lucía (Sevil<strong>la</strong>): 284<br />
Santorini (Grecia): 122, 131<br />
Scutari (Turquía): 148<br />
Sedán (Francia): 88, 119, 161<br />
Segovia: 205, 244, 392<br />
Seine-et-Marne (Francia): 232<br />
Serelles (Alicante): 55, 251<br />
Sevil<strong>la</strong>: 52, 68, 74, 104, 193, 202, 219, 223,<br />
228, 232, 258, 271, 277, 301, 333, 337,<br />
342, 377, 385, 387, 492<br />
Sicilia (Italia): 167, 177, 178, 179, 180, 230<br />
Sidón (Líbano): 86<br />
Siria: 78, 79, 107, 147, 173<br />
Solsona (Lérida): 211, 224, 232, 238, 240, 365,<br />
366<br />
Índice <strong>de</strong> lugares<br />
Soria: 220, 304, 365, 366<br />
Spy (Bélgica): 63<br />
Stuttgart (Alemania): 136<br />
Tafeh (Egipto): 54<br />
Tamuda (Marruecos): 372<br />
Tananarive (Madagascar): 95<br />
Tanis (Egipto): 152<br />
Tarragona: 201, 202, 211, 212, 216, 219, 224,<br />
225, 228, 232, 240, 242, 255, 300, 343,<br />
344, 349, 366, 399, 419<br />
Tejar <strong>de</strong>l Portazgo (Madrid): 243, 344<br />
Tell el-Hesy (Palestina): 152<br />
Tello (Irak): 92, 93<br />
Terrassa (Barcelona): 211<br />
Tesalia (Grecia): 85<br />
Tiro (Líbano): 83, 86<br />
Toledo: 193, 266, 332, 344, 357, 400<br />
Torralba (Cuenca): 214, 246, 389<br />
Torre das Arcas (Portugal): 241<br />
Torre <strong>de</strong> Castellnou (Lérida): 213<br />
Toulouse (Francia): 89<br />
Toya: 285, 300, 303, 314, 320, 372<br />
Tracia: 85, 162<br />
Troña (Pontevedra): 240, 242, 366<br />
Troya/Tugia (Jaén): 64, 79, 89, 122, 127, 128,<br />
129, 133, 215, 315<br />
Tubinga (Alemania): 134<br />
Tyndaris (Sicilia): 230<br />
Úbeda (Jaén): 299<br />
Utrecht (Ho<strong>la</strong>nda): 163<br />
Val<strong>de</strong>gamas (Badajoz): 293, 297<br />
Valencia: 213, 276, 299<br />
Val<strong>la</strong>dolid: 191, 214, 228, 382, 426<br />
Valle <strong>de</strong> los Reyes (Egipto): 69, 74<br />
Valltorta (Castellón): 218<br />
Vega <strong>de</strong>l Mar (Má<strong>la</strong>ga): 242<br />
Vélez-B<strong>la</strong>nco (Almería): 196<br />
Venecia: 161, 170<br />
Ventimiglia: 230<br />
Verue<strong>la</strong>, Monasterio <strong>de</strong> (Zaragoza): 357<br />
Vich (Barcelona): 211, 361<br />
Viena: 124, 136, 162, 282, 311, 350, 380, 381<br />
Vienne (Francia): 52<br />
Vil<strong>la</strong>ricos (Almería): 91, 232, 302, 303, 321, 357<br />
Vitoria: 378<br />
Wessex (Gran Bretaña): 151<br />
Yale (Estados Unidos): 134, 381, 493<br />
Zamora: 368, 487<br />
Zaragoza: 216, 269, 339, 371, 384<br />
499
FIGURAS<br />
1. La primera cámara fotográfica <strong>de</strong>l mundo realizada por J. Nicéphore Niépce<br />
en Chalon-sur-Saône (Francia) a inicios <strong>de</strong>l siglo XIX.............................................. 29<br />
2. Daguerrotipo realizado en 1844 <strong>de</strong> un <strong>de</strong>sfile sobre el Pont Neuf <strong>de</strong> París................ 30<br />
3. La table servie <strong>de</strong> J. Nicéphore Niépce, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías más antiguas<br />
conservadas.............................................................................................................. 31<br />
4. Productos fotográficos a <strong>la</strong> venta en el establecimiento Segundo López <strong>de</strong><br />
Madrid. 1933. ......................................................................................................... 33<br />
5. Aparato para realizar pares estereoscópicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> firma francesa Gaumont.<br />
Hacia 1890.............................................................................................................. 34<br />
6. Cámara Kodak fabricada por <strong>la</strong> George Eastmann House en Rochester (EE.UU.),<br />
hacia 1910 ............................................................................................................... 37<br />
7. Cámaras y aparatos fotográficos en <strong>la</strong> Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa. 1924...... 38<br />
8. La Fotografía en España <strong>de</strong>l Summa Artis, primera obra enciclopédica <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en España, 2001.................................................................. 40<br />
9. Retrato romano. La elección <strong>de</strong>l punto <strong>de</strong> vista y <strong>la</strong> apariencia <strong>de</strong> los volúmenes<br />
escultóricos. ............................................................................................................. 43<br />
10. Hipogeos púnicos <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz). Según Quintero (1926)...................... 46<br />
11. Fotografía <strong>de</strong> los mismos proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis fenicia <strong>de</strong> Cádiz remitida<br />
a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia en 1892. La fotografía como fuente documental<br />
<strong>de</strong>l dibujo. ............................................................................................................... 47<br />
12. El teatro romano <strong>de</strong> Sagunto. Fotografía tomada en 1917........................................ 48<br />
13. El teatro romano <strong>de</strong> Sagunto en una imagen <strong>de</strong>l año 2000....................................... 49<br />
14. Caja funeraria ibérica <strong>de</strong> Galera (Granada). La fotografía como testimonio <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong>saparecidos. Según A. García y Bellido (1945, 5). .................................... 50<br />
15. El Templo <strong>de</strong> Augusto en Vienne (Isère, Francia). A <strong>la</strong> izquierda, fotografía realizada<br />
en 1851, a <strong>la</strong> <strong>de</strong>recha imagen tomada en 1999......................................................... 52<br />
16. La Torre <strong>de</strong>l Oro (Sevil<strong>la</strong>) a fines <strong>de</strong>l siglo pasado y en 1934, respectivamente.<br />
La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> conservación. Según L. Torres Balbás<br />
(1934, figs. 2 y 3). ................................................................................................... 52<br />
17. Templo <strong>de</strong> Agrigento, hacia 1908. Las postales como instrumento <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong>l<br />
patrimonio y soporte <strong>de</strong> dibujos e interpretaciones. ................................................. 53<br />
18. Clípeos <strong>de</strong> Pancaliente (Mérida). Fotografía completada con líneas que ayudan<br />
compren<strong>de</strong>r <strong>la</strong> forma original. Según A. Floriano (1944, 34). .................................. 54<br />
19. Fotografía y dibujo como lenguajes complementarios: fotografía y sección <strong>de</strong> una cerámica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Mo<strong>la</strong> Alta <strong>de</strong> Serelles (Alcoy). Según Botel<strong>la</strong> (1926, Lám. X,c y X,d).... 55<br />
20. Copia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s inscripciones <strong>de</strong>l monte Elvend (Hamadan, Irán). Según F<strong>la</strong>ndin y Coste<br />
(1851-52, lám. 24)............................................................................................... 56<br />
501
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
21. Pioneros dibujos <strong>de</strong> secciones cerámicas publicados por Konstantin Koenen en Gefässkun<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Vorrömischen, römischen und Fränkischen zeit in <strong>de</strong>r Rhein<strong>la</strong>n<strong>de</strong>n, Bonn<br />
(1895, Lám. XV). .................................................................................................... 57<br />
22. Corte estratigráfico <strong>de</strong>l patio oeste en el pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong> Knossos. En A. Evans The Pa<strong>la</strong>ce<br />
of Minos at Knossos, vol. 4.1, p. 33. Londres. ............................................................ 58<br />
23. El dibujo y <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> estilos. Litografía <strong>de</strong> Mathieu van Brée en Leçon du <strong>de</strong>ssin.<br />
Según Loir (2002, 58, 6).......................................................................................... 59<br />
24. Bisonte en el arte rupestre peninsu<strong>la</strong>r. El dibujo como instrumento <strong>de</strong> conocimiento. .... 60<br />
25. El gran pórtico <strong>de</strong> Phiale en un dibujo <strong>de</strong> David Roberts. Hacia 1842-1849. .......... 61<br />
26. Templo “<strong>de</strong>l Sol” en Baalbeck fotografiado por Tancrè<strong>de</strong> Dumas. Hacia 1860. ........ 61<br />
27. Fuente <strong>de</strong> Achmet III <strong>de</strong> Constantinop<strong>la</strong>. Fotografía <strong>de</strong> Pascal Sébah hacia 1870..... 61<br />
28. Fotografía estereoscópica y divulgación <strong>de</strong> los monumentos: <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas.<br />
Hacia 1860. Según Yiakoumis (2000, 110).............................................................. 65<br />
29. Excavaciones <strong>de</strong> Panagiotis Kavvadias en <strong>la</strong> acrópolis <strong>de</strong> Atenas. En Die Ausgrabung<br />
<strong>de</strong>r Akropolis vom Jahre 1885 bis zum jahre 1890, (1906, Lám. L). ........................... 67<br />
30. Excavación <strong>de</strong> “La tumba <strong>de</strong>l elefante”, en <strong>la</strong> necrópolis romana <strong>de</strong> Carmona<br />
(Sevil<strong>la</strong>). 1885.......................................................................................................... 68<br />
31. El Sheikh <strong>de</strong> Qariatein con sus hijos, en Palmira. Según Devin (1995). ................... 71<br />
32. La extensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía en Francia: Honoré <strong>de</strong> Balzac fotografiado por Félix Nadar.<br />
Hacia 1850. ...................................................................................................... 75<br />
33. El templo <strong>de</strong> Den<strong>de</strong>rab en una fotografía <strong>de</strong> Maxime du Camp. Hacia 1850. Colección<br />
Prisse d’Avesnes................................................................................................ 76<br />
34. Excavaciones <strong>de</strong> Victor P<strong>la</strong>ce en Khorsabad entre 852 y 1855, una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras aplicaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía a <strong>la</strong> excavación arqueológica................................................ 77<br />
35. Vista general <strong>de</strong> Karnac. Hacia 1860. Positivo albuminado a partir <strong>de</strong> negativo sobre<br />
cristal al colodión húmedo....................................................................................... 78<br />
36. Portada <strong>de</strong> La Mission Héliographique. Según De Mon<strong>de</strong>nard (2002)....................... 81<br />
37. Itinerarios seguidos en <strong>la</strong> Mission Héliographique. 1851............................................ 82<br />
38. La fotografía como prueba <strong>de</strong> <strong>la</strong> manufactura humana y <strong>la</strong> antigüedad <strong>de</strong> los bifaces:<br />
Saint Acheul (Francia) durante <strong>la</strong> visita <strong>de</strong> británico Prestwich en 1859. .................. 83<br />
39. Napoléon III, impulsor <strong>de</strong> <strong>la</strong> arqueología en Francia................................................ 86<br />
40. La fotografía y <strong>la</strong> arqueología filológica: <strong>la</strong>s tablil<strong>la</strong>s cuneiformes <strong>de</strong> Tello (Lagash).<br />
Según Cros, Heuzey y Thureau-Dangin (1914). ...................................................... 93<br />
41. La “Gran<strong>de</strong> Fouille” <strong>de</strong> Delfos (1892-1903). Descubrimiento <strong>de</strong> un kouros el martes<br />
30 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1893. ............................................................................................... 94<br />
42. El Corpus Vasorum Antiquorum. Fascículo 13, Museo <strong>de</strong>l Louvre. <strong>Real</strong>izado por François<br />
Vil<strong>la</strong>rd (1974). .................................................................................................. 98<br />
43. El prehistoriador francés Émile Cartailhac (1845-1921)........................................... 100<br />
44. Caricatura <strong>de</strong>l fotógrafo francés F. Nadar con motivo <strong>de</strong> sus fotografías aéreas sobre París... 101<br />
45. Fotografía <strong>de</strong> piezas espectacu<strong>la</strong>res: <strong>la</strong> escultura <strong>de</strong> Oronte en Seleuce. Fotografía <strong>de</strong><br />
Louis <strong>de</strong> Clercq hacia 1859...................................................................................... 104<br />
46. La ciudad <strong>de</strong> Atenas hacia 1874. Fotografía <strong>de</strong> Pascal Sébah tomada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Partenón.<br />
Según Yiakoumis (2000, p. 95)........................................................................ 106<br />
47. Templo <strong>de</strong> Júpiter en Baalbeck (Siria). Fotografía <strong>de</strong> Félix Bonfils hacia 1875. ........ 107<br />
48. Estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> escultura antigua a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía antropológica. El l<strong>la</strong>mado “Alejandro<br />
moribundo”. Según Brunn (1900, 264). ....................................................... 108<br />
49. El museo <strong>de</strong>l Louvre a mediados <strong>de</strong>l siglo XIX. Según Album photographique <strong>de</strong> l’artiste<br />
et <strong>de</strong> l’amateur (1851, 30). Foto Charles Marville. ............................................. 110<br />
50. Fachada <strong>de</strong>l Centre Français <strong>de</strong> <strong>la</strong> Photographie, París. 1999. ..................................... 112<br />
502
Índice <strong>de</strong> figuras<br />
51. Anuncio, en Die Naturwissenschaften, <strong>de</strong> un proyector para vistas fotográficas. Enero<br />
<strong>de</strong> 1913. Según Von Mellen (1988, 89). .................................................................. 119<br />
52. Las Photographische Einze<strong>la</strong>ufnahmen (1895) <strong>de</strong> P. Arndt y W. Amelung, don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
<strong>de</strong>sempeñó un papel fundamental. .............................................................. 121<br />
53. Dídima. Templo <strong>de</strong> Apolo bajo un molino antes <strong>de</strong>l comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones<br />
alemanas. ................................................................................................................. 125<br />
54. Pérgamo. Excavaciones a finales <strong>de</strong>l siglo XIX. De <strong>de</strong>recha a izquieda: C. Schuchhardt,<br />
C. Humann, A. Conze, E. Fabricius (?) y R. Bohn................................................... 129<br />
55. Troya. Sector G <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. En primer término, H. Schliemann. Hacia 1875. ..... 133<br />
56. Pérgamo. Excavaciones en el O<strong>de</strong>ion con Wilhem Dörpfeld en primer término....... 137<br />
57. El Ashmolean Museum (Oxford), primer museo <strong>de</strong> Reino Unido. Detalle................. 143<br />
58. Fachada <strong>de</strong>l Courtauld Institute, Londres.................................................................. 145<br />
59. Vista general <strong>de</strong>l W. H. Fox Talbot Museum en Lacock (Gran Bretaña). .................... 145<br />
60. Interior <strong>de</strong>l W. H. Fox Talbot Museum en Lacock (Gran Bretaña). ............................ 145<br />
61. Cámara original <strong>de</strong> William Henry Fox Talbot. Hacia 1820. ................................... 146<br />
62. Cámara fotográfica utilizada por W. H. Fox Talbot. ................................................. 147<br />
63. Vitrina <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong>s investigaciones arqueológicas <strong>de</strong> W. H. Fox Talbot................. 149<br />
64. Pórtico este <strong>de</strong>l Partenón (Atenas). Positivo al carbón realizado por William J. Stillman<br />
en 1869 (24.1 x 18.4 cm.). .............................................................................. 150<br />
65. Cámara para fotografía aérea construida por el Mayor Allen en 1933-34. ................ 153<br />
66. León proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Mausoleo <strong>de</strong> Halicarnaso (Bodrum, Turquía), excavado por Ch.<br />
T. Newton en 1862.................................................................................................. 154<br />
67. Sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> Cultura Minoica en el Ashmolean Museum <strong>de</strong> Oxford. ................................. 155<br />
68. Fotografías y materiales arqueológicos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Sir Arthur Evans en Creta . 157<br />
69. Dia<strong>de</strong>ma argárica <strong>de</strong>l Ashmolean Museum, Oxford. .................................................. 159<br />
70. Dia<strong>de</strong>ma <strong>de</strong> El Argar (Almería), estudiada por P. Bosch Gimpera. Según Bosch Gimpera<br />
(1932, 119)...................................................................................................... 159<br />
71. Tarjeta postal <strong>de</strong> Agrigento comprada en 1908 por Raoul Warocqué durante un viaje<br />
a Sicilia................................................................................................................. 167<br />
72. Reverso <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarjeta postal anterior. Dibujos y anotaciones <strong>de</strong> Raoul Warocqué....... 167<br />
73. Strada <strong>de</strong>ll’abbondanza <strong>de</strong> Pompeya en una tarjeta postal. Hacia 1920. .................... 169<br />
74. Interior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s termas <strong>de</strong>l foro <strong>de</strong> Pompeya. Tarjeta postal <strong>de</strong> inicios <strong>de</strong>l siglo XX..... 171<br />
75. El Coliseo, <strong>la</strong> hoy <strong>de</strong>saparecida Meta Sudante y el arco <strong>de</strong> Constantino vistos <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Vía Sacra. Hacia 1880. Según Manodori (2002). ................................................. 173<br />
76. Galería <strong>de</strong> los Museos Vaticanos, hacia 1878. Fotografía <strong>de</strong> G. Battista Maggi. ........ 179<br />
77. Pompeya en una fotografía <strong>de</strong> Fratelli Amodio. Hacia 1874..................................... 180<br />
78. La vía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tumbas en Pompeya. 1854. Según Recueil photographique, B<strong>la</strong>nquart-<br />
Évrard (lám. 10). .................................................................................................... 181<br />
79. Vista general <strong>de</strong>l foro romano. Fotografía <strong>de</strong> Giovanni Battista Maggi hacia 1878. .. 182<br />
80. Tarjeta postal <strong>de</strong> La Via <strong>de</strong>ll’Impero e il Colosseo visti dal monumento a Vittorio Emanuele<br />
II. Primer tercio <strong>de</strong>l siglo XX. ............................................................................... 183<br />
81. Excavación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s naves <strong>de</strong> Caligu<strong>la</strong> en Nemi (Italia) durante los trabajos impulsados<br />
por B. Mussolini. Según Ucelli (1950). .................................................................... 185<br />
82. Patio <strong>de</strong> los Leones (La Alhambra, Granada). Daguerrotipo atribuido a Th. Gautier<br />
y E. Piot durante su viaje a España en 1840. ............................................................ 192<br />
83. Restos <strong>de</strong> capiteles y elementos constructivos en Madinat al-Zahra’. Según Velázquez<br />
Bosco (1923, Lám. IX). ........................................................................................... 193<br />
84. Las Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía <strong>de</strong> D. Manuel <strong>de</strong> Góngora y Martínez (1868),<br />
una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras obras sobre <strong>la</strong> antigüedad peninsu<strong>la</strong>r que incluyó <strong>la</strong> fotografía... 194<br />
503
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
85. Prefacio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Antigüeda<strong>de</strong>s Prehistóricas <strong>de</strong> Andalucía <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Góngora, don<strong>de</strong> se especifica<br />
<strong>la</strong> realización <strong>de</strong> fotografías y dibujos para <strong>la</strong> obra........................................ 195<br />
86. Investigadores <strong>de</strong>l arte rupestre peninsu<strong>la</strong>r. De izquierda a <strong>de</strong>recha: H. Obermaier, H.<br />
Breuil, E. Cartailhac, M. Boule y H. Alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Río. Torre<strong>la</strong>vega, 1911. Según Ripoll<br />
(2002)............................................................................................................... 196<br />
87. Fotografía para <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> un kilométrico <strong>de</strong> ferrocarriles. De izquierda a <strong>de</strong>recha<br />
H. Obermaier, H. Breuil y H. Alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Río. Hacia 1909. Según Ripoll (2002).... 197<br />
88. Visita a Cuevas <strong>de</strong> Vera (Almería). De izquierda a <strong>de</strong>recha: J. Cabré, el guía, Pascual<br />
Serrano, Henri Breuil, Louis Siret, Hugo Obermaier y Henri Siret. Hacia 1912. ...... 198<br />
89. E. Albertini junto a su promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> École Normale Supérieure <strong>de</strong> París. .............. 199<br />
90. Excavación <strong>de</strong> Baelo C<strong>la</strong>udia (Bolonia, Cádiz) en 1919. La fotografía como testimonio<br />
<strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> campo. .............................................................................................. 200<br />
91. Detalle <strong>de</strong>l sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz). Según Kukahn (1951, 23-34, 4). ... 201<br />
92. J. Bonsor junto a materiales arqueológicos. Posiblemente en <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Carmona.<br />
Hacia 1900. (Detalle)......................................................................................... 202<br />
93. La fotografía como testimonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. Descubrimiento <strong>de</strong> una tumba púnica<br />
en Cádiz. Según Quintero (1917, lám. III)....................................................... 203<br />
94. Tumbas <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis púnica <strong>de</strong> Cádiz. La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l proceso<br />
<strong>de</strong> excavación. Según Quintero (1920, lám. III)....................................................... 204<br />
95. Librería don<strong>de</strong> se guardan los manuscritos originales <strong>de</strong>l Catálogo Monumental <strong>de</strong> España.... 206<br />
96. Fotografía <strong>de</strong>dicada <strong>de</strong> Pere Bosch Gimpera en su estudio <strong>de</strong> México: Al amic <strong>de</strong> temps<br />
Lluís Pericot. Record <strong>de</strong> <strong>la</strong> seva visita a Méxic. Amb una abrasada. Pere Bosch Gimpera.<br />
1950. ...................................................................................................................... 207<br />
97. Dolmen con persona a modo <strong>de</strong> esca<strong>la</strong>. Según Bosch (1932, 79). ............................ 208<br />
98. Paramento <strong>de</strong> una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> mural<strong>la</strong> <strong>de</strong> Ampurias. Según Bosch (1932, 273)..... 208<br />
99. Puig i Cadafalch (dcha.) en <strong>la</strong> escalinata <strong>de</strong> acceso a los templos <strong>de</strong> Ampurias. Según<br />
Cazurro y Gandía (1913-14, 26).............................................................................. 209<br />
100. Visita a los yacimientos y <strong>la</strong> fotografía. Puerta sur <strong>de</strong> Ampurias. Según Cazurro y Gandía<br />
(1913-14, 21). ................................................................................................... 209<br />
101. El marqués <strong>de</strong> Cerralbo en una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s “calles” <strong>de</strong> Luzaga (Guada<strong>la</strong>jara). Según Aguilera<br />
y Gamboa (1916, 18-19)................................................................................... 210<br />
102. Arthur Engel (dcha.) durante <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong>l teatro romano <strong>de</strong> Mérida. ........... 211<br />
103. Antonio Vives y Escu<strong>de</strong>ro (1859-1925) numísmata, arqueólogo y coleccionista. Fotografía<br />
<strong>de</strong> Franzen. Según VV.AA. (1925)............................................................... 212<br />
104. El príncipe Alberto I <strong>de</strong> Mónaco (1848-1922) fundador <strong>de</strong>l Institut <strong>de</strong> Paléontologie<br />
Humaine <strong>de</strong> París..................................................................................................... 213<br />
105. Juan Cabré (1882-1947) en su <strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas.<br />
Hacia 1942. Detalle...................................................................................... 214<br />
106. La cueva <strong>de</strong> Alpera (Albacete) con D. Pascual Serrano en primer p<strong>la</strong>no. Hacia 1910..... 215<br />
107. Fotografías aéreas <strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong>. La incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tomas aéreas a<br />
<strong>la</strong> investigación arqueológica. Hacia 1940................................................................ 216<br />
108. Participantes en el crucero universitario <strong>de</strong> 1933 junto a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s esfinges <strong>de</strong>l palmeral<br />
<strong>de</strong> Menfis............................................................................................................ 217<br />
109. La fotografía en el <strong>de</strong>bate <strong>de</strong> <strong>la</strong> cronología <strong>de</strong> Ampurias y los materiales ibéricos. Según<br />
Castillo (1943, 39)............................................................................................ 218<br />
110. Alejandro Ramos Folqués (1906-1984) en su <strong>de</strong>spacho. 1933.................................. 219<br />
111. I Curso Internacional <strong>de</strong> Arqueología <strong>de</strong> Ampurias (agosto-septiembre <strong>de</strong> 1947). Entre<br />
otros, Martín Almagro Basch, B<strong>la</strong>s Taracena, Antonio García y Bellido, Adolf Schulten,<br />
Nino Lamboglia, Jean Mallon, Luis Pericot, Augusto Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés y Antonio<br />
Beltrán............................................................................................................ 220<br />
504
Índice <strong>de</strong> figuras<br />
112. Antonio García y Bellido frente al Kaiser Friedrich Museum (actual Altes Museum) <strong>de</strong><br />
Berlín. Hacia 1932................................................................................................... 221<br />
113. Capitel <strong>de</strong> Cádiz, vista superior. Según Pemán (1958-59, 2). ................................... 222<br />
114. Capitel <strong>de</strong> Cádiz, vista frontal. Las tomas complementarias como medio <strong>de</strong> conocimiento.<br />
Según Pemán (1958-59, 1). ........................................................................ 223<br />
115. Basílica <strong>de</strong> época visigoda <strong>de</strong>scubierta en el anfiteatro <strong>de</strong> Tarragona. Según Ventura Solsona<br />
(1954-55, 279, 25). ......................................................................................... 224<br />
116. Abrigos <strong>de</strong> Mas <strong>de</strong>l Llort (Tarragona). La intervención sobre <strong>la</strong> fotografía permite ubicar<br />
<strong>la</strong>s pinturas. Según Vi<strong>la</strong>seca (1944, 24)............................................................... 225<br />
117. Panorámica, a partir <strong>de</strong> tres negativos, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s excavaciones <strong>de</strong> Ampurias (Gerona) con<br />
indicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estructuras más significativas. Según Cazurro y Gandía (1913-1914, 1). .. 226<br />
118. Entrada a <strong>la</strong> Cueva <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hoz (Guada<strong>la</strong>jara). La fotografía incorpora indicaciones en<br />
los márgenes para localizar espacialmente los yacimientos. Según Cabré (1934, 67,<br />
lám. II). ................................................................................................................... 227<br />
119. Diferentes áreas <strong>de</strong> excavación en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Mérida (Badajoz). Aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía<br />
aérea al estudio <strong>de</strong> los yacimientos arqueológicos. Según Floriano (1944, 4)..... 229<br />
120. Excavación en La Alcudia <strong>de</strong> Elche (Alicante). 1903 ................................................ 234<br />
121. Túmulo en <strong>la</strong> necrópolis celtibérica <strong>de</strong> La Osera (Ávi<strong>la</strong>). La fotografía como documento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> excavación. .................................................................................................. 236<br />
122. Túmulo en <strong>la</strong> necrópolis celtibérica <strong>de</strong> La Osera (Ávi<strong>la</strong>). La sucesión <strong>de</strong> fotografías como<br />
secuencia <strong>de</strong>l proceso arqueológico. ................................................................... 236<br />
123. Este<strong>la</strong>s y elementos arquitectónicos en el museo provincial <strong>de</strong> Burgos. Fotografía bo<strong>de</strong>gón<br />
<strong>de</strong> J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> (1931-32, lám. IV.2). ......................................... 239<br />
124. Cráneos <strong>de</strong> Mugem. La fotografía y los encuadres complementarios para caracterizar<br />
el objeto <strong>de</strong> estudio. Según Bosch Gimpera (1932, figs. 20-22)................................ 241<br />
125. Composición <strong>de</strong> cerámicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis <strong>de</strong> Serrones (Elvas, Portugal). Según Viana<br />
y Dias <strong>de</strong> Deus (1954-55, 20). ............................................................................ 241<br />
126. E<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> tipologías a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fotografías <strong>de</strong> lucernas <strong>de</strong> Torre das Arcas (Portugal).<br />
Según Viana y Dias <strong>de</strong> Deus (1954-55, 5). ................................................... 241<br />
127. Secuencia fotográfica <strong>de</strong> una pieza arqueológica. Estudio <strong>de</strong> un retrato <strong>de</strong> Domiciano<br />
(I): frontal, posterior y perfiles. Según B<strong>la</strong>nco (1955, figs. 1-4). .......................... 242<br />
128. Atenea Promachos <strong>de</strong> Mallorca. Encuadres complementarios mediante <strong>la</strong> fotografía.<br />
Según Bosch Gimpera (1932, 241). ......................................................................... 243<br />
129. P<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> cinturón <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis visigoda <strong>de</strong> Herrera <strong>de</strong> Pisuerga (Palencia). Vista<br />
frontal. Según J. Martínez Santa-O<strong>la</strong>l<strong>la</strong> (1933, láms. XVIII y XIX).......................... 244<br />
130. Vasos <strong>de</strong> los Mil<strong>la</strong>res (Almería). Fotografías frontal, posterior y <strong>de</strong>sarrollo pictórico <strong>de</strong><br />
su <strong>de</strong>coración. Según Bosch Gimpera (1932, figs. 103-104). ................................... 245<br />
131. Mural<strong>la</strong> y foso <strong>de</strong> Cervera (Logroño). La fotografía en el proceso <strong>de</strong> investigación. Según<br />
Bosch Gimpera (1932, 501).............................................................................. 246<br />
132. Madinat al-Zahra’ (Córdoba). La fotografía sobredibujada. Según Velázquez Bosco<br />
(1923, XII). ............................................................................................................. 247<br />
133. Aterrazamiento, hoy <strong>de</strong>saparecido, <strong>de</strong>l santuario ibérico <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines<br />
(Santa Elena, Jaén)................................................................................................... 249<br />
134. Excavaciones en un arenero <strong>de</strong> Madrid. Fotografía <strong>de</strong> J. Pérez <strong>de</strong> Barradas como testigo<br />
<strong>de</strong>l transcurso <strong>de</strong> los trabajos arqueológicos. Hacia 1925................................... 251<br />
135. Excavación en Baelo C<strong>la</strong>udia (Bolonia, Cádiz). La fotografía como testimonio <strong>de</strong>l contexto<br />
<strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos................................................................................................ 253<br />
136. Fotografía <strong>de</strong> El Cerro <strong>de</strong> los Santos para el Catálogo Monumental y Artístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Provincia<br />
<strong>de</strong> Albacete, según R. Amador <strong>de</strong> los Ríos, 1912............................................. 255<br />
505
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
137. Léon Heuzey (1831-1922), conservador <strong>de</strong>l Museo <strong>de</strong>l Louvre y <strong>de</strong>fensor <strong>de</strong> <strong>la</strong> autenticidad<br />
<strong>de</strong>l arte ibérico.............................................................................................. 256<br />
138. La l<strong>la</strong>mada “roca <strong>de</strong> los sacrificios” <strong>de</strong> El Acebuchal (Carmona). Dibujo <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta<br />
y alzado, realizado por J. Bonsor en 1896................................................................. 259<br />
139. Fachada <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia en <strong>la</strong> calle León, 21 (Madrid)................ 260<br />
140. Vista <strong>de</strong> Elche (Alicante) y su palmeral hacia 1870................................................... 265<br />
141. La Dama <strong>de</strong> Elche, fotografía coloreada por Eduardo González. En el pie se apunta<br />
su interpretación como Mitra Apolo y <strong>la</strong>s circunstancias <strong>de</strong> su hal<strong>la</strong>zgo.................... 266<br />
142. Primera fotografía <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dama <strong>de</strong> Elche, enviada a <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia el<br />
10 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 1897. Foto P. Ibarra. ...................................................................... 267<br />
143. Portada <strong>de</strong>l libro Zaragoza, Artística, Monumental e Histórica, obra <strong>de</strong> A. y P. Gascón<br />
<strong>de</strong> Gotor (1890). ..................................................................................................... 269<br />
144. Los hermanos Anselmo y Pedro Gascón <strong>de</strong> Gotor, pioneros en <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> materiales<br />
ibéricos. Fototipia <strong>de</strong> Joarizti y Marriezcurrena. Según Gotor y Gotor (1890)........ 269<br />
145. Materiales ibéricos <strong>de</strong>l Cabezo <strong>de</strong> Alcalá (Azai<strong>la</strong>). Fototipia utilizada para comparar<br />
materiales ibéricos con los micénicos. Según Gascón <strong>de</strong> Gotor (1890, lám. III). ...... 269<br />
146. Los hispanistas A. Engel (1855-1935), P. Paris (1859-1931) y el hijo <strong>de</strong> este último<br />
durante <strong>la</strong>s excavaciones en Osuna (Sevil<strong>la</strong>) en 1903. Detalle................................... 271<br />
147. Inauguración <strong>de</strong>l conjunto arqueológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis romana <strong>de</strong> Carmona, 1885..... 275<br />
148. Excavaciones en Osuna (Sevil<strong>la</strong>) por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> École <strong>de</strong>s Hautes Étu<strong>de</strong>s Hispaniques<br />
en 1903. .................................................................................................................. 277<br />
149. Toro cal<strong>de</strong>o con cabeza humana utilizado como inspiración-paralelo para <strong>la</strong> interpretación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote. Según Heuzey (1902)............................................... 278<br />
150. La bicha <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>zote (Albacete)................................................................................ 279<br />
151. Manuel Gómez-Moreno (1870-1970), estudioso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antigüeda<strong>de</strong>s protohistóricas<br />
y <strong>la</strong> escritura ibérica. ................................................................................................ 280<br />
152. Se<strong>de</strong> actual <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Humanida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Consejo Superior <strong>de</strong> Investigaciones Científicas,<br />
antes pa<strong>la</strong>cio <strong>de</strong>l Hielo y Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos, Madrid. Hacia 1900..... 281<br />
153. P. Bosch Gimpera durante los trabajos en el Servei d’Investigacions Arqueològiques <strong>de</strong><br />
Barcelona. Hacia 1918............................................................................................. 284<br />
154. Los <strong>de</strong>scubridores <strong>de</strong> <strong>la</strong> cámara <strong>de</strong> Toya (Peal <strong>de</strong> Becerro, Jaén) y, en primer término,<br />
materiales proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> su ajuar funerario, 1918................................................... 285<br />
155. Lámina con fotografías <strong>de</strong> escultura ibérica. Tesis doctoral (inédita) <strong>de</strong> Augusto Fernán<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> Avilés y Álvarez-Ossorio. 1964 ................................................................ 286<br />
156. Escultura <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos en <strong>la</strong> colección Cánovas <strong>de</strong>l Castillo. La fotografía como<br />
testimonio <strong>de</strong>l patrimonio <strong>de</strong>saparecido. Según A. García y Bellido (1943, 3).......... 287<br />
157. Cerámica ibérica y lucerna romana. El hal<strong>la</strong>zgo conjunto <strong>de</strong> estos materiales como prueba<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> baja cronología <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ibérica. Según A. García y Bellido (1952, 6).......... 288<br />
158. Portada <strong>de</strong>l Corpus Vasorum Hispanorum, e<strong>la</strong>borado por Juan Cabré, <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong><br />
cerámica <strong>de</strong> Azai<strong>la</strong> (Teruel). 1944. ........................................................................... 290<br />
159. Lámina coloreada <strong>de</strong> un vaso <strong>de</strong>l Cabezo <strong>de</strong> Alcalá (Azai<strong>la</strong>, Teruel). Corpus Vasorum<br />
Hispanorum. ........................................................................................................... 291<br />
160. Jarro orientalizante <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>gamas (Badajoz). La normalización <strong>de</strong>l dibujo arqueológico<br />
en los estudios protohistóricos. Según A. García y Bellido (1960, 13). ............................. 293<br />
161. Necrópolis ibérica <strong>de</strong> La Guardia (Jaén). La secuencia fotográfica permite exponer,<br />
simultáneamente, contexto y objetos hal<strong>la</strong>dos. Según B<strong>la</strong>nco (1960, 40-42). ........... 294<br />
162. Encuadres “inusuales” <strong>de</strong>l jarro orientalizante <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>gamas (Badajoz). La fotografía<br />
y el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> iconografía. Según A. García y Bellido (1956-57, 17).................... 297<br />
163. Esculturas <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos (Albacete) en el colegio <strong>de</strong> los Padres Esco<strong>la</strong>pios<br />
<strong>de</strong> Yec<strong>la</strong> (Murcia). Hacia 1948. ................................................................................ 300<br />
506
Índice <strong>de</strong> figuras<br />
164. Excavaciones <strong>de</strong> A. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Avilés en el santuario <strong>de</strong>l Cerro <strong>de</strong> los Santos. La<br />
fotografía y <strong>la</strong> documentación <strong>de</strong> hal<strong>la</strong>zgos significativos.......................................... 309<br />
165. El dibujo en los primeros estudios <strong>de</strong>l arte rupestre peninsu<strong>la</strong>r. Bisonte dibujado por<br />
el prehistoriador francés Henri Breuil....................................................................... 331<br />
166. Henri Breuil realizando el calco <strong>de</strong> “<strong>la</strong> dama b<strong>la</strong>nca”. Según Ripoll (2002). ............. 332<br />
167. Henri Breuil realiza un calco en <strong>la</strong> cueva <strong>de</strong> Phillipp (Sudáfrica). Según Ripoll (2002).... 333<br />
168. Jarro y brasero proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Carmona (Sevil<strong>la</strong>). Secciones y perfiles en el dibujo arqueológico<br />
<strong>de</strong> J. Bonsor. Hacia 1897. ...................................................................... 337<br />
169. Varias vistas <strong>de</strong> los túmulos 133 y 65 <strong>de</strong> <strong>la</strong> necrópolis ibérica <strong>de</strong> Galera (Granada).<br />
Hacia 1919.............................................................................................................. 337<br />
170. Cerámicas <strong>de</strong> El Argar (Antas, Almería). El dibujo “tipo espécimen” y <strong>la</strong> perspectiva<br />
superior y volumétrica sobre el objeto. Según Bosch Gimpera (1932, 125). ............. 338<br />
171. Desarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> escena báquica <strong>de</strong>l puteal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Moncloa. El dibujo amplía <strong>la</strong>s informaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía. Según A. García y Bellido (1951, 2). ............................... 339<br />
172. El l<strong>la</strong>mado vaso <strong>de</strong> Archena. El dibujo y <strong>la</strong> fotografía como medios que dieron a conocer<br />
el vaso ibérico. Hacia 1903............................................................................. 340<br />
173. Dibujo <strong>de</strong>l mosaico <strong>de</strong> Seleukhos y Anthos (Mérida), 1835 y esquema interpretativo<br />
<strong>de</strong>l mismo. Según A. García y Bellido (1960, 13 y 14)............................................. 341<br />
174. La cueva <strong>de</strong>l Vaquero (Gandul, Alcalá <strong>de</strong> Guadaira, Sevil<strong>la</strong>). Composición <strong>de</strong> fotografías<br />
y dibujos realizada por J. Bonsor en 1925. .................................................... 342<br />
175. Estratigrafía <strong>de</strong>l santuario <strong>de</strong> Col<strong>la</strong>do <strong>de</strong> los Jardines. El dibujo como instrumento<br />
<strong>de</strong> reflexión estratigráfica. Según Cabré y Calvo (1917, Lámina IV)......................... 344<br />
176. Sarcófago <strong>de</strong> Punta <strong>de</strong> Vaca (Cádiz) aparecido en 1878. Museo Provincial <strong>de</strong> Cádiz.<br />
Según Kukahn (1951, 1).......................................................................................... 345<br />
177. Dibujo esquemático <strong>de</strong>l mismo, publicado en <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> España <strong>de</strong> Rafael Altamira<br />
(1928, 21). ...................................................................................................... 345<br />
178. Grabado <strong>de</strong>l mismo. La difusión <strong>de</strong> iconos arqueológicos mediante el dibujo, en <strong>la</strong><br />
Historia Gráfica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Civilización Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> A. Salcedo (1914, lám. XXXVI). ...... 345<br />
179. Portada <strong>de</strong>l Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Excursiones, publicación pionera en <strong>la</strong><br />
inclusión <strong>de</strong> fotografías. Tomo XV, Enero-Diciembre <strong>de</strong> 1907................................. 354<br />
180. Portada <strong>de</strong>l Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Real</strong> <strong>Aca<strong>de</strong>mia</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia. Tomo XLVIII, Enero <strong>de</strong> 1906. .... 356<br />
181. Portada <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Archivos, Bibliotecas y Museos, foro <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s primeras<br />
publicaciones sobre antigüeda<strong>de</strong>s peninsu<strong>la</strong>res. Números 8 y 9. Agosto-Septiembre<br />
<strong>de</strong> 1900. .................................................................................................................. 358<br />
182. Portada <strong>de</strong>l Anuari <strong>de</strong> l’Institut d’Estudis Cata<strong>la</strong>ns, publicación que incluyó pronto,<br />
<strong>de</strong> manera profusa, <strong>la</strong> fotografía. Año III, 1909-10. ................................................. 361<br />
183. Las Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Junta Superior <strong>de</strong> Excavaciones y Antigüeda<strong>de</strong>s, encargada <strong>de</strong> editar<br />
los trabajos autorizados y financiados por dicha institución. Número 99, 1929. ...... 365<br />
184. Archivo Español <strong>de</strong> Arte y Arqueología, publicación <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Estudios Históricos<br />
encargada <strong>de</strong> constituir un foro específico para el Arte y <strong>la</strong> Arqueología. Número 1,<br />
1925. ....................................................................................................................... 368<br />
185. Presencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotografía y el dibujo, por épocas culturales, en <strong>la</strong>s publicaciones científicas<br />
analizadas....................................................................................................... 369<br />
186. Número <strong>de</strong> fotografías y dibujos publicados, por períodos, en <strong>la</strong>s revistas analizadas....... 370<br />
187. Reparto entre fotografías y dibujos, por épocas, en <strong>la</strong>s diferentes revistas analizadas. ....... 371<br />
507
ANTOINE CHÉNÉ, Aix-en-Provence (Francia).<br />
Fig. Nº 9 (s/n); 15 (s/n).<br />
ANTIKENSAMMLUNG, SMPK, Berlín. Figs. Nº<br />
53 (s/n).<br />
ARCHIVES NATIONALES, París. Fig. Nº 34 (s/n).<br />
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES, SPADEM, París.<br />
Fig. Nº 32 (s/n).<br />
ARCHIVO FAMILIA FULLOLA-PERICOT, Barcelona.<br />
Figs. Nº 96 (s/n); 154 (s/n).<br />
ARCHIVO MUNICIPAL DE ELCHE. Fig. Nº 142<br />
(s/n).<br />
ARCHIVO ALEJANDRO RAMOS FOLQUÉS, Elche.<br />
Figs. Nº 110 (s/n); 120 (s/n).<br />
ARCHIVO A. GARCÍA Y BELLIDO. FAMILIA GARCÍA-<br />
BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, Madrid. Figs. Nº<br />
108 (nº inv. 34.772); 112 (nº inv. 34.669).<br />
ARCHIVO J. BLANC, París. Fig. Nº 147 (s/n).<br />
ASHMOLEAN MUSEUM, Oxford (Gran Bretaña).<br />
Figs. Nº 57 (s/n); 65 (s/n); 67 (s/n); 68<br />
(s/n); 69 (s/n).<br />
A. SHERZ. Figs. Nº 167 (s/n); 168 (s/n).<br />
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE.<br />
DÉPARTEMENT DES ESTAMPES ET DE LA<br />
PHOTOGRAPHIE, París. Figs. Nº 26 (s/n); 27<br />
(s/n); 33 (s/n); 35 (s/n); 45 (s/n); 47 (s/n).<br />
INSTITUTO DE HISTORIA, CONSEJO SUPERIOR DE<br />
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Madrid. Figs.<br />
Nº 95 (s/n); 105 (s/n).<br />
COLECCIÓN J. BONSOR. ARCHIVO GENERAL DE<br />
ANDALUCÍA, Sevil<strong>la</strong>. Figs. Nº 30 (AGA F-<br />
7631. Negativo nº 1.1); 90 (AGA F-295,<br />
neg. 25.50); 92 (F-7893, negativo nº 4.9);<br />
123 (F-7893, negativo nº 4.9); 136 (AGA<br />
F-342, Neg. nº 25.92); 139 (AGA F-64,<br />
neg. 10.1); 148 (AGA F-7974, neg. nº 2.6);<br />
169 (AGA F-61, neg. nº 9.4); 175 (AGA F-<br />
1269).<br />
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS<br />
CORPUS VIRTUAL DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA,<br />
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Figs.<br />
Nº 102 (s/n); 151 (s/n); 156 (s/n); 160<br />
(s/n); 164 (s/n); 165 (nº inv. 00494n).<br />
COURTAULD INSTITUTE OF ART, Londres. Fig.<br />
Nº 58 (s/n).<br />
DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT. Se<strong>de</strong><br />
Estambul. Figs. Nº 54 (s/n); 55 (s/n); 56 (s/n).<br />
ÉCOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE,<br />
Jerusalén. Fig. Nº 31 (nº 417).<br />
ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES. Fig. Nº 41 (nº<br />
cliché C448).<br />
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, París. Fig. Nº 89<br />
(s/n).<br />
ÉDITIONS DU DÉSASTRE, París. Fig. Nº 25 (s/n).<br />
FAMILIA CABRÉ, Madrid. Fig. Nº 14 (s/n).<br />
FEDERICO POZUELO. Figs. Nº 106 (s/n).<br />
FUNDACIÓN GÓMEZ-MORENO, INSTITUTO<br />
RODRÍGUEZ-ACOSTA, Granada. Figs. Nº 152<br />
(s/n).<br />
JUAN JOSÉ BLÁNQUEZ PÉREZ, Madrid. Fig. Nº<br />
13 (s/n).<br />
INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC, Barcelona.<br />
Fig. Nº 12 (n° 17580-C).<br />
INSTITUT DE FRANCE, BIBLIOTHÈQUE ET<br />
ARCHIVES. París. Fig. Nº 149 (n° inv. 5777).<br />
INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL,<br />
ARCHIVO J. CABRÉ. MINISTERIO DE CULTURA,<br />
Madrid. Figs. Nº 121 (nº 3155); 122 (nº<br />
3158); 134 (n° inv. 4770); 155 (nº 704);<br />
170 (nº inv. 673).<br />
INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL,<br />
ARCHIVO MORENO. MINISTERIO DE CULTURA,<br />
Madrid. Fig. Nº 153 (nº 9.451/B).<br />
INSTITUTO GÓMEZ-MORENO, FUNDACIÓN<br />
RODRÍGUEZ-ACOSTA, Granada. Fig. Nº 152<br />
(s/n).<br />
509
La fotografía en <strong>la</strong> Arqueología Españo<strong>la</strong><br />
METROPOLITAN MUSEUM OF ART, Nueva York.<br />
Fig. Nº 2 (s/n).<br />
MUSEO NICÉPHORE NIÉPCE. Chalon-sur-Saône,<br />
Francia. Figs. Nº 1 (s/n); 3 (s/n).<br />
MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE DE<br />
MÓNACO. Fig. Nº 104 (s/n).<br />
MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE, Bièvres<br />
(Francia). Fig. Nº 44 (s/n).<br />
MUSÉE DE L’HOMME, París. Figs. Nº 24 (C-66-<br />
2733-493, nº 54-4555-1. Cliché Cl. J.<br />
Oster)<br />
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT, Mor<strong>la</strong>nwelz<br />
(Bélgica). Figs. Nº 17 (s/n); 71 (N° inv. CP<br />
11 BV et IV); 72 (s/n).<br />
MUSÉE SAINT-RAYMOND. MUSÉE DES ANTIQUES<br />
DE TOULOUSE. Fig. Nº 43 (s/n)<br />
MUSEO CERRALBO, MINISTERIO DE CULTURA,<br />
Madrid. Figs. Nº 76 (nº inv. 07289); 77<br />
(nº inv. FF02687); 79 (FF0293).<br />
510<br />
MUSEO DE SAN ISIDRO, AYUNTAMIENTO DE<br />
MADRID. Figs. Nº 107 (nº ASO/10-117 y<br />
nº ASO/10-119), 135 (nº 2001/001/006.).<br />
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA,<br />
Barcelona. Fig. Nº 111 (s/n).<br />
PASCAL SÉBAH. Fig. Nº 46 (s/n).<br />
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Madrid. Figs.<br />
Nº 11 (nº inv. CACA/9/7949/037(50));<br />
140, 143 (nº inv. GA 1897/1(2).<br />
THE J. PAUL GETTY MUSEUM, Los Ángeles<br />
(Estados Unidos). Figs. Nº 64 (nº<br />
84.XO.766.4.16); 82 (nº inv.<br />
84.XT.265.29).<br />
VERA FOTOGRAFIA, Roma. Figs. Nº 80 (s/n).<br />
W. H. FOX TALBOT MUSEUM, Lacock (Gran<br />
Bretaña). Figs. Nº 59 (s/n); 60 (s/n); 61<br />
(s/n); 62 (s/n); 63 (s/n).
ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR<br />
EL DÍA 21 DE ENERO DE 2007 FESTIVIDAD DE SANTA INÉS<br />
EN LOS TALLERES DE ICONO IMAGEN GRÁFICA