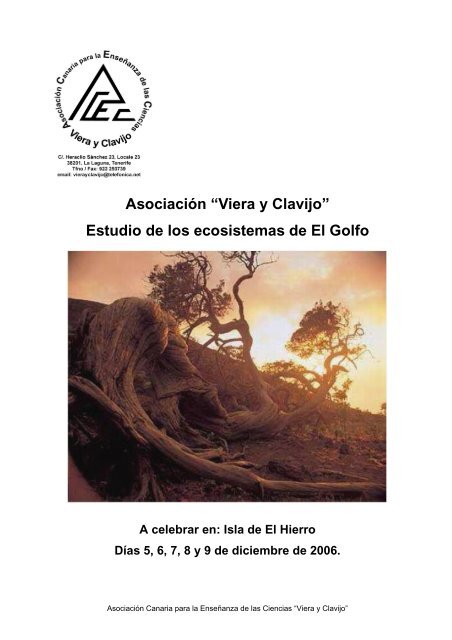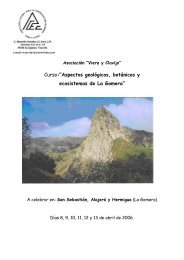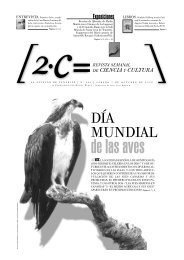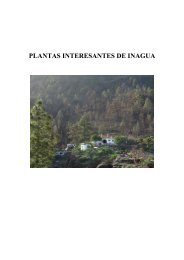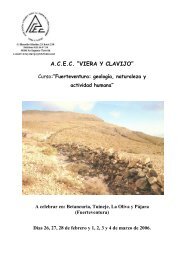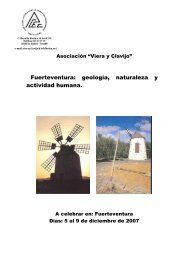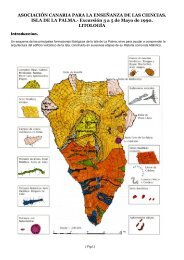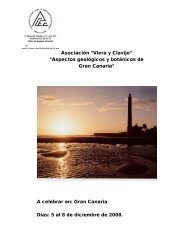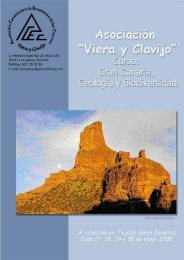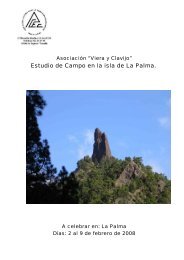El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo
El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo
El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Asociación “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”<br />
Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong><br />
A celebrar en: Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Días 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
2<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
3<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Índice:<br />
Índice: . . . . . . . . . . 1<br />
Programa del desarrollo de las actividades: . . . . . 3<br />
Listado de asistentes al curso: . . . . . . 4<br />
Preámbulo. . . . . . . . . . 5<br />
<strong>El</strong> 'finisterrae' canario . . . . . . . . 5<br />
La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . . 8<br />
Geología . . . . . . . . . 9<br />
Flora y fauna . . . . . . . . . 9<br />
Historia y cultura . . . . . . . . 10<br />
Municipios . . . . . . . . . 11<br />
Economía . . . . . . . . . <strong>12</strong><br />
Espacios protegidos . . . . . . . . <strong>12</strong><br />
Restos arqueológicos . . . . . . . . 13<br />
Gastronomía . . . . . . . . . 14<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a través de la cartografía (1588-1899) . . . . 15<br />
Introducción . . . . . . . . . 15<br />
La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . . 16<br />
Geología de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . 23<br />
Evolución del Atlántico Norte oriental africano (ANOA) . . . . 23<br />
Flora y vegetación herreña . . . . . . . 25<br />
Clima . . . . . . . . . . 25<br />
Flora . . . . . . . . . . 25<br />
Laurisiva de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . . 26<br />
La Sabina . . . . . . . . . 27<br />
Biología . . . . . . . . . . 27<br />
Historia y usos . . . . . . . . . 27<br />
Cultivo . . . . . . . . . . 28<br />
Espacios protegidos . . . . . . . . 29<br />
Tibataje, la morada del gigante . . . . . . . 29<br />
Parque Rural de Frontera, los sonidos del silencio . . . . . 29<br />
Roques de Salmor . . . . . . . . 31<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Las Playas . . . . . . . . . 32<br />
Ventejís . . . . . . . . . . 33<br />
4<br />
Lugares de interés . . . . . . . . 36<br />
Garoé . . . . . . . . . . 36<br />
Santuario de Nuestra Señora de los Reyes . . . . . 36<br />
<strong>El</strong> Sabinar . . . . . . . . . 37<br />
<strong>El</strong> Lajial . . . . . . . . . . 38<br />
Pozo de la Salud . . . . . . . . . 38<br />
Guinea . . . . . . . . . . 39<br />
<strong>El</strong> faro de Orchilla . . . . . . . . 40<br />
La hierba pastel . . . . . . . . . 42<br />
<strong>El</strong> lagarto gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . 49<br />
Crónica de la recuperación deuna especie en vías de extinción . . . 49<br />
<strong>El</strong> ciudadano cuervo . . . . . . . . 53<br />
<strong>El</strong> sabinar . . . . . . . . . 54<br />
Hemeroteca: . . . . . . . . . 58<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> • Valverde • Sabinosa . . . . . . . 59<br />
<strong>El</strong> golfo • <strong>El</strong> Risco • Valverde . . . . . . . 70<br />
Las orchillas de Canarias . . . . . . . . 78<br />
Hace ya más de 26 años, Lasar decía . . . . . . 78<br />
Historia de la orchilla . . . . . . . . 79<br />
Mapa de la isla . . . . . . . . . 84<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
5<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Programa del desarrollo de las actividades:<br />
Denominación de la Actividad: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Fecha de celebración: 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.<br />
Duración total del curso: 30 horas<br />
Lugar de celebración: Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Programa:<br />
Martes 5 de diciembre:<br />
16:00h-Salida desde el aeropuerto de Los Rodeos con destino a <strong>El</strong> hierro<br />
17:20h-Recogida del grupo y traslado a frontera.<br />
19:00h-Presentación del curso y entrega de material.<br />
Miércoles 6 de diciembre:<br />
9:00h-Salida hacia Isora para recorrido y estudio de geología, formaciones<br />
vegetales, recursos hídricos y ecosistemas del Monumento Natural de las Playas.<br />
17:30h-Recogida del grupo en Las Playas y traslado a Frontera<br />
Jueves 7 de diciembre:<br />
9:00h-Salida hacia Mirador de La Peña para recorrido y estudio de geología,<br />
formaciones vegetales, recursos hídricos y ecosistemas del Risco de Tibataje.<br />
17:30h-Recogida del grupo en Las Puntas y traslado a Frontera.<br />
Viernes 8 de diciembre:<br />
9:00h-Salida hacia La Dehesa ( Santuario Virgen de los Reyes) para recorrido y estudio de<br />
geología, formaciones vegetales, recursos hídricos y ecosistemas de laderas de Sabinosa.<br />
17:30h-Recogida del grupo en Sabinosa y traslado a Frontera.<br />
Sábado 9 de diciembre:<br />
10:00h-Evaluación del curso.<br />
15:45h-Recogida del grupo y traslado aeropuerto.<br />
Ponentes:<br />
D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andréu. Biólogo y conservador de botánica del Museo de la<br />
Naturaleza y el Hombre de S/C de Tenerife.<br />
D. Juan Montesino Barrera. Biólogo. Profesor del I. E. S. Manuel González Pérez, de La<br />
Orotava.<br />
D. Francisco La Roche Brier. Dr. en Biología.<br />
Coordinador:<br />
D. Luis López Beltrán.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Listado de asistentes al curso:<br />
1. <strong>El</strong>adio Ferrera Goya.<br />
2. Carmen de la paz Coruña.<br />
3. Lourdes Hernández Pérez.<br />
4. Candelaria Sánchez-Toledo de Armas.<br />
5. Gema Domínguez Roldán.<br />
6. Mª Cristina Pérez Villar.<br />
7. Aida Acosta Trujillo.<br />
8. Ricardo Alvarado Quesada.<br />
9. Lourdes Tejera Rodríguez.<br />
10. Jesús Bravo Bethencourt.<br />
11. Jesús E. Mesa Alonso.<br />
<strong>12</strong>. Mª José Acosta Molina.<br />
13. Arminda Valido Suárez.<br />
14. Teresa Rodríguez Ferrer.<br />
15. Alicia Díaz Luis.<br />
16. Carmen Eugenio Baute.<br />
17. Francisca Eugenio Baute.<br />
18. Mª de los Ángeles Alemán Valls.<br />
19. Mª Dolores Guevara Espinosa.<br />
20. Loida Mora Mesa.<br />
21. Juan Pedro Hernández Hernández.<br />
22. Sandra Vogel Smidt.<br />
23. Victoria.<br />
24. Jesús.<br />
25. Enrique Moreno Batet.<br />
26. Marco A. Sepúlveda Santana.<br />
27. Iain Jacobs.<br />
28. Cristina González Benítez.<br />
29. Esther Quintero González.<br />
30. Clara Isabel Montesino Barrera.<br />
31. José Hernández Correa.<br />
32. Virginia Fernández Vergaz,<br />
33. Jesús Piñón Pérez<br />
34. Nieves Tabares Concepción<br />
6<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
7<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Preámbulo<br />
<strong>El</strong> 'finisterrae' canario<br />
Cuando Cristóbal Colón se lanzó a las procelosas aguas del Océano Atlántico con el objetivo<br />
de descubrir un camino más corto hacia las Indias, tuvo su última referencia de la tierra hasta<br />
entonces conocida en un punto de luz situado en el extremo más occidental de la isla de <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong>. Era el faro de Orchilla. Por aquí, precisamente, todos los cartógrafos desde Ptolomeo<br />
hicieron pasar el meridiano cero. Orchilla y, por tanto, la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> eran el fin del mundo,<br />
tras cuyo horizonte de agua sólo había monstruos y dragones dispuestos a devorar marineros<br />
temerarios.<br />
Sin embargo, el viaje de Colón transformó el conocimiento del mundo. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ya no era el<br />
punto final de los mapas, sino un simple punto y seguido. Poco a poco el faro dejó de ser lugar<br />
de referencia para naos y veleros, aunque su cariñosa luz siguiera brillando y aún sirva de<br />
guía para petroleros y grandes buques que pasan a su lado con indiferencia. Y la paulatina<br />
pérdida de importancia permitió a los ingleses arrebatarle allá por 1883 el meridiano cero y<br />
llevarlo a Greenwich, que les pillaba más cerca. Desde entonces, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ya no es la isla del<br />
meridiano ni el “finisterrae”, sino un punto más en la inmensidad del mundo. Pero en el faro de<br />
Orchilla, como en el resto de esta tierra, el viajero se sentirá como en el fin del mundo, por<br />
mucho que digan los mapas.<br />
Aquí no hay grandes hoteles, ni playas atestadas de gente tomando el sol, ni discotecas que<br />
hagan retumbar el firmamento en las noches de estío. En esta isla de 278 kilómetros<br />
cuadrados de extensión y origen volcánico reina la tranquilidad y se esconden numerosas<br />
maravillas de la Naturaleza. La tranquilidad la transmiten sus escasos 7.000 habitantes.<br />
Gentes que no saben de stress, que prefieren la charla sin prisa a la vorágine de la<br />
modernidad. Los más tienen un huertito con sus papas y su higuera. Otros miman un pequeño<br />
rebaño de cabras para conseguir algo de leche con la que hacer queso artesanal. Una calma<br />
que lo inunda todo, que se respira, y que termina embriagando al viajero.<br />
Las maravillas de la Naturaleza, sin embargo, hay que saber buscarlas, encontrarlas y<br />
disfrutarlas. Algunas las creó la fuerza telúrica, que se entretuvo en dibujar caprichosos<br />
paisajes de lavas retorcidas. Otras, las cinceló el viento, ese omnipresente viento que una<br />
veces impide el atraque de los ferrys en el diminuto puerto de la Estaca o el aterrizaje de los<br />
pequeños aviones en su aprendiz de aeropuerto. Un viento que barre la isla y golpea<br />
perennemente la cara del viajero. Un viento que rompe con quejidos y susurros el silencio que<br />
todo lo inunda.<br />
Precisamente, es el dios Eolo el culpable de ese prodigio que son los troncos retorcidos de las<br />
sabinas, esos dolidos árboles de aspecto lúgubre que encarados en la meseta al oeste de la<br />
isla son una prueba fehaciente de la dureza de esta tierra. Aunque también son los vientos, los<br />
alisios en concreto, los que consiguen dar vida a una tierra por la que el agua no discurre, sino<br />
que flota de modo natural en el aire de las cumbres y gotea por las hojas y las ramas de los<br />
árboles. Es lo que los técnicos llaman “lluvia horizontal”, esa maravilla de la Naturaleza que<br />
hace que las plantas extraigan el vital elemento de las nubes sin necesidad de aguaceros.<br />
Y esa maravilla es la que forjó la leyenda del Garoé, el árbol sagrado de los primitivos<br />
moradores de la isla, los bimbaches. Cuentan que el agua que recogían sus hojas podía dar<br />
de beber a los 1.000 habitantes que tenía la isla “y aún sobraba para dar de beber al ganado”.<br />
Cuando llegaron las tropas de la Corona de Castilla a someter la isla, los soldados se<br />
encontraron con el problema de no saber donde conseguir el vital liquido, ya que no había<br />
ríos. Los conquistadores veían abocadas al fracaso una tras otra sus expediciones y eran<br />
incapaces de descubrir el secreto de los bimbaches. Hasta que un apuesto oficial consiguió<br />
enamorar a la princesa Guarazoca y ésta le reveló el misterio del agua y el árbol sagrado.<br />
Aquel amor cambió el destino de los lugareños, que fueron finalmente sometidos. Ya no está<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
8<br />
aquel legendario árbol, arrancado por un huracán en 1640, pero en el mismo lugar se levanta<br />
hoy un tilo de 15 metros de altura que, incluso antes de llegar, ya hace notar sus virtudes para<br />
condensar el agua de la bruma y escurrirla hasta las pocetas que los aborígenes excavaron a<br />
los pies del Garoé.<br />
La “lluvia horizontal” es también la responsable de que perviva en las partes altas de la isla el<br />
fayal-brezal, esa pequeña mancha boscosa de árboles pretéritos, milenarios, cuyas cortezas<br />
tapiza el musgo con descaro. Vestigio de un bosque que antaño fue mucho más espeso y<br />
frondoso, y que está aquí desde el Terciario, superviviente, no se sabe muy bien cómo, de las<br />
glaciaciones que lo borraron del resto de la Tierra.<br />
Pero la gran obra de la Naturaleza en esta isla es el <strong>Golfo</strong> que se dibuja en la costa del Norte.<br />
Hace unos 50.000 años, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> sufrió un devastador seísmo que rompió la isla y precipitó<br />
hacia las profundidades marinas una parte de ella. Unos 300 kilómetros cúbicos de tierra y<br />
rocas se deslizaron hacia el mar y provocaron, según calculan los científicos, un maremoto<br />
con olas de 100 metros de altura que llegaron a las costas americanas. Lo que quedó, y hoy<br />
podemos admirar, fue un anfiteatro natural, gigantesco, majestuoso. Una media luna bordeada<br />
por el azul del mar y las altas laderas de la montaña. Una tierra fértil que poblaron los<br />
bimbaches y que hoy está salpicada de las pequeñas casas blancas del municipio de Frontera<br />
y de verdes cultivos.<br />
La lava de '<strong>El</strong> Julan'<br />
¿Y la obra del hombre? Entre tanta exuberancia, la mano del hombre poco ha tenido que<br />
hacer. Los bimbaches esculpieron en la colada de lava conocida como <strong>El</strong> Julán cuatrocientos<br />
metros de petroglifos nunca descifrados. También fueron los antiguos moradores los que<br />
levantaron el poblado de Guinea, hoy convertido en un museo que permite descubrir las<br />
difíciles condiciones de vida de los lugareños a lo largo de los siglos. En tiempos mucho más<br />
recientes el hombre erigió la Ermita de la Virgen de los Reyes, la Iglesia de Nuestra Señora de<br />
la Concepción, en Valverde, y el templo de Nuestra Señora de la Candelaria, en Frontera, con<br />
su campanario separado del cuerpo central y situado sobre la roja montaña de Joapira. <strong>El</strong><br />
mirador de la Peña es obra reciente destinada a ser restaurante-escuela. Y como todo edificio<br />
diseñado por César Manrique se somete a los dictados de la Naturaleza. Las maravillosas<br />
vistas que desde él se tienen sobre el <strong>Golfo</strong>, los roques de Salmor y La Cumbre<br />
empequeñecen al ser humano.<br />
Después de esto, poco más le ha quedado por hacer al hombre en esta isla indómita. <strong>El</strong><br />
mosaico de campos de labranza cercados. Algún camino que se retuerce a los dictados de la<br />
orografía. Obras humanas siempre dispuestas a los caprichos de la Naturaleza, que hasta en<br />
eso ha sido respetuoso el herreño con su entorno. Un buen ejemplo es el camino que<br />
asciende desde el <strong>Golfo</strong> hasta Jinama. Un sendero que los aldeanos subían y bajaban,<br />
cargados con todos sus enseres, en marzo y diciembre. Para pasar el verano pastoreando en<br />
las alturas. Para vivir de la tierra que cultivaban cerca de la costa en invierno.<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, por raro que suene de una isla, vive de espaldas al mar. De hecho, su capital,<br />
Valverde, es la única del archipiélago canario que no está en la costa, sino en las medianías, a<br />
570 metros de altura. Por eso en verano no huele a salitre y pesca, sino a fruta y huerta. <strong>El</strong><br />
hombre se ha limitado, en la mayoría de los casos, a mirar las procelosas aguas con los pies<br />
en el suelo. Desde los acantilados que ha modelado a su antojo la fuerza del océano y que se<br />
levantan en algunos casos hasta los 1.200 metros para servir de hogar al amenazado lagarto<br />
gigante. O desde las escasas playas que la abrupta orografía ha concedido, como la del<br />
Verodal, con sus peligrosas corrientes. O desde la costa oriental, donde hoy se levanta el<br />
Parador Nacional de Turismo y que vigila con insolencia ese roque volcánico que surge del<br />
mar bautizado por el hombre “de la Bonanza”. O al abrigo del único puerto natural, el de La<br />
Restinga, donde se concentra la pequeña actividad pesquera de la isla.<br />
Porque allí, al Sur de la isla, se encuentra el mar de las Calmas, con aguas que no bajan de<br />
los 19 grados centígrados en invierno ni superan los 25 grados en verano. Allí vive más de un<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
9<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
centenar de especies marinas. Meros, chopones, bicudas, tortugas bobas, langostas,<br />
barracudas, medregales, morenas, jureles, abades... pueblan estas aguas en las que la<br />
visibilidad alcanza los cincuenta metros y que se han convertido en un paraíso para los<br />
submarinistas. Y todo gracias a que aquí, en esta pequeña isla, confluyen especies del<br />
Mediterráneo y del Atlántico, y se pueden ver desde peces loro y trompeta, muy típicos en el<br />
Caribe, a especies pelágicas como mantas, tiburones y ballenas, que se encuentran en mares<br />
de gran profundidad. Dicen que los primeros veinte metros de este mar son los más ricos del<br />
litoral español gracias a que han sido poco explotados por las flotas pesqueras y, además, no<br />
existe una utilización masiva por parte del turismo. Ventajas de que <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> dejara de ser el<br />
punto y final de los mapas y se convirtiera en una pequeña mancha cartográfica.<br />
@Óscar López-Fonseca-www.elconfidencial.com.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
10<br />
La más occidental y pequeña de las siete islas del Archipiélago canario, cuenta con 269 kilómetros<br />
cuadrados y posee una orografía escarpada, con una altitud máxima de 1.501 metros, en el pico de<br />
Malpaso. Su altitud, junto al alisio, favorece en ella multitud de microclimas.<br />
Con un 58,1% de su territorio protegido, en proporción a su tamaño, la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es la que más<br />
superficie protegida posee y, además, tiene la consideración de Reserva de la Biosfera. Gran parte de su<br />
espacio protegido lo ocupa el Parque Rural de Frontera y tanto en éste como en los demás se<br />
encuentran representados todos los hábitats de la Isla, desde los halófilos costeros hasta la laurisilva en<br />
<strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> y el sabinar y los pinares en las cumbres.<br />
<strong>El</strong> lagarto gigante o las sabinas y otras especies de arraigo popular y de alto interés científico, como las<br />
palomas de laurisilva, encuentran en estos espacios un refugio legal que garantiza su supervivencia.<br />
La isla más joven del Archipiélago, con una edad estimada de tres millones de años, tiene costas<br />
abruptas y acantiladas, por lo que no son frecuentes las playas naturales de arena, aunque abundan<br />
zonas de baño de origen volcánico. Debe su forma actual de bota a una formación original casi triangular<br />
que alcanzó altitudes superiores a los 2.000 metros antes de fragmentarse. <strong>El</strong> predominio de los<br />
materiales son recientes y la erosión en éstos es muy escasa. La base de su orografía es triangular,<br />
proyectada en un edificio de pirámide truncada, representada por la meseta de Nisdafe, que es cortada<br />
en sus vertientes por dos colosales escarpes semicirculares. En la vertiente noroeste se encuentra el<br />
Valle del <strong>Golfo</strong>, que alcanza en su pico los 1.200 metros de altura en un semicírculo de 25 kilómetros de<br />
diámetro, y en la vertiente sureste, Las Playas, con una altitud de 1.075 metros de altura y 6 kilómetros<br />
de diámetro<br />
Posee tres comarcas geográficas claramente diferenciadas: el Valle del <strong>Golfo</strong>, la vertiente noreste y la<br />
vertiente suroeste. Por situación, climatología, aspectos históricos, sociales y evolución, cada una de<br />
estas tres delimitaciones naturales cuenta con una identidad propia diferenciada.<br />
Valverde, la capital, se encuentra en la vertiente noreste de la Isla. Es la única capital del Archipiélago<br />
que no mira al mar, ya que se asienta en un fértil valle a 600 metros de altitud. Las lluvias hacen de las<br />
tierras del interior de esta comarca las más apreciadas y fecundas para cultivos.<br />
La comarca suroeste va desde la línea que forman las depresiones de Las Playas y <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> y desde la<br />
cumbre hasta el mar. <strong>El</strong> pastoreo, los cultivos de medianías, la explotación de frutales han sido las<br />
actividades tradicionales de esta zona, influenciada por la proximidad al frondoso monte de pino canario<br />
que se extiende desde el pueblo hasta las laderas del Julan, entre los 700 y 1.300 metros sobre el nivel<br />
del mar. En esta zona, se encuentra la población de <strong>El</strong> Pinar y sus tres núcleos más importantes:<br />
Taibique, Las Casas y La Restinga, zona costera a cubierto de la influencia del alisio.<br />
<strong>El</strong> Valle del <strong>Golfo</strong> ocupa la inflexión abierta al norte en forma de media luna que se extiende desde los<br />
Roques del Salmor, al este, y la Punta de Arenas Blancas, al oeste. Posee un clima benigno; hoy por<br />
hoy es la zona más poblada de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y es la zona que soporta mayor especulación del suelo.<br />
<strong>El</strong> empuje de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> parte del desarrollo económico propiciado por la agricultura de regadío. Casi 200<br />
fanegadas de cultivos de plátanos, piña y frutales tropicales se han venido a unir al ya tradicional cultivo<br />
del vino, que aporta a la Isla unos ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesetas. Además,<br />
esta zona concentra varios de los recursos turísticos de la Isla, como el Balneario del Pozo de la Salud,<br />
el Ecomuseo de Guinea y el Lagartario.<br />
<strong>El</strong> aprovechamiento de los recursos naturales, el cultivo de la tierra de medianías y el pastoreo han sido<br />
desde siempre su principal fuente de riqueza, que se ha visto amenazada por la sequía en diferentes<br />
momentos de la historia, situación que ha obligado al herreño a emigrar.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
11<br />
Geología<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
La epopeya geológica de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se inició hace unos 100 millones de años, cuando el fondo del océano<br />
comenzó a abombarse debido al incontenible empuje del manto. Finalmente, la corteza acabó por<br />
romperse de un modo muy característico, agrietándose en forma de estrella de tres puntas.<br />
Por las grietas empezó a fluir el magma que, por sucesivas erupciones y apilamientos, fue levantando el<br />
edificio insular hasta que este emergió finalmente del océano formando una imponente pirámide<br />
triangular coronada por un volcán de más de 2000 metros de altura.<br />
Las grietas iniciales se convirtieron en conductos de emisión de lava que dieron paso a tres cordilleras<br />
dorsales sobre las que se alinean numerosos conos volcánicos. Por otro lado, al enfriarse el magma en<br />
estos conductos se solidificó en forma de gigantescas pantallas basálticas verticales, formando los<br />
característicos diques tan típicos de la arquitectura geológica herreña.<br />
<strong>El</strong> gran cataclismo<br />
Pero la isla siguió creciendo debido a la actividad volcánica, concentrada principalmente en el punto de<br />
encuentro de las tres dorsales, hasta llegar a una situación crítica de peligrosa inestabilidad. Lo cierto es<br />
que hace tan sólo 50.000 años, en la pequeña isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se produjo uno de los fenómenos<br />
naturales más violentos y devastadores de los que se tenga noticia: un deslizamiento de proporciones<br />
gigantescas.<br />
En unos segundos, probablemente actuando de detonante algún temblor sísmico, se rompió un gran<br />
pedazo de la isla y se precipitó por el talud marino para desparramarse luego por los fondos oceánicos.<br />
Como la herida de un colosal zarpazo, aparece el impresionante anfiteatro del valle del <strong>Golfo</strong>.<br />
Es difícil imaginarse un desprendimiento de más de 300 km3, un volumen correspondiente a 100 veces<br />
el del volcán ST.Helens.<br />
Se cree que la ola de tsunami, producida por el deslizamiento de el <strong>Golfo</strong> debió superar con creces los<br />
100 metros de altura y es más que probable que sus efectos llegasen a sentirse en las costas<br />
americanas.<br />
A pesar de que ya han pasado más de 200 años desde la última erupción, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> cuenta con la mayor<br />
densidad de volcanes de Canarias, con más de 500 conos a cielo abierto y otros 300 cubiertos por<br />
coladas más recientes. Aunque las cuevas y tubos volcánicos de la isla todavía tienen que ser<br />
investigados exhaustivamente, ya se han podido catalogar unos 70. Algunos de ellos son muy notables<br />
por la belleza de sus estafilitos o por su extensión, como en el caso de la cueva de Don Justo, cuyo<br />
conjunto de galerías supera los 6 Km. de longitud.<br />
Flora y fauna<br />
La flora y la fauna han suscitado un especial interés desde el punto de vista de la conservación, llegando<br />
incluso a convertirse en signos de identidad como es el caso de <strong>El</strong> Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> (Gallotia<br />
simonyi) y la Sabina (Juniperus turbinata ssp canariensis). Sin embargo, aunque no gozan de tanta<br />
popularidad destacan también numerosas especies endémicas de esta isla, algunas de las cuales se<br />
encuentran amenazadas como las plantas Bencomia sphaerocarpa, Cheirolophus duranii, Adenocarpus<br />
ombriosus, Androcymbium hierrense, etc., o los invertebrados Collartia anophthalma y el saltamontes<br />
Arminda hierroensis, entre otros. <strong>El</strong> Águila Pescadora, las palomas endémicas Turqué y Rabiche o las<br />
subespecies exclusivas de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> de Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs ombriosa) y de Herrerillo común<br />
(Parus caeruleus ombriosus) son algunas de las joyas dla avifauna que podemos observar.<br />
En la isla existen enclaves de gran importancia para las aves, entre los que destacan Los Roques de<br />
Salmor que representa uno de los mejores refugios para aves marinas, o el Paisaje de Ventejís y <strong>El</strong><br />
Parque Rural de Frontera que contemplan dos ZEPAS (Zona Especial para la Protección de las Aves).<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>12</strong><br />
Entre los reptiles encontramos además del Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, el Lagarto Tizón (Gallotia<br />
caesaris) que se encuentra también en La Gomera, el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri<br />
hierrensis) que es una subespecie exclusiva de la isla, y la lisa común (Chalcides viridanus<br />
coeruleopunctatus). En el <strong>Hierro</strong> viven también varias especies de murciélagos, como por ejemplo el<br />
orejudo canario, que es endémico de Canarias, o el murciélago de Madeira, endémico de la región<br />
macaronésica.<br />
Historia y cultura<br />
Los primeros habitantes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> eran conocidos con el gentilicio de "bimbaches". Los escasos datos<br />
que se tienen indican que cuando llegan los conquistadores al mando de Jean de Bethencourt en 1403<br />
el número de habitantes no era muy elevado.<br />
Precisamente las características físicas y ecológicas de la Isla influirán en su colonización. Así, las<br />
familias llegadas de diversos puntos de Europa se asientan en los lugares más accesibles del nordeste,<br />
más ricos en pastos, agua y madera, mientras que la población aborigen ocupó el resto de la geografía<br />
dedicada a sus labores tradiciones de pastoreo y recolección.<br />
Tras la conquista la propiedad de la tierra corresponde a los señores de la Isla. A lo largo del siglo XVI,<br />
éstos la van cediendo a particulares a cambio de unas rentas por su uso y por el comercio de la<br />
producción. A la vez, dada la pobreza de recursos, los señores se vieron obligados a permitir el uso<br />
comunal de algunas zonas de monte y de La Dehesa para la ganadería.<br />
<strong>El</strong> reparto concentró las tierras en una docena de familias cuyos miembros fueron ocupando los cargos<br />
políticos y administrativos más relevantes. Esto acabará dando lugar a una oligarquía insular que se<br />
asentará, mayoritariamente, en Valverde y que marcará el devenir de la Isla en las siguientes centurias.<br />
<strong>El</strong> cultivo de la vid se implanta durante el siglo XVII, sobre todo en el valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>. <strong>El</strong> vino producido<br />
se dedica a autoconsumo o se exporta en pequeñas cantidades a otras islas y a América. Esto impulsa a<br />
algunas familias de notables a trasladar aquí su residencia, en torno a la recién construida ermita.<br />
En el siglo XIX la abolición de los señoríos dio paso a una pugna entre los diferentes grupos<br />
oligárquicos. Los terrenos comunales se privatizan, con lo que se perjudica a la mayoría de la población,<br />
ya que se les priva de zonas para el ganado, de la recogida de leña o de la elaboración del carbón.<br />
La confrontación entre las dos facciones en que se divide la clase alta insular rige la actividad política y<br />
electoral de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a partir de la segunda mitad del XIX. Liberales y conservadores se disputan el<br />
control de las instituciones y de las representación en las Cortes, al tiempo que crean lazos caciquiles<br />
con el resto del pueblo.<br />
Los años de posguerra son tiempos de penurias y escasez de alimentos. Una vez más, la población opta<br />
por la emigración, principalmente hacia Venezuela. Este nuevo éxodo supuso la pérdida de casi la mitad<br />
de la población.<br />
Las mejoras económicas empiezan a notarse a partir de la década de los 60 del siglo XX, impulsadas<br />
por la introducción del cultivo del plátano y por el regreso de una parte importante de los emigrantes. Se<br />
modernizan las infraestructuras básicas y, con la llegada de la democracia, aumentan las inversiones.<br />
Poco a poco se va produciendo un desplazamiento de la población desde las actividades agrarias al<br />
sector servicios, igual que ha ocurrido en el resto de las islas del Archipiélago.<br />
[Extractos de textos de Miguel Ángel Cabrera, Carlos S. Martín Fernández y Manuel Hernández<br />
González de la "Enciclopedia temática e ilustrada de Canarias".]<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
13<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Municipios<br />
Valverde<br />
Valverde fue la primera capital de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Se trata de la única en Canarias que no posee carácter<br />
marítimo, ya que se asienta a unos seiscientos metros sobre el nivel del mar.<br />
<strong>El</strong> municipio tiene 4.643 habitantes, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC)<br />
correspondientes a 2002. La mayoría de sus poblaciones, especialmente las localizadas en la costa, se<br />
han convertido en asentamientos permanentes de empleados que mayoritariamente ocupan el sector<br />
servicios que genera la capital insular.<br />
Los pueblos del interior siguen manteniendo su carácter agrícola y ganadero. La primera actividad está<br />
centrada en cultivos de medianías -especialmente las papas, el millo y los frutales-cuya rentabilidad por<br />
la ausencia de regadío es escasa.<br />
Las tierras interiores son las más fecundas para cultivos, siendo especialmente apreciados por sus<br />
pastos la Meseta de Nisdafe, la zona de Los Lomos y el Macizo de Ajonce. Precisamente aquí se<br />
asientan los parajes que acogieron al mítico árbol Garoé, que fue derribado por un temporal en 1610.<br />
<strong>El</strong> municipio se divide, según entidades de población, en: Valverde; La Caleta; Tamaduste; <strong>El</strong> Puerto;<br />
Echedo; Timijiraque; Las Playas; Tiñor; Mocanal; Erese y Guarazoca; Pozo las Calcosas; Isora y San<br />
Andrés.<br />
Los sitios más relevantes para los visitantes son: la iglesia de la Concepción; la iglesia de San Andrés;<br />
Las Montañetas (primer asentamiento de los conquistadores); el Centro Cultural de Valverde y el Mirador<br />
de La Peña.<br />
Frontera<br />
La Frontera nació como Ayuntamiento en 19<strong>12</strong> y hoy el edificio municipal se encuentra en Tigaday. A<br />
este municipio pertenece el valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, la media luna que se forma desde los Roques del Salmor,<br />
al este, y la Punta de Arenas Blancas, al oeste. <strong>El</strong> valle se eleva desde el nivel del mar hasta los 1.501<br />
metros, en el alto Malpaso, diferenciándose varias series eruptivas que dieron origen a esta depresión de<br />
gran interés científico.<br />
Tiene 5.359 habitantes, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) correspondientes a<br />
2002. Históricamente ha sido Sabinosa la única población estable del valle. <strong>El</strong> resto de los núcleos del<br />
municipio son: La Frontera, Las Puntas, <strong>El</strong> Pinar y La Restinga. Fueron sitios de mudada de los pueblos<br />
del interior que accedían a pie por los históricos caminos de La Peña.<br />
Su empuje parte del desarrollo económico propiciado por la agricultura de regadío estimulada desde<br />
principio de los años 70. Casi 200 fanegadas de cultivos: plátanos, piña y frutales tropicales se han<br />
desarrollado en la zona más inhóspita del valle, en <strong>El</strong> Matorral, que ha sido trabajado y dotado de tierra<br />
vegetal de las cumbres. A estas explotaciones agrícolas habría que unir la tradicional producción<br />
vinícola.<br />
También existen numerosos puntos de interés turístico como el hotel más pequeño del mundo,<br />
registrado en el libro de los records guiness, Hotel Punta Grande, <strong>El</strong> Lagartario, donde se pueden ver el<br />
Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, <strong>El</strong> Poblado de Guinea, antiguos asentamientos de los herreños, <strong>El</strong><br />
Balneario Pozo de La Salud con sus milagrosas aguas curativas y las zonas de baño natural de La<br />
Maceta.<br />
<strong>El</strong> Pinar es el pueblo que ha sido capaz de conservar con mayor fidelidad las tradiciones y cultura<br />
popular de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. En La Restinga, se asientan parte de las explotaciones turísticas más importantes<br />
de la Isla por la benignidad del clima y del mar, situado a cubierto de la influencia del alisio conocido<br />
como Mar de las Calmas. Cabe destacar igualmente el desarrollo en esta zona de la Reserva Marina,<br />
creada en 1996.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
14<br />
Economía<br />
La economía de la isla se sustenta por cuatro pilares que son cuidadosamente supervisados y<br />
promocionados por el gobierno local: Ganadería, cultivo de frutales, pesca y turismo.<br />
La cabaña ganadera está constituida tradicionalmente por cabra, oveja y vaca, cuya leche se recoge en<br />
la cooperativa de ganaderos en <strong>El</strong> Majano (Isora) y se emplea para la elaboración un excelente queso<br />
que se exporta a la Península.<br />
Los cultivos de frutales están concentrados en el <strong>Golfo</strong>. Además del sabrosísimo plátano canario está<br />
muy extendido los cultivos de dulce piña tropical, papayas y aguacates. Los higos secos hace siglos que<br />
son considerados como los mejores de Canarias.<br />
También se exportan almendras, mientras que la producción de frutas tales como albaricoques, ciruelas,<br />
manzanas y cítricos se destina al consumo local.<br />
Los viticultores también se han agrupado en una cooperativa y sus vinos son de tal calidad que han<br />
obtenido diversas distinciones nacionales y extranjeras. Denominación de origen: <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
La pesca está centralizada en La Restinga. La especie más importante es el bonito (listado), pero<br />
también se capturan otros túnidos, además de sargos, cabrillas, viejas y morenas.<br />
En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no hay industria, a excepción de pequeñas empresas artesanales y de servicios, y su<br />
subsuelo no alberga riquezas naturales.<br />
<strong>El</strong> turismo va aumentando lenta pero inexorablemente. Actualmente se fomenta el turismo rural, amante<br />
de la naturaleza, ecológico, y amante del deporte y la aventura: parapente, mountain bike, espeleología,<br />
submarinismo, rallies de tierra en un circuito especialmente acondicionado.<br />
Espacios protegidos<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, la isla más pequeña del Archipiélago, también es la que posee mayor porcentaje de superficie<br />
protegida. Sobre el 58,1% de su territorio pesa algún tipo de protección, pero no queda ahí la cosa, ya<br />
que toda la Isla tiene la consideración de Reserva de la Biosfera, título que otorga la Organización de las<br />
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los lugares que logran el difícil<br />
equilibrio entre desarrollo y conservación de sus valores naturales y culturales.<br />
Ser Reserva de la Biosfera implica, a su vez, un compromiso con el desarrollo sostenible, por lo que <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong> está obligada a conservar el patrimonio que le hizo merecedora de tal título, concedido en el año<br />
2000. La Reserva de la Biosfera de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es la tercera conseguida por el Archipiélago. Las otras dos<br />
corresponden a Lanzarote y a la zona de Los Tiles, en La Palma.<br />
<strong>El</strong> Parque Rural de Fontera es una de las siete áreas protegidas. Conviven en él actividades agrarias,<br />
ganaderas y forestales con elementos de destacado valor paisajístico, cultural y científico. Abarca casi<br />
toda la superficie protegida de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, pues se extiende a lo largo de<br />
<strong>12</strong>.488 hectáreas, el 46,4% de la superficie insular.<br />
Las seis áreas que se reparten el 11,7% restante de espacio protegido corresponden a :<br />
Reserva Natural Integral de Roques de Salmor<br />
Reserva Natural Especial de Tibataje<br />
Reserva Natural Especial de Mencafete<br />
Paisaje Protegido de Ventejis<br />
Paisaje Protegido de Timijiraque<br />
Monumento Natural de las Playas<br />
Además, el entorno marino herreño ha visto extendida la protección que pesa sobre su superficie.<br />
La Reserva Marina del Mar de las Calmas es una de las tres que, de momento, hay en Canarias. Creada<br />
en 1996 a petición del sector pesquero, sus 750 hectáreas están distribuidas de manera rectangular y se<br />
localiza en el extremo occidental de la Isla, en el poblado de La Restinga.<br />
Su nombre viene dado por el buen tiempo permanente que reina en la zona y permite la pesca a lo largo<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
15<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
de todo el año. La creación de esta reserva marina de interés pesquero obedece a la conveniencia de<br />
proteger la zona de la sobre pesca.<br />
La claridad de sus aguas y la carencia de plataforma insular en algunas zonas, que hace que se<br />
alcancen grandes profundidades cerca de la costa, convierten <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en un lugar muy valorado para la<br />
práctica del buceo. De hecho, la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y<br />
Pesca tiene previsto poner en marcha en La Restinga el primer proyecto de monitorización de<br />
actividades subacuáticas de España.<br />
En sus aguas está permitida la pesca recreativa y la profesional cumpliendo ciertos requisitos, mientras<br />
que las actividades subacuáticas las científicas están permitidas si se posee la correspondiente<br />
autorización.<br />
Restos arqueológicos<br />
<strong>El</strong> Julan<br />
<strong>El</strong> yacimiento arqueológico de <strong>El</strong> Julan es un interesante complejo prehispánico que reúne diferentes<br />
manifestaciones arquitecturales: casas realizadas en piedra seca, cuevas sepulcrales, lugares de culto,<br />
tagorores o construcciones destinadas a la celebración de asambleas, "taros" o construcciones<br />
destinadas al refugio del pastor y concheros.<br />
Asociado a este complejo, aparecen una serie de paneles grabados sobre coladas de lava a los que los<br />
pastores herreños han dado el nombre de "Los Letreros " y "Los Números"; se trata en su mayoría de<br />
grabados geométricos, figurativos e inscripciones en alfabeto líbico-bereber realizados con la técnica del<br />
picado de la superficie pétrea.<br />
Múltiples han sido las opiniones vertidas sobre estos grabados, en los que se ha querido buscar un<br />
paralelismo con grabados similares del Norte de África, barajándose fechas que oscilan entre el 200 a.C.<br />
y el 700 d.C. Su significado se ha relacionado con el mundo religioso de los bimbaches (aborígenes de<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>), y se le considera un lugar donde éstos celebraban sus rituales.<br />
La tradición popular habla de que la zona era utilizada por los bimbaches (aborígenes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>) como<br />
lugar de reunión y de administración de justicia, pero a tenor de los elementos encontrados puede<br />
hablarse de un uso más generalizado. <strong>El</strong> uso funerario de las cuevas naturales localizadas en <strong>El</strong> Julan<br />
brindó abundantes vestigios arqueológicos. Lamentablemente, al ser uno de los principales objetivos de<br />
los antropólogos del siglo XIX y de los expoliadores del XX, hoy en día estas cuevas se encuentran<br />
totalmente vacías. Cerca de las cuevas está lo que se entiende como zona de sacrificio, con unas<br />
construcciones llamadas "aras de sacrificio" por los especialistas y que los lugareños conocen como<br />
"hornillos", presuntamente utilizadas para quemar animales en honor a las divinidades.<br />
Gastronomía<br />
La gastronomía herreña, igual que ha ocurrido en el resto de las Islas Canarias, es el resultado de la<br />
confluencia de las numerosas culturas que la han ido poblando desde su conquista a finales del XV. A<br />
las pocas reminiscencias aborígenes que sobreviven en la cocina insular se han ido sumando<br />
numerosas influencias de distintas regiones peninsulares, Portugal incluido, y de los países americanos<br />
a los que, en distintas oleadas, ha ido emigrando y regresando la población insular.<br />
<strong>El</strong> aprovechamiento de los productos silvestre que ofrece la Isla es un punto en común de todas esas<br />
culturas colonizadoras. Muchos potajes, caldos y compuestos son el resultado de esa "habilidad" surgida<br />
de la necesidad y de los que algunos aún permanecen en el recetario insular.<br />
Hay que destacar de esta cocina, precisamente por la escasez, su notable originalidad. En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no<br />
había cereales. De ahí que, por ejemplo, el tan omnipresente gofio de la gastronomía<br />
canaria sea aquí de otro tipo. Mientras en el resto de las Islas se ha usado como base el trigo o el millo<br />
(maíz), aquí se echó mano de productos como la barrilla o el helecho.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
16<br />
La utilización culinaria de las hojas de helecho se mantuvo, precisamente, hasta hace bien poco. Una de<br />
esas recetas tradicionales es la torta de helechos, que se comía acompañada de miel, leche o azúcar.<br />
De igual forma, las plantas silvestres son la base de muchos platos que en su tiempo fueron de<br />
subsistencia, pero que han perdurado hasta nuestros días: jaramagos, barasas, tagarinas, vicácaros o<br />
garaceas.<br />
Otra nota distintiva en el recetario herreño es la predilección por las habas -introducida por los colonos-y<br />
de lo que es ejemplo incomparable el curioso sancocho de habas que casi ha caído en el olvido.<br />
Los productos del mar requieren especial mención. Quizá aquí la riqueza piscícola es superior a la del<br />
resto de la Islas con dos especialidades a tener en cuenta: la vieja y el peto. La primera -hito culinario del<br />
Archipiélago-se prepara de numerosas formas, pero la más sencilla y preferida de los canarios continúa<br />
siendo simplemente sancochada (guisada con agua y sal) y acompañada de papas arrugadas y mojo<br />
verde.<br />
Es esta Isla la que dispone de los mejores pastos. De ahí, la importancia de la ganadería, en la que la<br />
cabaña lanar ocupa la mayor preponderancia seguida de la caprina. Y qué decir de la exquisitez de sus<br />
quesos artesanales. Precisamente el más significativo de los ejemplos de la repostería herreña es el que<br />
tiene como base el queso insular: la quesadilla, cuyo origen muy bien pudiera ser árabe.<br />
Un vino absolutamente original, de color cobrizo, limpio y de graduación por encima de la media, es el<br />
broche de oro a esta peculiar culinaria.<br />
[Extraído del libro: "<strong>El</strong> Sabor de las Islas. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>", de José H. Chela www.canarias.org.]<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
17<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a través de la cartografía (1588-1899)<br />
Con este trabajo se pretende realizar un censo de la cartografía sobre la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> para<br />
relacionarla con la historiografía local, utilizando los valiosos testimonios que han dejado los que la han<br />
visitado y lo mucho que se ha elucubrado sobre el mítico árbol Garoé y el meridiano origen.<br />
Los instrumentos de estudio utilizados han sido: las fuentes documentales y la bibliografía.<br />
En nuestro caso la fuente documental es el mapa. Mapa es la representación de geográfica de la<br />
superficie terrestre o de parte de ella sobre un plano. Un concepto más general es el de cartografía, que<br />
es el arte, ciencia y tecnología de hacer mapas y el estudio de estos como documentos científicos y<br />
artísticos. La cartografía incluye los siguientes tipos: mapa (topográfico y corográfico), mapamundi, atlas,<br />
plano, perfil, croquis topográfico, minuta, cánevas o esquema cartográfico, carta náutica, portulano,<br />
ortomapa u ortoimagen, vista en perspectiva, cartograma, dibujo arquitectónico, modelo tridimensional y<br />
globo. Pueden ser manuscritos o impresos (grabado, litografía ,offset, etc).<br />
<strong>El</strong> mapa manuscrito normalmente iba acompañado de una memoria, al pasar a los archivos muchas<br />
veces se han separado, otras veces ha sido arrancado de un libro, en ambos casos se ha perdido<br />
valiosa información. Para recuperarla o para realizar un trabajo de investigación es necesario acudir a la<br />
bibliografía y en el caso concreto de la cartografía histórica a las obras de referencia.<br />
En el campo de la investigación sobre la historia de la cartografía se utilizan las obras generales y las de<br />
carácter específico.<br />
Obras generales son: Diccionarios y enciclopedias. Bibliografías nacionales. Bibliografías retrospectivas.<br />
Bibliografías colectivas. Bibliografías comerciales. ISBN, Libros españoles en venta. Catálogos de<br />
entidades. Biblioteca Nacional, Catálogo general de libros impresos.<br />
Obras de carácter específico: Historias de la cartografía. Catálogos de entidades, temáticos, de<br />
exposiciones, etc. Diccionarios. Guías de producción cartográfica. Directorios.<br />
Para preparar la ficha catalográfica de cada mapa se utiliza la Descripción Bibliográfica Internacional<br />
Normalizada para Material Cartográfico [ISBD (CM)]. Esta norma especifica los requisitos necesarios<br />
para la descripción e identificación de este tipo de publicaciones, asigna un orden a los elementos de la<br />
descripción y establece un sistema de puntuación para la misma. Aunque se refiere principalmente a las<br />
publicaciones actuales en formato legible sin ayuda de ordenador, como mapas impresos, planos y<br />
globos; también establece algunas disposiciones para problemas especiales de catalogación de<br />
publicaciones antiguas y mapas manuscritos. Sirve para facilitar el intercambio internacional de registros<br />
bibliográficos entre las agencias bibliográficas nacionales y la comunidad internacional bibliotecaria y de<br />
información.<br />
Especificación de los elementos:<br />
1. Área de título / mención de responsabilidad.-2. Área de Edición.– 3. Área de datos matemáticos.-4.<br />
Área de publicación, distribución, etc.-5. Área de descripción física.-6. Área de serie.-7. Área de notas.-8.<br />
Área de número normalizado y condiciones de adquisición.<br />
Introducción<br />
Los textos que nos describen las islas se remontan a la antigüedad clásica y a las crónicas de Le<br />
Canarien, con sus distintas versiones suficientemente analizadas, que narran los hechos iniciados en<br />
1402 y disponen de numerosas ilustraciones (85 el Ms.-B), aunque ninguna cartográfica.<br />
Cada mapa tiene su propia historia, unas veces se ha levantado para formar parte de un atlas, otras es<br />
el apoyo de una Descripción geográfica y en algunos casos es el resultado de un trabajo científico, caso<br />
de Feuillée, de Fleurieu o de Borda. Parte de la cartografía de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> catalogada obedece a la<br />
necesidad de situar el meridiano origen y al cálculo de su longitud con respecto al<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
18<br />
meridiano de París, para dar cumplimiento a la orden de Louis XIII de 1634. También a la comprobación<br />
de los relojes y las expediciones para el estudio de la naturaleza.<br />
Muchas veces, como ya hemos dicho, el mapa se ha separado de los textos que lo acompañaban con lo<br />
que se ha perdido gran cantidad de información. Volver a reunirlos no es tarea fácil. Un método de<br />
trabajo puede consistir, en extraer toda la información posible que figura en el mapa: nombre del autor,<br />
año, dimensiones, unidades de medida utilizadas, referencias (longitud y latitud), soporte (pergamino,<br />
papel), tipo de proyección, escala, toponimia y sus errores, contorno de las islas, etc. Después debe<br />
acudirse a los catálogos de los grandes archivos (British Museum de Londres, Library of Congress de<br />
Washington, Bibliothèque National de París, Biblioteca Nacional de Madrid, etc), grandes colecciones<br />
(Nordenskiöld de la Universidad de Helsinki) y a las grandes obras de referencia en la que se ha<br />
compilado la información cartográfica (Koeman, para la cartografía holandesa anterior a 1800), y si se<br />
trata de material manuscrito debe acudirse a los centros que lo han generado o guardado, en el caso de<br />
España: Archivo de Simancas, Centro Geográfico del Ejército, Archivo General Militar de Madrid y de<br />
Segovia, Museo Naval, etc.<br />
Los documentos y la cartografía que generaba la defensa de las islas eran remitidos por vía reservada a<br />
la Corte para mantenerla puntualmente informada, gracias a esto han llegado hasta nosotros imágenes<br />
tan valiosas como la Descrittione de Leonardo Torriani, la Visita de Próspero Casola o las Descripciones<br />
de Antonio Riviere.<br />
<strong>El</strong> hecho de ser materia reservada ha impedido que se conociera la cartografía manuscrita levantada por<br />
los ingenieros militares que ahora nos asombra por su precisión y que, al compararla con los mapas<br />
extranjeros impresos, la convierte en una verdadera joya.<br />
Hasta el año 1968, la cartografía militar fue un bien reservado, utilizado para la defensa nacional. En esa<br />
fecha, por decreto, se establecieron los principios para una nueva cartografía. Según la base octava, “en<br />
beneficio de la pública utilidad, la cartografía militar será de libre difusión”.<br />
Terminada la segunda guerra mundial, en el que el mapa fue el documento básico para cualquier<br />
operación, ya fuera táctica o estratégica, la ciencia desarrolla y pone a punto toda una serie de<br />
conocimientos e instrumentos en el mundo de las matemáticas, de la física y de la ingeniería que hacen<br />
posible que los avances en la aeronáutica, electrónica, óptica e informática permitan múltiples<br />
aplicaciones de uso civil, con empleo de tecnología militar.<br />
La cartografía se enriquece con los vuelos fotogramétricos, los aparatos de restitución, la medida<br />
electrónica de distancias, los satélites artificiales, el sistema de posicionamiento global (GPS), el<br />
ordenador, etc.<br />
Hoy el mapa constituye el soporte de información y comunicación más usual. Se aplica en obras<br />
públicas, transportes, estudio del suelo, división administrativa, ordenación del territorio, medio ambiente,<br />
turismo, etc. En resumen, el mapa es una herramienta fundamental para el análisis, toma de decisiones<br />
y seguimiento de todas las actividades relacionadas de una u otra forma con la Tierra.<br />
La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Es la más occidental de las islas Canarias. Con una superficie de 287 km2, es también la más pequeña<br />
del archipiélago.<br />
Los modernos volcanólogos consideran que la isla es el producto de una fractura tectovolcánica triple<br />
que forma una estrella triangular con ángulos cercanos a los <strong>12</strong>0º.<br />
Nuestras islas fueron conocidas desde la antigüedad clásica con los nombres de los Campos <strong>El</strong>íseos, de<br />
los Bienaventurados y de las Hespérides.<br />
Claudio Ptolomeo, en su Geographike, enumeró por sus coordenadas (longitud y latitud) seis islas del<br />
archipiélago. A continuación se relacionan los nombres y las coordenadas según la interpretación<br />
Antonio Cabrera Perera (Las Islas Canarias en el Mundo Clásico, 1988), -los que figuran entre<br />
paréntesis pertenecen al del mapamundi de Ptolomeo realizado por Francesco Berlinghieri (1482):<br />
Aprósitos nêsos (Aprosito)........ l=0º -j=16º.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
19<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Heras nêsos (Here)................. l=1º -j=15º 15’.<br />
Plouialia nêsos (Plvitala)......... l.= 0º -j = 14º15’.<br />
Kapraria nêsos (Casperia)....... l=0º -j=<strong>12</strong>º 30’.<br />
Kanaria nêsos (Canaria).......... l=1º -j=11º.<br />
Ningouaria nêsos (Pintvaria)... l = 0º -j = 10º 30’.<br />
Las oscilaciones entre 0º y 1º en longitud (l) y entre 10º 30’ y 16º en latitud (j) indican que estaban<br />
alineadas de Norte a Sur siguiendo prácticamente una línea vertical, en contra de su verdadera<br />
situación.<br />
En la Edad Media, la isla recibió inicialmente el nombre de Senza ventura según se puede leer en el<br />
atlas el Mediceo Laurentino, es decir isla Sin Ventura o Desventurada que es una antinomia o<br />
contradicción de Con Ventura o Fuerteventura, en el fondo desde el punto de vista geográfico son dos<br />
islas completamente distintas que obedecen a los siguientes calificativos: grande y pequeña, llana y<br />
montañosa, seca y húmeda, arenosa y rocosa, etc.<br />
<strong>El</strong> primer mapa con topónimos donde parece la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es el que figura en el manuscrito de<br />
Valentim Fernandes (1506). La isla tiene forma más simbólica que real, ya que representa un ‘hierro’o<br />
‘punta de lanza’. En el texto dice: «Do ferro, Ilha que jaz mais ao occidente que alguna outra destas Ilhas<br />
de Canarea» (M. Santiago, 1947: 338-356).<br />
La ‘primera imagen’ con el contorno más circular que de herradura es el que representó el ingeniero<br />
militar Leonardo Torriani en 1588c. Le sigue la “Planta” levantada por el también ingeniero militar<br />
Próspero Casola en 1635c y años después la levantada por Pedro Agustín del Castillo en 1686.<br />
Los mapas de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en particular y de las Islas Canarias en general, que se imprimieron en<br />
Europa en la segunda mitad del siglo XVI, en el XVII y primera mitad del XVIII tienen escaso valor<br />
científico y su aprecio es el que le dan los coleccionistas.<br />
En el siglo XVIII hay un gran interés científico para fijar la posición de las Islas y en especial el meridiano<br />
de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Las tensiones entre las potencias europeas impidieron al gobierno francés destacar a un<br />
científico a las islas Canarias para fijar la posición del meridiano.<br />
Fue en 1724 cuando el padre Feuillée, en calidad de científico, viajó a las islas y fijó la longitud de París<br />
con respecto al meridiano de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en 19º 55’ 3”.<br />
Después de Feuillée otros navegantes, viajeros, geógrafos y naturalistas realizaron su mapa de las islas<br />
Canarias destacando Bellin en 1746 y 1753; George Glass en 1764; Eveux de Fleurieu en 1772 y Borda<br />
en 1776.<br />
En el trienio que abarca desde 1740 a 1743 un equipo de ingenieros militares dirigidos por el teniente<br />
coronel don Antonio Riviere recorrió las islas y las levantó; se puede considerar que se trata del primer<br />
trabajo científico realizado con plancheta, alidada y una cuerda de cáñamo de 200 toesas. Al capitán don<br />
Manuel Hernández se atribuye el levantamiento, en 1742, del mapa de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, realizado a<br />
escala 1:72.000, la mayor de cuantas escalas se utilizaron durante los siglos XVIII y XIX. <strong>El</strong> geógrafo<br />
Tomás López lo utilizó para preparar su mapa de 1779 y lo mismo hizo Francisco Coello en su mapa de<br />
1849.<br />
A pesar de que a finales del siglo XVIII se había levantado una excelente carta náutica por Varela y<br />
Ulloa. Con la llegada del siglo XIX se produce una situación precaria debido a Trafalgar, a la guerra de la<br />
Independencia y, posteriormente a la atonía política, que impidió continuar los trabajos. En 1834 se<br />
autorizó a la Armada Británica a efectuar los levantamientos del archipiélago, tanto de conjunto como de<br />
cada isla; los trabajos fueron realizados por el capitán A.T.E. Vidal y el teniente William Arlett entre 1834<br />
y 1838. La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> junto con la de La Palma y la de La Gomera fue levantada por el capitán<br />
Vidal en 1837 y la hoja con las tres islas fue publicada por el Hydrographic Office (Reino Unido) en 1848.<br />
En este mapa se da una idea topográfica bastante exacta del contorno de la costa, y se fija con precisión<br />
el punto más occidental: Punta Orchilla. En 1852 la Dirección Hidrográfica de la Armada publicó en<br />
Madrid la versión española del citado levantamiento. Posteriormente, en 1868, se corrigió esta carta<br />
náutica así como las del resto de las islas y todas continuaron en vigor con modificaciones y<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
20<br />
correcciones hasta 1947. <strong>El</strong> original grabado en cobre se conserva en buen estado.<br />
<strong>El</strong> nombre de la isla y su origen<br />
Historiadores, lingüistas y geógrafos llevaban años buscando el significado y origen del topónimo.<br />
Faltaba un eslabón: la utilización de la cartografía histórica. Antes de exponer nuestras conclusiones,<br />
veamos lo que aquellos han escrito.<br />
En relación al nombre que recibió en la antigüedad, desde el siglo XVI han tratado de identificarlo,<br />
exponemos algunas opiniones:<br />
Plinio las relacionó con los nombres de Planasia, Ombrios, Junonia, Junonia Minor, Capraria, Nivaria y<br />
Canaria. Sin embargo, no se ponen de acuerdo los historiadores a la hora de asignar un nombre a cada<br />
isla. En los siglos XVI, XVII y XVIII la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> fue identificada con Ombrios y su traducción latina<br />
Pluvialia. Las divergencias surgieron en los dos últimos siglos.<br />
En las últimas décadas no se ha perdido el interés por identificar las islas, según se constata de lo que<br />
sigue:<br />
En un interesante estudio, el catedrático D. Juan Álvarez Delgado (1945), defendía la teoría de que la<br />
Capraria de Plinio-Juba y de Ptolomeo y la Casperia del padre Espinosa coinciden con la isla de <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong>.<br />
Antonio Cabrera Perera (1988) decía: “Yo creo que la Plouiala, Ombrios o Pluvalia se pueden identificar<br />
con el <strong>Hierro</strong>, pues Juba señala que navegando desde las Purpurarias hacia el Sur y rumbo al poniente<br />
se encuentra la primera (Ombrios)”.<br />
Antonio Santana et Al. (2003) dan una nueva lectura a los textos de Plinio, dividen el archipiélago en dos<br />
grupos: Hespérides (Lanzarote: Pluvialia y Capraria y Fuerteventura: Invale y Planasia) y Afortunadas<br />
(La Palma: Ombrios, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>: Junonia, La Gomera: Capraria, Tenerife: Ninguaria y Gran Canaria:<br />
Canaria). Aunque la interpretación es del máximo interés antes de darlas por válidas es necesario<br />
profundizar en el conocimiento de las ideas en que se basa: capacidad de navegar en mar abierto,<br />
mesonimia del archipiélago (islas e islotes adyacentes), toponimia de la costa africana etc.<br />
No obstante, más que identificar el nombre antiguo mi interés estaba centrado en buscar el significado y<br />
el origen de la palabra <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
Al tratar el tema con el doctor D. Miguel Fernández Gutiérrez gran conocedor de la toponimia canaria, en<br />
una conversación en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, decía que al<br />
contemplar <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> herreño daba la sensación de estar viendo una herradura. Este símil me hizo<br />
meditar y me indujo a efectuar una recopilación del contorno de la isla según los que la habían dibujado<br />
y conocer la opinión de los que la habían visto.<br />
En relación al nombre:<br />
Fray Abreu Galindo dice al respecto: “Hallé que los naturales la llamaron Esero, que en su lenguaje<br />
quiere decir fuerte; otros dicen que se llame Fero, que es lo mismo, y como ellos no tenían hierro, ni<br />
usaban de él y vieron que el hierro era cosa fuerte, correspondiente al nombre con que llamaban a su<br />
tierra, aplicaron este vocablo y nombre de Esero al <strong>Hierro</strong>”.<br />
<strong>El</strong> licenciado D. Ivan Núñez de la Peña, siguiendo al poeta Viana (1604) dice que “Hero quería dezir<br />
fuente, cuyo nombre le dieron por aquella grande Fuente, que en ella avia y más adelante añade Hero<br />
llamaron sus naturales a esta isla, hasta que fue conquistada de Católicos; que estos por la llamar Hero;<br />
por equivocación, o por corrupción del nombre la llamaron <strong>Hierro</strong> que hasta oy es conocida y nombrada”.<br />
<strong>El</strong> historiador D. José de <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong> (T-I, 1772) decía lo siguiente: “Como quiera que sea, yo no<br />
seguiré nunca sino las conjeturas más simples. Tengo por cierto que el nombre de la isla del <strong>Hierro</strong> se<br />
originó del hierro meta”l.<br />
<strong>El</strong> catedrático y filólogo D. Juan Álvarez Delgado publicó los artículos «Etimología de “<strong>Hierro</strong>” ¿”Heres” o<br />
“Eres”?» (1941) y «Ecero, Notas ligüísticas sobre <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>» (1946) relacionando el vocablo aborigen<br />
Esero con su traducción fortaleza o lugar fuerte.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
21<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>El</strong> profesor francés Georges Marcy (L’origine des noms de l’île de fer, 1945, reproducido en Revista de<br />
Historia XV, 1949) aprovechando la tesis del Dr. Álvarez Delgado relaciona la forma Hero con la voz<br />
tuareg azeru que significa muralla rocosa vertical y a su vez la relaciona con la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ya que<br />
se presenta desde el mar como un acantilado...<br />
<strong>El</strong> catedrático D. <strong>El</strong>ías Serra Ràfols (en Régulo Pérez 1948: 260-264) afirmaba que el nombre<br />
“Ferro/<strong>Hierro</strong>” no era más que una antinomia lingüística: “<strong>Hierro</strong>.Fero-Legname-Madeira”.<br />
<strong>El</strong> catedrático D. Juan Régulo Pérez (1949) en “<strong>El</strong> topónimo <strong>Hierro</strong> – escarceos etimológicos” decía todo<br />
hace pensar que estamos en presencia de una palabra románica bien conocida, sin relación alguna con<br />
formas indígenas. Sin embargo, no llegó a dar una opinión concluyente.<br />
En relación al contorno:<br />
Se efectuó una recopilación de las nueve cartas portulanas más representativas, de los siglos XIV y XV<br />
con el siguiente resultado:<br />
En la carta náutica de Angelino Dulcert (1339) no aparece la isla. En la de Pizzigani (1367) figura sin<br />
nombre. En el atlas Mediceo Laurentino se llama I. Senza ventura En el atlas de Cresques Abraham<br />
(1375) se llama ínsula de lo fero, que significa isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. La palabra fero, en mallorquín, puede<br />
también traducirse por herradura, todavía se puede escuchar a los payeses decir la frase es ferro des<br />
cavall que en catalán antiguo sería lo fero de lo cavall. De la escuela mallorquina son también las cartas<br />
de la Biblioteca de Nápoles, de Viladeste, y de Vallseca, en las tres recibe el nombre de fero; las tres<br />
restantes son de la escuela italiana y también figura con el nombre de fero, que en italiano significa<br />
igualmente herradura. En casi todas ellas el contorno de la isla es muy parecido a una herradura. Sin<br />
embargo, en las cartas portulanas del siglo XVI se abandona esa forma de representarla pero se rotula<br />
<strong>Hierro</strong> (castellano), Fero o Ferro (catalán o italiano), Fer (francés) y Oferro (portugués). La primera vez<br />
que se cita es en el Libro del conocimiento escrito por un fraile español hacia 1350-60 con el nombre de<br />
isla do lo fero.<br />
En cuanto a la impresión que recibieron algunos escritores e historiadores al contemplar la isla, sus<br />
opiniones fueron:<br />
Tomás Marín de Cubas en la historia ya comentada decía: “La última es la del <strong>Hierro</strong> está más al sur de<br />
la Gomera y dista cinco leguas de Tenerife, su figura es de media luna”.<br />
<strong>El</strong> ingeniero militar D. Antonio Riviere en la Descripción de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> (1742) decía: “... al norte<br />
de la isla se encuentra, un pasaje el más delicioso de ella, llamado <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, pues es cierto que en su<br />
tanto, puede competir con el mejor de otras islas....”.<br />
<strong>El</strong> teniente coronel de milicias Juan Antonio Urtusáustegui en el Diario de viaje de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en<br />
1779, decía: “el 13 por la mañana (13 de octubre de 1779) revisté lasdemás<br />
dotaciones del <strong>Golfo</strong>. Este es un valle que cierra desde la punta de la Dehesa que está al occidente<br />
hasta los Roques de Salmor al norte una eminente y disforme montaña en forma de herradura..”.<br />
<strong>El</strong> geógrafo D. Leoncio Afonso, amigo de la real Sociedad Económica (1953), dice: “<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>: la isla de<br />
la media luna. Está constituida por una gigantesca semicaldera, cuya concavidad, <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, se orienta<br />
hacia el Nordeste. Entre punta Arenas Blancas y Roques de Salmor. La isla forma un arco, cuya<br />
concavidad de enormes y abruptas pendientes, conocida por el <strong>Golfo</strong>, ocupó en otro tiempo el mar, el<br />
cual con su labor erosiva, han hecho casi perpendiculares las paredes del mismo... <strong>El</strong> paisaje más<br />
importante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> apenas conocido por poco más que sus habitantes, es el panorama de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”.<br />
Los geógrafos D. Martín Hernández Hernández y D. Enrique Niebla Tomé (1984), dicen: “<strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> no<br />
sólo es el accidente morfológico más espectacular de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, sino también la comarca más extensa y<br />
la más claramente definida gracias al gran escarpe semicircular, abierto al Nordeste, que lo delimita”.<br />
Conclusión: las tres premisas expuestas permiten sentenciar que EL HIERRO equivale a decir LA<br />
HERRADURA.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
22<br />
<strong>El</strong> meridiano origen y la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Este apartado trata sobre la necesidad, conocida desde la Antigüedad, de situar en los mapas el<br />
meridiano origen para fijar la longitud de cualquier lugar. En el mapa de Hecateo el confín del mundo<br />
está en el Océano, más allá de las Columnas de Hercules (Estrecho de Gibraltar). Ptolomeo estableció<br />
que el primer meridiano pasaba al Occidente de las Macárôn Nesôi (Islas Afortunadas).<br />
Al repasar la cartografía medieval y estudiar los límites del Mundo se observa que la primera rosa de los<br />
vientos conocida está representada en el portulano de Cresques Abraham (1375), donde la línea<br />
Tramontana-Metzodi pasa por la Ynsula de lo Fero y define casi con seguridad el primer meridiano.<br />
La necesidad de establecer científicamente la posición de las Islas Canarias obligó a realizar una serie<br />
de viajes, entre los que destaca el de Feuillée (1660-1732) de 1724, sin lograr su objetivo, pues los<br />
miembros de la Academie de Sciences francesa fueron críticos con sus resultados.<br />
Numerosos mapas de los siglos XVI a XIX tienen como origen de la longitud la Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>; en<br />
realidad se trata de un incremento con respecto a otro meridiano. Más importante, en esos siglos, que<br />
fijar el origen fue medir la longitud, problema que se resolvió en el siglo XVIII por los métodos del reloj y<br />
de las fases lunares. En 1884, después de muchos debates y debido a la utilización de ambos métodos,<br />
principalmente el segundo, 26 países decidieron la elección de Greenwich como nuevo meridiano origen.<br />
Debido a la dificultad del cálculo de la longitud tampoco fue fácil fijar el punto más occidental de las Islas<br />
Canarias. En el siglo XVI, era la Isla de La Palma, en el XVII La Restinga, ya en la Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>; y, en<br />
el XVIII, La Dehesa. En 1848 quedó establecido que Punta Orchilla era el punto más occidental.<br />
BIBLIOGRAFÍA:<br />
Para la preparación de este trabajo se han consultado las siguientes cartas portulanas: Angelino Dulcert (1339),<br />
Hermanos Pizzigani (1367), Cresques Abraham (1375), Macià de Viladestes (1413), Giacomo Giroldi (1425), Gabriel<br />
de Valseca (1439), Grazioso Benincasa (1468), Juan de la Cosa (1500), Jacobus Russus (1535), Battista Agnese<br />
(1544), Mateu Prunes (1563), Joan Martinez (1570), Bartolomé Olives (c1570), Joan Ricso (1580), Domingo<br />
Villarroel (1589) y Joan Oliva c1592).<br />
También se han consultado los mapas y cartas náuticas impresos de las Islas Canarias desde La Isole Fortunate<br />
(1528) de Bordone al Mapa de Palma, Gomera y <strong>Hierro</strong> (1898) de Manuel Pérez Rodríguez, así como los<br />
manuscritos desde Valentim Fernandes (1506) hasta D´Hermand (1785). La mayoría con sus correspondientes<br />
descripciones geográficas.<br />
APIANUS, PETRUS (1575). La Cosmographía de Pedro Apiano: corregida y añadida por Gemma Frisio. Amberes,<br />
Juan Bellero, el Águila de Oro.<br />
CABRERA PÉREZ, ANTONIO (1988), Las Islas Canarias en el Mundo Clásico. Islas Canarias, Viceconsejería de<br />
Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.<br />
DARIAS Y PADRÓN, DACIO VICTORIANO (1929). Noticias generales históricas sobre la isla del <strong>Hierro</strong>. Tercera<br />
edición del Cabildo Insular de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, 1988.<br />
DIAZ LORENZO, JUAN CARLOS (1998). <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, La Isla del Meridiano. Cabildo Insular de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y Autoridad<br />
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.<br />
GARCÍA FRANCO, SALVADOR (1947). Historia del arte y ciencia de navegar. Desenvolvimiento histórico de “los<br />
cuatro términos” de la navegación. Instituto Histórico de Marina, Madrid.<br />
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, A. SEBASTIÁN (1998). Garoé. Iconografía del Árbol del Agua. Viceconsejería de<br />
Cultura y Deportes, Gobierno Autónomo de Canarias.<br />
HERRERA PIQUÉ, ALFREDO (1987). Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico. 2ª edición. Editorial<br />
Rueda, Madrid.<br />
HESS, DIETER Y TWAROCH, CHRISTOPH (1998). “<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> – Reise zu einem Phantom” en EVM (Eich-U.<br />
Vermessungsmagazin), nº 91, diciembre de 1998.<br />
MARTÍ PUIG, ALEJANDRO (1989). “Solemne arriado de Bandera en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Ofrenda al Meridiano Cero del<br />
Mundo Antiguo” Revista Hespérides, nº 90, mayo-junio de 1989.<br />
MARTÍN MERÁS, LUISA (1993). Cartografía Marítima Hispana. La Imagen de América. Lunwerg, Madrid.<br />
MARTÍNEZ, MARCOS (1996). Las Islas Canarias de la Antigüedad al Renacimiento. Nuevos aspectos. Centro de la<br />
Cultura Popular Canaria. Santa Cruz de Tenerife, 1996.<br />
MASCART, JEAN (1919). La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799), consultada la 2ª<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
23<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
edición, Presses de l´Université de Paris-Sorbonne, 2000.<br />
NAVARRO-FERRÉ, JOSÉ (1994). Viaje a la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Ediciones Idea y CCPC, Santa Cruz de Tenerife.<br />
NEBENZHAL, KENNETH (1990). Atlas de Colón y los Grandes Descubrimientos. Editorial Magisterio. Madrid.<br />
PADILLA BARRERA, JOSÉ MANUEL (1989). “Meridiano Cero y la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>” en <strong>El</strong> Día de Santa Cruz de<br />
Tenerife; jueves, 1 de junio de 1989, pág. 46.<br />
PUIG-SAMPER, MIGUEL ANGEL Y PELAYO, FRANCISCO (1997). <strong>El</strong> viaje del astrónomo y naturalista Louis<br />
Feuillée a las islas Canarias (1724). Ayuntamiento de La Laguna y CCPC, La Laguna.<br />
ROMEU PALAZUELOS, ENRIQUE (1987). “Navegantes europeos en Santa Cruz de Tenerife. <strong>El</strong> capitán James<br />
Cook” en Anuario de Estudios Atlánticos nº 33. Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.<br />
SANTA CRUZ, ALONSO (1555). Libro de las longitudes y manera que hasta agora se ha tenido en el arte de<br />
navegar. Manuscrito de 1555 que se conserva en el Museo Naval de Madrid, permaneció inédito hasta 1921.<br />
SANTANA SANTANA, ANTONIO ET ALTERS (2002). <strong>El</strong> conocimiento geográfico de la costa noroccidental de África<br />
en Plinio: la posición de las Canarias. Spudasmata, Georg Olms Verlag AG, Hildesheim (Alemania)<br />
SANTIAGO, MIGUEL (1947). “Canarias en el llamado ”. Revista de Historia, nº 79<br />
del año 1947.<br />
SELLÉS, MANUEL (1994). Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico. Lunwerg, Madrid.<br />
SOBEL, DAVA (1998). Longitud. Ed. Debate, Madrid.<br />
TOUS MELIÁ, JUAN (1994-2000). Colección: Las Islas Canarias a través de la Cartografía. Museo Militar Regional<br />
de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.<br />
---, “La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> o de La Herradura” <strong>El</strong> Día, sábado, 27 de abril de 1996. Publicado con notas en Anuario del<br />
Instituto de Estudios Canarios, nº XLIII, (1998), 1999.<br />
VV. AA. (1992). Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e<br />
Informática de México e Instituto Geográfico nacional de España.<br />
VV. AA. (1996). The Quest for Longitude. Es la recopilación de las ponencias presentadas a The Proceding of the<br />
Longitude Symposium Harvard University, Cambridge, Massachussets. November 4-6, 1993. Edited by William<br />
J. H. Andrewes.<br />
VV. AA. (2000). De la Aguja Náutica al GPS. Catálogo de la exposición celebrada en el Puerto de Santa<br />
María con motivo del 5º centenario del levantamiento de la carta Portulana de Juan de la Cosa. Centro<br />
Nacional de Información Geográfica, Madrid.<br />
VV. AA. (2000). Meridiano Cero. Revista de navegación cultural del Proyecto Nereida (nacido bajo el<br />
impulso de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia).<br />
VV. AA. (2003). Le Canarien. Manuscritos, transcripción y traducción. Instituto de Estudios Canarios. La<br />
Laguna.<br />
WASHBURN, WILCOMB E. “The Canary Islands and the question of the prime meridian: the search for<br />
precision in the measurement of the earth”. V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982), T-IV, págs<br />
873-888, Las Palmas de Gran Canaria.<br />
Juan Tous Meliá (Conferencia impartida en la Universidad de Verano de Adeje. Julio 2003.)<br />
Curso: "Las expediciones científicas europeas a las Islas Canarias durante el siglo XVIII"<br />
http://www.humboldt.mpiwg-berlin.mpg<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
24<br />
Geología de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
Evolución del Atlántico Norte oriental africano (ANOA).<br />
La evolución del Atlántico Norte Oriental en la faja Marginal del Continente Africano, ha ido aparejada a<br />
su expansión. Después de su apertura, cuando ya habían transcurrido 160 millones de años, según<br />
algunos autores, comenzaron las perturbaciones en las cortezas oceánicas “recién” creada, que<br />
originarían las bases de un largo proceso, que dura 40 millones de años, de tos bloques individualizados<br />
de las islas afortunadas, cuyos cimientos están enraizados en un “zócalo” cortical marginal al Continente<br />
Africano pertenecían los sistemas del Jurásico-Cretácico recubierto de gran espesor de sedimentos.<br />
Este “zócalo” es bastante uniforme al determinarse su polaridad magnética, pero aparece “roto” y<br />
desordenado en la banda ocupada por el Archipiélago, banda perpendicular al talud continental.<br />
En la transición del Jurásico al Cretácico y durante un largo período de tiempo hubo cambios de<br />
polaridad magnética, pero ya dentro del Cretácico desaparecen, existiendo la llamada “tranquilidad<br />
magnética” zona donde precisamente está edificada más de la mitad de los bloques insulares orientales<br />
del Archipiélago.<br />
Los bloques insulares no tienen la misma edad ni se fueron elevando simultáneamente desde la corteza.<br />
Algunos asomaron sus crestas sobre el nivel del Atlántico hace unos 15-20 millones de años mientras<br />
que tos más jóvenes se pueden considerar como recientes, como <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, que puede calificarse de<br />
reciente. Forma la “zaga” o la más retrasada en el proceso de la formación del Archipiélago. Su<br />
inestabilidad estructural, con varios desplazamientos gravitacionales, hablan de su falta de “madurez” y<br />
compactación alcanzadas por otros bloques, como por ejemplo, La Gomera.<br />
Cuando se expuso La Deriva Continental y la expansión del suelo de los océanos (Tectónica de Placas)<br />
iniciada después de formular la incompleta teoría de Wegener, por H.H. Hess, en<br />
1.960 y descubierta la simetría de las bandas de pol magnética a uno y otro lado de los Valles de los Rift<br />
oceánicos, se ha desarrollado por varios autores (J. Turow 1.963). Con su aplicación se solucionaban<br />
gran parte de los problemas planteados por la Geología, Paleontología, Geoquímica, Sismología,<br />
plegamientos, etc.<br />
Con los datos, todavía “crudos” obtenidos en los años geofísicos internacionales se llegó a adquirir<br />
conciencia que no todo estaba resuelto.<br />
Actualmente se estudia el comportamiento de la Corteza Oceánica, los Mantos superior e inferior y los<br />
núcleos con técnicas muy sofisticadas que comenzaron a utilizarse en la década de los 80, las<br />
“tomografías” y los “escáneres”, términos utilizados en medicina, pero en el caso de la investigación<br />
geológica, estudiamos el comportamiento de las ondas sísmicas de hipocentros conocidos con detalle.<br />
Con ello, se han descubierto muchas situaciones que se apartan en muchas ocasiones de lo aceptado<br />
como ideas generales.<br />
En el borde continental africano no hay subducción. De haberla habido las islas Canárias habrían sido<br />
“tragadas” bajo el Continente Africano; en cambio las “tomografías” señalan una elevación de la faja<br />
oceánica a lo largo del continente, un “Up Welling” generalizando que incluye a las islas de Cabo Verde,<br />
donde las playas levantadas y los “pillow lavas” son visibles en todas las costas.<br />
Por otra parte, las “tomografías” no encuentran movilidad en la Corteza oceánica, pero si altas tensiones<br />
y unas temperaturas anormalmente alta en la Corteza. Estas presiones tangenciales afectan<br />
actualmente a todo el sistema de apertura del océano, y también han tenido que influir en los últimos 40<br />
millones de años en la edificación de los bloques individuales insulares.<br />
Las “playas levantadas” son comunes en la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>; la costa de Los Cangrejos y la de La Caleta<br />
de Valverde son ejemplos clásicos, son playas de más de tres metros, con cantos rodados, arenas<br />
fosilíferas y conchas mayores. En las costas del Norte, en <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, hay playas fósiles elevadas unos 10<br />
a<strong>12</strong> metros sobre el nivel actual del mar. Suponiendo una elevación anual de un milímetro, se puede<br />
calcular su edad en unos <strong>12</strong> mil años, fecha de la última glaciación. En estas<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
25<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
playas se han encontrado bloques redondeados de rocas plutónicas, traídos en los icebergs por la<br />
Corriente Fría de Canarias. En la isla de la Madera se han encontrado también morrenas traídas por<br />
bloques de hielo.<br />
Telesforo Bravo Expósito (diciembre de 1999).<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
26<br />
Flora y vegetación herreña<br />
Clima<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, como el resto de las islas Canarias, se encuentra en la ruta de dos grandes sistemas climáticos<br />
del Atlántico Norte: la corriente marina fría de Canarias y los vientos alisios procedentes del NE. Las costas<br />
herreñas se mantienen relativamente frescas a lo largo de todo el año gracias a la temperatura del mar, que<br />
es mucho más baja de la que le correspondería por su latitud. Los alisios llegan frescos y cargados de<br />
humedad, forman el mar de nubes al chocar con la fachada norte, cruzan las cumbres (altura máxima: 1520<br />
msm), y resbalan por la vertiente meridional (efecto Foehm). Por esta razón, en algunas zonas, el fayalbrezal<br />
se sitúa por encima del pinar, ya que las regiones altas son más húmedas que las inmediatamente<br />
inferiores. Las más frescas y húmedas se encuentran en los altos del valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> y se extienden por la<br />
cumbre hasta Valverde. Desde allí y en dirección hacia el faro de Orchilla, el clima cambia bruscamente,<br />
haciéndose mucho más xérico ya que este sector de la isla no recibe la influencia de los alisios. Un dato<br />
curioso sirve para ilustrar lo anterior: la precipitación media anual en Valverde (altitud: 540 msm) es de 490<br />
mm, mientras que en el aeropuerto de los Cangrejos (altitud: 34 msm), que se encuentra a escasos<br />
kilómetros de la capital, se reduce a 58 mm.<br />
Flora<br />
A pesar de ser una isla muy joven (< 1 m.a.) y de pequeña superficie ( 270 km en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> crecen unas 610<br />
especies vasculares (helechos y plantas con flores), de las cuales 113 se consideran endémicas de<br />
Canarias y 17 son exclusivas de la isla. Muchas de las plantas endémicas de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> están formadas por<br />
poblaciones pequeñas o se encuentran en zonas susceptibles de ser alteradas. Este es el caso de tres<br />
especies de magarza (Argyranthemum audactum ssp. erythrocarpon, A. hierrense y A. sventenii), un codeso<br />
(Adenocarpus ombriosus), la faya herreña (Myrica rivas-martinezii), un cabezón (Cheirolophus duranii), una<br />
cerraja (Sonchus gandogeri) o una chahorra (Sideritis ferrensis), todas ellas en inminente peligro de<br />
extinción.<br />
Vegetación<br />
En el piso basal, como en el resto de las islas, se desarrolla un tipo de vegetación arbustiva, el cardonaltabaibal,<br />
caracterizado por especies con adaptaciones para soportar largos periodos de sequía: tallos<br />
suculentos o espinosos, hojas pequeñas o carnosas, pérdida de las mismas en épocas secas, raíces largas,<br />
etc.<br />
Los sabinares se distribuyen a lo largo de cotas algo superiores. De especial interés es el Sabinar de la<br />
Dehesa, con magníficos ejemplares viejos de sabina.<br />
La laurisilva herreña se reduce actualmente a una estrecha franja situada en las laderas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>,<br />
aunque antaño ocupó una superficie mayor: «hay bosques grandes como selvas, y son verdes todo el año»<br />
(Le Canarien, crónica normanda). Por encima se distribuye el fayal-brezal, muy rico en plantas epífitas,<br />
sobre todo musgos y líquenes.<br />
<strong>El</strong> pinar herreño ocupa la mayor superficie arbolada de la isla, sobre todo por la vertiente sur y parte de la<br />
cumbre. Destacan los enormes pinos centenarios, ya ensalzados por normandos, los primeros europeos<br />
que colonizaron la isla a principios del siglo XV: «hay más de 100.000 pinos, la mayor parte de los cuales<br />
son tan altos y gruesos que dos hombres no bastan para abrazarlos...»<br />
Aparte de estas formaciones vegetales, son de sumo interés las comunidades rupícolas (sobre paredones,<br />
laderas de barranco, riscos, etc.), así como la vegetación halófita (adaptada a la maresía) de Arenas<br />
Blancas, en el extremo occidental de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>.<br />
Laurisilva de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Hasta bien entrado el siglo XIX, la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> estaba cubierta en su mayor parte por frondosos<br />
bosques. En Le Canarien, la crónica francesa de principios del siglo XV, se describe como «un país alto y<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
27<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
bastante llano, lleno de grandes bosques de pinos, y de laureles que producen moras (bayas) tan gruesas y<br />
largas que maravilla. Y hay otros muchos árboles que producen frutos de diferentes condiciones». Dos<br />
siglos más tarde, el fraile José Abreu y Galindo resaltaba la abundancia de árboles en el interior de la isla,<br />
en contraste con la esterilidad de la costa, «una legua desde el mar hacia el interíor es árida, de risco y<br />
pedregales, pero andada esa legua, es tierra llana, poblada de mucha arboleda, como son pinos, brezos,<br />
sabinas, palos blancos, laureles, adernos, barbusanos, aceviños, mocanes y algunas palmas». A mediados<br />
del siglo XVIII, aún se conservaban grandes zonas boscosas, como reflejó el comerciante inglés George<br />
Glas, «abunda en árboles y arbustos, en particular, pinos, sabinas, laureles, barbusanos, mocanes, hayas,<br />
escobones (con los que los españoles hacen escobas), y pocas palmeras, pero aquí no crecen dragos».<br />
Un siglo más tarde, sin embargo, el monteverde que cubría los llanos de Nizdafe y el sector oriental de la<br />
isla, había desaparecido casi por completo, y su lugar había sido ocupado por cultivos agrícolas, árboles<br />
frutales y pastos. Sólo en las agrestes laderas de la región de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> quedaban algunos restos<br />
significativos, difíciles de explotar por su inaccesibilidad. Al catedrático Benito Carballo Wangüemer, que<br />
visitó la isla hacia 1860, el descenso por Jinamar le causó una gran impresión: «parece mentira que por<br />
estos desfiladeros se haya abierto el hombre un camino para descender.... se atraviesa un bosque de<br />
brezos, fayas y mocanes, cuyo follaje no nos permite medir el inmenso vacío sobre el que nos hallamos<br />
suspendido» En apenas medio siglo, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> había sufrido una enorme deforestación como consecuencia<br />
de la abolición, en 18<strong>12</strong>, de los derechos feudales. La propiedad de los montes pasó entonces a los<br />
municipios, que no dudaron en sacarles el mayor rendimiento posible en beneficio propio y de sus vecinos.<br />
Se autorizaron talas masivas y se permitió que el ganado invadiera los bosques, lo que provocó la<br />
transformación ó desaparición de, al menos, dos tercios de la superficie que ocupaba el monteverde.<br />
En la actualidad, el monteverde se extiende por la vertiente norte de la isla, entre las cotas 600 y 900, desde<br />
Jinamar hasta Bascos, a lo largo de una franja de unos 15 km de longitud y 1-3 km de ancho, así como por<br />
algunas zonas del noreste (Mocanal, Afoba, etc.). Desde el punto de vista de su composición florística,<br />
destaca la ausencia de algunas especies arbóreas como la hija (Prunus lusitanica ssp. hixa), el tejo (Erica<br />
scoparia ssp. platycodon) o el naranjero salvaje (Ilex perado ssp. platyphylla), mientras que otras son muy<br />
escasas, como el madroño (Arbutus canariensis), el barbusano (Apollonias barbujana) o el aderno<br />
(Heberdenia excelsa). Sin embargo, los mocanes (Visnea mocanera) son muy abundantes, encontrándose<br />
en esta isla los ejemplares más hermosos de la Macaronesia. Asimismo, en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se descubrió por<br />
primera vez la faya herreña (Myrica rivas-martinezi,), un curioso árbol emparentado con la faya común<br />
(Myrica faya) que, posteriormente, también se encontró en La Palma y La Gomera.<br />
Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andreu.<br />
La Sabina<br />
Biología<br />
Uno de los vegetales más característicos de nuestra flora autóctona es la Sabina (Juniperus turbinata), árbol<br />
de copa verde-oscura y densa, que puede alcanzar hasta 4 ó 5 metros de altura, aunque existen ejemplares<br />
de gran corpulencia que rebasan los 8 metros.<br />
Su tronco, muy ramificado y frecuentemente retorcido, posee una corteza marrón-rojiza cuando joven, que<br />
se torna pardo-oscura y quebradiza al envejecer.<br />
Las hojas, muy parecidas a las de los cupresos y cipreses, son diminutas, más o menos triangulares,<br />
aromáticas, y disponen a modo de escamas imbricadas (como las tejas de los tejados) recubriendo las<br />
ramitas.<br />
Tanto las flores masculinas como las femeninas son muy pequeñas y poco llamativas, agrupándose en<br />
inflorescencias menudas en las ramas jóvenes.<br />
Los frutos son esféricos, aproximadamente de un centímetro de diámetro, de color marrónrojizo cuando<br />
maduran, encerrando en su interior de cuatro a diez semillas. Varias aves, entre ellas el cuervo, favorecen<br />
la diseminación de esta especie al ingerir los frutos.<br />
La Sabina es un árbol de distribución típicamente norteafricana (Sur de Europa, Asia Menor, Norte de<br />
Africa, etc.), que también crece espontáneamente en Canarias.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
28<br />
En nuestro Archipiélago se encuentra en todas las islas centrales y occidentales, formando parte de la<br />
vegetación termófila (junto a otros árboles como almácigos, acebuches, dragos, etc.), en las medianías<br />
bajas del territorio insular. Las sabinas son árboles de crecimiento lento y gran longevidad. Algunos<br />
ejemplares, , llegan a ser centenarios.<br />
Historia y usos<br />
Los sabinares tuvieron una amplia distribución (en las zonas medias de las Islas) hasta la colonización del<br />
Archipiélago. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la ocupación de las medianías para el asentamiento de los<br />
núcleos de población y su explotación agropecuaria, tuvo como resultado la casi total desaparición de esta<br />
magnífica formación vegetal.<br />
<strong>El</strong> aprovechamiento que hacían los antiguos aborígenes de esta especie supuso las primeras alteraciones.<br />
Es probable que provocaran incendios con el objetivo de ganar tierras para pastos y cultivos, pero sin llegar<br />
nunca a la intensidad que adquiriría en etapas históricas posteriores.<br />
La Sabina es un árbol muy preciado por la excelencia de su madera, que se empleaba en la fabricación de<br />
herramientas, armas, adornos personales, artesonados en las cuevas, "chajascos"<br />
o tablones funerarios, etc. También se utilizaba para usos medicinales dadas sus propiedades antisépticas.<br />
Los sabinares, hasta su casi total esquilmación, siguieron utilizándose para la construcción de aperos de<br />
labranza, vigas para los techos y como materia prima para la ebanistería y la artesanía.<br />
De la madera de sus raíces se fabrican las cazoletas de las "cachimbas", y también –según señalaba <strong>Viera</strong><br />
y <strong>Clavijo</strong>-como leña: " se han ido talando imprudentemente las antiguas espesuras de este arbusto tan<br />
acreedor a la común estimación".<br />
En la actualidad los restos de bosque de sabinas se localizan en zonas poco accesibles y cuyos suelos no<br />
han sido roturados desde hace mucho tiempo. Restos de lo que fue este tipo de bosques se encuentran hoy<br />
en la Dehesa del <strong>Hierro</strong>, Afur y Güimar en Tenerife y Vallehermoso en La Gomera. En Gran Canaria el<br />
sabinar ha quedado reducido a ejemplares aislados dispersos por distintos puntos de la isla. No obstante los<br />
numerosos topónimos existentes en las islas (<strong>El</strong> Sabinar, Sabinosa, Loma de la Sabina, etc.), nos indican<br />
que esta formación vegetal debió ser mucho más extensa y rica en el pasado.<br />
En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, el árbol deja su huella en el pueblo más occidental que tiene España, Sabinosa, debido a la<br />
cercanía del más extenso sabinar de la isla y posible bosque de sabinas antes de la deforestación<br />
producida en la zona durante el siglo XVI para construir los asentamientos de la población.<br />
<strong>El</strong> Sabinar de la Dehesa es el mayor y más espectacular de Canarias, estando catalogado en la actualidad<br />
como Espacio Natural Protegido. Otros sabinares importantes con los que cuenta la isla son el de <strong>El</strong> Julan,<br />
Frontera y el ya mencionado de Sabinosa.<br />
Los artesanos de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> utilizan la excelente madera de la Sabina para la fabricación de<br />
diversos útiles como la rudimentaria ratonera o barricas para vino.<br />
Cultivo<br />
La Sabina a pesar de ser un árbol frecuente en las zonas bajas de algunas islas (como La Gomera y <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong>), donde crece adquiriendo unos portes achaparrados muy llamativos, no tiene un uso destacado<br />
como planta ornamental, siendo además una especie que no presenta demasiado dificultad en cuanto a su<br />
reproducción y cultivo.<br />
Preparación del semillero<br />
En todo proceso de siembra es muy importante tener en cuenta el estado de madurez, limpieza y<br />
conservación de las semillas. En el caso de la Sabina, la recogida de los frutos puede realizarse entre los<br />
meses de junio a agosto, y deben mantenerse en ambiente seco hasta el otoño (septiembre u octubre).<br />
Durante la recolección hay que advertir que no se encuentren taladrados por algún tipo de insecto. Antes de<br />
la siembra es recomendable poner los frutos en agua durante una semana y luego, mediante machaqueo,<br />
extraer las semillas. . Estas se dejan una semana más en agua y se da traslado posteriormente a los<br />
semilleros.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
29<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Siembra<br />
La siembra debe realizarse principalmente en los meses de octubre o noviembre. Las semillas suelen<br />
germinar normalmente entre los 30-60 días después.<br />
Transplante<br />
Si la siembra se ha realizado en bandejas de semilleros, una vez que las plántulas superen los 10-15 cm de<br />
altura debe procederse al trasplante de las mismas a recipientes individuales o colectivos (macetas, bolsas<br />
de plástico, jardineras, etc.) con suficiente profundidad de tierra para que puedan desarrollar bien sus<br />
raíces.<br />
Cuidados<br />
La Sabina es un árbol bastante resistente a las condiciones adversas tanto de suelo como climáticas,<br />
soporta muy bien la acción del viento como se puede observar en la zona de la Dehesa (<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>) donde<br />
sobresalen con estos portes abanderados tan característicos.<br />
Por tanto no requiere ningún tipo de tratamiento especial. En zonas de sequedad acusada basta con un<br />
riego por semana; en jardines donde la pluviometría es media o alta sólo se debe regar en verano.<br />
Es un árbol de crecimiento muy lento, no obstante si las condiciones del suelo son óptimas y no sufre<br />
escasez de agua puede acelerar su desarrollo. Admite bien la poda, permitiendo incluso modelar su porte.<br />
Aunque es una planta que vive de forma natural en las medianías bajas de las islas, se puede cultivar en<br />
casi todas las zonas del territorio insular.<br />
http://www.islaelhierro.com<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
30<br />
Espacios protegidos<br />
Tibataje, la morada del gigante<br />
No hay lugar mejor para vivir. Aquí, la soledad y hermosura que se respira unido a lo infranqueable<br />
hacen que esta zona sea el auténtico paraíso del Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
<strong>El</strong> Risco de Tibataje es sublime, inaccesible, sereno. Aquí deambula el lagarto de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a sus<br />
anchas y desde aquí, tal vez se divise la mejor vista de los majestuosos Roques de Salmor, la<br />
segunda residencia de estos reptiles únicos en el mundo.<br />
La reserva, de 601 hectáreas, está constituida por una estructura de perfil acantilado de interés<br />
geomorfológico y de gran valor paisajístico. Incluye la única localidad actualmente conocida del<br />
lagarto gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, auténtico fósil viviente en peligro de extinción (Gallotia simonyi<br />
machadoi). Esta especie se encuentra protegida por los convenios de Berna y CITES, y está<br />
incluida también en el catálogo nacional de especies amenazadas R.D. 439/1990. Además, los<br />
acantilados costeros constituyen un excepcional refugio para la avifauna marina, donde nidifican<br />
varias especies catalogadas como amenazadas e incluidas en convenios internacionales como<br />
Berna, Bonn y CITES.<br />
La vegetación varía según los diferentes niveles altitudinales. Así, en la Fuga de Gorreta y los<br />
Riscos de Tibajate destacan la tabaiba amarga, tomillo, jaras, y peralillo, como especies más<br />
representativas. En la parte meridional del espacio, en el Monte de Finamer, aparece una buena<br />
representación de fayal-brezal, con especies de porte arbóreo como laureles, mocanes, palos<br />
blancos, etc.<br />
Declaración<br />
Este espacio fue declarado por la Ley <strong>12</strong>/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios<br />
Naturales de Canarias, como parte del paraje natural de interés nacional de Gorreta y Salmor, y<br />
reclasificado a su actual categoría por la Ley <strong>12</strong>/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales<br />
de Canarias.<br />
La reserva es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su superficie, a efectos de lo<br />
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Además, este<br />
espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido<br />
en la directiva europea 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.<br />
Parque Rural de Frontera, los sonidos del silencio<br />
Se trata de un paisaje rural de valor agrícola, ganadero y cultural Aquí se respira paz y armonía. Se<br />
escucha el silencio, se siente la naturaleza en su más pura definición.<br />
Con una superficie de <strong>12</strong>.488 hectáreas, se trata de una de los paisajes más significativos de la<br />
Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y donde concurren áreas naturales en buen estado de conservación, con otras de<br />
explotación agrícola y ganadera -a veces de tipo comunal, como sucede en La Dehesa.<br />
En numerosos puntos del parque pueden detectarse áreas de gran interés conservacionista, bien<br />
por albergar especies en peligro de la fauna y la flora (aves como charrenes Sterna spp., Aguila<br />
pescadora, Pandion haliaetus; plantas como Androcymbium hierrense y la faya herreña -Myrica<br />
rivas-martinezii), como por presentar estructuras geomorfológicas relevantes (<strong>El</strong> Lajial, <strong>El</strong> Verodal)<br />
o albergar muestras significativas y representativas de los hábitats naturales más característicos<br />
(pinares, tabaibales, etc.).<br />
<strong>El</strong> sabinar de La Dehesa es probablemente el mejor en su tipo de todo el archipiélago canario.<br />
Ciertas zonas concretas de la costa de La Restinga y La Dehesa ejercen una función vital para<br />
determinadas especies amenazadas, al ser áreas de edificación. en el parque En este espacio se<br />
localiza asimismo la mayor parte de la masa vegetal arbórea de la isla, con su consiguiente<br />
importancia en la recarga del acuífero subterráneo. Desde el punto de vista paisajístico sobresale<br />
el semicirco de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, cuyo sector central y suroriental queda englobado, aunque resultan<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
31<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
igualmente destacabas por su armonía y calidad intrínseca los paisajes de la ladera de <strong>El</strong> Julan, o<br />
los extensos campos y pastizales de la meseta central. Contiene además áreas de yacimientos<br />
paleontológicos de interés científico (Arenas Blancas, Juaclo de la Molera).<br />
Este espacio fue declarado por la Ley <strong>12</strong>/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios<br />
Naturales de Canarias, como parque natural del <strong>Hierro</strong>, y reclasificado a su actual categoría por la<br />
Ley <strong>12</strong>/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.<br />
Cuenta también en su interior con parte del monte de utilidad pública nº 48 «Pinar de los Reyes» y<br />
con la integridad del monte de utilidad pública nº 47 «Pinar del Salvador». Con la Ley <strong>12</strong>/1994, de<br />
19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, en el sector meridional del Parque, al sur del<br />
estrangulamiento que se produce en los límites a la altura del Roque Grande, se estableció un área<br />
de sensibilidad ecológica.<br />
Este espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo<br />
establecido en la directiva europea 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.<br />
Incluye en su interior la reserva natural integral de Mencáfete. Está constituida por los materiales<br />
más antiguos de la Isla, de aproximadamente 1 millón de años, que se disponen en una ladera de<br />
fuerte pendiente que en algunos puntos es una pared casi vertical.<br />
<strong>El</strong> espacio aparece dominado por el sabinar, más denso en las zonas menos accidentadas del<br />
terreno, intercalándose con formaciones de fayal-brezal. <strong>El</strong> sabinar presenta aquí una de las<br />
mejores muestras de sabinar húmedo de las Canarias. En los lugares de mayor pendiente se<br />
instalan comunidades rupícolas y numerosos endemismos raros y amenazados.<br />
La alta diversidad del monteverde determina asimismo que aquí se encuentren elementos<br />
amenazados de la fauna, como las palomas de Laurisilva y numerosos invertebrados.<br />
Declaración<br />
Aprobado el plan rector de uso y gestión del Parque Rural de Frontera ( 6/6/2006 )<br />
<strong>El</strong> documento permitirá conservar y potenciar la gran riqueza natural y cultural de esta parque que<br />
recoge gran parte del territorio de la isla<br />
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias ha aprobado<br />
definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera, en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, tal y<br />
como aparece publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias.<br />
Una noticia acogida con gran satisfacción en la isla debido “a la importancia que tiene el que<br />
podamos contar, después de una década de trámites, con este documento que nos permitirá<br />
conservar y potenciar la gran riqueza natural y cultural de esta parque que recoge gran parte del<br />
territorio de la isla”, afirma el director de Área de Medio Ambiente del Cabildo de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, Javier<br />
Armas.<br />
“Un documento director –explica-que aclara sus usos y potencia actividades que pueden generar<br />
actividad económica en las poblaciones circundantes”.<br />
<strong>El</strong> Parque Rural de Frontera, con una superficie de <strong>12</strong>.488 hectáreas, representa el 46,4% de la<br />
superficie insular y se encuentra situado en la parte occidental de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, pertenecientes a los<br />
municipios de La Frontera (el 97,16% de su superficie) y Valverde (el 2, 8%).<br />
Este parque se caracteriza por carecer de núcleos poblacionales en su interior. <strong>El</strong> carácter<br />
altamente natural de algunas zonas, junto con prácticas ganaderas y agrícolas que se desarrollan<br />
en su interior, lo convierten en un espacio de excepcionales valores naturales y culturales.<br />
Dentro de este parque se localiza la Reserva Natural Integral de Mencáfete, cuyo plan específico<br />
de uso y gestión también se aprobó recientemente y se publicó en el día de ayer en el Boletín<br />
Oficial de Canarias. Este territorio está definido como “área de sensibilidad ecológica”.<br />
<strong>El</strong> Cabildo de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ha construido dos centros de interpretación, uno en su cabecera Sur (en el<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
32<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
antiguo Casino de <strong>El</strong> Pinar) y otro en su cabecera Norte (antigua Casa del Aguardiente) para<br />
divulgar las excelencias de este parque rural.<br />
Las finalidades básicas de protección de este parque son “la protección, conservación y mejora de<br />
sus recursos naturales y de los procesos ecológicos esenciales que en él tienen lugar, el<br />
mantenimiento y restauración del paisaje y la armonización de esa protección y conservación con<br />
las necesidades de la población bajo parámetros de desarrollo sostenible”.<br />
Armas recuerda que en este parque existen hábitats naturales de la importancia de la laurisilva en<br />
sus cumbres, tabaibales en las zonas bajas, el sabinar húmedo de La Dehesa y el sabinar xérico<br />
de <strong>El</strong> Julán, además de hábitats rupícolas y costeros.<br />
Destaca el excelente estado de conservación de hábitas amenazados como el del Monteverde<br />
o los sabinares, el importante número de especies animales y vegetales sensibles y la elevada<br />
biodiversidad de amplios sectores del parque, con elementos endémicos y especies que requieren<br />
de una protección especial (como la paloma turqué, el águila pescadora y un gran número de<br />
invertebrados y vertebrados).<br />
También se pueden apreciar estructuras geomorfológicos (<strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, los lajiales, islas bajas) y<br />
formaciones especiales (erupción de Lomo Negro, Arco de la Tosca, cavidades volcánicas, entre<br />
otros) en buen estado de conservación.<br />
Así como la presencia de elementos paisajísticos singulares como las laderas del Julan, los<br />
volcanes de Orchilla, el risco de Bascos y La Dehesa, entre otros.<br />
Por último, en el parque se encuentran yacimientos arqueológicos de destacado interés como el<br />
tagoror y los letreros de <strong>El</strong> Julan.<br />
Este documento zonifica el espacio del Parque, lo que permite ordenar sus usos y actividades.<br />
Roques de Salmor<br />
Situados más allá de la Punta de Salmor, constituyen el ex tremo nororiental de la espectacular<br />
depresión semicircular de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>. Representan un testigo de la intensa labor erosiva del mar, que<br />
ha dejado aislados una serie de roques, aunque solamente dos tengan cierta entidad. De ellos<br />
destaca, por sus dimensiones, el Roque Grande de Salmor, con unas 4 hectáreas de superficie y<br />
una altura de 90 metros sobre el nivel del mar.<br />
Si bien se han planteado otras hipótesis sobre su origen, en realidad suponen una continuación de<br />
las coladas lávicas de carácter sálico, presentes en la pared del amplio escarpe que forma <strong>El</strong><br />
<strong>Golfo</strong>. La emisión de estos materiales volcánicos, constituye un hecho puntual dentro de la primera<br />
fase de formación de la isla (Serie Antigua), en la que predominan los productos basálticos.<br />
<strong>El</strong> nombre de estos roques, se asocia al de los lagartos gigantes, descubiertos para la ciencia en<br />
las últimas décadas del pasado siglo, en el Roque Chico de Salmor, por dos naturalistas<br />
austriacos: Simony y Schneider. Posteriormente, la intervención humana contribuyó a la<br />
desaparición de dichos animales, considerándoseles extintos. Sería en los años setenta, cuando se<br />
detectó la existencia de una subespecie diferente de estos lagartos gigantes (Gallotia simonyi<br />
macha doi), en este caso, en la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, en los inaccesibles riscos de la Fuga de Gorreta<br />
(<strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>). Abundantes en otros tiempos, como lo reflejan algunas crónicas de la época de la<br />
conquista, esta especie endémica es objeto de un plan de recuperación, con el fin de garantizar su<br />
amenazada supervivencia.<br />
Las aves, en concreto las marinas, hacen que éste sea un enclave sumamente importante. Se cita<br />
la presencia del guincho (Pandion haliaetus), así como de importantes colonias, en el Roque<br />
Grande, de especies tan raras en las Islas como el paiño común (Hydrobates pelagicus),<br />
o el paiño de Madeira (Oceanodroma Castro).<br />
Los fondos marinos son asimismo de un alto valor, presentando bloques y grandes paredes, que<br />
pueden alcanzar, en el caso de las bajas próximas, los 100 metros de profundidad. Su interés<br />
natural ha determinado la propuesta de inclusión como Reserva Marina.<br />
Declaración<br />
La reserva es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su superficie, a efectos de lo<br />
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Además, este<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
33<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido<br />
en la directiva europea 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.<br />
Rubén Naranjo.<br />
Las Playas<br />
Al sureste de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, se presenta este amplio escarpe semicircular, que recuerda al de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>,<br />
aunque con unas dimensiones más reducidas: unos 8 kilómetros de perímetro y 1 .075 metros de<br />
desnivel máximo, en el Risco de Los Herreros<br />
La formación de ambos escarpes se encuentra en relación con las directrices predominantes en la<br />
isla, a partir de las cuales se han desarrollado los principales episodios eruptivos: Noreste-<br />
Suroeste, Noroeste-Sureste y Norte-Sur. Estas pautas estructurales, han servido para guiar la<br />
erosión, que ha tenido su mayor incidencia en las zonas con menor presencia de erupciones.<br />
Desde el mirador de Las Playas, en <strong>El</strong> Pinar, se tiene una completa perspectiva de todo el<br />
conjunto. Precisamente son los pinos (Pinus canariensis), junto con los brezos (Erica arbórea), los<br />
que coronan estos riscos. En ocasiones crecen prácticamente colgados de las paredes, como<br />
ocurre con algunos ejemplares aislados de sabinas (Juniperus phoenicea).<br />
Los materiales arrancados por la erosión, en este antiguo acantilado, han dado lugar a amplios<br />
depósitos de pie de vertiente, que suavizan la fuerte pendiente del escarpe, llegando hasta la<br />
misma costa. Estas acumulaciones, resultan de gran interés para el estudio de la evolución<br />
paleoclimática de la isla. Incidiendo todo el conjunto, aparecen una serie de barrancos que<br />
confluyen en el interior de la depresión, en su recorrido hacia el mar.<br />
La vegetación que cubre estas superficies se compone fundamentalmente de matorrales de<br />
sustitución, formados por especies colonizadoras de espacios afectados por la actividad humana.<br />
Es el caso de la vinagrera o calcosa (Rumex lunaria), el salado (Schizogyne sericea), o el tabaco<br />
moro (Nicotiana glauca). Así mismo, se presentan interesantes comunidades de cardonales<br />
(Euphorbia canariensis).<br />
La línea costera queda definida por una playa, hecho que en definitiva ha servido para dar nombre<br />
a todo este amplio sector de la isla. Dicha playa queda claramente delimitada en los dos extremos<br />
que cierran esta depresión. En el límite norte se encuentra el singular Roque de la Bonanza, un<br />
fragmento del antiguo acantilado, que ha quedado aislado por la erosión marina.<br />
Declaración<br />
Este espacio fue declarado por Ley <strong>12</strong>/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales<br />
de Canarias, como paraje natural de interés nacional de Las Playas, y reclasificado a su actual<br />
categoría por la Ley <strong>12</strong>/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.<br />
<strong>El</strong> monumento es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su superficie, a efectos de<br />
lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.<br />
Además, la Ley <strong>12</strong>/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, estableció un<br />
área de sensibilidad ecológica en el sector de costa desde la playa de Los Cardones hasta la punta<br />
de Amaro.<br />
Rubén Naranjo.<br />
Timijiraque<br />
Este área protegida, localizada al NE de la isla, ocupa un sector de la ladera de Azofa, que se<br />
extiende paralela a la costa con dirección NE-SO, entre la Playa del Varadero y la Bahía de<br />
Timijiraque, abarca una pequeña extensión de unas 383 hectáreas.<br />
Se trata de un conjunto de barrancos excavados en materiales volcánicos antiguos que pertenecen<br />
a la primera serie geo-cronológica (serie antigua) establecida para <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Sobre estos<br />
materiales y como resultado de intensos procesos morfogenéticos acaecidos en condiciones<br />
ambientales diferentes a las actuales, se ha labrado la red de drenaje más jerarquizada de la isla.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
34<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
La topografía resultante es muy accidentada, configurando un paisaje agreste en el que combinan<br />
barrancos encajados con interfluvios en rampa que progresan hacia cuchillos afilados. <strong>El</strong> perfil<br />
costero es acantilado como resultado de la acción marina y de las transgresiones cuaternarias que<br />
han modelado el frente.<br />
En este espacio se asientan los mejores cardonales de la isla, que se combinan con tabaibas<br />
(E. obtusifolia y E. Balsamifera), cornicales (Periploca laevigata), verodes (Kleinia neriifolia)y una<br />
larga serie de especies acompañantes. La flora del lugar cuenta con al menos dos elementos<br />
raros, la lengua de pájaro( Polycarpaea smithii )y una forma de magarza de posición taxonómica<br />
incierta que algunos autores consideran como Argyranthemum frutescens succulentum.<br />
Dado lo abrupto de este pequeño reducto, los usos son escasos, únicamente algo de ganadería y,<br />
en la costa, el derivado del paso de la carretera que une el puerto de La Estaca con Las Playas.<br />
En la costa de Timijiraque podemos encontrar unas salinas que datan de 1650, las cuales poseen<br />
un valor patrimonial importante desde el punto de vista etnográfico, por su gran interés paisajístico<br />
y cultural<br />
Ventejís<br />
Plan especial de protección paisajística<br />
<strong>El</strong> Paisaje Protegido de Ventejís está localizado en la vertiente norte de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>,<br />
concretamente en el borde nororiental de la meseta de Nisdafe y rodeado por los principales<br />
núcleos de población de este sector de la isla, entre los que se encuentra la capital, Valverde. Su<br />
superficie, unas 1.143 hectáreas, comprende una muestra peculiar del paisaje agropecuario de la<br />
meseta de Nisdafe en el que se combina un sector llano, al Oeste, con los suaves perfiles de las<br />
lomas en torno al volcán de Ventejís en el sector oriental donde se alcanzan las máximas alturas.<br />
En este sector de topografía más contrastada se ubican las cabeceras de numerosas barranqueras<br />
que desaguan hacia el norte y noreste, destacando, por las dimensiones, la cuenca del propio<br />
edificio de Ventejís. Las particulares condiciones orográficas y ambientales de esta zona la<br />
convierten en un lugar privilegiado en los procesos de captación de nieblas, fenómeno que ha<br />
propiciado leyendas y ha sido aprovechado históricamente para el abastecimiento de agua de la<br />
población del entorno y los ganados, sobre todo, en épocas difíciles de escasez prolongada. <strong>El</strong><br />
espacio se encuentra atravesado de norte a sur por la carretera que conecta las poblaciones del<br />
arco de Mocanal-Erese-Guarazoca con el núcleo de San Andrés, todas ellas fuera del espacio<br />
aunque la influencia socioeconómica sobre el mismo es clave ya que son los habitantes de esta<br />
periferia inmediata los responsables de la actividad agraria que se desarrolla en el espacio y con<br />
ello de la peculiar organización paisajística que lo caracteriza.<br />
Las principales características que definen este paisaje provienen de las continuas<br />
transformaciones provocadas por la intervención humana, ya que desde muy antiguo ha sido el<br />
soporte de intensas actividades agrícolas y sobre todo ganaderas, que ofrecen un escenario rural<br />
bien conservado a pesar de que el uso y la sobreexplotación de sus recursos han generado<br />
puntualmente algunos conflictos. En la actualidad, las actividades económicas que perviven<br />
tienden al estancamiento y regresión, manteniendo unas características comunes a la agricultura<br />
marginal de las medianías canarias, siendo el abandono de los aprovechamientos una amenaza<br />
para la conservación del paisaje en la medida que provoca la desaparición de funciones y de<br />
contenido del mismo, pérdida de suelos con potencialidad agrícola y lleva aparejado el deterioro de<br />
elementos de interés cultural asociado al uso del espacio.<br />
Son valiosos los testimonios de ocupación histórica y formas tradicionales de aprovechamiento<br />
representados por elementos arquitectónicos, arqueológicos y de interés etnográfico como son la<br />
red de caminos, muros, tipos de cultivos, manejo de ganado, los sistemas almacenamiento de<br />
agua, etc. <strong>El</strong> estado de conservación es dispar dado que muchos de ellos han perdido su originaria<br />
función y con ello el abandono y la falta de mantenimiento provocan un proceso de deterioro. No<br />
obstante, constituyen una carga cultural de primer orden y su conservación es un objetivo para<br />
perpetuar las características del paisaje. A ello hay que añadir la presencia del mítico enclave del<br />
Garoé, que posee una carga patrimonial destacada y constituye un reclamo de frecuente visita que<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
35<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
no hace más que confirmar la potencialidad recreativa, cultural y didáctica presente como recurso<br />
en el ámbito del paisaje.<br />
En este marco y atendiendo a los fundamentos que justifican la protección del espacio se ha<br />
elaborado el Plan Especial de Protección Paisajística para el paisaje cuya finalidad de protección,<br />
según dispone el anexo de la Ley <strong>12</strong>/94,de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias,<br />
está referida al "carácter agropecuario del área libre de edificaciones".<br />
Los objetivos que desde el documento se pretenden alcanzar se resumen en conservar los<br />
recursos del espacio y, en la medida de lo posible, evitar las transformaciones que provoquen la<br />
pérdida de los valores que fundamentan su protección. Se da al mismo tiempo apoyo y protección<br />
a la actividad agrícola y ganadera tradicional por el carácter estratégico en su contribución al<br />
mantenimiento de los elementos patrimoniales del espacio y, también, a aquellas acciones<br />
encaminadas a la conservación paisajística como es la restauración de elementos claramente<br />
antrópicos pero de indudable carga cultural. Las características de este espacio suponen un reto<br />
para la planificación y para la futura gestión que ha de procurar orientar la utilización del suelo con<br />
fines agrícolas, forestales y ganaderos hacia el mantenimiento del potencial biológico y su<br />
capacidad productiva del mismo mediante acciones respetuosas con los ecosistemas del entorno.<br />
Normativa y zonificación<br />
Atendiendo a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, a las<br />
características del espacio, el estado de los recursos y la capacidad para soportar usos y<br />
actividades se han diferenciando dos sectores. Una zona de uso moderado, constituida por la<br />
superficie que permite la compatibilidad de su conservación con el desarrollo de actividades<br />
educativo-ambientales y recreativas, que ocupa la zona del espacio de relieve más contrastado los<br />
lomos y la caldera de Ventejís-, donde se concentran los problemas de erosión más acusados y se<br />
localizan los principales reductos de monteverde. Aquí se ubica además el enclave del Garoé en<br />
torno al cual se articula una red de senderos que permiten apreciar en sus variados recorridos los<br />
aspectos más relevantes del paisaje en su conjunto. En esta zona se permite el pastoreo de<br />
ganado que se ha venido haciendo tradicionalmente pero están prohibidas las nuevas roturaciones<br />
para la puesta en cultivo, las alteraciones de perfiles y desmontes de terrenos así como la apertura<br />
de nuevas pistas.<br />
<strong>El</strong> otro sector diferenciado se corresponde con la zona de uso tradicional que se extiende por la<br />
meseta de Nisdafe hacia la periferia meridional del enclave de Las Montañetas, incluyendo los<br />
conos volcánicos de Tomillar, la Torre y Tagasaste, igualmente una franja al norte en torno a la<br />
Hoya del Barrio hacia el Lomo de la Gotera donde se concentra con cierta intensidad el<br />
aprovechamiento agrícola en relación con la cercanía de los núcleos de población próximos. En<br />
esta zona se permiten pequeñas instalaciones agrícolas de apoyo a la actividad, justificadas desde<br />
el punto de vista del aprovechamiento así como la construcción de nuevos muros y bancales<br />
utilizando técnicas y materiales tradicionales, o si es el caso cerramientos vegetales acordes con<br />
las especies de la zona.<br />
Con carácter general, en todo el espacio está prohibida la nueva edificación con fines residenciales<br />
y por el contrario sí se permite la restauración, consolidación o rehabilitación de edificaciones<br />
existentes siempre que se justifique su vinculación a la actividad agropecuaria o cuando se prevea<br />
destinarla total o parcialmente como alojamiento temporal siempre, claro está, acorde con la<br />
normativa específica. Otras prohibiciones con carácter general están referidas a las extracciones<br />
áridos y tierras así como llevar a cabo acciones que impliquen degradación o pérdida de elementos<br />
con valor tradicional o cultural. <strong>El</strong> Plan aporta también una serie de criterios orientativos para las<br />
políticas sectoriales que han de contemplarse a la hora de definir y ejecutar programas, proyectos<br />
o planes con incidencia en el área. Dichos criterios están referidos a los usos y aprovechamientos<br />
agropecuarios favoreciendo el mantenimiento de las actividades tradicionales o técnicas agrícolas<br />
alternativas interesantes desde el punto de vista agroambiental. Entre ellos se indica además la<br />
necesidad de realizar estudios específicos y de seguimiento de la actividad ganadera que permita<br />
aplicar medidas tendentes a mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos. También se<br />
incluyen criterios para actuaciones urbanísticas referidos a las características a las que han de<br />
ajustarse las nuevas instalaciones agrícolas o la rehabilitación de construcciones preexistentes,<br />
insistiendo en el respeto de las tipologías tradicionales. Criterios para actuaciones de repoblación y<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
36<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
plantación, destacando la preferencia de la zona de uso moderado y los conos de la meseta a<br />
efecto de llevar a cabo actuaciones de revegetación o reforestación que palien los efectos de la<br />
erosión. Y, por último, se incorporan criterios sobre instalaciones y mantenimiento de<br />
infraestructura, sobre actuaciones turísticorecreativas e informativas y criterios para actuaciones en<br />
recursospatrimoniales.<br />
Carmen Eugenia Redondo Rojas (Técnico del Servicio de Planificación de Recursos Naturales)<br />
Medio Ambiente CANARIAS<br />
Revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente<br />
www. gobiernodecanarias.org/medioambiente<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
37<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Lugares de interés<br />
Garoé<br />
Desde las primeras referencias escritas sobre la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, en el relato que Plinio recoge de<br />
la expedición que Juba II hace al Archipiélago Canario, en torno al inició de nuestra era, ya se hace<br />
alusión al Garoé. Las Crónicas francesas de la conquista, también hablan de «unos árboles que<br />
continuamente están destilando agua clara y hermosa, que cae en unos pozos inmediatos a ellos»<br />
(Le Canarien).<br />
Posteriormente, autores como Abreu Galindo o Leonardo Torriani, aclararán prácticamente todos<br />
los aspectos relativos al mítico árbol: <strong>El</strong> Garoé de los antiguos bimbaches (aborígenes). En<br />
referencia al «que los herreños llaman Arbol Santo», Torriani señala que «no es otra cosa que el<br />
incorruptible til» (Ocotea foetens). Acompaña su amplia descripción con un dibujo de una de sus<br />
ramas, con hojas y frutos. Añade,»es árbol tan grueso, que apenas lo pueden abrazar cuatro<br />
hombres. Está lleno de ramas muy intrincadas y espesas. . . .Y de bajo tiene un gran foso en el que<br />
se recoge el agua que gotea». Sin duda este árbol debió ser considerado como lugar sagrado y<br />
objeto de culto por los bimbaches, en su relación con la supervivencia de la población. De hecho, la<br />
sacralización de los árboles aparece a menudo formado parte de las mitologías de las<br />
comunidades bereberes continentales.<br />
Por su parte Abreu Galindo recoge que «este lugar y término donde está este árbol se llama<br />
Tigulahe, el cual es una cañada que va por un valle arriba desde la mar, a dar a un frontón de un<br />
risco, donde está nacido. Continúa Torriani: «allí en este valle se recogen muchas nieblas.., hasta<br />
que llegan al árbol; y éste detiene la niebla con sus numerosas ramas y hojas,... y, no pudiéndola<br />
conservar en forma de vapores, la convierte en gotas que recaen espesísimas en el foso».<br />
Del importante volumen de agua recogida, puede dar idea la referencia de Abreu Galindo, al<br />
señalar «que da de beber a la isla toda.. .más de mil personas; y todos sustenta y da de beber este<br />
árbol. Y, porque junto al pueblo, que antiguamente llamaban Amoco y al presente Valverde, no<br />
había otra agua de que se proveer, la llamaron los antiguos Ombrion..., dan do a entender que de<br />
sola agua llovediza se sustentaban, sin que tuviesen otra agua...».<br />
Aunque Torriani apunta en su obra que «colegimos de su inmutable naturaleza que deberá<br />
conservarse por toda la duración de los siglos futuros», un temporal lo derribaría pocos años más<br />
tarde, en 1610. Se conservan, en cambio, en el lugar conocido por Los Lomos, las charcas que se<br />
encontraban a su pie.<br />
Rubén Naranjo<br />
Santuario de Nuestra Señora de los Reyes<br />
La Patrona de la isla del <strong>Hierro</strong>, la Virgen de los Reyes, tiene su santuario en la Dehesa.<br />
Cuenta la tradición que la venerada imagen fue traída a la isla por un barco, cuyo nombre no ha<br />
quedado registrado, que la transportaba y que, debido a una fuerte tormenta, hubo de refugiarse en<br />
la bahía y puerto natural de Orchillas.<br />
Hasta allí se fueron unos pastores que apacentaban sus rebaños por la zona; facilitaron a los<br />
tripulantes del barco alimentos y agua, pero el barco no pudo zarpar hasta que desembarcaron la<br />
imagen de la Virgen. Esto ocurría en la mañana del 6 de enero de 1546.<br />
Los pastores portaron la venerada efigie hasta una cueva, la mejor que encontraron en la Dehesa,<br />
llamada <strong>El</strong> Caracol, por encontrarse en un cráter que asemeja a uno de estos animales. Allí le<br />
rindieron culto durante unos treinta años.<br />
Decidieron entonces fabricarle una ermita aquellas familias que habitaban la zona dedicadas a la<br />
cría de ganado. La construyeron y se celebró en ella la primera misa el 25 de abril de 1577.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
38<br />
En esta nueva ubicación se mantuvo la ermita hasta el siglo XVIII, en que, en el mismo solar que<br />
ocupara la anterior, se erigió la actual que ha visto diferentes obras de conservación a lo largo de la<br />
presente centuria.<br />
Es un templo modesto, de una sola nave, de muros encala dos, a cuya derecha se levantan unas<br />
dependencias para los peregrinos que aquí acuden a venerar a la Virgen.<br />
En la fachada, a la izquierda, se encuentra el campanario, al que se accede por una escalera<br />
adosada, tal como ocurre en otras edificaciones religiosas. Todo el recinto se encuentra rodeado<br />
por un muro sin almenas.<br />
Cuenta la tradición que, durante una pertinaz sequía que asoló la isla en 1614 y pese a la negativa<br />
de las autoridades religiosas, los pastores bajaron la Virgen a la Villa, produciéndose seguidamente<br />
una lluvia abundante. Nació aquí una de las fiestas populares más famosas del archipiélago, la de<br />
la Bajada de la Virgen, a la que acuden visitantes del resto de las islas para contemplar el hermoso<br />
espectáculo de los que bailan sin descanso en honor de su patrona, la<br />
Juan A. Martínez de la Fe.<br />
<strong>El</strong> Sabinar<br />
La Dehesa, en el extremo occidental de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, lugar de tierras comunales dedicadas<br />
al pastoreo, acoge la más importante y singular representación de sabinar del Archipiélago.<br />
Al noroeste de este solitario espacio, marcado el límite por el risco de Letime, sobre la Hoya del<br />
Verodal, crecen, o mejor sería decir, se arrastran, una serie de sabinas (Juniperus phoenicea).<br />
Los vientos alisios, una vez rebasado el obstáculo del escarpe de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, se encuentran la suave<br />
inclinación de la Dehesa, sobre la que barren con gran intensidad. Si bien esta influencia permite<br />
un cierto aporte de humedad a los sectores superiores, que desaparece a medida que se<br />
desciende en altitud, también da lugar a la deformación de las sabinas.<br />
En los sectores más expuestos, el viento esculpe los troncos, obliga a tenderse a los árboles en su<br />
dirección, dando lugar a singulares formas vegetales.<br />
Estos viejos ejemplares, de tronco carcomido y aspecto achaparrado, son los más característicos<br />
de un área actualmente reducida a apenas 30 hectáreas.<br />
La actividad antrópica ha hecho retroceder el espacio arbolado, tanto por la explotación ganadera,<br />
como por el aprovechamiento maderero. En este sentido, la madera de sabina ha sido, incluso<br />
desde tiempos aborígenes, muy apreciada, en razón de su dureza y resistencia.<br />
Esta interacción de factores naturales y básicamente humanos, permite definir una serie de<br />
unidades de vegetación, la razón de las especies dominantes y su distribución.<br />
Así, el sabinar puede presentarse con mayor o menor densidad y acompañado de otras plantas<br />
arbustivas, caso de la jara (Cistus monspeliensis), la tabaiba (Euphorbia obtusifolia) o la dama<br />
(Schizogyne seriGea). Incluso en determinadas zonas desprovistas de sabinas, por talas o<br />
incendios, puede aparecer un matorral de sustitución formado por las especies ya mencionadas.<br />
Rubén Naranjo<br />
<strong>El</strong> Lajial<br />
<strong>El</strong> área meridional de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ha sido modificada por un volcanismo subhistórico, que dio lugar al<br />
crecimiento de la isla hacia el sur, en la zona de La Restinga. Este área de volcanes recientes, con<br />
la presencia de numerosos centros eruptivos y amplias superficies lávicas, ofrece uno de los<br />
mejores y más espectaculares ejemplos de lavas cordadas (pa hoehoe) de las Islas.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
39<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
En este campo de volcanes de La Restinga se pueden definir una serie de edificios, alineados<br />
siguiendo la pauta estructural dominante en la isla: NW-SE. Las lavas que dieron lugar a <strong>El</strong> Lajial,<br />
surgieron de la más septentrional de estas alineaciones: La Corona del Lajial.<br />
Precisamente en el edificio central de dicha alineación, montaña de <strong>El</strong> Julan, se abre una boca<br />
efusiva, cuyas emisiones sepultarían el relieve anterior, dando lugar a un extenso campo de lavas.<br />
En toda la zona es posible apreciar la presencia de coladas, tanto aa (malpaíses), como pahohoe<br />
(cordadas) y sus fases de transición.<br />
Se comprueba cómo unas lavas de composición similar, dan lugar a una diversidad morfológica.<br />
En ello intervienen, tanto el terreno por donde circulan, como su viscosidad, enfriamiento y<br />
resistencia al empuje a que son sometidas durante su desplazamiento. En este caso, cabe<br />
considerar la existencia de un magma con una elevada proporción de gases disueltos. Su<br />
desgasificación implica un aumento de viscosidad y de la resistencia interna al flujo de las lavas, lo<br />
que contribuye a crear una amplia variedad de formas.<br />
En la formación de los singulares dibujos y volúmenes que caracterizan <strong>El</strong> Lajial, es preciso tener<br />
en cuenta el diferente enfriamiento entre el interior y el exterior de la colada y su movimiento. <strong>El</strong><br />
empuje interno sobre la parte exterior más fría, pero aún moldeable, hace que se formen pliegues,<br />
que se tuercen en el avance de la colada.<br />
En otros casos se pueden originar túmulos de presión, por fragmentación en planchas de esa capa<br />
superior consolida da. También tubos volcánicos, de dimensiones variables, al seguir fluyendo la<br />
lava interiormente, una vez se ha enfriado su superficie. Algunas plantas, como el endemismo local<br />
Aeonium valverdense, y las manchas de color de los líquenes, contribuyen a darle unas breves<br />
pinceladas de color a este fantástico .paisaje.<br />
Rubén Naranjo<br />
Pozo de la Salud<br />
<strong>El</strong> Pozo de la Salud, en Sabinosa, tiene justa fama como fuente de aguas medicinales en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
En casi todas las islas hay fuentes milagrosas que sirven para mejorar la salud de personas<br />
enfermas. <strong>El</strong> Pozo de La Salud, en la costa del municipio herreño de La Frontera, es uno de esos<br />
puntos de donde manan aguas prodigiosas capaces de mejorar la calidad de vida de quien las<br />
toma. En el caso de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, las propiedades de esta agua salobre que se intercambia con el mar<br />
están completamente contrastadas y junto a ellas, el Cabildo de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ha montado un moderno<br />
balneario que pone a la Isla del Meridiano en el mapa del Turismo de Salud por la puerta grande.<br />
Todo este entramado turístico depende de un pequeño pozo situado en las inmediaciones del<br />
pueblo de Sabinosa. Una pequeña abertura en lo alto de un risco que cae a plomo sobre el Océano<br />
Atlántico.<br />
Según los estudios médicos y químicos, las aguas del Pozo de la Salud tienen propiedades<br />
mineromedicinales y curativas para enfermedades del aparato circulatorio y digestivo. También se<br />
prescribe como muy aconsejables en tratamientos dermatológicos, reumáticos y de estrés. Gracias<br />
a estas aguas, el balneario del Pozo de la Salud, de titularidad pública, realiza tratamientos para la<br />
recuperación de la movilidad, masajes circulatorios, quiromasajes, vapores, lodos, parafangos,<br />
osteopatía, hidropónicas y láser. Para ello cuenta con unas instalaciones con 18 habitaciones y un<br />
completo circuito hidrotermal y de Spa.<br />
Las propiedades curativas de las aguas del pozo eras ya conocidas por los herreños desde hace<br />
siglos, pero este pequeño manantial saltó a la fama en 1830, año en el que el médico Leandro<br />
Casañas Frías descubrió las propiedades curativas de la fuente de agua sulfurosa del Pozo de<br />
Sabina. Más tarde, en 1.949 estas aguas fueron declaradas por el gobierno español de Utilidad<br />
Pública. Según esta declaración, las aguas del Pozo de la Salud se clasifican como cloruradas<br />
sódicas con un componente elevado de sulfatos y bicarbonatos, radiactivas, con cantidades<br />
importantes en hierro, litio, fosfatos, potasio, silicio y amonio. <strong>El</strong> antiguo pozo sigue abierto al<br />
público y tomar sus aguas es gratuito.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
40<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Un estudio del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La<br />
Laguna confirmó estas propiedades y señaló que consumir agua del Pozo de la Salud es<br />
beneficioso para el aparato digestivo. Según este estudio físico-químico, el consumo de las aguas<br />
de Sabinosa incrementa la velocidad del tránsito intestinal y tiene propiedades laxantes. Los<br />
expertos de la universidad lagunera calificaron las aguas como ionizadas, ligeramente salinas,<br />
sulfatadas y de mineralización alta. En todo caso, concluye el documento, son apropiadas para el<br />
consumo humano y altamente digestivas.<br />
Otro atractivo añadido para visitar este centro de salud es su entorno. Situado a pie de costa,<br />
desde el Pozo de la Salud se domina gran parte del Valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>. A escasos kilómetros del<br />
centro urbano de La Frontera, este peculiar centro de salud es la puerta de entrada a la costa más<br />
occidental de Europa, por lo que constituye una excelente parada en las excursiones hacia la zona<br />
de Orchilla.<br />
http://www.visitacanarias.com<br />
Guinea<br />
<strong>El</strong> Ecomuseo de Guinea nos guía a través de los siglos por la historia íntima de los pobladores de<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es una isla que mima su pasado. <strong>El</strong> isleño es consciente de que sólo preservando su<br />
patrimonio se podrá encarar un futuro donde la identidad grupal quede a salvo de globalizaciones<br />
mal entendidas. <strong>El</strong> poblado de Guinea es un ejemplo claro de este amor por lo propio. Este antiguo<br />
enclave rural del valle de Frontera ha sido objeto de una profunda labor de restauración que ha<br />
culminado en el que fue primer ecomuseo de España. Arquitectura popular en perfecto estado de<br />
conservación y un completo muestrario de objetos antiguos son el mejor aval de una visita<br />
imprescindible para cualquiera que decida pasar unos días en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
<strong>El</strong> malpaís que se extiende bajo la Fuga de Gorreta siempre ha sido un importante nudo de<br />
comunicaciones entre el Valle de Frontera y la vecina Meseta de Nisdafe, allá arriba tras el risco.<br />
Antes de la llegada de los castellanos, este malpaís era, por su propia configuración geológica, un<br />
lugar ideal para que los bimbaches (antiguos pobladores de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>) establecieran sus moradas.<br />
Este paraje cuenta con multitud de cuevas naturales y tubos volcánicos (juaclos en el leguaje<br />
popular herreño) que sirvieron a los herreños del pasado más remoto de la isla para desarrollar sus<br />
vidas. No es de extrañar que a la llegada de los nuevos pobladores (tras la conquista castellana de<br />
1402) aprovecharan los mismos lugares en los que vivieron los antiguos dueños de la isla para<br />
formar la nueva sociedad herreña. Eso sí, los recién llegados trajeron consigo nuevas formas de<br />
aprovechamiento y transformación de los recursos, usos y costumbres que conformaron el actual<br />
poblado de Guinea.<br />
<strong>El</strong> que fuera hasta hace recientes fechas primer ecomuseo de España es una fotografía fiel del<br />
modo de vida en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> rural de no hace muchas décadas. Diseminadas entre el malpaís<br />
(terreno volcánico que se caracteriza por lo irregular de su superficie) los nuevos herreños<br />
levantaron sus casas. Son construcciones simples y humildes. Casas, corrales. tapias y rediles se<br />
construyeron utilizando los materiales que aquellos hombres y mujeres tenían más a mano. Un<br />
ejemplo claro de esta sencillez constructiva son las 31 viviendas que componen el conjunto. Los<br />
muros son de piedra seca y de gran grosor. La techumbre, a dos aguas, se realizó con vigas de tea<br />
(madera de pino canario) y cubierta de paja. En el interior, se enlucieron las paredes con una<br />
curiosa mezcla de excrementos de animales y ceniza, material que permite alisar la superficie de<br />
las paredes y crear un potente insecticida que mantiene el interior de las casas libres de visitantes<br />
molestos.<br />
Guinea fue un importante centro de producción agrícola. En el poblado aún pueden visitarse dos<br />
lagares para la producción de vino, 23 aljibes y pozas para el almacenamiento de agua, dos eras<br />
para la trilla de cereales, 17 cuadras y cinco chiqueros. Todas estas infraestructuras,<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
41<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
cuidadosamente restauradas por el Cabildo de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, nos recuerdan el pasado de un lugar<br />
íntimamente ligado al campo. En esta zona de la isla se cultivaron, hasta la explosión de la<br />
agricultura intensiva de frutas tropicales, toda clase de cereales y verduras para el autoconsumo<br />
del Valle. En Guinea, según indican los expertos, la producción se centró en los higos, el millo<br />
(maíz), la vid y las arbejas (guisantes). También tuvieron gran importancia los rebaños, sobre todo<br />
caprinos. Guinea se encuentra en un importante nudo de comunicaciones entre el Valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong><br />
y la Meseta de Nisdafe. En este último lugar, pasaban los rebaños la época estival en busca de los<br />
pastos agotados durante el invierno en cotas más bajas.<br />
Los herreños siempre han sido muy celosos de su patrimonio y costumbres. <strong>El</strong> poblado de Guinea<br />
es un claro ejemplo de ese gusto por lo propio. Después de la restauración del conjunto, las<br />
autoridades de la isla crearon el que fue primer ecomuseo de España. La declaración del lugar<br />
como Bien de Interés Cultural por parte del Gobierno de Canarias también fue un espaldarazo<br />
decisivo para convertir al poblado en un museo vivo donde los herreños se encuentran con su<br />
pasado y, lo que es aún más importante, muestran con orgullo sus raíces a los visitantes.<br />
Este ecomuseo está vivo. No sólo se han restaurado las casas. También se ha adquirido mobiliario<br />
antiguo y una extensa colección de ajuar doméstico y aperos de trabajo que dan al museo un plus<br />
de autenticidad muy interesante. Muestras de artesanía local y un valioso material didáctico a<br />
disposición de los visitantes completan una visita en la que también se puede echar un vistazo al<br />
Guinea más remoto.<br />
Recientemente se ha acondicionado uno de los juaclos (tubo volcánico abierto al exterior tras el<br />
derrumbe parcial del techo) que sirvió de morada a los bimbaches. En una de estas cuevas, los<br />
arqueólogos encontraron pruebas contundentes del consumo por parte de la población<br />
prehispánica de la isla de lagartos gigantes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. <strong>El</strong> hallazgo de restos óseos parcialmente<br />
calcinados de este mítico animal (el lagartario se encuentra a escasos metros) confirmó lo que<br />
decían las crónicas de la conquista.<br />
Por ello, una visita al ecomuseo de Guinea es imprescindible para conocer al herreño de hoy. En<br />
este lugar sorprendente, uno puede convivir con los isleños de ayer y los de hoy.<br />
http://www.visitacanarias.com<br />
<strong>El</strong> faro de Orchilla<br />
Hasta el descubrimiento de América en 1.492, la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se consideraba el límite del<br />
mundo conocido. De esta manera, utilizando los criterios cartográficos aportados por Marino de<br />
Tiro y Claudio Tolomeo en sus ocho libros que forman su obra "Geografía", desde el siglo II se<br />
aceptó, que la línea que une los dos polos o Meridiano 0º pasaba por el <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en su punto más<br />
occidental, Orchilla. Así aparece en los primeros mapas de las tierras exploradas hechos por la<br />
Escuela Alejandrina y Tolomeo.<br />
Toda la cartografía y conocimientos geográficos dieron un vuelco con el descubrimiento del Nuevo<br />
Mundo. En esos momentos comenzó el declive de nuestro meridiano. Varios países se disputaban<br />
tener en su territorio ese punto de partida en la cartografía moderna.<br />
Sin embargo, toda la cartografía histórica referida a Canarias menciona el Meridiano de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
Torriani realiza el mapa astrológico de Canarias formando un gigantesco cangrejo, al relacionarlo<br />
con Cáncer, sobre una doble línea que llama "il primo Meridiano".<br />
Una contundente defensa del Meridiano de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> la hizo en 1.724 la Academia de Ciencias de<br />
Francia, habiendo realizado una expedición el científico Lovis Fevilée para determinar la diferencia<br />
de longitud entre Orchilla y el Observatorio de París.<br />
Quizás el gobierno español no consideró de interés esta circunstancia histórica, dejando que<br />
Society of London aportara a la cartografía moderna unas medidas de longitud, latitud y tiempo<br />
respecto del Observatorio de Greenwich, siendo así el centro del GMT (Greenwich Mean Time),<br />
por el que se rigen las variaciones horarias de nuestro planeta.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
42<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
De esta manera, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> perdió el meridiano, sin embargo, seguía siendo un enclave estratégico<br />
para la navegación, así que la Comisión Nacional de Faros aprobó instalar un fanal en Orchilla,<br />
aunque por circunstancias políticas y burocráticas el proyecto no se realizó hasta1.924, fecha en la<br />
que comenzaron las obras gracias a José Herbella, Jefe del Servicio Central de Señales Marítimas.<br />
<strong>El</strong> proyecto fue ejecutado por el técnico herreño Antonio Montesdeoca, ayudado por el ingeniero<br />
<strong>El</strong>oy Campiña para montar la iluminaria. La obra fue entregada en 1.930 después de numerosas<br />
dificultades, sobre todo por el inhóspito y lejano enclave.<br />
Con piedra llevada de Arucas, en la isla de Gran Canaria, el faro de Orchilla, desde un punto de<br />
vista arquitectónico, sigue los cánones tipo lógicos del momento. Lo constituye un complejo<br />
formado por tres obras: linterna, casa del farero y aljibe.<br />
<strong>El</strong> 25 de septiembre de 1.933 fue encendida por primera vez la luz roja con destellos de luz blanca<br />
cada cinco segundos perceptibles a setenta y cinco millas marinas, por los torreros fundadores,<br />
Carmelo Heredia y Rafael Medina.<br />
En la actualidad el faro no está en uso, a la espera de que se pueda enmarcar dentro de algún<br />
proyecto turístico o cultural. Se ha hablado de local de hospedería, museo cartográfico o espacio<br />
de exposiciones y conferencias, etc. Hasta su recuperación se mantiene erguido y ajeno al paso<br />
del tiempo, siendo punto obligado para quienes visitan <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
http://www.elhierro.com<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
43<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
La hierba pastel<br />
Notas sobre el cultivo y comercio de la hierba pastel en canarias durante los<br />
siglos XVI y XVII.<br />
Sabido es, que desde épocas remotas se conoció al Archipiélago Canario por la captura en sus<br />
costas de un molusco, el «Murex brandaris» Lin., que servía para teñir de púrpura cierta clase de<br />
tejidos, de ahí que recibieran, por lo menos las dos más orientales, de Juba II rey de Mauritania<br />
(año 25 a. de C.), el nombre de Islas Purpurarias.<br />
Dicho molusco segrega un liquido viscoso y amarillento que, convenientemente tratado, tiñe de rojo<br />
violáceo, esta propiedad la tienen otros univalvos de la misma familia, como los «Murex cornutus»,<br />
que son los que realmente se encuentran en nuestras Islas y en la vecina costa atlántica africana.<br />
Sin embargo, la moderna investigación científica, al comprobar que el «Murex» citado, sólo se<br />
encuentra en Canarias a ciertas profundidades (más de veinte metros), por lo que su recogida se<br />
hace difícil, no abundando, por otra parte, lo suficiente para llevar a cabo una recolección copiosa<br />
y, por tanto económicamente rentable, sustenta el criterio de que, por lo que respecta a nuestras<br />
Islas, lo que buscaban los antiguos (romanos y fenicios), no era el molusco que por otro lado<br />
abundaba en las costas mediterráneas, sino la célebre orchilla (1), liquen que se obtiene en las<br />
rocas cercanas al mar y que también sirvió durante mucho tiempo para teñir de púrpura costosas<br />
telas de seda o lana, su comercio tuvo ¡una importancia enorme en los siglos XV al XVII,<br />
decreciendo en el XVIII y desapareciendo totalmente en el XIX.<br />
Las Islas, parece que han estado de siempre bajo el signo de las sustancias tintóreas, primero<br />
fueron los moluscos, después la orchilla, más tarde la hierba pastel y, por último, la cochinilla<br />
(Coccus cacti), insecto hemíptero que vive sobre los nopales y tiñe de gana, cuyo auge casi ha<br />
llegado hasta nosotros.<br />
La hierba pastel<br />
Se ha hablado y escrito mucho sobre todas estas materias orgánicas que servían para colorear y<br />
fueron objeto de intenso comercio, pero la hierba pastel o simplemente pastel, es casi una<br />
desconocida en la actualidad.<br />
La hierba pastel o Isatis tinctoria, Lin. o también G1astun Bauh., se introdujo en Canarias a raíz de<br />
la conquista castellana, posiblemente por pobladores portugueses, pues ya se cultivaba en las<br />
Azores y en la Madera donde aún se encuentra presente. Es una planta de la familia de las<br />
crucíferas, bianual, de 50 a 150 cm. de alto, con raíz pivotante bien desarrollada, las hojas de un<br />
verde azulado, las más inferiores oblongo-lanceoladas, las superiores lanceoladas, amplexicaules,<br />
provistas de dos aurículas agudas, flores pequeñas amarillas numerosas dispuestas en racimos<br />
corimbiformes. Los frutos son silículas sostenidos por pedicelos filiformes pendientes que<br />
contienen una sola semilla oblongo-aovada. Especie ampliamente difundida por Europa, África<br />
septentrional, llegando en Asia hasta la India, no es planta espontánea de 1ª flora canaria (2).<br />
<strong>El</strong> principio activo de la planta es la «isatina» de donde s obtiene un pigmento azul índigo, que<br />
servía para teñir con firmeza ciertos tejidos que se confeccionaban en Inglaterra y en Flandes, a<br />
cuyos lugares se exportaba la planta debidamente tratada.<br />
<strong>El</strong> principio activo de la planta es la «isatina» de donde s obtiene un pigmento azul índigo, que<br />
servía para teñir con firmeza ciertos tejidos que se confeccionaban en Inglaterra y en Flandes, a<br />
cuyos lugares se exportaba la planta debidamente tratada.<br />
1-Lázaro Sánchez-Pinto, «Las orchillas de Canarias», en Revista «Aguayro», n.° <strong>12</strong>1 y <strong>12</strong>2, abril y mayo de 1980.— Las<br />
Palmas de Gran Canaria.<br />
2 -Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria—Salvat Editores, Barcelona 1939. Y tam «Dictionaire<br />
Universal d’Agriculture» pour M. L’Abbé Rozier, ton4o séptimo. parís, 178<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
44<br />
Se cultivó, como ya hemos dicho, desde muy antiguo, en Europa, aunque es rara en el norte del<br />
Continente y después se introdujo en diversas partes y regiones, aunque siempre fue de mejor<br />
calidad la que se produjo en el sur, como por ejemplo en el Languedoc (3) .<br />
Las referencias más antiguas que tenemos, las debemos a César y Pomponio Mela, Plinio el<br />
Naturalista, habla de este vegetal como cosa particular de las Galias y le da el nombre de glastum,<br />
asegurando que, los antiguos bretones se servían de él para «pintarse la cara y aún todo el<br />
cuerpo». También se empleó en medicina, como diurético y astringente.<br />
Tuvo fama la que se cultivó en el sureste de Francia, hasta el punto de que el célebre ministro del<br />
rey Luis XIV, Juan Bautista Colbert, dictó, en 18 de marzo de 1671, una «Instrucción General para<br />
manufacturas y tintes», en la que se regula, entre otras cosas, el modo de preparar, cultivar y<br />
obtener el mejor colorante de la hierba pastel, con toda minuciosidad.<br />
La manera de proceder para obtener la materia prima, era la siguiente: hecha la plantación, por<br />
febrero, la primera cosecha de hojas ya maduras o que comienzan a amarillear, se efectúa por el<br />
mes de junio, obteniéndose, según las zonas y condiciones climáticas, cuatro o cinco recolecciones<br />
en total; aquí en Canarias, o por lo menos en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, sólo se obtenían tres cosechas. Después<br />
de recogidas las hojas se las deja marchitar algunos días antes de molerlas, esta última operación<br />
se efectuaba en unos molinos de piedra parecidos a los aceiteros, o sea que consistían en una<br />
muela colocada verticalmente que da vueltas alrededor de un eje perpendicular, sobre una especie<br />
de pilón también de piedra, tan hondo como se requiere para que no se salga lo que se muele en<br />
él. (4)<br />
Reducidas a pasta las hojas, se saca de molino y se apila en montones bien apretados al objeto de<br />
producir una fermentación, pasados diez o quince días, se saca de nuevo, se mezcla muy bien la<br />
masa y se van haciendo bolas del tamaño de una libra, o en forma panes y se ponen a secar a la<br />
sombra, una vez seco el producto se reduce a polvo y se amasa humedeciéndolo ligeramente,<br />
pasado cierto tiempo y ya bien seco, se halla el pastel en condiciones de embalarlo y exportarlo<br />
para su empleo por los tintoreros.<br />
En la Península también se cultivó de antiguo la hierba pastel, especialmente en Jaén y su término<br />
y consta que en las Ordenanzas Generales de dicha ciudad, redactadas en 1457, se incluía un<br />
apartado por el que se prohibía extraer de su término el pastel, así como el zumaque, hasta que<br />
constase haberse provisto los tintoreros de toda la materia prima que necesitaren.<br />
Como anécdota curiosa diremos que, el célebre Gaston III de Foix-Bearn nacido hacia 1331 y que<br />
desarrolló su actividad en la segunda mitad del siglo XIV, conocido por Gaston-Febus, fue propicio<br />
a atesorar grandes riquezas, obteniéndolas por diferentes medios: rescates de prisioneros,<br />
intereses de préstamos hipotecarios seguros, estipendios a base de protección militar y también el<br />
comercio. Gaston y sus hombres monopolizaron en la ruta Touluse-Bayona la exportación de<br />
glastum o pastel, a Inglaterra y Flandes, luego, de estos países se importaban paños y tejidos de<br />
lujo que, desembarcados en Bayona, se distribuían luego por la cuenca del Ebro (5).<br />
3-Vid. «Flora Europaea». —Lycopodiaceae to Platanaceae—. Cambrige niversitY Press, 1964, Vol. 1, pág. 268-269. Editada por T. G.<br />
Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. H. Valentine, S. M. Walters, y D. A. Webb, con la asistencia de P. W. Ball y A. O. Charter 4-<br />
«Memorias instructivas y curiosas, obre Agricultura, Comercio, Industria, Economía, Chymica, Botánica, Historia Natural,<br />
etc.». acadas de las obras que hasta hoy han publicado va rios autores extranjeros y, señaladamente de\ las Reales<br />
Academias y Sociedades de Francia, In glaterra, Alemania, Prusia y Suecia, por don l Gerónimo Suárez, Archivero de la<br />
Real Jun ta de Comercio, Moneda y Minas, Individuo, de Mérito de la Real Sociedad Económica de Ami gos del País en<br />
esta Corte, ...Tomo 1.—Madrid, 1778. (Memoria X.— Modo de cultivar y preparar el Pastel para la tintura en la Provincia de<br />
Languedoc».— Pág. 295 y sig. 5-Pierre Tucco-Chala, Universidad de Pau, «Gaston-Febus, un grand prince d’Occident au<br />
XIV eme.siécle».Pau, 1976. 6-Vid, trabajo citado, en Anuario n.° 23, pág. 373 siguientes, titulado: «Algunas considera<br />
ciones sobre Tenerife en el primer tercio del siglo XVI»<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
45<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Grabado que representa la hierba pastel,<br />
reproducido del «Dictionnaire Universel<br />
d’Agriculture», escrito por M. L’Abbé Rozier, tomo<br />
7.°, pág. 400. Paris, 1783. Explicación de las letras<br />
que figuran en el mismo: A—Raíz en forma de nabo.<br />
B.—Flor de cuatro pétalos. C.— Cáliz de cuatro<br />
hojas dispuestas en cruz. D.—. Pétalos ovales. E.—<br />
Estambres. F.—Fruto. G.— Ventallas que encierran<br />
la simiente. H.—Semillas oval— alargadas.<br />
La hierba pastel en canarias<br />
La noticia más antigua que tenemos del cultivo y<br />
preparación del pastel en las islas, la debemos a<br />
nuestra antigua y buena amiga la Dra. Manuela<br />
Marrero, en un trabajo que publicó en el «Anuario de<br />
Estudios Atlánticos» —año 1977, Patronato de la<br />
Casa de Colón.— Madrid-Las Palmas (6). En el<br />
aspecto que nos interesa dice textualmente: «Se<br />
dan tierras para plantar una hierba tintórea, el pastel. Esta hierba, junto con la orchilla, un liquen<br />
que se da en las rocas cercanas al mar, son productos muy buscados por los mercaderes para ser<br />
usados como colorantes. En 1505 hay un concierto entre<br />
dos mercaderes y un labrador para sembrar pastel, en las tierras que este último tiene en<br />
Tacoronte y, al año siguiente (1506), los mismos mercaderes toman a soldada a un portugués,<br />
vecino de Tenerife, para que les ayude en todas las labores propias de una tierra de pastel, esto<br />
es: escardar, coger y moler el pastel y «embollarlo», además aserrará toda la madera necesaria<br />
para las casas de ingenio». (Archivo Histórico, Provincial, Escribano Sebastián Páez, años 1505-<br />
1506, folios 168 y 169 vto).<br />
Lo trascrito prueba que el pastel se introdujo en Tenerife a pocos años de su incorporación a la<br />
Corona de Castilla, por personas que ya conocían su cultivo y preparación para la exportación<br />
Otra escritura ante el mismo escribano Paez de fecha 9 de diciembre de 1505(7), cuya nota<br />
debemos también a la amabilidad de la Dra. Marrero, nos da noticia de un contrato celebrado entre<br />
Juan Franco, vecino, y Diego de San Martín, también vecino de la Isla, por e que hacen compañía<br />
para sembrar unas tierras que Franco tiene en <strong>El</strong> Realejo, por encima de su casa, que son unas 50<br />
fanegas, por romper (roturar), la compañía durará tres años, las tierras se sembrarán de pastel y se<br />
hará un ingenio para molerlo. Los gastos serán a medias, y lo que se coja, se partirá también por<br />
mitad. Se comenzará a sembrar en la primera sementera del año siguiente (1506). Al acabar el con<br />
trato se devolverán a Juan Franco las tierras y el ingenio con todos sus aparejos, pero éste deberá<br />
pagar a San Martín la mitad el costo o gastos efectuados. Si Franco quisiera vender la heredad<br />
antes de acabar el plazo fijado, viene obligado a notificarlo a San Martín, su socio, quien tendrá<br />
preferencia para la compra, por el mismo precio.<br />
En otra escritura de 1517 ante el escribano Alonso de Llerena(8) figura una donación en virtud de<br />
la cual, Hernán Guerra, vecino y escribano público, manifiesta que tiene con Fernando Esteban un<br />
pedazo de tierra en el Pastel, que es parte del que tiene Guillén Castellano la mitad; y como no<br />
tiene necesidad de él, lo cede al citado Fernando Esteban (Guerra ?), el que<br />
suponemos pudiera ser su pariente, tronco de linaje Guerra o de la Guerra en Tenerife.<br />
Más tarde, en los protocolos del escribano de La Laguna Alonso Gutiérrez, 152O-1521 (9) nos<br />
encontramos con un contrato de fecha 8 de octubre de 1520, por el que Juan Núñez, vende al<br />
bachiller Diego de Funes, cincuenta fanegas de tierra de sequero «en el lugar cuando se va para<br />
Taoro, pasando el Agua de García, a mano izquierda del camino de arriba.., frontero de donde se<br />
sembró el pastel».<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
46<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
En los protocolos del mismo escribano correspondientes al periodo de 1522-1525’(10), consta un<br />
testamento de fecha 6 de marzo de 1523, que otorga Gaspar Rodríguez Cachera, vecino de la villa<br />
de Sesimbra en Portugal, maestre de la carabela llamada «Santa María del Cabo» surta y cargada<br />
en el puerto de Santa Cruz y, entre sus múltiples disposiciones declara que «debe a Juan Pinto,<br />
vecino de la isla de San Miguel, 4.000 maravedíes de buena moneda, de cierto pastel que<br />
recibió»...<br />
<strong>El</strong> mismo escribano, registra un contrato en 30 de agosto de 1 523 por el que, Ruy Gómez, vecino,<br />
vende a Antonio Fonte, mercader, 45 fanegadas de tierra de sembradura que tiene en Tenerife, en<br />
«las tierras del pastel, cerca del Agua García... lindantes con el barranco de García, por la parte de<br />
arriba con camino que va a Taoro».<br />
7-Protocolo de Sebastián Páez, año 1505, fol. 25, vt.° Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.<br />
8-Protocolo de Alonso de Llerena, año 1517, fol. 622, sin expresar día ni mes. Archivo His tórico Provincial de Santa Cruz<br />
de Tenerife.<br />
9-Extractos de Manuel Lobo. Colección «Fontes Rerum Canariarum», del instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1979,<br />
n.° XXII.<br />
10-Extractos de Maria 1. Coello Gómez, Margarita Rodríguez González y Avelino Parrilla López. Colección «Fontes Rerum<br />
Canariarum», Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife e Instituto de Estudios Canarios, n.° XXIV. Santa Cruz de<br />
Tenerife, 1980.<br />
Este cultivo de pastel en Tacoronte, perfectamente localizado, ha dado lugar a un topónimo que se<br />
ha perpetuado hasta la actualidad, en la misma zona a la que se refiere el anterior documento, o<br />
sea por debajo del Camino Real, a caballo entre los límites actuales de los términos de Tacoronte y<br />
<strong>El</strong> Sauzal y que se conoce con el nombre de Montaña del Pastel. Visto el terreno desde arriba, o<br />
sea desde el citado camino, no es tal montaña, es más bien una depresión del terreno en dirección<br />
norte descendente, un pequeño valle que luego sube ligeramente hacia una reducida de unos 700<br />
metros de altitud sobre el nivel del mar, cuya vertiente vuelve a bajar, esta vez más bruscamente<br />
hacia unos llanos, los que hace que vista desde abajo parece una pequeña montaña de unos 80 a<br />
100 m. de altura.<br />
Pues bien, en el valle descrito, fue donde se cultivó el pastel; respecto al ingenio de moler la<br />
hierba, por el momento no tenemos más noticias que las citadas, pero es posible que sí funcionara,<br />
aunque no sabemos por cuanto tiempo. Hasta no hace muchos años, se conservó en un ángulo de<br />
la plaza de Santa Catalina, en Tacoronte, lindando con el final de la calle del Marañón, una<br />
descomunal y un tanto extraña piedra de molino, que los expertos aseguraban que no era de las<br />
comunes empleadas en los molinos de «gofio» o harina, en cuyo centro se había puesto, desde<br />
antiguo, una cruz de tea, dicha piedra de gran diámetro, hoy desaparecida, pudiera ser una de las<br />
del ingenio de la hierba pastel.<br />
Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios, en su Crónica del reinado de los Reyes Católicos”(11);<br />
dedica varios capítulos, a partir del LXIV, a las Islas Canarias y a su conquista, en el primero de<br />
ellos que acabamos de citar, al hablar de La Palma, nos dice: «La Palma es luego, e es tierra de<br />
mucho pan e azúcar e aguas dulces, de la calidad de La Gomera. Ay en ella pastel. ay en todas<br />
estas islas orchilla. Está cuatro leguas adelante de La Gomera. No hay pastel sino en ella»..<br />
11-«Historia de los Reyes Católicos don Femando y doña Ysabel», escrita por el Bachiller Andrés Bernáldez, cura de Los<br />
Palacios. En «Crónicas de los reyes de Castilla», Biblioteca de autores Españoles, ton III, pág. 6<strong>12</strong> y sig., M. Rivadeneyra,<br />
editor, Madrid, 1878.<br />
También en «C Crónicas de su Conquista» por Francisco Morales Padrón catedrático de la Universidad de Sevilla. Edición<br />
del Ayuntamiento de Las Palmas-Museo Canario, Sevilla, 1978.<br />
<strong>12</strong>-«Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias» por don José de <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, edición de 1942, Santa Cruz de<br />
Tenerife.<br />
Esta noticia confirma la existencia de cultivos de pastel en La Palma, pero la última afirmación del<br />
cronista Bernáldez, en el sentido de que sólo en ella había pastel, sabemos que no es cierta, se<br />
obtuvo dicha planta tintórea, por lo menos en cuatro de nuestras islas. Lo que pudiera suceder es<br />
que fuera la primera en la que se introdujo su cultivo, debido quizás al gran porcentaje de<br />
pobladores de origen portugués que se establecieron en ella, si admitimos, como parece deducirse<br />
de los datos manejados, que los introductores y conocedores del cultivo y tratamiento de la Isatis<br />
tincloria en Canarias, fueron portugueses y muy posiblemente de La Madera.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
47<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Nuestro insigne polígrafo <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, en su «Diccionario de Historia Natura» (<strong>12</strong>), nos describe<br />
la «Yerba Pastel» desde el punto de vista botánico y nos habla de su utilización como planta<br />
tintórea, para dar color azul a los tejidos, afirmando que se cultivó en nuestras Islas durante él siglo<br />
XVII, pero ya hemos visto como en realidad lo fue desde los primeros años del XVI.<br />
Nos asegura <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong> que tenía constancia de su cultivo, en Tenerife, La Palma y Canaria,<br />
conservándose algunos parajes con este nombre de pastel. Pero «donde quedan monumentos y<br />
memoria de este cultivo y comercio es en la isla del <strong>Hierro</strong>». A este respecto dice nuestro<br />
historiador, que en su tiempo, aún se veía en «Tejequeta» una gran piedra de molino,<br />
perteneciente a un ingenio que hubo en la zona, otra molienda se localiza en unos llanos, a la<br />
izquierda de los llamados charcos de «Tifirabe». cuyo sitio se llama el pastel y, señala una tercera<br />
localización en «Bentegice», más arriba del sitio que ocupó el «árbol santo».<br />
En las escribanías públicas de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, afirma que se hallaban testamentos y compraventas en<br />
relación con estas moliendas o ingenios de pastel, existiendo en aquella fecha, in instrumento<br />
público del año 1604, otorgado por Diego de Espinosa, gobernador de la Isla, por el que se obliga a<br />
dar al inglés Guillermo Krochrer, toda la hierba pastel de aquellos ingenios, durante cinco años,<br />
perteneciente a las tres recolecciones que se hacían en cada año, por el precio de diez y siete<br />
reales y medio cada quintal, «un tercio en dinero y dos tercios en efectos (13) Los ingleses, como<br />
siempre, forzando a tomar sus productos manufacturados, lo que les producía una doble ganancia.<br />
Termina <strong>Viera</strong> afirmando que, estas cosechas, ingenios y comercio, habían desaparecido en su<br />
tiempo. Concluye el manuscrito de su última gran obra: el «Diccionario de Historia Natural», en<br />
1799 y señala como causa del abandono del cultivo del pastel, la introducción del añil americano el<br />
índigo, «de modo que hasta el conocimiento de la yerba pastel se ha borrado de entre los<br />
canarios».<br />
Para tratar de refrescar la memoria de sus paisano <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, espíritu inquieto y amante de<br />
todo progreso cultural, industrial o agrícola, promovió en el seno de la Real Sociedad Económica<br />
de Amigos del País de Tenerife, la idea de resucitar el cultivo del pastel, así en la junta del 15 de<br />
marzo de 1786, don Lope de la Guerra exhibió el «esqueleto» de la Isatis tinctoria, o hierba pastel,<br />
tallo, etc. «y unas semillas que había enviado don José de <strong>Viera</strong> (y <strong>Clavijo</strong>). Estas semillas fueron<br />
repartidas entre los socios para que las plantasen y expresaran sus resultados. Se acordó<br />
agradecer a <strong>Viera</strong> el obsequio» (14) No hay constancia documental del resultado de dicha<br />
experiencia, si es que llegó a efectuarse, pues las actas de la Real Sociedad nada dicen al<br />
respecto.<br />
Al dejar de cultivarse esta planta, parecida a la col común, se fue extinguiendo en todas las islas en<br />
las que se daba, menos en la del <strong>Hierro</strong> (15), donde aún se encuentran algunos ejemplares<br />
aislados, contribuyendo a ello el ser pasto preferido del ganado. Debo al malogrado entomólogo y<br />
recordado amigo don José María Fernández López, bibliografía sobre dicha planta y una<br />
diapositiva de un buen ejemplar que localizó en la zona de Guarazoca (<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>).<br />
13-Según el profesor Dr. Antonio Domínguez Ortiz, que colabora en la «Historia de España» que viene editando «Cambio<br />
16», en un artículo que se inserta en el volumen 7°, titulado:«Coyuntura internacional y política interior» , nos dice que<br />
mediante un cálculo aproximado, sin el menor rigor científico, del valor en pesetas de 1981, de las principales monedas<br />
castellanas del siglo XVII, un real de vellón equivaldría a 136 ptas., con lo que l quintal de pastel se pagaría a unas 2.380<br />
ptas. de ahora.<br />
14-Enrique Romeu Palazuelos: «La Económica a través de us actas». Años 1776 a 1800.— Publicaciones de la Real<br />
Sociedad Económica de Amigos del Pais de Tenerife. La Laguna, 1970. Pág. 58.<br />
15-0. Ericksson, A. Hansen, P. Sunding: «Flora of Macaronesia» —Checklist of Vascular Planis—. 2.° revised edition. Oslo,<br />
1979. Parte l. pág. 26. La Isatis tinctoria se da como presente en la actualida1 en las islas de Madera y <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
Siguiendo esta pista, me dirigí a una excelente persona natural de dicha isla y precisamente del<br />
caserío de Guarazoca, funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, don Luis García<br />
Morales, rogándole que en alguna de sus visitas a su tierra natal, tratara de localizar algún<br />
ejemplar de la hierba pastel, se prestó con el mayor interés y precisamente en el verano de 1981,<br />
al regresar de sus vacaciones, nos trajo una muestra de dicho vegetal y algunas semillas, le<br />
expresamos desde aquí nuestro agradecimiento. <strong>El</strong> lugar de localización fue precisamente la zona<br />
de Guarazoca, en el barranco de Las Montañetas. También, me informó el buen amigo García<br />
Morales, que aún quedan en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> dos piedras de molino de pastel, una en el lugar llamado<br />
Cruz del Calvario y la otra que estaba sobre Valverde, cerca del lugar que ocupó «<strong>El</strong> Garoe» y q ha<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
48<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
sido trasladada recientemente al sitio denomina do Las Albercas. A medida que se vaya ampliando<br />
el conocimiento de los fondos documentales que se custodian en nuestros archivos, se podrá tener<br />
un conocimiento más exacto de la importancia que tuvo en las Islas Canarias el cultivo del pastel y<br />
sus repercusiones económicas en cuanto a la comercialización y exportación del producto tintóreo<br />
elaborado.<br />
Actualmente se está produciendo una corriente favorable al nuevo empleo de los colorantes<br />
naturales y el abandono de los químicos o sintéticos, por ser nocivos para la salud, tal es el caso<br />
de la «cochinilla» en Lanzarote. Por tal motivo, es posible que en un futuro más o menos próximo,<br />
pudiera ser interesante para Canarias, el volver a cultivar la Isatis tinctoria y a su transformación<br />
industrial, con medios más modernos, estudiado científicamente, para su óptimo empleo en la<br />
industria textil.<br />
Sergio F. Bonnet Suárez<br />
Instituto de Estudios Canarios<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
49<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>El</strong> lagarto gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
Crónica de la recuperación de una especie en vías de extinción<br />
En la Fuga de Gorreta, en los inaccesibles acantilados del noroeste de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>,<br />
sobrevive la última población, integrada por aproximadamente unos mil ejemplares, de uno de los<br />
mayores y más impresionantes de nuestros saurios, el Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Actualmente,<br />
este endemismo herreño, reliquia de tiempos pretéritos, ostenta el triste privilegio de ser el reptil<br />
más amenazado de Europa y uno de los cinco más amenazados del mundo. No obstante, los<br />
exitosos resultados del programa de cría en cautividad desarrollados en el Centro de Reproducción<br />
de esta especie, sito en el municipio de Frontera, parecen alentar la esperanza de que, en un<br />
futuro cercano, pueda ocupar los malpaíses volcánicos que antaño habitó por toda la isla.<br />
Los bimbaches, antiguos pobladores aborígenes de la isla del <strong>Hierro</strong>, fueron testigos inequívocos<br />
de la existencia de grandes lagartos que se desarrollaban fundamentalmente en los malpaíses<br />
volcánicos de la isla. Debió haber ocasiones incluso, en las que esporádicamente, les sirvieron<br />
como fuente de alimento.<br />
Los conquistadores a su llegada, incluyen referencias de estos lagartos, que daban aún testimonio<br />
de su presencia. Múltiples fueron las razones que condujeron a su casi total exterminio de la isla,<br />
de tal forma que en la década de los años 40, incluso llegó a desaparecer la pequeña colonia que<br />
habitaba en el Roque Chico de Salmor, a manos desaprensivas del coleccionismo científico. Por<br />
suerte para la ciencia, una pequeña población quedó acantonada en un pequeño cantil, casi<br />
inaccesible para el hombre, como testigo del pasado.<br />
Hoy representa, para todos, y especialmente para los herreños, un símbolo emblemático de la isla<br />
y un ejemplo de modelo a desarrollar en las tareas de recuperación y conservación de una especie<br />
única en el mundo que se encontraba en vías de extinción, y que, en un futuro cercano, podrá<br />
reintroducirse en las zonas donde antaño habitaba.<br />
Sinopsis histórica<br />
La primera noticia que se tiene sobre el Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, proviene probablemente de<br />
las crónicas antiguas del Rey Juba II, que datan del siglo II A.C.; recogidas por Plinio en su Historia<br />
Natural, donde se habla de una isla, Capraria, llena de grandes lagartos, aunque no se sabe a<br />
ciencia cierta si podría tratarse de ésta u otra isla.<br />
La referencia concreta más antigua se encuentra en las crónicas francesas de la conquista de "<strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong>" de 1404, en la que se menciona la existencia de grandes lagartos en la isla, del tamaño de<br />
un gato, que no hacen daño ni tienen veneno y son asquerosos y repugnantes de ver.<br />
Posteriormente hay citas esporádicas de viajeros como las de Urusáustegui (1779) en la que habla<br />
de los Lagartos de Roque Chico de Salmor de una vara de largo (0,83 metros) y las de Manrique y<br />
Saavedra (1873) que hablan de un lagarto corpulento y temible en uno de los Roques de Salmor.<br />
Por razones de distinta índole, los lagartos que vivían a lo largo de casi toda la isla se extinguieron<br />
hace más de un siglo. Los que habitaban en el Roque Chico de Salmor se extinguieron sobre el<br />
año 1940 probablemente por causa directa del hombre.<br />
Sin embargo se conocía la existencia de grandes lagartos en la Fuga de Gorreta, por comentarios<br />
entre pastores que transitaban el Risco de Tibataje, e incluso uno de ellos, Luis Febles llegó a<br />
capturar uno, que junto con otros muertos por perros y la observación de excrementos de gran<br />
tamaño, recogió Salvador en su trabajo de 1972, donde daba el status de extinto al lagarto.<br />
En el año 1974, Werner Bings organizó una visita a <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> para seguir la pista a los lagartos<br />
(llevando consigo una simple caja de fósforos, en cuyo interior había un modelo de plastilina de lo<br />
que él pensaba que podía ser un excremento de este lagarto), pero abandonó la isla al ponerse<br />
enfermo su hijo el mismo día en que el pastor de cabras Juan Machín y su nieto Juan Pedro<br />
"Perico" Pérez capturaron una pareja por encargo suyo. Indudablemente el modelo de plastilina fue<br />
reconocido inmediatamente por estos pastores, que ya lo habían observado con anterioridad en la<br />
Fuga de Gorreta.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
50<br />
Las autoridades locales confiscaron los lagartos y los devolvieron a su lugar de origen, tomando<br />
como primera medida el ICONA la prohibición del acceso a la zona. Un año más tarde en 1975,<br />
Böhme y Bings dan la noticia al mundo científico de este descubrimiento insospechado.<br />
En el año 1985 fueron capturados un macho, dos hembras y un juvenil de esta especie que se<br />
mantenían en terrarios de madera, contándose con una batería de incubadoras y criadaros de<br />
alimento vivo. Los primeros pasos del Plan de Recuperación fueron encaminados a conocer el<br />
estado reproductor de la especie, dirigidos por el biólogo Carlos Naeslund, y entre el 3 de junio y el<br />
15 de julio de 1986 se obtuvieron 3 puestas de huevos en cautividad de las que nacieron 21 crías.<br />
Posteriorrnente los esfuerzos se centraron en conocer a la especie y su hábitat, abordando<br />
aspectos de su biología, la influencia de enemigos naturales, el tamaño de la población así como<br />
su área de distribución.<br />
Distribución en el pasado<br />
Las referencias históricas respecto a la localización concreta de grandes lagartos en la isla son<br />
poco precisas, y sólo cuando hacen mención a los Roques de Salmor. No obstante, Von Fritsch<br />
(1867) habla específicamente de zonas orientales de la isla.<br />
<strong>El</strong> estudio de los yacimientos de restos fósiles y subfósiles en la isla se inicia con el eminente<br />
geólogo Telesforo Bravo, que en 1978 cita restos de grandes lagartos en las laderas de la zona<br />
conocida como <strong>El</strong> Julán. Posteriormente, otros investigadores descubren nuevos yacimientos en<br />
varios puntos de la isla (Conchero de las Playas, Conchero de Guinea y Cuaclo de las Moleras).<br />
Pero fue en el año 1996, cuando el estudio de Carolina Castillo financiado por la Viceconsejería de<br />
Medio Ambiente, permitió conocer con más detalle su antigua distribución, relegada a casi toda la<br />
isla, incluyendo varias localidades en la porción nororiental. De este estudio se desprende que el<br />
lagarto estaba asociado mayoritariamente a ecosistemas de piso basal (seguido por el bosque<br />
termófilo y también los claros de pinar); que convivía con un lagarto de tamaño pequeño (Gallotia<br />
caesaris) y otro grande; éste último alcanzando <strong>12</strong>0 centímetros de longitud total, y que además<br />
tenía un rango diferente de distribución altitudinal entre el norte (0-470 metros) y el sur (0-960<br />
metros), ligado a la ausencia de ecosistemas de fayal-brezal y laurisilva y la existencia de pinar en<br />
la vertiente meridional.<br />
Distribución actual<br />
La única población conocida sobrevive en un área pequeña localizada en un saliente rocoso de un<br />
acantilado prácticamente inaccesible en el noroeste de la isla, la Fuga de Gorreta, dentro de la<br />
Reserva Natural Especial de Tibataje, entre los 150 y los 700 metros de altitud aproximadamente, y<br />
una población estimada de un millar de ejemplares (Naeslund & Bischoff, en prensa).<br />
La población ha ampliado sus límites a zonas colindantes, gracias a las medidas tomadas por la<br />
Viceconsejería de Medio Ambiente al impedir el paso a personas y declarar la zona como Reserva<br />
Natural en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.<br />
Juan Pedro Pérez "Perico", el nieto del cabrero que capturó la primera pareja de lagartos, es<br />
actualmente el encargado de la vigilancia del Risco. Sus innatas condiciones, y su facilidad para<br />
transitar por la Fuga de Gorreta, lo han hecho partícipe indispensable en las tareas rutinarias de<br />
acceso e inspección a la zona. Con su única herramienta, el asta de madera, terminada en un<br />
regatón de hierro, se adentra por los paredones verticales y accesos más remotos, para descubrir<br />
la vida íntima y secreta del Lagarto Gigante.<br />
Causas de regresión<br />
Los factores de amenaza que han conducido a esta especie al borde de la extinción, y que aún<br />
siguen actuando son: la pérdida de hábitat, la competencia por el alimento que tiene lugar entre<br />
lagartos y cabras, así como entre los individuos más jóvenes de esta especie con ejemplares<br />
adultos de lagarto tizón (Gallotia caesaris). Además, parece probable que existan problemas<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
51<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
internos en la población, debidos a la pérdida de variabilidad genética derivado del reducido<br />
tamaño efectivo.<br />
Características más importantes<br />
<strong>El</strong> Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es bastante robusto, de color pardo negruzco, presentando dos<br />
series laterales de ocelos de color amarillo limón que se intensifican en el período reproductor. Los<br />
ejemplares adultos no superan los 60 centímetros de longitud total, alcanzando en ocasiones los<br />
400 gramos de peso. Es probable que en el hábitat natural, algunos ejemplares puedan alcanzar<br />
mayor longitud (hasta 75 centímetros), aunque este extremo no está aún confirmado. Los machos<br />
presentan cabezas más grandes que las hembras, la base de la cola más engrosada y alcanzan<br />
tallas mucho mayores.<br />
Las crías al nacer son de color marrón, con líneas dorsales aparentes muy claras, presentando una<br />
o dos filas de ocelos de color amarillento en ambos costados.<br />
Generalmente presentan restos de saco vitelino tras la eclosión, que se seca y cae al cabo de una<br />
semana, empezándose entonces a cerrar el orificio umbilical. Al cabo de 10 días empiezan a<br />
alimentarse por sí solos, y entre 40 y 60 días más tarde se empiezan a registrar en algunos<br />
individuos restos o indicios de la muda. Se ha comprobado también como, aproximadamente, a los<br />
4 años de edad la coloración se empieza a oscurecer, fenómeno relacionado probablemente con<br />
procesos de regulación hormonal y adquisición de madurez sexual.<br />
Actualmente el número de individuos presentes en el Centro asciende a 275, que proceden de 5<br />
individuos que fueron capturados inicialmente en la Fuga de Gorreta en los años 1985 y 1988 -<br />
utilizados todavía con éxito como progenitores-y de tres parejas capturadas en el año 1996 (para<br />
incrementar la variabilidad genética). <strong>El</strong> mayor éxito de cría se produjo en los años 1995 y 1996, en<br />
el que se obtuvieron más de doscientas crías.<br />
Durante el año 1997, han nacido más de 60 nuevas crías. Gran parte de estos individuos nacidos<br />
en cautividad serán el grupo inicial para llevar a cabo las experiencias piloto de reintroducción.<br />
Los individuos están codificados mediante un microchip, que se inserta a nivel subcutáneo sobre la<br />
zona lateral del cuello. Esto permite en todo momento, llevar un exhaustivo control de los mismos,<br />
a la hora del registro de biometrías, pesos, folidosis, genealogías, cruces a realizar y otros datos de<br />
interés científico.<br />
Aunque no sabemos con certeza la longevidad de la especie, la edad que se estima actualmente<br />
para el holotipo (individuo con el que se describió la especie) es de 18 años, teniendo en cuenta<br />
que fue capturado cuando tenía aproximadamente 7 años de edad (calculada mediante un ajuste a<br />
una curva de crecimiento de individuos de edad conocida), y que se mantienen en cautividad<br />
desde hace 11 años. Es probable por tanto, que algunos ejemplares puedan alcanzar veinte años e<br />
incluso más.<br />
Esta longevidad se refiere claro está, a la longevidad fisiológica en condiciones óptimas de<br />
cautividad, pues en su medio natural, la edad que pueden alcanzar probablemente sea menor y<br />
directamente influenciada por los enemigos naturales, las enfermedades, el tipo de alimentación,<br />
etc.<br />
Alimentación<br />
La dieta de los lagartos adultos es fundamentalmente vegetariana a pesar de existir cierto grado de<br />
omnivorismo. En condiciones naturales, aprovechan las hojas, brotes y semillas de varias plantas<br />
como la tedera (Psoralea bituminosa), tajinaste (Echium hierrense), tabaiba (Euphorbia obtusifolia),<br />
verode (Kleinia nerifolia), vinagrera (Rumex lunaria), lavanda (Lavandula canariensis), tasaigo<br />
(Rubia fructicosa) y varias gramíneas y líquenes. Complementan la dieta con escarabajos,<br />
saltamontes, abejones, moscas, chinches y larvas de mariposa.<br />
Por otro lado, los individuos jóvenes son más entomófagos, alimentándose fundamentalmente de<br />
hormigas y larvas de insectos, aunque no rehúsan los vegetales anteriormente citados. En<br />
cautividad, la alimentación es suplementada con polivitamínicos y calcio.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
52<br />
Biología reproductora<br />
De los datos que disponemos en cautividad, se desprende que la actividad sexual de los individuos<br />
comienza durante la primera quincena de mayo, durante la cual tiene lugar la cópula. Inicialmente<br />
el macho se acerca a la hembra inflando su garganta y realizando una serie de cabeceos<br />
verticales. La hembra intenta morderlo mientras observa sus movimientos, pero posteriormente el<br />
macho muerde la piel de su cuello desplazándose con ella varios minutos. A continuación el macho<br />
gira la parte posterior de su cuerpo de tal manera que coloca su región pélvica bajo la de ésta.<br />
Finalmente, al estar las regiones cloacales muy juntas, inserta uno de sus dos hemipenes en la<br />
cloaca de la hembra.<br />
Las puestas comienzan la primera semana de junio, y pueden desarrollarse hasta finales de<br />
agosto, teniendo en cuenta que algunas hembras pueden realizar ocasionalmente segundas<br />
puestas. <strong>El</strong> tamaño de la puesta oscila entre 4 y 14 huevos (8 huevos de media). Se observa una<br />
estrecha relación entre el tamaño de la puesta y la longitud cabeza-cloaca de las hembras.<br />
Además, mayores tamaños de puesta implican una menor dimensión de los huevos. Se han<br />
registrado casos de madurez sexual a los dos años de edad (lo normal es a los tres años). No<br />
obstante, es previsible que en el medio natural sean fértiles a una edad más tardía.<br />
La eclosión comienza a principios de agosto, después de 59 días de incubación a una temperatura<br />
de 28-29°C y una humedad del 70-80% y continúa hasta la segunda quincena de octubre. Los<br />
individuos recién nacidos muestran altas tasas de crecimiento durante los primeros meses de vida.<br />
Al nacer miden por término medio 17 centímetros de longitud y pesan 4 gramos. Las tasas de<br />
crecimiento son muy rápidas pudiendo alcanzar algunas ejemplares a los 6 meses de vida una<br />
longitud total de más de 25 centímetros.<br />
Plan de recuperación<br />
Desde el año 1985, se han estado desarrollando una serie de actuaciones dentro del Plan de<br />
Recuperación redactado por el biólogo Antonio Machado, con los siguientes objetivos:<br />
1. Garantizar la supervivencia de la población actual reduciendo los factores adversos que<br />
actúan sobre ella y aumentando la capacidad de carga de su hábitat.<br />
2. Mantener bajo control un stock genético de garantía (reproducción en cautividad).<br />
3. Integrar el Plan de Recuperación en la vida socioeconómica de "<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>", como fórmula<br />
Miguel Ángel Rodríguez Domínguez (Biólogo)<br />
Servicio de Planificación de Recursos Naturales.Viceconsejería de Medio Ambiente.<br />
Medio Ambiente CANARIAS<br />
Revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente<br />
http://www.gobiernodecanarias.org<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
53<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>El</strong> ciudadano cuervo<br />
Las últimas glaciaciones produjeron extinciones en masa de numerosos seres vivos. Al<br />
establecerse las benignas condiciones actuales, algunos animales supervivientes ocuparon los<br />
espacios que habían dejado vacantes sus inadaptados predecesores y se extendieron por<br />
inmensos territorios. Ejemplos de ello son los lobos y los cuervos, animales puestos a prueba por<br />
circunstancias extremas que superaron por ser fuertes, sociables, inteligentes y acomodaticios, tan<br />
parecidos al hombre que han entrado en un encuentro frontal con nuestra especie.<br />
Los cuervos son aves robustas, de hasta 65 centímetros de pico a cola, más de <strong>12</strong>5 de<br />
envergadura y un kilo largo de peso.<br />
Su plumaje negro y brillante es tan liso que el cuerpo parece fundido en una sola pieza con el<br />
grueso pico de color carbón.<br />
Los cuervos suelen volar en pequeños grupos generalmente por parejas. Se desplazan siguiendo<br />
líneas rectas con profundos y pausados aleteos y cortos planeos. Les gusta jugar con el viento y<br />
dar vueltas en el aire con las alas y la cola bien extendidas.<br />
Aunque sea difícil de percibir por nosotros, los cuervos tienen un amplio repertorio de graznidos<br />
muy matizados que se asocian a situaciones concretas. Se puede hablar con propiedad de un<br />
auténtico lenguaje.<br />
Los cuervos son omnívoros, comen de todo, pero prefieren la carne, cualquiera que sea su origen y<br />
estado. Cuando pueden conseguirla se la disputan a perros y gatos: con las alas extendidas y sus<br />
tremendos picos deben parecerles imponentes. Tanto acechan a los peces en la costa, como<br />
siguen a las grandes rapaces para aprovecharse de sus presas y aún se comen a sus congéneres<br />
muertos.<br />
Estos grandes pájaros buscan recursos abundantes o de gran tamaño que les compensen sus<br />
desplazamientos. En cada estación del año consumen lo que es más abundante, su mayor<br />
limitación es el alimento animal.<br />
En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> los animales que más consumen son insectos: cigarrones, escarabajos (gruesas<br />
Pimelias) y los mansos bichos negros llamados «arraclanes» (Ocypus olens) También comen<br />
conejos, cuando pueden, basándose en su cooperativismo, su astucia y su fuerza. <strong>El</strong> alimento<br />
vegetal que comen en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> consiste mayormente en los frutos «de la temporada»: frutos de<br />
sabinas en invierno, yoyas y piñones en primavera y tunos durante todo el año. Durante el verano<br />
comen también las menudas baguitas de los tasaigos, allí donde las encuentran. pues contienen<br />
un juguito azucarado que les debe matar la sed y reponer algunas calorías: son el sobrio refresco<br />
de los cuervos canarios. Además de cumplir con la dieta, su gran curiosidad les impulsa a tragar<br />
objetos llamativos como platinas, papeles y trozos de vidrio.<br />
<strong>El</strong> cuervo no teme al hombre pero se aleja de él. Para pasar la noche y reproducirse necesita<br />
lugares completamente tranquilos, por eso busca los riscos y los bosques retirados. La edad<br />
reproductiva les llega en su tercer año de vida, mientras tanto se han ido formando las parejas<br />
dentro de los grupos errantes de cuervos inmaduros. Después de consolidada, la pareja se<br />
mantiene mientras vivan los pájaros: los viudos vuelven a formar pareja, no se conocen casos de<br />
«divorcio»<br />
<strong>El</strong> cortejo previo al apareamiento se interpreta durante la construcción del nido: vuelos en paralelo,<br />
acrobacias a grandes alturas y después, al lado del nido, posturas erguidas del macho con<br />
encrespamiento de plumas y una postura postrada de la hembra. Sus grandes nidos están bien<br />
protegidos y tienen un armazón hecho con ramas no muy largas y bastante gruesas. En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
usan sobre todo ramas de tasaigos, calcosas (vinagreras), sabinas y jaras, pero cuando nidifican<br />
en el pinar sólo emplean ramas de pino. <strong>El</strong> interior lo forran con corteza de sabina y para el fondo<br />
utilizan un material suave que llegan a buscar a largas distancias: pelos de animales, hierbas finas,<br />
papeles y trapos.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
54<br />
En Canarias la puesta suele ser de cinco huevos verdes manchados de pardo y gris que los pollos<br />
abren a los 20 días. Algunos son chuecos y los padres los eliminan. Incuba la hembra, que es<br />
alimentada por el macho que vigila el territorio mientras ella cuida su plumaje, una operación<br />
fundamental para la incubación. Los cuervos insulares se adaptan al territorio dejando menos<br />
descendencia que los continentales.<br />
La hembra permanece cubriendo los pollos hasta que tienen más de 15 días, los alimenta sola<br />
durante la primera semana y limpia a fondo el nido de los excrementos de los pollos. Una vez que<br />
el macho concluye su intensa vigilancia se une a los cuidados. Juntos eliminan los parásitos de los<br />
cuervitos y les muestran grandes atenciones y cariño que son las bases de su compleja estructura<br />
social. Hacia los 30 días los pollos comienzan a manejar las alas y a partir de los 40 abandonan el<br />
nido y empiezan la errática y apasionante vida de los solteros, llena de experiencias fundamentales<br />
para la vida adulta.<br />
Los cuervos tienen una mente compleja que manifiestan en todo su complejo comportamiento. Se<br />
adaptan a multitud de situaciones, incluyendo la cautividad, e imitan un largo repertorio de sonidos<br />
que abarca la risa humana y el ladrido de los perros. Tan pícaro como el hombre pero mucho más<br />
formal, el cuervo demuestra ser un ciudadano importante de este mundo.<br />
Consideramos al cuervo canario como uno de los mejores bioindicadores de la salud y calidad de<br />
nuestros sistemas insulares. <strong>El</strong> cuervo necesita lugares tranquilos que no estén envenenados ni<br />
llenos de objetos que se desplazan a grandes velocidades. Necesita silencio para criar y para<br />
descansar bien por la noche e iniciar cada día una nueva jornada llena de estímulos: volar sobre<br />
grandes extensiones, picar aquí y allá, jugar, enfadarse, acechar, atacar con astucia, pactar o<br />
retirarse tranquilamente cuando le ataca un cernícalo.<br />
<strong>El</strong> cuervo indica lo que es bueno para el hombre, poder mantener la dignidad y la alegra de vivir,<br />
poder contemplar sin actuar, descansar con tranquilidad para actuar con eficiencia,... Pero el<br />
cuervo está en desventaja por no tener, como el hombre, la capacidad de soportar lo insoportable,<br />
por necesitar una alta calidad de vida para sobrevivir.<br />
No se puede concebir una protección del cuervo —o de cualquier otra cosa— sin una protección<br />
del hombre, que no ha aprendido a protegerse de si mismo. Este es el meollo del llamado medio<br />
ambiente.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
55<br />
<strong>El</strong> sabinar<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Los sabinares canarios se han establecido, extendido y recuperado gracias a las actividades de los<br />
cuervos, por eso este relato comienza con la historia de tres de estos grandes pájaros negros. Eran<br />
hermanos y habían nacido en una costa acantilada que miraba al levante en la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
Allí, la costa era baja y estaba formada por finas coladas negras y rugosas, muy recientes,<br />
cortadas a plomo y peladas de vegetación. Sus padres habían reconstruido un nido que había en<br />
una cuevita, añadiendo algunos palitroques, cortezas y materiales acolchados en el fondo. Habían<br />
sido cinco huevos pero al poco tiempo un hermanito se murió de algo que le dio y el otro tuvo una<br />
muerte más romántica al caerse al mar. Nuestros tres cuervillos vivieron en el nido mimados por<br />
sus padres y relajados por el potente corazón del mar.<br />
A los cincuenta días de nacidos pasaron a una nueva etapa de la azarosa vida del cuervo. Eran ya<br />
tres corvachos sanos y fuertes, había uno grandón, otro mediano y uno más pequeño de lo normal.<br />
Los tres se enfrentaron a una nueva vida llena de descubrimientos y de peligrosos encuentros con<br />
las actividades humanas: disparos, envenenamientos, electrocutaciones en los tendidos<br />
eléctricos,...<br />
Una media hora antes de anochecer se reunían con otros cuervos para dormir en los inmensos<br />
paredones que dan sobre Las Playas. Allí se juntaban unos cincuenta pájaros y sus potentes<br />
graznidos, de clarinete de madera, rebotaban con el eco en aquellos riscos. Los últimos rayos del<br />
sol les arrancaban reflejos de arco iris, verdes y azules, de las plumas de la espalda, la rabadilla y<br />
la cola. En verdad que era hermoso verlos con sus grandes picos abiertos cantando al viento.<br />
Por la mañana tempranito comenzaban su jornada y su vida libre de solteros. Tenían que tomar<br />
decisiones con muy poca experiencia y cometían muchos fallos, pero con los sólidos esquemas<br />
aprendidos en el nido tenían suficiente.<br />
Desde los riscos de Las Playas subían hasta la meseta de Nisdafe, en cuyas magníficas praderas<br />
cazaban cigarrones y otros insectos, acompañados de hieráticas gaviotas que buscaban lo mismo.<br />
Al desplazarse, los cuervos bajaban la cabeza a cada paso, moviéndose hacia los lados de una<br />
manera entre cómica y seria, con su respetable pico preparado. Luego volaban hacia el Norte<br />
atravesando Los Lomos hasta los basureros de <strong>El</strong> Barrio. A veces bajaban al basurero de Los<br />
Llanillos, se asomaban hasta la costa a comer cangrejos y lo que hallaran, y luego subían a las<br />
mocaneras de Frontera, en donde se daban grandes hartones de yoyas y también de creces de<br />
faya.<br />
Otras veces se acercaban hasta las empinadas laderas de <strong>El</strong> Julan o a las llanadas de <strong>El</strong> Jaral, en<br />
terrenos de La Dehesa, en donde se empajaban de bagas de sabina y tragaban gruesos<br />
escarabajos del género Pimelia.<br />
La segunda primavera fue su mejor época. Ya tenían suficiente experiencia y pudieron comer<br />
ratoncillos de campo, ratas, huevos, pequeños lagartos negros, algún pajarillo y hasta un par de<br />
conejos. Así llevaban una existencia sana y feliz, amenizada por juegos. Los dos cuervos de mayor<br />
tamaño se habían compinchado y se perseguían en el aire y continuaban jugando en el suelo<br />
dando saltos y planeos cortos. <strong>El</strong> más pequeño era objeto de las chanzas de los mayores, que a<br />
cada momento trataban de picotearlo, poniendo a prueba sus esquemas sociales.<br />
Un día los encontramos volando sobre los altos llanos pelados de Binto, en la parte del poniente.<br />
Aquellas son unas lomadas tendidas de picones que continúan la cumbre de la Isla hacia el Oeste,<br />
con unas altitudes superiores a los mil metros.<br />
Por allí pasa con fuerza el «levante», que es el nombre que le dan en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> al viento del alisio.<br />
<strong>El</strong> levante llega de medio lado hasta la cara norte de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, se comprime contra los riscos,<br />
asciende y se descomprime con violencia sobre las llanadas de Binto, bajando luego con fuerza en<br />
ruidosas rachas hacia La Dehesa. Veces llega muy húmedo y veces muy seco, de forma que allí la<br />
vida es muy azarosa para la vegetación. Pero no para los líquenes. En aquellas bandas no hay un<br />
árbol o arbusto que no esté casi completamente tapizado por ellos.<br />
Los tres cuervos vuelan sobre Binto pegados al suelo, con movimientos lentos y profundos de las<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
56<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
alas y planeando casi todo el rato, timoneando en el viento. Allá abajo está el viejo sabinar de <strong>El</strong><br />
Jaral, al norte de la montaña de Tenacas, en tierras de La Dehesa, el territorio más occidental de<br />
las Canarias y tierra de buenos pastos.<br />
La Dehesa es un lugar productivo, bellísimo y tranquilo que debería ser mantenido como si fuera<br />
sagrado. Hacia allí se dirigen los tres cuervos. Desde donde están, el viejo sabinar es una mancha<br />
oscura y áspera, enmarcada entre volcanes, agazapada en los desniveles del terreno, con los<br />
trazos grises de los pétreos troncos. Las manchas de sabinar están rodeadas por un denso jaral de<br />
matiz algo más claro. <strong>El</strong> resto es ceniza de volcán cubierta de tomillar y de líquenes, volcanes<br />
negros y el mar.<br />
Bajamos al sabinar. Las sabinas de la parte alta, grandes y dispersas, son vestigios de un gran<br />
bosque mucho más extenso. Algunos individuos muestran sus troncos grises como enormes<br />
edificios verticales que parecen eternos. Las ramas se extienden en increíbles cabelleras<br />
verdinegras de minúsculas hojas aceradas peinadas por el viento. Algunas sabinas están<br />
completamente acostadas sobre el suelo; troncos rectos de hasta seis metros que parecen<br />
muertos mantienen todavía un resistente y áspero follaje. Para crecer hasta esa altura tuvo que<br />
haber antes un bosque que las protegía del viento que luego las tumbó.<br />
Más abajo los terrenos son cada vez más secos, las sabinas no levantan más de cinco metros,<br />
buscan las vaguaditas y están literalmente cubiertas de líquenes. Muchas están muertas. Cuando<br />
hay niebla sus aguzadas ramas barbadas parecen distorsiones, de la realidad.<br />
A los troncos de muchas sabinas trepan los finos tallos sarmentosos de los tasaigos, con sus<br />
pequeñas hojas dentadas que se enganchan en la ropa y en el pelo. Los frutos de estas plantas<br />
son tan apreciados por los cuervos y los pajarillos que deben estarlos sembrando continuamente y<br />
algunos nacen entre la gruesa capa de hojarasca. Metidos en aquella intrincada espesura nos llega<br />
la brisa oceánica. Sobre nosotros se mezclan las rachas del alisio con la brisa costera que<br />
asciende por la ladera. Cuando se calman y el sol calienta, se levanta el aroma perfumado de las<br />
sabinas y las jaras, apoderándose de nuestros sentidos.<br />
En muchos lugares el suelo está cubierto de los esqueletos blancuzcos de las viejas ramas<br />
muertas, que no se pudren, yaciendo sobre una gruesa capa de hojas de sabina sin descomponer.<br />
La hojarasca de las sabinas y las jaras se va acumulando a mayor velocidad de lo que tarda en<br />
descomponerse. Debajo de las jaras se amontonan hasta cinco centímetros de hojas todavía<br />
enteras, sobre una capa —de igual espesor— de hojas descompuestas y más abajo ya convertidas<br />
en humus. Por debajo el humus se mezcla con picón muy atierrado. <strong>El</strong> humus va disminuyendo en<br />
profundidad y hacia los 30 centímetros encontramos el picón casi entero, sin rastros aparentes de<br />
materia orgánica.<br />
Sin embargo existe descomposición en el sabinar, los troncos muertos de las sabinas son roídos<br />
por las larvas de las Pimelias que se agitan como rígidos alambres cuando las ponemos al<br />
descubierto. Sobre los suelos negros de un jaral, quemado hace tiempo, encontramos algo<br />
parecido a piedras grises y redondeadas. Al cogerlas resultaron ser unos grandes hongos<br />
(Pisolythus tinctorius) que se aguzan hacia lo profundo como las raíces de enormes dientes. <strong>El</strong><br />
interior de la porción inflada es una masa parduzca que contiene unos corpúsculos esféricos del<br />
tamaño de guisantes y llenos de esporas. <strong>El</strong> micelio de estos hongos forma micorrizas y debe ser<br />
el responsable de la digestión y mineralización de parte de la materia orgánica del sabinar, Un<br />
trabajo lento en un sistema casi parado.<br />
En los bordes altos del viejo sabinar las porciones inferiores de las sabinas están comidas por las<br />
cabras. Las que están tumbadas por el viento tienen las ramas reducidas a cortos muñones a<br />
veces del tamaño de un sombrero. Cubiertos de ramitas cargadas de hojas minúsculas parecen<br />
bellos bonsais naturales. La Dehesa es famosa para los cazadores por la enorme cantidad de<br />
conejos que alberga. La estructura del bosque les debe ser muy favorable para su vida de<br />
relaciones, pues resulta difícil explicar dónde encuentran suficiente alimento si no es en las<br />
paredes más húmedas de arriba. En ciertas épocas del año, una palmada levanta al atardecer<br />
infinidad de conejos que se encuentran agazapados. Los conejos son habitantes importantes de<br />
estos territorios y su vida debe ser apasionante.<br />
<strong>El</strong> sabinar sólo ocupa un estrecho rincón de su extensión primitiva. En sus tiempos se extendía<br />
entre los 300 ylos 700 metros sobre el mar y, en lugares como <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, ascendía desde el mismo<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
57<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
veril de los acantilados por los Riscos de Bascos hasta desbordar la cumbre conectando con La<br />
Dehesa. <strong>El</strong> denso jaral que rodea las manchas de sabinar forma un matorral bajo, casi<br />
impenetrable, tapizado en primavera por sus grandes flores blancas de corazón amarillo. Hacia las<br />
partes bajas del sabinar van desapareciendo las jaras, que quieren fresco. Hacia los 300 metros,<br />
los salados blancos se hacen muy abundantes, dando un contrapunto claro y alegre sobre aquel<br />
fondo oscuro. Desde aquí, la lomada se desploma hacia el poniente, sobre el mar, en una ladera<br />
cuyo borde superior está festoneado por pequeños volcanes recientes de tonos negros. La negra<br />
costa se cubre de tonalidades rojizas de los coscos coloreados, más allá bulle la mar y el resto es<br />
mar.<br />
Mientras los dos cuervos mayores se persiguen en el aire, el pequeño está posado sobre un viejo<br />
tronco que hurga con el pico en busca de larvas de Pimelia, un bocado nutritivo y segura mente<br />
delicioso. Poco después, a media tarde, se reúnen y preparan la cacería de un conejo.<br />
Uno de nuestros compañeros bautizó a aquel bosque perdido como «el sabinar del fin del mundo».<br />
Al contemplar aquellos terrenos requemados, uno tiene la certeza de que entre nosotros y América<br />
sólo hay aquel oscuro sabinar embutido en jaras y un mar oscuro y encrespado que se extiende<br />
hacia la inmensa lejanía.<br />
Pero el sabinar de La Dehesa no es el único de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, La fachada suroeste expuesta al seco<br />
«bajarón» o «sureste», es un imponente laderón casi desprovisto de suelo, con unos barrancos<br />
incipientes que son como estrechas cubetas del color azulado de los basaltos pulidos. Sobre<br />
picones y entre las innumerables grietas crece un extenso y adusto sabinar, de origen muy<br />
reciente, que ha sido repoblado por los cuervos.<br />
<strong>El</strong> sabinar de <strong>El</strong> Julan, sobrio, agreste y solitario, es el mayor indicador de toda nuestra geografía<br />
de la potencialidad de las sabinas para colonizar ese espacio cálido y denso de las zonas bajas y<br />
de la enorme importancia de los cuervos en los sistemas insulares.<br />
Eduardo Barquín Díez<br />
Extraído del fascículo de Naturaleza Canaria, publicado por el periódico <strong>El</strong> Día<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
58<br />
Hemeroteca:<br />
<strong>El</strong> 15 de septiembre de 1883 llega a Santa Cruz de Tenerife, tras ocho días de travesía<br />
marítima desde Inglaterra, la viajera y escritora inglesa Olivia Stone, acompañada de su marido,<br />
John Harris Stone. Su propósito es viajar a lo largo de las siete Islas<br />
Canarias, empresa que no había realizado ningún extranjero antes, y contar<br />
toda su odisea y sus observaciones en un libro, que finalmente se editará en<br />
dos volúmenes en 1887: ”Tenerife y sus seis satélites”. La obra de Stone<br />
ocupa un lugar excepcional en la extensa literatura de viajes sobre el<br />
Archipiélago por su amenidad narrativa, por el encanto de la prosa de Stone,<br />
por la incesante curiosidad de su autora por todos los aspectos de la cultura<br />
y la realidad social de las Canarias de finales del siglo XIX, por la ingente<br />
cantidad de información y observación que acumula. Una viajera, dedicada<br />
a la metódica anotación de la realidad. En este extracto del volumen I se<br />
han seleccionado los capítulos XI y XII que Olivia Stone dedica a <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
…Regresando a la fonda, Don Salvador nos mostró un cráneo guanche y el almuerzo.<br />
No estaba claro si se suponía que el primero era un aperitivo del segundo. <strong>El</strong> almuerzo estuvo<br />
bien. <strong>El</strong> menú consistía en caldo de papas, carne, perdiz blanca, judías verdes hervidas y servidas<br />
con aceite y vinagre, papas fritas, una especie de pescado, tortitas con salsa dulce y fruta, servidos<br />
en este orden.<br />
Teníamos una carta de presentación para un señor del otro lado de la isla que dejamos con Don<br />
Salvador, que prometió enviarla en cuanto divisase nuestro navío regresando de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, para<br />
que así nos enviasen caballos, ya que eran difíciles de conseguir en San Sebastián.<br />
Completamente confiados, le dijimos lo que queríamos y nos aseguró que atendería nuestros<br />
deseos, Todavía queda por ver el farsante que resultó ser Don Salvador.<br />
Mientras tanto comimos un poco de pan y leche para cenar, alrededor de las diez, y nos llamaron<br />
para volver a subir a borda sobre la 1 a.m. Don Salvador nos acompañó hasta la playa, donde<br />
llevaron a cabo el mismo proceso que cuando desembarcarnos, transportándonos en volandas<br />
hasta el bote y luego remando hasta la goleta. La naturaleza ha sido más benévola con La Gomera<br />
que con Madeira en cuanto a un lugar donde desembarcar y sin embargo, nadie conoce San<br />
Sebastián y Funchal está demasiado lleno de ingleses.<br />
Nos retiramos a nuestra litera, por llamarlo de alguna manera, y colocamos nuestras mantas sobre<br />
las tablas, para suavizarlas un poco enrollando nuestros abrigos como almohadas. Corno éramos<br />
pasajeros de primera clase, disfrutábamos de la compañía del capitán y del resto de los marineros,<br />
además de algunos jóvenes que venían de estudiar en Tenerife. ¡Una mujer y un niño, de segunda<br />
clase supongo, viajaron en la bodega! <strong>El</strong>la y yo éramos las únicas mujeres a bordo. Aparentemente<br />
el niño se estaba muriendo de tuberculosis, pero lo habían enviado a <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> para que probase<br />
un manantial de aguas medicinales que había en esa isla y que se suponía era eficaz para<br />
cualquier enfermedad.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
59<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> • Valverde • Sabinosa<br />
Entre la luz y la oscuridad<br />
XI<br />
Esa isla se extiende en aire de plata<br />
Y repentinamente mi mágica barca<br />
Viró, avanzó veloz y allí encalló<br />
Y junto a mi se erguía el guardián<br />
De aquellos que en la isla habitan;<br />
Sonriente ató mi mano<br />
<strong>El</strong> cenador languidece exuberante de flores,<br />
[el árbol se inclina cargado de fruta,<br />
Islas del Edén meridionales enclavadas en<br />
esferas<br />
[mar morado oscuro.<br />
Horacio<br />
Con juncos verdes y cintas rosadas,<br />
No tienen ataduras más rudas que éstas,<br />
La gente de las agradables tierras<br />
Enmarcadas por la espuma de los frescos<br />
mares,<br />
Adrew Lang<br />
Martes 25 de septiembre.<br />
Por fin vamos rumbo a <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, a terra incogníta para el resto de los habitantes del archipiélago.<br />
Que nosotros sepamos, ninguna persona de habla inglesa ha estado en esta isla desde la época<br />
de Colón. Ni siquiera Glas, cuyas descripciones de las otras islas continúan siendo aún las más<br />
exactas, visitó esta isla en persona, de modo que no podernos aprovecharnos de su experiencia.<br />
Se sabe poco sobre La Gomera pero de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se sabe menos. Tenemos, por ello, cierta<br />
sensación de ser descubridores y exploradores mientras nos acercamos a la isla más occidental<br />
del archipiélago canario.<br />
Cuando logramos subir a cubierta a las 6:30 a.m., descubrimos que estábamos frente a Los<br />
Órganos, un punto en el extremo norte de la isla de La Gomera. Hay algunas pequeñas islas<br />
rocosas entre esta punta y la de Bejira.<br />
Por primera vez desde nuestra llegada al archipiélago el cielo estaba más o menos cubierto con<br />
nubes de aspecto lluvioso. Sabíamos, sin embargo, que en septiembre no habría lluvia, Estábamos<br />
navegando, con una buena brisa cerca de la costa, así que teníamos una buena panorámica de los<br />
altos acantilados que forman la línea de costa. No parece existir en todo el acantilado ni el más<br />
mínimo punto donde pudiera encontrar apoyo el píe de un hombre. Las cimas están envueltas en<br />
nubes de blanco algodón, con una pincelada oscura aquí y allá como contraste. La Punta de Bejira<br />
es una punta salvaje, de aspecto agreste, que sobresale de la isla y que termina en un acantilado<br />
sobre el mar Los estratos de sus riscos pardos bajan verticalmente, cruzados ocasionalmente por<br />
franjas blancas en ángulo recto y con algunas zonas rojizas que le dan variedad al color. La<br />
superficie está llena de vetas y surcos, Dos pequeñas rocas angulosas surgen de la punta<br />
destacándose contra el cielo y recordando, desde lejos, a un par de hombres que dominasen la<br />
goleta y observaran su avance. Cuando comenzamos a navegar hacia el oeste, alejándonos de la<br />
costa de La Gomera, tuvimos una vista magnífica hacia el suroeste, de los interminables<br />
promontorios, salvajes y agrestes, de perfiles serrados que destacaban contra el cielo nublado las<br />
mismas rocas tenían un aspecto negro y amenazador. Las únicas señales de vida en mar, isla o<br />
cielo, aparte de nosotros mismos, eran dos gaviotas que volaban cerca del borde de los<br />
acantilados. Dos marineros sacaron unas sepias pequeñas, o calamares, y los prepararon. Nos<br />
habían dicho que lo hacían pero había que verlo para creerlo, ni nuestro mismo informante creía<br />
que fuese verdad.<br />
Hasta el mediodía sopló una brisa que nos hizo avanzar agradablemente. Había un balanceo<br />
constante, producido por el oleaje del Atlántico, pero no había mar gruesa. <strong>El</strong> viento, sin embargo,<br />
amainó pero, aunque divisamos una masa informe de nubes que se suponía era <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a la 1<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
60<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
p.m., hasta las cinco no llegamos a dicha isla. Un grupo de delfines y las aves que acompañaban<br />
sus piruetas nos entretuvieron durante lo que se estaba ahora convirtiendo en un viaje bastante<br />
tedioso. Tuvimos una discusión divertida con el patrón. Descubrimos que estaba navegando do<br />
hacia el oeste de La Gomera, por lo que preguntamos el motivo. Dijo que era porque <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
estaba al oeste; nosotros afirmarnos que <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> estaba al suroeste. <strong>El</strong> patrón sacudió su cabeza<br />
compadeciéndose de nuestra ignorancia y terquedad. No tenían brújula bordo y los marineros<br />
simplemente navegaban hacia occidente, más o menos, hasta que se divisaba <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y entonces<br />
de dirigían en línea recta hacia ella. <strong>El</strong> resultado de este proceder fue que primero nos<br />
desplazamos demasiado al norte de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y divisamos los Roques de Salmor, que parecen un<br />
enorme barco con todas las velas desplegadas, y, a su derecha y más allá, la Punta de la Dehesa.<br />
<strong>El</strong> lugar más sobresaliente, a la izquierda, era la Calera, una punta baja al este de la isla, Se<br />
comprenderá inmediatamente que, si podíamos divisar todos estos lugares, nuestro rumbo tuvo<br />
que haber sido casi directamente hacia el oeste después de pasar Bejira en La Gomera, como<br />
dijeron los marineros, y que, tan pronto como divisamos tierra, cambió hasta dirigirse casi<br />
directamente hacia el sur, Aquel oleaje no era nada agradable en una goleta tan pequeña y me<br />
alegré enormemente cuando, a las cinco, nos propusieron desembarcar en <strong>El</strong> Río. Este lugar es<br />
una hondonada o barranco profundo que penetra tierra adentro, protegido por rocas a ambos<br />
lados. Cerca de la boca del barranco hay una barra y corno la marca estaba baja, no podíamos<br />
penetrar en la pequeña bahía. <strong>El</strong> nombre sugiere, por su puesto, la de de algún río; en la<br />
actualidad no hay la menor señal de ninguno aunque, sin duda, puede que baje por él algún<br />
torrente durante el invierno. Nuestro barco maniobró hasta colocarse junto a una roca por la parte<br />
abierta de la barra pero, debido al oleaje, no pudo acercarse mucho a ésta. Dos hombres saltaron<br />
a tierra y, con su ayuda, saltamos también nosotros, llegando junto con todo nuestro equipaje y sin<br />
un chapuzón. Trepando y saltando por encima de las rocas, alcanzamos la costa Allí, en una zona<br />
protegida, hay algunas casetas y botes de pesca Montes, cubiertos de lava negra, las dominan por<br />
doquier. Por supuesto no había caballo alguno así que, dejando nuestro equipaje al cuidado de<br />
Lorenzo, partimos con el patrón, caminando, hacia Valverde. En el lugar donde desembarcarnos<br />
crecía abundantemente un arbusto que los isleños llamaban carcosa o vinagrera (Rumex lunaria),<br />
aunque no parecían estar muy seguros de su nombre, Es un arbusto de forma redondeada con<br />
hojas duras y glabras, cuyos solitarios matorrales miden varios pies de alto. Diseminados por toda<br />
la ladera, le daban un aspecto peculiar al paisaje. <strong>El</strong> ganado lo come y parecen gustarle, sobre<br />
todo, sus hojas. Un sendero sinuoso subía a la izquierda por una colina cubierta de picón. La<br />
subida fue dura, sobre todo porque no habíamos comido desde por la mañana, Nuestro desayuno<br />
de entonces fue pescado, batatas y una mezcla aceitosa que hacía las veces de salsa, <strong>El</strong> hambre<br />
es un buen condimento, de modo que logramos que nos supiese a gloria, incluyendo la salsa.<br />
Cuando alcanzarnos los 650 pies de altitud, descansamos durante algunos minutos y después<br />
continuamos el viaje Otro descanso a los 1.150 pies, y a los 1,600 pies dimos con el sendero<br />
directo a Valverde, que se encuentra en la zona alta de la isla.<br />
Hay que acercarse a <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> de forma bastante diferente que a las otras islas. Toda su costa es<br />
acantilada, Hay poco litoral llano y, el que hay, está rodeado de acantilados. Por esta razón los<br />
pueblos o aldeas se encuentran sobre una meseta en el centro de la isla. Valverde, la ciudad<br />
principal —un escaso grupo de casas que más merece el nombre de pueblo— está a cuatro millas<br />
y media del puerto y a un par de millas de <strong>El</strong> Río; la subida en ambos casos es abrupta.<br />
<strong>El</strong> patrón intentó convencernos de que pasásemos la noche en una casa que nos recomendó. Sin<br />
embargo, el sacerdote de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> nos bahía ofrecido amablemente su casa y su hospitalidad<br />
cuando lo conocimos en La Laguna, a donde había ido a consultar a un médico ya que no había<br />
ninguno en su isla. Caminando por la pequeña y limpia ciudad ya entrada la tarde, los habitantes<br />
nos miraban con mucha curiosidad, ya que no estaban acostumbrados a ver extraños. Le<br />
preguntaban constantemente al patrón si éramos franceses ya que los últimos visitantes de la isla<br />
habían sido franceses y nunca habían visto ingleses antes. Llegamos a la casa del sacerdote a las<br />
6:45 p.m encontrándonos con que no había regresado de Tenerife y que su ama de llaves ignoraba<br />
completamente todo lo referente a nosotros o a la prometida hospitalidad del padre. No hace falta<br />
decir que en EL <strong>Hierro</strong> no hay fonda de ninguna clase, así que no podíamos simplemente darnos la<br />
vuelta y alojarnos en cualquier otra parte. La buena mujer lo sabia tan bien como nosotros por lo<br />
que nos invitó a pasar ofreciéndose a darnos lo que pudiese Mientras tanto habían conseguido un<br />
caballo y lo habían enviado a por nuestro equipaje. Mientras esperábamos su llegada nos ofreció la<br />
cena, tal y como fue posible con tan escaso aviso. Un joven sacerdote, que el reverendo Andreas<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
61<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
de Candelaria había dejado al cargo de la parroquia vino a cenar con nosotros y nos dio alguna<br />
información sobre la mejor manera de recorrer la isla a caballo. Lorenzo llegó poco después con el<br />
equipaje y conseguimos caballos para el día siguiente. Creo que nos alojaron en el dormitorio del<br />
sacerdote, un cuarto muy cómodo a pesar de que la cama media, por su puesto, sólo tres pies de<br />
ancho. Daba a la sala. Las paredes tenían más de dos pies de grosor por lo que el fresco estaba<br />
garantizado. Como en la mayoría de las casas españolas no había nada con que lavarse en el<br />
dormitorio. Lorenzo le hizo saber sin embargo. que nos gustaría una palangana con agua en el<br />
cuarto. Es una costumbre muy extendida que haya un cuarto para asearse y que todo el mundo<br />
usa para dicho propósito. No es una costumbre, sin embargo, que resulte atrayente para los<br />
ingleses, a quienes nos gusta terminar con el aseo antes de comenzar el día. Por otra parte, los<br />
españoles se visten primero o, más bien, se ponen la ropa sin preocuparse demasiado y alrededor<br />
del mediodía, o más tarde, se asean cuidadosamente. Hay otras naciones, sin embargo, que se<br />
comportan de la misma forma y creo que es uno de los mayores defectos de nuestros primos<br />
norteamericanos, quienes rara vez están presentables antes de la tarde. <strong>El</strong> trabajo sucio o las<br />
necesarias tareas de la casa no son excusa para que una mujer se permita estar desarreglada o<br />
sucia, algo, ¡por desgracia! que be observado con frecuencia.<br />
Miércoles, 26 de septimbre.<br />
Nos levantamos tarde, a las siete y tomamos lo que nosotros llamamos el desayuno y que la buena<br />
gente de aquí llama el café, a pesar de que también tomamos miel y huevos, fritos en aceite. No se<br />
puede conseguir mantequilla en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Mientras esperábamos la llegada de nuestras dos mulas<br />
y de un caballo para salir hacia <strong>El</strong> Pinar, nos dimos cuenta de la existencia de una iglesia de<br />
aspecto curioso por debajo de la casa del sacerdote. Tiene una torre baja con una cúpula como la<br />
de una mezquita, con los lados pintados con franjas de azul vívido y rojo ladrillo, Un balcón de<br />
madera circunda la torre bajo un reloj. Más allá y a su alrededor se encuentra la ciudad de<br />
Valverde, ceñida por un semicírculo de montañas, con casas que rodean su base y suben y bajan<br />
por ellas. Las casas no están dispuestas en hileras sino diseminadas sin orden alguno. Nunca hay<br />
más de cuatro juntas. Algunas tienen azoteas y otras las típicas tejas rojas. Las paredes están<br />
enjalbegadas y los postigos de madera por regla general, no están pintados. Gran cantidad de<br />
vegetación se entremezcla agradablemente con las casas. Hacia el sureste el valle baja pendiente<br />
hacia el mar, hacia donde da la fachada de la mayoría de las casas; en el noreste una colina<br />
circular oculta el paisaje y protege la ciudad por ese lado, Una pequeña plaza en la que penetra la<br />
casa del sacerdote, se extiende frente a la iglesia que se encuentra a 1 .750 pies sobre el nivel del<br />
mar. Desde las siete de esta mañana la plaza se ha ido llenando. poco a poco, de hombres<br />
ansiosos por vernos, tras haberse enterado, por medio de los arrieros y sin problema, de la hora de<br />
nuestra partida.<br />
Prometiendo volver tic nuevo en un día o dos, partimos. <strong>El</strong> aire era muy agradable debido a la<br />
altitud. Llevamos nuestra tienda ya que no sabíamos dónde íbamos y, claro está nuestras propias<br />
sillas de montar ya que estoy segura de que no existe ni una sola silla jineta en toda la isla,<br />
<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no tiene residentes acaudalados. La casa del sacerdote es, en realidad, la única de cierto<br />
tamaño o comodidad el resto de las casas son las de los campesinos. La isla no posee<br />
absolutamente ninguna carretera y. por consiguiente, tampoco ningún vehículo de ruedas. Un buen<br />
camino, ancho y pavimentado, cercano a la iglesia, nos condujo a las afueras del pueblo por el<br />
extremo contrario al que habíamos entrado, <strong>El</strong> pavimento pronto se acabó y continuamos por un<br />
sendero bien hollado, agradable y suave para los cascos de los caballos. Algunas hierbas,<br />
helechos y ortigas crecían lo largo de la pista y. donde estaba amurallada, descubrimos líquenes<br />
que cubrían el lado norte de los muros. Había pájaros volando a nuestro alrededor tanto en<br />
bandadas como solos, y cantaban sus dulces canciones mientras avanzábamos. Sin embargo,<br />
había poca gente en las afueras. Nos cruzamos solamente con una mujer y una mula, sobre cuyo<br />
lomo llevaba una carga de ramas pequeñas. <strong>El</strong> sendero serpentea por entre las curvas de las<br />
colinas. En la parte alta de una, un corte o declive domina La Caldera, que es totalmente plana y<br />
cuyo fondo está cultivado. Hay grupos de piedras puntiagudas, con formas Fantásticas semejantes<br />
a ruinas druídicas, a nuestro alrededor y debajo de nosotros. Donde nos encontrarnos, a 2.350 pies<br />
de altitud, las rocas son de un basalto pardo grisáceo. La pared sur de La Caldera es más baja que<br />
el resto. No habríamos creído que nos íbamos a encontrar con tantas de estas calderas o volcanes<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
que son prueba, innegable, del origen volcánico de las islas,<br />
Una ligera llovizna cubría las montañas y, aunque dificultaba nuestra vista, refrescaba el aire<br />
considerablemente, Setos de piteras rodeaban los terrenos que había a cada lado del sendero, con<br />
una tierra que parecía profunda y de buena calidad, <strong>El</strong> sendero, a diferencia de los de Tenerife, no<br />
está cubierto de piedras sino que está formado por tierra prensada firmemente por el paso y sobre<br />
la que es muy agradable avanzar, Nos cruzamos con dos hombres y dos muchachos, con ropa de<br />
una tela de tonos variados y tejida artesanalmente, que llevaban un cargamento de castañas,<br />
probablemente a Valverde. Pasamos Tiñor, un grupo de casas bajas y con techo de paja, a nuestra<br />
izquierda; la altitud aquí es de 2.67 5pies y el terreno, al subir, se va transformando en una especie<br />
de arena roja y es más pedregoso<br />
Habían colocado una alforja de lona sobre el lomo de uno de nuestros caballos, que se parecía a<br />
los antiguos monederos-con una bolsa en cada extremo, Entre las bolsas hay un agujero en el que<br />
se introduce la cabeza cuando se va a pie, formando así una especie de delantal que cubre la<br />
espalda y el pecho<br />
Dos grandes charcas de agua hicieron que los animales se acercasen a beber. Las forman la lluvia<br />
en invierno y, como están a 3000 pies sobre el nivel del mar, no se evaporan totalmente. <strong>El</strong> agua<br />
es fangosa, es cierto, pero al menos es agua Hay una pequeña gruta, con una minúscula cruz<br />
encima, a un lado, Cientos de pájaros, sobre todo pájaros canarios, se acercan a estas charcas y<br />
no parecen asustarse por nuestra presencia. Ahora avanzamos por un sendero llano que cruza<br />
entre las cimas de las montañas. Constantemente pasamos junto a estanques de agua de lluvia,<br />
una necesidad aquí, alrededor de los cuales se congregan los pájaros. Se dice que los habitantes<br />
de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> antes de la conquista ya utilizaban estanques como hacen ahora. Algunos dicen que la<br />
palabra Hero, o Herro, con la que se conoce a esta isla, significaba “estanque”. Los conquistadores<br />
españoles, al no comprender la palabra, la cambiaron en lo que creían que significaba por su<br />
sonido, es decir hierro. No veían nada de extraño en esto ya que pensaban que había hierro en la<br />
isla, aunque se equivocaban Los franceses que había en la expedición también tradujeron mal la<br />
palabra nativa y por ello llamaron erróneamente a la isla “Fer”-hierro-y los portugueses la han<br />
llamado “Ferro”, cometiendo el mismo error. Los franceses aún llaman a la isla “Ile de Fer”. De todo<br />
esto se deduce que no existe motivo alguno para utilizar la palabra “Ferro” que los isleños<br />
desconocen hoy en día. Como parece que a los habitantes de la isla se les ha llamado<br />
siempre“herreños parecería razonable deducir que “Hero” es la pronunciación más probable del<br />
nombre. De dónde surgió “Hero” originalmente es una cuestión bien distinta, tan difícil de averiguar<br />
como ocurre ron los nombres de las otras islas.<br />
Vemos un cultivó de papas, verde y fresco. Es la segunda cosecha de este año. A nuestra<br />
izquierda, unas rocas escabrosas que surgen de un cerro se asemejan a un castillo. Más adelante,<br />
más papas, esta vez en flor señalan la presencia cercana del hombre y, poco después, divisamos<br />
algunas casas de piedra y techo de paja. Los techos tienen grandes piedras rojas sobre ellos para<br />
impedir que salgan volando cuando hay tormenta.<br />
<strong>El</strong> valle se termina y llegamos a un enorme llano, más bajo en el centro y completamente rodeado<br />
por montañas, Hacia el este hay tres conos volcánicos de un color rojo vivo. En realidad, hay conos<br />
volcánicos a todo nuestro alrededor. Son las 10:30 a,m. cuando pasamos junto a una iglesia y a<br />
unas casas que, según nos dicen, integran San Andrés {3050 pies). La iglesia tiene un aspecto<br />
muy pobre, literalmente una nave y un campanario.<br />
Justo antes de llegar a la iglesia pasamos junto a un caballo muerto. Los cuervos que lo rodeaban<br />
por docenas nos hicieron recordar las estampas del desierto. A propósito de caballos muertos, el<br />
mío, que aún está vivo, va muy bien aunque está tan delgado que puedo sentir su columna<br />
vertebral a través de mi silla acolchada algo muy incómodo.<br />
Al acercarnos a San Andrés, descubrimos que tiene más cabañas de lo que parecía. Están<br />
construidas con materiales que tienen el mismo color que el suelo y, por lo tanto, son casi<br />
invisibles, La tierra está cubierta de vetas, como surcos gigantescos que hubiera arado un gigante,<br />
Las casas de aquí están amuralladas y. como tanto los muros como los tejados son oscuros, no<br />
hay nada blanco y deslumbrante, excepto la iglesia enjalbegada, al menos, lo estuvo hace tiempo.<br />
Cerca de donde estábamos nos mostraron un gran agujero en la tierra, la entrada a una cueva, que<br />
según dicen recorre una gran distancia en dirección al mar, Por supuesto es una cueva guanche, si<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”<br />
62
63<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
utilizamos esta denominación genéricamente,<br />
A los habitantes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, como ya he mencionado, se les llamaba, y se les llama, sin embargo,<br />
herreños. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> fue la Capraria de la época del rey Juba II, y los miembros de la expedición que<br />
envió trajeron descripciones que identifican claramente a esta isla, no solamente por las cabras<br />
sino también par los lagartos gigantes que Bethencourt aún encontró allí en 1402. La descripción<br />
de Bethencourt, o más bien la de sus cronistas, es muy escasa. Dice que había bosques de pino —<br />
“la mayoría de los cuales son tan gruesos que dos hombres casi no pueden lograr que sus brazos<br />
se toquen rodeándo1os” y de laurel, y dice que la tierra era fértil, que había muchos árboles<br />
frutales pájaros, que el agua era potable y que había una “gran abundancia de animales, tales<br />
como cerdos, cabras y ovejas. Hay lagartos, grandes como gatos pero inofensivos, aunque muy<br />
horribles de aspecto. Los habitantes son una raza fuerte, tanto hombres como mujeres. Azurara<br />
que describe una expedición capitaneada por el príncipe Enrique el Navegante menciona que en<br />
aquel momento (alrededor de 1443) había doce cristianos en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, que ya bahía sido<br />
conquistada por Bethencourt. Galindo afirma que los habitantes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> eran bajos, más o<br />
menos claros de piel y a veces, rubios. Afortunadamente sin embargo en el manuscrito traducido<br />
por Glas, existe una descripción mucho más detallada de los antiguos habitantes de esta isla tan<br />
poco conocida, tanto antes como ahora, Afirma que las herreños tenían “un carácter melancólico<br />
ya que todas sus canciones trataban de ternas serios y que tenían melodías lentas y tristes que<br />
bailaban en circulo, cogidas de las manos, y saltando, de vez en cuando, por parejas, tan al<br />
unísono que parecían estar unidos”. Este baile aún se practica en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y se conoce como “el<br />
tango”. Continúa diciendo: “Vivían en recintos cerrados y circulares cuyas paredes eran de piedra<br />
viva sin cemento; cada recinto tenía una entrada estrecha y en el interior colocaban postes o vigas<br />
contra la pared, de tal manera que Un extremo descansaba sobre la parte alta de la pared y el otro<br />
sobre el suelo, bien alejado de su parte baja; los cubrían con ramas de árboles, helechos etc. Cada<br />
uno de estos recintos daba cabida a unas veinte familias”. Aparentemente sólo tenían un rey, por lo<br />
que se salvaron de aquellas disputas internas que resultaron tan destructivas en Tenerife. Por otra<br />
parte, debido a su falta de preparación para la guerra, no pudieron repeler a los diversos piratas<br />
que asolaban de vez en cuando la isla y que se llevaban a muchos prisioneros. Existen dos<br />
versiones de la conquista de la isla que quizás puedan haberse influido mutuamente una afirma<br />
que un adivino, llamado “Yore”, había profetizado hacía años que cuando estuviese muerto y sus<br />
huesos convertidos en polvo, “su dios, Eraoranzan, se les aparecería en casas blancas sobre el<br />
mar». Yore les aconsejó que ni se resistiesen ni huyesen de él sino que le adorasen. Por ello,<br />
cuando los barcos de Bethencourt anclaron en el puerto, los nativos, recordando las profecías de<br />
Yore, creyeron firmemente que Eraoranzan había venido y dieron la bienvenida a los invasores,<br />
con gran asombro de éstos, que fueron recibidos can alegría en lugar de resistencia,<br />
Eran monógamos y aparentemente, no hacían distinciones de rango, excepto con el rey, así que se<br />
casaban entre ellos libremente. Enterraban a sus muertos en cuevas. <strong>El</strong> asesinato y el robo eran<br />
los únicos crímenes punibles. Por c primero “el asesino era ejecutado de la misma manera que<br />
había matado” a su víctima; por robo se le sacaba un ojo si era la primera vez y el segundo ojo si<br />
reincidía, para que así “nunca más pudiera ver para robar”. Además de un dios tenían una diosa,<br />
llamada Moneyba, que era adorada por las mujeres. Sin embargo y curiosamente, aquí, como en<br />
las otras islas, ni tenían imágenes ni ofrecían sacrificios. Sus dioses existían en la imaginación y a<br />
ellos les rezaban. Pero creían que los dioses los visitaban de vez en cuando, permaneciendo en<br />
tales ocasiones sobre dos grandes rocas llamadas Ventayca, donde, aunque invisibles para sus<br />
adoradores, escuchaban sus peticiones, regresando después al cielo. Cuando se les convirtió a la<br />
religión católica, adoraron ‘a Cristo y a la Virgen con los nombres de Eraoranzan y Moneyba.<br />
<strong>El</strong> sendero, que avanza sobre un terreno blando y sinuoso, libre de vegetación salvo por algunos<br />
cultivos de papas de vez en cuando, discurre generalmente entre muros de piedra viva. Sopla una<br />
agradable y fresca brisa y el cielo está nublado, Nuestros animales son poco dóciles y carecen de<br />
todo adiestramiento. Nunca han hecho falta para ninguna actividad civilizada y donde no hay<br />
demanda no hay oferta. Todavía se utilizan los yesqueros para prender y observé con mucho<br />
interés a un hombre mientras encendía su pipa tal y como solían hacerlo nuestros antepasados.<br />
<strong>El</strong> suelo es como arena compacta y donde se pisa se levantan varias pulgadas de polvo. A veces<br />
el camino, o más bien el sendero, atraviesa lugares que parecen haber sido excavados en el<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
64<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
terreno. Una pequeña flor amarilla que atrajo nuestra atención era desconocida para nosotros. Los<br />
arrieros la llamaban gurmán (Calendula arvensis), o algo parecido, pero los herreños son muy<br />
difíciles de entender porque tienen un acento muy cerrado. Mariposas blancas, como las de<br />
Inglaterra, volaban junto a nosotros y el brezo, a 3.300 pies sobre el nivel del mar, se asemejaba al<br />
nuestro. Un poco más allá pudimos ver unos árboles sobre una colina cónica, de aspecto muy<br />
refrescante. Pinos de tonos verde plata y un arbusto que las guías llamaban masilba y que, desde<br />
lejos, parecían arbustos de boj, formaban el bosque. <strong>El</strong> brezo (Érica arborea), un matorral grande,<br />
que serviría muy bien como escoba, crecía en los taludes. Junto al sendero crecía una elegante<br />
planta herbácea, en ese momento en flor, la Sonchus leptocephalus Los pinos tenían formas<br />
extrañas y retorcidas y estaban doblados hasta el suelo. No estaban, por desgracia, juntos,<br />
formando un denso bosque, sino diseminados de modo que la sombra de un árbol casi no caía<br />
sobre otro. Esta destrucción tiene que haber sido posterior a la conquista, porque los cronistas de<br />
Bethencourt mencionan“grandes bosques de pino y laurel”.<br />
Había un curioso recinto cerca de aquí que nos confundió mucho cuando lo vimos por primera vez,<br />
Era un espacio abierto rodado por tres lados con muros, con piedras bajas colocadas alrededor a<br />
intervalos, Era, según nos dijeron los hombres un lugar de descanso para los cadáveres y sus<br />
portadores cuando los llevan al cementerio, Con una población tan diseminada, los cementerios se<br />
encuentran a grandes distancias y, como hay que transportar el cadáver a hombros, estos lugares<br />
de descanso son muy necesarios. Nos cruzamos con unos caballos cargados y, como estábamos<br />
en el camino y no había sitio para ellos, los obligaron a pasar por una parte de la colina. Una<br />
pequeña mariposa de color cobrizo revoloteó junto a nosotros. <strong>El</strong> terreno sinuoso, cubierto de pinos<br />
y arbustos, y el suelo, liso como un césped, parecen, salvo por la ausencia de hierba verde, un<br />
parque privado.<br />
Ahora abandonamos él camino principal para ver Las Playas, uno de los lugares atractivos de <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong>. La isla tiene tres vertientes y en dos de ellos hay unos curiosos precipicios; la zona entre<br />
éstos es una meseta alta. Agarrándome a un pino porque el suelo no ofrecía un punto de apoyo<br />
seguro, me asomé al borde del precipicio. Es tan vertical que, excepto en un lugar, no hay ningún<br />
punto de apoyo para un humano y, sin embargo, crecen pinos aislados por toda la fachada<br />
dondequiera que haya un repecho con tierra. <strong>El</strong> lugar donde nos encontramos está en el lateral de<br />
una bahía ligeramente curva, cuya parte trasera es un acantilado rocoso de unos 3.000 pies de<br />
altura. Sabernos que el mismo no es completamente vertical por los pinos que. crecen en las<br />
grietas y los repechos, por lo demás parece un auténtico precipicio. Algunas aves planean bajo<br />
nosotros. En el extremo más meridional de la bahía un pequeño trozo de terreno, que se encuentra<br />
sobre el nivel del mar, ha sido cultivado e incluso tiene varias higueras. Los campesinos bajan a<br />
recoger los higos por un sendero empinado que desciende serpenteando por el centro de la pared<br />
rocosa donde no es tan vertical, aunque parece como si hubiera que bajar a las personas con<br />
cuerdas. Una línea blanca de espuma recorre la orilla arenosa y tras ella hay un tramo de litoral<br />
que sólo es, en realidad, la estrecha costa, La playa se extiende en sinuosas curvas. Sólo por<br />
nuestro lado, el extremo sur, crecen los pinos, él otro es probablemente demasiado empinado. En<br />
estos acantilados se recolecta orchilla. Los campesinos, a pesar de que a veces sufren accidentes,<br />
se deslizan por la pared ayudados por cuerdas. <strong>El</strong> centro de la cresta que rodea la bahía, que se<br />
eleva basta unos 3.500 pies, cae en cada extremo cercano al mar hasta una altura de unos 1.000<br />
pies sobre él agua. La vista es, desde luego, una de las mejores de las islas: de pie en la parte alta<br />
de aquella inmensa pared, dominando el pequeño llano al que rodea, vemos cómo rompen las<br />
olas, sin poder oír su rugido debido a la distancia, y cómo planean las aves en el vacío. La<br />
transparencia del aire nos permite ver los objetos claramente, aunque reducidos en tamaño, como<br />
si lo hiciéramos a través de una lente.<br />
Dándonos la vuelta, abandonamos la protección de los pinos y volvemos sobre nuestros pasos,<br />
atravesando la maleza seca hasta llegar al camino. Mientras caminábamos junto a nuestros<br />
animales, descubrimos que la hebilla que une la grupera y la montura del caballo de José estaba<br />
rota. Tardamos un rato en confeccionar un sustituto, una especie de cruce entre grupera y<br />
retranca, con maestras cinchas de repuesto. Ahora eran las <strong>12</strong>:30 p.m. y habíamos recorrido una<br />
buena distancia. Los senderos no son tan malos en esta parte de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> corno en el sur de<br />
Tenerife.<br />
Momentos antes de llegar al pueblo de <strong>El</strong> Pinar, descubrimos un moral, completamente cargado de<br />
fruta oscura y madura. Jamás había probado moras como éstas, ni en sueños. Lorenzo cogió una<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
65<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
hoja grande y sobre ella colocó las moras. Sus dos manos estaban rebosantes, Yo estaba sentada<br />
sobre mi caballo y las devoraba con la misma rapidez que él las traía. Estaban exquisitas y frescas,<br />
y tan maduras que se derretían en la boca, Lo que nos asombró fue que otros no se las hubieran<br />
comido ya. Aparentemente, sin embargo, son la segunda cosecha del árbol que, por superstición o<br />
por tradición, el campesino no come. Nuestros hombres comieron algunas aunque no tantas como<br />
nosotros. La altitud a la que el moral había crecido era de 2.650 pies. Frente al moral había dos o<br />
tres eras. Ahora divisamos los oscuros techos de paja de <strong>El</strong> Pinar. Algunas ovejas y vacas en los<br />
corrales son prueba de que el pasto abunda por estos alrededores. La lana de las ovejas es lacia y<br />
de color amarillo fuerte, con un aspecto aceitoso.<br />
Algunas mujeres estaban sentadas al borde del camino, sólo calentándose al sol. Los climas<br />
cálidos promueven la pereza y existe una triste escasez de industrias isleñas.<br />
Nuestros hombres detuvieron los caballos aquí y, para asombro nuestro dieron por hecho que<br />
íbamos a pasar la noche en <strong>El</strong> Pinar. Como todavía no eran las dos y, desgraciadamente, el tiempo<br />
que teníamos para ver <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> era limitado nos vimos obligados a continuar; de no haber sido por<br />
ello, acampar entre los pinos habría sido, ciertamente, muy agradable. Por lo tanto, tras un poco de<br />
discusión, algunas quejas y bastantes comentarios sarcásticos por parte de Lorenzo sobre la<br />
escasa capacidad de los habitantes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> para caminar, finalmente nos pusimos en marcha<br />
de nuevo.<br />
<strong>El</strong> puerto de Naos, el mejor puerto de la isla, donde desembarcó Bethencourt después de su<br />
conquista de La Gomera, puede verse desde aquí. Le acompañaba Augeron, un nativo de <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong>, que, junto a muchos otros, había sido capturado por piratas aragoneses y vendido como<br />
esclavo. <strong>El</strong> rey de España se lo envió a Bethencourt para que le sirviese de intérprete. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
perdió casi toda su población por la reiterada acción de los piratas y se dice que en 1402., tres<br />
años antes de la llegada de Bethencourt, cuatrocientos desdichados herreños fueron capturados y<br />
convertidos en esclavos. Augeron resultó ser hermano de Armiche, rey de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, a quien<br />
Bethencourt lo envió para convencerle de que aceptase su poderosa protección y amistad. Cumplió<br />
tan bien con su encargo, quizás ayudado por la predisposición de la gente tras los proféticos<br />
consejos de Yore, que Armiche visitó a Bethencourt en son de paz, con ciento once seguidores. Su<br />
con fianza se vio recompensada con la esclavitud y el establecimiento de una guarnición de<br />
invasores en la isla.<br />
Dejando <strong>El</strong> Pinar en dirección norte, ascendimos a través de pinos aislados, que tenían cebada<br />
creciendo entre sus ramas, Muchos de los pinos habían sido quemados de forma terriblemente<br />
irresponsable y destructora, algo habitual y muy deplorable A las 2:15 p.m. nos encontrábamos a<br />
3.000 pies de altura; la subida era suave y atravesábamos un bosque de pinos.<br />
Qué encanto tienen los pinos! Te tranquilizan, sin ser tristes. Sus agujas dejan pasar la luz y el<br />
calor y, no obstante, los atenúan. Nada hay de tenebroso en un bosque de pinos y, sin embargo, el<br />
silencio es intenso. Las hojas en forma de agujas que yacen sobre el suelo amortiguan cada paso<br />
hasta convertirlo en un susurro, y no se escucha el duro roce de hojas rígidas cuando la brisa<br />
atraviesa las copas de estos árboles. Los extensos paisajes cubiertos de pinos dan sensación de<br />
espacio, no de abogo como ocurre con los árboles comunes y la maleza, porque nada crece bajo<br />
un pino. <strong>El</strong> estar en medio de los pinos me devuelve a Noruega, aunque nuestro árbol septentrional<br />
no tiene ni la gracia ni la redondez de la sensual y bella especie canaria.<br />
Trescientos cincuenta pies más arriba hay un corte en la zona de pinos y descubrimos un pequeño<br />
altozano. Esto nos proporciona una vista magnífica a nuestra izquierda hacia el norte, por encima<br />
de llanos y montañas cónicas, completamente pardos y cubiertos de pinos que suben cada vez<br />
más alto hasta coronar cada uno de los conos <strong>El</strong> lugar donde estamos caminando está cubierto<br />
con hierba y brezo, todo reseco ahora, va que es septiembre. Me gustaría viajar por <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en<br />
mayo.<br />
Alrededor de las 3 p.m. nos alegró poder detenernos a descansar y comer, ya que más adelante la<br />
subida era más empinada. Un corte en el suelo, como un barranco en miniatura, nos brindó un<br />
agradable refugio del sol. Nacía en una vuelta del camino que cambiaba de dirección justo aquí.<br />
Protegida por el alto talud y a poca distancia del camino, donde éste daba la vuelta, había una<br />
pequeña cabaña, construida con piedra viva. Un hombre salió de una puerta muy baja al<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
66<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
acercamos y nos contempló con semblante divertido y sonriente. <strong>El</strong> lugar parecía poco adecuado<br />
para vivir, pero descubrimos que los habitantes eran pastores que solamente venían aquí en<br />
verano para cuidar los rebaños. Mientras yo sacaba nuestro almuerzo de huevos duros, pan y<br />
miel., John preparó su cámara y sacó una fotografía de la cabaña con aquellos dos hombres de<br />
aspecto tan pintoresco, que lucían gorras de color azul oscuro con picos que colgaban a cada lado,<br />
Lorenzo, con gran seriedad y aire de mayor cultura, se colocó en posición y les dijo a los hombres<br />
que permaneciesen inmóviles. No tenían ni la más ligera idea de lo que iba a ocurrir. Lorenzo debe<br />
tener una gran parte de sangre española en sus venas porque su seriedad es imperturbable. La<br />
esquina del pequeño risco donde almorzarnos protegía un precioso culantrillo y un tupido musgo<br />
amarillo. Hacia el sur hay varias montañas con escasos pinos, mientras que más arriba, a nuestra<br />
izquierda, se encuentra Malpaso. La cabaña está a 3.650 pies sobre el nivel del mar; con un clima<br />
agradable en estas islas.<br />
Tras descansar media hora, montamos y seguirnos cabalgando. Hay muchas grietas curiosas en<br />
las que los árboles crecen abundantemente. Una cruz a nuestra derecha, llamada de Los Reyes,<br />
sirve de indicador exacto para la altura, que según nuestro aneroide es de 3.900 pies. <strong>El</strong> nombre<br />
suena a antiguo, pero me resulta difícil hacer cualquier conjetura sobre su origen.<br />
Aún ascendiendo, cruzamos después una extensión de fina lava negra, como picón, en la que los<br />
caballos se hundían. De nuevo un trozo de montaña repleto de brezo y cubierto de flores volaban<br />
de un lado a otro cuando alcanzamos la<br />
cumbre de Malpaso (4.400 pies).<br />
Nos dijeron que estábamos en el punto<br />
más alto de la isla pero no fue posible<br />
comprobarlo debido a la neblina que se<br />
extendía por la cima del precipicio, en<br />
cuyo borde nos encontrábamos mirando<br />
hacia el lugar donde debía estar <strong>El</strong><br />
<strong>Golfo</strong>. Los mapas del Almirantazgo<br />
establecen dos puntos más altos en<br />
este mismo cerro, algo que, según<br />
Fritsch, no es correcto. No había neblina<br />
alguna en el lado sur de Malpaso.<br />
Donde estábamos se arremolinaba y<br />
desplazaba por el borde del precipicio,<br />
justo a ras de la cima, impidiendo de<br />
forma exasperante que viéramos lo que debería haber sido una espléndida panorámica. La pista<br />
que seguíamos, y que habíamos elegido nosotros mismos ya que no había sendero alguno,<br />
discurría sobre lava suelta, llena de agujeros en los que se hundían los cascos de nuestros<br />
caballos, En un lugar el caballo de John se hundió hasta las rodillas. Varias veces pensamos que<br />
ambos iban a desaparecer en las profundidades.<br />
Después de cabalgar por la parte superior del cerro durante un rato, cambiamos de dirección<br />
girando hacia la derecha y descendiendo por lo que era, en realidad, una pista, aunque empinada y<br />
cubierta de picón, basta que llegamos a una hondonada en las colinas (3.845 pies), a pie de<br />
Tanganasoga, que es un cono montañoso situado cerca del cerro principal. Nuestro sendero<br />
discurría entre ambas montañas, Enormes brezos, del tamaño de árboles crecían ambos lados y<br />
todo alrededor. La bajada desde este lugar hasta Sabinosa fue uno de los paseos a caballo más<br />
preciosos de los que disfrutamos en las islas. Era un perpetuo festín de verdor, una fiesta para la<br />
vista, con toda la exuberancia de un clima tropical y el verdor del clima templado. <strong>El</strong> sendero<br />
serpenteaba entrando y saliendo de un bosque (3,4OO pies) de brezos gigantes la maleza era<br />
densa y exuberante, con pie de liebre y otros helechos creciendo en la abundancia más salvaje,<br />
mientras que los helechales, el musgo y el liquen, todos ellos muy verdes, nos recordaban a la Isla<br />
Esmeralda. Abundaba también una especie de laurel de gran tamaño y, con frecuencia, detuvimos<br />
a nuestros animales para coger zarzamoras de las zarzas, todo esto a una altura de solamente<br />
2.650 pies. Encontramos un arbusto, que nuestro arriero llamó tomillo salvaje, muy parecido al<br />
nuestro. Tras cuidadosa observación descubrimos que era Micromeria lasiophylla, una planta<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
67<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
labiada, Una verja que atravesaba el sendero separaba este exuberante lugar de otro algo más<br />
yermo. .<strong>El</strong> guía la llamó La Cancela Quebrada, al menos así entendimos su peculiar pronunciación.<br />
Poco después de penetrar en aquellos campos de exuberante vegetación, John, que cabalgaba<br />
delante de mí en una mula ya que no nos quedaba más remedio que ir en fila india, tuvo un<br />
pequeño accidente, Había sacado el aneroide de su bolsillo para comprobar la altura y cuando,<br />
afortunadamente, lo acababa de guardar y estaba anotando la altitud, la mula, dándose cuenta de<br />
que su jinete estaba ocupado, se paró en seco y se inclinó a mordisquear unos helechos. <strong>El</strong><br />
sendero era muy empinado y John, con su cuaderno de notas y lápiz en mano, salió despedido por<br />
encima de la cabeza del animal y aterrizó, por delante y sentado, tras ejecutar un salto mortal<br />
completo. <strong>El</strong> lápiz y el cuaderno de notas estaban aún en sus manos sin haber sufrido daño<br />
alguno. La mula lo miró, asombrada por su repentina aparición. Al principio me asusté bastante por<br />
si se hubiera roto algún hueso y los guías se aterrorizaron Le grité a John: « ¿Te has lastimado?”,<br />
pero vi que no hacía falta que repitiera mi pregunta ya que, de la risa, no podía contestarme.<br />
Tranquilizada, percibí lo ridículo de la situación y me uní a sus risas. Lo absurdo era que se quedó<br />
sentado sobre el suelo tal y como estaba sobre la montura, con el lápiz y el cuaderno de notas aún<br />
en la mano, así que podría haber continuado con sus anotaciones Cuando los arrieros nos vieron<br />
riendo, se atrevieron a sonreír un poco. Durante toda la bajada el ataque de risa reaparecía y mis<br />
risitas repentinas hacían que los hombres se volviesen a ver lo que pasaba, uniéndose a mí con<br />
sacudidas de risa contenida. Sin embargo, fue una suerte que la caída no tuviera importancia ya<br />
que el médico más cercano se encontraba en La Orotava.<br />
<strong>El</strong> sendero subía ligeramente después de cruzar la cancela y la vegetación volvía a revestir las<br />
colinas, formando un adorable bosque verde, lleno de helechos, que nos incitaba a detenernos...<br />
Había melocotoneros y manzanos creciendo a 2.400 pies sobre el nivel del mar. Estábamos en ese<br />
momento casi a la mitad de la bajada y el sendero serpenteaba ladera abajo. Las escasas zonas<br />
algo más llanas estaban cultivadas. Las amapolas, brillantes vistosas, me recordaban a Inglaterra,<br />
a 2.100 pies de altitud. No había muchos árboles aquí, sólo arbustos y maleza. <strong>El</strong> bosque estaba<br />
recubierto de helechos, brezo y flores silvestres. Nos señalaron una roca o piedra grande, un hito<br />
que se conocía con el nombre de Piedra del Rey. Estas constantes referencias a los reyes<br />
resultaban sorprendentes Quizás una de las casas guanches estuvo asentada aquí en la<br />
antigüedad<br />
Eran ahora las 5:50 p.m. y. cuando alcanzarnos una altitud de 2.050 pies, la Punta de la Dehesa<br />
apareció repentinamente a lo lejos. Sabinosa se extendía a nuestros pies, colgada sobre un<br />
promontorio de la falda de la montaña, en realidad el emplazamiento de un antiguo volcán. Domina<br />
el mar y está situada un poco tierra adentro. Bajo ella se encuentra un llano pequeño y estrecho y,<br />
más allá, extendiéndose hasta el mar, está la Punta de la Dehesa, famosa por ser el lugar a través<br />
del cual Richelieu decidió que el primer meridiano debería pasar ya que era el punto más<br />
occidental que se conocía.<br />
Ahora estaba oscureciendo.<br />
Habíamos traído nuestra tienda<br />
pero no parecía haber ningún sitio<br />
donde poder levantarla y no<br />
teníamos tiempo antes del<br />
anochecer para buscar un terreno<br />
apropiado donde acampar. Por lo<br />
tanto preguntamos a los<br />
habitantes cuya curiosidad había<br />
reunido a nuestro alrededor si<br />
existía algún terreno vacío en<br />
alguna parte. “No, ninguno,<br />
ninguno de ninguna clase”<br />
Lorenzo se ocupo del tema y, tras<br />
preguntar a varias personas,<br />
apareció por fin con una llave en<br />
la mano y nos pidió que le siguiéramos. Así lo hicimos y. con gran asombro por nuestra parte nos<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
68<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
encontramos en una iglesia. Dijimos que no podíamos dormir allí, que a la gente no le gustaría, y<br />
cosas así, pero dijo que no les importaba y que, como no había misa más que cada tres semanas,<br />
no había hostia alguna en el sagrario. Un pequeño patio rodeaba la iglesia y fue allí donde<br />
acampamos finalmente. Reclutamos a la mitad del pueblo para conseguir todo lo que<br />
necesitábamos rápidamente. Uno trajo agua, otro madera, carbón, un tercero, y otro, pan, leche y<br />
huevos. Una buena mujer nos trajo dos colchones para acostarnos. Nos resistíamos a aceptarlos,<br />
pensando que dormiríamos mejor en nuestras propias mantas, pero ella y Lorenzo nos aseguraron<br />
que estaban muy limpios así que no podíamos negarnos sin herir sus sentimientos. A estas alturas<br />
el agua de la tetera estaba hirviendo y nos alegró poder comer algo. Les servimos café a los<br />
hombres cuando acabaron su gofio y lo agradecieron enormemente.<br />
Les pasé el azúcar para que pudieran servirse, pero nos hizo gracia ver cómo Lorenzo les servía<br />
sólo una cucharada a cada uno. Supongo que habrían acabado con el azúcar si les hubiésemos<br />
dejado que se sirvieran ellos mismos, porque frecuentemente he visto a los españoles llenar más<br />
de la mitad de sus tazas con azúcar Como el azúcar es un artículo bastante caro en las islas.<br />
Lorenzo, tan bueno como siempre, pensó que cuidaría de nuestros intereses.<br />
Los colchones los colocamos cerca<br />
de la puerta oeste de la iglesia ya<br />
que no queríamos estar cerca del<br />
altar. No teníamos que habernos<br />
preocupado tanto por los<br />
sentimientos de los habitantes ya<br />
que ¡cuál sería nuestro asombro<br />
cuando vimos a los tres arrieros<br />
alojarse en el en el presbiterio y<br />
tumbarse sobre dos asientos que allí<br />
había y los escalones¡ Antes de<br />
acostarse, Lorenzo entró todos los<br />
artículos que poseíamos, tetera y<br />
caldero incluidos, y los colocó en<br />
una esquina. Creo que era una<br />
precaución innecesaria ya que los<br />
herreños son tan honrados corno los<br />
babilones pero existe una gran rivalidad y envidia entre los habitantes de las islas y sin duda<br />
Lorenzo pensaba que tanto él como su isla eran muy superiores al resto del archipiélago en<br />
honradez y cultura. Se acostó a media distancia entre nosotros y los demás hombres, no sé si<br />
debido al mismo sentimiento de superioridad o para protegernos. Nos acostamos llenos de temor y<br />
temblando, al no saber qué podían contener aquellos colchones, pero nuestros temores eran<br />
infundados y resultaron estar, sin duda alguna, muy limpios. Sin embargo, nuestro descanso se vio<br />
muy perturbado; en la iglesia, un edificio de piedra, hacía frío y los hombres roncaban fuertemente<br />
así es que por diversos motivos, no dormimos muy bien y nos alegramos bastante cuando nos<br />
levantamos a las 6:30.<br />
Mientras yo preparaba el desayuno John tomó algunas fotografías de nuestro lugar de descanso.<br />
Había una cabra pastando en un rincón del patio de la iglesia y algunos de nuestros amigos de la<br />
noche anterior se hallaban por los alrededores. La dueña de los colchones vino a buscarlos y se<br />
empeñó en no aceptar dinero alguno, lo único que podíamos ofrecerle, Traía .a su pequeño con<br />
ella, de modo que le dimos algo a él. <strong>El</strong> pobre niño era sordomudo, Una vieja nos trajo un poco de<br />
miel que pusimos en una botella. Nos alegró poder comprar un poco ya que en la actualidad <strong>El</strong><br />
<strong>Hierro</strong> es tan famoso por su miel como lo fue en tiempos de la conquista.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
69<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
<strong>El</strong> golfo • <strong>El</strong> Risco • Valverde<br />
XII<br />
Feliz el hombre, sin experiencia de ambiciosos planes,<br />
Que viviendo simplemente, como nuestros antepasados,<br />
Ara los pocos acres que su padre aró,<br />
Sin pensamiento alguno de usura u oro que lo preocupe;<br />
**********<br />
O que en algún valle, arriba, entre las colinas,<br />
Observa sus errantes manadas de ganado;<br />
O trasquila sus simples ovejas bajo la luz del sol.<br />
Horacio<br />
Jueves. 27 de septiembre.<br />
Tras haber terminado esta mañana, como de costumbre, mi parte del empaquetado, es decir, la<br />
cantina, y viendo que tenía las manos sucias, le pedí a una mujer que estaba cerca que me<br />
diera un poco de agua. Accedió de inmediato, trayéndola en un pisto un poco mayor que aquel<br />
platillo para macetas de Santiago, en Tenerife Dejando que los hombres acabaran de recoger,<br />
partimos a las 8 a.m. colina abajo hacia el manantial de aguas medicinales que hay cerca del<br />
mar. Un sendero de lava, de picón, conduce hasta un pozo, rodeado por cuatro piedras planas<br />
que forman un cuadrado de unos dos pies de alto. A unos cinco pies de distancia hay un banco<br />
de piedra desde donde bajan unos escalones hasta el pozo. Un pequeño risco se eleva por<br />
encima y detrás, ocultando el pozo totalmente por el lado de tierra y ofreciendo un agradable<br />
refugio del sol En este momento hay un buey, una vaca y un ternero escondidos en las<br />
oquedades del risco que espantan tranquilamente las moscas de sus costados, un hombre con<br />
pantalones de tela artesanal, una gorra y una camisa bien remendada, dejó caer una vieja lata<br />
oxidada con una cuerda para sacar un poco de agua, y así la probamos. Estaba algo tibia y<br />
tenía un ligero sabor a azufre. Medimos, y descubrimos que la profundidad era de treinta y<br />
cuatro pies desde la superficie hasta el agua. Lo curioso de este pozo o manantial es que se<br />
encuentra bajo el nivel del mar. <strong>El</strong> río de lava, que sin duda surgió del volcán donde ahora se<br />
encuentra Sabinosa, y por el que bajamos hasta el pozo, penetra en el mar formando una punta<br />
agreste, justo debajo de nosotros. Las rocas son afiladas y empinadas y el mar rompe debajo, a<br />
algunas yardas de distancia La famosa Punta de la Dehesa parece un lugar imponente e<br />
interesante visto desde el pozo. Un poco más arriba hay unas casetas donde se alojan, cuando<br />
están aquí, los que vienen a tomar baños o a beber el agua Dicen que es buena para las<br />
enfermedades de la piel. <strong>El</strong> hombre que sacó el agua llevaba un palo, o lanza, con el que<br />
brincaba o saltaba, sin molestarse en seguir el sendero sino pasando por encima de las rocas.<br />
Abandonando el balneario, volvimos sobre nuestros pasos hasta que, unos cuantos cientos de<br />
píes más arriba, nos encontramos con los caballos y los arrieros, y volvimos a cabalgar a las<br />
9:25, <strong>El</strong> sendero discurría por la ladera, entre 750 y 850 pies sobre el mar, donde terminaban<br />
las rocas y empezaba el terreno cultivado. Crecían allí grandes cantidades de un arbusto gris<br />
con pequeñas flores naranjas. Los isleños lo llamaban irama, pero era realmente Schizogyne<br />
argentea. <strong>El</strong> promontorio de los Roques de Salmor destaca a lo lejos como un gigantesco<br />
centinela de lava sólida que descansa sobre afiladas rocas, con el mar azul todo alrededor, Las<br />
rocas forman el punto más septentrional del <strong>Golfo</strong>. <strong>El</strong> terreno agreste por el que pasamos tiene<br />
higueras y cardones diseminados por doquier que, a veces, se entremezclan, alimento y<br />
veneno. Una piedra arrojada contra los rígidos tallos del cardón los romperá y provocará la<br />
salida de un líquido blanco y lechoso que constituye un veneno mortal. Otras plantas salvajes<br />
crecen a intervalos en este agreste terreno. Un poco más arriba de donde estamos la tierra está<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
70<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
dispuesta en bancales y los espacios llanos resultantes se plantan con cebada y otras cosechas<br />
Nos sorprende la cantidad de vacas que, comparado con el tamaño de la isla y su población, es<br />
enorme. Esto prueba que hay suficiente pasto, y pasto significa suficiente lluvia. La escasez de<br />
agua es la única dificultad con la que se encuentra la agricultura en el archipiélago. Si los<br />
herreños tuvieran más cuidado con los árboles podrían cultivar cualquier cosa. Un poco más<br />
arriba, nos encontramos con nuestra mula de carga que había venido directamente desde<br />
Sabinosa. La Cámara que habíamos estado cargando nosotros, la traspasamos a ella y<br />
volvimos a emprender la marcha. Este litoral es una magnifica extensión de bahía, con las<br />
montañas o acantilados del <strong>Golfo</strong> como telón de fondo. La caída a mar desde el pie de los<br />
acantilados, a mitad de los cuales vamos avanzando, es muy empinada. Es difícil adivinar la<br />
distancia desde lo alto de los acantilados hasta el mar, pero probablemente entre una milla y<br />
tres sería una idea aproximada de su tamaño, A veces pasamos junto a algún lagar o a miles de<br />
higos puestos a secar que son una verdadera droga en el mercado de <strong>El</strong> hierro, hablando<br />
metafóricamente, ya que <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no posee mercado alguno.¡ Son unos higos tan deliciosos,<br />
maduros, grandes y jugosos¡ Son tan apreciados por los habitantes de las otras islas que de<br />
vez en cuando los regalan como algo especial. Crecen salvajes así que cogemos los que<br />
queremos mientras cabalgamos volviéndonos hacia los árboles cogiendo la fruta desde<br />
nuestras sillas. Había higos pudriéndose en el suelo en grandes cantidades y secándose sobre<br />
los muros y tejados por miles y, sin embargo, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no los exporta a otros lugares. Si los<br />
herreños, que son tan pobres que harían lo que fuera por un poco de dinero, supieran cómo<br />
preparar los higos para el mercado inglés, pronto se convertirían en serios rivales y llegarían a<br />
sobrepasar a los de Esmirna en cuanto a aceptación. Los que compramos en Inglaterra no<br />
pueden compararse con estos ni en sabor ni en tamaño pero, claro está, están secados y<br />
prensados de otra forma, la ortodoxa.<br />
Hay numerosos cuervos volando a1rededor y las bandadas de canarios, el verdadero pájaro verde,<br />
no el amarillo que conoce en el mundo civilizado, se elevan y huyen volando, para volver a posarse<br />
un poco mas allá. Nos cruzamos con una mujer que llevaba una cesta de mimbre a la cabeza y<br />
otra con higos de los que nos dio algunos, sin que se los pidiésemos, con una amplia sonrisa. <strong>El</strong><br />
día estaba nublado de nuevo, sin demasiado calor, y nos parecía bastante agradable después del<br />
sur de Tenerife. Era maravilloso ver el pie de liebre sobresaliendo entre las rocas de lava donde<br />
nada más crecía.<br />
Nuestros hombres solían hacer que los caballos avanzasen con un par de palabras pronunciadas<br />
con una voz tan gutural que pasó algún tiempo antes de que descubriese que decían, “Anda,<br />
caballo”. Variaban el acento de acuerdo con las necesidades del caso Sí se necesitaba un esfuerzo<br />
especial lo pronunciaban así “An-da, caballo”, o “mulo”, según fuera el caso, o si el animal hacía<br />
algo que no debía haber hecho, la palabra se pronunciaba, acompaña da de una expresión de<br />
sufrimiento y sorpresa, “ca-bal-lo”.<br />
Un pequeño grupo de casas llamado Los Jaralejos marcaba el lugar donde el camino comenzaba a<br />
bajar desde allí hasta Los Llanillos. Esta zona tiene una población muy escasa; de hecho no hay<br />
ninguna casa en bastante distancia. Sintiéndome muy cansada después de permanecer doce<br />
horas ayer sobre la silla en una misma postura, aproveché y utilicé ambos estribos, <strong>El</strong> alivio que da<br />
el cambiar la postura de lado al cabalgar sólo lo pueden imaginar los que lo hayan probado Más<br />
adelante llegamos a una casa y a un lagar y, como los hombres estaban pisando uvas, nos<br />
detuvimos a ver el proceso. Había un recipiente de madera, grande y cuadrado como un depósito,<br />
a unos pies sobre el suelo y cubierto con un sombrajo para resguardarlo del sol, medio lleno de<br />
uvas Tres hombres, con los pantalones remangados hasta las rodillas, sus piernas y sus pies<br />
sucios, mugrientos, pisaban las uvas haciendo que el jugo fluyese por tubos de madera llenando<br />
los barriles colocados expresamente para recogerlo. Regresando al camino, nos cruzarnos con<br />
algunas vacas. Parecerá raro que mencione las vacas otra vez, pero en estas islas son<br />
relativamente escasas debido a la falta de lluvia y pasto. Siempre consumen leche de cabra ya que<br />
la de vaca es difícil de conseguir y rara vez hacen mantequilla. Incluso en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, donde sí hay<br />
un número apreciable de vacas, ya no hacen mantequilla porque no existe ninguna demanda. Se<br />
podría montar un negocio con este producto si se les enseñase el proceso de preparación. Aunque<br />
para cualquier empresa siempre hace falta una gran energía y un poco de capital. Desde luego<br />
habría un mercado en Tenerife para una mantequilla de calidad pues en La Orotava tuvimos que<br />
comerla en lata, un producto horrible. Muchos. Muchos de los habitantes de clase media, además<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
71<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
de los visitantes de La Orotava, consumirían una buena cantidad. También Santa Cruz, donde<br />
hacen escala tantos barcos y donde residen tantos hombres de negocio, sería un buen mercado.<br />
Llegamos a una pequeña plataforma con una cruz partida. <strong>El</strong> gran numero de cruces existentes por<br />
doquier rompen la monotonía de los caminos. Las colocan por razones triviales; el que un cadáver<br />
haya descansado en dicho lugar, camino de su entierro, es la causa más frecuente. Todas las<br />
casas, o mejor dicho chozas y casetas, no recuerdo haber visto una casa de dos pisos excepto en<br />
Sabinosa, tenían gran cantidad de higos, tomates y pimientos secándose por fuera, sobre los<br />
muros o cualquier lugar donde diera el sol. Llegamos a los Llanillos, que sólo tenía unas pocas<br />
casas, a las 11,30 (800 pies) y nos detuvimos. A media hora de Los Llanillos a caballo, nos<br />
señalaron un arbusto llamado sabina (Juniperus phoenicea) que crecía sobre una roca. Está<br />
considerado como un hito importante y una curiosidad a los ojos de los isleños. También vimos una<br />
especie de arbusto, parecido a un laburno, llamado tagasaste, sobre el cual conoceríamos más,<br />
posteriormente. Una planta que el guía llamó duraznillo resultó ser la hierba carmín de Virginia<br />
(Phytolacca decandra). <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> está bastante poblado de árboles, lo que le da un aspecto<br />
encantador al paisaje.<br />
Famoso como es <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> por sus árboles de todas clases, existió en el pasado uno que fue tan<br />
famoso que se le conocía con el nombre de “árbol sagrado”. Existen muchos mitos relacionados<br />
con él. Su atractivo consistía en que era capaz de producir o destilar agua de sus hojas. Galindo<br />
describe el árbol, que había ido a ver a la isla, en su historia de la conquista, escrita en 1632. Era<br />
un inmenso laurel (Laurus foetens) que se alzaba solitario en la parte alta de una roca. Por la<br />
mañana temprano una nube o neblina se condensaba en las anchas hojas y en las frondosas<br />
ramas de este árbol y, durante todo el día, goteaba en forma de agua. Un estanque dividido en dos<br />
secciones, para hombres y bestias respectivamente recogía el agua al caer, <strong>El</strong> árbol, que debe<br />
haber sido muy antiguo, fue destruido por una tormenta en 16<strong>12</strong>.<br />
Thomas Herbert que viajó por Africa en 1626, da una simpática descripción de este árbol,<br />
evidentemente de oídas ya que solamente señala la existencia de un único árbol en todo <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />
“Famosa por un árbol (tiene sólo uno), que (como la roca milagrosa en el Desierto) suministra agua<br />
dulce a todos los habitantes, destilando constantemente un liquido celestial para beneficio de la<br />
gente. Escuchad a Sylvester:<br />
En la Isla de <strong>Hierro</strong> (una de las mismas siete<br />
A la que nuestros Antepasados feliz nombre dieron)<br />
Los salvajes habitantes nunca beben del flujo<br />
De Pozos y Ríos, como en otras Regiones.<br />
¡Su bebida está en el Aire! su activo manantial,<br />
Un Árbol llorón de sí mismo arranca,<br />
Un Árbol cuya tierna y barbada raíz penetra<br />
En la arena más seca y su hoja sudorosa produce<br />
Un licor dulcísimo; y [al igual que la vid<br />
Cortada a destiempo llora (por su herida) vino<br />
En lágrimas perladas] destila incesantemente<br />
Un arroyo real, que todos los estanques llena<br />
Por toda la Isla; todos a él se acercan rápidos,<br />
¡Pero ni con todas sus vasijas lo pueden secar!<br />
Nos cruzarnos con un hombre evidentemente vestido de fiesta La tela era algo parecido a un tweed<br />
marrón tejido artesanalmente; la chaqueta era corta y las mangas abiertas en los puños; lucía un<br />
sombrero de paja negra, como de marinero, que debía ser un detalle moderno en aquel traje hecho<br />
a mano.<br />
La vid, el centeno y la cochinilla son los principales ocupantes de la tierra y hay también una<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
72<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
cantidad bastante grande de pasto. A las <strong>12</strong>:30 pm. llegamos a Tigaday (750 pies) e<br />
inmediatamente nos sentimos transportados al país de los cuentos de hadas al ver a grupos de<br />
mujeres con husos, hilando mientras caminaban o permanecían sentadas, sin que sus sombreros<br />
negros da copa baja disminuyeran aquella sensación, Estaba segura de que me pincharía el dedo<br />
y así permanecería dormida unos mil años. Sin embargo, las dejamos atrás sanos y salvos, sin<br />
haber sido encantados, al menos en lo que a mi se refería, Una venta, la primera que habíamos<br />
visto, nos recordó que ya era la hora del almuerzo. Sin embargo, no tenían vino, sólo unas jarras,<br />
algunos melocotones colgados del techo y botones colgados de la pared. Un poco de pan y queso<br />
aparecieron, afortunadamente, de algún sitio, de modo que logramos almorzar algo. Nos<br />
encontrábamos ahora cerca del extremo noreste del <strong>Golfo</strong> y casi debajo de los acantilados de ese<br />
lado. Las nubes desaparecieron y tomamos una fotografía del Risco. Mientras nos acercábamos a<br />
aquel extremo de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, le pregunté al guía adónde iríamos después, ya que no parecía haber<br />
sendero alguno ni salida, Señaló hacia un risco frente u nosotros. Solo podíamos ver un acantilado<br />
y así se lo dijimos. Siguió señalando lo que él llamaba un sendero y, con mucha dificultad,<br />
distinguimos finalmente una raya serpenteante, como una vena en la roca, que subía por la cara<br />
del precipicio. “Es el peor sendero de las islas” nos dijo y sinceramente tenía razón en muchos<br />
aspectos. Algunas personas se reunieron a nuestro alrededor mientras tomamos fotografías y<br />
almorzamos. Un hombre grande, de unos seis pies de alto, está delante de mi mientras escribo<br />
estas notas, Se encuentra a sólo una yarda de distancia y está muy interesado en mi lápiz, papel y<br />
caligrafía. En este valle los rostros son muy expresivos. Un poco a mi derecha y sobre nosotros, se<br />
alza una montaña cónica roja y sobre ella, cerca de la cumbre, está posada la iglesia de Candelaria<br />
con algunas casas a su alrededor.<br />
Abandonarnos la venta a la una en punto y seguimos cabalgando, llenos de buena fe pero sin<br />
saber adónde íbamos. Atravesamos varios caseríos o pequeños grupos de cabañas: Belgara a<br />
nuestra derecha, después Los Palos y, finalmente, Guinea, Este último está justo debajo del<br />
acantilado. Tras una hora a caballo llegamos al pie del Risco y comenzarnos la subida. <strong>El</strong> sendero,<br />
cuya anchura variaba entre tres y seis pies, se ha construido excavando y barrenando el<br />
acantilado. En algunos lugares ha sido construido y, en otros, excavado en la roca <strong>El</strong> suelo es de<br />
piedras oblongas, colocadas de forma que el borde superior de cada una está ligeramente más alto<br />
que el borde inferior de la frontal. Esto ofrece un punto al que los cascos de los caballos pueden<br />
agarrarse, tanto al subir como al bajar, e impide que se deslicen, como lo harían si no fuera por<br />
esta disposición. Al subir por este camino de pavimento uniforme nos parecía, a la fuerza, que<br />
estábamos subiendo por una pared inclinada. Las curvas eran frecuentes y cerradas. A veces en<br />
las curvas se había excavado un hueco mayor de modo que, de cruzarse con otros, habría<br />
suficiente espacio para pasar; ya que en el sendero no era muy seguro o posible hacerlo. Por<br />
supuesto, subimos en fila india. Durante algún tiempo fui yo delante. Cuando me subí a la silla en<br />
la venta, monté de lado pero, tras comenzar a subir el Risco, Lorenzo se acercó a mí y me pidió<br />
que montase “de la otra manera” porque así era peligroso. Colocó los estribos en las puntas de mis<br />
botas, de modo que me podía soltar rápidamente si el caballo se despeñaba y, a pesar de estas<br />
precauciones no parecía muy feliz. Cuando estaba cabalgando de lado, colgaba sobre el precipicio<br />
y, sólo con mirar hacia abajo, podía ver la parte alta de la cabeza de John que subía por la calzada<br />
inferior. Mi caballo tenía la desafortunada costumbre de caminar por el borde exterior y como,<br />
excepto en escasos tramos, no había ni siquiera una piedra para protegerlo, no es de extrañar la<br />
preocupación de Lorenzo. Me dio órdenes estrictas de que si el caballo se resbalaba debía<br />
lanzarme hacia el lado donde hubiera tierra sin preocuparme de si el caballo caía al vacío John<br />
subió parte del camino a caballo pero no pudo soportarlo mucho tiempo y prefirió confiar en sus<br />
propias piernas, <strong>El</strong> paisaje es precioso . Abajo se encuentra Punta Grande, una pequeña península<br />
rocosa con algunas casas y una bahía a cada lado, una panorámica encantadora. A la izquierda se<br />
extiende el risueño valle, cultivado y tranquilo. Es increíble pensar que esta pared inclinada es el<br />
único camino entre una de las zonas más pobladas de la isla y su capital, Valverde un gran<br />
camino, en todo el sentido de la palabra, y un triunfo de la técnica semicivilizada Cerca de la parte<br />
alta nos cruzamos con unos hombres y mujeres. con caballos de carga y mulas, que regresaban de<br />
Valverde. Todos llevaban palos largos o varas con las que se ayudaban a caminar. Nos<br />
encontramos donde no había vuelta en el camino, por lo que hubo que tener mucho cuidado e<br />
inventiva al pasar el uno junto al otro. Condujeron mi caballo cerca de la roca y lo mantuvieron<br />
parado mientras pasaban los caballos cargados y las mulas, un casco tras otro, con un cuidado<br />
extremo. A las 3:15 p.m. llegamos a La Virgen de la Peña, en la cumbre, a 2.200 pies sobre el nivel<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
73<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
del mar. Fue una subida a caballo que nos llenó de temor. De pie, en la parte alta, podemos ver el<br />
camino inmediatamente debajo de nosotros. Comenzamos la subida por encima de Punta Grande<br />
y la terminamos solamente unas cien yardas más o menos hacia e norte, o sea que el sendero<br />
serpenteaba entre dos puntos exactos. <strong>El</strong> calor era terrible, las rocas reflejaban los rayos del sol<br />
sobre el camino que, a su vez, los volvía a reflejar. Los hombres y caballos estaban tan<br />
empapados de sudor que el agua les caía a chorros. No eran sólo gotas de sudor sino hilillos de<br />
agua que se deslizaban por los costados y las patas de las pobres bestias, mientras que de la ropa<br />
de los hombres se podría haber extraído agua, retorciéndola, La capilla de la Virgen de la Peña es<br />
un pequeño recinto cubierto, con una pequeña imagen de la Virgen adornada con flores, en su<br />
interior En la pared hay una puerta y en ella una reja, en la que los caminantes han colocado<br />
geranios rojos y ramas de pino. Sólo nos quedamos unos minutos ya que los hombres y los<br />
caballos estaban demasiado acalorados Para poder estar parados en aquella brisa<br />
Una vez más nos encontrábamos en la meseta que recorre <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> de un extremo a otro.<br />
Cruzamos dos pequeños barrancos, por supuesto secos, y cerca de uno de ellos había unas<br />
ovejas, de pelo largo. lacio y sedoso, en un redil. Nos cruzarnos con una procesión de burros,<br />
caballos y mulas, todos cargados, que bajaban hacia el Risco. Los burros eran muy grandes y<br />
hermosos. Cadamosto menciona en 1455 la gran cantidad de burros existente en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. En la<br />
primera casa que encontramos nos detuvimos y conseguirnos un agua excelente, tanto para los<br />
hombres como para los animales, sacándola nosotros mismos de un pozo con una cuerda y cubos.<br />
¡Cómo bebieron aquellos pobres caballos, cubo tras cubo¡ Nunca antes había visto animales que<br />
bebieran tanto y me alegraba ver cómo disfrutaban obviamente con ello. Aquí la zona es<br />
aceptablemente llana y con abundante población para la isla que es. Las casas tienen techos de<br />
paja y parecen bastante buenas, y las fincas, ricas.<br />
Cruzamos un barranca que era una roca inmensa en la que el agua había cortado un canal.<br />
Muchos pájaros, con manchas castañas y pechos de color blanco-grisáceo, revoloteaban<br />
alrededor. Los hombres de esta zona no eran tan morenos coma los del <strong>Golfo</strong> y lucían más pelo en<br />
el rostro ya que las patillas anchas estaban de moda en la isla Uno de nuestros hombres, un tipo<br />
alto y desgarbado llamado Juan, que había servido como criado con una gente inglesa en Gran<br />
Canaria, lucía unas patillas de este tipo, muy marcadas. Los hombres son altos pero desgarbados<br />
y esta manera de llevar el pelo les da un aspecto tímido, como ausente. Tienen aspecto sincero y,<br />
por regla general, tanto los hombres corno las mujeres tienen rostros claros y sanos, <strong>El</strong> pelo, casi<br />
siempre, no es negro sino castaño oscuro. Tienen un carácter tranquilo y agradable y son capaces<br />
de coger y apreciar las bromas. No son tan serios como los tinerfeños, de lo que intuyo que hay<br />
más sangre guanche pura en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> que en Tenerife.<br />
La Montaña de la Torre, que tenemos enfrente, es como un trozo de papel que se ha agarrado por<br />
el centro y aplastado con la palma de la mano, arrugando los lados enormemente. Cerca de ella<br />
descubrimos la ajedrea invernal en flor (Satureia montana), llamada por lo isleños albahaca.<br />
Llegamos a algunas casas cercanas, conocidas como Casas del Monte, a las 4:30, descubriendo<br />
que la altura era de 2000 pies, por lo que hay poca variación en la meseta, Una familia completa<br />
estaba realizando sus obligaciones domésticas al aire libre, y eran un verdadero cuadro: las<br />
mujeres y las chicas estaban cosiendo y los hombres y los chicos estaban partiendo madera,<br />
fabricando escobas, etc.,<br />
Más adelante pasamos por San Pedro y Mocanal, que juntos forman un pueblo grande. Cerca de<br />
allí cruzamos un barranco por un puente, en el que está esculpida una inscripción indicando que<br />
fue construido en 1855 y dando los nombres de los alcaldes de Tenecedra. Una cruz, por<br />
supuesto, remata la inscripción. Una de las casas tenía un adorno curioso de cemento a lo largo de<br />
toda la pared, una especie de friso.<br />
Un campo de cochinilla que pasamos ya había sido recogido, porque ya ha acabado la época de la<br />
cosecha. No hay una gran cantidad de este feo cactus de la cochinilla en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, de modo que la<br />
reacción en su contra que ya ha comenzado no afectará mucho a los habitantes. Por otra parte, no<br />
hay señal de que la isla se haya beneficiado del repentino flujo de riqueza que trajo la cochinilla a<br />
casi todo el archipiélago. No hay obras públicas a medio terminar ni grandes casas en decadencia.<br />
Todo es pobreza. Los habitantes son campesinos y los más acaudalados siguen siendo<br />
campesinos de clase media. Son muy agradables, francos y tranquilos, muy parecidos a las<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
74<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
descripciones que de ellos leímos en las pocas frases contenidas en los manuscritos que hay<br />
sobre las islas. Innumerables veces antes de la conquista española habían desembarcado piratas<br />
en <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y apresado a muchos de los habitantes, vendiéndolos después como esclavos. Los<br />
habitantes eran evidentemente, entonces como ahora, demasiado apacibles y poco dados a la<br />
guerra para poder resistir dichos ataques; se afirma que la isla perdió gran cantidad de población<br />
como consecuencia de estas repetidas incursiones. Por ello, cuando los españoles invadieron el<br />
archipiélago pudieron conseguir un par de estos esclavos en Europa y, llevándolos con ellos en sus<br />
barcos, los utilizaron como intérpretes. Con frecuencia nos preguntábamos, antes de descubrir este<br />
hecho, cómo eran capaces los españoles de mantener conversaciones y tratar con los habitantes<br />
de las islas cuando, aparentemente, era la primera vez que estaban en contacto con ellos.<br />
Alcanzamos el pie de la montaña de Tenecedra a las 5:10 p.m habiendo bajada continuamente ya<br />
que la altura era ahora solamente de 1.600 pies. Pasamos por el lateral de un valle cultivado y<br />
luego lo cruzamos Abundaban las higueras inmensas por doquier, las calabazas se extendían por<br />
el terreno y las patatas ya crecían verdes. La cosecha de septiembre, sin embargo, solamente se<br />
utiliza como semilla. Este distrito, llamado Calzada de Pinto, tiene una gran cantidad de tierra de<br />
pasto aunque, ahora mismo, como es el fin del verano, todo está reseco. <strong>El</strong> paisaje se abrió y<br />
pudimos ver Echeido, unas cuantas casas protegidas por un monte. Poco después pasamos junto<br />
a una cruz sujeta a una piedra, del Calbaris (¿Calvario?), según pudimos descifrar la inscripción;<br />
también cerca de aquí hay una fuente o manantial. Notamos aquí que cuando las cabras están<br />
pastando las atan con una cuerda que atraviesa un agujero en el cuerno.<br />
Llegamos a Valverde y a la casa. del sacerdote a las 5:45 p.m., cansados pero habiendo disfrutado<br />
enormemente con nuestro paseo alrededor y a través de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y complacidos por el carácter<br />
tranquilo de los habitantes.<br />
<strong>El</strong> ama de llaves del sacerdote nos dio la bienvenida y poco después llegó el sacerdote joven y<br />
cenamos todos juntos. Después de la cena descubrirnos que se iba a celebrar una especie de<br />
tertulia en la sala, a beneficio nuestro. No sé quiénes estaban presentes pero había varios hombres<br />
y mujeres, evidentemente los más importantes de Valverde. Sentían gran curiosidad por saber<br />
dónde habíamos estado y lo que habíamos visto en las islas, y a qué se debía nuestro viaje,<br />
Consiguieron su información con mucha más facilidad de lo que nosotros conseguimos la nuestra<br />
ya que no sabían nada de todo lo que nosotros deseábamos averiguar. Todos estaban de acuerdo<br />
al afirmar que todavía se podían encontrar lagartos gigantes en la Punta de la Dehesa. informantes<br />
posteriores lo niegan y, como no los vimos, me temo que debo dejar el tema como lo encontré,<br />
sumido en la oscuridad. Espero poder aclararlo algún día con una investigación personal.<br />
Nos alegró poder descansar toda la noche y no tener que salir temprano al día siguiente.<br />
Viernes, 28 de septiembre.<br />
Esta mañana pedimos permiso para subir a la azotea y el ama. de llaves nos lo dio amablemente,<br />
Se subía por una pequeña escalera desde un patio pequeño y, desde ella, podíamos ver el jardín<br />
del sacerdote que ocupa una suave pendiente entre la casa y la iglesia. <strong>El</strong> jardín tiene bancales y<br />
en ellos hay higueras, calabazas, melocotoneros y la áspera col de las islas. Parte de la tierra<br />
había sido ya preparada después de otra cosecha, muy probablemente de papas.<br />
Entramos de nuevo en la iglesia esta vez acompañados por el joven sacerdote. La Virgen de la<br />
Concepción es la Santa Patrona. Los cuadros de las paredes son de un tal Marcos Machín, nacido<br />
en la isla. Existe aquí el mismo estilo de techo y vigas que en la iglesia de San Sebastián, pero<br />
ésta es mayor. Las capillas laterales, que tienen techos en forma de octágono y pisos de baldosas<br />
rojas y de piedras que forman un dibujo cuadrado, están dedicadas a la Virgen del Carmelo y a<br />
San Agustín. La pintura de la madera intenta imitar el mármol blanco. <strong>El</strong> presbiterio está pintado<br />
simulando cortinas rojas y en aquella luz incierta no parecía una mala imitación. Una vieja trampilla<br />
de madera en el piso conducía a los sótanos. <strong>El</strong> sacerdote nos llevó al campanario donde, además<br />
de una campana con una cruz, hay también un reloj. Se puede ver toda la ciudad desde unos<br />
viejos balcones que están por fuera pero, como la iglesia se encuentra por debajo de la casa del<br />
sacerdote, la vista desde la azotea fue igual de buena.<br />
Tras acabar el desayuno, se nos avisó que el navío zarparía pronto, de modo que hicimos el<br />
equipaje y nos despedimos. Evidentemente, el hacerle un regalo a nuestra sonriente anfitriona no<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
75<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
estaba de más, pero sólo lo aceptó tras mucho insistir.<br />
Cargando la mula con el equipaje, partimos a las 10:30 a pie hacia el puerto. Un amplio y sinuoso<br />
sendero, de una legua y media de largo discurre entre Valverde y su puerto. Uno de nuestros<br />
visitantes de la noche anterior nos acompañó una corta distancia del camino. Poco después de<br />
salir de la ciudad pasamos junto a dos molinos de viento con aspas de lona muy remendadas. Al<br />
poco rato el patrón del barco y algunos de sus familiares nos adelantaron. Las mujeres lucen<br />
faldellines rojos sobre faldas estampadas, cuidadosamente recogidas. Nos cruzamos con una mula<br />
cargada con diversos artículos, entre ellos un gallo vivo atado, cabeza abajo, a su costado, una<br />
costumbre que también existe entre los beréberes de Marruecos. Las clases más bajas de la<br />
mayoría de los países muestran poco cariño por los animales, <strong>El</strong> valle por cuya ladera bajamos no<br />
está yermo ya que se encuentra cultivado parcialmente., pero no tiene ni un solo árbol. Hacía<br />
viento, aquí siempre hace viento, y el viento templaba el calor del sol. Junto a este camino se<br />
encuentra el cementerio, cerca del más pequeño de los dos molinos de viento. No es grande y está<br />
rodeado por altos muros. Todos los cementerios están cerrados así, no sé por qué, a menos que<br />
sea para que los muertos estén ocultos a la vista, ya que todo lo que le recuerda al hombre su<br />
mortalidad resulta particularmente repugnante a la mente. <strong>El</strong> mar se divisaba a lo lejos bajo<br />
nosotros, aunque no podíamos ver ni la costa ni las rocas. Repentinamente, sin embargo, el<br />
camino giró en ángulo cerrado hacia la derecha y debajo de nosotros apareció el puerto. Lo<br />
veíamos a vista de pájaro ya que el camino, aunque cercano al mar, seguía estando muy por<br />
encima y la bajada era empinada y abrupta.<br />
Inmediatamente debajo de<br />
nosotros se encuentra una<br />
pequeña casa blanca en el<br />
borde extremo de las rocas.<br />
Una punta rocosa sobresale<br />
en ángulo recto a la costa<br />
formando una bahía con un<br />
único costado. Protegida por<br />
las rocas, balanceándose<br />
sosegadamente y con el<br />
ancla echada, vemos nuestra<br />
goleta. Es una vista preciosa,<br />
y una que recordaríamos, de<br />
modo que reclutamos la<br />
ayuda de la cámara. Como<br />
no parece haber mucho<br />
bullicio de preparativos allá<br />
abajo, nos sentamos en el borde del camino y disfrutamos del paisaje. Hacia el norte se divisan<br />
varias puntas escarpadas que penetran en el mar, formando innumerables pequeñas bahías, La<br />
costa es agreste y afilada y los acantilados protegen a la isla de la furia salvaje de un Atlántico<br />
salvaje. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> era el punto más occidental entre África y América y fue lo último que vio Colon<br />
en sus dos viajes al Nuevo Mundo.<br />
Mientras estamos sentados, la gente pasa junto a nosotros en grupos de dos y tres, dirigiendo sus<br />
pasos camino abajo hacia el puerto. Las mujeres van, en la mayoría de los casos, con los pies<br />
descalzos, por lo tanto, en cuanto a dedos y uñas rectos, este lugar constituiría el paraíso de un<br />
artista. La llegada y la partida de la goleta es el único acontecimiento de la semana para los<br />
herreños y lo único que los mantiene en contacto con el mundo exterior. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es, desde luego,<br />
la más aislada de todas las islas. Raramente ven sus habitantes el resto del grupo. Se encuentra<br />
lejos de las principales rutas marítimas, su comercio es muy reducido y los visitantes escasos.<br />
Todos los que conocimos nos dijeron que nadie de habla inglesa había estado antes aquí. <strong>El</strong> año<br />
anterior una señora y un caballero francés habían fletado una goleta y recorrido algunas de las<br />
islas, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> entre ellas. Esta era la razón por la que, dondequiera que fuimos, nos consideraron<br />
franceses. Son, además de nosotros, los únicos visitantes que <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ha tenido “desde que<br />
recuerda el más antiguo del lugar”, según nos han dicho.<br />
Una bajada de unos minutos nos llevó a la playa. Aquí, lejos del viento y con el calor que reflejaban<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
76<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
los acantilados, nos alegramos de poder refugiarnos bajo una roca que habían transformado en<br />
una cueva construyéndole una pared por delante, hacía el mar. La sombra que había en el fondo<br />
ya la habían ocupado tres mulas. Varias personas esperaban para embarcar y muchos más para<br />
darles la despedida. Subieron una guitarra a bordo y también ropa de cama y cajas de todos los<br />
tamaños y formas aunque, sobre todo, pequeñas. Cruzamos por encima de un tramo de rocas para<br />
llegar hasta el bote. Las rocas eran basálticas o traquíticas y con forma de columna; se parecían un<br />
poco a la “Calzada del Gigante”(Irlanda del Norte), con los bordes de las columnas muy dentados.<br />
Eran las <strong>12</strong>:50 p.m. cuando llegamos a bordo. <strong>El</strong> ancla no fue izada como es normal sino que la<br />
izaron a bordo del pequeño bote los marineros, después de habernos depositado en la goleta.<br />
Así que, una vez más, levamos anclas y dijimos adiós a un lugar en el océano que nos había<br />
proporcionado mucho placer, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, aislada, feliz, singular y, por lo que respecta al mundo<br />
exterior,<br />
“Consagrada al silencio y al solemne mar”<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
77<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Las orchillas de Canarias<br />
Recolección de orchilla: Grabado hecho por Sinforiano Bona en Tenerife 1866<br />
Hace ya más de 26 años, Lasar decía…<br />
Una de las principales fuentes de riqueza de nuestro archipiélago durante varios siglos fue la<br />
exportación de plantas tintóreas a los merca dos europeos. La mayoría de estas plantas son poco<br />
conocidas y están mal estudiadas. En este artículo pretendemos ampliar en cierta medida los<br />
conocimientos de una o, más bien, un grupo de plantas tintóreas que, a nuestro juicio, influyó<br />
decisivamente en la conquista de las Canarias: la orchilla.<br />
Bajo este nombre se reúnen varias especies de líquenes pertenecientes al género Roccella, las<br />
cuales se desarrollan principalmente en los acantilados costeros de todas nuestras islas e islotes.<br />
De estos líquenes se extrae un colorante, la orcaína, que tiñe de color púrpura.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
78<br />
Historia de la orchilla<br />
<strong>El</strong> color púrpura siempre ha estado relacionado con los conceptos de dignidad y nobleza. En la<br />
Antigüedad, emperadores, reyes, magistrados, papas, cardenales, etc. simbolizaban su alto rango<br />
portando capas de bello color púrpura. Sillones, cojines, oratorios, etc. eran tapizados con telas<br />
purpúreas y las alfombras y cortinas de los salones principales de los ricos palacios tenían el<br />
mismo color.<br />
Los fenicios fueron los primeros que lograron producir un tinte púrpura. La famosa “púrpura<br />
getúlida”, cuya elaboración siempre se ocultó celosamente, fue un producto altamente cotizado<br />
durante siglos.<br />
Sabemos que los fenicios fueron unos expertos navegantes y astutos comerciantes que dominaron<br />
el mar Mediterráneo durante los dos milenios anteriores a nuestra era. Los puertos de Tiro y Sidón<br />
fueron los más célebres de la Antigüedad y de ellos partían numerosos barcos en todas<br />
direcciones. Durante sus viajes cruza ron también las Columnas de Hércules, el hoy Estrecho de<br />
Gibraltar, y se adentraron en el Océano Atlántico. Estrabón (1) afirma que, mucho antes de que<br />
Homero escribiese la Odisea, los fenicios habían fundado más de trescientas ciudades en la costa<br />
occidental africana. Sin embargo, siempre ocultaron la situación y características de los territorios<br />
colonizados más allá del Estrecho, ya que de ello dependía el monopolio de su comercio y del<br />
dominio del mar.<br />
Es muy probable y lógico que este pueblo de osados marinos conociera también las islas Canarias<br />
e, incluso, estableciera en ellas pequeñas colonias. La propia corriente del <strong>Golfo</strong> de Méjico, en su<br />
tramo conocido por corriente de Canarias, favoreció la llegada de estos navegantes. Sabemos que<br />
esta corriente se separa del continente africano a la altura de Cabo Guir y se dirige con mayor<br />
fuerza hacia Lanzarote y Fuerteventura (2). Y fueron posiblemente estas islas las primeras que<br />
conocieron y colonizaron los fenicios, mucho antes de la llegada de los guanches (3). De estos<br />
contactos con nuestras islas no tenemos ningún vestigio arqueológico, salvo la aventurada<br />
hipótesis de algún autor (4).<br />
¿Qué ofrecían nuestras islas a estos comerciantes? Maderas nobles, sangre de drago, ámbar,<br />
conchas... y !a púrpura. <strong>El</strong> profeta Ezequiel (5) dice que el comercio de Tiro se extendía a<br />
numerosas islas atlánticas y que a esa ciudad llevaban los marinos comerciantes un tinte de color<br />
jacinto y púrpura de las islas de <strong>El</strong>isa. La palabra <strong>El</strong>isa proviene del hebreo «ah zuth», que significa<br />
placer, alegría. Con los griegos la palabra evolucionó a «<strong>El</strong>ysus», que significa paraíso, tierra de la<br />
felicidad. Es atribuible a los fenicios el nombre por el que se conocieron las Canarias en la<br />
Antigüedad, «Campos <strong>El</strong>íseos», Islas de la Felicidad, Islas Afortunadas. También se dice que la<br />
flota del rey Salomón en su famoso periplo africano, guiada por expertos marinos fenicios, pasó por<br />
nuestro archipiélago y que a su regreso traía, entre otras ricas producciones, la púrpura de<br />
Canarias.<br />
Hoy sabemos que los fenicios obtenían el tinte púrpura a partir de una secreción mucosa de color<br />
amarillento que poseen ciertos moluscos de los géneros Murex y Purpura (concretamente<br />
M. brandaris y P. haemastomma). Estos dos moluscos marinos son abundantes en el Mediterráneo<br />
y viven a escasos metros de profundidad (6). Sin embargo, es probable que la intensa explotación<br />
a la que estuvieran sometidas estas especies mermara considerablemente la población y<br />
consecuentemente la producción de púrpura. En nuestras islas y la vecina costa africana las<br />
especies tintóreas (Murex cornutus y otras) son más bien escasas y viven en profundidades de<br />
más de veinte metros (7). Es dudoso que los fenicios extrajeran la púrpura de unos moluscos tan<br />
escasos y difíciles de recolectar. Así que tuvieron que buscar otro elemento productor de un tinte<br />
púrpura: la orchilla.<br />
Lanzarote y Fuerteventura son las islas donde más desarrolladas se encuentran las comunidades<br />
de orchillas y donde todo parece indicar se establecieron las colonias fenicias. Estas dos islas<br />
fueron conocidas posteriormente por Plinio como las Purpuranas y en ellas estableció el rey Juba<br />
de Mauritania sus industrias tintóreas en los primeros años del siglo 1 d.C. (8).<br />
Desde esos tiempos y hasta bien entrado el siglo XIII nuestras islas fueron olvidadas por los<br />
navegantes y consideradas inaccesibles por los geógrafos (9).<br />
Con la entrada de nuestras islas en la Historia Moderna, la púrpura de Canarias vuelve a primer<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
79<br />
plano.<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Después de la conquista de Lanzarote, Fuerteventura y el <strong>Hierro</strong> por el caballero normando Jean<br />
de Bethencourt, éste reparte las tierras y bosques de las tres islas entre los franceses y españoles<br />
que le habían acompañado, reservándose para sí la recolección y venta de la orchilla (10).<br />
Tenemos noticias de la expedición que realizó dos años antes Gadifer de La Salle a las restantes<br />
islas del archipiélago en busca de “sebo, conchas, dátiles, orchilla y sangre de drago” (11).<br />
Bethencourt vende ha orchilla en Florencia a precios muy ventajosos y pronto este lucrativo<br />
negocio es objeto de codicia por parte de la Iglesia, que mediante bula apostólica de Eugenio IV<br />
(1431) ordena le sean pagados diezmos por la orchilla (<strong>12</strong>).<br />
En años sucesivos la exportación de esta planta se incrementa considerablemente, existiendo un<br />
próspero comercio entre Lanzarote con Sevilla y Cádiz (13). Diego de Herre ra, yerno de Fernán<br />
Peraza y monopolizador por aquel entonces del comercio de la orchilla, realiza varios pactos<br />
amistosos con los Guanartemes de Gáldar y TeIde, entre. los que se encuentra uno para comerciar<br />
exclusivamente con la orchilla que la isla produce. Los Guanartemes convienen si se les paga a los<br />
recolectores (14).<br />
Antes de la conquista de las dos islas más importantes, Tenerife y Canaria, los Reyes Católicos<br />
quisieron reservarse la explotación de la orchilla. Sabemos de los acuerdos que existieron entre<br />
estos reyes y los guanches “de paces” de Tenerife entre los años 1450-1480 para asegurarse el<br />
monopolio del preciado liquen, que tan pingües beneficios producía (15).<br />
Una vez conquistadas las islas realengas (Tenerife, La Palma y Gran Canaria), el genovés<br />
Francisco de Riberol obtiene el comercio exclusivo de la orchilla de Canarias, la cual exporta a las<br />
principales ciudades italianas (16). Normalmente, los recolectores son indígenas, acostumbrados a<br />
trepar por los barrancos, riscos y acantilados costeros donde se cría la orchilla en abundancia (17).<br />
En Tenerife se exige que los orchilleros sean vecinos de la isla, “. . .esto porque es pro de la tierra”<br />
(18).<br />
Todas las islas son productoras, si bien ya en el siglo XVII la orchilla representa una explotación<br />
marginal en Tenerife y Gran Canaria, algo más importante en la Gomera y La Palma y más todavía<br />
en Fuerteventura en siglos posteriores (18 b).<br />
En esta época el comercio de la planta sigue en manos de genoveses, que la exportan a toda<br />
Europa. Otras islas atlánticas, como las de Cabo Verde y Madeira, producen asimismo grandes<br />
cantidades de orchilla, pero la de Canarias es la más solicitada.<br />
Numerosos autores clásicos de la Historia de Canarias como Gaspar Fructuoso (19), Abreu<br />
Galindo (20), Torriani (21), Espinosa y otros, nos dan una idea de la importancia que tuvo el<br />
comercio de la orchilla en los siglos XVI y XVII.<br />
De tan buen negocio todos quieren beneficiarse, y así leemos en el apartado 32 de las<br />
“Constituciones Sinodales” (1629) del Ilmo. Sr. Don Cristóbal de la Cámara y Murga: “Manda se<br />
paguen diezmos (un impuesto del 10%) y principios de la orchilla; que se repartan entre el obispo,<br />
el cabildo, las tercias reales, la fábrica de la catedral y demás parroquias y en los beneficios de las<br />
islas” (22).<br />
La enorme cantidad de orchilla recolectada a lo largo de tantos siglos debió acabar sin duda con<br />
gran parte de esta comunidad liquénica. La escasez del liquen tintóreo preocupa a las autoridades<br />
insulares, por lo que se toman una serie de medidas para proteger el “cultivo”. Numerosos vecinos<br />
son denunciados por recoger orchilla sin autorización y son castigados sin miramientos (23). Se<br />
prohíbe la recolección utilizando cuchillo, pues estos raspan la roca y la dejan limpia, de tal forma<br />
que el preciado liquen no vuelve a crecer. Se recomienda la utilización de una especie de peine<br />
con púas de madera, cuyo empleo aún perdura en Fuerteventura. Esta fue, sin duda, una medida<br />
muy acertada, ya que la orchilla, antes de ramificarse, forma una costra sobre la roca, a partir de la<br />
cual surgen las ramas. Con el cuchillo esta costra desaparece, mientras que con el peine tan sólo<br />
se arrancan las ramificaciones, las cuales se regeneran posteriormente.<br />
La preocupación por la falta de orchilla también la vemos reflejada en los concursos convocados<br />
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna por los años 1775-78 a fin de<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
80<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
encontrar un método eficaz para reproducir y acelerar el crecimiento de esta planta (24). Estos<br />
premios quedaron desiertos durante varios años hasta que cayeron en el olvido. Probablemente<br />
hoy seguirían sin un ganador, pues todavía desconocemos el mecanismo de crecimiento en los<br />
líquenes.<br />
En 1787, nuestro ilustre historiador y naturalista José de <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong> presenta en Las Palmas<br />
una memoria sobre el “aprovechamiento y uso de la orchilla”. Un extracto de esa memoria, primer<br />
documento científico detallado de esta planta, lo podemos leer en su magnífico “Diccionario de<br />
Historia Natural de las Islas Canarias” (25).<br />
A pesar de las medidas adoptadas para proteger el cultivo, los concursos convocados y los<br />
estudios científicos, la exportación de la orchilla continuó a ritmo acelerado a lo largo del siglo<br />
XVIII. Se recogía libremente, sin intervención o vigilancia alguna; pero la planta no podía<br />
negociarse entre particulares, sino que debía venderse directamente a la administración de la<br />
renta, la cual podía exportarla o volver a venderla a particulares, con un sobreprecio que constituía<br />
el beneficio de la renta (26). <strong>El</strong> remate de la renta se hacía por periodos de seis años, tiempo<br />
considerado como suficiente para que el liquen se regenerase. <strong>El</strong> arrendador alquilaba terrenos<br />
rocosos, como los riscos de los Silos, en Tenerife, que producían unas 5.200 libras de orchilla en<br />
1806, o simplemente un muro de considerable longitud, como la famosa “pared” de Jandía, en<br />
Fuerteventura (27). La recolección se extiende a las siete islas y a los islotes de Alegranza y<br />
Montaña Clara y, a veces, a las islas Salvajes. Hacia mediados del siglo XVIII toda la orchilla que<br />
se produce en las islas se exporta a Tenerife, de donde se embarca hacia el Reino Unido, pues el<br />
monopolio que hasta entonces poseían los genoveses pasa a manos de comerciantes ingleses<br />
(28). En la Aduana de Santa Cruz de Tenerife la orchilla se separaba por calidades: orchilla limpia<br />
y polvillo o flor. <strong>El</strong> polvillo representaba ub 4-6% del total. En 1759 entraron en la Aduana de Santa<br />
Cruz de Tenerife unas 70 toneladas de orchilla limpia y 2’5 Tm. de flor por un importe total de<br />
320.000 reales, de los que casi un tercio eran para la Real Hacienda (29).<br />
<strong>El</strong> oficio de orchillero es peligroso y “en este ejercicio han muerto muchas personas derriscadas”<br />
(30). Sin embargo está mal pagado. En la Gomera, muchísimas familias, incluidos mujeres y niños,<br />
arriesgan diariamente la vida buscando la solicitada planta (31). <strong>El</strong> Conde de la Gomera, que vive<br />
en Adeje (Tenerife), compra la orchilla barata y la vende cara. Esta y otras causas dan lugar a una<br />
revuelta popular en San Sebastián en 1762. Los vecinos de la Villa asaltan el polvorín y hacen<br />
estallar un cañón para “que se oiga en Adeje” (32).<br />
A principios del siglo XIX, la exportación de la orchilla se reduce drásticamente. Contribuyen a esto<br />
numerosos factores: las comunidades de orchilla están prácticamente agotadas, el cultivo de otras<br />
plantas tintóreas, como la yerba pastel y la orcaneta, abre nuevas perspectivas, la mejora de las<br />
comunicaciones a nivel mundial hace que se exporte orchilla de lugares tan alejados como Perú<br />
,Chile o Madagascar, a precios más bajos que en Canarias; y, por último, la aparición en años<br />
posteriores de los colorantes sintéticos ponen fin al comercio de la orchilla que tan buenos<br />
dividendos había producido a lo largo de tantos siglos y, parece lícito imaginar, había sido el primer<br />
aliciente y estímulo, junto con la venta de esclavos, de la conquista de Canarias.<br />
La caída en vertical de este negocio la vemos reflejada en la siguiente gráfica:<br />
A partir de 1813, la administración suprimió las compras y su actividad se limitó a la liquidación de<br />
las existencias, que eran prácticamente nulas en 1817. La administración de la orchilla quedó<br />
suprimida por orden real de aquel mismo año (33).<br />
Sin embargo, la historia de la orchilla se prolonga hasta nuestros días. Hay viejos en Canarias que<br />
recuerdan cómo sus padres y abuelos, e incluso ellos mismos, trepaban por riscos y acantilados en<br />
busca de nuestro liquen. En Fuerteventura casi podemos decir que es algo vivo todavía. Aún hay<br />
gente que se dedica a recolectar orchilla. Tenemos entendido que, hasta hace poco, toda la<br />
producción la compraba un alemán que la enviaba a Hamburgo. Los orchilleros, como antaño,<br />
guardan la orchilla en unas sacas donde caben unos 460 gr. de esta hierba, o sea, una libra, que<br />
es la antigua medida de peso en Canarias. Los majoreros siempre han tenido fama de ser buenos<br />
orchilleros. Tenemos noticias de majoreros recolectando orchilla en Tenerife, incluso cuando<br />
estaba prohibido. Gente de Chamorga, en Anaga (Tenerife) recuerda a un importante grupo de<br />
orchilleros de Fuerteventura que arrasó las comunidades de orchilla de la zona a principios de este<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
81<br />
siglo.<br />
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Muchos nombres de riscos como el de Las Animas, en Taganana, o el Derriscadero, en el Valle<br />
Jiménez, aluden a los muchos orchilleros que allí perdieron la vida. En muchas ocasiones, el<br />
cuerpo de la víctima era sepultado por sus compañeros en una covacha del mismo risco. Muchas<br />
“guancheras” (34) son en realidad tumbas de orchilleros, como aquella de Chamorga, en Anaga,<br />
que encontró un grupo de arqueólogos catalanes. Todo el pueblo sabía que se trataba de los<br />
restos de un orchillero de Fuerteventura que se había despeña do por allí.<br />
Lázaro Sánchez-Pinto<br />
(1) Estrabón. Lib. 3.º. pág. 224.<br />
(2) Esta corriente es estacional, alcanzando los 2-3 nudos de velocidad en verano a lo largo de las costas de las islas<br />
orientales. Datos obtenidos de una conferencia pronunciada por el geólogo F. García-Talavera en el Instituto de Estudios<br />
Canarios (Febrero, 1979).<br />
(3) Empleamos aquí la palabra “guanche” en sentido amplio, esto es, habitantes prehispánicos de las Canarias en general,<br />
no solo de Tenerife.<br />
(4) Según comunicación personal de D. Luis Diego Cuscoy, cierto profesor alemán supone que los grabados rupestres de la<br />
Caleta, en el <strong>Hierro</strong>, son de origen fenicio y tratan particularmente de la orchilla.<br />
(5) «Hyacinthus et purpura de insulis <strong>El</strong>ysa facta sunt operimentum tuum», Ezequiel, 27,7.<br />
(6) A. Tucker Abbot. Sea Shells of the world. Golden Press. New York, 1962. Pág. 73.<br />
(7) Comunicación personal del geólogo y malacólogo F. Garcia-Talavera.<br />
(8) Alvarez Delgado, J. Las “Afortunadas” de Plinio. Revista dé Historia. N.° 69, 1945. La Laguna. Pág. 26.<br />
(9) Después de Hispania se dice está el Océano, cuyas aguas nadie ha podido descubrir porque todo es un yermo solitario<br />
y, según algunos, está allí el fin del mundo”. Siglo IV, Junior Philosopho, Vetus orbis Descriptio. Génova, 1628.<br />
(10) Le Canarien.<br />
(11) <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. Noticias de la Historio General de las Islas Canarias. 6ª ed. Goya Ediciones. SIC. de Tenerife, 1967.<br />
Tomo 1 pág. 308.<br />
(<strong>12</strong>) <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. op. cit. Tomo 1, págs. 349, 725.<br />
(13) Cadamosto, Aloisio de, Dele sette isole dele Canarie e deli loro costumi / Rmusio, parte 3ª’, Lib. 2º., pág. 66.<br />
(14) <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. op. cit. Tomo 1, pág. 441.<br />
(15) Rumeu de Armas, A. La conquista de Tenerife. Aula de Cultura de S/C. de Tenerife. 1975. pág. 105, 137.<br />
(16) De la Roas Olivera, L. Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias. Anuario de Estudios Atlánticos. N.° 8.<br />
1972, Las Palmas, p. 89.<br />
(17) González Yanes, E. y Marrero Rodriguez, M.Extractos de los protocolos del escribano deSan Cristóbal de La Laguna.<br />
1508-1510. Exts.1078, 1450, 1451.<br />
(18) Acuerdos del Cabildo de Tenerife. 14.97-l507 Fontes Rerum Canariarum LV. C.S.I.C. La Laguna, 1949. Pág.<br />
14.<br />
(18b) Ladero Quesada, M. A. La economía de las Islas Canarias a comienzos del siglo XVII. Historia General de<br />
las Islas Canarias. Tomo II., Las Palmas, 1977. Pág. 132.<br />
(19) Frutuoso, Gaspar. Las islas Canarias. F. R. C. XII, 1. E. C., 1964, pág. 92. 141.<br />
(20) Abreu Galindo, Fray J. de, Historia de la con quista de las islas Canarias. Goya Ed., SIC. de Tenerife, 1977. Pág. 61.<br />
(21) Torriani, L. Descripción e Historia del Reino de Canarias. Goya Ed. SIC. de Tenerife, 1978.Pág. 71.<br />
(22) <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. op. cit. Tomo II, pág. 543.<br />
(23) Cioranescu, A., Historia de Santa Cruz de Tenerife. Caja de Ahorros de S/C. de Tenerife, 1976. Tomo 1, pág. 330, n.°<br />
85: “En 1769, denuncio contra Sebastiana Dominguez, quien trata clandestinamente la orchilla y la guarda en un pozo<br />
retrete de su casa...”<br />
(24) Archivo de It Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna, Fiestas Reales. Tomo Industria.<br />
(25)<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. de, Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. S/C. de Tenerife, 1942, pág. 160<br />
(26) Cioranescu, A. op. cit. pág. 331.<br />
(27) Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 1960-1728. F. A. C. XV, C. S. 1. C. La Laguna, 1967. pág. 247. La<br />
“pared”, de la que hoy en día existe gran parte, era un largo muro de piedra que cruzaba el istmo de Jandia de la costa<br />
norte a la sur, y parece tuvo su origen en la división de los dos reinos indígenas de la isla, Jandía y Maxorata.<br />
(28) George Glas. Descripción de las islas Canarias.F. R. C. XX, C. S. 1. C., La Laguna, 1976. pág. 138.<br />
(29) Cioranescu, A. op. cit. pág. 330.<br />
(30) Cioranescu, A. op. cit. pág. 457.<br />
(31) <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. “Noticias , Tomo II, p. 90.<br />
(32) <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>, J. op. cit. pág. 84.<br />
(33) Cioranescu, A. op. cit. pág. 331.<br />
(34) Una “guanchera” es una cueva sepulcral guanche.<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />
Mapa de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />
82<br />
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”
Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”