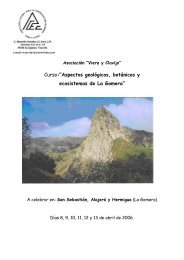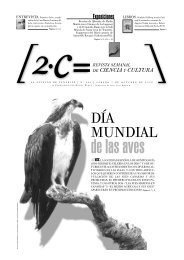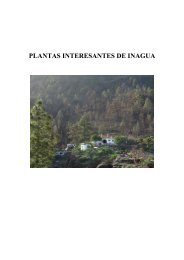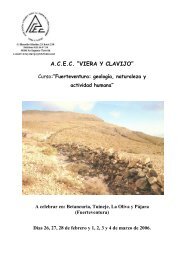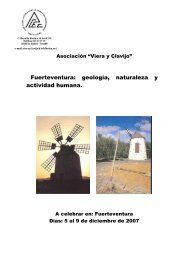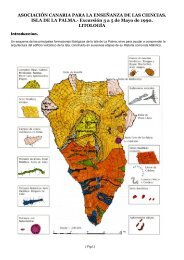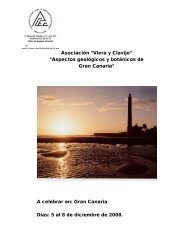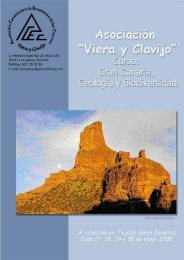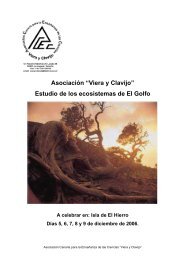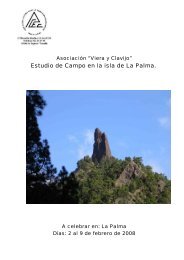Vilaflor, 09/2006 - ACEC. Viera y Clavijo
Vilaflor, 09/2006 - ACEC. Viera y Clavijo
Vilaflor, 09/2006 - ACEC. Viera y Clavijo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
e-mail:vierayclavijo@telefónica.net<br />
.vkhlhvierayclavijo@telefonica.net<br />
Salida didáctica:<br />
Asociación “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”<br />
“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar”<br />
A celebrar en: Tenerife<br />
Días: 15, 16 y 17 de septiembre de <strong>2006</strong>.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 3<br />
ÍNDICE<br />
PROGRAMA DE ACTIVIDADES_______________________________ 4<br />
LISTADO DE ASISTENTES___________________________________ 5<br />
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE _____________________________ 6<br />
PAISAJE LUNAR __________________________________________ 20<br />
Rubén Naranjo<br />
TENERIFE: CITA CON LA LUNA_____________________________ 21<br />
Maria Zabalegui<br />
EL PINO CANARIO ________________________________________ 23<br />
ECOSISTEMA DEL MATORRAL DE CUMBRE. CARACTERÍSTICAS<br />
Y ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES DE ALTA MONTAÑA_____ 27<br />
1 José María Fernández-Palacios, 2 María del Carmen Brito y 3 Francisco<br />
Hernán<br />
EL CAMINO REAL DE CHASNA _____________________________ 41<br />
Mercedes Coderch Figueroa y Agustín Isidro de Lis<br />
IN MEMORIAM ___________________________________________ 47<br />
Jaime Coello Bravo<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
4 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
PROGRAMA DE ACTIVIDADES<br />
DÍA<br />
HORA ACTIVIDAD<br />
Viernes 15 18:00 h Presentación del curso y entrega de material. Hotel El Sombrerito. <strong>Vilaflor</strong>.<br />
20:00 h Cena.<br />
Sábado 16 8:00 h Desayuno.<br />
8:30 h Salida del grupo en guagua hacia el parador de Las Cañadas para caminata:<br />
Guajara -Paisaje Lunar-Pista de Madre del Agua- <strong>Vilaflor</strong>.<br />
20:00 h Cena.<br />
Domingo 17 8:00 h Desayuno.<br />
9:30 h Visita a tubos volcánicos del Parque Nacional del Teide.<br />
Ponentes:<br />
D. Francisco La Roche Brier.<br />
Coordinador:<br />
D. Luis López Beltrán.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 5<br />
LISTADO DE ASISTENTES<br />
NOMBRE<br />
1. Acosta Molina, María José<br />
2. Bravo Bethencourt, Jesús<br />
3. Cejas-Fuentes Padrón, Herminia<br />
4. Díaz Luis, Alicia<br />
5. Domínguez Roldan, Gema<br />
6. Mesa Alonso, Jesús Enrique<br />
7. Moreno Batet, Enrique F.<br />
8. Paz Coruña, Mª Carmen de la<br />
9. Pérez Trujillo, Juan Pedro<br />
10. Valido Suárez, Arminda<br />
11. Vogel - Schmidt, Sandra<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
6 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE<br />
"Nivaria se llama por la nieve<br />
que suele platear la cumbre altísima<br />
del sacro monte Teide, excelso Atlante,<br />
y por la misma causa en nombre digno<br />
de Tenerife entonces le pusieron;<br />
que Tener, en su lengua significa<br />
blanca nieve y quiere decir ife<br />
monte alto; así, por el gran Teide,<br />
se llama Tenerife la Nivaria,<br />
que es lo mismo que monte de la nieve" .<br />
Antonio de Viana: Antigüedades de las Islas Afortunadas (1604)<br />
Un paseo por su historia<br />
En Las Cañadas se encuentra el mejor registro de la historia del hombre en Tenerife,<br />
debido a la gran riqueza en yacimientos arqueológicos.<br />
Las Cañadas y el Teide no sólo tenían un significado espiritual para los guanches, sino<br />
que esta zona era también un recurso fundamental para la supervivencia en determinadas<br />
épocas del año, ya que en verano se producía en estos pastos de alta montaña una<br />
concentración de ganados y pastores procedentes de toda la isla.<br />
Los Guanches llamaban al Teide "Echeyde", que significaba "morada de Guayota, el<br />
Maligno". Según la tradición, Guayota secuestró al dios del Sol, Magec, y lo llevó consigo al<br />
interior del Teide. Entonces, la obscuridad se apoderó de la isla y los guanches pidieron ayuda<br />
a Achamán, su ser supremo celeste. El dios consiguió derrotar al Maligno, sacar al Sol de su<br />
cautiverio y taponar la boca de Echeyde. Dicen que el tapón que puso Achamán es el llamado<br />
Pan de Azúcar, el último cono que corona el Teide.<br />
Parece que la leyenda guanche coincide en el tiempo con la que fuera la última gran<br />
erupción en el mismo pico del Teide.<br />
Colón en su escala en la Gomera camino de América, el 24 de agosto de 1492, cuando<br />
las carabelas pasaron cerca de Tenerife, vieron salir grandes llamaradas de la montaña más<br />
alta de todas las islas, según relata Fernando de Colón, en su libro "Historia del Almirante".<br />
En 1798 se produjo la que fuera última gran erupción dentro de los límites del Parque<br />
Nacional y que formó las llamadas Narices del Teide. Durante tres meses, salieron 12<br />
millones de metros cúbicos de lava por una grieta orientada en dirección noroeste-suroeste en<br />
las laderas de Pico Viejo, conocido también como Montaña Chahorra.<br />
Todavía hoy, aparentemente dormido el impresionante volcán, sigue imponiendo<br />
respeto a todos aquellos que llegan hasta él.<br />
Su majestuosa mole es el alma del Parque Nacional, y el centro de esta tierra<br />
dominada por una absoluta tiranía climática. El Teide no se considera extinguido, ya que aún<br />
cabe la posibilidad de que sus entrañas revienten de nuevo, aunque los geólogos consideran<br />
muy remota la probabilidad de que esto ocurra.<br />
Por otra parte, es necesario destacar los nombres de algunos hombres sin cuyo trabajo<br />
la exquisita flora de esta zona no sería conocida. El primer naturalista que estudió la flora del<br />
Parque fue el alemán Alexander von Humboldt, que pasó el invierno de 1799 a 1800 en<br />
Canarias. El que realizó la primera descripción válida de la Violeta del Teide fue Feuillée en<br />
1724. Durante los años 50 del siglo XX fue el sueco Sventenius quien se centró en la<br />
vegetación del Parque Nacional.<br />
En el año 1954 se declara por decreto la creación del Parque Nacional del Teide, con<br />
el fin de proteger un paisaje de impresionante belleza que, en unión de las especiales<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 7<br />
particularidades geológicas y las peculiaridades de la flora y fauna que sustenta lo hacen<br />
merecedor de esta declaración. En 1981 se reclasifica el Parque Nacional del Teide (Ley de<br />
25 de marzo). En 1.989 el Consejo de Europa concedió al Parque Nacional el Diploma<br />
Europeo en su máxima categoría. Este galardón a la gestión y conservación ha sido renovado<br />
en 1994 y 1999.<br />
Actividades sostenibles<br />
Uno de los objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide<br />
es compatibilizar el desarrollo socioeconómico de las comunidades asentadas en la periferia<br />
del Parque con la conservación del medio. Por ello, existen diferentes tipos de actividades<br />
sostenibles que se mantienen en el interior del Parque Nacional:<br />
El aprovechamiento del agua<br />
Se mantienen los actuales aprovechamientos de agua en Guajara, La Grieta, cueva del<br />
Hielo, El Riachuelo y fuente de la Piedad, excepto un 2% del agua de esta última explotación,<br />
que deberá discurrir libre por el barranco.<br />
Aprovechamiento cinegético del conejo silvestre<br />
La caza como actividad recreativa o aprovechamiento cinegético no es compatible con<br />
la filosofía y finalidad de un Parque Nacional. Como el conejo es considerado en el Parque<br />
Nacional del Teide una especie exótica introducida, esta actividad se permite como medida de<br />
control de las poblaciones de conejos. Una de las curiosidades del Parque es la caza con hurón<br />
y perro de las poblaciones de conejos, ya que se considera un uso tradicional contemplado<br />
como tal en el Plan Rector.<br />
Aprovechamiento de tierra y piedra pómez<br />
La recogida de tierras y cenizas de colores en pequeña escala para confeccionar las<br />
tradicionales alfombras de colores de la villa de La Orotava se considera un uso tradicional<br />
que ha de mantenerse. Siempre que sea posible, se realizará fuera del Parque, y de no poder<br />
ser así, la Administración del Parque, de acuerdo con el Ayuntamiento de La Orotava,<br />
señalará los lugares apropiados para su recogida.<br />
Productos tradicionales de calidad: la miel<br />
Es tradición secular la utilización del área de Las Cañadas como zona ideal para la<br />
obtención de miel, ya que la actividad apícola tiene lugar desde hace siglos en el interior del<br />
Parque Nacional, donde, como producto final, se obtiene una excelente miel de fama mundial.<br />
Esta actividad se considera beneficiosa para la vegetación del Parque y uso tradicional que<br />
debe mantenerse. La administración del Parque regula dicha actividad, fijando los lugares,<br />
normas de funcionamiento, fianzas y autorizaciones que sean precisas.<br />
Otros aprovechamientos<br />
Los aprovechamientos ganaderos, de leñas y recogida de ciscos que antiguamente se<br />
practicaban quedan prohibidos, así como el aprovechamiento cinegético de todas las especies.<br />
El desarrollo turístico: una alternativa a la economía tradicional<br />
El Parque Nacional del Teide es el más visitado de toda la Red de Parques. Desde su<br />
declaración, el turismo en este espacio ha ido cobrando cada vez mayor importancia y supone<br />
una importante fuente de ingresos para la economía de la isla de Tenerife.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
8 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
El Plan Maestro de Accesos pretende establecer un sistema de visitas de forma<br />
compatible con la conservación de los recursos y la divulgación de los valores del Parque,<br />
adecuando la intensidad del uso del espacio a la capacidad de acogida de visitantes.<br />
Medio físico<br />
La lava: principal protagonista<br />
Hace aproximadamente unos siete millones y medio de años la isla de Tenerife emerge<br />
del fondo del océano. Poco a poco, y debido a la fuerte actividad volcánica, se forma una<br />
estructura en forma de pirámide. Desde decenas de kilómetros de profundidad se produce el<br />
ascenso del magma y, con ello, innumerables erupciones que han hecho crecer la isla.<br />
Posteriormente, la cumbre de la isla se destruye y desaparece, dejando en su lugar un<br />
enorme hueco del que, en su parte norte, sale posteriormente el actual Teide y todo su<br />
complejo de volcanes asociados. El borde interno de la enorme depresión es conocida como<br />
"pared de las Cañadas". En este gran anfiteatro de 16 km de diámetro están expuestas decenas<br />
de coladas horizontales, de paquetes de cenizas, de diques y de todo tipo de productos<br />
volcánicos, dejando a la vista una pared casi vertical.<br />
La base de la depresión se ha rellenado con todo tipo de materiales recientes.<br />
Encontramos así malpaíses, que son grandes extensiones de lavas abruptas, terrenos por<br />
donde apenas se puede caminar. En raras ocasiones, nos encontramos superficies lisas y llanas<br />
que constituyen los tipos de lavas denominadas "pahoehoe", que quiere decir "lavas por las<br />
que se puede andar descalzo". Su superficie recuerda el flujo de una gran masa de queso<br />
fundido que se dejase solidificar. Existen también grandes masas de piedras pómez que<br />
recubren y uniformizan los terrenos desiguales.<br />
Las Cañadas: la estructura más típica del Parque<br />
Una cañada es una planicie sedimentaria de color amarillo claro, situada normalmente<br />
al pie de las paredes del circo y donde se va acumulando todo el material erosionado de los<br />
escarpes. Algunas, como la de Ucanca, pueden tener 3 km de diámetro, y no es raro que en<br />
invierno se formen en ella pequeños lagos fugaces. Las cañadas son las que han canalizado el<br />
tránsito de hombres y ganados antes de que la zona fuese convertida en Parque.<br />
El circo de Las Cañadas es una de las mayores calderas del mundo, tiene forma<br />
elíptica, con 16 km de eje mayor, 10 km de eje menor y 45 km de perímetro. Las lavas<br />
procedentes de las distintas erupciones han rellenado extensas superficies de la antigua<br />
caldera con materiales volcánicos de todo tipo, con lo que se ha formado un espectacular<br />
paisaje de aspecto caótico.<br />
Así, pueden observarse volcanes de forma redondeada y tonalidades amarillentas y<br />
blanquecinas por la acumulación de piedra pómez como en el caso de Montaña Blanca, o<br />
conos de cenizas y picón de tonalidades obscuras desde el rojizo al negro debidas a los<br />
distintos procesos de oxidación con el tiempo, como la Montaña Mostaza. Las coladas de lava<br />
forman a veces campos de escoria llamados malpaíses, otras caen ladera abajo o asoman sobre<br />
volcanes más antiguos formando lenguas, y otras se disgregan en enormes bloques, como en<br />
el caso del Valle de las Piedras Arrancadas, cercano a Montaña Rajada, donde abunda la<br />
obsidiana, vidrio volcánico de color negro brillante.<br />
Origen de Las Cañadas<br />
Tanta acumulación de materiales, tanta actividad volcánica posterior a la formación de<br />
la caldera, dificultan enormemente la determinación de su Origen. Su génesis sigue siendo<br />
hoy tema de apasionado debate entre especialistas aunque, sea cual sea su origen, debió tener<br />
lugar hace unos 180.000 años.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 9<br />
La hipótesis más aceptada hasta comienzos de la década de los noventa era la de<br />
hundimiento como causa fundamental, que supone se trata de una caldera con dos<br />
semicalderas, una oriental y otra occidental separadas por los Roques de García y formadas<br />
por hundimientos y colapsos.<br />
Sin embargo, las investigaciones del subsuelo de la isla y los estudios de los fondos<br />
marinos y del relieve submarino en los últimos años han confirmado la hipótesis mantenida<br />
por el geólogo y geógrafo tinerfeño Telesforo Bravo desde 1962: tanto Las Cañadas del Teide<br />
como los valles de La Orotava y Güímar son depresiones formadas por grandes<br />
deslizamientos gravitacionales, de más de 100 Km cúbicos de una parte de la isla.<br />
Lo cierto es que el intenso vulcanismo generado como consecuencia de la hecatombe,<br />
atravesó a continuación una serie de períodos en que se han ido acumulando los diferentes<br />
productos volcánicos que vemos hoy en día. El final de este ciclo es la colmatación de la<br />
caldera hasta los niveles actuales y la formación del actual Teide.<br />
La actividad volcánica sigue funcionando actualmente tanto alrededor del parque<br />
como en su interior. Las últimas erupciones fueron las de las Narices del Teide, al SO del<br />
Pico Viejo, en 1798, y Volcán de Fasnia, en 1705, ambos dentro del Parque Nacional, y más<br />
al NO, la del Chinyero, en 19<strong>09</strong>.<br />
Los Roques de García<br />
Unos de los sitios más populares y visitados del Parque Nacional son los Roques de<br />
García. Se trata de una alineación de grandes formaciones rocosas, restos de la antigua<br />
cumbre de la isla, antes de que se formase la caldera de Las Cañadas, y que el agua y el viento<br />
se han encargado con el paso de los siglos de ir dando caprichosas formas.<br />
En ellos destaca el Roque Cinchado. Desde el mirador existente se divisa el<br />
espectacular llano endorreico "Llano de Ucanca", la mayor cañada del Parque Nacional. En<br />
las cercanías, se encuentra la formación de Los Azulejos, que llama la atención por su color<br />
azul-verdoso debido a la alteración química de la roca.<br />
El agua: un bien escaso<br />
El agua de lluvia que cae en los malpaíses desaparece rápidamente, ya que la<br />
infiltración y la evapotranspiración son muy grandes. En cambio, en las laderas del Circo, las<br />
lluvias producen una elevada escorrentía que arrastran materiales hasta las llanuras que<br />
persisten inundadas varios días, ya que los suelos están cubiertos de materiales muy finos y<br />
compactados.<br />
Existen diversas fuentes dentro de los límites del Parque Nacional del Teide, con<br />
aguas frescas y con poco contenido en sales disueltas. La fuente más alta se encuentra a la<br />
altura de la Cueva del Hielo, sobre Altavista a 3.350 m de altitud. La propia Cueva del Hielo<br />
tiene agua permanente, por poseer un substrato helado durante todo el año. Otra fuente que<br />
está entre el Pico Viejo y el Teide, la "Fuente de los Cazadores", también tiene el substrato<br />
helado y protegido de la fusión por el malpaís. En Guajara existe otra fuente con un caudal<br />
suficiente para abastecer al Parador de Turismo. Además, las fuentes de la Grieta fueron<br />
utilizadas desde el siglo pasado por apicultores y cazadores, y hoy abastecen al caserío de El<br />
Portillo.<br />
Un clima condicionado por la altitud<br />
Por encima del misterioso mar de nubes que cubre las faldas del Teide, en invierno y<br />
verano, las lluvias son siempre escasas, entorno a 400 mm. anuales de precipitaciones y<br />
nevadas durante quince días al año aproximadamente, que, debido a las bajas temperaturas y a<br />
las fuertes heladas nocturnas, mantienen el Parque nevado durante varios meses al año. Esta<br />
escasez de precipitaciones nos indica una sequía muy acentuada.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
10 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
En los días más calurosos se alcanzan los 34 ºC de temperatura que, por la noche,<br />
durante el invierno, pueden descender bruscamente hasta los 16 ºC bajo cero. Además, existen<br />
grandes oscilaciones térmicas diarias, que pueden llegar a 12 ºC y cuya causa, junto con la del<br />
alto número de días de helada, que puede llegar a 100, quizá esté en la intensa irradiación que<br />
se produce en una atmósfera tan despejada. Las temperaturas mensuales medias varían entre<br />
4,6 ºC (enero) hasta 18,3 ºC (agosto), siendo la media anual de 10,9 ºC.<br />
A estas extremas condiciones, hay que sumar fuertes y racheados vientos que, a veces,<br />
baten las cumbres a velocidades de 200 km/h, por lo que es difícil imaginar que pueda existir<br />
alguna clase de vida que sobreviva en tan inhóspitos y bellos parajes.<br />
Durante la estación fría no es raro toparse con un curioso fenómeno, que las gentes del<br />
lugar denominan la "cencellada" y que consiste en grandes cristales de hielo de hasta 15<br />
centímetros ocupando las hojas de las plantas.<br />
El clima del Parque Nacional está condicionado por las extremas condiciones de<br />
altitud, fuerte insolación y variación térmica. Se puede definir como un clima continental<br />
subalpino, muy diferente al imperante en las zonas bajas y medias de la isla.<br />
Una flora rica y espectacular<br />
Las especies vegetales están completamente adaptadas a las rigurosas condiciones del<br />
medio en el que viven: a la altitud, fuerte insolación, amplitud térmica y escasez de humedad.<br />
La época de floración tiene lugar en la primavera tardía o principios de verano, en los meses<br />
de mayo y junio. De esta forma, cuando la primavera llega a estas cumbres, todo se cubre de<br />
color.<br />
Dentro del espacio del Parque predomina el ecosistema de matorral de alta montaña,<br />
con retamares, codesares, etc. Sólo las cumbres y los más recientes campos de lava, donde no<br />
se han podido formar suelo orgánico y que aún no han sido degradadas, están colonizadas<br />
únicamente por líquenes, que desarrollan un papel fundamental en las fases iniciales de<br />
colonización contribuyendo a la fragmentación y meteorización de las rocas.<br />
Sólo tres especies de árboles crecen en el Parque<br />
Debido a las extremas condiciones climáticas del parque, el cedro (Juniperus cedrus)<br />
y el pino canario (Pinus canariensis) son, junto con el sauce canario (Salix canariensis)<br />
característico de zonas por donde discurre agua, los únicos árboles capaces de resistir en estas<br />
condiciones. Los primeros, con sus troncos fuertes y retorcidos, se refugian en las paredes, en<br />
lo alto de los riscos, huyendo de la presión humana. Su excelente madera llegó a ponerles en<br />
peligro y sólo quedan unos pocos ejemplares aislados en los acantilados de la Degollada del<br />
Cedro y La Fortaleza. A la entrada de la carretera comarcal que cruza todo el Parque, en una<br />
ladera de Montaña Rajada, puede verse un viejo cedro milenario, al que algunos llaman<br />
cariñosamente el "Patriarca del Teide". Este árbol fue protegido en 1944 por el Cabildo<br />
Insular de Tenerife. A esta altitud también los ejemplares aislados de pino canario se<br />
encuentran casi únicamente colonizando acantilados y escarpes.<br />
Paredes y piedemontes: refugio de endemismos<br />
En estas zonas, de difícil acceso para el hombre y el ganado, y menos afectadas por la<br />
actividad volcánica después de la formación de la caldera, se localizan algunas de las plantas<br />
más valiosas de la vegetación canaria. En estas áreas se extiende una vasta vegetación donde<br />
destaca el vistoso tajinaste rojo (Echium wildpretii) que, durante la breve floración<br />
primaveral, presenta una gigantesca inflorescencia cuajada de diminutas flores rojas y puede<br />
llegar hasta los 3 m de altura, y es por ello la más llamativa durante la época de floración,<br />
convertida prácticamente en símbolo del Parque. Junto a él encontramos tajinaste picante o<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 11<br />
azul (Echium auberianum), de menor altura que el tajinaste rojo y que se encuentra sólo en la<br />
mitad oriental del parque y el rosal del guanche (Bencomia exstipulata), uno de los más<br />
preciosos endemismos canarios y cuya población no sobrepasa la cincuentena de ejemplares.<br />
En el piedemonte viven las dos únicas poblaciones de Helianthemum juliae que están<br />
presente sólo en las cercanías de la Cañada de Diego Hernández.<br />
Los bancos de piedra pómez: asiento de la planta reina de Las Cañadas<br />
Sobre los bancos de pumita, depósitos de piedra pómez presentes sobre todo en la<br />
parte nororiental del parque, se encuentran las poblaciones más abundantes de retama del<br />
Teide (Spartocytisus supranubius), la planta reina de las Cañadas, que en primavera se cubre<br />
de flores blancas o rosadas, de olor penetrante y aromático. Su abundancia y la profusa<br />
producción de flores hace que sea el elemento más importante como soporte de la actividad<br />
melífera que desde hace siglos tiene lugar en el interior del Parque Nacional, donde, como<br />
producto final, se obtiene una excelente miel de fama mundial. Muchas veces, a la retama le<br />
acompaña el codeso (Adenocarpus viscosus var. viscosus).<br />
En las Cañadas la vegetación encuentra verdaderas dificultades para establecerse<br />
Esto es debido a que los materiales que forman el suelo son muy finos e<br />
impermeables. De nuevo son la retama, el codeso y la hierba pajonera las especies más<br />
características. La hierba pajonera (Descurainia bourgeauana) se cubre de flores amarillas<br />
que permanecen en la planta después de la fructificación, con un nuevo color pajizo hasta la<br />
nueva floración. El rosalillo de cumbre o falsa conejera (Pterocephalus lasiospermus) estuvo<br />
en peligro de extinción debido al pastoreo hasta que, en 1954, se declaró el Teide como<br />
Parque Nacional. Otras plantas que pueden aparecer acompañando a las anteriores son: la<br />
tonática (Nepeta teydea), el cardo de plata (Stemmacantha cynaroides), muy escasa y en<br />
peligro de extinción, y el endemismo descrito recientemente Erigeron calderae.<br />
En las coladas de lava también hay vida vegetal<br />
Sobre los malpaises, antiguas coladas de lava, viven con gran esfuerzo adaptativo,<br />
especies como la flor del malpais (Tolpis webii), la margarita del Teide (Argyranthemum<br />
teneriffae), el alhelí del Teide (Erysimum scoparium) o los tomillos de Las Cañadas<br />
(Micromeria lachnophylla y M. lassiophylla).<br />
A más de 3.000 m de altitud vive la violeta del Teide<br />
Desde los 3.000 a los 3.718 m de la cumbre del Teide sólo encontramos cenizas y<br />
desnudas coladas. En este inhóspito paisaje vive la delicada y frágil violeta del Teide (Viola<br />
cheiranthyfolia), a la que se puede considerar la joya del parque. Esta especie fue descrita por<br />
Humboldt y que, presente ya desde los 2.200 m, se convierte finalmente en el solitario<br />
habitante de las cumbres del Teide, en los lugares donde ya ninguna otra planta osa disputarle<br />
el honor de ser la planta que florece a mayor altitud de todo el territorio nacional, aunque<br />
habría que señalar que la margarita y el Gnaphalium teydeum acompañan a la violeta hasta los<br />
3.600 m aproximadamente.<br />
La fauna<br />
Perfectamente adaptado a estas plantas y a las rigurosidades climáticas de la altura,<br />
vive en el parque un singular conjunto de animales.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
12 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
Más de 700 especies de insectos viven en el Parque<br />
La fauna invertebrada es la de mayor valor, con un grado de endemismo que sobrepasa<br />
el 50%. Destacan, sobre todo, los insectos, con más de 400 especies que viven en estas<br />
alturas, aunque su presencia frecuentemente pasa desapercibida a los visitantes, bien por su<br />
reducido tamaño o bien por permanecer ocultos durante el día. Tal vez en primavera es<br />
cuando únicamente nos llama la atención la gran cantidad de insectos que vuelan y liban en<br />
las flores.<br />
Dentro de este grupo encontramos Orius retamae, que desarrolla gran parte de su ciclo<br />
vital sobre retamas y codesos, Hesperophanes roridus sobre codesos y retamas, la mariposa<br />
nocturna Cucullia canariensis, Megachile canariensis, Gryllomorpha canariensis, el<br />
pseudoescorpión Geogarypus canariensis, la araña Filistata canariensis, entre otras.<br />
Artrópodos que viven en las cuevas<br />
Las cuevas son abrigo de una excepcional fauna de troglobios (artrópodos que aunque<br />
en su mayoría tienen ojos, son ciegos, y prácticamente sin pigmentos), que jamás salen al<br />
exterior. De estos animales, se han llegado a encontrar hasta 10 especies diferentes tan sólo en<br />
la Cueva de los Roques, tubo volcánico hoy cerrado al público por evidentes medidas de<br />
protección, y que alberga a algunos elementos endémicos de la propia cueva.<br />
Reptiles y mamíferos: un grupo escaso<br />
El origen volcánico del archipiélago, junto con las difíciles condiciones de vida, hacen<br />
que la presencia de vertebrados terrestres sea escasa, destacando especialmente el endémico<br />
lagarto tizón (Gallotia galloti), que puede llegar hasta 30 cm de longitud y vive tanto en los<br />
fondos de las Cañadas como en las cotas más altas del Parque, representa además un elemento<br />
esencial de la dieta de todos los predadores de las cumbres de la isla. Otros reptiles presentes<br />
en el Parque son: el perenquén (Tarentola delalandii) y la lisa (Chalcides viridanus). Algunas<br />
especies de murciélagos y el erizo moruno (Erinaceus algirus) son los únicos mamíferos<br />
autóctonos, aunque en el caso del erizo no existe certeza de que no sea introducido.<br />
Junto a ellos encontramos las especies introducidas por el hombre: conejo (Oryctolagus<br />
cuniculus), muflón (Ovis gmelini musimon), ratón común (Mus musculus), rata campestre o<br />
negra (Rattus rattus), gato (Felix catus), musarañita (Suncus etruscus), y grupos de perros<br />
asilvestrados. El conejo y el muflón constituyen ambos, si bien en diferente grado, una<br />
amenaza potencial hacia la valiosa flora del Parque.<br />
En el Parque Nacional del Teide, principalmente en tubos volcánicos, se han hallado 5<br />
especies de murciélagos: murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis), endémico de<br />
Canarias y Madeira, orejudo canario (Plecotus teneriffae), endémico de Canarias, murciélago<br />
montañero (Pipistrellus savii), nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) y murciélago rabudo<br />
(Tadarida teniotis).<br />
Las aves<br />
Durante nuestra visita al Parque podemos observar algunas aves como el cernícalo<br />
(Falco tinnunculus canariensis) que, junto al gavilán (Accipiter nisus), el ratonero (Buteo<br />
buteo) y la nocturna búho chico (Asio otus), constituyen las únicas rapaces que quedan en el<br />
Parque, ya que el milano real (Milvus milvus) y el alimoche o guirre (Neophron percnopterus)<br />
desaparecieron como consecuencia de la evolución de la sociedad agraria, la reducción del<br />
pastoreo en la montaña y la prohibición de su práctica en el interior del Parque. Ligado a este<br />
fenómeno y a la mayor limpieza del propio Parque va disminuyendo de forma acentuada la<br />
población de cuervos (Corvus corax tingitanus), aunque esta especie ha sido abundante hasta<br />
hace poco y se le ha visto sobrevolando el propio pico del Teide.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 13<br />
Frecuente es también la presencia del alcaudón real (Lanius excubitor koenigi),<br />
abundante por todo el territorio, aunque la atracción que sienten por los lagartos que van a<br />
calentarse a los bordes de las carreteras, provoca numerosas muertes por atropello. El<br />
alcaudón suple su falta de garras con un método que consiste en clavar a sus víctimas,<br />
fundamentalmente lagartos e insectos, en algún espino o estaca donde, poco a poco, los va<br />
desgarrando con el pico.<br />
Ligada a paredes y escarpes inaccesibles y al interior de los cráteres, aparece la<br />
paloma bravía (Columba livia canariensis), que junto con la perdiz moruna (Alectoris<br />
barbara koenigi), son objeto de una cierta presión por ser piezas muy apreciadas, aunque su<br />
caza en el Parque está totalmente prohibida.<br />
Especial mención merece el "Pinzón azul del Teide" (Fringilla teydea teydea), cuya<br />
hembra es grisácea pero cuyo macho presenta un vistoso plumaje azul. El área propia de esta<br />
ave se encuentra fuera de las Cañadas y del Teide, viviendo principalmente en el pinar. No<br />
obstante, se la puede ver con relativa frecuencia en sus incursiones al Parque Nacional, al<br />
igual que otras especies de aves, tales como el canario (Serinus canaria) que sube hasta aquí<br />
formando grandes bandos en primavera y otoño. Tanto el pinzón azul como el canario son<br />
especies endémicas, el primero de las Islas Canarias y el segundo macaronésico.<br />
Recientemente, los dos han sido establecidos como símbolos naturales canarios por el<br />
Parlamento de Canarias; de la isla de Tenerife el primero, y de la Comunidad Autónoma de<br />
Canarias el segundo.<br />
Otras especies de aves que podemos observar son el bisbita caminero (Anthus<br />
berthelotii), lavandera cascadeña o alpispa (Motacilla cinerea canariensis), mosquitero u<br />
hornero (Phylloscopus collybita canariensis), herrerillo (Parus caeruleus teneriffae), vencejo<br />
unicolor (Apus unicolor) y curruca tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis).<br />
En síntesis, y para tener una idea de conjunto de la importancia de la fauna del Parque,<br />
podemos señalar que de las 35 especies diferentes de vertebrados que habitan, el 63 % (22<br />
especies), son especies o subespecies endémicas de la Macaronesia, o incluso de Canarias, lo<br />
que vuelve a poner claramente de relieve su elevado valor biológico y científico.<br />
La red de senderos<br />
El Parque Nacional dispone de una amplia Red de Senderos, entre los que se<br />
encuentran los 21 de la Red Principal, con diferentes longitudes y dificultades. Solicite<br />
información en los Centros de Visitantes. Se recomienda ver mapa del Parque Nacional en el<br />
enlace correspondiente. En la descripción de las Conexiones, los senderos que aparecen entre<br />
paréntesis no tienen una conexión directa con el sendero en cuestión pero sí presentan una<br />
relación de posible continuidad.<br />
Senderos de la Red Principal:<br />
1. Sendero de La Fortaleza<br />
Comienzo: Centro de Visitantes del Portillo.<br />
Final: Cuesta de La Fortaleza (límite del Parque Nacional).<br />
Duración: 1 hora 45 minutos.<br />
Longitud: 5,3 Km.<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 175 m de bajada.<br />
Conexiones: Senderos 2, 4, 6 y Camino Real de Chasna.<br />
Descripción: Sendero con pequeños desniveles y continuas vistas del Teide. Desde el<br />
comienzo hasta la Cañada de los Guancheros se atraviesan montículos formados por bancos<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
14 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
de pumita (piedra pómez) donde dominan la retama y el codeso. En la Cañada de los<br />
Guancheros se unen a los anteriores el rosalillo de cumbre, la tonática y la hierba pajonera. El<br />
sendero discurre en su tramo final al pie de los Riscos de la Fortaleza con la vegetación propia<br />
de escarpes, apareciendo los pinos canarios al final del mismo.<br />
2. Sendero de Arenas Negras<br />
Comienzo: Centro de Visitantes del Portillo.<br />
Final: Centro de Visitantes del Portillo.<br />
Duración: 3 horas (circuito).<br />
Longitud: 7,6 Km.<br />
Dificultad: Baja (existe un tramo de fuerte pendiente).<br />
Desnivel máximo: 250 m.<br />
Conexiones: Senderos 1, 4 y Camino Real de Chasna.<br />
Descripción: El sendero sube bordeando la Montaña del Cerrillar entre abundantes retamas<br />
arraigadas sobre un manto de pómez. En lo más alto, el sendero ofrece una espectacular<br />
panorámica del Parque Nacional, así como del Llano de Maja. La bajada discurre por la pared<br />
de la caldera junto a los volcanes de Arenas Negras, conos de picón que se encuentran poco<br />
colonizados por la vegetación.<br />
3. Sendero de los Roques de García<br />
Comienzo: Mirador de La Ruleta.<br />
Final: Mirador de La Ruleta.<br />
Duración: 2 horas (circuito).<br />
Longitud: 3,5 Km.<br />
Dificultad: Media (existe un tramo de fuerte pendiente).<br />
Desnivel máximo: 175 m.<br />
Descripción: Atractivo sendero que permite observar diferentes formas volcánicas y una<br />
amplia variedad de especies animales y vegetales propias del matorral de alta montaña<br />
canario. Los Roques son un alineamiento de diques, pitones y apilamientos de diversos<br />
materiales volcánicos que la erosión ha dejado al descubierto; dividen en dos la gran caldera<br />
de Las Cañadas. La ruta rodea Los Roques (Roque Cinchado, El Torrotito, El Burro, Roques<br />
Blancos,...), en el primer tramo se aproxima al Teide, bajando posteriormente por el lado más<br />
espectacular hasta llegar a la planicie conocida como Llano de Ucanca. Luego, comienza a<br />
subir con bastante pendiente hasta su final, tras bordear previamente el espectacular pitón<br />
conocido como La Catedral.<br />
4. Sendero de Siete Cañadas<br />
Comienzo: Centro de Visitantes del Portillo.<br />
Final: Centro de Visitantes de Cañada Blanca.<br />
Duración: 4-5 horas.<br />
Longitud: 16,6 Km.<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 150 m de subida.<br />
Conexiones: Senderos 1, 2, 5, (15), 16 y Camino Real de Chasna.<br />
Descripción: Ruta recorrida tradicionalmente por los habitantes de la isla desde tiempos de los<br />
guanches (antiguos pobladores). Discurre a lo largo de la base de la pared de la Caldera de<br />
Las Cañadas, en su parte oriental. Destaca en su primer tramo la vegetación con la presencia<br />
del tajinaste picante. Bajo la pared de Las Cañadas se aprecia la diversidad geomorfológica y<br />
la presencia de vegetación de escarpes, sobresaliendo el tajinaste rojo. En el tramo final, se<br />
levanta el Capricho con formas de gran belleza. En todo el recorrido encontramos restos de<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 15<br />
refugios pastoriles y diferentes vistas del Teide. Este sendero (4), normalmente partiendo<br />
desde Cañada Blanca, y el de la Degollada de Guajara (5) se utilizan para ascender hasta esta<br />
cima.<br />
5. Sendero de la Degollada de Guajara<br />
Comienzo: Sendero de Siete Cañadas (nº 4).<br />
Final: Degollada de Guajara.<br />
Duración: 1 hora.<br />
Longitud: 1,4 Km.<br />
Dificultad: Alta.<br />
Desnivel máximo: 190 m.<br />
Conexiones: Senderos 4, 8, 15 y Camino Real de Chasna.<br />
Descripción: Forma parte del antiguo camino que comunica las dos vertientes de la isla<br />
conocido como Camino de Chasna y asciende desde la Cañada del Montón de Trigo a la<br />
degollada, entre las montañas de Pasajirón y Guajara. La observación desde la degollada es<br />
espectacular, con amplias vistas del Parque Nacional del Teide y de la vertiente sur de la isla,<br />
destacando el Barranco del Río que nace en la misma.<br />
6. Sendero de Montaña de los Tomillos<br />
Comienzo: Sendero de La Fortaleza (nº 1) (a 20 minutos del inicio del sendero).<br />
Final: Sendero de Montaña Blanca (nº 7).<br />
Duración: 2 horas 30 minutos.<br />
Longitud: 6 Km.<br />
Dificultad: Media.<br />
Desnivel máximo: 470 m de subida.<br />
Conexiones: Senderos 1 y 7.<br />
Descripción: Antiguo camino que utilizaban, en sus ascensiones al Teide, los primeros<br />
exploradores y los recolectores de azufre y de hielo. Es un sendero de ascenso continuo,<br />
fácilmente transitable que al llegar a Montaña Blanca presenta una pendiente más acentuada.<br />
Su primer tramo transcurre sobre depósitos de piedra pómez con vegetación compuesta por<br />
codeso y retama. En la zona intermedia se encuentra la Montaña de los Tomillos, cono<br />
volcánico que destaca en el paisaje por su tono oscuro. En el tramo final, próximo a la pista de<br />
Montaña Blanca, y nuevamente sobre depósitos de pómez, la vegetación escasea por la altitud<br />
y los fuertes vientos.<br />
7. Sendero de Montaña Blanca al Pico del Teide<br />
Comienzo: Km 40,2 de la carretera TF-21.<br />
Final: Mirador de La Fortaleza (3.537 m).<br />
Duración: 5 horas 30 minutos.<br />
Longitud: 8,3 Km.<br />
Dificultad: Alta.<br />
Desnivel máximo: 1.350 m de subida.<br />
Conexiones: Senderos 6, (9), (10), 11 y (12).<br />
Descripción: Sin lugar a dudas, se trata del sendero más utilizado y llamativo del Parque<br />
Nacional. Su tramo inicial se realiza por la pista de Montaña Blanca, por terrenos de piedra<br />
pómez. Al llegar a la ladera del Teide, comienza el antiguo camino de acceso al Pico, que<br />
sube por Lomo Tieso hasta el Refugio de Altavista y que presenta un fuerte desnivel. El<br />
camino continúa subiendo con menos pendiente ahora sobre negras coladas de lava joven, aún<br />
sin colonizar por la vegetación. El sendero termina en La Rambleta, junto al Mirador de La<br />
Fortaleza. Indicado únicamente para personas con buenas condiciones físicas.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
16 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
8. Sendero de El Filo<br />
Comienzo: Km 38,5 de la carretera TF-24.<br />
Final: Degollada de Guajara (senderos 5 y 15).<br />
Duración: 7 horas.<br />
Longitud: 14,2 Km.<br />
Dificultad: Moderada.<br />
Desnivel máximo: 275 m de bajada.<br />
Conexiones: Senderos (4), 5, 15 y Camino Real de Chasna.<br />
Descripción: La mayor parte del sendero discurre sobre una antigua pista forestal que va por<br />
la parte alta de los escarpes de la caldera y que atraviesa un excelente retamar, con vistas al<br />
interior de la caldera de Las Cañadas en varios puntos del recorrido. Las panorámicas de las<br />
laderas del sur de la isla muestran ejemplares de viejos pinos canarios. A lo largo del<br />
recorrido se observa una gran variedad geomorfológica y botánica. El sendero termina,<br />
después del descenso desde la Montaña de Pasajirón, al llegar a la Degollada de Guajara,<br />
desde donde es posible bajar al sendero de Siete Cañadas o subir a la cima de Guajara.<br />
9. Sendero del Teide-Pico Viejo-carretera TF-38<br />
Comienzo: La Rambleta (3.500 m, Mirador de Pico Viejo).<br />
Final: Km 3,2 de la carretera TF-38 (Mirador de Las Narices del Teide).<br />
Duración: 8 horas.<br />
Longitud: 9,3 Km.<br />
Dificultad: Extrema.<br />
Desnivel máximo: 1.500 m de bajada.<br />
Conexiones: Senderos (7), (10), (11) y 12.<br />
Descripción: Duro camino que desciende sobre lavas negras, con la visión continua en su<br />
primer tramo del espectacular cráter de Pico Viejo, hasta llegar a la Degollada de Chahorra,<br />
donde se camina sobre pumitas. A continuación, se rodea Pico Viejo, por su lado sur y por<br />
debajo del borde de su cráter, descendiendo rápidamente hasta las Narices del Teide; tras<br />
bordearlas, el sendero continúa hacia el Lomo de Chío y de aquí a la carretera TF-38. Es un<br />
sendero de gran dificultad al discurrir en gran parte por coladas y terrenos de derrubios muy<br />
sueltos.<br />
10. Sendero de acceso al Pico del Teide. Sendero Telesforo Bravo.<br />
Comienzo: La Rambleta (3.550 m).<br />
Final: Pico del Teide (3.718 m).<br />
Duración: 40 minutos.<br />
Longitud: 614 m.<br />
Dificultad: Alta.<br />
Desnivel máximo: 159 m de subida.<br />
Conexiones: Senderos (7), (9), 11 y 12.<br />
Descripción: El acceso al Pico del Teide está restringido, por lo que es necesario obtener un<br />
permiso de la Dirección del Parque. Para más información, ponerse en contacto con la Oficina<br />
del Parque en Santa Cruz de Tenerife, C/ Emilio Calzadilla, 5. 4º piso. 38002 S/C de Tenerife.<br />
Teléfono 922290129. A pesar del pequeño desnivel a salvar y que el sendero está<br />
acondicionado, hay que tener en cuenta la altitud (culmina en el punto más alto de España y<br />
de todos los archipiélagos atlánticos) y que existen emanaciones gaseosas de origen<br />
volcánico.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 17<br />
11. Sendero Mirador de La Fortaleza<br />
Comienzo: La Rambleta (3.550 m).<br />
Final: Mirador de La Fortaleza.<br />
Duración: 25 minutos.<br />
Longitud: 427 m.<br />
Dificultad: Media.<br />
Desnivel máximo: 24 m.<br />
Conexiones: Senderos 7, (9), 10 y 12.<br />
Descripción: Camino acondicionado que accede al Mirador de La Fortaleza, donde se domina<br />
la parte norte del Parque Nacional y de la isla. Desde el mirador se puede contemplar, cuando<br />
el tiempo lo permite, una impresionante vista, destacando en primer término los Riscos de La<br />
Fortaleza.<br />
12. Sendero Mirador de Pico Viejo<br />
Comienzo: La Rambleta (3.550 m).<br />
Final: Mirador de Pico Viejo.<br />
Duración: 30 minutos.<br />
Longitud: 730 m.<br />
Dificultad: Media.<br />
Desnivel máximo: 54 m.<br />
Conexiones: Senderos (7), 9, 10 y 11.<br />
Descripción: Camino acondicionado que conduce hasta el mirador desde el que se disfruta de<br />
una impresionante vista del cráter de Pico Viejo y del sector occidental de Tenerife. En días<br />
claros es posible observar las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro.<br />
13. Sendero de Samara<br />
Comienzo: Km 7,5 de la carretera TF-38.<br />
Final: Km 7,5 de la carretera TF-38.<br />
Duración: 2 horas 45 minutos.<br />
Longitud: 5,1 Km.<br />
Dificultad: Media (existe un tramo de fuerte pendiente).<br />
Desnivel máximo: 252 m.<br />
Descripción: Al principio del sendero se puede subir a la cumbre del volcán de Samara, desde<br />
el que se contemplan amplias y espectaculares panorámicas de varios conos volcánicos,<br />
además del Teide y Pico Viejo. También se puede contemplar el bello pinar canario, eficaz<br />
colonizador de terrenos volcánicos recientes. Todo el recorrido se realiza sobre piroclastos<br />
(lapillis y escorias) de tonalidades oscuras y los pequeños desniveles son fáciles de superar.<br />
14. Sendero del Alto de Guamaso<br />
Comienzo: Km 42,3 de la carretera TF-24.<br />
Final: Cruce de carreteras del Portillo.<br />
Duración: 1 hora 30 minutos.<br />
Longitud: 2,9 Km.<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 64 m.<br />
Descripción: Un cómodo sendero que rodea un bello cono volcánico y se introduce en su<br />
cráter; además, muestra una magnífica vista del Valle de La Orotava y del mar de nubes que<br />
lo puede cubrir. También es un buen lugar para observar la transición del bosque de pino<br />
canario al matorral de la alta montaña. Destacan entre los materiales volcánicos que formaron<br />
el cono, las grandes bombas volcánicas acumuladas en sus laderas.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
18 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
15. Sendero del Alto de Guajara<br />
Comienzo: Degollada de Guajara (sendero 5).<br />
Final: Alto de Guajara.<br />
Duración: 1 hora y 30 minutos.<br />
Longitud: 2 Km<br />
Dificultad: Alta.<br />
Desnivel máximo: 325 m.<br />
Conexiones: Senderos (4), 5 y 8.<br />
Descripción: Sendero de alta montaña que asciende desde la Degollada de Guajara hasta la<br />
cumbre conocida como el Alto de Guajara, desde la que se contempla la mejor panorámica de<br />
los volcanes Teide, Pico Viejo y Montaña Blanca, además de una amplia visión de la Caldera<br />
de Las Cañadas. Espectacular atalaya para distinguir las diferentes coladas lávicas y las<br />
llanuras conocidas como cañadas. La vertiente sur de la isla es visible durante toda la<br />
ascensión. También en días claros se pueden contemplar las restantes islas del Archipiélago<br />
Canario.<br />
16. Sendero del Sanatorio<br />
Comienzo: Km 43,3 de la carretera TF-21.Final: Sendero de Siete Cañadas (nº 4).<br />
Duración: 1 hora 45 minutos.<br />
Longitud: 4,6 Km<br />
Dificultad: Baja<br />
Desnivel máximo: 100 m.<br />
Conexiones: Senderos 4 y 19.<br />
Descripción: Cómodo sendero que discurre por una antigua pista, junto a la que en primavera<br />
se colocan colmenas para la obtención de la apreciada miel de retama. El inicio del sendero se<br />
realiza en las faldas del Teide y, al irse alejando del mismo, éste se va haciendo cada vez más<br />
visible en toda su espectacularidad. También destacan las lavas del domo de Montaña Blanca<br />
con sus diferentes formas. El sendero termina en el camino de Siete Cañadas, al pie de los<br />
escarpes de Guajara.<br />
17. Sendero de Igueque<br />
Comienzo: Km 33,3 de la carretera TF-24.<br />
Final: La Crucita (Km 30 de la carretera TF-24).<br />
Duración: 1 hora 20 minutos.<br />
Longitud: 2,4 Km<br />
Dificultad: Media.<br />
Desnivel máximo: 262 m.<br />
Descripción: Camino que discurre por la zona alta de la Dorsal de La Esperanza, pudiendo<br />
observar los dos grandes Valles de La Orotava y de Güímar, en ocasiones cubiertos por el mar<br />
de nubes. A lo largo de este sendero se pueden ver grandes bombas volcánicas y algunos de<br />
los endemismos botánicos de la zona, compartiendo el territorio con los otros matorrales<br />
característicos del Parque Nacional. También se observan pinos canarios, sobre todo al final<br />
del sendero, en La Crucita, por donde pasa el más utilizado de los caminos de comunicación<br />
entre los dos valles (y de peregrinación a la Virgen de Candelaria).<br />
18. Sendero de Chavao<br />
Comienzo: Cruce de Boca Tauce (cruce de carreteras TF-21 y TF-38).<br />
Final: Km 3 de la carretera TF-38.<br />
Duración: 1 hora 30 minutos.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 19<br />
Longitud: 3,6 Km.<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 38 m.<br />
Descripción: Cómodo y prácticamente llano sendero que transcurre por la parte más<br />
occidental de Las Cañadas, en el que las erosionadas formas de los escarpes de la pared, las<br />
negras lavas de la erupción de 1798 (Narices del Teide) y las bellas lavas cordadas, dan al<br />
itinerario una variedad de sensaciones a las que hay que añadir la silueta de los gigantes Teide<br />
y Pico Viejo.<br />
19. Sendero de Majúa<br />
Comienzo: Km 43,3 de la carretera TF-21.<br />
Final: Parador de Las Cañadas.<br />
Duración: 1 hora 30 minutos.<br />
Longitud: 3,8 Km.<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 150 m.<br />
Conexiones: Sendero 16.<br />
Descripción: Camino que desciende cómodamente desde las faldas del Teide hasta el Parador,<br />
situado en medio del paraje conocido como Cañada Blanca. Al principio, el sendero bordea el<br />
cono de pumitas de Montaña Majúa, para después ir bordeando las lavas del mismo y<br />
atravesando los retamares de Cañada Blanca.<br />
20. Sendero del Volcán de Fasnia<br />
Comienzo: Corral del Niño (Km 38 de la carretera TF-21).<br />
Final: Cruce de Izaña (Km 37,5 de la carretera TF-21 .<br />
Duración: 2 horas 30 minutos.<br />
Longitud: 7,2 Km.<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 145 m.<br />
Descripción: Este recorrido permite acercarse a antiguos conos volcánicos que presentan<br />
bellas y variadas coloraciones y posteriormente bordear los conos volcánicos de la erupción<br />
de enero de 1705 conocida como Volcán de Fasnia, en la que destaca su intenso color negro.<br />
Los densos retamares de la zona son utilizados por los colmeneros que aprovechan la intensa<br />
floración para obtener la apreciada miel de retama, contribuyendo a la polinización de las<br />
especies botánicas allí presentes.<br />
21. Sendero de Corral del Niño al Mal Abrigo<br />
Comienzo: Corral del Niño (Km 38 de la carretera TF-21).<br />
Final: Mal Abrigo (Km 34,8 de la carretera TF-21).<br />
Duración: 1 hora 20 minutos.<br />
Longitud: 5,2 Km<br />
Dificultad: Baja.<br />
Desnivel máximo: 186 m.<br />
Descripción: La mayor parte del sendero discurre por una pista forestal desde la que se<br />
observa fácilmente el grupo de conos volcánicos presentes en la zona y a lo lejos la silueta del<br />
Teide. También se puede contemplar la isla de La Palma. La parte final se sube zigzagueando<br />
y atravesando un denso retamar, para llegar a la carretera TF-24, frente al roque conocido<br />
como del Mal Abrigo.<br />
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/teide/index.htm<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
20 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
Rubén Naranjo<br />
PAISAJE LUNAR<br />
En los altos de Granadilla de Abona, se encuentra este singular espacio, donde se<br />
conjugan la naturaleza de los productos volcánicos y la labor escultórica de la erosión.<br />
A partir de la zona central, cubriendo un amplio sector del sur y este de Tenerife, y en<br />
una proporción más reducida en el oeste y norte de la isla, se localizan una serie de depósitos<br />
piroclásticos de carácter sálico, emitidos en distintas y sucesivas erupciones explosivas, de<br />
magmas viscosos. Estos materiales volcánicos definen el paisaje de dichas zonas,<br />
caracterizados por el color claro de la roca. Precisamente el Paisaje Lunar es uno de esos<br />
lugares donde se depositaron este tipo de productos eruptivos.<br />
Los estudios realizados para determinar la localización de los centros de emisión de<br />
piroclastos sálicos tinerfeños, indican que, aunque no sea posible determinar con precisión<br />
dichos puntos, sí puede considerarse que los mismos estarían enclavados en su mayoría en un<br />
área próxima al borde de la actual caldera de Las Cañadas. Precisamente este tipo de<br />
materiales intervienen también en la construcción del llamado Edificio Cañadas, previo a la<br />
formación de la depresión del mismo nombre. Por último, estos episodios eruptivos de tipo<br />
explosivo, darían lugar al vaciado de la cámara magmática, ocasionando su posterior<br />
hundimiento.<br />
El material fragmentado en estas explosiones sale violentamente transportado del<br />
centro eruptivo. En el recorrido y distribución de dicho flujo intervienen, no sólo la propia<br />
energía de la erupción, sus características y la de los materiales emitidos, sino la topografía,<br />
así como los vientos dominantes. Finalmente, y aún ardientes, se depositan, dando lugar a<br />
mantos de diverso espesor, pero que puede ser considerable. Al acumularse aún calientes,<br />
tienden a unirse y soldarse.<br />
Sin embargo, a pesar de esta compactación, el origen fragmentario de estos depósitos<br />
los hace fácilmente moldeables por la actividad erosiva, allí donde se dan las condiciones<br />
óptimas para ello. En este caso, al existir un recubrimiento, que servía de protección a los<br />
materiales más débiles, la erosión ha modelado un amplio muestrario de formas, a las que se<br />
suele dar la denominación genérica de chimeneas de las ha das o demoiselles coiffées<br />
(señoritas tocadas). Las mismas son en parte producto de la corrosión o corrosión, es decir,<br />
del efecto producido por la arena y el polvo arrastrados por el viento contra las rocas, y<br />
también de las aguas torrenciales.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 21<br />
Maria Zabalegui<br />
TENERIFE: CITA CON LA LUNA<br />
Hay pagos que se ocultan de la vista del hombre. Que saben pasar inadvertidos.<br />
Parajes que sólo están dispuestos a ser admirados por unos pocos. Pisados por elegidos. Uno<br />
de esos lugares es, sin lugar a dudas, la llamada luna de Tenerife, en el municipio de<br />
Granadilla de Abona. Una curiosa concentración de caprichosas formas esculpidas por el<br />
viento durante siglos en blanca piedra volcánica. Un paisaje al que, si hubiera que adjudicarle<br />
una cualidad humana, sería la timidez. Cómo si no se puede calificar un lugar desconocido<br />
incluso para la mayoría de los tinerfeños. Fuera de las rutas turísticas. Escondido a la sombra<br />
del imponente Teide, ese volcán que recuerda a un seno materno.<br />
Que no espere el viajero en este paraje grandes extensiones ni tamaños espectaculares.<br />
La luna de Tenerife es un lugar coqueto, pequeño. No apabulla. Pero sí impresiona. Dicen los<br />
geólogos que las blancas chimeneas –largos dedos rocosos y blancos que apuntan hacia el<br />
cielo señalando a su compañera, la que ejerce de satélite de la Tierra– están formadas por<br />
material volcánico, como todo en esta isla, pero que aquí tiene un peculiar color blanquecino,<br />
tirando a beige, que se transforma en dorado cuando el sol empieza a ocultarse. Un material<br />
que recibe el nombre de pumita y que, aseguran los expertos, es ligero y poroso, tanto que se<br />
asemeja a la espuma que forman las olas del cercano Atlántico.<br />
Afirman los estudiosos que el viento se encargó de modelar, de limar, de cincelar cada<br />
una de estas puntas hasta darle su peculiar forma actual. Aseveran los que saben que no hay<br />
que dejarse llevar por la fantasía y pensar que estas hermosas rocas tienen un origen<br />
extraterrestre, que todo es obra de la sabia Naturaleza y del paso del tiempo, que sabe tallar la<br />
piedra como nadie.<br />
Qué fácil es decir, asegurar, afirmar y aseverar. Lo realmente difícil es no dejarse<br />
llevar por la imaginación y ver en esas puntas afiladas picos lunares. Colmillos que salen de la<br />
tierra para hincarse en el azul celeste. Pitones de color vainilla que derrotan al aire. Incluso<br />
hay quien asegura que la primera visión que tuvo de este paraje le hizo recordar las torres de<br />
la Sagrada Familia, de Antonio Gaudí. Que la Naturaleza había copiado con este edificio<br />
telúrico al genial artista catalán. No van descaminados, aunque sería mejor decir que ha sido<br />
el arquitecto el que parece haberse fijado en este remoto lugar para inspirarse, porque el<br />
viento se puso aquí manos a la obra mucho antes.<br />
Y antes que Eolo, quien se puso a trabajar fue la madre tierra. Las erupciones de hace<br />
millones de años convirtieron esta tierra en un caos de fuego y lava, de muerte y destrucción.<br />
Pero también de belleza y originalidad. Cosas de lo espontáneo, que es capaz de convertir el<br />
infierno en armonía, lo árido en hermoso, lo inhóspito en admirable. Es curioso. Algo vivo<br />
dinámico, como es una erupción volcánica, ha legado un paisaje estático, quieto, que parece<br />
perenne. Y a pesar de ello, no ha perdido el encanto. Por ello es fácil dejar pasar el tiempo<br />
observando las curiosas formaciones pétreas. Sin más compañía que el silbido del viento<br />
constructor azotando los pinos y el grito de los cernícalos que sobrevuelan el lugar.<br />
Es el momento de cerrar los ojos y rememorar las historias guanches que los lugareños<br />
cuentan sobre esta zona de la isla. Y es que la parte sur, tierra recia y seca, fue sede del<br />
antiguo menceyato de Abona, uno de esos reinos nativos que dominaron estas tierras hasta la<br />
llegada de las tropas de Castilla. De hecho, el propio nombre del monte Guajara, que da<br />
cobijo al lugar con sus 2.718 metros de arrogancia, remite a la mujer de uno de los jefes<br />
aborígenes. Y el cercano pueblo de <strong>Vilaflor</strong>, el que dicen que es el municipio de España<br />
situado a mayor altitud, debe su nombre a una triste historia de amor protagonizada por una<br />
aborigen y un conquistador.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
22 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
Y es que el capitán Pedro de Bracamonte perdió la razón cuando la joven guanche de<br />
la que se había enamorado consiguió escapar de su cautiverio. Roto de amor, tres meses<br />
después perdía la vida. Durante todo este tiempo sólo salió por su boca una frase referida a su<br />
amada: "Ví la flor del valle".<br />
Y mientras esos pensamientos se agolpan, hay que dejar a la vista surcar las coladas de<br />
lava negra que enmarcan en hermoso contraste esta peculiar luna terrestre. Permitir trepar a<br />
nuestra mirada por los pinos breados de los que se extraía tiempo atrás la savia para utilizarla<br />
en los barcos. Incitar a las pupilas a emborracharse de la quietud para que puedan fijarse en<br />
los detalles. Es también el momento de acercar nuestra mano para tocar y percibir la aspereza<br />
de la roca.<br />
Y de escuchar el silencio. Ese silencio que sólo en los pagos olvidados puede<br />
disfrutarse. Ese silencio que hace creer al viajero que finalmente ha llegado a la Luna.<br />
Silencio, que no ausencia de sonidos. Que la Naturaleza sabe hablar a quien quiera escuchar.<br />
Contar los secretos que guardan esas torres blancas, de estructura pétrea y aspecto frágil.<br />
Pedir al viajero que sólo cuente la existencia de este hermoso lugar a unos pocos, para que las<br />
masas de turistas de pantalón corto no rompan el encanto con sus gritos y sus visitas de diez<br />
minutos.<br />
Cuando cae la tarde es hora de deshacer el camino. Los verdes pinos canarios, esa<br />
curiosa especie de flora autóctona que es capaz de regenerarse tras un incendio, se convierten<br />
en compañeros. El pico Guajara nos observará, pidiéndonos a cada paso que le guardemos el<br />
secreto. Poco a poco el camino nos devuelve a la civilización y al ruido. A la realidad y a la<br />
rutina. Es como pisar de nuevo la Tierra tras haber estado en La Luna.<br />
www.elmundoviajes.com<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 23<br />
EL PINO CANARIO<br />
Descripción y biología<br />
Entre los árboles que, de manera natural, pueblan nuestro Archipiélago, el pino<br />
canario (Pinus Canariensis) es uno de los más populares, tanto por su abundancia en algunas<br />
islas, como por el importante papel socio-económico que ha desempeñado.<br />
De porte erecto y tronco cilíndrico, esta especie alcanza normalmente los 40 m. de<br />
altura, si bien los ejemplares más viejos pueden llegar incluso a 60 m.<br />
Es una especie monoica, es decir, un mismo ejemplar tiene a la vez inflorescencias<br />
masculinas y femeninas. Las primeras son de pequeño tamaño y se agrupan en racimos en el<br />
extremo de las ramas. Las femeninas (piñas), por el contrario, aparecen solitarias o en grupos<br />
de 2-3 en las axilas de las ramas, siendo además mucho mayores y de color verde oscuro al<br />
principio y pardorojizas una vez maduras. Las semillas (piñones) están provistas de alas fijas<br />
membranosas que facilitan su dispersión por el viento.<br />
Las piñas, que son las inflorescencias femeninas, aparecen solas o en grupos de dos a<br />
tres.<br />
Las inflorescencias masculinas forman un ramillete de pequeños conos anaranjados.<br />
Su corteza o "Corcha, de color gris-plateado o pardo-rojizo, es casi lisa durante los<br />
primeros años de crecimiento, aunque luego se resquebraja y adquiere gran grosor, simulando<br />
en gran medida al corcho, del que toma su nombre. Esta corteza sirve de protección frente al<br />
fuego, lo que permite al pino canario rebrotar sin dificultad tras los incendios.<br />
La copa tiene forma cónica cuando el árbol es joven, pero se torna irregular en los<br />
ejemplares viejos debido a múltiples ramificaciones.<br />
Las hojas o acículas, que aparecen reunidas en grupos de tres, tienen 20-30 cm. de<br />
longitud y son muy finas, agrupándose en manojos a lo largo de las ramas y, especialmente,<br />
en el extremo de las mismas.<br />
La madera, de gran calidad por su resistencia mecánica, es de color amarillo-rojizo,<br />
aunque los ejemplares viejos tienen duramen (la parte central del tronco) muy lignificado y<br />
teñido de color marrón oscuro. Esta parte del tronco – denominado tea – es la más preciada,<br />
por su calidad y dureza, para la ebanistería.<br />
Los pinares naturales son formaciones más o menos abiertas en las que, además del<br />
pino, aparecen varias especies de arbustos endémicos<br />
La distribución del pino canario abarca las islas centrales y occidentales del<br />
Archipiélago, donde conforma importantes masas boscosas en las vertientes norte y sur de las<br />
islas, generalmente entre 300 y 2400 m. de altitud, aunque esto depende de la orientación y de<br />
las condiciones orográficas climáticas locales. En la isla de La Gomera, sin embargo, no han<br />
existido verdaderos pinares naturales, aunque sí algunos ejemplares más o menos aislados<br />
creciendo en afloramientos rocosos. Tanto en esta última isla como en Fuerteventura y<br />
Lanzarote se han llevado a cabo, durante las últimas décadas, plantaciones en zonas ajenas a<br />
su distribución potencial.<br />
Los pinares naturales conforman comunidades florísticamente pobres en comparación<br />
con otros ecosistemas insulares. La especie arbórea dominante es el pino canario, que puede<br />
estar acompañado en ocasiones por sabinas (en vertientes del sur principalmente), brezos,<br />
fayas y otros elementos del monteverde (en las medianías del N y NE) e incluso cedros (en las<br />
zonas más elevadas de Tenerife y La Palma). En realidad, muchas de estas especies forman<br />
parte del sotobosque, sin alcanzar un desarrollo verticalmente arbóreo, debido a la incidencia<br />
negativa de los incendios y a los aprovechamientos forestales reiterados. Además de las ya<br />
mencionadas, hay varias especies de arbustos característicos de los pinares, como el escobón<br />
(Chamaecytisus proliferus), el codeso (Adenocarpus foliolosus), el amagante (Cistus<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
24 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
symphytifolius), y el poleo (Bystropogon origanifolius), así como varias especies de tomillos<br />
(Micromeria spp.), corazoncillos (Lotus spp.) y gramíneas.<br />
El pino canario sustenta una rica flora liquénica y una fauna invertebrada de gran<br />
interés, entre la que destacan varias especies de escarabajos, avispas y arañas. En Tenerife y<br />
Gran Canaria hay aves exclusivamente ligadas al pinar, como el pinzón azul (Fringilla<br />
teydea) o el pájaro carpintero (Dendrocopos major)<br />
Historia y usos<br />
Desde tiempos remotos, este árbol ha desempeñado un papel trascendental en la<br />
cultura insular, pues han sido muchos los productos que de él se obtenían. Así, durante el<br />
período prehispánico, los aborígenes fabricaban armas y bastones con su madera, además de<br />
aperos agrícolas rudimentarios y objetos para uso doméstico (recipientes de madera, peines,<br />
cucharas, etc.). También, en una crónica antigua de Gran Canaria, se menciona que el<br />
guanarteme de Gáldar tenía su casa forrada de tablones de tea decorados con figuras<br />
geométricas coloreadas.<br />
Con grandes troncos cuidadosamente trabajados construían canales para el agua<br />
"chajascos" (tablones funerarios para transportar los muertos) y ataúdes. La corteza o<br />
"corcha", junto con la resina, fue también utilizada para los embalsamamientos y para teñir<br />
pieles, mientras que las astillas de tea (fuertemente resinosas) eran usadas como "hachones"<br />
para alumbrarse. Incluso los diminutos piñones de pino canario parece ser que también<br />
formaba parte de la dieta de estos primitivos habitantes.<br />
Durante el siglo XV, incluso antes de concluir la conquista del Archipiélago, se inició<br />
la explotación de la brea o "pez", una actividad que persistió hasta finales del siglo XVIII. El<br />
impacto de esta industria sobre los pinares fue enorme, pues para extraer la resina de la forma<br />
más rentable se procedía a trocear y quemar todo el pino en hornos construidos al efecto, por<br />
lo que amplias zonas fueron rápidamente deforestadas. La brea se utilizaba en construcción de<br />
edificios (como impermeabilizante), aunque su principal destino fue el calafateado de los<br />
barcos, tanto para la industria naval isleña cono para la exportación. La exportación de la pez<br />
fue una práctica muy extendida en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En Tejeda se<br />
encuentran Los Llanos de la Pez, topónimo que pone de relieve la existencia en la zona de<br />
numerosos hornos construidos para la obtención de la brea y que deforestó gran parte del<br />
pinar en este municipio.<br />
La madera de tea (parte más interna de los pinos viejos, fuertemente resinosa) debido a<br />
sus especiales características de dureza y resistencias la hacían muy aprovechable para<br />
trabajos de carpintería y ebanistería (artesonados, techumbres, puertas, etc.) llegando incluso a<br />
exportarse a la Península, donde existen muchos edificios en los que se empleó esta preciosa<br />
madera.<br />
Debido a sus excelentes características, la tea fue muy apreciada para la construcción<br />
de grandes casonas.<br />
La tea ha sido ampliamente utilizada en trabajos de ebanistería.<br />
Otra práctica importante fue el aprovechamiento de la madera para la construcción de<br />
viviendas e iglesias, además de ingenios, molinos, lagares, dornajos, muebles, carretas y<br />
aperos agrícolas, entre otros. La madera más preciada era la ateada, pero como no todos los<br />
árboles la producen, era preciso catarlos para probar su calidad y espesor. Por esta razón, es<br />
frecuente observar muchos pinos viejos con la base del tronco parcialmente excavada a golpes<br />
de hacha o "azuela". Algunas de estas cavidades, a menudo agrandadas tras los incendios,<br />
podrían albergar varias personas en su interior.<br />
Por otra parte, desde el siglo XVII hasta mediados del XX tuvo gran auge la<br />
construcción naval en la isla de La Palma y, en menor medida, en Tenerife. Cuentan las<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 25<br />
crónicas que durante el reinado de Felipe II, algunos de los barcos de la Armada Invencible<br />
fueron construidos en estos astilleros con madera de pino canario.<br />
Asimismo, la elaboración de canales para la conducción de agua hasta los núcleos<br />
urbanos persistió hasta finales del siglo XIX, al igual que la explotación de la resina, que se<br />
extraía produciendo un corte en el tronco. Esta se recogía en pequeños recipientes de cerámica<br />
y servía para barnices y pinturas.<br />
El carboneo fue otra actividad bastante extendida, aunque su impacto fue menor en los<br />
pinares que en el monteverde. Más importancia tuvo, y en buena medida la sigue teniendo<br />
aún, la recogida de pinocha o pinillo, material que desempeñó una función muy importante<br />
hasta hace pocas décadas en los embalajes de fruta y relleno de colchones. Los "pinocheros",<br />
que es como se denomina a los que recogen pinocha, han persistido hasta nuestros días<br />
gracias al uso ampliamente extendido, de este material como cama para el ganado y compost<br />
agrícola.<br />
Todas estas actividades de explotación fueron reduciendo de modo extraordinario la<br />
extensión del pinar, de tal modo que en Gran Canaria -según Sunding- fueron destruidos el<br />
80% de los bosques de pinares.<br />
Las propiedades farmacológicas del pino han sido escasas, pero no por ello carentes de<br />
interés. Entre las aplicaciones más sorprendentes, destaca el uso del "agua de tea" para<br />
combatir la piorrea, resina para los quistes e infusiones de yemas para mejorar la bronquitis o<br />
el asma. También para el escorbuto había un sencillo remedio a base de miel y retoños<br />
tiernos.<br />
No menos curioso resultan los relatos que aluden a pinos gigantescos, como el que<br />
sirvió para techar la Iglesia de Los Remedios en La Laguna, o la Ermita de San Benito, en la<br />
misma ciudad. Mucho de estos ejemplares centenarios han sido respetados e incluso casi<br />
venerados, como el pino de la Virgen, en Teror (Gran Canaria) o el de El Paso (La Palma);<br />
otros simplemente destacan por sus dimensiones excepcionales, como el pino gordo de<br />
<strong>Vilaflor</strong>, cuyo tronco tiene 8 m de circunferencia. También la toponimia refleja en buena<br />
medida el importante papel que el pino ha desempeñado en nuestra cultura; Pinolere, Pino<br />
Alto, Lomo del Pino, El Pinalete, etc., y prueba de ello es que en 1991 este árbol fue<br />
declarado símbolo vegetal de la isla de La Palma mediante Ley del Parlamento de Canarias.<br />
Conservación<br />
Originalmente, los pinares ocupaban el 25% de la superficie del archipiélago pero, a<br />
consecuencia de las talas reiteradas, dicha extensión se vio reducida a menos del 12% a<br />
finales del siglo pasado. En 1900 se iniciaron las primeras repoblaciones forestales con pino<br />
canario en la isla de Tenerife, aunque sería a partir de 1940 cuando se emprende esta labor de<br />
forma generalizada y extensiva en las restantes islas. Esta política de reforestación ha<br />
permitido no sólo recuperar ampliamente el dominio de los pinares (que han pasado de 57000<br />
a 85000 ha.), sino que incluso ha sido desmedida al haberse ocupado zonas de dominio<br />
potencial de otras formas vegetales (monteverde, escobonal, etc.).<br />
El hecho de que el pino canario sea resistente al fuego, junto con su capacidad de<br />
rebrotar tras las talas y sus pocos requerimientos de suelo, han condicionado que sea<br />
ampliamente utilizado para repoblaciones en otras regiones del mundo, desde la Península<br />
Ibérica hasta Italia, Sudáfrica e incluso Argentina.<br />
Actualmente la mayor parte de los pinares canarios están incluidos en montes de<br />
utilidad pública y en una amplia red de espacios protegidos, por lo que los aprovechamientos<br />
de madera son casi inexistentes. La recogida de pinocha se permite como medida encaminada<br />
a la prevención de incendios, aunque es preciso disponer de autorización. En cualquier caso,<br />
los incendios en zonas de pinar son, hasta cierto punto, difícilmente evitables teniendo en<br />
cuenta las características altamente combustible de este tipo de coníferas, el abrupto relieve<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
26 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
insular o la presencia de condiciones meteorológicas adversas (periodos de sequía<br />
prolongados y vientos secos). Los daños ecológicos de los grandes incendios – sin ser<br />
desdeñables -, distan mucho de ser catastróficos, como tan a menudo se ha postulado.<br />
Cultivo<br />
El pino canario es un árbol poco utilizado en jardinería, probablemente debido a las<br />
grandes dimensiones que adquiere su copa y el gran desarrollo de su sistema radicular. En<br />
cualquier caso, si opta por cultivarlo con fines ornamentales tendrá que disponer de un jardín<br />
amplio donde plantarlo a suficiente distancia de las viviendas.<br />
Como esta especie tiene muy pocos requerimientos de suelo, puede ubicarse<br />
directamente en sustratos rocosos de cualquier tipo. Tampoco presenta dificultades para su<br />
reproducción ni para su mantenimiento, es extraordinariamente resistente a las enfermedades<br />
y puede cultivarse incluso por encima de los 200 m de altitud, ya que soportan temperaturas<br />
que oscilan entre –12 y 45 ºC.<br />
www.gobiernodecanarias.org/medioambiente<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 27<br />
ECOSISTEMA DEL MATORRAL DE CUMBRE.<br />
CARACTERÍSTICAS Y ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES<br />
DE ALTA MONTAÑA<br />
1 José María Fernández-Palacios, 2 María del Carmen Brito y 3 Francisco<br />
Hernán<br />
MATERIALES CURRICULARES DE MEDIO NATURAL CANARIO (BACHILLERATO)<br />
1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL MATORRAL DE CUMBRE<br />
El matorral de cumbre o de alta montaña está representado en Canarias<br />
exclusivamente en las islas que se elevan a más de 2.000 m de altitud, es decir La Palma y<br />
Tenerife. Se extiende aproximadamente a partir de esa cota en ambas vertientes hasta el punto<br />
culminante de La Palma (Roque de los Muchachos, 2.425 m) y hasta aproximadamente la<br />
altitud del Pico Viejo (3.100 m) en Tenerife. Una variante de este matorral de cumbre, del que<br />
se discute su carácter potencial o de sustitución de un pinar original ya inexistente, se extiende<br />
en zonas muy concretas de las cumbres de Gran Canaria, y está dominado por la retama<br />
amarilla (Teline microphylla), endemismo grancanario ampliamente distribuido.<br />
Foto 1. Las Cañadas con el estratovolcán Pico Viejo-Teide sobre el mar de nubes<br />
Sólo en Tenerife, por encima de este matorral de cumbre se extiende el ecosistema<br />
del Pico, con una vegetación muy poco aparente, caracterizada en su tramo inferior –hasta<br />
los 3.400 m– por algunas gramíneas y por la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia).<br />
Desde los 3.400 m hasta la cumbre, cerca de las fumarolas se encuentran gramíneas, la<br />
borriza de las cumbres (Gnaphalium teydeum) y un tapiz de musgos, líquenes y hongos.<br />
Las cumbres palmeras, aunque carecen de este ecosistema, sí poseen su propia violeta<br />
(Viola palmensis).<br />
Figura 2. Vegetación del ecosistema de Pico: borriza de las cumbres y violeta del Teide<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
28 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
La riqueza biológica del matorral de cumbre es claramente inferior a la del<br />
matorral costero y su porte de matorral se debe al rigor ambiental al que está sujeta esta<br />
zona, que limita de forma importante la capacidad de carga de los ecosistemas allí<br />
presentes, fundamentalmente, por el estrés térmico e hídrico, así como por la juventud de<br />
su sustrato. La biomasa –peso seco de materia orgánica por unidad de superficie– del<br />
matorral de cumbre se sitúa en torno a 1,5 kg/m 2 , mientras que su producción primaria<br />
neta –velocidad de síntesis de la biomasa– ronda los 0,25 kg/m 2 año. La importante<br />
altitud que alcanzan Tenerife y La Palma hace que este ecosistema carezca de parangón<br />
en el conjunto de la Macaronesia.<br />
2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y ADAPTACIONES DE LAS<br />
ESPECIES VEGETALES A LOS FACTORES AMBIENTALES<br />
Las características climáticas de alta montaña son las más extremas que se<br />
pueden observar en el archipiélago. Los inviernos se caracterizan por las frecuentes<br />
heladas nocturnas y las precipitaciones en forma de nieve cuando inciden en el<br />
archipiélago las tormentas atlánticas, que pueden vestir de blanco la alta montaña<br />
durante semanas e, incluso, meses. Esta precipitación es del orden de 500 mm/año a los<br />
2.000 m, disminuyendo progresivamente según aumenta la altitud hasta equipararse,<br />
cerca del Pico del Teide, a la precipitación que cae en la zona costera (250 mm/año).<br />
La temperatura media de la cumbre varía en gran medida según la altitud<br />
considerada oscilando desde los 10 ºC registrados en Izaña a 2.375 m hasta unos 3 ºC de<br />
La Rambleta (3.500 m). En todo caso, las temperaturas absolutas más bajas registradas<br />
en la cumbre se sitúan por debajo de los -5 ºC, alcanzándose en 1912 en Cañada de La<br />
Grieta (Tenerife) un registro de -21 ºC. En verano, sin embargo, prácticamente no llueve<br />
y las importantes subidas de las temperaturas al mediodía están contrarrestadas por<br />
bajadas pronunciadas durante la noche, dando lugar a una amplitud térmica diaria que<br />
supera los 30 ºC.<br />
La humedad relativa habitualmente es inferior al 50% siendo muy pocos los días<br />
que el mar de nubes alcanza esta altitud, por lo que casi siempre las cumbres están<br />
despejadas. De esta manera, Izaña se convierte en la estación meteorológica española<br />
con un mayor número de horas de sol diarias (10 horas de sol/día) a lo largo del año.<br />
El matorral de alta montaña canario, aunque compuesto por especies diferentes,<br />
se asemeja en gran medida a los matorrales montanos presentes en las cordilleras del sur<br />
de la Península Ibérica (Sierra Nevada) y del norte de África (Atlas). De la misma forma<br />
que éstos, está dominado por leguminosas y al igual que ocurre allí, el porte de matorral<br />
también es semiesférico y almohadillado, minimizando de esta manera su contacto con<br />
el exterior, esta respuesta evolutiva de esta comunidad se debe al intenso estrés térmico<br />
imperante. También debido a ello, el matorral de cumbre constituye el ecosistema con<br />
una época de reproducción más predecible y marcada del archipiélago.<br />
La floración ocurre habitualmente a finales de mayo o principios de junio, en ella<br />
se producen gran cantidad de flores, generalmente con olor para atraer a los insectos,<br />
además los tamaños de las flores son a las que hay en otros pisos de vegetación. Un<br />
ejemplo de esta adaptación es la magarza del Teide, que tiene en este lugar las flores de<br />
mayor tamaño del grupo. Los frutos se producen en el verano tardío y al comienzo del<br />
otoño el ciclo reproductivo ha finalizado.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 29<br />
Foto 3. Retama del Teide, especie dominante del matorral de cumbre en Tenerife<br />
3. VEGETACIÓN Y FLORA DOMINANTE<br />
Los matorrales de cumbre de Tenerife y La Palma, pese a que comparten muchas<br />
especies, presentan fisionomías claramente diferenciadas. Este ecosistema zonal está<br />
dominado en Tenerife por la retama del Teide (Spartocytisus supranubius), algunas<br />
pueden alcanzar los 2 m de altura con talos rectos de color verde grisáceo sin pilosidad,<br />
hojas pequeñas y lineares, con flores en grupos densos blanco-rosadas de olor dulzón<br />
que atrae a los insectos. De hecho, el nombre científico de la retama en latín,<br />
“supranubius” significa en español “sobre las nubes”, haciendo alusión a que esta especie<br />
vive a altitudes en las que casi nunca incide el mar de nubes y, consecuentemente, cede<br />
su nombre a la formación mayoritariamente extendida, el retamar.<br />
En la isla de La Palma, el matorral está claramente dominado por el codeso de<br />
cumbre (Adenocarpus viscosus), plantas achaparradas y rastreras de poca altura, de hojas<br />
pequeñas, grises y pegajosas y flores amarillas que dan lugar a un codesar. Las razones<br />
de estas diferencias están posiblemente ligadas a la historia del uso de la zona y no a<br />
parámetros ambientales, pues es sabido que los pastores palmeros han quemado<br />
regularmente la cumbre para favorecer a sus rebaños de cabras que prefieren el codeso.<br />
No obstante, aunque sin llegar a dominar los paisajes al menos en la actualidad, ambas<br />
especies se encuentran presentes en las cumbres de las dos islas.<br />
Otros elementos comunes de interés en ambas cumbres son el cedro (Juniperus<br />
cedrus), árbol que tal vez en el pasado formó bosquetes que definieron el límite altitudinal<br />
del bosque en Canarias, el cabezón del Teide (Cheirolophus argutus), el alhelí (Erysimum<br />
scoparium) fácilmente reconocible por sus flores malvas, la tonática (Nepeta teidea) con<br />
inflorescencias de color azul-morado o blancas, el tajinaste rojo (Echium wildpreti) que es<br />
la planta más espectacular debido a su gran inflorescencia vertical con numerosas flores<br />
de color rojo intenso. También encontramos en ambas cumbres especies vicariantes, es<br />
decir especies que pese a tener un origen común, se han especializado debido a su<br />
asilamiento en las respectivas cumbres, dando lugar a especies emparentadas pero<br />
diferentes, como la hierba pajonera (Descurainia gilva y D. bourgueana), la falsa conejera<br />
(Pterocephalus porphyranthus y P. lasiospermus), y la magarza o margarita de cumbre<br />
(Argyranthemum haouarytheum y A. tenerifae), respectivamente, para La Palma y Tenerife.<br />
Por último, existen especies que se distribuyen exclusivamente en alguna de las<br />
dos islas, como los endemismos retamón (Genista benehoavensis), tajinaste azul (Echium<br />
gentianoides) y bejeque noble (Aeonium nobile) en el matorral de cumbre palmero y el<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
30 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
tajinaste picante (Echium auberianum), la jara de Las Cañadas (Cistus osbaeckiafolius), el<br />
cardo de plata (Stemmacantha cynaroides), que son especies exclusivas del matorral de<br />
cumbre tinerfeño.<br />
Foto 4. Magarza de flores muy grandes, endémica del matorral de cumbre de Tenerife<br />
Foto 5. Grupo de tajinastes rojos en floración con desarrollo de una gran inflorescencia vertical formada por gran<br />
cantidad de flores, endemismo del matorral de cumbre de La Palma y Tenerife<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 31<br />
Foto 6. Tajinaste picante en floración con inflorescencias de flores azules, exclusiva del matorral de cumbre de<br />
Tenerife<br />
4. FAUNA AUTÓCTONA DEL MATORRAL DE CUMBRE<br />
La fauna nativa de las cumbres insulares esta formada por un elevado número de<br />
invertebrados de los cuales el 50% son endémicos de Canarias, siendo la mayoría de ellos<br />
insectos, algunas especies de aves y reptiles. Entre los invertebrados destacan por su<br />
abundancia e interés científico los escarabajos, como la Pimelia endémica de las<br />
Cañadas (Pimelia radula ascendens) de cuerpo globoso y color negro, omnívoro frecuente<br />
bajo piedras que también suele deambular lentamente entre las retamas. Otro escarabajo<br />
que destaca por su gran tamaño y contrastada coloración, blanca y negra en bandas, es el<br />
gorgojo del Teide (Cyphocleonus armitagei), endémico del matorral de cumbre de<br />
Tenerife, fitófago que se encuentra en ramas, troncos y grandes flores de la magarza.<br />
Entre las especies xilófagas o comedores de madera de retamas y codesos, destaca el<br />
escarabajo longicornio de Las Cañadas (Trichoferus roridus). Otro escarabajo de gran<br />
belleza es el bupréstido (Antaxia fernandesi) de vistosos colores que es endémico de Las<br />
Cañadas. Existe en este ecosistema una especie rara de mantis endémica (Pseudoyersinia<br />
teydeana), exclusiva de Las Cañadas y pinares cercanos. Los opiliones (Bunochelis<br />
spinifera) son muy abundantes e incluso se pueden encontrar en el mismo cráter del<br />
Teide. Entre las mariposas diurnas destaca el manto de Canarias (Cyclyrius webbianus),<br />
de pequeño tamaño y de alas azuladas que suele volar en los lugares abiertos. También<br />
se encuentran numerosas especies endémicas de escarabajos, mariposas nocturnas,<br />
avispas, un pequeño caracol terrestre y arañas.<br />
Entre los vertebrados destacan dos especies de reptiles, el lagarto tizón (Gallotia<br />
galloti), que se puede ver frecuentemente durante la primavera y el verano y se extiende en<br />
altitud casi hasta el Pico del Teide, y en la Palma se encuentra una subespecie de este<br />
lagarto. Es más rara la lisa (Chalcides viridanus), que se puede encontrar bajo piedras en<br />
zonas de elevada humedad. Entre las aves, vertebrados más abundantes, son pocas las<br />
especies que nidifican.<br />
Es frecuente ver durante todo el año a mosquiteros (Phylloscopus canariensis),<br />
camineros (Anthus berthelotii), canarios (Serinus canarius) y vencejos (Apus pallidus y A.<br />
unicolor). Además, en Tenerife son frecuentes los alcaudones (Lanius excubitor koenigi),<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
32 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
que se alimentan capturando animales que clavan en ramas de algunos vegetales a modo<br />
de despensa. En La Palma, durante todo el año, abundan las grajas (Pyrrhocorax<br />
pyrrhocorax), son el símbolo animal de la isla, que forman bandadas y se caracterizan<br />
por su color negro con pico rojo y su típico graznido. En Las Cañadas, los cuervos<br />
(Corvus corax tingitanus) fueron muy abundantes aunque actualmente son muy raros. Los<br />
últimos milanos reales (Milvus milvus) de Canarias que desaparecieron del archipiélago,<br />
posiblemente al ser envenenados por el DDT que se utilizó para combatir las plagas<br />
agrícolas, se vieron por última vez en Izaña en los años sesenta.<br />
Actualmente son muy abundantes los cernícalos (Falco tinnunculus canariensis)<br />
que se suelen encontrar sobrevolando en toda la zona de Las Cañadas. Hay cinco<br />
especies de murciélagos en Tenerife, de ellos el más interesante es el endemismo<br />
conocido como orejudo canario (Plecotus tenerifae), llamado así por sus grandes orejas<br />
que se oculta durante el día en cuevas, grutas y tubos volcánicos numerosos en Las<br />
Cañadas.<br />
Algunas especies se encuentran en el parque durante la temporada de primavera<br />
y verano, como los herrerillos (Parus caeruleus tenerifae) y los pinzones azules del<br />
Teide (Fringilla teydea), que aunque habitan el pinar pueden ser observados a estas<br />
alturas en busca de alimento durante la época de cría.<br />
Foto 7. Macho del Pinzón azul del Teide, durante todo el año vive en el Pinar aunque en primavera y verano se le<br />
puede ver en el matorral de cumbre<br />
5. FAUNA INTRODUCIDA<br />
La llegada de los aborígenes (guanches y auaritas), hacia el IV milenio anterior a<br />
nuestra era, supuso la introducción y el asilvestramiento de animales domésticos ligados a<br />
su cultura, como las ovejas sin lana y la cabra. Éstas últimas han vivido libremente<br />
durante más de dos milenios en el matorral de cumbre, ocasionando un gran impacto<br />
sobre las especies vegetales del lugar, por que al evolucionar en ausencia de grandes<br />
herbívoros no han desarrollado las medidas defensivas con las que se protegen las<br />
plantas continentales de éstos (espinas, sustancias tóxicas, pilosidad). Ello ha motivado,<br />
con seguridad, la extinción de algunas especies de plantas endémicas y la rareza de otras<br />
muchas. A raíz de la declaración de las cumbres de Tenerife y La Palma como Parques<br />
Nacionales en 1954, las cabras fueron retiradas y algunas especies que hasta ese<br />
momento se calificaban de rarísimas comenzaron a prosperar alcanzando amplias<br />
distribuciones en la actualidad. Esto ha ocurrido con la falsa hierba conejera<br />
(Pterocephalus lasiospermus). Desgraciadamente, la lamentable introducción de grandes<br />
herbívoros en el siglo pasado con fines cinegéticos, concretamente, en 1970, del muflón<br />
(Ovis orientalis) en las Cañadas del Teide y, en 1972, del arruí (Ammotragus lervia) en la<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 33<br />
Caldera de Taburiente, ha interrumpido algunos de los progresos que estaba<br />
experimentando la recuperación de la flora endémica de las cumbres. Estos animales han<br />
puesto en peligro la recuperación y la conservación de algunas especies raras, de hecho ya<br />
se conoce que el arruí de La Palma ha acabado, al menos, con la única población natural<br />
conocida de la jarilla de cumbre palmera (Helianthemum cirae).<br />
El conejo (Oryctolagus canniculus) fue introducido en las islas tras la conquista y,<br />
aunque en la actualidad está permitida su caza, al carecer de depredadores, sus<br />
poblaciones son muy numerosas en la cumbre. Sus contactos con los conejos de la costa al<br />
parecer son escasos, como puede probar el hecho de que la mixomatosis, enfermedad<br />
vírica letal presente en la costa, no les haya alcanzado aún. También en esta zona<br />
habitan otras especies introducidas, aunque con poblaciones menos numerosas, como la<br />
rata campestre (Rattus rattus) y el erizo moruno (Atelerix algirus).<br />
LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES<br />
En la actualidad se están desarrollando diferentes Planes de Recuperación de<br />
especies vegetales endémicas amenazadas en las cumbres tinerfeñas y palmeras. De las<br />
cumbres tinerfeñas podemos citar la jara (Helianthemum juliae) y al citado cardo de plata<br />
(Stemmacantha cynaroides), mientras que en las cumbres palmeras se encuentra el<br />
retamón y el rosal del guanche de cumbre (Bencomia extipulata). Estas especies se<br />
encuentran en peligro de extinción y se están llevando a cabo de medidas para su<br />
conservación. En general, las líneas de actuación incluyen profundizar en el conocimiento<br />
que tenemos de dichas especies, a través de estudios demográficos, genéticos y de su<br />
biología reproductiva. Además, es necesario conocer cuáles son los factores que amenazan<br />
a estas especies y establecer medidas correctoras, al mismo tiempo que se buscan nuevas<br />
poblaciones para reforzar demográficamente las ya conocidas y encontrar emplazamientos<br />
idóneos en los que instalar estas nuevas poblaciones.<br />
EL PARQUE NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE COMO<br />
EJEMPLO DEL ECOSISTEMA DEL MATORRAL DE CUMBRE<br />
Aunque el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en las cumbres palmeras,<br />
incluye una representación interesante del matorral de alta montaña, la mejor<br />
representación tanto en extensión como en riqueza y diversidad de este ecosistema está<br />
presente en el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide en Tenerife. En la actualidad,<br />
este parque tras su reciente ampliación, ocupa una superficie aproximada de 19.000 ha<br />
(=190 km 2 ), con un desnivel altitudinal de más de 2.000 m (1.650 m-3.718 m) superior a<br />
la altitud de la isla de Gran Canaria, encontrándose rodeado por el Parque Natural de la<br />
Corona Forestal.<br />
Constituye, tras el parque nacional de Yosemite en California (EEUU), el parque<br />
más visitado del mundo con cerca de 4 millones de visitantes al año.<br />
Desde el punto de vista geomorfológico este parque corresponde a una gran caldera<br />
elipsoidal de unos 14 Km de diámetro mayor, que comprende dos calderas a diferentes<br />
alturas separadas por los Roques de García. Se han expuesto varias hipótesis<br />
Sobre la formación de esta depresión calderiforme. Aunque hasta hace pocos<br />
años la más aceptada era la del colapso o hundimiento producido por el vaciado de la<br />
cámara magmática, al tener lugar intensas erupciones sálicas de nubes ardientes y<br />
lluvias plinianas que formaron los mantos piroclásticos de las bandas del Sur, existe hoy<br />
la evidencia científica de un gran deslizamiento gravitacional del Edificio Cañadas que<br />
tuvo lugar hacia el norte y que destruyó las cumbres de Tenerife. Los materiales de esta<br />
gigantesca avalancha se encuentran en los fondos marinos donde alcanzaron distancias<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
34 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
de varias decenas de kilómetros. También es posible que ambos procesos hayan<br />
intervenido en la génesis de la caldera.<br />
Figura 8. La Montaña de Guajara son zonas escarpadas que corresponden a los restos de la pared sur del primitivo<br />
edificio que dio lugar a La Caldera.<br />
Hace algo más de 150.000 años, se comenzó a construir de nuevo en el centro de<br />
la isla, durante un periodo de tiempo relativamente corto, el actual estratovolcán Teide-<br />
Pico Viejo, con 3.717 m de altura, la máxima de Canarias y de la Macaronesia. Todavía<br />
este edificio se encuentra en construcción, como atestiguan el hecho de las actuales<br />
manifestaciones gaseosas póstumas y lo reciente de su última erupción, las Narices del<br />
Teide, ocurrida hace tan sólo 200 años.<br />
El parque presenta pues un gran valor ecológico, geológico y geomorfológico,<br />
pues contiene la mejor representación del matorral de cumbre canario, con una<br />
impresionante variedad de formas, estructuras y materiales volcánicos. Los materiales<br />
más frecuentes son traquibasaltos y los sálicos como las traquitas y las fonolitas. Entre las<br />
variadas estructuras, hay conos de cínder, calderas, domos, calderas, roques, diques,<br />
distintos tipos de coladas basálticas, traquíticas y fonolíticas con diferente composición<br />
química y viscosidad, campos de picón o de zahorra, depósitos de cenizas, llanos<br />
endorreicos, afloramientos con alteración hidrotermal, etc. Además, alberga una<br />
interesante riqueza arqueológica, debido a que fue un lugar tradicional donde los guanches<br />
acudían con sus rebaños durante el verano sirviéndose así de estos pastos comunales, le<br />
llamaban a este lugar Echeyde. Para ellos este lugar tenía un carácter sagrado,<br />
encontrándose en esta zona: cuevas de habitación, cabañas de abrigo, rediles para el<br />
ganado, gánigos, molinos, cuentas de collares y abundantes restos de cerámica, además<br />
son frecuentes los enterramientos con momias colocadas sobre un lecho con ramas de<br />
plantas del lugar y acompañados de su ajuar.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 35<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
Anguita, F., Márquez, A., Castiñeiras, P. y Hernán, F. 2002. Los volcanes de<br />
Canarias. Guía geológica e itinerarios. Ed. Rueda. Madrid.<br />
Brito, M.C. 1998. Proyecto Canarias. Biología. Ed. Canarias Santillana. Madrid.<br />
Fernández-Palacios, J.M. y Martín Esquivel, J.L. (eds.) 2001. Naturaleza de las Islas Canarias.<br />
Ecología y conservación. Ed. Turquesa.<br />
Fernández-Palacios, J.M., Bacallado, J.J. y Belmonte, J.A. (eds.). 1999. Ecología y<br />
Cultura en Canarias. Organismo Autónomo de Museos, Museo de la Ciencia y el Cosmos,<br />
Tenerife.<br />
Martín, A. y Lorenzo, J.A. 2001. Las aves del archipiélago canario. Ed. Francisco<br />
Lemus.<br />
Puig-Samper, M.A. y F. Pelayo. 1997. El Viaje del Astrónomo y Naturalista Louis<br />
Feuillée a las Islas Canarias (1724). Ed. Centro de la Cultura Popular Canaria. Ayuntamiento<br />
de La Laguna.<br />
Varios autores, 1995. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Consejería<br />
de Política Territorial de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.<br />
Varios autores. 1999. El Parque Nacional del Teide. Guía de visita. Ed. Parques Nacionales.<br />
Madrid.<br />
Varios autores. 2003. Fauna y flora de Canarias en el Catálogo Nacional de Especies<br />
Amenazadas. Consejería de política territorial y medio ambiente. Gobierno de Canarias.<br />
Fotografías: María del Carmen Brito<br />
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS<br />
Es conveniente antes de explicar este tema que los profesores observen el siguiente<br />
orden antes de la impartición de los contenidos:<br />
1. Observar y adquirir conocimientos a partir de un vídeo sobre el ecosistema de matorral de<br />
cumbre o del parque nacional de Las Cañadas del Teide, para mostrarles visualmente el<br />
lugar sobre el cual vamos a trabajar. Esta actividad es particularmente necesaria en<br />
aquellas islas que no sean ni Tenerife, ni La Palma, porque en ellas no está presente esta<br />
comunidad. Durante la visualización del documental, los alumnos deben realizar un<br />
resumen del mismo que luego será entregado al profesor con el fin de que presten más<br />
atención a las diversas cuestiones tratadas.<br />
2. Visualizar diapositivas de estructuras geológicas, edificios volcánicos, especies<br />
representativas de la flora y la fauna de este ecosistema. Este material se puede encontrar<br />
en la Colección de diapositivas de Naturaleza de Canarias, publicada por la Consejería de<br />
Educación, Cultura y Deportes, formando parte del material didáctico que poseen los<br />
Centros educativos. Esta colección dispone de tres archivadores dedicados a los<br />
diferentes temas y de un Cuaderno didáctico para el profesor. Entre estas<br />
diapositivas se seleccionarán aquellas que resulten más representativas de este<br />
ecosistema.<br />
3. Sería muy conveniente trabajar en pequeños grupos con las láminas que contienen<br />
la Colección de Flora Canaria, editada por la Viceconsejería de Medio Ambiente y<br />
Política Territorial del Gobierno de Canarias. La colección dispone de numerosas<br />
carpetas con fotografías dónde se registra en la parte posterior: el nombre de las<br />
especies vegetales, con una descripción de sus características morfológicas,<br />
ecología, reproducción y usos. En la parte superior derecha de cada ficha se indica<br />
si se trata de una especie endémica (canaria, macaronésica), o introducida, así<br />
como su distribución vertical en los ecosistemas de las islas y la presencia de la<br />
especie en cada una de ellas.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
36 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
A cada pequeño grupo se le entregan varias carpetas dentro de las cuales hay<br />
numerosas láminas; entre ellas, los alumnos deben seleccionar sólo aquellas<br />
especies vegetales que pertenezcan al el matorral de cumbre, según la indicación<br />
que aparece en la parte posterior derecha de cada lámina. Una vez seleccionadas las<br />
láminas de las fotográficas de las especies que viven en este ecosistema, se<br />
intercambiarán estas láminas con los otros grupos de la clase, con el fin de que<br />
todos puedan reconocer el mayor número de especies.<br />
4. Para el reconocimiento de la fauna de este lugar es importante incluir durante la<br />
clase una exposición de diapositivas, seleccionando las especies más representativas<br />
que se encuentren en el texto. Existe entre el material audiovisual una colección de<br />
diapositivas sobre Fauna de Canarias, publicada por la Consejería de Educación del<br />
Gobierno de Canarias, a partir de la cual podemos seleccionar el material.<br />
Una vez que los alumnos hayan realizado estas actividades anteriores habrán<br />
adquirido numerosos conocimientos que permitirán impartir los contenidos con<br />
facilidad. La aportación de estas actividades para realizar con el alumnado no se trata<br />
en modo alguno de un repertorio cerrado y estanco de actividades, sino de una<br />
sugerencia para que pueda ser utilizada por el profesor si lo cree necesario. Éste<br />
dispone de libertad para improvisar cualquier otra actividad que considere conveniente<br />
y que vaya encaminada a ayudar al alumnado en la mejor y más fácil asimilación de<br />
los contenidos de este tema.<br />
Para el estudio de la vegetación y flora, así como de la fauna, basta con que los<br />
alumnos conozcan los nombres vulgares de las especies más representativas del ecosistema.<br />
Los nombres científicos se hacen constar en el texto, a título orientativo, como indicador o<br />
instrumento de comprobación para ser utilizado únicamente por el profesor en el momento de<br />
utilizar fichas adecuadas, fotos o diapositivas. La finalidad es la de confirmar que las láminas<br />
o diapositivas elegidas se corresponden efectivamente con las especies que se les quiere dar a<br />
conocer a los alumnos.<br />
La forma más práctica y efectiva de obtener un conocimiento completo y rápido de los<br />
contenidos de este tema consistiría en que, después de haber impartido realizado las<br />
actividades propuestas y las explicaciones de clase, en aquellas islas donde existe el matorral<br />
de cumbre se hiciera una Práctica de campo a la zona, en ella el profesorado repartirá por<br />
grupo de trabajo el aspecto del ecosistema que van a trabajar. Posteriormente, durante la clase,<br />
se comunicarán las conclusiones de cada grupo de trabajo al resto del alumnado, de modo que<br />
todos los alumnos y alumnas conozcan el trabajo realizado por los demás.<br />
En aquellas islas donde no existe matorral de cumbre sería necesario e interesante la<br />
realización de una pequeña investigación sobre este ecosistema, haciendo una búsqueda en<br />
fuentes bibliográficas, documentos de texto diversos, fotografías, dibujos, artículos de<br />
periódicos, revistas, etc. Esta metodología de trabajo contribuiría a ejercitar en el alumno los<br />
procedimientos de trabajo en la búsqueda, obtención, y recopilación de la bibliografía, así<br />
como la posterior exposición en clase de los resultados obtenidos.<br />
Finalmente, después de impartir el tema, podría realizarse una reflexión conjunta sobre<br />
el estado actual de estos ecosistemas, la importancia ecológica que adquieren las especies<br />
introducidas y su papel en la desaparición o puesta en peligro de las especies endémicas o<br />
autóctonas. Se trata de que el alumnado adquiera conciencia de la problemática y fragilidad de<br />
nuestros ecosistemas, y que sean ellos quienes piensen y propongan medidas correctoras<br />
encaminadas a la recuperación y conservación de las especies en peligro de este ecosistema<br />
único.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 37<br />
ACTIVIDADES<br />
1. ¿En qué islas de la Macaronesia se encuentra el ecosistema de matorral de cumbre?<br />
¿Por qué no se encuentra en otras islas? ¿Entre qué alturas se desarrolla?<br />
2. ¿Qué factores ambientales son propios de esta zona? ¿Las condiciones existentes<br />
son bastante fijas presentan una gran variación? ¿A lo largo del día o/y a lo largo<br />
de las estaciones? Puedes explicar la razón.<br />
3. ¿En que isla o islas se encuentra la vegetación del Pico? ¿A qué altura se<br />
desarrolla? ¿Podrías explicar las condiciones ambientales que hay en esta zona?<br />
¿Conoces las especies que la forman?<br />
4. ¿Cuáles son las especies vegetales dominantes del matorral de cumbre en Tenerife?<br />
¿En La Palma domina la misma especie? ¿Podrías formular una hipótesis que<br />
explicara esta diferencia?<br />
5. Cita al menos cuatro especies representativas del matorral de cumbre de cada isla.<br />
6. ¿Qué fauna es la más abundante en este ecosistema? ¿Tiene alguna particularidad?<br />
7. Cita especies de la fauna de este ecosistema cuyas pautas alimenticias sean:<br />
fitófagos, xilófagos, omnívoros y carnívoros.<br />
8. ¿Qué especies de aves son las más abundantes en estos ecosistemas? ¿Encuentras<br />
alguna especie diferente entre las aves que habitan las Cañadas del Teide en<br />
Tenerife y las de La Palma?<br />
9. ¿El pinzón del Teide de Tenerife habita todo el año en este ecosistema? ¿Con qué<br />
finalidad lo hace?<br />
10. ¿Puedes exponer alguna hipótesis fijándote en la morfología del alcaudón que<br />
explique porqué tiene como hábito clavar las presas en salientes de las plantas y<br />
regresar más tarde para comérselas?<br />
11. Señala sólo aquellas adaptaciones que creas resultan apropiadas para las especies de fauna<br />
que habiten durante todo el año en este ecosistema y, cuando estas condiciones sean<br />
desfavorables, y explica las causas.<br />
VERDADERO/<br />
FALSO<br />
ADAPTACIONES<br />
Refugiarse bajo tierra aislándose del<br />
ambiente inhóspito exterior<br />
Encontrarse en fase larvaria durante la<br />
época desfavorable, protegidas entre la<br />
madera o entre las raíces<br />
Ponerse al sol para calentarse<br />
Irse volando a otros lugares durante el<br />
invierno y otoño y regresar durante la<br />
época propicia<br />
Dotarse de mucho pelo para poder<br />
resistir el frío y la nieve<br />
Sufrir durante su ciclo vital una época<br />
de aletargamiento en su actividad<br />
CAUSAS<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
38 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
12. Explica las diferentes causas por las cuales presentan estas adaptaciones las plantas<br />
que viven en el matorral de cumbre.<br />
ADAPTACIONES<br />
Matorrales con<br />
formas almohadilladas y<br />
redondeadas. Tallos leñosos<br />
CAUSAS<br />
Hojas de pequeño<br />
tamaño, aciculares y poco<br />
aparentes<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 39<br />
13. ¿Podrías explicar por qué los cuervos que antes eran muy abundantes en Las Cañadas del<br />
Teide ahora son muy raros? ¿Sabes cuál fue la causa de que desaparecieran después de los<br />
años sesenta los milanos reales de este ecosistema? Puedes establecer alguna relación<br />
entre ambas desapariciones.<br />
14. Cita algunas especies introducidas en el matorral de cumbre de Las Cañadas del Teide y<br />
en el de La Palma. Explica cómo pueden influir sus actuaciones en el equilibrio de este<br />
ecosistema.<br />
15. ¿Qué tipo de repercusión tuvo en el paisaje el que se declararan parques nacionales, en<br />
1954, a Las Cañadas del Teide y La Caldera de Taburiente?<br />
16. ¿Actualmente cual es la principal amenaza para la flora endémica y en peligro del<br />
matorral de cumbre? ¿Se conoce ya la desaparición de alguna especie por esta causa?<br />
Razona y propón algunas medidas correctoras que se deberían cumplir en estos lugares<br />
que estuvieran encaminadas a recuperar y conservar la biodiversidad de las especies.<br />
ANÁLISIS DE TEXTOS<br />
Extraído del libro: “Viaje del Astrónomo y Naturalista Louis Feuillée las Islas<br />
Canarias (1724)”.<br />
“Feuillée para medir la altitud del Teide buscó dos lugares donde estableció sus estaciones de<br />
observación. La primera estaba situada al nivel del mar y la segunda cerca de la montaña, hallando una<br />
distancia de 210 toesas. Este autor fue el primero en calcular trigonométricamente, utilizando procedimientos<br />
geodésicos, la altura del pico cuyo resultado fue de 2.213 toesas. Esta altitud fue criticada por varios autores,<br />
hasta que en 1771 Borda y Pingré calcularon una altitud de 1.742 toesas; posteriormente, Borda años más<br />
tarde, en 1776, precisó 1.905 toesas equivalentes a 3.712,8 metros, esta fue la primera vez que se hizo una<br />
mención exacta de la altitud del Pico del Teide”.<br />
Feuillée recogió en la base del Teide unas muestras de “unas piedras de un grosor prodigioso, de un<br />
bello color azabache, vitrificadas”, que posteriormente presentó en la Academia de Ciencias de París. Este autor<br />
reconoce que él no pudo llegar hasta el Pico porque se había herido al subir con las rocas, sin embargo otros<br />
compañeros si llegaron, observando multitud de agujeros de los que salían vapores sulfurosos muy calientes. El<br />
médico del grupo recogió cristales de azufre, los envolvió en un papel y se los metió en su bolsillo para que los<br />
viera Feuillée. Experimentó una gran sorpresa cuando fue a ensañárselos, encontró que habían desaparecido y el<br />
bolsillo se había quemado completamente”.<br />
También relató Feuillée que: “el aguardiente y el vino perdían algunas de sus propiedades y observó<br />
que la dificultad de la respiración se debía a la violencia de la subida y al aire sulfuroso que respiraba. También<br />
relata cómo al hablarles a gritos a sus compañeros éstos no le habían escuchado, lo que él exp licaba como un<br />
fenómeno de cambio de movimiento de los corpúsculos sonoros que no producían ninguna impresión en el<br />
tímpano”.<br />
Otros autores, según Bory de Saint-Vicent (1988), como Sprats habían contado que en el año 1652<br />
habían subido unos comerciantes a la cima del Teide y sufrieron opresiones, vómitos, se les agrietó la piel, y que<br />
los pelos se les pusieron de punta cuando atravesaban la arena blanca y las piedras negras. <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong><br />
(1982), unos años más tarde, escribe como todas estas consideraciones son: “una exageración, explicando que se<br />
suelen hinchar las manos por el frío y se ponen las uñas moradas, pero que el resto de los efectos relatados no<br />
eran ciertos”.<br />
CUESTIONES<br />
1. ¿En qué métodos se basó Feuillée para calcular la altura del Pico del Teide?<br />
2. ¿Quién fue el primer autor que dio la altura real para el Pico de Tenerife?<br />
3. ¿Qué tipo de piedras crees que recogió Feuillée en la base del Teide?<br />
4. ¿Podrías explicar por qué cuando el médico le fue a enseñar a Feuillée los cristales<br />
de azufre éstos habían desaparecido?<br />
5. ¿Era cierto que el aguardiente y el vino perdían sus propiedades con la altura? ¿Y<br />
que los corpúsculos sonoros se desplazaban afectando al tímpano y, por esa razón, no<br />
podían oírse en lo alto del Pico?<br />
6. ¿Cuál es la razón fisiológica por la que existe dificultad para respirar en la cima del<br />
Teide?<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
40 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
7. ¿Podrías citar algunos efectos verdaderos que se producen en la ascensión al Pico del<br />
Teide?<br />
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN<br />
1. Sabiendo que la producción primaria neta en el matorral de cumbre es de<br />
unos 0,25 kg/m 2 al año y la biomasa es, aproximadamente, de 1.500 g/m 2 . Siendo la<br />
Productividad un índice de la fertilidad del ecosistema y resulta de la relación entre la<br />
Producción y la Biomasa, calcula la Productividad de este ecosistema.<br />
Calcula el Tiempo de Renovación, es decir lo que tarda este ecosistema en<br />
renovar por completo su biomasa, sabiendo que se expresa como una relación inversa<br />
del ejercicio anterior, es decir, el cociente entre la Biomasa y la Productividad.<br />
¿Crees que la productividad global de este ecosistema tiene un valor elevado o<br />
bajo? ¿Cuál crees que puede ser el motivo?<br />
Compara estos datos con algunos de los obtenidos en otros ecosistemas canarios<br />
y presenta algunas conclusiones.<br />
2. La producción diaria bruta de zonas ocupadas por plantas herbáceas en las<br />
islas es de 3 g/m 2 y su biomasa es de 1 kg/m 2 , siendo su gasto diario en respiración y<br />
mantenimiento de 1 g/m 2 . Calcula la producción neta y la productividad.<br />
La producción bruta en una zona boscosa de la misma isla es de 9 g/m 2 día y su<br />
biomasa corresponde a 10 kg/m 2 , con un gasto diario en respiración y mantenimiento<br />
de la masa forestal de 8 g/m 2 . Calcula la producción neta y la productividad.<br />
Compara las dos productividades ¿Cuál de ellas es mayor?<br />
¿Puedes explicar por qué ocurre esto?<br />
¿Si quisiéramos cultivar una de estas zonas, en cual de ellas obtendríamos un<br />
mayor beneficio productivo y una menor alteración del hábitat?<br />
3. En una isla volcánica aislada el número de humanos que puede vivir en ella<br />
depende de la productividad o riqueza de la isla, por eso en algunas islas se limitaba el<br />
crecimiento poblacional mediante diversos mecanismos: varios maridos por mujer<br />
(poliandria), muerte de niñas recién nacidas (infanticidio femenino), etc. para poder<br />
sobrevivir. Debemos tener en cuenta la Ley del 10%, es decir que sólo pasa de un<br />
eslabón al superior este porcentaje. Además, sabemos que las necesidades calóricas del<br />
ser humano son de unas 2.500 kcal/día:<br />
Si la producción primaria total de la isla es de 5.000.000 kcal/km 2 al año,<br />
conociendo ya las necesidades calóricas del hombre, ¿qué número de habitantes podría<br />
vivir con una alimentación vegetariana en esta isla?<br />
En una isla donde los aborígenes se alimentan casi exclusivamente de productos<br />
derivados de la cría de cabras y ovejas, especia lmente, de leche y carne, teniendo en<br />
cuenta que la eficiencia de asimilación es la correspondiente a la alimentación a partir<br />
del segundo nivel trófico ¿Cuántos habitantes podrían subsistir en esta isla?<br />
Compara ambos sistemas alimenticios y explica cuál de ellos resulta más<br />
eficiente desde el punto de vista energético.<br />
4. Construye una Red Trófica y una Pirámide de biomasa con las especies que<br />
habitan el ecosistema del Matorral de Cumbre en Canarias.<br />
5. Dibuja dos Pirámides de biomasa, una de un ecosistema equilibrado y otra en<br />
donde el ecosistema tenga una mayor abundancia de una especie sobre las demás.<br />
Trata de explicar lo que ha podido ocurrir en este último ecosistema para que presente<br />
este desequilibrio.<br />
1 Profesor Titular del Departamento de Ecología de la U L L 2 Catedrática de Ciencias Naturales.<br />
Coordinadora de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación,<br />
Cultura y Deportes 3 Profesor Titular del Departamento de Geología de la U L L<br />
www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/recursos/upload/PublicaMedioNaturalCanario.pdf<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 41<br />
EL CAMINO REAL DE CHASNA<br />
Mercedes Coderch Figueroa y Agustín Isidro de Lis<br />
1.- Descripción del camino.<br />
El camino de Chasna ha sido una de las principales rutas históricas de Tenerife. Este<br />
camino partía de la villa de La Orotava y ascendía hasta El Portillo para luego bordear el circo<br />
de Las Cañadas, atravesar la vertiente en la Degollada de Guajara y, por último, descender por<br />
dos ramales hasta Granadilla y Chasna (<strong>Vilaflor</strong>), desde donde se podía seguir la ruta hasta<br />
otros pueblos de esa parte de la isla. Es decir, es uno de los caminos que iban de banda a<br />
banda, que comunicaban algunas comarcas del norte y sur de Tenerife, atravesando la<br />
cordillera dorsal por los pasos de montaña o "degolladas".<br />
A pesar de que los caminos de banda a banda recibieron siempre una escasa atención<br />
por parte de las autoridades locales y, apenas se realizaron algunas reformas y<br />
acondicionamiento de los tramos inferiores, porque atravesaban el término agrícola de los<br />
pueblos, sobre el Camino de Chasna se dispone de una información relativamente abundante,<br />
tanto de su trazado como de sus usos principales. Además del trabajo de campo, que ha<br />
permitido reconstruir el trazado que seguía esta ruta en fechas relativamente recientes, el<br />
trazado tradicional de esta vía puede documentarse a través de las numerosas descripciones de<br />
viajeros de los siglos XVIII y XIX.<br />
El camino de Chasna era la ruta usual de los viajeros y turistas que acudían a visitar el<br />
Teide partiendo desde La Orotava o el Puerto de la Cruz, y por ello las crónicas y relatos de<br />
viajes aportan un buen número de descripciones de esta primera etapa del camino que<br />
concluía en El Portillo de Las Cañadas, permitiendo analizar la evolución del paisaje, las<br />
variaciones en el trazado de la vía y los lugares de descanso tradicionales donde los<br />
transeúntes paraban para abrevar el ganado, cargar sus provisiones de agua y pernoctar. El<br />
resto del camino de Chasna, una vez rebasado El Portillo, fue menos frecuentado por los<br />
viajeros que visitaban la isla y consecuentemente hay menos información histórica disponible,<br />
aunque siempre se puede contar con algunos relatos de viajes del siglo XIX y principios del<br />
siglo XX y, además, con la precisa anotación de las geografías descriptivas, guías turísticas y<br />
mapas de Tenerife que se han podido recopilar.<br />
El camino de Chasna podía cubrirse en unas diez u once horas a lomos de mula,<br />
aunque lo frecuente era hacerlo en dos jornadas, descansando en algún punto intermedio. El<br />
trazado del camino se dividía claramente en tres grandes etapas, señalizadas por puntos de<br />
referencia o descansaderos que eran utilizados frecuentemente por los transeúntes en su<br />
recorrido. Las tres etapas principales dividían el camino en:<br />
• El tramo La Orotava-El Portillo.<br />
• El tramo El Portillo-Degollada de Guajara.<br />
• El tramo Degollada de Guajara-<strong>Vilaflor</strong>.<br />
Desde La Orotava al Portillo de Las Cañadas<br />
La primera etapa del camino de Chasna arrancaba del barrio de El Farrobo, en la parte<br />
alta de La Orotava, para dirigirse hasta la Fuente del Dornajito, que constituía la primera<br />
parada de los transeúntes. Las descripciones de viajeros y las guías turísticas de fines del siglo<br />
pasado presentan algunas dificultades para determinar esta primera parte del trazado del<br />
camino de Chasna, pues desde fines del XIX las ascensiones al Teide comenzaron a<br />
efectuarse por la carretera de La Perdoma hasta el barrio de Palo Blanco. A partir de ahí se<br />
ascendía hasta El Portillo. Este camino alternativo permitía acortar la ruta y hacerla más fácil.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
42 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
No obstante, siguiendo algunas de las descripciones más antiguas y la cartografía<br />
disponible, se puede reconstruir con cierta precisión el trazado primitivo del Camino de<br />
Chasna.<br />
El camino atravesaba en el último tramo el camino del Juradillo, una zona de cultivos,<br />
y se encontraba vallado para impedir que los ganados pudiesen entrar en las fincas<br />
colindantes. Aunque el camino se encontraba empedrado, la fuerte pendiente, el transporte de<br />
troncos y la acción de las lluvias provocaban constantes desperfectos en el firme, de los que<br />
nos hablan con reiteración los viajeros que subían al pico del Teide.<br />
El lugar conocido como el Pino o Fuente del Dornajito constituía la entrada en el<br />
Monte Verde y era una zona de descanso obligado en la ruta, como reflejan con gran detalle<br />
muchos relatos de viajeros. La fuente del Dornajito se describe por primera vez en la relación<br />
del viaje al Pico de Tenerife del naturalista Mr. Edems, quien efectuó su ascensión en 1715;<br />
en la versión de esta crónica publicada por el abate Prevost se incluye la siguiente<br />
descripción: "Siguiendo desde allí al pie de la montaña, llegaron a un llano, que llaman los<br />
Españoles el Dornagito en el Monte Verde", nombre que toma, según Prevost, de un profundo<br />
agujero que se halla un poco más adelante sobre la derecha en que cae un agua pura y fresca<br />
de las montañas. Bien fuera porque las descripciones del valle de La Orotava y de la ruta de<br />
ascensión al Pico de Mr. Edems (1715) y del padre Feuillée (1724) tuvieron cierto impacto<br />
cultural sobre los viajeros que acudían a la isla buscando la ascensión al Teide, o bien debido<br />
a su utilidad práctica y a la amenidad del paraje para realizar un primer descanso, resultan<br />
ciertamente frecuentes las descripciones acerca de la fuente del Dornajito y del pino que le<br />
servía de protección.<br />
Alejandro de Humboldt señalaba en su relato de la subida al Teide que estas aguas del<br />
Dornajito eran célebres en Tenerife pues era la única fuente que se podía encontrar en la ruta<br />
de ascenso hacia el volcán. De igual manera, el manuscrito del comerciante portuense<br />
Bernardo Cólogan Fallon, quien ascendió al Teide en el mismo año que Humboldt (1799),<br />
recoge una nueva descripción de la fuente, aunque la denomina Fuente de La Perdoma, lo que<br />
hace suponer que para las gentes del país esta fuente solía denominarse con el mismo nombre<br />
del caserío cercano de La Perdoma, dado que servía de aprovisionamiento a sus habitantes.<br />
Cuando ascendió al Teide Leopold Von Buch, en 1836, el pino del Dornajito, que protegía la<br />
fuente del mismo nombre, estaba ya muy dañado como consecuencia del aluvión de 1826 y<br />
era uno de los pocos exponentes que quedaban del bosque de pinos que había descrito el<br />
padre Feuillée en 1724. El pino del Dornajito acabó desapareciendo a mediados del siglo XIX<br />
como señala el mayor A. Burton Ellis en la crónica de su ascensión al Teide, viaje que debió<br />
realizar entre 1870 y 1885.<br />
A partir de la fuente del Dornajito comenzaba inmediatamente el Monte Verde y<br />
después de salir de la región de los helechos, el camino entraba en la zona del pinar.<br />
Al abandonar la zona de los helechos el transeúnte encontraba en primer lugar una<br />
cruz de madera, que marcaba la ruta del camino de Chasna, conocida como Cruz de la Solera,<br />
y luego continuaba la ascensión hasta el Portillo. En algunos casos, como en la ascensión de<br />
1822 de M. Dumont D'Urville, se solía descansar en algunas cuevas del camino,<br />
especialmente cuando se realizaba el ascenso durante el día y había que esperar a que<br />
refrescase el tiempo antes de atravesar los calurosos llanos de Las Cañadas.<br />
Los puntos que señalaban el camino en la segunda mitad del siglo XIX eran algunas<br />
cruces de madera que marcaban el lugar donde habían sido encontrados los transeúntes que<br />
habían muerto de frío en aquellas alturas, seguramente pobres del valle de La Orotava que<br />
acudían a recoger leña de retama o que cargaban nieve de los pozos del Teide e Izaña y<br />
habían sido sorprendidos por alguna tormenta.<br />
El Portillo constituía el punto final de la primera etapa del camino de Chasna. Desde<br />
allí se desviaba el camino al Teide a través del Llano de la Retama, en tanto que el camino de<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 43<br />
Chasna continuaba hacia el sur bordeando el escarpe de Las Cañadas. Hasta la construcción<br />
de la Carretera La Orotava-<strong>Vilaflor</strong>, el Portillo constituyó la auténtica puerta de entrada en el<br />
circo de Las Cañadas para cualquiera que desease dirigirse al Teide o continuar hacia las<br />
bandas del sur, partiendo desde el valle de La Orotava. El mismo topónimo indicaba la<br />
naturaleza de este paso, que se asemejaba a una puerta monumental formada por dos grandes<br />
pitones de lavas entre los cuales discurría el sendero que daba entrada a Las Cañadas.<br />
Parte del camino se ha conservado, con algunas interrupciones, hasta nuestros días y,<br />
hasta la construcción de la carretera La Orotava-<strong>Vilaflor</strong> (se inició en 1921, entre 1921-1925<br />
se consiguió el enlace con Las Cañadas desde La Orotava y se concluyó en 1947), era la<br />
principal vía de comunicación entre dos comarcas complementarias, y por lo tanto era objeto<br />
de un tráfico relativamente abundante que se mantuvo al menos hasta la década de 1940-50.<br />
No obstante el abandono de la ruta antigua entre <strong>Vilaflor</strong> y La Orotava fue sólo parcial,<br />
debido a que los usos residuales del camino continuaron perviviendo durante cierto tiempo.<br />
Para el transporte de mercancías a lomos de mula, o para el traslado de ganados entre las<br />
diferentes zonas de pasto, el antiguo camino seguía presentando algunas ventajas que<br />
resultaban aún relevantes en la postguerra debido al escaso número de vehículos a motor<br />
disponibles y el coste de los carburantes. El camino ofrecía abrevaderos a lo largo de su<br />
recorrido y, si bien tenía un trazado más abrupto, hay que señalar que era más corto, lo que lo<br />
hacía preferible a las amplias vueltas que daba la carretera. Es por ello que el camino de<br />
Chasna continuó utilizándose durante cierto tiempo y su abandono definitivo resulta bastante<br />
reciente.<br />
2. - Usos tradicionales del camino.<br />
Dado su largo recorrido, el camino de Chasna presentaba una gran variedad de usos<br />
que iban más allá de la simple comunicación entre las bandas del norte y sur de Tenerife,<br />
aunque esta fue siempre la funcionalidad principal de la ruta.<br />
Aparte de servir de comunicación, el uso más importante del camino fue el agrario ya<br />
que, a través de él, los habitantes de una y otra banda intercambiaban o vendían productos<br />
obtenidos en ambas vertientes. Así, por ejemplo, el sur de la isla se convirtió en el granero del<br />
norte a causa del rápido crecimiento de la población de La Orotava a partir de la primera<br />
mitad del siglo XVI, y de la especialización agrícola de esta zona, primero en el cultivo del<br />
azúcar y luego en el del vino. En los siglos XVIII y XIX los intercambios de semillas de<br />
papas fueron muy importantes, y también se vendían en el Norte tanto fruta fresca como<br />
pasada que llegaba sobre todo desde <strong>Vilaflor</strong>, junto con quesos y otros productos ganaderos<br />
del sur. Precisamente, una de las personas entrevistada por nosotros, D. Pedro Morales<br />
García, de 80 años, que vive en El Dornajito, nos contaba como había recorrido el camino de<br />
Chasna llevando castañas en mulos para cambiarlas por higos, en una zona de la vertiente sur<br />
antes de llegar a Guajara.<br />
El camino de Chasna fue igualmente una ruta de pastoreo tradicional que permitía<br />
comunicar los pastos del valle de La Orotava con Las Cañadas y los montes y tierras baldías<br />
del sur de la isla. Las Cañadas y los montes del valle de La Orotava constituían una zona de<br />
pastoreo tradicional para el ganado, pues durante el verano eran muy numerosos los rebaños<br />
que acudían a aprovechar la vaina de retama en Las Cañadas y a ramonear en el Monte Verde<br />
de La Orotava.<br />
En general, los pastores del sur de Tenerife practicaban un sistema de trashumancia de<br />
banda a banda que consistía en aprovechar los pastos de invierno de las costas del sur, para<br />
pasar a los pastos de Las Cañadas durante la primavera y comienzos del verano, y acabar<br />
asentados en los montes del valle durante el estío.<br />
La práctica del pastoreo en los montes del valle de La Orotava hizo que los pastores<br />
bajaran diariamente con sus rebaños a vender la leche por las calles de La Orotava y Los<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
44 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
Realejos, de manera que el camino conocía un trasiego diario de ganados que bajaban desde<br />
los montes por la mañana para retornar al mediodía al Monte Verde.<br />
Otro uso importante fue la explotación del monte que afectó a los tramos inferiores del<br />
camino de Chasna y esencialmente la parte del Portillo a La Orotava. La elaboración de<br />
carbón y leña constituía una actividad vital para los pobres del valle de La Orotava que<br />
subsistían buena parte del año con la venta de estos productos, y tuvo repercusiones negativas<br />
por la intensidad con que se hizo y, generalmente, de forma clandestina. El trazado del<br />
camino de Chasna, de mucha pendiente, favorecía la explotación maderera (de pino canario y<br />
de especies de la laurisilva del monte verde). La explotación de la madera debió remitir<br />
paulatinamente a medida que la intensa deforestación acabó con el pinar de la parte alta del<br />
Valle, pero aún continuaba practicándose a comienzos del siglo XX.<br />
La explotación de los recursos de las cumbres, además del pasto y la extracción de<br />
leña y madera, incluía algunas actividades de menor consideración, que solían practicarse con<br />
cierta frecuencia por los campesinos pobres de La Orotava. La demanda de hielo, para la<br />
fabricación de sorbetes y limonadas, daba empleo a algunos que solían recoger bloques de<br />
hielo en invierno y los conservaban en grutas situadas en la montaña de Izaña o en las faldas<br />
del Teide, a donde acudían en verano para bajar el producto y venderlo en las casas<br />
acomodadas. De igual manera se puede detectar la explotación del azufre de las fumarolas del<br />
Teide, y en el primer cuarto del siglo XX la explotación del cisco de retama, usado como<br />
mantillo orgánico en las fincas de plataneras. Por otra parte, las extensas formaciones de<br />
retamar, tajinaste y hierba pajonera de Las Cañadas, suponían el traslado de las colmenas a las<br />
cumbres durante la primavera y comienzos del verano para explotar la miel de retama.<br />
Finalmente hay que señalar que todos los productos manufacturados que no se<br />
producían localmente eran transportados por esta ruta, así como indicar que para resolver<br />
todas las cuestiones administrativas entre el norte y sur había que desplazarse a través de ella,<br />
para comunicar el lugar de <strong>Vilaflor</strong> con la cabeza de su partido judicial situado en La Orotava.<br />
Esta información ha sido tomada del trabajo El Camino de Chasna: Trazado y Usos,<br />
realizado por Matilde Arnay de la Rosa y J. Víctor Febles González.<br />
3. - Vegetación.<br />
La ruta del camino de Chasna en este primer tramo que llegaba hasta El Portillo fue,<br />
además de un relato frecuente en la obra de viajeros y naturalistas, un auténtico laboratorio de<br />
estudios botánicos que permitió a los naturalistas del siglo XVIII y comienzos del XIX<br />
estudiar sobre el terreno la influencia de la altitud en la estratificación climática y en la<br />
consecuente constitución del paisaje vegetal. Las obras del padre Louis Feuillée y, sobre todo,<br />
de Alejandro de Humboldt constituyeron una auténtica guía descriptiva de los cambios<br />
altitudinales en la vegetación que cualquier viajero podía percibir sencillamente a lo largo de<br />
la ruta; de esta manera, los relatos posteriores nos permiten percibir con claridad las<br />
transformaciones que se fueron operando durante los siglos XVIII, XIX y XX como<br />
consecuencia de la intensa deforestación que desmanteló las diferentes masas boscosas de la<br />
zona.<br />
La descripción de Louis Feuillée (1724) señalaba precisamente esa variedad de climas<br />
y paisajes vegetales que se encontraban a lo largo de la ruta: desde la zona templada<br />
dominada por los cultivos se pasaba a la región del monte verde y la bruma permanente; la<br />
salida de la región de las brumas comenzaba a producirse en la zona conocida como Los<br />
Charquitos y sobre ésta se encontraba el pinar, que ya en 1724 estaba reducido a un bosque<br />
muy clareado donde se apreciaban los efectos recientes del temporal de 1722. El Portillo<br />
marcaba el final de la montaña de los pinos y se entraba en un llano que estaba lleno de<br />
retamas.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 45<br />
Además, en esta ruta, describió el endemismo de la Viola cheiranthifolia o Violeta del<br />
Teide.<br />
Pero fue esencialmente la obra de Alejandro de Humboldt (1799) la que contribuyó a<br />
difundir un modelo descriptivo de los diferentes pisos de vegetación que presentaba el valle<br />
de La Orotava. Utilizando los apuntes que le proporcionó Broussonet1 con posterioridad a su<br />
ascensión, Humboldt definió los cinco pisos principales de vegetación que encontraba en su<br />
camino al Pico:<br />
• la zona de las viñas.<br />
• la zona de los laureles (laurel, madroño, mocán, ...). Incluye la laurisilva y fayalbrezal.<br />
• el pinar (entre 900 y 1200 toesas de altitud).<br />
• la región de las retamas<br />
• la región de las gramíneas.<br />
Constituye la primera aportación de la Fitogeografía como ciencia que trata de la<br />
relación entre la vida vegetal y el medio terrestre en nuestro planeta<br />
Otra figura importante es Leopold von Buch (1836), un viajero que vino a Tenerife e<br />
hizo laboriosas investigaciones sobre ésta y las islas adyacentes. Este naturalista dio a conocer<br />
nuevas conclusiones de sus estudios, más exactas que las de Broussonnet. Establece las<br />
siguientes regiones:<br />
1ª. - Región de las formas africanas, 0-200 toesas.<br />
2ª. - Región de las parras y los cereales, 200-430 toesas.<br />
3ª. - Región de los laureles, 430-680 toesas.<br />
4ª. - La región del Pinus canariensis, 680-980 toesas.<br />
5ª. - La región de las retamas, 980-1730 toesas.<br />
Los viajeros posteriores añadieron numerosos matices al señalar las transformaciones<br />
que percibían en su ascenso. La región de los castaños que Humboldt había señalado en el<br />
primer tramo de su ascensión desde La Orotava hasta el Pino del Dornajito, fue un aspecto<br />
que llamó la atención de los viajeros que recorrían el camino de Chasna en su ascensión al<br />
Teide. Este extenso castañar había sido implantado, a fines del siglo XVI, como bosque de<br />
sustitución del antiguo fayal-brezal que cubría esta comarca; estas actuaciones se prolongaron<br />
durante las dos centurias siguientes, haciendo desaparecer buena parte de los montes<br />
concejiles del valle de La Orotava. Pero, entre fines del XVIII y comienzos del XIX, el<br />
bosque de castaños fue transformado rápidamente en tierras dedicadas a cultivos anuales<br />
como la papa y el millo, produciéndose una rápida erosión de los terrenos situados en la parte<br />
alta del valle de La Orotava.<br />
A la región de los castaños seguía inmediatamente la lenta ascensión por el Monte<br />
Verde, que comenzaba inmediatamente después de la fuente del Dornajito. Dominado por una<br />
espesa formación de brezos arborescentes y laureles, tal como lo describió Alejandro de<br />
Humboldt, el camino era en ese tramo una simple senda resbaladiza, donde los viajeros (que<br />
ascendían a lomos de caballo o mula) rozaban con las ramas de los árboles que cubrían el<br />
camino. El pastoreo permanente de los rebaños en el Monte Verde y, sobre todo, la práctica<br />
constante del carboneo, casi habían destruido esa formación forestal a comienzos del presente<br />
siglo, si bien esta gran masa de vegetación se ha restablecido parcialmente desde entonces.<br />
Dado que el pastoreo y el carboneo se concentraban en la parte alta del Monte Verde,<br />
donde había mayor disponibilidad de hierba y donde la espesa capa de nubes cubría las<br />
fumarolas de las carboneras evitando la denuncia ocasional, era esta parte alta del monte la<br />
más deforestada. El límite superior del Monte Verde, donde la vegetación arbórea era más<br />
rala a consecuencia del carboneo clandestino, era conocido con el topónimo de Los<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
46 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
Charquitos en referencia a la humedad del ambiente y a la formación de zonas encharcadas<br />
con una gran cantidad de helechos que cubrían el suelo. Este cambio en la vegetación no pasó<br />
desapercibido para Alejandro de Humboldt que lo recogió en su relación del Viaje a las<br />
Regiones Equinocciales al señalar que tras el Monte Verde se entraba en la región de los<br />
helechos, constituyendo seguramente una formación vegetal de sustitución como<br />
consecuencia de la deforestación del fayal-brezal en sus cotas más altas.<br />
El camino de Chasna, una vez que se abandonaba el Monte Verde y la región de los<br />
helechos, entraba en la zona del pinar que habían descrito en sus relaciones de viaje tanto Mr.<br />
Edems como Louis Feuillée y Alejandro de Humboldt. Los árboles aislados que se<br />
encontraban en esta región del pinar constituían puntos de referencia del camino de ascensión<br />
al Portillo y fueron descritos con detalle en la relación de viaje de Mr. Edems en 1715. Estos<br />
puntos de referencia, desaparecidos en la actualidad como consecuencia de la tala del pinar<br />
antiguo y del abandono reciente de la ruta, aparecen reiteradamente en las descripciones de<br />
viajes posteriores, pues los viajeros del siglo XIX utilizaban los primeros relatos de las<br />
ascensiones al Teide como texto de referencia y solían realizar frecuentes anotaciones sobre<br />
los pequeños cambios que hallaban en el trazado y en el aspecto del paisaje que observaban.<br />
Este tramo que llevaba desde el monte verde al Portillo estaba poblado por un pinar<br />
disperso a comienzos del siglo XVIII, cuando Mr. Edems realizó su ascensión por el camino<br />
de Chasna; pero ya en la época de la ascensión de Louis Feuillée (1724) el pinar estaba muy<br />
clareado, pues a las frecuentes talas que se habían ido produciendo, se había unido el efecto<br />
devastador del temporal de 1722. Los puntos que señalaban el camino en la segunda mitad del<br />
siglo XIX, cuando el mayor A. Burton Ellis realizó su ascensión al Pico por el camino de<br />
Chasna eran, como ya hemos señalado, algunas cruces de madera.<br />
www.educa.rcanaria.es/fundoro<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 47<br />
Jaime Coello Bravo<br />
IN MEMORIAM<br />
Telesforo Bravo, el hombre que leía la tierra. Una vida dedicada a investigar y proteger la<br />
naturaleza canaria.<br />
En el momento de escribir estas palabras me asaltan sentimientos encontrados. La<br />
conciencia de haber disfrutado de los últimos veinticinco años de la vida de uno de los más<br />
grandes hombres que ha dado esta tierra, me llena de satisfacción. La pérdida del hombre, de<br />
mi abuelo, y el convencimiento de que con su muerte, muere también una parte importante<br />
del tesoro de sus conocimientos, me duele en el alma.<br />
Su saber, afortunadamente, no se pierde del todo, pero su cabeza estaba llena de<br />
pequeñas historias, anécdotas y saberes que abarcan todos los aspectos de la vida de estas<br />
islas que tanto amó.<br />
Telesforo era un sabio en el más amplio sentido del término. Naturalista y artesano,<br />
dibujante y ebanista, aventurero y maestro encarnaba el espíritu de una Ilustración tardía.<br />
Nació en su Puerto de la Cruz hace 89 años en una casa humilde de la Calle de la Hoya que<br />
hoy ya no existe. En el mismo Puerto de la Cruz que nos regaló a Agustín de Bethencourt y a<br />
Iriarte y donde se desarrollaron las primeras investigaciones con primates del mundo, a cargo<br />
del investigador alemán Wolfgang Khöler a principios de siglo XX.<br />
Su padre, piloto de primera y patrón de un barco de cabotaje que hacía la ruta Santa<br />
Cruz- Garachico- La Palma, propiedad del armador noruego Thorensen, fomentó sus innatas<br />
ansias de saber e intentó con todos los medios a su alcance alimentarlas.<br />
En ocasiones se llevaba a sus dos hijos varones en sus singladuras. A mi abuelo se le<br />
iluminaban los ojos cuando recordaba estos viajes, su desembarco en " La Rapadura" en la<br />
costa de Santa Úrsula, la honda impresión que le causaba el cielo nocturno plagado de<br />
estrellas.<br />
Desaparecía varios días con su hermano Buenaventura por los riscos de Martiánez, en<br />
el Puerto de la Cruz. Allí trepaba con sus libros a la espalda y en el mismo lugar en que se<br />
impregnaba de unos conocimientos impresos y estáticos, aprendía a leer la naturaleza.<br />
Investigaba los huesos de lagartos y ratas, buscaba peces y moluscos en los charcos de marea,<br />
navegaba con su yola de charco en charco, de playa en playa, exploraba las sepulturas<br />
guanches. Me contó en una de nuestras charlas que estuvo doce años haciendo esto, sin que<br />
nunca le frenaran las inclemencias del tiempo.<br />
Esa vida al aire libre tan inusual en su época hizo que algunos le consideraran un loco.<br />
Su físico, labrado a cincel por las rocas y moldeado por el agua del mar, le valió el apelativo<br />
del " Tarzán de Martiánez".<br />
Ese paraíso en el que creció y del que se alimentó física y espiritualmente murió años<br />
más tarde a manos del mal llamado “progreso”, que tantas aberraciones ha justificado y que<br />
tanto nos ha quitado en esta tierra. Mi abuelo lo consideraba un tesoro natural inigualable y<br />
nunca superó su pérdida.<br />
A mi juicio eran cuatro los rasgos principales del carácter de Telesforo Bravo:<br />
Una gran vitalidad y optimismo y un humor socarrón y transgresor que le valieron<br />
sobrevivir a una guerra y dos años de privaciones y epidemias en Persia, un ansia ilimitada de<br />
descubrir y conocer , su profundo amor por el entorno y la vida al aire libre y su humanismo e<br />
inagotable vocación docente y de servicio.<br />
Parte de la grandeza de mi abuelo, reside en que jamás perdió ninguna de estas<br />
cualidades y allí estaba con sus 89 años navegando en internet o escribiendo nuevas<br />
publicaciones en el ordenador, viajando a Cabo Verde, a Azores o a cualquiera de las Islas<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
48 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
Canarias, acudiendo a todos los lugares donde era requerida su presencia, para dar una charla,<br />
una conferencia, para hacer una salida de campo.<br />
El afán didáctico y el amor por la docencia le acompañó desde muy temprana edad,<br />
cuando oficiaba de guía de sus compañeros de excursión. Luego llegó a ser maestro nacional<br />
ocupando primero plaza en San Sebastián de la Gomera desde 1935, hasta que estalló la<br />
Guerra Civil. Después le trasladaron a Santa Cruz de Tenerife. Allí, enseñaba a los reclutas<br />
que iban camino del frente, hasta que él mismo fue llamado a acudir a la contienda.<br />
Las pocas veces que hablaba de la guerra, era para criticar su sinrazón y estupidez.<br />
Describía las misas de campaña con los soldados de rodillas, mientras los obuses silbaban por<br />
encima de sus cabezas; y los encuentros amistosos de los soldados de los dos ejércitos en<br />
períodos de mal tiempo que la bonanza rompía, trayendo de nuevo las balas. A la guerra se<br />
llevó su cámara fotográfica y retrató los efectos de la guerra con toda su crudeza.<br />
Nueve años estuvo movilizado, pero prefirió renunciar a la vida militar que le ofrecía<br />
seguridad y muchas perspectivas de futuro. Su punto de mira estaba en otro lugar. Sus ansias<br />
de saber le llevaron a las aulas situadas en la Ciudad Universitaria, en cuyas trincheras había<br />
combatido. Y en el logro de esta meta encontró una aliada excepcional, su mujer Asunción<br />
Bethencourt. Ella, maestra como él, se quedó cuidando el fuerte cuando él marchó a estudiar a<br />
Madrid, ya con treinta y tantos. Devoró sus años de carrera beneficiándose de los medios que<br />
se ponían a su disposición. Estudió Ciencias Naturales y eso, a su juicio, contribuyó a darle<br />
una visión global del entorno que le rodeaba. Sabía de Física, de Química, de Matemáticas, de<br />
animales y plantas y, por supuesto, de "piedras".<br />
De todos estos saberes eligió especializarse en Geología pero siempre como integrador<br />
de los demás conocimientos de la Naturaleza. Tras la carrera comenzó trabajando para una<br />
compañía que se dedicaba a hacer estudios y obras hidráulicas por toda la Península.<br />
Recordaba cuando el Paseo de la Castellana estaba cubierto de campos y sabía situarte el<br />
lugar donde en su época hubo un pozo.<br />
Su buen hacer llegó a oídos de una compañía estadounidense que le contrató para<br />
trabajar en Irán, entonces Persia. Eran los años de la Guerra Fría y Estados Unidos quería<br />
consolidar su presencia en aquel país, por su importancia estratégica, como parte del flanco<br />
Sur de la Unión Soviética. Así, se lanzaron a construir pistas de aterrizaje y carreteras por<br />
todo Irán.<br />
A mi abuelo, le tocó la región del Azerbayán iraní, zona inhóspita y poco poblada.<br />
Con su guía armenio se adentraba en aquellas grandes extensiones trazando carreteras,<br />
abriendo pozos. Negociaba con jefes tribales que encontraba en su camino, a veces se topaba<br />
con bandidos con los que tenía que regatear su derecho de paso. Entre bromas, como era<br />
habitual en él, contaba que se llegó a convertir en una especie de reyezuelo local.<br />
Dos años estuvo allí, hasta que mi abuela al conocer de una epidemia que asolaba la<br />
región y que causó gran mortandad entre los estadounidenses, le vino a buscar.<br />
Ya le habían propuesto convertirse en geólogo de la empresa y trabajar en varios<br />
proyectos alrededor del mundo. Pero el amor pudo más y volvió a su tierra.<br />
Al regresar estuvo trabajando en el Museo Canario, en el que estuvo un breve pero<br />
fecundo período de tiempo. La colaboración con esta institución continuó hasta días antes de<br />
su muerte.<br />
Después vino la docencia, la cátedra y el decanato en la Universidad de La Laguna, en<br />
aquellos años difíciles en que la vida académica estaba tan cargada de connotaciones políticas<br />
y sociales. En la Universidad de La Laguna se convirtió en maestro de maestros y<br />
generaciones de maestros, biólogos, químicos, farmacéuticos y geógrafos disfrutaron con sus<br />
conocimientos. Comunicador y divulgador científico extraordinario, era capaz de transmitir<br />
todo su entusiasmo, interés y pasión por las materias que impartía. Lo aderezaba todo con<br />
grandes dosis de humor que rompían las pérdidas de concentración y el riesgo del tedio. Era<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 49<br />
un profesor que dejaba huella en sus alumnos, a los que procuraba alimentar con sus<br />
conocimientos y de los que recibía juventud.<br />
Capítulo aparte merece su especial relación con las Cañadas del Teide, de noche y de<br />
día, en invierno y en verano. Durante años las recorrió en solitario, pasando muchas noches al<br />
raso. Las noches de invierno en Pico Viejo, combatía el frío haciendo una fogata y calentando<br />
lajas de fonolita y acercándolas a su saco de dormir.<br />
Su obra científica es extensa y en muchos casos pionera. Bravo inaugura los estudios<br />
modernos sobre la Caldera de Taburiente, sobre la geología de la Gomera, sobre los tubos<br />
volcánicos, sobre la geología y la hidrogeología de los subsuelos de las islas. Sus trabajos de<br />
cartografía geológica son excelentes, y representan herramientas útiles para todo aquel que<br />
desee abordar el estudio de nuestra geografía.<br />
Siguiendo sus propias inclinaciones, mi abuelo fue un gran geólogo de campo, y toda<br />
su labor científica está sólidamente anclada en un elegante y meticuloso trabajo de este tipo.<br />
Lo realizó casi todo a pie y en algunos casos en condiciones penosas, como en el caso de la<br />
investigación geológica de galerías de captación de aguas subterráneas, cuyo estudio abordó<br />
primero en solitario durante diez años y luego en compañía de su hijo y de su yerno.<br />
Bravo encontró múltiples restos prehispánicos. Fue el primero en citar lavas<br />
submarinas (lavas almohadilladas), a más de 600 m. de altitud en la Caldera de Taburiente.<br />
Descubrió los primeros fósiles de lagartos y ratas gigantes en Tenerife. Describió por primera<br />
vez las enigmáticas estructuras aborígenes denominadas "queseras" en Lanzarote.<br />
Redescubrió el "Paisaje Lunar", alertó a las autoridades de la existencia de gases volcánicos<br />
en las galerías. Denunció hace más de treinta años a las autoridades municipales, la<br />
contaminación de los acuíferos. Puso su saber científico al servicio de la búsqueda de las<br />
aguas subterráneas en toda Canarias, pero fundamentalmente en Tenerife y la Palma, siendo<br />
innumerables las galerías y pozos que se abrieron bajo su asesoramiento.<br />
Se opuso a la introducción de muflones y arruís en los Parques Nacionales del Teide y<br />
la Caldera y habló con voz firme para tranquilizar y serenar los ánimos cuando se dejaron<br />
sentir los seísmos en Tenerife, cuando se alertó sobre el riesgo del complejo de volcanes de<br />
Cumbre Vieja en la Palma, cada vez que se hablaba de riesgo volcánico.<br />
Soportó durante años y en silencio las críticas de parte de sus colegas que negaban<br />
rotundamente su teoría sobre la formación de las Cañadas del Teide, hasta que fue finalmente<br />
demostrada.<br />
La noche del seísmo del año 89, que se dejó sentir en buena parte de Tenerife, mi<br />
abuelo habló por la radio y recién levantado de la cama dijo que creía que el origen podía<br />
estar en una falla situada entre Tenerife y Gran Canaria y que no había de qué preocuparse,<br />
tesis que más tarde se confirmaría. Era capaz de arrancar una sonrisa al más serio cuando se<br />
hablaba de temas comprometidos. Cuando le preguntaron por las tesis catastrofistas que<br />
anunciaban que el Volcán de Cumbre Vieja entraría en erupción, se desplomaría y provocaría<br />
una ola de gigantescas dimensiones que acabaría arrasando la Costa Este de Estados Unidos,<br />
su primera reacción fue reírse y recomendar a los palmeros que se compraran una tabla de<br />
surf porque así podrían viajar gratis a América. Era consciente más que nadie de los enormes<br />
y atávicos miedos que produce la naturaleza en la gente y por eso combatía con todas sus<br />
fuerzas el alarmismo y el amarillismo científico.<br />
Dibujante extraordinario, orfebre y ebanista excepcional, realizó alguna talla religiosa,<br />
hoy en una iglesia del Norte de Tenerife y muchos muebles y objetos decorativos con motivos<br />
naturales egipcios y mesopotámicos.<br />
A veces, ya con los ochenta cumplidos, dormía en la azotea de su casa en su saco de<br />
dormir, contemplando las estrellas fugaces que recorrían el cielo nocturno. Cada vez que yo<br />
necesitaba un pronóstico fiable del tiempo le llamaba a él. Se levantaba temprano, iba a la<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
50 Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong><br />
azotea y allí leía el cielo y el mar. Luego miraba el barómetro y hacía su pronóstico, no solía<br />
fallar.<br />
La diferencia entre este hombre tan extraordinario y el resto de la gente es que<br />
nosotros nos ponemos frente al paisaje y los elementos que lo componen y los observamos,<br />
medimos o estudiamos; Bravo se metía tan dentro del paisaje que parecía una parte más de él.<br />
Sus últimos años fueron hermosos y fecundos. Gozó de buena salud y de claridad de<br />
ideas hasta el último día de su vida y hasta el último día de su vida continuó escribiendo<br />
artículos de investigación y divulgación sobre la naturaleza de nuestras islas, rodeado del<br />
cariño de su familia; de su hijo y mis padres, de sus nietos y bisnietos.<br />
Obtuvo, al fin, el reconocimiento de sus paisanos, los canarios de las siete islas. A su<br />
casa, a la que llamaba su "Universidad", acudía gente de las siete islas y de las siete era<br />
reclamado para dar charlas y conferencias o para una entrevista. Disfrutaba sobremanera del<br />
contacto con la gente y, en especial, cuando acompañaba a sus profesores de la Asociación<br />
"<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>". Estas actividades le daban vida y a ellas se entregaba en cuerpo y alma.<br />
Llamaba en todos los foros a recuperar la dignidad de su pueblo, a no perder la<br />
memoria colectiva, el legado de nuestros padres y abuelos, a no destruir nuestro medio<br />
natural. Nos hacía ver que nuestra realidad turística y urbana, tuvo un pasado lleno de<br />
sombras, de hambre y emigración, pero jalonado de detalles hermosos y heróicos que no<br />
deben caer en el olvido; que no hay nada más bello que la obra de la Naturaleza que tarda<br />
millones de años en completar su tarea.<br />
La humildad de mi abuelo le llevaba a tratar con el mismo respeto tanto a una<br />
personalidad como al más humilde de los hombres. Eso nos lo inculcaba a todos los que le<br />
rodeamos. Hasta el día de su muerte fue como un niño, con los ojos chispeantes, que nunca<br />
perdió la capacidad de asombro, ni su gusto por las bromas. Hay muchos ejemplos de esto.<br />
Durante el acto de nombramiento de Hijo Predilecto de la Isla de Tenerife, en el Salón Noble<br />
del Cabildo y ante la presencia de muchas autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la<br />
región, se le ocurrió decir que el Teide era un elemento femenino, que amamantaba a todos<br />
los canarios. Cuando le anunciaron que le habían galardonado con el Teide de Oro de Radio<br />
Club Tenerife dijo que le parecía muy bien, pero que el Teide ya era suyo.<br />
Con esa misma picardía infantil, sonreía cuando en una de sus últimas entrevistas<br />
decía que había sido feliz, porque en su vida había hecho lo que le había dado la gana.<br />
No puedo terminar estas palabras sin recordar que alguno de los momentos más felices<br />
de mi vida los he pasado con mi abuelo, al aire libre en alguno de los extraordinarios lugares<br />
que nos brinda la naturaleza de nuestras islas, donde toda su fantástica sabiduría y<br />
personalidad se desplegaban en su plenitud. Es fácil entender lo que puede sentir un niño de<br />
siete años que mira por primera vez al cielo estrellado en una clara y fría noche de verano, y<br />
que, en medio del silencio de Las Cañadas, oye historias sobre dioses y seres mitológicos<br />
trazados en el firmamento, sobre mundos de roca y gases helados situados a distancias que ni<br />
siquiera la imaginación puede abarcar.<br />
Ahora cuando voy hacia su casa, todavía pienso que lo encontraré sentado en su<br />
biblioteca, leyendo un libro o clasificando sus diapositivas; y cuando miro al Teide desde esta<br />
Gran Canaria desde la que ahora escribo, veo su rostro esculpido en la piedra, unido para<br />
siempre al paisaje que le vio nacer, que le dio tanto, al que dio tanto.<br />
Telesforo, Telesforito, como lo llamaba mi abuela cariñosamente o cuando le pedía<br />
algo, se ha ido con su martillo a caminar por los “misterios” del cielo. Desde arriba nos<br />
observa y nos advierte como lo hizo en una de sus charlas, poco antes de fallecer:<br />
"... este clima paradisíaco representa un auténtico peligro, ya que si la ocupación del espacio<br />
habitable sobrepasa cierto límite, la calidad de vida desaparece; si la densidad de la propiedad<br />
vecinal se hace minifundista, el paisaje original sólo será un recuerdo".<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Salida didáctica:“Estudio geológico-botánico de Guajara y Paisaje Lunar” 15, 16, 17/9/<strong>2006</strong> 51<br />
Si Telesforo Bravo fue capaz de transmitir, a los que alguna vez le escucharon,<br />
siquiera una pequeña parte de su profunda sabiduría y del inmenso amor que sentía por<br />
nuestras islas, y estoy seguro de que así fue, entonces su obra está completa.<br />
Jaime Coello Bravo<br />
Técnico Jurídico. GESPLAN<br />
Medio Ambiente CANARIAS<br />
Revista de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente<br />
www.gobiernodecanarias.org/medioambiente<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”