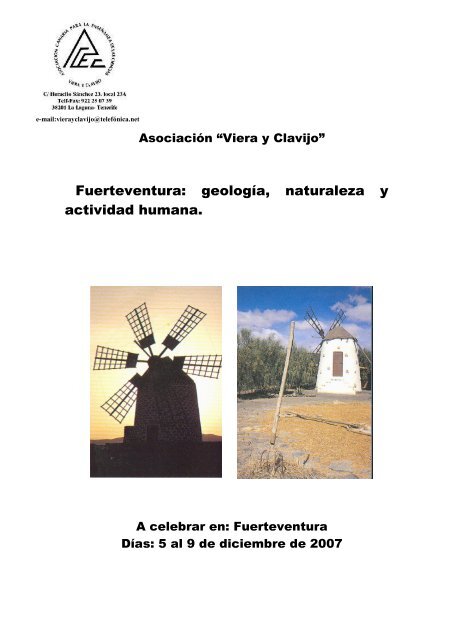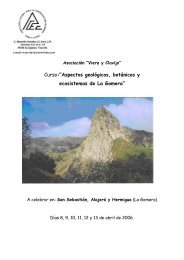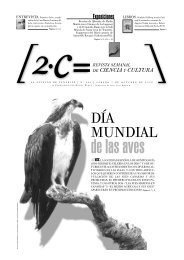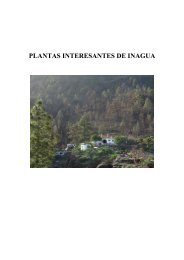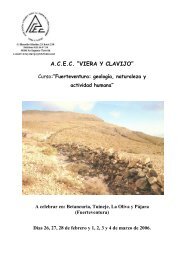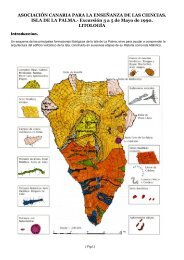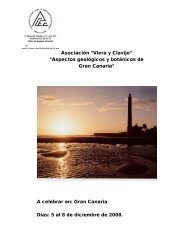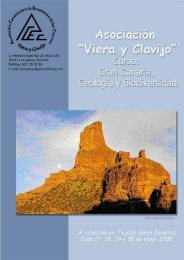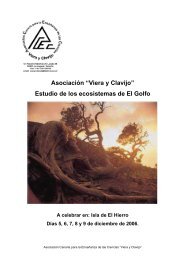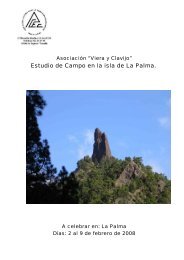Fuerteventura: geología, naturaleza y - ACEC. Viera y Clavijo
Fuerteventura: geología, naturaleza y - ACEC. Viera y Clavijo
Fuerteventura: geología, naturaleza y - ACEC. Viera y Clavijo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 1 -<br />
e-mail:vierayclavijo@telefónica.net<br />
Asociación “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”<br />
<strong>Fuerteventura</strong>: <strong>geología</strong>, <strong>naturaleza</strong> y<br />
actividad humana.<br />
A celebrar en: <strong>Fuerteventura</strong><br />
Días: 5 al 9 de diciembre de 2007
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______1<br />
ÍNDICE<br />
ÍNDICE ______________________________________________________________________________ 1<br />
Listado de asistentes ___________________________________________________________________ 2<br />
Programa de actividades: _______________________________________________________________ 3<br />
Las singularidades de <strong>Fuerteventura</strong> ______________________________________________________ 4<br />
Geología de <strong>Fuerteventura</strong> ____________________________________________________________ 6<br />
La desertificación de <strong>Fuerteventura</strong> _____________________________________________________ 24<br />
Pájara ______________________________________________________________________________ 28<br />
La península de Jandía. ________________________________________________________________ 30<br />
El Parque Natural de Jandía ___________________________________________________________ 35<br />
El Saladar de Jandía __________________________________________________________________ 40<br />
La Pared de Jandía ___________________________________________________________________ 44<br />
Breve Historia de la Vegetación Majorera ________________________________________________ 45<br />
La Oliva ____________________________________________________________________________ 47<br />
Malpaís de la Arena: Última erupción volcánica de <strong>Fuerteventura</strong>. ____________________________ 48<br />
Los molinos de viento _________________________________________________________________ 50<br />
El trabajo con palma en <strong>Fuerteventura</strong> ___________________________________________________ 53<br />
Jandía: el nido del halcón ______________________________________________________________ 56<br />
La obra social de don Gustavo ____________________________________________________________ 60<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
2_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Listado de asistentes<br />
1- Acosta Trujillo Aída<br />
2- Alvarado Quesada Ricardo<br />
3- Bravo Bethencourt Jesús<br />
4- Castellano Fernández Mª Rosa<br />
5- Domínguez Roldán Gema<br />
6- Eugenio Baute Francisca<br />
7- Ferrera Goya Eladio<br />
9- Henríquez Gómez José Manuel<br />
10- Marrero Évora Emma Rosa<br />
11- Marrero Pérez Beatriz<br />
12- Mesa Alonso Jesús Enrique<br />
13- Paz Coruña Mª del Carmen<br />
14- Pérez Martín Bernardino<br />
15- Rodríguez Ferrer, Teresa<br />
16- Sánchez Ruano Ana Gloria.<br />
17- Sepúlveda Santana Marco<br />
18-Torres Perez Juan Carlos<br />
19-Valido Suárez, Arminda<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______3<br />
Programa de actividades:<br />
Miércoles 5 de diciembre<br />
17,00h- Salida Tenerife-<strong>Fuerteventura</strong>.<br />
18,00h- Recogida del grupo (coches de alquiler) y traslado a hotel para alojamiento.<br />
19,00h- Presentación del curso y entrega de materiales a cargo del coordinador.<br />
20,00h- Cena<br />
21,30h- Charla con power point a cargo de D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andreu<br />
“ Adaptación de las plantas a la aridez”<br />
Jueves 6 de diciembre<br />
Desayuno<br />
9,00h- Salida para recorrido a pie y estudio de <strong>geología</strong>, formaciones vegetales, suelos,<br />
paisajes y ecosistemas de:: Salida desde el cruce de Cañada de La Barca, cruzar el Jable,<br />
inicio de la playa de Cofete y vuelta por el Barranco de Pecenescal hasta el Risco del Paso(<br />
hay que llevar agua y comida).<br />
18,00h- Recogida del grupo y traslado a hotel.<br />
19,30h-Cena<br />
21,30h- Charla con power point a cargo de D. Enrique Moreno Batet:<br />
“ ¿Porqué son rosas las salinas”<br />
Viernes 7 de diciembre<br />
Desayuno<br />
9,00h- Salida en coches de alquiler para recorrido y estudio de <strong>geología</strong>, formaciones<br />
vegetales, suelos, recursos hídricos, paisajes y ecosistemas de la Península de Jandía con el<br />
siguiente recorrido: Morro Jable - Cofete - Agua Cabras - Punta de Jandía.<br />
19,30h-Cena<br />
21,30h- Charla con power point a cargo de D. Francisco La Roche Brier:<br />
“Las primeras mediciones científicas de la altura del Teide”<br />
Sábado 8 de diciembre<br />
Desayuno.<br />
9,00h. -Salida para recorrido y estudio de Malpaís de La Arena<br />
14,30h- Almuerzo en restaurante<br />
Villa Verde<br />
16,00h- Salida para recorrido y estudio de Gran Valle (poblado aborigen)<br />
18,00h- Regreso a hotel<br />
Domingo 9 de diciembre<br />
Desayuno.<br />
10,00h. Recorrido por la costa para e4studio de intermareal y playas levantadas.<br />
17,00h.- Recogida del grupo y traslado al aeropuerto.<br />
18,20h- Salida <strong>Fuerteventura</strong>-Tenerife<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
4_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Las singularidades de <strong>Fuerteventura</strong><br />
<strong>Fuerteventura</strong> es la isla del paisaje del alma, la isla del silencio y del dormir bien. Los<br />
canarios tenemos la inmensa fortuna de haber nacido en unas Islas sin duda privilegiadas, pero<br />
entre todos, los majoreros han sido de los más afortunados. Sin embargo, es mucho más fácil<br />
reparar en el evidente esplendor de las playas de <strong>Fuerteventura</strong> que en los sutiles cambios que,<br />
al atardecer, iluminan los campos del interior componiendo un cuadro etéreo de cálidos tonos<br />
cambiantes. Esta belleza sutil es, posiblemente, mas difícil de percibir que la de otros ambientes<br />
característicos de nuestras Islas, pero también es infinitamente más fácil de destruir. Los<br />
malpaíses y los barrancos son elementos muy evidentes de la <strong>naturaleza</strong> canaria que, poco a<br />
poco, vamos aprendiendo a valorar; los paisajes de <strong>Fuerteventura</strong>, están llenos de singularidades<br />
que muchos no han descubierto y quizás ello este influyendo en un progresivo deterioro<br />
irreflexivo de uno de los últimos paraísos canarios.<br />
Lo primero que choca de <strong>Fuerteventura</strong> es su modelado geológico. La antigüedad de su<br />
paisaje nos ofrece magníficos ejemplos de morfología volcánica aplanada por un largo proceso<br />
erosivo. El paisaje geológico es reforzado por la escasez de vegetación.<br />
En el Macizo de Betancuria aflora el Complejo Basal, las raíces de la Isla. Bajo ese nombre<br />
se agrupan rocas sedimentarias, plutónicas, subvolcánicas y volcánicas submarinas. Los<br />
materiales sedimentarios pertenecen a la corteza oceánica, asignándoseles unos 100 millones de<br />
años, muy anterior al magmatismo canario y coincidente con la apertura del Atlántico. La<br />
topografía de suaves lomos redondeados del Complejo Basal está provocada por su antigüedad,<br />
lo que implica una mayor exposición a la erosión, y por que estos terrenos formaron parte del<br />
lecho marino durante mucho tiempo.<br />
Las primeras coladas que hicieron emerger a <strong>Fuerteventura</strong> se remontan a 17-20 millones de<br />
años. En una primera y dilatada etapa, de unos 5 millones de anos, tuvieron lugar erupciones<br />
basálticas fisurales que originaron grandes edificios tabulares, formados por el apilamiento de<br />
miles de coladas. Los res tos de aquellos edificios, desmantelados por la erosión y el tiempo,<br />
son los relieves más acusados de la Isla, al sureste y en la Península de Jandia. En esos lugares<br />
se pueden observar los apilamientos de coladas formando fuertes escarpes que son suavizados<br />
por los taludes. Tales apilamientos han sido cortados por los antiquísimos barrancos detenidos<br />
en el tiempo que dieron lugar a mesas, cuchillos y cerros aislados. Los modelos más típicos son<br />
los valles en U. Realmente se trata de grandes barrancos en los que el perfil del fondo ha sido<br />
rellenado hace mucho tiempo por los taludes del pie de la ladera. En algunos casos el perfil en U<br />
puede haber sido alterado por la irrupción en el valle de materiales provenientes de erupciones<br />
más recientes.<br />
Después de un largo periodo de reposo, la actividad volcánica se reanude en <strong>Fuerteventura</strong><br />
hace unos 2 millones de años. Fue la época de la formación de las grandes llanuras pedregosas,<br />
de caliches y de suelos arcillosos. Algo más tarde, hace apenas unos pocos miles de años, se<br />
registraron las últimas erupciones majoreras, las que originaron los malpaíses que ampliaron la<br />
isla hacia el norte e hicieron que Lobos emergiera, las que dieron lugar al malpaís de la Arena,<br />
al de Jacomar y El Sobaco, al malpaís Chico y al Grande.<br />
Otro aspecto notable del modelado de <strong>Fuerteventura</strong> es la abundancia de playas levantadas y<br />
rasas (plataformas emergidas), que son un reflejo de las variaciones en el nivel del mar que<br />
provocaron avances y retrocesos de la línea de costa. La existencia de plataformas de abrasión,<br />
extensas y poco profundas, facilitan la vida de numerosos organismos cuyos restos son<br />
arrastrados por el mar hasta la costa y se convierten en uno de los componentes mayoritarios de<br />
las arenas claras. Estas arenas se van acumulando en las playas, donde el viento las seca y<br />
empuja tierra adentro depositándolas en campos de dunas. Así se forman los bellos .jables. (del<br />
francés sable = arena) de Jandia, Corralejo y El Cotillo.<br />
Los vientos alisios también soplan en <strong>Fuerteventura</strong>, pero solo en el Pico de la Zarza (con<br />
algo mas de 700 metros de altitud) llegan a lamer las cumbres del Macizo llevándose la<br />
humedad que portan hacia otros sitios. Ali no hay grandes bosques como en otras Islas, quizás<br />
ni en los tiempos en que era Maxorata ni mucho antes; sin embargo, en los paisajes majoreros<br />
encontramos las mejores muestras de los hábitats subdesérticos de las zonas bajas.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______5<br />
Las tahonas, molinos y molinas nos conectan con la época en que <strong>Fuerteventura</strong> era el<br />
granero de Canarias y poseía una importantísima cabaña ganadera, que continua siendo de las<br />
más numerosas del Archipiélago. El declive de estos sectores económicos ha posibilitado la<br />
lenta recuperación de un territorio profundamente transformado. Hoy vemos un paisaje<br />
dinámico que evoluciona hacia formas próximas a las originales, se conservaron solo en lugares<br />
inaccesibles y escasamente productivos.<br />
Las tabaibas y los cardones son vestigios de los matorrales que se suponen originales. Hay<br />
tabaibales en las laderas de algunos malpaises, lomadas, taludes y escarpes, siempre en sitios<br />
bajo la influencia directa de la brisa marina. Los cardonales están mas restringidos a Jandia,<br />
donde se encuentra la especie común a todo el Archipiélago (Euphorbia canariensis) y un endemismo<br />
local (E. handiensis) con un territorio muy restringido y que no se halla en ningún otro<br />
lugar del mundo.<br />
Las palmeras y tarajales son casi los únicos representantes arbóreos de la vegetación<br />
autóctona. Se encuentran en el cauce de los barrancos, en el fondo de los valles y,<br />
especialmente, en los bordes de antiguas gavias. Estas terrazas de cultivo son un ingenioso<br />
invento majorero que optimiza el use del suelo y el agua evitando pérdidas de unos recursos<br />
tremendamente escasos.<br />
En los cauces de los barrancos por los que discurre un hilillo de agua crece un denso<br />
matorral dominado por los matosmoros. Esta especie también interviene en los saladares, un<br />
ambiente mucho más rico que encontramos en las áreas de trasplaya, en las zonas que<br />
periódicamente son inundadas por la marea. El saladar del Matorral, en Morro Jable, es el mejor<br />
de la Isla y del Archipiélago; allí hay matosmoros, salados, saladillos, matos, tebetes y otras<br />
muchas especies de plantas, sin embargo la importancia de estos ambientes no es solo botánica,<br />
esta mucho mas relacionada con su carácter de zona húmeda. y, por tanto, con las aves.<br />
Cerca de los saladares se suelen encontrar las zonas por las que se produce la entrada de<br />
arenas que originan los jables. La tremenda aridez, la fricción producida por el movimiento de<br />
la arena, la elevada insolación y la salinidad son factores que limitan el establecimiento de la<br />
vida en el jable. Las uvas de mar y los grandes balancones coronando las dunas ancladas en la<br />
trasplaya dan paso tierra adentro a un matorral disperso de plantas muy especializadas, como los<br />
corazoncillos, la algahuera, el salado blanco, el saladillo, la trufa, la melosa o el cebollín.<br />
El paisaje vegetal de <strong>Fuerteventura</strong> es poco perceptible. Algunos tesoros se encuentran<br />
refugiados en las partes más altas de Jandia, con especies endémicas y vestigiales del<br />
monteverde (joraos, magarzas, tajinastes enanos, acebuches). Otros recubren las piedras con un<br />
tapiz multicolor, son parte de una <strong>naturaleza</strong> casi escondida que es la principal protagonista en<br />
los amplios pedregales que se extienden por llanos, lomadas y taludes y en uno de los ambientes<br />
mas identificativos de nuestras Islas, los malpaíses.<br />
<strong>Fuerteventura</strong> es una isla de tierras que se tiñen con el ocaso y de sufridas plantas que<br />
parecen esconderse, pero también es isla de aves. Las costas vírgenes de <strong>Fuerteventura</strong> y las<br />
escasas salinas y presas sirven de parada y fonda., a muchas especies de aves migratorias que<br />
surcan el cielo de la Isla en sus grandes vuelos estacionales. Los majoreros disfrutan de la<br />
mayor riqueza de aves nidificantes, muchas endémicas, de todo el Archipiélago. En los llanos<br />
viven las Huaraz, el corredor, los alcaravanes, el alcaudón real, la abubilla, el tabobo y los<br />
cernícalos; la terrera marismeña, la tarabilla canaria y el herrerillo son habitantes de los<br />
barrancos, mientras que sobre cuchillos y cerros vuelan los guirres y las aguilillas. Entre las<br />
aves marinas destaca el guincho que, como las pardelas, nidifica en los cuchillos y acantilados<br />
costeros.<br />
Uno de los santuarios majoreros de aves nidificantes y migratorias es Lobos. La perla de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>. Lobos y el resto del Archipiélago Chinijo son lo mejor de lo mejor. Bajo el mar<br />
que les une a Lanzarote y <strong>Fuerteventura</strong> se encuentran los fondos más ricos de Canarias.<br />
*Texto modificado de FUERTEVENTURA (GRAFICAS 7 REVUELTAS)<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
6_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Geología de <strong>Fuerteventura</strong><br />
Introducción<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, con una superficie de 1.662 km 2 , incluida la isla de Lobos, es la segunda isla<br />
en extensión del Archipiélago Canario. Frente a esta notable extensión, su cota máxima no<br />
alcanza los 1000 metros (Pico de la Zarza, 807 m), siendo exigua la superficie situada por<br />
encima de los 600 m.<br />
Desde el punto de vista geológico, en la isla se pueden distinguir cuatro grandes formaciones<br />
rocosas (Fig. 1) (Fúster et al., 1968a; Ancochea et al., 1993): el Complejo Basal, que aflora<br />
principalmente en el sector occidental de la isla, en el Macizo de Betancuria; los restos de los<br />
edificios volcánicos subaéreos del primer ciclo del vulcanismo de edad miocena (Serie I) ; los<br />
edificios volcánicos subaéreos del segundo ciclo de vulcanismo de edad plio-cuaternaria (Series<br />
II, III y IV), y los sedimentos plio-cuaternarios.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______7<br />
Marco geográfico de <strong>Fuerteventura</strong><br />
Es posible distinguir en <strong>Fuerteventura</strong> cinco comarcas fisiográficas claramente diferenciadas<br />
(Fig. 2, Criado, 1991):<br />
1.El NorteAbarca los espacios situados al norte de la línea constituida por el barranco de<br />
Tebeto, La Oliva y Montaña Escanfraga. Se trata de un área con escasos desniveles y con<br />
una altitud que, salvo algunos puntos concretos (Montaña Tindaya y Montaña de la Arena),<br />
no supera los 200 m. Esta parte de la isla está constituida fundamentalmente por pequeños<br />
conos de escorias y malpaíses, producidos en erupciones relativamente recientes de los<br />
últimos episodios del segundo ciclo de vulcanismo subaéreo Plio-Cuaternario y del<br />
vulcanismo subreciente.<br />
2. El Valle Central Al sur de Montaña Quemada se abre la llanura interior, que es una de las<br />
regiones fisiográficas más características de la isla. Esta llanura aparece alterada por la<br />
presencia de pequeños tableros alargados de una veintena de metros de altura y algunas<br />
montañas que se levantan un centenar de metros sobre el relieve circundante, como Montaña<br />
Gairía. Hacia el sur, el Valle Central se estrecha progresivamente hasta desaparecer en el Valle<br />
del Tarajal de Sancho. Esta llanura central constituye un bloque hundido con respecto al sector<br />
más occidental, y su origen ha estado condicionado por la actividad tectónica.<br />
3. Los Valles y Cuchillos orientales Esta unidad se localiza desde Montaña Escanfraga, al<br />
norte, hasta el Istmo de Jandía, al sur. La característica esencial es la presencia de un relieve que<br />
se estructura en valles, la mayoría sin cabeceras bien desarrolladas, con vertientes cóncavas y<br />
fondo plano. Los interfluvios están constituidos por cordales que normalmente superan los 400<br />
m (cuchillos). Estos cuchillos representan los restos de los edificios volcánicos subaéreos del<br />
ciclo de vulcanismo mioceno.<br />
4. El Macizo de Betancuria. Este macizo se localiza desde el curso medio del Barranco de<br />
Los Molinos, al norte, hasta el margen occidental del barranco de Chilegua. El contacto con<br />
la llanura central es bastante brusco, sobre todo entre Antigua y Tuineje. Este macizo<br />
presenta, como rasgos diferenciales, acusados desniveles y una notable compartimentación<br />
del relieve. En este sector afloran los materiales del Complejo Basal.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
8_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
5. La Península de JandíaSeparada del resto de la isla por el Istmo de la Pared, presenta dos<br />
vertientes claramente diferentes. La vertiente de Barlovento presenta un talud cóncavo y un<br />
escarpe donde se alcanzan las mayores cotas de la isla (Pico de la Zarza, 807 m). La vertiente de<br />
sotavento se caracteriza por la presencia de una red de barrancos estrechos y cortos, en<br />
disposición casi radial que parten del escarpe. Desde Morro Jable hasta el Oeste, los barrancos<br />
terminan en una planicie costera, levantada unos 10 metros sobre el nivel del mar. Algunos<br />
sectores como el Istmo de Jandía o el Jable de Salinas, se caracterizan por la presencia de<br />
formaciones dunares de arenas organógenas movilizadas por el viento, y sobre las que se han<br />
producido importantes encostramientos.<br />
Características geológicas.<br />
Desde el punto de vista geodinámico el Archipiélago Canario, y por tanto<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, está situado dentro de la Placa Africana, en una posición tectónica de intraplaca,<br />
en ambiente oceánico y cercano al borde continental de tipo "pasivo" del noroeste africano. El<br />
espesor de la corteza oceánica bajo Canarias varía desde los 12 km en La Palma hasta los 20 km<br />
entre <strong>Fuerteventura</strong> y Lanzarote (Fig. 3, Bosshard & Macfarlane, 1970; Banda et al., 1980;<br />
Banda et al., 1981). La Isla de <strong>Fuerteventura</strong> se asienta sobre una corteza de espesor<br />
anormalmente grueso para ambientes oceánicos (entre 15 y 20 km), que puede ser interpretada<br />
como oceánica engrosada. Su estructura consiste (Banda et al., 1980; Banda et al., 1981) en una<br />
primera capa de rocas volcánicas que se extiende hasta los 3 km de profundidad, y una capa de<br />
rocas ígneas plutónicas de posible composición gabroica y ultramáfica que alcanza los 15 km.<br />
Entre los 15 y 20 km aparece una zona de tránsito entre la corteza oceánica y el manto terrestre<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______9<br />
(Fig. 4) caracterizada por una baja velocidad de propagación de las ondas sísmicas P (7.4 km/s)<br />
si la comparamos con la velocidad de propagación en el manto (8.0 km/s). Esta capa puede<br />
corresponder a un conjunto de rocas máficas y ultramáficas producidas por el magmatismo<br />
asociado a la actividad del punto caliente mantélico en el pasado (Holik et al., 1991). Esta capa<br />
de baja velocidad sísmica ha sido encontrada en otros contextos de magmatismo intraplaca<br />
(Caress et al., 1995 ).<br />
En el conjunto del Archipiélago es posible reconocer la existencia de directrices o<br />
direcciones estructurales de primer orden que indican la presencia de importantes fracturas o<br />
fallas en la corteza oceánica. Las orientaciones de estas fracturas parecen concentrarse en cuatro<br />
grandes poblaciones fundamentales o directrices (Carracedo, 1984) que han condicionado la<br />
génesis y formación del Archipiélago y están íntimamente ligadas a la evolución tectónica del<br />
Océano Atlántico, al desplazamiento de la placa Africana y al campo de esfuerzos local<br />
provocado por la existencia de una pluma mantélica (Anderson et al., 1992):<br />
1. N35ºE (NE-SO). Dirección "Africana" (alineación de <strong>Fuerteventura</strong> y Lanzarote).<br />
2. N110ºE (NO-SE ). Dirección "Atlántica" (alineación entre La Palma, Tenerife y Gran<br />
Canaria).<br />
3. N60-65ºE. Dirección "Atlásica" (alineación entre Tenerife, La Gomera y El Hierro).<br />
4. N-S. Orientación de la red de diques en la Palma.<br />
El nacimiento y emersión de la Isla de <strong>Fuerteventura</strong> y su posterior evolución se ha llevado a<br />
cabo, de forma similar a como ocurre en las otras islas, según dos ciclos fundamentales:<br />
crecimiento submarino y subaéreo, que han dado lugar a la formación de diversas rocas<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
10_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
representadas en la Isla por cuatro grandes formaciones rocosas (Ancochea et al., 1993, ver<br />
Figura 1):<br />
El Complejo Basal<br />
En la Isla de <strong>Fuerteventura</strong> aflora fundamentalmente en el sector occidental, en el Macizo de<br />
Betancuria. Está esencialmente representado por un conjunto de materiales volcánicos<br />
submarinos apoyados sobre una serie sedimentaria de fondo oceánico de edad Jurásico inferior-<br />
Cretácico inferior y medio que forma parte de la corteza oceánica jurásica levantada y<br />
deformada (Steiner et al., 1998) que se encuentran atravesados por diversos plutones y un<br />
importante complejo de diques.<br />
Corteza Oceánica.<br />
La corteza oceánica pre-volcánica mesozoica aparece en dos sectores de la costa occidental<br />
de la isla: entre la Punta de la Laja y la playa de Jarubio en la costa norte (Fúster et al., 1968b;<br />
Robertson & Stillman, 1979b; Roberston & Bernouilli, 1982), donde se encuentra muy<br />
fracturada e hidrotermalizada, y entre el Puerto de la Peña y la Caleta de la Peña Vieja en Ajuy<br />
(Fúster et al., 1968b; Rothe, 1968; Robertson & Stillman, 1979a; Fúster et al., 1980; Roberston<br />
& Bernouilli, 1982; Fúster et al., 1984a; Fúster et al., 1984b; Renz et al., 1992). En este último<br />
sector, esta secuencia presenta un espesor aproximado de 1600 m. Se han diferenciado cinco<br />
unidades en estos sedimentos (Steiner et al., 1998):<br />
- Unidad Basal. En la base de la secuencia, los sedimentos n los materiales más antiguos de la<br />
corteza oceánica en el Atlántico Central. Estos basaltos aparecen en la Playa de Los Muertos.<br />
Los basaltos están cubiertos por unos 150 metros de argilitas y limmesozoicos están<br />
intercalados con basaltos toleíticos de tipo N-MORB, de edad Jurásico Inferior, que<br />
representaolitas depositadas en aguas profundas, por debajo del nivel de compensación de<br />
carbonatos.<br />
Unidad de Calizascon bivalvos pelágicos. Aflora en el Barranco de Ajuy y a lo largo de<br />
la costa, al norte del Puerto de la Peña. Consiste en unos 150 metros de calizas, argilitas y<br />
margas. En la margas aparecen numerosas impresiones del bivalvo Bositra buchi, identificadas<br />
por Rothe (1968) como Posidonia bronni. La asociación de facies de esta unidad indica que la<br />
sedimentación se produjo entre la parte media del talud continental y la llanura abisal, por<br />
encima del nivel de compensación de carbonatos. La edad de esta unidad es Jurásico Inferior-<br />
Jurásico Superior- Unidad Clástica Mixtaa lo largo de la costa, entre la Caleta Negra y la<br />
desembocadura del Barranco de la Peña, con una potencia de 470 metros. Marca el retorno a la<br />
sedimentación clástica y está compuesta principalmente por arenas y limos turbidíticos, con<br />
margas y pizarras negras subordinadas, depositadas en un ambiente marino profundo. Los<br />
foraminíferos y el alga verde encontrada en el techo de esta unidad aportan una edad Jurásico-<br />
Cretácico Inferior (Nautiloculina sp., Mesoendothyra sp. y Ophatalmidium sp.) y Oxfordiense a<br />
Valanginiense (Salpingoporella pygmaea).<br />
- Unidad Clástica PrincipalAflora a lo largo de la costa entre la desembocadura del<br />
Barranco de la Peña y el sur de la Caleta de la Peña Vieja, y está compuesta por 500 metros de<br />
arenas turbidíticas. La base, de edad Valanginiense-Hauteriviense, se ha datado a partir de la<br />
aparición del ammonite Neocomites sp. (Renz et al., 1992). Los últimos 100 metros de esta<br />
unidad están compuestos principalmente por pizarras negras que marcan el final del sistema de<br />
abanico submarino. Considerando la edad de la siguiente unidad, las pizarras negras podrían<br />
corresponderse con el más antiguo de los eventos oceánicos anóxicos del Cretácico<br />
(Berriasiense- Albiense; Jenkyns, 1980).<br />
- Unidad de Calizas Pelágicas. Aflora principalmente en la Caleta de la Peña Vieja y en<br />
la parte media del Barranco de la Peña. Está compuesta por 150 metros de depósitos de talud,<br />
principalmente margas. Se corresponde con la unidad F y G de Robertson y Stillman (1979).<br />
Robertson y Bernoulli (1982) asignan una edad Albiense-Cenomaniense Inferior a la unidad F<br />
en base a la aparición del ammonites Partschiceras cf. whiteavesi y a la siguiente asociación de<br />
foraminíferos planctónicos: Schakoina galdolfii Reichel, Rotalipora sp., Hedbergella sp. y<br />
Gabonella sp. A la unidad G se le atribuye una edad Senoniense por la presencia de<br />
Globotruncánidos y Heterohelícidos, asociados con foraminíferos bentónicos del género<br />
Stensiöina, Gavelinella, Polimorphina y Reussella.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______11<br />
Secuencia volcánica submarina<br />
Dentro del Complejo Basal de <strong>Fuerteventura</strong>, en el área de afloramiento de rocas<br />
consideradas anteriormente de origen submarino (Fúster et al., 1968; Robertson y Stillman,<br />
1979; Fúster et al., 1980; Robertson y Bernouilli, 1982; Fúster et al., 1984a; Fúster et al.,<br />
1984b; Le Bas et al., 1986; Stillman, 1987; Ibarrola et al., 1989; Cantagrel et al., 1993), se han<br />
identificado y cartografiado tres grandes unidades litoestratigráficas (Fig. 5) (Gutiérrez, 2000) :<br />
el Grupo Volcánico Submarino, que representa el estadio de construcción submarina de la isla,<br />
el Grupo Volcánico de Transición, que marca el tránsito hacia el crecimiento subaéreo y el<br />
Grupo Volcánico Subaéreo, que se corresponde con los niveles más bajos de los Edificios<br />
Subaéreos Central y/o Septentrional Inferior definidos en la isla por Ancochea et al., (1993) y<br />
Ancochea et al., (1996).<br />
Grupo Volcánico Submarino (GVS)<br />
Todo el estadio de crecimiento submarino de la isla de <strong>Fuerteventura</strong> debió de<br />
desarrollarse en un periodo de tiempo relativamente corto, localizado en el Oligoceno Medio-<br />
Superior.<br />
Unidades litoestratigráficas<br />
En el GVS se han diferenciado varias formaciones en función de sus características<br />
estratigráficas, sedimentológicas y petrográficas (Gutiérrez, 2000; Gutiérrez et al., 2002,<br />
Gutiérrez et al., en prensa) (Fig. 5):<br />
1) Formación basaltos y nefelinitas del Barranco del Tarajalito (A).<br />
Se apoya de manera discordante sobre los sedimentos de fondo oceánico de la Serie Mesozoica.<br />
Esta formación se caracteriza por la aparición de rocas de afinidad ultraalcalina (nefelinitas,<br />
fonolitas nefelínicas) junto a otras fuertemente alcalinas (basanitas). En ella puede diferenciarse<br />
una asociación de facies volcánicas primarias de composición basáltica que está constituida por<br />
pequeños conos formados por lavas almohadilladas, brechas de fragmentos de almohadillas más<br />
o menos resedimentadas y brechas de almohadillas escoriáceas. Esta asociación de facies se<br />
generó a través de erupciones efusivas y fuentes de lavas submarinas. Además, consta de una<br />
asociación de facies volcanogénicas formada fundamentalmente por brechas, areniscas y<br />
limolitas volcánicas, depositadas a través de flujos gravitatorios en relación con la destrucción<br />
parcial de edificios volcánicos ultraalcalinos situados en la zona oriental.<br />
2) Formación basaltos y fonolitas de la Herradura (B). Está constituida<br />
principalmente por depósitos proximales (lavas almohadilladas, brechas de almohadillas<br />
escoriáceas y brechas de fragmentos de almohadillas de composición basáltica Eventualmente<br />
tuvieron lugar erupciones efusivas de coladas fonolíticas que dieron lugar a depósitos<br />
hialoclastíticos de la misma composición.<br />
3) Formación brechas, areniscas y limolitas de los Negros (C).<br />
Está compuesta fundamentalmente por depósitos volcanogénicos donde predominan los<br />
fragmentos de composición basáltica, apareciendo ocasionalmente fragmentos de fonolitas.<br />
Estos nivelesse depositaron a través de flujos gravitatorios, principalmente "debris-flow" y<br />
flujos granulares de densidad modificada. Algunos de los depósitos presentan una alta<br />
concentración de fragmentos bioclásticos (foraminíferos bentónicos, bivalvos, gasterópodos,<br />
etc.)<br />
4) Formación basaltos de La Gatera (D).<br />
Formada por lavas almohadilladas de considerable tamaño, asociadas a depósitos<br />
autoclásticos (brechas de almohadillas y brechas de fragmentos de almohadillas).<br />
5) Formación areniscas y limolitas de Toscano (E).<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
12_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Está compuesta principalmente por alternancias de areniscas y limolitas, depositadas a través de<br />
flujos gravitatorios, que se han sedimentado en las partes distales de los abanicos que rodean al<br />
edificio submarino.<br />
6) Formación basaltos del Valle Consiste fundamentalmente en lavas almohadilladas<br />
y depósitos autoclásticos asociados (brechas de almohadillas y brechas de fragmentos de<br />
almohadillas), depósitos sineruptivos resedimentados (brechas de fragmentos de almohadillas<br />
resedimentadas) y niveles volcanogénicos (areniscas y brechas volcánicas). La presencia de<br />
corales coloniales incrustados en la corteza externa de algunas lavas almohadillas, las muestras<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______13<br />
de abrasión significativa en los cantos en algunos niveles volcanogénicos y la existencia de<br />
estructuras tractivas en niveles altos de esta formación, sugieren una relativa somerización del<br />
edificio. La composición de los materiales es fundamentalmente basáltica, restringiéndose los<br />
materiales sálicos a algunos niveles volcanogénicos de grano fino.<br />
Características petrológicas<br />
Desde el punto de vista geoquímico y petrográfico se han diferenciado dos series: una<br />
serie ultraacalina, limitada a la base de este grupo (Formación basaltos y nefelinitas del<br />
Barranco del Tarajalito, A) y una serie fuertemente alcalina, que se solapa en la base con la<br />
anterior y que pasa a dominar el resto de esta secuencia.<br />
La serie ultraalcalina está constituida fundamentalmente por melanefelinitas y<br />
nefelinitas s.s. y fonolitas nefelínicas, apareciendo además sus equivalentes plutónicos (ijolitas,<br />
melteigitas, sienitas nefelínicas) como enclaves o como fragmentos en los niveles<br />
volcanogénicos.<br />
Diversos criterios petrográficos, geoquímicos y geocronológicos, sugieren una conexión<br />
genética entre la serie volcánica ultraalcalina definida en el Grupo Volcánico Submarino y los<br />
complejos ultraalcalinos definidos en otros sectores de la isla (Esquinzo, Ajui-Solapa y Punta<br />
del Peñón Blanco, Barrera et al., 1981; Le Bas et al., 1986; Stillman, 1987; Sagredo et al.,<br />
1998; Sagredo et al., 1996; Ahijado, 1999, Fernández et al., 1997; Balogh et al., 1999).<br />
La serie fuertemente alcalina está constituida fundamentalmente por diversos tipos de<br />
basaltos/basanitas y fonolitas. En cuanto a los términos básicos se han diferenciado<br />
basaltos/basanitas olivínico-piroxénicos, basaltos/basanitas piroxénicas, basaltos/basanitas<br />
anfibólicos y basaltos/basanitas piroxénico-anfibólicos. Estas rocas incorporan enclaves de<br />
piroxenitas y anfibololitas, en muchos casos comagmáticos y enclaves accidentales de ijolitas<br />
relacionados con la serie ultraalcalina (fragmentos de roca de caja arrancados por el magma<br />
durante su ascenso). Los términos más diferenciados de esta serie se corresponden con fonolitas,<br />
que contienen en ocasiones enclaves comagmáticos de sienitas.<br />
Grupo Volcánico de Transición (GVT)<br />
Las rocas volcánicas que constituyen el GVT marcan el tránsito hacia el vulcanismo<br />
subaéreo, que se produciría en el Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. Aunque alguna de las<br />
formaciones que lo componen se depositaron bajo el mar, todas ellas presentan evidencias de<br />
haberse formado una vez que la isla estaba parcialmente emergida.<br />
Unidades litoestratigráficas (Fig. 5):<br />
1) Formación traquitas de la Caleta del Barco. Constituida fundamentalmente por<br />
niveles de brechas piroclásticas generadas en erupciones altamente explosivas (G1) y coladas<br />
sálicas masivas formadas durante periodos de emisión efusiva (G2).<br />
2) Formación de camptonitas de Piedra de Fuera (G3). Formada por coladas<br />
subaéreas que eventualmente llegaron al mar, originando deltas de lava; lavas almohadillas y<br />
brechas de almohadillas escoriáceas extruídas en aguas someras. Aparecen también diques de<br />
considerable espesor. Este episodio de vulcanismo está ligado temporal y espacialmente a la<br />
emisión de traquitas de la formación G2.<br />
3) Formación conglomerados y areniscas de Janey (G4). Constituida por<br />
conglomerados y areniscas depositados en ambientes muy someros por flujos gravitatorios que<br />
transportaron el sedimento desde las playas de la parte ya emergida de la isla. Los clastos<br />
proceden de la erosión y retrabajamiento de los materiales de las formaciones anteriores y de<br />
otras unidades del Complejo Basal (Grupo Volcánico Submarino y Serie Mesozoica),<br />
emergidos en ese momento.<br />
4) Formación calcirruditas y calcarenitas del Barranco de la Fuente Blanca (G5).<br />
Está constituida por conglomerados, calcirruditas y calcarenitas que proceden de la destrucció<br />
de un arrecife coralino que bordeaba a la isla. Esta formación se corresponde a los niveles<br />
bioclásticos estudiados por Robertson y Stillman (1979) (Fig. 6):<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
14_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
- Unidad B : Calcarenitas bioclásticas y calciruditas conglomeráticas. Está compuesta por capas<br />
amalgamadas que gradan desde conglomerados a calcarenitas y a calcilutitas, con intraclastos de<br />
pizarras negras dispersos. Hacia el techo decrece el tamaño de grano y aparecen intercalaciones<br />
de areniscas y limolitas volcanoclásticas.<br />
- Unidad C : Calcarenitas y areniscas volcanoclásticas.<br />
Características petrológicas<br />
Los materiales volcánicos básicos emitidos durante este periodo tienen afinidad<br />
fuertemente alcalina. Por otro lado, su estrecha relación espacial y temporal con las rocas<br />
traquíticas plantea la posibilidad de que ambos tipos de rocas estén genéticamente relacionadas<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______15<br />
y que la fraccionación de la kaersutita, durante un proceso de cristalización fraccionada<br />
condujera a la saturación en sílice del magma residual y originara los términos traquíticos. Otra<br />
posibilidad es que, aunque ambos tipos de roca aparezcan asociadas, no tengan ninguna relación<br />
genética entre ellas.<br />
Grupo Volcánico Subaéreo (GVSA)<br />
El GVSA está compuesto por coladas vesiculadas de composición basálticatraquibasáltica<br />
y niveles fragmentarios monomícticos que parecen corresponder con zonas<br />
escoriáceas entre estas coladas de emisión subaérea, intensamente intruidas por los diques del<br />
complejo filoniano. También aparecen niveles de brechas polimícticas con típicas características<br />
de depósitos de “debris-avalanche” relacionados con los grandes deslizamientos gravitacionales<br />
que afectaron los primeros edificios subaéreos en la Isla (Acosta et al., 2003). Estos materiales<br />
probablemente correspondan a los niveles más bajos de los Edificios subaéreos Miocenos<br />
Central y/o Septentrional Inferior definidos por Ancochea et al., ( 1993) y Ancochea et al.,<br />
(1996).<br />
Evolución estructural<br />
Los materiales estudiados han sido afectados por dos fases de deformación tectónica. En<br />
relación a la primera de estas fases, de carácter extensional-contractivo (D1), se produciría el<br />
depósito del Grupo Volcánico Submarino como consecuencia del movimiento de una gran falla<br />
extensional lístrica. Posteriormente se produciría una situación contractiva. Ambos procesos<br />
explicarían la presencia de la discordancia progresiva observada dentro del GVS (Fig. 7).<br />
Posteriormente, la propagación de este cabalgamiento hacia el NE conduciría al desarrollo de<br />
estructuras simultáneas con la formación del Grupo Volcánico de Transición y responsables de<br />
la discordancia observada entre este grupo y el Grupo Volcánico Submarino (Fig. 7). Esta fase<br />
compresiva podría estar relacionada a escala regional con el choque de las placas Africana e<br />
Ibérica, responsable de la formación de la cadena montañosa del Alto Atlas.<br />
La segunda fase deducida (D2), de carácter extensional, daría lugar a la formación de<br />
grandes pliegues antiformales (“roll over anticlines”) de dirección NNE-SSO, en relación con el<br />
funcionamiento de grandes “semigraben arqueados”. La posición cartográfica actual del<br />
Complejo Basal se debe a su localización en el núcleo de estas estructuras de plegamiento. Estas<br />
estructuras afectan tanto al Grupo Volcánico Submarino como al Grupo Volcánico de<br />
Transición. La mayoría de los diques del complejo filoniano (Fig. 8) intruirían durante los<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
16_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
últimos estadios de esta fase, a lo largo de la cresta del anticlinal principal (“roll over anticline”)<br />
y aprovechando posiblemente las fracturas que se generan en esta zona durante la formación de<br />
los “graben” de colapso. Estos diques alimentarían una dorsal volcánica de considerable altura<br />
(entre 2500 y los 4000). La extensión asociada a esta fase D2 tiene dirección E-O o ONO-ESE.<br />
Esto sugiere que durante este periodo el vulcanismo y crecimiento de la isla de <strong>Fuerteventura</strong> se<br />
desligaron de la tectónica compresiva regional y se rigieron por un campo de esfuerzos más<br />
local.<br />
La actividad magmática durante esta fase D2 estaría probablemente relacionada con la<br />
existencia de una zona anómala mantélica que parece extenderse hacia el este, y que podría ser<br />
responsable a su vez de los episodios de actividad magmática de edad Oligocena registrados en<br />
las Islas Salvajes (Mitchel-Thomé, 1976; Bravo & Coello, 1978, Geldmacher et al., 2001) y en<br />
el Alto Atlas (Harmand y Cantagrel, 1984; Klein y Harmand, 1985; Bouabdli et al., 1988). El<br />
afloramiento de las rocas más antiguas del Complejo Basal (corteza oceánica y sedimentos<br />
mesozoicos) probablemente se haya visto favorecido por el levantamiento isostático que se<br />
produce en respuesta al adelgazamiento cortical asociado a la actuación de las estructuras<br />
extensionales y a la erosión térmica de la base de la litosfera como consecuencia del continuo<br />
ascenso de la pluma o zona anómala mantélica.<br />
Intrusiones<br />
Las rocas de la corteza oceánica mesozoica y de los Grupos Volcánicos Submarino, de<br />
Transicción y Subaéreo están profusamente atravesadas por numerosos cuerpos plutónicos e<br />
hipoabisales. Las intrusiones plutónicas forman una serie de pequeños cuerpos independientes<br />
cuyas relaciones de contacto mutuo indican cuatro episodios mayores de actividad ígnea (Fúster<br />
et al., 1968 a; Gastesi, 1969 a y b; Stillman et al., 1975; Fúster et al., 1980; Fúster et al., 1984 a<br />
y b; Le Bas et al., 1986; Stillman, 1987; Sagredo et al., 1989; Hoernle y Tilton, 1991; Cantagrel<br />
et al., 1993; Valgo, 1999):<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______17<br />
- Una serie ultraalcalina inicial que aparece esporádicamente cerca de la costa occidental de la<br />
Isla, desde Tostó- Cotillo al Norte (Fúster et al., 1980; Barrera et al., 1986), hasta las<br />
proximidades de la desembocadura del barranco de Amanay al Sur (Le Bas, 1981; Ahijado &<br />
Hernández-Pacheco, 1992; Ahijado et al., 1992; Mangas et al., 1994). Se trata<br />
fundamentalmente de intrusiones piroxeníticas, gabros anfibólicos, ijolitas-melteigitas-urtitas,<br />
sienitas nefelínicas y carbonatitas. Estas últimas aparecen en tres macizos : Punta del Peñón<br />
Blanco, Caleta de la Cruz-Punta de la Nao y Esquinzo (Barrera et al., 1986; Hernández-<br />
Pacheco, 1989; Ahijado & Hernández-Pacheco, 1990; Ahijado & Hernández-Pacheco, 1992;<br />
Ahijado et al., 1992; Mangas et al., 1992; Mangas et al., 1993; Mangas et al., 1994).<br />
- Una serie gabroide-piroxenítica constituida por plutones de forma alargada según la dirección<br />
NNE-SSO y NO-SE (Gastesi, 1969a; Gastesi, 1969b, Gastesi, 1973) cuya intrusión produce<br />
intensos fenómenos de metamorfismo de contacto en las rocas encajantes (Muñoz & Sagredo,<br />
1975; Stillman et al., 1975; Muñoz & Sagredo, 1989).<br />
- Varios Complejos circulares que forman una serie de intrusiones anulares de gabros y sienitas<br />
como el de Vega de Río de Palmas, que dan lugar en el terreno a la aparición de crestas<br />
circulares como la que se encuentra en el embalse de Las Peñitas (Muñoz, 1969).<br />
Además de estas intrusiones plutónicas atravesando a las rocas del Complejo Basal aparece un<br />
importante complejo filoniano (Fig. 8) constituido por una red de diques de extraordinaria<br />
densidad, que en muchos casos constituyen el 95% ó 99% del afloramiento rocoso (Fúster et al.,<br />
1968a; López-Ruiz, 1970; Stillman & Robertson, 1977; Stillman, 1987; Ahijado et al., 2001).<br />
Suelen disponerse en posición subvertical o ligeramente inclinados hacia el Oeste. La dirección<br />
más corriente es NNE-SSO, aunque también aparecen algunos con dirección NE-SO y NO-SE.<br />
Su composición es variable predominando los tipos basálticos y traquibasálticos.<br />
Las rocas plutónicas de la serie ultraalcalina inicial y los complejos carbonatíticos están<br />
afectadas por zonas de cizalla dúctil o dúctil-frágil (Casillas et al., 1994; Fernández et al., 1997)<br />
en las que se desarrolla una importante foliación milonítica de dirección NO-SE con<br />
buzamientos variables tanto al Norte como al Sur con movimientos transcurrentes y de falla<br />
normal.<br />
El vulcanismo del primer ciclo subaéreo Mioceno<br />
Sobre las rocas del Complejo Basal de <strong>Fuerteventura</strong> pueden aparecer dos tipos de materiales,<br />
cuya presencia indica la emersión de la Isla sobre el fondo marino:<br />
- Depósitos sedimentarios detríticos formados por encima del nivel del mar en clara<br />
discordancia erosiva: conglomerados poco seleccionados con cantos y bloques de rocas del<br />
Complejo Basal, originados en condiciones climáticas áridas mediante un transporte<br />
relativamente rápido.<br />
- Coladas basálticas de la base de los edificios volcánicos de tipo escudo que representan el<br />
comienzo del vulcanismo subaéreo en tránsito gradual desde el vulcanismo submarino.<br />
Este vulcanismo subaéreo cuya edad estaría comprendida entre los 23 Ma y los 13 Ma (Coello<br />
et al., 1992; Ancochea et al., 1993; Balcells et al., 1994; Ancochea et al., 1996) dio lugar en la<br />
isla a la construcción de tres edificios volcánicos en escudo (parecidos a los que aparecen en<br />
Hawaii) cuyos centros principales de emisión se situarían al Oeste de la pared de Jandía, entre<br />
Pájara y Toto, y al Este del puertito de Los Molinos. Los restos de estos edificios se pueden<br />
observar en las laderas de los "cuchillos" que limitan los grandes valles en "U" de la parte<br />
oriental de la Isla. Estos grandes volcanes se formaron por acumulación de grandes volúmenes<br />
de coladas de lavas muy fluidas y material piroclástico, en erupciones fisurales de altas tasas<br />
eruptivas (Ancochea et al., 1993; Ancochea et al., 1996).<br />
Los materiales basálticos de estas formaciones están también profusamente atravesados por<br />
numerosos diques de diversa <strong>naturaleza</strong> y composición, y algunos pitones sálicos (p. ej. la<br />
Montaña de Tindaya) (Cubas et al., 1989).<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
18_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
El vulcanismo del segundo ciclo subaéreo Plio-Cuaternario<br />
Una vez formados estos edificios volcánicos miocenos y tras un intenso período erosivo, a<br />
finales del Plioceno (5 Ma) se renueva la actividad volcánica y se forman una serie de pequeños<br />
volcanes en escudo, cuyas coladas de lava basáltica fueron rellenando algunos paleo-relieves:<br />
volcán de Ventosilla, volcán del Cercado Viejo, volcán de Betancuria y Antigua, etc.<br />
Con posterioridad se producen algunas pequeñas erupciones que forman conos de cinder<br />
alineados a lo largo de fracturas y coladas derivadas de extensión variable (Cendrero, 1966).<br />
Entre las formaciones volcánicas que representan este último ciclo aparecen numerosos niveles<br />
de playas levantadas cuyo origen debe relacionarse con movimientos de elevación de bloques<br />
insulares y/o movimientos eustáticos.<br />
Las Formaciones sedimentarias del Plioceno y Cuaternario.<br />
En estos materiales aparecen diferentes formaciones sedimentarias con restos de fauna de<br />
invertebrados y vertebrados que constituyen el registro fósil, aunque puntual, más amplio de<br />
Canarias.<br />
En tres ocasiones, durante el tránsito Mio-Plioceno, durante el Pleistoceno superior y en el<br />
Holoceno se producen depósitos marinos relacionados con episodios marinos transgresivos. Las<br />
playas levantadas correspondientes a los dos primeros episodios contienen faunas de<br />
invertebrados de aguas cálidas, mientras que en el último, se ha encontrado fauna similar a la<br />
que actualmente habita en el medio marino canario. A estos depósitos se les superpusieron<br />
formaciones dunares (Plioceno-Pleistoceno superior-Holoceno) con aluviones y paleosuelos<br />
intercalados que han quedado parcialmente cubiertas por lavas basálticas. Los tubos volcánicos<br />
son una de las principales fuentes de información paleontológica del Cuaternario de Canarias, y<br />
se asemejan en cuanto a su dinámica de deposición a los rellenos de fisuras cársticas, actuando<br />
como trampas (depósitos de concentración, Seilacher et al., 1985) donde se concentran el<br />
sedimento y los restos (Castillo et al., 1996 a y b). Los mecanismos de transporte identificados<br />
son las escorrentías, los fenómenos gravitacionales o decantación de finos a partir de corrientes<br />
de aire.<br />
El Plioceno de <strong>Fuerteventura</strong><br />
El registro paleontológico de <strong>Fuerteventura</strong> perteneciente a esta época corresponde en su<br />
mayoría a depósitos marinos y, en mucho menor medida, a terrestres. Esto se debe a que los<br />
afloramientos marinos han quedado expuestos sobre una plataforma de abrasión (rasa<br />
intermareal) situada sobre los materiales del Complejo Basal, mientras que los terrestres<br />
quedaron cubiertos por las coladas volcánicas posteriores. Los fósiles pliocénicos mejor<br />
conocidos son de invertebrados marinos, principalmente moluscos gasterópodos y bivalvos.<br />
Los depósitos marinos del tránsito Mioceno-Plioceno (datados entre 5,8 y 6,6 Ma) aparecen hoy<br />
situados normalmente a 10-14 m de altura sobre el actual nivel del mar, e incluso, debido a<br />
movimientos tectónicos diferenciales, a los 55 m como en Morro Jable. Están constituidos por<br />
conglomerados y areniscas de poca potencia (1 m), con gran riqueza en fauna y flora calcárea<br />
(algas incrustantes) tan extraordinaria que constituirán la materia prima (arenas biodetríticas) de<br />
los costrones calcáreos (Meco, 1977; Meco, 1993; Meco & Pomel, 1985).<br />
En Agua Tres Piedras, en el Istmo de la Pared, es donde mejor se pueden observar las<br />
formaciones dunares del Plioceno de <strong>Fuerteventura</strong>. Según Meco (1977) estas dunas se<br />
formaron por la removilización de arenas puestas al descubierto durante la fase de regresión del<br />
nivel del mar. Intercalados en estas dunas aparecen paleosuelos que indican varias pausas<br />
lluviosas durante este período.<br />
El Cuaternario de <strong>Fuerteventura</strong><br />
Durante el Pleistoceno superior se produjeron varias oscilaciones positivas del nivel del mar<br />
debido a un aumento global de la temperatura durante los periodos interglaciares. Estos cambios<br />
han quedado registrados en las costas de <strong>Fuerteventura</strong>, en los depósitos que Meco et al. (1986)<br />
denominan Jandiense, y que pertenecen al menos a dos estadios isotópicos, 5 y 7 (Meco et al.,<br />
1992; Zazo et al., 1997), y que se sitúan a unos 5 m sobre el nivel del mar actual.<br />
La playa levantada jandiense, cuya localidad tipo es Las Playitas (Gran Tarajal) (Meco et al.,<br />
1986) está constituida por areniscas muy cementadas de color claro con Strombus bubonius,<br />
sobre las que suele aparecer un conglomerado de unos 2 a 3 m de espesor que incluye<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______19<br />
numerosos cantos redondeados de basalto y que en su parte superior, que corresponde al<br />
comienzo de la postplaya, en la berma, no suele estar cementado y se mezcla con aportes<br />
continentales arcillosos y arenosos.<br />
En el Holoceno se produce una nueva elevación del nivel del mar que da lugar a varios<br />
depósitos marinos cuya edad varía entre los 5.640 años y los 3.400 años, y se encuentran a 3-4<br />
m sobre el nivel de la marea baja. Este episodio trangresivo fue denominado por Meco y Petit-<br />
Maire (1986) como Erbanense, y su localidad tipo es la Jaqueta (en el sur de <strong>Fuerteventura</strong>).<br />
Otros afloramientos son los de Corralejo y El Cotillo. Los restos de esta playa son<br />
eminentemente conglomeráticos con cantos rodados de la arenisca jandiense. Se encuentra<br />
directamente sobre la arenisca jandiense cuando corresponden al relleno de cubetas y sobre un<br />
delgado depósito continental de color asalmonado con clastos angulosos y conchas de<br />
gasterópodos terrestres en otras ocasiones. El punto más alto, correspondiente a la berma se<br />
encuentra a casi dos metros de altura sobre la berma actual.<br />
Las dunas eólicas están bien representadas por toda la isla. Los cambios del nivel del mar<br />
favorecieron el ataque de la base de los acantilados de la costa norte de la península de Jandía,<br />
dejando expuestas las calcarenitas y las areniscas grises cementadas, que por acción del viento,<br />
formarán las dunas del Pleistoceno superior y del Tardiglacial en la zona del Istmo de Jandía y<br />
el norte de <strong>Fuerteventura</strong> (Meco, 1992). Dentro de estas dunas se pueden encontrar<br />
frecuentemente niveles con nidos de himenópteros y restos de gasterópodos como los de Theba<br />
costillae n. sp. (Hutterer, 1990).<br />
La alternancia de dunas y paleosuelos, así como el estudio de depósitos de materiales finos<br />
procedentes del Sahara, han permitido establecer las sucesiones de eventos paleoclimáticos de la<br />
isla de <strong>Fuerteventura</strong> (Meco, 1975; Meco & Petit-Maire, 1986; Rognon & Coudé-Gaussen,<br />
1987; Rognon et al., 1989; Rognon & Coudé-Gaussen, 1992).<br />
Ramón Casillas Ruiz. Profesor titular de petrología y<br />
Geoquímica del departamento de edafología y <strong>geología</strong> de la<br />
Universidad de la laguna.<br />
Bibliografía<br />
Acosta, J., Uchupi, E., Muñoz, A., Herranz, P., Palomo, C., Ballesteros, M., and ZEE Working Group, (2003)<br />
Geologic evolution of the Canarian Islands of Lanzarote, <strong>Fuerteventura</strong>, Gran Canaria and La Gomera and<br />
comparison of landslides at these islands with those at Tenerife, La Palma and El Hierro: Marine<br />
Geophysical<br />
Researches, 24:1-40.<br />
Ahijado, A. & Hernández-Pacheco, A. (1990). Las rocas ultramáficas alcalinas del Jable de Salinas,<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, Islas Canarias. Revista de la Sociedad Geológica de España, vol. 3: 275-287.<br />
Ahijado, A. & Hernández-Pacheco, A. (1992). El complejo ultramáfico-carbonatítico del Macizo de Amanay,<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, Islas Canarias. Actas del III Congreso Geológico de España y VIII Congreso<br />
Latinoamericano de Geología. Salamanca. Tomo1: 315-318.<br />
Ahijado, A.; Hernández-Pacheco, A. & Mata, J. (1992). Características geoquímicas de las carbonatitas de la<br />
Punta del Peñon Blanco. <strong>Fuerteventura</strong>. Canarias. Geogaceta, 11: 120-122.<br />
Ahijado, A., Casillas, R., and Hernandez-Pacheco, A., (2001) The dike swarms of the Amanay Massif,<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, Canary Islands: Journal of Asian Earth Sciences, v. 19: 333-345.<br />
Ancochea, E.; Brandle, J.L.; Cubas, C. R.; Hernán, F. & Huertas, M. J. (1993). La Serie I de la Isla de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>. Memoria de la Real Acad. de Cien. Ex. Fís. y Nat. Serie de Ciencias Naturales, 27. 151<br />
pp.<br />
Ancochea, E., Brändle, J.L., Cubas, C.R., Hernán, F. & Huertas, M.J. (1996). Volcanic complexes in the<br />
eastern ridge of the Canary Islands : the Miocene activity of the island of <strong>Fuerteventura</strong>. Jour.Volcanol.<br />
Geoth. Res, 70 : 183-204.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
20_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Anderson, D. L.; Tanimoto, T. & Zhang, Y. (1992). Plate tectonics and hotspots: the third dimension. Science,<br />
256: 1645-1651<br />
Balcells, R.; Barrera, J.L.; Gómez, J.A.; Cueto, L.A.; Ancochea, E.; Huertas, M. J.; Ibarrola, E. & Snelling,<br />
N. (1994). Edades radiométricas en la Serie Miocena de <strong>Fuerteventura</strong>. (Islas Canarias). Bol. Geol. Min.<br />
35: 450-470.<br />
Balogh, K., Ahijado, A., Casillas, R., and Fernández, C., (1999), Contributions to the chronology of the Basal<br />
Complex of <strong>Fuerteventura</strong>, Canary Islands: Journal of Volcanology and Geothermal Research, v. 90: 81-102.<br />
Banda, E.; Surinach, E.; Udias, A.; Dañobeitia, J.J.; Mueller, S. T.; Mexcua, J.; Boloix, M.; Ortiz, R. &<br />
Correig, A. (1980). Explosion seismology study of the Cabnary Islands-first results. Abstracts. 7th EGS-<br />
ESC Meeting. Budapest.<br />
Banda, E.; Dañobeitia, J.J.; Surinach, E. & Ansorge, J. (1981). Features of crustal structure under the<br />
Canary Islands. Earth Planet. Sci. Letters, 55: 11-24.<br />
Barrera, J.L., Fernández Santín, S., Fuster, J.M. & Ibarrola, E. (1986): Ijolitas-Sienitas-Carbonatitas de los<br />
Macizos del Norte de <strong>Fuerteventura</strong>. Bol. Geol. Min., TXCII-IV: 309-321.<br />
Bosshard, E. & Macfarlane, D. J., (1970). Crustal structure of the Western Canary Islands from seismic<br />
refraction and gravity data. Jour. Geophys. Res., 75: 4901-4918.<br />
Boutin, C. (1994). Stygobiology and historical Geology: The age of <strong>Fuerteventura</strong> (Canary Islands), as<br />
inferred from its presents stygofauna. Bull. Soc. Geol. France, 165(3): 273-285.<br />
Cantagrel, J.M. Fúster, J.M.; Pin, C.; Renaud, U. & Ibarrola, E. (1993). Age Miocène inférieur des<br />
carbonatites de <strong>Fuerteventura</strong>. C.R. Acad. Sci. Paris, 316: 1147-1153.<br />
Caress, D. W.; Mcnutt, M. R.; Detrick, R. S. & Mutter, J. C. (1995). Seismic imaging of hotspot-related<br />
crustal underplating beneath the Marquesas Islands. Nature, 373: 600-603.<br />
Carlisle, D. (1963). Pillow breccias and their aquagene tuffs, Quadra Island, British Columbia. Journal of<br />
Geology, 71: 48-71.<br />
Carracedo, J. C. (1984). El Origen de las Islas. Capítulo V. En: Geografía de Canarias. Tomo I. Ed.<br />
Interinsular Canaria: 56-54.<br />
Casillas, R.; Ahijado, A. & Hernández-Pacheco, A. (1994). Zonas de cizalla dúctil en el complejo basal de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>. Geogaceta, 15: 65-69.<br />
Castillo, C.; , J.J.; Martín Oval, M.; González Hernández, R.; Estévez, A. & Meneses, M.D. (1996a).<br />
Tafonomía de las concentraciones óseas de vertebrados en los tubos volcánicos de Canarias:<br />
implicaciones paleoecológicas. En: Mélendez Hevia, G.; Blasco Sancho, Mª F. y Pérez Urresti (Eds.). II<br />
Reunión de Tafonomía y Fosilización. Zaragoza: 89-96.<br />
Castillo, C.; López, M.; Martín, M. & Rando, J. C. (1996b). La Paleontologia de vertebrados en Canarias.<br />
Rev. Esp. de Paleontología, nº extraordinario: 237-247.<br />
Castillo, C., Casillas, R., Ahijado, A., Gutiérrez , M. y Martín González, E. (2001). Síntesis geológica y<br />
paleontológica de la isla de <strong>Fuerteventura</strong>: itinerarios científicos de las XIV Jornadas de Paleontología.<br />
Revista Española de Paleontología nº extraordinario: 59-80<br />
Cendrero,A. (1966). Los volcanes recientes de <strong>Fuerteventura</strong> (Islas Canarias). Estudios Geológicos, 22: 201-<br />
226.<br />
Coello, J.; Cantagrel, J.M.; Hernán, F.; Fúster, J.M.; Ibarrola, E.; Ancochea, E.; Casquet, C.; Jamond, C.;<br />
Díaz de Teran, J. R. & Cendrero, A. (1992). Evolution of the Eastern Volcanic Rigde of the Canary<br />
Islands Based on New K-Ar Data. Jour. Volc. Geoth. Res. 53: 251-274.<br />
Coello, J.J.; Castillo, C. & Martín González, E. (1999). Stratigraphy, chronology and paleoenvironmental<br />
reconstruction of the Quaternary sedimentary infilling of a volcanic tube in <strong>Fuerteventura</strong>, Canary<br />
Islands. Quaternary Research, 52: 360-368.<br />
Criado, C. (1991). La evolución del relieve de <strong>Fuerteventura</strong>. Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo<br />
Insular de <strong>Fuerteventura</strong>. Puerto del Rosario. 318 pp.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______21<br />
Cubas, C.R.; Fernandez Santín, S.; Hernán, F.; Hernández-Pacheco, A. & de la Nuez, J. (1989). Los domos<br />
sálicos de <strong>Fuerteventura</strong>. Rev. Mat. y Proc., 6: 71-97.<br />
Fernández, C., Casillas, R., Ahijado, A., Perelló, V. & Hernández-Pacheco, A. (1997). Shear zones as a<br />
result of intraplate tectonics in oceanic crust : the example of the Basal Complex of <strong>Fuerteventura</strong><br />
(Canary Islands). Jour.Struct. Geol, 19 , 1 : 41-57.<br />
Fúster, J. M. & Aguilar, M. (1965). Nota previa sobre la Geología del Macizo de Betancuria. <strong>Fuerteventura</strong><br />
(Islas Canarias). Estudios Geologícos, vol. 21: 181-197.<br />
Fúster,J.M. & Carracedo,J.C. (1979). Magnetic polarity mapping of Quaternary<br />
<strong>Fuerteventura</strong> and Lanzarote (Canary Islands). Estudios Geológicos, 35 : 59-66.<br />
volcanic activity of<br />
Fúster, J.M.; Cendrero, A.; Gastesi, P.; Ibarrola, E. & Lopez Ruiz, J. (1968a). Geología y volcanología de las<br />
Islas canarias- <strong>Fuerteventura</strong>. Instituto "Lucas Mallada". Consejo Superior de Investigaciones<br />
Científicas, Madrid. 239 pp.<br />
Fúster, J. M.; Agostini, L.; Aguilar, M.; Bravo, T.; Castañon, A.; Cendrero, A.; Hernandez-Pacheco, A.;<br />
López-Ruiz, J. & Sánchez-Cela, V. (1968b). Mapa Geológico de España 1:50.000. La Oliva. Instituto<br />
Geológico y Minero de España.<br />
Fúster, J.M.; Muñoz, M.; Sagredo, J.; Yébenes, A.; Bravo, T. & Hernández-Pacheco, A. (1980). Excursión nº<br />
121 A + c del 26º I.G.C. a las Islas Canarias. Bol. Inst. Geol. Min. España, XCII-II: 351-390.<br />
Fúster, J.M.; Barrera, J.L.; Muñoz, M.; Sagredo, J. & Yébenes, A. (1984a). Mapa y Memoria explicativa de<br />
la Hoja de Pájara del Mapa Geológico Nacional a escala 1:25.000, IGME.<br />
Fúster, J.M.; Yébenes, A.Barrera, J.L.; Muñoz, M. & Sagredo, J. (1984b). Mapa y Memoria explicativa de la<br />
Hoja de Betancuria del Mapa Geológico Nacional a escala 1:25.000, IGME.<br />
Gastesi, P. (1969a). El Complejo básico y ultrabásico de Betancuria, <strong>Fuerteventura</strong> (Islas Canarias): estudio<br />
petrológico. Estudios Geológicos, 25: 1-51.<br />
Gastesi, P. (1969b). Petrology of the ultramafic and basic rocks of Betancuria massif, <strong>Fuerteventura</strong> Island (<br />
Canarian Archiplago ). Bull. Volc., 33: 1008-1038.<br />
Gastesi, P. (1973). Is the Betancuria massif of <strong>Fuerteventura</strong> Island, Canary Islands, a uplifted piece of<br />
oceanic crust?. Nature Physical Science, 246 (155): 102-104.<br />
Gutiérrez, M., 2000, Estudio petrológico, geoquímico y estructural de la serie volcánica submarina del<br />
Complejo<br />
Basal de <strong>Fuerteventura</strong> (Islas Canarias): caracterización del crecimiento submarino y de la emersión de la<br />
Isla<br />
Tesis Doctoral Universidad de La Laguna, 533 p.<br />
Gutiérrez, M., Casillas, R., Fernández, C., Balogh, K., Ahijado, A., and Castillo, C., 2002, La serie volcánica<br />
submarina del Complejo Basal de <strong>Fuerteventura</strong>: crecimiento submarino y emersion de la isla: Geogaceta,<br />
v. 32:<br />
57-60.<br />
Gutiérrez, M., Casillas, R., Fernández, C., Balogh, K., Ahijado, A., Castillo, C., Colmenero, J.R. y García-<br />
Navarro,<br />
E. (en prensa). The submarine volcanic succession of the Basal Complex of <strong>Fuerteventura</strong>, Canary Islands: a<br />
model<br />
of submarine growth and emersion of some tectonic-volcanic Islands. GSA Bulletin.<br />
Hernández-Pacheco, A. (1973). Sobre el significado de las rocas granudas gabroides de los complejos<br />
basales de <strong>Fuerteventura</strong>, La Palma y La Gomera. Estudios Geológicos, vol. 29: 549-577.<br />
Hernández-Pacheco, A. (1989). Datos sobre la Geología y petrología del Macizo de Amanay, <strong>Fuerteventura</strong>,<br />
Canarias. Geogaceta, 6: 40-43.<br />
Hoernle, K. & Tilton, G. R. (1991). Sr-Nd-Pb isotope data for <strong>Fuerteventura</strong> basal complex and subaerial<br />
volcanics: application to magma genesis. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 71: 5-21.<br />
Holik, J. S.; Rabinowitz, P. D. & Austin, J. A. (1991). Effects of Canary hotspot volcanism on structure of<br />
oceanic crust off Morocco. Jour. Geophys. Res., 96-B7: 12039-12067.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
22_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Ibarrola, E.; Fúster, J.M. & Cantagrel, J. M. (1989). Edades K-Ar de las rocas volcánicas submarinas en el<br />
sector norte del Complejo Basal de <strong>Fuerteventura</strong>. ESF Meeting on Canarian Volcanism. Lanzarote<br />
Nov.- Dic. 1989. 124-128.<br />
Jenkyns, H.C. (1980). Cretaceous anoxic events ; from continents to oceans. Journal of the Geological Society<br />
of London, 137 : 171-188.<br />
Le Bas, M. J. (1981). The pyroxenite-ijolite-carbonatite intrusive igneous complexes of <strong>Fuerteventura</strong>, Canary<br />
Islands. Jour. of the Geological Society, London, 138: 496.<br />
Le Bas, M.J.; Rex, D.C. & Stillman, C.J. (1986). The early magmatic chronology of <strong>Fuerteventura</strong>. Geol.<br />
Mag., 123: 287-298.<br />
López Ruiz, L. (1970). Estudio petrográfico y geoquímico del Complejo filoniano de <strong>Fuerteventura</strong> (Islas<br />
Canarias). Estudios Geológicos, 26: 173-208.<br />
Mangas, J.; Perez Torrado, F.J.; Reguillón, R.M. & Cabrera, M.C. (1992). Prospección radiométrica en<br />
rocas alcalinas y carbonatitas de la serie plutónica I de <strong>Fuerteventura</strong> (Islas Canarias). Resultados<br />
preliminares e implicaciones metalogénicas. Actas del III Congreso Geológico de España y VIII<br />
Congreso Latinoamericano de Geología. Salamanca . Tomo 3: 389-393 .<br />
Mangas, J.; Perez Torrado,F.J.; Reguillón, R.M. & Martin-Izard, A. (1993). Alkaline and carbonatitic<br />
intrusive complexes from <strong>Fuerteventura</strong> (Canary Islands): radiometric exploration, chemical composition<br />
and stable isotope. En: Int.Conf. Rare Earth Minerals : chemistry, origin and ore deposits. London, 79-<br />
81.<br />
Mangas, J.; Perez Torrado, F.J.; Reguillón, R.M. & Martin-Izard, A. (1994). Mineralizaciones de tierras<br />
raras ligadas a los complejos intrusivos alcalino-carbonatíticos de <strong>Fuerteventura</strong> (Islas Canarias).<br />
Bol.Soc.Esp.Min,17-1:212-213.<br />
Meco, J. (1975). Los niveles con Strobus de Jandía (<strong>Fuerteventura</strong>, Islas Canarias). Anuario de Estudios<br />
Atlánticos, 21: 643-660.<br />
Meco, J. (1977). Paleontología de Canarias I: los Strobus neógenos y cuaternarios del Atlántico euroafricano<br />
( Taxonomia, Bioestratigrafía y Paleoecología). Cabildo Insular de Gran Canaria Ed., Madrid, 142 pp. y<br />
31 láminas.<br />
Meco, J. (1988). The emergent littoral deposits in <strong>Fuerteventura</strong> and the evolution of the canarian marine<br />
faunas during the Cuaternary. Deserts, Past and future evolution. <strong>Fuerteventura</strong> 3-6 Jan. 1988 IGCP-<br />
252-(N. Petit Maire Ed.). Marsaille: 166-178.<br />
Meco, J. (1993). Testimonios paleoclimáticos en <strong>Fuerteventura</strong>. Revista El Geólogo. 41-48.<br />
Meco, J. & Stearns, Ch. E. (1981). Emergent litoral deposits in the Eastern Canary Islands. Quaternary<br />
Research, 15: 199-208.<br />
Meco, J. & Pomel, R. S.(1985). Les formations marines et continentales intervolcaniques des Iles Canaries<br />
Orientales (Grande Canarie, <strong>Fuerteventura</strong> et Lanzarote) : stratigraphie et signification paleoclimatique.<br />
Estudios Geol., 41: 223-227.<br />
Meco, J. & Petit-Maire, N. (1986). El Cuaternario reciente de Canarias. Le Quaternarie recent des Canaries.<br />
Las Palmas-Marsaille. 94 pp.<br />
Meco, J.; Pomel, R. S.; Aguirre, E. & Stearns, Ch. E. (1987). The recent marine Quaternary of the Canary<br />
Islands. Trabajos Neógeno Cuaternario del CSIC, 10: 283-305.<br />
Muñoz, M. (1969). Estudio petrológico de las formaciones alcalinas de <strong>Fuerteventura</strong> (Islas Canarias).<br />
Estudios Geológicos, 25: 257-310.<br />
Muñoz, M. & Sagredo, J. (1975). Existencia de metamorfismos superpuestos en el complejo basal de<br />
<strong>Fuerteventura</strong> (Canarias). I Asamblea Nac. Geodesia y Geofísica: 1287-1288.<br />
Muñoz, M. & Sagredo, J. (1989). Características del metamorfismo térmico producido por los eventos<br />
plutónicos intrusivos más recientes del Complejo Basal de <strong>Fuerteventura</strong>. Abst. ESF Meeting on<br />
Canarian Volcanism. Lanzarote, Nov.-Dic.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______23<br />
Renz, O.; Bernoulli, D. & Hottinger, L. (1992). Cretaceous ammonites from <strong>Fuerteventura</strong>, Canary Islands.<br />
Geol. Mag., 129, 6: 763-769.<br />
Robertson, A.H.F. & Bernouilli, D. (1982). Stratigraphy, facies and significance of Late Mesozoic and Early<br />
Terciary Sedimentary rocks of <strong>Fuerteventura</strong> (Canary Islands) and Maio (Cape Verde Islans). in: Von<br />
Rad, Hiaz Sarnthein and Seibold. Geology of the Northwest African Continental Margin. 498-525.<br />
Robertson, A. H. F. & Stillman, C.J. (1979a). Late Mesozoic sedimentary rocks of <strong>Fuerteventura</strong>, Canary<br />
Islands. Implications for West Africa continental margin evolution. Jour. Geol. Soc. (London), 136: 47-<br />
60.<br />
Robertson, A. H. F. & Stillman, C.J. (1979b). Submarine volcanic and associated sedimentary rocks of the<br />
<strong>Fuerteventura</strong> Basal Complex, Canary Islands. Geol. Mag., 116: 203-214.<br />
Rothe, P. (1968). Mesozoische Flysch-Ablagerugen auf der Kanaren insel <strong>Fuerteventura</strong>. Geol. Rundschan,<br />
58: 314-332<br />
Sagredo, J.; Ancochea, E.; Brändle, J. L.; Cubas, C. R.; Fúster, J. M.; Hernandez-Pacheco, A. & Muñoz, M.<br />
(1989). Magmatismo hipoabisal-subvolcánico y vulcanismo en un ámbito geodinámico distensivo (<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, Islas Canarias ). Abst. Esf. Meeting on Canarian volcanism. Lanzarote, Nov.-Dic.<br />
Schmincke, H.U. (1984) Pyroklastische Gesteine. In : Füchtbauer, H. (Ed) Sedimentgesteine.<br />
Schweizerbartische Verlagsbuchhandlung, Stuttgart : 720-785.<br />
Seilacher, A., Reif, W.E. & Westfal, F. (1985). Sedimentological, ecological and temporal patterns of fossil<br />
Lagerstäten. Philosophical Transactiones of the Royal Society of Londonn, B 311 : 5-13.<br />
Staudigel,H. & Schmincke, H.U. (1984). The Pliocene seamount series of La Palma, Canary Islands.<br />
Journal.Geoph. Res, 89 : 11195-11215.<br />
Steiner, C., Hobson, A.., Favre, P., Stampfli, G.M. & Hernandez, J. (en prensa). Early Jurassic sea-floor<br />
spreading in the central Atlantic, the Jurassic sequence of <strong>Fuerteventura</strong> (Canary Islands). Geol. Soc.<br />
Amer. Bull.<br />
Stillman, C.J.; Fuster, J.M.; Bennell-Baker, M.J.; Muñoz, M.; Smewing, J.D. & Sagredo, J. (1975). Basal<br />
Complex of <strong>Fuerteventura</strong> ( Canary Islands ) is an oceanic intrusive complex with rift-system affinities.<br />
Nature, 257: 469-471.<br />
Stillman, C. J. & Robertson, A. H. F. (1977). The dyke swarm of the <strong>Fuerteventura</strong> Basal Complex, Canary<br />
Islans. Abstr. Geol. Soc. Lond. Newsletter, 6. 8.<br />
Stillman, C. J. (1987). A Canary Islands Dyke Swarm: Implications for the formation of oceanic islands by<br />
extensional fissural volcanism. En: Mafic Dyke Swarms. Halls, H. C. & Fahrig, W. F. Ed.. Geol. Assoc.<br />
Canada Spec. paper, 34-54.<br />
Stillman, C. J., (1999). Giant Miocene Landslides and the evolution of <strong>Fuerteventura</strong>, Canary Islands:<br />
Journal of<br />
Volcanology and Geothermal Research, v. 94: 89-104.<br />
Walker, C. A.; Wragg, G. M. & Harrison, C. J. O. (1990). A new shearwater from the Pleistocene of the<br />
Canary Islands and its bearing on the evolution of certain puffinus shearwaters. Historical Biology, 3:<br />
203-224.<br />
Woolley, A.R. & Kempe, D.R.C. (1989). Carbonatites : nomenclature, average chemical compositions, and<br />
element distribution. In : Carbonatites.Genesis and evolution. (K.Bell, ed). Unwin Hyman, Londres : 1-<br />
37.<br />
Zazo, C.; Goy, J.L.; Hillarie-Marcel, CL.; Dabrio, C.J.; Hoyos, M.; Lario, J.; Bardají, T.; Somoza, L. & Silva,<br />
P.G. (1994). Variaciones del nivel del mar: estadios isotópicos 7, 5 y 1 en las costas peninsulares (S y SE)<br />
en insulares españolas. AEQUA Monografías, 2: 26-35.<br />
Zazo, C.; Hillarie-Marcel, CL.; Goy, J.L.; Ghaleb, B. & Hoyos, M. (1997): Cambios del nivel del mar-clima<br />
en los últimos 250 ka: (Canarias Orientales, España). Bol. Geol. y Minero, 108: 31-41.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
24_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
La desertificación de <strong>Fuerteventura</strong><br />
<strong>Fuerteventura</strong> es un desierto, y lo es desde hace varios miles de años. Su paisaje actual, marcado<br />
por la presencia de llanos, relieves antiguos y erosionados, escasa vegetación, abundancia de<br />
piedras en la superficie de los suelos, zonas cubiertas de arenas y el escaso poblamiento,<br />
coincide con esa definición.<br />
Ninguna otra isla del archipiélago canario presenta un paisaje desértico tan marcado como<br />
<strong>Fuerteventura</strong>. Es el territorio más árido del estado español y de la Unión Europea, y debido a<br />
causas naturales y humanas se ha convertido en un territorio con dificultades para el desarrollo<br />
de la vida; es decir, se ha desertificado.<br />
Las causas naturales: la <strong>naturaleza</strong> aliada con el desierto<br />
<strong>Fuerteventura</strong> tiene desde mucho antes de su poblamiento un clima que, sin grandes variaciones,<br />
ha sido marcadamente árido. La escasez de precipitaciones y la elevada evaporación limitan la<br />
disponibilidad de agua y, como resultado de ello, la cubierta vegetal es escasa y la vida asociada<br />
a ella también. La ausencia de vegetación hace que los suelos estén más expuestos a la acción de<br />
los agentes erosivos, como el agua o el viento, lo que hace que importantes cantidades de tierra<br />
sean arrastradas hacia el mar o transportadas por el viento. El suelo se defiende de este ataque<br />
dejando en su parte más externa aquellos componentes que ni el viento ni el agua consigue<br />
arrastrar: las piedras. Éstas se van acumulando en su superficie y protegen sus horizontes<br />
profundos, pero al mismo tiempo el suelo también se empobrece. En este proceso los horizontes<br />
más superficiales, ricos en nutrientes y microorganismos, han desaparecido por erosión, y esto<br />
obliga a la vegetación a adaptarse, no sólo a la escasez de agua, sino también a un suelo pobre<br />
en nutrientes.<br />
Por otra parte, la escasez de vegetación no facilita la infiltración de la lluvia, con lo cual el<br />
agua escurre por los barrancos y se pierde en el mar otro importante recurso para la<br />
habitabilidad del territorio. Del agua que se infiltra, una parte es retenida en el suelo y retorna a<br />
la atmósfera por evaporación al cabo de uno o dos meses; otra, más pequeña, atraviesa el suelo<br />
y alcanza el acuífero, especialmente en los barrancos y redes de drenaje, y en su camino se<br />
carga de sales<br />
Las sales, tan frecuentes en las aguas subterráneas de <strong>Fuerteventura</strong>, tienen su origen, en su<br />
mayor parte, en el mar. La maresía, ese pulverizado de gotas y humedad marina, contiene las<br />
sales que son arrastradas por el viento hacia el interior de la isla y depositadas en la superficie<br />
de la tierra. Después de este recorrido aéreo, el agua completa el resto del viaje. Una parte de<br />
estas sales es disuelta por las aguas de escorrentía y devuelta de nuevo al mar. Otra parte se<br />
mueve con el agua de lluvia y se incorpora al suelo, donde se acumula y hace, en consecuencia,<br />
más difícil el crecimiento de la vegetación, o bien es llevada hasta capas más profundas por las<br />
aguas de infiltración y alcanza el acuífero dándole su conocido carácter salino.<br />
Por todo ello, el agua en <strong>Fuerteventura</strong> es escasa y los pocos manantiales existentes aportan<br />
reducidos caudales de aguas salinas que escurren por algunos de sus barrancos como las<br />
lágrimas de esta isla sedienta.<br />
Así es el desierto majorero: la escasez de agua, la pobreza de los suelos y la presencia de<br />
sales en ambos condicionan el funcionamiento de su ecosistema. Éstos son los principales<br />
factores que limitan el desarrollo de la vida en esta isla y que hacen que de forma natural sea un<br />
territorio desértico.<br />
Las causas antrópicas: la actividad humana como acelerador de los procesos de<br />
desertificación<br />
Toda la isla no ha presentado siempre las características anteriormente descritas, pues<br />
aproximadamente una décima parte de su superficie, distribuida por las montañas más elevadas<br />
de Betancuria y Jandía, conservó hasta hace pocos siglos un paisaje menos desértico del que<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______25<br />
ahora conocemos. La mayor disponibilidad de agua y la fertilidad de los suelos permitieron que<br />
albergaran una vegetación de carácter arbustivo y arbóreo ahora desaparecida.<br />
La destrucción de la cubierta vegetal de estas zonas, así como la del resto de la isla, puede<br />
considerarse como uno de los procesos antrópicos que más han contribuido a la desertificación<br />
de <strong>Fuerteventura</strong>. La necesidad de leña, el laboreo de tierras en sectores de pendiente y el<br />
sobrepastoreo dejaron los suelos desprotegidos frente a la acción del agua y el viento, y los<br />
procesos de erosión se han visto acelerados.<br />
Por otra parte, el desarrollo de la agricultura de regadío de alfalfa y tomate durante el siglo<br />
XX llevó aparejada la sobreexplotación del acuífero y la salinización de los suelos. Marismas,<br />
fuentes y charcas naturales se desecaron y el riego con aguas salinas de pozos empobreció las<br />
tierras de cultivo.<br />
En la actualidad, las modernas técnicas de desalación de agua por ósmosis inversa están<br />
contribuyendo a una mayor sobreexplotación del acuífero. Ahora la mitad del agua extraída de<br />
los pozos se vierte al mar como residuo del proceso de desalación, mientras que se riega con la<br />
otra mitad del agua desalada. Esto implica que el riesgo de salinización de suelos sea menor,<br />
pero supone que para obtener el mismo volumen de agua de riego sea necesario extraer del<br />
acuífero el doble que cuando se regaba directamente con el agua sacada de los pozos.<br />
La sobreexplotación de las aguas subterráneas aumenta en la actualidad aunque la actividad<br />
agrícola haya remitido. Los núcleos turísticos desalan sus aguas a partir de extracciones de<br />
pozos que, aunque cercanos a la costa, siempre afectan en mayor o menor medida al acuífero.<br />
La alta demanda de agua de estos nuevos núcleos ha ocasionado la desecación de las fuentes de<br />
sectores próximos a ellos.<br />
Los intentos de aprovechamiento de las aguas superficiales con la construcción de embalses<br />
han resultado fracasados. La erosión de los suelos ha llenado de sedimentos presas como la de<br />
Las Peñitas, cuya capacidad se ha reducido a menos de una décima parte de la que tenía en el<br />
momento de su construcción hace sesenta y tres años. Además, debido a la elevada evaporación<br />
y a su ubicación en barrancos con manantiales salobres, la poca agua embalsada se saliniza con<br />
rapidez y se hace inservible para cualquier uso, como ocurre en la presa de Los Molinos.<br />
Por tanto, destrucción de la cubierta vegetal, prácticas agrícolas insostenibles, sobrepastoreo,<br />
sobreexplotación del acuífero y riego con aguas de mala calidad, son prácticas que han<br />
desencadenado una serie de procesos que en los últimos seiscientos años han hecho de<br />
<strong>Fuerteventura</strong> un territorio más desertificado.<br />
Sin embargo, también han operado en esta isla actividades humanas que han contribuido a<br />
limitar el proceso de desertificación.<br />
Las gavias y la lucha contra la desertificación en <strong>Fuerteventura</strong><br />
Las gavias son un sistema de cultivo característico de <strong>Fuerteventura</strong>, similar al de otras regiones<br />
áridas del mundo. Históricamente han hecho que esta isla sea un poco más habitable, tanto para<br />
la especie humana como para el resto de seres vivos. Las gavias son terrenos de cultivo<br />
allanados, rodeados por un dique de tierra y diseñados para inundarse mediante el desvío del<br />
agua que durante los periodos de lluvia discurre por los barrancos y barranquillos.<br />
Las ventajas de este sistema son evidentes: permite humedecer los suelos, lavar sus sales y<br />
fertilizarlos de forma natural con los nutrientes transportados con las aguas de escorrentía,<br />
procedentes de la erosión de los suelos de la cuenca hidrográfica y del polvo sahariano<br />
depositado en ellos. Además, por sus propias características, los procesos de erosión hídrica y<br />
eólica se ven considerablemente reducidos en las gavias en comparación con el resto de los<br />
suelos naturales. Por todos estos motivos, el sistema de cultivo en gavias se ha revelado como<br />
una práctica tradicional sostenible y eficaz para el aumento de la productividad biológica en un<br />
territorio árido como el que nos ocupa.<br />
<strong>Fuerteventura</strong> ha presentado históricamente una cultura muy desarrollada en el<br />
aprovechamiento y la gestión de las aguas superficiales. Las gavias son un ejemplo de ello, pero<br />
también las maretas, encharcamientos temporales utilizados como abrevaderos del ganado, o las<br />
charcas, pequeñas presas hechas con un dique de tierra.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
26_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Otras técnicas empleadas en la lucha contra la desertificación en esta isla no se manifiestan<br />
igual de eficaces, como es el caso de la revegetación y de la construcción de muros de piedra.<br />
Las estrategias de revegetación, adecuadas para restaurar la cubierta vegetal degradada en los<br />
sectores de mayor altitud de Betancuria, presentan un porcentaje de éxito muy bajo. Las<br />
condiciones climáticas y las características de los suelos hacen muy difícil que éstas prácticas,<br />
aplicadas en otros territorios, funcionen en <strong>Fuerteventura</strong>. Por tanto, es necesario desarrollar<br />
técnicas de revegetación adaptadas a las condiciones de la isla.<br />
La construcción de muros y diques en las redes de drenaje o la restauración de los muros de<br />
piedras de las cadenas situadas en las montañas se acostumbra a aplicar como medida de lucha<br />
contra la erosión. Sin embargo, se trata de una práctica muy poco eficaz, ya que el suelo<br />
permanece desnudo y es igualmente erosionado. Además, los diques en las redes de drenaje sólo<br />
retienen las piedras y las gravas, mientras que la tierra fina se pierde en el mar o va a parar a los<br />
embalses. Se hace necesaria una evaluación de la eficacia de la inversión realizada en este tipo<br />
de medidas, dada la cantidad de presupuesto que se le dedica.<br />
Existen otras medidas imprescindibles en la lucha contra la desertificación de <strong>Fuerteventura</strong> que<br />
aún no han empezado a aplicarse de forma planificada. Una es el control del sobrepastoreo,<br />
especialmente la eliminación del ganado salvaje en aquellos sectores de mayor riqueza biológica<br />
como son Betancuria y Jandía. Otra es la regulación de la explotación del acuífero. Se<br />
desconoce cuál es el caudal sostenible que puede extraerse de cada parte del acuífero insular, y<br />
además debe controlarse el impacto de los modernos sistemas de ósmosis inversa empleados en<br />
cultivos de regadío y núcleos turísticos. Por último, si la lucha contra la desertificación intenta<br />
evitar la pérdida de la productividad biológica de un territorio, ello no es posible si no se<br />
dispone de los recursos genéticos adaptados al mismo. Esto implica la conservación de la<br />
biodiversidad silvestre y cultivada, especialmente de aquellas variedades locales adaptadas a las<br />
condiciones de aridez de la isla.<br />
Por tanto, parece evidente que la lucha contra la desertificación en la isla de <strong>Fuerteventura</strong><br />
pasa por la conservación de las gavias y otras técnicas de aprovechamiento de aguas<br />
superficiales, la revegetación de aquellos sectores que albergaron vegetación arbórea hasta<br />
épocas recientes, la planificación del uso ganadero del territorio, la gestión sostenible del<br />
acuífero y la conservación de la biodiversidad. Es decir, por la conservación del suelo, del agua<br />
y de la diversidad biológica de la isla.<br />
Pero, ¿por dónde empezar? ¿Dónde actuar de forma prioritaria en la lucha contra la<br />
desertificación en esta isla? Se trata de concentrar los esfuerzos en aquellos sectores con<br />
mayores posibilidades de recuperar su potencial biológico. Éstos son las gavias y las zonas de<br />
mayor altitud de Betancuria y Jandía. El resto de la isla presenta un comportamiento como<br />
territorio desértico, y como tal debe ser respetado. De lo que se trata es de no acelerar con<br />
prácticas inapropiadas los procesos de desertificación que ya actúan de forma natural en él. Para<br />
ello es necesaria la aplicación del conjunto de medidas antes mencionado.<br />
El desierto y la historia de <strong>Fuerteventura</strong>: “… de la sed nadie te libra”<br />
La obtención de alimentos en un territorio desértico no es fácil, y la dependencia de las<br />
precipitaciones para obtenerlo ha marcado hasta épocas recientes los episodios más dramáticos<br />
de la historia de <strong>Fuerteventura</strong>. Pero, ¿cuánto sufrimiento era ocasionado por las condiciones<br />
naturales y cuánto por las relaciones sociales de la época? Parece que, además de las<br />
dificultades que imponían unas circunstancias meteorológicas adversas, la organización social<br />
de la isla agravaba aún más las consecuencias de éstas. El reparto desigual de la producción de<br />
granos en años lluviosos ocasionaba que, mientras el campesinado se moría de hambre en años<br />
secos, los grandes propietarios conservaran sus graneros llenos, unos esperando mejores precios<br />
en el mercado de las islas centrales y occidentales, y otros asegurándose su supervivencia. El<br />
reparto de grano entre la población se producía como medida extrema para aliviar el sufrimiento<br />
o para evitar el despoblamiento de la isla ante el temor de que fuese más susceptible de sufrir<br />
ataques piratas.<br />
Este modelo, socialmente insostenible, también fue insostenible ecológicamente, acelerando<br />
con ello los procesos de desertificación. Las gavias y las tierras más fértiles de La Oliva, Tetir o<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______27<br />
Antigua eran las ocupadas por los grandes propietarios, y al campesinado más pobre se les<br />
permitía el cultivo para asegurar su supervivencia en las tierras más marginales, las cuales<br />
tenían una producción entre tres y cinco veces menor que la de las gavias. Se trataba de los<br />
cultivos en cadenas de las laderas de las montañas o de cualquier otro suelo que pudiese<br />
producir cosecha. Esto contribuyó a la eliminación de la cubierta vegetal y a la aceleración de la<br />
erosión de suelos. Casi cincuenta años después de que esta práctica se abandonase, los<br />
tabaibales dulces no han recuperado nada del terreno que les quitaron los cultivos en cadenas en<br />
las montañas, y sus suelos se han vuelto a enriquecer de piedras en la superficie a consecuencia<br />
de la erosión.<br />
¿Y ahora qué? El desierto se puebla<br />
A finales del siglo XX la situación cambia. La habitabilidad del territorio ya no depende de los<br />
recursos naturales como el suelo, el agua o la vegetación; ahora los recursos se importan y la<br />
población crece sin límite. El desierto es valorado y de repente se puebla.<br />
En efecto, <strong>Fuerteventura</strong> se convierte en un destino turístico de calidad y sus playas y su<br />
paisaje interior desértico son fundamentales para ello. Ese paisaje pasa a ser el nuevo recurso<br />
que hace posible la habitabilidad de esta isla.<br />
Pero este nuevo uso del territorio también lleva a la aparición de nuevos problemas que afectan<br />
a las condiciones que hacen posible su continuidad. Los flujos de arena se cortan, las playas<br />
adelgazan y las dunas se debilitan, el paisaje cambia, árboles y palmeras crecen alineados en los<br />
bordes de carreteras donde nunca los hubo, surgen praderas verdes junto a la costa con hoyos<br />
para introducir pelotas blancas, la escasa tierra fértil alimenta frondosos jardines turísticos, la<br />
producción de residuos aumenta, el consumo creciente de energía rompe las previsiones de los<br />
protocolos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la población crece de<br />
forma continuada. El paisaje solitario empieza a ser frecuentado. El silencio se rompe.<br />
Se han importado modelos de gestión de otros territorios y se ha olvidado que si<br />
<strong>Fuerteventura</strong> se convirtió en un destino turístico de calidad, no fue por la existencia de campos<br />
de golf, parques temáticos o monumentos, lo que se conoce como oferta complementaria, sino<br />
por la calidad y belleza de su medio ambiente. Cuando la excelencia turística se basa en la oferta<br />
complementaria es que su medio ambiente tiene ya poco que ofertar al respecto, y esta isla<br />
camina en esa dirección.<br />
Nuevos retos plantea la gestión del desierto majorero. La conservación de su belleza depende,<br />
entre otras cosas, de lo inalterado y poco poblado que se mantenga, de la autoestima que<br />
desarrolle la población sobre su paisaje y su territorio y, sobre todo, de la gestión que se realice<br />
de él durante los próximos años. Tenemos que evitar que <strong>Fuerteventura</strong> se desertifique más por<br />
causas humanas, pero también tenemos que evitar la destrucción de ese paisaje desértico que ha<br />
hecho posible su habitabilidad en la actualidad. Para ello es necesario imaginar e interpretar el<br />
futuro de <strong>Fuerteventura</strong> de una forma diferente a como se ha hecho hasta ahora.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
28_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Pájara<br />
Superficie: 383,51 kilómetros cuadrados. (23,11% de la superficie de <strong>Fuerteventura</strong> )<br />
Altitud: 196 m (capital municipal), 250 m (Toto), 2 m (La Lajita).<br />
Distancia por carretera: 41,5 kilómetros de la capital de la isla.<br />
El municipio majorero de mayor extensión superficial, ocupa el sector meridional de la isla. Sus<br />
límites llegan, por el norte, con Betancuria, a partir de una línea que parte de Gran Montaña<br />
(708 mts.), sigue una serie de cuchillos y riscos, para continuar por el barranco de Ajuy, que<br />
queda incluido dentro del término municipal. Por el este, se encuentra con Tuineje, a lo largo de<br />
una frontera que parte asimismo de Gran Montaña; desciende hacia el suroeste, siguiendo las<br />
alturas más relevantes, para a partir de la Montaña Hendida, tornar hacia el sur, adoptando<br />
finalmente el curso del barranco de Tisajorey, hasta la costa.<br />
Queda así definida una amplísima línea costera, mucho más extensa por su vertiente occidental.<br />
Esta presenta un área norteña acantilada y con pocas playas, mientras que más al sur, se<br />
desarrollan las playas de Barlovento de Jandía y Cofete. Por el este, como elemento más<br />
destacado, aparecen las largas playas de sotavento, culminando en la Punta de Jandía.<br />
Se delimitan claramente dos espacios, unidos por el estrecho Istmo de La Pared: La Península<br />
de Jandía y el resto del término, que ocupa el sector meridional del Macizo de Betancuria.<br />
Dentro de este macizo se encuentran los materiales que componen el Complejo Basal, los más<br />
antiguos de la isla. De esta forma, se catalogan desde sedimentos marinos mezosoicos,<br />
anteriores a la formación del Archipiélago, lavas submarinas, intrusiones volcánicas de distinto<br />
tipo, y series volcánicas más recientes.<br />
El relieve es una sucesión de barrancos y valles, separados por conos y cuchillos. El jable, en la<br />
zona de Vigocho, cubre una destacada superficie, Aproximadamente a partir del barranco de<br />
Amanay y hasta Jandía, dominan los materiales antiguos (miocénicos), correspondientes al<br />
primer Ciclo Volcánico. El Istmo de La Pared es una estrecha franja (que llega a los 4<br />
kilómetros), en buena parte cubierta por la dunas de jable.<br />
Jandía supone un macizo antiguo, originariamente formado aparte del resto de la isla. El<br />
modelado erosivo ha dado lugar a una crestería, en forma de arco, donde se encuentra la<br />
máxima altitud de <strong>Fuerteventura</strong>: el Pico de la Zarza (807 metros).<br />
El carácter predominantemente árido del clima, con abundante insolación y escasas<br />
precipitaciones, tiene sus matices más húmedos, con los mayores aportes pluviométricos que<br />
introduce el relieve. De esta forma, las cumbres de Jandía conocen la presencia aislada de<br />
especies vegetales propias del monte verde, así como especies termófilas. Palmerales,<br />
comunidades de tarajales, cardonales y tabaibales, junto a la vegetación de arenales y saladares,<br />
constituyen la cubierta vegetal más representativa.<br />
El Parque Natural de Jandía une a su interés paisajístico y geomorfológico, desde las cresterías<br />
a las superficies de jable, el hecho de conservar especies tan amenazadas como el Cardón de<br />
Jandía y la Hubara.<br />
En las cercanías de Morro Jable, se encuentra el espacio natural de El Saladar, que constituye un<br />
original y frágil ecosistema, muy amenazado, inluido en esta Lista de Humedales de<br />
Importancia Internacional de Ramsar. desde el 24 de octubre de 2002 .<br />
El Parque Natural de Betancuria, también forma parte del término, y reúne las formaciones<br />
geológicas más antiguas de Canarias.<br />
Montaña Cardones es un espacio natural que engloba uno de los mejores cardonales de la isla,<br />
en un área de interés arqueológico.<br />
Por otra parte, tanto la amplia línea costera, con enclaves como el Jable de Vigocho, son<br />
espacios de singular valor natural.<br />
Es uno de los poblamientos más antiguos, después del de Betancuria. Tuvo su nacimiento al<br />
parecer en el siglo XVI, aunque con anterioridad pudo ser un caserío en el que se levanta una<br />
ermita en la centuria precedente.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______29<br />
Tras estos oscuros inicios, comienza su desarrollo poblacional, contando en el siglo XVIII con<br />
la presencia de un pequeño núcleo de milicias allí acantonado.<br />
Se convierte así Pájara en asentamiento para el marino que llegaba a los puertos del sur de la<br />
isla o el ganadero que guardaba sus rebaños en las inmensidades de Jandía.<br />
La parroquia, bajo la advocación de Nuestra Señora de Regla, se erige en 1711, justificándose<br />
por el número de habitantes y la distancia a Betancuria, de la que se segrega.<br />
Como municipio adquiere su independencia en 1812, como sucede con otros muchos<br />
ayuntamientos de las islas.<br />
A Pájara correspondió la defensa, en ocasiones, de los ataques piráticos contra <strong>Fuerteventura</strong><br />
que se aventuraban en la isla por estas costas sureñas.<br />
Sin lugar a dudas, el punto de visita de interés cultural más importante lo constituye el templo<br />
parroquial.<br />
De sus dos cuerpos, el primero se trazó antes de 1687, según figura en uno de los tirantes de la<br />
armadura del prebisterio. Posteriormente, en las Sinodales del Obispo Dávila y Cárdenas, el<br />
prelado afirma que . Ocurría esto en la tercera década del siglo XVIII.<br />
Su interior es similar al de toda arquitectura religiosa de las islas; pero lo que realmente llama la<br />
atención es la portada de la nave principal. Su esquema es clasicista, con frontón triangular<br />
enmarcado en un rosetón, sobre pilastras. Sin embargo, a este marco se han añadido motivos<br />
decorativos de clara inspiración azteca, datados al parecer en el siglo XVII y existiendo<br />
controversia sobre su origen.<br />
Citar finalmente, en el plano arqueológico, la llamada Pared de Jandía.<br />
En Pájara se encuentran todas las actividades económicas que se dan en <strong>Fuerteventura</strong>. Pero la<br />
que constituye su núcleo fundamental es el turismo.<br />
Se concentra éste en la playa de El Matorral y en la desembocadura de la cañada de La Barca; se<br />
encuentran allí los hoteles y los bloques de apartamentos, que se extienden luego por la costa<br />
hasta La Pared y Costa Calma. Es Jandía el principal centro hotelero de la isla.<br />
Por lo que se refiere a la agricultura, es principalmente de regadío, ya que es ésta una de las<br />
zonas con más agua, como lo demuestra la bella toponimia. Los productos más importantes son<br />
el tomate, la alfalfa y las papas, de las que es una de las zonas más feraces.<br />
La ganadería es otro de los pilares de la economía municipal. Por las grandes zonas<br />
despobladas, pastan libremente los ganados de cabras que hacen de Pájara una de las principales<br />
zonas en abundancia de estos animales.<br />
Todos aquellos aspectos que giran en torno al mundo pastoril, tienen en el municipio y<br />
especialmente en Jandía, señalada importancia. Es el caso de las apañadas, en las que se reúne el<br />
ganado caprino que anda suelto. En ellas se capan los machos jóvenes y se marcan las nuevas<br />
crías.<br />
Hemos de citar, por último, la pesca que se centra en Morro Jable (pese a que el turismo ha<br />
absorbido parte de su población laboral), La Lajita y Ajuy principalmente.<br />
www.gran-tarajal.com<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
30_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
La península de Jandía.<br />
Hace 21 millones de años, enormes columnas de vapor de agua y humo salían del mar en la<br />
zona que hoy ocupa la península de Jandía. Después de un largo periodo de crecimiento<br />
submarino, una isla empezaba a emerger. Reconstruir con exactitud el escenario resulta difícil,<br />
por lo que hay que dejar jugar la imaginación para hacerse una idea de este estado incipiente,<br />
con varios focos volcánicos distribuidos sobre una amplia superficie marina, y cuya proximidad<br />
al nivel del mar originaba violentas explosiones. Lo que ya quedaba emergido eran rocas<br />
inhóspitas todavía, expuestas al calor y las emanaciones gaseosas de nuevas erupciones y a la<br />
acción abrasiva del mar.<br />
Por otro lado, el nacimiento de una isla no era un acontecimiento extraordinario en esta región<br />
del Atlántico, aún menos ancho que hoy. A pocas decenas de kilómetros en dirección noreste de<br />
nuestro hipotético escenario se estaban asimismo formando dos islas. Los tres edificios<br />
volcánicos fueron creciendo hasta tocarse y fusionarse, dando lugar a la isla de <strong>Fuerteventura</strong>,<br />
entonces con una forma algo diferente que la actual, aparte de ser más alta y voluminosa.<br />
Jandía, sin embargo, nunca llegó a estar “completamente” unida al resto de la isla: mientras que<br />
los edificios central y norte se unen y solapan totalmente, los edificios central y Jandía están<br />
soldados solo en las capas inferiores. Sus partes intermedias y altas no se fusionaron porque<br />
hubo una zona en la que no llegaron las emisiones lávicas posteriores de ninguno de los dos<br />
edificios. El istmo de la Pared, una zona baja, llana y arenosa que une a Jandía al resto de la Isla,<br />
es consecuencia de esta particularidad.<br />
Las Canarias centrales y occidentales aún no existían, pero ya en una fase bastante temprana,<br />
<strong>Fuerteventura</strong> se vio acompañada por el macizo de los Ajaches, la parte sur de la actual<br />
Lanzarote. Con la isla de los volcanes <strong>Fuerteventura</strong> no solo comparte un zócalo submarino<br />
común, sino que, durante épocas geológicas con un nivel del mar más bajo al actual (la última<br />
vez hace unos 18.000 años) las dos formaban de hecho una sola gran isla bautizada por los<br />
paleontólogos con el nombre de Mahán.<br />
Esta pequeña introducción nos ayuda a situarnos y a comprender mejor el significado de Jandía:<br />
un edificio volcánico que fue de los primeros en la zona de Canarias, viejo y venerable, y que en<br />
su dilatada historia ha conocido diferentes condiciones climáticas, distintos seres vivos que lo<br />
poblaron así como eventos geológicos importantes, algunos de ellos de enorme violencia. Entre<br />
estos últimos destaca el gran deslizamiento gravitacional que acabó en pocos minutos con toda<br />
su mitad noroccidental, hace aproximadamente de 12 a 14 millones de años, dándole la forma<br />
de media luna que tiene actualmente.<br />
Esta forma característica de la península de Jandía puede apreciarse bien mirando hacia el<br />
nordeste desde la degollada de Agua Oveja. En esta zona situada a 250 metros sobre el mar, la<br />
pista que viene desde Morro Jable atraviesa la divisoria de aguas entre la vertiente de sotavento,<br />
de pendientes suaves, y la de barlovento, que muestra con sus vertiginosas caídas la enorme<br />
cicatriz que dejó hace millones de años la catástrofe del deslizamiento. La parte más alta del<br />
escarpe, situada en el centro del arco montañoso, es con 807 metros el pico de Jandía o de La<br />
Zarza, como figura en los mapas, aunque los habitantes arraigados de Jandía, muy pocos por<br />
cierto y descendientes de unas cuantas familias solamente, lo denominan pico de Los<br />
Ingenieros. En la degollada de Agua Oveja suele reinar un fuertísimo viento que a veces casi<br />
impide abrir la puerta del coche, y el constante oleaje de la playa de Cofete genera una notable<br />
maresía que se extiende cientos de metros tierra adentro, reduciendo la visibilidad. Sin embargo,<br />
existen días de calma y atmósfera limpia en los que se dibuja la costa occidental de<br />
<strong>Fuerteventura</strong> hasta la zona de El Cotillo. El panorama no puede calificarse necesariamente de<br />
bello, pero si de impresionante, por el contraste entre los paredones verticales del risco y la<br />
inmensa playa de Cofete que se extiende a sus pies. No sería solo un slogan turístico si<br />
hablásemos de una de las “zonas más salvajes de Canarias”, y la costa occidental de Jandía debe<br />
esta condición en primer lugar a la autoprotección que le confieren su situación apartada y la<br />
poca idoneidad de la playa para el baño. Esto motivó que quedara al margen del boom<br />
urbanístico que trajo consigo el turismo de masas. Las sucesivas leyes relacionadas con los<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______31<br />
espacios naturales de Canarias consagraron el área como una parte del Parque Natural de Jandía,<br />
y al menos en esta zona de Cofete ninguna construcción de más de dos plantas perturba la vista<br />
en muchos kilómetros.<br />
De hecho, el único edificio de dos plantas que existe en este solitario paraje es la denominada<br />
Villa Winter, una casa señorial rural mandada a construir en 1946 por el ingeniero alemán<br />
Gustav Winter, que en aquella época tenía arrendada la totalidad de la península de Jandía. Esta<br />
edificación se ubica a un kilómetro y medio al este del poblado de Cofete, fundado alrededor de<br />
1800 y en cuyas pequeñas casas puede verse la transición de la arquitectura tradicional, con<br />
paredes de piedra volcánica, a una reciente basada en bloques de cemento. Existen casas de uno<br />
y de otro material, algunas tienen parte de las habitaciones al estilo antiguo y otra parte<br />
moderna, y no faltan tampoco viviendas y corrales hechos con chatarra y madera vieja. Esta<br />
amalgama urbanística dentro del Parque Natural necesitaría de una ordenación específica,<br />
confirmando a las familias arraigadas desde generaciones en la zona sus derechos adquiridos y<br />
reconstruyendo las casas en el estilo clásico, pero impidiendo la llegada de nuevos moradores y<br />
la edificación de más construcciones.<br />
Antes del establecimiento de Cofete, la dehesa de Jandía, como se la llamaba, sólo era utilizada<br />
como zona de pasto para la cabaña ganadera de la misma dehesa, propiedad de los señores<br />
territoriales (recordemos que <strong>Fuerteventura</strong> fue isla de Señorío), y para ganados de otras zonas<br />
de la isla. Éstos podían venir a Jandía-contra pago- en años en los que escaseaba la hierba.<br />
Jandía fue también habitada esporádicamente por orchilleros, cuya actividad perduró hasta los<br />
años cincuenta del siglo XX, y contaba con varios hornos de cal, que se embarcaba por Matas<br />
Blancas, en la parte nororiental del istmo de La Pared.<br />
Un rasgo distintivo y curioso es que la relativa independencia geomorfológica de Jandía, antes<br />
aludida, se traducía también en una sorprendente o quizás lógica autonomía administrativa y<br />
sociocultural de esta península. Juan Pedro Martín Luzardo, en su libro Orígenes de la<br />
propiedad en la península de Jandía, escribe: “Es que además el Cabildo, mientras se configuró<br />
como el único ente administrativo de <strong>Fuerteventura</strong>, jamás ejerció su jurisdicción en la<br />
península de Jandía. Nunca ordenó el arreglo de camino o la limpieza de fuentes en la dehesa,<br />
no nombraba veedores, herreteadores o cadañeros por esta zona; es más, ni siquiera, aunque lo<br />
intentaron, cobraba el derecho de quintos, por lo que en realidad, Jandía permaneció, hasta la<br />
constitución de los ayuntamientos en 1833, fuera del organigrama administrativo de la Isla,<br />
como un reino aparte de Ayose y Guise, propiedad indiscutida de los Señores Territoriales y<br />
regida por sus soberanas voluntades o por la de los arrendatarios de turno...” En cuanto a su<br />
identidad sociocultural, la arqueóloga María Antonia Perera Betancort lo formula de la siguiente<br />
manera: “Jandía es la única zona de <strong>Fuerteventura</strong> con una limitación cultural-geográfica<br />
conjunta, aunque todavía no sepamos bien a qué concepto corresponde. Nos resulta curioso<br />
cómo las personas que han nacido o habitado tradicionalmente en Jandía utilizan el concepto<br />
de “tierra adentro” para referirse a Jandía y “tierra afuera” para nombrar el resto de la Isla;<br />
incluso hemos recogido expresiones como “está en <strong>Fuerteventura</strong>” o, “ella es de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>”, refiriéndose a las personas que no están o no son de Jandía”.<br />
El material utilizado para la Villa Winter, para volver a nuestra visita virtual a esta zona, tuvo<br />
que traerse en burros y camellos a través de otro paso, el de Cofete, situado al sur de la villa y<br />
uno de los pocos lugares en los que puede atravesarse la cordillera sin peligro. A veces se<br />
relaciona a la Villa Winter con una hipotética estación de aprovisionamiento de submarinos<br />
alemanes en la cercana costa durante la segunda guerra mundial, o con un refugio de dirigentes<br />
nazis, lo que, junto con el estado abandonado en que se encuentra la construcción, añade un<br />
cierto misterio al lugar. Más fácil de comprobar es que el Sr. Winter colaboró en la<br />
electrificación de Las Palmas de Gran Canaria, y que en Jandía los agricultores y ganaderos que<br />
vivían en sus dominios fueron sus medianeros, produciendo cereales, principalmente en<br />
agricultura de secano, queso de cabra y lana de ovejas merinas. Todavía viven algunos de los<br />
que trabajaron con don Gustavo, y he oído diversas opiniones acerca de él, que van desde “un<br />
hombre duro, pero justo” hasta la opinión de que era un explotador (“lo quería todo para él, y<br />
nos tenía muy controlados”).<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
32_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
De aquella época aún no demasiado lejana quedan los campos de cultivo, hoy abandonados,<br />
cuyos contornos pueden apreciarse desde los puntos altos de la cordillera, y algún estanque de<br />
agua. También existen todavía unos pocos frutales como higueras, almendros, algarrobos y<br />
morales, unos vivos y otros meros esqueletos retorcidos de madera con las raíces expuestas por<br />
la erosión, y que se sitúan en los alrededores de los manantiales que brotan al pie de la cadena<br />
montañosa. Estos manantiales surten aún hoy el poblado de Cofete, por medio de delgadas<br />
tuberías de polietileno tendidas sobre el terreno. Son aguas fósiles almacenadas durante cientos<br />
de miles de años en el interior de las montañas, duras, alcalinas o muy alcalinas, y algo salobres.<br />
En los alrededores de las fuentes, generalmente de escaso caudal, crecen entre otras plantas<br />
adaptadas a estos ambientes el apio y ocasionalmente berros, pero cuando la salinidad es muy<br />
alta, estas plantas desaparecen y solo se encuentra algún tarajal y matomoros (Suaeda vera). Los<br />
charcos naturales así como las cubetas de cemento hechas en algunas fuentes son el hábitat de<br />
varias especies de invertebrados acuáticos. Entre ellos destacan por su peligrosidad las<br />
sanguijuelas, que se divisan como diminutos gusanos negros moviéndose lentamente sobre el<br />
fango del fondo, pero que crecen hasta los 5-6 centímetros cuando se adhieren a algún animal<br />
que viene a beber, generalmente cabra u oveja, chupando su sangre. Pueden representar un<br />
problema para los humanos. Un señor de Jandía nos contó que en su juventud tuvo durante<br />
semanas uno de estos animales adherido profundamente en el esófago después de beber el agua<br />
de una fuente. Aún después de que el médico averiguase por fin el origen de la sangre que<br />
manaba y que en principio se atribuía a una extraña enfermedad, se tardó en poder atrapar al<br />
parásito, que no quería ceder con medicinas ni con sucesivos tragos de ron.<br />
Al lado de los invertebrados introducidos, como las sanguijuelas, Jandía alberga también una<br />
rica fauna invertebrada endémica, entre la que destacan algunos coleópteros y la sorprendente<br />
variedad de moluscos terrestres, con 12 especies exclusivas de la zona. La fauna vertebrada, por<br />
su parte, es parecida a la del resto de <strong>Fuerteventura</strong>. Entre las aves destaca la endémica tarabilla<br />
canaria, repartida desde la costa hasta la zona montañosa alta y que, a veces junto al escaso<br />
herrerillo endémico de las Canarias orientales, puede verse incluso en zonas ajardinadas. Para<br />
las aves esteparias como la hubara, el corredor sahariano, la ganga y el alcaraván, tan<br />
características de <strong>Fuerteventura</strong>, Jandía no es sin embargo la mejor parte de la Isla, ya que<br />
dispone de hábitat adecuado para estas especies solo en el istmo de La Pared y en las llanuras de<br />
la Punta de Jandía. Sin embargo, en esta última zona la hubara hace años que no traza sus<br />
huellas en la arena. Tampoco el emblemático guirre dispone ya de territorios fijos en Jandía, y<br />
su supervivencia en la Isla y por tanto en el Archipiélago entero, ya que en <strong>Fuerteventura</strong> viven<br />
las últimas parejas de Canarias de este pequeño buitre, depende de que se apliquen una serie de<br />
medidas urgentes.<br />
Jandía, como toda <strong>Fuerteventura</strong>, es pobre en vegetación. Laderas rasas cubiertas por aulagas y<br />
otros arbustos espinosos dominan grandes áreas del paisaje, e inevitablemente surge la pregunta<br />
de si esto siempre fue así. Para poder contestarla, es necesario que nos remontemos de nuevo en<br />
el tiempo, llegando a los orígenes que ya describíamos al principio.<br />
Es sabido que el clima cálido y húmedo de principios y mitad del Terciario posibilitó la<br />
existencia de bosques subtropicales como los que en forma modificada constituyen la actual<br />
laurisilva de Canarias y Madeira. Se desarrollaban alrededor del mar de Thetys, precursor del<br />
Mediterráneo. Por otro lado, y según investigaciones geológicas, el edificio volcánico de Jandía<br />
tardó unos 7 millones de años en alcanzar su tamaño máximo, antes del gran colapso que le hizo<br />
perder su mitad noroccidental. En su apogeo, hace 14 o 15 millones de años, alcanzaba un<br />
diámetro de 26 Km. y una altitud de al menos 1500 m. Ello implicaría una superficie de unos<br />
530 km2, es decir, una isla bastante mayor que La Gomera (actualmente, la península de Jandía<br />
tiene aproximadamente 200 km2, de los que 144 son Parque Natural). Desde los bosques del<br />
vecino continente debieron de llegar semillas de árboles y arbustos, desarrollándose en las<br />
cumbres del primitivo edificio de Jandía y de los que se alzaban al norte del mismo las primeras<br />
manifestaciones de laurisilva de Canarias. Su composición fue sin embargo en gran medida<br />
diferente a la que conocemos hoy en día: estudios sobre vegetales fósiles en Gran Canaria, La<br />
Palma y Tenerife llevan a afirmar a A. Marrero que “...la flora canaria del Mioceno, por<br />
ejemplo, que se desarrollaba en las islas de Gran Canaria, La Gomera y <strong>Fuerteventura</strong>, y en<br />
las proto-islas de Teno, Anaga, Femés y Famara, especialmente la flora arbustiva y herbácea,<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______33<br />
nos resultaría tan extraña que apenas alcanzamos a imaginar”. Hoy en día la corona forestal<br />
de Jandía está prácticamente desaparecida, pero en una estrechísima zona de la cumbre, sobre<br />
los 700-800 metros de altitud, así como en los inaccesibles paredones del escarpe, quedan aún<br />
vestigios de bosque termófilo húmedo, con mocanes, peralillos, adernos y palos blancos<br />
agarrados al cantil, acompañados de una rica variedad de arbustos y plantas herbáceas. Aquí se<br />
dan unas condiciones climáticas radicalmente diferentes a los de la mayor parte del resto de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, con una incidencia casi constante de la bruma producida por los vientos alisios.<br />
Estos, contrariamente de lo que se suele admitir, no pasan pues por encima de <strong>Fuerteventura</strong> sin<br />
efecto alguno; sino que siguen posibilitando la existencia, si bien precaria y limitada en<br />
extensión, de un tipo de vegetación hoy prácticamente restringido a las islas occidentales de<br />
Canarias. Existen seis endemismos locales de plantas vasculares en esta zona superior de Jandía<br />
y un musgo endémico, denominado Ortotrichum handiense, convirtiéndola en la zona de mayor<br />
biodiversidad de la isla. Los más conocidos entre las plantas vasculares son el tajinaste azul de<br />
Jandía (Echium handiense) y la margarita de Winter (Argyranthemum winteri), dedicada al<br />
mencionado G. Winter. También viven aquí la gatuña de Jandía (Ononis christii) y el arbusto<br />
Bupleurum handiense, para el que no conozco nombre común.<br />
Algunos escritos relacionados con la conquista de Canarias mencionan la existencia de bosques<br />
y corrientes de agua en Jandía, a principios del siglo XV, por lo que puede suponerse que antes<br />
de la llegada de los europeos el bosque termófilo de estas montañas ocupaba aún una extensión<br />
mayor a la actual. No hay que olvidar sin embargo que también los habitantes prehispánicos,<br />
fundamentalmente ganaderos, habrían dejado ya su huella en la vegetación. Los abundantes<br />
restos arqueológicos de Jandía evidencian una ocupación temprana del territorio, que se remonta<br />
al menos al inicio de nuestra era, aunque posiblemente fuera bastante anterior.<br />
En épocas de la conquista, amplias zonas de las medianías de Jandía, igual que de <strong>Fuerteventura</strong><br />
en general, estaban ocupadas por el cardonal-tabaibal en sus muchas variantes. En cierto modo,<br />
este tipo de vegetación, que llega a ser denso y alcanza entre dos y tres metros de altura,<br />
también puede considerarse un bosque, por lo que, si lo dejamos valer así, la Isla habría sido en<br />
buena parte boscosa cuando la vieron los primeros europeos, y ciertamente más “macaronésica”<br />
y menos “africana” que en la actualidad. El historiador Hernández Rubio comenta que “la<br />
deforestación de nuestra Isla fue –con seguridad– algo impuesto por la necesidad biológica de,<br />
simplemente, pervivir”, algo con lo que estamos de acuerdo y cuyo proceso fue explicado con<br />
detalle por Octavio Rodríguez Delgado en el anterior número de esta revista.<br />
Los cardonales de Euphorbia canariensis de Jandía, situados en algunos barrancos de la<br />
vertiente suroriental y en la zona de Cofete, son escasos y pequeños, pero contienen los<br />
cardones canarios más imponentes del Archipiélago. Al oeste de Morro Jable la parte media y<br />
baja de algunos barrancos está cubierta por cardonales de Euphorbia handiensis, el cardón de<br />
Jandía. Esta especie endémica de la zona, declarada el símbolo vegetal de <strong>Fuerteventura</strong> por el<br />
Parlamento de Canarias, es de porte menor y tiene las púas más largas que el cardón canario.<br />
Está emparentada con Euphorbia echinus, de la zona costera del sur de Marruecos. También<br />
encontramos tabaibales dulces dispersos desde el nivel del mar hasta los 600 metros, ya en la<br />
zona fresca influenciada por los alisios, donde en algunas partes forma una interesante<br />
comunidad ecotónica con el matorral de jorao (Nauplius sericeus) que domina las regiones altas<br />
de la cordillera. Existen igualmente zonas con predominio de la tabaiba amarga (Euphorbia<br />
regis-jubae), en franca recuperación en algunos barrancos. Por último, en las zonas costeras se<br />
dan varios tipos de vegetación halófila adaptadas a la influencia del mar, entre los que destacan<br />
los saladares, los más extensos de toda Canarias.<br />
Hoy en día, Jandía es una región dedicada al turismo. Las playas de su costa oriental, con aguas<br />
limpias y tranquilas, han atraído a los inversores desde hace más de 30 años. Las edificaciones<br />
bordean la costa, y Morro Jable ha crecido desde un diminuto poblado de pescadores, con<br />
apenas una docena de casas, hasta una pequeña ciudad con varios miles de habitantes, en la que<br />
ya no es fácil encontrarse con alguien que haya nacido allí. El modo de vida de la gente ha<br />
cambiado, casi todos dependen de una u otra manera de los visitantes. Pese a ello, se han<br />
conservado tradiciones como la apañada, que consiste en reunir con la ayuda de perros el<br />
ganado suelto de las montañas y meterlo en una gambuesa, un corral de piedras, para su<br />
inspección, selección, venta e intercambio. Una práctica heredada de los pobladores<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
34_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
prehispánicos que debe perdurar, si bien la alta densidad del ganado es motivo de preocupación<br />
por su efecto negativo sobre la vegetación y el suelo.<br />
Una moderna autopista se abre paso a través de los valles de la costa de sotavento, existe un<br />
puerto desde donde se puede enlazar con Las Palmas, y la construcción de nuevos hoteles,<br />
últimamente con campos de golf, no parece que quiera llegar a su fin. Todavía se está lejos de la<br />
masificación alcanzada en zonas de Gran Canaria y Tenerife, pero todo apunta a que se ha<br />
emprendido el mismo camino. La transformación del medio natural costero en el sur y en otras<br />
zonas de <strong>Fuerteventura</strong> es rápida y profunda. Para la vieja Jandía, esto es solo un episodio más<br />
de su larga historia. ¿Qué albergarán sus montañas, valles y costas dentro de, digamos, un<br />
millón de años?<br />
Stephan Scholz<br />
Botánico<br />
www.rinconesdelatlantico.com<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______35<br />
El Parque Natural de Jandía<br />
La Dehesa comprende una extensión que no bajará de treinta y cinco kilómetros de largo, desde<br />
la Pared hasta la punta del Faro, y de ancho podrá tener por el centro cosa de diez kilómetros,<br />
disminuyendo hacia uno y otro extremo, pero mucho más hacia la Punta que no hacia la Pared.<br />
El terreno es en gran parte fragoso y escarpado, lleno de valles y de lomas por la parte del<br />
Sotavento".<br />
Así se expresaba en 1868 Justo Villalba en la "Descripción de la Dehesa de Jandía", que<br />
hacía para su propietario, el Conde de Santa Coloma y de Cifuente, Marqués de Lanzarote.<br />
El Parque Natural de Jandía ocupa la mayor parte de la península de Jandía, al sur de la isla<br />
de <strong>Fuerteventura</strong>. Se extiende desde el límite norte del jable de El Istmo o de La Pared, hasta el<br />
extremo occidental de la isla, en la punta de Jandía, exceptuando una banda al levante y al sur,<br />
de forma que abarca 14.318,5 hectáreas.<br />
Este territorio fue declarado Parque Natural en 1987, por la derogada Ley de Declaración de<br />
los Espacios Naturales de Canarias, y reclasificado con la misma categoría por la vigente Ley<br />
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.<br />
Patrimonio natural<br />
El Parque tiene dos zonas claramente relacionadas pero ambientalmente diferentes, las<br />
zonas de jable al nordeste (el de La Pared) y a poniente (el del Cotillo), y la cadena montañosa<br />
central que alcanza su vértice en el Pico de La Zarza, que con sus 807 metros de altura es la<br />
máxima cota de <strong>Fuerteventura</strong>. Al norte y sur de esta barrera natural de 16 millones de años se<br />
pueden apreciar ciertas diferencias climáticas. Mientras que al norte, en Cofete, el clima es más<br />
fresco y ventoso, en las vertientes meridionales se imponen los días despejados, lo que permite<br />
una mayor incidencia de la actividad solar y que la temperatura media sea más elevada. Esta<br />
diferencia climática se manifiesta con especial intensidad cuando soplan los vientos alisios a<br />
poca altitud, de manera que las cumbres actúan como pantallas que frenan las nubes y retienen<br />
parte de su humedad.<br />
Uno de los principales valores naturales de Jandía es el paisajístico. La actividad<br />
humana continuada y el medio natural han dando lagar a la formación de fenosistemas con<br />
distintos grados de transformación. En el Parque Natural de Jandía se pone de manifiesto el<br />
dominio del paisaje natural en la totalidad del espacio, con insignificante presencia del paisaje<br />
humano e incluso del humanizado. El alcance visual detectado es grande y las cuencas visuales<br />
dominadas, amplias, apareciendo, tierra adentro, como único horizonte, la línea de cumbres,<br />
mientras que el mar es un continuo referente.<br />
La topografía del paisaje natural se caracteriza por una cuerda o línea de cumbres que divide<br />
el espacio en dos vertientes. La orientada al sudeste tiene una importante red de barrancos que<br />
proporciona contrastes de luz y sombra. La escasa vegetación que se asienta sobre ella es de<br />
porte bajo y no modifica ni enmascara las formas. Los cambios estacionales son poco<br />
acentuados y el colorido dominante es el oscuro de los materiales volcánicos.<br />
La vertiente norte carece de barrancos notables y su ladera es continua, con pendientes mucho<br />
mayores que el lado sur, especialmente en los cien metros de mayor altitud del arco de Cofete,<br />
donde cae en riscos verticales. Estos abruptos farallones rocosos conforman, junto con el fuerte<br />
oleaje de la zona costera, un paisaje espectacular y de salvaje belleza. La vegetación, escasa en<br />
general, está compuesta por restos de bosque termófilo en las zonas más inaccesibles de las<br />
cotas altas, y en las zonas de menor altitud está caracterizada por el verde oscuro de los<br />
cardones, que contrasta con los tonos de los materiales volcánicos sobre los que se asientan.<br />
Los jables que se extienden en los extremos nororiental y sur occidental del Parque son amplios<br />
paisajes llanos o suavemente ondulados, con predominio de colores claros debido a la arena<br />
organógena. Su vegetación puede ser densa en lugares favorables de arenas profundas y<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
36_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
consolidadas, adquiriendo entonces el paisaje un aspecto verde grisáceo. En el período<br />
inmediatamente posterior a las lluvias invernales, el color de los jables cambia<br />
circunstancialmente y adquiere un verde generalizado.<br />
El paisaje humanizado en el interior del Parque es prácticamente inexistente. En la vertiente sur<br />
está limitado al Puerto de la Cruz conformando un núcleo de viviendas unifamiliares entre<br />
medianeras, mientras que las zonas utilizadas como residencia de turistas y residentes<br />
extranjeros están conformadas por viviendas aisladas, o bien pareadas, con jardín o terreno<br />
alrededor. Aún se mantiene un tercer tipo de vivienda, la que denominamos rústica,<br />
caracterizada por estar asociada a las antiguas explotaciones rurales del Parque, hoy en desuso.<br />
Comunidades vegetales<br />
Las diferentes zonas climáticas permiten el asentamiento y desarrollo de varias comunidades<br />
vegetales que dan carácter al acerbo florístico más rico de la isla. Si ascendiéramos desde el mar<br />
hacia la cumbre nos encontraríamos con un cinturón de vegetación halófila entre la que cabe<br />
destacar los saladares, con su máxima representación en la desembocadura del valluelo del<br />
Salmo. De importancia son también las colonias de Limonium papillatum y Pulicaria buchardii<br />
(poner vulgar entre estos paréntesis), que viven en pocos metros cuadrados de la costa rocosa.<br />
Algo más arriba, sobre un sustrato arenoso y con moderada influencia de la maresía,<br />
encontramos la vegetación psammófila, ampliamente extendida por los jables y por las playas<br />
de Barlovento, Sotavento y Cofete. Aquí podemos observar las mejores colonias de chaparros<br />
(Convolvulus caput-medusae) del Archipiélago y las únicas de <strong>Fuerteventura</strong>, así como especies<br />
poco frecuentes como Salsola marujae y Zygophyllum gaetulum (nombre vulgar entre estos<br />
paréntesis), o elementos tan representativos de los arenales como los balancones (Traganum<br />
moquinii).<br />
Desde el límite de las arenas y hasta los 300 metros de altitud encontramos un matorral de<br />
quenopodiáceas que aprovecha los suelos encalichados y los terrenos perdidos por la vegetación<br />
de cardones y tabaibas. En sus dominios aparecen las únicas poblaciones conocidas de uno de<br />
los más escasos endemismos del Parque, el cardo de Jandía (Onopordon nogalesii), declarada<br />
especie prioritaria por la Directiva Hábitat.<br />
Allí donde la actividad agraria se lo ha permitido resisten los cardenales y tabaibales; la tabaiba<br />
dulce, la amarga y el cardón, aparecen como hitos en el paisaje, singularizando el territorio y<br />
dando protección con sus espinas a otras especies incapaces de defenderse de las cabras y<br />
ovejas. Pero sin lugar a dudas, la especie más emblemática es el cardón de Jandía (Euphorbia<br />
handiensis), símbolo de <strong>Fuerteventura</strong>, y también declarada especie prioritaria por la Directiva<br />
Hábitat. Un endemismo exclusivo del Parque Natural y su Área de Sensibilidad anexa que ha<br />
estado sometido durante mucho tiempo al expolio de sus poblaciones silvestres para ser<br />
utilizado en jardinería.<br />
Continuando nuestro viaje llegamos a los 500 metros de altitud cuando nos encontramos con el<br />
matorral de jorao (Nauplius sericeus), una compuesta que es despreciada por el ganado gracias a<br />
lo cual ha mantenido una población sana, que incluso ha aprovechado la regresión de su vecino<br />
el bosque termófilo, para adentrarse en sus dominios. Su papel en la ecología del Parque es<br />
determinante. Por una parte, contribuye a fijar el rico suelo a pesar de las fuertes pendientes<br />
imperantes; de otra, contribuye al mantenimiento de la humedad edáfica y favorece la<br />
precipitación horizontal de la humedad. Sus cortezas desprendidas y sus macizos de hojas secas<br />
constituyen un excelente refugio para la fauna invertebrada del Parque.<br />
Arriba, en los "picos", aparecen un conjunto de elementos florísticos comunes con las cumbres<br />
de Famara, en Lanzarote. Entre ellas cabe destacar, por su singularidad, las especies Bupleurum<br />
handiense y Sideritis pumila. En los andenes inaccesibles entre el Pico de La Zarza y el Pico del<br />
Mocán, encuentran refugio la mayoría de las especies endémicas de <strong>Fuerteventura</strong>: el tajinaste<br />
de Jandía (Echium handiense), de hermosas flores azules; la pelotilla (Aichryson<br />
bethencourtianum), que con sus hojas crasas adorna los cantiles; la margarita o magarza de<br />
Winter (Argyranthemum winteri), siempre a la espera de las lluvias para recuperar sus hojas y<br />
llenar de color los andenes..., y los últimos testimonios del bosque termófilo: adernos,<br />
guaydiles, peralillos, acebuches, olivillos, lentiscos, espineros, mocanes, y hasta un marmulán,<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______37<br />
el último ejemplar de la isla. Todos víctimas de la actividad desmedida del hombre, que la ha<br />
dejado reducida a testimonios refugiados en paredones inalcanzables.<br />
Fauna vertebrada e invertebrada<br />
La fauna no va a la zaga en cuanto a singularidad de las especies. Mientras en los jables vive<br />
una de las mejores poblaciones de hubaras (Chlamydotis undulata fuerteventurae), símbolo de<br />
la isla y orgullo del Parque, por sus paisajes subdesérticos se pasean y vuelan alcaravanes y<br />
corredores, ortegas y tarabillas. La cumbre de la pirámide trófica está ocupada por la última<br />
pareja nidificante de <strong>Fuerteventura</strong> de Halcón de Berbería y la omnipresencia del guirre.<br />
Todos Ios años las costas de este Parque ofrecen descanso y alimento a muchas especies de aves<br />
migratorias en su viaje hacia África. Esto lo ha hecho merecedor de diversos reconocimientos<br />
(Internacional Bird Area, Ramsar nacional) y una amplia superficie ha sido declarada Zona<br />
Especial para la Protección de las Aves (ZEPA), según las determinaciones de la Directiva<br />
Aves. Es de prever que, en cumplimiento de las determinaciones de la Directiva Hábitat, una<br />
parte sustancial del Parque se integre en la red Natura 2000, que acogerá a lo más granado de<br />
los espacios naturales de Europa.<br />
Su fauna invertebrada, menos conspicua, es rica en endemismos; como el de la babosa<br />
(Parmacella susannae), o los escarabajos (Paradromius amplius y Oreomelasma oromii) y un<br />
largo etcétera, exclusivos en su mayoría de las cumbres de Jandía.<br />
Este Parque Natural está entre los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que más<br />
kilómetros de costa posee. En correspondencia a ello y a las características naturales de sus<br />
ecosistemas marinos, el litoral del Parque posee una magnífica fauna marina. Baste citar a título<br />
de ejemplo la abundancia de mejillones que le ha valido ser propuestas por el Avance del Plan<br />
Insular de Ordenación del Territorio de <strong>Fuerteventura</strong> como Zona de Interés Marisquero. Si nos<br />
referimos a los vertebrados cabe destacar, además de las ya citadas agregaciones de aves, que es<br />
el único punto conocido en la Unión Europea donde nidifica la protegida tortuga laúd, y que los<br />
tres últimos avistamientos realizados en el Archipiélago de la escasa foca monje se han<br />
producido en sus costas. Algo más alejado del litoral, aunque a pocas millas de la costa y ya<br />
fuera del Parque Natural, existe una importante colonia de cetáceos.<br />
Patrimonio cultural<br />
La presencia del hombre en Jandía no está datada con exactitud, pero cabe suponer que fue<br />
sincrónica con el resto del poblamiento de <strong>Fuerteventura</strong>. La actividad principal de los<br />
aborígenes en esta península fue fundamentalmente el pastoreo, además de la recolección de<br />
marisco, posiblemente la pesca por embrosque (anestesiando a los peces con savia de cardón) en<br />
las lagunas de la playa de Sotavento y los grandes charcos de Cofete, así como la actividad<br />
mágica/religiosa, tal como lo atestigua el centenar de yacimientos arqueológicos censados.<br />
Destaca de entre todos ellos por su singularidad la estructura de La Pared, al nordeste del jable<br />
del Istmo y en su mayoría fuera de los límites del Parque.<br />
En realidad se trata de un conjunto de yacimientos de variada <strong>naturaleza</strong> y dimensiones que se<br />
articulan por una estructura común que es La Pared propiamente dicha. Su significado es muy<br />
discutido, mientras unos defienden su misión de división territorial, marcando la frontera entre<br />
los dos reinos de la isla, Jandía y Maxorata; otros apuntan la imposibilidad de tal función, dado<br />
que la división se producía más al norte, cerca del barranco de La Torre y abogan por su papel<br />
como linde de una zona de pastoreo común que permitía afrontar los años de sequía y por ende<br />
con escasez de pastos.<br />
La presencia de la cabra en el paisaje de Jandía es consustancial con la presencia del hombre, a<br />
la vez que le imprime carácter y afecta de manera significativa a la vegetación. Las plantas de la<br />
flora canaria no están dotadas de mecanismos que le permitan defenderse de los grandes<br />
herbívoros que las devoran, y cuando las cabras aparecen en las Islas, hace unos 2.000 años, sus<br />
consecuencias fueron devastadoras. Téngase en cuenta que durante el siglo XVI se repartían por<br />
los campos majoreros 70.000 cabezas de ganado. Esta cabaña ganadera estaba compuesta de<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
38_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
camellos (en realidad, dromedarios), burros, caballos, cabras, ovejas y cerdos. A tal punto llegó<br />
la presión del ganado que se organizaron batidas para la caza de burros.<br />
Sin embargo, la eliminación de la cubierta vegetal no se debe en exclusiva al ganado. Durante el<br />
siglo XVII, la floreciente industria de la cal requirió grandes cantidades de combustible que<br />
salieron de las aulagas, chaparros, tarajales y todo lo que pudiera arder. En definitiva, a la<br />
acción de los animales introducidos en la isla se sumó la directa de expoliación de la vegetación<br />
para su uso como combustible, aperos agrícolas, construcción, etc., que obligó al Cabildo<br />
Insular a la adopción de fuertes medidas proteccionistas.<br />
Historia, tradiciones, leyendas<br />
Jandía fue desde la época de la conquista propiedad señorial. En ella, como en el resto de la isla,<br />
el señor era el dueño de las tierras, bienes y personas y ostentaba los poderes legislativo,<br />
ejecutivo y jurisdiccional. A partir de 1675, se produce una fragmentación de la propiedad del<br />
suelo y, desde esta fecha hasta 1833, el Coronel de Milicias era el cargo mas importante en la<br />
isla. Sin embargo, Jandía, debido a su lejanía y despoblamiento, escapó tanto a la división de la<br />
propiedad como al afán acaparador de los coroneles.<br />
Aunque en 1811 las Cortes de Cádiz abolieron el derecho medieval de los señores, ese mismo<br />
año el Consejo de Castilla reconoció el Señorío de la Península de Jandía a los marqueses de<br />
Lanzarote, condes de Santa Coloma y Cifuentes, Grandes de España. El propietario de Jandía<br />
nunca visitó sus tierras, y para ejercer su dominio nombró un administrador en Canarias, que a<br />
su vez designó a un arrendatario en Jandía. Esta situación permanece hasta el comienzo de la<br />
guerra civil, en que con la muerte del titular, la propiedad pasa a diferentes herederos. En 1941,<br />
una sociedad anónima volvió a reunificar la propiedad, teniendo como administrador a un<br />
súbdito alemán llamado Gustav Winter. A partir de 1965 hay una disgregación de la finca<br />
matriz y se procede a la división de la propiedad entre los diferentes accionistas de la sociedad<br />
propietaria, configurando la estructura de las actuales grandes propiedades.<br />
La fragmentación parcelaria se ha ido acrecentando en los últimos años y es más notoria<br />
conforme nos acercamos a los núcleos urbanos (costa de sotavento). Por el contrario, en las<br />
zonas menos pobladas de las cumbres, Cofete y la mitad occidental de la península, permanecen<br />
las grandes parcelas en manos de unos pocos propietarios, algunas superiores a las 2.000 ha.<br />
En la actualidad residen en el interior del Parque Natural unas doscientas personas. En Morro<br />
Jable, fuera del Espacio Natural Protegido, hay censados unos dos mil quinientos habitantes y<br />
en las costas de sotavento se ubican varias urbanizaciones turísticas con una capacidad de<br />
alojamiento para veinte mil visitantes.<br />
Jandía es depositaria de un conjunto de tradiciones y leyendas, que con la alteración del estilo<br />
de vida están a punto de perderse. Las marcas de ganado, las apañadas y delanteras, la<br />
elaboración artesanal de los productos derivados del ganado cabrío (queso, leche mecida, pieles,<br />
...), la pesca artesanal, la elaboración de "pilas" para destiladeras, etc., son prácticas en peligro<br />
de perderse con la actual generación. Escasa representación tienen los Bienes de Interés Cultural<br />
declarados, dado que sólo los petroglifos se encuentran catalogados. Mención especial merecen<br />
algunas construcciones como los hornos de cal de Cofete, el Camino de los Presos, que<br />
atraviesa el jable del Istmo por la costa norte, y que fue construido por presos políticos durante<br />
la Guerra Civil española, el faro de Jandía, o el caserío de Cofete, edificado por Gustav Winter<br />
como residencia particular y que pone escala y referencia al paisaje.<br />
La conservación<br />
El artículo 30 de la ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, dicta<br />
que los objetivos de conservación y desarrollo sostenible previstos en la citada ley para los<br />
Parques se instrumentarán a través de los Planes Rectores de Uso y Gestión, de acuerdo con lo<br />
que establezcan los futuros Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Se convierte pues<br />
el Plan Rector en la luz y guía para cualquier actuación en el ámbito del Parque.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______39<br />
En la ya referida ley 12/1994 se marcan además unos objetivos genéricos para los Parques<br />
Naturales y unos usos prohibidos en todos los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de<br />
manera que este ha sido el punto de partida para la elaboración del actual Plan Rector de Uso y<br />
Gestión que se está terminando de redactar.<br />
Este instrumento de planeamiento mayor tiene, además, concreción en el territorio y pretende<br />
aportar elementos no sólo para la protección y conservación de los valores del Parque, sino para<br />
la restauración de algunos elementos claves en el funcionamiento del ecosistema del Espacio<br />
Natural Protegido. En este sentido cabe destacar el apoyo a los planes de recuperación de las<br />
especies en peligro de extinción y a la restauración del bosque termófilo de las cumbres, que<br />
contribuirá a detener la erosión fijando el suelo, favoreciendo la captación de lluvias y actuando<br />
como refugio y alimento para la fauna, así como a evitar la pérdida de la biodiversidad.<br />
Otro de los objetivos del Plan Rector será facilitar la contemplación e interpretación de los<br />
elementos naturales y culturales del Parque, de forma que no suponga un perjuicio para la<br />
conservación de sus valores. Para ello se incide en el desarrollo de una infraestructura adecuada<br />
que mediante, la instalación de la señalización, puntos de información, centros de interpretación,<br />
el uso de aulas de la Naturaleza, senderos autoguiados, ruta de jeep safari, etc., permitan un<br />
mejor aprovechamiento para el uso público de este Espacio Natural Protegido, máxime si<br />
tenemos en cuenta el gran número de turistas que lo visitan cada año y la escasez de recursos<br />
didácticos en torno a la Naturaleza al que tiene acceso la población de <strong>Fuerteventura</strong>.<br />
No menos importante será la contribución al mantenimiento del paisaje armónico de tipo rural y<br />
natural con su mejora y restauración en los casos que sea preciso, al tiempo que se promueve el<br />
desarrollo sustentable de la población residente y se contribuye a la mejora de sus condiciones<br />
de vida, propiciando mejoras sociales, rentas complementarias e infraestructuras idóneas.<br />
Miguel Ángel Peña Estévez<br />
Biólogo (Viceconsejería de Medio<br />
Ambiente)<br />
www.gobiernodecanarias.com/medioambiente<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
40_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
El Saladar de Jandía<br />
El término saladar se aplica en Canarias a aquellas zonas situadas cerca de la costa que<br />
contienen una vegetación peculiar. Esta vegetación presenta como principal característica la<br />
de estar adaptada a las condiciones de alta salinidad que se dan casi de un modo continuo<br />
resistiendo, incluso, la inundación periódica por agua de mar. Su situación junto a la<br />
desembocadura de dos barrancos hace presumir el aporte de agua dulce, sin embargo las<br />
características pluviométricas actuales hacen suponer una escasísima aportación de lluvias en el<br />
ámbito del Saladar.<br />
Los saladares se extienden sobre planicies situadas entre la línea de costa y las elevaciones<br />
adyacentes en el interior. Estas planicies se han formado por la interfase entre la escorrentía del<br />
agua dulce y la dinámica marina; especialmente en aquellas zonas en las que el flujo de mareas<br />
es de gran amplitud. Sin embargo, como hemos señalado los aportes de agua dulce son escasos.<br />
La existencia de un Saladar en fin, es elproducto del equilibrio dinámico entre el flujo de agua<br />
dulce, en este caso escasa, el régimen de mareas en la zona, y los aportes sedimentarios de<br />
procedencia marina, arenas, y de los barrancos, arcillas gravas y cantos en distinta proporción.<br />
El Saladar de Jandía conocido oficialmente como "Playa del Matorral" pero también<br />
localmente como “Saladar de Jandía” (Jandía se llama a la península que engloba todo el<br />
suroeste de la isla de <strong>Fuerteventura</strong>), está situado en el sur de la isla de <strong>Fuerteventura</strong>;<br />
pertenece a la región geográfica conocida como Península de Jandía y se encuentra<br />
englobado administrativamente en el Término Municipal de Pájara. Constituye una zona<br />
húmeda muy importante en el Archipiélago Canario, puesto que este tipo de ecosistemas son<br />
muy raros y solamente existen en algunos enclaves especialmente favorables, principalmente en<br />
las islas de Lanzarote, <strong>Fuerteventura</strong> y Gran Canaria. Constituye una las zonas húmedas más<br />
importantes tanto del archipiélago canario como del conjunto de las islas europeas de<br />
Macaronesia (Açores y Madeira); y se encuentra protegida por la legislación canaria, española y<br />
europea.<br />
El Saladar de Jandía, en su situación natural estaba alimentado desde tierra por agua dulce<br />
procedente especialmente del Barranco de Vinamar, cuya desembocadura se encuentra<br />
aproximadamente en mitad del Saladar y de otras pequeñas barranqueras que descienden hacia<br />
la llanura aluvial a partir de las colinas aledañas. Al estar situada <strong>Fuerteventura</strong> en una zona de<br />
Canarias que recibe relativamente poca precipitación, los aportes de agua dulce no han sido muy<br />
altos, aunque el Barranco de Vinamar recoge las aguas caídas en una parte de los relativamente<br />
altos riscos de la Cordillera de Jandía y sólo ocasionalmente podía aportar fuertes cantidades de<br />
agua dulce.<br />
Pero la principal aportación de agua en el Saladar es de origen marino. La amplitud del flujo<br />
de mareas en esta zona del Atlántico (hasta 3 metros) unida a la dinámica de las corrientes<br />
incidentes y a la existencia de aguas relativamente profundas a corta distancia de la costa<br />
motivaba que el agua que irrumpe en la mencionada llanura aluvial se extendiera por ella<br />
ocupando una gran extensión. El agua de mar queda retenida en hondonadas o bien se acumula<br />
por infiltración conformando pequeñas lagunas, fragmentadas y paralelas a la línea de costa.<br />
El Saladar de Jandía representa una de las formaciones más importantes de matorral halófilo<br />
del litoral arenoso en la isla de <strong>Fuerteventura</strong>, con una extensión aproximada de 1.270.000 m2.<br />
Entre esta formación y la orilla del mar, se extiende una prolongada playa de arena blanca o<br />
jable, que alcanza sus mayores dimensiones en las cercanías de Morro Jable.<br />
El paisaje se caracteriza por el contraste entre un mar tranquilo y de aguas cristalinas junto<br />
con la arena blanca y una tupida y espesa vegetación, lo que hace que el lugar adquiera un gran<br />
atractivo para el visitante, sobre todo en marea alta. Durante las mareas vivas, las llanuras<br />
vegetadas se ven inundadas por el agua de mar, formándose una inmensa laguna al norte y otras<br />
más pequeñas al sur de gran belleza plástica que rodean las microdunas pobladas con matorrales<br />
halófilos.<br />
El Saladar de Jandía reúne condiciones ecológicas importantes en el sentido de conformar un<br />
hábitat especial de matorral halófilo termoatlántico en el que, además de una serie de plantas<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______41<br />
autóctonas y un conjunto de animales invertebrados endémicos, se encuentran estacionalmente<br />
una serie de especies de aves migratorias de origen europeo. En este lugar acaba de desarrollarse<br />
un proyecto LIFE (B43200/97/248) para su recuperación ecológica.<br />
De acuerdo con los criterios para la identificación de zonas húmedas de importancia<br />
internacional establecidos en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes<br />
del Convenio de Ramsar celebrado en Regina en 1987, la Playa del Matorral cumple los<br />
siguientes criterios:<br />
- Ejemplo de un tipo específico de zona húmeda, raro o inusual en la zona biogeográfica<br />
considerada.<br />
Representa casi la única representación del ecosistema denominado”Matorral halófilo<br />
termoatlántico” existente en la región biogeográfica insular de la macaronésia europea. Estos<br />
ecosistemas se denominan en Canarias “saladares”. Su extensión es considerable relativamente,<br />
teniendo en cuenta el carácter insular del territorio macaronésico pero insignificante si se<br />
compara con las grandes zonas húmedas incluidas en el Convenio de RAMSAR.<br />
- Soportar un número apreciable de individuos de una o más especies o subespecies de<br />
plantas o animales raros, vulnerables o amenazados.<br />
Las especies vegetales Arthrocnemum fruticosum y Zygophyllum fontanesii son las<br />
características de este tipo de ecosistemas.<br />
- Especial valor por los endemismos que albergan las comunidades vegetales halófilas.<br />
De acuerdo con la gran diversidad faunística de las islas, la Playa del Matorral presenta un<br />
elevado número de especies endémicas de invertebrados, hecho que realza su interés como área<br />
de conservación. Se han descrito hasta 16 especies de animales invertebrados endémicos del<br />
saladar y otras 22 que viven en su entorno. Muchas de las especies con las similaridades<br />
ecológicas entre los saladares canarios y los saladares atlantico - mediterráneos.<br />
Entre los vertebrados, el Saladar de Jandía tiene dos especies endémicas de reptiles en la isla<br />
de <strong>Fuerteventura</strong>: el lagarto atlántico (Gallotia atlantica mahoratae) al nivel subespecífico y el<br />
perinquén rugoso (Tarentola angustimentalis) compartido con la isla de Lanzarote. Por otro<br />
lado, en los últimos años, se ha puesto de manifiesto en las arenas de esta zona la nidificación<br />
esporádica de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), único lugar en Europa donde se<br />
reproduce esta rara especie de tortuga.<br />
Por último en cuanto a las aves, la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae) se reproduce en los<br />
aledaños del Saladar y no sería extraño que también lo hiciera en el interior de este espacio<br />
protegido.<br />
La consideración de los criterios anteriores ha conducido a que el Saladar de Jandía sea, por<br />
ahora, el único humedal de Canarias incluido en esta Lista de Humedales de Importancia<br />
Internacional de Ramsar. desde el 24 de octubre de 2002 .<br />
Dentro del espacio natural protegido que nos ocupa, con categoría de "Sitio de Interés<br />
Científico" en la legislación canaria, declarado así en 1994 por el Gobierno de<br />
Canarias.podemos distinguir varias comunidades vegetales, que vienen definidas sobre todo en<br />
función del sustrato y de la disponibilidad hídrica y alimenticia que hay en él. Todas están sin<br />
embargo íntimamente relacionadas, pudiendo considerarse que forman parte de un único gran<br />
ecosistema costero.<br />
1. Saladar propiamente dicho<br />
El saladar en estado óptimo es una comunidad muy densa, que cubre entre el 80% y el 100%<br />
del sustrato arcilloso-arenoso sobre el que crece. Solamente intervienen especies arbustivas<br />
perennes, que suelen alcanzar hasta 1,5 m de altura en lugares favorables aunque generalmente<br />
su desarrollo es menor. En primera línea de playa se va aclarando, teniendo a veces un límite<br />
claramente definido; otras veces el límite hacia el mar es más diluido, pudiendo existir grandes<br />
manchones de vegetación aislados que forman un mosaico con las zonas desprovistas de<br />
plantas. Las especies vegetales que definen el saladar genuino son: Arthrocnemum fruticosum<br />
(Salado), Zygophyllum fontanesii (Uva de mar) y Suaeda vera (Matomoro). La primera de ellas<br />
es la más estenóica de las tres, pudiendo vivir solamente en este ecosistema. Su presencia se<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
42_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
puede valorar como indicadora de los límites del saladar genuino. La segunda está igualmente<br />
muy bien representada; amplias superficies de saladar están cubiertas por una asociación de<br />
estas dos especies. Sin embargo, S. vera puede crecer también en lugares húmedos fuera del<br />
saladar e incluso en malpaíses, como ocurre en la zona norte de la isla. La tercera especie es un<br />
halófito estricto que en el saladar está representado de forma irregular, siendo más frecuente en<br />
la zona norte, donde llega a ser localmente abundante junto a las otras dos especies<br />
mencionadas. La uva de mar está presente en todo el cinturón costero de la isla, no siendo<br />
tampoco exclusiva del ecosistema que nos ocupa. En zonas un poco más secas pueden intervenir<br />
Atriplex halimus, raro en la zona considerada, y especies de Salsola. De esta forma pura de<br />
saladar existen algunas variantes. Tratamos en lo que sigue de describir las más importantes,<br />
teniendo en cuenta que existen formas mixtas y de transición o, a veces, un mosaico de<br />
comunidades en poco espacio, como es el caso alrededor del faro, cuya caracterización exacta es<br />
difícil. Algunas de estas comunidades pueden deber su existencia a la intervención humana.<br />
2. Saladar de microdunas costeras, con Traganum moquinii<br />
En partes de la zona norte del saladar, entre la playa y el saladar propiamente dicho, que se<br />
extiende detrás de ésta, existen pequeñas dunas que no suelen tener más de 2 m de altura.<br />
Durante las fases de pleamar, la parte más alta de estas dunas queda por encima del nivel del<br />
agua. En ellas, la comunidad del saladar queda enriquecida con Traganum moquinii, el<br />
balancón. Esta especie canario-mauretánica suele crecer en zonas de arena profunda "en primera<br />
línea de playa". Sin embargo, en el saladar no llega a ser una planta abundante, ni alcanza las<br />
notables dimensiones de los ejemplares que se ven en la costa norte de <strong>Fuerteventura</strong>.<br />
3. Saladar con Tamarix<br />
En una amplia zona que se extiende desde el hotel Robinson Club hasta el faro, en las partes<br />
centrales del saladar se encuentran numerosos ejemplares de Tamarix canariensis<br />
(posiblemente esté representado también T. africana). Desde el faro hacia el norte existen<br />
algunos más.<br />
4. Zonas arenoso-pedregosas por encima del nivel máximo de<br />
mareas<br />
En zonas de la parte sur del área existen grandes superficies cubiertas de arena, piedras y<br />
callaos. Deben su existencia a la construcción de un amplio dique paralelo a la playa, con una<br />
pista, que corta esta parte más meridional del saladar del suministro directo de agua durante la<br />
marea llena. Por lo tanto, esta parte no es inundada por el mar. Esta barrera ha sido eliminada<br />
completamente en el seno de los trabajos realizados en el marco del proyecto LIFE mencionado<br />
al principio de esta ficha. La arena puede ser en parte traída artificialmente, en parte puede<br />
tratarse de una acumulación debido al viento. Aquí se ha instalado una típica comunidad halopsammófila,<br />
en la que sin embargo faltan especies que requieren arenas profundas, como<br />
Salsola longifolia. Las especies vegetales más características de este hábitat son: Salsola<br />
vermiculata, Polycarpaea nivea (Pata camello) y Heliotropium ramossisimum (Camellera).<br />
También se presentan otras como Frankenia laevis ssp. capitata ,Cakile maritima y Ononis<br />
serrata. Estas plantas, en especial las dos primeras, suelen acumular pequeñas dunas a su<br />
alrededor, quedando asentadas en su parte superior. La cobertura del sustrato es relativamente<br />
baja, no llegando al 50%. En general, los ejemplares tampoco llegan a tener un gran desarrollo.<br />
5. Zonas de grava y piedras<br />
En algunas partes del antiguo saladar se han vertido grava, piedras y escombros, subiéndolo<br />
considerablemente de nivel e impidiendo por consiguiente la entrada del agua de mar. Ello<br />
afecta en especial a una amplia parcela rectangular delimitada al sur por la avenida que va desde<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______43<br />
el hotel Stella Canaris a la playa, y al oeste por la carretera de Jandía. En estas zonas, mucho<br />
más secas que las de saladar genuino, han desaparecido las especies características de éste y se<br />
ha instalado una comunidad dominada por Salsola vermiculata, con presencia de Launaea<br />
arborescens, Salsola tetrandra), Salsola longifolia, Suaeda vermiculata, Lycium intrincatum y<br />
especies ruderales como Nicotiana glauca. Es una comunidad parecida a la que cubre amplias<br />
extensiones en todas las zonas llanas y bajas de <strong>Fuerteventura</strong>.<br />
www.mma.es/biodiversidad<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
44_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
La Pared de Jandía<br />
La Pared de Jandía es una construcción prehispánica localizada en el istmo que une la<br />
Península de Jandía con el resto de la Isla. Extendida de norte a sur en una longitud de 6<br />
kilómetros, el muro de piedra seca sólo se conserva en algunos tramos. Con una altura de 0,80<br />
metros y un grosor de 0,50, presenta diversos módulos adosados, así como abundantes restos de<br />
material de adscripción prehispánica.<br />
Tradicionalmente se le ha atribuido la función de acotar las dos demarcaciones<br />
territoriales, aislando la Península de Jandía e impidiendo la entrada en ella del ganado "guanil"<br />
o de suelta, por constituir la última reserva de pastos en situaciones de crisis ecológicas<br />
agudas.Cabe señalar que Jandía cuenta con unas particulares condiciones ecológicas, más<br />
favorables, en una isla donde los recursos acuíferos son escasos, lo que se vería acentuado en<br />
épocas de sequía.<br />
La hipótesis de que La Pared serviría de límite de separación entre los dos reinos<br />
"Jandía" y "Maxorata", es rechazada por muchos autores, que defienden un límite territorial más<br />
septentrional.Como deja entrever un acuerdo del Cabildo majorero, posterior a la conquista, esta<br />
delimitación fronteriza habría que situarla más al centro de la isla, entre el barranco de la Torre<br />
y el Puerto de la Peña, quedando la parte norte bajo jurisdicción de Guise (Maxorata) y la sur,<br />
de Ayose (Jandía)<br />
En cualquier caso, constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>, tanto por su extensión territorial como por el número de estructuras que se<br />
encuentran asociadas a ella.<br />
Arranca desde el litoral de Laja Blanca, al pie de una pequeña montaña de 89 metros de<br />
altura, continúa en dirección sur hacia la montaña de Pasa si Puedes, donde se bifurca en dos<br />
ramales, uno orientado hacia la mencionada Laja Blanca y otro dirigido hacia la Baja de los<br />
Erizos-Punta de Guadalupe.<br />
A partir de este punto desaparece, como consecuencia de la construcción de la carretera<br />
y urbanización turística de La Pared, para reaparecer nuevamente en las laderas de las<br />
Montañetas de Pedro Ponce, desde donde continúa de forma casi ininterrumpida hasta la zona<br />
central del istmo de La Pared. Desde ahí corre paralela al cauce del Barranco de los Cuchillos,<br />
en dirección a Matas Blancas.<br />
Adosadas a La Pared se han contabilizado hasta 54 construcciones de piedra seca de<br />
diferentes dimensiones y tipología. Al este de La Pared se localiza un tagoror, y desde él se<br />
divisa el núcleo central de La Pared, donde se concentran la mayor parte de estructuras, con<br />
abundante material arqueológico en superficie.<br />
Rubén Naranjo<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______45<br />
Breve Historia de la Vegetación Majorera<br />
Cuando los normandos llegaron a <strong>Fuerteventura</strong> a principios del siglo XV (1402), la<br />
vegetación original de la isla ya estaba bastante transformada. Según Le Canarien, crónica de la<br />
conquista normanda, los majos tenían unas 60.000 cabras, una cifra enorme que, por si misma,<br />
indica que el impacto que estos herbívoros produjeron sobre la vegetación debió ser muy fuerte.<br />
Sin embargo, en aquella época aún existían masas arbóreas importantes: grandes bosquetes de<br />
tarajales entre Gran Tarajal y Tuineje, en los Barrancos de la Torre, Ajui y Los Molinos,<br />
palmerales en Betancuria y Valle de Río de Palmas, atravesados por arroyos de aguas cristalinas,<br />
almacigares y acebuchales en muchos barrancos y en las montañas de Jandía, etc. Estos<br />
ecosistemas tambien estaban constituidos por otras plantas, muchas de las cuales se extiguieron<br />
al desaparecer las arboledas. Asimismo albergaban varias especies diferentes de aves, cuyo<br />
elevado número asombró a los conquistadores normandos:" es muy rica en pajaritos, en garzas,<br />
en avutardas, en pájaros de rio, en grandes palomos de cola armiñada de blanco, en halcones,<br />
en codornices, en alondras, en otros pájaros, tantos que no tienen número, y en una especie de<br />
aves blancas y grandes como gansos, y van siempre en medio de la gente y no dejan suciedad".<br />
La explotación de los escasos recursos forestales, la roturación de las mejores tierras de los<br />
cultivos de grano, y la introducción de grandes herbívoros (sobre todo burros y camellos),<br />
contribuyó a que, en pocos años, <strong>Fuerteventura</strong> se transformara en casi un desierto.<br />
Ya a mediados del siglo XV, apenas quedaban árboles en la isla, y la madera se tenía que<br />
importar de Tenerife y Gran Canaria (Diego de Herrera, Señor de Lanzarote y <strong>Fuerteventura</strong><br />
estableció, a mediados del siglo XV, acuerdos con los guanches de Tenerife y los canarios de<br />
Canaria, hoy denominada Gran Canaria, para exportar madera de estas islas con destino a las<br />
orientales). Las profundas y fértiles tierras de las regiones centrales (Vallebrón, La Oliva, Valle<br />
de Santa Inés, etc.) se dedicaron al cultivo intensivo de cereales. La isla llegó a considerarse el<br />
granero de Canarias por la enorme cantidad de grano que producía y abastecía al resto de las<br />
islas.<br />
La introducción de burros tuvo consecuencias nefastas para la flora isleña, ya que pronto<br />
escaparon al control de los campesinos, y los ejemplares asilvestrados destruyeron las laderas<br />
que aún conservaban un manto de vegetación. El número de burros salvajes llegó a ser tan<br />
grande que, a mediados del siglo XVII, se organizó una batida en la que mataron 1500 animales.<br />
Aún hoy existen algunos burros salvajes en la zona de Jandía; en ocasiones bajan de las<br />
montañas a comerse las flores de la urbanizaciones turísticas de Morro Jable.<br />
El progresivo empeoramiento de las condiciones de vida en la isla, producto del irreversible<br />
deterioro de su vegetación, llegó a límites insoportables para los propios seres humanos que la<br />
habitaban. En más de una ocasión a lo largo de la historia reciente, los majoreros han tenido que<br />
emigrar en masa de su isla para no morirse de hambre.<br />
Con la llegada del turismo en la década de los 80 (algo más tarde que en las otras islas), el<br />
panorama cambió radicalmente no solo desde el punto de vista económico, sino del propio<br />
aspecto del paisaje que, en cierto sentido, se ha reverdecido, particularmente en las zonas<br />
costeras turísticas, donde se han plantad miles de palmeras y otros árboles capaces de resistir las<br />
dura condiciones del medio majorero. Pero esto es otra historia.<br />
Zonas de Interés Botánico<br />
Península de Jandía.<br />
De gran interés resulta el llamado "Jable", palabra de origen francés (sable) que significa<br />
arena. El jable ocupa una considerable extensión en torno al istmo de La Pared. Allí se<br />
desarrolla una interesante flora adaptada a vivir sobre arenas blancas en condiciones de extrema<br />
aridez: balancón (Traganum moquinii) cebollín de playa (Androcymbium psammophilum),<br />
corazoncillo (Lotus lancerottensis), rábano marino (Cakile maritima), chaparro (Convolvulus<br />
caput-medusae), etc.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
46_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
En la urbanización "Costa Calma" se plantaron miles de ejemplares de casuarinas<br />
(Casuarina equisetifolia), un árbol de origen australiano, a principios de los alias 80;<br />
actualmente forman u tupido bosquete -regado con agua salobre- al borde de la carretera<br />
general, que alberga una gran cantidad plantas silvestres que han crecido de forma espontánea<br />
bajo su sombra.<br />
Cerca del pueblo de Morro Jable existe uno de los últimos "saladares", una comunidad<br />
vegetal que permanece parte del día sumergida bajo el agua salada. La planta representativa es<br />
una especie de "mato salado" (Arthrocnemun fruticosum).<br />
Más al sur de Morro Jable, en dirección hacia el faro de Jandia, se encuentra la única<br />
población en el mundo del "cardón de Jandia" (Euphorbia handiensis), que se encuentra en<br />
inminente peligro de extinción debido al pequeño tamaño de sus poblaciones<br />
En las montañas más altas del macizo de Jandía (La Zarza, El Fraile, etc.) se desarrolla la<br />
vegetación más interesante de <strong>Fuerteventura</strong>; allí vive le 90 % de la flora endémica de la isla:<br />
Echium handiense, Argyranthemum win teri, Bupleurum handiense Ononis christii, Nauplius<br />
sericeus, Carduus bourgaei, etc. Resto de los bosquetes termófilos pueden aún verse en algunos<br />
risco inaccesibles a las cabras, con arbolillos como el mocán (Visne mocanera), el peralillo<br />
(Maytenus canariensis) o el aderno (He berdenia excelsa).<br />
Malpaís de la Oliva.<br />
En este malpaís se desarrolla una densa vegetación rupícola, pionera en la colonización de<br />
lavas recientes. Especies características: Echium bonetii, Senecio kleinia, Kichia heterophylla,<br />
Caralluma burchardii, Rutheopsis herbanica, Asparagus pastorianus, etc. Los líquenes son<br />
muy abundantes sobre las negras rocas lávicas, destacando el amarillo de Lecanora sulphurella<br />
y el naranja de varias especies de Caloplaca y Xanthoria.<br />
Montañas de Vigán.<br />
Situadas al norte de Gran Tarajal, estas montanas áridas albergan una sorprendente flora<br />
endémica, donde destacan varias especies : Crambe sventenii, Sonchus pinnatifidus, etc.<br />
Recientemente, un miembro de nuestra Asociación, Francisco La Roche Brier, descubrió una<br />
nueva especie de salvia para la Ciencia, que fue descrita por el palmero Arnoldo Santos y el<br />
gomero Manuel Fernández Galván bajo el nombre de Salvia herbanica.<br />
Vallebrón.<br />
Es una de las zonas mas húmedas de <strong>Fuerteventura</strong>, donde aún se mantienen cultivos<br />
agrícolas importantes. La vegetación original esta bastante trastocada, todavía pueden verse<br />
plantas tan curiosas como un verode, que aquí llaman "farroba" (Aeonium balsamiferum), la<br />
pelotilla (Aichryson bethencourtianum), la vinagrera (Rumex lunaria), la azucena de risco<br />
(Pancratium canariense), un helecho (Polypodium macaronesicum), etc.<br />
Aparte de las zonas citadas, hay otros muchos lugares interesantes, en donde se desarrolla<br />
una vegetación muy curiosa, sobre todo en los años buenos en lluvias: Montana de Tindaya (<br />
con preciosos grabados rupestres), Montana Cardones (donde dicen que está enterrado el<br />
gigante Mahan, que tenia 64 muelas), Riscos del Carnicero (entre Pájara y Betancuria, con la<br />
presa de Las Peñitas, lugar de descanso de aves migratorias y donde está la Virgen de La Peña,<br />
patrona de la isla), etc.<br />
Lázaro Sánchez –Pinto Pérez Andreu<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______47<br />
La Oliva<br />
El municipio de La Oliva, como su topónimo indica, debe su nombre a la existencia de<br />
olivos que en otros tiempos crecieron en su entorno. La Oliva, como todos los municipios de la<br />
Isla dispone de dos zonas diferenciadas; costa y medianía.<br />
Su capital se encuentra en el interior a 219 metros de altitud. El término municipal de La<br />
Oliva está considerado actualmente como uno de los municipios turísticos de extraordinario<br />
porvenir en la región. Está galardonado con el Premio Nacional Conde de Guadalhorre, sin duda<br />
bien merecido por la admiración que causa la belleza, de sus calles, plazas y edificios públicos.<br />
La Oliva, que fuera capital de <strong>Fuerteventura</strong> hasta 1880, fue el centro de la vida política y social<br />
de lo que son vivo testimonio las edificaciones señoriales, entre las que destaca no sólo sobre la<br />
arquitectura de la zona sino de la insular , la Casa de los Coroneles, excepcional ejemplo de<br />
arquitectura colonial.<br />
Fundada en 1650 por la familia Cabrera Bethencourt, cuyo escudo de armas todavía se<br />
contempla en el Pórtico de la fachada principal. Denominada por los lugareños "Casa de la<br />
Marquesa", fue residencia de los jefes de las milicias majoreras así como su acuartelamiento. A<br />
decir de la gente del lugar "tiene tantas puertas y ventanas como días tiene el año", todavía hoy<br />
se percibe en el entorno su carácter señorial e histórico, especialmente en su iglesia en la que se<br />
conserva un valiosísimo retablo de Juan de Miranda.<br />
El municipio abarca toda la zona Norte de la isla, incluyendo entre sus maravillas<br />
naturales el Parque Natural de las Dunas de Corralejo e Isla de Lobos, con increíbles y<br />
evocadores paisajes de arenas doradas y hermosísimas playas de aguas transparentes de<br />
sorprendentes tonos azules y turquesas, además de la magnífica formación volcánica de Bayuyo,<br />
auténtica prolongación geológica de la isla, visitable a través de los senderos trazados al efecto y<br />
el Monumento Natural del Malpaís de la Arena.<br />
Las Dunas de Corralejo fueron declaradas Parque Natural el 15 de Octubre de 1982 por<br />
decreto del Gobierno de Canarias, debido al interés científico cultural, faunístico y turístico que<br />
representan, incluido el Islote de Lobos y la Lagunilla, con una superficie total de 29,36 Km2 y<br />
un relieve variable de 0 a 50 metros de altura de finísima arena blanca que goza de una estrecha<br />
protección.<br />
De la variada flora autóctona que puebla las Dunas de Corralejo destacamos el<br />
Balancón (traganum moquini), Higuerilla (euphorbia paralias), Meloja (ononis natrix), Pata de<br />
Conejo (polycarpea nivea).<br />
Destacan así mismo, esta vez por su inefable sabor marítimo, la Torre del Tostón, del siglo<br />
XVIII, la exquisita cordialidad de los moradores de El Cotillo y la versatilidad de sus playas,<br />
que permiten desde el relax más absoluto hasta la práctica de cualquier deporte acuático, si bien<br />
Corralejo y sus fantásticas playas son las zonas del municipio mejor dotadas de infraestructura<br />
para la práctica de deportes como el windsurfing, jet sky, submarinismo... etc., a lo que se<br />
suman las perfectas condiciones de temperatura, transparencia y fondo de su mar.<br />
www.gran-tarajal.com<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
48_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Malpaís de la Arena: Última erupción volcánica de<br />
<strong>Fuerteventura</strong>.<br />
Hace algo más de 50.000 años la línea norte de costa se extendía desde la zona de El Cotillo,<br />
hasta El Guriame, pasando por Lajares. En ese momento a nivel mundial se producía un periodo<br />
muy frío motivado por la glaciación Würm I, en el cual un volumen importante del agua de la<br />
tierra formaba parte del hielo que cubría el norte de Europa. Esa situación motivaba en la isla de<br />
<strong>Fuerteventura</strong> un clima frío y ventoso y que el nivel del mar se encontrase entre 60 y 100 metros<br />
por debajo del nivel actual.<br />
El descenso del nivel del mar dejó al descubierto importantes bancos de arena<br />
submarinos. Los fuertes vientos que soplaban de componente noreste se encargaban de enviar<br />
las arenas hacia el interior del territorio dando lugar a formaciones arenosas como la Cañada de<br />
Melián o Los Jablitos.<br />
En ese momento entró en erupción la cadena de volcanes que dieron lugar al Malpaís de<br />
Mascona, del Bayuyo y formaron la Isla de Lobos. Esa cadena de volcanes está alineada en<br />
dirección noreste, lo que indica como fue la fractura de la corteza que dio lugar a esta gran<br />
erupción. La isla se amplió en 112 kilómetros cuadrados y la costa norte de <strong>Fuerteventura</strong> quedó<br />
más próxima a Lanzarote.<br />
Los jables antes comentados quedaron aislados y la entrada de arenas continuó por la<br />
nueva costa norte dando lugar a las Dunas de Corralejo.<br />
El paisaje del norte de <strong>Fuerteventura</strong> quedó así establecido durante miles de años sin<br />
presentar modificaciones importantes hasta la erupción de Montaña de La Arena.<br />
Con una edad inferior a los 10.000 años, Montaña de la Arena corresponde al último<br />
episodio eruptivo acaecido en la isla de <strong>Fuerteventura</strong>. Se trata de un edificio volcánico de unos<br />
120 metros de altitud respecto a su base y de 420 metros de altitud respecto al nivel del mar.<br />
Montaña de la Arena está formada por varios cráteres, a través de los cuales se produjeron<br />
las emisiones de materiales piroclásticos, y por varios salideros de lava situados principalmente<br />
en la base del edificio.<br />
Las coladas discurrieron en dirección a La Oliva y Lajares formando un malpaís de unos<br />
12 kilómetros cuadrados. En un principio se emitieron lavas muy fluidas que dieron lugar a<br />
numerosos tubos volcánicos y jameos, de pequeño tamaño en su mayor parte. Parte de estas<br />
lavas fueron posteriormente cubiertas por coladas de carácter escoriáceo. Los salideros de lavas<br />
más importantes se encuentran en el lado norte de la base del edificio.<br />
En estas lavas emitidas desde Montaña de la Arena se pueden distinguir varios hornitos.<br />
Los hornitos son pequeños huecos existentes en la colada por los que se produjo una liberación<br />
de gases y, en algunos casos, algo de lava. En los huecos producidos por los hornitos se<br />
formaron varias cuevas de escasas dimensiones: la Cueva de los Picos, la Cueva del Diablo y la<br />
Cueva de Las Burras. Todas ellas tienen en su boca una caída vertical de varios metros de altura<br />
que hacen dificultosa su entrada. Pero ello no impide que sean visitadas por otros animales<br />
como las aves.<br />
Las lechuzas o «corujas» y las pardelas son los «inquilinos» más habituales de estas<br />
cuevas. Las lechuzas, debido a sus hábitos nocturnos, buscan lugares oscuros como grietas y<br />
cuevas en los que ocultarse durante el día. Las pardelas, en cambio, visitan estas cuevas en los<br />
meses de mayo a septiembre, durante los cuales se acercan a tierra para realizar la reproducción<br />
en cuevas y huecos del terreno.<br />
Las cuevas del Malpaís de la Arena albergaron durante otros periodos a otro tipo de<br />
pardela que actualmente está extinguida: Puffinus olsoni. La fecha de su extinción parece ser<br />
reciente ya que sus huesos presentan señas de haber sido utilizadas para consumo humano. Los<br />
motivos de su extinción aún no están claros pero parecen estar asociados a la llegada de los<br />
seres humanos a las islas.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______49<br />
Junto a los restos de esta pardela fósil se han encontrado huesos de musaraña y de otro<br />
roedor actualmente extinguido en la isla de <strong>Fuerteventura</strong>: Malpaisomys insularis. Todo ello<br />
indica que las cuevas presentan unas condiciones apropiadas para el estudio de la fauna fósil de<br />
la isla y que su conservación y protección son necesarias para que esta fuente de información<br />
natural no desaparezca.<br />
Juan Miguel Torres Cabrera<br />
Doctor en Ciencias Biológicas<br />
Profesor de Biología y Geología I.E.S. Gran Tarajal<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
50_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Los molinos de viento<br />
Se introducen en <strong>Fuerteventura</strong>, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.<br />
Alcanzaron una gran difusión, sobre todo en el centro-norte de la isla, debido a factores<br />
climáticos y socioeconómicos.<br />
La presencia constante de los vientos alisios, que constituían su fuente de energía y la<br />
tradicional economía cerealista de la isla, favorecieron la implantación de numerosos molinos y<br />
molinas a lo largo del territorio insular.<br />
Se instalaron en lugares abiertos a los vientos dominantes, configurándose como uno de los<br />
rasgos más característicos del paisaje rural de la isla.<br />
El molino de viento proporcionó enormes ventajas en la molturación de granos, aunque no<br />
determinó el abandono de sistemas de molienda más antiguos, como el molino de mano y la<br />
tahona, que siguieron usándose a nivel domestico y en periodos de ausencia de vientos.<br />
Los molinos de viento han pasado a formar parte del paisaje de la isla de <strong>Fuerteventura</strong>.<br />
En julio del año 1994 (s. XX), se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de<br />
monumento, los molinos de la isla.<br />
Relación:<br />
- MOLINO DE CORRALEJO, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE VILLAVERDE (MONTAÑA DEL MOLINO), EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE TEFIA (EN DISEMINADO DE TEFIA), EN PUERTO DEL ROSARIO.<br />
- MOLINO DE LOS LLANOS DE LA CONCEPCIÓN (NÚCLEO), EN EL PUERTO DEL ROSARIO.<br />
- MOLINO DE ANTIGUA (EN EL P.K. DE AMPUYENTA A ANTIGUA), EN ANTIGUA.<br />
- MOLINO DE VALLES DE ORTEGA (C.V. DE VALLES DE ORTEGA A LA CORTE), EN ANTIGUA.<br />
- MOLINO DE VALLES DE ORTEGA (NÚCLEO), EN ANTIGUA.<br />
- MOLINO DE VALLES DE ORTEGA (NÚCLEO), EN ANTIGUA.<br />
- MOLINO DE CORRALEJO, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE EL ROQUE, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE LAJARES, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE LAJARES, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE VILLAVERDE, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE TINDAYA-TEBETO, EN LA OLIVA.<br />
- MOLINO DE LA ASOMADA, EN PUERTO DEL ROSARIO.<br />
- MOLINO DE PUERTO DE LAJAS, EN PUERTO DEL ROSARIO.<br />
- MOLINO DE ALMÁCIGO, EN PUERTO DEL ROSARIO.<br />
- MOLINO DE ALMÁCIGO, EN PUERTO DEL ROSARIO.<br />
- MOLINO DE LOS LLANOS DE LA CONCEPCIÓN, EN PUERTO DEL ROSARIO.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______51<br />
- MOLINO DE LA ANTIGUA-DURAZNO, EN ANTIGUA.<br />
- MOLINO DE LA CORTE, EN ANTIGUA.<br />
- MOLINO DE TISCAMANITA, EN TISCAMANITA (TUINEJE).<br />
- MOLINO DE TISCAMANITA, EN TISCAMANITA (TUINEJE).<br />
La molina<br />
Es más moderna que el molino. Fue ideado por D. Isidoro Ortega, natural de Santa Cruz de<br />
La Palma en el siglo XIX. La molina tenia como ventaja sobre el molino el reunir en una única<br />
planta las actividades de molienda y manipulación del grano, evitando al molinero el dificultoso<br />
trabajo de subir y bajar escaleras cargando pesados sacos de cereal.<br />
Su principal característica es la marcada diferenciación entre la maquinaria y la edificación.<br />
En conjunto constaba de tres partes: la torre, la maquinaria y el edificio.<br />
Tipología<br />
Está constituida por una torre de madera que sostiene todo el mecanismo y se apoya en<br />
un pivote o puyón metálico, que giraba sobre una plancha de hierro colocada en el suelo. La<br />
torre se ubica dentro de una habitación de mampostería de planta cuadrada o rectangular.<br />
Sobresale de la edificación a través de un orificio circular, protegido por una especie de<br />
paraguas llamado farol, que impide la entrada del agua de la lluvia al interior del edificio.<br />
Maquinaria. Funcionamiento<br />
La maquinaria de molturación, compuesta por dos muelas, la tolva y la canaleja, se sitúa<br />
en la base de la torre. Esta base está constituida por dos gruesas vigas entrecruzadas en cuyo<br />
centro inferior se halla el pivote metálico en el que se apoya la torre y sobre el que giraba todo<br />
el mecanismo.<br />
En la parte superior de la torre se sitúan la rueda dentada con su eje, el husillo y las<br />
aspas, que suelen ser cuatro o seis.<br />
El funcionamiento de la molina era igual al del molino. El grano se depositaba en la<br />
tolva y se dirigía a las piedras molineras a través de la canaleja. Las aspas recibían la fuerza del<br />
viento y la transmitían a la rueda dentada; esta engrana con el husillo, que por medio de un eje<br />
metálico vertical lleva el movimiento a la muela superior, haciéndola girar sobre la inferior,<br />
produciendo la molturación.<br />
El molino<br />
Tipología<br />
El molino de viento tradicional, denominado en la isla molino macho, es una edificación<br />
de mampostería, realizada con piedra, barro y cal, de planta circular y forma troncocónica. Esta<br />
coronado por una caperuza o capacete de madera, que gira por medio del rabo o timón,<br />
orientando las aspas al viento.<br />
Se compone de dos o tres pisos. En el inferior se guardan los útiles y herramientas<br />
empleados por el molinero; en el central o "cuarto de en medio" se recoge el grano; en el<br />
superior se aloja la maquinaria de molturación. En los molinos que carecían de piso central se<br />
depositaba el grano en el inferior.<br />
La mayoría de los molinos tenían cuatro aspas, aunque existían algunos con seis. Estas<br />
estaban constituidas por una estructura de madera sobre la que se colocaba una tela de lona. La<br />
base de la edificación estaba rodeada por un pequeño muro de piedra seca.<br />
Piezas del molino: Maquinaria. Funcionamiento<br />
La maquinaria estaba realizada fundamentalmente en madera, aunque también<br />
existían piezas de hierro, configurando un complejo engranaje, cuya función era multiplicar la<br />
fuerza del giro de las aspas y transmitirla a la piedra móvil para producir la molienda.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
52_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Las aspas, impulsadas por la fuerza del viento, hacían girar una rueda dentada que, a<br />
su vez, movía un carrete llamado husillo. Este enlazaban con la piedra molinera móvil a través<br />
de un eje metálico incrustado en una pieza rectangular de hierro, llamada lavija, adherida a la<br />
cara interna de esta muela. El eje transmitía el movimiento a la muela superior, haciéndola girar<br />
sobre la inferior, provocando la trituración del grano.<br />
Todo el mecanismo se podía parar utilizando un freno, que presionaba sobre la rueda<br />
dentada.<br />
El proceso de molienda se realizaba vertiendo el grano en la tolva, de donde pasaba a<br />
la canaleja, que lo conducía hasta las muelas. La harina o gofio resultante caía por un cubo al<br />
piso central, donde se recogía en sacas y costales.<br />
Patrimonio y Arquitectura de <strong>Fuerteventura</strong> (Extractado por Beltrán)<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______53<br />
El trabajo con palma en <strong>Fuerteventura</strong><br />
La palmera canaria (Phoenix Canariensis) es una especie endémica de las islas que se<br />
encuentra presente en todo el Archipiélago. Ha sido cultivada con profusión desde antes de la<br />
Conquista por ser un árbol de diverso aprovechamiento.<br />
Es un árbol robusto, con numerosas hojas –más de cien- elegantemente arqueadas, que<br />
forman una copa esferoidal densa, de color verde oscuro. Las hojas poseen gran número de<br />
foliolos muy flexibles. Hacia la base de las hojas, en una extensión de más o menos un metro,<br />
estos foliolos están transformados en espinas cortas, rígidas y de color amarillento. Los frutos<br />
están unidos a unas ramificaciones que se encuentran insertas en el centro de las copas de los<br />
individuos femeninos. A estos frutos de la palmera canaria se les denominan támaras.<br />
En el aspecto externo de su tronco, la palma canaria presenta una corteza áspera, rugosa y<br />
plagada de cicatrices que dejan las bases de las hojas, siendo bastante alargadas<br />
horizontalmente.<br />
Distribución geográfica<br />
En <strong>Fuerteventura</strong> la distribución de la palmara canaria se concentra predominantemente en la<br />
Vega de Río Palma, Antigua, Tuineje y Pájara.<br />
‘Y llegaron a la isla de Erbania, a los pocos días se fue Godifer con los compañeros de la<br />
barcaza en número de treinta y cinco hombres, para ir al arroyo de Palmas […]. Allí se vieron<br />
obligados a descalzarse para pasar sobre las piedras de mármol tan lisas y tan resbaladizas,<br />
que solo puede uno mantenerse a cuatro patas, y, aun así, era preciso que los de atrás<br />
sustentasen los pies de los de adelante con el extremo de sus lanzas, y después los primeros<br />
arrastraban a estos últimos. Y cuando se ha pasado al otro lado, se encuentra un valle hermoso<br />
y llano y muy agradable en que habrá unas 900 palmas que dan sombra al valle, con arroyos<br />
de agua que corren por el medio, y las palmas están por grupos de 100 a 120, y son tan altas<br />
como mástiles de más de 20 brazas de altura, tan verdes, tan enramadas y tan cargadas de<br />
dátiles que da gusto mirarlas’. (Le Canarien).<br />
Los aborígenes<br />
Entre la población aborigen de <strong>Fuerteventura</strong> podemos suponer el empleo de hojas de<br />
palmeras para la fabricación de diversos artículos: tejidos, esteras, bolsas, cuerdas o recipientes,<br />
actividad ésta que sí se encuentra documentada en otras islas del Archipiélago. Este<br />
aprovechamiento apenas guarda relación con los trabajos en fibras vegetales desarrollados tras<br />
la Conquista.<br />
La sociedad tradicional<br />
Tras la Conquista, los nuevos colonos que se asentaron en todas las zonas del Archipiélago,<br />
arraigaron nuevas técnicas artesanales del trabajo de fibras vegetales características de sus<br />
lugares de origen. Se pasa de una economía aborigen, pastoril y con rudimentarios<br />
conocimientos de la agricultura, a otra protocapitalista introducida por los conquistadores. Una<br />
sociedad incipiente que tiene que satisfacer nuevas necesidades y que dispone también de<br />
nuevos recursos.<br />
Hasta que el desarrollo económico de los últimos años alteró la forma de vida tradicional,<br />
todos los oficios relacionados con este mundo formaban parte de un sistema estructurado y<br />
coherente, que cubría las necesidades del mundo agrícola, ganadero y pesquero.<br />
Aprovechamiento y recolección<br />
Existen dos formas de aprovechamiento de las hojas de palmera: la recolección de las hojas<br />
crecidas y abiertas de la palma verde, y la recolección de los cogollos (palmito), de las nuevas<br />
hojas aún sin abrir.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
54_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Normalmente la recolección se efectúa en verano, durante los meses que van de mayo a<br />
septiembre. En <strong>Fuerteventura</strong> el corte de la palmera se realizaba tradicionalmente en el mes de<br />
junio.<br />
Conservación y preparación<br />
El procedimiento artesanal para la conservación y preparación del material es diferente<br />
según se trate del palmito o de la hoja en verde<br />
Los palmitos se abren uno por uno para que queden estirados. Se tienden al sol y al sereno<br />
(rocío) en el suelo, patios o tejados de las casas, dándose vueltas a las ramas todos los días para<br />
que vayan cogiendo el color blanco por todas partes.<br />
La palma verde se tiende al sol después de que se ha cortado. Posteriormente se deshoja,<br />
separando los foliolos por tamaños y colocándolos en manojos de cincuenta o sesenta; se llevan<br />
al taller y se sacan a la intemperie los días de sol para que se sequen del todo. Una vez secos se<br />
conservan amontonados en una esquina del taller o de la casa para trabajar con ellos cuando se<br />
quiera.<br />
Las empleitadoras<br />
El trabajo de la palma ha sido y es realizado, en su gran mayoría, por mujeres. Donde único<br />
trabajan los hombres es en la elaboración de escobas, abanadoras o el trabajo de la palma en<br />
verde. Las mujeres, además, trabajan el palmito haciendo empleitas con las que elaboran<br />
trabajos más finos.<br />
El oficio ha sido transmitido tradicionalmente de generación en generación por línea<br />
femenina, comenzando a corta edad el aprendizaje entre los ocho y los diez años. Lo que se<br />
hace primeramente es la preparación del material para empezar a elaborar la empleita, primero<br />
con pocas hojas, para, posteriormente, hacerlo con cinco, siete, nueve, once…<br />
El trenzado<br />
La técnica básica en la elaboración de la empleita es la del trenzado. Esta técnica consiste en<br />
el entrecruzamiento de varios tallos o ramas, generalmente en número impar (tres, cinco, siete,<br />
nueve, once), en forma de diagonal, que luego se irán cosiendo un as con otras para formar una<br />
pieza.<br />
Antes de comenzar a entrelazar las hojas de palma se humedecen en agua para ablandarlas<br />
ligeramente.<br />
La misma hoja de la palmera, en tiras, se utilizaba tradicionalmente para coser las empleitas<br />
unas a otras. Asimismo, por retorcimiento, las hojas de palma toman forma de cuerda,<br />
denominada ‘tomisa’, que era utilizada para las mismas funciones.<br />
La longitud de la empleita vendrá determinada por el tamaño de la pieza u objeto a que se va<br />
a destinar. Normalmente se suele medir por vueltas o por brazas si son piezas mayores.<br />
Los útiles de trabajo<br />
Para la elaboración de los productos basándose en hojas de palmeras, se suelen emplear<br />
útiles de trabajo bastante comunes. En ocasiones, al igual que las técnicas y conocimientos,<br />
estas herramientas se transmiten por línea femenina.<br />
• Tijera, para cortar y limpiar.<br />
• Aguja, para coser y separar las hojas en tiras más estrechas.<br />
• Cuchillo, común para cortar y limpiar.<br />
• Mazo de madera o martillo, para planchar y dar forma a la empleita.<br />
Las tipologías<br />
Tradicionalmente, los utensilios elaborados con la hoja de palma cumplían funciones<br />
diversas: transporte, medidas, conservación de productos y vestimenta. Las tipologías más<br />
representativas y los usos más frecuentes eran los siguientes.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______55<br />
• Serón. Pieza de una sola abertura superior por donde recibe la carga, adaptable a la<br />
grupa de un animal, formando dos cestos a cada lado del cuerpo. Esta pieza era utilizada<br />
para el transporte de toda clase de materiales, desde fruta hasta tierra, y comúnmente<br />
para llevar a los hijos pequeños.<br />
• Gena: especie de bolso de palma verde con dos asas en las paredes de cada lado para<br />
colgar a la espalda. El fondo es rectangular, las paredes rectas y la boca ovalada,<br />
utilizándose para portar los útiles de pesca y el pescado.<br />
• Sera o empleita: tira de palma usada como molde para hacer el queso.<br />
• Esportón: pieza cosida en espiral hasta dar forma a la base de la pieza sobre la que se<br />
elevan las paredes hasta llegar a la medida deseada. Generalmente era utilizado para<br />
conservar granos y otros alimentos.<br />
• Estera: pieza plana, normalmente rectangular o cuadrada, de tamaños y funciones<br />
diversas. Eran utilizadas para proteger el pavimento de las casas, para poner delante de<br />
las camas a modo de alfombra, como lecho en el suelo y para conservar alimentos,<br />
sobre todo higos pasados y porretas.<br />
• Sombrero: elaborado basándose en palmitos. Formaba parte de la vestimenta tradicional<br />
isleña.<br />
www.cultura de canarias.com<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
56_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
Jandía: el nido del halcón<br />
Vida y leyenda de Gustav Winter<br />
Uno de los personajes más interesantes de la historia de <strong>Fuerteventura</strong> y de Canarias en el<br />
siglo XX, y quizá de toda su historia, fue el terrateniente alemán Gustav Winter. Para los<br />
servicios secretos británicos, se trataba de un espía nazi protegido por el franquismo; para los<br />
habitantes de la isla majorera, fue siempre don Gustavo el alemán.<br />
Nacido en Zastler, cerca de Friburgo, el 10 de mayo de 1893, el joven Winter hizo sus<br />
primeros estudios en Hamburgo, pero su temperamento emprendedor lo llevó pronto a latitudes<br />
lejanas. En 1913 viaja a la Argentina y, a su vuelta en 1914, ya empezada la primera guerra<br />
mundial, los ingleses abordan en el Canal de la Mancha el barco en que viajaba, lo detienen y lo<br />
recluyen en un barco-prisión anclado en Portsmouth; es la primera vez que los servicios secretos<br />
ingleses lo consideran sospechoso de espionaje. En febrero de 1915 se evade, alcanzando a nado<br />
el buque neerlandés Hollandia, y huye a España, donde residirá desde 1915. Cuenta su amigo<br />
Vicente Martínez una anécdota de esos momentos de su vida que dice mucho de su carácter:<br />
llegado a España, se dirigió a un consulado del Reino Unido y, aprovechando su perfecto<br />
dominio del inglés y la posibilidad de interpretar su apellido como anglosajón, se hizo pasar por<br />
ciudadano británico en apuros y consiguió una importante ayuda económica de aquellos de<br />
quienes acababa de escapar.<br />
Establecido en la España neutral, trabaja en Vigo y Tarragona, completa sus estudios de<br />
ingeniería en Madrid en 1921 y pone en marcha varios proyectos de centrales termoeléctricas en<br />
Murcia, Tomelloso, Valencia, Zaragoza y la capital; luego se traslada a Las Palmas de Gran<br />
Canaria, donde entre 1924 y 1928 levanta la Compañía Insular Canaria Colonial de Electricidad<br />
y Riego y su central eléctrica Alfonso XIII en el barrio de Guanarteme (la popular CICER),<br />
inaugurada ese último año por el dictador Primo de Rivera.<br />
El polifacético y un tanto misterioso ingeniero alemán hizo diversos viajes de estudios por<br />
Europa y navegó en su velero Argo en sus ratos libres; en él visitó por primera vez<br />
<strong>Fuerteventura</strong> en los años treinta. Según su hijo Juan Miguel, “estuvo a punto de comprar Lobos<br />
[un islote al norte de <strong>Fuerteventura</strong>], pero finalmente se decidió por Jandía”.<br />
Explotar el desierto<br />
Hasta ese momento, esta península meridional había permanecido a lo largo de los siglos<br />
como un apéndice ajeno al resto de la isla de <strong>Fuerteventura</strong>. En tiempos prehispánicos, han<br />
defendido algunos, un muro que hoy se atisba en algunos yacimientos arqueológicos a lo ancho<br />
del istmo de la Pared separaba dos reinos independientes, el de Maxorata y el de Jandía.<br />
Después de la conquista y desde los primeros tiempos del señorío, la península dependió<br />
siempre de los señores de Lanzarote, y no de los de <strong>Fuerteventura</strong>. Tras la abolición de los<br />
señoríos por las Cortes de Cádiz (1811), Jandía se integró en la división administrativa del<br />
estado y, por tanto, en el término municipal de Pájara, aunque ese mismo año el Consejo de<br />
Castilla reconoció el señorío de la península de Jandía a los marqueses de Lanzarote, condes de<br />
Santa Coloma y Cifuentes, Grandes de España. El propietario de Jandía nunca visitó sus tierras,<br />
y para ejercer su dominio nombró un administrador en Canarias, que a su vez designó a un<br />
arrendatario en Jandía que así continuó constituyendo una única y enorme finca conocida como<br />
Dehesa de Jandía: 18.000 hectáreas de terreno que constituían la mayor propiedad rústica de<br />
Canarias en la época, un lugar por entonces casi desértico, aislado del progreso y de todo signo<br />
de civilización.<br />
Winter se decidió pronto a adquirir la península, aunque al principio no pudo sino<br />
alquilársela en Burgos a sus propietarios, los herederos del marqués de Lanzarote y conde de<br />
Santa Coloma, en julio de 1937, por estar vigente un decreto de Gil-Robles que prohibía la<br />
venta de terrenos a extranjeros. En abril de 1941 la empresa Dehesa de Jandía, S.A., cuyos<br />
capitalistas eran testaferros españoles a fin de poder efectuar la adquisición del inmenso<br />
territorio de forma legal, compra la península y nombra administrador único a Gustav Winter.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______57<br />
Así pues, Winter fue propietario de facto de la totalidad de la península de Jandía desde unos<br />
años antes de la segunda guerra mundial. En ella abriría con el tiempo unos cincuenta y dos<br />
pozos, con la ayuda del zahorí Eulogio Espinel. Repobló el pico de la Zarza con más de cien mil<br />
pinos canarios. Después del final de la guerra mundial, cuando el matrimonio Winter-Althaus<br />
regresó a <strong>Fuerteventura</strong> (en 1947), cultivó en Casas de Jorós tomates y alfalfa que exportaba por<br />
el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, a unos cincuenta kilómetros al norte; y<br />
explotó el ganado caprino en el valle de Cofete con la mediación de más de cincuenta aparceros<br />
o, como se conocen en <strong>Fuerteventura</strong>, medianeros, lo que le permitió comercializar queso y lana<br />
de gran calidad en el mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, donde mantenía un<br />
puesto de venta con la marca comercial de la sociedad que administraba, Dehesa de Jandía. A<br />
principios de los años 50, Winter llegó a ser propietario de una cabaña de siete mil cabezas,<br />
entre cabras y ovejas; en 1952 se hicieron en la península 32.000 quilos de queso. La mitad del<br />
producto era propiedad del terrateniente alemán, y la otra mitad de los medianeros, pero don<br />
Gustavo compraba a éstos su mitad para exportarla a Las Palmas en el pailebote Guanchinerfe,<br />
que hacía cabotaje entre las distintas islas del archipiélago. La humedad y consiguiente<br />
fertilidad del valle de Cofete atraían a Jandía pastores y ganados furtivos de toda la isla, y<br />
algunos rebaños salían de la Dehesa con más cabezas de las que habían traído; lo cual, junto con<br />
el proyecto de criar de forma aislada ovejas caracul, presuntamente motivó la erección de una<br />
famosa valla de dos metros que clausuraba el istmo de La Pared a la altura de Matas Blancas,<br />
con una única puerta de acceso vigilada por un guardián, José <strong>Viera</strong> Torres, que residía en ese<br />
caserío y se comunicaba con el alemán por radio y con Gran Tarajal por teléfono. Doña Isabel<br />
Althaus habla de 1962, pero existe documentación que hace la instalación de la cerca tan<br />
temprana como 1949.<br />
Entre 1946 y 1950, según su familia, el alemán edificó la peculiar Villa Winter, un palacete,<br />
casi un castillo en el más alejado confín de la Península, Cofete. Así mismo tendió la carretera<br />
que aún hoy lleva desde La Pared hasta Cofete y es conocida como camino de los presos: ambos<br />
proyectos fueron llevados a cabo gracias a la obligada colaboración de los presos políticos que<br />
el régimen franquista recluía en el campo de concentración o Colonia de Vagos y Maleantes de<br />
Tefía, en el interior de la isla (después primer aeropuerto de la isla y colonia agrícola y<br />
penitenciaria, y hoy albergue y escuela taller del Cabildo Insular de <strong>Fuerteventura</strong>), y que fueron<br />
puestos a disposición de don Gustavo. La familia Winter Althaus nunca llegó a residir en la<br />
villa, sino en una finca que dominaba desde las alturas la localidad de Morro Jable, donde se la<br />
conocía como el caserío del alemán. Tuvo mucho que ver don Gustavo con el desarrollo de lo<br />
que en los años cincuenta no era más que una aldea de pescadores de no más de una cincuentena<br />
escasa de viviendas, con chiquillos correteando descalzos por las calles, analfabetismo, hambre,<br />
enfermedades olvidadas en otras latitudes todavía vigentes, plagas de langosta y absolutamente<br />
ningún servicio público por parte del estado. El médico y periodista grancanario Enrique Nácher<br />
describió muy bien el Morro Jable de aquella época en su novela Cerco de arena.<br />
Habilitó el alemán, también en los años 40, un aeródromo muy cerca de la Punta del Faro de<br />
Jandía, apisonando una pista de tierra de 800 metros de largo y 75 de ancho que iban a usar<br />
aviones militares españoles a finales de los cuarenta como aeródromo de socorro y para<br />
transportar cazadores y pescadores al servicio de Winter, gran aficionado a la caza y la pesca;<br />
los habitantes de Jandía recuerdan con cierta suspicacia el ir y venir de militares españoles en<br />
los años cuarenta. Su hijo alega, sin embargo, que la pista la comenzó la empresa Protucasa,<br />
“que proyectaba la instalación de un aeroclub”. El aeródromo fue objeto de una investigación<br />
por parte del Jefe de la Zona Aérea de Canarias en 1950. Gustav Winter diseñó un plano a tal<br />
efecto y justificó la existencia de la pista por la posibilidad de solucionar evacuaciones debidas<br />
a urgencias médicas. Las explicaciones no satisficieron al mando aéreo militar y el uso de la<br />
pista fue prohibido; “Don Gustavo a partir de ese momento se ha de trasladar al nuevo<br />
aeropuerto de Los Estancos cada vez que tiene que viajar fuera de la isla”.<br />
Sólo a partir de 1958 podrá Winter disponer libremente de su propiedad. El 5 de agosto de<br />
ese año se nacionalizó español con el nombre de Gustavo Winter Klingele, lo que le permitió<br />
por fin ser accionista mayoritario de la empresa Dehesa de Jandía. En 1962 dividió el enorme<br />
latifundio en lotes y se reservó la propiedad de casi 2.200 hectáreas del mejor terreno, que<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
58_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
incluía Cofete y Morro Jable; según se dijo, como compensación por las mejoras introducidas<br />
en la propiedad.<br />
A partir de 1964, los propietarios de los distintos lotes en que se había dividido la finca los<br />
irían parcelando y vendiendo; caería la verja del Istmo y comenzaría la época del turismo y la<br />
especulación en el municipio de Pájara. Ya en 1959, don Gustavo había expuesto en el hotel<br />
Metropole de Las Palmas una colección fotográfica sobre Jandía, y algo más tarde promovió la<br />
exhibición de un cortometraje propio y de la película <strong>Fuerteventura</strong> (1962), del realizador<br />
lanzaroteño David J. Nieves Cabrera, en el Museo Canario y también en Alemania. No descansó<br />
hasta que logró atraer empresarios alemanes a las costas de su isla. En 1965 impulsó el pueblito<br />
pescador del Puertito de la Cruz, al que pensaba dotar de muelle deportivo. Hoy es un poblado<br />
(casi un camping) de vacaciones para canarios, al que aún no llega el asfalto y en el que un par<br />
de restaurantes son célebres en la isla por su caldo de pescado.<br />
En 1966 se instalaba en El Matorral el primer hotel para alemanes, Casa Atlántica,<br />
construido por tres socios: los arquitectos Gustav Schütte y Manfred Henneken y el propietario<br />
de las aerolíneas Südflug, Rul Bückle, con la anuencia de don Gustavo, que había promovido<br />
personalmente los planes urbanísticos de Solana de Jandía y El Matorral: un hotel de 50 camas<br />
en un territorio sin agua ni luz eléctrica que en nada hacía prever que cuarenta años después<br />
Jandía sería uno de los destinos turísticos más visitados por los compatriotas de Winter. En<br />
1968, los tres inversores alemanes iban a ser condecorados por el ministro español de Turismo,<br />
Manuel Fraga Iribarne. Al Casa Atlántica seguirían el Hotel Jandía Playa, los Apartamentos El<br />
Matorral y muchos otros. La península se iría desgajando en cientos de parcelas y la<br />
especulación más atroz haría de la antaño desértica costa de sotavento de Jandía un jardín de<br />
hormigón y asfalto, con la valiosa colaboración de los sucesivos equipos de gobiernos<br />
municipales, pertenecientes a la formación nacionalista Asamblea Majorera entre 1979 y 2003.<br />
La Ley de Declaración de los Espacios Naturales de Canarias, de 1987, impidió que el desastre<br />
fuese completo y, por ejemplo, el valle de Cofete ha quedado al margen del desarrollo turístico.<br />
Don Gustavo falleció en 1971 en Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo cementerio fue<br />
inhumado. Hacia 1984, sus herederos vendieron las acciones de Dehesa de Jandía, S.A., y con<br />
ellas sus últimas fincas, a una empresa constructora de Las Palmas de Gran Canaria, Lopesán<br />
Asfaltos y Construcciones, S.A. Posteriormente se efectuaron reformas en la casa, se tapiaron<br />
sótanos y se encargó la custodia del también llamado chalet de Cofete a vigilantes privados con<br />
el fin de impedir las visitas de los curiosos. Finalmente, la familia Winter vendió la casa hacia<br />
1997 a Lopesán, que aparentemente tiene el propósito de convertirla en un pequeño hotel, pese a<br />
hallarse enclavada hoy día en el corazón de un parque natural. El Cabildo Insular de<br />
<strong>Fuerteventura</strong> ha estado también interesado en la compra del palacete, pero esta operación<br />
nunca se ha materializado.<br />
La leyenda negra de Gustav Winter<br />
Don Gustavo fue protagonista de una leyenda atractiva, aunque dudosamente acorde con la<br />
realidad. Según la misma, el magnífico palacete semifortificado que construyó Winter en el<br />
insólito y aislado paraje de Cofete –en medio de la nada– habría servido durante la segunda<br />
guerra mundial de lugar de descanso, refugio o avituallamiento para las tripulaciones de los<br />
submarinos alemanes, que además se habrían servido de la bahía de Ajuy, algunas millas al<br />
norte, como base natural. Que los alemanes de Jandía suministraban víveres a los submarinos<br />
alemanes en aguas canarias era especie que ya circulaba entre los militares destinados en<br />
<strong>Fuerteventura</strong> en los años cuarenta. También se ha supuesto que desde la torre de Villa Winter<br />
podría haberse orientado a submarinos o aviones alemanes en un lugar tan próximo al Puerto de<br />
la Luz (Las Palmas), y existe el testimonio, transmitido por el investigador Juan Pedro Martín<br />
Luzardo, de un expiloto británico de la RAF que aseguraba haber derribado sobre Cofete un<br />
avión alemán durante la segunda guerra mundial. Todo ello podría ser coherente con el<br />
aislamiento del lugar, con la disponibilidad de un equipo médico y de enfermería entonces único<br />
en la isla, con la aparente protección del régimen franquista y con la frecuente presencia de<br />
militares españoles en la casa, donde pasarían fines de semana so pretexto de cacerías. Se ha<br />
llegado incluso a conjeturar que la casa de Cofete habría sido concebida como el último refugio<br />
de Adolf Hitler y Eva Braun... No obstante, la casa fue construida a partir de 1946, según su<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______59<br />
familia y alguno de sus detractores (aunque fuentes británicas hablaron de 1940 y otros han<br />
hablado con mucha ligereza de finales de los años treinta), y que nunca llegase a ser habitada<br />
por los Winter, dicen sus hijos, se debió a que la mayor parte de la población de Jandía se mudó<br />
a vivir a Morro Jable, tras una sequía que imposibilitó la agricultura en el valle de Cofete y la<br />
apertura en el pueblo de la fábrica de salazones de Lloret y Llinares.<br />
Diversos estudiosos han comentado el caso desde el punto de vista histórico. Para algunos<br />
parece claro que el ingeniero alemán actuó como intermediario entre el gobierno alemán y los<br />
inversores de su país. Winter habría atraído capital público y privado alemán para electrificación<br />
y construcción de un muelle, una fábrica de cemento, unas salinas y una factoría de conservas y<br />
harinas de pescado con una flota de once pesqueros que efectivamente compró; capital que,<br />
según el Foreign Office, pudo llegar a los 30 millones de pesetas y que la guerra civil y la<br />
segunda guerra mundial impidieron se pusiera en marcha; de modo que Winter hubo de<br />
dedicarse finalmente a la agricultura y la ganadería. El destino de estas inversiones estatales o<br />
paraestatales no parece claro sin una motivación estratégica, militar o no, aunque para su viuda<br />
la motivación fue puramente económica, dada la gran proximidad de los caladeros saharianos.<br />
Lo cierto es que ya en 1937 Winter había mostrado los planos de su proyecto industrial en<br />
Jandía al periodista Vicente Martínez en Las Palmas, y en 1938 visitó <strong>Fuerteventura</strong> con una<br />
pequeña expedición de expertos alemanes a bordo del barco Richard Ohlrogge para investigar la<br />
zona, hacer fotografías y trazar mapas de las costas.<br />
La guerra mundial alejó a Gustav Winter de su finca en <strong>Fuerteventura</strong> durante unos años.<br />
Aunque no fue alistado por sobrepasar la edad reglamentaria, fue reclutado como ingeniero para<br />
la Marina de Guerra alemana. Según declaraciones de su viuda, por otro lado sin contrastar,<br />
entre 1940 y 1944 dirigió un astillero de submarinos de la armada en Burdeos; pero, cuando los<br />
alemanes se retiraron de Francia, abandonaron allí a Winter, que tuvo que refugiarse por<br />
segunda vez en España, huyendo en agosto de 1944 a San Sebastián y luego a Barcelona. En<br />
Madrid y en junio de 1945 la conocería a ella, su segunda mujer, Elisabeth Althaus. Para<br />
Winter, que tras la derrota de Hitler perdió sus propiedades en su país (una mina de carbón, una<br />
empresa de transportes fluviales en el Rhin y el Danubio y otras industrias), así como la<br />
oportunidad de levantar un emporio industrial en Jandía, la segunda guerra mundial fue un<br />
desastre que, no obstante, no iba a acabar con su espíritu creativo y laborioso. Posteriormente,<br />
su nombre apareció en una Lista de repatriación de espías alemanes residentes en España “con<br />
la protección de Franco” elaborada por los aliados al final de la segunda guerra mundial (1945),<br />
con el fin nunca satisfecho de reclamarlos y juzgarlos; en ella, de manera coincidente con la<br />
leyenda, Winter es descrito como “agente alemán en Canarias encargado de los puestos de<br />
observación, equipados con telefonía sin hilos, y del abastecimiento de los submarinos<br />
alemanes”. Sólo en 1947 permitieron los aliados que la familia Winter regresara a Canarias. En<br />
cualquier caso, la leyenda ha servido para argumentar varias novelas de intriga. También existen<br />
varios sitios y páginas web dedicados a la leyenda de la Villa Winter.<br />
A principios de los sesenta visitó a Winter, por motivos profesionales, el ingeniero agrónomo<br />
Manuel Bermejo, quien con el transcurso de los años sería alcalde de Las Palmas de Gran<br />
Canaria, entre otros cargos políticos, administrativos y docentes. Bermejo es testigo de cómo<br />
para entrar en Jandía era preciso identificarse ante el guardián que custodiaba la entrada de la<br />
alambrada de su propiedad y se comunicaba por radio con Winter en Morro Jable. El palmense<br />
resume bien las conjeturas que se han alimentado durante años acerca de la casa de los Winter:<br />
En este paisaje de soledad absoluta, el encontrarse una casa enorme en medio de la playa,<br />
con sólidas paredes, muchas habitaciones, una cocina capaz para muchos comensales, unos<br />
sótanos amplísimos con instrumentos de música, sientes que es un elemento insólito, como un<br />
elemento extraterrestre que allí se ha depositado y que te crea una serie de interrogantes sobre su<br />
destino, ya que desde luego no es, ni puede ser, por sus dimensiones, el sitio de recreo y reposo<br />
de una familia.<br />
Como tal, las interpretaciones de para qué servía, la posibilidad de vivir allí, sin que nadie en<br />
el mundo civilizado pueda tener conocimiento de tu existencia, la cercanía de un aeropuerto de<br />
tierra sito casi al extremo sur de Jandía y, por tanto, no lejos de ella, el aislamiento que creaba<br />
Winter con el control por radio a todo el que quería acceder a la península de Jandía, su dominio<br />
total de ella, la frecuencia de los hundimientos de mercantes aliados en el entorno de Canarias<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
60_______Curso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007<br />
por submarinos alemanes, a cuya nacionalidad pertenecía Winter, el que hayan sido<br />
precisamente prisioneros políticos los que hicieron la carretera de acceso, son todos elementos<br />
que confluyen en una especulación mental, nada sé con certeza, que relacionan unas cosas con<br />
otras.<br />
Recientemente se han publicado artículos que descalificaban la leyenda con razones de peso;<br />
entre ellos, una carta pública de uno de sus hijos, Gustavo Winter Althaus, y una entrevista con<br />
el hijo mayor del mismo matrimonio, Juan Miguel, empujado por la publicación de un libro del<br />
mencionado Martín Luzardo, en el que la figura de don Gustavo no sale muy bien parada: su<br />
autor afirma que Winter ejerció un dominio absoluto y explotador sobre los habitantes de la<br />
península de Jandía, a través de un reglamento que les imponía un régimen casi feudal.<br />
Asegura el primogénito de Gustavo Winter e Isabel Althaus que su padre nunca se adhirió al<br />
nazismo, que compró Jandía con sus propios ahorros y que nunca pensó en construir una base<br />
militar: “sólo tenía en mente comenzar una nueva vida después de su segundo matrimonio con<br />
mi madre. Sólo adquirió la finca para vivir y la compró con su propio dinero, vendiendo incluso<br />
propiedades en Alemania.” Desmiente que Cofete fuera una base de submarinos alemanes: “Ni<br />
siquiera hoy es posible realizar ninguna maniobra en esta zona, y eso lo sabe cualquier persona<br />
que conoce la costa de barlovento de Jandía. El único combustible que encargaba mi padre era<br />
para su propio coche, que le traían en el Guanchinerfe a Morro”. Por otra parte, ha sido<br />
suficientemente documentado que los submarinos alemanes repostaban abiertamente en los<br />
Puertos de la La Luz y de Santa Cruz de Tenerife, por lo que para nada necesitarían una base<br />
secreta donde, por otro lado, tan difícil resultaba obtener combustible.<br />
Algunos han afirmado que Winter poco menos que esclavizaba a los campesinos, aunque los<br />
argumentos no sean muy contundentes:<br />
[...] cuando a la señora Winter le apetecía dormir a las seis de la tarde, nos mandaba a todos a<br />
dormir. O si ella creía que habías hecho algo mal, dibujaba un círculo en la arena y te arrestaba<br />
en su interior por dos horas o dos días. Y tenías que permanecer en pie. Si no hacías lo que<br />
mandaba, avisaba a la pareja de la Guardia Civil para que te llevasen al cuartelillo.<br />
No obstante, en el sur de <strong>Fuerteventura</strong> se recuerda muy bien el trato brutal que suponía el<br />
encierro en el cuartelillo de la Guardia Civil en los años cuarenta, cincuenta y sesenta.<br />
La obra social de don Gustavo<br />
Frente a los detractores, Juan Miguel Winter recuerda que don Gustavo elaboró un<br />
reglamento no de disciplina, sino de convivencia y mero funcionamiento. La prueba está en que<br />
casi ninguna persona de Jandía emigró al entonces Sáhara español, que era lo frecuente en<br />
aquella época. Al contrario, mucha gente de otros municipios majoreros se instaló en Morro<br />
Jable porque allí don Gustavo el alemán daba trabajo.<br />
La gran labor social de Winter en Jandía y, en particular, en Morro Jable ha sido reconocida<br />
incluso por quienes lo critican: aportó suelo y fondos para el trazado y la construcción de la<br />
carretera general (años cuarenta); erigió la iglesia-escuela (1950); gestionó el traslado de un<br />
maestro por la Inspección de Enseñanza (1951); puso en marcha un comedor infantil donde su<br />
mujer se ocupaba de la alimentación de más de cuarenta hijos de medianeros, así como de su<br />
salud (1955); a través del Patronato Benéfico de Construcción Francisco Franco, donó 74.000<br />
metros cuadrados para viviendas a los vecinos más necesitados de Morro Jable (terrenos que<br />
dieron lugar a unas doscientas cincuenta propiedades individuales y que hoy constituyen el<br />
trazado urbano principal y más céntrico de Morro Jable: las calles Nuestra Señora del Carmen,<br />
Senador Velázquez Cabrera, Maxorata, Avenida del Faro, etc.) y para grupos escolares y<br />
viviendas de los maestros (1966-69); y así mismo donó otros 85.000 metros cuadrados en<br />
distintos solares para locales del Instituto Social de la Marina, dependencias del Ayuntamiento<br />
de Pájara, ambulatorio, terrero de lucha canaria, parque infantil, centro cultural, casa del<br />
médico, central telefónica y central eléctrica (1970-1980). La existencia de carretera permitió<br />
que las autoridades, que hasta entonces jamás se habían ocupado de Jandía, empezaran a<br />
visitarla: el gobernador civil y el presidente de la Mancomunidad de Cabildos pasaron por<br />
Morro Jable.<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”
Curso rso: F uerteventura: Naturaleza y actividad humana del 5 al 9/12/2007______61<br />
Trasunto de la figura de Winter fue, en efecto, don Otto Kleber, uno de los personajes más<br />
entrañables de la novela que escribió Enrique Nácher tras visitar <strong>Fuerteventura</strong> en los años 50.<br />
En ella describe así a su personaje:<br />
El señor Kleber es un hombre cordial y generoso. Seguramente un hombre muy rico que<br />
conoció la vida en toda su intensidad. Ahora descansa tranquilo en Morro Jable y a lo largo de<br />
la carretera de cornisa que construyó a sus expensas se avanza en zig-zag bordeando la falda<br />
oriental de las montañas, sobre la inmensidad del Atlántico perdido en lejanías de azul intenso<br />
bajo la claridad permanente del sol.<br />
[...]<br />
Y al hablar de estas casas, de nuevo habrá que referirse al señor Kleber, puesto que tanto la<br />
iglesia como las casas del cura y la maestra fueron debidas a su filantropía. Poco es un Morro<br />
Jable perdido en el mundo, para que nadie se acuerde de costear edificios públicos. Pero si en<br />
esto aparece un verdadero rey, el país puede elevarse sobre la miseria ancestral y los súbditos<br />
empezar a vivir con la esperanza de una existencia mejor que estimula el esfuerzo de cada día.<br />
Evidentemente, para Nácher era Winter una de esas figuras providenciales que regalan al<br />
pueblo su filantropía, aunque sin necesidad de que ese mismo pueblo tome responsabilidades<br />
sobre su propio destino.<br />
También Dolores Sebastiana Suárez López, que fue practicanta y ATS en Tuineje y Pájara<br />
en los años cincuenta y sesenta, tiene buen recuerdo de este personaje que, según ella, tanto<br />
benefició a Jandía y, en general, al sur de <strong>Fuerteventura</strong>. Según recuerda, en la casa de don<br />
Gustavo en Morro Jable obraba un completo equipo médico y de enfermería, que en muchas<br />
ocasiones sirvió para aliviar sufrimientos y enfermedades de los habitantes del Morro y de toda<br />
la comarca. Chanita Suárez visitaba Morro Jable periódicamente en campañas de vacunación<br />
que tenían lugar en el comedor infantil de don Gustavo. La expracticanta recuerda también<br />
cómo remedió muchos males cuando Jandía no contaba aún con líneas telefónicas,<br />
comunicándose por medio de su emisora con José Fumero López, un primo suyo que residía en<br />
Gran Tarajal y que mantenía una buena amistad con el alemán; o haciendo llegar una avioneta a<br />
su aeródromo en Punta de Jandía, pese a la prohibición oficial, para evacuar a Las Palmas algún<br />
enfermo, herido grave o parturienta a la que efectivamente salvó la vida. Además de Fumero,<br />
parece ser que Winter mantenía gran amistad con los comerciantes Manuel y Antonio González<br />
Ramírez, a quienes visitaba cada vez que se acercaba al puerto de Gran Tarajal. Los que lo<br />
conocieron recuerdan a Winter como un hombre alto y elegante, vestido de blanco, tocado de<br />
sombrero de ala y fumador en pipa. De doña Isabel Althaus queda entre los habitantes de Jandía<br />
memoria de su gran belleza nórdica y de unas largas trenzas rubias atadas a lo alto de la cabeza.<br />
Gustav Winter desapareció hace más de treinta años, después de habitar el extremo más<br />
despoblado de las Canarias durante otros treinta. Su secreto, si lo hubo, sigue sin desvelar, y en<br />
Jandía la población sigue creyendo en la existencia de túneles subterráneos que conducen desde<br />
los sótanos de Villa Winter hasta el mar. Fuese o no un espía al servicio de Hitler, la leyenda de<br />
don Gustavo goza a día de hoy de una salud óptima.<br />
(Publicado en Historia 16, abril y mayo de 2005)<br />
www.viajarafuerteventura.blogspot.com<br />
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”