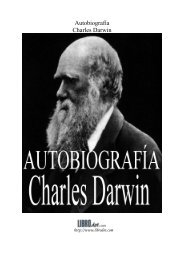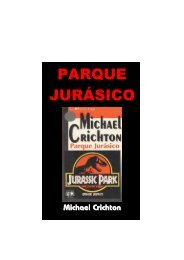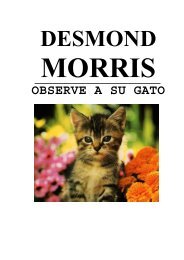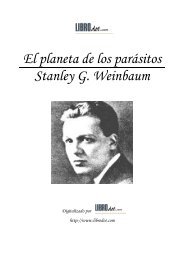VLADIMIR NABOKOV Habla, memoria - Fieras, alimañas y sabandijas
VLADIMIR NABOKOV Habla, memoria - Fieras, alimañas y sabandijas
VLADIMIR NABOKOV Habla, memoria - Fieras, alimañas y sabandijas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
que serpenteaba a través de uno de esos fantasmalmente densos hayedos europeos en los que no hay<br />
más sotobosque que la enredadera ni más ruidos que los fuertes latidos del propio corazón. En un<br />
cuento de hadas inglés que mi madre leyó en una ocasión, había un niño que saltaba de la cama para<br />
entrar directamente en un cuadro, y allí, montado en su caballo de juguete, avanzaba por un camino<br />
pintado entre árboles silenciosos. Mientras permanecía arrodillado sobre la almohada en una neblina de<br />
amodorramiento y talqueado bienestar, medio sentado en los gemelos y terminando a toda prisa la<br />
oración, me imaginaba que trepaba hasta el cuadro que colgaba encima de mi cama y me sumergía en<br />
el interior de aquel hayedo encantado, que, a su debido tiempo, llegué a visitar.<br />
4<br />
Una desconcertante serie de nodrizas e institutrices inglesas, algunas de ellas retorciéndose nerviosas<br />
las manos, otras sonriéndome de forma enigmática, vienen a mi encuentro cuando vuelvo a entrar en mi<br />
pasado.<br />
Entre ellas tuvimos a la lerda de Miss Rachel, a la que recuerdo casi sólo en relación con las galletas<br />
Huntley and Palmer (las magníficas galletas de almendra que aparecían en la primera capa de aquellas<br />
cajas de lata forradas con papel azul, y las insípidas coscaranas del fondo), que compartía ilícitamente<br />
conmigo después de que me lavase los dientes. Tuvimos también a Miss Clayton que, cuando me<br />
hundía en la silla, me metía el dedo entre dos vértebras y luego, sonriente, se ponía muy tiesa para<br />
mostrarme lo que quería de mí: me contó que un sobrino suyo de mi edad (cuatro años) criaba orugas,<br />
pero todas las que ella cogió para mí y guardó en una jarra destapada con unas hojas de ortiga, se<br />
escaparon una noche, y el jardinero dijo que se habían ahorcado. Tuvimos a la adorable Miss Norcott,<br />
morena y de ojos aguamarina, que perdió un guante blanco de niño en Niza o Beaulieu, que yo busqué<br />
vanamente en la playa, entre los guijarros coloreados y los glaucos pedacitos de cristal transformados<br />
por el mar. La encantadora Miss Norcott fue despedida bruscamente una noche en Abazzia. Me abrazó a<br />
la luz tenue de la madrugada, en las habitaciones de los niños, envuelta en un impermeable claro y<br />
llorando como un sauce babilónico, y aquel día no hubo modo de consolarme, ni siquiera con el<br />
chocolate que preparó especialmente para mí la vieja nodriza de los Peterson, ni con el pan con<br />
mantequilla especial, sobre cuya superficie mi tía Nata, captando hábilmente mi atención, dibujó una<br />
margarita, y después un gato, y luego la pequeña sirena cuya historia había estado leyendo con Miss<br />
Norcott, y que también nos había hecho derramar lágrimas, de modo que me puse a llorar otra vez. Y<br />
luego vino Miss Hunt, tan miope, cuya breve estancia con nosotros en Wiesbaden terminó el día en que<br />
mi hermano y yo —a los cuatro y cinco años respectivamente— conseguimos burlar su nerviosa<br />
vigilancia subiendo a bordo de un vapor que, antes de ser capturados de nuevo, nos permitió descender<br />
un buen tramo del Rhin. Y Miss Robinson, la de la nariz sonrosada. Y otra vez Miss Clayton. Y una<br />
persona horrible que me leía The Mighty Atom, de Marie Corelli. Y otras más. A partir de cierto momento<br />
desaparecieron de mi vida. Fueron sustituidas por otras de nacionalidades francesa y rusa; y el escaso<br />
tiempo que nos quedó para hablar en inglés fue el de algunas clases ocasionales con dos caballeros, Mr.<br />
Burness y Mr. Cummings, ninguno de los cuales se alojaba con nosotros. En mis recuerdos aparecen<br />
ambos relacionados con los inviernos en San Petersburgo, donde teníamos una casa en la calle<br />
Morskaya.<br />
Mr. Burness era un escocés grandote de florido rostro, ojos azul pálido y lacio pelo pajizo. Dedicaba las<br />
mañanas a dar lecciones en una escuela de idiomas, y luego acumulaba por las tardes más clases<br />
particulares de las que cabían holgadamente en esas horas. Como viajaba de una parte a otra de la<br />
ciudad se veía obligado a depender del torpe trote de los abatidos caballos izvozchik (de alquiler) para<br />
llegar a casa de sus alumnos, se presentaba, si tenía suerte, con un cuarto de hora de retraso como<br />
mínimo para su clase de las dos (dondequiera que tuviese que darla), pero llegaba más tarde de las<br />
cinco para la de las cuatro. La tensión que suponía esperarle y confiar en que, por una vez, su<br />
sobrehumana tenacidad cedería ante el gris muro de cierta nevada especialmente impenetrable,<br />
constituía uno de esos sentimientos que confiamos no volver a experimentar en la vida de adulto (pero<br />
que volví a padecer cuando las circunstancias me forzaron a dar lecciones y cuando, en mis habitaciones<br />
amuebladas de Berlín, tuve que esperar a cierto alumno de pétrea expresión que comparecía siempre, a<br />
pesar de los obstáculos que yo iba interponiéndole mentalmente en su camino).<br />
La misma oscuridad que iba cerrándose en la calle parecía un subproducto de los esfuerzos de Mr.<br />
Burness por llegar a nuestra casa. Al final se presentaba el criado para cerrar los voluminosos postigos<br />
azules y correr las floreadas cortinas. El tic-tac del reloj de pared del aula sonaba con una entonación