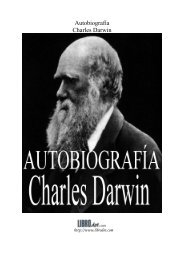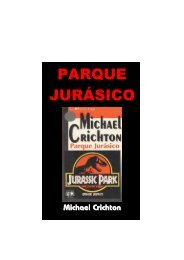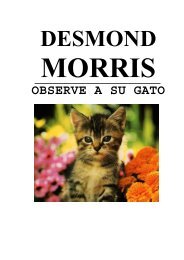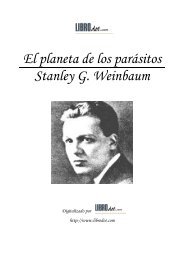VLADIMIR NABOKOV Habla, memoria - Fieras, alimañas y sabandijas
VLADIMIR NABOKOV Habla, memoria - Fieras, alimañas y sabandijas
VLADIMIR NABOKOV Habla, memoria - Fieras, alimañas y sabandijas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
arrotes, con sus mallas laterales de vellosos cordones de algodón, me devuelve también el placer de la<br />
manipulación de cierto huevo de cristal bellísimo y deliciosamente sólido, residuo de alguna olvidada<br />
Pascua; tenía por costumbre masticar una punta de la sábana hasta dejarla completamente empapada, y<br />
luego envolvía el huevo en ella a fin de admirar y lamer otra vez el cálido y rojizo fulgor de las<br />
tensamente envueltas facetas que atravesaban la tela conservando milagrosamente toda la riqueza de<br />
su brillo y su color. Pero aún llegaría a estar más cerca de alimentarme de la belleza.<br />
¡Qué pequeño es el cosmos (bastaría la bolsa de un canguro para contenerlo), qué baladí y encanijado<br />
en comparación con la conciencia humana, con el recuerdo de un solo individuo, y su expresión verbal!<br />
Quizá sienta un cariño desproporcionado por mis más tempranas impresiones, pero ocurre que tengo<br />
motivos para estarles agradecido. Porque me encaminaron hacia un auténtico Edén de sensaciones<br />
visuales y táctiles. Una noche, durante un viaje al extranjero en otoño de 1903, recuerdo haberme<br />
arrodillado sobre la (más bien delgada) almohadilla de un coche-cama (probablemente en el ya<br />
extinguido Train de Luxe mediterráneo, aquel cuyos seis vagones tenían la mitad inferior de su carrocería<br />
pintada de color tierra de sombra y el resto amarillo pálido) y haber visto, con una inexplicable punzada<br />
de dolor, un puñado de luces fabulosas que me hacían señas desde la lejana ladera de una colina, y que<br />
luego caían en una bolsa de terciopelo negro: diamantes que más tarde regalé a mis personajes para<br />
aligerar la carga de mi riqueza. Había probablemente logrado soltar y empujar hacia arriba la<br />
ornamentada cortinilla del cabezal de mi litera, y tenía frío en los talones, pero permanecí de rodillas,<br />
mirando al exterior. No hay nada tan dulce ni extraño como meditar sobre esas primeras emociones. Son<br />
propias del armonioso mundo de la infancia perfecta y, en cuanto tales, poseen en nuestra <strong>memoria</strong> una<br />
forma naturalmente plástica que nos permite registrarlas casi sin esfuerzo; sólo a partir de los recuerdos<br />
de nuestra adolescencia empieza Mnemosina a mostrarse melindrosa y mezquina. Me atrevería incluso<br />
a proponer que, en relación con la capacidad de atesorar impresiones, los niños rusos de mi generación<br />
vivieron una época extraordinaria, como si el destino hubiera intentado ayudarles lealmente en lo posible,<br />
obsequiándoles con una proporción mayor de la que les correspondía, a fin de prevenir el cataclismo que<br />
iba a borrar por completo el mundo que habían conocido. Una vez que lo hubieron acumulado todo, esa<br />
extraordinaria capacidad desapareció, del mismo modo que ocurre en el caso de esos otros niños<br />
prodigio más especializados: preciosos jovencitos de cabello rizado que agitan batutas o doman enormes<br />
pianos, y que con el tiempo acaban convirtiéndose en músicos segundones de ojos tristes y oscuras<br />
enfermedades y cierta vaga deformación en sus eunucoides cuartos traseros. Aun así, el misterio<br />
individual sigue atormentando al memorista. Ni en el ambiente ni tampoco en la herencia logro encontrar<br />
el instrumento exacto que me formó, el anónimo rodillo que imprimió en mi vida cierta filigrana<br />
complicada cuyo exclusivo dibujo se puede ver cuando se hace brillar la lámpara del arte a través del<br />
folio de la vida.<br />
3<br />
Para fijar correctamente, desde el punto de vista temporal, algunos de mis recuerdos de infancia, tengo<br />
que guiarme por los cometas y los eclipses, tal como hacen los historiadores cuando se enfrentan a los<br />
fragmentos de una leyenda. Pero en otros casos no hay ni sombra de fechas. Me veo a mí mismo, por<br />
ejemplo, encaramándome a unas húmedas rocas negras a la orilla del mar mientras Miss Norcott, una<br />
institutriz lánguida y melancólica que piensa que estoy siguiéndola, se aleja paseando por la curva de la<br />
playa con Sergey, mi hermano pequeño. Yo llevo un brazal de juguete. Mientras escalo esas rocas me<br />
repito a mí mismo, a modo de ensalmo entusiasta, generoso y profundamente gratificante, la palabra<br />
inglesa «childhood», que suena misteriosa y nueva, y se hace más extraña a medida que se va<br />
mezclando en mi pequeña, sobresaturada y febrilmente, con Robin de los Bosques y Caperucita Roja, y<br />
con los pardos capirotes de jorobadas hadas. En las rocas encuentro pequeños hoyos llenos de agua<br />
tibia, y mi murmullo mágico acompaña ciertos hechizos que voy tejiendo sobre los pequeños charcos de<br />
zafiro.<br />
El lugar es, naturalmente, Abbazia, en la costa del Adriático. Lo que llevo en mi muñeca, que tiene<br />
aspecto de servilletero de fantasía y es de un material celulóidico verde pálido y rosa, y semi-traslúcido,<br />
es el fruto de un árbol de Navidad que Onya, una bonita prima de mi misma edad, me dio en San<br />
Petersburgo unos meses antes. Yo lo atesoré sentimentalmente hasta que se le formaron por dentro<br />
unas venillas oscuras que decidí, como en sueños, que eran rizos míos, incomprensiblemente<br />
introducidos en esa brillante sustancia, junto con mis lágrimas, en el curso de una espantosa visita al<br />
detestado barbero de la cercana Fiume. Aquel mismo día, en una cafetería de la playa, mi padre se fijó