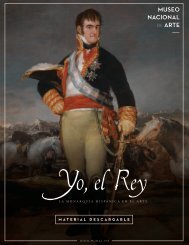You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
POLIFONÍA DE LA IDENTIDAD 31<br />
te que el himno a Beethoven no tiene mayor razón de ser que el año de publicación<br />
del volumen, 1972, bicentenario del natalicio del genial músico.<br />
Sin embargo, es la contradicción implícita lo que llama poderosamente la<br />
atención: ¿se puede considerar a Beethoven un gran músico y acto seguido<br />
exaltar las bondades de la música local o de los pasados precolombinos? Aunque<br />
la pregunta parezca extraña y quiera contestarse con urgencia ecuménica,<br />
lo cierto es que nuestro Himno a Beethoven es sintomático de una cuestión<br />
sumamente importante y trascendental, pues cualquier intento de estudiar la<br />
música de Latinoamérica lleva implícito el afán de mostrar las bondades de<br />
tal música. Si no nos gusta, ¿por qué habríamos de estudiarla? En más de una<br />
ocasión, el impulso para estudiar los repertorios locales surge de una directriz<br />
política, de un orgullo patrio y de la frustración de percatarse de que los músicos<br />
del terruño propio no son los compañeros de Bach o Stravinski en el<br />
Olimpo musical. Pero aunque las intenciones sean claras y no necesariamente<br />
artísticas, cualquier exégesis de las tradiciones musicales propias está sujeta<br />
al marco mismo de la música occidental y, en particular, al canon; al museo<br />
imaginario de las grandes obras musicales en el que, por cierto, no está colgada<br />
ninguna de las piezas musicales creadas en Latinoamérica durante el<br />
siglo xix. De tal suerte, la simple inclusión de lo latinoamericano en la historia<br />
de la música, el deseo de situar la música propia en el horizonte de la música<br />
occidental, ya supone una contradicción y un acto político de definición.<br />
¿Estudiamos las músicas latinoamericanas por músicas o por latinoamericanas?<br />
Si nos atenemos a lo primero, habrá de concederse que salen sobrando<br />
consideraciones de rasgos propios, y que necesaria e implícitamente las producciones<br />
locales han de compararse con las llamadas “obras maestras”. Fue<br />
este orden de ideas lo que hizo que la música latinoamericana del siglo xix se<br />
considerara un atraso y un fenómeno de decadencia. Para Robert Stevenson,<br />
quien escribió la primera historia de la música mexicana en inglés, el siglo xix<br />
fue “operático”, y Ricardo Castro, el más “europeizante” de los compositores.<br />
Para Alejo Carpentier, esa visión podía extenderse a todo el siglo xix: “Pero así<br />
como la música religiosa es algo abandonada por los músicos europeos del<br />
siglo xix, la nuestra, de esa época, cae en franca decadencia, ablandando y<br />
teatralizando el tono”. Lo que ambos escritores comparten es un proceso de<br />
comparación: Carlos Gómez, Gaspar Villate, y Melesio Morales vs. Rossini,<br />
Wagner o Verdi. Aunque nos pese reconocerlo, de tales confrontaciones resultará<br />
muy difícil salir indemne. En ese caso concreto, y a pesar de numerosas<br />
similitudes en técnica y de momentos logrados que hacen de las óperas de los<br />
referidos autores un repertorio nada desdeñable, la música de los americanos