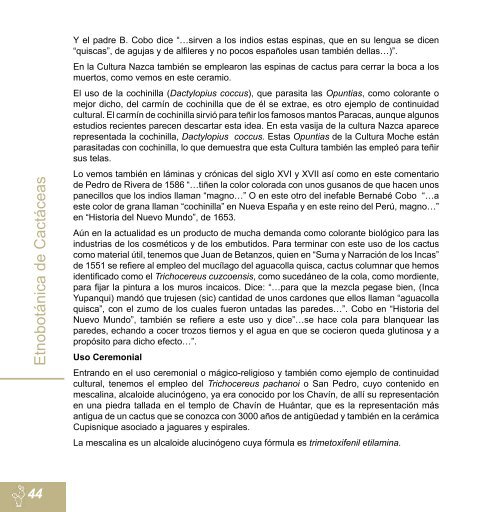- Page 1 and 2: Todos los cactus dan flores cuando
- Page 3 and 4: 583.5685 O83 Ostolaza Nano, Carlos
- Page 5 and 6: El Ministerio del Ambiente tiene en
- Page 7 and 8: Agradecimiento Durante las cuatro d
- Page 9 and 10: 8 Yanariko, “Agua viva”, acuare
- Page 11 and 12: Prolegómenos Oreocereus hendriksen
- Page 13 and 14: Prolegómenos 12
- Page 15 and 16: Réquiem para Cactus peruvianus L.
- Page 17 and 18: Contenido Prolegómenos Aquí termi
- Page 20 and 21: Introducción a las cactáceas 19
- Page 22 and 23: Límites de la distribución de los
- Page 24 and 25: Opuntia galapageia, Ch. Darwin e Is
- Page 26 and 27: Espinas en areolas de cactus sp. y
- Page 28 and 29: Fotosíntesis, Richard Willstatter
- Page 30 and 31: Tubérculos en Coryphantha clavata,
- Page 32 and 33: Cactus variegados: B. pilleifera, M
- Page 34 and 35: por ser fórmulas condensadas de g
- Page 36 and 37: Melocactus peruvianus Epiphyllum fl
- Page 38 and 39: Manto Paracas con diseño geométri
- Page 40 and 41: Ruinas de Machu Picchu Pachamachay
- Page 42 and 43: Frutos de Neoraimondia arequipensis
- Page 46 and 47: Anzuelos de espinas de Neoraimondia
- Page 48 and 49: Fardo funerario Paracas, plato Nazc
- Page 50 and 51: San Pedros (T. pachanoi) en ceramio
- Page 52 and 53: Historia de los Cactus del Perú To
- Page 54 and 55: Cristóbal Colón, el descubrimient
- Page 56 and 57: la Austrocylindropuntia subulata su
- Page 58 and 59: Joseph Pitton de Tournefort John Ra
- Page 60 and 61: Este pedido fue aceptado por los es
- Page 62 and 63: Linneo: Species Plantarum, Icosandr
- Page 64 and 65: El rico herbario de Humboldt y Bonp
- Page 66 and 67: Alejandro Malaspina de la expedici
- Page 68 and 69: Siglo XX Sólo citaremos a los cien
- Page 70 and 71: Antonio Raimondi y su obra en botá
- Page 72 and 73: Trichocereus peruvianus, antes Echi
- Page 74 and 75: Joseph Nelson Rose Melocactus peruv
- Page 76 and 77: exhaustiva primero del material de
- Page 78 and 79: Fortunato Herrera A. floccosa Césa
- Page 80 and 81: Publicó 75 artículos técnicos y
- Page 82 and 83: Curt Backeberg Austrocylindropuntia
- Page 84: AUTORRETRATO CON PÚAS Soy como los
- Page 87 and 88: Categorización y Conservación de
- Page 89 and 90: Categorización y Conservación de
- Page 91 and 92: Categorización y Conservación de
- Page 93 and 94: Categorización y Conservación de
- Page 95 and 96:
Categorización y Conservación de
- Page 97 and 98:
Categorización y Conservación de
- Page 99 and 100:
Categorización y Conservación de
- Page 101 and 102:
Ecología de Cactáceas Picaflor y
- Page 103 and 104:
Ecología de Cactáceas Empezaremos
- Page 105 and 106:
Ecología de Cactáceas nocturnas,
- Page 107 and 108:
Ecología de Cactáceas animales en
- Page 109 and 110:
Ecología de Cactáceas (2003), han
- Page 111 and 112:
Ecología de Cactáceas Generalment
- Page 113 and 114:
Importancia, Usos y Cultivo de los
- Page 115 and 116:
Importancia y Usos En este capítul
- Page 117 and 118:
Invernadero de cactófilo en Bélgi
- Page 119 and 120:
Importancia y Usos especie debido a
- Page 121 and 122:
Importancia y Usos H. triangularis:
- Page 123 and 124:
Importancia y Usos Artesanía Los
- Page 125 and 126:
Importancia y Usos Los cactus son m
- Page 127 and 128:
Importancia y Usos conveniente es h
- Page 129 and 130:
1. Pereskia 2. Austrocylindropuntia
- Page 131 and 132:
Clasificación de los Cactus del Pe
- Page 133 and 134:
Clasificación de los Cactus del Pe
- Page 135 and 136:
Clasificación de los Cactus del Pe
- Page 137 and 138:
Clasificación de los Cactus del Pe
- Page 139 and 140:
Clasificación de los Cactus del Pe
- Page 141 and 142:
Clasificación de los Cactus del Pe
- Page 143 and 144:
142
- Page 145 and 146:
Subfamilia Pereskioideae Schumann P
- Page 147 and 148:
Pereskioideae Clasificación de cac
- Page 149 and 150:
Subfamilia Opuntioideae Schumann G
- Page 151 and 152:
Opuntioideae 150
- Page 153 and 154:
Subfamilia Opuntioideae Schumann Au
- Page 155 and 156:
Planta arbustiva, 2 a 4 m de altura
- Page 157 and 158:
Opuntioideae Hemos incluido tambié
- Page 159 and 160:
Opuntioideae Opuntia punta-caillan
- Page 161 and 162:
Opuntioideae tricomas. Tipo no indi
- Page 163 and 164:
Opuntioideae Pativilca en Lima a va
- Page 165 and 166:
Opuntioideae Distribución de las e
- Page 167 and 168:
Rama de Brasiliopuntia brasiliensis
- Page 169 and 170:
Opuntioideae Brasiliopuntia (K. Sch
- Page 171 and 172:
Opuntioideae 170
- Page 173 and 174:
Subfamilia Opuntioideae Schumann Cu
- Page 175 and 176:
Opuntioideae Matas ligeramente meno
- Page 177 and 178:
Opuntioideae Planta de hábito laxo
- Page 179 and 180:
Opuntioideae Planta baja, muy ramif
- Page 181 and 182:
Opuntioideae 5 cm., areolas grandes
- Page 183 and 184:
Opuntioideae Distribución de Cumul
- Page 185 and 186:
Opuntioideae 184
- Page 187 and 188:
Subfamilia Opuntioideae Schumann Cy
- Page 189 and 190:
Cylindropuntia rosea, hábito y det
- Page 191 and 192:
Opuntia ficus-indica se cultiva ext
- Page 193 and 194:
Subfamilia Opuntioideae Schumann Op
- Page 195 and 196:
Opuntioideae Opuntia P. Miller, Gar
- Page 197 and 198:
Opuntioideae nombre común “higo
- Page 199 and 200:
Opuntioideae redondeados a oblongos
- Page 201 and 202:
Opuntioideae Sinónimos: Cereus nan
- Page 203 and 204:
Subfamilia Opuntioideae Schumann Tu
- Page 205 and 206:
Opuntioideae Tunilla Hunt & Iliff,
- Page 207 and 208:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Cacto
- Page 209 and 210:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 211 and 212:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 213 and 214:
Hylocereeae Subfamilia Cactoideae B
- Page 215 and 216:
Hylocereeae Nota: Aunque Linneo la
- Page 217 and 218:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 219 and 220:
Hylocereeae Hylocereus (Berger) Bri
- Page 221 and 222:
Hylocereeae muy tuberculado, con es
- Page 223 and 224:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 225 and 226:
Hylocereeae Pseudorhipsalis Britton
- Page 227 and 228:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 229 and 230:
Hylocereeae Selenicereus (Berger) B
- Page 231 and 232:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 233 and 234:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 235 and 236:
Cereeae 234 Tribu Cereeae Buxbaum 1
- Page 237 and 238:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 239 and 240:
Cereeae Melocactus Link & Otto, en
- Page 241 and 242:
Sinónimos: Melocactus onychacanthu
- Page 243 and 244:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 245 and 246:
Cereeae Monvillea Britton & Rose, T
- Page 247 and 248:
Cereeae Monvillea diffusa Britton &
- Page 249 and 250:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 251 and 252:
Pilosocereus R. Byles & G. Rowley,
- Page 253 and 254:
1. Borzicactus neoroezlii 2. Cleist
- Page 255 and 256:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 257 and 258:
Trichocereeae 256
- Page 259 and 260:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 261 and 262:
Trichocereeae Kakt. Gess. 1937: 24.
- Page 263 and 264:
Trichocereeae El nombre específico
- Page 265 and 266:
Trichocereeae lo cual es un error.
- Page 267 and 268:
Trichocereeae Nota. Leuenberger (20
- Page 269 and 270:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 271 and 272:
Trichocereeae Cleistocactus, Lemair
- Page 273 and 274:
Distribución: La Mejorada, Marisca
- Page 275 and 276:
Trichocereeae 274
- Page 277 and 278:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 279 and 280:
Trichocereeae Espostoa Britton & Ro
- Page 281 and 282:
Trichocereeae Se diferencia de la e
- Page 283 and 284:
Trichocereeae Espostoa lanata subsp
- Page 285 and 286:
Trichocereeae diámetro, blanco ver
- Page 287 and 288:
Cajas, Sihuas, Ancash; Aricapampa,
- Page 289 and 290:
Trichocereeae 288
- Page 291 and 292:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 293 and 294:
Trichocereeae var. brevispinus Ritt
- Page 295 and 296:
Trichocereeae areolas grandes, 0.8
- Page 297 and 298:
Trichocereeae Difiere de la especie
- Page 299 and 300:
Trichocereeae Nota. Hemos incluido
- Page 301 and 302:
Trichocereeae 300 tenuispinus Rauh
- Page 303 and 304:
Trichocereeae 2400 msnm. Su categor
- Page 305 and 306:
Trichocereeae Basónimo: Haageocere
- Page 307 and 308:
Trichocereeae Backeberg, Descr. Cac
- Page 309 and 310:
Trichocereeae (US) 23(2): 47, 1951.
- Page 311 and 312:
Trichocereeae grandes. Distribució
- Page 313 and 314:
var lasiacanthus (Werdermann & Back
- Page 315 and 316:
Tribu Trichocereeae Buxbaumo Grupo
- Page 317 and 318:
Trichocereeae Lasiocereus Ritter, S
- Page 319 and 320:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 321 and 322:
Trichocereeae Lobivia Britton & Ros
- Page 323 and 324:
Trichocereeae Nota. Lobivia backebe
- Page 325 and 326:
Trichocereeae Basónimo: Echinopsis
- Page 327 and 328:
Trichocereeae Kennt. Per. Kakt. Veg
- Page 329 and 330:
Trichocereeae 328
- Page 331 and 332:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 333 and 334:
Trichocereeae Su categoría es En P
- Page 335 and 336:
Trichocereeae Sinónimos: Loxanthoc
- Page 337 and 338:
Trichocereeae 336 Planta erecta, ra
- Page 339 and 340:
Trichocereeae Loxanthocereus camana
- Page 341 and 342:
Trichocereeae Loxanthocereus hystri
- Page 343 and 344:
Trichocereeae Oreocereus piscoensis
- Page 345 and 346:
Trichocereeae con Browningia candel
- Page 347 and 348:
Trichocereeae Sinónimos: Loxanthoc
- Page 349 and 350:
Trichocereeae 348
- Page 351 and 352:
Trichocereeae Subfamilia Cactoideae
- Page 353 and 354:
Trichocereeae pallarensis Ritter, K
- Page 355 and 356:
Trichocereeae Nota. A pesar de que
- Page 357 and 358:
Trichocereeae Matucana haynei (Otto
- Page 359 and 360:
Trichocereeae 358 Basónimo: Matuca
- Page 361 and 362:
Trichocereeae Sinónimos: Submatuca
- Page 363 and 364:
Trichocereeae El nombre subespecíf
- Page 365 and 366:
Trichocereeae mm de largo. Flores 5
- Page 367 and 368:
Basónimo: Echinocactus weberbaueri
- Page 369 and 370:
Trichocereeae 368
- Page 371 and 372:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 373 and 374:
Trichocereeae Mila Britton y Rose,
- Page 375 and 376:
Trichocereeae Sinónimo: Mila caesp
- Page 377 and 378:
Cuerpo verde oscuro a verde-azulado
- Page 379 and 380:
Trichocereeae 378
- Page 381 and 382:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 383 and 384:
Trichocereeae Oreocereus (Berger) R
- Page 385 and 386:
Trichocereeae Oreocereus doelzianus
- Page 387 and 388:
Trichocereeae Planta arbustiva de r
- Page 389 and 390:
Trichocereeae Especie arbustiva, co
- Page 391 and 392:
Trichocereeae 390
- Page 393 and 394:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 395 and 396:
Trichocereeae Oroya Britton & Rose,
- Page 397 and 398:
Trichocereeae agujas, 25 mm de larg
- Page 399 and 400:
diámetro, tépalos externos rojo e
- Page 401 and 402:
Trichocereeae 400
- Page 403 and 404:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 405 and 406:
Trichocereeae Pygmaeocereus Johnson
- Page 407 and 408:
tallos verde oscuro, 8 a 10 cm. de
- Page 409 and 410:
Trichocereeae 408
- Page 411 and 412:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 413 and 414:
Trichocereeae Rauhocereus Backeberg
- Page 415 and 416:
Trichocereeae 414
- Page 417 and 418:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 419 and 420:
Trichocereeae Trichocereus (Berger)
- Page 421 and 422:
Trichocereeae amarillentas, flor gr
- Page 423 and 424:
Trichocereeae Sinónimos: Echinopsi
- Page 425 and 426:
Trichocereeae Distribución: Valle
- Page 427 and 428:
Trichocereeae 426
- Page 429 and 430:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 431 and 432:
Trichocereeae Weberbauerocereus Bac
- Page 433 and 434:
Trichocereeae Sinónimo: Haageocere
- Page 435 and 436:
Trichocereeae Flores zigomorfas, 9
- Page 437 and 438:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 439 and 440:
Cactoideae 438
- Page 441 and 442:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 443 and 444:
Notocacteae Notocacteae Buxbaum 195
- Page 445 and 446:
Notocacteae 444 Herbarios: SGO, USM
- Page 447 and 448:
Notocacteae altitud 3350m a 2800 m,
- Page 449 and 450:
Notocacteae a 3300 m, Tarata y Cand
- Page 451 and 452:
Notocacteae El nombre específico a
- Page 453 and 454:
Notocacteae 452 Nota. Esta especie
- Page 455 and 456:
Notocacteae Corryocactus pilispinus
- Page 457 and 458:
Notocacteae de Mayo y Yarowilca en
- Page 459 and 460:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 461 and 462:
Notocacteae Eulychnia Phillipi, Flo
- Page 463 and 464:
Notocacteae 462
- Page 465 and 466:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 467 and 468:
Notocacteae Islaya Backeberg 1934.
- Page 469 and 470:
Notocacteae & Backeberg, Desc. Cact
- Page 471 and 472:
ío Omas encontramos esta especie,
- Page 473 and 474:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 475 and 476:
Notocacteae Neowerdermannia Fric, K
- Page 477 and 478:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 479 and 480:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 481 and 482:
Rhipsalideae Rhipsalideae De Candol
- Page 483 and 484:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 485 and 486:
Rhipsalideae Rhipsalis J. Gaertner,
- Page 487 and 488:
Rhipsalideae Arbusto epifito, más
- Page 489 and 490:
hacia la base, verde claro, 12 cm.
- Page 491 and 492:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 493 and 494:
El Cactus - - - - - - - - - -- - --
- Page 495 and 496:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 497 and 498:
Browningieae Browningieae Buxbaum 1
- Page 499 and 500:
Browningieae Planta arbórea, 5 a 8
- Page 501 and 502:
Browningieae Planta arbórea, 3 a 7
- Page 503 and 504:
Browningieae Armatocereus oligogonu
- Page 505 and 506:
Browningieae ZSS. Lo hemos categori
- Page 507 and 508:
Browningieae 506
- Page 509 and 510:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 511 and 512:
Browningia Britton & Rose, The Cact
- Page 513 and 514:
Browningieae El nombre específico
- Page 515 and 516:
Browningieae centrales 4, en cruz,
- Page 517 and 518:
Browningieae Sinónimo: Gymnanthoce
- Page 519 and 520:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 521 and 522:
Browningieae Calymmanthium Ritter,
- Page 523 and 524:
Browningieae 522
- Page 525 and 526:
Subfamilia Cactoideae Buxbaum Tribu
- Page 527 and 528:
Browningieae Neoraimondia Britton &
- Page 529 and 530:
Browningieae Z. Kenntn. D. Peruan.
- Page 531 and 532:
Palabras finales Corolario Estimado
- Page 533 and 534:
Bibliografía Octubre. _______.,___
- Page 535 and 536:
Glosario Género. Grupo de especies
- Page 537 and 538:
crassicylindrica 174, 177 Haageocer
- Page 539:
El Dr. Carlos Ostolaza Nano, nacido