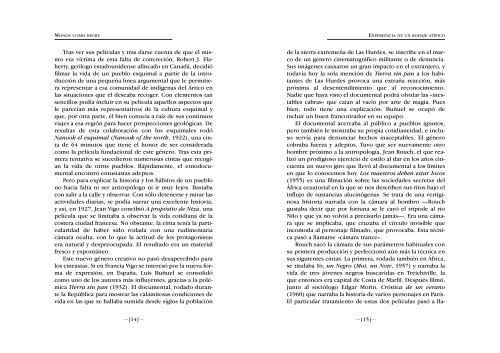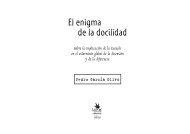Monos como Becky.pdf - Virus Editorial
Monos como Becky.pdf - Virus Editorial
Monos como Becky.pdf - Virus Editorial
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MONOS COMO BECKY<br />
Tras ver sus películas y tras darse cuenta de que él mismo<br />
era víctima de esta falta de concreción, Robert J. Flaherty,<br />
geólogo estadounidense afincado en Canadá, decidió<br />
filmar la vida de un pueblo esquimal a partir de la introducción<br />
de una pequeña línea argumental que le permitiera<br />
representar a esa comunidad de indígenas del Ártico en<br />
las situaciones que él deseaba recoger. Con elementos tan<br />
sencillos podía incluir en su película aquellos aspectos que<br />
le parecían más representativos de la cultura esquimal y<br />
que, por otra parte, él bien conocía a raíz de sus continuos<br />
viajes a esa región para hacer prospecciones geológicas. De<br />
resultas de esta colaboración con los esquimales rodó<br />
Nanook el esquimal (Nanook of the north, 1922), una cinta<br />
de 64 minutos que tiene el honor de ser considerada<br />
<strong>como</strong> la película fundacional de este género. Tras esta primera<br />
tentativa se sucedieron numerosas cintas que recogían<br />
la vida de otros pueblos. Rápidamente, el etnodocumental<br />
encontró entusiastas adeptos.<br />
Pero para explicar la historia y los hábitos de un pueblo<br />
no hacía falta ni ser antropólogo ni ir muy lejos. Bastaba<br />
con salir a la calle y observar. Con sólo detenerse y mirar las<br />
actividades diarias, se podía narrar una excelente historia;<br />
y así, en 1927, Jean Vigo concibió A propósito de Niza, una<br />
película que se limitaba a observar la vida cotidiana de la<br />
costera ciudad francesa. No obstante, la cinta tenía la particularidad<br />
de haber sido rodada con una rudimentaria<br />
cámara oculta, con lo que la actitud de los protagonistas<br />
era natural y despreocupada. El resultado era un material<br />
fresco y espontáneo.<br />
Este nuevo género creativo no pasó desapercibido para<br />
los cineastas. Si en Francia Vigo se interesó por la nueva forma<br />
de expresión, en España, Luis Buñuel se consolidó<br />
<strong>como</strong> uno de los autores más influyentes, gracias a la polémica<br />
Tierra sin pan (1932). El documental, rodado durante<br />
la República para mostrar las calamitosas condiciones de<br />
vida en las que se hallaba sumida desde siglos la población<br />
···[14]···<br />
de la sierra extremeña de Las Hurdes, se inscribe en el marco<br />
de un género cinematográfico militante o de denuncia.<br />
Sus imágenes causaron un gran impacto en el extranjero, y<br />
todavía hoy la sola mención de Tierra sin pan a los habitantes<br />
de Las Hurdes provoca una extraña reacción, más<br />
próxima al desentendimiento que al reconocimiento.<br />
Nadie que haya visto el documental podrá olvidar las «inestables<br />
cabras» que caían al vacío por arte de magia. Pues<br />
bien, todo tiene una explicación: Buñuel se ocupó de<br />
incluir un buen francotirador en su equipo.<br />
El documental acercaba al público a pueblos ignotos,<br />
pero también le mostraba su propia cotidianeidad, e incluso<br />
servía para denunciar hechos inaceptables. El género<br />
cobraba fuerza y adeptos. Tuvo que ser nuevamente otro<br />
hombre próximo a la antropología, Jean Rouch, el que realizó<br />
un prodigioso ejercicio de estilo al dar en los años cincuenta<br />
un nuevo giro que llevó al documental a los límites<br />
en que lo conocemos hoy. Los maestros deben estar locos<br />
(1955) es una filmación sobre las sociedades secretas del<br />
África ecuatorial en la que se nos describen sus ritos bajo el<br />
influjo de sustancias alucinógenas. Se trata de una vertiginosa<br />
historia narrada con la cámara al hombro —Rouch<br />
gustaba decir que por fortuna se le cayó el trípode al río<br />
Nilo y que ya no volvió a precisarlo jamás—. Era una cámara<br />
que se implicaba, que cruzaba el círculo invisible que<br />
in<strong>como</strong>da al personaje filmado, que provocaba. Esta técnica<br />
pasó a llamarse «cámara trance».<br />
Rouch sacó la cámara de sus parámetros habituales con<br />
su primera producción y perfeccionó aún más la técnica en<br />
sus siguientes cintas. La primera, rodada también en África,<br />
se titulaba Yo, un Negro (Moi, un Noir, 1957) y narraba la<br />
vida de tres jóvenes negros buscavidas en Treichiville, la<br />
que entonces era capital de Costa de Marfil. Después filmó,<br />
junto al sociólogo Edgar Morin, Crónica de un verano<br />
(1960) que narraba la historia de varios personajes en París.<br />
El particular tratamiento de estas dos películas pasó a lla-<br />
···[15]···<br />
EXPERIENCIA DE UN RODAJE ATÍPICO