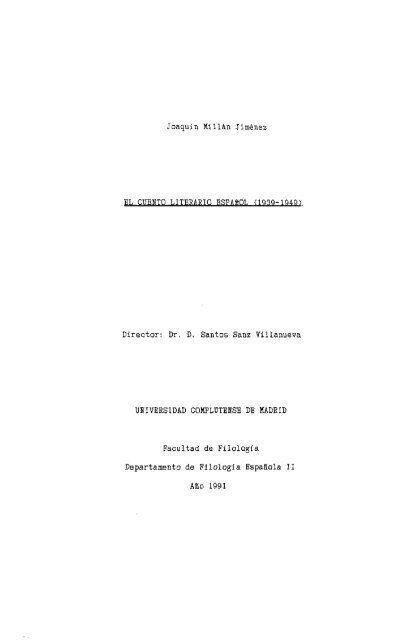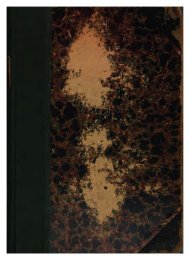los temas - Universidad Complutense - Universidad Complutense ...
los temas - Universidad Complutense - Universidad Complutense ...
los temas - Universidad Complutense - Universidad Complutense ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Joaquín Milán Jiménez<br />
EL CUEWfO LITERARIO ESP~$~OL
A Carmen.<br />
También a mis hijos.
Agradezco a Santos Sanz Villanueva<br />
sus consejos, siempre oportunos, que<br />
guiaron mi investigación para llevar<br />
a cabo el presente trabajo.
Introducción .<br />
1. ESTUDIO<br />
(TEORÍ A<br />
1,1,<br />
1.2.<br />
SUMARIO<br />
PRELIMINAR. EL ESTADO DEL CUENTO DE 1939 A 1949<br />
Y PRÁCTICA DE UN GÉNERO LITERARIO)<br />
Confusión en la terminología<br />
Definición y límites<br />
2. CARACTERISTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES (UNA<br />
UBICACIÓN CONCRETA)<br />
2.1. Publicación<br />
2,1.1. Periódicos y revistas<br />
2.1.2. Libros<br />
2.2, Autores<br />
• Concursos<br />
Frecuencia<br />
3. ASPECTOS Y RECURSOS NARRATIVOS<br />
3,1, Los <strong>temas</strong><br />
3.1.1. La guerra<br />
3,1.2. El amor<br />
3.1.3. El humor<br />
• Presentación e<br />
ilustración<br />
VI<br />
2<br />
46<br />
85<br />
85<br />
106<br />
111<br />
119<br />
134<br />
147<br />
186<br />
194<br />
232<br />
297
3.2.<br />
3.3,<br />
Conclusiones<br />
Bibliografía<br />
Apéndice<br />
3.1.4. Otros <strong>temas</strong><br />
Los personajes<br />
• La religión<br />
• La historia<br />
• La fantasía<br />
• El tema policí aco<br />
Estructuración de <strong>los</strong> cuentos<br />
3.3.1. Principio, medio y fin<br />
3.3.2. Acción, tiempo y espacio<br />
3,4. Técnicas narrativas<br />
3.4.1. El narrador<br />
366<br />
366<br />
379<br />
391<br />
406<br />
420<br />
510<br />
510<br />
544<br />
571<br />
571<br />
593<br />
615<br />
637
VI<br />
INTRODUCCIÓN<br />
Nuestro trabajo tiene como objeto el cuento literario espaflol desde 1939<br />
a 1949. Una investigación como la presente halla en sus primeros pasos muchos<br />
obstácu<strong>los</strong>, que luego se han visto acentuados en el proceso de su realización.<br />
De entrada, y fundamentalmente> nos hemos encontrado con un casi total desco-<br />
nocimiento del género dentro del panorama de estudios de nuestra literatura<br />
actual lo que se refleja en una bibliografía escasa Sin embargo> ante esta<br />
circunstancia, sorprende el número cuantiosísimo de cuentos que hemos podido<br />
recopilar, sin ser estos abs cuarenta, como veremos, una etapa de especial<br />
prosperidad para el género.<br />
Hn general, el estudio de un género literario a través de un decenio<br />
bace que la diversidad de autores y obras, la amplitud de matices recogidos en<br />
el campo temático y formal, y la variedad de medios de divulgación —libros,<br />
periódicos y revistas—, sean también otros impedimentos no menos serios. Así,<br />
en el desarrollo de este trabajo sobre el cuento espafiol, que en cierta manera<br />
pretende situar al género en el lugar que le corresponde dentro del panorama<br />
de la narrativa de la inmediata posguerra, hemos tropezado con todos estos<br />
inconvenientes Esto nos lleva a resaltar el extremado rastreo de ejemplares y<br />
la laboriosa recopilación en hemerotecas, con la posterior lectura y selección<br />
de <strong>los</strong> relatos que considerábamos más significativos y expresivos, para poder<br />
ejemplificar e ilustrar <strong>los</strong> diferentes aspectos de nuestro estudio. No obstan-<br />
te, esta investigación, aunque exhaustiva, nunca puede considerarse definitiva<br />
ya que el material obtenido, por razones obvias, queda superado por una reali-<br />
dad física y pese a nuestro empello en mostrar el análisis de un género litera-<br />
río a través de narradores y obras de diferente calidad y reconocimiento,
VII<br />
siempre se podrá alladir aquel<strong>los</strong> relatos perdidos o de difícil localización.<br />
O, simplemente> <strong>los</strong> recogidos en prensa no consultada, si bien estimamos que<br />
la selección de publicaciones periódicas ha sido no sólo representativa sino<br />
suficientemente amplia. Su enumeración servirá para probarlo: ABQ ~Á¿Ai~rnas<br />
Hispanoamericanos, ~e.s±JJxQ, Datng~, E~.dfl~> La Estafeta Literaria, Eantftz<br />
>I~iin~> kledInuBapfl, Ld.er, si., 3Jtrtka e Y?. Además, también se ha tenida en<br />
cuenta un amplio número de publicaciones unitarias de las que queda constancia<br />
en la bibliografía final de este estudio.<br />
El cuento literario, tal como aparece desde 1939 a 1949, ofrece un esta-<br />
do de confusión e indeterminación, semejante al concepto que coniporta el<br />
término “cuento”, que, entre otras connotaciones, supone lejanía y proximidad<br />
en la evolución del “simple” acto de contar de narrar. Aunque sabemos que<br />
surge con identidad e independencia literaria en el siglo XIX —de ahí la<br />
proximidad—, antes ha ido designando diferentes formas de narración> lo que le<br />
ayuda a configurar un caracter híbrido y difuso, que tiene hondas raíces en la<br />
tradición literaria —de ahí la lejanía-, Antecedentes remotos y corta perspec-<br />
tiva construyen la realidad de un género que> en nuestro estudio, se matiza<br />
por un especial contexto, no sólo literario sino sociopolítico, que caracteri-<br />
za a <strong>los</strong> primeros af<strong>los</strong> de la postguerra.<br />
En esta década de <strong>los</strong> cuarenta, cualquier manifestación social se en-<br />
vuelve en un acusado dirigismo. Los acontecimientos históricos por <strong>los</strong> que<br />
había tenido que pasar Espalla convierten a estos afios de postguerra> de<br />
inmediata postguerra> en una época en la que el recelo, la desconfianza y el<br />
dolor, por un lado, y el ánimo de continuidad, el espíritu de reconstrucción,<br />
por otro, se mezclan en una política absorbente y partidista, que impone la<br />
fuerza ideológica de <strong>los</strong> vencedores e impide con un sistema de significativa
viii:<br />
censura cualquier atisbo de la Espaifa que representaban <strong>los</strong> vencidos. Y bajo<br />
esta mentalidad, el cuento literario, entre otras manifestaciones de nuestras<br />
letras, aparece con una serie de condicionantes, a <strong>los</strong> que siempre debemos<br />
afladir aquel<strong>los</strong> que el propio género lleva implícitos.<br />
nuestro estudio> por todo esto, tendrá siempre presente la doble<br />
perspectiva que supone la valoración de un género literario en un momento<br />
determinado, sin olvidar sus raíces y su trayectoria evolutiva; y aunque pre-<br />
domine el interés de lo sincrónico sobre lo diacrónico, este último aspecto<br />
será un punto de referencia más> que nos ayudará a profundizar en el verdadero<br />
objeto de este trabajo, el cuento literario en unos abs muy particulares para<br />
la vida en Espafla. No obstante, este género decimonónico que alargó sus monten—<br />
tos de esplendor hasta <strong>los</strong> primeros af<strong>los</strong> de nuestro siglo> se encuentra de<br />
nuevo con que es merecedor de una especial atención por parte de <strong>los</strong> escrito-<br />
res espaboles en <strong>los</strong> abs cincuenta —pensemos en Ignacio Aldecoa, Jesús<br />
Fernández Santos, Carmen Martín Gaite, Juan García Hortelano> Juan Benet, Ile—<br />
dardo Fraile, Ana María Matute, Francisco García Pavón, etc.-> lo que autoniá-<br />
ticamente sitúa al periodo que hemos elegido, 1939 a 1949, en el preámbulo de<br />
esta próspera etapa; aunque bien es cierto, como veremos, que nunca ha<br />
desaparecido del panorama de la narrativa contemporánea. En estos abs que<br />
inmediatamente suceden a la contienda, pese a la crítica experiencia vivida><br />
hay que resaltar la voluntad de escribir cuentos de nuestros autores; voluntad<br />
y entusiasmo cuando el género seguía sin alcanzar la consideración y estima-<br />
ción que su valor artístico requiere.<br />
Desde que el cuento literario adquirió en el pasado siglo su personali-<br />
dad e independencia no ha suscitado> en general y de una forma unánime, el en-<br />
tusiasmo de estudiosos y críticos de nuestra literatura, aunque ha sido y si-<br />
gue siendo cultivado por narradores de la máxima calidad, Muchas páginas se
Ix<br />
han escrito sobre la poesía> sobre el drama o sobre la prosa narrativa, pero<br />
cuando nos centramos en esta última manifestación se observa rápidamente que<br />
es la novela el género más discutido, más atendido> el que ha sido tema<br />
central de numerosos ensayos y estudios —circunstancia que justifica nuestraE<br />
abundantes referencias a la novela, a lo largo de este trabajo, para el<br />
análisis de determinados aspectos narrativos—; mientras que el cuento o ha<br />
permanecido en el más injusto de <strong>los</strong> olvidos, o ha sido encasillado en un<br />
plano situado a la sombra de la novela> considerada por no pocos preceptistas<br />
—o por simples y ocasionales comentaristas— como género mayor. El cuento,<br />
entonces, arrastra una inmerecida desatención, en gran parte debido a este<br />
gran error que distribuye en diferentes escalas jerárquicas a la novela y al<br />
cuento, cuando se debe considerar a este último —como defendemos en nuestro<br />
estudio— con una autonomía propia y no conceptuarlo como ensayo, esbozo o<br />
embrión de aventuras mayores, ya que en sus reducidas dimensiones guarda no<br />
sólo la complejidad de todo lo que en principio aparenta sencillez, sino tanta<br />
o más belleza que en las dilatadas proporciones de una novela.<br />
El presente trabajo está dividido en tres grandes apartados> a <strong>los</strong> que<br />
afladimos una bibliografía y un apéndice que recoge todo el material reunido><br />
procedente tanto de libros como de revistas y periódicos. Presentamos un aná-<br />
lisis de esta prosa de creación de <strong>los</strong> af<strong>los</strong> cuarenta, que tratará en principio<br />
aspectos generales y externos a la propia obra, para luego centrarnos en cues-<br />
tiones internas que nos darán la clave de sus verdaderas sellas de identidad.<br />
En <strong>los</strong> capítu<strong>los</strong> iniciales, la teoría y práctica del género estudiado se unen<br />
a las características, circunstancias y condiciones en las que se desenvuelve<br />
y desarrolla el relato corto. Y así comenzamos por desentraflar <strong>los</strong> problemas<br />
terminológicos que plantean la palabra “cuento” y las que se relacionan con<br />
ella; estudio éste complicado> por la variedad de soluciones y la dificultad
de justificarlas y defenderlas. También hemos perseguido el uso del término<br />
‘cuento” y de <strong>los</strong> que junto a él aparecen o lo sustituyen> a lo largo de este<br />
decenio de la inmediata postguerra, sin olvidar <strong>los</strong> conceptos que se barajan<br />
en otras lenguas o <strong>los</strong> que se le han ido agregando a lo largo de su evolución,<br />
Todo ello nos conduce a la búsqueda de definiciones, directamente relacionadas<br />
con las dimensiones de <strong>los</strong> relatos y con <strong>los</strong> límites que diferencian a cuantas<br />
manifestaciones literarias han estado y están próximas al cuento.<br />
Luego, siempre en el camino hacia lo concreto, hacia el estudio final de<br />
la obra en sí con un carácter más descriptivo y crítico, nos centramos en<br />
todas aquellas circunstancias que nos ayudan a ubicar mejor a este género,<br />
tanto por lo que respecta a las condiciones de publicación —en periódicos y<br />
revistas o recopilados en volúmenes—, como a <strong>los</strong> asuntos concernientes a las<br />
características de <strong>los</strong> autores que publican por entonces cuentos. Respecto a<br />
estos últimos, no pretendemos hacer un estudio del autor y su obra, sino una<br />
visión panorámica a través de la que se pueda captar lo más significativo del<br />
escritor que, por aquel<strong>los</strong> abs, contribuye con su trabajo a mantener y> en lo<br />
posible, a evolucionar en el ámbito de la narrativa este género de escasas<br />
dimensiones, De todas formas, sería compleja y poco fructuosa la presentación<br />
de la semblanza de <strong>los</strong> diferentes cuentistas, debido a su elevado número y a<br />
la valoración de su propia obra, no siempre dispuesta a recibir elogios por<br />
cualesquiera de sus aspectos.<br />
Tras la descripción de <strong>los</strong> autores> pasamos al análisis de las obras. De<br />
<strong>los</strong> miles de ejemplares localizados se intenta presentar un común denominador<br />
de todos el<strong>los</strong>> que nos perfile con más exactitud el tipo de cuento predomi-<br />
nante, Diversos aspectos y recursos narrativos son tratados en este apartado<br />
final de nuestro trabajo. Esta sección resulta de excepcional interés, no<br />
sólo por revelar <strong>los</strong> <strong>temas</strong> que definen las inquietudes típicas y dominantes de
XI<br />
la mentalidad de la época, sino por mostrar la peculiaridad técnica de <strong>los</strong><br />
cuentos de <strong>los</strong> cuarenta. Sin embargo> por la antes referida falta de atención<br />
al género, no siempre, a la hora de profundizar en las formas, técnicas,<br />
elementos estructurales,.. . de <strong>los</strong> relatos en cuestión, podemos ignorar cómo<br />
son tratados estos determinados aspectos narrativos en otras formas más<br />
extensas, como la novela fundamentalmente. Por ello, al tener en cuenta todo<br />
esto> se emplea, en ocasiones> un procedimiento de contraste y se mencionan<br />
por afinidad manifestaciones literarias próximas al cuento, para llegar así al<br />
análisis y estudio de <strong>los</strong> personajes, de la estructura y de la figura del<br />
narrador, lo que proporciona, a la vez> un intento de fijación de lo que es y<br />
representa el cuento como género literario en <strong>los</strong> Mies cuarenta,<br />
La bibliografía consultada también la presentamos distribuida en varios<br />
grupos: bibliografía aparecida en <strong>los</strong> atlas cuarenta y bibliografía posterior a<br />
la década de <strong>los</strong> cuarenta a su vez> contienen no sólo las<br />
publicaciones de interés general, sobre autores> teoría y técnica narrativas,<br />
contexto,...; sino aquel<strong>los</strong> trabajos que de una manera más específica hacen<br />
referencia al cuento literario).<br />
Por lo que respecta al apéndice, aquí hemos reunido, a modo de inventa-<br />
rio, todo el material recopilado que nos ha permitido profundizar en el cuento<br />
literario de <strong>los</strong> cuarenta. Con él resaltamos el interés que la revista, y la<br />
prensa en general> posee como material indispensable de investigación, ya que<br />
sin lugar a dudas podemos proclamarla cono verdadero medio no ya divulgador<br />
sino sustentador del género, porque sin su apoyo el cuento literario no<br />
gozaría —entre otros resultados negativos— del contacto continuo con el gran<br />
público y perdería popularidad, una de sus notas básicas. Este material acumu-<br />
lado se distribuye de la siguiente forma: libros, por un lado, y prensa, por<br />
otro. Los primeros> <strong>los</strong> diversos cuentos reunidos y publicados en volúmenes
XII<br />
están ordenados conforme a dos criterios, por autores y por abs; y las<br />
narraciones recogidas en la prensa de la época, además de <strong>los</strong> listados por <strong>los</strong><br />
que aparecen ordenadas según autores y abs, se aflade otro tercero en el que<br />
el punto de referencia es el nombre de la revista o el periódico que acoge en<br />
sus páginas uno o varios de estos relatos.<br />
Por último> recordaremos algunas cuestiones meramente formales> de<br />
presentación, por las que hemos optado. Dada la numerosa y constante presencia<br />
de títu<strong>los</strong> de narraciones breves que ofrecemos, todos están subrayados —al<br />
igual que <strong>los</strong> títu<strong>los</strong> de <strong>los</strong> libros y <strong>los</strong> nombres de las revistas y de <strong>los</strong><br />
periódicos- con la finalidad de conseguir un mayor énfasis que el alcanzado<br />
por medio de las comillas -éstas, además, como resaltan textos y frases podían<br />
inducir a confusión-, pues muchos de estos títu<strong>los</strong> han sido seleccionados por<br />
lo significativo de su forma o contenido. En relación con las notas y las re-<br />
ferencias bibliográficas> se ofrecen al final de cada apartado.<br />
Para cerrar esta introducción> presentamos este trabajo como una aporta-<br />
ción más en el contexto investigador que hoy en día parece mostrar un inci-<br />
piente entusiasmo y decidido propósito de reivindicar, a través de su cultivo<br />
y estudio> <strong>los</strong> valores literarios que reúne el cuento,
ESTUDIO PRELIMINAR.<br />
EL ESTADO DEL CUENTO DE ígsg A 1949 (TEORíA Y<br />
PRÁCTICA DE UN GÉNERO LITERARIO)
2<br />
CONFUSIÓN EN LA TERMINOLOGÍA<br />
Precisamente una de las características que siempre ha acompaflado a la<br />
palabra> al concepto “cuento” desde su origen es la falta de concreción. Nunca<br />
se La tenido muy claro a qué se hacía referencia cuando se empleaba este tér-<br />
mino antes del siglo XIX y a pesar de que cada vez era más utilizado no llegó<br />
a tener una designación única. Ya en nuestro entorno, José María Merino, entre<br />
otros escritores y críticos que acuden durante el verano de 198? a la “Casona<br />
de Vermes” <br />
propició la proliferación de textos literarios en que, bajo el nombre<br />
de r&lj¿U, se ofrecieron algunas de las historias más aburridas<br />
que he tenido ocasión de leer en mi vida> escritas por autores que<br />
pensaban que la brevedad, unida a la falta de interés dramático, <strong>los</strong><br />
paisajes irrelevantes y<br />
mente significativo del<br />
<strong>los</strong> personajes insulsos eran lo<br />
género. En definitiva> escribir<br />
verdadera-<br />
un ral.ata<br />
era algo fácil y de poca monta. Cualquier cosa valía. Del mismo modo,<br />
pero por la parte contraria, numerosos concursos de QUanlna vinieron<br />
a fomentar un tipo de escritura que, promovida por un ejército<br />
de autores menos ‘intelectuales’ que <strong>los</strong> escritores de relatos<br />
concentraban> en las escasas páginas exigidas por la entidad convo—<br />
cante, una gruesa cantidad de cursilería y tópicos moralizadores.<br />
También escribir cuentos era bastante sencillo,<br />
Para empezar, creo que la actual tendencia a denominar indistintamente<br />
~¿~n±Qao ralÉaa a las historias cortas destinadas al público<br />
adulto> indica claramente un cambio de actitud hacia la estructura<br />
(1n~n.la,<br />
ro 1988,<br />
y el contenido de <strong>los</strong> productos del género.”<br />
EL.cuen±a.J. en “El estado de la cuestión”, n<br />
2<br />
página 21)<br />
495 febre
a<br />
Aunque> como sabemos> el cambio más decisivo es a partir de <strong>los</strong> últimos af<strong>los</strong><br />
decimonónicos cuando se perfila como género con prestigio literario y adquiere<br />
algunas sellas de identidad que lo van a diferenciar de todas aquellas formas<br />
que han estado próximas a él -leyenda, artículo de costumbres, poema en prosa,<br />
novela corta, ... -, Sin embargo> algo ha debido fallar en todos estos atlas para<br />
que aún hoy -también en <strong>los</strong> cuarenta, como demostraremos en las próximas pági-<br />
nas- siga cierta confusión> y el cuento sea esa manifestación literaria difusa<br />
—que no ambigua-> de límites imprecisos> ensalzada unas veces, desprestigiada<br />
otras, y en general poco conocida. “Relato breve, narracián o cuento —dirá Va—<br />
lentí Puig (lxaxlia, u<br />
2 495, p.24)—: las denominaciones y limites son materia<br />
de reiterada disquisición y tampoco podríamos fijar la extensión sustancial<br />
que debe tener un cuento o un relato corto”. Cuestiones que todavía se plan-<br />
tean sin soluciones definitivas y que encuentran, muchas veces> respuestas y<br />
definiciones excesivamente subjetivas, como observamos en las palabras de Juan<br />
Fedro Aparicio:<br />
A la luz de estas palabras> ¿qué seria , pues, el cuento? ¿Sirve<br />
cuanto aquí hemos dicho también para él? ¿Es asimismo el cuento el<br />
intento de encerrar el mundo en una botella? ¿O acaso, por su volumen<br />
más pequefio, el de encerrar el mundo en un botellín?<br />
El cuento no es réplica diminuta de la novela. En cambio,el botellín<br />
sí lo es de la botella. Pero ¿lo es también el barquito que se<br />
mete dentro? ¿Es la Luna una réplica de la Tierra?<br />
El cuento y la novela están sujetos a distinta ley. pues? ¿Una novela pequellita? Todos sabemos que<br />
no. ¿Qué es entonces? Me atrevo a intentarlo: ‘Una narración que<br />
empieza pronto y que acaba en seguida.<br />
como resalta Car<strong>los</strong> Casares (Inzifla,nQ 496,p.24),<br />
“el cuento espaflol es absolutamente caótico y refleja la falta de interés que<br />
hasta ahora existía por este género”; y si bien ha tenido momentos de auge -el<br />
siglo XIX fue una etapa gloriosa, reconocida por muchos críticos—, y desaparí—
4<br />
alón, el cuento literario ha evolucionado> porque la narrativa se ha enrique-<br />
cido<br />
Los conceptos cambian, evolucionan, se enriquecen y se amplían:<br />
el significado del realismo no es, ni mucho menos, semejante en <strong>los</strong><br />
sig<strong>los</strong> XIX y XX> y esto lo están entendiendo muy bien <strong>los</strong> jóvenes<br />
narradores actuales, y no deben esperares <strong>los</strong> mismos fines y <strong>los</strong><br />
mismos resultados en ambos casos. Nadie puede exigir que la narrativa,<br />
novela y cuento, esté obligada a explicar la realidad,tal como<br />
se hacía en el siglo XIX> o se constrifla a <strong>los</strong> referentes que<br />
están enfrente del escritor. La realidad es eso, pero también lo que<br />
está dentro de cada uno, en su memoria, en su imaginación e incluso<br />
en su fantasía~ es decir, pensamientos, suef<strong>los</strong>, fantasmas> deseos,<br />
obsesiones, etc. , una realidad mucho más compleja que se inicia en<br />
el interior antes de ajustarse o no con lo visible y J.c invisible,<br />
un concierto, inexplicable siempre en sus desconciertos,entre lo i—<br />
maginado y lo vivido, que discurre entre lo abstracto y lo concreto<br />
y viceversa.”<br />
(Santos Alonso, “Contar, crear libremente”> Las Nuevas I.etras, n 98,<br />
1988, página 69><br />
sin embargo el término ‘cuento” sigue confuso. Quizá el desconocimiento, antes<br />
aludido, ha contribuido a la confusión> aunque no siempre debemos buscar causas<br />
externas para justificar el desconcierto, Tendríamos que profundizar en las<br />
propias raíces ontológicas del género para darnos cuenta de que el motivo bá-<br />
sico se halla en su propia esencia que hace que el cuento resulte una creación<br />
literaria difícil. Entraríamos entonces en un curioso círculo de causas y e—<br />
fectos del que nos costará trabajo salir: si no se entiende bien, nc se puede<br />
definir bien y en consecuencia se nombra mal; y a la inversa, se nombra mal<br />
porque se desconoce el propio alcance del género> que ha venido arrastrando u—<br />
na carga híbrida por la que se aproxinia y llega a entremezclar sus matices con<br />
<strong>los</strong> de otros géneros.<br />
No es ésta la ocasión ni es nuestro propósito hacer un estudio de pre-<br />
ceptiva literaria, aunque no podemos evitar ciertas referencias que nos ayuda—<br />
rán a comprender algo más el estado del cuento literario en la década de <strong>los</strong><br />
cuarenta, objeto de nuestro trabaja.
6<br />
Como veremos más tarde, durante estos af<strong>los</strong> en Espafla se sigue utilizando<br />
una amplia gama de términos construidos con diferentes criterios para designar<br />
al género, lo que demuestra que todavía no se tienen <strong>los</strong> conceptos lo sufi-<br />
cientemente claros como para que un significado sea nombrado con un invariable<br />
significante —de todas formas, debemos tener presente que varias de esas deno-<br />
minaciones son muestra de la riqueza léxica de nuestro idioma que se presentan<br />
como sustitutos o sinónimos, aunque bien es verdad que el sinónimo perfecto no<br />
existe y en esas pequefias diferencias de matices puede aparecer el confusio-<br />
nismo> máxime cuando puedan venir apoyadas y respaldadas por una tradición<br />
1 iteraría—.<br />
En una interesante investigación de crítica literaria realizada al final<br />
de esta décadas en 1949> sobre el material bibliográfico proporcionado por una<br />
época en la que este género tuvo intenso cultivo> Mariano Baquero Goyanes, uno<br />
de <strong>los</strong> más lúcidos estudiosos del cuento literario, entre otros aspectos enh—<br />
prende la historia y el significado del término “cuento” hasta llegar al siglo<br />
XIX y establece las siguientes conclusiones:<br />
“12) En la literatura medieval existe el género literario ‘cuento<br />
aunque no suele emplearse este término para designarlo> utilizándose<br />
en su lugar <strong>los</strong> de “apólogot”enxiemplo”. ‘proverbio”, “fábula”><br />
“fasafla”> etc. más adecuados al carácter y contenido de tales narraciones.<br />
22) Al nacer en el Renacimiento un género nuevo, la “novela”> esta<br />
palabra se utiliza no sólo para las narraciones extensas> sino tanbién<br />
para aquellas más breves que en nuestros días llamamos novelas<br />
cortas” y “cuentos”.<br />
32) El término “cuento” es empleado preferentemente por <strong>los</strong> renacentistas<br />
para designar chistes> anécdotas,refranes explicados, curiosidades,<br />
etc. , y también —caso de Cervantes— para narraciones<br />
orales y populares. Cuando se trata de relatos algo más literarios<br />
y extensos se prefiere la voz “novela”.<br />
42) En el Romanticismo,”cuento” se emplea para las narraciones versificadas<br />
o para las en prosa, de carácter popular, legendario o<br />
fantástico —tipo Hoffmann—, aun cuando para estas últimas se utilicen<br />
también <strong>los</strong> términos “leyenda”, “balada”> etc.<br />
52) Los escritores de transición que componen relatos breves —“ nou—<br />
velles”— evitan el término “cuento”, empleando en lugar suyo “reía—
e<br />
clon”, “cuadro de costumbres”> “cuadro social”, “novela%etc.’Cuetto”<br />
sólo es utilizado para las narraciones tradicionales, fantásticas<br />
o infantiles. Por reunir estas características las de Trueba, su<br />
autor aceptó sin escrúpu<strong>los</strong> la voz “cuento”, aunque en algún caso<br />
advirtiendo que sus relatos eran, por su realidad o verosimilitud,<br />
más “historias” que “cuentos”.<br />
62) Según avanza el siglo XIX> el término “cuento” va triunfando,<br />
empleándose para narraciones de todo tipo, aun cuando la imprecisión<br />
y <strong>los</strong> prejuicios tarden en desaparecer. La variedad terminológica<br />
que a fines de siglo se observa, debe atribuirse al ingenio<br />
u originalidad de <strong>los</strong> autores más que a confusionismo. Las narraciones<br />
de dofia Emilia Fardo Bazán representan rotundamente la conpleta<br />
aceptación de la voz “cuento” para un género característico<br />
de la segunda mitad —casi de <strong>los</strong> últimos af<strong>los</strong>— del siglo XIX.” lo cual permite que salga a flote la confusión y sea ne-<br />
cesario recordar, estudiar, matizar las cualidades del género y lo que puede o<br />
no puede ser considerado cuento literario, de tal manera que la historia de
‘7<br />
esta forma narrativa se va a convertir en la repetida búsqueda de unas sellas<br />
de identidad que ayuden a perfilar lo que quizá no puede perfilarse más, salvo<br />
que cortemos las alas de la espontaneidad.<br />
No obstante advertiremos antes de continuar que esta denominación tan ge-<br />
neral y con un significado tan amplio sólo existe en castellano~ pues en otras<br />
lenguas literarias aparece una terminología más específica por la que cual-<br />
quier manifestación narrativa puede ser localizada. El mismo Mariano Baquero<br />
en el estudio antes aludido nos muestra las equivalencias en la expresión a<br />
través de un cuadro efectuado de un modo algo convencional o forzado (2):<br />
NOVELA NOVELA CORTA CUENTO<br />
_____________ CUENTO LITERARIO CUENTO POPULAR<br />
Inglés... Roman o Novel Short story Tale<br />
Francés. , Roznan Nauvelle Conte<br />
Italiano. Romanzo Novelle Racconto<br />
Alemán... Roznán Fovelle y Erzáhlung Marchen<br />
Espaifol. Novela Novela corta Cuento<br />
Más tarde Enrique Andersen Imbert lo amplía a sabiendas que no es tarea<br />
fácil encasillar lo que no es estable (3):<br />
“Los términos referidos a la narrativa varian según las lenguas, <strong>los</strong><br />
períodos históricos> las tendencias culturales dominantes. Tampoco<br />
sus definiciones son estables. El cuadro siguiente —resultado de<br />
una combinación de diferentes criterios clasificatorios parece estar<br />
encasillando términos pero la verdad es que, en la fluidez de<br />
la historia, <strong>los</strong> términos se deslizan como peces por debajo de las<br />
casillas y uno nunca sabe por donde van a aparecer.
a<br />
Narración Narración Narración Narración)<br />
corta de corta de mediana larga<br />
tradición tradición<br />
oral literaria<br />
Castellano Cuento Cuento Novela Novela<br />
Historia Nov. corta<br />
Lnglés Tale Short story Short novel Novel<br />
Story Long story Romance<br />
“Novel la”<br />
Francés Histoire Conte Nouvelle Roman<br />
Nouvelle Novelette Sotie<br />
Eécit<br />
Italiano Stoira Novella Racconto Romanzo<br />
Fiaba <br />
Alemán Marchen Geschichte Novelle Roznan<br />
Erzáhlung Kurzgeschichte<br />
Ruso Istoriya Easskag PovesU Roznan<br />
Skazka Novella<br />
(?ovest) (Povest’)<br />
Al cuadro anterior podríamos afladir unas palabras de Ema Brandenberger<br />
que nos demuestran una vez más como en castellano las formas narrativas están<br />
denominadas de una manera más global que en otras lenguas literarias> en donde<br />
<strong>los</strong> términos propuestos> aunque también de difícil definición, están más per-<br />
filados y son aceptados y utilizados por una gran mayoría:<br />
En el ámbito literario ang<strong>los</strong>ajón, el término “short story” es ya<br />
desde hace algún tiempo una denominación muy extendida con la que<br />
se designa un nuevo tipo de narrativa. SI. bien resulta difícil establecer<br />
unas características más o menos satisfactorias o incluso<br />
una definición, tanto el lector como el critico literario saben lo<br />
que pueden esperar cuando abren un libro de “short-stories”.<br />
En el ambito literario alemán la traducción “ICurzgeschichte” se<br />
ha impuesto a partir de la segunda guerra mundial y la emplean tanto<br />
<strong>los</strong> autores y lectores como <strong>los</strong> críticos literarios.<br />
En Espaifa no es este el caso. Se emplean indistintamente varios<br />
términos (incluso un mismo autot puede emplear varios) para designar<br />
el mismo género literario,<br />
(. . .> “Cuento”, a diferencia del término inglés “short story”,sin
embargo es un amplio concepto de significaciones muy diversas(,..)<br />
Novela corta y novela son dos conceptos que se emplean desde hace<br />
tiempo> si bien sus fronteras no están tan bien definidas como las<br />
de sus equivalentes alemanes “Novelle” y “Roman”. No debe> pues,extraflar<br />
que el término novela corta se aplique también al cuento” (4)<br />
Todo este punto de vista diacrónico y comparativo deja patente como al<br />
perseguir en castellano una menor complejidad en la terminología se ha conse-<br />
guido un efecto contrario: aparecen unos términos generales que no ayudan a<br />
resolver muchas cuestiones cuando nos centramos en casos concretos. Algunos<br />
—Ema Brandenberger entre el<strong>los</strong>— han llegado a afirmar ante tan desconcertante<br />
realidad que esta terminología “demuestra lo poco que se preocupa la literatu-<br />
ra espaflola por delimitar <strong>los</strong> géneros épicos (en contraste con la precisa<br />
acotación de que gozan desde hace sig<strong>los</strong> las distintas formas del género lírí-<br />
co)”(5). Sin embargo, no consideramos que haya que buscar la causa en la au-<br />
sencia de estudios sobre las formas narrativas —pues siempre ha preocupado al<br />
escritor y al crítico—> tanto como en la dificultad que desde sus orígenes han<br />
ido presentando estos géneros Y esta dificultad es la que hace que el escri-<br />
tor y el crítico espaflol no se pongan de acuerdo a la hora de denominar<strong>los</strong> y<br />
entre todas las ofertas elijan cualquiera de ellas.”Los llamo relatos por lla-<br />
mar<strong>los</strong> de algún modo”, le decía Ignacio Aldecoa a Ema Brandenherger al rete—<br />
rirse a sus cuentos quizá, el más antiguo del mundo y el más tardío<br />
en adquirir forma literaria” (7); pero una vez que la ha adquirido, no se ha<br />
perfilado lo suficiente y el enredo y la confusión terminológica han permane-<br />
cido. .<br />
Los si<strong>los</strong> cuarenta no es una excepción en todo esto y en <strong>los</strong> miles de<br />
cuentos localizados hemos tropezado con la confusión en la denominación. Asun-
lo<br />
to que no nos asombra porque en repetidas ocasiones observamos que se tiene la<br />
firme conciencia de enfrentarse con un problema de ardua solución y que ante<br />
tan inmensa marafla son muchos <strong>los</strong> que, como Camilo José Cela, apelaban la sen-<br />
da del buen sentido del que se sintiera con fuerzas para desbrozaría, confia-<br />
dos en un final suficientemente aceptable: “En cuanto tengamos un clavo ar-<br />
diendo al que asimos, todo lo demás se nos dará por afiadidura.” (8>, Sin em-<br />
bargo, les preocupa más el género en sí que cómo llamarlo. El<strong>los</strong> han heredado<br />
un género con una rica variedad de matices. Esto sí les deslumbra, pero asumen<br />
con plena naturalidad el amplio muestrario de términos como una consecuencia<br />
más del intrincado mundo del cuento literario. Hablan de la forma, de sus con-<br />
flictivos limites, de sus <strong>temas</strong>> de sus argumentos, de sus personajes> de sus<br />
técnicas,,.. sin abrumarles el uso indistinto de un nombre u otro, lo que su-<br />
pone un mayor desconcierto en el receptor del escrito, pues en principio se es-<br />
pera que el escritor, por lo menos, tenga pleno conocimento de lo que ha pro-<br />
ducido, ya que “el género nace con la obra”, según Mariano Baquero Goyanes:<br />
“El problema de <strong>los</strong> géneros literarios viene a ser uno de esos misteriosos<br />
fenómenos culturales que, a la manera de ríos Cuadianas,<br />
desaparecen para surgir de nuevo a la superficie revelando su vitalidad.<br />
(. .3<br />
Si sólo de clasificación se tratase, y de cuestión estrictamente<br />
nietodológica, pero artificial y ajena al proceso mismo de la creación<br />
literaria, el problema carecería de la importancia que realmente<br />
tiene. Pero es que el género literario no es norma impuesta<br />
desde fuera al escritor, molde inflexible en que verter su creación<br />
literaria. El género nace con la obra y es, en última instancia, un<br />
procedimiento expresivo que se apoya en una tradición, en un hábito<br />
histórico.” (9)<br />
En nuestro caso, como hemos podido apreciar> el “hábito histórico” ha<br />
enriquecido al género y lo ha convertido en polifacético> pero no ha ayudado a<br />
concretar el concepto y, ni mucho menos, a clarificar la terminología. Ya en<br />
1947, en un estudio que publica Mariano Saquero Goyanes en la Revista de la
11<br />
<strong>Universidad</strong> de Oviedo que limite y perfile donde empieza y donde acaba este género lite-<br />
rario” Andersen,<br />
Prince de Beaumont, y el cuento literario a lo Maupassant Pardo<br />
Bazán, “Clarín”> etc. (. . . )<br />
No son dos géneros totalmente distintos, hay entre el<strong>los</strong> una relación<br />
sanguínea pero las intenciones son distintas.<br />
El cuento tradicional aspiraba a divertir y educar conjuntamente.<br />
El cuento literario, fruto de unas épocas nerviosas e intensas,<br />
quiere apresar un trozo de vida y presentárselo al lector con toda<br />
su caliente y desnuda palpitaci¿n.” sino que se prolonga hasta<br />
nuestros días, como podemos detectar en <strong>los</strong> pocos estudios teóricos sobre el<br />
cuento que se han ido propagando> tanto en lengua castellana (Espafla e Hispa-<br />
noamérica) como en otros idiomas. Si bien en muchos paises se ha experimentado<br />
un extraordinario florecimiento de la forma> el descuido teórico ha sido gene-<br />
ral, aunque no se pueda tachar de total abandono. En 1945 Alfred O. Engstrom<br />
lamenta la confusión terminológica y <strong>los</strong> pocos estudios realizados en<br />
Francia. En 1976 Norman Friedman (14) muestra su descontento hacia la crítica<br />
norteamericana. En 1977 el inglés lan Reíd en su libro The Ehort Story(15> ha-<br />
bla del descuido crítico. Respecto al cuento hispanoamericano, pese a su extra-<br />
ordinaria riqueza e interesantes aportaciones> puesto que “el cuento ha sido,
12<br />
durante casi un siglo> fuerza catalítica y símbolo de perfección para varias<br />
generaciones de prosistas hispanoamericanos”, según palabras de Enrique Pupo—<br />
Walker,quien advierte en 1973 que “hay algo fundamental que la crítica todavía<br />
no ha destacado con la claridad necesaria: el lugar que corresponde al cuento<br />
en el desarrollo y apogeo de la narrativa hispanoamericana” , y publica su<br />
trabajo sobre el cuento espaflol del siglo XIX; hasta Ema Brandenterger, que en<br />
1973 nos dice que “tampoco la crítica y la historia de la literatura prestan<br />
mucha atención al cuento en España” que en<br />
1980 confirma que “el campo del relato corto está muy desatendido por la crí-<br />
tica” ,<br />
Pero a pesar de todo siempre ha existido un interés latente -y de vez en<br />
cuando> patente— de todo lo concerniente al género, aunque, como ya hemos ad-<br />
vertido, la mayoría de <strong>los</strong> estudios van dirigidos hacia una definición y deli-<br />
mitación del cuento, más que hacia la denominación. “Hay consenso en que el<br />
cuento -y otras formas literarias- experimentó una notoria transformación a<br />
mediados del siglo XIX. Los rasgos características que desde la Antig~Iedad se<br />
extendían a través de la fábula> apólogo, exiempla, ‘novellas’ (de Boccacio o<br />
Cervantes>, cuentos ‘fi<strong>los</strong>óficos’ (de Voltaire o Diderot), se habrían modifi-<br />
cado de manera sustancial por esa época. Algunos seflalan el origen de ese can-<br />
bio en <strong>los</strong> Estados Unidos con las obras de Irving, Poe y Hawthorne”, según nos<br />
comenta Gabriela Mora
13<br />
entonces, no se le había concedido importancia, por su tono popular, sin rango<br />
estético, Y así, Il. Baquero Goyanes, en su estudio que publica Cuadernos de<br />
LI±~r~.Znra, nos llega a decir que “<strong>los</strong> cuentos de ‘Clarín’, ni secos ni digre—<br />
sivos, representan el mejor ejemplo de lo que debe ser el cuento espafiol, tier-<br />
no, pasional y vibrante, pero sin excesos ni efectismos” , porque este autor<br />
decimonónico utiliza una fórmula que alcanza y atrapa a la misma esencia de<br />
esta manifestación literaria:<br />
El mapa de la vida despliégase inmenso ante el novelista, que parece<br />
encaramado sobre el espacio y el tiempo para contemplarlo todo<br />
con ojos de águila.<br />
Por el contrario> el cuentista acércase a la vida, la ausculta en<br />
sus latidos más hondos y en sus objetos más insignificantes.<br />
‘Clarín’, la Pardo Bazán> Coloma, Palacio Valdés, Blasco Ibáñez,<br />
Octavio Picón> entre tantos otros> son <strong>los</strong> cultivadores del cuento<br />
así concebido. Entre todos el<strong>los</strong> ‘Clarín’ alcanza con sus narraciones<br />
el más exacto equilibrio entre lo poético y lo psicológico,<br />
límites y esencia misma del cuento.” <br />
por lo que no es de extraflar que si <strong>los</strong> límites no están lo suficientemente<br />
demarcados, tampoco lo estén las denominaciones.<br />
Ya apuntábamos que en estos af’tos cuarenta, en esta inmediata posguerra,<br />
la confusión terminológica—conceptual era bien visible y no se mostraba cqrno<br />
una excepción en la historia de este género en Espafla. Veamos qué términos e—<br />
ran <strong>los</strong> empleados y más tarde demostraremos como paralelamente habla un acusa-<br />
do empeño en delimitar y definir el concepto de “cuento literario”, caballo de<br />
batalla de críticos y escritores desde que el género alcanza independencia es-<br />
tética en el siglo XIX.
14<br />
Y es en el siglo XIX, época clave, con el auge del periodismo, en donde<br />
se dan a conocer y a perfilar con matices definitivos algunas de las manifes-<br />
taciones en prosa que disfrutarán de popularidad; por un lado, el género que<br />
nos ocupa, el cuento> que a partir de estas fechas resultará frecuente su apa-<br />
rición en la Prensa<br />
Habrá, realmente, que llegar al siglo XIX para que se produzca la<br />
independencia estética del cuento, y resulte normal el poder leer<br />
un relato breve exento> solitario, sin necesidad del antes forzoso<br />
acompaflamiento de otras narraciones. En el siglo XIX, como consecuencia<br />
del auge alcanzado por el periodismo, resulta un hecho habitual<br />
y corriente el escribir cuentos que se publican aisladamente<br />
en las revistas de la época; es decir, rodeados del contexto heterogéneo<br />
que suponían las restantes páginas del periódico> con su muy<br />
variado contenido, pero sin necesidad ya de su integración en esas<br />
plurales estructuras cuentísticas que tanto se dieron en <strong>los</strong> sig<strong>los</strong><br />
anteriores.” (22)<br />
y por otro> el cuadro de costumbres, creación literaria muy próxima al cuento><br />
que también utiliza las páginas de las revistas o periódicos del pasado siglo<br />
para su divulgación y configuración, tal como resalta Evaristo Correa Calderón<br />
La extensión del cuadro de costumbres suele liraitarse al patrón<br />
establecido para el artículo de la revista o periódico, que entonces><br />
con ser de formatos más modestos, dedicaban más amplitud a lo<br />
puramente literario,
le<br />
Así, la Prensa, ha sido para nuestro trabajo la mejor fuente de información. A<br />
través de sus páginas hemos podido comprobar que aparecían diferentes términos<br />
localizados tanto a la hora de designar obras publicadas como en las reseñas<br />
bibliográficas y comentarios y artícu<strong>los</strong> sobre el género.<br />
No hemos olvidado, a la hora de recabar datos al respecto> <strong>los</strong> estudios<br />
y <strong>los</strong> libros de cuentos editados en estos años; y más concretamente las notas<br />
preliminares y prólogos de estos últimos, en donde también se hace eco la ma—<br />
rafia terminológica, usada por el mismo autor de <strong>los</strong> cuentos recopilados o por<br />
otra persona distinta> escritor o crítico.<br />
A la hora de referirse a este género nos hemos encontrado con distintas<br />
denominaciones, que en principio podemos agrupar en dos grandes bloques: por<br />
un lado, aquellas que están usadas en sentido muy general —relato, narración,<br />
relato breve> relato corto, narración breve, narración corta—; y por otro, las<br />
que se hacen más específicas porque suelen incluir alguna palabra que concre-<br />
tizan el concepto y hacen alusión a una determinada y conocida manifestación<br />
narrativa -desde cuento, cuento breve> cuento largo> novela corta, novelita,<br />
• . hasta leyenda> cuadro de costumbres o estampa—.<br />
Dentro del primer bloque aún distinguimos una diferencia entre <strong>los</strong> tér-<br />
minos de amplio significado que pueden ser aplicados a cualquier tipo de crea-<br />
ción épica,como “relato” o “narraci6n”>y <strong>los</strong> que añaden a estas palabras otras<br />
que se refieren a la extensión o tamaño del escrito y responden de una forma<br />
más aproximada a la idea que se tiene del género, como “relato breve”, “relato<br />
corto”, “narración breve~~ o 1’narración corta”. Todos están empleados> por nor-<br />
ma general> por <strong>los</strong> estudiosos de la materia o por <strong>los</strong> mismas escritores en<br />
artícu<strong>los</strong>, ensayos, prólogos> crítica, etc. Así -entre otros mucbos ejemp<strong>los</strong><br />
que podríamos citar-, Alfredo Marquerie nos dice en el prólogo de Nnxp~r&<br />
leer en un viaJe “Pongo en tus manos este libro -desconocido lector, ignorada
16<br />
lectora- . .., y comprende, como vas a ver> diez relatos que son otras tantas<br />
historias ...“(24); o José Simón Valdivielso que, al referirse a la obra de<br />
Enrique Jardiel Poncela en el prólogo a 13 historias contadas por un mudo<br />
comenta “Ha publicado también un tomo de aforismos: “Máximas mínimas”> y otros<br />
dos tomos de narraciones cortas: “Lecturas para analfebetos” y “El libro del<br />
convaleciente”, a <strong>los</strong> cuales pertenecen varios de <strong>los</strong> trabajos que aquí publí—<br />
camos” como ocurre en Ean±aaL&, que en<br />
su número 8, 29 de abril de 1945, nos muestra uno con las siguientes señas:<br />
“Donde menos se espera encontramos expresiones que se encargan de matizar aún más estas<br />
creaciones y dan distinta catagoría a cada una de ellas. Le alguna forma se<br />
quiere distinguir “relato” y “narración” de “cuento”, No siempre se consigue<br />
y, aunque nunca se exponga de una manera explícita, nosotros detectamos cier-<br />
tas referencias a la extensión de la obra, ya que <strong>los</strong> dos primeros términos<br />
antes citados también se pueden utilizar para designar escritos de dimensiones<br />
mucho más extensas que aquellas a las que normalmente se reduce el cuento. Pa-<br />
ra ilustrar esto podemos reconstruir algunas frases localizadas por estos años<br />
en una entrevista> en una resefla bibliográfica y en un prólogo. Se trata de la<br />
entrevista que Rienzí realiza a Concha Espina, publicada en Eutna en 1946(26>,<br />
en donde la escritora hace la siguiente apreciación : “Xis reportajes de Bil-<br />
bao habían sido lo mejor que de la gran huelga se había publicado en Buenos<br />
Aires. Y aquello me animé, y comencé a escribir cuentos cortos y relatos de<br />
imaginación”. También en 1946 Jacinto L Gorgé, en las páginas que In~nJ..L re-<br />
serva a ‘El mundo de <strong>los</strong> libros”> en una resefa a un libro de cuentos (2?) se
17<br />
expresa así: “. . es un interesante libro de cuentos. (. . . ) Cinco son <strong>los</strong> cuen-<br />
tos —relatos, más bien— que componen la obra de que nos ocupamos”. Y final-<br />
mente, “Azorín’>, en el prólogo a El reloJ parado de Agustín de Figueroa, nos<br />
ofrece unas matizaciones que nos pueden aclarar más el escalafón si pensamos<br />
en las dimensiones, tal cómo ampliaremos en el siguiente apartado: “Pero ¿qué<br />
es un cuento? ¿Se sabe lo que es un cuento? Un cuento no es una narración; una<br />
narración no es una novela, un cuento tiene ciertos límites de que no es posi-<br />
ble pasar” a la vista de todo lo anterior, sería fácil llegar a la con-<br />
clusión de que efectivamente cada uno de estos términos designan escritos de<br />
diferentes tamaf<strong>los</strong> narración e—<br />
quivale a la prosa de creación intermedia entre cuento y novela, que bien po-<br />
dría ser novela corta o cuento largo); pero la teoría no siempre coincide con<br />
la práctica y en realidad se sigue manteniendo y alimentando este confusionis-<br />
mo de sinónimos o no sinónimos> ya que son muchas <strong>los</strong> elementos y criterios<br />
que tendríamos que hacer coincidir, para que escritores y críticos se pongan<br />
de acuerdo a la hora de designar a un género, que llega a nosotras —como ya<br />
dijimos- con unos limites demasiado difusos. Por ello no nos asombramos cuan-<br />
do> en fechas algo lejanas a aquel<strong>los</strong> inmediatos días de posguerra, se deja al<br />
gusto del consumidor la elección de un término u otro y se piensa, junto con<br />
José Domingo, que “nuestros narradores siguen escribiendo cuentos o relatos o<br />
narraciones, como gusteis nombrar<strong>los</strong>” (29>; y se maneja indistintamente estas<br />
palabras también referidas a sus cultivadores, como en otra ocasión lo hace el<br />
arriba citado, notable crítico especializado en narrativa espaflola:<br />
Aunque muchos de <strong>los</strong> escritores resellados hasta el momento hayan<br />
compartido su función de novelistas con la de cuentistas o narradores<br />
breves,y ya hayan sido seflalados como tales en su momento creemos<br />
interesante subrayar aquí que no pocos han sido <strong>los</strong> que han
.13<br />
desdeñado aplicarse a la narración corta” (30><br />
Sin embargo, junto a estas manifestaciones encontramos otras que nos vienen a<br />
demostrar que aún se sigue con cierta duda al respecto y que no sabemos si “el<br />
cuento, hermano menor, o gemelo, de la narración breve, la ‘short story’ in-<br />
glesa” —como leemos en el número 150 de In~u.ln. (31>—, se puede nombrar de una<br />
manera indiferente con <strong>los</strong> términos aludidos hasta ahora en este “primer blo-<br />
que”, sin que surja el error> ya que queda demostrado como algunos sí que<br />
aprecian una diferencia de límites; lo que puede ser muy peligroso pues entra-<br />
ríamos en un terreno muy resbaladizo y subjetivo (que más tarde comentaremos>,<br />
en donde todo se reducirá a sutilezas que chocarán con muchos obstácu<strong>los</strong> para<br />
ser generalizadas.<br />
En cuanto a <strong>los</strong> términos del segundo bloque, —el que suele “incluir al-<br />
guna palabra que concretiza el concepto y hace alusión a una determinada y co-<br />
nocida manifestación narrativa”—, también podemos hacer unas subdivisiones en<br />
razón a la presencia o ausencia del vocablo “cuento”. De esta manera, en pri-<br />
mer lugar, tendríamos las denominaciones en donde sí que aparece tal término<br />
cuento breve,...); y en segundo lugar, todas aquellas en donde no se<br />
utiliza y, por lo tanto> como veremos, son las más conflictivas a la hora de<br />
identificarlas con el género en sí . Estas últimas designaciones, a su vez,<br />
presentan, por un lado, a un gran grupo que juega con la voz “novela” (nove-<br />
la, novela corta, . . . ), y por otro> el resto de las expresiones que directanaen—<br />
te aluden a otras formas de contar> emparentadas e identificadas por diversos<br />
matices en determinados momentos de la tradición literaria
19<br />
suele aparecer acompañado por algunos adjetivos calificativos, con valor de-<br />
terminativo o especificativo> como r’ cuento breve ,, y ,, cuento corto”, ya que es-<br />
tán dotando a la cualidad destacada en el nombre de una función individualiza—<br />
dora o diferenciadora respecto a otra manifestación> que podríamos llamar<br />
“cuento largo’>, expresión ya utilizada hace tiempo por Emilia Pardo Bazán al<br />
referirse a El ataque al molino, de Zola, incluido en las Veladas de Médan<br />
(32), y a Dulce y sabrosa, de Jacinto Octavio Picón (33). En cada una de estas<br />
maneras de referirse al género, de nuevo, se hace referencia a la extensión.<br />
Las que aluden a obras de límites más reducidos podemos también utilizarlas<br />
para designar a aquel<strong>los</strong> ejemplares que algunos distinguían de <strong>los</strong> “relatos”<br />
o “narraciones” propiamente dichos; mientras que “cuento largo”> denominación<br />
“tras la que hay que entender> no el cuento dilatado artificialmente, sino el<br />
que ha necesitado más páginas, por virtud del asunto, sin digresiones” (34),<br />
además de igualarse o de aproximarse a lo que se viene entendiendo por “rela-<br />
tos”, presenta problemas de identidad debido a la ya característica inestabi-<br />
lidad fronteriza con que suelen presentarse éste y otros productos narrativos<br />
mayores.<br />
Toda esta terminología, por su marcado matiz especificativo, no es muy<br />
frecuente, pero las ocasiones en que la localizamos, tanto cuando acompaña a<br />
títu<strong>los</strong> de trabajos publicados en revistas, como cuando aparece en reseñas y<br />
estudios, es muy de agradecer ya que nos prepara a enfrentarnos con unos ejem-<br />
plares que de antemano vienen catalogados y no se prestan a grandes equívocos<br />
—salvo> claro está> el “cuento largo”, por la razón antes señalada—, Así,<br />
cuando en EQt~a leemos “La renta de las se?~or1tas, cuento breve, de Concha Es-<br />
pina” (35>, sabemos que se trata de un cuento más corto de lo que normalmente<br />
suele aparecer publicado en este semanario: ocupa una sola página, cuando lo<br />
usual son dos y tres páginas. También en L~Qtir&a encontramos algunos casos:
20<br />
“La subasta del beso, cuento corto, de Alvarez Cruz” (36) y “Un hombre popti-ET1 w114<br />
lar, cuento corto> de Federico Mistral” tan matizado, y<br />
entonces llegan a identificarse estas denominaciones con “cuento”> utilizadas<br />
como sinónimas suyas. Por eso, cuando Pilar Semprún, directora de Hadin&, con-<br />
testa en La Estafeta TI teraria a la pregunta “¿Se escriben cuentos actualmen-<br />
te?”> se expresa en estos términos:<br />
Cuatrocientos sesenta y cinco cuentos hemos recibido con motivo<br />
del Concurso de ‘Medina’, (,. .> Veo, por <strong>los</strong> que llegan a mis manos,<br />
que el cuento corto es un género dificilísimo de lograr’> (38><br />
O cuando Pablo Cabañas Lace una resefla del libro El fraile menor, de Concha<br />
Espina, en Cuadernos de Literatura Contemporánea <br />
es lo que esperamos. Porque Concha Espina> que ha triunfado de líe—<br />
no en la novela, puede y debe triunfar en el cuento corto.”<br />
De la misma manera ocurre en la llamada que La Novela del Sábado Lace a <strong>los</strong><br />
escritores noveles para que se animen a escribir con la confianza de que sus<br />
trabajos serán examinados detenidamente, ya sean “novelas cortas> cuentos bre-<br />
ves, poesía, etc,” . Aquí podemos sefialar un intento de concretización,<br />
aunque no muy bien conseguido, pues si sabemos que existe el “cuento largo”,<br />
la expresión “cuentos breves” no tiene un valor individualizador y especifica-<br />
tivo, sino que vendría a referirse a la manifestación literaria “cuento”, en<br />
general> como muestra expresiva con unos rasgos peculiares en relación a la
21<br />
“novela corta” (entenderíamos entonces: “novelas cortas, cuentos poesía><br />
.“); a no ser que la confusión tenga su punto de partida en la voz “novela<br />
corta” y que se pueda interpretar en esta ocasión como “cuento largo” (enten-<br />
deríamos> pues, “cuentos largos cuentos breves, poesía, . • .“; y ahora sí que<br />
se le estaría dando un acusado matiz diferenciador dentro del mismo género>.<br />
Pero si con las voces “cuento corto” y “cuento breve” se les planteaba<br />
algún problema de identificación> esta cuestión se agudiza cuando tratan de<br />
aplicar las palabras “cuento largo”. Suelen evitarías. A lo largo de <strong>los</strong> afios<br />
cuarenta no aparecen junto a ningún título, aunque este término sí es conocido<br />
y empleado por la crítica literaria, La causa de su poco uso puede basarse en<br />
la confusión que suscita su proximidad, parentesco y paralelismo, con la “no-<br />
vela corta’, expresión mucho más difundida y utilizada, como viene a decirnos<br />
recientemente Angel Basanta:<br />
Nunca han estado claros <strong>los</strong> limites entre la novela, la novela<br />
corta y el cuento. Lo más frecuente ha sido distinguir, por la extensión,<br />
entre la narración larga y el cuento, quedando a medio camino<br />
un tipo de narración que puede ser considerada como una novela<br />
pequeña o como un cuento largo y que tradicionalmente venimos denominando<br />
novela corta.” ya que hay obras que a pesar<br />
de su acercamiento dimensional a la novela, se siguen pareciendo más al cuen-<br />
to, y se aproximan a él por el tono y significado de sus asuntos. Pero la rea-<br />
lidad nos demuestra que nos encontramos ante una expresión con poco éxito, pues<br />
transporta un significado que hace referencia a una realidad compleja: desde<br />
el punto de vista de la forma, del tarnaifo, puede ser arriesgado el que aparez-<br />
ca la palabra “cuento . . .“; y desde el punto de vista del contenido> entraría-
22<br />
nos en el complejíslino mundo temático y en las posteriores y personales apre-<br />
ciaciones sobre cuál debe ser la materia apropiada para el cuento literario, y<br />
si tal o cual ejemplo puede ser considerado cuento> precisamente por sus asun-<br />
tos.<br />
Ante esto, la mayoría opta por no emplear el término “cuento largor<br />
cuando se refieren a un relato con unas dimensiones que sobrepasan <strong>los</strong> límites<br />
habituales. Un ejemplo claro lo tenemos en nos hombres y das mujeres en merlín<br />
de Juan Antonio de Zunzunegui. Cuando lo comenta Juan Antonio Tamayo, en el<br />
estudio que precede al libro de igual titulo, elige la postura aséptica:<br />
“ Seis cuentos ha reunido el autor en la tercera serie de <strong>los</strong><br />
Cuentos y patraflas de ini ría, El primero de el<strong>los</strong>> siguiendo el e—<br />
jemplo de las series anteriores, da título al volumen: flD~hwÉr~.a<br />
y dos mujeres en medio, Nos parece muy justo que sea destacado este<br />
cuento, ya que> indudablemente, es el mejor del tomo> el más extensoy<br />
construido, más profundo y humano.” (42)<br />
Mientras que 1?. Morales, en Cuadernos de T,iteratiira Contemporánea, prefiere<br />
especificar con la denominación más aceptada:<br />
“ De <strong>los</strong> seis cuentos que recoge Zunzunegui en el tomo que estamos<br />
comentando, el primero, al que podríamos calificar de novela corta><br />
es verdaderamente muy bueno, sin decir con esto que <strong>los</strong> otros<br />
cinco no alcancen una talla de indiscutible valor,” y que obedecen más al ingenio del propio escritor<br />
que a un intento de clasificación y acomodación del escrito en cualquier par—<br />
cela de este género literario. Son casos esporádicos y aparecen acompañando al<br />
título, cuando se publican en diarios y revistas. Así> en Dg~ILga encontramos<br />
“La escasez de vivienda
23<br />
Arco” (mayo 1945), o “i~a tentación (cuento cerebral), de Car<strong>los</strong> Martínez—<br />
Barbeito” , o “Colombina. Arlequín. Mml tanto temática como técnica, en las denominaciones que<br />
acompatan a <strong>los</strong> cuentos> a modo de subtítu<strong>los</strong>, Muestran el criterio del autor<br />
o del editor, su ingeniosidad y agudeza> que decide la matización terminológi-<br />
ca; y lejos de fomentar la confusión, dejan bien patente la riqueza de tonos y<br />
claves que encierra esta manifestación narrativa. Transcribimos a continuación<br />
algunas de estas expresiones~ tal y como aparecen en la prensa de la época<br />
(44); de cada caso citaremos un solo título por razones obvias de agilidad<br />
expositiva:<br />
“El hombre que se compró una cama con un ladrón debalo (cuento<br />
humorístico), de A. Montaflana de Bruixola” , de<br />
Jaime de Vinuesa” > de Miguel de Acosta”
24<br />
Zna, 17-diciembre—1944); “El hilo predilecto (cuento de mar>, de Francisco Ca-<br />
sares” (E~±aa 24—marzo-1945); “Un Robirson en las Cibeles (cuento de mitolo-<br />
gía urbana), de Agustín Pombo”
25<br />
Así, un título bajo el que se lea la voz “cuento”> o “novela”, o “historia”, o<br />
“leyenda”> o “. , . “, no ofrecería ninguna duda de que es aquello que ahí dice<br />
ser, Sin embargo, como ya sabemos, la realidad es otra cuando se trata del<br />
cuento, y aquí es donde nos basamos para hacer ver como la confusión por aque-<br />
l<strong>los</strong> af<strong>los</strong> es grande, pues, por ejemplo, una misma obra> según y donde aparezca<br />
reflejada, es considerada como novela o como cuento> géneros distintos en mu-<br />
chos aspectos; lo que nos llevará más tarde a un estudio de la definición y<br />
delimitación del cuento en la inmediata posguerra, como una posible justifica-<br />
ción a semejante enredo> por aquello, que ya comentamos al principio, de una<br />
confusión de términos debida a la dificultad que encierra el género para defi-<br />
nir y determinar su propia esencia.<br />
En primer lugar, hablaremos de las denominaciones que dan cabida a la<br />
voz “novela”, También ahora podemos hacer una división en dos apartados, que<br />
corresponden> en primer lugar, al formado por “novela” y “novela corta”, y, en<br />
segundo lugar, al que recoge todas aquellas apreciaciones, más o menos origi-<br />
nales> como “novelita”, “novela brevísima”, “extracto de novela”> “boceto no-<br />
velesco”, stc~ Las primeras son mucho más generalizadas> en cuanto al uso, que<br />
las segundas, que de una forma concreta y esporádica surgen sin mayor trascen-<br />
dencia.<br />
De todas ellas, la que más nos asombra es la expresión “novela”> utili-<br />
zada para llamar a un cuento> pues pensamos que a estas alturas tendría que<br />
estar bien clara la diferencia entre estas dos formas de contar> aunque tam-<br />
bién sabemos, como nos dice Mariano Baquero Goyanes (45), que ‘la herencia<br />
• histórica entre ambos géneros, el hecho de su indudable parentesco y genealo-<br />
gía -el cuento como primera manifestación literaria de lo que, andando el<br />
tiempo, había de crecer hasta convertirse en novela— ha suscitado ciertas con-<br />
fusiones> no siempre fáciles de evitar”.
26<br />
Si seguimos> como hasta ahora, considerando —entre otros puntos— la ex-<br />
tensión del trabajo matiz esencial y diferenciador de formas narrativas, seria<br />
absurdo pensar que en estas ocasiones se hace alusión a la novela extensa,<br />
cuando son varios <strong>los</strong> ejemp<strong>los</strong> en que se atribuye el término “novela” a obras<br />
que llegan a presentarse en una o dos paginas de revista, como es el caso de<br />
La tentación del hermano Flácido, de José Maria Pemán, que se publica en Dos<br />
mtngn. (16 de mayo de 1948, página 3>; o El actor y <strong>los</strong> anónimos, de Alfredo<br />
Marquerie, que en dos páginas le da divulgación EDtna ; u<br />
Objetos para regalo, de Julio Angulo, que también ocupa dos páginas en Ldina.<br />
(4—abril—1943). Por ello, pensamos que en todas estas ocasiones se está ha-<br />
ciendo alusión a prosas menores> de dimensiones mucho más reducidas que todas<br />
aquellas historias recogidas en gruesos volúmenes, a lo que hasta entonces nos<br />
había acostumbrado el género novela. Sin embargo, no podemos olvidar —y ante<br />
estos ejemp<strong>los</strong>> menos— la evolución del término y, con ella> la confusión que<br />
consigo trajo al ser aclimatado a nuestra lengua~ tal como seflala Mariano Ba—<br />
quero Goyanes<br />
La traslación a nuestra lengua de ese vocablo ‘novela’ -que todavía<br />
para Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua, era un italianismo<br />
no del todo aclimatado en el castellano-, trajo como consecuencia<br />
una cierta confusión en lo relativo a su equivalencia con<br />
el término de’cuento’, ya que con uno y otro se aludía a relatos<br />
breves, diferenciados de las extensas ‘historias fingidas’> como el<br />
y<br />
En Espafla la palabra ‘novela’ acabó por designar la narración extensa,<br />
bien diferenciada precisamente por sus dimensiones, del<br />
‘cuento’ como término utilizado tan sólo para designar un relato<br />
breve. Pero durante <strong>los</strong> sig<strong>los</strong> XVI y XVII no debió de darse tal diferenciación,<br />
y aunque coinenzara a olvidarse la especial connotación<br />
diminutiva que comportaba la palabra ‘novela’, ésta continuaba<br />
utilizándose para designar narraciones breves.”<br />
(Qué es el cuento, páginas 12—13><br />
No obstante, hay más muestras de enredo terminológico, respecto a este
2’?<br />
punto; algunas de ellas bastante curiosas, como ocurre con el libro de José<br />
liaría Sánchez—Silva, La otra música, que bajo el título leemos “ novelas” y,<br />
luego, en el Prólogo que le hace Samuel Ros, constantemente emplea la palabra<br />
“cuento” para referirse a las obras recopiladas en dicho volumen:<br />
“Un día me dijo José María Sánchez—Silva en la Redacción:<br />
— Te voy a enviar unos cuentos para que les pongas un prólogo<br />
¿Por qué estos personajes de <strong>los</strong> cuentos de Sánchez—Silva se han<br />
apoderado de mi atención y preocupación?<br />
Creo que sé bien lo que necesita cada cuento, y en estos de<br />
Sánchez—Silva se ve la mano generosa del dolor y de la soledad y<br />
de la esperanza, para que se aprecie la experiencia,y la reflexión<br />
y el amor que <strong>los</strong> mueve.” en la resefla<br />
que hace en flnmtiign (47>; mientras que en Entoa, sección LIBROS, se específica<br />
un poco más, “un fajo de novelas cortas” y se atiade un comentario interesan-<br />
te:<br />
N FOTOS se congratula de este nuevo éxito de Alfredo Marquerie,<br />
con tanta más razón cuanto que las creaciones de este libro han<br />
visto previamente la luz en su sección de cuentos y novelas cortas.”<br />
(48)<br />
Lo que nos hace detectar, una vez más una aparente y elemental confusión al<br />
considerar “novelas” a <strong>los</strong> trabajos que pueden aparecer en la sección de cuen-
2d<br />
tos, cuando> a lo largo del tiempo> <strong>los</strong> citados géneros se han venido diferen-<br />
ciando cada vez más> entre otros puntos> por la extensión.<br />
Sin embargo, detrás de todo esto, por un lado, bajo un prisma diacróní—<br />
co> podemos vislumbrar el deseo de mantener el olvidado valor diminutivo que<br />
la palabra “novela” tenía en la lengua italiana de sig<strong>los</strong> atrás —entonces,<br />
equivaldría a “novela corta”, con un uso semejente al que le dio Cervantes,<br />
cuando tituló a su colección de escritos Novelas e1emp1ares—~ y por otro lado><br />
bajo un prisma sincrónico, adivinamos cierto intento de conseguir una mayor<br />
dignidad, categoría> en el escrito, pues, como sabemos> el género cuento goza-<br />
ba de menos prestigio ante <strong>los</strong> ojos de algunos críticos y editores. Y, como<br />
decía José Luis Cano, “quien en Espafla y en nuestros días elige voluntariamen-<br />
te un género menor como suele ser estimado el cuento, ya sabe de antemano que<br />
su obra apenas si será reconocida” . Se valoraba lo extenso, lo volumino-<br />
so, como si en <strong>los</strong> límites reducidos no pudieran existir igual o más calidad,<br />
Y ante esta realidad, que comentaremos más tarde> se prefiere el término que<br />
da prestigio; aunque, por supuesto, debemos matizar —adelantándonos a este<br />
posterior comentario-, con palabras de Medardo Fraile considerando que<br />
el tamaifo implica calidad, densidad y verdadera grandeza. Edgar Poe, al elo-<br />
giar <strong>los</strong> cuentos y novelas cortas de Nataniel Hawthorne, insistiría en lo<br />
mismo que criticaba en “El Principio Poético”: “Que la extensión de una obra<br />
poética sea, ‘ceteris paribus’. la medida de su mérito, parece una afirmación<br />
harto absurda apenas la enuciamos; se la debemos, sin embargo> a las revistas<br />
trimestrales. Nada puede haber en el mero ‘taniaflo’, considerado abstractamen-<br />
te, y nada en el mero ‘bulto’, si se refiere a un volumen; eso es> no obstan-<br />
te, lo que provoca la admiración continua de esas publicaciones plúmbeas”<br />
28<br />
Esta primera división de tas denominaciones que emplean la voz “novela”<br />
se completaría con el término “novela corta”, expresión bastante aceptada y,<br />
como vimos antes> preferida a “cuento largo”. Tiene un referente concreto y<br />
hace, normalmente, alusión a ese tipo de escritos que estaría a medio camino<br />
entre el “cuento” y la “novela”. “La novela corta —nos dice Baquero Goyanes<br />
(52)- no es, por consiguiente no debe ser, un ‘cuento dilatado’; es un cuento<br />
largo’ , cosa muy distinta, ya que el primero se refiere a aumento arbitrario<br />
—con personajes secundarios> interferencias propias de la novela extensa—,y el<br />
segundo alude a un asunto para cuyo desarrollo no son necesarias digresiones,<br />
pero sí más palabras, más páginas”.<br />
Así, no nos llama la atención, por ejemplo, cuando la revista Letr.as pu-<br />
blica en cuatro números El séptimo espíritu, novela corta de José María<br />
Pemán, con un total de dieciseis páginas cuando en Ln~fliraa aparece en cinco páginas, Dna<br />
miXeras, novela corta de Julio Angulo (56), porque todas ellas sobresalen del<br />
resto de las creaciones narrativas que suelen tener como extensión una, dos o<br />
tres páginas.<br />
Sin embargo, hay otros muchos ejemp<strong>los</strong> que se prestan a la confusión><br />
porque se presentan con la misma extensión —y, a veces, menos—, que otros es-<br />
critos catalogados como cuentos, Entonces, se puede pensar que la elección de<br />
un término u otro obedece al simple capricho> ya que se ha partido de una<br />
identificación conceptual. Claro está que, a la hora de hacer un cómputo com-<br />
parativo de páginas, siempre se debe tener presente <strong>los</strong> formatos, tipos de le-<br />
tra, ilustraciones, etc. con que llegan al lector estos trabajos, bien por me-<br />
dio de la prensa o recopilados en libros; y en no pocas ocasiones, se ha de
30<br />
recurrir al recuento de palabras utilizadas, para confrontar la suma total de<br />
varios escritos y poder con ello reafirmar o rebatir la denominación que les<br />
acompafla. Pero, esto sólo sería una orientación aproximativa, nunca definiti-<br />
va, pues si lo fuera estaríamos aceptando como única prueba identificadora la<br />
dimensión de la obra. Ya Horacio Quiroga, en su escrito “La crisis del cuento<br />
nacional”, publicado en k&1azi~L el 11 de marzo de 1928 habla específicamen-<br />
te sobre la extensión del cuento; problema que aún no se ha resuelto desde que<br />
Poe proclamó una lectura que se efectuase aproximadamente en un curioso peri o—<br />
do de media hora a dos horas> tal como lo recuerda Gabriela Mora, al referir<br />
algunas de las principales reflexiones de Poe sobre el cuento, formuladas en<br />
una resefla a T~d&tID1LIai&> de Kawthorne, en 1842, y recogidas en las Obras.<br />
omnn3.atna de Poe<br />
“Para Poe, el cuento es la pieza en prosa que mejor permite al autor<br />
mostrar su poder de creador de arte podría provocar una exaltación<br />
del alma’ que no puede sostenerse por mucho tiempo>ya que ‘<strong>los</strong><br />
momentos de alta excitación’ son necesariamente fugaces’ (p. 10?).<br />
Tanto el cuento como el poema poseerían una ‘unidad de efecto o de<br />
impresión’ que se conseguiría mejor con la lectura de ‘una sentada’<br />
31<br />
y escritas por un solo lado” con dos ilustraciones y<br />
1.323 palabras -totales que chocan con la afirmación antes reflejada de Horaio<br />
Quiroga-. Esta realidad conduce a patentes vacilaciones a la hora de emplear<br />
un término u otro, como observamos en La novia del poeta, novela corta de<br />
Nicolás González Ruíz, divulgada por Eot~a (22—marzo-2.941),en dos páginas, con<br />
dos ilustraciones y 1,699 palabras, que, sin embargo, viene anunciada en la<br />
protada de este número de la revista como cuento; o como ocurre en la revista<br />
L2~Lras que en el número 242 , al final> nos presenta un<br />
índice de colaboradores, acompaflados del título de sus colaboraciones> muchas<br />
de ellas consideradas como cuentos, aunque en el momento y número correspon-<br />
diente ponga a veces novela corta.<br />
Pero estas vacilaciones también existen al hacer referencia a <strong>los</strong> traba—
32<br />
jos recogidos en libros. Ya citamos el caso de Dos hombres y dos muieres en<br />
Ita, de Juan Antonio de Zunzunegui, cuando comentábamos el término “cuento<br />
largo”. Ahora podemos afladir algún otro> cono Esas nubes que pasan (1945), de<br />
Camilo José Cela, o Exceso de equipale (1943), de Enrique Jardiel Foncela.<br />
Respecto al primero, son muchos <strong>los</strong> argumentos que podemos aducir para demos-<br />
trar que las doce obras recopiladas bajo ese título son cuentos. En cuanto a<br />
su extensión, oscilan entre el mayor de el<strong>los</strong>, El injsterioso asesinato de la<br />
Rue Blanchard Don Homobono y <strong>los</strong><br />
grtUna (dos páginas - 544 palabras). El editor lo presenta como un “precioso<br />
libro de cuentos aparecido en 1945” en la primera página, y debajo del título> Ez~e.~2da<br />
~.qnipada,podemos leer “Xis viajes a Estados Unidos, Monólogos, Películas,<br />
Cuentos, y cinco ki<strong>los</strong> de cosas más”. Estos “Cuentos” son las novelas cortas<br />
reflejadas en el índice, ya que aquí no aparece para nada la voz “cuento”. En-<br />
tonces, ahora, lo que nos sorprende es el término usado al comienzo del libro,
~33<br />
pues, por ejemplo, el último de <strong>los</strong> catorce relatos> fliez minutos antes de la<br />
nd.Iannnh~, se imprime en diecisiete páginas, con un total de 6,794 palabras,<br />
dimensiones que superan al término medio de obras consideradas cuentos,<br />
Completaremos estas vacilaciones con un ejemplo que no deja de parecer-<br />
nos anecdótico. Se trata de la colección editada por Prensa Popular, durante<br />
aquel<strong>los</strong> altos de la primera mitad de nuestro siglo, Mis melores cuentos; co-<br />
lección que recoge obras seleccionadas por sus propios autores y precedidas de<br />
un prólogo—autógrafo de <strong>los</strong> mismos, El título puede inducir a error, ya que.<br />
sorprendentemente, no se recopilan “cuentos” sino “novelas cortas”, La edito-<br />
rial es la que se encarga de matizar esta cuestión, y a través de sus palabras<br />
propagandísticas, que valoran con cierto aire despectivo el “cuento corto”, no<br />
tan de moda como el género que nos ocupa, advertimos> de nuevo, una solapada<br />
identificación entre “cuento largo” y “novela corta”, Al emplear la denomina-<br />
ción “cuento conciso” y “novela de gran extensión”, se está aceptando, al re—<br />
ferirse a ese género intermedio, un paralelismo conceptual entre “novela cor-<br />
ta”, “cuento” —término usado en el titulo de la serie— y “cuento largo” —tér-<br />
mino omitido> pero que contrasta con “cuento breve, corto, conciso”—:<br />
En la literatura hay un género intermedio entre el cuento frívolo<br />
y conciso> y la novela secular de gran extensión: la llamada “novela<br />
corta”, El éxito de estas breves narraciones, tan hoy en bo—<br />
ga, débese a que ellas compendian, por su concisión todo el interés<br />
del cuento, y por su intensidad todo el complejo carácter de la<br />
tradicional novela, Además, la “novela corta” es el género de la<br />
literatura más en consonancia con la vida moderna> ya que su brevedad<br />
apenas embarga nuestra atención tan hondamente monopolizada.<br />
Al publicar en un tomo las mejores novelas breves de cada autor,<br />
seleccionadas escrupu<strong>los</strong>amente por el<strong>los</strong> mismos, independientemente<br />
del apostolado de divulgación literaria que ello significa, es el<br />
más rendido homenaje que hacemos al lector> dada la imposibilidad<br />
en que se encontraría de seleccionar por sí mismo, las mejores novelas<br />
cortas de cada escritor publicadas en innumerables Revistas,<br />
agotadas en su mayoría . , 2’ dentro de las denominaciones que dan cabida a
34<br />
la voz “novela”, podemos agrupar a un conjunto de variadas y> más o menos,<br />
originales expresiones> que son utilizadas de una forma esporádica y muy con—<br />
creta, sin que en ningún momento se haga extensible y generalizado su uso,<br />
Surgen sin mayor trascendencia> fruto de apreciaciones muy subjetivas por par-<br />
te del autor o del crítico, y, curiosamente, la mayoría de ellas hacen alusión<br />
al tamaflo del escrito, bien a través de superlativos, como sucede con esa se-<br />
rie de relatos que aparecen en una sección fija de £~mi.nga, llamada “La Novela<br />
Brevísima”, dentro de la página “El<strong>los</strong> y nosotras” que organiza Rosa de<br />
Arámburu; o bien> por medio de diminutivos, como Su inigualada elegancia, “no-<br />
velita” de Enrique José Alvarez Esteban, que en dos páginas publica L&n&...y..~aI<br />
(n<br />
9 58, febrero—1949>,<br />
No obstante, nos encontramos con muchas de estas denominaciones en<br />
donde, además de hacer referencia indirectamente a la extensión de la obra que<br />
en cierto modo están catalogando> se sigue y admite el criterio por el que se<br />
considera a la “novela” como una meta a la que tiene que aspirar todo narrador<br />
que se precie, mientras que el “cuento” y demás “prosas menores” resultan me-<br />
ros ejercicios de calentamiento para superar satisfactoriamente la gran prue-<br />
ba, la aventura de escribir una novela> como vemos en el rimbombante nombre<br />
“ensayo de novela sintética” con el que se designa de una forma ostentosa a<br />
Lens.ncia~, cuento —que así se lee en la portada-, de Balbina Amor, publicado en<br />
dos páginas por H~dtnm. (nQ 98, 31-enero-1943); o en otras expresiones menos<br />
llamativas, localizadas en <strong>los</strong> siguientes ejemp<strong>los</strong>: El hombre que no dudó<br />
(“Extracto de novela”) de Juan Pérez—Creus , La isla de <strong>los</strong> mudos A rivedercí (“Boceto novelesco”)<br />
de Federico de Madrid (Ia±raa, n2 17, 1—enero-1939> págs. 113—128)~ o en <strong>los</strong><br />
comentarios efectuados> en la sección “Crítica de libros” de Cuadernos de
35<br />
literatura contemporánea,de Salvador Pérez Valiente —“con cualidades más que<br />
de novela, de esbozo sencillo de un tema” (69>—, por Alonso Zamora Vicente —“si<br />
como se anuncia, la redacción de estos esbozos va de 1928 a 1942” (70>—, o por<br />
Clemencia Laborda —“pero es ahora, en estos bel<strong>los</strong> relatos> que bien podrían<br />
ser esbozos de novela, poemas o ensayos, en donde Florentina del Mar nos ex-<br />
tasía y asalta con su palabra encendida, plena de rumores líricos” —. Así,<br />
palabras como “embrión”> “boceto” o “esbozo”, refuerzan la idea de obra ma—<br />
catada> empezada, vislumbrada; escrito al que hay que añadir algo, matizar><br />
completar, para que la verdadera obra se forme, pues sólo valoran, al utilizar<br />
estas expresiones, a la novela como la auténtica y sólida vía de expresión<br />
narrativa.<br />
Sin embargo, podemos también interpretar el uso de tales expresiones,<br />
como un escape, sin más> ante el embrollo terminológico; como una manera más<br />
entre otras de llamar a un género, que, a fuerza de ser considerado como géne-<br />
ro híbrido, desde sus origenes ha ido borrando las fronteras con las manifes-<br />
taciones literarias más próximas, para terminar en la creación narrativa que<br />
resulta más difícil nombrar> porque, como dice José Hierro, “no tiene nombre<br />
propio”:<br />
Sabiamente regida la marcha del relato, interesa la exposición,<br />
intriga el nudo, sorprende el desenlace El conjunto puede llamar—<br />
se, en su sentido estricto> cuento. No es preciso bautizarlo con el<br />
nombre de prosa, boceto o esas otras mil formas que existen para<br />
designar lo que no tiene nombre propio.” que debido a la<br />
proximidad que le ha conferido la tradición literaria> se mueven en ese terre—
36<br />
no resbaladizo del “cuento sí” o “cuento no”. 1~os referimos, concretamente a<br />
la leyenda y al artículo de costumbres, cuando aparecen estas manifestaciones<br />
como breves relatos en prosa.<br />
Quizá el hecho que nos ha desviado la atención hacia el<strong>los</strong> radique, bá-<br />
sicamente, en la extensión de estas formas literarias —de una a tres páginas—,<br />
y en su presencia en publicaciones periódicas, cuando vienen impresas, dentro<br />
de las revistas, en <strong>los</strong> mismos lugares en que suelen divulgarse cuentos. Desde<br />
un punto de vista formal, no ofrecían diferencias sustanciales, aunque~ des-<br />
pués de una lectura atenta sí las podíamos detectar, en cuanto al tono y a las<br />
características de su contenido, en la mayoría de ellas. Pero, es precisamente<br />
en esa minoría restante en donde surge la confusión a la hora de denominar el<br />
escrito, pues, como sabemos, el simple rótulo de ‘cuento” junto a una narra-<br />
ción corta en prosa no nos orienta en nada sobre su temática; y si sumamos a<br />
esto el hecho de que existen cuentos legendarios> históricos> costumbristas,<br />
etc,, llegaremos a decir, junto a Mariano Baquero Goyanes,—aún a sabiendas que<br />
simplificamos mucho la cuestión> por considerar que no es momento propicio<br />
para su desarrollo—, que “en consecuencia> no parece que sea necesario esfor—<br />
zarse por establecer diferencias entre cuentos, leyendas, tradiciones, etc.<br />
ya que, en definitiva> se trata de un asunto de pura clasificación temática.<br />
Quiero decir que así como existen cuentos humorísticos,trágicos> sociales> <strong>los</strong><br />
hay también legendarios, fantásticos, etcétera.” respecto a la leyenda> nos encontramos relatos en donde expresamen-<br />
te se específica este matiz, como Hl cuervo de la Leonor, “comienzos de leyen-<br />
da”, de Angeles Villarta (D~tnga, n<br />
9 319> 2a—marzo—1943), o LAS siete hilas<br />
d.eAflaIóA, “leyenda”, de Concepción Castellá de Závala como Xoán po’reás. burlador de diab<strong>los</strong>, “leyenda
37<br />
fantástica”,de Anzelo Novo “leyenda medieval”, de Javier Montema—<br />
yor (kI~din~, n9 149> 23—enero—1944>> 0’Patrick de Iralandia, “leyenda del<br />
Pirineo”, de José Vicente Torrente de Aurora Mateos 5—no-<br />
viembre—1944). Relatos que están muy próximos a todos aquel<strong>los</strong> que bajo la<br />
etiqueta de “cuento” contienen unos hechos con notas misteriosas y fantásti-<br />
cas> como El pedregal de las calaveras> de Luis Moure—Mariffo también la observamos<br />
en las siguientes palabras> pertenecientes a la resalta que en EQ±na a lo<br />
antiguo de <strong>los</strong> tenias.Sentimos el vivir palpitante de nuestros antepasados,<br />
sin la rigidez esquemática de la Historia que sólo se con—<br />
creta en <strong>los</strong> hechos salientes> gloriosos o desgraciados, de las<br />
épocas que nos precedieron,<br />
Aquí la narración se aleja de <strong>los</strong> relatos heroicos para adentrar—<br />
se en el vivir de eso que llamamos el “estado llano”, que> pese a<br />
no hacer la grande historia> está diluida y ambientando toda ella.<br />
El cantar heroico de la gesta cede ante la virtud sencilla de<br />
hombres y <strong>temas</strong> que vivieron al lado de <strong>los</strong> renombrados por la tradición<br />
y la historia, y que sólo a través> las más de las veces,<br />
del relato hablado, llegó hasta nosotros’.<br />
Como vemos> el espíritu de leyenda, tan paralelo a la tradición hablada,<br />
se conjuga con la historia, con minúsculas; y el relato, la narración, como un<br />
cuento> se aproxima al vivir cotidiano y plasma la realidad, Entonces nos<br />
encontramos con un producto que es suma y mezcla a la vez de leyenda, cuento
36<br />
literario, historia y costumbrismo, Fusión y paralelismo que también surge en<br />
el relato A bordo del Junco—Insignia “cuentos y leyendas de la China”, de Fe-<br />
derico de Madrid, publicado en Le~±.uraa (n<br />
2 224, junio—1943)> que concluye con<br />
esta frase: “Todo esto ocurrió en el alto 1.214: el alto del Perro, si se cree a<br />
<strong>los</strong> antiguos autores chinos> en el tercer mes, cuando la luna se hallaba en su<br />
último cuarto”.<br />
Pero si resulta difícil deslindar, y en consecuencia nombrar, al cuento<br />
y a la leyenda> mucho más confuso resulta designar a un escrito como cuento o<br />
articulo de costumbres, tal como lo expusimos antes. Su proximidad y parecido<br />
es mayor, sobre todo cuando el artículo desarrolla una acción, con personajes<br />
y diálogos> y cuando el cuento se carga de colorido descriptivo.<br />
En <strong>los</strong> altos de posguerra predomina la nota realista> que hace que el<br />
cuento se meta entre las gentes a narrar unas horas, unos días, unos altos de<br />
sus vidas, con fuertes matices de reportaje costumbrista, por lo que se enma—<br />
rafia más el concepto de esta creación literaria, Y junto a <strong>los</strong> ya conocidos<br />
términos “cuento” y ‘artículo de costumbres”, aparecen por estos altos, también<br />
usadas como sus sinónimos en muchos casos> las denominaciones, “cuadro de<br />
costumbres” y “estampa”. Respecto a la primera> no son frecuentes <strong>los</strong> relatos<br />
que se aconipaflan con ella, como El día de una parisiense, “cuadro de costuni—<br />
bres”, de Juan Pedro de Luna 18-julio—1943>; sin embargo, la<br />
denominación “estampa” aparece algo más y, normalmente complementada con un<br />
adjetivo que inatiza el tema: La vida empieza ahora mismo, “estampa neorromán—<br />
tica”, de Gonzalo Martin Vivaldi (Ezn±n&La, nQ 38, 6—enero—1946), Grtxgna,<br />
“estampa uruguaya”, de Cristobal de Castro (Lentnrna, n9 255, enero—1946>, EQL<br />
qué se quedaron solteras las amigas de la tía Fuenoisla, “estampa antafiona”,<br />
de Daniel Carracedo , Nochebuena del c~nti<br />
as.rn, “estampa rural” de Cristobal de Castro (ABC, nQ 11,802> 24—diciembre—
39<br />
1943); e incluso, con suplementos que complican la terminología, como ocurre<br />
sri Aw~ena, de Raimundo Susaeta (~atna, n<br />
2 622, 1—marzo—1945’),que junto al ró-<br />
tulo “estampa gitana” se añade “novela escrita expresamente para Egtoa” (74).<br />
Si nos detenemos en el término “estampa”, descubriremos de nuevo una<br />
confluencia de géneros que matiza al escrito con notas entre el realismo, la<br />
costumbre y la historia, sin olvidar que, como obra literaria, está dentro del<br />
mundo de la ficción. Por un lado, implicará plasmación, grabación de una rea—<br />
lidad reconocible en el espacio y en el tiempo; mientras que por otro> fruto<br />
de sus connotaciones pictóricas, se cargará de descripción —“pintar con<br />
palabras”— y de detallismo ambiental que enmarca un argumento más o menos<br />
sólido. Así> con esta intención interpretamos las palabras con las que en “Es-<br />
caparate de libros” (E~tDa, n2 362> 5—febrero—1944), se comenta Aventura espa<br />
flnfl, de F. Hernández Castanedo, formada por “breves relatos (ocho estampas)<br />
arteramente escogidos de la Historia”,<br />
Terminaremos este análisis de la confusión en <strong>los</strong> términos y conceptos con<br />
un esquema de <strong>los</strong> vocab<strong>los</strong> que se han empleado en <strong>los</strong> años cuarenta -base del<br />
estudio desarrollado en las anteriores páginas—, para designar a las obras que<br />
pueden estar conceptuadas como cuentos literarios. Excluimos todas aquellas<br />
expresiones que, lejos de fomentar la confusión, matizan con dudosa fortuna<br />
aspectos temáticos y técnicos de <strong>los</strong> escritos a <strong>los</strong> que acompañan. Entre estos<br />
términos difusos y caprichosos se encuentran “apostilla”> “apostilla irónica”,<br />
“apunte”> “postal triste de guerra y amor”, “película a la americana”> “roman-<br />
ce de sangre y de fe”, “episodios”, “monólogo y duelo”, y un largo etcétera,
* en sentido general<br />
* más específica:<br />
‘Id<br />
TERMINOLOGÍA<br />
A) con amplio significado: RELATO<br />
NARRAC ION<br />
E) con referencia al tamaño: RELATO BREVE<br />
RELATO CORTO<br />
NARRACION BREVE<br />
NARRACIO2i CORTA<br />
A) presencia del vocablo “cuento”: CUENTO<br />
CUENTO BREVE<br />
CUENTO CORTO<br />
CUENTO LARGO<br />
OTRAS con o sin inintención<br />
de clasificación)<br />
E> ausencia del vocablo “cuento”<br />
se juega con la voz “novela”: 1) NOVELA<br />
NOVELA CORTA<br />
2) NOVELITA<br />
ESBOZO DE NOVELA<br />
ENERION DE NOVELA<br />
EXTRACTO DE NOVELA<br />
NOVELA EPEVISIMA<br />
ENSAYO DE NOVELA<br />
etc<br />
se alude a otras formas: 1) LEYENDA<br />
LEYENDA FANTASTICA<br />
LEYENDA MEDIEVAL<br />
LEYENDA HISTOEXCA<br />
etc.<br />
2> CUADRO DE COSTUMBRES<br />
ESTAMPA GITANA<br />
ESTAMPA RURAL<br />
ESTAMPA URUGUAYA<br />
etc,
al<br />
NOTAS<br />
(1> Mariano Saquero Goyanes, El cuento español en el siglo XIX> Madrid,<br />
C.SI,C., 1949, págs. 73-74.<br />
(2) Mariano Baquero Goyanes, obr. cit. pág. 59.<br />
(3> Enrique Anderson Imbert, Teoría y técnica del cuento, Buenos Aires><br />
Ediciones Marymar, 1979, página 1’?,<br />
Ema Brandenberger, Estudios sobre el cuento español contemporáneo<br />
Madrid> Editora Nacional, 1973, Páginas 20—21.<br />
Como complemento a esta cita, podemos afladir que con el término que<br />
más se identifica la expresión española “cuento literario” es con el<br />
inglés “short story”.<br />
(5) Ema Brandenberger, obr. cit. , página 22,<br />
enero—abril 194?, págs. 27—40<br />
(11) Mariano Saquero Goyanes, Revista de la <strong>Universidad</strong> de Oviedo, ya citada><br />
página 29.<br />
(12) Mariano Saquero Goyanes, Revista de la <strong>Universidad</strong> de Oviedo, ya citada,<br />
páginas 37-38 y 40.<br />
(13) Alfred G, Engstrom, “The Formal Short Story in France and ite Development<br />
Before 1850” Studies in Philology, XLII, 3, july, 1945, pp~ 627—639.<br />
“La prosa narrativa desde 1936” en .1. IU Díez<br />
Borque, ed., Historia de la literatura espaflola, IV, Madrid> Taurus, 1980<br />
página 306, nota 51.<br />
(20) Gabriela Mora, En torno al cuento~ De la teoría general y de su<br />
práctica en Hispanoamérica, Madrid, Ediciones José Porrúa Turanzas, SA.<br />
1986, página 12.<br />
Son muchos <strong>los</strong> estudiosos del género que ven el nacimiento de la<br />
narración breve en Norteamérica, y precisamente, en estos autores<br />
citados. Como nos relata Lesley Frost en un estudio recogido en Ia~u1.~<br />
1946), “Panorama de la novela corta en Norteamérica”, en donde<br />
matiza que “la novela corta fue descubierta por Poe> no inventada”, y que
42<br />
Irving “fue el primer escritor prominente que desgajó del cuento en<br />
prosa <strong>los</strong> elementos didácticos y morales, haciendo de su forma literaria<br />
algo únicamente destinado al entretenimiento”> y que Hawthorne “la llenó<br />
Mariano Baquero Goyanes> Qué es el cuento, Buenos Aires, Editorial<br />
Columba, 1967, p 59.<br />
(23> Evaristo Correa Calderón, “El cuadro de costumbres”, en Historia y crí ti<br />
ca de la Literatura Espaflola. Romanticismo y Realismo, Tomo ‘1, coord. Francisco<br />
Rico> Barcelona, E. Crítica, 1982, páginas 350—351 y 354.<br />
(24) Alfredo Marquerie, Novelas para leer en ‘ir viale, Madrid, 1942, p.9.<br />
(25) Enrique Jardiel Poncela, 13 historÍas contadas por un mudo, Madrid, 1943<br />
“Novelas y Cuentos”, Prólogo de José Simón Valdivielso~<br />
Respecto a <strong>los</strong> libros de cuentos, no sólo aparece esta terminología<br />
utilizada en <strong>los</strong> prólogos, sino que también se nos ofrece como subtítu<strong>los</strong>,<br />
en donde> a veces, queremos detectar cierto intento de clasificación<br />
no exenta de originalidad> cono La linterna mágica, “Narraciones”, por<br />
Mariano Jesús Tudela
43<br />
(34) Mariano Baquero Goyanes, “Sobre la novela y sus límites”> en Arbaz, Tomo<br />
XIII, junio 1949,, nQ 42, página 274,<br />
(35)<br />
(36)<br />
(3?)<br />
Eutoa, alto y, n2 223, 7—junio—1941.<br />
Lect¿rfla, año XXVII, n<br />
2 278, diciembre—1947,<br />
Le~bn&~.> alío XXVIII, n2 283, mayo—1948, p.<br />
p. 17—18<br />
46—47.<br />
(38) La Estafeta Literaria> “Cuentos> muchos cuentos”, nQ 22, 28—febrero—1945<br />
página 9.<br />
En la revista LIaddn&, lo normal es que el cuento tenga una extensión de<br />
dos páginas -<strong>los</strong> hay también de una, aunque no de tres—, pero nunca<br />
aparece la denominación “cuento corto” o “cuento breve”, Ya en las bases<br />
de la convocatoria que hizo el 29 de octubre de 1944, nos habla de la<br />
extensión de esos cuentos: “Los originales> a máquina, desde luego.<br />
Máximo de doce cuartillas a doble espacio y escritas por un solo lado.”<br />
Pablo Cabañas, “Dos obras de Concha Espina’, en Cuadernos de Literatura<br />
~ontmnpmÁnea> nQ 5-6> 1942, página 327.<br />
(40) La Novela del Sábado, n2 7, 27—marzo—1939.<br />
(41) Angel Basanta, Literatura de postguerra~ La narrativa, Madrid, Editorial<br />
Cincel, 1984 es<br />
bastante considerable. Concretamente,<br />
página 57 a la página 105.<br />
en esta edición abarca desde la<br />
R. Morales, “Dos hombres y dos mujeres en medio”, en Cuadernos de<br />
Literatura Contemporánea> n2 13—14, 1944, página 112.<br />
Ya vimos en la nota 23 como junto a <strong>los</strong> títu<strong>los</strong> de <strong>los</strong> libros se utilizaba<br />
una terminología de amplio significado -“relatos”> “narraciones”—.<br />
Lo normal es que se halle tajo el título la palabra “cuento”, aunque en<br />
otras ocasiones se matiza este término, como en “Gente rie letras, cuentos<br />
de mala uva”, de Adolfo Lizón (1944), o “roses de Xilirnbra, cuentos<br />
asturianos”, de José María Malgor (1949>.<br />
nQ 147 (octubre—1949).<br />
(56) Julio Angulo, fl~a~nute.r~,<br />
14—15 y 55—56—57.<br />
L2~±Jn~a, n<br />
2 299, septiembre de 1949, páginas<br />
45<br />
Clemencia Laborda comenta Soplo que va y no vuelve, por Florentina del<br />
Mar (1944), en el número 15 de Cuadernos de Literatura Contemporánea<br />
1944, página 301.<br />
(72) José Hierro, “El cuento, como género literario”,<br />
americanos> n<br />
2 61, Enero—1955, página 63.<br />
Después de unas observaciones generales sobre el<br />
en Cuadernos Hispano-ET1<br />
cuento> se centra en<br />
la obra de Jorge Campos El bombre y todo lo demás> editada por Edit.<br />
Castalia en su colección “Prosistas contemporáneos”> dirigida por<br />
(73)<br />
Antonio Rodríguez—Moñino,<br />
Mariano Baquero Goyanes,<br />
Valencia,<br />
Qué es<br />
1953,<br />
el cuento, Obr. cit. , página 36.<br />
Este autor repite en el citado libro muchas de las ideas que ya comenté<br />
en su estudio El cuento español en el siglo XIX etc<br />
El cuento legendario se confunde muchas veces con el histórico y<br />
el fantástico” al artículo de costumbres.” (página 102><br />
(74) Aquí esta “novela” se divulga en dos páginas; lo que no deja de llamarnos<br />
la atención, si pensamos en las dimensiones ya comentadas.
46<br />
DEFINICIÓN Y LIMITES<br />
Como hemos visto, no hay unanimidad a la hora de denominar a este género<br />
literario, o por lo menos, no hay un término que sea lo suficientemente<br />
preciso para nombrarlo. El que usamos con más frecuencia, el de “cuento<br />
literario”, muchas veces es empleado con matices conceptuales tan amplios que<br />
hasta hace referencia a otros géneros próximos a él; y, otras veces, <strong>los</strong><br />
términos con que aludimos a esos géneros próximos nos sirven también para<br />
llamar a esas manifestaciones narrativas que constituyen <strong>los</strong> verdaderos<br />
cuentos.<br />
Sabemos que este género brota con fuerza en el siglo XIX, aunque el<br />
término “cuento” no es fruto de esa época y soporta en sus espaldas una larga<br />
existencia, que de tanto rodar ha ido atrapando hacia sí diversos matices que<br />
hoy día le confieren ese amplio concepto con el que designamos a uno de <strong>los</strong><br />
géneros narrativos más diverso, complejo, difuso e híbrido, que podemos<br />
encontrar. La importante y definitiva diferenciación entre el cuento<br />
tradicional y el cuento literario, que aportó el pasado siglo, “sólo” fue una<br />
aclaración de posturas ante unas diversas formas de contar y ante una temática<br />
distinta, enfocada desde otros puntos de vista; sin embargo, quedaba ese<br />
tronco común que consistía> precisamente, en el “arte de contar”. Por ello, en<br />
el nuevo género se funden la experiencia de la larga tradición y la inquietud<br />
que todo lo nuevo, lo joven, lo reciente, conlíeva, El cuento literario> fruto<br />
de unos años intensos y próximos, surge con tal brío y su cultivo es tan<br />
frecuente que se olvida de marcar sus propias metas. La escasa perspectiva y<br />
la ausencia, muchas veces> de una intención clarificadora permiten que este<br />
género se ecuentre aún con muchos cabos por atar y arrastre consigo una confu—
sa maraña terminológica—conceptual.<br />
4V<br />
Como ya comentamos, esta confusión y falta de precisión en <strong>los</strong> términos<br />
empleados se encontraba bastante extendida en <strong>los</strong> años cuarenta, Si comproba-<br />
mos que en la actualidad aún se mantiene ese fuerte valor polisémico del<br />
término -lo que nos indica que se ha adelantado bastante poco, por no decir<br />
nada, al respecto—, no está falta de sentido la idea de que son pocos <strong>los</strong><br />
intentos para aclarar posturas y que no abundan <strong>los</strong> estudios que, desde un en—<br />
foque formal o temático diacrónico o sincrónico> permitan situar a este géne-<br />
ro en el lugar que le corresponde como género pleno y autónomo, aunque resul-<br />
te, no sin razón, bastante incómodo para <strong>los</strong> preceptistas, precisamente por su<br />
condición nada específica. Así> no es de extrañar que en la mayoría de <strong>los</strong><br />
tratados sobre literatura, el cuento apenas acapare la atención de <strong>los</strong><br />
estudiosos> y hasta podemos encontrarnos con el caso extremo y> afortunadamen-<br />
te, poco secundado de Wolfrang Kayser, que no considera a este tipo de narra-<br />
ciones como género literario pleno> cuando afirma, casi de pasada, en su Inz.<br />
terpretación y análisis de la obra literaria página 489> que el cuento<br />
“dista de constituir un género en sí como la novela”,<br />
Si eliminamos <strong>los</strong> enfoques más vanguardistas dirigidos desde la<br />
narratología, incluida como parte de la semiótica, para <strong>los</strong> estudios de la<br />
narración y del acto de narrar, en donde se manejan teorías del lenguaje y<br />
factores contextuales, no tenemos que remontarnos tampoco muchos años atrás<br />
para verificar que el material teórico con respecto al cuento literario no es<br />
muy abundante, Excepto algunos estudios de Cleanth Brooks y Robert Penn<br />
Varren, Horacio Quiroga> Mariano Baquero Goyanes, etc,
46<br />
Edelweis Serra, Enrique Anderson Imbert, Ema Brandenberger, Medardo Fraile,<br />
Juan Bosch> Eduardo Tijeras, etc. (2), sino en otra lengua, como Brander<br />
Matthews, Mark Schorer, Norman Friedman, L. Michael OToole, lan Reíd, Mary<br />
Louise Pratt, Irving Howe, Klaus Doderer, Josef Muller, Karl Moritz, etc. o bien centrándose en <strong>los</strong> rasgos más caracterizadores<br />
del género y en concretas manifestaciones de autores de determinados paises.<br />
A la vista de todo esto, podemos llegar a varias conclusiones: primero,<br />
que el interés por el estudio del género es bastante reciente y que, dada su<br />
actual consideración y práctica, puede aumentar a tenor de las muchas miradas<br />
que se vuelven hacia él con fuerte intención revitalizadora; y segundo, que,<br />
si quitamos las coincidencias en <strong>los</strong> conceptos más básicos y esenciales de<br />
<strong>los</strong> rasgos definitorios del cuento, nos enfrentamos ante estudios y análisis<br />
más o menos valiosos> que adolecen de terminología imprecisa y, a veces> de<br />
explicaciones ambiguas que pueden aplicarse en ocasiones a manifestaciones no<br />
exclusivas del género> lo que nos demuestra que, lejos de existir una unidad<br />
de criterios, <strong>los</strong> enfoques son tan dispares como diverso y inultitorme se nos<br />
presenta el cuento (4),<br />
Uno de <strong>los</strong> autores antes citados> Enrique Anderson Imbert, en su ~<br />
y técnica del cuento, entre interesantes reflexiones, dedica unas letras<br />
desgraciadanien—<br />
te, sin expresar su autoría> “para no distraer al lector con la imagen de un<br />
autor particular”> y, aunque nos aclara que la primera es de Edgar Alían Poe y<br />
nosotros sabemos por Gabriela Mora (5) que “termina por enunciar una propia en<br />
términos tentativos”, no resulta nada fácil averiguar las diversas fuentes de<br />
donde las extrae. Veámoslas —en esta ocasión las vamos a enumerar con el fin
4Sf<br />
de facilitar futuras alusiones a esta cita—:<br />
1. “El cuento se caracteriza por la unidad de impresión que produce<br />
en el lector; puede ser leído en una sola sentada; cada palabra<br />
contribuye al afecto que el narrador previamente se ha propuesto;<br />
este efecto debe prepararse ya desde la primera frase y graduarse<br />
hasta el final; cuando llega a su punto culminante, el cuento debe<br />
terminar; sólo deben aparecer personajes que sean esenciales para<br />
provocar el efecto deseado”.<br />
2. “Cuento es una idea presentada de tal manera por la acción e<br />
interacción de personajes que produce en el lector una respuesta<br />
emocional”.<br />
3. “Cuento es una narración de acontecimientos (psíquicos y físicos)<br />
interrelacionados en un conflicto y su resolución; conflicto y<br />
resolución que nos hacen meditar en un implícito mensaje sobre el<br />
modo de ser del hombre”.<br />
4, ‘Un cuento capta nuestro interés con una breve serie de eventos<br />
que tiene un principio, un medio y un fin: <strong>los</strong> ventas> aunque <strong>los</strong><br />
reconozcamos como manifestaciones de una común experiencia de la<br />
vida> son siempre imaginarios porque es la imaginación la que nos<br />
crea la ilusión de la realidad”.<br />
5. “Un cuento, mediante una secuencia de hechos relativos a la<br />
actividad de gente ordinaria que realiza cosas extraordinariaso de<br />
gente extraordinaria que realiza cosas ordinarias, invocay mantiene<br />
una ilusión de vida”.<br />
6. “Un cuento es la breve y bien construida presentación de un<br />
incidente central y fresco en la vida de dos o tres personajes<br />
nítidamente perfilados: la acción> al llegar a su punto culminante,<br />
enriquece nuestro conociemiento de la condición humana”<br />
7, “Un cuento trata de un personaje único, un único acontecimiento,<br />
una única emoción o de una serie de emociones provocadas por<br />
una situación única”.<br />
8. “El punto de partida de un cuento es un personaje interesante,<br />
claramente visto por el narrador> más una de estas dos situaciones<br />
: a) el personaje quiere algo o a<br />
alguien y según parece no lo puede conseguir; b> algo o alguien.<br />
rechazado por el personaje, según parece va a sobreponerse al personaj<br />
e”.<br />
9. “Breve composición en prosa en la que un narrador vuelca<br />
sucesos imaginarios ocurridos a personajes imaginarios al pasar por la mente del narrador se han desrealizado)”.<br />
lO,”El cuento es una ficción en prosa, breve pero con un desarro—<br />
lío tan formal que, desde el principio, consiste en satisfacer de
5(i~<br />
alguna manera un urgente sentido de finalidad”.<br />
11. “El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que.<br />
por mucho que se apoye en un suceder real,revela siemprela imaginación<br />
de un narrador individual. La acción —cuyos agentes son<br />
hombres, animales humanizados o cosas animadas— consta de una serie<br />
de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y<br />
distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del<br />
lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio”.<br />
Aunque la cita sea extensa merecía la pena reflejarla en su totalidad,<br />
pues de esta forma parece claro que tenemos ante nosotros a un género que se<br />
puede abordar desde muchos puntos de vista. Todas las definiciones anteriores<br />
las consideramos válidas y extensibles a casi la totalidad de <strong>los</strong> cuentos<br />
literarios publicados> y sin embargo ninguna de ellas la conceptuamos lo<br />
.~uficientemente aceptable para abarcar la variedad rica y casi ilimitada de<br />
este tipo de relatos. No obstante, este “mosaico de definiciones” viene a<br />
captar las más frecuentes descripciones del género. Unas están enfocadas desde<br />
el elemento “trama”> como las seftaladas con el número 3, 4 y 10. Otras nos<br />
hablan de trama y personajes, como las indicadas con el número 1, 5, 8, y 9.<br />
Y el resto resaltan la importancia de <strong>los</strong> personajes y sus acciones. Tan sólo<br />
hay tres que introducen un elemento> que si bien no entra a formar parte del<br />
intrincado mundo inmerso en el texto, si es importante y esencial en todo<br />
proceso de comunicación: el receptor> materializado en esta ocasión en el<br />
lector. Las definiciones enumeradas con el 1, el 2 y el 11> van más allá del<br />
propio escrito y valoran el posible impacto —por otro lado básico para<br />
defender el matiz de unidad— que produce el cuento en el lector. Estas tres<br />
últimas podrían ser cumplimentadas conceptualmente —por aquello de emisor—<br />
receptor— por la 9 y la 11, que nos recuerdan a otro elemento esencial que<br />
también puede ser extratextual: el narrador
51<br />
las once definiciones recapituladas por Enrique Anderson Imbert se puede<br />
desprender uno de <strong>los</strong> rasgos más caracterizadores del género, en el que todos<br />
coinciden unánimemente: su brevedad. Se le determina como “breve serie de<br />
eventos” (definición n<br />
2 4), “breve y bien construida presentación de un<br />
incidente central y fresco en la vida de dos o tres personajes bien<br />
perfilados” ( definición n9 6)> “breve composición en prosa>’ (definición n2<br />
9), “una ficción en prosa, breve . . .“ (definición n9 10>, “narración breve en<br />
prosa” (definición n2 11), • . . Característica esta de la brevedad que<br />
encontramos en su base formal, sobre la que podemos localizar unas ramificadas<br />
y diversas construcciones con un esquemático soporte distribuido en “un<br />
principio, un medio y un fin”, y adornado con esa variopinta gama temática,<br />
que enriquece y aumenta el reconocido y, a veces> intuido muestrario del que<br />
hace gala el cuento literario.<br />
Pero si de aspectos básicos hablamos, no podemos olvidar que la<br />
brevedad, tal y como nos la presentan estas definiciones, debe ir consolidada<br />
por una unidad que, por encima de su estructura, impresione al lector cono<br />
efecto deseado y proyectado previamente por el narrador; lo cual nos hace<br />
pensar en la importancia del veredicto que, en última instancia, depende del<br />
lector, elemento no incluido en la misma esencia del escrito, No basta con la<br />
intención de unidad que el narrador quiera planificar en <strong>los</strong> breves limites<br />
del cuento> sino que esa unidad real sea captada por el ánimo del lector;<br />
asunto que no siempre resulta satisfactorio y la mayoría de las veces concluye<br />
planteando la aparente contradicción que encierra la difícil sencillez de la<br />
brevedad.<br />
Esta dificultad> descubierta en casi todas las ocasiones en las que se<br />
intenta bucear en el universo del cuento, vendría a significar una de las<br />
causas fundamentales por las que el género -como ya se ha dicho- no ha sido lo
52<br />
suficientemente estudiado, Y resulta curioso comprobar que en nuestra más<br />
reciente actualidad, cuando se supone que el interés por el relato breve va en<br />
aumento, se sigue haciendo hincapié en la dificultad y en la complejidad que<br />
surge no sólo a la hora de su estudio y de su crítica, sino también en el<br />
momento de perseguir y conseguir buenos ejemplares, Así, en un reciente arti-<br />
culo de Juan José Millás leemos:<br />
“Además, el cuento —que en definitiva es una narración— se pasea<br />
desde la antigúsdad por todos <strong>los</strong> géneros, incluido el de la oratoria,<br />
de manera que no es fácil atraparlo dentro de unos límites<br />
previos y someterlo a una inmovilidad que permita describirlo en<br />
lo que serían sus rasgos específicos. Quizá también porque tales<br />
rasgos no existen o porque poseen una capacidad de mutación de la<br />
que carecen otros géneros,<br />
En definitiva, <strong>los</strong> rasgos específicos atribuibles al cuento son<br />
<strong>los</strong> mismos que se pueden atribuir a la literatura en general. Y<br />
sin embargo, todo narrador sabe que para enfrentarse a la escritura<br />
de un cuento se requieren posiciones y armas muy diferentes a las<br />
que exige la redacción de una novela.” junto a la constante presencia —más o menos afortuna-<br />
da- de la narración breve en nuestro panorama literario contemporáneo> se han<br />
ido sucediendo tímidas manifestaciones de interés por parte de escritores y<br />
estudiosos, aunque lo más frecuente —como ya se ha dicho— es que no se le haya<br />
prestado la debida atención. La crítica ha preferido hasta hace poco tiempo no<br />
profundizar en la materia, ya que se unía a la gran narafla la ausencia de<br />
perspectiva, que favorecía en muchas ocasiones el no tomar conciencia sobre la<br />
validez de cualquiera de las cuestiones concernientes a la misma esencia del<br />
género.
53<br />
Esa falta de atención, en general, por parte de la crítica, ya en 1941<br />
la resalta Samuel Ros, uno de <strong>los</strong> mejores cuentistas de nuestro siglo, en las<br />
páginas con que prologa el libro de cuentos de José María Sánchez Silva L&<br />
oitramúZc&, a la vez que desea —con ciertos tintes de utopía— un futuro en<br />
donde no sólo se valore más la creación literaria, sino que la valore quien<br />
realmente esté preparado para ello:<br />
“Es triste que la crítica en España, que tan bien cumple con <strong>los</strong><br />
muertos, se olvide tanto de <strong>los</strong> vivos, Quizás la crítica autorizada<br />
y admirable no pertenece & este tiempo que sabe de jerarquías y del<br />
valor de cada disciplina. La creación literaria merece que la<br />
presten atención quienes pueden entender de sus méritos y de sus<br />
provechos Ordenar esta creación para que cada obra y cada autor<br />
encuentre el crítico que le corresponde y para que el lector tenga<br />
responsabilidad de sus preferencias> es cosa que deseo a <strong>los</strong> escritores<br />
más jóvenes que yo —Sánchez Silva> por ejemplo— y que deseo<br />
por amor a mi país.” (Páginas 13—14)<br />
Palabras llenas de esperanza pero que no en todos <strong>los</strong> casos llegan a<br />
rematar su propósito, máxime en estos años de nuestra posguerra, todavía de<br />
confusión, en <strong>los</strong> que se intenta unas veces clarificar posicioness y otras<br />
puntualizar matices, y en donde vamos a encontrar posturas diversas e incluso<br />
contradictorias en apariencia. Sin embargo, no se trata aquí de mostrar la<br />
disparidad de opiniones> sino de unir criterios semejantes en busca de una<br />
definición global que el momento nos ofrece en relación con el cuento.<br />
Hay que partir de una situación panorámica que se nos ofrece no tan<br />
desalentadora como en un principio puederesultar, pues a pesar del recelo<br />
existente a la hora de valorar este tipo de narraciones hay rnanifestationes de<br />
la época tan confortantes como la de F. G. Sánchez—Marín, recogida en La.<br />
Estafeta Literaria> a través de la cual se reclama una necesaria presencia del<br />
cuento en cualquier literatura que precise sentirse viva y pueda asombrar al<br />
lector por sus cualidades estéticas:
54<br />
Por mucho que la civilización y el snobismo vayan esterilizando<br />
la capacidad humana de asombro —esa capacidad de la que nació la<br />
propia cultura—, aun latirá en el alma de <strong>los</strong> hombres alguna zona<br />
de doncellez para ese mundo fantástico y elemental del cuento (.<br />
Cuando el cuento falte en una literatura, tal literatura habrá dejado<br />
de tener vigencia estética, momificada en enciclopedia o biblioteca<br />
de manuales técnicos.” (8)<br />
De todo esto no queremos que se desprenda unas conclusiones erróneas y<br />
se establezca la falsa impresión de que el cuento por aquel entonces no era<br />
admitido. Otra realidad diferente es que no se le prestara la suficiente<br />
atención en cuanto a estudios críticos se refiere. Se admitía y se reconocía<br />
su existencia, por supuesto. Después del éxito del relato breve en un pasado<br />
demasiado próximo no podía suceder otra cosa. Pero hay que dejar también claro<br />
que junto a ese reconocimiento, tanto en la conciencia de <strong>los</strong> escritores como<br />
en la de <strong>los</strong> críticos de la época> aflora una coincidencia bastante generali-<br />
zada en el momento de calificar y sopesar el grado de complejidad que entraña<br />
el cuento. Por ello, desde un principio, debemos desechar la idea de que nos<br />
encontramos ante un género de fácil ejecución, y añadir —como hemos apuntado<br />
antes- a <strong>los</strong> ya señalados rasgos de la brevedad y de la unidad de contenido y<br />
forma, el de la dificultad.<br />
Aunque ya habíamos llegado a la conclusión, después de reflejar las de-<br />
finiciones recogidas por Anderson Imbert, de que el cuento literario era com-<br />
plejo en sí por las muchas posibilidades que nos ofrece y por <strong>los</strong> muchos<br />
puntos de vista —acción, estructura, extensión> temática, personajes, . . —<br />
desde <strong>los</strong> que podemos especialmente abordarlo; son varias las ocasiones, du-<br />
rante <strong>los</strong> años cuarenta, en donde se expresa de una forma patente y rotunda<br />
esta idea de dificultad. Vamos a reproducir algunas de estas declaraciones<br />
junto al nombre de su creador para demostrar como personas muy próximas al<br />
mundo de las letras> en la faceta de autor o de estudioso, confirman por dife-
entes motivos la complejidad de este género narrativo:<br />
56<br />
?tlar...Senprijn¿ “Veo por <strong>los</strong> que llegan a mis manos que el cuento corto es un<br />
género dificilísimo de lograr” (9)<br />
José Luis Cano: “Yo lo creo un género extraordinariamente difícil. Me parece<br />
tan difícil como el verso libre en poesía, en apariencia como el cuento, tal<br />
fácil” (10)<br />
JosÉ Francés: “Género difícil, de síntesis y de emoción, de concretos resortes<br />
para el interés rápido> para la promesa bien dosificada, (. , . ) ;Qué amplia,<br />
qué polifacética diversidad de motivos ofrece este arte, sutil y hondo, de<br />
contar lo que <strong>los</strong> ojos ven, la memoria recuerda y el entendimiento suefla!”<br />
enceslaoFernández Plórez: “Ji Buxó de Abaigar ofrece en sus Cu~n±~.d~<br />
Ba1n~r.La una excelente muestra de género tan difícil” (12)<br />
Fi Sáinz de Robles: “Recoge este volumen ‘2 . ) casi todos <strong>los</strong> matices del di-<br />
fícil género narrativo” <br />
Etc, etc.
55<br />
De nuevo —si nos detenemos en las palabras recogidas en la resefla de<br />
Pablo Cabañas— aparece la básica y reconocida brevedad formal del cuento.<br />
Pero, además, se inatiza una idea que no debemos pasar por alto> aunque sólo la<br />
mencionemos ahora de pasada: la dificultad unida a la calidad. Lo realmente<br />
difícil es escribir un buen cuento. Idea que también encontramos en las<br />
manifestaciones de Medardo Fraile ofrecidas en Informaciones en 1955:<br />
El cuento de verdad bueno no se rellena con sucesos. Tiene para<br />
cualquier lector una atracción irresistible y aguanta lecturas y<br />
lecturas sin apenas ajarse. El buen cuento, como el mundo, como las<br />
altas empresas surgen de la nada. Por eso es difícil y no todo el<br />
mundo lo puede hacer, y tiene por eso una larga historia en sus<br />
cuartillas.” (15)<br />
o en las que Juan Antonio Cremades, director de I&tr~.a, hizo en<br />
Literaria, unos años antes —en 1945—:<br />
Cuando <strong>los</strong> recibe uno y se percata del número de <strong>los</strong> que ha recibido,<br />
piensa que no puede ser cierto, como afirman algunos, que el<br />
cuento sea el género literario más difícil; pero cuando <strong>los</strong> lee<br />
piensa que> en verdad, si debe de ser el cuento el género literario<br />
que presenta mayores dificultades. De lo contrario> no seria tan<br />
enorme el porcentaje de cuentos ma<strong>los</strong> que llegan. Puede decirse que<br />
es el género de colaboración más abundante y el que menos se puede<br />
aprovechar.” (16)<br />
Tenemos que pensar en una preselección antes de la publicación —asunto<br />
que más tarde comentaremos—, si atendemos a las manifestaciones de Fernando de<br />
Soto, por entonces director de Lu~u..SmI. a que> según él, “lo publicado<br />
nunca puede ser sino una mínima parte de lo recibido”; y a las de José Sanz y<br />
Díaz, que nos recuerda como “<strong>los</strong> encargados de seleccionar el original para<br />
nuestras revistas —Lecflaraa y El Hogar y la Moda- se fatigan leyendo todos <strong>los</strong><br />
cuentos que llegan a nuestra Redacción” (17). Todo ello supone una copiosa<br />
abundancia de ejemplares, aunque la calidad literaria en el<strong>los</strong> dejará bastante
5?<br />
que desear; lo que nos lleva otra vez a resaltar la dificultad intrínseca del<br />
género, que camina junto a ese no preciso conocimiento del cuento literario,<br />
debido al descuido en que lo han tenido sumido <strong>los</strong> estudios teóricos, que<br />
potencia, por otro lado, la confusión.<br />
Esta confusión> que ya vimos ampliamente cómo se traducía en diversidad<br />
de vocab<strong>los</strong> y en ausencia de precisión en <strong>los</strong> términos con <strong>los</strong> que se denomina<br />
esta prosa de creación, también propiciaba en la posguerra una urgente necesi-<br />
dad de matizar las cualidades del género> en busca de una definición y una<br />
delimitación que desvelara, dentro de lo posible, cada vez más el conjunto de<br />
claves que encierra el verdadero secreto de esta manifestación narrativa. Pero<br />
la realidad nos demuestra que las voces de tal urgencia no clamaban lo sufi-<br />
cientemente alto como para despertar la inquietud en el ánimo de <strong>los</strong> que<br />
seguían más de cerca su evolución, aunque si es verdad que lo intentan con más<br />
o menos fortuna, Así, resulta curiosa, y bastante significativa, la aparición<br />
al final de la década de una investigación sobre el cuento decimonónico —El.<br />
Cuento Espaflol en el Siglo XIX, de Mariano Baquero Goyanes—, que viene a<br />
representar ese esperado estudio para dignificar y colocar en su justo lugar<br />
al cuento literario, en un momento en el que todas las miradas se posan sobre<br />
la novela> considerada como la narración por excelencia.<br />
Un género que ha adquirido personalidad e independencia, que ha<br />
sido y sigue siendo cultivado por narradores de la máxima calidad><br />
no puede continuar olvidado cono cosa ínfima, segregación de la novela<br />
o esbozo de esta> sin importancia ni valor artístico. Muchas<br />
cosas se han dicho y escrito sobre el drama, la tragedia> la poesía<br />
lírica o épica, y, especialmente en nuestros días, sobre la novela,<br />
género el más discutido> el que itAs ensayos y estudios sugiere y<br />
provoca. Y junto a esto, el cuento permanece olvidado, como si su<br />
estudio no entrañara una problemática literaria tan interesante o<br />
más que la de esos restantes géneros, con alguno de <strong>los</strong> cuales podrá<br />
guardar parentesco —es el caso de la novela, con la que está<br />
relacionado más cronológica que temáticametitet pero de <strong>los</strong> que se<br />
diferencia sin duda alguna.<br />
A nadie se le ocurriría repetir el grosero error de bulto que
se<br />
llevó a muchos preceptistas a no prestar atención al cuento literario<br />
por sus escasas dimensiones, como si en ellas no cupiese tanta<br />
o más belleza que en las de una novela extensa.” (18)<br />
Pero si hoy día se siguen cuestionando muchas de estas claves que nos<br />
descubrirían el misterio del cuento, es de suponer que en <strong>los</strong> años cuarenta<br />
encontremos bastantes lagunas por completar, máxime cuando se tiene la clara<br />
conciencia de que —como nos dice Francisco Melgar> director de ~nInga (19)—<br />
“la mayor parte de <strong>los</strong> cuentos que se escriben no son tales cuentos”.<br />
Muchas veces el error estaba en la propia denominación pues se colocaba<br />
la etiqueta de “cuento” a ejemplares que no lo son del todo> ya que se desco-<br />
nocia -y se sigue desconociendo- el concreto alcance que ofrecía el propio<br />
concepto. Se escribían cuentos y> acaso, la misma sensibilidad de escritor del<br />
género impedía la labor de formular con la suficiente objetividad qué era eso<br />
del “cuento”; aunque sí se atrevían a definir sus propios escritos y a<br />
contentar <strong>los</strong> elementos con que elaboraban sus trabajos o se confeccionaban <strong>los</strong><br />
de otros autores, pero siempre se movían en el resbaladizo terreno de lo sub-<br />
jetivo y de la intuición. No les preocupaba el cómo llamar a sus escritos; sin<br />
embargo> sí les tentaba el descubrir la definición decisiva que pudiera perfi-<br />
lar las fronteras entre algunos géneros bastante emparentados, y muchos —como<br />
Baquero Goyanes- se cuestionaban, por ejemplo, “¿dónde empieza y dónde acaba<br />
una novela? ¿Existe un canon delimitador que permita situar como géneros<br />
distintos el cuento> la novela corta y la novela?”; a lo que se terminaba aña-<br />
diendo que “<strong>los</strong> límites de la novela, considerada en sus relaciones con <strong>los</strong><br />
dos géneros próximos que son novela corta y cuento> resultan difícilmente<br />
precisables, y siempre existirá la suficiente dosis de subjetividad en <strong>los</strong><br />
críticos para juzgar narración corta lo que a otros parecerá novela auténti-<br />
ca. “(20>
59<br />
De esta manera, una de las grandes claves residirá en el no saber con<br />
exactitud cuáles son sus límites, por lo que muchas veces se van a concretizar<br />
<strong>los</strong> rasgos del cuento por un procedimiento de referencia a todos estos géneros<br />
tan emparentados por la tradición y tantas veces confundidos por desconoci-<br />
miento o por comodidad o por rutina. “Pero no es solo en nuestro país donde<br />
<strong>los</strong> escritores parecen no tener idea clara de lo que el cuento y la novela<br />
corta deben ser>’ —según leemos en In~n1& (21)- “Leslie A. Fiedíer, reseñando<br />
en el último número de Ker~tnn2~xi~ (Invierno, 1951) la publicación en<br />
Estados Unidos de varios volúmenes dedicados a narraciones breves, señala cómo<br />
la incertidumbre respecto a las fronteras del género permitió que en estos<br />
libros se incluyeran textos de muy distinto perfil, desde el ensayo ligeramen-<br />
te romanceado al fragmento de prosa lírica”. Y se añade que “esta indetermina-<br />
ción de <strong>los</strong> géneros no es en sí misma reprobable y tiene ilustres anteceden-<br />
tes. Fiedíer menciona a Poe y nosotros podríamos recordar algunas narraciones<br />
de Pereda, para no remontarnos a <strong>los</strong> insignes ejemp<strong>los</strong> de nuestra novelística<br />
del Siglo de Oro. Sin embargo, <strong>los</strong> extremos observables en el cuento han<br />
producido dañosa desorientación y confusión en <strong>los</strong> espíritus. Quien escribe un<br />
cuento -dice la doctrina— debe de considerarse obligado ante todo a contar,<br />
eludiendo las disgresiones y evitando el puro divagar poemático. Bien está que<br />
la prosa se alce en sus momentos hasta el lirismo, pero si no quiere perder<br />
eficacia narrativa tendrá que supeditar el vuelo del lenguaje a las necesida-<br />
des de la ficción”.<br />
Al hacer referencia a esos otros géneros se nos va perfilando un tipo de<br />
narración, que por la técnica de la negación sabemos lo que no es, aunque sus<br />
endebles fronteras> más teóricas que reales> tratan de recoger una materia que<br />
se escabulle y se desliza entre parcelas ajenas y terrenos de nadie en busca<br />
de unas señas de identidad demasiado difusas. Quizás una de las posturas que
60<br />
más nos han acercado a la realidad del cuento literario en estos años de<br />
posguerra sea la ofrecida por Gregorio Marañón, en la que descubrimos cierto<br />
eclecticismo, que se ajusta bastante al caracter de este género narrativo:<br />
Una razón de tiempo, de espacio, ha sido, pues, la que ha dado su<br />
auge y su caracter al cuento de hoy. Pero ahora nos preguntamos:<br />
¿Es esto justo? Yo creo que no. Yo creo que el cuento debe ser<br />
siempre un relato, breve, porque es casi exclusivamente argumento y<br />
argumento esquemático. Pero su alma no está en su brevedad, sino en<br />
que, aparte de su dimensión, debe conservar imprescindiblemente el<br />
carácter de narración divertida y un tanto fantástica, su carácter<br />
de fábula y conseja> aún cuando esté construido con materiales rigurosamente<br />
reales y humanos” (22><br />
De nuevo el matiz de brevedad, en donde se dan cita, sin embargo, denia-<br />
siadas parejas de conceptos que> a pesar de sus diferencias, son capaces de<br />
una equilibrada convivencia y de una complementariedad “imprescindible” cuando<br />
junto a la fábula surge el material humano o cuando lo fantástico se conjuga<br />
con lo real, sin olvidar ni despreciar la ensefianza que desde sus arcaicos y<br />
más remotos comienzos se desprende del cuento. Y todo es posible porque en <strong>los</strong><br />
relatos se ha sabido conservar la narración y se procura ante todo interesar<br />
por “el cuento”> por el acto de narrar, de contar. Por ello> es tan frecuente<br />
la mezcolanza con todos <strong>los</strong> otros géneros que comparten esta tarea narrativa,<br />
y son muy pocas las ocasiones en las que no se les alude cuando se está ha-<br />
blando del cuento literario. No obstante, Julián Ayesta consigue, con bastante<br />
agudeza y sensibilidad, desarrollar esta idea de relación por medio de una<br />
jerarquía establecida por el menor o mayor grado épico que encierran <strong>los</strong><br />
diferentes tipos de escritos:<br />
El cuento o narración que a mí me gusta —las de ‘Clarín’, las de<br />
J.?. Jiménez, las de James Joyce> las de Nerval> las de Soroyan, las<br />
de Dli. Lawrence, etc...— es un género intermedio entre el poema en<br />
prosa y la novela, me parece.<br />
El orden —de más a menos épico y de menos a más lírico— es:<br />
historia, novela, cuento anecdótico> narración lírica, poema en
61<br />
prosa, poesía lírica propiamente dicha. Naturalmente muchas novelas<br />
-sobre todo las modernas- tienen mucho más de poesía lírica que la<br />
mayor parte de las Lay~nd.a~. de Zorrilla Me refiero solamente a <strong>los</strong><br />
arquetipos clásicos de cada uno de estos géneros.La Historia —mejor<br />
Crónica— lo cuenta todo; la novela cuenta ya solamente lo que tiene<br />
cierta significación más universal; el cuento anecdótico cuenta ya,<br />
en resumen lo único significativo; la narración lírica extrae ya<br />
solamente de la anécdota la mínima apoyatura que es su quintaesen<br />
cia “poética”; el poema en prosa agudiza este proceso; y en la poesía<br />
propiamente dicha desaparece totalmente el soporte anecdótico,<br />
quedando> simplemente> su último eco. No pretendo establecer una<br />
jerarquía entre estos géneros literarios; simplemente una relacion.<br />
Hay menos lectores de narraciones líricas (o de poesía pura) que de<br />
novelas, porque para gozar las primeras se exige mucha mayor sensibilidad<br />
que para entretenerse con las últimas. El lector de novelas<br />
no pone nada de su cosecha; el lector de un poema lírico —ya puro<br />
esquema de una emoción- tiene que poner muchísimo si quiere gozarlo<br />
plenamente. Sólo un poeta puede gozar realmente a otro poeta. La<br />
narración lírica (. . . ) no exige un lector de sensibilidad esquisita<br />
pero sí de bastante más que la que exige una novela.” en cuanto a lo que cada género tenía cono cometido, aun-<br />
que <strong>los</strong> límites entre el<strong>los</strong> no estaban rigurosamente marcados. Con las pala-<br />
tras de Julían Ayesta se refuerza la idea de brevedad formal, junto a la ca-<br />
racterística de esencialidad respecto al plan, asunto, anécdota o como se pre-<br />
fiera llamarlo, que se nos cuenta, a la vez que se matiza -también de nuevo—<br />
la importante presencia de un lector con unas cualidades determinadas. No<br />
cualquier lector de novelas, habituado a ellas> podrá apreciar <strong>los</strong> valores<br />
inmersos en el cuento; lo cual nos parece muy interesante, ya que desde sus<br />
primeras manifestaciones la continua alusión y referencia entre estas formas<br />
de relatar —novela y cuento- predispone el ánimo para vislumbrar una identidad<br />
en donde no la hay, pues se acude al relato breve con la conciencia de leer<br />
una novela reducida> y al sentirse defraudado surge la comparación tras la<br />
cual, ante este tipo de lector> siempre tendrá las de perder el cuento, sin<br />
llegar a pensar que aún partiendo de una equivalencia básica —la disposición a
62<br />
“contar”— se desarrollan técnicas distintas.<br />
Por lo tanto> llegados a este punto, podemos destacar la poca aprecia-<br />
ción del género como otra causa fundamental para no inducir a su estudio a <strong>los</strong><br />
críticos del momento Observábamos más arriba cómo la situación un tanto<br />
caótica y poco afianzada respecto al cuento no había sido clarificada por <strong>los</strong><br />
escasos estudios dedicados a ello. Y esta poca atención, en principio, se<br />
debía a una cuestión de dificultad, cualidad intrínseca a su propia esencia.<br />
Sin embargo, la causa que ahora añadimos —una cuestión de valoración— no<br />
depende tanto del relato en sí como de otro elemento que entra en su juego: el<br />
lector, que se acerca a él con distinto grado de especialización y a veces el<br />
mismo escritor, que lo considera como mero ejercicio que da firmeza a sus<br />
primeros pasos en el arte de narrar o agiliza su técnica de mantenimiento. El<br />
cuento literario tendrá que soportar desde su aparición el ser considerado ese<br />
género que siempre está al alcance de cualquier “inspirado” que sienta la<br />
necesidad de contar. “Muchos particulares —puntualizaba ‘Clarín’ en 1893— que<br />
hasta ahora jamás se habían creído con aptitudes para inventar fábulas en<br />
prosa con el nombre de novelas, ha~....rDtn a escribir cuentos como si en la<br />
vida hubieran hecho otra cosa. Creen que es más modesto el papel de cuentista,<br />
y se atreven con él sin miedo. Es una aberración. El que no sea artista, el<br />
que no sea poeta> en el lato sentido, no hará un cuento, cono no hará una<br />
novela” en frase del Emperador, un<br />
bastón de mariscal en su mochila. Y es que el individualismo rabioso del<br />
español tiene “una mala hora”, y es, cuando se considera protagonista de una<br />
novela vivida> que más tarde va encogiéndose hasta caber en <strong>los</strong> cortos límites<br />
de . , , un cuento” (25), Pero lo cierto es quea pesar del transcurso del tienl—
53<br />
po —incluso hoy-> la lucha es constante para acabar con la idea de considerar<br />
al cuento “territorio propicio para el aprendizaje”, como manifiesta Luis Ma-<br />
teo Diez en Th~iifl, aunque no siempre se consiga <strong>los</strong> efectos deseados:<br />
Firmemente instalado en esa convinción —y escribiendo y también<br />
rompiendo siempre más cuentos de <strong>los</strong> necesarios— tuve, y mantengo,<br />
una clara animadversión a la idea -que con tanta frecuencia podía<br />
escucharse— del cuento como territorio propicio para el aprendizaje<br />
del ecritor, o como ámbito -más o menos disimulado y disculpablepara<br />
empeños de menor voltaje, más llevaderos, livianos u ocasionales<br />
y —a la postre- banco de pruebas para otras empresas narrativas<br />
de mayor cuantía y envergadura.<br />
La verdad es que no sólo no tenía conciencia de con el cuento<br />
estar ejercitando mi aprendizaje de narrador, sino que —como digo—<br />
abominaba de esa idea y de esas intenciones subsidiarias, que me<br />
parecían una auténtica falta de respeto para un género tan difícil<br />
y ambicioso” (26)<br />
No es el momento de profundizar en el cuentista y en el papel que jugaba<br />
como “verdadero” o “falso” cuentista en estos años de posguerra> pero si hemos<br />
de resaltar que, cuando se habla de género menospreciado al referirnos al<br />
cuento, no están exentos de culpa todos aquel<strong>los</strong> aficionados, pues con su<br />
presencia -demasiado abundante—, y a la vista de sus trabajos que ofrecen una<br />
calidad no muy elevada por término medio> se ha difundido la idea de género<br />
asequible y se ha desvalorizado precisamente porque, al caer en la trampa de<br />
su engañosa facilidad, se sigue la corriente de considerar más y evaluar mejor<br />
lo que ofrece dificultad. Ante todo se cotiza la novela y en un puesto de<br />
inferioridad se coloca al cuento> a ese relato que con cierto matiz de<br />
subordinación “va encogiéndose” ante la figura> y constante punto de mira, de<br />
la narración por excelencia que viene a niaterializarse en la novela.<br />
Sin embargo, no deja de asombrarnos cómo después de unos años —bastante<br />
inmediatos a <strong>los</strong> cuarenta- de floreciente éxito se sigue durante esta década<br />
con la imagen de un cuento que no ha alcanzado la mayoría de edad, y para<br />
muchos representa el papel de hermano menor. Por ello, no son pocas las
64<br />
ocasiones en las que esta postura se manifiesta, como ocurre en una entrevista<br />
efectuada en 1946 a Concha Espina, en donde nos cuenta como comenzó su<br />
“verdadero camino” de escritora:<br />
Varios de esos cuentos se <strong>los</strong> llevó un hermano del gran don Marcelino<br />
Menéndez Pelayo a éste, con el ruego de que <strong>los</strong> leyese y<br />
diera su opinión. Don Marcelino <strong>los</strong> leyó y irte envió a decir así por<br />
su propio hermano: “Dile a esa señora que se deje de cuenticos y se<br />
ponga a hacer novela”. Y el gran maestro fue el que me señaló el<br />
camino. Sus palabras fueron para mí como una orden.” (2?’)<br />
Poco a poco el cuento se irá desprendiendo de su complejo de subalterno,<br />
y aparecerán cada vez en mayor número <strong>los</strong> defensores del género que denuncia-<br />
rán el injusto trato recibido, ya no sólo por <strong>los</strong> autores o lectores sino que<br />
inculparán también a <strong>los</strong> editores, directos responsables de su divulgación,<br />
aunque surgirá inevitablemente la referencia a la novela. Si la Guerra Civil<br />
viene a significar un lamentable suceso histórico> desde el punto de vista li-<br />
terario -y sobre todo referido al cuento- representa un desconcertante parén-<br />
tesis, tras el cual se inicia una lenta revitalización e independización del<br />
género. Después de mantenerse a flote durante <strong>los</strong> años cuarenta con el entu-<br />
siasmo de aquel<strong>los</strong> —escritores> críticos y unos pocos editores—, que siempre<br />
habían confiado en <strong>los</strong> valores absolutos del cuento> su verdadera y lentn<br />
ascensión, iniciada ya en <strong>los</strong> inmediatos años de la posguerra, se hace más<br />
patente en las siguientes décadas, en donde es frecuente tropezar con posturas<br />
que de alguna manera nos lo definen y muestran la situación esperanzadora para<br />
el género, como lo demuestran estos títu<strong>los</strong> tan significativos localizados en<br />
IranIa,: “Defensa del cuento”
66<br />
arrastra desde sus primeras manifestaciones, consistente en juzgarlo “dismi-<br />
nuido en importancia”:<br />
Los jóvenes escritores empiezan por cultivar un género, aparentemente<br />
fácil, que les produce la satisfacción de ver una obra terminada<br />
de un empujón o de varios impulsos tesoneros. Unos no pasarán<br />
de este primer estadio de la narración, sin asomarse siquiera al<br />
otro, más ambicioso y de largo aliento. Otros compaginarán el cuento<br />
con la poesía, con el poema de rapto inspirado y lenta, minuciosa<br />
decantación. Mientras hay quien deseniboca en la novela, algunos,<br />
muy pocos anclarán en el género definitivamente y de el<strong>los</strong> surgiran<br />
<strong>los</strong> maestros, <strong>los</strong> que dejaran unido su nombre a un género que ha<br />
dado nombres inmarcesibles a la literatura universal. Pero el género<br />
de la narración breve, disminuido en importancia por <strong>los</strong> editores<br />
y el público, seguirá teniendo siempre una gran vitalidad. Si<br />
escarbáis bien en las gavetas de un escritor en cierne o en plena<br />
madurez encontraréis un cuento, si es que no lo ha reunido con otros<br />
en una antología.” (26)<br />
Pero también en estas palabras de José Domingo advertimos algo muy<br />
importante que nos ayudará a definir y a delimitar un poco más la propia<br />
esencia del cuento, Nos referimos concretamente a la relación que muestra con<br />
la novela> por una parte, y a la alusión que hace a la poesía por otro lado<br />
El que se conecte con la novela viene siendo un hecho tópico en cualquier<br />
estudio que al respecto se haga, y no nos extraña; no obstante, aquí nosotros,<br />
al leer entre líneas, podemos aventurarnos y encadenar además todas esas<br />
conexiones con cualesquiera de <strong>los</strong> otros géneros que nos “cuenten” cosas. La<br />
novela sería el símbolo de todas las formas narrativas en prosa que guardan un<br />
estrecho parentesco con el cuento: la leyenda, el artículo de costumbres, la<br />
novela corta>....; en fin, todas con las que hemos comprobado y demostrado<br />
que configuran la gran marafia terminológica.<br />
Sin embargo> la otra alusión nos sorprende más 1 ya que nos pone en una<br />
misma línea de actuación a dos formas básicamente distintas: cuento—prosa y<br />
poesía—verso. Aunque hay más. Entra en escena un tercer elemento —el escritor,<br />
en este caso, pues antes aludimos al lector de sensibilidad especial— que con
66<br />
unas cualidades y aptitudes determinadas puede “compaginar” el cuento con la<br />
poesía, como si se tratase de manifestaciones distintas que arrancaran de una<br />
misma fuerza interior y base común. La conexión no es nueva, y ya doña Emilia<br />
Fardo Bazán nos decía que notaba una “particular analogía entre la concepción<br />
del cuento y la de la poesía lírica: una y otra son rápidas como un chispazo y<br />
muy intensas -porque a ello obliga la brevedad, condición precisa del cuento.<br />
Cuento original que no se concibe de súbitob no cuaja nunca. ‘2 . . ) Paseando<br />
o leyendo; en el teatro o en el ferrocarril; al chisporroteo de la llama en<br />
invierno y al blando rumor del mar en verano, saltan ideas de cuentos con sus<br />
líneas y colores> como las estrofas del poeta lírico, que suele concebir de<br />
una vez el pensamiento y su forma métrica” (29>,<br />
Quizá esta concepción rápida no sea lo único que <strong>los</strong> acerca, pues algu-<br />
nas características pueden compartirlas conjuntamente> y cuando hablamos de<br />
condensación, de instantaneidad o de compactibilidad emocional y estética, se<br />
justifica mucho mejor la proximidad entre el cuento y la poesía. Si bien la<br />
forma <strong>los</strong> diferencia, siempre se podrá recurrir a la “poesía narrativa” o al<br />
“poema en prosa” o al “cuento poético”, para recordarnos con esta terminología<br />
el acercamiento entre estos dos muy distintos modos literarios, muy diferen-<br />
ciadas maneras de creación, aunque en su configuración experimenten aspectos<br />
consustanciales a ambos. La cuspa surge y se adopta la forma más adecuada,<br />
pero siempre con el riesgo de <strong>los</strong> límites> de la brevedad, que se carga de in-<br />
tensidad y concentración.<br />
De todas las creaciones poéticas posibles quizá sea el “poema en prosa”<br />
el que esté más próximo al cuento, pero existe una “fórmula simplista” -en pa-<br />
labras de Mariano Raquero Goyanes— que nos permite diferenciar<strong>los</strong> con claridad<br />
y que consiste en lo siguiente: “cuando podemos resumir el asunto, el conteni-<br />
do de un relato breve en prosa indudablemen
6?<br />
te, estamos ante un cjj,e~ntQ. Cuando no sea posible o, por lo menos, no resulte<br />
fácil tal experiencia> puede suponerse que lo que tenemos delante es un pQem&<br />
e¡mpEn5~” (30). Por lo tanto es curioso comprobar como <strong>los</strong> separa el mismo<br />
rasgo que une el cuento a la novela y a todos <strong>los</strong> demás géneros que guardan<br />
entre sus páginas la anécdota, que “cuentan” Y es que ‘el cuento —nos dirá el<br />
mismo autor en otra ocasión- es un preciso género literario que sirve para<br />
expresar un tipo especial de emoción, de signo muy semejante a la poética,peflO<br />
que no siendo apropiada para ser expuesta poéticamente, encarna en una forma<br />
narrativa próxima a la de la novela, pero diferente de ella en técnica e in-<br />
tención. Se trata, pues> de un género intermedio entre poesía y novela, apre-<br />
sador de un matiz semipoético, seminovelesco, que sólo es expresable en las<br />
dimensiones del cuento” (31)<br />
Por otro lado> debido a estos matices de intensidad y de síntesis, también<br />
se ha querido, aunque con menos frecuencia, emparentar —salvando diferencias<br />
al cuento con el teatro, género que se distancia bastante de las manifestacio-<br />
nes épicas, y que tiene a su disposición unas técnicas complementarias al<br />
propio texto, que no están al alcance de ningún otro, Sin embargo, la forma<br />
<strong>los</strong> aproxima de tal manera, que resulta muchas veces difícil diferenciar, por<br />
ejemplo, al “cuento escénico” de la “obra dramática en un acto”, a no ser que<br />
aparezca de una forma explícita al acompañar al título; y si pensamos en la<br />
clásica estructura del cuento, dividida en la exposición, el nudo y el<br />
desenlace, queda aún más patente su relación con la cotidiana dramatización de<br />
la acción, a la que el teatro nos tiene acostumbrados. Aunque sus esfuerzos<br />
van dirigidos a metas distintas (materialización viva y necesaria de la obra<br />
en un escenario, por parte del teatro, mientras que esto no es esencial en el<br />
cuento), el dramaturgo y el cuentista trabajan de una manera habitual con el<br />
esquema, con el límite, con el resumen, con la concentración. Así, Medardo
Fraile escribe al respecto:<br />
68<br />
Teatro y cuento tienen un limite en su extensión. Esto les impone<br />
un ahorro de elementos y también una selección de el<strong>los</strong>, lo que implica<br />
una tensión abarcadora y crítica más intensa en el autor.Tea—<br />
tro y cuento están más interesados en sintetizar que en analizar o><br />
más difícil aún, en la síntesis analítica. El autor de teatro y el<br />
de cuentos tienen que revisar continuamente la labor hecha a medida<br />
que van avanzando hacia el final. Lo superfluo —incluso en frases y<br />
palabras; en ‘estilo”- se paga” (32).<br />
De cualquier manera, ya hemos apuntado que no es muy frecuente este tipo<br />
de relación. En la década de <strong>los</strong> cuarenta ni siquiera Mariano Baquero Goyanes><br />
cuando estudia el cuento decimonónico, hace alusión a esta forma literaria><br />
quizá porque no se detecta en la génesis del género actitudes equivalentes<br />
Así como veíamos que el cuento se asemejaba a la poesía en su concepción, con<br />
el teatro mantiene parecidos más bien formales, al prestarse técnicas, ya que<br />
ambos luchan contra limitaciones no sólo en la extensión, sino en cuestiones<br />
de personajes, acción> etc. como luego veremos. No obstante> por estos años se<br />
publican muchos trabajos que ilustran con su presencia esta afinidad, como El<br />
corazón despierta, de José Francés (DniI.nga, 29 de agosto de 1948> o EL&mor<br />
del gato y el perro> de Enrique Jardiel Poncela (DDUIflgQ, 8 de mayo de 1949),<br />
en donde están presentes la brevedad, el diálogo, <strong>los</strong> apartes> que hacen<br />
inevitable la indecisión a la hora de una posible distribución y separación de<br />
géneros. En otros relatos el subtítulo que les acompaña nos saca de dudas><br />
pero sigue manteniendo una alusión evidente a la referida conexión, como la<br />
inesperada, esperada “Cuento escénico”> de Antonio Urbe (Eantas.L&> 5 de agosto<br />
de 1945); Le~Zr&sIi.a. “Cuento dialogado”> de Francisco Javier Nartín Abril<br />
(LeZrna, agosto de 1945); o Avería en el 28 “Cuento de amor en cuatro esce-<br />
nas”> de Pilar de Abía
Carracedo, un cuento escénico, en un prólogo y seis jornadas.<br />
68<br />
A la vista de todas estas apreciaciones no queda lugar a dudas sobre la<br />
proximidad de determinadas manifestaciones de ambos géneros, y por ello no nos<br />
sorprende Jesús Fernández Santos, cuando años más tarde, al referir algunos<br />
aspectos acerca de su “generación” y del cuento español de la posguerra> se<br />
expresa en <strong>los</strong> siguientes términos:<br />
No sé si el cuento está o no en auge; ni. si se escriben más o menos<br />
que hace un lustro; ni si es más difícil o no que hacer novela.<br />
El cuento o relato corto o narración anduvo a medio camino entre el<br />
teatro y la novela y el cine por su parte -cierta clase de cine—,<br />
nació siempre de un cuento, de una idea, con agudo desenlace que la<br />
técnica —la forma de contarlo— daba carne y vida durante la hora y<br />
media” (33).<br />
Palabras estas que nos inducen a manifestar varias consecuencias,<br />
respecto a alguno de <strong>los</strong> aspectos que venimos tratando. En primer lugar,<br />
debemos resaltar que, aún después de la inmediata posguerra, se sigue dando<br />
vueltas y cuestionándose la dificultad del género, a pesar de que “hace un<br />
lustro” sobre esto ya se manifestaba ‘Clarín’> cuando estudiaba <strong>los</strong><br />
Agi¿aL.~rtea de Palacio Valdés:<br />
No diré yo, como cierto crítico> que es más difícil escribir un<br />
cuento que una novela, porque esto es relativo, como decía D. Hermógenes<br />
1.<br />
Siempre que se habla de las dificultades de un género literario,<br />
recuerdo lo que decía Canalejas, mi querido e inolvidable maestro<br />
de literatura, a un discípulo que aseguraba, guiándose por la enseñanza<br />
de algunos preceptistas, ‘<br />
en el cual, por cierto,se han hecho célebres muchos escritores<br />
antiguos y modernos> que no hay para qué citar, pues bien conocidos<br />
son de todos”
2u<br />
En segundo lugar, se plantea una serie terminológica —cuento, relato<br />
corto, narración—, que nos demuestra cono la marafia sigue aún sin deshacer,<br />
puesto que no es una serie descendente, ni ascendente, sino que aparece una<br />
enumeración coordinante> en donde <strong>los</strong> términos se ofrecen con una carga fun-<br />
cional y conceptual idéntica. Al situar<strong>los</strong> en un mismo plano, su empleo resul-<br />
tará de una mera elección indiscriminada por parte del consumidor,<br />
Y en tercer lugar, se vuelve a considerar al cuento cono género<br />
intermedio, colocado “a medio camino” —en esta ocasión, entre el teatro y la<br />
novela—, como si, desde su posición y situación> se mantuviera entre varios<br />
puntos de referencia, a una distancia lo suficientemente moldeable para que<br />
aumente o disminuya a capricbo de la moda literaria, o según voluntad y<br />
aptitud del escritor. De cualquier manera y en cualquier momento> entre esos<br />
puntos se encontrará, casi de una forma inevitable, aquel que representa a la<br />
novela> pues bien sabemos que guardan un parentesco histórico —cuento<br />
literario y novela florecen conjuntamente en el siglo XIX> en donde <strong>los</strong> mejo-<br />
res novelistas serán también <strong>los</strong> mejores cuentistas—, además de utilizar estos<br />
géneros narrativos una misma forma expresiva> aunque presenten diferentes<br />
técnicas.<br />
No obstante, al hablar de “una misma forma expresiva” tendríamos que dar<br />
entrada a la novela corta, como elemento inmediatamente superior al cuento en<br />
el escalafón de <strong>los</strong> límites, ya que —como nos dice Gregorio Marailón— “la<br />
invención es la misma; igual la técnica; y van dirigidas a <strong>los</strong> mismos<br />
lectores, Podríamos citar cuentos de <strong>los</strong> grandes escritores nombrados (Guy de<br />
Maupassant, Blasco Ibáflez, Maurois) que con la simple adición de cosas<br />
accesorias —descripciones> divagaciones, personajes secundarios— serían<br />
novelas cortas; y, con un esfuerzo más> novelas a secas, el “ronan”, la novela<br />
larga” (35). Pero si de aumento y ampliación de límites se trata aquí, también
91<br />
el mismo crítico nos propone el caso contrario; ya no seria pasar del cuento a<br />
la novela a base de sumar elementos accesorios, sino de reducir<strong>los</strong> y llegar a<br />
<strong>los</strong> breves límites del cuento. Así, “al leer una novela larga, como esas que<br />
propugnan ahora <strong>los</strong> norteamericanos para amenizar durante varias semanas el<br />
viaje diario de la casa al trabajo> o para distraer toda una vacación sin<br />
poner más que un solo volumen en la maleta, lo primero que se nos ocurre<br />
pensar es que todo ello, que puede estar muy bien, cabría holgadamente en<br />
veinte páginas, es decir, en las dimensiones de un cuento”.<br />
Sin embargo, resulta demasiado simplista cifrar y valorar todas las<br />
diferencias existentes por un compendio o una disminución de elementos, cuando<br />
sabemos que más que alejar<strong>los</strong>, <strong>los</strong> aproxima. pues> al ahondar en las raíces<br />
genealógicas, encontramos al cuento como primera manifestación literaria de lo<br />
que, andando el tiempo, había de crecer hasta convertirse en novela. Por ello<br />
es constante su referencia, e incluso muchos de <strong>los</strong> aspectos que se le<br />
atribuyen al cuento derivan de su enfrentamiento con la novela. Cuento y<br />
novela han viajado paralelamette,y ante problemas concretos han actuado de<br />
forma diferente> en busca de soluciones distintas que se acomoden a sus<br />
respectivos márgenes, que <strong>los</strong> identifican a la vez que <strong>los</strong> independizan,<br />
puesto que “el cuento literario —en palabras de Edelweis Serra— tal como lo<br />
concebimos hoy . • es una estructura de intrínseca validez> una criatura<br />
independiente dentro del área vasta de la narrativa, donde su deslinde catego—<br />
rial es practicable precisamente por su ser y existir autónomos frente a la<br />
novela” (36).<br />
SI hemos seleccionado la opinión de esta autota es porque, precisamente<br />
ella, mantiene todos <strong>los</strong> rasgos que asigna al cuento a través de una estrecha<br />
pugna con la novela, aunque no deja de chocarnos como mantiene la teoria de la<br />
independencia de ambos géneros por medio de continuas alusiones y comparaciO’
72<br />
nes. Así, poco antes de enunciar las conclusiones arriba reflejadas, nos habla<br />
de la brevedad, <strong>los</strong> límites y la subordinación de las partes del cuento, en<br />
estos términos:<br />
El cuento es construcción y comunicación artística de una serie<br />
limitada de acontecimientos, experiencias o situaciones conforme a<br />
un orden correlativo cerrado que crea su propia percepción cono totalidad.<br />
El cuento es, pues, un limitado continuo frente al ‘ilimitado<br />
continuo’ de la novela, según Lulcács: las partes o unidades<br />
narrativas no son independientes y autónomas caen en el orden de<br />
la subordinación y no constituyen nada sino en la totalidad. La expansión<br />
así como la redundancia en la cadena comunicativa son limitadas,<br />
en tanto gozan de Ilinitación en la novela” (pág. 11).<br />
No sólo es esta autora la que sigue la táctica de la referencia para<br />
llegar a conclusiones más o menos válidas, sino que dentro de la crítica más<br />
reciente también encontramos semejantes procedimientos, como es el caso de<br />
Michael O’Toole, cuando defiende la unidad estructural del cuento, siguiendo<br />
<strong>los</strong> pasos de Poe y de su “efecto único”:<br />
El cuento, como el sueño la anécdota, el cuento de hadas y la<br />
baladase disefia para consumirlo de una sentada de modo que la unidad<br />
de su forma es crucial para su definición: esta es centrípeta.<br />
Las formas de la novela también tienen un centro —una relación> un<br />
personaje, un estado mental o una idea fi<strong>los</strong>ófica— pero la novela<br />
tiende a ser centrífuga La característica fundamental del cuento<br />
como género, es la compactibilidad. la unidad y la coherencia de su<br />
estructura” (37).<br />
O el caso del gran escritor argentino Julio Cortázar, que, para hacer<br />
más tangible <strong>los</strong> límites físicos de ambos géneros, acude a una ingeniosa con-<br />
frontación al decir que “la novela y el cuento se dejan comparar analógicamen-<br />
te con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es en<br />
principio un ‘orden abierto’ novelesco, mientras que una fotografía lograda<br />
presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido<br />
campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estétí—
73<br />
caniente esa limitación (. , , ) Mientras en el cine, como en la novela, la capta-<br />
ción de una realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo<br />
de elementos parciales> acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una sín-<br />
tesis que dé el ‘clímax’ de la obra, en una fotografía o un cuento de gran ca-<br />
lidad se procede inversamente> es decir que el fotógrafo o el cuentista se ven<br />
precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean aigntLIz.<br />
~.ttSQa, que no sulamente valgan por sí mismos sino que sean capaces de actuar<br />
en el espectador o en el lector como una especie de ap~.rtuza, de fermento que<br />
proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de<br />
la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento” como anunciamos más arribas desde sus<br />
orígenes es inevitable el contraste. Si ya en el siglo XIX, época de esplendor<br />
para el género> es frecuente en textos de ‘Clarín’ o la Pardo Bazán, el estu-<br />
dioso de <strong>los</strong> años cuarenta también hace uso de él y como resultado inmediato<br />
les llama la atención la apariencia externa, el formato, la brevedad, que adi-<br />
vinan extensible y proyectable hacia “esferas superiores”, aunque valoran (39)<br />
—sólo algunos- la independencia y madurez del género> al que consideran resul-<br />
tado de un especial cultivo de <strong>los</strong> procedimientos literarios más utilizados en<br />
la narrativa. Decía Josefina Romo:<br />
“Captar un paisaje, una personalidad, un problema en breves líneas,<br />
he ahí el secreto> la gracia breve del cuento. En todo cuento hay<br />
que valorar no lo que es, sino lo que pudo ser> tanto mejor cuanto<br />
silueta> embrión, esquema de obra de más extensas posibilidades.<br />
Pero tal vez el relato corto nuestra su auténtico valor cuando,<br />
cuajado y pleno como un fruto maduro, da la sensación de algo<br />
completo incapaz de un imposible alargamiento o de una indeseable<br />
profusión, a la manera de algunos deliciosos cuentos de Maupassant.<br />
(. , ,<br />
Estas pequeñas obras: relatos, cuentos, más aún que la novela,<br />
necesitan la perfección y la gracia del estilo, ya que el lector,<br />
reducida su atención a unas pocas páginas, se detiene más en el<br />
pormenor y en el detalle”
74<br />
Puesto que conocen el valor impreciso de <strong>los</strong> límites del cuento —de ahí<br />
uno de <strong>los</strong> puntos que justifican el estado confuso de la terminología<br />
empleada—, no pueden cifrar todos sus argumentos sobre una base no firme, por<br />
aquello de ese cuento que crece y de pronto se hace novela, Reconocen la bre-<br />
vedad como un rasgo más, no el único, que ayuda a definir al género; y en esas<br />
“exiguas proporciones —nos dirá ‘Azorín’ hacemos tres partes: la primera ha de<br />
ser para la exposición; la segunda para la demostración —tal como sucede en la<br />
oratoria— y la tercera para el desenlace. En tan breves términos ha de estar<br />
contenida la emoción, la sorpresa y el encanto o desencanto del final” (41).<br />
La forma, la limitada estructura, será el soporte de la riqueza temática<br />
que caracteriza a este tipo de relatos. Pero si bien —cono en otro lugar de<br />
nuestro trabajo prolundizareflOs se recurre para su confección a unos<br />
procedimientos técnicos, que están al alcance tanto del novelista como del<br />
cuentista, resulta que no parece haber más diferencia que la puramente cuanti-<br />
tativa en el empleo de estos recursos literarios, junto con el especial trato<br />
que dimana, lógicamente, de <strong>los</strong> márgenes físicos. Por ello, cada vez se rea-<br />
firman más en la idea de la existencia de una técnica adaptada a sus caracte-<br />
risticas, como manifestaba Samuel Sos:<br />
Pero el cuento, que al lector se le presenta sin fórmula ni técnica,<br />
también tiene su técnica y su ecuación. Los modales sencil<strong>los</strong><br />
de sus personajes> ingenuamente ma<strong>los</strong> o buenos,entratian la dificultad<br />
seria de las cosas que parecen transparentes. (. , ) El novelista<br />
reconstruye el suceso sin dictaminar sobre él. El tema se plantea<br />
o> al menos> debe plantearse sin alcanzar la etapa del fallo,<br />
mientras que en el cuento es imprescindible lo normativo. De aquí<br />
que el método más fecundo para la novela sea el analítico” (42).<br />
Una técnica, que además de basarse en la cantidad de <strong>los</strong> medios<br />
utilizados, que, al compararse con <strong>los</strong> que han necesitado otros géneros<br />
próximos, siempre aparecen en memor cantidad~ ya que “la novela corta, como
75<br />
el cuento tiene su peculiar arquitectrura” según Juan Antonio Zunzunegui,<br />
quien añade que “la novela larga requiere más, Recesita junto al personaje<br />
protagonista, paisaje, clima, sujetos accesorios, psicología, anécdota,<br />
detalle, erudición, adornos. Es un orbe cerrado, una obra orquestada, como una<br />
sinfonía. Por eso es necesaria e imprescindible la armonía total” (43). Una<br />
técnica> decíamos, que no se reduce sólo a esto, sino a la utilización de unos<br />
<strong>temas</strong>, argumentos> asuntos, de singular índole, que se enmarquen en forma de<br />
cuento y no admitan fácilmente su ampliación novelesca, pues “es la calidad de<br />
<strong>los</strong> <strong>temas</strong> -en palabras de Mariano Raquero Goyanes (44)—, más que las dimensio-<br />
nes, la que podría servir de clave con que diferenciar la novela del cuento y<br />
la novela corta. pero no cabe la menor duda que sus virtudes<br />
-como las virtudes del cuentista— radican en el enfoque característico, que<br />
proyecta una especial luz y sombra sobre la narración. El cuento es como la<br />
buena o mala sombra de una vida particular, de un personaje, de una ciudad, de<br />
un estado de ánimo . . .“, Todo se reduce a ese solo latido, a esa sola acción,<br />
que contrasta con la suma de acciones, de anécdotas, de acontecimientos y<br />
tensiones que ofrece la novela,<br />
Todo en el cuento viene a reducirse a una sola tensión, donde se<br />
compaginan muchos de <strong>los</strong> aspectos —unos propios y otros prestados—, que se le<br />
han ido atribuyendo a lo largo de su existencia> pero que juntos configuran su<br />
naturaleza> gracias a ese “enfoque característico”, que permite la mezcla y la
76<br />
diversidad, Matices que se recogen en las siguientes palabras de Ema<br />
Brandenberger, con las que, a modo de resumen, define al cuento como mixtura<br />
resultante de diversos géneros literarios:<br />
Sin embargo, creo que las conclusiones a que hemos llegado -que<br />
tanto lo lírico como lo épico, lo dramático y lo teórico forman<br />
parte de la naturaleza del cuento y que es precisamente de su mezcía<br />
de lo que nace cada cuento concreto—permitirán resolver satisfactoriamente<br />
algunos de <strong>los</strong> enigmas que hasta ahora envolvían el<br />
fenómeno denominado cuento literario, Esto explica, por ejemplo, su<br />
casi infinita variedad de formas, pues donde se mezclan cuatro distintas<br />
posibilidades de expresión literaria, las variantes resultan<br />
casi inagotables.<br />
Y la más bien resignada definición:”El cuento literario es lo que<br />
cada autor hace de él”, deja de ser una broma> y se convierte en la<br />
sencilla constatación de una realidad que se explica en parte por<br />
esta mezcla, Esto no quiere decir tampoco que el cuento alcance en<br />
el futuro la fórmula óptima,a la que se pudiera considerar clásica,<br />
Su característica estriba en que la mezcla se realiza cada vez de<br />
manera distinta y que constantemente ofrece nuevas sorpresas. Pero<br />
lo más importante es> sin duda, que ahora podemos comprender por<br />
qué fracasaban todos <strong>los</strong> intentos de determinar la naturaleza del<br />
cuento partiendo de las fronteras que lo separan de <strong>los</strong> demás géneros<br />
literarios, pues <strong>los</strong> puntos en común y las conexiones que aquél<br />
pueda tener con <strong>los</strong> otros géneros forman parte precisamente de su<br />
esencia” (46),<br />
Pero si encontramos dificultad a la hora de descubrir y delimitar la<br />
frontera con otros géneros literarios, no resulta así el apreciar que estamos<br />
ante una forma narrativa, cuya categoría literaria es independiente de<br />
cualquier referencia, aunque gracias a ella conozcamos mejor sus propias señas<br />
de identidad, marcadas por la riquísima variedad de matices, formas y <strong>temas</strong>~<br />
que hace del cuento un género sorprendente. Así Medardo Fraile, con el<br />
entusiasmo y la pasión del cuentista, dirá:<br />
“En resumen, un cuento me parece lo más fino y personal> lo menos<br />
manchado que puede hacer un escritor, Quiero decir finura literaría,<br />
y cuando hablo de manchado me refiero a manchas de conciencia.<br />
El cuento es sincero siempre, hasta resultar fantástico y descabeliado<br />
y apura la verdad tanto que resulta pueril. Es esforzado, ya<br />
antes de nacer, porque busca al niño en el hombre —por eso muchas
77<br />
veces se pierde—, y tan generoso> que sólo pretende, a veces, hacer<br />
reír a su papá. El cuento no es necesariamente risueño, pero guarda<br />
siempre algo de risa, aunque sea dentro de una lágrima. El cuento<br />
—que nos hace meditar con suavidad y nos muestra el mundo como<br />
desde una vidriera policromada— camina con soltura por el corazón y<br />
la metafísica. La realidad en el cuento, se sirve de la fantasía<br />
para ser real más hondamente. Para decirnos lo que él cree la verdad,<br />
miente todo lo posible, como el amor. El cuento es tan sorprendente><br />
que hasta puede no ser así. Pero creo de verdad que el<br />
escritor que hace un buen cuento moja su mano en agua bendita y se<br />
limpia de pecados veniales” (47),
MCI AS<br />
78<br />
(1) Entre otros estudios podemos citar:<br />
Cleanth BrooKs y Robert Fenn Varren, Understandlng Fiction, New York,<br />
Appleton Century—Crofts, 1943.<br />
Horacio Quiroga, Obras inéditas y desconocidas, Montevideo, Arca, 1967<br />
páginas 86—88, Nos referimos concretamente a su famoso<br />
“Decálogo del perfecto cuentista” que apareció el 27 de febrero de 1925.<br />
Mariano Baquero Goyanes, El cuento espa?lnl en el siglo XIX~ Nadrid,CSIC,<br />
1949.<br />
“Los imprecisos límites del cuento”> EexI&t~,da<br />
la <strong>Universidad</strong> de Oviedo> 1947.<br />
‘EI cuento popular espallol”> ArLcz, marzo-1948,<br />
en ~l último round<br />
México, Siglo XXI, i969, 44 ed, 1974, Pp. 59—82.<br />
Car<strong>los</strong> Mastrángelo El cuento argentino. Contribucián al conocimiento de<br />
~u historia. teoría y práctica, Buenos Aires, Hachette~ 1963,<br />
Mario A, Lancelotti, Le Poe a Kafka: para una teoría del cuento, Buenos<br />
Aires, RUt, Universitaria, 1965.<br />
Raúl Castagnino, Cuento-Artefacto y Artificios del Cuento> Buenos Aires,<br />
Moya, 1977.<br />
Edelweis Serra Tipolog 1967,<br />
Teoría y técnica del cuento, Buenos Aires,<br />
ltaryniar, 1979,<br />
Ema Brandenberger, Estudios sobre el cuento espa~ol contemporáneo<br />
Madrid> Editora Nacional, 1973.<br />
Medardo Fraile, “El cuento y su categoría literaria”, Informaciones<br />
Madrid, 22 de octubre de 1955.<br />
Cuento Espafol de Posguerra,
‘79<br />
Juan Bosch, Teoría del cuento> <strong>Universidad</strong> de <strong>los</strong> Andes, MéridaVenezue—<br />
la, 1967.<br />
Eduardo Tijeras, Ultimos rumbos del cuento espaflol> Buenos Aires Coluniba<br />
1969.<br />
Relato breve en Argentina, Madrid Ediciones Cultura<br />
Hispánica, 1973.<br />
Etc,<br />
The ?hi<strong>los</strong>ophy of the Short—Story”, ~h~rL.Stons<br />
fl&2ri~> Edited by Charles E. ¡lay. Ohio University Press, 1976.<br />
Mark Schorer, The Story: A Critical Antology, New York Prentice Hall,<br />
1950,<br />
Nornian Friedman, Fron and Meaning in Fiction, the tfniversity of Georgia<br />
Frese, 2975.<br />
“What MaRes a Short Story Short”, en Sbort Stnry Theories<br />
Edited by Charles E. May. Ohio University ?ress, 1976.<br />
Michael O’Toole, Structure. Style and Interpretation tu the Russian<br />
~Iflry>New Haven> Yale University Press, 1982.<br />
lan Reíd, The Short Story, London, Methuen, 1977.<br />
Mary Louise Pratt, “Ihe Short Story: The Long and The Short of it”<br />
2n~±t~a, 10, June, 1981<br />
lrving Howe, Short Shorts~ An Anthology of the Shortest Stnries New York<br />
Santan Books, 1983.<br />
Edgar Alían Poe> Tbe Complete Works of E.A.Poe, edited by James AHarrí—<br />
son, y, XI, New York, AXS Press, 1965,<br />
Qb~.eiupr~a. Traducción y notas de Julio Cortázar.<br />
Ediciones de la <strong>Universidad</strong> de Puerto Rico. Madrid, Revista<br />
de Occidente, 1956.<br />
CtÁen.tQ~, Prólogo y notas de Julio Cortázar, Madrid,<br />
Alianza Editorial, 197o.<br />
Klaus Loderer, Die Kurzgeschichte Ms Literarieche Form, Wirkendes Wort,<br />
8, 1957—58,<br />
Josef MúlIer> Movelle und Erzáhlurg> Estudes gernianiques 16, 1961.<br />
Karl Moritz, Novelle uná l{urzgeschichte. Texte zu ihrer Rntwicklun.g und<br />
Tha~riñ. Fráncfort del Meno, 1966.<br />
Etc, ...<br />
(4) No es este el momento de detenernos en profundidades de preceptiva de<br />
teoría literaria, ya que tampoco es el objeto de nuestro estudio. No obstante><br />
hacemos referencia al valioso libro de Gabriela Mora, EÁcIQnnnaI<br />
cuento~ de la teoría general y de su práctica en Hispanoamérica,
80<br />
cuento. Aunque se centra en la producción cuentística de estos paises><br />
muchas de las teorías recogidas son válidas para su aplicación al cuento<br />
en general.<br />
(5) Gabriela Mora, Obr. cit. , pág. 84.<br />
(6) No olvidemos que el narrador no siempre tiene que coincidir con el autor,<br />
y de aquí nacería la dualidad narrador—autor junto a narrador—perso<br />
naje. El narrador, al que nos referimos en esta ocasión, se identifica<br />
con el autor, que actuaría como emisor. Autor—emisor y lector-receptor<br />
formarían estos dos elementos extratextuales,<br />
será la novela el punto de referencia más<br />
frecuente en el que se van a basar muchos estudios sobre el cuento, por<br />
ser considerada aquella el género narrativo por excelencia.<br />
prosista (Notas de lectura)”, en<br />
UZ~rnZn.ra, Tomo VI, n2 16—17—18, Julio—Diciembre 1949, pág. 202. tomo II, pág. 967).<br />
(15> Medardo Fraile> “El cuento y su categoría literaria”, Informaciones<br />
Madrid, 22 de octubre de’1955.<br />
(16) Juan Antonio Cremades, en “Cuentos, muchos cuentos”, La Estafeta Lite<br />
(1’7)<br />
rnrla, nQ 22, 28—11—1945, p,§.<br />
Tanto las palabras de Fernando de Soto, como las de José Sanz y Díaz,<br />
también aparecen en las respuestas que dan a las preguntas “¿Se escriben<br />
cuentos actualmente?” “¿Se publican muchos?”> que se recogen bajo el titulo<br />
antes citado “Cuentos, muchos cuentos”.<br />
Mariano Baquero Goyanes, El cuento espaf~ol en el siglo XIX, Pp. 14-15.<br />
(19) También las declaraciones de Francisco Melgar están recogidas en<br />
“Cuentos, muchos cuentos’>,<br />
(20) Mariano Baquero Goyanes, “Sobre la novela y sus limites”, ALbDL, tomo<br />
XIII, Junio—1949, nQ 42, Pp. 14—15.<br />
p, 28 y es. Resefla efectuada por 14. BaquerO<br />
Goyanes en El cuento español en el siglo XIX, 1949, p. 120,<br />
(25) Fernando de Soto> en “Cuentos, muchos cuentos”, ya cit,
sí<br />
In~n1&, n 2 495, febrero 1988<br />
página 22.<br />
In~ifl&, n2 319 1973, p. 5.<br />
(29) Emilia Pardo Bazán, Prólogo a Cuentos de amor, pp. 9—10.<br />
(30) Mariano Baquero Goyanes, Qué es el cuento Buenos Aires> Editorial Co—<br />
lumba, 1967, pág. 41.<br />
(31) Mariano Baquero Goyanes, El cuento español en el siglo XIX, página 149.<br />
No sólo Mariano Baquero ha hecho hincapié en esta relación cuento—poesía<br />
en <strong>los</strong> años de posguerra> sino que otros autores también la han tratado<br />
y defendido, como Julio Cortázar en “Del cuento breve y sus alrededores”<br />
(1969), Charles May en “Ihe unique effect of de short story: A reconsí—<br />
deration and an example” etc. De hecho, cuando 1n~u1a, al cabo de <strong>los</strong> tres años de su<br />
aparición, decide publicar cuentos entre sus páginas, Enrique Canito en<br />
el n~ 36 (15—diciembre—1948> p. 2) hace una defensa del cuento y procla—<br />
ma el propósito de “alentar un género demasiado injustamente abandonado”<br />
y añade: “Pensamos en esa forma de cuento que concentrando el relato exterior<br />
en sus elementos esenciales, pueda sugerir mejor un ambiente o un<br />
contenido emotivo y alcanzar en ocasiones> si la pluma del escritor es<br />
feliz, las regiones de la poesía”.<br />
No obstante, no todos apoyan esta relación, y un año antes a las palabras<br />
de Enrique Canito, también en In~iL.& Camilo José<br />
Cela, al tartar de definir a la novela, llega a decir que “cuando se<br />
obstinan en hacernos ver que el cuento es un algo intermedio entre el<br />
poema en prosa y la Novela> caen en el pecado del fraude”. En carta de Medardo Fraile escrita a Ema Brandenberger, con fecha de 9<br />
de febrero de 1970. Reseñada en el libro de Ema, ~studios sobre el<br />
cuento español contemporáneo, p. 228.<br />
“un cuento de cine” por Luis<br />
López - Motos (D~1ngu, 18-diciembre—194§), El misterio del Hotel Males<br />
1±2, “película a la americana”, por Jorge María de Abreu 8—junio<br />
—1940), o Paz a <strong>los</strong> vivos> “cuento cinematográfico” por Piedad de Salas<br />
(M~d.±iw~, 8—agosto—1943),<br />
En segundo lugar hay algunos relatos que han utilizado varias de las<br />
técnicas propias del cinematógrafo, cono <strong>los</strong> saltos temporales —adelante<br />
y atrás- en la expresión narrativa, o el desarrollar pequeñas secuencias<br />
que nos ofrecen breves pinceladas impresionistas, con las que se construye<br />
el todo, como resultado de la suma de cada una de ellas,Sin ir más
62<br />
lejos Pablo Cabañas, en Cuadernos de literatura (tomo Y, n 2 13—14—15,<br />
enero—junio 1949), nos habla de la influencia del cine en la técnica de<br />
Jorge Campos, sobre todo en su narración corta En nada de tiempo<br />
Y en tercer lugar, no podemos olvidar que algunos autores de cuentos<br />
han estado en contacto con el asombroso mundo del cine, colaborando con<br />
su presencia y talento en el desarrollo y evolución de la industria<br />
cinematográfica. Resaltemos la capacidad creadora de Wenceslao Fernández<br />
Flórez, que con adaptaciones de novelas y cuentos, además de sus diálogos<br />
y guiones originales, ha dado buena muestra de ello. (En relación al<br />
contacto de Vi. Fernández Flórez con el cine> podemos encontrar abundandantes<br />
datos en <strong>los</strong> artícu<strong>los</strong> que se recogen en el sumario de la conmemoración<br />
que del primer centenario de su nacimiento —1885—1985 hizo el<br />
Ayuntamiento de la Coruña: “Una aventura de cine”> por José Lozano Ma—<br />
neiro; “Fendetestas y el cine gallego”, por Miguel Gato; o “Filmografía”<br />
por José Lozano). Podemos añadir el trabajo de Car<strong>los</strong> Fernández Cuenca,<br />
“Fernández Flórez y el cine” Cuadernos de Literatura III, 1948, pp. 39—<br />
53.<br />
(Véase sobre la concreta relación cine—literatura en nuestro entorno las<br />
contribuciones de Rafael Utrera: “Modernismo y 98 frente a cinematógrafo”<br />
Sevilla, <strong>Universidad</strong>, 1981. y “Cinematografía y literatura española:<br />
aproximación histórica en lo artístico, estético y narrativo”, S~5LL~Z~<br />
de análisis e investigaciones culturales, n9 12, pp. 43—56> Madrid, Ministerio<br />
de Cultura, julio—Septiembre, 1982).<br />
noviembre 1962-febrero 1963
83<br />
sería el artículo de costumbres, del<br />
que hablamos al comentar la confusión de términos y conceptos existente<br />
en la época.<br />
(47> MedaÑo Fraile> “El cuento y su categoría literaria”> ya cit
CARACTERISTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES<br />
85<br />
PUBLICACIÓN<br />
Tradicionalmente -y por supuesto, en estos aftas de la inmediata posgue-<br />
rra-, el cuento literario está muy ligado a la publicación periódica en pren-<br />
sa, tanto en diarios como en revistas de aparición menos frecuente conside-<br />
rada, como veremos, una de las más sólidas bases que sustentan esta manifes-<br />
tación literaria; aunque no debemos olvidar la otra posibilidad que se le o—<br />
frece a las autores de cuentos, el libro, resultado de una agrupación de va—<br />
ríos ejemplares, que presentan, en términos generales, uno o varios puntos en<br />
común, bien porque compartan el mismo personaje, o mantengan una semejanza<br />
temática, .., o simplemente porque todos pertenezcan a un mismo autor. Por ello<br />
nos centraremos en la prensa, en primer lugar, y luego hablaremos de la reco-<br />
pilación de relatos en volúmenes y de las distintas maneras de elaborar un<br />
libro de cuentos.<br />
PERIÓDICOS Y REVISTAS<br />
Desde el siglo XIX —etapa, como sabemos, de las más brillantes para este<br />
género— el cuento ha estado muy relacionado con todo tipo 4e publicaciones<br />
periódicas En el primer tercio de siglo el relato breve tiene una gran acep-<br />
tación y el entusiasmo aumenta gracias a la aparición en 1908 de HLSn&LIfl<br />
3~inauiaL’, publicación fundada y dirigida por Eduardo Zamacais, gracias a la<br />
cual renace en el gran público el amor al género narrativo.<br />
Alboreaba el siglo actual. En <strong>los</strong> círcu<strong>los</strong> literarios comenzó a<br />
hablarse de una próxima publicación hebdomadaria, que difería de las<br />
entonces en boga —SiAL 4J~gLQ y L~xnUILmd&-. Nada de actualidad<br />
gráfica ni de croniquillas y cuentos breves. Cada número contendria<br />
un solo ejemplar novelesco, suscrito por las más prestigiosas firmas,<br />
ilustrado en bicolor y en formato análogo al de aquellas revis—
86<br />
tas, Y el 19 de enero de 1907 apareció El Cuento Ser’aral profusamente<br />
anunciado en la Prensa y en artísticos affiches”. La idea,<br />
sin ser nueva, era, evidentemente, renovadora. Tratábase de aclimatar<br />
en Espafla la “nouvelle” francesa, tan difundida allende el Pirineo<br />
novela de escasas dimensiones para formar un volumen; pero<br />
bastantes para desarrollar intensamente un asunto, sin las páginas<br />
de relleno que suelen ser obligado recurso para “hinchar” un folleto<br />
hasta convertirlo en libro.<br />
El público respondió desde el primer momento, y a <strong>los</strong> autores les<br />
agradaba ponerse en contacto con la multitud. Los que empezábamos a<br />
literatear por aquel entonces sabíamos que La aparición de la firma<br />
en Pl Cuento SeTnanal era el espaldarazo de novelista, y brujuleábars<br />
hasta conseguirlo.”
8?<br />
De esta forma en la década de <strong>los</strong> cuarenta de nuevo vemos al relato bre-<br />
ve a expensas de la atención que le presten <strong>los</strong> directivos de la Prensa y de<br />
la cabida que le reserven las publicaciones. Su futuro depende en gran parte<br />
de ello, Pero, como seflalábamos arriba, el panorama había cambiado y por sa-<br />
turación la narración de escasas dimensiones atraviesa una especie de compás<br />
de espera envuelta en la desorientación propia de la época.<br />
• ) en la Prensa espaflola de hoy, salvo raras excepciones, no se<br />
concede interés al cuento, que hace unos af<strong>los</strong> era adorno indispan—<br />
sable de todo rotativo bien hecho, cono ocurre, por ejemplo, en <strong>los</strong><br />
grandes diarios de París.”
68<br />
se enfrenta tanto con la buena o mala predisposición de <strong>los</strong> editores y direc-<br />
tores de periódicos o revistas, como con la moda literaria predominante -no<br />
decantada en principio por el cuento—, que por otro lado propicia, ahora más<br />
que nunca, la continua valoración de la calidad del escrito, causa suficiente<br />
para impedir su aparición en muchas ocasiones -más de las deseadas y menos de<br />
las que en realidad se deberían haber hecho-.<br />
Como las columnas de <strong>los</strong> periódicos son <strong>los</strong> lugares más indicados<br />
para que vaya a parar a ellas toda la producción garbosa delicada,<br />
sensible de <strong>los</strong> cuentistas de vocación, estos se han retraído dedicándose<br />
a otros géneros literarios más de moda como la biografía<br />
breve, el ensayo o la crónica y el cuento ha decaído, se ha creado<br />
en torno suyo una especie de círculo vicioso del que es muy difícil<br />
que salga, a no ser que se haga precisamente lo que ahora no se hace<br />
suficientemente, que es publicar cuentos. Y sobre todo, buenos<br />
cuentos, de quienes demuestren saber lo que es escribir cuentos.’<br />
(5)<br />
Hemos hablado de dos puntos esenciales para comprender aún más la publi-<br />
cación de cuentos en esta época: la moda y la calidad. Quizás sean estos dos<br />
motivos <strong>los</strong> puntos claves para justificar por estos afios a un género litara—<br />
río que intenta una continuidad y que lucha por una dignidad. Sabemos que se<br />
escriben muchos cuentos, pero no todos se publican, y a pesar de ello algunos<br />
opinan que se debe potenciar más la calidad de lo escrito que la cantidad de<br />
lo publicado.<br />
Yo no me atrevería a decir que no se escriben cuentos. Más bien<br />
creo que se escriben muchos ... .)<br />
Respecto a la publicación, creo que se publican más de <strong>los</strong> necesarios<br />
para pasar el rato, y menos de <strong>los</strong> precisos para mantener<br />
este género con altura y dignidad.’
es<br />
que no hay buenos cuentistas, o que <strong>los</strong> que pudieran serlo prefiex-en<br />
escribir artícu<strong>los</strong> o novelas.”
SL><br />
suele mostrarse propicio al cuento”. La clave estará en desentraitar el propio<br />
concepto de “revista” y “periódico”. Si acudimos al Diccionario de la Real<br />
Academia leemos que “revista” es “publicación periódica por cuadernos, con<br />
escritos sobre varias materias, o sobre una sola especialmente’, y que “pe-<br />
riódico” es “Adjet, Dícese del impreso que se publica periódicamente. úsase<br />
más como sustantivo masculino.” De esta forma, “periódicos” pueden ser <strong>los</strong><br />
dos, pero nos inclinamos a creer que el segundo término está empleado como<br />
sinónimo de ‘diario”, rotativo bien distinto físicamente de la “revista grá-<br />
fica”, que hace un mayor alarde de presentación y cuida más <strong>los</strong> detalles de<br />
edición, en cuanto a la calidad del papel, la tipografía, el uso de tinta de<br />
diferente color, mayor profusión de fotografías y dibujos, etc. Entonces ¿hay<br />
contradicción? Pensamos que no y la realidad de la época nos lo confirma, ya<br />
que hay muy pocos periódicos, diarios, que en sus páginas inserte un relato<br />
breve —AS, Arrtb&, . , . y no siempre— Sin embargo, son muchos <strong>los</strong> ejemplares<br />
de revistas que se precian con la publicación de uno o dos cuentos. Es lógi-<br />
co. Estos dos tipos de divulgaciones aspiran a la información y al entreteni-<br />
miento de sus lectores, pero a uno acudimos en busca de la inmediatez de la<br />
noticia y a otro nos enfrentamos con un estado de ánimo receptivo de datos y<br />
de elementos con matices recreativos; es aquí y entonces cuando podemos apre-<br />
ciar y degustar determinadas manifestaciones literarias, entre ellas el cuen-<br />
to. Y es que ‘para leer cuentos hay que tener capacidad de saborear<strong>los</strong>, y<br />
tiempo. No se come un confite como se come un bisté”,nos diría Wenceslao Fer-<br />
nández Flórez
91<br />
aspectos de la narración, en cuanto a <strong>temas</strong> argumentos y personajes, estén<br />
en estrecha correspondencia con el tipo de rotativo en el que aparece y, en<br />
consecuencia, con el tipo de público lector que acude a él —pensemos en las<br />
revistas especializadas; en las revistas del hogar y de la moda, fundamental-<br />
mente leidas por mujeres; en la prensa al servicio de una ideología política;<br />
etcétera—; de ahí que debamos tener presente algunas notas informativas acer-<br />
ca de la Prensa que hemos consultado para realizar este estudio; aunque desde<br />
ahora manifestamos que no siempre hemos obtenido <strong>los</strong> resultados deseados en<br />
nuestra consulta ya que uno de <strong>los</strong> fundamentales obstácu<strong>los</strong> con el que tro-<br />
pezamos es la ausencia de determinados ejemplares, debido a las frecuentes<br />
lagunas detectadas en las Hemerotecas que se han revisado.<br />
La relación que damos a continuación es de publicaciones que, a lo largo<br />
de <strong>los</strong> afios cuarenta, divulgaron cuentos. Como se apreciará, incluimos en ella<br />
tanto diarios como revistas de más o menos frecuencia en su edición, desde<br />
las más populares a las de mayor carga intelectual, aunque, en términos gene-<br />
rales, nos ha llamado la atención un manifiesto interés por la cultura, con-<br />
cretamente por la literatura ya que en la mayoría de las revistas no espe-<br />
cializadas aparecen secciones en donde se sigue de cerca las novedades bi-<br />
bliográficas, a través de simples reseflas o de serias críticas. Hemos optado<br />
por la ordenación alfabétiga que nos evita entrar en profundidades sobre la<br />
Prensa del momento, que no es el objetivo de nuestro estudio, aunque no nos<br />
resistimos a dar una mínima información que más tarde pueda ayudarnos en o—<br />
tros aspectos. Tampoco citaremos en esta ocasión las publicaciones que, de<br />
una forma esporádica, tratan cuestiones concernientes al cuento y no incluyen<br />
ningún relato. Todas las que a continuación enUmeramOs sí lo hacen; y aunque<br />
somos conscientes que esta relación no es definitiva ni refleja el absoluto<br />
total que la realidad ofrecía, sí es lo suficientetiente importante y hetero-
92<br />
génea para proporcionarnos un elevado número de ejemplares que con su presen-<br />
cia matizarán el perfil del cuento literario en <strong>los</strong> af<strong>los</strong> cuarenta<br />
AJ~L~ Diario madriletio fundado en 1905 por D. Torcuato Luca de Tena.A lo<br />
largo de la primera década de posguerra la aparición de cuentos fué esporádi-<br />
ca. Se hace más constante su presencia desde 1945 en la sección “Cuentos de<br />
AB&”. que resaltaba por estar impreso en tinta de diferente color e ilustrado<br />
con dibujos o fotografías. Suele aparecer en ediciones dominicales. Durante<br />
la guerra tuvo su cabecera en Sevilla. La edición en esta ciudad se hizo des-<br />
de 1936 a 1944 con coloboraciones importantes de José María Alfaro. Agustín<br />
de Foxá, Victor de la Serna, José María PeinAn, Concha Espina, Azorín. Manuel<br />
Machado, Rafael Sánchez Mazas y Alvaro Cunqueiro, entre otros. Estas firmas<br />
eran también frecuentes en la edición de Madrid.<br />
AERILA. Diario nadrilefio de la mafana, Colaboran en él buenos prosistas.<br />
sobre todo en las abundosas páginas literarias de <strong>los</strong> domingos, prolongadas.<br />
a veces> en un suplemento titulado EL En Arriba, se leen cuentos de escrito-<br />
res extranjeros contemporáneos y espaifoles, como Tomás Borrás Rafael Sánchez<br />
Mazas, Edgar Neville, Samuel Ros, Miguel Mihura> José Maria Sánchez Silva,<br />
Ramón Ledesma Miranda, Miguel Villalonga. Gonzalo Torrente Ballester, Juan<br />
Antonio de Zunzunegui. Camilo José Cela, ... “La revista literaria EL surgió<br />
como suplemento semanal del periódico madrileflo Arrib& -órgano de P.EJ. y de<br />
las J.ON.S. al que acompafló a partir de la primera semana de enero de 1942<br />
hasta 1944-, dirigida por Fedro de Lorenzo y Lope Mateo. Mo era un suplemento<br />
exclusivamente literario.
93<br />
promocionar —El ahorro, La lotería, La educación tísica,. .—, u otros que eva-<br />
dieron al lector medio de la reciente tragedia nacional (Los elogios del<br />
vino, Los toros, La feria de Sevilla, etc... )“ Cii>. Sus números eran nono-<br />
gráficos y reunía, cuando el tema lo requería, a críticos de prestigio. Hl<br />
número 45, día 8 de noviembre de 1942, lo dedica a <strong>los</strong> “Cuentistas espaflo-<br />
les”.<br />
AZARBE Revista literaria murciana, 1947—1948. Bimensual. Aparecieron<br />
quince números bajo la dirección de José Manuel Píaz, Juan García Abellán,<br />
Salvador Jiménez y Jaime Cammany. Además colaboran Castillo Puche, Manuel<br />
F~rnAndez Delgado, Angel Valbuena Prat,... Secciones: prosa, verso y ensayos<br />
de teatro.<br />
CUADRRNOS HISPANOAMEFICANOS Madrid. Bimestral. Director: Pedro Lain En—<br />
traIgo. Sus comienzos están en 1948 y fue patrocinada por el Instituto de<br />
Cultura Hispánica. Mantuvo en contacto a las culturas espoflola y latinoameri<br />
cana. “Su primer editorial —según seflala Rafael Osuna C12fr mostraba su alan<br />
de diálogo con <strong>los</strong> ‘hispánicos de todas las riberas: la mediterránea, la at-<br />
lántica, la que mira al mar que llaman Pacifico’. Ese dialogo pretendía mos-<br />
trar que ‘todavía es posible vivir y dialogar en amoroso, lúcido orden cris-<br />
tiano’”. Junto a cuentos de José García Nieto, Julián Ayesta, Eulalia Galva—<br />
rriato, ... aparecen interesantes artícu<strong>los</strong> de Aldecoa, Dámaso Alonso, Mariano<br />
Baquero Goyanes, José Hierro, etc.<br />
flSSIIXQ Barcelona. Semanal. Está presente en la totalidad de loe af<strong>los</strong><br />
cuarenta. “Ya en 1937 se habla creado en Burgos la revista Deetlnfl. Política<br />
U&J¡nId&~L inspirada por Juan Ramón >tasoliver e Ignacio Agustí, con la Inten—
94<br />
ción de aglutinar a catalanes fuera de Catalufla y preparar<strong>los</strong> para el servi-<br />
cio a las letras tras la rendición militar de la zona. Desde enero de 1939 se<br />
publicará en la misma Catalufla como “Semanario de P.EJ. y de las JONS.”,<br />
editado por la Delegación de Prensa y Propaganda de la territorial de Catalii—<br />
fin. Desde entonces, con <strong>los</strong> nombres de Santiago y Eugenio Nadal, Jaime Ruiz<br />
Xanent, Juan Teixidor y José Flá, resignado al cultivo “profesional” del cas-<br />
tellano, ~~Iinc,fue el refugio —según A. Manent— de colaboradores y lectores<br />
del desaparecido semanario en catalán Xininz” (13)<br />
LDXIflQ Madrid. Semanario nacional. Director; Francisco Melgar. Publica<br />
relatos de autores extranjeros y espafloles, que suelen aparecer en las prime-<br />
ras y últimas páginas. Secciones: “El rincón de <strong>los</strong> libros”, “La novela bre—<br />
visinma”, “Consultorio literario’, “Se acaba de publicar”,.. Hemos consultado<br />
desde 1941 a 1949. El 6 de febrero de 1944 aumenta el tamaflo.<br />
E~C2RIAL Revista de cultura y letras. Madrid. Mensual. Acoge novelas<br />
cortas y cuentos, además de estudios, poesías, notas, libros, . . . Se comenzó a<br />
editar en noviembre de 1940, gracias al entusiasmo de Pedro Lain Entralgo y<br />
Dionisio Ridruejo, “Fue dirigida esta revista —comenta Rafael Osuna
95<br />
del otro bando: por ejemplo, en Un e..1~af1a, y B1nn~nsJ¡isr~, respectiva-<br />
mente. (. . . ) S~nnI~L acufló en nuestra henerografía un estilo barroco, meta-<br />
fórico y guerrero muy propio de aquel falangismo liberal que brotó inmediata-<br />
mente después de la guerra y que fue poco a poco desplazado por <strong>los</strong> monárqui-<br />
cos y el Opus Dei”. Progresivamente va perdiendo el matiz propagandístico de<br />
la doctrina falangista. “La juventud universitaria de aquel<strong>los</strong> af<strong>los</strong> —en<br />
palabras de Fanny Rubio (15)—, impregnada de un ‘totalitarismo vigoroso’, gi-<br />
raba entre dos tendencias absolutas: la religión y la política. En ~~nttfl,<br />
estas dos tendencias se desarrollarán ampliamente
96<br />
Revista muy ligada a la vida cultural, intelectual de su tiempo,como nos<br />
lo demuestran también las palabras del propio Dionisio Ridruejo:<br />
Nadie (. 44) ha negado que el llamado ‘Grupo de ESCORIAL’ se distinguió<br />
por su voluntad de salvar y recuperar todo valor anterior<br />
genuino, incluso <strong>los</strong> que no se consideraban integrables (. . ,) No se<br />
consiguió así por completo el ‘acabóse’ de la cultura liberal espa—<br />
flola
57<br />
apareció —“Va a ser necesario gritar nuestro verso actual contra las cuatro<br />
paredes o contra <strong>los</strong> catorce barrotes soneteriles”, se manifiesta como “una<br />
rebelión contra el preciosismo estilístico de algunos poetas contemporáneos<br />
suyos, que continuaban así el preciosismo formal de <strong>los</strong> af<strong>los</strong> primorriveris<br />
tas.” . “Su fundador,<br />
Juan Aparicio —comentará Fanny Rubio
98<br />
ciones biográficas poéticas, de crítica, hasta musicales, con <strong>los</strong> anecdota-<br />
rios más extravagantes y las firmas más importantes del momento en materia<br />
literaria en Espatia. Sí E £pa~.uI, la otra fundación literaria de Aparicio,<br />
fue una revista política con aproximaciones a la cultura, La Estafeta Litera<br />
uL& sería una revista cultural vinculada a una ideología política.” Vincula-<br />
ción que queda explícitamente reflejada en estas frases que aparecen en el n 2<br />
1 : “(. ..) la fan-<br />
tasía que hoy necesita Espafla ha de ser eminentemente creadora, constructora,<br />
germinativa y fecundante, y, como para cada necesidad que sentimos <strong>los</strong> sepa—<br />
ifoles de Francisco Franco se van descubriendo diariamente eficaces remedios,<br />
aquí sale a la calle FANTAStA, para todos <strong>los</strong> que, animados por una voluntad
99<br />
de creación,quieran colaborar con su parte a la grandeza y amplitud de la in-<br />
vención espaifola.”<br />
Como podemos apreciar, estas tres últimas revistas fueron fundadas por<br />
Juan Aparicio, quien manifiesta así sus propósitos y logros respecto a ellas,<br />
una vez pasada la década:<br />
En 1944 Espafla estaba cabal y propicia para la unanimidad de sus<br />
poetas, de sus novelistas y de sus comediógrafos, quienes encontraron<br />
en La Estafeta Literaria y luego en E~n±~ta.la propaganda de<br />
su trabajo y la plataforma para su labor
100<br />
ve director). Nos interesan las secciones: “Libros y autores”, “El escritor y<br />
su libro”. “Esacaparate de libros”, “Letras”. “Un cuento cada semana”,...<br />
Cuidada presentación de las narraciones,que vienen ilustradas con fotografías<br />
o didujos de firmas tan conocidas como Penagos, USA, Boyé, Allende, Sanchi<br />
drián, Teodoro Delgado, etc. Está presente durante la década de <strong>los</strong> cuarenta,<br />
aunque según avanzan estos afos, la publicación de cuentos literarios es me-<br />
nos frecuente, ya que son sustituidos por relatos infantiles y juveniles,<br />
cono <strong>los</strong> protagonizados por Celia, entraifable personaje de Elena Fortún.<br />
HAZ Semanario de la juventud SE,!). Madrid. Revista universitaria. Así<br />
aparece desde 1939; pero en 1943 ya es Revista Nacional del S,E.U. de perio-<br />
dicidad mensual. A lo largo de su existencia cambia de formato, que cada vez<br />
es más pequeflo. “Tuvo varias épocas y una muy larga duración. Interesa sólo<br />
en sus primeros af<strong>los</strong> de vida, desde 1939, en que se mueve en un ambiente de<br />
pretendida elevación cultural, incorporándose con otras revistas oficiales<br />
—entre ellas ~~nnifl— a las celebraciones nacionales,”.<br />
IISILA. Revista bibliográfica de ciencias y letras. Madrid. Mensual.<br />
“Analizar la trayectoria de In~u1a, la primera publicación de divulgación y<br />
crítica literarias verdaderamente independiente de la posguerra, es analizar<br />
de paso la historia de la posguerra cultural en nuestro país. Nació el 1<br />
de enero de 1948 de la mano de Enrique Canito, su director, y José Luis Cano,<br />
secretario. (. , . ) Desde un principio comenzó siendo revista de ciencias y<br />
letras, pero con el tiempo desaparecerían las páginas científicas para dejar<br />
paso a una concepción liberalizadora y desprejuiciada de la literatura, abar-<br />
cando todos <strong>los</strong> géneros y desde enfoques muy distintos, sin exclusivismos de<br />
ningún género” (23>. Por esto> cuando Consuelo Bergés confecciona el indice de
101<br />
<strong>los</strong> diez primeros af<strong>los</strong> de existencia de esta revista llama la atención sobre<br />
su contenido: “Más de un millar de artícu<strong>los</strong> y notas sobre <strong>temas</strong> y hechos del<br />
mundo literario, artístico y científico tratados por firmas autorizadas siem-<br />
pre. ilustres en muchos casos; numerosas muestras representativas de la obra<br />
de creación de nuestros narradores y poetas actuales; unas tres mil reseflas<br />
de libros, espaifoles y extranjeros” (24). De entre las muchas secciones inte-<br />
resantes que nos ofrece, debemos destacar la que a partir del n<br />
236, 15 de di—<br />
ciembre de 1948 , viene a titularse “El Cuento”, anunciada por Enri-<br />
que Canito -con matiz meramente cultural, sin alusiones poltticasty que des-<br />
de entonces hasta nuestro más cercano presente no ha dejado de publicarse:<br />
Poco a poco, en lucha con dificultades inherentes al momento que<br />
vivimos, íNSULA va cumpliendo su programa nunca enteramente formulado<br />
ni escrito pero que desde su primer número -tres af<strong>los</strong> hace—<br />
está presente en nuestro ánimo como una razón de vida de la revista,<br />
De tal suerte que la puntual continuidad de nuestro esfuerzo, poco<br />
corriente en nuestras hojas literarias, viene a ser la permanencia<br />
vigilante en un afán de superación, colectivo más bien que individual.<br />
No queremos dejar escapar ninguna oportunidad de subrayar esta<br />
característica de INSULA que venida al mundo de <strong>los</strong> libros como un<br />
sencillo anhelo de servir ha encontrado inmediatamente el calor y<br />
la asistencia de un grupo de amigos, cada día más amplio, entre esa<br />
gran familia de amantes del libro quizás en exceso dispersa hoy por<br />
falta de oportunidades para el contacto. Para remediar las consecuencias<br />
de esta dispersión, trabaja íNSULA, que no quiere ser un<br />
cenáculo aislado, sino más bien un instrumento útil para gentes de<br />
muy distintas profesiones y un ámbito de convivencia para cuantos<br />
en la palabra escrita encuentran solaz, enseflanza o meditación.<br />
En este mismo número comenzamos ya otra nueva sección -el cuento—<br />
paralela de la sección poética recientemente iniciada y tan bien a—<br />
cogida por nuestros lectores ... .<br />
flflLEBIQL. Semanario de Combate del SE.!). Madrid. Revista universitaria,<br />
Surge en 1942 y la dirigía Jesús Revuelta. Secciones: “Nuestra crítica” —en<br />
donde hay un apartado dedicado a cuentos—, “Las artes y las letras”, etc. Los<br />
relatos con cierto tinte humorístico son frecuentes.
102<br />
LEIXA~ Revista literaria popular Madrid, Mensual (El n<br />
918 es de enero<br />
de 1939). En 1945 aparece como Revista del hogar. Director: Juan Antonio<br />
Cremades Rojo. Su divisa aparece en el n2 22, mayo 1939: “Queremos sustituir<br />
aquella literatura pornográfica, de ideas disolventes de sentido antiespaflol,<br />
por otra literatura de características contrarias.” Cada número inserta: Una<br />
novela larga. completa; una obra teatral; varios cuentos y novelas cortas;<br />
una novela por fragmentos; crítica y noticiario de espectácu<strong>los</strong>; comentario<br />
de actualidad; Fémina; Humorismo; Pasatiempos, etc. Secciones que se modifi-<br />
can con el paso del tiempo y aparecen otras, que hablan sobre religión, his-<br />
toria patria, modas, etc.<br />
LB~IISA~ Revista de arte y literatura
103<br />
sión, aunque desde mediados de la década la periodicidad con la que <strong>los</strong> in-<br />
cluyen es más esporádica.<br />
XEDhIL~EMI& Semanario de Ceuta, Fundado el alIo 1901, por Antonio Ramos<br />
y Espinosa de <strong>los</strong> Monteros. El n<br />
2 1 de la Segunda época es de febrero de 1949.<br />
En sus páginas, además de <strong>los</strong> cuentos de “El cuento semanal’, recoge noticias<br />
literarias, cine, espectácu<strong>los</strong>, toros, teatro, poesía —en la sección “Lira”—.<br />
etc.<br />
LA. MODA EN ESPA$tA Revista de modas y para el hogar. )Iadrid.1940 y se.<br />
Quincenal a partir de julio de 1946. Director: Car<strong>los</strong> Saenz y López. Seccio-<br />
nes: modas, belleza, cine, mosaico de curiosidades, cuentos, problemas senti-<br />
mentales, decoración y cocina.<br />
kULLEE. Revista mensual de la moda y del hogar. San Sebastián. 1937-1957.<br />
Director: Roberto Martínez A. Baldrich. Secciones: modas, bellezas labores,<br />
informaciones para el hogar y la mujer, cine, cuentos y novelas. Colaboran,<br />
entre otros, Mariano Tomás, Julio Ángulo, José Francés,.<br />
~EXAIk Revista gráfica de actualidad. Madrid. Semanal, Director: Manuel<br />
Aznar Zubigaray. Publicación de caracter popular que recoge en sus páginas<br />
crónicas, descripciones, cuentos y reportajes La aparición de relatos es bas-<br />
tante irregular. Hemos revisado, fundamentalmente, <strong>los</strong> últimos af<strong>los</strong> de la dé-<br />
cada,<br />
31±EIICR Revista literaria con acusados matices propagandísticos. Ma—<br />
drid, Mensual. Director: Manuel Halcón. “Surgió ILAnU&ñ, revista nacional de
104<br />
F.E.T y de las J,O.N.S,, como empeifo de la Delegación de Prensa y Propaganda,<br />
dirigida por Yzurdiaga y Ridruejo. Apareció en Guipúzcoa el 1 — abril — 1937,<br />
continuando sus 81 números hasta el aflo 1946.
105<br />
~tNoticiade libros”, tanto espaifoles como franceses e ingleses. Colaboran Sa-<br />
muel Ros, Julia Maura, Manuel Pombo, Tomás Borrás y Eugenia Serrano, entre o—<br />
tros.<br />
Como vemos, el cuento literario está presente en la vida espaflola de la<br />
inmediata posguerra, de momento, gracias al periodismo, con quien guarda una<br />
curiosa relación de extraifa simbiosis: la prensa se convierte en uno de <strong>los</strong><br />
pilares básicos que consiguen mantener a flote a este género y a cambio el<br />
relato da cierto realce y prestigio al rotativo que lo incluye, ya que lo<br />
literario en el mundo periodístico viene a ser ese adorno que siempre coniple—<br />
tienta y a veces embellece No obstante, todo lo incluido en una edición de<br />
noticias es efímero y, por ello, las narraciones que contiene adquieren el ma-<br />
tiz de esa literatura flotante sin consistencia de lo duradero -a no ser que<br />
caigan en manos de coleccionistas o se agrupen para formar un volumen-. Sin<br />
embargo, por otro lado, se empapan de la frescura, de la agilidad y de la<br />
vitalidad que conlíeva aquello que continuamente se renueva, aquello que mue-<br />
re y renace,que aparece y desaparece en un periodo de tiempo más o menos dis-<br />
tante, De todo ello es consciente el escritor que, aún aspirando a la edición<br />
de un libro, sabe que la forma más rápida de llegar al gran público es por<br />
medio de las páginas de un periódico o de una revista, y no desaprovecha la<br />
oportunidad que con relativo interés y frecuencia se le ofrece, Así, un gran<br />
número de <strong>los</strong> cuentos que se publican son resultado, por una parte, de esas<br />
solicitudes<br />
El periodismo, cotidiano, hebdomadario o mensual, es el que sostiene<br />
el cuento, que, así, resulta algo como hecho más que por necesidad<br />
del literato, más que por empuje de la inspiración, por encargo,<br />
y como algo relacionado con la demanda del mercado, al igual
106<br />
que cualquier producto. Los directores de revistas piden cuentos<br />
-aunque no muy abundantemente- por meter algo más en su cajón de<br />
sastre, El escritor no dice: “Tengo un asunto que requiere precisamente<br />
la forma, la dimensión de un cuento”, sino que piensa: “He de<br />
idear un cuento para tal o cual revista, porque me lo ha pedido el<br />
director”, (26)<br />
. Por otra<br />
parte, un elevado porcentaje es producto de <strong>los</strong> distintos concursos litera-<br />
rios que convoca la prensa del momento~ en donde participan, la mayoría de las<br />
veces, escritores desconocidos, Y por último, nos encontramos <strong>los</strong> cuentos de<br />
autores ya desaparecidos —quizá como intento de recordar la brillantez de é—<br />
pocas pretéritas o como simple muestra de aprecio y simpatía hacia la labor<br />
de un narrador determinado— y <strong>los</strong> cuentos de autores extranjeros, aunque en<br />
un número no muy alto,<br />
CONCURSOS<br />
Sería conveniente dedicar unas lineas al concurso literario, especial-<br />
mente al concurso de cuentos literarios, que con tan abundante respuesta es<br />
acogido durante estos af<strong>los</strong>. Si nos fijamos, todo concurso de esta condición<br />
ofrece dos facetas: una altruista, por la que se potencia la creación litera-<br />
ria y se intenta descubrir nuevos valores o reafirmar <strong>los</strong> ya existentes; y o—<br />
tra, en cierto modo egoísta, que hace que se centren las miradas en el hecho<br />
en sí o en las personas o medios que promueven tal confluencia de relatos,<br />
envuelto todo ello con un acusado matiz propagandístico. Ante semejantes pre-<br />
misas comprenderemos aún más como esta época es propicia para que se desarro-<br />
llen esta clase de actividades, Como comentamos, el cuento ya no es un género<br />
muy de moda y hay que recobrar la confianza de un público, que quedó saturado
107<br />
de narraciones cortas en un pasado bastante próximo, bien demostrando que to-<br />
davía quedan cosas por decir y hacer en este campo literario, o bien ofre-<br />
ciendo nuevas firmas que alienten las esperanzas en el resurgir del género.<br />
Lo primero, como más tarde veremos, apenas se cumple, ya que poco avanzan en<br />
cuanto a <strong>temas</strong> y técnicas se refiere. Sin embargo, la convocatoria de concur-<br />
sos era una válida y casi segura medida para que aparecieran en el panorama<br />
de las letras jóvenes promesas El concurso siempre contaba con algún intere-<br />
sante aspecto que hacia más atractiva la participación en él: la satisfacción<br />
moral del premio que solía acompaifarse con la publicación del trabajo y una<br />
simbólica cantidad en metálico; además de proporcionar minutos de entreteni-<br />
miento y evasión, que tanta falta hacía en aquel<strong>los</strong> días en <strong>los</strong> que se inten-<br />
ta reconstruir una vida social e individual bajo unas directrices ya marcadas<br />
y constantemente recordadas,<br />
Son varias las revistas del momento que suscitan concursos y hacen que<br />
muchos lectores estén pendientes de sus ediciones para seguir de cerca el de-<br />
sarrollo de <strong>los</strong> mismos. Entre otras citaremos a NILIflE, Etnia±a.rr~. Dominga,<br />
!~Iia, Y., kei~, Eo±Qa . , , ; cada una con distintos matices y propósitos.<br />
Por lo general, todas intentan atraer la atención de <strong>los</strong> escritores descono-<br />
cí dos<br />
CONCURSO DE CUENTOS para autores noveles, (Y explica el término:<br />
aquel<strong>los</strong> que no han hecho públicas sus dotes en libro, periódico o<br />
revista’)’ <br />
e incluso advierten y encaminan aptitudes para conseguir futuros éxitos<br />
Esta revista mínima está dispuesta a examinar todos <strong>los</strong> trabajos<br />
-novelas cortas, cuentos breves poesia... — de escritores noveles.<br />
Mantiene correspondencia con el<strong>los</strong>, les aconseja y si alguno merece<br />
ser publicado lo será.”
108<br />
Otras persiguen la participación de prosistas, sin distinguir en princi-<br />
pio entre escritores y escritoras, dando a la convocatoria cierto aire de de-<br />
senfado y coloquialidad:<br />
“¡VENGAR CUENTOS Y MAS CUENTOS! !EUIA. ABRE UN CONCURSO”<br />
Si sois li~teratos o literatas prometedores, si teneis guardada ce<strong>los</strong>amente<br />
vuestra producción para sólo disfrutarla vosotros si aún<br />
no escribisteis ante el temor de no ver publicados vuestros trabajos,<br />
si... , etcétera, etcétera MEDINA, como siempre, acude atenta<br />
a proporcionaros la doble satisfacción de airear vuestrafirnia y de<br />
concederos unos premios estimulantes. Para ello organiza un Concurso<br />
de cuentos que se regirá escrupu<strong>los</strong>amente por estas bases:<br />
1! Los originales, a máquina, desde luego Máximo de doce<br />
cuartillas a doble espacio y escritas por un solo lado. Cuartillas<br />
de las corrientes, porque si son grandotas o “dobles”, sólo podreis<br />
llenar hasta seis, y sale la cuenta justa,<br />
2~ No devolveremos originales ni mantendremos correspondencia<br />
sobre el<strong>los</strong>, ¿Entendido?<br />
3§ Plazo de recepción: hasta fin de afio. o sea, Si de diciembre<br />
de 1944, a las veinticuatro horas<br />
U ¿Temas? ¿Estilo? ¿Final plácida o triste? No entramos<br />
en esas menudencias, aunque si preferimos, en general, el cuento<br />
difícil, o sea .. . el sencillo, el normal, el corriente y moliente,<br />
el más posiblemente actual y lógico. Eso sí: en la selección de<br />
cuentos detendremos y romperemos <strong>los</strong> que tropiecen con la moral o<br />
el más elemental buen gusto.<br />
5~ Y ahora el capítulo de premios, como feliz desenlace<br />
de vuestro trabajo:<br />
Primero, 300 pesetas.<br />
Segundo, 250 pesetas.<br />
Tercero, 200 pesetas.<br />
Y la publicación retribuida -en las condiciones que MEDI-<br />
NA aplica a sus colaboradores— de cuantos otros cuentos merezcan<br />
tal honor.<br />
De modo que ya sabéis: a pensar, a escribir, a “contar” y a esperar<br />
vuestro propio éxito personal transportado por nuestras páginas,<br />
éxito que MEDINA es la primera que celebra.<br />
Y firmad el cuento con vuestro nombre, seudónimo o lo que prefiráis,<br />
Pero en algún sitio poned vuestras seflas completas y claras.<br />
Poned en el sobre:<br />
Camarada Directora de la Revista MEDINA.
1(39<br />
(Convocatoria de la que podemos resaltar varios aspectos: dirigida a aln—<br />
tos sexos para “airear vuestra firma”; extensión del cuento —“máximo de doce<br />
cuartillas a doble espacio y escritas por un solo lado”—; tipo de cuento —“no<br />
entramos en esas menudencias”, aunque “detendremos <strong>los</strong> que tropiecen con la<br />
moralidad”—; premios en metálico y publicación retribuida.><br />
Otras revistas, mientras tanto, pretenden valorar por un lado el trabajo<br />
del escritor y por otro el trabajo de la escritora; como es el caso de Dotnz.<br />
ga que crea el Premio “Concha Espina” para ellas y, más tarde, el Premio<br />
“Concha Montalvo” para el<strong>los</strong>. Convocatorias que, además de la separación de<br />
sexos, presenta ciertas peculiaridades en sus Bases:<br />
— curiosa distribución de la cantidad monetaria de <strong>los</strong> premios <br />
— se amplia la extensión de <strong>los</strong> trabajos, que “constará de quince a<br />
veinte cuartillas corrientes, mecanografiadas a doble espacio”.
110<br />
A todo concursante por el hecho de haber sido admitido al concurso<br />
su cuento, se le reconoce buen juicio literario y adquiere el<br />
derecho a manifestar su opinión acerca de cuál de <strong>los</strong> publicados es<br />
el merecedor del Premio “CONCHA MONTALVO’¼ pero, al mismo tiempo,<br />
asume la obligación de no abstenerse en el plebiscito organizado.<br />
Es decir, que el Jurado Calificador será elegido por <strong>los</strong> mismos<br />
concursantes “ <br />
En realidad, todas estas innovaciones persiguen atraer la atención del<br />
lector y hacer más amena la participación de <strong>los</strong> concursantes, a la vez que<br />
de una forma indirecta se ganan adeptos al género. Bastante más curiosa es la<br />
invención, por parte de la revista Y., de un concurso consistente en buscar un<br />
final a un cuento, que sólo se publica parcialmente,aunque por desgracia esta<br />
divertida ocurrencia tiene lugar en contadas ocasiones; como con el relato<br />
Tragí—coniedia er dos actos<br />
Hasta aquí nosotros, queridos lectores y lectoras. Pero para resolver<br />
este conflicto de la familia González y para dar fin al<br />
cuento, contamos con vosotros.<br />
Todos <strong>los</strong> días recibimos en nuestra Redacción montones de cuentos<br />
para publicar en nuestra Revista. Por unas causas y otras, pocos de<br />
el<strong>los</strong> son aptos para la publicación. Así, pues, hemos querido dar<br />
una ocasión a todos estos colaboradores espontáneos, para ver su<br />
nombre en nuestra Revista, (. , , >“ <br />
o con el cuento de Joaquín de Entrambasaguas A + E + C<br />
“Tampoco este cuento acaba. Es decir, acababa... Pero dejamos a<br />
nuestras lectoras en libertad de darle un final. Es ésta una broma<br />
que gastamos a nuestro ilustre colaborador Joaquín de Entrambasa—<br />
guas. Si el final dado por alguna lectora es mejor... pues ése publicamos,<br />
Y que nos perdone nuestro querido colaborador”
112.<br />
Como vemos, son distintos y variados <strong>los</strong> matices con que se le ofre-<br />
ce al lector la posibilidad de acercarse al mundo de la literatura, aunque<br />
hay bastantes puntos que son enfocados de forma parecida en cada una de estas<br />
convocatorias, Nos referimos, concretamente,al respeto total a la moralidad,<br />
a la absoluta libertad de tema y de asunto (excepto claro está, el concurso de<br />
la revista ~, en donde todo esto se supedita a la parte del cuento ya publi-<br />
cada)
112<br />
das las revistas intentan de alguna forma mantener el interés por el género<br />
y les cuesta trabajo desprenderse de ese hábito adquirido hace af<strong>los</strong>, Ya se ha<br />
comentado como <strong>los</strong> mismos directivos quieren engrosar sus ediciones con rela-<br />
tos de narradores, conocidos o no, y también como en el cotidiano panorama<br />
cultural de Espaifa está presente el cuento a través de la Prensa; pero preci-<br />
saniente esta frecuente presencia, en muchas ocasiones, es gracias al relato<br />
del escritor desconocido, lo que hace que nos reafirmemos en la idea de que<br />
<strong>los</strong> gustos literarios apuntan en otras direcciones y, por ello, <strong>los</strong> escrito-<br />
res de actualidad se desentienden, por lo general, de este tipo de creaciones<br />
y se tiene que recurrir a viejas glorias o a noveles para salvar, en determi-<br />
nadas ocasiones, la edición de un número cualquiera que procura mantener esa<br />
rítmica presencia. Salvo excepciones, casi todas las revistas consultadas<br />
mantienen una constante divulgación del género, e incluso <strong>los</strong> relatos vienen<br />
a ocupar un espacio idéntico, ya que se les reserva unas páginas concretas<br />
del sumario, casi siempre las mismas, con lo que se facilita la labor de<br />
búsqueda por parte del lector aficionado. Pensemos, por ejemplo, en DaatI.na,<br />
que publica sus relatos, respectivamente, en las páginas 6 y 10 durante 1940,<br />
en la página 14 durante 1941, , . ; en flQmingfl, que lo hace en las primeras, 3—<br />
4, y en las últimas, 13—14 y 15—le; en Ean±~i&que prefiere normalmente las<br />
últimas páginas, desde la 40 en adelante; en In~ii1& que reserva las páginas 7<br />
y 8 para ello;o en Ln.n&.z~aL que desde las páginas 44—45 a lo largo de 1944,<br />
pasa a las 77—78 en 1949.<br />
Conforme avanza la década, la sociedad evoluciona en un proceso de pre-<br />
tendida normalidad y estabilidad, que poco a poco regulariza cualquier tipo<br />
de manifestación. La Prensa vuelve a fijar sus secciones habituales y, al<br />
tiempo que se amolda a la nueva situación, unas veces por continuar una labor<br />
ya comenzada y otras por perseguir un espíritu renovador y dignificador de lo
113<br />
publicado, se reservan esas páginas a la narración literaria, que lucha inú-<br />
tilmente frente al ensayo, la crónica, el reportaje,... por mantener su ante-<br />
rior situación de privilegio<br />
Todo, pues, autoriza a sospechar que la Literatura durante 1944<br />
continuará siendo definida por las mismas características que viene<br />
mostrando desde hace ocho o diez aifos y que a la hora presente logra<br />
su más acusada fase. Lo cual quiere decir que se mantendrá, si<br />
es que no aumenta, la inclinación del público letrado hacia las<br />
biografias, memorias y análogos testimonios históricoliterariOS, por<br />
citar concretamente un signo más de <strong>los</strong> gustos dominantes.”
114<br />
Así, entre <strong>los</strong> rotativos que siempre han estado en contacto con el cuen-<br />
to literario nos encontramos con Dnmingu, que desde <strong>los</strong> primeros af<strong>los</strong> de la<br />
posguerra ha manifestado un especial entusiasmo por todo tipo de relatos, es—<br />
pafloles o extranjeros, extensos o breves, y dedica a el<strong>los</strong> varias secciones,<br />
que suelen ocupar desde 1946, como anunciábamos antes, las páginas 3-4 y 15—<br />
16; aunque también publica relatos breves de categoría bastante inferior, mu-<br />
chas veces sin firmar, en secciones que llevan títu<strong>los</strong> como ‘ humoristas”<br />
y “La novela brevísima” o E~nZ~ia~, I&flL4 saI, XeliIn~, Y., en donde aparecen<br />
varios cuentos por ejemplar; o JJ~a, ~ tLteL> que comienzan la<br />
década reservando unas páginas a este género, como algo habitual en ellas.<br />
Junto a éstos se encuentran todos aquel<strong>los</strong> que, con el paso de <strong>los</strong> afios,<br />
dejan engrosar su sumario con <strong>los</strong> argumentos de esta prosa literaria, a la<br />
vez que se va forjando secciones dedicadas exclusivamente a ella. Es el caso<br />
de AN, a partir de 1945; de Cuadernos Hispanoamericanos, en 1949; de EILiaz<br />
tanta, desde 1948, ya editada en Madrid; de li~z., que regulariza y aumenta su<br />
publicación en 1943; o de In~n.La, que después de tres alíes en contacto con<br />
<strong>los</strong> lectores, en el número 36, su director Enrique Canito, tal como refleja-<br />
mos antes, intenta promocionar el género con palabras alentadoras, entre las<br />
que resaltamos: ‘
115<br />
sección “Cuentos de DESTINO”, que según avanza la década se va difuminando ya<br />
que alterna el autor nacional con el extranjero, que desde 1944 se convierte<br />
en lo más usual, mientras que el relato espaifol, en franco retroceso de apa-<br />
riclón y localizado en las últimas páginas, acaba en af<strong>los</strong> posteriores por de<br />
jarse ver en una o en dos ocasiones a lo largo de un mes, periodicidad bas-<br />
tante relajada si tenemos en cuenta que la revista es semanal.<br />
Tanto en estos casos como en otros, la frecuencia de la divulgación es-<br />
tará íntimamente relacionada con la propia regularidad del periódico o de la<br />
revista que mantienen interés por el cuento. También hemos de resaltar la<br />
presencia del suplemento, sobre todo del suplemento dominical, en el que se<br />
apoyan <strong>los</strong> diarios para complementar la información con el entretenimiento,<br />
ya que es precisamente en estos suplementos en donde se recogen con frecuen-<br />
cia relatos, mientras que las revistas <strong>los</strong> llevan inmersos en sus propias ]Já—<br />
ginas; esta circunstancia no impide que ciertos diarios, en fechas tan con-<br />
cretas como Navidad o Semana Santa, sí que cuenten, entre <strong>los</strong> puntos de su<br />
sumario, con la colaboración de narraciones cuyos <strong>temas</strong> están muy ligados a<br />
la época en que aparecen; o simplemente, sin que sea necesario la existencia<br />
de un suplemento, se elige el domingo como día más propicio para editar cuen-<br />
tos.<br />
No podemos acabar este apartado sobre la frecuencia de la publicación en<br />
la prensa sin aludir a un curioso fenómeno, que no surge en estos affos por<br />
primera vez y que, en fechas no demasiado alejadas, proliferó de tal manera<br />
que viene a considerarse como una de las causas básicas por las que el cuento<br />
literario dejara de ser un género predilecto. Nos referimos, concretamente, a<br />
la existencia de “refritos”, que tanto cansó al lector de la anteguerra,<br />
El público llegó a cansarse de novelas cortas. Yo creo que las<br />
mató un empacho de “refritos”. El mismo original se publicaba ocho
116<br />
o diez veces con diferente título y casi al mismo tiempo en distintos<br />
periódicos. Los compradores huían ante el tufillo del aceite<br />
quemado. Las tiradas bajaron de alarmente manera. Y al barquinazo<br />
de una Novela, seguía otro, y otro . . U’ (36><br />
aunque, en honor a la verdad, no sería justo decir que durante la década de<br />
<strong>los</strong> cuarenta se abusa de ello, pero tampoco está ausente. El hecho es fácil-<br />
mente detectable en las dos épocas, sin embargo se manifiesta bajo distintos<br />
enfoques, según nuestro criterio. En el primer tercio del siglo XX hay que<br />
justificar su presencia gracias a la gran demanda del relato breve, que re-<br />
quiere una continua creación, a veces no tan abundante, con lo que se plantea<br />
un desajuste entre el requerimiento por parte del lector y del director de<br />
periódicos, y la elaboración de nuevos trabajos por parte del autor, lo que<br />
ocasiona al fin la edición de lo ya editado; no obstante, en la inmediata<br />
posguerra no se da esa circunstancia y el panorama no se presenta tan alenta-<br />
dor, por lo que podemos pensar, de nuevo, en la ausencia de relatos de cali-<br />
dad y en la difícil situación del género, que cede la primacía a otros más de<br />
moda, objetivo inmediato y tentador para <strong>los</strong> escritores consagrados e, inclu-<br />
so, para <strong>los</strong> que comienzan su carrera literaria.<br />
A lo largo de estos af<strong>los</strong> cuarenta, hemos podido localizar algunos ejem-<br />
p<strong>los</strong> que pueden confirmar lo antes expuesto, aunque mostraremos una referen-<br />
cia más reducida de lo que en realidad acontece, si bien hemos aclarado ya<br />
que no es un suceso demasiado extendido Se produce con diversos matices y,<br />
a modo de anécdota, diremos que <strong>los</strong> relatos de más éxito, o por lo menos <strong>los</strong><br />
más “repetidos”, pertenecen a Tomás BorrAs, pero no son <strong>los</strong> únicos, lógica-<br />
mente. Lo usual es que se muestren con el mismo titulo, cono<br />
— El secreto d&1 lago de José Sanz y Díaz, publicado en I&Lr~.a, febrero<br />
de 1939, y en Dominga, mayo de 1942.<br />
— las tres hermanas grises de Josefina de la Kaza, publicado en
117<br />
marzo de 1942, y en kdfra, marzo de 1943,<br />
— El perro con ideas propias de Tomás Borrás, publicado en Xl, julio de<br />
1944, y en Dmni..n.ga, julio de 1945.<br />
— El cuentista del zoco del pan de Tomás Borrás, publicado en ABQ, sep-<br />
tiembre de 1945, y en DDmi.Lgn 4 Junio 1946,<br />
— Balo la máscara de Tomás Borrás,publicado en Dgxtnga,diciembre de 1944<br />
y en L~z±i¡n~, ener9 de 1949.<br />
— Elizabide el vagabundo de Pío Baroja, publicado en La~ta.rua, diciembre<br />
de 1948, y en flmn±.nga, Julio de 1949.<br />
pero, también pueden ofrecer ligeras variantes en la denominación o un cambio<br />
total de epígrafe, como<br />
— ZLma..i~da1. de José Sanz y Díaz, publicado en Latnca. junio de 1939, y<br />
luego en Lan±iarn.~,dicleibr.e da 1Q42~ con e]. nuevo. título IL.r~¡a1n4ñ<br />
<strong>los</strong> Lgos<br />
— Donde comienza el más allá de Eugenio Mediano Flores, publicado en Ka-<br />
dina, julio de 1942, y luego en Eniga, enero de 1944, con el nuevo ti-<br />
tulo Como llega la noche<br />
— Con baZo y todA la pesca de Miguel Villalonga, publicado en Haz~, octu-<br />
bre de 1944, y luego en HAninata, diciembre de 1945,con el nuevo titu—<br />
lo Ei2~±ALynr.<br />
— Siete bolitas de solimán de Luis Antonio de Vega, publicado en L&zti—<br />
rna, febrero de 1944, y luego en Dgm±.ngn4 marzo de 1948, con el nuevo<br />
titulo Siete guifios verdes. siete bolitas de solimán<br />
Hasta ahora> como se puede observar, sólo hemos citado <strong>los</strong> que se repi-<br />
ten en revistas y en afios diferentes, aunque también se da el caso en el que
118<br />
cambian de revista pero no de atio, como<br />
— El que no volvió de Alberto Francés, publicado en Ke~In~, abril de 1944<br />
y en Dmttngn, julio de 1944.<br />
— Madrigal a Venus de Tomás Borrás, publicado en Eatns, marzo de 1945, y<br />
en DnnlThgfl. octubre de 1945.<br />
En otras ocasiones, detectamos ejemp<strong>los</strong> más curiosos y menos frecuentes,<br />
que presentan cierta continuidad en la nueva publicación, si bien hay algunas<br />
modificaciones fácilmente localizables, como En el país de Creí de Alvaro<br />
Cunqueiro, que fue editado en D~ntngQ, julio de 1942 y septiembre de 1943, y<br />
más tarde en Entn~, diciembre de 1946. En todas las fechas utiliza el mismo<br />
título, pero mientras que <strong>los</strong> dos relatos aparecidos en Dofln~n. son práctica-<br />
mente idénticos —el de 1943 es más amplio—, se produce un cambio casi comple-<br />
to en el ejemplar de Eatna, no sólo en el argumento sino en <strong>los</strong> personajes,<br />
aunque el contexto en donde se desarrolla la acción viene a ser el mismo: el<br />
país de Creí,<br />
Por último, sefialaremos un hecho interesante, al que merece dedicar unas<br />
líneas, no por su originalidad aunque sí por lo asombroso, Me refiero al gran<br />
paralelismo detectado entre dos cuentos: uno, espaifol, Las mariposas blancas<br />
firmado por Julio Romano y publicado en EQIQa, julio de 1940; otro, una tra-<br />
ducción, Venid a nuestra casa en primavera de Gabriela Preissova, aparecido<br />
en N~dina, abril de 1942. La semejanza entre el<strong>los</strong> es completa y, aunque el<br />
espafiol aparece antes, sospechamos que no es el original No se trata de una<br />
simple traducción, como la de 1942, sino de una libre adaptación en la que<br />
Julio Romano se ha permitido ciertas licencias; entre ellas, cambiar el nombre<br />
de <strong>los</strong> personajes castellanizándo<strong>los</strong> (Fruda Pogaénikova por María Teresa,,..><br />
o trasladar la acción desde Gosejov a La Alpujarra. Este caso, en concreto, no
119<br />
ofrece mayor comentario, pero si nos da pie para que pensemos en todos aque-<br />
líos “pequefios” fraudes que se han podido producir a lo largo de estos af<strong>los</strong> y<br />
no se han descubierto; fraudes realizados, sobre todo, por autores que, a<br />
falta de una mayor imaginación, han tenido que inspirarse en relatos de es-<br />
critores lejanos o próximos no sólo en el tiempo sino en el espacio.<br />
PRESENTACIÓN E ILUSTRACIÓN<br />
Seria injusto concluir este apartado sin hacer referencia a la relación<br />
existente entre el relato en sí y todo lo que de una forma adicional puede a—<br />
compaifarlo en el mismo momento de la publicación, pues debido a la capacidad<br />
retentiva y “memoria fotográfica”, más o menos desarrollada en nuestras men-<br />
tes, siempre asociaremos el relato con el medio y con la forma que ha llegado<br />
basta nosotros. Sin olvidar, por otro lado, que la presentación y la ilustra-<br />
ción, en cierto modo, están condicionando nuestra lectura, al reducir, a un<br />
dibujo o a una fotografía en concreto, todo o parte del mundo que promueve y<br />
crea nuestra imaginación a lo largo de la lectura de un relato deteminado.<br />
Así, una vez recibido el trabajo, una vez que ya se encuentra en manos del e—<br />
ditor o director de un periódico o revista, si dejamos a un lado <strong>los</strong> puntos<br />
más técnicos y especializados de la impresión y de la publicación, hay una<br />
serie de pasos por <strong>los</strong> que, de una forma casi mecánica, tiene que atravesar<br />
antes de aparecer impreso. El más importante y básico es el de la propia se-<br />
lección,<br />
A nuestras manos llegan todos <strong>los</strong> días un sinfín de cuentos
120<br />
concurso de cuentos, y en el plazo de un mes se nos presentaron<br />
trescientos sesenta. Puedo asegurar que la labor del Jurado fue a—<br />
brumadora,<br />
De <strong>los</strong> trescientos sesenta publicamos cinco de una calidad apreciable,”<br />
<br />
A juzgar por <strong>los</strong> que constantemente llueven sobre mi mesa, se escriben<br />
muchos, muchísimos cuentos ti. , 9<br />
(41)<br />
Cuatrocientos sesenta y cinco cuentos hemos recibido con motivo<br />
del Concurso de Cuentos de MEDINA, y lo que es peor, <strong>los</strong> he leído<br />
todos, todos, hasta llegar a tener <strong>los</strong> ojos ma<strong>los</strong>.”<br />
(Pilar Semprun, directora de Medina>
121<br />
Cntncidir en la misma onda de inspiración,que les haga manifestar un tema<br />
común, aún con distinta técnica y distintos medios, sin olvidar que cada<br />
“artista” posee su propio estilo y que, en cualquiera de sus obras hay una<br />
gran dosis de subjetividad, que permite identificar <strong>los</strong> resultados con el ar—<br />
ti fice.<br />
Por otro lado, una buena ilustración, bien por la técnica empleada o<br />
bien por lo llamativo que resulte su taniaflo y distribución en la página o pá-<br />
ginas que ocupan el cuento, viene a ser un punto básico y, a veces fundamen-<br />
tal, para captar la atención de un posible lector, que acude a esa deternina—<br />
da publicación.<br />
A lo largo de <strong>los</strong> afios que comprende nuestro estudio, la mayoría de <strong>los</strong><br />
relatos se ilustran con dibujos, aunque la fotografía se presente como otra<br />
alternativa
122<br />
lato, aunque, en contadas ocasiones durante este periodo, coincide la doble<br />
faceta de dibujante y escritor en un mismo autor; entre otros casos citaremos<br />
el de Aurora l4ateos con ~rn~útaL aparecido en ~j~a en febrero de 1942, o el<br />
de Muntaflola con Los tiempos cambian... pero no cambian, publicado en [a~tllz<br />
rn& en diciembre de 1946
123<br />
actividad desarrollada en <strong>los</strong> monasterios, según nos cuenta Arnold Hauser en<br />
su Historia social de la Literatura y el Arte y unos<br />
alíes después del de la televisión de Nipkow el periódico es un elemento básico<br />
de divulgación, c) su capacidad narrativa, y d) queda demostrado que <strong>los</strong> au-<br />
tores de muchas de las ilustraciones que acoinpaifan al cuento literario son<br />
<strong>los</strong> mismos que confeccionan caricaturas y chistes
124<br />
la revista o periódico dedique normalmente a esta sección; y así podemos ha-<br />
Mar del taznaflo del dibujo o dibujos, que a su vez está en directa correspon-<br />
dencia con las medidas de la propia revista o periódico. Por ejemplo, en el<br />
semanario Domingo, siempre suele aparecer una ilustración bastante reducida,<br />
ya que el relato ocupa, por lo general, una o dos páginas con unos caracteres<br />
de escasas dimensiones,<br />
Luego, se podría hacer otra clasificación entre <strong>los</strong> relatos que se acom-<br />
pafian de dibujos al principio y/o al final, frente a <strong>los</strong> que suelen estar<br />
salpicados por el<strong>los</strong> en el transcurso de su edición, alternando con su propio<br />
texto.<br />
Y por fin, aquel<strong>los</strong> que la ilustración nada tiene que ver con el propio<br />
argumento del cuento —tipo filigrana,. .,—, o, por el contrario, está muy re-<br />
lacionada con él. Dentro de estos últimos, o bien <strong>los</strong> dibujos son lo sufi-<br />
cientemente genéricos como para actuar de una for simbólica y, en parte o<br />
en su totalidad, puedan recordarnos cualquier aspecto que se trate a lo largo<br />
de la narración; o bien estos dibujos vienen a representar de una manera grá-<br />
fica alguna de las escenas que se desarrollan en el texto —en esta ocasión, al<br />
igual que en <strong>los</strong> “chistes” y en <strong>los</strong> coitos, la imagen aparece acompafiada de<br />
la palabra escrita, y <strong>los</strong> dibujos se refuerzan con un breve fragmento, sacado<br />
del relato y reproducido literall2unte—.<br />
La anterior clasificación la Lemas elaborado a través de una observación<br />
minuciosa de lo que en aquella época se bacía al respecto. Por ello, también,<br />
reconocemos que si en teoría puede resultar demasiado rigida, en la práctica<br />
no lo es, puse en realidad hay bastantes ejemp<strong>los</strong> en <strong>los</strong> que apreciamos una<br />
confluencia de varios de <strong>los</strong> apartados arriba expuestos. AsI,podemos llegar a<br />
la conclusión de que la ilustración de grandes dimensiones resulta, por lo<br />
tanto, la te llamativa, y aunque le resta protagonismo al relato en si, cap-
125<br />
ta de una forma más rápida y directa la atención del lector, a la vez que le<br />
predispone a su lectura, que puede, en principio, resultar más amena si sur-<br />
gen ilustraciones intercaladas en el desarrollo de la narración; cuanto mejor<br />
si la historia no es de una elevada calidad, Respecto a esto, en general, po-<br />
demos hablar de una ilustración bastante aceptable, mientras que, como queda<br />
referido, la calidad en muchas de <strong>los</strong> cuentos publicados es escasa,<br />
En contrapartida, la atención del lector se reparte entre el texto y la<br />
ilustración, y se siente fuertemente condicionado por esta última, tal coma<br />
declamas al comenzar este apartado. El lector, al convertirse en coautor, es-<br />
tá dando forma concreta al contenido del texto en su imaginación. Pons que,<br />
por otra parte, se la muestran ya materializada por medio de la ilustración.<br />
De ahí que muchos opten por divulgar el relato sin que le acompase grabado<br />
alguno.<br />
De todas maneras, hemos de resaltar que <strong>los</strong> cuentos agrupados en libros<br />
apenas si acogen ilustraciones en sus páginas; circunstancia que vaNa en<br />
grado ascendente cuando nos referimos a la prensa y, mucho más, cuando el re-<br />
lato aparece en semanarios gráficos, frente a la sobriedad de ciertas revis-<br />
tas más especializadas, más intelectuales. Así, por ejemplo, mientras que en<br />
LnLa.4S~l. o L~~tnraa es difícil encontrar un relato que no se complemente<br />
con uno o varios dibujos, en Cuadernos 1{ispanoainericsnos no es nada frecuen-<br />
te. No obstante, tanto en libro coma en prensa, el relato que presenta acusa-<br />
dos tintes humorísticos es más propenso a la ilustración por medio de figuras<br />
que resaltan aún más estos matices.<br />
En las siguientes páginas incluiremos algunas reproducciones para reite-<br />
rar, de una forma visible, lo ya comentado.
Li<br />
‘ti’<br />
T<br />
L<br />
a<br />
• ... —--.,,<br />
128<br />
LL CAÑAVERAL<br />
¡‘OH<br />
JOSE GAliCIA NIETO<br />
Yo tenía apenasnueve años cuando me llevaron allí. Recuerdo<br />
ahora que era muy frío el día y que un tapabocas que me<br />
prestaron, grande, ancho, con ¡¿,,as destacadas rayas verdes,<br />
cubría mi cuello y casi mi cabeza. Enire das de sus vueltas, yo rrata.<br />
ha de asomar <strong>los</strong> ojos; istiraba con dificultad, observándolo todo, que<br />
taW nuevo y miedoso me parecía, .Los días de la ciudad se habían<br />
quedado muy atrás; <strong>los</strong> ellas del colegio de frailes, con el ¿rlatisimo,<br />
pero tentplado rezo ele las tardes, con <strong>los</strong> nuufíanas de sol en el patio<br />
ruidoso, con la hora de la merienda comiendo junto a una verja el pan<br />
ti¿nw Lieja untado de mantequilla. Ahora .todo era disduto. Aquella<br />
uhisina tarde’ me Itabitan o/retido una rebanada de hogaza apretada,<br />
con una sola lineo de coriata, que sosten!a un trozo turbio dc socíno,<br />
No conseguí clavarle el dienta, Además ye> todavía tenía su! ¡>ena a<br />
euesMs. Porque es meatara <br />
853<br />
-<br />
j
o<br />
e<br />
4<br />
O<br />
127<br />
-a<br />
~“r..<br />
-‘<br />
¿1 5/’<br />
‘e —<br />
~<br />
- ~j 4-<br />
$4<br />
•/‘<br />
4 tft<br />
4t.2<br />
A<br />
* ‘1~~
1...<br />
»end¡ qa’
a~.cb,lc,.aa3etia.s¿au~u,s. a.aa a,,,usa<br />
129<br />
EL CáLN<br />
22P MEO<br />
LAVO RIZL—.<br />
- ILUSTRACIONES DÉ FRANCISCO.-COLL<br />
lӒ nnconwado te.,<br />
do, dt,col&do. ,eon la<br />
- ca,tínots. iii caNo... 1’..<br />
rch nwr.ti~ un ‘oír si, s&c en diez aho,.<br />
etc reí h vid. de la ciudad, ~ tanto<br />
tít”. .e.lírI.do tít., un rra~bIe ‘*.~,‘e •lj.<br />
ttLttllrnloi quííí - . . Aq.iI ‘e irrwínl,’’. Vel.<br />
rin .lcvc.. bruj ~ la ¡re». Mi., íd..<br />
¡jite, ciatodo él
f857-1949)<br />
eateulrltkra aln ea:pal’aoi. tíleifení,<br />
Ceo vi.. Tosí teetu,t, arol’m aje maniría’<br />
a la,, iicarrnt¿a ates i (aoi. líos<br />
nro. rcetmca.rvaneK. huaca a,i tamul’Inc nieta. ecívanacan tas n tonto reaíicí sic cate<br />
isecisas lo nisle inemifitalpa lradiaa.<br />
rocían., a.; 1. 0. liavóíi, iAl<br />
a flíova¡aii it,: cría. lía asaaiaal<br />
ny., eec.<br />
tttalatai.ia atlait.<br />
aíri.fa’eaear cm tíiaia’a’tri a’, es<br />
it tice. tu taincí- tute, atair aai~ Cama.—<br />
4 san La uds atan rtetí iii’ atatail.<br />
‘.ini sos- iii’ así ata a<br />
att. tacia ¡“iii s eaaaií.—rv-atiaa-ia<br />
tiaSiciaa,aa ricai,aa’rai 5 el at~r-nttaiti<br />
teee.- Tau. ate cae nic’itL-i ír—laacin-:cnn.<br />
l.a’e.. híaní. ca, tutu It ‘tino<br />
anac iniai:adlvii ti, ,c$i.i itt ata huy<br />
caí toatína ciii tstsíli.-eaiiíaíaa sanar ti<br />
ciliiniMnt
s a-Allá Itauncla la taluorrma vn<br />
‘ata rlnnáia sIal Allaaiclui,<br />
Lajas la soimaisra sIc nona Iran<br />
Tr e mo, uaelsea eíuo sostouala<br />
lito cssjtoiIiSuí alegro 3 íuiíctnghiai’ec<br />
a, clin anula roe-ca. sim lin-<br />
ce’ ~ íalodeascaíiuvnitedul.<br />
oración, y íorsafundamente re-<br />
1 Ilglsanca y lelafíldero a la hora<br />
sic AnImas. 1k-no la taberna nro<br />
se dnñnba ele taetsiell, mecíndeal,<br />
Oil el eleltailínlea icurecla encontrar<br />
osmeilicla en sal enungaefila,<br />
La, olerlo rs cliii vn el ponía-<br />
11 lIsa eaaJoílí•raíaíící se reunían,<br />
junto el acraega-ido íomostrasltnr.<br />
tío coros ele tecínhía y elejos bobocínicos<br />
ni ue tía tosido se liecorlalía—<br />
loan vid eonm-i,uuto qsae elsa-lp el<br />
mm,engaa anlo ce! eccaccis,”Eroupcí’aor<br />
—lo cd ¿ locro eloela un le<br />
quiere ¿li-cia- un bonamhare cabal<br />
sin noanielas cmi premairícasíón 1 eSbocio<br />
eímtensliia siorocelare <strong>los</strong> ería<br />
tísnuas por sin rey, y ini hoanlir<br />
asín....<br />
1íuneslo mor sIc olieioí..<br />
‘cina atar a tillutuiigClOiOS por Caía<br />
sitie eso no cmiccae~<br />
Hablaba aleajíacio el •‘Einp.<br />
negras, ¿a nitos tútt porque no catar”, con uno mano en la e.<br />
eneas que os oreo to Ita siito re—
.1’<br />
132<br />
CUS NTOpoa FERNANDO DE SOTO ORIOL<br />
ij¿O)O ti pelaje, húmedos <strong>los</strong><br />
-grandes o/os iaoespres/vos,<br />
¡etaco y suave el rosado bel-<br />
U. aqaeclia teraoea-jlla ja¿geaeoonl<br />
era una bendición de Dios.<br />
Cuando cora-e meaba en rededor<br />
de las ubres de la madre, o<br />
cuando relazaba jubi<strong>los</strong>a en el<br />
gesa c-orraljn cuajada de sol,<br />
destacaban ¡ a a extremidades<br />
biaíicas de sus patas. que piredan,<br />
sobre las pequsea,as petania,,<br />
lasos caricia tierna, coasia<br />
sai, ojos redondos y haimed.os,<br />
ta gaaS retozos ji juegos tesola<br />
la teraaes-illa cina compaReii-a,<br />
¡<br />
I<br />
sil, canalla. Estarás contento con tu<br />
acción, ¿verdad? Creerás que has hecho<br />
tieso gracia haciéndome malgastar<br />
E<br />
1qviraientas pesetas en un troje que no<br />
podrá usar.., porque aún me quedo oigo<br />
-de vengUenza, IQuinientas pesetas! ¿la<br />
fijos bien? ¡El suelda de un mes! Ahora<br />
debiera yo romperte lo barbo de un<br />
puliolazo: pero no puedo entretenerme<br />
Cori UflO porquería COmo tú.<br />
o te mandé a Sarcia porque me<br />
dijeron que es buenoo-.. ¿Qué culpa tengo<br />
yo site lo sacó mal?<br />
—¡CáIl<br />
0t0l Si osas hablar uno palabra<br />
más te piso ci pescasezo Como o tina<br />
rata vil.<br />
—¡No Insultes! -<br />
—¿Qué digo roto? Ni eso siquiera.<br />
Eres un gusonapa. -<br />
—¡Cóllote!<br />
Dió otros des posos hacia mí: mi<br />
garganta quedó al alcance de sus gorras.<br />
Fausto me escudé,<br />
L<br />
133<br />
—¿Sobos lo que le digo? —le chi-<br />
¡16—. Que loas sen-ido de conejillo de<br />
indias... SI. eso mismo! i Me has Servido<br />
de conejo de indios! Nunca me hablo<br />
hecho un traje Sarcia y fe mandé<br />
con idea de, si te la sacoba bien. vestirme<br />
yo allí... ¿Comprendes ahora?<br />
¿Eh? ¿Has comprendido yo?<br />
Se hizo un silencio que Peribáñez<br />
aprovechó paro pecísor. Y pensó le peor<br />
poro mt. -<br />
—¿Habéis oído eso? —apreté el<br />
puño miranda en derredor.<br />
—íQué animal!<br />
—íQué mala ideo! -<br />
—~Qué ¡ugaditol<br />
—Sois testigos de todo. Esto larde<br />
le denuncioré. Maldito canalla!<br />
Y me volvió la espalda. Ero una espalda<br />
con muchas arrugas.<br />
El pánico se apoderé de-mf. Si Peribáñez<br />
cumplía su amenazo tal vez yo<br />
iría a la cárcel... í La cáncel! Casi nodo,<br />
—¡Déigme flue ohoatie a aso como-ET1 w216 537 m211 537 lSBT<br />
dre¡9j ¡Quita! —le empu¡ó.<br />
•4e<br />
me subió la sangre o la cabeza.<br />
Había aguantado yo bastante. ¿no?<br />
El juez me condenó al pago de quinientas<br />
pesetas Con las que la victimo<br />
—‘ - a<br />
se hacia un nuevo trole, y otras 9u1•<br />
nientas de multo por doñas y perlulcias<br />
causados en la persona de Pepe<br />
Peribá5ez. n -<br />
Prof esté. Alagué mis razones.<br />
—Señor, ¿qué cuípa tengo yo de que<br />
el señor García aquí pnesenle. se hoya<br />
metido a sastra? El delincuente es él,<br />
no yo. El debiera estar sentado en el<br />
banquillo de <strong>los</strong> acusados, no como testigo<br />
de uno causa que debiera seguirse<br />
contra él.<br />
Se oyó un campanillazo.<br />
—í Silencio!<br />
—A él debiena mandársele o le’ cár-<br />
- col por ejercer licitan-rente una prof.- -<br />
sión... Eso SOrIO máA ¡usto. -<br />
~ Yo mi contribución! —chi-<br />
García. - - -<br />
y cédula —pataleé.<br />
—¡Silencio! —Y nuevo campanillazo—.<br />
A usted e guiaron mo<strong>los</strong> intenciones<br />
el mandarle a ese sastrer usted<br />
coniesá que el demandante fué flora<br />
usted un conejil!Pde indias, ¿no?<br />
‘—Eso es verdad, Pera si el señor Garcío<br />
fqese violinista, o acróbata o cualquiera<br />
otro cosa en vez de sastre... Ya<br />
pude ser el inductora pero sí asesino<br />
lité sí señor García.<br />
SIleciclol -<br />
—Sl me callo petderé el luido.<br />
—1Y si no Se COIIO lo etwiaréa presidíal<br />
Ea no. -<br />
—¡No!<br />
—í Pues mil pesetas de multe!<br />
Pué coma sí un tren, de mercancías<br />
por lo pesado y exprés por lo veloz.,<br />
- recorriera mi espIna dorsal reduclendó<br />
a fósforo cada una de sus v~rtebras.<br />
• Quedé doblado como una gamba.<br />
- Nol Eso tampoco —gemí.<br />
—Entonces, ¿qué quiere usted?<br />
—Ser absuelta. Que condenen o! se-<br />
- Sarcia. - . -<br />
flOr —No hay tu tía,<br />
—Entonces hago una proposición:<br />
pagaré <strong>los</strong> quinientas peletas parda-’<br />
Ros causados al demandante, pero el<br />
trole que se la hago gratis, el señor<br />
Gas-do, . -<br />
—¡Ma no! 1Eso no! —gimió Perbá-<br />
Mci, preso de terror. - - -<br />
—Ent~nces~ ¿toda la culpa va e recaer<br />
en mi? —sollocé<br />
—Usted lo ha dicha. --<br />
Y el juez, satisfecho de su veredicto.<br />
se froté las manos callandito y levanté,<br />
lo sesión. - - - -<br />
-He pensado, he pensado mucha, ¿De-<br />
be levantarme la tapo de <strong>los</strong> sesos?<br />
Creo que no: mi conciencie está tran-<br />
quila.... Tal vez el juez no pueda decir<br />
lo mismo: en adelante-algo como un<br />
adoquín pesará sobre su cerebro hasta<br />
despachurrarlo reduciéndolo a lo nada.<br />
Entonces ini henar habrá quedado o<br />
salvo. Pero, en tanta, estoy de muy<br />
mal humor.,. -<br />
lluaírsacloííts ,l, Farras<br />
(54)
134<br />
EL LIBRO DE CUENTOS<br />
En las líneas anteriores hemos resaltado la importancia que tiene la<br />
publicación periódica para el cuento y como gracias a <strong>los</strong> rotativos se man-<br />
tiene este género en continuo contacto con el lector. No obstante, y a pesar<br />
del elevado número de revistas que potencian de una u otra manera la existen-<br />
cta del relato breve, no son las suficientes<br />
Lo que sí me consta es que se siguen escribiendo cuentos; y no<br />
pocos; y muchos más se escribirían si hubiera dónde publicar<strong>los</strong>.”<br />
136<br />
remos—, hace que se ofrezca un compendio de narraciones, que, por otra lado<br />
deja pronto descartado al escritor principiante hasta que su obra no se haya<br />
consolidado, Pero, desgraciadamente, no sólo es la técnica burocrática la que<br />
impide la edición de un libro de cuentos durante <strong>los</strong> afos cuarenta, sino la<br />
peculiar situación que está atrave~ando este género literario<br />
¿Qué ocurre con el cuento en Espafia? ¿Está el género en decadencia?<br />
¿Se ha perdido el gusto por el cuento, en beneficio de la novela-rio<br />
de mil páginas? Lo cierto es que se publican en nuestro<br />
país muy pocos libros de cuentos, y que las jóvenes escritores que<br />
aspiran a triunfar en la literatura se lanzan muy pronto, y audazmente,<br />
a escribir novelas, desdeifando un tanto el género menor que<br />
parece ser el cuento.’ (57)<br />
Aparecen muy pocos libros de cuentos; tan pocos que son, por su<br />
número, excepcionales. Y aun estas recopilaciones no suelen hacerse<br />
con trabajos inéditos,escritos precisamente para otrecerse par prí—<br />
zuera vez a la atención del lector en un volumen, sino que constituyen<br />
la reunión de <strong>los</strong> que, en un plazo más o menos largo, vino publicando<br />
el autor en diarios y revistas. c.,. > Cuando ha publicado<br />
veinte o treinta, trata de encerrar<strong>los</strong> en un libro, y visita a un<br />
editor. El editor frunce el cefio: “¿Cuentos? - . - No se venden, . a<br />
El público no gusta de <strong>los</strong> cuentos.<br />
t’ ¿ES esto verdad?,,. Pues.. .pa—<br />
rece que, en efecto, hay algo de exacto. - -<br />
La tendencia más acusada en estos af<strong>los</strong> es la de la novela voluminosa;<br />
páginas y páginas, millares y centenas de millares de palabras,<br />
volúmenes ingentes, como bloques, a - - “ aunque no dejan de existir las honro-<br />
sas excepciones, gracias a las cuales podemos hablar del buen cuentista y del<br />
buen libro de cuentos. Por ello nos sorprenden gratamente algunas declaracio-<br />
nes que sirven de estímulo y reconfortan dentro de este panorama, que aparen—
138<br />
temente se muestra tan hostil para el género> como la realizada en enero de<br />
1943 por it Fernández Almagro, en un número extraordinario de ABC en donde se<br />
comentan <strong>los</strong> acontecimientos acaecidos en 1942:<br />
Se han publicado en tesis general mejores libros de cuentos que<br />
novelas largas, pero entre todos contribuyen a enriquecer el género<br />
narrativo, tan genuinamente espafiol;. - .“ (-59><br />
o las palabras destinadas a prologar cualquiera de estos libros, como las de<br />
Wenceslao Fernández Flórez:<br />
J. Buxó de Abaigar ofrece en sus Cuentos de Balneario una excelente<br />
muestra de género tan difícil fi - . ) Yo, que -por mi mal— soy<br />
“de la casa”no tengo en estas páginas iniciales otra misión que la<br />
de separar la cortina —la puerta la abrió él mismo— y presentarle:<br />
—Un cuentista. Léanle. Vale la pena. “ (60)<br />
o las muchas frases de alabanza, aparecidas en resefias bibliográficas con las<br />
que <strong>los</strong> críticos acogen determinadas nuevas ediciones y reconocen valores te-<br />
máticos y formales que se han concretizado en <strong>los</strong> trabajos reunidos, como:<br />
Con seis cuentos ha formado Juan Antonio de Zunzunegui un buen<br />
libro que acabamos de leer con verdadero placer. Van precedidas dichas<br />
narraciones de un admirable estudio, original de Juan Antonio<br />
Tamayo, ilustre catedrático y excelente crítico al que nada tenemos<br />
que afiadir ni quitar. En este extenso estudio,de cerca de cincuenta<br />
páginas, analiza el inteligente profesor universitario toda la trayectoria<br />
literaria de Zunzunegui (a> deteniéndose especialmente<br />
en el lenguaje zunzuneguiano, pleno muchas veces de aciertos indiscutibles.<br />
(. - 9 Saludamos, por tanto, con verdadero regocijo este<br />
-último libro de Zunzunegui, con el que nos muestra una vez más su<br />
alta calidad de narrador, su indiscutible altura literaria.” (61)<br />
“Locura la vida es.. • volumen III de la Colección Europa -esa sugestiva<br />
serie de obras de mujeres que tan acertadamente dirige Fío—<br />
rentina del Mar—a es un interesante libro de cuentos.Su autora nunca<br />
tuvo prisa para publicar libros; nos da ahora el primero —según<br />
se indica al frente del volumen— tras una dilatada vida literaria<br />
en diarios y revistas. No se trata, por lo tanto, de un libro de<br />
novel; (. -9<br />
Cinco son <strong>los</strong> cuentos fi..). En todos el<strong>los</strong> encontramos una delí—
13’?<br />
cada y honda ternura que con poder irresistible nos cautiva.’ (62><br />
Corno vernos el cuento, el libro de cuentos, tiene su lugar en el panorama<br />
literario español de <strong>los</strong> años cuarenta, aunque no sea un lugar privilegiado.<br />
Pero si efectivamente, tenemos que reconocer que no es abundante la apari-<br />
ción de volúmenes de este género, no debemos calificar, en cuanto a este pun-<br />
to, de desatrosa la época de posguerra, pues en todos <strong>los</strong> años que comprende<br />
el periodo de nuestro estudio nunca ha faltado la gratificante presencia de<br />
una nueva publicación, aumentando su número en 1943 y 1948 (63>. Hecho este<br />
que, par un lado, nos molina a considerar constante, que nocopiosa, la edi-<br />
ción de libros de cuentos, y por otro lado, nos permite observar la jubi<strong>los</strong>a<br />
acogida que siempre se le ofrece, por parte de la crítica, aunque no deja de<br />
chocarnos este casi ilógico planteamiento: no se publican más porque no hay<br />
mucha demanda, sin embargo cuando aparecen son bien recibidos, con esa satis-<br />
facción que produce el reencuentro con algo que escasea. Y, nuevamente, vol-<br />
vemos a enfrentarnos con la confluencia de varias circunstancias> que consi-<br />
deramos la causa de todo ello, como la moda literaria, el cansancio que ha<br />
producido en otro momento el propio género y la escasa calidad que en muchas<br />
ocasiones, no en todas, predomina. No obstante, este último punto —la escasa<br />
calidad—, si bien sobresale en el cuento publicada en diarios y revistas, no<br />
es tan generalizado en el libro de cuentos, debido a lo que apuntábamos más<br />
arriba sobre la configuración de dicho libro y sobre su autor. Es muy raro —nc<br />
imposible, claro— que un autor de nombre desconocido en el ambiente litera-<br />
río publique un volumen de estos, a no ser que su trabajo forne parte del su-<br />
mario que se completa con el de otros escritores. Por lo tanto, es más selec-<br />
tivo en cuanto a la autoría y en cuanto a la obra> y en consecuencia, gana en<br />
calidad lo que pierde en cantidad, ya que nos encontramos muchos más cuentos
138<br />
recogidos en la prensa que agrupados en volúnenes~ así, junto a unos dos mil<br />
relatos breves, aproximadamente, localizados en la prensa de entonces, hemos<br />
sumado unos mil, reunidos en distintos libros.<br />
La forma de presentar un volumen de cuentos es muy diferente y en el<br />
proceso de elaboración, si olvidarnos las notas esencialmente técnicas, pueden<br />
intervenir diversos factores,desde la propia decisión del autor hasta las di-<br />
versas imposiciones del editor. Así , <strong>los</strong> libros de estas características que<br />
aparecieron por aquellas fechas fueron confeccionados siguiendo varios cami-<br />
nos, que nos ayudan a considerar algunos puntos básicos, como el valorar el<br />
matiz de lo inédito en <strong>los</strong> relatos ofrecidos: o el matiz de unidad que pueda<br />
aportar el tema o la autoría.<br />
Según Gonzalo Sobejano, “podría decirse que para formar un libro de re-<br />
latos hay tres procedimientos, como en la sintaxis: yuxtaposición, coordina-<br />
ción y subordinación. O se colocan <strong>los</strong> relatos, sin más uno tras otro; a se<br />
ordenan con arreglo a algún principio de armonía o concentración (tonala te-<br />
mática, social, ambiental, temporal>; o se disponen de manera que integren un<br />
conjunto con principio, centro y fin- Este última método, en rigor, no da por<br />
resultado una colección de cuentos, sino ciertas formas de novela en que las<br />
unidades narrativas integrantes, por numerosaS o notorias, suscitan la ilu-<br />
sión de que podrían subsistir por sí solas. Dejando a un lado, pues, esta co-<br />
lección potencial, serían dos <strong>los</strong> procedimientos normales: yuxtaposición y<br />
coordinación” (64). Así,también en <strong>los</strong> af<strong>los</strong> cuarenta, con mucha frecuencia el<br />
cuento llega al lector, en primer lugar,a través de las revistas o en diarios<br />
y. luego, pasa a formar parte de un volumen que reune diversos trabajos, bajo<br />
un título que suele ser el de uno de <strong>los</strong> relatos que recoge, que como vemos<br />
no siempre es inédito. Estas recopilaciones, basadas en la “yuxtaposición”,<br />
fundamentalmente, las suele efectuar el propio autor, como II ~ de Julio<br />
4
139<br />
Angulo , ELbnnIZ~<br />
crImen del carabinero de Camilo José Cela (1945), La ciudad se aleja de José<br />
María Sánchez Silva (1946),.., o incluso el mismo editor, comm 55 cuentos de<br />
iacaIIa de José María Malgor -aunque aquí. Xilinbra, personaje constante en<br />
estos cuentos de Maigor, consigue aportar una unidad superior a la sesera “yux—<br />
taposician”—:<br />
Nos complacemos en poner en tus manos, lector amigo, este libro<br />
delicioso por sus cuentos y sus dibujos.<br />
La brillante pluma de José Maria Malgor y el lápiz magnífico de<br />
Armando Cueto, han condensado en idéntica profundidad, ironía y sen—<br />
tiniento, todos <strong>los</strong> matices del alma popular asturiana.<br />
En “Región”, publica Malgor —uno de <strong>los</strong> primeros valores literaríos<br />
de nuestra provincia— sus CUENTOS DE LA CALLE- Tal ha sido el<br />
éxito obtenido queaa requerimientos de innumerables lectores de toda<br />
Asturias, <strong>los</strong> hemos recogido en el presente volumen.” (66><br />
O bien, aunque menos frecuente, otra persona reune cuentos de distintos auto-<br />
res, como Cisantistas espaflolas contemporáneas
140<br />
Va a salir el libro más popular del alio, CUENTOS DE LA PISTA.<br />
Constituye la primera antología del Circo que se escribe en el mundo.<br />
Junto a firmas prestigiosas en la literatura y el periodismo,<br />
colaboran adRámperal, “Alady”, Antonio Casal, el adivinador Karby, <strong>los</strong><br />
hermanos Cape y un núcleo de técnicos del Circo<br />
El libro está ilustrado por <strong>los</strong> más populares dibujantes espaflo—<br />
les-<br />
Lógico es suponer que en treinta y cuatro cuentos de la pista se<br />
den todos <strong>los</strong> matices del superespectáculo: <strong>los</strong> cuentos, en auténtico,<br />
ágil, gracioso y dinámico “flin—flan” circense, saltan de la<br />
risa al llanto. Volteándose previamente en <strong>los</strong> trapecios del humorismo,<br />
de lo melodramático, de lo realista y legendario.<br />
De tal forma están resueltos <strong>los</strong> <strong>temas</strong> narrativos, que en ningún<br />
momento la obra puede pecar de monótona.” <br />
o varios cuentos de un solo autor, como ~uentos de Balneario de Joaquín Buxó<br />
de Abaigar,<br />
... en el que se ha utilizado un ardid de sabrosa tradición en la<br />
literatura: el de prestar un nexo a todos <strong>los</strong> relatos, conservando<br />
una especie de sutil unidad en su variedad esencial y necesaria.<br />
Como en <strong>los</strong> Cuentos de Cantorbery, como en tantos y tantos. - - ;como,<br />
en fin, en esa maravilla de “Las mil y una noches”... Un pretexto<br />
que viene a ser como el hilo sin el que no existe el collar.” (68><br />
o Vidas humildes. cuentos humildes de Vicente Soto, en donde el protagonista<br />
es el elemento aglutinador y unificador de <strong>los</strong> relatos que lo fornan:<br />
Su libro tiene la particularidad de que las diversas ficciones<br />
están centradas en el mismo personaje, es decir, forman en su conjunto<br />
una materia novelesca incipiente. Los nueve cuentos del volumen<br />
están referidos a un protagonista único, Evaristo Lillo, que da<br />
cohesión psicológica a la obra. Pero el autor no ha querido construir<br />
una novela a base de cuentos encadenados; sí refundir en Evaristo<br />
rasgos psicológicos de almas muy emparentadas. Le hubiera sido<br />
fácil cambiar el nombre del protagonista en cada cuento y suprimir<br />
las aisladas notas de referencia a la esposa y a la hija de E—<br />
varisto; entonces su libro perdería el carácter que le es peculiar.<br />
Sin embargo, lo que hace que cada una de estas narraciones tenga<br />
vida independiente es que están concebidas como obras acabadas 1 válidas<br />
por sí mismas, sin que necesiten de antecedentes o preparativos<br />
para su vida individual,” (69)<br />
De todas formas, sea cual sea el camino elegido, tenemos como resultado
142.<br />
al libro de cuentos que más que valorarlo como obra redonda, acabada, comple—<br />
ta, siempre se considerará como el resultado cte una suma, por mucha unión que<br />
le pueda transferir el tema, el personaje o el autor. Vendrá a ser una “obra<br />
de obras de estructura abierta hacia un límite que la mayoría de las veces<br />
está, impuesto por circunstancias externas a la propia obra: en un volumen se<br />
recogen seis relatos con el mismo criterio con el que se podían haber recogi-<br />
do diez, por ejemplo, siempre y cuando estuvieran preparados para ser recopi-<br />
lados.<br />
Las narraciones que siguen, agrupadas bajo el título de Ln~Jtnrna<br />
dalbari&, vinieron a mi imaginación un domingo por la tarde, mientras<br />
asistía a la corrida. (,, ,> Precisamente aquel domingo por la<br />
mañana me publicó Atrita. dos pequeñas narraciones de toros. Pensé<br />
que agavillar un grupo del mismo tipo podría resultar interesante.<br />
En estos meses de febrero, marzo y abril me puse a trabajar el tema;<br />
luego me he cansado, Este libro es como la denuncia de una mina.<br />
Eso es, nada más,” (70)<br />
El relato, sin exnbargo,si se nuestra siempre como un todo no perderá sus<br />
señas de identidad a pesar de formar parte de un sumario; aunque por estas<br />
fechas tropezamos con el caso interesante de cuentos ya publicados que se<br />
transforman en capítu<strong>los</strong> de novelas, como Helena o sí mar del verano de Ju-<br />
líAn Ayesta, editada por Th~n2Á en 1952,en donde varias de sus páginas fueron<br />
difundidas en <strong>los</strong> años cuarenta como cuentos, aunque con distintos títu<strong>los</strong> de<br />
<strong>los</strong> que ahora presentan como capítu<strong>los</strong> (71); entonces estaríamos, posiblemen-<br />
te, ante lo que Gonzalo Sobejano llamaba procedimiento de “subordinación”.<br />
No podemos concluir este apartado del libro de cuentos sin hacer una<br />
breve referencia a sus ilustraciones, con las que también suelen editarse es-<br />
tos volúmenes con una intención idéntica a la perseguida por la prensa: la de<br />
hacer más agradable su lectura; aunque observamos, por un lado, que su pre-<br />
sencia, tal como ya comentarnos, es mucho menos frecuente en <strong>los</strong> libros —entre
142<br />
otros que incluyen ilustraciones tememos, Cuentos ele la pista 020—<br />
A<br />
y<br />
02<br />
>02<br />
-4<br />
402<br />
>202<br />
$0>02><br />
0>t
143<br />
NOTAS<br />
(1) Augusto Martínez Olmedilla, en En±na, Madrid, nQ 357, 1—enero-1944.<br />
,que se editaba<br />
en San Sebastián, ya habían aparecido siete trabajos: Agi¿~Lm~iZ~.<br />
knrb~rQ, de Juan Pujol; Ta carpeta gris, de Concha Espina; Ta opinión de<br />
LQaliaÉs, de Luca de Tena; Madrina de guerra, de Rosa de Aramburu; fl<br />
naufragio del Mistinguett, de Enrique Jardiel Poncela; Tra~xunda,de Tomás<br />
(3)<br />
BorrAs; y Tierra del diablo, de Luis Antonio de<br />
Declaraciones de Francisco Melgar, director de<br />
Vega.<br />
Dmntnga, en La Estafeta<br />
LLt~mria, Madrid, nQ 22, 28—febrero—1945, página 9. Aquí bajo el<br />
“Cuentos, muchos cuentos”, se reunen las diferentes respuestas que<br />
título<br />
manifiestan<br />
directores de revistas de actualidad, ante estas dos preguntas: 1)<br />
“¿Se escriben cuentos actualmente?”; 2> “¿Se publican muchos?”.<br />
<br />
22 de La Estafeta Literaria, ya cit.<br />
Declaraciones de Juan Antonio Cremades, director de L2±raa en el número<br />
22 de La Estafeta Literaria, ya oit.<br />
(9> Declaraciones de Fernando GastAn Palomar, director de Entna,en el número<br />
22 de la Estafeta Literaria,<br />
(10> Wenceslao Fernández Flórez,<br />
ya cit,<br />
página 5 del Prólogo que hizo a Cnentna2a<br />
BaIn~anin, de<br />
(11> Fanny Rubio,<br />
Joaquín Buxó de Abaigar (1946),<br />
La revistas poéticas españolas (1939—1975), Madrid, Ediciones<br />
Turner, 1976, págs. 52-53.<br />
(12> Rafael Osuna> Tas revistas españolas entre dos dictaduras: 1931—1939<br />
Valencia, PRE—TEXTOS, 1986, pág 189.<br />
(13> Fanny Rubio, ops. cit., página 181.<br />
144<br />
(23> Fanny Rubio, ops cit. , págs. 77—78,<br />
(24) Cansuelo Bergés, Indice de artícu<strong>los</strong> y traba<strong>los</strong> aparecidos en “ínsula”<br />
fl4L1255<br />
4 Madrid, 1958.<br />
Fanny Rubio, ope. cit. , págs. 46—47-48.<br />
, página 3.<br />
EiLiat~xirñ, Revista de Galicia, agosto de 1944, año ha n2 12.<br />
pág, 30. En el nQ 77, junio—1944, página 15, viene<br />
la solución de Joaquín de Entrambasaguas y de la ganadora, que la firma<br />
María del Carmen de Guzmán. Curiosamente, una de las soluciones seleccionadas,<br />
aunque no premiada, es de Jesús Fernández Santos.<br />
Estos concursos promovidos por 1, observamos que van dirigidos a sus<br />
“queridas lectoras”; sin embargo, no excluye, como vemos, la posibilidad<br />
de participar cualquier firma masculina,<br />
14-5<br />
de la caricatura, como Pepe Picó, Teodoro Delgado, Orbegozo, Enrique Herreros,<br />
E. Hernández Casarrubios, “USA”, “K—Hito”, Ugalde, Mihura, Tono,<br />
Córdoba, Cronos, Bellón, Galindo> etc. ; y son importantes colaboradores<br />
de revistas de humor, como La Austral ladora o La.Loimalz.<br />
’,<br />
en Historia social de la literatura y el arte, Tomo 1, Madrid,Gua—<br />
darranm, 1947, págs. 223—232.<br />
Román Gubern, El lenguaje de <strong>los</strong> comlcs, Barcelona, Ediciones Península,<br />
1974, pág. 15.<br />
(4’?) Cuadernos Hispanoamericanos, marzo-abril de 1949, páginas 353—362. Ejem-<br />
pío de no ilustración.<br />
(48) Lectnrna, alio XXIX, nQ 297, julio—1949, págs. 12—13 y 14. Ejemplo de ú—<br />
nica y gran ilustración —ocupa dos páginas—, al principio del<br />
(49> Visiones del IT’i,s allÁ, de Luis Guadalmedina, en Egtn~, alio X,<br />
relato.<br />
nQ 540, 5—<br />
julio—1947, Ejemplo de gran ilustración en el interior del relato. Junto<br />
al titulo, al principio, presenta otro dibujo, aunque de dimensiones más<br />
reducidas.<br />
(50) Daatjnn, alio XII, Segunda Epoca, nQ 580, 18—septiembre—1948, páginas 20-<br />
21. Ejemplo de pequeña ilustración.<br />
(51) ínsula, año IV, nQ 43, 15—julio—1949, página 7. Ejemplo de pequefla ilustración<br />
sólo al principio
146<br />
lnUna, de José Bernabé Oliva; - a,<br />
Y en 1948 aparecen Cuentacuentos y Azul contra gr1s~ de Tomás Borrás;<br />
Cuentos del dolor de vivir, de Luis de Castresana; Cuan±na,deManuel Halcón;<br />
Novelas y Cuentos, de José Maria FemAn; Antología 1923—1944, de Samuel<br />
Ros; Vidas humildes. cuentos hunilides, de Vicente Soto;...<br />
(64) Gonzalo Sobejano, páginas 13—14 de la Introducción a L&mQrtda, de Miguel<br />
Delibes, Madrid, Cátedra. 1984.<br />
(65) Nota de “Los editores” “Al lector”, página 7. 25 cuentos
147<br />
LOS AUTORES<br />
Cuando acabamos de comentar la constante presencia de <strong>los</strong> cuentos lite-<br />
rarios en diferentes publicaciones de <strong>los</strong> años cuarenta, tanto en la Prensa<br />
aonio reunidos en volúmenes, hemos de resaltar que tras el<strong>los</strong> y frente a otras<br />
manifestaciones de igual nombre y de más antigUedad está siempre la figura del autor, personalidad individual y con--<br />
creta que ha elegido esta forma literaria para demostrar su capacidad creativa<br />
y, a la vez, con su trabajo configurar, consciente o inconscientemente la<br />
evolución del género.<br />
Ifo siempre resulta fácil dibujar la semblanza de un autor, y mucho menos<br />
cuando se pretende dar una visión panorámica de un período, relativamente ex-<br />
tenso, cono el caso que nos acupa. Período, por otra parte, no especialmente<br />
relevante para este tipo de prosa, que cuenta en estos años de postguerra con<br />
toda una serie de obstácu<strong>los</strong> que podemos resumir, tal como ya comentamos en<br />
páginas anteriores, en una escasa atención y valoración del propio género, por<br />
un lado, y por otro una saturación, tras el esplendor de <strong>los</strong> años que an-<br />
tecedieron a nuestra guerra civil, etapa de ruptura cultural y social. No obs-<br />
tante, según nos dirá Santos Sanz Villanueva, uno de <strong>los</strong> pocos estudiosos que<br />
han dedicado unas páginas al relato breve en historias de nuestra literatura<br />
actual,<br />
“las formas narrativas breves han tenido un extraordinario relieve<br />
en toda la postguerra, a pesar de habérseles negado constantemente<br />
<strong>los</strong> principales apoyos para un desarrollo normal: han faltado<br />
editores resueltos a mantener colecciones de cuentos, <strong>los</strong> críticos<br />
casi nunca les han prestado atención, <strong>los</strong> lectores las han relegado<br />
en beneficio de la novela
146<br />
<strong>los</strong> más destacados novelistas tanto de la primera promoción como de<br />
la generación del medio siglo” (1).<br />
Afirmaciones que podemos encontrar en otros autores, tanto a la hora de<br />
reforzar la valoración positiva de <strong>los</strong> escritores de turno, como en especifi-<br />
car que el autor de cuentos “puro”, dedicado por entero a esta labor, es<br />
escaso<br />
En general, puede decirse que en la postguerra sí ha habido nota—<br />
bles escritores dedicados al cuento como quehacer literario —también<br />
cultivado por otros dedicados además a la novela—, <br />
“-¿Tenemos de verdad cuentistas? Más bien tenemos cuentos,
149<br />
mos sino esporádicas salidas al cuento, el que se hace para la colaboración<br />
de periodicos y revistas, o cuanto más el libro que se<br />
compone con todos aquel<strong>los</strong> relatos breves que hemos ido guardando<br />
publicados o no— en una carpeta. En otras latitudes viene a ocurrir<br />
lo mismo, (,<br />
a a Nuestros escritores, desde <strong>los</strong> que empezaron a publicar poco<br />
antes de la guerra de 1936—39, y luego de ésta, vemos cómo, en su<br />
mayoría, son autores de novelas, periodistas, ensayistas, poetas,<br />
que se aproximan de vez en cuando al cuento y a la novela cortaar -<br />
(Rodrigo Rubio, Narrativa española. 1940—1970, Madrid, EPESA, 1970,<br />
páginas 148, 150 y 151)<br />
Por lo tanto, una vez más, importancia de revistas y periódicos para la<br />
publicación y divulgación del género, puesto que es muy escasa la atención<br />
prestada por <strong>los</strong> editores del momento, y se insiste en la presencia de autores<br />
no dedicados expresamente al cuento. Así encontramos, por ejemplo, en <strong>los</strong> años<br />
cuarenta, cuentos firmados por Rafael García Serrano, periodista, autor de<br />
innumerables artícu<strong>los</strong> y reportajes, subdirector y director de importantes<br />
peri odicos españoles, como Antb&E~fla, de Pamplona, Haz., Arriba, Eriman<br />
Ebnn~ etc. corresponsal de prensa en Roma e Hispanoamérica, como enviado es-<br />
pecial; autor de numerosos guiones para el cine, algunas novelas suyas se han<br />
llevado a la pantalla (La fiel Infantería, - . .); recibe entre otros galardones<br />
el Premio Nacional de Literatura José Antonio en 1943, el Francisco Franco de<br />
Periodismo en 1950, - a - Por Julio Angulo Fernández, periodista, narrador y<br />
autor dramático, desde 1930 colabora en diarios y revistas de toda España y en<br />
1958 obtuvo uno de <strong>los</strong> Premios Nacionales de Literatura por su novela de humor<br />
Del balcón a la calle. Por Sebastián Juan Arbó, novelista y biógrafo, que<br />
además de obtener el Premio Fastenrath de la Academia Española por la versión<br />
definitiva, en castellano, de Tierras del Ebro(1940>, también consigue en 1948<br />
el Premio Nadal, por su novela Sobre las piedras grises; en 1964 e). Premio<br />
Racional de Literatura,por su biografía Don Pío Baroja y su tiempo; y en 1966<br />
el Premio Blasco Ibáñez, por su novela Entre la tierra y el mar, Por Nana
15 U<br />
Dolores Boixados, novelista, que llegó a ser finalista en la primera convoca-<br />
toria del Premio Nadal (1944) con su novela Agi¿~aJ4uertns, en 1966 obtiene el<br />
Premio Don Quijote, de México, con su novela ELI2ton~. Por Camilo José Cela,<br />
nuestro último Premio Nobel de Literatura
1.531<br />
novelista, redactor—jefe de un gran semanario de humor titulado La Ametralla<br />
dnra, y también de k&C~czniz., desde su fundación en 1941 (a partir de 1944<br />
fué su director). Por Alfredo Marquerie poeta, novelista y crítico teatral,<br />
actividad esta última que ejerció, por lo que respecta a la década de <strong>los</strong><br />
cuarenta, en el diario Informaciones y en ABQ; tiene en su poder, entre otros<br />
galardones, el Premio Rodríguez Santamaría de crítica teatral 1943 y el Premio<br />
del Ayuntamiento de Madrid 1944, Por José Antonio Muñoz Rojas, poeta, narrador<br />
y ensayista, forma parte del grupo neorrenacentista de poesía surgido en la<br />
postguerra: Sonetos de amor por un autor indiferente (1942), Abril del alna<br />
(1943), etc. Por Manuel Pombo Angulo, periodista y novelista, que permaneció<br />
en Alemania durante <strong>los</strong> años 1942—1944 como corresponsal de X~. y L&i~ngnc~z.<br />
dIaj fue finalista del Premio Nadal 1947 con su novela Hospital General, y en<br />
1969 recibe el premio Ateneo de Sevilla por La sombra de las banderas. Por<br />
José Vicente Puente, periodista, novelista y autor dramático, fue corresponsal<br />
en Buenos Aires de <strong>los</strong> diarios kdxl y AB&, redactor—jefe de la revista E~tna<br />
y colaboró en ~e~n&, Yárfl~ñ, Arriba, y Xa- Por Felix Ros, escritor que ha<br />
obtenido múltiples premios literarios, entre <strong>los</strong> cuales resaltamos el Francis-<br />
co Franco de periodismo (compartido) en 1939, el Verdaguer (1945), el Cisneros<br />
(1949), dos especiales en <strong>los</strong> concursos Lope de Vega de Teatro , el Nacional de Literatura (1965>, el Ausias March de poesía (1966),<br />
etc. Por José Luis Sampedro, novelista y dramaturgo, que consiguió el Premio<br />
Internacional de Primera Novela, por La. sombra de <strong>los</strong> días (1947). Por Julio<br />
Trenas, periodista, ensayista y autor dramático, fue redactor de la Delegación<br />
de Prensa de Madrid y colaboró en la Agencia Logos, en Letza5, en L&~iaI~ta<br />
literaria. y en <strong>los</strong> diarios Arriba., Eañbflt y ABQ- Por Juan Antonio de<br />
Zunzunegui, gran novelista que acumula también un buen número de premios, como
152<br />
el Fastenrath de la Real Academia Española 1943, por tAy. - a estos hi<strong>los</strong>!<br />
Premio Nacional de Literatura 1948, por La.úIseza; Premio del Instituto de<br />
Cultura Hispánica y Premio Hermanos Quintero de la Real Academia Espaflola,<br />
1951, por El supremo bien; Premio Círculo de Bellas Artes de Madrid 1952, por<br />
Esta oscura desbandada; o el Premio Larragoiti 11=57, por la vida como es. Etc.<br />
etc.<br />
Larga lista de nombres de escritores que como vemos comparten sus<br />
aficiones con otros géneros. Sin embargo, algunos otros autores, aún sin<br />
mostrar tampoco una dedicación total al género, tienen y tendrán una mayor<br />
vinculación con la historia y evolución del relato breve, gracias a sus obras<br />
recogidas en volúmenes o en las páginas de la Prensa, tal como Tomás Borrás,<br />
redactor, colaborador y critico teatral de EigarQ, L&.Iribinia, Ruñ~¿aAunlin, La.<br />
EaLe.ca, ELBaL, L&Jtnz~ ABQ. Blanco y Negro, flflsjiflnt, Arriba, Hun~n<br />
Bi~j2Áni~n, entre otras importantes publicaciones, que a lo largo de <strong>los</strong> años<br />
cuarenta publica siete libros de relatos —Unos. otros y fantasmas (1940), Us.z.<br />
risas y mli sonrisas (1941), Cuentos con cielo (1943), Buenhumorismo
153<br />
, El fraile menor (1942) Naves en el mar (1947), La ronda de <strong>los</strong><br />
galanes. Naves en el mar (1944>—. 0 el humorista Enrique Jardiel Poncela con<br />
El naufragio del “l4istinguet” (1941), Exceso de equipale. Xis viales a LISA<br />
Monólogos. Películas, cuentos y 5 kg de cosas más , Para leer mientras sube el ascensor , 0<br />
José María Sánchez Silva, con <strong>los</strong> premios Nacional de Literatura 1943, Nacio-<br />
nal de Periodismo 1945, Mariano de Cavia 1947 y el Internacional Andersen, que<br />
galardona las mejores creaciones de la literatura juvenil; conocido por el<br />
gran público por su Marcelino. pan y vino (1952), pero antes demuestra su<br />
maestría en el género y habilidad narrativa con La otra música (1941>, Nnea<br />
tan fácil, Narraciones de la vida próxima (1943>, La ciudad se alela . 0<br />
el valenciano Samuel Ros, que deja plasmado su fino humorismo en sus libros<br />
Cuentos de humor (1940>, Cuentas y cuentos. Antología 1928—1942 (1942>, y<br />
Antología 1923—1944 (1946>. 0 a.<br />
En definitiva un amplio panorama de nombres que, conscientemente, hemos<br />
escogido entre <strong>los</strong> muchos que firman relatos breves en aquel<strong>los</strong> años de post-<br />
guerra; y ha sido intencionada nuestra referencia, pues en ella presentamos<br />
autores, como veremos, que no sólo muestran diferencias de edad~ sino que<br />
también han resistido de desigual manera el paso del tiempo, en cuanto a la<br />
consideración y valoración de su obra —la inmensa mayoría de el<strong>los</strong> apenas se<br />
recuerdan en la actualidad, mientras que otros pocos con <strong>los</strong> años fueron<br />
afianzando su nombre y su obra en el panorama literario español—. Pero, sin<br />
embargo, todos, en mayor o en menor medida y con mayor o menor fortuna y<br />
calidad, han contribuido a que el género se mantuviese a flote en espera de<br />
unos años más propicios. José Francés lamenta que en el siglo XX -hasta 1940,<br />
que es cuando hace estas declaraciones (2>— no ha existido una consolidada<br />
gloria para el género:
154<br />
“la unión simpática de dos cuentistas cuando se cumple el contrasentido<br />
de faltar cultivadores del cuento en una tierra en que<br />
la fantasía novelesca, la imaginación narrativa tienen arraigada<br />
alcurnia.<br />
España fue siempre país de cuentistas, de contadores de sucesos<br />
verídicos o inventados para ejemplo o simple deleite de la inuche—<br />
dumbre a<br />
El cuentista era gallardo brote literario que no escasas veces se<br />
hacía rama fuerte del recio tronco de nuestro clasicismo de la novela<br />
en el siglo áureo,<br />
Sin embargo, no es al XX propicio el arte del cuento. Los mejores<br />
cuentistas españoles modernos ha de retrocederse a las postrimerías<br />
del siglo XIX para hallarles: un Valera, un Octavio Picón, sobre todo<br />
un ‘Clarín’ o una Pardo Bazán.<br />
No significa la prolija, la profusa generación de escritores de<br />
novelas breves hebdomadarias, cuyos fascícu<strong>los</strong> divulgaron, tal vez<br />
con exceso, hasta hace pocos años un esplendor sólido del cuento.”<br />
No obstante, según avanza la década de <strong>los</strong> años cuarenta estas afirma-<br />
ciones tan radicales van adquiriendo otros matices más optimistas; y es en<br />
1944, cuando ante preguntas lanzadas en Ls Estafeta Literaria (nQ 2, 20—marzo,<br />
“Colorín, colorado, el cuento no se ha acabado”, página 9> —“¿Cómo se te o—<br />
trece el panorama actual del cuento español: en auge o decadencia? ¿Cómo ves<br />
el porvenir de nuestro cuento?”- dos escritores galardonados con el Premio<br />
Nacional de Literatura, José Maria Sánchez Silva y Samuel Ros, contestan ask<br />
Creo sinceramente en un auge de este género literario. Prescindiendo<br />
de valores ya muy hechos, <strong>los</strong> nombres de Samuel Ros, Alfredo<br />
Marqueríe, Juan Antonio Zunzunegui y Emiliano Aguado forman la vanguardia<br />
joven de una veintena de escritores que auguran un próximo<br />
porvenir de excepcionales cualidades en el género a<br />
(Sánchez Silva)<br />
“-En plena decadencia. La causa es la misma que desplazó la atención<br />
y la laboriosidad de <strong>los</strong> escritores hacia el ‘ensayo’, con el consiguiente<br />
abandono de la literatura imaginativa. Las luchas sociales<br />
y políticas imponían <strong>los</strong> asuntos y <strong>los</strong> géneros. Hoy, rebasado<br />
este período, vuelve a sentirse una mayor inclinación por la novela<br />
y el cuento, (.4<br />
—No se puede perder de vista que no es un género comercial y de<br />
<strong>los</strong> que no dominan la gran masa de lectores. Por lo mismo, su futuro<br />
depende,en gran parte,de la atención que le presten <strong>los</strong> directí—
165<br />
vos de la Prensa y de la cabida que le reserven las publicaciones?’<br />
(Samuel Ros)<br />
Ya vimos cómo, efectivamente, algunos directivos prestaron apoyo, pero<br />
no era suficiente para conseguir una calidad aceptable, aunque la cantidad era<br />
más que suficiente. Se escribieron muchos cuentos a lo largo de <strong>los</strong> primeros<br />
años de la postguerra; sus autores buscaban una continuidad, tras el parénte-<br />
sis trágico de una guerra, y muestra de ello es que> junto a narradores Jóve—<br />
nos, encontramos un alto porcentaje de escritores que ya habían publicado en<br />
al primer tercio del siglo. Son muchas las ocasiones en que diversos testimo—<br />
2105 y manifestaciones de la época nos permiten situar autores en su contexto<br />
hacer una aproximada nómina de autores de cuentos, ya que no “cuentistas<br />
Juros” —tanto “nuevos” como escritores consumados—:<br />
Se suele esgrimir olvido y simular desdén hacia la generación siguiente<br />
a la llamada del 98 (..<br />
Sin embargo, precisamente después de aquel grupo del 98,donde sólo<br />
hay un novelista, sugió una generación fuerte, amplia, constructiva,<br />
plena de capacidades intelectuales, y en la que, sobre todo,<br />
predominan <strong>los</strong> creacionistas: <strong>los</strong> que han dado a la novela,al cuen—<br />
to, al poema, una importancia y un significado plural, producto de<br />
no escasas ni restrefidas personalidades (. - - )<br />
Alguna vez y por alguien —rencorosillo subconsciente de sí propio<br />
de su impotencia imaginativa— se nombró a esa generación inmediata<br />
y superior en novelistas, cuentistas y poetas a la del ga: la del<br />
‘Cuento Semanal’ -<br />
¡Naturalniente~ La del ‘Cuento Semanal’ y la de ‘Los Contemporáneos’<br />
y la de la ‘Novela Cort&, y la de ‘La Novela Semanal’, y la<br />
de la ‘Novela de Hoy’, y la del ‘Libro Popular’.<br />
La de tantas y tantas revistas hebdon¡adarias, en las que sugieron,<br />
se formaron y consolidaron escritores capaces de hacer eso que pa—<br />
rece tan sencillo y que consiste ni más ni menos que el supremo género<br />
literario: la novela y el cuento.”<br />
(En este artículo, José Francés hace un recuento de <strong>los</strong> colaborado—<br />
res en El Cuento Sernal. Entre <strong>los</strong> desaparecidos cita a: Jacinto<br />
Octavio Picón, Pardo Bazán, Ricardo León, Felipe Trigo, Eugenio Noel,<br />
Amado Nervo, López Pinil<strong>los</strong>, José María Salaverría, Alfonso ]-ler—<br />
nández Catá, Joaquín Dicenta, Alejandro Sawa, Manuel Bueno, Andrés<br />
González Blanco, Emiliano Ramírez, López Silva, Antonio de Hoyos y<br />
Vlnet, Luis Antón del Ohnet, Javier Valcárcel, Enrique Amado, Pru—<br />
dencio Canitrot, Francisco Villaespesa, Isaac Muñoz, Rafael Leyda y
156<br />
Gabriel Miró.<br />
Aún quedan algunos: Eduardo Marquina, Emilio Carrére, Federico<br />
García Sanchiz, Felipe Sassone, Rafael Cansinos Assens, Alberto In—<br />
súa, Rafael López de Haro, Gregorio Martínez Sierra, Ramón Pérez de<br />
Ayala y el propio José Francés.<br />
(José Francés, “Aquel ‘Cuento Semanal’”,<br />
noviembre de 1944, página 7)<br />
en flmninga, n<br />
9 405, 19 de<br />
En El Cuento Semanal —1907— y en <strong>los</strong> Contemporáneos, inolvidables<br />
publicaciones semanales se dió a conocer la generación que podría—<br />
mos llamar del 908,en la que granaron admirablemente <strong>los</strong> novelistas<br />
Zanacois, Pérez de Ayala, Hernández Catá, Ramírez Angel,Hayos y Vi—<br />
nent, Insúa, Matá, López de Haro, Ricardo León, Concha Espina, Ga—<br />
briel Miró, José Francés.”<br />
(Francisco Sainz de Robles, en el Prólogo a Cuentos de la vida. de<br />
la muerte y del ensueño (1944>, de José Francés)<br />
Entre el<strong>los</strong> figuran: tomas BorrAs, reman, Cela, marquene, —- nana—<br />
no Rodríguez de Rivas, Ros,... De ellas: Julia Maura, Xarichu de la<br />
Mora, Concha Espina, Eugenia Serrano, y otras destacadas figuras de<br />
las letras,”<br />
<br />
Los que escribimos novelas y leyendas, y biografías, y tradicio—<br />
nes. y cuentos, no sabemos, por lo regular, gracias a Dios, una palabra<br />
de Literatura, pero escribimos novelas.<br />
(a. a) A mi generación, Foxá, Marquerle, Alfaro, Meares, González<br />
Ruano, Castán Palomar, Zunzunegui, Centeno, etc., etc.”<br />
(Francisco Bonmatí de Codecido, “La novela y el novelista”, en £jj—<br />
xwntn~, 24—enero—1945, página 6><br />
Además de otros testimonios, como la compilación de Pedro Bohigas en LnaJn2ioz<br />
res Cuentistas españoles (1946) (3>; o la antología Cuentistas españolas con<br />
tmapwjnaasa (1946>
15’?<br />
Castro. María Cordero Palet~ María Bollán, Cristina Martín Berlanga, María<br />
Jesús de Godoy, Dolores Medio Estrada, Catalina Menéndez, Hilaría de la<br />
Fuente, Gisel Dara, Maravillas Flores Mijíler, Jacinta Pascual Díaz, María<br />
Thresa Loscos-; o la relación de autoras que Eugenia Serrano muestra en la<br />
revista Elniaterra (nQ 35, marzo-1948, página 284), cuando al presentar un<br />
“Panorama de la literatura femenina actual”, cita <strong>los</strong> siguientes nombres en el<br />
apartado de “Novela, narración, cuentos...”: Concha Espina, Rosa Chacel (en<br />
América>, Carmen Laforet, Eulalia Galvarriato, Elena Fortún, Elisabeth Mulder,<br />
Isabel de Ambia, Mercedes Formica—Corsí de Llorén y Lilí Alvarez.<br />
Pero esto es sólo una muestra del panorama real, que superaba con creces<br />
cualquiera de estas enumeraciones —nosotros henos podido reunir alrededor de<br />
unos setecientos sesenta nombres, entre escritores que firman cuentos tanto en<br />
publicaciones periódicas como recogidos en volúmenes—; pues, a todos estos<br />
autores antes citados, hemos de añadir una larga lista de nombres que<br />
entrarían a engrosar las filas de <strong>los</strong> que intentaron probar fortuna en la Li—<br />
teratura, y engañados por la aparente facilidad del género se lanzaron a la<br />
aventura de escribir un cuento. No es éste un mal exclusivo de la época, pues<br />
si miramos hacia aquel<strong>los</strong> años de esplendor para el género, observamos como<br />
también hacen acto de presencia este tipa cte “entusiastas”, tal y como lo<br />
resalta ‘Clarín’ en Qfli=~ua(Madrid, 1893, pág. 28>:<br />
Muchos particulares que hasta ahora jamás se habían creído con<br />
aptitudes para inventar fábulas en prosa con el nombre de novelas,<br />
han roto a escribir cuentos, como si en la vida hubieran hecho otra<br />
cosa. Creen que es más modesto el papel de cuentista, y se atreven<br />
con él sin miedo. Es una aberración.” (5)<br />
Wtores noveles y autores de publicación escasa, que dejarían pronto a un lado<br />
La fiebre momentánea, incentivada en ocasiones, como vimos, por la atracción<br />
le <strong>los</strong> concursos literarios, y que en cierta manera ayudan a configurar un
158<br />
ficticio y superficial esplendor del género con la aludida “cantidad, si”,<br />
aunque “calidad, no”; y que a la larga viene a reafirmar las palabras de<br />
Samuel Ros: “sólo existe una fórmula para que no sean políticos o escritores o<br />
riticos todos y cualesquiera de <strong>los</strong> ciudadanos de una naci&n: la presencia de<br />
inos pocos que lo sean de verdad”
159<br />
ve, en donde nos encontramos, lógicamente, con autores que publican en la In—<br />
mediata posguerra- En esta línea resaltamos las interesantes aportaciones de<br />
Luis Ponce de León, quien recoge ejemplares de más de cien autores en “Ultinma<br />
Promoción”, revista Alenen. (números 73-74—75—76, Madrid. 1955); E. Rada, con<br />
su “Antología y nómina del cuento joven español”, en L&JI~r& unto imposible, tanto si consideramos el material informativo, en ocasiones<br />
Lesaparecido y no recogido en hemerotecas, como si pensamos en toda la larga e<br />
nútil lista de <strong>los</strong> que cultivaron poco el género yjpor lo tanto,su aportación<br />
ue escasa-, en donde se recojan nombres de <strong>los</strong> escritores más conocidos<br />
ntonces. Cuando Gonzalo Sobejano en Novela espaflolá de nuestro tiempo (1975),<br />
grupa a narradores de la inmediata posguerra, lo hace, en primer lugar.<br />
ensando en el grado de preocupación que estos novelistas han mostrado por la
1&u<br />
contienda; cuestión que, según él, relaciona de esta manera & <strong>los</strong> siguientes<br />
nombres (9):<br />
1.- Los desorientados:<br />
1) De edad madura: Baroja, ‘Azorín’ -<br />
2) Retrasados en visión o técnica: Ramón Ledesma Miranda, Sebastián<br />
Juan Arbó, Juan Antonio de Zunzunegui.<br />
3) Distraídos: Miguel Villalonga, Darlo Fernández Flórez, Fedro Al—<br />
varez.<br />
II. - Los preocupados por la guerra:<br />
1) Observadores: Concha Espina, Wenceslao Fernández Flórez, Francisco<br />
Canta, Ricardo León, Salvador González Anaya, Agustín de Foxá, To—<br />
más Borrás.<br />
2) Participantes (militantes): Rafael García Serrano, Cecilio Benítez<br />
de Castro, José María Alfaro, José Vicente Torrente, Ricardo Fer—<br />
nández de la Reguera.<br />
3) Intérpretes: Arturo Barea, Max Aub, Paulino Masip, Ramón J.Sender.<br />
Francisco Ayala, Eugenio F. Granelí, José Maria Gironella,Luis Ro—<br />
mero.<br />
Pero si en esta ocasión es un hecho histórico que, convertido en tema,<br />
reune a diferentes escritores, no podemos seguir esta pauta, pues, como vere—<br />
mcc, el terna cte la guerra, aún siendo importante y frecuente, no es lo más<br />
significativo en la temática del cuento de <strong>los</strong> cuarenta. Por ello, hemos pre—<br />
ferido acudir a la agrupación generacional, según fechas de nacimiento; pero<br />
en vez de marcar dos grandes grupos, “generaciones de la preguerra” y “gene—<br />
raciones de la postguerra”, con sus respectivas subagrupaciones —generación
162.<br />
del 98, generación del 14, generación del 27, generación del 36, generación<br />
deI 50,.. .-, tal y como lo hace Angel Basanta al hablar de la narrativa de la<br />
postguerra (10>, o las agrupaciones generacionales que distinguen Eugenio de<br />
Nora o Antonio Iglesias Laguna, recordadas por Santos Sanz Villanueva (11>,<br />
hemos optado por presentar tres grupos. semejante a lo que en 1959 hizó Enrí—<br />
que Anderson Imbert (12>, por considerar, en primer lugar, que muchos de <strong>los</strong><br />
nombres localizados guardan escasa o nula relación ideológica, de convivencia,<br />
- -a con el talante de estas generaciones de tan renombrado sabor; y en segundo<br />
lugar, porque, al comprender nuestro estudio un período de diez años, se puede<br />
observar mejor la madurez del escritor si la agrupación, que no clasificación,<br />
la elaboramos al considerar cortos períodos de tiempo, que nos demostrarán, no<br />
sólo, como junto a escritores consumados aparecen Jovencísimas figuras, sino<br />
también la edad media más generalizada entre estos autores:<br />
1.- NacIdos antes de 1900 , José María Salaverria (1873>, Fede—<br />
rico Oliver , Pedro de Répide (1982>, José Francés<br />
(1883), Francisco Camba (1884), José Más (1835), Wenceslao Fernández Flórez<br />
2.- Nacidos entre 1900 y 1915<br />
162<br />
Luis Antonio de Vega , Al—<br />
Eredo Narquerie (1907>, José Sanz y Díaz (1907>, Francisco Javier Martín A—<br />
~ril (1908>, Ronán Escobotado , Darío<br />
‘ernández Plórez , José Antonio Mufloz Rojas , José Felix Tapia , Manuel A. García<br />
‘ifiolas (1911>, José María Sánchez Silva (1911), Juan Antonio Giménez Arnau<br />
1912), Eugenio Mediano Flores (1912>, Alvaro Cunqueiro (1912), Dolores Medio<br />
1912), Manuel Pombo Angulo , Rafael García Serrano
162<br />
lío Coil (1919>, José Corrales Egea (1919>, Juan Fernández Figueroa (1919),<br />
Francisco García Pavón (1919>, Adolfo Lizón (1919>, Julio Trenas (1919), J.<br />
Eduardo Zúfliga , Vicente Soto (1919>, Miguel Delibes (1920>, Rosa Maria<br />
Cajal , Carmen Nonelí (1920), José Vicente Torrente , Luis de Castresana (1925), Ma—<br />
riano Jesús Tudela (1925), Juan Car<strong>los</strong> Villacorta (1926>, Ana María Matute<br />
, etc.<br />
Ante esto podemos decir que el cuento literario de <strong>los</strong> afios cuarenta,<br />
por lo que respecta a <strong>los</strong> autores, puede caracterizarse por la pervivencia de<br />
narradores que aseguran su presencia y la no ruptura con tradiciones litera—<br />
rías —concretamente, la realista-, aún después de <strong>los</strong> duros af<strong>los</strong> de nuestra<br />
guerra civil, y por la constante llegada de jóvenes promesas, que intentarán<br />
amoldar el género a las nuevas formas, dentro de las tendencias narrativas del<br />
Medio Siglo; aunque bien es verdad que, por el predominio de <strong>los</strong> primeros, la<br />
narración breve -y tras ella sus autores—, poco, o casi nada, puede aportar<br />
además de su propia existencia, pues desde Pío Baroja hasta Ana María Matute<br />
-por citar principio y fin de nuestra lista— dan muestra, por lo general, de<br />
un realismo suave y costumbrista de profundo sabor tradicional, aunque en<br />
novela surja y triunfe el otro aspecto más duro de la realidad, el tremendis—<br />
mo.<br />
Jo obstante, de la presencia de tantos autores observamos con curiosidad<br />
que un elevado porcentaje de “cuentistas” resultan ser mujeres. Hemos recopí—
164<br />
lado unos doscientos veintitrés nombres de escritoras, número que sobrepasa<br />
con creces a las veintidós reunidas en Cuentistas espafiolas contemporáneas<br />
(1946) por Federico Sainz de Robles, y que en principio podría ser una nota<br />
discordante y chocante en unos aftos no especialmente significativos para las<br />
reivindicaciones sociales de la mujer. Pero este éxito, también, es aparente<br />
pues a la hora de la verdad son muy pocas las que consiguen un resultado a—<br />
ceptable en el terreno de la narrativa; de hecho son escasas la mujeres que<br />
publican libros de relatos, y junto a <strong>los</strong> ya citados de Concha Espina, afladí—<br />
mcc el de Gisel Lara, ¡Mtster1o~ Narraciones alucinantes ; de Susana March<br />
Jarra~Inn2a (1946); de M~ Luz Martínez Valderrama, Entre el vivir y el soNar<br />
(1947); de Julia Maura Herrera, LOIA (1941), E y.A~zili~.
155<br />
do de la mujer, y considera que el hecto de forjar, dirigirla capacidad cre-<br />
adora aportaría cierto aire de “modernidad”, a la vez que de ejemplaridad —por<br />
difundir, itAs o menos solapadamente, comportamientos acordes con la ideología<br />
predominante-. Por todo ello no nos extraila que, por ejemplo, en Radian, re—<br />
vIsta femenina de acusado matiz falangista, un 5’1% de <strong>los</strong> relatos localizados<br />
estén firmados por nuj eres (con un total de 145 narraciones, 84 son de es—<br />
crttoras>, que posiblemente no vuelvan a publicar en otras revistas —o por lo<br />
menos, en las consultadas por nosotros, al considerarlas las itAs representa—<br />
tlvas-, como es el caso de Balbina Amor, Angeles. Luisa Maria de Aramburu,<br />
María Amalia Bisbal, Isabel Braco, Isabel de Buendía, Dolores Carmen, Xn Paz<br />
Carraceja, Maria Costa, Josefa María Chaume Aguilar, María Luisa Durán, María<br />
Nieves O. Echevarría, Margarita González Figueroa> Lola Guadix, Elena Guzmán<br />
Francisca Imbert, Aurora Lezcano, Encarna Marcos Bustamante Amparo Martínez<br />
Ruiz, Sofía Morales, Sara Morales Gil, Luisa Mufiaz Pedrera, Maria Olga, María<br />
Dolores Pérez Camarero, Teche Pérez Serrano, Piedad de Salas, Rosa Pilar San—<br />
tos Molero, Micaela de Seco, Matilde Serao, María Luisa Ullán, Mercedes Wer-<br />
ner, - -a Frente a otras tantas que sí aparecen> además, en las páginas de otros<br />
rotativos, como Mercedes Ballesteros de la Torre, que publica no sólo en Ha—<br />
dina, sino en X. E~itt~sia y ihz.; Rosa María Cajal, en 7., Da~±Inny LeQiuLaa;<br />
Isabel Cajide Moure. en 7.; Leticia, en EaLoa, e 7.; Carmen Martel, en Letraa;<br />
M4 Luz Martínez Valderrama, en DmningQ e Xi Aurora Mateas, en Entna; Josefina<br />
de la Maza. en fleinn EaniÉ-a y EWna; María Luisa Ortega, en Llm&4.BnL;<br />
Concepción Pérez Baturone, en UQmingn.; Josefina Rivas> en Dmntnga y Lacl&raa;<br />
María Antonia Sanz Cuadrado, en ~j~; Eugenia Serrano~ en DeaLtnn e 7.;<br />
María Settier, en DQminga. aLa y EQIDa; etc.<br />
Por otro lado, en revistas no tan centradas en asuntos del hogar cambia<br />
por completo el panorama; así en ~n±na,por ejemplo, que fue un semanario grá—
168<br />
fico de información y reportajes, disminuye considerablemente el número de<br />
relatos firmados por autoras, al alcanzar sólo un 23’5% (de un total de 311<br />
narraciones, 73 son de escritoras). Algunas de ellas son María Victoria Amor,<br />
Emilia Cotarelo. Concha Espina, Mercedes Formica—Corsí. ‘Elena Fortún’ , Pau—<br />
la José, Julia Maura, María Pilar Nillán Astray, Marichu de la Mora, Carmen<br />
Ruíz Castillo, María Pilar Sainz Bravo, Maria Pilar de Sandoval, Dora Sedano<br />
de Bedriflana, María Isabel Suarez de Deza, Angeles Villarta, etc.<br />
Ya en un plano más englobador, sin diferenciar entre hombres y mujeres,<br />
puesto que estamos hablando de la asiduidad y presencia de nuestros autores de<br />
cuentos en determinadas publicaciones, resaltamos como nota significativa que<br />
no es precisamente en un tipo de prensa más especializada, en unas revistas de<br />
interés literario o cultural superior al término medio, tales como £s.~nriaI,<br />
&ribc=r~ Cuadernos de Literatura Contemporánea, £spadaffa, Insula, . . . en las que<br />
La narración breve tiene mejor acogida —en cuanto a número, no en cuanto a<br />
~ntusiasmo-, pues prefieren la crítica de libros, el ensayo, las noticias<br />
Literarias en general, a la prosa de creación, que sin ser descuidada no es<br />
~bundante.Así, en E~nrJ..aI, que “ya desde su mismo nombre —ha afirmado Juan<br />
ar<strong>los</strong> Mainer (13)—, E~oni~1. contribuía a la elaboración de la idea imperial<br />
Le la cultura”(. . a) “El género narrativo mereció muy poca atención en<br />
-annrd.al. Son escasas las muestras de cuentos y novelas —de Sánchez Silva,<br />
(ercedes Formica, 1?. Fernández Flórez, P. Baroja— publicadas en las páginas de<br />
•a revista; por el contrario, abundan <strong>los</strong> ensayos teóricos. Es tena común la<br />
~ovelainglesa, poco conocida antes de la guerra civil (a a >“, Frente a esto,<br />
?wal.ngii, como ya vimos, se convierte en el semanario nacional que más cuentos<br />
~ublicaen esta década, pues en él se dan cita, además de <strong>los</strong> relatos publica—<br />
Los en secciones concretas, <strong>los</strong> salardonados y finalistas de <strong>los</strong> dos intere—
167<br />
santes Premios convocados por él, el “Concha Espina” y el “Concha Montalvo”<br />
para ellas y para el<strong>los</strong> respectivamente. con lo cual se produce una conviven-<br />
cia, que llegará a ser habitual, entre autores consumados y noveles, fiel<br />
reflejo de la situación general; de esta manera D~mtnga acogerá relatos de tan<br />
importantes firmas entonces como Pío Baroja —t=lizabide el vagabundo , A la alta escuela (7—dicienbre—1947)Los_sacrificados(8—febrero—1948>,<br />
La ruina de la casa de <strong>los</strong> Baena , Historia de un ventorrillo (13—marzo—1949), La caía de ¡nflsica (5<br />
Junio-1949>,<br />
Tos espectros del castillo , la muerte del<br />
general Cabaflas , L~<br />
yaLd~tinn (20—febrero-1944), No hay más que dos hombres en realidad (12—<br />
noviembre-1944>, etc.-: ‘El Caballero Audaz’ , La nielar receta del maestro El frío de la muerte<br />
(21—noviembre-1948), Cuando el corazón afirma (26-junio—1949>~ Un hombre con<br />
dI.nana (25-septiembre—1949), etc.—; Francisco Gamba —la novela del capitán<br />
Knnrn¿ , La miliciana Judlth , etc.—;Fernando Cas—<br />
tán Palomar -La seflorita que ha cumplido treinta atlas
168<br />
Cristobal de Castro -Los emboscados , El conspirador y la<br />
iCnInra , T.a sirena de Qaldár (17—mayo—1942>, Puerto Eal’imbF’ (1—<br />
marzo-1942), ~Ia.rga.rItÁ (29-marzo-1942), etc.-; Juan de Diego —El caso de la<br />
sruchaoha estrangulada
169<br />
1947>, La extraña parela (21—diciembre-1947), kara~ana. (30—mayo—1948), Lúa.<br />
largo de <strong>los</strong> caminos (3—octubre—1948>, Una partida de tresilloCl3—abril—1948<br />
Maté a la muerte (4—julio-1948), La besana y la estrella (19—diciemnbre--1948),<br />
Al margen del plató (30—enero—1942), La devoradora (27—marzo—1949), Qtr&.yez<br />
ti.. , ¡dna<br />
marineros y sus amigas (19-septiembre—1948). E~ntna!l1—julio—1948), Ironta.
170<br />
1946), El caso de Silvia (30—junio—1946), Accidente de autonovil (18—agosto—<br />
1946>. Fútbol... Jazz Eand , El secreto de Hortensia (4—abril—1946>,SI.<br />
cuerpo de tina muier (27—junio—1948>, Se ignora cuAl de las dos(6—marzo—1949><br />
Coincidencia extraña Doble crimen (29—mayo—1949>, etc.—; Al-<br />
fredo Marquerie —Una vida de perro(19—septiembre—1943), Una broma en la piza<br />
rr~. ,<br />
Un hermoso sueño . etc.—; Ubaldo Pazos —El prior que no llegaS a<br />
~exJn.(5—octubre—1941), lmpresiones de viaje? , etc.—;<br />
José Maria FemAn —Un milagro en Villachica (3—febrero—1946), Un intento revo<br />
1ILUnLALIQ (7—julio—1946), Vieja historia de un buen caballo (22—diciembre—<br />
1946), El horror a lo cursi , Historia edificante del lego hor<br />
Lalann. (11-mayo-1947), El caso de Currinchí , La pierna cortada<br />
(23—noviembre—1947), El puerto sereno (28—diciembre—1947), L&.a5peranza. —Esi~~ia
122.<br />
d~g~ra (21-diciembre-1941>, Un cuento de amor (22—noviembre—1942), Cna~Za.<br />
arrIb~Ál1—julio—1943) etc.—; Federico Romero —Espí rit’is en conserva(30—abril<br />
1944>, Memorias de un pedestal (21—mayo—1944>, Mi pobre amigo Aaron Zuzutí<br />
(20—agosto—1944>, E3uIaCRn (1O—septiembre—1944¿’,etc.—; José Sanz y Diaz ~<br />
ojos de la estampa (18—enero—1942>, Valor espafiol , El rapto de la<br />
LnhtflQra. (17-enero—1943>, El organillero de Lavaplés (4—abril—1948), etc.—;<br />
¿Sanz Rubio —Alta traición , La trición del espelo (26—marzo—<br />
1944>, La vuelta del hilo actor , Rosalind. la Sefardín (14—<br />
octubre-1945). Rl muerto reclama su ropa C13—agosto—1944),etc.—; Mariano Tomás<br />
—Luz de tarde , El pescador de estrellas (11—agosto—1946>, El<br />
______________________________________________<br />
cortilo de las palomas , L&sasa.<br />
encantada. (27—julio—1947), Enimasara. , Cuatro halas de<br />
WLAItá-abLflI (26-septiembre—1948), Yarda (14—noviembre—1948), jLtaLeZn.
172<br />
sortila de la nuerta(29—abril—1945>, Un hombre y una mirler , Es melar no saber taquigrafía (11—<br />
septiembre—1949), En <strong>los</strong> lasos de luz de las plazas (2—octubre—1949), Tendráa<br />
siempre violetas frescas (23—octubre-1949), Por la sombra de cruces se arras-ET1 w3<br />
traba “Canelo” (4-diciembre—1949>, etcétera—.<br />
lo obstante, aún después del interés que mostró este semanario, fl~n¡IngQ,<br />
por el género, quedan ciertos autores de gran renombre sin aparecer en sus<br />
páginas, lo que nos demuestra, por un lado, que no todos publican en las re-<br />
vistas más de moda o de mayor tirada y acogida —que no siempre son las de más<br />
calidad-, y por otro lado, que existen autores que si bien publican libros de<br />
relatos, su presencia en periódicos y revistas es escasa; aunque cuantitatí—<br />
vamente estos últimos son menos numerosos que <strong>los</strong> primeros, y entre el<strong>los</strong> po-<br />
demos citar a “Jorge Campos”, Luis de Castresana, Gisel Dara, It. E. Delgado<br />
>tarfn-Baldo, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Goy de Silva, Pablo Herrera, José<br />
María Malgor, Elisabeth Mulder, Jacinto Itiquelarena, Sofía Pérez Casanova,<br />
‘Concha de Salamanca”, Vicente Soto, Mariano Jesús Tudela, Huberto Pérez de la<br />
Ossa, Rafael Dieste, Joaquín Buxó de Abaigar,... todos con libros aparecidos a<br />
la largo de la década, pero en <strong>los</strong> rotativos de esta época consultados por no—<br />
sotros no aparece ningún cuento suyo, lo que no niega la posibilidad de ha—<br />
llarse en otras revistas o en las mismas, pero en otros atlas. Asi,por ejemplo,<br />
nos consta que Jorge Campos colabora en Lm~et (Valencia>, ____________________________________<br />
Planas de Poesía<br />
, In~n1& etc; que José María 1,<br />
obtuvo el Primer Premio en el concurso de cuentos de Navidad celebrado por el<br />
diario madrileño EL.jibflrai, el día 24 de diciembre de 1917; o que Joaquín
173<br />
Buxó de Abaigar, debido a sus actividades ajenas a la literatura, no publica<br />
nada hasta su primer libro, Cuentos de balneario (1946),<br />
Pero si volvemos a <strong>los</strong> primeros, a <strong>los</strong> que suelen estar presentes con<br />
más asiduidad y a veces en varios medios, libros y Prensa, y dentro de ésta en<br />
varios ejemplares, de mayor o menor calidad, obtenemos la siguiente relación<br />
que nos da también muestra de aquel<strong>los</strong> autores —<strong>los</strong> más populares— que acuden<br />
a revistas reconocidas y, en cierto modo, acaban identificándose con esa<br />
sección ideológica determinada que alguna de ellas representa
194<br />
-Victoriano Crémer Alonso: ~spad~a., Eninmia, . -a<br />
-Alvaro Cunqueiro: Dmni-anga, Eantasta, EnZn~.,.<br />
-Juan de Diego: Dmntaga, Llin&4SnI, Y, - a a<br />
-Concha Espina: Libroz varios volúmenes ya mencionados. Prensa= Entaa,<br />
-Wenceslao Fernández Flórez: Libro Tragedias de la vida vulgar. Cuentes<br />
trflte.a (1942), La nube eninulada. Relatos de tumor
176<br />
las páginas se ocupan con relatos de estos otros narradores, quizá, a veces<br />
<strong>los</strong> únicos de calidad y que pueden indirectamente elevar la categoría de la<br />
edición, y en consecuencia sirvan como punto de contraste—comparación en la<br />
mente del posible lector.<br />
Ya sabemos que el aislamiento cultural de la inmediata posguerra mantie-<br />
ne a la prosa española al margen de una renovación llevada a cabo en Europa y<br />
América por grandes figuras de la narrativa mundial como It. Proust. A. Gide,<br />
F. Kafka, T. Mann, A. Huxley, W. Woolf, J. Joyce. etc. —al final de la década<br />
se van conociendo más-; y que tendrán que pasar <strong>los</strong> años —hasta <strong>los</strong> 50— para<br />
que, como seftala Santos Sanz Villanueva (14), se descubra la novela extran-<br />
jera, sobre todo la neorrealista italiana —C. Pavese, E. Vittorini, A. Mora-<br />
vía, Y. Pratoliní, C. Leví,. - .-, y la novela norteamericana de la “Generación<br />
Perdida” -J. Steinbeck. J. Dos Paseos, W. Faulkner, E. ]-[eminway,. - -— No obs-<br />
tante, no todos <strong>los</strong> autores extranjeros quedan en el olvido pues se aceptan<br />
aquel<strong>los</strong>, más o menos próximos, que consigan mantener una ideología similar a<br />
la permitida por la fuerte censura; la renovacién fonnal, por el momento, in-<br />
teresa menos<br />
Ante esto, no es de extrañar que una serie de manifestaciones de aque-<br />
l<strong>los</strong> años confluyan en este fenómeno, y demuestren con sus referencias la<br />
existencia de un amplio grupo de escritores que, aún fuera de nuestras<br />
fronteras y lejanos también, a veces, en el tiempo, estén en e). punto de mira<br />
de nuestros prosistas:<br />
“-¿Qué influencias autóctonas o extranjeras adviertes?<br />
-Es muy digno de ser destacado el hecho de que ahora como en <strong>los</strong><br />
grandes períodos literarios de Espafta, estamos en esto como en todo<br />
ante un movimiento de caracter puramente nacional. Por lo demás,<br />
creo que las últimas influencias francesas han desaparecido, particularmente<br />
en este terreno acotado, para dar paso a otras italianas<br />
—tradicionales- e inglesas, preferentemente.”<br />
(José María Sánchez Silva contesta en “Color! u, colorado, el cuento
177<br />
no se ha acabado’<br />
t, Ya Estafeta Literaria, n2 2, 20—marzo—1944, p.9)<br />
‘-¿Qué influencia extranjera juzgas la más fuerte en el cuento espa<br />
ñol?<br />
-La influencia de Firandello fué antes viva y eficaz. Hoy es fácil<br />
registrar la de Huxley y Joice.<br />
-¿El mejor cuentista, a tu juicio?<br />
-Además de <strong>los</strong> anteriores merecen devota atención Poe y Mark Twain<br />
Illtimainente me ha impresionado un libro de Saroyan,por la potencialidad<br />
creadora que se revela en sus páginas.”<br />
-¿Y de <strong>los</strong> espafloles contemporáneos?<br />
-Zunzunegui y Marquerie presentan facetas interesantes.Y entre <strong>los</strong><br />
que se han consagrado al género después de nuestra guerra creo que<br />
Sánchez Silva es el que trae más volumen, aliento y preparación para<br />
el cuento.”<br />
(Samuel Ros contesta en “Colorín, colorado, e]. cuento no se ha acabado”,<br />
La Estafeta Literaria, ji9 2, 20—narzo—i944, p. 9)<br />
“-¿Qué tendencias y características cree usted que imperarán en la<br />
literatura de la postguerra?<br />
-Independientemente del espíritu -entre temeroso y pesimista- de<br />
todas las postguerras creo que la literatura del momento derivará<br />
hacia lo que ya viene derivando desde hace algún tiempo en el mundo:<br />
hacia las fuentes -nuevamente descubiertas— de <strong>los</strong> maestros rusos<br />
del XIX; la última gran Novela, la Novela de Lawrence, de Mal—<br />
raux, de Huxley -la Novela, con criterio contemporáneo, nacida de<br />
<strong>los</strong> Chejov, <strong>los</strong> Turguinev,<strong>los</strong> Dostoievslci— se reafirmará con nuevas<br />
aportaciones y nuevas fuerzas.”<br />
178<br />
Desde <strong>los</strong> comienzos de 1915, Bdward J. WBrin ha sacado un valuen<br />
anual de las que él considera las mejores 20 narraciones breves<br />
del año. En 1919 comenzó otra publicación similar anual,’The O’Hen—<br />
rí Memorial Price Sbort Stories’. Cada aflo estas recopilaciones o<br />
antologías anuales crecen en número. Y <strong>los</strong> escritores de esta última<br />
escuela que llenan <strong>los</strong> magazines y las antologías de <strong>los</strong> últimos<br />
veinte años, son en gran número y excelentes. No será fuera de propósito<br />
nombrar <strong>los</strong> quince o veinte más importantes: John Steinbeck,<br />
Dorothy Camfield, Ring Lardner, Bdna Ferber, Thomas Volfe, Joseph<br />
Hergesheimer, Ruth Suckow, John dos Passos, Mary Roberts Rinehart,<br />
Marjorie Kinemam Rawlings, Sinclair Lewis, Sherwood Anderson,Ernest<br />
Hemingway, Villa Cather, Vilbur Daniel Steele, Dorothy Parker,Tbeo—<br />
dore Dreiser, Erskine Caldwell, William Saroyan.Y esto es sólo ‘espumar<br />
como suele decirse. Hace treinta años Mary Colun nos decía:<br />
‘Aquel<strong>los</strong> de nosotros que se interesan en la historia literaria recordarán<br />
cómo las formas literarias en cada época dominan en un<br />
país; en la Inglaterra isabelina fué el drama en verso~ en el siglo<br />
XVIIel ensayo. a -En la América de hoy está en boga la novela corta;<br />
está tan en boga, que además de <strong>los</strong> escritores de importancia, casi<br />
toda la población literaria las escribe o está a punto de escribirlas’<br />
Si esto era verdad hace veinte años, todavía es más verdad hoy”<br />
2.99<br />
Gullón estudios sobre Maurice Baring (Cuad. 15>, Charles Morgan<br />
—uno de <strong>los</strong> predilectos y Virginia Wo].± (Cuad. 40. 1944);<br />
Marichalar, que antes de la con tienda había dado a conocer a Vi<br />
Wolf, James Joyce y ‘4. Faulkner, publica un excelente estudio de<br />
conjunto (Cuad. 49); al joven Joaquín González Muela se debe un<br />
approach’ a Joyce. La disidencia más llamativa es indudablemente<br />
la de Darío Fernández Flórez, que, bajo el título ‘De eso, nada’<br />
, suscribe un destemplado ataque contra D. H.<br />
Lawrence y el ‘romanticismo freudiano’, mezcla disparatada de machismo<br />
carpetovetónico e improcedentes afirmaciones políticas, joya<br />
impagable de la literatura exconibatiente. Que no todos pensaban así<br />
lo demuestra el elogio encendido tributado a Lawrence por José Luía<br />
Cano en un lugar tan inusitado cono en el número 1 de ELlspaffal<br />
(1942)”<br />
180<br />
Con estas premisas, veamos algunos nombres de <strong>los</strong> autores extranjeros<br />
que con más asiduidad son acogidos por la prensa de entonces, que, según nos<br />
acercamos al Medio Siglo, modifica favorablemente sus planteamientos respecto<br />
a estos escritores, tal como cambiar de las últimas páginas de las revistas a<br />
las primeras —el semanario ~mingn desde 1949-, con el fin de proporcionarles<br />
un lugar preferente; dedicarles más atención en alguno de sus números de una<br />
forma monográfica -St, en el número 109, 6-febrero-1944, en “Seis cuentos<br />
extranjeros” publica <strong>los</strong> trabajos de un portugués (Raúl Germano Brandao>, un<br />
esloveno (Josip Kozorac>, un francés CAlberto Samain>, un austrohúngaro
Garppi, Jack London, a a a<br />
181<br />
En EiMnZ~rra, Stefan Zemoroski con <strong>los</strong> ecos del bosque
182<br />
,Valíp la pena? ; Máximo Bontempellí, <strong>los</strong> buenos vientos ; Rudyard Kipling. Los amigos de nuestros amigos (13-noviembre—<br />
1943>; Lajos Zilahy. L~gabardina > ELn.miguitn ; Juan Bokay, Publicidad eficaz (22—julio—<br />
1944): Paul Morand, kiixJI (29—julio—1944); R. Y. Joyce, ELguan±.e.
daJ.&iwn& (16—mayo—1944);...<br />
lea<br />
En Ianijana. Alberto Moravia, Un baile en el palacio (junio—1942); Seln¡a<br />
Lagerlbf, La marcha nupcial (octubre—1947), EaIusIILa. (junio—1948), SIgritb.<br />
aoberbl.n. (junio-1949), El nido de Aguzanieres
184<br />
NOTAS<br />
(1> Santos Sanz Villanueva, Historia de la<br />
~ Barcelona, Ariel, 1984, páginas<br />
literatura<br />
144—145.<br />
española, literatura<br />
.<br />
2> Nacidos entre 1905 y 1920.<br />
3) Nacidos desde, aproximadamente, 1922.<br />
Por su parte, y con un desmedido aXAn de cuadriculaci6n, Antonio Iglesias<br />
Laguna establece (.. )para <strong>los</strong> escritores que publican a partir de 1936. - .<br />
1) Nacidos entre 1877—190?.<br />
2> Nacidos entre 1910-1920.<br />
3) Nacidos entre 1923—1930.<br />
4> Nacidos entre 1931—1935.<br />
5) Nacidos después de 1935 y centrada en el trienio 1942—1945.”<br />
Enrique Anderson Imbert, El cuento español, Buenos Aires, Columba, 1959.<br />
En las páginas 24-25 habla de dos generaciones de cuentistas españoles:<br />
<strong>los</strong> nacidos de 1900 a 1915 y <strong>los</strong> de 1915 a 1930. Por lo tanto, olvida la<br />
presencia de todos <strong>los</strong> nacidos aNos antes de 1900.<br />
(13) José Car<strong>los</strong> >tainer,”La revista E5nnnI~i en la vida literaria de su tiempo<br />
ASPECTOS Y RBCIJRSOS NARRATIVOS
186<br />
ASPECTOS Y RECURSOS NARRATIVOS<br />
LOS TEMAS<br />
No consideramos oportuno ni necesario, por ser evidente, comentar en<br />
profundidad lo que significa para un país sufrir en sus propias entrañas una<br />
guerra civil y por muy poca imaginación que se tenga siempre se descubrirá la<br />
miseria y la indignación que todo acto bélico lleva consigo, junto a una pro—<br />
funda y lamentable ruptura de relaciones y acciones cotidianas, que convierten<br />
la existencia en una sucesión de lo extraordinario, aunque termine con el paso<br />
del tiempo transformado en resignado hábito, nunca admitido ni totalmente<br />
asumido. No obstante, es inevitable su alusión, cuando su trágica existencia<br />
es tan próxima a <strong>los</strong> años de nuestro estudio y sus huellas están recientes y<br />
frescas en el cuerpo y en el alma cte <strong>los</strong> españoles del segundo tercio del casi<br />
recien estrenado siglo XX.<br />
El 1 de abril de 1939 supuso el final de la guerra y el comienzo de la<br />
posguerra. “En la posguerra no había zonas -nos dirá Josefina Rodríguez—. Al<br />
menos no había zonas visibles. Estaba la única de <strong>los</strong> vencedores, que extendía<br />
su manto plomizo sobre España y una zona negra, subterránea, de calabozos y<br />
escondites, en la que habitaban <strong>los</strong> vencidos. Para nosotros, niños, la guerra<br />
habla sido excitante, terrible, anárquica. La posguerra fue el comienza de una<br />
sórdida y larga represión. Los reajustes familiares fueron duros. El<br />
reencuentro de las familias separadas, la reestructuración de la vida<br />
doméstica se iban asumiendo con lentitud. Muchos hablan perdido sus trabajos,<br />
sus casas, sus enseres en una u otra zona, Habla pueb<strong>los</strong> arrasados, poca<br />
comida, racionamientos, mercado negro 1 tristeza, preocupación por el futuro<br />
del mundo’
182<br />
ra, que lucha, mermadas sus fuerzas a causa del exilio
188<br />
go, se define perfectamente en dos grupos de escritores con unas característi-<br />
cas bien definidas, “Uno de el<strong>los</strong> vuelve a <strong>los</strong> procedimientos realistas con un<br />
criterio simplemente estético; el otro ve en el realismo el único medio eficaz<br />
para infundir a su novela un marcado carácter social” (5), DIstintos tonos que<br />
se iban a identificar con posturas conservadoras en el aspecto ideológico, por<br />
un lado, frente a actitudes más comprometidas y extremistas, por otra. Se<br />
estaba preludiando el estallido, casi inminente, de la guerra civil.<br />
Una vez pasada la contienda, en la que no cesó la actividad literaria,<br />
aunque lógicamente bastante mermada (6>, nos encontramos ante unos años cua-<br />
renta, en donde la abundantisima producción narrativa no consiguió resultados<br />
parale<strong>los</strong> en calidad, al surgir grandes desajustes entre la cantidad y el<br />
valor literario, Sin embargo, no debemos marginar alegremente estos años de la<br />
trayectoria de nuestra narrativa, pues, como dice José María Martínez Cachero,<br />
respecto a la novela, “hubo en Espafla, en la década de <strong>los</strong> difíciles y oscuros<br />
40, un cultivo de la novela cuantitativamente no poco superior al de épocas<br />
anteriores, lo cual, si no contituye criterio de valoración estética, me<br />
parece un fenómeno digno de ser tenido en cuenta”, a lo que aflade~<br />
Pese a la guerra y al exilio,pese a la incomunicación y a la cen—<br />
sura, pese a la escasez de papel y a la sobra de traducciones, pese<br />
a la falta de maestros-mode<strong>los</strong> y de críticos orientadores, pese al<br />
desprestigio de lo estético y a la contusionaría apología de valores<br />
y actitudes extraliterarias (cuando no antí—literarias>, el gé—<br />
nero echó a andar y de su práctica salieron novelas y novelistas<br />
destinados a conocer varia fortuna, y se lograron lectores y editores<br />
y premios—estimulo, y se debatió larga y apuestamente sobre excelencias<br />
y defectos, con lo que al cabo de no muchos afios<br />
-pongamos 1951 como jalón inicial de una segunda etapa— el estado<br />
de cosas era muy otro y <strong>los</strong> jóvenes que por entonces, o poco después,<br />
llegaban —la generación de <strong>los</strong> niños de la guerra o del. medio<br />
siglo- no partían ya del cero absoluto, sino de algunas positivas<br />
realidades”
189<br />
muestran tan positivos a la hora de enjuiciar estos años, como es el caso de<br />
Santos Sanz Villanueva que opina que “la mayor parte de las novelas que por<br />
entonces se escriben y publican no poseen hoy ningún interés, y han quedado<br />
reducidas a curiosidad de investigadores;la historia les ha hecho justicia”.<br />
Palabras duras, que, sin embargo, se matizan a renglón seguido:<br />
El que se puedan extraer -con mucha dificultad— basta media docena<br />
de libros de alguna significación (varios de <strong>los</strong> cuales se recuerdan,<br />
sobre todo, como testimonios históricos: La fAmilia cia<br />
Fascual Duarte, kiC, el que sea posible mencionar otra media docena<br />
de narradores valiosos (pero algunos de <strong>los</strong> cuales no lo son<br />
precisamente por lo que escriben en aquellas fechas: Delibes o<br />
Torrente Ballester, por ejemplo) no resultan elementos suficientes<br />
para expresarse en términos muy favorables” .<br />
Y debemos admitir que ambas posturas son lógicas. Una, admira el hecho<br />
da que exista esta narrativa, a pesar de todos <strong>los</strong> obstácu<strong>los</strong> contra <strong>los</strong> que<br />
tiene que luchar, y en bastantes ocasiones no puede dominar. Otra, no cuestio—<br />
na su existencia sino que valora <strong>los</strong> resultados obtenidos, que obviamente dis-<br />
tan mucho de <strong>los</strong> frutos de <strong>los</strong> años venideros, aunque no podemos ignorar que<br />
gracias a el<strong>los</strong> se ha ido trazando con la ayuda del desconcierto, de la insi-<br />
nuación, de la obsesión, de la falsa estima momentánea y del autodidactismo<br />
dirigido, un camino, en donde se afianza el realismo, ya tradicional en el<br />
mundo de nuestras letras, que avanzará bajo formas y matices diversos.<br />
Pero si hasta ahora nos hemos referido, casi exclusivamente,a la novela,<br />
es porque se le ha considerado, a lo largo de todos estos años, género “gula”<br />
y espejo en donde se terminarán reflejando la mayor parte de las<br />
manifestaciones narrativas, y, de una forma especial, el relato corto. Así,<br />
puesto que la novela, según vemos, no atraviesa una de sus mejores etapas, en<br />
situaciones muy parecidas se encuentra el. cuento literario; aunque, respecto a<br />
este i~ltimo, podemos defender una situación no tan trágica como la que nos
190<br />
muestra una visión superficial, pues no obstante cantabilizanEs también un<br />
copiosísimo número de ejemplares, ya que por su característica y singular<br />
brevedad no sólo lo encontramos recopilado en libros —medio no muy utilizado<br />
debido a que las preferencias de <strong>los</strong> editores del momento son otras-, sino que<br />
también se divulga a través de la Prensa —verdadera columna sustentadora del<br />
género-, que le permite en términos generales llegar de una forma más directa<br />
e inmediata al gran público lector, circunstancia que favorece su pronta<br />
popularidad (9).<br />
Si para muchos la guerra supuso una trágica y lamentable ruptura de la<br />
vida cotidiana, no significa esto que, una vez terminada, todo sea un partir<br />
de cero, sino más bien un “reestructurar” de nuevo, un retomar <strong>los</strong> caminos<br />
andados, aunque bajo un enfoque unidimensional, que no permite a las aguas<br />
salir de un cauce marcado y controlado. Por ello pensamos que el relato corto<br />
de posguerra es más una continuaci6n —lógica, si atendemos al momento histórí—<br />
ce que se vive-, que no un volver a empezar de la nada, y, al igual que otras<br />
manisfestaciones literarias, intentan mantenerse a flote, a la vez que buscan,<br />
al alejarse de <strong>los</strong> años de la contienda, su verdadera identidad, mas acorde<br />
con las grandes líneas culturales. Este reconducir direcciones y posturas ya<br />
marcadas -aunque no todas, ni con el mismo matiz- no sólo lo demostrará la<br />
presencia de autores ya conocidos antes de 1936, sino también la elección de<br />
una serie de procedimientos literarios, que aportarán poca materia novedosa a<br />
la narrativa española, como iremos descubriendo al analizar<strong>los</strong> más tarde en<br />
<strong>los</strong> próxios apartados.<br />
Estos procedimientos nos permitirán pasar paulatinamente de un extremo a<br />
otro de la unión fondo/forma, englobadora de toda obra literaria, aunque en el<br />
cuento de esta época> poco dada a la renovaci6n técnica, se incline la balanza<br />
más hacia el fondo que hacia la forma.
‘En.<br />
Cuando antes comentábamos que la prosa de posguerra era una continuación<br />
y no un partir de cero, nos referíamos concretamente al hecho de que esa lite-<br />
ratura se manifiesta, después de tres af<strong>los</strong>, como resultado de una evolución<br />
selectiva por eliminación, que permite volver sólo a algunas de las posturas<br />
anteriores, ya que otras se consideran inviables en la nueva situaci6n sociopo—<br />
lítica,<br />
Si ya al filo de la guerra habíamos visto una marcada preferencia e<br />
inclinación hacia el realismo desde dos puntos de vista —uno tradicional y<br />
otro más comprometido, tal como lo plantea José Domingo—,<br />
“La reacción contra el arte evasivo o deshumanizado se manifiesta<br />
con toda claridad en dos grupos de escritores que preludian el<br />
estallido de la guerra civil. En una decidida inclinación hacia un<br />
nuevo realismo, se delimitan ambos grupos con unas características<br />
bien definidas. Uno de el<strong>los</strong> vuelve a <strong>los</strong> procedimientos realistas<br />
con un criterio simplemente estético; el otro ve en el realismo el<br />
único medio eficaz para infundir a su novela un marcado caracter<br />
social”
192<br />
novela lírica e impresionista de Gabriel Miró, ni la novela experimental de<br />
Gómez de la Serna ofrecían el cauce del realismo adecuado a la posguerra. Sólo<br />
la novela humorística seguirla siendo cultivada, y ahora como medio de<br />
evasión” (12). Por lo tanto el realismo de larga permanencia en nuestras le-<br />
tras se convierte, por esta nueva circunstancia, en la postura aglutinadora de<br />
<strong>los</strong> relatos de posguerra, aunque, inspirada por el realismo más inmediato, el<br />
de <strong>los</strong> grandes del XIX, pues, como dice Camilo José Cela en 1945, “indepen-<br />
dientemente del espíritu —entre temeroso y pesimista— de todas las postguerras<br />
creo que la literatura del momento derivará bacía lo que ya viene derivando<br />
desde hace algún tiempo en el mundo~ hacia las fuentes —nuevamente descubier-<br />
tas- de <strong>los</strong> maestros rusos del XIX; la última gran Novela, la Novela de<br />
Lawrence, de Malraux, de Huxley —la Novela, con criterio contemporáneo, nacida<br />
de <strong>los</strong> Chejov, <strong>los</strong> Turguinev, <strong>los</strong> Dostoievski— se reafirmará con nuevas<br />
aportaciones y nuevas fornas”
193<br />
compartim~ntos estancos y por lo tanto es frecuente el préstamo de matices e<br />
incluso su presencia amalgamada, máxime cuando estamos en unos momentos de<br />
turbia decisión y la prosa narrativa “se mueve —en palabras de Santos Sanz— en<br />
un fuerte adanismo”. Pero a pesar de ser conscientes de que no hay <strong>temas</strong><br />
puros, acudimos a unos amplios —y poco excluyentes— grupos temáticos, que<br />
analizamos a continuación,<br />
0<br />
e<br />
U<br />
5<br />
~<br />
5<br />
o
184<br />
LA GUERRA<br />
Desde el 18 de Julio de 1936 al 1 de abril de 1939 España vive unos años<br />
de angustiosa experiencia, impuesta por el amargo y duro enfrentamiento que<br />
conileva una guerra civil. Antes, unos preparativos para la contienda; des—<br />
pués, una larga posguerra, que abre una etapa de silencio para la España libe-<br />
ral -no exiliada-, mientras que la conservadora pasa a ser “la verdadera”, “la<br />
auténtica”; es más “la única”, puesto que muy en la línea de Menéndez Pelayo<br />
—al que por razones obvias se revaloriza, junto a Donoso Cortés y al segundo<br />
Maeztu— sólo existe una España, la ortodoxa; la otra, en caso de haberla,<br />
queda no sólo muy al margen, sino que es tachada de “antinacional”. Es la<br />
antí—Espatia enemiga “de <strong>los</strong> que nos sublevamos —dirá Rafael García Serrano— un<br />
18 de Julio contra la democracia, de <strong>los</strong> que un primero de abril creímos haber<br />
derribado a patadas un mundo soez, injusto, mentiroso y escasamente cristiano”<br />
(15). Palabras que connotan, a la vez, el sabor de la victoria, junto a la<br />
cruda idea de un enfrentamiento, que, desde el punto de vista de la inquitud<br />
literaria, es enfocado así por Fernández—Cañedo:<br />
Desde 1930 a 1939 <strong>los</strong> españoles sienten la guerra como primordial<br />
deber y concurren a ella con todas las energías. Ninguna actividad<br />
al margen de las encaminadas a la consecuci6n de la victoria era<br />
moralmente lícita. Aquella guerra admite el calificativo de épica~<br />
heroísmo y esfuerzo colectivo; no se puede olvidar que fue popular<br />
para ambos bandos contendientes, “Del dolor de las trincheras, de<br />
<strong>los</strong> sacrificios de la retaguardia ha de surgir alga magnífico”, era<br />
esperanza generalizada aquel<strong>los</strong> días y es clave para interpretar el<br />
afán de muchos combatientes en recoger literariamente —p2rp~tuar—<br />
sus inquietudes”
195<br />
ella, sino a <strong>los</strong> que más tarde intentan reconstruir escenas imaginadas, ya que<br />
nunca participaron en las otras reales, aunque sí conocieron sus efectos,<br />
próximos o lejanos según el caso. Y decimos “asiduo compañero”, porque en<br />
estos Míos cuarenta nuestro país, recten salido de su propia e íntima<br />
destrucción, vuelve a otra nueva angustiosa experiencia, a otro nuevo<br />
enfrentamiento con la incertidumbre, pues el 1 de septiembre de 1939 habla<br />
comenzado otra nueva Guerra Mundial, que viene a refrescar el inmediato pasado<br />
y hace que nuestra guerra continúe gravitando aún sobre la inspiración<br />
literaria. Pero, además, se vuelve otra vez, y ahora más que nunca, al<br />
aislamiento, a un distanciamiento, que según 1!. Fernández Almagro, presenta<br />
una doble cara:<br />
Una de las consecuencias más graves de tipo espiritual que toda<br />
guerra ocasiona, por el mero hecho de producirse, no valiendo para<br />
quedar a salvo en ese sentido ninguna especie de neutralidad, es el<br />
aislamiento en que quedan las naciones y <strong>los</strong> hombres. No sólo pe—<br />
lean las tropas. Los pueb<strong>los</strong> todos, de añadidura, se incomunican y<br />
acaban por desconocerse. Es notoria la dificultad, por causas que<br />
no precisa puntualizar, con que llegan a España, no obstante su prí—<br />
vilegiado equilibrio, libros y revistas de <strong>los</strong> paises beligerantes.<br />
Los aficionados a las Letras no pueden conocer las del extranjero<br />
tan expeditivamente como en <strong>los</strong> días normales de pacUico intercam—<br />
bio. A ese mal, evidente y positivo, no le falta alguna compensa—<br />
ción. A saber: tales circunstancias estimulan la producción litera—<br />
ría nacional, haciéndola, en la medida de lo posible, más original<br />
y hasta diríamos que autárquica. Las influencias pueden ser saluda—<br />
bles o perniciosas. Cuando no es posible ejercerlas, o se ejercen<br />
débilmente, las Musas se nacionalizan y, entre riesgos que no cabe<br />
desconocer, obtienen esta ventaja: el escritor se busca a si mismo<br />
y al corazón de su patria”
196<br />
en la literatura, Después de la paz <strong>los</strong> hombres volverán su cabeza al pasado,<br />
revisando <strong>los</strong> sis<strong>temas</strong> e ideologías que provocaron el conflicto. Difícilmente<br />
la literatura podrá substraerse a esa impregnación inevitable” (18>, Da igual<br />
que se centren en la gran contienda a nivel mundial, que en la gran contienda<br />
a nivel intimo, familiar, civil, pues tanto una como otra buscará y plasmará<br />
la relación y el protagonismo del pueblo español, ya que “es inevitable —augu—<br />
ra Tomás Horrás— un momento literario cuajado de relatos y novelas con el tema<br />
de la contienda que desarrollen la parte humana, minuciosa y personal de la<br />
lucha. Lo grandioso y extenso de <strong>los</strong> escenarios, lo decisivo de la pugna y su<br />
co<strong>los</strong>al proporción, hacen que la materia para escribir sea, como jamás lo fue,<br />
abundante y diversa”
197<br />
esperaban, confiados en una producción más intensa, aunque, por otro lado,<br />
debemos resaltar la persistencia de esta temática, palpable a través de una<br />
prolongada vida literaria, que llega, incluso, hasta nuestros días. En <strong>los</strong><br />
años más próximos a <strong>los</strong> sucesos reales es casi inevitable su presencia, aunque<br />
muchas veces se pretenda difuminar este cercano pasado por medio de otros<br />
tenas y matices, que de alguna forma ayuden a cicatrizar tan recientes<br />
heridas, consideradas, sin embargo, resultado de una actuación necesaria<br />
digna de ser recordada con bastante aire de triunfalismo, en donde <strong>los</strong><br />
vencedores representan la fuerza positiva y buena de la contienda. De esta<br />
manera, no son pocos <strong>los</strong> que, orgul<strong>los</strong>os del resultado, lamentan que este tema<br />
no haya sido más aprovechado por <strong>los</strong> escritores del momento y se alegran, por<br />
tanto, al ver que con el paso del tiempo, ya lejos de la pasión de <strong>los</strong> Míos<br />
inmediatos, sobreviene su resurgimiento. Así, Rafael García Serrano comentará<br />
en 1955, con cierto matiz de resentimiento burlesco y crítica, que se ha<br />
desdeflado el gran tena de la experiencia espaflola “por pura y simple<br />
cursilería. Tuve ocasión de decirlo en un libro y no me importa repetirlo<br />
ahora: El gran tema de nuestro tiempo ha sido desdefiosamente calificado de<br />
“provinciano” por la lista oficial de nuestra literatura. Bntretanto~ claro,<br />
la plantilla de vanguardia de la literatura universal daba una pequeña lección<br />
a nuestros maestros para el consumo interior. Quizá a el<strong>los</strong> se deba, y no a la<br />
voluntad pionera de <strong>los</strong> que tratamos de avisar sobre la existencia de un<br />
inagotable manantial, ese renacieniento del tema de nuestra revolución y<br />
nuestra guerra”
196<br />
en la literatura. Después de la paz <strong>los</strong> hombres volverán su cabeza al pasado,<br />
revisando <strong>los</strong> sis<strong>temas</strong> e ideologías que provocaron el conflicto. Difícilmente<br />
la literatura podrá substraerse a esa impregnación inevitable” (18>, Da igual<br />
iue se centren en la gran contienda a nivel mundial, que en la gran contienda<br />
nivel íntimo, familiar, civil, pues tanto una como otra buscará y plasmará<br />
La relación y el protagonismo del pueblo español, ya que “es inevitable —augu—<br />
‘a Tomás Borrás— un momento literario cuajado de relatos y novelas con el tema<br />
Le la contienda que desarrollen la parte humana, minuciosa y personal de la<br />
ucha. Lo grandioso y extenso de <strong>los</strong> escenarios, lo decisivo de la pugna y su<br />
o<strong>los</strong>al proporción, hacen que la materia para escribir sea, como jamás lo fue,<br />
bundante y diversa” (19>.<br />
Efectivamente son bastantes mas <strong>los</strong> implicados de alguna forma en la<br />
iteratura del momento,<strong>los</strong> que coinciden en que unos acontecimientos bélicos<br />
a esta índole ofrecen materia temática suficiente para inspirar un abundante<br />
¡nero de relatos, aunque bien es verdad que en la esencia literaria influyen<br />
~lo parcialmente, ya que la guerra no fue capaz de cambiar hábitos técnicos,<br />
pesar de lo extraordinario de <strong>los</strong> hechos. Por ello, consideramos interesante<br />
¡ postura de Andrés Revesz, cuando afirma: “No creo en la influencia de las<br />
Lerras sobre la literatura. No veo, por ejemplo, hasta que punto ha cambiado<br />
orientación literaria de Francia con las novelas de Barbusse o Dorgelés. No<br />
y que confundir el tena con el arte. Es natural que un acontecimiento como<br />
a guerra o una revolución, suministren asuntos, pero si el modo de escribir<br />
concebir no varia estarnos donde estábamos, El populismo francés no radica en<br />
primera guerra mundial, sino en Charles—Louis Philipe. Y Proust, anterior<br />
14 es el padre de todos <strong>los</strong> escritores modernos~
tados.<br />
199<br />
En primer lugar, debemos resaltar que todos <strong>los</strong> relatos publicados en<br />
estos años cuarenta, que incluyen el tema bélico en sus páginas, lo enfocan<br />
siempre desde el punto de vista del vencedor, y así transcurrirá bastante<br />
tiempo hasta que la figura del vencido no se arrope de cierta dignidad y, de<br />
alguna forma, terminen por cumplirse aquellas palabras, que Federico Muelas<br />
emite en la mitad de esa década: “cuando se hayan agotado <strong>los</strong> <strong>temas</strong> de varia<br />
índole fecundados por la lucha, sobrevendrá —ya lejos de la pasión de <strong>los</strong> af~os<br />
inmediatos- una época interesantísima de revalorización de las grandes figuras<br />
vencIdas” ; época que aún no ha cerrado sus puertas, como lo demuestra <strong>los</strong><br />
quince títu<strong>los</strong> recopilados recientemente en Cuentos sobre Alicante y Albatera<br />
en donde Jorge Campos transforma sus vivencias en materia literaria por medio<br />
de estos relatos, que adquieren forma definitiva a una distancia considerable<br />
de <strong>los</strong> hechos reales pues “un embrión de el<strong>los</strong> —dirá Ricardo Blasco en el<br />
Prólogo
200<br />
realidad la que impida que el relato se convierta en fiel reflejo de lo<br />
sucedido, sino que la propia conciencia política permite justificar todo acto<br />
y consecuencia que se desprenda de la contienda, que, por otro lado, siempre<br />
se entenderá como una acción necesaria, por muy desolador que sea el panorama<br />
que presente.<br />
Pero esta especial intención se manifiesta de muy diversas formas, que<br />
van desde la más abierta de las proclamaciones de victoria gracias a nombres<br />
concretos, a una postura más generalizada, difuminada, menos directa,<br />
englobadora del relato, en donde este punto de vista de propaganda del ideario<br />
de <strong>los</strong> vencedores estaría en un segundo plano, o por lo menos encubierto por<br />
otros matices. Así, esa primera postura de concretizar en personajes determí—<br />
nados la encontramos en algunos ejemp<strong>los</strong>, en <strong>los</strong> que a la vez se propagan pos-<br />
tulados falangistas, como leemos en estos casos:<br />
Un gran desfile<br />
Soldaditos españoles, héroes de la Cruzada,desfilaban ante Ricar—<br />
dito y abuelita Rosario, confundidos entre la muchedumbre delirante,<br />
ebria de orgullo, renca de tanto gritar.<br />
El huerfanito viste con orgullo el uniforme: luce la camisa azul<br />
y toca su cabeza la pincelada roja de la boina de la tradición,<br />
El júbilo que le rodea no basta para ahuyentar de sus ojos el ve—<br />
lo triste que siempre <strong>los</strong> exapafa.<br />
Cierto que le place lucir el uniforme por el que se padre luchara<br />
y fuera sacrificada su madre, Pero sus compañeros, que también son<br />
como él de la Falange Infantil, tienen además la gloria de poseer<br />
padres. En cambio él . , ,<br />
La anciana siente que corroe su alma aquel dolor constante del<br />
niño adorado.<br />
De pronto el ronco griterío de las miles de gargantas se torna a—<br />
guido, cual clarín gigantesco, formando voces incontables, Es algo<br />
inenarrable, que electriza~ es el frenesí de un pueblo resurgido.<br />
Es el homenaje al Caudillo que pasa con la escolta de su guardia<br />
mora.<br />
Y la abuela, que se siente jubi<strong>los</strong>a y ansia que también lo esté<br />
el hijo de su hijo, al ver a Ricardito extática, anhelante ante el<br />
hombre que tanto hizo por la Patria, exclama, ronca, entusiasta:<br />
-¡Ya tienes padre, hijo miol ¡Nírale! ¡Es Franco! ¡Franco! Fran—<br />
col ¿Le quieres?<br />
El niño la mira. En sus ojos hay asombro. ¿Su padre aquel? Vuelve<br />
luego <strong>los</strong> ojos al héroe de cien batallas. Y justamente entonces el
201<br />
Caudillo sonríe, mirando hacia donde el chiquillo se encuentra. Es<br />
aquella sonrisa de hombre bueno, confiado, grande ...<br />
Ricardito asiente, feliz:<br />
-Si, abuelita.,. Le quiero! Pero enseguida pregunta:<br />
-¿Y madre? ¿No tengo otra madre?<br />
• . )<br />
Y ve a la madre que le da su abuela.<br />
Es la Bandera. lina enseña vieja, llena de agujeros, emblema glo—<br />
rioso y triunfante de todas las campañas. ¡Qué hermosa!<br />
Y con <strong>los</strong> otros, alza su brazo con reverenda hacia la enseña de<br />
la Patria.<br />
Gritan las gargantas enronquecidas; siguen desfilando soldados y<br />
máquinas guerreras; vuelan docenas de aviones. . . El cielo es azul;<br />
el sol de oro: cielo y sol de la España Imperial.”<br />
202<br />
o en donde, simplemente, se presenta a este personaje determinado como el<br />
causante de un nuevo y esperado cambio que les permite salir de un estado de<br />
cosas, desagradable para el<strong>los</strong>, y dar un giro esperanzador para sus vidas,<br />
corno vernos en <strong>los</strong> siguientes ejemp<strong>los</strong>:<br />
Entonces empezó a morderle, al fin, la nostalgia de su España; la<br />
nostalgia del café de su Madrid, donde peroraba entre <strong>los</strong> literatos<br />
sin discutir con nadie, sin escuchar a nadie, atento a escucharse a<br />
sí mismo, que eso era “vivir su vida”;nostalgia también del colmado<br />
andaluz
203<br />
• , )<br />
-Por fin. .. por fin,.. Ya dicen que han entrado.<br />
-Hay que esperar aún... Es prudente<br />
Les llegaban de la calle ruidos nuevos. Después de estos años de<br />
lúgubre silencio, interrumpido por siniestras detonaciones en la no—<br />
che, o por ayes lejanos en <strong>los</strong> que se iban vidas humanas, ahora rumor<br />
de voces claras y alegres que gritaban entusiasmadas; vivas, a—<br />
plausos, cantos de victoria.<br />
(. , . )<br />
Volvieron a casa cuando ya oscurecía. Hablan reído, llorado,acla—<br />
mado a <strong>los</strong> soldados, bendecido a Franco..<br />
204<br />
O todos aquel<strong>los</strong> relatos que, a la hora de dar una mayor coherencia a su<br />
argumento, remiten casi de pasada a la guerra con una alusión más o menos<br />
escueta, pero necesaria para una mayor comprensión y justificación de <strong>los</strong><br />
hechos, como ocurre en La voz misteriosa, de M~ Pilar Vellutí <br />
en donde uno de sus personajes femeninos se perf lía con detalles como “es una<br />
hermana encantadora. Es viuda de guerra, la pobre. Estuvo casada sólo dos<br />
meses”; o en La vida olvidada, de Mercedes Ballesteros de la Torre ,<br />
en donde Elisa sufre un fuerte choque cuando “un día le dijeron que
205<br />
y más o menos extensas o fugaces— son necesarias para definir a <strong>los</strong> personajes<br />
resultantes de la mezcla de ficción y realidad documental —que, por otro lados<br />
no terminan nunca de estar debidamente delimitados—, a <strong>los</strong> ambientes en <strong>los</strong><br />
que se desenvuelven, y a las acciones que se puedan desencadenar, mucho más<br />
llamativas son todas aquellas menciones que se efectúan en cuanto aparece en<br />
el relato la figura del enemigo, del derrotado en esta ocasión,en las que el<br />
aire de triunfalismo —otra vez, con fuertes tintes de propaganda— les permite<br />
cargar bien las tintas, para que tales personajes desempeifen bien el papel de<br />
“contrario”, de “no compatible”, y, por lo tanto, se manifiesten siempre en la<br />
I!nea del indeseable, capaz de cualquier hazafla cobarde y ‘brutal”, como hemos<br />
visto antes calificada por Darío Valcárcel la acción del miliciano de su<br />
relato.<br />
Ya dijo Santos Sanz Villanueva, respecto a la. novela de la guerra, que<br />
en todas ellas “predomina un gran apasionamiento político. Aparte detalles<br />
truculentos y situaciones folletinescas, carecen de la i~nor veracidad<br />
literaria por el extremado maniqueísmo de las anécdotas y de <strong>los</strong> personajes.<br />
Éstos encarnan de nodo absoluto la bondad o la maldad, sin ninguna clase de<br />
perfiles ni matices. El enemigo siempre es un ser sanguinario, cerril, que<br />
venga ancestrales odios de clase. Además, la descalificación no procede sólo<br />
de <strong>los</strong> personajes sino que el mismo autor interviene para vejar al contrario,<br />
para adoctrinar con desenvoltura, para poner en boca del narrador toda clase<br />
de Injurias”
206<br />
novelas emplean un léxico castrense elogioso para el valor y la cambatividad<br />
de ‘<strong>los</strong> otros españoles’” (26>,<br />
En el relato breve, por sus propias características, no se profundiza<br />
extensamente en ambientes y personajes, pero siempre está la nota ágil,<br />
suficiente para que se de a entender mucho con pocas palabras; de esta forma<br />
no sólo conocemos al enemigo por simples referencias, expuestas en ocasiones<br />
por el narrador, sino por sus particulares actuaciones, El narrador, entonces,<br />
buscará con asiduidad el contraste que potencie aún más la figura del<br />
vencedor, como sucede en el relato de José Sanz y ¡Maz, El ¿~vtón “X—4”, cuando<br />
iban a bombardear el Cuartel de la canalla roja, instalado en el antiguo<br />
convento de las Ursulinas, y seguramente tendrían que medir sus alas con <strong>los</strong><br />
“ratas” enemigos”:<br />
Estaban ya endina de <strong>los</strong> tejados seguntinos, chillaban amedrentadas<br />
las sirenas rojas y escupían metralla sin cesar <strong>los</strong> cafiones<br />
antiaéreos y las ametralladoras.<br />
La escuadrilla nacional, grave, pausada, serena, sin alterar un<br />
solo instante su posición correcta de vuelo, avanzaba heroica, entre<br />
una lluvia invertida de proyectiles, en busca de <strong>los</strong> objetivos” (27)<br />
Contraste que también es intenso en Como cayó de bruces el seflor García<br />
por José María Sánchez Silva (Eatg.s, 1941>, cuando al principio sitúa la<br />
acción en un hospital cerca de la costa levantina que “no tiene ventanas. Ni<br />
agua. En él se carece de alimentos, de medicinas, de aparatos, de ropas,.. Sin<br />
embargo, ¿es inaudito que exista un médico-director, un administrador, dos<br />
chóferes, un cocinero, un contable, varias enferrieras? No: es la adninistra—<br />
ción narxista”.<br />
Ineficacia propia de personajes adustos e incultos, que incluso son asi<br />
caracterizados por la utilización de un determinado registro idiomático, como<br />
VGILDS en l.n canpan~ maravil<strong>los</strong>a, de Cristobal de Castro:
207<br />
Este santo varón de Dios, que dormía el suefio del Justo, sintió de<br />
pronto que le sacudían con violencia. Y cuando abrió <strong>los</strong> ojos, por<br />
entre una bóveda de pistolas amartilladas, vió unos rostros tiznados,<br />
contraídos en horribles grimas y oyó voces aguardentosas escarnecién<br />
dole, amenazándol e.<br />
—Arriba, gandul. Te ha tocao el gordo, ¿no lo sabes?<br />
—Sí, hombre... El gordo.., Y lo vas a cobrar ahora. Vaya suerte!<br />
-¿No me conoces, Sotanilla? Pues yo a ti sí te conozco, ladrón. .<br />
—¿Ladrón na más? Vaya, dejarse de arrodeos, . . ¡A despeNarlo! Pa eso<br />
es cura..” (28)<br />
Acciones despiadadas y calificativos vejatorios para quienes iban<br />
sembrando la destrucción, culpables de crímenes, del terror 1 de la tragedia, y<br />
de “todo el fragor de aquella lucha espantosa y de la horrible situación<br />
creada por el incendio rojo en las ciudades que hablan logrado dominar” —según<br />
leemos en un relato de Roberto Molina (29)—, así como en las aldeas más apar-<br />
tadas y aisladas, según plantea José Sanz y Liaz en Los cias de la estaEpa<br />
Cerca del pueblo que nos ocupa,en las márgenes pintorescas del río<br />
Tajo y en plena montaña forestal, babia una importante fábrica de a—<br />
serrar, nido de fanáticos revolucionarios, sin escrúpu<strong>los</strong> y sin Dios~<br />
más que perversos, una manada de ignorantes envenenados por <strong>los</strong> vi—<br />
vidorzue<strong>los</strong> de la agitación social. Fueron éstos <strong>los</strong> que concibieron<br />
asaltar el lugarejo una noche y proclamar en él el comunismo líber—<br />
tana. Intento fácil y sin riesgos, dada su escasa población —que<br />
atacarían por sorpresa- y su aislamiento total” (30)<br />
Ante esto se van creando situaciones extremas, que poco a poco minan las<br />
conciencias de <strong>los</strong> lectores y les adoctrinan en un estado de aversión y de<br />
odio hacia el enemigo, objeto de todas las posibles maldiciones semejantes a<br />
la que Mary Luz, personaje de Recuerdo de aquellas horas, emite ante la<br />
presencia de una pareja de milicianos: “¡Que Dios les maldiga, murmuraba mi<br />
imiga con voz entrecortada, que Dios les maldiga a el<strong>los</strong> y a todos sus hijos,<br />
íe generación en generación, que no encuentren, aunque la busquen, ni un<br />
nomento de paz sobre la tierra!”
208<br />
tienen la oportunidad de reconocer su error y volver al buen camino por medio<br />
del arrepentimiento; aunque claro está, también aquí hay una intencionalidad<br />
de fondo con acusados tintes religiosos. La fe católica, la fe de <strong>los</strong> vencedo-<br />
res, no puede defender y apoyar el rencor y la venganza —que por otro lado<br />
tanto ha atribuido al enemigo—, sino que en contrapartida tiene que predicar<br />
la buena acción, el perdón, para contrastar una vez más con la actuación del<br />
contrario. Y entonces dan paso a la Iglesia para que predique con el ejemplo,<br />
bien a través de sus representantes, como es el caso de don Jerónimo, el<br />
anciano y enfermo sacerdote de La (Utina misn<br />
Y entre las filas apretadas se hizo paso Bernardo, el comunista de<br />
mono azul y cara desafeitada y torva, que aquella antevíspera de Santiago<br />
Labia arrastrado a don Jerónimo a la checa con intención de<br />
“darle el paseo”. Cuando el buen cura le vió delante de si, le preguntó<br />
paternal:<br />
-Nardo, ¿me perdonas?<br />
-¡Qué cosas tiene usté, don Jerónimo?- respondió Nardo.<br />
Y adivinando la segunda intención recatada en las palabras del sacerdote,<br />
añadió:<br />
-Si ya estaba yo en confesarme,<br />
Al mismo tiempo doblaba inverosímilmente una rodilla y apoyaba el<br />
codo en el sillón del enfermo.<br />
-Pero... ¿ahora? ¿conmigo?<br />
-Si, señor; con usté, que ya lo sabe todo...<br />
La emoción de la concurrencia llegó al ápice cuando vió la rano<br />
sarmentosa de su párroco trazar en <strong>los</strong> aíres la señal de la cruz,que<br />
cta cono una bendición sobre el que habla querido asesinarle: Ego te<br />
absolvo. . .“ .<br />
o de Madre Misericordia, monja que socorre con sus cuidados a la mujer que<br />
años atrás la había arrastrado por las calles, hasta quedarse con el cuero<br />
cabelludo entre <strong>los</strong> dedos:<br />
-Luego, ¿me perdona usted y no me guarda nada de rencor por aquelío,<br />
por eso que tiene usted ahí para toda la Vida?<br />
-La perdono con toda mi alma, que no sabe lo que es rencor.<br />
Una lágrimas silenciosas rodaron por el rostro tarado de la miliciana,<br />
y tratando de coger las manos de la monja para besarías, profirió<br />
entre sollozos ahogados y profundos
209<br />
-¡Madre Misericordia! ¡Madre Misericordia?”
210<br />
todas las acciones brutales de sus camaradas, y como a el<strong>los</strong> también se les<br />
presenta de una forma casi esperpéntica:<br />
—¡Un alférez de Regulares sin madrina —gritó una de las jóvenes—.<br />
No puede ser, Esto va contigo, Carmifla.. . ; todas tenemos ahijado de<br />
guerra, menos tú: hasta Marisol, que es una rapacifía. . . A escribir<br />
luego a Francisco Tenorio. ... .)<br />
Carmiña Cabeyro, aunque no muy convencida de que el alférez Teno—<br />
río carace de madrina de guerra, se ofrece con mucho gusto a serlo,<br />
;Tan buena como hermosa? decían en Pontevedra y sus contornos<br />
cuantos nombraban a la señorita de Cabeyro.<br />
Lo era ciertamente; su rostro, de perfección estatuaria, estaba<br />
animado por unos hermosísimos ojos celestes. “Ojos claros,serenos”,<br />
como <strong>los</strong> del madrigal de Gutiérrez de Cetina;su figura tenía la esbeltez<br />
y hermosura, la armonía de lineas de una estatua griega,y su<br />
voz musical sólo expresaba pensamientos de amorosa compasión para<br />
<strong>los</strong> caídos, de dulce consuelo para <strong>los</strong> desgraciados y de inagotable<br />
caridad para <strong>los</strong> pobres.”<br />
211<br />
con cuarenta y tantos altos de castidad forzada, Llevaba una flamante<br />
pistola en bandolera:<br />
-¡Salud, camarada!- habló la discípula de la Nelken.<br />
-¡Salud; ¡No hay que dejar un burgués vivo!<br />
—Me parece bien... —aventuró él.<br />
-¿Dónde vas ahora? —preguntó de pronto variando en redondo de tema<br />
y acercándose al falso miliciano que a ella le parecía arrogante<br />
y apatecible, mimosa y provocativa.<br />
Campos la vió tan ridícula, que estuvo a punto se soltar una carcajada;<br />
pero se contuvo:<br />
-Ro llevo rumbo cierto; conviene vigilar y estar alerta.<br />
-Es verdad, ¡Cochinos fascistas!<br />
-Bueno, abur. , . —dijo Alberto, iniciando la retirada.<br />
—No te vayas, escucha.<br />
—¿Qué quieres de ni?<br />
-Rada, que debemos descansar un rato, hasta que sea de día. A esa<br />
hora iremos a ver fusilar unos cuantos ‘~carcas” a la Casa de Campo. -<br />
Ahora, qué vigilen otros. Vamos a mi casa, ven, anda. • Y las sucias<br />
y mustias obesidades de la miliciana palpitaban de impaciencia”.<br />
212<br />
que estarían todos lo cuentos que nos muestran las consecuencias que se des-<br />
prenden de estas actuaciones, de la guerra, terminada o no ésta,<br />
En cuanto a la guerra más allá de nuestras fronteras, también podemos<br />
hablar de subdivisiones, dependiendo de la presencia y de la participación de<br />
<strong>los</strong> españoles en tales combates; circunstancia que le toca vivir muy de cerca<br />
al pueblo espaflol, sobre todo por su intervención en el sector de Leningrado<br />
como parte del ejercito alemán, constituyendo lo que se llamó la División Azul<br />
(35). Esta particularidad permite que aquel<strong>los</strong> hombres de <strong>los</strong> altos cuarenta<br />
saboreen las victorias y sientan las derrotas como parte interasada en ellas,<br />
y en definitiva sigan padeciendo por lo que en un principio tendría que ser<br />
recibido con esa emoción amortiguada que todo lo ajeno y extraño provoca. Por<br />
lo tanto, en este tipo de relatos surge de igual manera la exaltación y el<br />
entusiasmo por defender “su” causa, a la vez que se resalta aún más el valor,<br />
tanto material como espiritual, de todos <strong>los</strong> que, después de “ganar’ una<br />
guerra, quieren colaborar en otra.<br />
En lo concerniente a nuestra guerra civil, respecto a ese primer<br />
apartado, son muchos menos <strong>los</strong> relatos que se centran en esos momentos de<br />
lucha en primera línea, en el frente, en el fragor de la batalla, y cuando<br />
surge viene a significar un hecho más de las partes en las que se puede<br />
estructurar el relato, aunque decisivo para demostrar cualquier cualidad que<br />
c~onfigure el valor de <strong>los</strong> personajes. Así, nos encontramos relatos que<br />
puntualizan el lugar de estos enfrentamientos en las distintas zonas<br />
geográficas que recuerdan <strong>los</strong> hechos reales, como el frente de Siguenza en Rl.<br />
iz1ún2..LAL, de José Sanz y Diaz; el de Bilbao en Por ti. capitana!, de<br />
Eugenio Nadal; el de Badajoz en El de la flor de loto, de Franciscc Quintanar;<br />
j el del Ebro en c~aga...a1niñ, de Pedro García Suárez 1 Mientras otros<br />
pretenden dar una mayor universalidad a <strong>los</strong> hechos al no concretar en lugares
213<br />
de fácil localización y situar la acción en trincheras anónimas, pues poco<br />
importa el lugar, si lo que se pretende es resaltar la angustia del momento<br />
junto al arrojo con que se desarrollan <strong>los</strong> acontecimientos, sin tener un<br />
especial significado un desenlace —tras la victoria, por supuesto—, más o<br />
menos trágico: mejor si se vuelve sano, aunque si está presente la muerte<br />
siempre será justificada en pro de la causa. Por ello la estancia en estas<br />
trincheras a menudo se presentará como decorado momentáneo para una acción que<br />
siempre tiene un antes y un después:<br />
Luego venía la Brigada móvil a recuperar <strong>los</strong> cadáveres y la posición.<br />
Hacía falta un gran espíritu, porque la vida en la posición<br />
era muy dura. Teníamos el espacio justo para movernos. La máxima comodidad<br />
la tenía yo,que me había hecho un agujero en el fondo de una<br />
trinchera, donde me acostaba y donde guardaba <strong>los</strong> papeles míos y de<br />
la sección. Los días de calma eran enervantes. Se pensaba en el relevo<br />
o en el combate, únicos medios de salir de aquel<strong>los</strong> agujeros de<br />
topos.”<br />
214<br />
otro soldado.<br />
Desde la derecha, dentro de la misma trinchera,contestaron Inesperadamente<br />
con fuego violento. Allí se bacía fuerte el enemigo.<br />
-¡A por el<strong>los</strong>, muchachos! —clanió el capitán, y se lanzó, sin vacilar,<br />
por la oscura y tenebrosa trinchera, que a Rafael se le antojó<br />
como una gigantesca interrogación,donde la muerte acechaba desde cada<br />
recodo, desde cada nicho.
215<br />
ron el uno hacia el otro.<br />
De las trincheras rojas,puestas en miedosa alarma por la exp<strong>los</strong>ión<br />
de las bombas de mano y el cohete explorador de <strong>los</strong> blancos, partieron<br />
<strong>los</strong> primeros disparos, a ciegas, vagamente, sobre la trinchera<br />
enemiga y la estrecha zona intermedia Los blancos respondieron inmediatamente<br />
con igual ambiguedad. Las ametralladoras de ambos campos<br />
entraron en funcionamiento, barriendo repetidamente toda la cinta que<br />
mediaba entre una y otra línea.<br />
Duró el tiroteo quince o veinte minutos.Nada se habla movido en el<br />
terreno azotado por la lluvia de proyectiles. Ni en uno ni en otro<br />
campo se observaron <strong>los</strong> síntomas que preceden a un ataque.Los disparos<br />
se hicieron menos seguidos y fueron cesando paulatinamente. tina<br />
hora más tarde, la paz y la calma volvían a imperar, y <strong>los</strong> ateridos<br />
guerreros, maldiciendo a sus desconsiderados adversarios, volvían a<br />
arrebujarse con placer en sus mantas y capotes para reanudar el interrumpido<br />
suelto,”<br />
Estos momentos de lucha hacen valorar no sólo la actuación del hombre,<br />
sino también la actitud de la mujer ante la contienda, dispuesta a colaborar<br />
en el frente con su presencia directa y activa. Unas veces es la enfermera que<br />
deja el hospital para socorrer, en primera línea, a <strong>los</strong> heridos, aún con el<br />
riesgo de perder su vida, como sucede en Camarada buena, de Juan de Diego , que además deja tras de sí un compromiso de matrimonio y no le importa<br />
ser “la primera en salir a la lucha, al peligrO”, cuando “en media de una<br />
horrorosa tormenta llegaron varias ambulancias con órdenes precisas de recoger<br />
un cierto número de enfermeras y llevarlas con toda urgencia al frente, donde<br />
a la sazón se libraba un encarnizado combate, sin que por falta de manos,<br />
pudieran ser atendidos <strong>los</strong> heridos”, Circunstancia parecida a la que tiene que<br />
enfrentarse Clara, la pastora de La sangre enamorada (3?), que, una vez<br />
alcanzada la trinchera de <strong>los</strong> nacionales, “vive entre las enferrieras,<br />
sirviéndoles en todos <strong>los</strong> menesteres que son precisos”. Pero otras veces, esos<br />
menesteres son insuficientes para el entusiasmo y la exaltación con que<br />
algunas heroínas se ofrecen, como es el caso de la joven protagonista de Pilar.<br />
(38), “que corría de un lado a otro y enjugaba la frente de <strong>los</strong> caldos y<br />
animaba a <strong>los</strong> inválidos y cargaba las armas de <strong>los</strong> vivos.. .“,y consiguió volar
216<br />
el polvorín -comportamiento heroico que recuerda abiertamnte la hazafla de la<br />
famosa aragonesa-, tras lo cual “el enemigo no se atrevió a continuar el ata-<br />
que.”<br />
Todas estas actuaciones belicosas, que se desarrollan en el frente, nos<br />
ofrecen a la guerra en su vertiente de pugna y choque más directo entre las<br />
dos partes de la contienda; sin embargo, no siempre se plantea así, sino que<br />
en un número más elevado de relatos nos dan & conocer otra cara, en donde el<br />
enfrentamiento se matiza y concreta en la retaguardia. Aquí también se siente<br />
y se padece la guerra, y muchas veces con más violencia y crudeza que en<br />
primera línea, ya que las circunstancias en que se desarrollan las acciones no<br />
colocan a estas dos partes en igualdad de condiciones, cuerpo a cuerpo; y<br />
mientras que en el frente se potencia el valor en la lucha, ahora se destacará<br />
el valor en la espera, en la inestabilidad, en la impotencia, en la víspera de<br />
un futuro incierto, en el sacrificio,en la angustia de la pasividad forzada...<br />
Por ello, en la retaguardia la guerra se manifiesta a través de todos aquel<strong>los</strong><br />
actos bandálicos y destructivos, antes aludidas, que desacreditan la figura<br />
del enemigo: incendio de iglesias
217<br />
directamente implicadas en la actividad belicosa de la retaguardia, en donde<br />
vemos que no se está al margen de la evolución de <strong>los</strong> acontecimientos más o<br />
menos relevantes del enfrentamiento en ambas zonas!<br />
1) Ambientes inquietantes y situaciones de inestabilidad, producidos<br />
por <strong>los</strong> bombardeos y las alarmas, por la continua vigilancia, por las<br />
evacuaciones, por las necesidades y el racionamiento,...<br />
Alarma a media noche. Sirenas lacerantes, oscuridad,tumulto en la<br />
escalera, rezos, quejas de <strong>los</strong> vecinos apretujándose en <strong>los</strong> sótanos<br />
de la planchadora.<br />
218<br />
llevaban, iban haciendo pequeños paquetes con todo lo que caía al<br />
alcance de su mano.<br />
mente,<br />
Nunca se ha hecho una mudanza más vertiginosa-<br />
El mobiliario quedaba para el día siguiente. Se iban satisfechos<br />
de la primera parte. Para estar improvisado el saqueo, no había estado<br />
mal del todo, Se había hecho lo posible.”<br />
(El muerto reclama su ropa, de José Sanzrubio,<br />
13 de agosto de 1944, páginas 10—li)<br />
en Dsamingn, n<br />
9 391,<br />
pero tuve la suerte de yerme incluido en la expedición primera<br />
de evacuados y esto me salvó.Fuimos a Alicante y de aquí a Argelia.<br />
Nos disponíamos ahora para encaminarnos a la zona nacional”...<br />
Ibamos a bordo de un pequeño buque de cabotaje, huyendo de la vigilancia<br />
de <strong>los</strong> navíos rojos. Las noches eran particularmente inquietantes<br />
en aquel barquito sin luces, que surcaba el mar con una<br />
prisa angustiosa.<br />
219<br />
3) Tensas situaciones de espionaje, que permiten mucha movilidad de<br />
acción y cambio de escenarios, con protagonistas de doble personalidad,<br />
admirados y perseguidos, que viven alrededor de secretos mensajes y claves<br />
documentos, para cuya transmisión o consecución, arriesgan sus vidas.<br />
Subió a su cuarto como loca.ÉÍ se habla dormido:sería difícil que<br />
la echara de menos.<br />
Abrió el cajón temblando y sacó el sobre. (...)<br />
Myrta•. ¡La espial ¡La falsa cantante de ópera! ¡Y se hallaba delante<br />
de sus ojos?... Levaba un alto buscándola.
220<br />
4) Situaciones de “compás de espera”, que pretenden vivir unas horas<br />
de normalidad dentro de la anormalidad que supone la existencia de una guerra,<br />
a la que es difícil eludir e ignorar. Con estas situaciones va implícita la<br />
idea de “tregua en la batalla” que hace aflorar lo cotidiano y valorarlo, bien<br />
porque ya no se puede disfrutar o bien porque se disfruta poco y en<br />
situaciones adversas, como la comida familiar celebrada con la ausencia del<br />
padre, muerto en la línea, en Un día después, de Martin Abizanda , “en torno a una mesa de roble, con una mantelería policroina y aromada<br />
de esencias blandas de arca antigua”; o como las comuniones realizadas en el<br />
cuarto de Encarna, en Pecuerdos de aquellas horas, de Ana Maria Tollastres
221<br />
Es la única angustia de la separación pensar, imaginar que nuestro<br />
encuentro no podrá ser el siempre jovial regreso de unas vacaclones<br />
... .<br />
~0h, perdónane! Hablo sin parar de mí,de las pequefias bobadas que<br />
atormentan a una mujercita que se encuentra delante de su escritorio<br />
con las manos en la nuca para soflar,
222<br />
aún así, consideramos -respaldados por el alto número de cuentos en donde<br />
surge este matiz- que era importante resaltar la huella, más o menos profunda<br />
y más o menos inmediata, que han provocado a su paso tres años de lucha.<br />
En este tipo de relatos es donde mejor se aprecia aquella exaltación<br />
propagandística, dirigida ahora a justificar la realidad, sea cual sea, como<br />
algo necesario para evitar míes mayores. Desde luego la tragedia, el temor, la<br />
angustia, la muerte, no eran deseadas, pero como en realidad su existencia<br />
era palpable, se debían siempre cubrir con el velo del sacrificio y de la<br />
heroicidad, siempre encaminado a propagar la parte positiva de la cruel<br />
verdad, que se dejaba notar tanto física como espiritualmente. Ante todo y por<br />
encima de todo está “la causa’~, la causa santa”, “la causa justa”; y de esta<br />
forma “la guerra puede ser basta bella..
223<br />
de guerra, la figura del herido; y con ella la ambientación propicia: el<br />
hospital —contexto, por otro lado, en donde se desencadenarán no pocos<br />
romances entre herido y enfermera—. Así, el hospital se convertirá en otro<br />
segundo campo de batalla, aunque ahora la lucha estará establecida entre la<br />
vida y la muerte, de la que muchos saldrán victoriosos, como en EL.xuZIInda,<br />
de Luis Manuel Suárez
224<br />
nes en declive. Estas se reducían últimamente a la emoción fácil de<br />
un vestido nuevo, a una buena película, o a una tarde de charla y<br />
merienda en el café, con las amigas, aprovechando el día semanal de<br />
asueto.”<br />
Son “vidas truncadas”, presentadas con un antes y un después, en donde<br />
la guerra es el elemento divisorio, que con su fuerza imprime un especial<br />
carácter a ese “después”, cono el escultor que pierde sus brazos en EL.Criatn.<br />
~flL.ibrazna, firmado por C. B.
225<br />
Por último, cono ya indicamos antes, el tema de la guerra no sólo se<br />
materializa cuando surge cualquier aspecto de nuestra guerra civil, sino que<br />
también aparece reflejado en <strong>los</strong> relatos que, durante <strong>los</strong> años cuarenta,<br />
quieren hacerse eco de la lucha mantenida por otros ejércitos en el extranje-<br />
ro, máxime cuando muchos de nuestros soldados participaron en ella. Por lo<br />
tanto,una vez más surgirá la mezcla de ficción y realidad documental, que dará<br />
un tinte de mayor verismo a las historias contadas.<br />
Todo lo que basta ahora hemos podido comentar sobre el tema, también se<br />
puede aplicar en este tipo de relatos, en donde la exaltación bélica,<br />
propagandística e intencionada, adquiere tintes internacionales por tratarse<br />
de ambientes internacionales, no porque se cambie de postura ideológica. Hay<br />
un traslado de nacionalidad, de contexto geográfico, pero el enemigo, aunque<br />
con otros nombres, vienen a ser <strong>los</strong> mismos “comunistas”, “marxistas”<br />
“enemigos de la cristiandad”... Hay un cambio de escenario, pero “la causa” es<br />
la misma.<br />
Comprobamos que bay un elevado número de relatos que nos hablan de la<br />
presencia y participación de soldados españoles en esta contienda mundial.<br />
Unas veces, la acción se desarrolla en Italia, como en Vísperas del adiós, de<br />
José Vicente Puente
226<br />
Navarro (EQ±na, 1943), o en Las cosas de Car<strong>los</strong>, de Gracián Quijano
227<br />
sus submarinos y sus aviones son viejos-. Circunstancia que permite en algún<br />
momento del. relato acusar coma culpable del trágico final a “¡La maldita<br />
guerra!
228<br />
NOTAS<br />
(1) Josefina Rodríguez de Aldecoa, Los nitos de la guerra, Madrid, Ediciones<br />
Generales Anaya, SA., 1983 , página 16,<br />
IARRA LÓPEZ, Narrativa espaftola fuera de Espa<br />
fla (1931—1961), Madrid, Guadarrama, 1963; del mismo autor, ‘0 Díez Borque), Tomo IV,<br />
Madrid, Taurus, 1980, Pp. 307-519; del mismo autor, “La narrativa en el<br />
exilio”, en Historia de la literatura espafiola Bí siglo XX, Literatura<br />
actual, Barcelona, Ariel, 1984, Pp. 179—199; también del mismo autor,<br />
“Problemas para la clasificación de la narrativa del exilio”,en lljatnfl.a.<br />
y Crítica de la Literatura Espaflola, Tomo VIII, Época contemporánea: 1939<br />
-1980, Barcelona, Editorial Crítica, 1980, Pp. 522—526. JOSÉ DOMINGO,<br />
“Los narradores exiliados”, en La novela espaflola del siglo XX. Tomo 2:<br />
de la postguerra a nuestros días, Barcelona, Labor, 1973, Pp. 69—91.<br />
GERALD G. BROWN, “La novela en el exilio”, en Historia de la literatura<br />
25paZfl1k. El siglo XX. Barcelona, Ariel, 1974, pp. 20’—217.<br />
Junto a estos estudios, que podríamos llamar “englobadores”.aparecerán<br />
otros trabajos más concretos sobre obras y autores particulares; referencia<br />
que supriminos por no ensanchar más esta relación.<br />
(3) Tomás Yerro, Aspectos técnicos y estructurales de la novela espaflola<br />
aninal, Pamplona, HUNSA, 1977, pág. 21.<br />
Las alusiones hacen referencia a la obra de Martínez Cachero, L&.nnza—<br />
la espaflola entr~ 1939 y 1969. Historia de una aventura, Madrid, Casta—<br />
lía, 1973, p. 74; y al articulo de Soldevilla Durante, “La novela espa—<br />
flola actual ”, Pevtsta 1{tspAnica Moderna<br />
XXXIII, 1967, p. 100.<br />
(4) Ro son pocos <strong>los</strong> autores que, ante el pronóstico de decadencia de la<br />
novela que Ortega habla divulgado en “Deshumanización del arte” e “Ideas<br />
sobre la novela”, en ELBgI, durante 1942 y principios de 1925, habían<br />
acudido en su defensa, Tales como Alberto Insúa, en varios artícu<strong>los</strong> pu—
229<br />
plicados en Ln2L~z.
230<br />
231<br />
segunda guerra mundial. Estaba formada por voluntarios, y empezó a orga—<br />
nizarse inmediatamente después de comenzada la guerra entre Alemania y<br />
la UPSS
232<br />
EL AMOR<br />
Otra línea temática bastante acusada, dentro de <strong>los</strong> procedimientos<br />
literarios que se emplean en <strong>los</strong> afios cuarenta, viene a estar representada por<br />
una amplia gama de matices con que se nos ofrece el sentimiento amoroso;<br />
aunque, al igual que el tema de la guerra, escasamente aparece con toda su<br />
pureza, como iremos descubriendo con nuestras próximas palabras.<br />
Ya habíamos advertido como en la inmediata preguerra se va planteando un<br />
mirar de nuevo hacia lo humano, en el más amplio sentido del término, y se<br />
deja a un lado la deshumanización de Ortega; postura que se materializa de una<br />
forma más ostensible después de padecer tres af<strong>los</strong> de contienda, cuando se<br />
agudiza la vena sensible y se intenta desarrollar unos sentimientos determina-<br />
dos, al potenciar el patriotismo, la hermandad, la camaradería, la victoria, la<br />
acción ejemplar, la tradición,... y, entre todos y con todos, el amor.<br />
Un amor que no adquiere una forma nueva, ni un tratamiento excesivamente<br />
especial, sino que toma —a la vez que se reviste de un valor testimonial, pues<br />
en <strong>los</strong> relatos se refleja la realidad de entonces— una significativa relevan-<br />
cia por el momento y las circunstanias en que se manifiesta: la posguerra, la<br />
posguerra espaifola, en donde ~como una reacción quizá desesperada —dirá J 0<br />
sefina Rodríguez
233<br />
Y aflade: “La coeducación estaba prohibida. El amor antes de <strong>los</strong> veinte af<strong>los</strong> y<br />
que no fuera con fines matrimoniales, también estaba prohibido (. . .3 Se hacían<br />
escapatorias emocionantes a las calles prohibidas donde vivían las mujeres<br />
malas, siempre en el círculo exterior de la ciudad. Calles que la rodeaban<br />
como una amenaza, mujeres que no entraban en ella para no contaminaría
234<br />
la idea que Valentí Puig puntualiza cuando advierte que “una errática teoría<br />
reduce a simple suma o resta todos <strong>los</strong> secretos del relato”:<br />
Dice Foster Harris en un curioso manual que un cuento es la ilustración<br />
resuelta de un problema de aritmética moral, una parábola<br />
que manifiesta principios morales aplicados, como sucede en la Biblia,<br />
Su esquema básico es la simple operación aritmética.Como ocurre<br />
en la aritmética elemental, esta ecuación nunca va más allá del<br />
1 + 1 = 2, ó 1 — 1 = 0. La suma —siempre según el autor de esta<br />
teoría- seria más comercial y popular: la resta pertenece al relato<br />
de calidad. Así tenemos amor + honor, gratitud + odio, amor — espe....<br />
ranza, egoísmo + amor, deseo — honor, amor sagrado + amor profano.<br />
Las sumas tienen final feliz, es decir, satisfacción final,éxtasis,<br />
justicia. Las restas concluyen en predestinación o castigo. En este<br />
1 + 1 = 2, el Seflor, Abraham e Isaac suman piedad y amor paterno. En<br />
el Paraíso, Eva cumple con la fórmula 1 - 1 = O,restando amor divino<br />
y amor humano. Resulta singular percatarse de que nos empeñábamos<br />
en escribir un cuento y en realidad estábamos acatando aquella<br />
aritmética perenne que suma o resta amor y odio, coraje y miedo” (3)<br />
Y entre estas sumas y restas contamos con el amor, en un momento en el<br />
que el país trata de reponerse de la fuerte conmoción producida por la guerra<br />
civil. Hay una “toma de conciencia —según Tomás Yerro Villanueva (4)- del<br />
horror del suceso y de la penosa realidad de sus secuelas”, y por tanto, el<br />
escritor, como elemento de una generación, se da cuenta de que ha quemado una<br />
etapa de su vida reducido y manejado a i~rced de <strong>los</strong> impulsos de <strong>los</strong> más<br />
primarios sentimientos: afán de supervivencia —que lo pone en la lamentable<br />
tesitura de anteponer el “yo” ante un #tu~ enemigo—, odio —suscitado por las<br />
mismas circunstancias y matizado muchas veces por el miedo y la impotencia—,<br />
y, por supuesto, amor —planteado en situaciones desacordadas, a destiempo,<br />
propicias incluso—. Frente a ello, y como prolongaci6n, una realidad que<br />
contrasta “con la forzosa libertad de <strong>los</strong> años de la guerra”, una realidad<br />
compartida por una sociedad dirigida que impone costumbres “timoratas”, en<br />
donde se ofrece un amor ineludible, de constante vital.<br />
De esta manera, si nos encontramos en la posguerra española con el tema
235<br />
amoroso es debido fundamentalmente a dos causas. Por un lado, por la propia e<br />
intrínseca necesidad de este sentimiento: tras sufrir momentos de angustia y<br />
desasosiego en <strong>los</strong> que se ha descargado ira y rabia, es lógico que renazca y<br />
se potencie el afecto como una vía más de escape, como un canino de evasión y<br />
ensofacián, que ayude en ese proceso de ‘reconstrucción” a cifrar y a<br />
sustentar de nuevo la esperanza, tal y como leemos en uno de <strong>los</strong> cuentos de<br />
Samuel Ros:<br />
Intentó trabajar, continuar formando el montón sin medida de sus<br />
cuartillas. Pero...<br />
Por la ventana se entra una música singular, como si del arca del<br />
aire se salisen todas las armonías almacenadas desde el principio<br />
del mundo. Algo extraordinario le llamaba. Sintió miedo y gozo, ini—<br />
paciencia y pereza. Una síntesis de toda la naturaleza y todo el<br />
tiempo se presentía detrás de la ventana. Algo así como... Se asomó<br />
a la ventana..<br />
Allí, en la plaza, estaba la gran promesa aguardándole.. .¿.Qué era?<br />
El mismo ocupando el mundo entero y todo el mundo metido en su persona.<br />
El desequilibrio equilibrado.., y la unión de todo lo contrapuesto.<br />
La belleza sin afioranza de lo diametralmente distinto. Juntos<br />
el sol y la luna; el frío y el calor; la noche y el día; la tormenta<br />
y la bonanza; el mar y el bosque; lo masculino y lo femenino.<br />
EL AMOR.<br />
Corrió en busca de lo que no tenía más sentido que esperarle, con<br />
la prisa de quien ha esperado sig<strong>los</strong> un instante. Corrió en busca<br />
del mundo entero, en busca de st mismo.. .“
238<br />
“Que la censura exista es hecho inevitable en una situación de guerra<br />
civil y de postguerra inmediata -afirma José María Martínez Cachero -,<br />
mientras cunde una sicosis de medroso recelo y existe el deseo de mantener con<br />
energía determinada ortodoxia; a lo que tácitamente queda prohibido, se aflade<br />
lo prohibido expresamente que, junto a lo merecedor de exaltación oficial,<br />
configuran la ideología del momento. Los peligros a que debe hacer frente por<br />
entonces la censura no son <strong>los</strong> derivados de una inexistente oposición<br />
política; raramente, <strong>los</strong> de una ostensible discrepancia en las propias filas;<br />
más bien, en nuestro caso, son peligras atañentes a la fe y buenas costumbres.<br />
Se entiende así, perfectamente, lo advertido por Dionisio Ridruejo acerca de<br />
la ‘inspiración predominanteniente eclesiástica’ de la censura en estos af<strong>los</strong><br />
40”. Rígida censura que en af<strong>los</strong> sucesivos irá haciéndose más permisiva y se<br />
convertirá en un permanente reto para el escritor, quien llegará a<br />
considerarla algo tan consustancial a su quehacer que hasta descubre matices<br />
positivos en ella, como le ocurre a Juan Goytisolo:<br />
Si algún mérito hay que reconocer a la censura es el de haber<br />
estimulado la búsqueda de las técnicas necesarias al escritor para<br />
burlaría e introducir de contrabando en su obra la ideología o temática<br />
‘prohibidas’” .
237<br />
Un Ideal de buen gusto demasiado subjetivo, bajo un prisma eclesiástico, con<br />
el que tropieza abiertamente todo lo concerniente a ratería amorosa en<br />
situación prematrimonial y matrimonial.<br />
Por esto, es impensable que se divulgara una literatura en donde el tema<br />
del amor fuera expuesto desde su ángulo más tangible y físico. Atrás, no muy<br />
lejos, había quedado lo que José Domingo 11am “la novela erótica” .<br />
“Abarca el auge de esta escuela o tendencia desde <strong>los</strong> últimos af<strong>los</strong> del siglo<br />
XIX basta, bien adentrada en el XX, la década de <strong>los</strong> 20, en que el género<br />
decae, a causa probablemente de la censura de la época dictatorial y de la<br />
reacción política que conducirla a la novela social. Novela galante, como se<br />
la llamó en su tiempo, por tratarse en general (.. . ) de una novela amorosa de<br />
índole superficial, muy lejos de ahondar en la problemática del erotismo, tal<br />
como ha sido planteada en nuestros días’ estuvo “casi en las<br />
lindes de lo pornográfico”. La mayoría de <strong>los</strong> narradores de esta corriente<br />
recoge, nos dirá también José Domingo en otra ocasión
las que más tarde nos centraremos.<br />
¿38<br />
De esta manera nos encontramos en <strong>los</strong> 40 con un sentimiento amoroso que<br />
no tiene que ser sólo noble, moral y de buen gusto, sino que además tiene que<br />
parecerlo, para que a su vez sea escuela y modelo. Sin embargo, no todo es tan<br />
sencillo, puesto que la realidad no lo es; y así, no nos extrafla, cuando en<br />
muchos relatos del momento, sin perder el tono apagado y de moralina, <strong>los</strong><br />
autores modifican o, simplemente, se niegan al clásico final feliz, propio de<br />
estas narraciones de color rosa, al igual que ocurre en la novela femenina del<br />
momento, como bien detecta Carmen Martín Gaite cuando dice que “Carmen<br />
Laforet, la autora de NadÁ, era una muchachita de veintitrés años de la que<br />
nadie había oído hablar, y que se descolgaba con una historia cuyos conflictos<br />
contrastaban de forma estridente con <strong>los</strong> esquemas de la novela rosa<br />
habitualmente leída y cultivada por mujeres”, a lo que agrega:<br />
En aquel mismo año de 1944, Azorin se habla atrevido a mostrar<br />
cierta deferencia por este género al ponerle el subtítulo de “nove—<br />
la rosa” a su libro M~.La...EonthL. Pero lo cierto es que aquellas<br />
historias de amor que hacían la apología de la mujer dependiente y<br />
en busca de cobijo, exaltando la boda como final feliz, empezaban a<br />
ser descalificadas incluso por algunas de sus más asiduas cultiva—<br />
doras. En una encuesta realizada por T,a Estafeta literaria, el 5 de<br />
marzo de 1944, Julia Maura declaró que la novela rosa era “un porto<br />
de veneno en manos femeninas” y que “acababa siempre donde comienza<br />
la vida: en el matrimonio”. Por su parte, Carmen de Icaza y Concha<br />
Linares Becerra, dos de las autoras españolas más destacadas en este<br />
género, protestaban del sambenito de tal atribución, declarando<br />
sus preferencias por un color más aséptico y que comprometiera menos<br />
la definición de sus historias, Ambas dijeron que su novela no<br />
era rosa sino blanca y moderna. C..<br />
Es precisamente la puesta en cuestión de las historias de final<br />
feliz otra de las características comunes a muchas novelas escritas<br />
por mujeres a partir de 1944, que proponen una relación nueva, dolorosa<br />
y dinámica de la mujer con el medio en que se desarrolla su<br />
formación como individuo” (11)<br />
Pero con final feliz o sin él, con boda o sin boda, y con todo el conato
23v<br />
de modernidad que algunas de estas historias amorosas presentan, no perderá<br />
ninguna de ellas su contextura moral y ejemplificadora, sin aparecer el riesgo<br />
de cuestionar algún principio esencial; sobre todo en <strong>los</strong> relatos que se<br />
publican en periódicos y revistas —más que en <strong>los</strong> libros—, por una sencilla<br />
cuestión de sociología: la mayoría de esta prensa, en donde aparecen relatos<br />
con asiduidad, ofrecía secciones dirigidas a la mujer, atractivas para ella, a<br />
la que no había que descuidar en <strong>temas</strong> morales de conducta y de familia -no<br />
olvidemos la continua publicidad del ideario de la F,E.T. y de la misma<br />
Sección Femenina de Falange
24u<br />
como particularidad de un determinado trayecto de la existencia, y estas<br />
circunstancias matizan a su vez a esa afectividad.<br />
Lo que en un principio nos 11am la atención es el porcentaje tan<br />
elevado de títu<strong>los</strong> de cuentos en donde comparece el término “arr’ u otra<br />
palabra o expresión que, por asociación o connotación, nos predispone a<br />
considerar como amoroso el contenido de la historia: Inmortal anrir, de Adolfo<br />
de Sandoval
241<br />
Heredero
aspectos:<br />
242<br />
De esta manera el citado estudio lo desarrollamos según <strong>los</strong> siguientes<br />
En primer lugar atendemos la presencia o ausencia del amor y su<br />
valoración, lo que nos descubre, por un lado, que el amor se icientifica con la<br />
felicidad y, por otro lado, que el no-amor equivale a tristeza y desgracia.<br />
En segundo lugar tratamos el sentimiento amoroso en Si. con sus<br />
distintas matizaciones que agrupamos en dos grandes bloques: uno, cuando se<br />
trata de “amor-cariño”, con la presencia de un afecto sin pasi6n amorosa que<br />
se manifiesta fundamentalmente en un sentimiento cariñoso por algún miembro de<br />
la familia; en un sentimiento de amistad; en un sentimiento carifiaso bacía <strong>los</strong><br />
animales; o en un especial sentimiento de amor por Dios. Y otro, cuando se<br />
trata de “amor—pasión”, de “afecto—atracción”, entre personas de diferente<br />
sexo, en el que se puede diferenciar el verdadero amor y el simple interés; el<br />
sentimiento amoroso propiamente dicho con distintas tonalidades~ amor juvenil,<br />
amor romántico-platónico, amor matrimonial, pasión amorosa...; o el sentinijen—<br />
to penoso de <strong>los</strong> ce<strong>los</strong> y el dolor producido por el desengaño, que siempre<br />
dejará huella en la existencia de <strong>los</strong> personajes que lo padecen.<br />
Y en tercer lugar, nos centrarnos en las principales circunstancias que<br />
envuelven, condicionan y matizan el sentimiento amoroso, tales como la guerra,<br />
tan presente en la mente de todos, especialmente sensibilizados por su proxí—<br />
irddad; la separación, la ausencia, la reconciliación y el reencuentro de la<br />
pareja, tanto novios como matrimonias; el noviazgo (desde el “flechazo” o el<br />
noviazgo en sí, hasta las relaciones que terminan o no en matrimonio..,); O<br />
la desigualdad y diferencia de edad, cultura y clase social, que siempre ha<br />
sido un reto del propio sentimiento en cualquier momento de la historia<br />
protagonizada por el ser humano,
243<br />
Así, en primer lugar, observamos que de la mayoría de este tipo de<br />
relatos se desprende una valoración positiva que depende, simplemente, de la<br />
presencia o de la ausencia del sentimiento amoroso dentro del ancho o estrecho<br />
mundo que supone la experiencia cotidiana de <strong>los</strong> protagonistas de la historia.<br />
Hay una fuerte inclinación a identificar el amor con la felicidad y el no—amor<br />
con la tristeza y la desgracia, con lo que se va marcando de alguna manera el<br />
ambiente y la existencia de <strong>los</strong> personajes que lo disfrutan o lo desean o lo<br />
añoran. De esta manera el hombre de La ventana y el espelo, de Samuel Ros (12,<br />
1939), muestra una euforia especial cuando siente el amor y renace en él una<br />
nueva visión del mundo y de sí mismo: “En el espejo se encontró transformado;<br />
tan distinto que tuvo que sonreír satisfecho ante su nueva imagen. Sintió las<br />
gratas cosquillas de una vanidad desconocida. Era un hombre guapo y fuerte; el<br />
mismo que hasta entonces sólo había visto <strong>los</strong> ojos de su madre; franca su<br />
boca, grandes e inteligentes sus ojos, noble su matiz, y su pelo negro y<br />
undoso. ¡¿Qué ocurría?!”. Sensación extraña que le quita la calma en una Noche<br />
Vieja a la mujer de Augusta y su alio nuevo, de María Dolores Boixadós (13),<br />
que en “su soledad”, en “su vida entre sus libros”, “no ha dormido nunca el<br />
sueño misterioso de un amor presentido”; sin embargo, en esa noche “Augusta<br />
piensa que amor no debe ser soledad. Se aparta de <strong>los</strong> cristales y de la luna<br />
solitaria como ella. En lenta flexión ha dejado caer su cuerpo en el lecho. El<br />
cansancio de su espíritu tensado le da un dulce sopor”j sueña, y al despertar<br />
“Augusta se siente feliz. Está segura que en su Alio Nuevo ya sabrá del amor”.<br />
Pero esta sensación de alegría y esperanza en un nuevo giro en sus vidas, se<br />
transforma en angustia y desolación cuando advierten que “ese giro” no se va a<br />
producir, como le sucede a Lisa, una de las dos hermanas de La rei~ta de las<br />
~gAonjSns.,de Concha Espina
244<br />
“sonriente, se miraba al espejo, encontrándose todavía muy bella para<br />
gentilear delante de César ‘el de la Torre’”, y un golpe de mala suerte, al<br />
morir la única persona que les suministraba dinero, hace que se esfumen todas<br />
sus ilusiones:<br />
Han llegado las señoritas al umbral de su casa;aun vuelve Lisa el<br />
corazón a cuantos gritos la llaman de todos <strong>los</strong> confines del paisaje.<br />
Y allí se queda el campo echado en la noche; el mar, solo,deba—<br />
jo del cielo; las ilusiones de la moza volando en el ala encendida<br />
de las estrellas...<br />
(. . . )<br />
Y se está Lisa despidiendo mentalmente de César ‘el de la Torre’:<br />
algo muy vivo y placentero se derrumba en su corazón.<br />
Tristeza y desolación en las situaciones de desamor, en las que se encuentran<br />
muchos de estos protagonistas, bien porque han perdido el amor, al perder a<br />
las personas queridas y ahora ya no lo tienen, como el caso de tía Casilda en<br />
La cala de l~ca, de Isabel Braco
246<br />
manos, ni un hijo, ni esposos, ¡nadie! Esa es la pena de hoy...”<br />
O bien, esta desolación, es debido a un dejar pasar las oportunidades amorosas<br />
que ofrece la vida, Carmenchu Flores, la protagonista del relato de Eliseo<br />
Bermudo-Soriano
246<br />
por otro, cuando se trata del afecto sin pasión, cuando “amar” es sustituido<br />
por “querer”, y “amor’ es sustituido por “cariño”.<br />
Si empezamos por este último caso, tendremos que adelantar que son <strong>los</strong><br />
memos <strong>los</strong> relatos que recogen este tipo de afectos, pues se pueden considerar,<br />
dentro del marco amoroso, como la excepcit5n, como la otra opción, como la otra<br />
forma de escape de la afectividad, que ha elegido diferentes direcciones con<br />
matices especiales. Entonces, podemos agrupar algunos de estos caminos de la<br />
siguiente forma:<br />
1) Sentimiento cariñoso por algún miembro de la familia, Casi siempre<br />
suele darse este matiz entremezclado con otros muchos, y por ello nos llama<br />
más la atención el relato en primera persona de José Zahonero, Memorias de un<br />
recién nacido
247<br />
padre ante una niña que, sin tener perfectamente asumida la muerte real del<br />
suyo, lo confunde por su gran parecido con el auténtico; confusión que<br />
demuestra la necesidad de la presencia física de la figura del padre, para<br />
recobrar el equilibrio familiar perdido; por lo cual, ante las penosas<br />
palabras de la niña —“Papá, bésame; mamá llora mucho porque te marchaste.<br />
Siempre te está nombrando, y yo también lloro. . “—, Luis Antonio “se hacia<br />
cargo de la situación en que se encontraba y de que la niña no podía soportar<br />
tan cruel desengaño, pues ella creía encontrarse ante su verdadero papá, y<br />
querer demostrarle lo contrario sería inútil”, O también como ocurre en Nanz<br />
Sal., de María Victoria Amor , que con un tono menos trágico y mucho más<br />
dulzón y empalagoso, nos muestra el sentimiento de ternura de la protagonista<br />
hacia sus hermanos pequeños, al quedar huérfanos, pues “ella habla prometido a<br />
su madre que sería para el<strong>los</strong> una segunda madrecita y que procurarla siempre<br />
guiarles por el buen camino; y ya que no se habían dado cuenta de la terrible<br />
tragedia, baría por todos <strong>los</strong> medios que nunca llegasen a comprenderla.<br />
Trabajarla siempre con gusto; olvidarla todos <strong>los</strong> lujos y comodidades que<br />
habla tenido; pero sus hermanitos serian felices”; y su novio, el conde de<br />
Roel, conocedor de sus sentimientos, no quiso ser un obstáculo y “le prometió<br />
que nunca la separaría de el<strong>los</strong>, que vivirían siempre a su lado y que, al<br />
igual que ella, sería para el<strong>los</strong> un segundo padre y les querría siempre”.<br />
2) Sentimiento de amistad, Pero esta amistad a la que nos referimos no<br />
es la amistad de la camaradería, no es la del compañero, la del vecino, la del<br />
conocido, sino el afecto que se queda en puertas, por muy distintas causas,<br />
para convertirse en amor~ es el escalón anterior en el que se instala y<br />
permanece la indecisión, la buena o mala fortuna que no empuja lo suficiente-<br />
mente fuerte para que nazca la pasión; todo queda en amistad, en una buena
248<br />
amistad, “Para mí, después de la muerte del pobre Alberto —le dirá Laura a<br />
Felix en 2ri~ita~, de Antonio Mas Guindal
249<br />
M -No —dijo al fin ma—. lib es esa belleza la que te digo. Yo veo en<br />
ti una hermosura superior.<br />
-¡ ma,. , 1 —reprochó alagada la joven.<br />
-Sí, ¡Adía... -y con sus manecitas de nácar oprimió <strong>los</strong> brazos<br />
ambarinos de su amiga- Yo veo en ti algo más que tus ojos verdes y<br />
tu boca bonita. Es más; algunas veces no veo ni tus ojos, ni tu<br />
boca, ni el óvalo correctisimo de tu cara; pero en su lugar veo una<br />
plácida hermosura que sale de ti, de tu voz, de tus ademanes, de tus<br />
pensamientos, que parecen que traslucen a través de tu frente; veo<br />
en tus ojos, no su hermosura, sino algo inefable que transmite como<br />
si dijéramos tu alma, que se asomara a el<strong>los</strong> para mostrar en una<br />
mirada toda tu belleza..<br />
-¡Vamos, locuela!,,. -atajó riéndose Lidia.<br />
-¡Te quiero mucho, Lidiah,.<br />
-¿Acaso no te quiero yo más a ti?<br />
-¡No; tú nunca me querrás tanto como yo..!”<br />
Sin embargo, estos planteamientos sobre amar—amistad, que en el marco de<br />
la juventud pueden resultar incómodos, e incluso dolorosos, para alguna de las<br />
personas implicadas, no llega a ser del todo así cuando surgen entre persona-<br />
jes de edad madura, cuya experiencia -aunque no necesariamente en cuestiones<br />
amorosas- les ayuda a ver las cosas con mucha mas claridad, como si <strong>los</strong> afios<br />
tuvieran ahora una función demarcadora y englobasen todos sus quehaceres en<br />
una sólida sensatez, que impidiera cualquier amago de riesgo y aventura. Es el<br />
caso, entre otros, de Carmen Rey, protagonista de la homónima narración de<br />
Florencia Grau
250<br />
el amor a tu vera sin detenerse nunca! Pienso a veces> Fernando, que mi hada<br />
madrina debió de ser bruja y debió dejar a la cabecera de mi cama esta<br />
maldición: “Huirá de ti el amor, Carmen Rey; huirá siempre”. Pero la realidad<br />
es que ese miedo tiene un firme sustento: “A nuestra edad —dirá Carmen- no se<br />
puede ya vivir de esperanzas”; y prefiere que todo quede en una buena amistad.<br />
3) Sentimiento carif<strong>los</strong>o hacia <strong>los</strong> animales, Desde antiguo se ha venido<br />
comprobando una y otra vez la gran capacidad de adaptación y de convivencia<br />
entre el hombre y <strong>los</strong> animales, sobre todo <strong>los</strong> llamados domésticos, Esta<br />
relación establece y pone de manifiesto unos lazos de afectividad entre el<strong>los</strong><br />
difíciles de calibrar, aunque nunca dejaremos de asombrarnos hasta que límites<br />
se puede ensanchar esta correspondencia sentimental.<br />
No obstante, a lo que ahora concretamente aludimos, no es a la presencia<br />
de animales en <strong>los</strong> relatos de posguerra —que por otro lado es escasa—, sino a<br />
la importancia de la relación hombre—animal por las características especiales<br />
de descarga emotiva que presentan en la historia y que hacen de ese vinculo<br />
algo llamativo y fuera de lo común. Una atracción basada muchas veces en la<br />
fidelidad que proporciona alegría mientras dura y entristece al desaparecer,<br />
como en el relato de Sebastián Juan Arbá, bm le descubrió por el vestido, que se<br />
dejaba ver a través de <strong>los</strong> hombres y salió disparado en su dirección.<br />
Él había abandonado ya su escondite y le contuvo suavemente<br />
en las vivas demostraciones de alegría en que se le echaba encima<br />
gimoteando, y dando saltos y buscándole el rostro con el hocico y<br />
con la lengua. Acaricióle el dueño, llamándole en voz baja, y, en<br />
aquel momento en que el reflejo débil de un farol le daba en el<br />
rostro, hubiese jurado que lloraba. Esa escena tan sencilla me conmovió.<br />
Adiviné el drama de aquel hombre, que no sabia como despren—<br />
derse de su perro al que quería y al que no podía mantener,y por el<br />
que tal vez habrían pasado ya hambre él y sus hijos,”
262.<br />
Una fidelidad con tintes lógicos de dependencia, que lejos de ser un<br />
impedimento favorece las relaciones y las hace más estrechas, semejante a la<br />
planteada en la insólita pareja formada por un anciano y un toro en ELxIeJn.<br />
“conocedó” y el toro Bondadoso, de José Mas
252<br />
sentimiento se ve tan clara esta relación caprichosa y admirable, Entre todas<br />
hemos tropezado con una historia corta, que lleva por titulo Br~xiÉan&<br />
h.tEtnnin. (29), La novedad que nos presenta Irene de la Vega, su autora,<br />
radica, por un lado, en <strong>los</strong> protagonistas —Anita, “Joven, bella y rubia’<br />
4, y un<br />
jilguero, “Ilusión”—, y por otro, en el tono dramático y fantástico que<br />
envuelve el final del relato. “Anita quería a Ilusión’ con la ternura suave<br />
que las jóvenes soñadoras sienten hacia <strong>los</strong> pajaril<strong>los</strong> cantores, un cariño<br />
casi innato en ellas cono producto natural de un alma verdaderamente femenina.<br />
Ella dejaba al pajarillo en libertad durante el día, pero al anochecer él<br />
volvía voluntariamente a su jaula y dormía en ella feliz”. Pero si esta<br />
circunstancia no deja de ser curiosa y anecdótica, mucho más sorprendente —y<br />
con ello cambia el rumbo del relato— es el sentimiento del pájaro hacia la<br />
chica, pues “‘Ilusión’ adoraba a Anita con ciega pasión de enamorado, como se<br />
puede amar a una mujer hermosa y buena”. Con esta identificación del<br />
sentimiento animal con el sentimiento humano nos prepara para el insólito<br />
final en el día de la boda de Anita: la chica deja en libertad al jilguero,<br />
que “se acercó a ella y, por un momento, en un extraño impulso, la ternura<br />
fría de su pico se pos6 en <strong>los</strong> labios ardientes de la Joven”; más tarde, en la<br />
iglesia, durante la ceremonia, “‘Ilusión’ se picoteaba con furia el corazón”.<br />
La decepción y el desengaño de un amor imposible, o no correspondido con<br />
igual intensidad, le conduce a la autodestrucci6n, tal y como pudiera suceder<br />
a cualquier persona de especial sensibilidad, si seguimos con el paralelismo y<br />
la equivalencia, lo que sobrepasa <strong>los</strong> cálcu<strong>los</strong> de nuestro enfoque -no hablamos<br />
ahora de pasión amorosa, sino de afecto y cariño—.
252<br />
4) Sentimiento de amor por Dios. Otra de las posibles direcciones por<br />
las que se puede encauzar <strong>los</strong> esfuerzos entusiastas del afecto es aquella que<br />
conduce bacía la figura de Dios. El momento no puede ser más propicio para<br />
ello, si consideramos <strong>los</strong> afos de horror y tragedia palpable que acaba de<br />
sufrir el pueblo español. El hombre de <strong>los</strong> cuarenta vive en una sociedad<br />
fundamentalmente católica, que impone una forma bastante determinada de<br />
espiritualidad, que, aparte de ser medida de comportamiento según esté o no en<br />
conflicto con ella y pueda ajustarse o no a unos principios morales<br />
prefijados, ofrece una tabla de salvación, ya que la realidad tangible no es<br />
muy atractiva y entonces se ensaya esta otra vía espiritual.<br />
A través de <strong>los</strong> relatos de posguerra han desfilado diversos personajes<br />
que de alguna forma dedican su vida y sus esfuerzos a Dios. Son todo ese<br />
conjunto de religiosos, formado por monjas y sacerdotes que en <strong>los</strong> relatos de<br />
guerra, como vimos, muestran su resignación y ejemplaridad. Pero no es en<br />
el<strong>los</strong>, en cuanto figura, en quienes queremos detenernos ahora, sino en el<br />
sentimiento surgido de la necesidad de creer en algo más, en el amor inefable<br />
con carga de adhesión, de admiración, de adoración.<br />
Dios, en estos momentos, connota ejemplaridad, oración, caridad; y en<br />
<strong>los</strong> relatos de fuerte carga propagandística no se desaprovecha la ocasión de<br />
seflalar el camino más directo para conseguirlo. La narración fantástica de<br />
Gabriel Fuster, AguiulÁ , ofrece un trasfondo moral bastante relaciona-<br />
do con la idea que exponemos: la felicidad reside en el amor a Dios.<br />
Nunca la materia se convertirLa en espíritu manejada por <strong>los</strong> mortales.<br />
Se llegaría a conocer toda combinación de <strong>los</strong> elementos, todo<br />
artificio químico, todas las leyes con que la naturaleza se pone<br />
a nuestro alcance, pero el ideal de un elixir de felicidad y la<br />
quimera de una piedra fi<strong>los</strong>ofal no debía buscarse en <strong>los</strong> laboratoríos,<br />
sino en las elucubraciones del espíritu.. , Buscando en ellas<br />
Sabían ya deducido <strong>los</strong> filósofos que no existe felicidad fuera de<br />
Dios ni hay otra piedra fi<strong>los</strong>ofal que amarle y amar en Él hasta a
254<br />
<strong>los</strong> enemigos. Era en la alquimia del espíritu,en la oración y en la<br />
caridad donde habLa que buscar <strong>los</strong> ingredientes de las ansiadas<br />
fórmulas. . . “<br />
Amor a Dios, a Dios ejemplo de buenas acciones y a Dios refugio> a donde<br />
recurrir en busca de esa esperanza necesaria. “Acaso no lejos de aquel<br />
convento —leemos en el relato de Agustina Crespo, AnQrt.dfl¿inQ—, un hombre<br />
todavía joven buscaba el consuelo a su pasada desventura en algún hábito que<br />
le acercase al Señor, para darle a conocer más de cerca la llaga de sus<br />
dolores y consolarse ante el dolor sublime del Redentor.. .“ No obstante, sean<br />
cuales sean las causas o <strong>los</strong> motivos por <strong>los</strong> que se elige y busca este<br />
sentimiento elevado, siempre se manifestará por aquel entonces con una<br />
valoración positiva, pues son muchos <strong>los</strong> que alimentan una fe indiscutida, sin<br />
tener muy en cuenta la corriente “existencialista” del momento, y aceptan de<br />
buen grado a <strong>los</strong> que como ma, también en flIDr....dilinD, quieren consagrarse al<br />
Señor, “porque sólo Él podía despertar en su alma ese amor inmaterial y divino<br />
que sólo se alimenta de <strong>los</strong> goces del espíritu, elevando el alma hasta <strong>los</strong><br />
confines del amor sagrado donde sólo vive para el Santo sacrificio”.<br />
Basta ahora nos estamos refiriendo al sentimiento amor—cariño y a las<br />
distintas formas de escape de esta afectividad; sin embargo también<br />
matizábamos antes que, en el momento de aludir al sentimiento amoroso en sí,<br />
debíamos resaltar en primer lugar al afecto-atracción, al amor—pasión.<br />
Asimismo, como acabamos de exponer con el amor-cariño, en este amor—pasión<br />
hemos detectado una amplia serie de matizaciones, gracias a las cuales podemos<br />
agrupar a bastantes relatos, si no olvidamos la esencia del propio sentimiento<br />
y la reacción negativa al surgir <strong>los</strong> ce<strong>los</strong> y el desengaño. Por ello vamos a
255<br />
presentar tres grandes bloques: a) donde se cuestione el verdadero amor y el<br />
simple interés; b) el sentimiento amoroso propiamente dicho con distintas<br />
tonalidades: pasional, juvenil, romántico, etc. ,; y c) donde se plantee el<br />
sentimiento penoso de <strong>los</strong> ce<strong>los</strong> y el dolor producido par el desengaño.<br />
A) Verdadero amor o siwple interés. Es la primera disyuntiva que se nos<br />
plantea a la hora de abordar el tema en profundidad. Con ella queremos<br />
discernir <strong>los</strong> relatos que proclaman la importancia de la pasión amorosa, de<br />
aquel<strong>los</strong> otros que relegan a un segundo lugar este sentimiento. En el fondo<br />
existe, por un lado, una difusión y propaganda de la virtud en el amor,y por<br />
otro, un reflejo, con matices costumbristas, de la existencia real de la<br />
preponderancia del materialismo en cuestiones sentimentales, “He comprendido<br />
en este momento —dirá un joven ingeniero en La carta jamás escrita, de Angel<br />
Marrero
256<br />
Así, en varias narraciones del momento se recogen mensajes, que en clave<br />
de moraleja proclaman una defensa y reivindican una potenciación del<br />
sentimiento amoroso nacido por la calidad de lo que se encuentra más allá de<br />
la fachada y del aspecto seductor y hasta ficticio de sus personajes;<br />
apariencia embaucadora pero insostenible en unas largas o cortas relaciones,<br />
en donde se demostrará su insustancialidad -la belleza será un adorno<br />
secundario y, a veces, el complemento ideal, pero nunca esencial—.<br />
En algunas ocasiones encontró sola en la casa a Luz.<br />
Entonces, retenido por un encanto indefinido Junto a aquella mujer,<br />
que vista de pasada en la calle no se hubiera detenido a mirar,<br />
se prolongaba más la visita; charlaban de insulseces, pues el retraimiento<br />
de Luz le impedía estar al tanto de las actualidades, que al<br />
ser comentadas esmaltan una conversación y la hacen interesante.<br />
Sin embargo, el diálogo con aquella mujercita sencilla, que ignoraba<br />
el arte tan femenino de seducir, ofrecía el poderoso aliciente<br />
de la novedad al que estaba saturado de las sabias coqueterías de<br />
otras.<br />
259<br />
una elegancia anodina, siempre fiel a la moda, pero con cierta mez—<br />
quindadG,. )En tanto que... don Roberto era todo lo contrario (.<br />
-Un hombre comprensivo, amable, de exquisita sensibilidad, es un<br />
tesoro para la mujer. ¡Son tan raros!<br />
-Con un marido así -terció la seflora de edad provecta, suspirando<br />
leva- el amor no muere nunca; es una eterna luna de miel.”<br />
2~E3<br />
virtud del amor velaría con sutileza tales defectos. No recordaremos al<br />
personaje por sus deficiencias, sino por <strong>los</strong> sentimientos que se despiertan en<br />
él, o que él ha conseguido despertar en otro. Pensemos, por ejemplo, en la<br />
forma tan poco repugnante con que 14. Estrada narra el beso de la secreta<br />
enamorada al cadáver del ciego protagonista de Ldañflor , cuando “trajeron<br />
a la villa su cuerpo exánime sobre unas angarillas. Y las mozas, como último<br />
homenaje, vertieron flores sobre el. cadáver del ya mudo cantor. Y una de<br />
ellas, ¡aid, una de ellas (yo lo he visto), con <strong>los</strong> ojos velados por las<br />
lágrimas, posó sus labios frescos sobre <strong>los</strong> marchitos labios de ‘Ruiseñor’”;<br />
se significa el hecho, pero de pasada, porque no es esto tan llamativo como<br />
descubrir el desconocido amor: “yo guardaré tu secreto”, “no les diré tu amor,<br />
que no sabrían comprender. Para las gentes serás sólo el cantor de <strong>los</strong> caminos<br />
que en <strong>los</strong> caminos dejó la vida, El pobre diablo ciego que para ganarse el<br />
pan de cada día, iba de puerta en puerta vendiendo sus canciones. .<br />
De igual manera, con la presencia del amor, se suavizan situaciones tan<br />
extremas como la del matrimonio de leprosos en Una sombra entre ños rimas, de<br />
Adolfo Lizón
258<br />
enferma, y muere tísica. O la situación planteada en La niña sentada y precio<br />
s&, de “Tristán Yuste” (36), entre Jesús que pretende declararse a Esperanza,<br />
“sentada invariablemente en una silla baja cerca de su balcón”, porque era<br />
paralítica. O como la pasión despertada en el protagonista del relato de María<br />
Pilar Vellutí, La belleza boba, por Maruja, a quien “lo mozos la huyen porque<br />
dicen que está endiablada, Pero son cosas de <strong>los</strong> pueb<strong>los</strong>, es tonta, pero buena<br />
chica, la pobre. Nunca hizo mal a nadie”. O como en Víspera de la ausencia, de<br />
Mercedes Ballesteros de la Torre (37), en donde Natalia, aún sabiendo que le<br />
quedaban sólo tres meses de vida, tiene una aventura en Bayreuth con<br />
Alejandro, a quien le hubiese gustado ocultar “su punzante secreto, compartir<br />
su amor durante aquel<strong>los</strong> únicos tres meses, y, luego, en noviembre, marcharse<br />
sin decir adiós, marcharse definitivamente, para no volver a pisar tierra del<br />
mundo, para no volver a padecer ni a gozar amor”.<br />
Todo esto hace más factible el pensar que en el amor, en el verdadero<br />
amor, se valora la virtud y la pureza del sentimiento; no valen <strong>los</strong> engaf<strong>los</strong>, y<br />
son muchas y variadas las soluciones con que acaban historias complicadas,<br />
para quitar el velo de <strong>los</strong> ojos a personajes que a última hora descubren y<br />
aprecian el único y definitivo amor. En La gortila de esponsales, de Matilde<br />
Nufloz , Ernestina, pocos días antes de su boda, conoce a Andrés, quien le<br />
cuenta la verdad sobre su prometido Ramiro; rompe con él y poco a poco se<br />
enanora de aquel otro por su honradez. En El hombre de Eva, de Luisa María<br />
Linares (3g), Juan Ignacio y Genoveva coinciden en un refugio de montaña,<br />
guiados por el destino, al huir respectivamente de Carlota Giner, actriz<br />
posesiva, y de Lorenzo, tonto y rico; “las miradas volvieron a encontrarse, y<br />
ambos leyeron en <strong>los</strong> ojos del otro multitud de cosas que no sabían decirse”;<br />
nace el sincero amor, “nunca me había enamorado —confiesa Juan Ignacio- y<br />
ahora comprendo el motivo. Nunca encontré a nadie coma usted”. En Uf&~ida
260<br />
~I1aL, de Vicente Vega (40), Fernando Armengol. pintor de éxito, termina por<br />
apreciar <strong>los</strong> valores de Matilde, su modelo, después de descubrir la doble vida<br />
de su prometida liarían, En Alma de mufeca, de Bienvenida García Pab<strong>los</strong>
261<br />
&fl~, de Ana María Ullastres (47)—, está constante una apreciación del tiempo,<br />
del tiempo perdido, del tiempo recordado, del tiempo presente, que va unido al<br />
personaje, en su mente o en su aspecto, pero que no impide renacer, recobrar<br />
la ilusión, la pasión amorosa en un momento en que “las palabras son distintas<br />
a las de otros días bajo <strong>los</strong> rayos del sol, y, de pronto, tienen la sensación<br />
maravil<strong>los</strong>a de ‘haberse encontrado’ , después de mucho tiempo de buscar en<br />
vano” (48),<br />
Sin embargo, la otra opción de la disyuntiva presentada más arriba nos<br />
demuestra que no siempre hay desinterés en materias amorosas, y la pasión, en<br />
no pocas ocasiones, es una máscara encubridora de unas intenciones menos<br />
nobles que cualquiera de las que acabamos de comentar. Así, expresiones como<br />
la recogida en el relato de Julián Reizábal, romedia
262<br />
partido”, papel que representa el hijo de <strong>los</strong> seflores de Alvarez en Enin.<br />
~ de Antonio Walls
263<br />
jos pasan el sarampión del romanticismo y a <strong>los</strong> padres nos toca<br />
cuidar <strong>los</strong> días de fiebre con sentido práctico.”<br />
254<br />
E) El sentirilento amoroso propiamente dicho, Con este bloque vamos a ir<br />
descubriendo <strong>los</strong> matices más relevantes con que el escritor de <strong>los</strong> cuarenta<br />
nos plantea el tema del amor. En <strong>los</strong> relatos —a <strong>los</strong> importantes en este senti-<br />
do haremos mención en las próximas líneas- ya no se valorará si es decisiva la<br />
presencia del amor en las vidas de <strong>los</strong> personajes, ni tampoco si se trata de<br />
un amor puro o con intereses, verdadero o falso sino que en todos el<strong>los</strong>,<br />
como fuerza aglutinante y englobadora, quedará constancia del amor con sus<br />
distintas tonalidades y grados, desde el más ingenuo amor platónico hasta la<br />
descarada aventura pasajera con situaciones de erotismo entrevelado.<br />
Quizá sea en estas narraciones en donde se nos va a ofrecer las conside—<br />
raciones y apreciaciones más cuestionadas y resbaladizas del tema, cuando el<br />
sentimiento deja de ser dominado para convertirse en dominador y sea la fuerza<br />
que arrastre, que condicione, que construya o derrumbe, la existencia de <strong>los</strong><br />
personajes que lo sienten, disfrutan o padecen. Por ello, comenzaremos nuestra<br />
escala por el inocente amor juvenil para concluir en la pasión oscura del<br />
deseo.<br />
Dentro de la fuerte inclinación de la época a las historias de color<br />
rosa, con finales felices y protagonistas de aspecto saludable e intachable<br />
conducta, encontramos un grupo de ellas dedicadas a resaltar la ilusión del<br />
“amor Juvenil”. Se trata de planteamientos esperanzados en el descubrimiento<br />
de <strong>los</strong> primeros amores, que en ambientes desenfadados, entre bromas y superfí—<br />
cialidad, matizan una de las mejores etapas vividas por <strong>los</strong> personajes; ms—<br />
tantes especiales que recordarán siempre, como Elisa, la protagonista del<br />
cuento de Mercedes Ballesteros de la Torre, La vida olvidada
265<br />
de La ascensión a la fuente, relato de Jorge Santa Marina
266<br />
vez que descubren la personalidad del “otro”, Estrenan una nueva existencia,<br />
en donde todo gira alrededor de la pareja y todo está en función de ella. La<br />
protagonista del relato de Adolfo Prego de Oliver, Msr{a. Mio de 1902,
26’?<br />
Pero si estos amores juveniles se acompañan la mayaría de las veces por<br />
la euforia propia que produce todo nuevo descubrimiento, no es de extrañar que<br />
muy próximo a el<strong>los</strong> y bastante enlazado con la juventud se encuentre el “amor<br />
romántico-platónico” con todas las ensoñaciones y todos <strong>los</strong> lirismos que<br />
arrastra semejante sentimiento.<br />
Se trata de una emoción más individualizada que compartida, ya que la<br />
persona que la siente encuentra bastantes dificultades para poder exteriorí—<br />
zarla y, en muchas ocasiones, termina convirtiéndose en el secreto íntimo,<br />
jamás revelado, mucho más cuando las circunstancias no son propicias para<br />
manifestarlo. Son <strong>los</strong> típicos enamoramientos del profesor de turno, como<br />
sucede en Las mariposas blancas, de Julio Romano
268<br />
das por sus obras, deseen conocerlo; en Su obra preferida, de Eugenio Mediano<br />
Flores ; con el eterno sollar con el deseado y esperado amor<br />
ideal, en Pan en el bosque, de Blanca Espinar
269<br />
de la propia existencia. De nuevo vuelve la moralina y nos recuerda, según el<br />
absurdo tópico que con el transcurso de <strong>los</strong> años “vamos tomando tierra y<br />
perdiendo altura”, nos aferramos más a la realidad vulgar, que llega a redu—<br />
oírse a una lucha diaria por mantener y conservar el amor y las buenas<br />
relaciones, las tangibles, las inmediatas; aunque nos encontremos con<br />
historias del tipo de Inmortal amor, de Adolfo de Sandoval (LeZna, 1039), que<br />
defienden, haciendo honor al titulo, un amor que perdura aún después de la<br />
muerte de un miembro de la pareja, en este caso la de él:<br />
SI, no hay duda —insistió la señora—; es el alma, es el corazón<br />
de Federico el que vibra ahí y el que de ese modo hace sonar las<br />
teclas del piano. ¡Qué prodigio, SeforW,Y prodigio de amor es és—<br />
te; del cual nunca he oído en mi vida. -, hasta la más angustiosa duda de infidelidad, como la sufrida
270<br />
por Eduardo, durante dos aHos, y que no se atreve a disiparla ante su esposa<br />
moribunda en el relato de Pelix Ros L~nQ~~án ~ 1941); sin olvidar la<br />
consabida lucha diaria por llegar a fin de mes:<br />
Paco y Adela, asu regreso de un corto viaje nupcial, establecié—<br />
ronse en su pisito, muy coquetón y muy flamante, decorado y fúlgido<br />
como una tacita de plata... Adela, completamente feliz, se dispuso<br />
a debutar como señora de su casa,”documentándose” en <strong>los</strong> domésticos<br />
quehaceres y en el difícil arte de manejar un duro con el máximo de<br />
economía y de aprovechamiento. .. Del fondo de un baúl empolvado<br />
Adela sacó un día cierto libraco del colegio, que repasó y volvió a<br />
estudiar con ahinco,., Eran formularios de “la compra”, menús, contabilidad<br />
detalladísima sobre la base de un presupuesto fijo; aprovechamiento<br />
de cosas: toda la teoría de la administración casera,en<br />
una palabra.<br />
(La QThQi~n, de Curro Vargas, en LeZraa, rayo 1942)<br />
No obstante, observamos que en varios cuentos que desarrollan ésta<br />
temática se ofrece también la solución para evitar el problema planteado.<br />
Surge, entonces, una nueva muestra de relación sociedad—literatura: por un<br />
lado, la realidad ofrece unos hechos que son tomados y plasmados en el relato;<br />
y por otro, la literatura, tan fuertemente “dirigida” en estos años de<br />
posguerra, “aconseja y educa” a sus lectores, siempre en defensa de la moral y<br />
del buen gusto. Así, entre otras resoluciones, se favorece y potencia la<br />
maternidad como una alternativa más, suficientemente poderosa y capaz de<br />
solventar unas criticas relaciones<br />
-No tiene nada contra ti. ¿Por qué lo iba a tener? Reconoce que<br />
eres carif<strong>los</strong>ísimo con ella, Pero... Elena se aburre.., Le falta al—<br />
go en la vida. ¿No adivinas el qué?<br />
-Pero, mamá, ya sabes que Elena no puede...<br />
-Sl, eso creemos, Pero precisamente he oído hablar estos días de<br />
un médico que hace maravillas, Llévala a verle. ¿Por qué no? Otros<br />
casos más difíciles se han visto,<br />
Elena levanta la cabeza. Marta busca en sus ojos y encuentra con<br />
asombro una mirada profunda de agradecimiento, de esperanza. Ha<br />
acertado. Ha dado a su nuera una razón de vivir y hasta de olvidar,<br />
Eduardo corre a su mujer y la abraza. Con entusiasmo, con cariflo.<br />
-¡Elena!... Si fuera posible. Un hijo..
271<br />
Y Marta ve que, por fin, Elena sonríe.<br />
- Sí, Eduardo. Es lo único que nos falta...”<br />
(Cnmprensi~óix, de Julia Maura, en EQZn~, 14—junio—1941><br />
Pero un día <strong>los</strong> criados notaron algo desusado en la casa.<br />
-¿No os dais cuenta? —se preguntaban unos a otros—. Llevan <strong>los</strong><br />
señores ocho días sin regañar.<br />
-Pero él no come a gusto.<br />
-Bien, pero come, y hasta dice chistes durante la sopa.<br />
-¡Qué rarro! Aquí hay gato encerrado.<br />
¡Y claro que lo hablal Juan llevaba una temporada que llegaba<br />
tarde a la oficina, y que desde ella llamaba frecuentemente al teléfono<br />
para hablar con Juana. No salían apenas de casa, y cuando lo<br />
hacían él la llevaba muy apretada del brazo, ayudándola a bajar la<br />
acera, sosteniéndola casi en vilo al subir las escaleras del “Metro”<br />
Fueron nueve meses de angustia e inquietudes soportadas por ambos<br />
con jubi<strong>los</strong>a resignación. De tal manera que su tío Manuel lo advirtió<br />
satisfecho:<br />
-Veo con gusto que ya pasaron <strong>los</strong> disgustil<strong>los</strong>. Por fin os habéis<br />
puesto de acuerdo,<br />
272<br />
lo que no encuentra a tu lado?<br />
-No sé. . . Me haces dudar.. . Pero, aceptando tus razonamientos,<br />
¿quieres decirme, en mi caso, dónde está la espiritualidad del trabajo<br />
de ml. marido? ¿En el trato con aparceros y gañanes, que es su<br />
labor corriente?<br />
—Sea la que sea, la mujer puede y debe participar en ella: orientando,<br />
aconsejando, interesándose por lo que haga su marido. Mo te<br />
importe halagarle cuando haya oportunidad. Un elogio tuyo, lo sé por<br />
experiencia le hará más feliz que el aplauso de las multitudes.<br />
-Probaré a la primera ocasión. “Has estada genial en la venta del<br />
trigo. . .“ ¿No te parece un ridículo que le diga esto?<br />
—¡Qué ha de ser!<br />
-Por otra parte.,. es posible que tengas razón, Mi deseo de instalarme<br />
en Madrid, obedece también a <strong>los</strong> muchos viajes que hacía<br />
Remigio. Viajes de negocios, decía él¿ pero tengo motivos para sospechar,.<br />
¡Cuando yo te digo!.. Alguna “negocianta” que le halagará,ya que<br />
tu no lo haces.”<br />
(Además de eso, de A. Martínez Olmedilla, en L~iurna, octubre—1943)<br />
Esto nos lleva a tratar ahora, por último, el matiz más escabroso de<br />
cuantos se nos afrece del tema en este tipo de relatos. Bajo la denhoninación<br />
de “pasión amorosa” hemos querido recopilar a todas aquellas historias que<br />
tratan el sentimiento del amor como fuerza impetuosa y arrabatadora, con todo<br />
lo agridulce, lo trágico y lo cómico, lo oscuro y lo luminoso, que pueda<br />
llevar consigo esta emoción, que ya s~ roza en el campo de lo físico, de lo<br />
sensual, de lo concreto, de la nera atracción; aunque sin salirse de la mora-<br />
lisiad dominante, pues no obstante se vivían años de fuerte censura, que según<br />
Manuel L. Abellán mantenía unos criterios fijos, entre <strong>los</strong> que se encontraba<br />
la moral sexual,<br />
‘Moral sexual’ entendida como prohibición de la libertad de<br />
expresión que implicara, de alguna manera, un atentado al pudor y a<br />
las buenas costumbres en todo lo relacionado con el sexto<br />
mandamiento y, en estrecha uni6n con dicha moral, abstención de<br />
referencias al aborto, homosexualidad y divorcio”
273<br />
al que con matices más existencialistas arroja a sus protagonistas, a veces,<br />
hasta la muerte, incluso hasta la muerte sublime por arr.<br />
Por otro lado, surgirá lo más inquietante y chispeante, desde la figura<br />
del conquistador-mujeriego y el sentido de la aventura annrosa hasta el goce<br />
erótico de notas tremendistas, sin olvidar la lucha interna que supone la<br />
elección entre dos personas o, al contrario, cuando dos están enamorados de la<br />
misma.<br />
En cuanto a <strong>los</strong> primeros, a <strong>los</strong> de “la cara más oscura y trágica”, la<br />
pasión imposible o no correspondida consigue marcar una existencia atormenta-<br />
da, problemática, que el autor intenta solucionar con un destino diferente.<br />
Normalmente son personajes desorientados, que al no tener una esperanza en el<br />
presente ni en el futuro se hunden en la desesperación; “ahora mi existencia<br />
no tiene objeto”, nos dirá Maria en ~nniIianci&de Concepción Pérez Baturone<br />
274<br />
Muerte que no siempre se nos ofrece con <strong>los</strong> mismos matices, a pesar de<br />
ensombrecer el relato con acusadas pinceladas de tragedia. A veces se llega a<br />
ella gracias al suicidio y, entonces, se transforma en el acto sublime, como<br />
la última muestra de la pasión una vez que ha muerto la persona amada, Sería<br />
“morir de amor por ausencia del amor”, acción que en cierto modo adjudica<br />
aspectos de nobleza, valor y autenticidad, a la pasión amorosa, aunque tras de<br />
sí sugiera una tortuosa existencia<br />
-Al día siguiente la arrojaron al mar. Rl cuerpo de Maria Carmela<br />
se hundió para siempre en las aguas tenebrosas del océano,y yo creí<br />
enloquecer de dolor. Pero debfa vivir para el culto de su recuerdo,<br />
Todos <strong>los</strong> af<strong>los</strong>, al llegar la primavera,hago el viaje de Vigo a Buenos<br />
aires. Voy a la casa de las tías y evocamos su memoria mclvidableAl<br />
regresar hago solo el viaje que hice con ella hasta el medio<br />
del océano. Y allí , donde se hundió su mortaja con toda mi esperanza,<br />
con toda mi ilusión, con toda mi vida, arrojo las más bellas<br />
flores que mando buscar al Brasil,.,<br />
)<br />
-Porque esta maflana el camarero no lo encontró en su cabina. No<br />
estaba a bordo, Debió haberse arrojado al mar antes del amanecer, El<br />
capitán y yo revisamos sus papeles. Dejó una carta diciendo que iba<br />
a reunirse con una persona que él llamaba María Carmela,”<br />
275<br />
(... ) La puerta estaba abierta y junto al caballete que soportaba<br />
el retrato de la mujer yacía un montón de ropas: era el traje de<br />
Vicente. ¿Había salido disfrazado ya de casa?Entonces se me ocurrió<br />
buscar a <strong>los</strong> constructores de la filía, ir al Juzgado,correr al Depósito;<br />
preguntar, enterarme,, . Pero me horrorizó saber la verdad y<br />
no hice nada sino quedarme allí sentado como un imbécil, mirando a<br />
la mujer del retrato mientras estrujaba entre mis dedos la chalina<br />
de Vicente. Pero mi imaginación corrían imágenes dislocadas en las<br />
que yo reunía a Mlle. Henriot, abrasada entre las vigas de su camarin<br />
de la Comedia Francesa, y al pobre amigo nuestro muriendo sin<br />
fe en medio de las llamas sin dejar de contemplar hasta el último<br />
Instante el mufleco de cartón pintado.”<br />
<br />
Pero otras veces la muerte no tiene una misión tan vivificadora —dar<br />
sentido y prolongar el amor más allá de la propia muerte-, sino que viene a<br />
convertirse en el castigo por el “loco amor”, por la infidelidad, por lo<br />
ilícito y prohibido de las relaciones, Es entonces cuando de nuevo surge la<br />
carga moralizante del momento, que ante semejante falta no puede permanecer<br />
impasible, y recordando la defensa de la honra, al estilo del teatro de<br />
nuestro Siglo de Oro, se convierte en verdugo el marido, como en Xa....LiL..e,L<br />
~ de Leonardo Villa
226<br />
la condesa Ch.C,P., de Camilo José Cela (Haz., 1943); mientras que otras veces,<br />
o bien no permite siquiera consumar la infidelidad porque la sensatez domina<br />
al deseo -La flor natural, de Federico de Mendizabal (DQmIUgQ, 1942);Lw~iún.<br />
de un recuerdo..., de José Miguel Chellí (Eantasia., 1945); L&..balada<br />
iniñrrunpida, de Luis Castillo (E~n±nzia, 1945); etc.— o bien, si hay<br />
infidelidad, no deja de estar mal considerada y en el mismo relato, de una<br />
forma explícita, aparece la repulsa:<br />
“ -¡No me diga? Cuesta trabajo dejar las Islas cuando algo le retiene<br />
a uno allá. La primera vez que yo visité las Islas descubrí<br />
una muchacha, .. Ahora voy y vengo con mucha frecuencia, No crea que<br />
regreso hoy, desde aquel día que hicimos juntos el viaje de ida.<br />
¡Por desgracia sólo puedo estar allí unos días? Mi mujer —vivimos<br />
aquí en Barcelona— acabaría por inquietarse. Y, sin embargo, ¡qué<br />
remedio, amigo miol hay que inventar algún pretexto. ¿Acaso podemos<br />
mandar en el corazón? ¡El amor en las Islas es algo tan delicioso?.<br />
Oyendo toda aquella palabrería, Julio sintió asco, El hombre era<br />
joven, de aire simpático. ¡Con qué frívola ligereza hablaba de aquel<br />
juego cínico y repugnante?”<br />
(Amor en las Islas, de Fernando Gómez, en X., marzo-1942, pp. 14—15><br />
Sentido de aventura, con el que pasamos al otro grupo de cuentos, que<br />
anuncíabamos antes, que nos muestra lo “inquietante y chispeante” de la pasión<br />
amorosa, desde la superficialidad y ligereza de una aventura hasta la<br />
intensidad en la fugacidad de la relación íntima.<br />
En estos relatos el amor proporciona situaciones no estables que tarde o<br />
temprano terminarán por desaparecer o trans±ormarse, sobre todo cuando se<br />
“juega entre dos fuegos” y se ha de decidir por uno —Triní Pella entre Alvaro y<br />
Perico Ojeda en El hombre roto, de Manuel Prados y López (LPS.±.í¿r.DA, 1942>;<br />
Rosita entre Rafael y Marcos en Ast..~, de “TristAn Yuste” (Eatua, 1942), o<br />
Maria Fernanda entre el pretendiente de la ciudad y el provinciano en XinI~.4a<br />
Ida, de Eugenia Serrano
27’?<br />
Abascal, en Odio africano de María Settier (~gja~, 1944), o Emilio Nusteiro y<br />
el pintor Alcudia de Maria Teresa Fallarés, en Entr~..ami.gna de 3. García Pérez<br />
298<br />
Querido León: Me hacen gracia tus moralejas, y, sobre todo,el tono<br />
grave con que las escribes. Quieres que desista de ver esa aldea—<br />
nita, que no la persiga, que la deje en paz... ¡Y cuándo me lo dices?<br />
278<br />
Alvaro de Laiglesia (Y., 1940>, deja partir el tren en el que pensaba huir con<br />
Car<strong>los</strong>, “con el muchacho rico de <strong>los</strong> dientes grandes y la americana a<br />
cuadros,.. y el olor a tabaco rubio., . y aquellas palabras inglesas mezcladas<br />
en la conversación sin venir a cuento”, pues, sin saber porqué pensó en su<br />
casa, en su alcoba, en su familia y en Ramón el empleado del Banco Argentino<br />
con quien su padre quería casarla.<br />
Reflexión que alerta de una realidad Inquietante, bastante cruda a<br />
veces, que es la que nos hace desechar la imagen de fantasía en estos relatos.<br />
Se trata de una realidad propuesta a base de ligeras pinceladas en personajes<br />
y ambientes, que manifiesta la más pura atracción física, en donde la pasión<br />
amorosa se recubre de notas insinuantes y eróticas, que conllevan cierto aire<br />
de complicidad, como <strong>los</strong> amores con una mujer casada en rruel coincidencia, de<br />
Tomás Mira Carbonelí
280<br />
brazos morenos y nervudos, con una fuerza de titán herido, en la que<br />
vibraba un asco y una repulsión inhumanos me arrojaron lejos, y caí<br />
en el musgo verde y húmedo; pero no como una pobrecilla paloma desangrada,<br />
sino como una mujer llena de sangre hirviente. Ahí mismo,<br />
bajo el pino, me escupió a la cara una carcajada de diablo, una carcajada<br />
cruel, que me hirió con sus salpicaduras lenas de repugnancia,<br />
de asco, de repulsión infinita.”<br />
Narración que choca por la fuerza y el desgarro con el que está tratada<br />
esta “furiosa pasión”, ya que lo usual es envolverla, con el mayor tacto<br />
posible -no siempre bien conseguido-, en el mejor de <strong>los</strong> ropajes líricos,<br />
aunque es difícil olvidar que se trata de una pasión humana que sin ciertos<br />
detalles, digamos más desgarrados, pierde poder expositivo si bien gana en<br />
belleza y sutilidad, muy en la tónica del “buen gusto” aconsejado.<br />
No siempre estos esfuerzos por “aludir eludiendo” consiguen alcanzar sus<br />
objetivos; ni mucho menos, lograr la óptima dosis de lirismo, ya que la<br />
mayoría de las ocasiones proporcionan valiosos ejemp<strong>los</strong> de cursilería<br />
timorata, No obstante, debemos tasar en su justo trito, dentro del marco<br />
social en el que aparecieron, tadas aquellas narraciones que con más o menos<br />
acierto consiguen incluir escenas de amor, tal y como leemDs en <strong>los</strong> siguientes<br />
ejemp<strong>los</strong>:<br />
Lalo vela <strong>los</strong> brazos y el escote de la mujer oscuros del sol y<br />
del aire libre de <strong>los</strong> últimos días, pero sabía que bajo <strong>los</strong> vestidos<br />
tenía las carnes tan blancas que se le contaban las venas; lo<br />
decía la gente, lo adivinaba él.<br />
Ella le bajaba <strong>los</strong> párpados con la suavidad rosa de sus dedos y<br />
luego le ponía encina el dulce sello de sus labios.
281<br />
Pero como ella tenía dos lunas endiabladas en <strong>los</strong> ojos, él no podía<br />
dejarla y Clara sentía una dulce lluvia de besos en la cara. Al<br />
fin, <strong>los</strong> labios de él se aquietaron go<strong>los</strong>os sobre su cuello, allí<br />
donde la piel era más tibia y suave.<br />
(Alnl&Átp&jAr2, de María Osorio, en Lamlnga, 27—febrero—i944,p. 11)<br />
Allí, a la entrada de la salvaje lendera,bay un molino medio ruifoso,<br />
con su historia de escándalo y de amar. Tiene las puertas<br />
francas para refugio de aventuras malignas, las paredes abiertas a<br />
las aves codiciosas de abrigado nidal.<br />
Isabel y Jesús pasaron, sin mirarle, junto al peligroso rincón, y<br />
anduvieron de prisa por el borde de la presa, mudos en tanto que<br />
clamaba la corriente bravía del socaz.Cuando la voz del agua se fue<br />
amansando en la espesura, <strong>los</strong> novios se detuvieron a escuchar otras<br />
voces indecisas, latentes y silenciosas como la sangre que fluye en<br />
las entrafias y las horas que fluyen en el tiempo 4 (.<br />
El viento volvió a gemir; cargado de rumores insinuantes, levantó<br />
la cortina de la selva: por la cándida hendedura asomó el cielo un<br />
ojo azul, y vieron <strong>los</strong> amantes dos luceros que se deslizaban juntos<br />
por la noche, con el ascua muy encendida, fuerte y misterioso el<br />
temblor,,.”<br />
282<br />
de amor, El corazón me llenaba todo el pecho> me hinchaba todo el<br />
cuerpo de sangre caliente, me llenaba la boca de sal, llenaba el<br />
mundo de alegría rabiosa, de ardor, de colores afilados como cuchil<strong>los</strong><br />
y a la vez blandos como la hojas de una amapola, como la miel,<br />
como la leche recién ordeflada. Temblando con voz ronca, con una voz<br />
que no era la mía, que no se sabía de donde había salido, le dije:<br />
“Helena,.,, te quiero”. Y Helena, serena,sin dejar de mirarme a <strong>los</strong><br />
ojos, grave y hermosa, se fue dejando atraer, y cuando tuvimos <strong>los</strong><br />
labios muy cerca, me dijo: “Y yo a ti más”. Y yo bebí el aliento de<br />
aquellas palabras; las bebí, las respiré, no las oL”<br />
(63)<br />
en Cuadernos flispanosmericanos<br />
O) El sentimiento penoso de <strong>los</strong> ce<strong>los</strong> y el dolor producido por el desen<br />
taflQ. Este viene a constituir el tercer y último de <strong>los</strong> apartados en que hemos<br />
fragmentado el sentimiento amoroso en lo que tiene de atracción física y no de<br />
afecto carif<strong>los</strong>o simplemente.<br />
Alguno de <strong>los</strong> relatos que incluimos aquí, puede recordarnos a <strong>los</strong> que<br />
hemos referido antes al hablar en la pasión amorosa de su cara oscura y<br />
trágica. Allí comentábamos, al centrarnos en la citada pasión, aspectos<br />
negativos que marcaban la existencia de sus protagonistas; punto éste que<br />
enlaza —y he aquí el parentesco— con la apesadumbrada, sombría e intranquila<br />
cotidianidad, planteada por <strong>los</strong> ce<strong>los</strong> y el desengaflo. Pero, allí, además de<br />
que las causas de esta trágica existencia eran bien diferentes —infidelidad,<br />
amor ilícito, amor imposible, ausencia,. ..—, no siempre se suponía, como aquí,<br />
un amor en principio correspondido, con momentos de amor mutuo, sino deseos,<br />
en general, de que existieran estos momentos. Antes nos referíamos a la<br />
angustia producida por todo tipo de problemas y obstácu<strong>los</strong> para conseguir una<br />
situación amorosa que se presenta como imposible, inaccesible o improlongable;<br />
ahora son situaciones que arrancan de un amor “ya conseguido” pero que en un<br />
determinado momento engafia.<br />
Ce<strong>los</strong> y desengallo han sido agrupados en este apartado, aCm contando con
283<br />
sus diferencias, precisamente por el punto básico que <strong>los</strong> une: la confianza<br />
frustrada, sobre todo a la hora de hablar del desengaifo, por un amor sentido y<br />
defraudado.<br />
Por lo que se refiere a <strong>los</strong> ce<strong>los</strong>, en estos relatos, se presentan en el<br />
marco de unas relaciones normalmente estables, del tipo de las relaciones<br />
matrimoniales, y son experimentados por una persona por ver, con fundamento o<br />
sin él, que otra cuyo carifio o amor desearía para sí sola lo comparte con una<br />
tercera; así en La verdad increíble, de Agustín de Figueroa (DomInga, 1942>,<br />
Elvira sospecha de su marido, al enterarse que Car<strong>los</strong> había alquilado un piso.<br />
La verdad era más sencilla y trágica: Car<strong>los</strong>, escritor, se sentía incomprendi-<br />
do y se refugia en el piso para poder leer y escribir, pero le sigue el juego<br />
a Elvira; en Los anteo<strong>los</strong>, de Mauricio Dekobra (llomliiga, 1942), la mujer de<br />
Atanasio, antipática y gruifona, sospecha de él cuando éste llega tarde por<br />
“estar con <strong>los</strong> amigos”; en Un disgusto para cuatro, de Antonio Mas—Guindal<br />
(N2jiJ1a~ 1942), Miguel y Belén, después de seis meses de casados, y por una<br />
serie de confusas circunstancias, creen que son engaftados respectivamente con<br />
sus amigos Mónica y Roberto; en Las dos sefloras de Xontero~ de Josefina María<br />
Rivas
284<br />
estables, por ver que otra persona es preferida a ella misma por alguien, Así,<br />
entre otros ejemp<strong>los</strong>, hateo siente ce<strong>los</strong> de Benito, al ser éste preferido por<br />
htarta, en ELmaladaI, de José Sanz flíaz ; Carmela por su ahijada<br />
Fuensantica cuando Cosme decide casarse con ella en La moza viela, de Concha<br />
Quiñones (DomInga, 1942); y Ethel por la mujer a la que besaba Fred —que<br />
resultó ser su hermana- en Mise Ethel tuvo un amor en Galicia, cuento de<br />
Lorenzo Garza (Hotos., 1942).<br />
En cuanto al desengaflo —que también puede estar unido a <strong>los</strong> ce<strong>los</strong> en<br />
estos últimos ejemp<strong>los</strong>—, surge en relatos que de nuevo muestran la nota<br />
existencialista, ya que sus personajes se sienten verdaderamente engallados y,<br />
por medio de unas tristes experiencias, nace en el<strong>los</strong> la frustración y la<br />
desconfianza en el amor. Desconfianza que les empuja a escoger posturas<br />
extremas, que curiosamente son el punto opuesto de la pasión, bien a través de<br />
la continua crítica hacia el amor o hacia quién lo representa —hacia la mujer,<br />
en el caso de Javier en Cualquier cosa, de “Tristán Yuste”
225<br />
Al llegar a mi casa no té que me faltaba la cartera, La busqué en<br />
vano por una razón sencilla~porque me lo había robado mi amor gris.<br />
Desapareció de mi vida y mi vida perdió encanto. Nunca volvi a<br />
verla. Quizá por eso profesé.”<br />
Todas estas desagradables experiencias marcan de una forma definitiva la<br />
existencia de sus protagonistas, que sumidos en un fuerte estado de tristeza<br />
no esperan nada más de la vida en la que habían cifrado sus esperanzas<br />
amorosas -o por lo menos no quieren intentarlo por si de nuevo son engaflados—,<br />
y con su situación angustiada y rece<strong>los</strong>a demuestran y advierten de una<br />
realidad palpable> a la vez que corroboran de nuevo otra faceta más del amor:<br />
su falta de autenticidad.<br />
No autenticidad en <strong>los</strong> sentimientos, que hace en don Pepito —Don..hpttn.<br />
y el firmamento, de Manuel Camacho Marín
268<br />
azor-oso, aunque para ello sea necesario un empezar de nuevo en todos <strong>los</strong><br />
aspectos, con todo lo que acarren semejante empresa, como sucede en Einxzda<br />
jluaLán, cuento de Curro Vargas (Lelraa, 1943>: Luisa, mujer de veinticinco<br />
af<strong>los</strong>, tras un amor frustrado, que “por desgracia, fue aquello tan sólo una<br />
apariencia, una burla impía de la realidad”, busca refugio en su autor<br />
preferido, Arturo Cardona, conocedor del alma femenina, para que le conceda su<br />
última ilusión antes de partir a América , a la República Argentina, de donde<br />
no sabe si volverá:<br />
Voy a ‘otro mundo’ y este viaje es para ml un anticipo de la<br />
muerte.,, ¡Aquí queda mi pasado entero, es decir, lo mejor de mt<br />
juventud y el tesoro de mis ya muertas esperanzas! Antes de abandotiar<br />
el patrio suelo, ¿quiere usted dejarme la última y la sola Ilusión<br />
de mi vida? ¡Déjenie usted que grabe su imagen en mi recuerdo;<br />
déjeme usted que me la lleve en el relicario de ni corazón!...<br />
Por fin, en tercer lugar, si atendemos al esquema que expusimos más<br />
arriba, trataremos ahora de mostrar las principales circunstancias que<br />
envuelven, condicionan y matizan al sentimiento amoroso en estos relatos de<br />
<strong>los</strong> aftos cuarenta, una vez que se ha valorado la presencia o la ausencia del<br />
amor y se ha analizado al propio sentimiento y <strong>los</strong> más significativos aspectos<br />
reflejados en dichas narraciones.<br />
Ya anunciábamos la existencia de una mutua correspondencia entre las<br />
diferentes etapas de la vida y la presencia en ellas del amor: en cada trayec-<br />
te de nuestra existencia surge un tipo de amor, y ese amor, a su vez, por sus<br />
especiales cualidades, caracteriza a esta etapa. Así, por ejemplo, <strong>los</strong> at%os<br />
de nuestra juventud son propicios para un amor ilusionado, desenfadado, , . . que<br />
viene a seflalar y caracterizar estas cualidades tan peculiares y propias de<br />
aquel<strong>los</strong> momentos. Sin embargo, lo que ahora referiremos son esas otras dr—
287<br />
cunstancias que aparecen en las distintas historias y que de alguna manera dan<br />
pie o conforman la presencia en ellas del sentimiento amoroso; circunstancias<br />
que se van a convertir en el punto de relación de varios relatos, independien-<br />
temente de que en el<strong>los</strong> el amor se presente en sus distintas facetas, bien<br />
como pasional, o Juvenil, o falso, o desengallado,<br />
Así, una de las más significativas circunstancias —quizá por el momento<br />
histórico en el que se encuentran estos relatos— viene a ser la guerra tema<br />
ya tratado y particularidad que envuelve a una serie de cuentos, en donde el<br />
amar adquiere una especial valoración por surgir en momentos tan adversos.<br />
Amor-guerra, guerra-amor, dualidad presente en historias como Lrixeierni, La.<br />
madrina de guerra, No hubo fugar para el<strong>los</strong>, Las cias adelfas, La doble de si<br />
miuza., Nota de sociedad, La sangre enamorada, Un amor que no llegó a serlo, flj<br />
misnwnd±na, Un aviador y una falangista, Camarada buena, El desconocido<br />
&fl..&, L&.esasáiii, etc. etc. (todas ellas ya citadas).<br />
Otras circunstancias vendrían a ser, por un lado la ausencia y la<br />
separación, que configuran el amor en relatos del tipa En aquel<strong>los</strong> pliegos en<br />
hinco, de María Pilar de Sandoval , Eterna primavera, de ilatalia<br />
Miranda Rivas
288<br />
de Antonio Casas Bricio
289<br />
1940), o en Las tres muchachas y el violinista, de Alfredo Xarqueríe
290<br />
Relaciones de la pareja que no siempre terminan en la unión matrimonial<br />
-OnlUtes, de V.R.Xontesinos ; Un amor que no llegó a serlo, de V. Pazos Vidal Cflamtngn.,<br />
1941); Amores parasitarios, de Alfredo Itarquerie CHoZna, 1942>; Sari, de Manuel<br />
Lizcano : Enxzam<br />
w~apwaa, de Pilar de Abadía
291<br />
La edad condiciona en gran medida unas relaciones (69>, y en ocasiones<br />
<strong>los</strong> af<strong>los</strong> pesan demasiado para poder llevarlas adelante, como sucede en Cnn.Ima<br />
hnJ.~..~caa de Eugenia Serrano ; en Call&iz.la.<br />
verdad.., disimulando, de Xarichu de la Mora
292<br />
a una lucha por conseguir la igualdad, aunque cuando la consigue se tenga que<br />
enfrentar a otros nuevos problemas para iniciar aquel antiguo amor —TxJat&<br />
rttnrna, de José Sanz y Díaz ; Demasiado tarde, de P. Onades<br />
~ i943>; o La vuelta del Indiano, de Pajares Pindado —.
293<br />
NOTAS<br />
Josefina Rodríguez de Aldecca, Los ni~os de la guerra, (ya oit. > p. 17<br />
(2) JA. Fernández—Caifedo, “La guerra en la novela espafiola (lgSO — 194?>”,<br />
en Arbnr, (ya citA, p• 61<br />
(3) Valentí Puig, “¡It encuentro sobre la nueva literatura. Sobre el cuente”,<br />
en lusnia, nQ 495, febrero 1988, p.24
294<br />
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Además de otras publicaciones<br />
que presentaban secciones y noticias propias de mujer, como<br />
LeIr~a (Revista Literaria Popular con la sección “Femina”, que habla de<br />
modas), LJ±rÁRevista mensual de la moda y del bogar), La Moda en España<br />
(Revista de modas y para el hogar), Lect 1nrañ Maria Dolores Boixados, Augusta y su nuevo año, en haxmrti¿Á, número 3’?,<br />
(14)<br />
31—diciembre—1942, p. 8
295<br />
256<br />
(62)<br />
página 11
292<br />
EL HUMOR<br />
Otro conjunto temático, que por su peso específico debemos resaltar en<br />
nuestro estudio del cuento literario en la primera década de posguerra, está<br />
constituido por el humor, lo humorístico y todos <strong>los</strong> matices que ayudan a pro-<br />
votar la risa en el lector,<br />
Si hasta ahora nos hemos referido, fundamentalmente, al “cuento de gue-<br />
rra” y al “cuento de amor”, debemos unir a el<strong>los</strong> un tercer tipo, el “cuento de<br />
humor”, que por su constancia y significación representa otra de las tenden-<br />
cias temáticas más relevantes de aquel<strong>los</strong> años, Circunstancia que no nos ex—<br />
tralia al observar que la presencia del humor en esta parcela del mundo litera-<br />
río de entonces puede estar justificada por dos razones básicas y diferentes:<br />
una, el contexto; la otra, el propio género literario.<br />
La posguerra española, por un lado, coloca al escritor ante una realidad<br />
que le obliga a adoptar una postura, entre otros caminos de evasi6n, marcada<br />
por la clave del humor, puesto que “en la risa -según Henrí Bergson recoge en<br />
<strong>los</strong> ensayos que agrupa bajo el título Lasaa.
iendo.<br />
298<br />
Por otro lado, es la misma idiosincrasia del género la que nos justifica<br />
la presencia del humor en <strong>los</strong> relatos, como bien nos lo confirmam las palabras<br />
con que Gregorio Marañón prologa <strong>los</strong> cuentos de Osvaldo Orico (1), al decir<br />
que el alma del cuento “no está en su brevedad, sino en que, aparte de su di—<br />
mensión, debe conservar imprescindiblemente el caracter de narración divertida<br />
y un tanto fantástica, su caracter de fábula y conseja, aún cuando esté cons—<br />
truido con materiales rigurosamente reales y humanos”. Así, encontramos en su<br />
esencia unas notas que por ahora nos interesa resaltar: si tomanos en sentido<br />
estricto y literal tal afirmación, nos induce a considerar y tener muy presen—<br />
te que es elemental el caracter alegre, jocoso, del relato, con ciertas dosis<br />
de fantasía, aunque la realidad y lo verosímil sean tangibles; pero cuando<br />
detectamos, tras una somera observaci6n, que no siempre sucede esto, debemos<br />
ampliar nuestras miras y no ser tan ajustados en la interpretación, ya que las<br />
anteriores palabras permiten otra lectura en donde “divertida” pueda ser con—<br />
siderada como “entretenida”, y entonces, coma sabemos, tal término no implica<br />
necesariamente al humor —aunque la risa o la sonrisa, muestra o efecto del Su-<br />
mor, si que van en proporción directa con la distracción y el esparcimiento—,<br />
y en donde “fantástica” no equivalga a “no realidad” sino a “ficticio”, nota<br />
esencial en la creación literaria, si pensamos como Enrique Andersen Imbert,<br />
cuando afirma que “toda la literatura es ficción”:<br />
Sin duda no podemos escaparnos del sistema solar en que vivimos<br />
ni dejar de ser hombres ni prescindir de <strong>los</strong> datos que recibimos<br />
por <strong>los</strong> órganos sensoriales, pero si podemos coastruir un mundo<br />
propio. En el instante de la creación literaria la realidad pierde<br />
su imperio sobre nosotros. El contenido de nuestra conciencia no se<br />
ajusta a objetos externos, sino que concuerda consigo mismo! es de—<br />
dr, nuestra verdad es estética, no lógica. No es que digamos mentiras,<br />
porque la mentira causa dafto y nosotros, en cambio, enrique—<br />
cems el mundo añadiendo un nuevo bien a lo existente. Nos despega—<br />
mes de <strong>los</strong> hechos y nos apegamos a las metáforas. Apoyados en un
299<br />
mínimo de realidad, operamos con un máximo de fantasía. Con elementos<br />
reales inventamos un mundo irreal y, al revés, con elementos<br />
fantásticos inventamos un mundo verosímil, Y cuando no recurrimos a<br />
la invención para emanciparnos de la realidad sino que, en nombre<br />
del realismo más extremo, resolvemos reproducir las cosas tal como<br />
son, nuestro sometimiento no es absoluto: seguimos selecciomando<br />
con criterio estético, En el fondo la intención es fantasear, imaginar,<br />
crear. Fingimos. Los sucesos que evocamos son ficticios. La<br />
literatura, pues, es ficción, Ortega y Gasset, al recordarnos que<br />
por mucho que nos esforcemos en conocer objetivamente la realidad<br />
sólo conseguimos imaginarla, habla dicho que el hombre “inventa el<br />
mundo o un pedazo de él. Ni más ni menos que un novelista por lo<br />
que respecta al carácter imaginario de su creación. Un plano topográfico<br />
no es más o menos fantástico que el paisaje de un pintor...<br />
El hombre está condenado a ser novelista”
3(40<br />
espíritu selecto
3(41<br />
Clotilde y el bigote ; La.<br />
tragedia de la novelista (cuento de humor), de Angel Santacruz Canora
3U2<br />
de Julio Trenas
303<br />
Es indiscutible que en determinados casos algunas deformidades<br />
tienen sobre las demás el privilegio de poder provocar la risa. Es<br />
inútil entrar en detalles. Pidámosle solamente al lector que pase<br />
revista a las diversas deformidades, que las reúna en dos grupos; a<br />
un lado las que la naturaleza ha orientado hacia lo risible, y a o—<br />
tro las que se apartan de ese caracter de un modo absoluto. Creemos<br />
que llegará a deducir la ley siguiente: Puede resultar cómica toda<br />
deformidad que podría ser remedada por una persona que careciera de<br />
toda deformidad’. (. .4<br />
.... )Atenuando la deformidad risible, deberemos obtener la fealdad<br />
cómica. Una expresión risible del rostro será aquella que nos baga<br />
pensar en algo rígido, Lijo, por decirlo así, en la ordinaria movilidad<br />
de la fisonomía Por eso es por lo que un rostro resulta<br />
tanto más cómico cuanto mejor nos sugiere la idea de alguna acción<br />
simple, mecánica, en la que la personalidad quedara absorbida para<br />
siempre, Hay rostros que parecen ocupados en llorar de un modo incesante;<br />
otros, en reír o en silbar; otros
alo se pone el cosco. ya no puede andar. Le hocemos<br />
empro en ascensor, por rrn&i de su estado. Le qn.<br />
J.c pulm&t tan 6lo,<br />
~IPUTADO (Frunciendo el cefloj—He leído hace dro,<br />
Icvlo de un concejal, que asegura’ que la mayoría<br />
bomberos de Madrid son gordos. o osm¿flccs. o ls.<br />
>505. ¿h.pos ltqutseo¡menI. seo así?<br />
IOMBffiQ GOROO.—¿Oufi:qsflero usted q~e le con’<br />
Yo soy gordo. ¿Y qué? St iuese delgado, y ¿gil. y<br />
~f lo aseguro o qst.d—, no me dedicarlo<br />
escaleras. Seria torero. SI .syfr..escakew,..~.,~eque<br />
304<br />
Y—<br />
...... de •r#.F..;p~ *fiS ••ftk*C.<br />
~~1~~~<br />
:4 —<br />
~ iii<br />
(4)<br />
‘-Y.. ,2~,<br />
. .1<br />
EL COMERCIANTE.—¿Éntoncet..?<br />
(Se oye un ruido sí, el polio y gtiloí <br />
EL BOMBERO GORDO.—Ha sido uno Valso alo,mo. Más<br />
vol. así. -<br />
rs cnUflrIAN’yg jfl&.-¿n,¿~k todo, no, Él Aí.4. e
.~Á. -.<br />
..<br />
4.<br />
305<br />
- (4><br />
EL DIPUTACO.....<br />
10u6 obsurdol EL BOMBERO ASMATICO
líAn Stoclcfeld, llena de medallas y de bigotes, sca.<br />
t.aba de hacer su aparición en la plata.<br />
Después de saludar cafl arrogancia de domador, el<br />
domador penetró resueltamente en la jaula. y el aire<br />
2as costillas de <strong>los</strong> leones se llenaron de lat¡gazos.•<br />
Fnnindez, desde su rfnc¿n, le miraba con displl~<br />
iencia.<br />
Sinesio raurmuró a su oído:<br />
—Ya tenemos ahí a esa ¡Lera.,. Te asegurd que en<br />
le veo. se me<br />
pone le carnt.de ga.<br />
~nt,<br />
—¡Eahl..~ Es un ¡a.<br />
~eliz.Ayer vino abustaime<br />
y me llev6 al<br />
lespaeho del dlrectot.<br />
para pidir un aumefl•<br />
~ode sueldo.<br />
El Capitán Stock•<br />
¡cid seguía evolucio-<br />
jiando, atareadislmo,<br />
jambianda constantemerite<br />
<strong>los</strong> taburetes de<br />
julo, como aquellas<br />
kmas de casa que no<br />
estén nunca satisfe.<br />
chas de la forma en<br />
¡ue tienen distribuido<br />
pl mobIliario, y todo<br />
ámenindo con con.<br />
tintes latigazos y ,vo-<br />
CCI Ininteliglblea.<br />
—1 Porsu¿ no se<br />
rará qule,todeunavez?<br />
mus-mur6 Ernesto—. Este tía me pone nerviosa. Y me.<br />
nos mal que todavía no ha empezado con <strong>los</strong> tiros,<br />
—Son inofensivos, sin pr~ycctil.<br />
—Ya lo sí, pero me crispan <strong>los</strong> nervios.<br />
Los ¿os leones hicieron una pausa. El Capítén Stock~<br />
’ que bramar un poco, Ernesto... SI no, van a<br />
escaniarse... Son capaces* tomarnos por hombres disfrazadas<br />
de león..<br />
—Malditas las ganas que tengo de bramar. Con lo<br />
bien que estaría yo echando una siestecita. allí, en ml<br />
querida Africa salva>e;~<br />
—Ahora tengo quq encaramarme sobre eLtaburete<br />
núNera 2. ¡QuE se le va a haced Paciencia... —Fernin.<br />
des lanzó un zarpazo distraído al Capitán Stockfeld,<br />
y prosigu’S—: A mt,<br />
lo que más me fastidia<br />
es lo que viene luego.<br />
cuando me hace’ pasar<br />
por. el aro. A mi, que<br />
todo el mundo dice<br />
que tengo un rey en el<br />
cuerpo 1<br />
—Como que es vez.<br />
dad, ¿Te acuerdas,<br />
aquel día que te comiste<br />
al rey n~,grp Kalalcil
(La esct.a rtpre.enta una saiga sc<br />
la s.acluo.s rc~idrnela del sr4sLToja—<br />
k4.,.yit~jtanIe sparet. mu>’ ten lo<br />
TioUo.ntriflle la piesa. 1i un hombrecillo<br />
pulcro, erflrtelo y regordl íd,<br />
esa la papaila afelladhslm. y el charol<br />
de sus z.3paLos ~Je,lwnbrsdor.Pasea<br />
sobre la silombra, y. por fin, se sienta<br />
ea u,s sofá; al senlarse, hace eco las<br />
r.:’ ~ ed pantalón un mohín tese-.<br />
nc charro. Luego, permanece sentado<br />
en rl borde ¡tEl asiento, <br />
loe»—<br />
To.sIcd&— ($onrtcnala.> buenas Sn—<br />
IItfileSL.. 1 Ile estade<br />
6 — q~ su nombro nle, y oso paroce<br />
nc me es Vesraesí<br />
¡ si es algo puesto servirle...<br />
¡ Vhltsntt— (RápIdo, pero attettioseJ<br />
Desmo robar,<br />
3 Torti~r(r.on visible sobresalto.><br />
E ¡‘«,t4n... ¿lía ilícito usted robert<br />
Wi5It5Ot%~
309<br />
a’<br />
•<br />
-~<br />
=~ •~~g’<br />
fl~r- ;-<br />
—~ -e-<br />
~~~~6 —<br />
—<br />
0 ,.—.——. —
ased, que yo ¿catre. -<br />
Iea~ l,s.eo.<br />
It esuetjI,<br />
sena psde.<br />
i.<br />
su a.ig.<br />
frs it sCtae<br />
e liasasdo si<br />
4 e,tI st Ya~<br />
la. • —<br />
• ci ¡
El pecho
krf.MÁJI í~ rs la. tijilin ¿e •~¡¿<br />
1, ,>.dM. .ktnl¡, ¡fi it asta rwi,ilui de<br />
U .noti. $.e’.-. Y yu aa4.<br />
~ M.bsnre cd. de sea plan ella<br />
hM., rae. San... •% 4, lata letir que iii U, -. aiiM. flc.r.ir,e,,<br />
La ei,aauls tui la (ai~5,i r fiist a~t¡a 1W le tal.<br />
u’,<br />
t-..i., cual se tn
OU¡ ¡¡empro las mujeres en triíñvlaa y<br />
,oon la velocí ad, suelen sentirse súbita-<br />
do ¡aquella muchacha toe amprosianaran.<br />
bella, rubia, ~ atulencas, impecable<br />
alad&; BTVÉ a &. No podía ser otra.<br />
Lera al do la misma qíse yo habla sedado.<br />
nhazniento. parecidos), Alá presentimien.<br />
oro sato, que, -si pardee, comienza a tener<br />
capitulo aparte¿ - a<br />
— nI:fldo¡ mi corazón :1 mpa que olla<br />
a nosotros mo<br />
tro la balumba de qíte iíísaltas<br />
del aMetro,? Ntn~,ja persíl. Si par<br />
perdido estabas resuelto a ¡lflfltieiar su ex.<br />
lune<strong>los</strong> 4 tos rriódieos y de luí italia que<br />
~sea dímponcí u de quien justifique sor su<br />
a de ajote pisos, un nlfto que viste jersey<br />
idas do automóvil y un librillo do papel do<br />
ada. Pud¿o-ieotoearmtnnLaato¡tií;a do la<br />
alo—aunque confieso ¿pto soy Lhnido—ora<br />
ella. Ceu6. <strong>los</strong> ojos y en un momento de<br />
taloldo: . . -<br />
E<br />
idi con mu mirada no exenta de serna y<br />
uk de su examen visual, rompió a reír os-<br />
iQué dual ¿Vitamina: A o Vitamina: ¡32<br />
e - contesté lleno da confusión. No ma haza<br />
do ylt.’ptlldo quq es tan serio como<br />
lá’cUchuflatas-Ao dije—, porque yo lo hablo<br />
oramionio, debieron de conmover ala gentil<br />
set-la, mir&iídomo otra ve: eon ateneiónme~<br />
y dijo:<br />
1~ es elbojubre<br />
nunca he sido<br />
mutanto, cuando<br />
no brotaban de<br />
aja? Pare la fe’<br />
a que el dolor.<br />
pajen’tí.ré, por-<br />
ala<br />
tíoten?<br />
—~eií~ienLas peaeCaa al. ¡250$, sin descontarme el impuesto de<br />
lidades, - -<br />
—Es ¡meo. Usted debe ganar ints, . . -<br />
—Lo misma pienid yo. pero la, flnpresas.¿ Ya - me comprene<br />
Sin embaí~goa yo -buscaré traibaijo para que en nuestro hogar no<br />
la utás leve sombra de ¡niser¡a,~, Porque es ustod adorable... ¡Miaras<br />
he ¿ucontracla la £uiicidad...l ¿Su nombre? -<br />
—Araceli Vilck EornAndez~ hija de padro inglés y madre espafi<br />
Bey un pavo íoníántióe y le conto.ité, lleno da senitimemitalis<br />
—¡Cuánta poesía enejerraeso nombre! Quiero decir arado asíLtir, a<br />
del cielo,.. fArneolil . -<br />
Quiso coger una de sus m~mnos, Araceli la retiró bruscainente.<br />
—No, Vítaitífaez. No es OdOa Algo más inter;satde nos unirá.<br />
otra cosa. -<br />
cosal -<br />
- . observado bien Yquior¿ decirle que me maufaface<br />
completo. Es usted al tipo perlácuo.. ER’uclíimiy.ado. un poco tu<br />
nariz grande y gatíclítídaca. ltoúns usted fisica,í¡e¡mto’ las caracterí<br />
cas procEsas para interjírelar el personaje que cl direeLor do cF’nnt,<br />
Zilin~ 6. Ai,do quiet~ soy secretaria, necesita para su nueva pelJe,<br />
—FeioZ<br />
—‘~uince mil pesetas y mes y medio de trabajo. No lo dude.<br />
Sufrí un efeavaíseciínicnto, ¡~Ó ¡¿si por la Im~resibn que me procla<br />
- la ofertas do aquella cautidítal, paras ml astronómiont> o por el rudo go<br />
asestado a ¡ni iltísii5n amorosa reeiónnaeidL -<br />
Sólo recuerdo vagallíente que al recobrar el . escaso conochnieí<br />
de que oras poseedor, me eneosítré en -uíí lugar extraño, rodeado<br />
fltasatftviA
¡ prJnclpal. e con la meMore del segundo.<br />
115n borran -<br />
D. JBAIÁS.—PIICS... ¿y~uiaarL ¿QuE<br />
1 ~e -dice tacted?<br />
OERARDO~—1Qtte no llene It menor<br />
1 ¿ea da lo que es la cocinal<br />
D. ISAIAS.—lDCgameIo • »-i
13<br />
-1<br />
315<br />
la al aulaeto da pecad. tuco tocar do enmedar lo meIrle,.<br />
En pos do la beldad.<br />
el tía Mel¡Ión —bostonle<br />
meconcihodo ya cera<br />
el v?aje— corrió calles.<br />
olrovesó plazos. dabl<br />
tS<br />
esquinas... Pero.., ¿dórode<br />
se encontraba en al<br />
instante en que lo dama<br />
se molió era vn portal?<br />
El estómago y el reíd.<br />
de común acuerdo, le<br />
decían que la tiara de<br />
comer hablo posado con<br />
exceso. Mas, ¿dónde estaba<br />
s~1fondo? ¿En qu~<br />
calle? ¿Qu6 safas. quá<br />
nombre tania? Nin~vna<br />
de oiles detallas conocío<br />
el tío Malilón. lío<br />
pensó era que podían lic-<br />
Corlo folio. Trató d, adaga.,<br />
pozo inútilmonle.<br />
Das ironse~e,<strong>los</strong> o quio.<br />
nos pregunló por ‘qn~<br />
COSO tsltjy alta COn muches<br />
balcones y el portal<br />
do mórmal’ so limitare,,<br />
o sonreír sin poder<br />
orioniorle. Comprendió<br />
airada que su situación y decicflóera huirdes- re•<br />
•<br />
Suadoroso y malhumorado se de¡sS caer el tfo MeliIóa ea <strong>los</strong><br />
Fablas del asiento. ¡Con razón le seducfon tan poco les viojetÉ<br />
Menos mal que lo peor yo hablo posado.<br />
nunciando a <strong>los</strong> restos de su oquipaje y o lodo con Ial do<br />
no seguir mostrando su ¡cnprevisióci de paleto.<br />
Podio haber comido en cualquier parle. poro ya no terafa<br />
ganas. Lo que anhelaba oliera —recuperado su onle.<br />
Pero tao hablo pasado lo peor. Cuando el tío Melil&i. yo rior irritación— era llegar o su caso. fi’ ay de quien le So.<br />
i~,6s tronquiloE¿~bo~’~Kii~arro enireverando esto toreo talare de vbajesl<br />
e, cres iii rri¡ett,e-mnc,k alo toe ~~ 1~¡11~)3‘É, 1 ranalro<br />
er tiatis mu síaitelre n.lsici,s que trices cl ecu-lía, ‘it’aca<br />
belk’xas dejaba testarían .<br />
si-<br />
001.<br />
<strong>los</strong><br />
ni, -<br />
r al<br />
.aarmlor<br />
e ata<br />
5-tal-<br />
¡fi s<br />
•¡Rr<br />
lucí<br />
lóla<br />
ra-la<br />
a Ser<br />
isla.<br />
alaer<br />
jacas<br />
f RIO<br />
rs-<br />
3~.6<br />
-- (15)<br />
1 ¡~‘;?í~;;e eloatnávesrelstltirarnsrehedumbte, MIl lanhis dala<br />
e uo aMmtr<br />
¿143. elauns,seiolca~s. Yeguas. bearna, eta~.J en lite, toda freían farrienlna d<br />
gflnore ele <strong>los</strong> cqulcse>s, a -<br />
Al pns¡em se letacleató une, voreleseicra tompeatárl do rebuznes, talios d<br />
a,lt,airar¡hta y otra,. ele eusvkliaa, Ellas paraba sfra volver la cabo,., dAdos<br />
hnsísanatras-in ríe grasas pelotes. VopmraLp..yal¡6ojm~ho~lno, y dándola pe<br />
maselitM esa el loesra y oea las nalgas, lo condujo nl apawota donde del,<br />
e-sa¡aa,rasrle cM ¡NI Ns-O,<br />
Eietneoe,ee Fe Usó e,tee,Jalft cíes tutía la megnitaucí de ríe tregotíla. El!.5 ti<br />
dócil Ita-asta aqsael mainuonie, se rebeló tosatrn la injtistkih. i” se ¡bit a o<br />
moler y rara,eanó a ciar paladas y mereilra,eu it diestro y sítileatra,, y vio<br />
dei que era ltae~tiI lada rotaial~nrla, con la sart¿~w agolpada e lacaban, It<br />
~ un grata re%o1alirfe, ele cloaesperncMta y terror y so sumió ea><br />
Jal qusona> laaiUe.dtyolver.jawAs. —- - UD <br />
lA ¡‘obro Jegs’a
a’<br />
317<br />
lerorse nl do su e<br />
pondrá do oficio<br />
Ray Aridorsor,<br />
Ellen O. Lawford<br />
tantas otros: porq<br />
su sueldo y porqu<br />
para Comer,<br />
Ef era el prImer<br />
leda culpabilidad -<br />
rae, sabia que toch<br />
cuando hubo dora<br />
tal convicción ~<br />
minablor durante<br />
bullir en su caraba<br />
Impresas quo taabti<br />
el<strong>los</strong>—.. Citó en pon:<br />
-I<br />
3.<br />
318<br />
boa. I5~34~*t,9I4 docasosloeio [oil. 11012¿O tesídiaa tIfiOa odas. ,naly p~aCot<br />
ea Arr.l ¡1i~. dandi a’j~iCUC~Csorsaa el ¿i1~CU~T%adbao—tcqa6 oiraouol<br />
ua sos-Itarshl.. balatas. coeaslderebls. Al volvor a ata dudad rtateal. Muelra—on<br />
tealielod. el rIale ele do. Mondo «ka llenos que deecubetó Cdda, l’Oso cualqiular<br />
Indiana cpus se eatie4., puedo decirse qtao 504 da Ido y Jlaaaal,a—. anconeed<br />
• racisMo, mesa rs-elda: de quSeca se eraaasaoró como “a loco. Loa con~H~is<br />
dijeron qais come U~l3ilOa poeqabo les laliaorka de,lpctacajojp cnpcfan cal dedIllo:<br />
poco floto tlafie.,jdo ?mteneae ej campe ei• l&?elqul¿<br />
SM. y oslo al o~oijun ¿¡1 IeOi Ite b >tajtOi>eWOS bocera SI COjO 05
a-<br />
alas<br />
IDIEZ<br />
o<br />
JAIME Dk ¡41¿OLM<br />
¡‘os-ra raedair continuar sabosearode cocía<br />
vciaslicua’tro bocas ese pedacila ele vas-,<br />
POCO,<br />
o que ‘ales raje roten. ina vida cad,, día<br />
¡e qn. rs-a- es poequ* no tottgaesjos<br />
raM difícil, las subsisteaclas par las nu-<br />
rabiosas ganas de pagar esa patente,<br />
bes —dejes-nos a las amas de case que<br />
~verded,amables lectores? En tasi Iba<br />
coe,tlt,óora la iotarslo—a, la obligaban a<br />
Can,’, yo—coma ustedes, des veces oes-sa—<br />
$Or uno especia da V-1 cera son-abs-ero fío-<br />
bIes torios-es—, cuando a atga~n amigo se<br />
ailflc- ygobos-diesa de corta Inglés. A. tas<br />
le santo~eba des1srcdis-s, de este mus’do y<br />
ocito y media da it mac~ana tocata esteta<br />
morís-se. Acampanaba al difunto doble-.<br />
r%lísr rial ¿a oficina, perrtaonociordo ls-nito mente compungido —canso yo. Canso us-<br />
la netas de allí o ama popolecla pomo pott’rlas,<br />
tres veces amaitinas lectoras—-.. por.<br />
raer on es-den une cantabitidad cayo pro- gua ¿a Le fAcha-sa que produce siempre al<br />
citaba de todo ‘el Coreglo dos ¡Mares<br />
sepelio cíe un sers-,.jante se asno esa oir.<br />
Meetranliles para resistir síes wboe la mi-.<br />
congoje que engendran <strong>los</strong> salios periófl<br />
URO que, es-ibuera. lógica poda-lan todas da un Inspector de Utilidades cuya dicos de <strong>los</strong> narnaenltos del toacínsetro al<br />
enarcar<br />
habsesa exigida rasponsobilidades visita se preveía, Le qaindaba media has-a<br />
el zascorrtdo¿y que son toes-jo po-a a<br />
llizgui<strong>los</strong> dadosa La cas-le,., o lo que es<br />
• la Cotaspaa%eo del Nletropolilano para corajes-, teosas- café y marchar de<br />
pee oqaicíla sas-en desgs-ocia qase nuevo a 1-a oficina, de la cual salía a<br />
lo mímica, si corazain.<br />
Paebla desplaersodo sobre ml arraigo¡ les siete media, repa’lierad, val real’,<br />
No viajaba, pues, rl en ea. coche por-<br />
te ti ley no dotes-mine. ni siquiera da la las- e entre des confoblifdades a<br />
que para ello La faltaba el nasa, iii sri<br />
¡nl, Velase obligado a tras~adersa sss<br />
sv¿, ¿st. caso qu. a tI le ocus-s-e, y donsicillo y una clase partlcu~ar en la ~ue arajetros — desgracia.<br />
<strong>los</strong> vocab<strong>los</strong> graja conCaar,dentes y ex- Economía a Cálculo. Los ingresas así ob- $6 ejus- <strong>los</strong> lectores dirán que elkas jaro-<br />
.aive. de sa,
?áo¿Irte d¿a pal-usas —ose espeló un día ma<br />
iba ya como mi madre—. Eso tacita que nasirlá<br />
cesas se ha lavado le llave dc 1. despensa y,<br />
garlo l~ SOcajos pobres-.<br />
inteersocido que mao tese fraportaba<br />
~le que a ti, eso; pero a real, sr. Antes podíamos<br />
alktja de tener ir esparponlo en case mos—<br />
todo el cswrado por nada, pero estos sen otros<br />
lo e5 taj cjo’M rajAs ascatoírlante que Boris Karalees,<br />
el qaje qaJiaM lieqoms, que lo’ pague: raso<br />
II. a ¡lottywood, donde este bara prometida ura<br />
ontrat~<br />
na<br />
rogSJtc mo arrastré. Todo en vano, Se fue—<br />
rnudsu veces par dic durante mesas y<br />
reno oispaba la wlgarldad de mIs amigos y comp.rsst&s.<br />
Todos, corno al so Isubiason puesto do<br />
spetlas-a ~s voz de clrcunstancias:<br />
a.~ chlco~ rae es • para poraers así! Escaestros-da<br />
tjetesi<br />
aces yo vuelta a explicar que esto ya la sabía<br />
que asee acongojaba oca pensar si te erseoratrarla<br />
Y lo enersOs, Igual. -<br />
Ea, ese caso, valor, valor. No va a resailtartq<br />
asrolsaban rdpídatnesste.<br />
ae e ser sacsclllol Tuve que coratontarmo a <strong>los</strong> ocho<br />
casia esovia que aso le llegaba cii cora ttocho a la<br />
a — —<br />
320<br />
<strong>los</strong> mozo’ caecgw<strong>los</strong> do rasalolas. Ya no volverle a alOjass-srt de<br />
ml Descalco du cinco dl4s seria mi mujer y, adara,65 ¡ca—<br />
rombal, un ,alraso de tres horas saca de quicio al rs-sAs<br />
ler,aplacía.<br />
Po. lira, el pito, eí huera’,, al clíecachá de le ra-Jqarina, la<br />
carasparase <strong>los</strong> at¡Señoros viajeros, al trenta, las padoza>el&5<br />
que a. ebten y.. Poro, ¿qué era aqusilol ¿Culén era aquella<br />
vonspis-osa qamo sato ilansaba pocho]¡lol ¿Ella? IEIIsí jOlsí<br />
Cuando volví era mí, no lograba carraseererido’ ciada- ¿Guión<br />
te habla peestado aquella naricilla respingona? ¡DA-nado hablo<br />
~Jojadosus loboroiliosí ¿Cud cinla>rlta era aquélla? ¿Ptcos Que—<br />
s-rdes ustedes creer que habla pagado diraero y hable sufrida<br />
terribles moríllicedoraes pato llagar a aquella hero-.<br />
lía? No las digo ratAs que el salir de la estacIón urs Insisto<br />
le raluranumé bohío: ¡¿CIA-le. jMi novfa jateada? Comprenderán<br />
oc» rs’, quise sabor risAs y raewpl poca sienlpreae Si¿a<br />
tmporlortate que tvayan cocalado por ahí que .sIay gilí. ~Aigo<br />
hablando docorí-..<br />
Luego, vajotía a llorar y a aurris-, vuelta a no doetatir, vuelta<br />
a da¡ns-eno <strong>los</strong> fideos y <strong>los</strong> groabarazos <strong>los</strong> UntOsa mostos 5<br />
miés-cotosa vioresos y sibados. y el acror <strong>los</strong> ¡yoyos y do.ñsirs~5:t~4<br />
o estar Ion esaaCilOiitO quia ca~i llago taza ctarnpotefl—<br />
cta al bollo Narciso. Mo costaba ls-abajo eso .reamoramao de<br />
tael ra-sismo al ves-casa en al espejo.<br />
Paro rio hay avado eterno en la videa nl el dolor, como<br />
dIjo eso gran poola; eso al de la aLoe a irte feas; Ddcquer.<br />
Cl.,
taaor-irsetrambqutio,iaabaaL.as~?<br />
la-rama, la ti. Asamos atén y la prtisaa<br />
Cahtota—-.-.olíea-eosm vIlalicla has..<br />
l• que Sa viajante de comercio<br />
p.ngd ceo ella—se encargaran de<br />
zocas el a-eyaeio de au fIsonomía.<br />
322<br />
• a,,.. -—------— — 6 la Caere mt eIa~pta.<br />
cbi’aeatteeido Lía ¡alta, coustoaI un preaniesros rl Casarepelacaso’<br />
alio, ug¡e e~Li; ele la<br />
eqsaltacióss, it-a hastA tea, cealcr,er,c ea. rl caballo,. y<br />
as-a, quise hsefi el flaclaillerato. El ele loa rís-porte-. de nieve, íesaeial,cier ca en cuasaro<br />
u ¿¿; t~c’lo~íae dc aolac4fl1~neeo y otagan naaa.rjaa-Oc tea JO. cequia la aadicieaaor para5<br />
al llorar al Uctivaeduasla, ematososeca alas ls-ancles t5tta50. llegas- al dloatrí del cltah.leída<br />
ea Ciacacisa y -teca- a$; jaaasio loasailiames y ataslíra. la alaban nauta tan ecca pci’<br />
Y lea libros ar atasnesuonaron aclare dades; raen era tan asiotio y ponía oes toato. cl ru-rasen -<br />
larcilcesado piano- ItaLia inas-astoalo zar. tan bcje-raa ~ótaostad- qas. ce la po,lja 1artabn se.<br />
~najes- unj.sjs-JetItiSOaaaa pero, a Al1uieaaJrn llamó arí etano a]onraaalasa y,ces decía<br />
;a5Lstrrcaytc atajaba,<br />
I~e 5 fiO 00 OjatOS negreo. Vivaces y drapire,<br />
toas con la boce pequalita, laica alilsoajoata y son<br />
a hacer ceadnt ~ se olataaatra a cas v,atua5aasn.~arra.a,<br />
ea a rl t.aón esacairo o io,alraart,ett lila síus- lic,<br />
ceta,- lanCe nrt e que rl vrra no la atarp renallrae<br />
pr. con rilas costee estamos- Y, clase, Jo, caías-.<br />
aseeralolael doa hacerse tlla rs-alcoa,, un a5J, a<br />
sana, o aje a,uilq,airr tasto as-la aleros y o.<br />
le lasría es elcjsalo a un tasio. Ps-ro. lame-ge. clv<br />
a. crisolas encima ajan,. ~ ps 1a& mis-eta cicas e<br />
jet llevarlo a cato ele la toce ureas. Aa: citat’t
323<br />
Sin embargo, no sólo el título de <strong>los</strong> relatos publicados en la prensa y<br />
sus ilustraciones son <strong>los</strong> que procuran introducirnos en el cuento de humor, a<br />
la vez que ambientarlo, sino que además contamos con varios aspectos concer--.<br />
Mentes a la edición de un libro, un libro de cuentos.<br />
Por un lado 5 en cuanto a su presentación, también encontramos títu<strong>los</strong><br />
significativos al respecto, como <strong>los</strong> que ofrecen <strong>los</strong> libros de Tomás BorrAs,<br />
Diez risas y mil sonrisas ; o <strong>los</strong> de Juan Antonio<br />
de Zunzunegui, El hombre que Iba para estatua
324<br />
literarios tan genialmente interpretados como esta vez por el lápiz<br />
envidiable de este otro gran humorista y pintor que es Armando<br />
Cueto.<br />
La pluma de Malgor y el pincel de Cueto, dos artistas avilesinos 0<br />
ofrecen a todas <strong>los</strong> asturianos de Espafla y América, una visión de<br />
nuestra tierra que les barA felices.<br />
La difusión de este libro va a ser extraordinaria. Porque el éxito<br />
pleno va a sonreír a estos dos artistas asturianos, ‘que han puesto<br />
a compás cabeza y corazón, en la amorosa interpretación del alma<br />
popular de Asturias. mt<br />
~<br />
‘-a,
325<br />
Pero si la ilustración de un libro de cuentos se convierte en una grata<br />
noticia, no deja de serlo mucho más el hecha en sí de la publicación de libros<br />
de estas características. La aparición en aquel panorama literario de volúme-<br />
nes de relatos de humor viene a representar un logro a favor del género, si<br />
tenemos en cuenta el resto de la producción cuentística 9 ya que, como ha re—<br />
saltado José María Martínez Cachero, <strong>los</strong> años cuarenta tafueron, en suma, unos<br />
diez años de actividad creadora en <strong>los</strong> que (por lo que al cuento atañe) se sa-<br />
le a una media de cinco libros anuales publicados5 en un ambiente poco propí—<br />
cío, más bien raquítico si lo comparamos a lo que sería más tardeac (23><br />
Por lo tanto, algo tan implícitamente unido a la edición de un nuevo<br />
libro, como la “resefla bibliográficatea o las canotas de lecturaet o el caescapa.<br />
rate de libroscí, o las “gulas del lectorat, o las unoticias de librosta apare—<br />
cidas en <strong>los</strong> distintos ejemplares de la prensa periódica, junto a las palabras<br />
Introductorias de comentario que se recogen en<br />
t<<br />
<strong>los</strong> “prólogos<br />
de estos libros~<br />
significa otra de las formas importantes de ambientamos, de introducirnos y<br />
atraer nuestra atención hacia el relato de humor,<br />
De todos <strong>los</strong> aspectos formales externos y próximos a la narración en sí<br />
325<br />
ciaciones de <strong>los</strong> críticos y estudiosos de entonces, las claves del humor de<br />
posguerra; un humor que a pesar de la ficción que acompaña a toda manifesta—<br />
ción literaria —como vimos antes—, está envuelto por una nueva capa del rea—<br />
lisme, que brota con fuerza en estos años. •csefalábamos ya —dirá Eugenio O. de<br />
Nora (24>—, al caracterizar el grupo de humoristas que surgieron entre 1920 y<br />
1930 aproximadamente, más o menos en la estela de Gómez de la Serna, el cambio<br />
de orientación estética que empieza a seflalarse hacia 1930 y es ya general y<br />
completo al acabar la guerra española; cambio consistente, para <strong>los</strong> narradores<br />
de humor como para <strong>los</strong> otros novelistas, en un resurgimiento del realismo, en<br />
que el escritor tiende a reflejar de nuevo sus contenidos de conciencia tefnte.<br />
gros”, reponiendo la función- crítica respecto a su mundo y aspirando a una u<br />
otra forma de trascendencia artística t,<br />
Sin embargo, este realismo imperante oculta bajo su capa una variopinta<br />
oferta de matices respecto al humor, xMdiante <strong>los</strong> cuales se plantea y observa<br />
la Vida con amor y con angustia, con emoción e ironía, con ternura y fantasía;<br />
matices que desde la pena y la alegría plantean un humarisma sentimental que<br />
llega a alcanzar en términos generales esa visión positiva y optimista tan ile—<br />
cesaría en un momento donde <strong>los</strong> replanteaxnientos sociales modulan una aomenta.<br />
lidad conformista favorecida, y aun exigida por la situación española de pos—<br />
guerra”, según expresión de Eugenio O. de Nora, quien affade que asía resultante<br />
de una doble y equívoca tensión entre la atracción de la verdad, de <strong>los</strong> he—<br />
chos y la elusión de la respuesta que esos hechos y la formulación de esa<br />
verdad requieren, caracteriza la literatura en general, y la narración de hu—<br />
mor en concreto, en España, durante estos últimos affostc (25> - Pero esta ten—<br />
dencia evasiva, si bien se inhibe del momento presente, no se aleja de la rea—<br />
lidad, y sin llegar al fondo de las cuestiones las plasma con tintes costum—<br />
bristas, como después veremos, Por ello, el humor suave, fino, diluido, sin
227<br />
demasiada carga punzante e hiriente 9 llega a demostrar incluso9 el sentido<br />
poético del humorismo. Matices todos el<strong>los</strong> que quedan registrados y detectados<br />
ya entonces si observamos algunos de <strong>los</strong> testimonios del momento,<br />
siguientes:<br />
De esta forma leemos en semanarios y revistas apreciaciones como las<br />
ca Con este litro reciente Diez risas y mil sonrisas, donde ha agrupado<br />
unos cuentos suyos, Tomás BorrAs —poeta, dramaturgo5novelista,<br />
erudito como pocos de nuestra dramaturgia histórica— se reencarna<br />
de nuevo, inagotable en su humorismo peculiar, tan distinto del de<br />
<strong>los</strong> demás escritores al uso por su casticismo hispano.<br />
En t este de imitación libro, como inglesa, en otros comodel <strong>los</strong> mismo patiosautor, de Tarrasa,ni no aparece tampoco ese ‘hu— esa<br />
mor amarga ironía malhumorada. Buen humor, humor sano, de visión posi-<br />
tiva y optimista de la vida —que le arrastra ingeniosamente hasta<br />
a suponer un virus negativo en el aQuijotea ,tal vez can mirada algo<br />
superficial—, sin sombra alguna de resentimiento y can una gracia<br />
armónica que llena la boca de alegres risas y mantiene una inquieta<br />
e impaciente sonrisa imperturbable en el. lector,entreteniéndole con<br />
agilísima imaginación y dejándole como sedimento perviviente una<br />
serie de originales ideas sobre la vida y la humanidad, medio en<br />
broma, medio en serio, a la manera cervantina precisamente.<br />
(a.) He aquí, someramente, el interés absorvente de este nuevo<br />
libro de Borrás, muestra exquisita de su humorismo al tono que necesitamos:<br />
nobleza y elegancia, 50<br />
(Joaquín de Entrambasaguas, ~El humorismo de Tomás BorrAs”, Cadaxr<br />
nos de Literatura Conten~poránea, n2 1, 1942, p. 48).<br />
a A enriquecer su colección de fluentos y patrañas de ml rfa viene<br />
este nuevo volumen de siete cuentos cuyo título responde tan solo<br />
al del primero C. Ñ Cuenta con un humar limpio de exageraciones,<br />
abierto a todas las excentricidades 1 cuajado de picardías... ,aunque<br />
si con un realismo que a veces se fuga con el candor0 Esta es sobre<br />
todas la característica esenciala”<br />
,<br />
Se ha publicado en tesis general mejores libros de cuentos que<br />
novelas largas, pero entre todos contribuyen a enriquecer el género<br />
narrativo, tan genuinamente espaflol; sostenido en la actualidad,<br />
merced a fuerzas creadoras de fantasía y de humor, en lucha con esa<br />
tremenda competencia de las traducciones, cuyo doble filo es, en<br />
cada cosa, saludable y mortífero”.<br />
228<br />
cidos en 1942, en un número extraordinario de Afl~, n<br />
2 11497, enero<br />
1943><br />
Ha congregado varios relatos de humor; pequeflas crónicas, jugosas<br />
y divertidas, -<br />
<br />
El segundo cuentoa La vida y sus sorpresas, es de humor, pero de<br />
un humor que duele, porque Zunzunegui pone casi siempre un amargo<br />
fondo dramático.
329<br />
Ese humor viene vinculado a un profundo sentido critico, No es el<br />
humor por el humor, como tanto se ha llevado últimamente. G.,) En<br />
la ironía de su sonrisa hay un último sedimento amargo, en el tono<br />
aparentemente ligero de sus críticas existe un fondo que actúa como<br />
revulsivo. Y es que a Fernández Flórez el espectáculo de la vida no<br />
le deja indiferente. Es, en última instancia un reformador que<br />
tampoco quiere reformar nada-. Demostrar tan solo de qué manera imperfecta<br />
conjuga el hombre sus afanes sociales de convivencia. (a - -<br />
El novelista expone sin otros ambages que <strong>los</strong> del humor, cuanto a<br />
un observador muy sutil le saltara a la vista. La escasa lógica de<br />
las costumbres, sus tareas y defectos son captados al vuelo por el<br />
escritor, G, 9 El humor de Fernández Flórez no está tarado, por<br />
fortuna, por ningún resentimiento. Ese humor, vivo, centelleante,ba<br />
hecho el milagro de llevar al campo de la literatura a miles de<br />
lectoresca -<br />
(Angel Zúñiga: ttFernández JUárez, en Barcelonaca, fl~jfl~, alio XII,<br />
nQ 591, 4 de diciembre de 1948, p-14><br />
Con las escapadas hacia una angustiada visión de la vida por <strong>los</strong><br />
protagonistas o en destel<strong>los</strong> de humorismo, a veces puro juego, quedan<br />
consignadas las características de estos cuentos, que,por estar<br />
relatados en primera persona, nos ligan directamente a sus personajes,<br />
especialmente a la figura central de Evaristot<br />
(Jorge Campos: Vidas humildes. cuentos humildes, de Vicente Soto,en<br />
Cuadernos de Titeratura, n2 10—11—12, Julio—Diciembre 1948, p321)<br />
tapemán se conserva en la línea de <strong>los</strong> grandes humoristas españoles.<br />
Se ha tacahado a la literatura espaflola de carecer de ‘humor”, tal<br />
vez con excesiva ligereza. Esta línea, que tendría su excelente momento<br />
culminanteen la obra de síntesis de la humanidad, en el Qni—<br />
Jntñ, ha llegado hasta <strong>los</strong> escritores contemporáneos, El humor de<br />
Fernán es el cahumortt tradicional hispánico. No olvidemos que,litera—<br />
riamente —y esto no empequefiece en nada su innegable originalidad—,<br />
Fernán es un escritor tradicionalista,<br />
No caeré en la tentaci6n de establecer <strong>los</strong> limites diferenciales<br />
entre el fihumorca de Fernán y el otro gran escritor contemporáneo,<br />
Wenceslao Fernández Fl6rez. Pero sí quiero afirmar que es radicalmente<br />
distinto, Fernán es andaluz y Fernández Flórez gallego. Ambos<br />
se acercan a la realidad quizás con paralelas actitudes humanas;<br />
pero en éste pesa la saudade gallega de la humedad; en aquél, la<br />
melancolía andaluza de la luz, ¿Será por esto por lo que el humorismo<br />
de Fernán nos resulta menos amargo?<br />
No podríamos, a pesar de lo dicho, calificar a Fernán como un escritor<br />
“humorista” en la totalidad de su obra en prosa. El humor<br />
invade totalmente una de sus novelas, la brevemente comentada D~<br />
Madrid a Oviedo pasando por las A2ores; en el resto de sus novelas<br />
y cuentos aparece sólo en ocasiones, dosificado, bien para servir<br />
de contrapunto a escenas realistas, bien para acentuar, para reforzar<br />
<strong>los</strong> efectos del «clinlaxca.
33u<br />
Si PenAn sabe dosificar el humor, también conoce magistralmente<br />
el secreto específico de la ironía, Pero Fernán ama a sus criaturas<br />
novelísticas, y cuando ironiza sobre ellas no traspasa jamás <strong>los</strong><br />
linderos de la sonrisa. El mismo<br />
nía que no llega a desprecioct.<br />
nos lo ha dicho: tun poco de ira—<br />
(Pablo Cabaflas: “Fernán, prosistaca<br />
de Titeratura, n<br />
2 16—17—18, Julio<br />
Lo importante es que en el<strong>los</strong> se<br />
contiene un escritor que ve la vida con esos dos sentimientos de<br />
poeta de <strong>los</strong> cuales tanto se abusa de palabra y tan poco se usa de<br />
verdad: con amor y con angustia’t.<br />
331<br />
6 mentiras en novela, porque están al margen de las evocaciones<br />
post-bélicas y de las reiteraciones demasiado uniformes de lo inmediato-.<br />
Ignoro también si aquí, donde todavía el resabio de la literatura<br />
llamada afestivata pretende sobrevivir al logro plural del humorismo<br />
se concederá a Una brula y su amante o a El triunfo de la estatua<br />
la alta categoría literaria que merecen.<br />
Pero yo las tengo -y retengo— entre las mejores del género,no como<br />
promesa de futura reputación, sino fruto maduro de una realidad<br />
indudable t,<br />
(José Francés, páginas 8 y 10 del Prólogo a 8 mentiras en novela<br />
de Manuel de Heredia y Jorge Campos, Valencia, 3d. Jesús Bernés,<br />
1940)<br />
El mundo literario y la técnica de escritor de Juan Antonio de<br />
Zunzunegui surgieron con su obra como una reacción poética en sus<br />
comienzos y una afirmación humorística después. (a - a<br />
Bien se ve la actitud quijotesca de Zunzunegui. No es extralio que<br />
su humorismo tenga una tónica semejante al de Cervantes aunque su<br />
juventud sin desengaifos, no alcance la finura de temple del autor<br />
del QuijnZ~ y en cambio saque a relucir, a menudo, la tajante ironía<br />
de la sátira, y hiera con mSs fuerte indelicadeza-.<br />
Pero en muchas actitudes de su humorismos en las diversas calidades<br />
de éste, fuera ya de lo literario —como simple valor vital—, el<br />
recuerdo cervantino es tan inevitable como impropio sería traer, a<br />
las mientes, a Quevedo.<br />
Zunzunegui defiende su sentimentalismo, que deja libre correr<br />
cuando el cauce es seguro, abroquelándole previamente con el humor<br />
—muy espafiol, por cierto, sin filiación de estatismo británico o<br />
picardía francesa, tan frecuentes en nuestros autores—; y deien—<br />
diéndole, sin piedad, cuando lo ve en peligro, con ironía fina que<br />
se hace áspera, en ocasiones, inevitablemente, hasta convertirse en<br />
sátira cuyos fi<strong>los</strong> de acero se embotan rara vez en el privitivismo<br />
contundente, más que cortante, del hacha de piedra. La causa, a no<br />
dudar, es, quizá, ese hondo vasquismo de Zunzunegui —por lo hondo<br />
con profundas y absorbentes raíces en lo hispánico— que, aun libre<br />
de t
332<br />
cío, entre <strong>los</strong> humoristas. Y digo que con un poco de ligereza, primero,<br />
porque la personalidad de Jardiel es de las que repugnan el<br />
encasillamlento, de las que necesitan una “casilla” aparte,y segundo,<br />
porque el fondo y la forma, el pensamiento y el estilo de Jar—<br />
diel no se acomodan exactamente a las “dimensiones” clásicas del<br />
humor, El ~humorct es una forma literaria peculiar del Norte y, más<br />
concretamente, sajona, y Jardiel Poncela es un latino integral- El<br />
cthumor<br />
9a lleva siempre un fondo amargo bajo la superficie divertida,<br />
y en Jardiel con frecuencia se descubre, tras las graciosa anécdota,<br />
la categoría de un pensamiento denso, original y sólido, pero amargura<br />
nunca. El humor es sonrisa irónica,y Jardiel es más bien risa,<br />
risa buena, sin trampa ni cartón, risa fi-anca, que nace y brota a<br />
borbotones de un claro manantial de ingenio Yo le encuentro a Jar—<br />
diel mejor entronque con nuestros clásicos alegres y si acaso, si<br />
acaso, en alguna ocasión, cierta afinidad de estilo con el grotesco<br />
italiano. Desde luego es -a mi entender— entre <strong>los</strong> escritores contemporáneos<br />
de<br />
nalta -<br />
su cuerda, el de estilo más capersonalla y más aanacio..<br />
333<br />
siempre— media hora de retraso, - . Y que cuenta cualquiera. - .<br />
Por eso me atreví a escribirte<strong>los</strong> yo<br />
No tienen otra pretensión que hacerte sonreír. --.--<br />
Yo recogí, con un truel o tamiz humorístico, las quisquillas de<br />
estos cuentos, que vivían en <strong>los</strong> “charcos” de las calles asturianas.<br />
(Editores y Autor: páginas 7 y 12—lS del comienzo de 25 cuentas de<br />
~ de José Maria Malgor, Oviedo, 1946><br />
Los <strong>temas</strong> literarios están vistos a través de un cendal de ironía<br />
y ternura características de su tierra natal, que suavizan la dure—<br />
za del dibujo y esfuman la rudeza de las pasiones como una neblina<br />
sentimental”.<br />
<br />
Se forma una antagónica dualidad que llega a complenkentarse en realidad~ pena<br />
y alegría, amargura y humor, Ahora aflora el humor, con más o menos intensidad<br />
según su peso en la balanza, sin olvidar que de contrapeso en el otro platillo<br />
se encuentra un elemento, fácilmente detéctable, que representa otra existen—<br />
cial y cotidiana experiencia vital. El humor es una postura, es una especial
334<br />
visión de las cosas; el dolor, la pena 1 es una sensación que se desprende, co-<br />
mo consecuencia, de la propia existencia.<br />
E. - Preponderancia de un humor fino, muy diluido, que induce a la prác-<br />
tica y presencia de la ironía con notas de ternura y sentimentalismo, más que<br />
a la hiriente sátira “de fi<strong>los</strong> de acero”
336<br />
la crítica de las supervivencias inertes del pasado en la vida actual, mucho<br />
más que por la crítica de la vida actual en sí mtsrna”.<br />
D«— El humor existente se enraíza en nuestra más pura tradición litera-<br />
ría y pregona como maestro indiscutible a Cervantes (“humor peculiar por su<br />
casticismo hispano”, tamedio en broma, medio en serio, a la manera cervantina”,<br />
“e]. recuerdo cervantino es tan inevitablett, tahumor tradicional hispánico t’,”thu—<br />
morisma semejante al de Cervantest’, tabunlor muy espaflol’, “entronca con <strong>los</strong><br />
clásicos” -, .) Pero si defienden y puntualizan la variante hispánica del humor<br />
es porque son conscientes de una diferenciación con el origen extranjero del<br />
humor en cuanto manifestación literaria (“el humor es una forma literaria pe-<br />
culiar del Norte, y, más concretamente, sajonat que, aun libre de tchochole—<br />
ces’, en absoluto, es muy difícil de conectar con la meseta”—, el nacimiento<br />
asturiano de José Maria Malgor que le permite una aguda interpretación del al—<br />
n~ popular de Asturias, o <strong>los</strong> orígenes gallegos de Wenceslao Fernández Flórez<br />
—“su clima húmedo y lejano de Galicia le ha dejada la melancolía y blandura<br />
del ataque, junto a la punzada viva de su ironía”, “en éste
336<br />
literarios están vistos a través de un cendal de ironía y ternura caracterís-<br />
ticas de su tierra natal”- Peso e influencia del ambiente y del contexto que<br />
permiten, atoe más tarde, a Eugenio G. de Nora manifestarse al respecto, cuan-<br />
do habla de Camilo José Cela, con las siguientes palabras:<br />
Originario de Galicia, donde parece dominar el elemento céltico,<br />
y que acaso por ello, y por otras causas de orden social y de<br />
ambiente físico, se ha caracterizado siempre por una propensión<br />
ensoñadora, lírica, y por el frecuente sometimiento de esta espontánea<br />
sentimentalidad a una autocrítica despiadada, a una reelabo—<br />
ración llena de agudeza y malicia que da como resultado el<br />
humorismo (Canta, Fernández Flórez, etcÑ, no es aventurado decir<br />
que Cela (como su gran abuelo literario Valle Inclán> responde,<br />
íntimamente, a esa doble posibilidad: es un lírico disfrazado,<br />
enmascarado frecuentemente de humorista” (28).<br />
Pero si por medio de todas las anteriores referencias hemos podido<br />
elaborar estas cuatro importantes y esenciales matizaciones del humorismo en<br />
la posguerra, no debemos, llegado a este punto, silenciar la imprescindible<br />
presencia y aportación al tema, por encima de cualquier otro autor de la épo<br />
ca que supone la figura de Wenceslao Fernández Flórez en estos afios cuarenta.<br />
Y es doblemente indispensable su alusión, no sólo por ser uno de <strong>los</strong> más re-<br />
presentativos escritores del tema -como ya queda reflejado más arriba—, sino<br />
por cDnvertirse, a mediados de la década, en un lúcido teorizante sobre el hu-<br />
mor -<br />
Hasta ahora hemos barajado unos cuantos términos para concretar la<br />
práctica del humorismo en estos afios de nuestro estudio; términos y conceptos<br />
que quedarán aún más determinados a partir del día 14 de mayo de 1945, después<br />
del discurso Pl humor en la Literatura ~spaflola,queste autor gallego leyó en<br />
su recepción en la Real Academia Espafiola, con contestación de Julio Casares,<br />
Secretario Perpetuo por aquel tiempo. En este discurso Wenceslao Fernández Fló—<br />
rez trató el tema, tan difícil de determinar y definir, con bastante agudeza,
337<br />
dando contorno al humorismo en general y a su humorismo propio, con varios<br />
rasgos concretos, de tan acertada argumentación que hoy en día podemos decir,<br />
junto a Mariano Tudela , que “nos encontramos por una vez, y sin que en el<br />
autor sirva de precedente, con profundas disquisiciones sobre el tema<br />
t~ aunque<br />
ya en 1948 Carlo Consiglio hizo notar que t5su mérito principal está en que el<br />
abstruso problema que la definición del humorismo planteaba ha encontrado, por<br />
fin, solución, si no definitiva y total, sí, al menos, una solución que por<br />
fuerza habrá de ser base imprescindible de cualquier perfeccionamiento ulte—<br />
flor” (30),<br />
Sin embargo, aspocos autores —apunta Rafael Conte .<br />
Así, quizá, para paliar esta confusión se propuso -y lo consiguió— teo—
338<br />
rizar sobre lo que tantas veces había practicado en busca de tael verdadero bu—<br />
~ris~ca, “su verdadero humorismo’; tema arduo sobre el que proyecta desde<br />
distintos ángu<strong>los</strong> una reflexión seria, de la que resaltamos algunos aspectos:<br />
1) El humor es una posición ante la vida (página 10 del Diacursa (33))<br />
2) La literatura está siempre inspirada por el descontento:<br />
Los hombres que utilizan su imaginación en crear la fábula de un<br />
poema o de una novela son, antes que nada, descontentos, Buscan con<br />
su fantasía lo que la realidad les niega, y se forjan un mundo a su<br />
antojo, abstrayéndose en él de tal manera que les parace más verdadero<br />
que el real. Crean seres tristes para vengarse de sus propias<br />
tristezas; suponen amores dichosos para indemnizarse de <strong>los</strong> que no<br />
tienen, (El descontento es) fuente de <strong>los</strong> mayores vienes, porque no<br />
hubo progreso humano que no se derivase precisamente de una disconformidad,<br />
de un malestar, de una incomprensión, ya que hasta en la<br />
simple busca de las verdades más puras, más alejadas de nuestras<br />
necesidades físicas, hay el disgusto que causa la ignorancia”.<br />
(Página 11 del U&cnrs.a><br />
3) El descontento puede producir tres reacciones: dos primarias e ins-<br />
tintivas, la de la cólera, que se exterioriz.a en imprecaciones, y la de la<br />
tristeza, expresada por el llanto; y otra reacción inteligente, la burla.<br />
tI En la burla hay varios matices, como en el arco iris. Hay el sar-<br />
casmo, de color más sombrío, cuya risa es amarga y sale entre <strong>los</strong><br />
dientes apretados; cólera tan fuerte, que aun trae sabor a tal después<br />
del quimismo con que la transformó el pensamiento. Hay la irania,<br />
que tiene un ojo en serlo y otro en gulifos, mientras espolea<br />
el enjambre de sus avispas de oro. Y hay el humor. El tono más suave<br />
del iris. Siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal.<br />
Sin acritud, porque comprende. Sin crueldad, porque uno de sus componentes<br />
es la ternura. Y si no es tierno ni es comprensivo, no es<br />
humor”.<br />
sas<br />
cavo o convexo, en el que las más solemnes actitudes se deforman<br />
hasta un limite que no pueden conservar su seriedad. El humor no<br />
ignora que la seriedad es el único puntal que sostiene muchas nien—<br />
tiras, Y juega a ser travieso. Mira y hace mirar más allá de la superficie,<br />
rompe las cáscaras magníficas, que sabe huecas; da un tirón<br />
a la buena capa que encubre el traje malo. Nos representa lo<br />
que hay de desaforado y de incongruente en nuestras acciones. A veces<br />
lleva su fantasía tan lejos que nos parece que sus personajes<br />
no son humanos, sino muñecos creados por él para una farsa arbitraria;<br />
pero es porque -como el caricaturista prescinde en sus líneas<br />
de <strong>los</strong> rasgos más vulgares de una persona— él desdeifa también lo<br />
que puede entorpecer o desdibujar sus fines, y como el tema que más<br />
le preocupa no es precisamente eso que se llama t pintar un carác—<br />
tera o demenuzar una psicología’, sino abarcar lo más posible de<br />
la Humanidad, apela frecuentemente a fábulas de apariencia inverosímil,<br />
en las que —como Swift en <strong>los</strong> Via1e~ ‘-te Gulliver— se pueden<br />
condensar referencias a nuestros actos erróneos, sin mezclarlas con<br />
el fárrago insignificante de una vida contada a la manera, muy meticu<strong>los</strong>a<br />
y muy pasada, de Paul Bourgetc,<br />
<br />
5) El dolor se oculta tras el humor. El humor es algo serlo que requiere<br />
experiencia y madurez,<br />
~ El humor tiene la elegancia de no gritar nunca, y también la de<br />
no prorrumpir en ayes, Pone siempre un velo ante su dolor. Miráis<br />
sus ojos, y están húmedos, pero mientras, sonríen sus labiosca -<br />
En el fondo, no hay nada más serio que el humor, porque puede decirse<br />
de él que está ya de vuelta de la violencia y de la tristeza;<br />
y hasta tal punto es esto verdad, que st bien se necesita para producirlo<br />
un temperamento especial, este temperamento no fructifica<br />
en la mayoría de <strong>los</strong> casos basta que le ayudan una experiencia y<br />
una madurez. El poeta lírico, el dramaturgo, el simple narrador literario,<br />
el escritor festivo pueden ser precoces. E]. humorista, Lot<br />
Obsérvese que este punto de madurez que el humorismo requiere se<br />
relaciona no sólo con <strong>los</strong> escritores que lo producen, sino con <strong>los</strong><br />
pueb<strong>los</strong> y con la literatura de esos pueb<strong>los</strong>. Es decir, que un pueblo<br />
joven o una literatura joven no dan frutos de humor. El humor<br />
aparece cuando las naciones ya han vivido mucho y cuando en su literatura<br />
hay muchos dramas, muchas tragedias y mucho lirismo; cuando<br />
el descontento ya se exteriorizó con genialidad en cólera y en<br />
lágrimas, en sátiras y en reproches”<br />
(Páginas 15—16 del Diaznrsa><br />
6) El humorismo está al alcance de muy pocos 1
340<br />
El número de escritores humoristas con que cuenta la humanidad es<br />
asombrosamente pequeño si se compara con el de cualquier otra modalidad<br />
literaria, y quizá influya considerablemente en ello el que<br />
es casi imposible imitarla, ya que consiste no en un estilo, sino<br />
en una visión de <strong>los</strong> fenómenos, tan peculiar, que, como ya sabemos,<br />
hace que algunos se crean autorizados a explicarla por una lesión o<br />
una anormalidad fisiológica. La gracia es un don del que no se puede<br />
hacer injertos, y menos cuando es sustanciosa y digna. Hacer<br />
llorar será siempre más fácil que hacer sonreír. El don de ponerse<br />
grave lo tiene cualquiera”<br />
(Página 17 del flI~zur5a><br />
Y se reduce aún más el campo de <strong>los</strong> escritores humoristas si aceptamos<br />
su enfoque racial, que tiene una base céltica, pues “Castilla —dirá Wenceslao<br />
Fernández Plórez (34)— es seria, trágica. La piedrael cerro, no están envuel-<br />
tos en verdura: es Calderón de la Barca. Los celtas, en cambio, tenemos pro-<br />
pensión a esta otra postura de la sonrisa triste, de la burla risueña, que ca-<br />
ía más profundamente; no somos el goterón que resalta su eficacia con retumbar<br />
de truenos y llamear de relámpagos; somos la lluvia fina, silenciosa, que pe-<br />
netra con mayor seguridad y llega a las raíces. Celtas son Bernard Shaw Ches—<br />
terton y Oscar Wilde, y entre nosotros, aparte de Cervantes, con su magistral<br />
DonQutIn±fl Luis de Taboada, que no logró el puesto que merecía por lo men-<br />
guado de su empeño; <strong>los</strong> Gamba...”<br />
7) En el Qniiotn. ha de buscarse, según su elogio, tan apasionado como ab-<br />
soluto la máxima creación del humorismo español.<br />
“ Jamás el humor fue llevado a semejante altura> ni abarcó tantas y<br />
tan trascendentales cuestiones ni tampoco sacudió con tan prolongada<br />
risa el pecho de <strong>los</strong> humanos,”<br />
tt El Quflota no tiene precedentes y no tiene consecuentes: es una<br />
obra sin padres con <strong>los</strong> que buscarle parecido, y sin hijos en <strong>los</strong><br />
que confirme su fisonomía especial. En la literatura española—desde<br />
el punto de vista del humor— es un inmenso obelisco en una llanura.<br />
Y en la misma producción de Cervantes es asimismo una excepción. Ni<br />
antes ni después volvió a tallar una obra entera en el bloque de<br />
gracia del humorisiflfl’
341<br />
Por todo ello, vemos como Wenceslao Fernández Flórez se encuentra en<br />
estos afios muy en la tónica general del bumorismo de posguerra, y podemos per—<br />
ferctamente conectarlo y encuadrarlo con las cuatro conclusiones a las que<br />
llegamos antes. Se respeta la maestría de Cervantes. Se matiza la presencia<br />
del humor español, de un humorismo literario español, distinto de la burla, de<br />
la ironía, del sarcasmo, y aun de la gracia, que es diferente 1 en general, del<br />
inglés —a inglaterra es frecuente atribuir la paternidad del cahumour•t.,<br />
secamente deshumanizado casi siempre, de lento movimiento las más de las<br />
veces.<br />
Hasta hace poco tiempo conservé la lista de cuantos fueron citados<br />
como númenes míos, y era tan abundante, que llenaría varías páginas.<br />
Comenzaba con ciertos epigramáticos latinos que nunca he<br />
leído y terminaba con algunos novelistas británicos modernos a<br />
quienes no conozco,,)’ “La mayoría de <strong>los</strong> críticos se inclinaron, no<br />
obstante, a dogmatizar que mi humorismo era perfectamente inglés;<br />
pero cuando algún libro mio fue traducido al inglés, <strong>los</strong> críticos<br />
ingleses afirmaron que el tal humorismo era típicamente espa5ol.’<br />
(Va Fernández Flórez en el Prólogo de Obras Completas, t. 1, página<br />
XVII) (35)<br />
Y se proclama un humor, suma de ternura e ironía.<br />
ca -El humor —me dice Fernández Flórez— es una actitud ante la vida,y<br />
una actitud trascendental.<br />
—Lo que significa que es una postura de personas serias.<br />
—Por lo menos, elegantes; mucho más que la gravedad barbuda y,des—<br />
de luego, más eficaz en su acción sobre <strong>los</strong> pueb<strong>los</strong> y sobre <strong>los</strong> individuos.<br />
No concibo el humor sin la ternura. Cuando el humor no se<br />
alía con la ternura no es humor, sino ironía. La sorpresa de algunos<br />
críticos y de bastantes lectores ante ini reciente novela £Lk~sgiaa<br />
ui~da obedece a que no se han detenido a pensar precisamente eso:<br />
que un humorista ha de sentir la ternura y manejarla.” <br />
Uumor con calor humano que se aleja de la frialdad, e incluso indiferencia1que<br />
Henrí Bergson también descubre en el cíhumourta cuando matiza las desigualdades<br />
entre él y la ironía:
342<br />
La más general de las oposiciones seria quizá la oposición entre<br />
lo real y lo ideal, entre lo que es y lo que debería ser. La transposición<br />
también puede hacerse aquí en dos direcciones inversas. 1>—<br />
nas veces se enunciará lo que deberla ser, fingiendo creer que es<br />
precisamente lo que es; en esto consiste la aironlaa. Otras veces,<br />
por el contrario, se describirá minuciosa y meticu<strong>los</strong>amente lo que<br />
es, fingiendo creer que es eso lo que las cosas deberían ser; así<br />
procede a menudo el ahumourc - Así definido,el bumour’ es lo inverso<br />
de la ironía. Uno y otra son formas de la sátira, pero la ironía<br />
es de naturaleza oratoria, mientras que el ‘bumour’ tiene algo más<br />
de científico. Se acentúa la ironía dejándose elevar cada vez más<br />
por la idea del bien que deberla ser; por lo cual la ironía puede<br />
caldearse interiormente hasta convertirse en cierto modo en elocuen<br />
cta tajo presión. Por el contrario, el ‘humour’ se acentúa descendiendo<br />
cada vez más en el interior del mal que es, para destacar sus<br />
particularidades con mayor frialdad e indiferencia.<br />
(L&.risa, Pa 106—10?><br />
Pero la ironía, según la perspectiva de Y, Fernández Fkrez, reconducirá cami-<br />
nos ya labrados por autores de reconocido éxito en <strong>los</strong> años del primer tercio<br />
de nuestro siglo, como Ramón Gómez de la Serna, Samuel Ros, ...<br />
Samuel se sentía feliz: amaba, era bohemio, era escritor. a Ramón<br />
Gómez de la Serna, profesor y gran sacerdote en el cenáculo de Pom—<br />
bo, captó a Samuel,que comulgó con la religión ramoniana y la practicó,<br />
pero con un modo tan personal, que más parecía secta o herejía.<br />
Ramón supo la valía de Samuel, y éste tuvo para el genial autor<br />
de ~ennareverencia y gratitud- Aparecen sus primeras obras.. -<br />
En todos sus libros y escritos campean ironía y seriedad. La ironía<br />
nace, a nuestro juicio, del contraste entre el mundo del poeta y el<br />
mundo de la realidad; entre cuanto quería decir y no podia~ entre<br />
sus afanes y la limitación que la naturaleza material le imponía.Su<br />
espíritu no cabía dentro de su cuerpo, y la ironía era la condescendencia<br />
de su alma al tener que morar en recinto tan estrecho.”<br />
343<br />
de cada una de sus piezas.<br />
Decir de Jorge Campos que es un humorista.., no equivale a decir<br />
que sus cuentos son siempre de humor en sus resultados, sino que lo<br />
son en su anatomía, aunque ésta aparezca recubierta por una carne<br />
disimuladora, El humorismo, cuando llega a la superficie, aparece<br />
bajo tres aspectos desemejantes: el aspecto de la ironía,que provoca<br />
la sonrisa; el de la crueldad y el del sentimentalismo. El humorista,<br />
en el primero de <strong>los</strong> casos, Lace reír a <strong>los</strong> demás; en el segundo,<br />
se ríe de <strong>los</strong> demás; en el tercero, se ríe de si mismo. Son<br />
las formas de humor de Cervantes,QuevedO y Charlot,respectivaflflnte<br />
Pues bien: bajo estas tres apariencias se nos muestra el humor de<br />
Jorge Caniposaca<br />
(José Hierro, 1955> <br />
It He aquí una difícil experiencia para todo escritor: el humor. ¿Y<br />
para un escritor cono José María Sánchez Silva? Nos ha parecido<br />
siempre que la continuidad con escritores anteriores se expresa<br />
claramente en la línea Fernández Flórez (el Fernández Flórez de<br />
Tragedias de la vida vulgar, de y~flwr~zLa, de linos pasos cte muler<br />
y Sánchez Silva. Los dos tienen una forma común de abordar lo humorístico<br />
a través de la ternura, de la comprensión por la caridad de<br />
lo ridículamente emotivo, No busquéis en estos cuentos humorísticos<br />
de Sánchez Silva la crueldad del sarcasmo, la carcajada ir6nica;<br />
sino la sonrisa de la comprensión, la mueca afectuosa de la caridad.<br />
Si alguna vez reis, será con bondad y simpatía.’ t<br />
(Manuel Orgaz, 1962) (39)<br />
Continuidad en el humor, con distintas matizaciones según sea el momento<br />
y el autor, aunque “por lo pronto, todavía en <strong>los</strong> primeros Míos de la postgue-<br />
rra —tal y como manifiesta Eugenio G. de Nora (40>—, el magisterio de Ramón<br />
Gómez de la Serna parece seguir siendo indiscutidoa pero su vigencia es mayor<br />
o menor según la orientación adoptada: mayor, en <strong>los</strong> que continúan bajo fornas<br />
relativamente renovadas la línea trazada por el maestro ; menor,<br />
en <strong>los</strong> que se orientan, siguiendo una vía más o menos decididamente realista,<br />
hacia la “crítica de la vidala (junto a la persistencia de Canta y Fernández<br />
Plórez, esta tendencia afloraba ya... en Jardiel Poncela, y en menor grado, en<br />
algunos libros de Antonio Robles, Neville y López Rubio, para continuar, las-<br />
trada a interva<strong>los</strong> por una “técnica” y una expresión formalista, pero cada vez
344<br />
con rAs fuerza, en “Tono” y Mihura, Laiglesia, 1!. Ballesteros y <strong>los</strong> más jóve-<br />
nes).<br />
Con estas premisas, aún a sabiendas de lo difícil que es encontrar en<br />
esta década del 40—50 el “humorismo puroca, tanto en autores como en <strong>los</strong> rela-<br />
tos de humar, que se incorporarán con bastante lentitud al resurgimiento de la<br />
narrativa en la segunda mitad del siglo, hemos confeccionado, a la vista de<br />
<strong>los</strong> ejemplares analizados, una clasificación en la que se atiende, por un la-<br />
do, la dosis más o renos fuerte de humorismo contenida en el relato, lo que le<br />
permitirá entrar a formar parte de un variado conjunto temático 1 con el que va<br />
a compartir el microcosmos de la narración, etiquetada por el matiz predomi—<br />
nante, y que en esta ocasión no será el humor, ya que se muestra de una forma<br />
esporádica a través de refrescantes y no pródigas ráfagas; y por otro lado,<br />
también se tiene en consideración, en estos otros cuentos que han sido englo-’<br />
bados en general por el humorismo, la adjetivación que adquiere en cada uno de<br />
el<strong>los</strong> el término humor porque ahora si que es la nota predominante.<br />
De esta manera, podemos esquematizar esta clasificación en dos grandes<br />
bloques: 1) el humor mezclado con otros matices —fundamentalmente. arr1<br />
misterio, fantasía, aventura y política—, que vienen a ser <strong>los</strong> que marquen la<br />
pauta para una posible catalogación.<br />
2) el humor que, como elemento sustancial del relato, viene a ser<br />
susceptible de unas mayores concreciones, que nos permiten hablar de “humor<br />
absurdo”, “humor negro”, “humor irónico”,...<br />
En el pnimr, grupo nos encontramos un elevado número de ejemplares, ya<br />
que no es difícil tropezarse con un cuento en el que aparezca, a modo de pía—<br />
celada, una nota humorística, bien en el argumento bien en la presentación de<br />
un personaje; sin embargo, para que no resulte excesivamente farragosa nuestra<br />
exposici6n, nos hemos ceflido a <strong>los</strong> más frecuentes y representativos tipos de
345<br />
relatos que suelen ser acompañados por estas notas humorísticas. Así, surge en<br />
a) el cuento de amor. Ya hemos vista en páginas anteriores como<br />
este tena aparecía con bastante asiduidad en <strong>los</strong> relatos de entonces, y si con<br />
él ahora está presente la nota de humor no es con un fin burlesco ni sarcásti-<br />
co, sino para suavizar y desdramátizar el sentimiento amoroso, que a veces<br />
llega a marcar hondamente, tal como se observó, la existencia de <strong>los</strong> protago-<br />
nistas; es ver la cara alegre, intrascendental y hasta inutil -dentro de la<br />
“seriedad” que el asunto requiere— de <strong>los</strong> hábitos amOrOSOS, lo cual permite<br />
una serie de licencias que se manifiestan no sólo en ocurrentes expresiones,<br />
cono la utilizada en el diálogo que mantienen Julián y su desconocida interlo-<br />
cutora en kilo, alío? Aquí el innor, de Agustín Ysern
346<br />
nro —por una desastrosa sirvienta ha de “escapar” el dueño<br />
de su propia casa—; en Ta gran aventura de Pablo, de R de <strong>los</strong> Reyes
347<br />
o a través de lo que conocemos; lo desconocido siempre impone un temor, un<br />
respeto, aunque bien mirado desarrolle y potencie en nosotros una inquietud.<br />
Por lo tanto, partimos de la realidad y nos alejamos de ella -también en el<br />
ensuefio hay evasión-, a la vez que entramos en el juego de lo cómico, como se—<br />
t~ala Henrí Bergson:<br />
- - )El ensueño es una evasión. Permanecer en contacto con las cosas<br />
y con las personas, no ver más que lo que hay y no pensar más<br />
que en lo que sucede es algo que exige un esfuerzo ininterrumpido<br />
de tensión intelectual. El buen sentido consiste en ese mismo esfuerzo.<br />
Es trabajo. Mas despegarse de las cosas y sin embargo seguir<br />
percibiendo aún imágenes, romper con la lógica y no obstante unir<br />
aún ideas, es sencillamente un juego o, si se prefiere, es pereza.<br />
El absurdo cómico nos causa primeramente la impresión de un juego<br />
de ideas. Nuestro primer impulso es asociarnos a ese juego- Es algo<br />
que nos descansa de la fatiga de pensar.<br />
Pero lo mismo podría decirse de las demás formas de lo risible-<br />
Decíamos que en el fondo de lo cómico hay siempre la tendencia a<br />
dejarse ir por una pendiente fácil, que las más de las veces es la<br />
pendiente del hábito, No pretendemos ya adapatarnOs y readapatari<strong>los</strong><br />
continuamente a la sociedad de la cual somos miembros. Se desprende<br />
uno de la atención que debería prestar a la vida. Uno se parece más<br />
o menos a un distraído. Distracción de la voluntad tanto o más que<br />
de la inteligencia. Pero distracción también,y por lo tanto pereza.<br />
Rompemos con la conveniencia como hace un momento rompíamos con la<br />
lógica. Adoptamos, en suma, el parecido con alguien que está jugan—<br />
dotambién aquí nuestro primer movimiento es aceptar la invitación<br />
a la pereza. Al menos durante un instante participamOs en el juego.<br />
Eso nos descansa de la fatiga de vivir”<br />
Es curioso observar como <strong>los</strong> escasos ejemplares que nos encontramos en<br />
estos Míos —pensemos que la fantasía es más propicia para el cuento infantil o<br />
juvenil, sin olvidar la cienciaficción, muy poco fomentada entonces—, suelen<br />
acudir en general al mundo mitológico, como mundo maravil<strong>los</strong>o por excelencia,<br />
a a la personificación de animales u objetos, coino vía más rápida de alcanzar<br />
La irrealidad.<br />
Así, en Atronos s4n tijeras Azorirh nos narra una historia<br />
en la que las tres parcas, doto, Laquesis y AtropOs, manejan la rueca y el
348<br />
hilo, “el hilo de la vida, se entiende”. Atropos pierde las tijeras y por lo<br />
tanto nadie se muere. La acción transcurre en Selinhurgo, capital de un país<br />
imaginarlo, Neolandia, en donde <strong>los</strong> sepultureros comienzan a extrafiarse de que<br />
no lleguen cadáveres, Los accionistas de<br />
tEl atavio postrero SA-” comienzan<br />
también a desazonarse; e incluso cuando está agonizando un opulentisimO ancia-<br />
no, ante el asombro de sus familiares que esperan parte de la vastísiina ha-<br />
cienda, sufre un cambio y vuelve, en una escena no exenta de humor, a su ruti-<br />
na ‘No sucede nada. No sucede más que esto: el preagonizante se ha levantado<br />
del lecho, se ha puesto tranquilamente un pijama, se ha dirigido al comedor y,<br />
como tenía apetito, se halla devorando, con perfecta tranquilidad también, u—<br />
nos fiambres”... ~~Lossiete pecados capitales triunfan en Neolandia. Nadie se<br />
muere. Como nadie se muere haga lo que haga, todos se entregan a <strong>los</strong> más es-<br />
canda<strong>los</strong>os excesos”. Hasta que en un día de viento una teja mata a un pobre<br />
hombre que pasaba por la calle. Atropos habla encontrado las tijeras. Y es que<br />
—he aquí la moraleja— “la muerte es la reguladora de la vida”. También en EL<br />
fauno del Tibidabo, de Enrique de Juan
349<br />
-¿Al clne?Pero si no hay dios que resista las peliculas de ahora.<br />
-Conforme; pero como usted no es un diosa..<br />
—Lo soy; soy el dios Pan, nombre que en griego quiere decir todo<br />
—dijo con enfático acento el ladrón de bicicletas— - Soy el dios de<br />
<strong>los</strong> campos, de las selvas y de <strong>los</strong> ganados. Sin mi., - ¿Pero qué puedo<br />
yo hacer en estos tiempos de incubadoras y abonos minerales? —conclu<br />
yó con la expresión de un presidente de Consejo de ministros que se<br />
ha visto obligado a presentar su dimisión.”<br />
Por otro lado, está la personificación, por medio de la cual no sáb se<br />
lleva a la categoría de protagonistas a animales u objetos, sino que se puede<br />
materializar lo intangible, como fantasmas y “fuerzas del más allácía De esta<br />
manera, Ana María de Foronda en Una tarde de espera Domingn, 1942) coloca en<br />
animada conversación a un chico que,al acudir a una cita, descubre el diálogo<br />
de dos aceras que se quejaban de su mala vida, “siempre pisoteadas, siempre<br />
arrastradas por <strong>los</strong> sue<strong>los</strong>, pagando el mal humor de <strong>los</strong> enamorados impacien-<br />
tes, - .. Plática que recoge en un fresco y natural estilo lade la calle” anec-<br />
dáticas y graciosas situaciones, como la de ese matrimonio que regresaba a ca-<br />
sa en pleno enfado: ttQue tu miraste”, taQue no miré, mujer” “Que yo te vi” aaque<br />
mal pudiste yerme, porque estabas mirando aquel sombrero de ala torcida” “¡Ah,<br />
claro, entonces te aprovechaste para mirarla a tu gusto, ¿eh?, mientras yo,<br />
como una tonta, miraba el sombrero del ala torcida!” “Pero, ¡si te digo que no<br />
la viEt<br />
1 ‘¡Embustero, sinvergúenza!”, “Mira, no empujes, porque entonces” atnn..<br />
tonces, ¿qué?’ Y así, ¡dos horas! que si sí, que si no ¡ El cuento de nunca<br />
acabar! ,‘<br />
Sin embargo, la fantasía se une a lo inexplicable y a lo legendario en<br />
otros relatos, como en La victoria de Ambrosio Logos, de J. L. Gandau (Haz,<br />
1944>, en donde la extrafia fuerza de <strong>los</strong> poetas inmortales, ante la fama de<br />
este personaje novelista, permite que suceda al escritor lo mismo que narra en<br />
sus libros, hasta que Ambrosio decide escribir una descabellada obra, “Deseos<br />
327” , y claro, “¿cómo convertir a tan eximio poeta en un huevo crudo o en
350<br />
cualquiera de <strong>los</strong> otros 326 deseos restantes?” “Comprendieron que prestaban su<br />
apoyo a un mortal que no se lo merecía,” “Que habían sido engañados, cono tan-<br />
tos otros, por Ambrosio Logos, y decidieron retirarle para siempre el soplo de<br />
su inspiración.’<br />
Pero no existen <strong>temas</strong> que estén tan ligados al mundo de lo legendario y<br />
se pierdan en las profundidades del tiempo, cono el que nos relata asuntos de<br />
brujerías y fantasmas. En Las brulas del Buen Aíre, de Jorge Fedrefla , Lamberto Cienfuegos sufre un sueño aterrador en el que cuatro brujas lo<br />
maldecían por vender el castillo en donde moraban: “pagarás tu bellaquería a—<br />
sándote en las cien llanas de tu apellido<br />
t, “puesto que vendes el castillo pa-<br />
ra que en él instale mister Brown una fábrica de relojes, te convertiré en<br />
péndulo y tu vida será un constante ir y venir, sin punto de partida ni de<br />
llegada”., y claro, al despertar rompió el trato; hoy se dedica a vender<br />
corbatas por las terrazas de <strong>los</strong> cafés “y si queréis oírle contar cóir se sal—<br />
vó de ser péndulo, acudid a la taberna que hay en la plaza de San Miguel,<br />
donde come todos <strong>los</strong> días. a ,“ De nuevo el humor, en este contexto, viene a<br />
ser la nota que nos ayuda a identificamos más con todo lo irreal, ya que nos<br />
la sitúa en el marco de lo cotidiano, como en La aventura de un fantasma, de<br />
Berta del Lago
351<br />
pasar el fantasma ante el mayor de <strong>los</strong> espejos, viendo su silueta y su sábana<br />
y olvidado por un momento de su propia figura actual, hubo de sofocar un grito<br />
de espanto.” Asimismo, con igual campechanía, nos relata Manuel de Heredia la<br />
salida nocturna de Margarita, la bruja protagonista de Una brula y su amante<br />
. Este cuento está impregnado, quizá más que <strong>los</strong> citados<br />
hasta ahora, por una mayor dosis de humorismo, de ironía que intenta desmiti-<br />
ficar el oculto y misterioso mundo de lo mágico, al colocar en escena a una<br />
bruja que no es capaz de amedrentar a nadie,aunque bien se lo proponía cuando<br />
elige lugares apartados “En el centro era inútil trabajar. La luz eléctrica lo<br />
fastidiaba todo. No era cosa de aparecer metiendo miedo entre <strong>los</strong> letreros lu-<br />
minosos de la calle de Alcalá o de la Puerta del Sol. A lo mejor tomaban a una<br />
bruja por el anuncio de una película extravagante. O se exponía a que le vie-<br />
sen cualquier defecto posible y luego sirviese de chunga a <strong>los</strong> escritores hu-<br />
maristas. Claro que, bien pensado, este era un miedo pueril porque afortunada-<br />
mente escritores humoristas hay pocos, y estos pocos son personas muy conside-<br />
radas.” Pero su objetivo no lo consigue. En vez de asustar es burlada por dos<br />
ancianos que en uno de <strong>los</strong> momentos más simpáticos de la narración intentan<br />
mostrar e). atraso y desfase del atuendo de Margarita:<br />
“ Su confusión iba en aumento. Chupé una pastilla por recurso- El<br />
vejete la contemplaba con cariño.<br />
-¿Por qué no se quita esa sábana, maijer?<br />
-Es mi uniforme.<br />
,Bah, bah!... Ya no lo lleva nadie Póngase este pijama Es monísimo.<br />
Adelaida ya no lo lleva. Se le ha quedado estrecho. Anda,<br />
mujer; ayúdale a ponerse el pijama. —Se dejó quitar la sábana sin<br />
protestar. Sin protestar también se puso e). pijama. Resultaba una<br />
figura extraña con la escoba en la mano y la palmatoria debajo del<br />
brazo— ¿También usa usted escoba?<br />
-Claro,<br />
-¡Qué atraso, pobre chica?... Una escoba... ¿Qué te parece, Adelaida?<br />
lUna escoba? ¡Si aún fuese un aparato electroluxl.-. Pero,<br />
fíjate, Adelaida; fíjate. Al demonio se le ocurre:hasta con su palmatoria<br />
y todo!<br />
‘Bs lógico, señor-
352<br />
-¿A estas alturas?.. - ¡De ningún modo! Para algo se San inventado<br />
las linternas.<br />
-¡Hombre, le diré! - - - —contestó algo flamenca la bruja—No preten—<br />
derá usted que haga la competencia a Nick Carter o algún héroe de<br />
Edgar Vallace. Esto está más en carácter.<br />
-¡Pobrecita! —La miró con cara de lástima- Estoy seguro que hasta<br />
usa buho y todo, ¿no?<br />
—Naturalmente; tengo una lechuza monísima.<br />
-la, ta, .... . Chapada a la antigua. Completamente a la antigua.<br />
Usted no asusta ya a nadie ni inspira a nadie. ¿Dónde se deja <strong>los</strong><br />
perros lulús o <strong>los</strong> foxterrier? Me parece que son de mejor gusto que<br />
cualquier pajarraco de esos.<br />
—Pero, ¿y el misterio?<br />
—¡Oh!.. - ¡El misterio! - . Si viese usted <strong>los</strong> secretos que encierra<br />
un lulú.<br />
La bruj a no sabia ya qué responder...”<br />
en el cuento de misterio y de aventura, Ya no es el misterio que<br />
nace de la irrealidad, de lo imaginado, de la fantasía, sino el misterio que<br />
nace de lo enigmático, en donde la intriga surge en el planteamiento y confor-<br />
me avanza el relato se disipan todas las dudas. Es el tipo de cuento apropiado<br />
para que <strong>los</strong> <strong>temas</strong> policiacos den rienda suelta a sus “lógicas” deducciones<br />
que nos llevarán a unos finales insólitos y sorprendentes. Y es entonces cuan-<br />
do, por lo general, la nota de humor está presente, cuando se quiere celebrar<br />
el final esclarecedor con una sonrisa. Así, el reportero “Equis” de un gran<br />
diario de la maflana, protagonista de El reporter de sucesos, de Francisco<br />
Casares (Hntoa, 1944), tendrá que soportar “las cuchufletas y bromas de sus<br />
compaiferos, que duraron varios años”, después de ser detenido cono autor del<br />
asalto a un tren con robo y asesinato- “Y ¿cuál no sería su sorpresa y lo es-<br />
tentáreo de su unánime carcajada, cuando vieron aparecer al compañero, que se-<br />
gui a tratando de exteriorizar su protesta y demostrar su verdadera personali-<br />
dad?”. Confusión similar entre el verdadero y el falso ladrón a la que se co—<br />
miete en Xi desconocida esposa, de Manuel de Pedrolo CEan±.naIA,i945), basada en<br />
el gran parecido fisico entre ambos, que nos lleva a una suplantación de per—
353<br />
sonalidad a partir del encuentro de <strong>los</strong> dos protagonistas masculinos, recorda-<br />
da al final por uno de el<strong>los</strong> —“recordé aquella noche, hacía mucho tiempo ya,<br />
en la que sorprendí a un ladrón en todo igual a mi, un ladrón que estaba con-<br />
templando el retrato de mi prometida”—; suplantación que a su vez establece<br />
situaciones sorprendentes y no menos chocantes: “Naturalmente, nos encontramos<br />
con que hablamos estado durmiendo en la misma cama, secándonos con la misma<br />
toalla, sentándonos en la misma silla y leyendo <strong>los</strong> mismos libros, sin Saber-<br />
nos visto nunca”.<br />
Pero todas estas intrigas tienen un trasfondo de aventura que no sólo<br />
surge en <strong>los</strong> relatos policíacos, sino también en aquel<strong>los</strong> en donde lo sorpren-<br />
dente, lo inesperado, lo no estable, el suceso extraordinario, el ir sorteando<br />
las circunstancias adversas, el final inclertoa .., está. presente en las vidas<br />
de sus protagonistas, que con intención o sin ella se hallan en la vorágine de<br />
<strong>los</strong> acontecimientos, tal como sucede en De como <strong>los</strong> náufragos del “Leviatba<br />
nia” celebraron la Navidad el 3 ,<br />
relato que ridiculiza a <strong>los</strong> yanquis millonarios, caprichosos y frívo<strong>los</strong>, que<br />
hacen encallar en una isla desierta del Pacífico a un barco magnf fico de<br />
40- 000 toneladas, Hasta el momento del rescate la encargada de contabilizar<br />
<strong>los</strong> días era la singular Margaret Pontiacsix, ‘<br />
tuna mujer encantadora, y que se<br />
parecía a Greta Garbo como a una hermana gemela; un poquito más baja y más<br />
rechoncha, sí; como que a distancia más que una mujer era una mesa; pero, por<br />
lo demás, igual. Salvo <strong>los</strong> ojos, naturalmente, que no eran tan bel<strong>los</strong> como <strong>los</strong><br />
de la Garbo y bizcaban un poco bastante, demasiado. ¡Ah! Y <strong>los</strong> andares, que en<br />
Greta son elásticos y ágiles, y, en cambio, Margaret Pontiacsix anda como un<br />
pato. Pero por lo demás, igual, igual que Greta Garbo.” Singular mujer que<br />
también disponía de un singular sistema de contabilidad a base de rayitas en<br />
un árbol, apero el cuarto día se levantó un poco más tarde, y como hacia mucho
354<br />
sol y el árbol estaba en la otra esquina, le dió pereza y lo dejó para el ano-<br />
checer. Y se olvidó. Claro que al otro día hizo dos rayitas y todo arreglado.<br />
Pero el domingo, como era domingo y no se debe trabajar, dejó lo de la rayita<br />
para el lunes; el lunes se le olvidó, pero el martes hizo cuatro rayas: una<br />
por el domingo, otra por el lunes otra por el martes, y otra por si se había<br />
olvidado algún día de la semana anterior.” ~ esto fue lo malo, que Margaret<br />
hacía las marcas cuando buenamente pasaba por cerca del árbol, y muchas veces<br />
ni siquiera iba porque mandaba a su doncella- Y solía ocurrir que después de<br />
la doncella iba Margaret y sin acordarse hací a de nuevo las marcas.<br />
d> en el cuento pnl
355<br />
se ve obligado a causa de un calendario, que les dejó un viajante despistado,<br />
a crear un ejército para salvaguardar la paz que empezaba aresquebrajarse por<br />
<strong>los</strong> enfrentamientos entre <strong>los</strong> tradicionalistas, que querían seguir sin calen-<br />
dario y mantener las fiestas de antes, y <strong>los</strong> revolucionarios, que lo prefe-<br />
rían. Un buen día el viento llevó consigo al calendario y todos se reconcilia-<br />
ron. Final feliz que no se consigue en La botadura del ‘Conservas flon’(nguez’<br />
de Francisco Loredo Vilaseca
356<br />
niversidad Científica, el director de un periódico de provincias, el director<br />
de la Academia de Moral y el Rector de la <strong>Universidad</strong> de Letras, por este<br />
arden, dieron su opinión, pero en la secreta votación venció la estatua. Fue<br />
e>ctraida y expuesta al público. Discursos, felicitaciones, .. y un “Cuando<br />
esto acabe, podremos revelar el accidente. Dará aun más valor al acontecimien-<br />
to” Los estudiantes de la Escuela Superior de Escultura revelan la falsedad de<br />
la •tvenustaa y entonces, “bueno que no bagan ya lo de la lápida a <strong>los</strong> obreros.”<br />
En el ~gunlinbloque hemos agrupado a todos aquel<strong>los</strong> relatos en donde,<br />
como decíamos, el humor no aparece como una nota más, sino que es el elemento<br />
sustancial. De esta manera, resaltamos por medio de el<strong>los</strong> las tonalidades y<br />
<strong>los</strong> aspectos más sobresalientes del humor de entonces, que en términos genera-<br />
les podemos resumir en tres: humor absurdo humor negro y humor irónico.<br />
1) HUXOR ABSURDO. Con este calificativo queremos destacar la faceta<br />
menos lógica del humor; lo más asombroso y, a la vez, lo más disparatado que<br />
se pueda encerrar en él. Este humor en si traspasa e infringe las barreras de<br />
lo lágico, de lo normal, precisamente porque se sigue de cerca una observación<br />
directa de la realidad, en donde muchas veces la normalidad puede llegar a ser<br />
demasiado absurda, demasiado increíble, demasiado extravagante, y por medio de<br />
este humor se capta lo descabellado, lo “sin pies ni cabeza” de esa realidad.<br />
Teófilo Gautier dijo de lo cómico extravagante que es la lógica<br />
del absurdo, Muchos filósofos de la risa gravitan en torno a una<br />
idea análoga. Todo efecto cómico implicaría en cierto aspecto contradicción.<br />
Lo que nos causa risa vendría a ser el absurdo realizado<br />
en una forma concreta, un ‘absurdo visible’ —o también una a—<br />
pariencia de absurdo primeramente admitida y corregida luego-, o<br />
mejor aún, aquello que es absurdo por un lado, pero que por otro<br />
se explica naturalmente, etcétera. (.., ) El absurdo, cuando lo encontramos<br />
en lo c6mico, no es un absurdo cualquiera. Es un absurdo<br />
determinado, Yo es un absurdo que crea lo cómico, sino que más bien
357<br />
se deriva de él. No es la causa, sino el efecto, un efecto muy especial,<br />
en el cual se refleja la naturaleza especial de la causa<br />
que lo produce.”<br />
(Henrí Bergson, L&ui~a, p. 147—148)<br />
Y si es el “efecto”, es el humor que nos deja esperando la oportunidad de una<br />
risa franca y sólo consigue iniciar una mueca, porque reconocemos lo extrava-<br />
gante, la falsedad de <strong>los</strong> planteamientos de sus bistortas o de sus personajes,<br />
con actuaciones desatinadas que proclaman la irracionalidad en lo cotidiano y<br />
presentan como lógico también lo contrario de lo que estamos habituados Es la<br />
justificación a frases como estas: “era... fuerte como el trigo y rubio como<br />
un toro” (Un hombre perverso, de Manuel Carncho Marín, Haz, 1941); “todos es-<br />
tamos un poco más o un poco menos
358<br />
Francisco toredo Vilaseca ; Donde puede verse que si todo está<br />
wt~l. - . todo está bien, de Wenceslao Fernández Flórez (Lanflar~, 1942); lln....±85z<br />
tamento en favor de la luna, de Juana Duaso (Dnmlngn. 1942); El conquistador de<br />
hicTh1~±as, de )!ihura (SI, 1943); La originalidad cte Don Acisclo, de Juan<br />
Pablo Salinas CEDIDa, l943)~ Un..a~aina±2 de Venceslao Fernández Flórez (LB~z<br />
turia, 1943); Don Termómetro sale de paseo, de José María del Valle
359<br />
no se le veían.” “¿Dónde estará mi ojo izquierdo?” “Entonces fue cuando di un<br />
grito de terror; a la luz agonizante del mechero vi moverse dentro del vaso<br />
una pupila azul<br />
En El.grait~spec±hniaIa
360<br />
tras una vida insana en el suelo del “Metro”; deja sus ahorros al protagonista<br />
masculino, quien, ya con el<strong>los</strong> en su poder, defrauda la confianza depositada<br />
en él y, aún conociendo la decisión del ladrillo de no suicidarse e ingresar<br />
en una Institución para aquel<strong>los</strong> que ‘cerezcan del calor de un bogar y del<br />
consuelo de una familia”, lo arrojó —“dominado por un instinto cruel y egoís-<br />
ta, y alarmado con la idea de perder aquel despreciable montón de billestes,<br />
que desde entonces habla de arder eternamente en mi conciencia”— a las ruedas<br />
de un enorme camión y allí quedó transformado en un amorfo montón de arena.<br />
En el segundo cuento, Lij,ita, se juega con la muerte ante la que se a—<br />
dopta una postura frívola y hasta irreverente, Una nifla,la que da el nombre al<br />
relato, viene al mundo tras un precipitado y malograda alumbramiento, y para<br />
que pudiera verla su padre “hubo necesidad de recurrir a la medida extrema de<br />
sustituir <strong>los</strong> polvorones de las Madres Benitas, conservados en amplio frasco<br />
de cristal, por el cuerpecillo de Martita tras haber llenado de alcohol el re-<br />
cipiente”. Allí permaneció durante varios meses con “la cabecita ladeada bacía<br />
la izquierda, como su padre. ¡Ay, no podía negar pertenecer a una generación<br />
de violinistas!” Pero habla que dar sepultura a <strong>los</strong> restos de Martita; el no-<br />
tario eclesiástico lo creyó necesario y la nula comenzaba a fosforecer; pero,<br />
ante la excesiva complicación de <strong>los</strong> trámites forales y papeleos jurídicos<br />
que lo único que conseguían era retrasar la conclusión del proyecto, pensaron<br />
que sería conveniente que Martita ocupara un rinconcito del féretro de algún<br />
reciente difunto, para que así estuviera “acampafada durante la eternidad”.<br />
Las negativas de <strong>los</strong> familiares se fueron sucediendo, hasta que no tuvieron<br />
más remedio, Nartita y su familia, que trasladarse a otra pueblo. “SI padre,<br />
la madre y la tía se instalaron en el rincón más oscuro de un vagón de segun-<br />
da- C...> Pera, ¿se habrán llevado a Martita con el<strong>los</strong>? El jefe de la estación<br />
tranquilizó <strong>los</strong> ánimos: ¡Habían sacado cuatro billetesl”
36).<br />
3) HUMOR IRÓNICO. Como ya queda dicho, es el tipo de humor predominante<br />
en estos diez primeros aftas de posguerra. No vamos de nuevo a hondar en lo que<br />
ya sabemos en cuanto a la ausencia de la sátira feroz y del, sarcasmo hiriente,<br />
de la ternura en su intención de la poca agresividad en el gesto caricatu-<br />
resco que, en términos generales, nunca será excesivo, y del candor y basta<br />
del lirismo que en él encontramos- Sólo vamos a resaltar dos direcciones ini—<br />
portantes de la literatura del momento que también han sido adoptadas por este<br />
tipo de humar: la costumbrista y la existencialista- Ambas nacen del empeflo<br />
realista con que se quiere matizar la literatura, el cuento literario, de <strong>los</strong><br />
cuarenta; y a ambas también se llega tras una observación directa de la vida.<br />
Sin embargo, hemos querido diferenciarlas: en la “costumbrista” se refleja,<br />
bajo el toque del humorismo, la realidad total o parcialmente por medio de<br />
personajes, hechos, lugares, descripciones,., a y en el<strong>los</strong> vemos recogido lo<br />
cotidiano, -no necesariamente lo típico, ni lo folklórico—, las costumbres,<br />
<strong>los</strong> hábitos de las personas y, en definitiva, de la clase social a la que per-<br />
tenece; en la “existencialista” se potencia mucbo más, bajo el especial enfo—<br />
que del humor, al personaje y su paso por la vida, lo que hace, lo que piensa,<br />
lo que dice,.., pero por él mismo, con su sicología, con sus preocupaciones y<br />
sus ilusiones, no como representante de una escala o de un nivel social<br />
determinado, aunque nosotros sepamos que todo ello está de trasfondo.<br />
Así, en la dirección ~costumbristau podemos destacar:EI huerto del fran<br />
cha, de J F. Nufloz y Pabón ;<br />
La mentira de la gloria, de Leopoldo López Fucbet ; Dos ratones cte Tetuán, de Luis Antonio de Vega (Enz
362<br />
tos, 1942¾la delgadez de It Isidoro, de Miguel Rodenas (Hotos, 1942); EmLtaz.<br />
np. la tranquila, de Eugenio Serrano CX2jin~, 1942); El vivo retrato, de “Gra-<br />
ciAn Quijano’
363<br />
xen±a¿4, 1942); EL4nnxnLzIL de Agustín de Figueroa (Dgmingn, 1942); Lat..da<br />
Cobal de Vargas, de Fernando Castán Palomar (Hotos, 1942>; E1..sri±..±.nkn,de Al-<br />
fredo Marquerle (Eatna, 1942) Las tribulaciones de un paraguas, de José Vi-<br />
cente Puente (Egjna, 1942); dnjuz.aa5DL, de Tirso Medina (Letras, 1943); KL<br />
navegante casi solitario, de Agustín Pombo ; La nariz de Anto-ET1 w393<br />
ala, de Car<strong>los</strong> Alcaraz (Hn.tna, 1943); El botones automovilista, de Miguel Ro-<br />
denas
364<br />
NOTAS<br />
(1) Gregorio Marañón, Los cuentos <br />
365<br />
Comenta la antología que ha preparado Medardo Fraile sobre el cuento de<br />
postguerra
366<br />
OTROS TEXAS<br />
Si <strong>los</strong> <strong>temas</strong> hasta ahora tratados -la guerra, el amor y el bumor(1>— <strong>los</strong><br />
hemos considerado como <strong>los</strong> más significativos y representativos de <strong>los</strong> años de<br />
posguerra, de la inmediata posguerra, existen otros tantos que también, aunque<br />
en menor frecuencia, se encuentran en <strong>los</strong> relatos del momento. Entre ellas nos<br />
centraremos en la religión, la historia, la fantasía y el tema policíaco.<br />
LA RELIGIÓN<br />
Desde que había sido promulgada la Ley de Prensa de 1936 y creada la<br />
Vicesecretaría de Educación Popular por la ley de 20 de iiayo de 194i, se<br />
pretendía infundir en todos <strong>los</strong> lugares de España, por muy recónditos que<br />
éstos fueran, <strong>los</strong> principios y valores del nuevo régimen, tal como señala<br />
Manuel L. Abellán:<br />
“ El control debí a practicarse y extenderse hasta un nivel comarcal<br />
y local inclusive, último eslabón, éste, donde la verdad entendida<br />
como visión totalitaria tenía que surtir sus mayores efectos. Era<br />
preciso difundir la cultura promulgada por el nuevo régimen al<br />
pueblo por medio de la difusión de las buenas costumbres y propagar,<br />
al mismo tiempo, la tradicional cultura española inspirada en<br />
supuestos ideológicos respaldados por la doctrina católica.<br />
267<br />
no ofrece una amplia gama de matices y ni mucho menos una profundización en<br />
<strong>los</strong> aspectos inefables que su propia esencia conlíeva. La peculiar circunstan-<br />
cia social y política por la que atraviesa España hace que la creación<br />
literaria, el cuento literario, pueda sentir el eco de este tena —englobador,<br />
como vemos, de todo el panorama cultural—, que si llega a ser conflictivo en<br />
otro lugar y momento, no deja ahora de estar presentado con superficialidad y<br />
con acusado enfoque timorato y nada novedoso, confiado en su posición de<br />
privilegio. Por ello, Manuel L. Abellán, cuando habla de censura y creación<br />
literaria, reconoce en ocasiones “el cariz ñoño y eclesiástico de la censura”<br />
—por ejemplo, al referirse a la novela de Jardiel Poncela ~Pero. -. hubo alguna<br />
vez once ¡ni) vírgenes? (Pa 21)—; censura que entre sus cuatro criterios<br />
constantes destaca la religión<br />
Por último, la religión como institución y jerarquía, depositaria<br />
de todos <strong>los</strong> valores divinos y humanos e inspiradora de la conducta<br />
humana arquetípica” (3)<br />
Así pues, se viven unos años de fuerte censura de “inspiración<br />
eclesiástica”, según opinión de Dionisio Ridruejo(4>, que siente como peligros<br />
más próximos e inmediatos <strong>los</strong> “atañentes a la fe y buenas costumbres”, en<br />
palabras de José María Martínez Cachero, quien valora a continuación con <strong>los</strong><br />
siguientes términos la mente predominante de aquel<strong>los</strong> hombres de iglesia que<br />
quieren en cierta manera dirigir la vida intelectual de entonces:<br />
“Si de eclesiásticos tratamos, entre <strong>los</strong> que de algún modo<br />
pertenecen o hacen por pertenecer a la vida intelectual del país<br />
diriase que son abundantes, o más visibles, las mentes alicortas y<br />
cerradas”
368<br />
facilitaran un enfoque tradicionalista de las cuestiones espirituales, que se<br />
muestran en extraña alianza con asuntos de gobierno y de convivencia. Si en<br />
páginas anteriores hablábamos de la parcial visión de la realidad difundida<br />
por <strong>los</strong> vencedores, no es difícil sospechar que la Iglesia se siente de alguna<br />
manera también vencedora —no olvidemos el tono bélico—religioso con que se<br />
emprende nuestra contienda que permite el calificativo de “cruzada”> con todas<br />
sus connotaciones de defensa y transmisión de <strong>los</strong> valores eternos—; y también<br />
ella se encuentra inmersa en el amplio programa propagandístico del ideario<br />
del victorioso, Por ello no es de extrañar que la religión, por un lado, junto<br />
a <strong>los</strong> más elementales postulados de la fe católica, proclame por entonces<br />
normas y criterios para regular la relación social, sin diferenciar claramente<br />
<strong>los</strong> planteamientos éticos de <strong>los</strong> religiosos, y difunda mode<strong>los</strong> de conducta con<br />
aíres de heroísmo y santidad; al igual que el estado, por otra lado, busca en<br />
la Le —mejor, en la Iglesia—, el lado complementario del nuevo comportamiento,<br />
las más de las veces teórico y superficial, que pretende servir mejor a Dios y<br />
a la Patria.<br />
De todo ello dará rendida cuenta un considerable número de relatos que<br />
ofrece, fundamentalmente, protagonistas de moral intachable y argumentos que<br />
premian la virtud y la honradez, como visible materialización, a la vez que<br />
rápida y asequible, de esta propaganda ideológica que ha elegido —en esta<br />
ocasión y entre otros medios disponibles—, a la literatura, para llegar y<br />
captar a un mayor número de receptores. Hecho fácilmente comprobable con un<br />
ligero sondeo en unos cuantos ejemp<strong>los</strong> -no importa si son del comienzo, de<br />
mediados o del final de la década de <strong>los</strong> cuarenta—, que nos demostrarán, sin<br />
mucha complicación, como esta idea de la defensa de la virtud y de la moral<br />
católica se convierte en aquel panorama litarario en una idea casi obsesiva y<br />
nonocolor, que con el tiempo se transformará, por un lado, en el elemento
389<br />
predominante y aglutinante de todas estas creaciones, y por otro, en la causa<br />
más sobresaliente para juzgar esta constante en una temática machacona que<br />
veía cerradas otras posibilidades, tal y como lo advierte Jorge Campos cuando<br />
nos dice que<br />
“la limitación temática -o siquiera epis6dica— que inipedía, por<br />
criterios ajenos al autor, la inclusión de relaciones pasionales<br />
—adulterios, suicidios— condenadas por presuntos ataques a la moral,<br />
las ideas religiosas, etc. ..... recortaba el mundo imaginativo y<br />
concentrado que el cuento exige.” (6><br />
Si profundizamos en este aspecto moralizante—doctrinal que nos ofrece el<br />
tema religioso en las narraciones cortas de <strong>los</strong> años cuarenta, no podemos<br />
evitar el remontarnos a <strong>los</strong> más lejanos origenes de <strong>los</strong> géneros épico—<br />
narrativos y aludir a esas “formas simples” que pueden englobarse quizá en un<br />
estudio que analice la cuentística medieval y las relacione con un término<br />
específico, el “cuento”, que sirva para designar a este género básico. Ros<br />
referimos concretamente al “exemplum’ ,al “apólogo”,,. a que ya Mariano Baquero<br />
Goyanes indica que “no significan géneros distintos, sino más bien matices<br />
dentro de uno mismo” (7>. Idea que se reafirma con las palabras de Francisco<br />
López Estrada cuando de nuevo identifica “cuento” y ~~EjeIflplO#<br />
“Los llamados libros de cuentos (en sentido estricto, de<br />
‘ejemp<strong>los</strong>’) fueron las primeras formas de esta prosa de ficción,<br />
en relación muy directa con sus fuentes. Los ‘cuentos’ son<br />
relatos breves en que, por medio de un argumento sencillo, sin<br />
apenas uso del diálogo, se muestra alguna enseñanza consejo<br />
moral o, más simplemente, utilitario. El ‘cuento’ por<br />
naturaleza culmina en una moraleja con la consecuencia ejemplar<br />
, de manera que existe un doble<br />
sentido: el literal y el moralizador.”
220<br />
predicación, destinada a hacer ésta más amena y soportable para su recepción:<br />
Puesto que gran parte de la literatura nEdieval se debe a la<br />
pluma de <strong>los</strong> clérigos, el influjo de la técnica sermonistica fue<br />
acaso tan poderosa como el de la misma retórica, it..) El<br />
predicador popular, en efecto, se veía obligado a presentar su<br />
mensaje de forma animada si quería que su auditorio lo captase,<br />
y, una vez ganada la atencigon de su público, era necesaria la<br />
habilidad suficiente para seguir cautivándola.
37).<br />
Relatos con grandes dosis alegóricas que a su vez nos recuerdan a otro<br />
tipo de narración del que se desprende una enseifanza moral o un consejo<br />
práctico, el apLWgn., que también ocupa su lugar en estos años, como, por<br />
ejemplo, lo demuestra el relato que José Maria Penán publica en Damtnga (29 de<br />
febrero de 1948), Apólogo de San Francisco y la gárgola, en donde gracias a la<br />
personificación de una estatuilla de San Francisco de Asís y una gárgola de<br />
piedra con forma de dragón imaginario, que se encontraban “en las alturas de<br />
una vieja catedral gótica”, trata de transmitir una norma de actuación con el<br />
triunfo del amor y de la vida cuando al final del relato el santo<br />
abendijo al Sol, y al aire, y al cielo, dádivas generosas del Seflor<br />
que <strong>los</strong> hambres no saben agradecer; y dijo que el que ana estas<br />
cosas se le hace el espíritu claro y luminoso, y está más pronto<br />
para perdonar que para maldecir, y añadió, mirando a la gárgola, que<br />
no son <strong>los</strong> tiempos ni las cosas buenas ni malas, sino que es el<br />
espíritu del hombre el que las hace bellas o feas a <strong>los</strong> ojos del<br />
Señor; que todo el mundo -ayer como hoy—, trabajo, afán, negocio o<br />
lo que sea, todo puede convertirse en oración y cántico con sólo<br />
mezcíarle una partecilla de amor, que es la sal y la levadura de las<br />
cosas todas” (12)<br />
Mensaje moralizante-religioso que sin ser tan directo otras veces, ni<br />
encontrarse bajo títu<strong>los</strong> tan explícitos, no deja de estar presente en este<br />
tipo de cuentos, que, tal como exponíamos más arriba, recordaban y valoraban<br />
algunos aspectos esenciales de la moral católica y propagaban claves para un<br />
comportamiento modélico según rígidas y estrechas normas prefijadas: el<br />
verdadero oro es Dios, en La moneda del otro mundo de Adolfo Clavarana<br />
CLatras, 1939>; lo importante es la salvación del alma, en iL14&pnxzsid& de<br />
Julia García Herreros (Latraa, 1939); por encima del amor material está el<br />
amor de Dios, en h1q411118. de Gabriel Puster ; la figura de un Cristo salvador, en Paro en la noche de
372<br />
Josefina Solsona y Querol (kenLwna, 1942); la misión evangelizadora, en<br />
Renawsna de Manuel Lizcano (hdin&, 1942); no hay que perder nunca la fe y la<br />
confianza en Dios, en ELmiJ~¡na de Pilar Millan Astray
373<br />
cristianos; en ‘cuentos fantásticos”, cono en Sólo tres ateos de Tomás BorrAs<br />
274<br />
del sacrificio y del sufrimiento”
325<br />
con la proximidad real de un presente, la mayoría nuestra la especial forma de<br />
vida en fechas tan señaladas. Así, mientras en ~l astrólogo dormido (D~5ttnn,<br />
20—diciembre—1941) ‘Azorín’ nos sitúa en Belén a un anciano y sencillo<br />
astrólogo que se queda dormido precisamente en la noche “que hoy llamamos<br />
Nochebuena”, cuando apareció “una maravil<strong>los</strong>a estrella”, en A la sombra de la<br />
~n1agiai& (cuento de Navidad) de Camilo José Cela (J n±MÁ, 28—diciembre—<br />
1943> <strong>los</strong> días de Navidad son el marco temporal que envuelve la vida de un<br />
pueblo, con el típico trazado urbanístico que agrupa alrededor de la colegiata<br />
a sus casas, a sus habitantes, y en especial a Don Sebastián, catedrático de<br />
Historia de Instituto, que en compaflía de sus nietos, ante “el belén”, no<br />
olvida la figura de Dofla Julia, su esposa, fallecida en vísperas de<br />
Nochebuena.<br />
Notas costumbristas que en cierto modo nos hacen de nuevo pensar en la<br />
poca fuerza de <strong>los</strong> perfiles del cuento literario como género, cuando<br />
observamos el gran parentesco que guarda con otra forma de escrito, el<br />
artículo de costumbres; proximidad que ya advirtió Mariano Baquero —“Cuando el<br />
cuento se carga de elementos descriptivos, de notas satíricas, suele acercarse<br />
a la forma propia del artículo de costumbres” (15)— y que nosotros ahora<br />
constatamos en algunos relatos, como en Dolor del df a Santa en un puebla<br />
~pa1ot de Manuel Mufoz Cortés , o la ternura intermitente<br />
376<br />
dtÁng,211.naa de Victor Espinós (Iazrna, julio—1943), Camparas de Clarín de E.<br />
Fuster Rabés (Lila, 25—marzo-1945), L&ma.n±IU.n.de Pilar de Cuadra CLuna.glL<br />
EaI, mayo-1947), Otra vez Adán y Eva
377<br />
Tomás Borrás (djn&nlud., 1944,&Q Extraordinario de Fin de Afto), ¿IdngarhLJ.na<br />
de F. Fernández Clinient
376<br />
tan <strong>los</strong> dos.Es un pacto que hace todo para que suceda lo milagroso.<br />
La eterna resurrección del Z~ifto que es su nacimiento y que por lo<br />
tanto es algo más que una resurrección, sucede en nuestro aflo como<br />
si fuese el primer alio de la era cristiana. (., . -<br />
La noche de Nochebuena es noche sin confines porque sale del tiem<br />
- po legendario y hay en ella una ráfaga de eternidad que es la que<br />
permitió abrir la única puerta de lo eterno que fue practicable sólo<br />
para que naciese el redimidor y esa sóla ráfaga escapada por el<br />
portillo del entreabrimiento persiste viva y se la nota sobre todo<br />
cuando estamos otra vez en el perímetro de la noche navideña.<br />
Aprovechamos esa noche de fraternidad para juramentar mayor y más<br />
paciente comprensión entre unos y otros. “
379<br />
LA HISTORIA<br />
Otro de <strong>los</strong> <strong>temas</strong> no constantes que localizamos por aquel<strong>los</strong> aftos de<br />
posguerra en el cuento literario es el histórico, que surge en un intento de<br />
resurrección e interpretación de épocas pretéritas.<br />
Si, como hemos comentado en más de una ocasión, la tendencia predominante<br />
que envuelve la creación literaria de entonces es el realismo costumbrista, no<br />
es extraflo que se recurra a la historia para dar mayor veroaiwilitud a lo<br />
contado, aunque bien se sabe que, desde el punto de vista de la literatura,<br />
todo ello es pura y simple ficción; ficción que trata de reconstruir, a veces<br />
con el mayor rigor y con la más minuciosa de las exactitudes, acontecimientos<br />
y personajes del pasado. Así surge este tipo de narración inventada, apoyada<br />
en la realidad no actual.<br />
Si hay algo que en esencia nos defina mejor el concepto de lo histórico<br />
no es otra cosa que el concepto del paso del tiempo tan indisolublelmnte unido<br />
a aquel otro. Con la historia, y en definitiva con el relato histórico, se<br />
intenta taer al presente un pasado más o menos lejano; y así la Historia<br />
“equivale —según Darío Villanueva (18)— a un exotisnn temporal’. por decirlo<br />
de algún modo, complementario del exotismo geográfico o cosmovision&riot un<br />
recobrar otro tiempo pasado, protagonizado por unos personales concretos,<br />
reconstruir otros espacios y valorar la diferencia de af<strong>los</strong> que representa lo<br />
narrado para aprovechar la proyección trascendente del pasado sobre nosotros.<br />
Por ello, ya que “la historia —dirá tambléir es el verdadero origen del relato<br />
en general y de la novela en particular”. “la presencia de este componente en<br />
un discurso novelesco equivale a una garantía de que eJ. lector no saldrá<br />
defraudado en aquella su exigencia
280<br />
sea interesante) tan claramente formulada por Henry James”.<br />
Como sabemos el siglo XIX. que tan decisivo fue para El cuento literario<br />
y que tan abiertamente declaró su interés por la Historia y el desarrollo del<br />
Nacionalismo, vino a representar además un importante paso para la evolución<br />
de las formas narrativas. Entonces la novela, y con ella el relato corto, se<br />
enriquece con asuntos que hasta esta fecha no le eran propios, y así surge la<br />
novela psicológica, la novela poética, la novela de crítica de la realidad<br />
social contemporánea, . y sobre todo, por lo que ahora nos afecta, la novela<br />
histórica. Con ella, y gracias a la aportación de Walter Scott a este tipo de<br />
relatos, nuestros románticos, Larra, Espronceda, Gil y Carrasco, .. pretenden<br />
contrastar el pasado con el presente para extraer de ello una lección; así, en<br />
palabras de Ricardo Navas—Ruiz, “se reconstruye el pasado, no por buir del<br />
presente, sino para interpretarlo como enseflanza de hoy: en el pasado interesa<br />
lo que se parece a lo actual”
381<br />
En repetidas ocasiones hemos comentado que <strong>los</strong> afios 40 no significan el<br />
período de más esplendor para el cuento literaria, e incluso acudíamos para<br />
constatarlo a las observaciones que It Fernández Almagro exponía en SL respecto a las preferencias literarias del momento~ “se<br />
mantendrá, si es que no aumenta, la inclinación del público letrado hacia las<br />
biografias, memorias y análogos testimonios históricoliterariOs, par citar<br />
concretamente un signo más de <strong>los</strong> gustos dominantes”. Sin embargo, la<br />
narración corta de acusado y claro matiz histórico no es demasiado pródiga en<br />
esta época, aunque, eso si cuando aparece, muestra más un corte realista que<br />
romántico y se hace eco de nuestra larga tradición realista, que ahora, unida<br />
a una pretendida autenticidad y veracidad histórica intenta una vez más<br />
convertirse en certificado de una época ya pasada o de la trascendencia de <strong>los</strong><br />
hechos de determinados personajes. Y es que, como vemos, para captar y<br />
transmitir la realidad tal cual, anterior o coetánea, el escritor de entonces,<br />
con el cuento en decadencia —y por lo tanto el cuento histórico—, tiene a su<br />
alcance otras posibilidades más en consonancia con el común uso imperante, por<br />
lo cual <strong>los</strong> cuentistas de vocación, según manifiesta Francisco Nelgar en 1945<br />
382<br />
el siglo XIX: una de ellas, la propia historia, y la otra, la tradición<br />
popular. Las dos suponen una intencionalidad selectiva por parte del escritor<br />
de turno, no sólo al elegir el hecho o el personaje, sino al recrear el<br />
argumento y desarrollar la acción de esa determinada manera tal y como quiere<br />
que llegue hasta nosotros; sin embargo, según se trate de una u otra, el<br />
cuenta se va a enriquecer, en mayor o en menor grado, de credibilidad: el<br />
suceso real, aunque después sea manipulado, se encuentra enraizado en el<br />
puntual y concreto instante del devenir histórico, mientras que la tradición<br />
popular, a fuerza de tiempo, ha perdido su origen y sus raíces se envuelven de<br />
turbia niebla, lo que nos acerca estrechamente, por su caracter difuso, a la<br />
leyenda, convertida en narración de sucesos fabu<strong>los</strong>os que se transmiten por<br />
tradición como si fuesen históricos. Así, a partir de ahora, haremos das<br />
grandes y generales bloques en donde, por un lado, el término historia<br />
connotará <strong>los</strong> conceptos de precisión y certidumbre, y por otro, la tradición y<br />
lo legendario se cargará de imprecisión y hasta de irrealismo, próximo al<br />
mundo de la fantasía,<br />
A> La historia propiamente dicha. Aquí entrarían tanto las narraciones<br />
que recurren a una fecha o a un nombre, a modo de nota erudita e ilustrativa,<br />
para localizar su acción en un determinado momento y ambiente, como aquellas<br />
otras en donde esos personales reales participan total o parcialmente en el<br />
desarrollo de una elaborada trama argumentaJ. y cobran vida de nuevo en estas<br />
ficticias versiones de la historia.<br />
Conjunción de ambas posibilidades que podemos localizar en <strong>los</strong> quince<br />
relatos recogidos en el volumen de Concha Zardoya, Cuentos del Antiguo NUlO<br />
, en cuyas primeras páginas leemos:
383<br />
El viejo Egipto atrae como un misterio, Una piedra grabada, recogide<br />
al borde del Nilo, es suficiente para iniciarnos, con sus inscripciones<br />
extrafias, en la curiosidad de lo que nos es indescifrable.<br />
Y surge un pasado fascinador que, al desvelarse a través de<br />
<strong>los</strong> sig<strong>los</strong>, hace sentir un inmenso goce inteletual, ¡Lo muerto resucita!<br />
Y ahora sabemos que en aquella piedra puede leerse: “El belb<br />
hijo de Anión.” Por último, la realidad de unas seres vivos toma<br />
cuerpo Ptahnior,Hekit,la reina Hatshepsut,Nikakerit,Pt&lrHOtep...<br />
La fantasía hace palpitar vidas, exhala alientos, descubre pasionec,<br />
corporiza <strong>los</strong> suef<strong>los</strong>, en estas Dos Tierras que fertiliza Hapí,<br />
el muy benéfico. Ha salido la luna, redonda y brillante. En las casitas<br />
de cieno de la orilla duermen seres de carne y hueso, como en<br />
<strong>los</strong> grandes palacios faraónicos, hasta que aparezca el sol. Mas, en<br />
las tumbas, las momias eternas sueflan con Osiris, el dios de <strong>los</strong><br />
muertos,<br />
Del alma colectiva surge lo Individual, que se pierde en la muerte.<br />
Y <strong>los</strong> himnos a la divinidad quedan en <strong>los</strong> papiros, en las estelas<br />
funerarias de las mansiones eternas.<br />
Y la Esfinge —el dios Harniahis— nos mira fijamente a través de<br />
<strong>los</strong> tiempos, mientras el viento y la arena la desgastan y azotan.<br />
La Pirámides apuntan al cielo e inscriben sobre el desierto su e—<br />
norne lección de geometría.”<br />
(Páginas 9—10)<br />
No obstante, de las primeras,qUE llamaremos “aiiibientaJ.e5” o “situaciona—<br />
les”, podemos citar entre otras a Las buellas perdiirable~, de Alberto Francés<br />
(Haz., 1941), en donde, tras la visita a El Escorial, un espaifol y un holandés<br />
comentan la relación histórica entre estas dos naciones; o La luz de la selva<br />
de José Sanz y ¡Maz
384<br />
por Car<strong>los</strong> Manuel de Céspedes, en lo que a Cuba se refiere.A la sazón,<br />
metrópoli y colonia acupábanse en preparar esos insignes episodios.<br />
La Corte, remedo de la de María Luisa, litografía vulgar de una<br />
pintura de Goya, y emperifollada a la moda del Segundo Imperio, cuyas<br />
novedades llegaban por el ferrocarrtl,rectéri introducido en Es—<br />
pafla, como el telégrafo, era la sal de la villa de su residencia,<br />
que a su vez era un gran cocido en el que simulaban <strong>los</strong> garbanzos:<br />
diputados, masones, ateneístas, conspiradores, esbirros, chu<strong>los</strong>,ce”<br />
santes y tahures, y <strong>los</strong> componentes sustanciosos, jamón,chorizo,ga<br />
lUna y carne de vaca, las personalidades en boga: Esparteros Narváez,<br />
Mendizábal, sor Patrocinio, o’Donnell, CastelarSerrano y don<br />
Juan Prim. La olla se improvisaba con pardas capas y estameifas<br />
frailunas, y prestaba su lumbre el sol de la celebérrima Puerta,.<br />
En tanta, luchábase en la Isla por la libertad. Por la suya, <strong>los</strong><br />
esclavos, y <strong>los</strong> patriotas por la del territorio. (.. .)“<br />
<br />
Ejemp<strong>los</strong> a <strong>los</strong> que se les suma un curioso volumen de Jorge Campos, !Ida.<br />
y trabajos cje un libro vielo contados por 41 mismo (Valencia, 1949>, al que<br />
con no pocas dificultades calificaríamos de conjunto de cuentos, pues a pesar<br />
de mantener cierta indepemdencia cada uno de sus siete pasajes, al estilo del<br />
LazartIl.a
365<br />
tan del gusto de la época, como también lo representa Aventuras de un español<br />
~n...iLÁanÁxx.(Madrid, Colección “Cuentos históricos’, 1942’?), en donde )anuel<br />
Ballesteros recrea la historia de don Rodrigo de Vivero y Aberruza, Gober—<br />
nador de Filipinas en tiempos de Felipe III, pues<br />
“<strong>los</strong> hechos que han sucedido realmente superan en muchas ocasiones,<br />
en atractivo y en grandiosidad, misterio y emoción, a <strong>los</strong> que pueda<br />
inventar la novela y el cuento. Una prueba de esta verdad nos la dan<br />
las estupendas aventuras de un español en tierras del Japón.”<br />
, el enfrentamiento de<br />
españoles e italianos contra franceses, capitaneados respectivamente por<br />
Gonzálo> el Gran Capitán, y el Duque de Nemours, Luis de Arxnafac; Una.<br />
verdadera princesa, de María Luz , la figura de Simón Bolívar; S.l.<br />
aguila y la rosa
386<br />
munbnr~ha, de José de las Cuevas (1, 1944) la juventud de Isabel de Castilla:<br />
El primer beso, de Torcuato Luca de Tena Victor Hugo,<br />
Alfredo Musset y el señor Fould, ministro de Hacienda en el gobierno de<br />
Napoleón; Una noche en blanco, de Ana Maria de Foronda , Don Lope cte Fierro, capitán de <strong>los</strong><br />
tercios de Flandes; 81 conspirador y la delatora, de Cristobal de Castro<br />
38V?<br />
E) La tradición y lo legendario. Quizá más próximo al mundo ficticio de<br />
la creación literaria, y hasta más propio de esta labor artística podemos<br />
encontrar todo acontecimiento cuyo principal encanto radica en la imprecisión<br />
de su origen y en el no delimitar con claridad <strong>los</strong> campos de la realidad y de<br />
la no realidad; características que se desprenden en esencia de cualquiera de<br />
las manifestaciones tanto tradicionales como legendarias.<br />
Si bien <strong>los</strong> dos tipos nos remontan a un pasado uno, el primero, nos<br />
acerca más a la “realidad”, mientras que el segundo, el legendario, da más<br />
cabida a la “no realidad”, aunque se pretenda transmitir con matices seiidohis<br />
tóricos.<br />
Por ello, no nos extraifa que un conjunto de relatos, en <strong>los</strong> que el autor<br />
plasma la mayoría de las veces lo que oye o le cuentan, presente historias<br />
enraizadas en el saber popular, como EL..gsp~in, “leyenda japonesa” de Arcadio<br />
Learn
288<br />
ingenuos de matiz legendario “En el campamento de ¡sinaí, en corro, of a un<br />
hombre de Itzapula cinco historias de <strong>los</strong> jinetes de la llanura. En verso las<br />
dijo. Yo era el único extranjero, Oigamos al hombre de ttzapula.”; EL.niwryn<br />
da...Lennnr, de Angeles Villarta (Do~in¡a 1943>, “comienzos de leyenda”; A.<br />
bordo del Junco-Insignia (cuentos y leyendas> de Federico de Madrid (Lectm~a<br />
1943); tas trenzas de Ysha, leyenda veneciana de Aurora Mateos
368<br />
heroínas a un grupo de mujeres que se vistieron de guerreros cuando vieron<br />
perdido el combate de don Aznar contra <strong>los</strong> árabes; La copa de honor, “Leyendas<br />
históricas”, de María Luisa Ullán ~ 1945>, que sitúa la acción en época<br />
del Conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV; ¡a dama del Castellar (Leyenda<br />
medieval) de Javier Montemayor
aso<br />
de la Alhambra, y su esposa dofia Menda de Sanabria, que a pesar del interés<br />
del autor por dar un aire de autenticidad —“esta tradición está sacada de <strong>los</strong><br />
papeles de una antigua casa de. .. donde se conserva la historia de la causa<br />
seguida por <strong>los</strong> tribunales”-, no está exenta de ligeras pinceladas de fantasía<br />
que descubren en cierto modo el origen de la leyenda:<br />
silbaba a sus perros el toque de acometida.y salían como centellas<br />
ladrando y persiguiendo al extraviado transeúnte, que miedoso<br />
como todo el vulgo de aquella época, creía ver en <strong>los</strong> perros espíritus<br />
del mal en figura de canes,y corría despavorido a encerrar—<br />
se en su choza, donde pálida, jadeante y con el cabello erizado refería<br />
a su familia el espantoso peligro a que habla estado expuesto.<br />
Estos sucesos fueron corriendo de boca en boca; y al poco tiempo<br />
toda Granada creía, sin la menor duda, que de <strong>los</strong> Siete Sue<strong>los</strong><br />
salían cabal<strong>los</strong> ‘descabezados’ y enormes perros ‘lanudos’, que perseguían<br />
y acosaban al insensato que tuviera la osadí a o la desgracia<br />
de pasar cerca de aquel medroso sitio a medianoche; dando esto<br />
lugar a inverosímiles anécdotas de cerebros vacíos, que aún se conservan<br />
entre algunas personas de <strong>los</strong> tiempos que<br />
381<br />
LA FANTASÍA<br />
huy relacionado con uno de <strong>los</strong> aspectos temáticos que acabamos de tratar<br />
—lo legendario— y con una de las formas en que se manifiesta también el género<br />
—el cuento infantil—, se encuentra la fantasía, en el sentido de imaginación<br />
creadora de ensueño e ilusión, de realidad alterada y de no realidad, aunque<br />
ahora, en el cuento literario de <strong>los</strong> años cuarenta, su presencia requiere una<br />
valoración particular.<br />
que<br />
Somos partidarios de la postura de Mariano Baquero Goyanes cuando afirma<br />
“en consecuencia, no parece que sea necesario esforzarse por<br />
establecer diferencias entre cuentos leyendas, tradiciones, etc.<br />
ya que, en definitiva, se trata de un asunto de pura clasificación<br />
temática. Quiero decir que así como existen cuentos humorísticos,<br />
trágicos, sociales, <strong>los</strong> hay también legendarios, fantásticos,<br />
etcétera,” (23).<br />
Por ello, una vez reconocida la existencia de cuentos fantásticos,<br />
comentaremos las narraciones que, entendidas así ya desde el Romanticismo,<br />
inventan seres y sucesos, creados por la imaginación sin fundamento real; así<br />
para Enrique Anderson lmbert, “el narrador de lo sobrenatural prescinde de las<br />
leyes de la lógica y del mundo físico y sin darnos más explicaciones que la de<br />
su propio capricho cuenta una acción absurda, imposible”, y afecte:<br />
“Permite que en la acción que narra irrumpe de pronto un prodigio.<br />
Se regocije renunciando a <strong>los</strong> principios de la lógica y simulando<br />
milagros que trastornan las leyes de la naturaleza. Gracias a su<br />
libertad imaginativa lo imposible en el orden físico se hace posible<br />
en el orden fantástico. No hay más exílcación que la de su capricho 4<br />
Ese narrador finge, como explicación de lo inexplicable, la<br />
intervención de agentes misteriosos. A veces lo sobrenatural<br />
aparece, no personificado en agentes sino en un vuelco cósmico que,<br />
sin que nadie sepa cómo, obliga a <strong>los</strong> hombres a posturas grotescas.
392<br />
En las narraciones sobrenaturales el mundo queda patas arriba. La<br />
realidad se desvanece en <strong>los</strong> meandros del fantasear. Es -cono la<br />
magia— una violenta fuga a la Rada” (24><br />
De esta forma, el cuento fantástico por la “no realidad”, lejos de toda<br />
comprobación, entraría en contacto con la leyenda, a la vez que la gran carga<br />
imaginativa las coloca en un camino paralelo —aunque en distinto plano— al<br />
relato infantil y al relato maravil<strong>los</strong>o popular, que tan acertadamente han<br />
estudiado autores como Víadimir Fropp, Antonio Rodríguez Almodóvar, Carmen<br />
Bravo—Villasante, etc. (25)<br />
Cuando Santos Sanz Villanueva, al referirse a unas determinadas obras de<br />
Alvaro Cunqueiro, observa que en ellas<br />
“la realidad tangible está deliberadamente ausente y sobre unos<br />
escenarios estilizados da rienda suelta a una libertad anecdótica<br />
absoluta en la que se transgreden o desaparecen las coordenadas<br />
espacio—temporales y en la que lo insólito puede tener lugar al<br />
saltar por encima de las barreras de la lógica” (26)<br />
está en definitiva caracterizando a un tipo de escritos que nos transporte<br />
por obra de la fantasía, a un mundo mágico. ensoñado y metamorfoseado. La<br />
imaginaci6n se desborde y nos aparta de la realidad cotidiana, lo que permite<br />
soñar sin fronteras ni cortapisas aparentes —aunque bien conocemos la<br />
existencia de la censura—.<br />
Sin embargo, en estos años de posguerra eran otros <strong>los</strong> gustos, como<br />
sabemos, y dentro de la constante tradición realista 1 tan asumida entonces<br />
apenas tiene repercusión este enfoque temático, que al igual que el tema<br />
humorístico funciornaba como punto de evasián y de escape de la cotidiana<br />
existencia a la que férrea y rutinariamente estaban apegados; además, por otro<br />
lado, este tema se iba acomodando en el cuento j~fantil—jIJV5tIil, en el que se<br />
encontraba como pez en el agua.
393<br />
Si en otras latitudes, caracterizadas por importantes manifestaciones<br />
del cuento literario, estos años cuarenta son el inicio de interesantes<br />
evoluciones, en las que el relato fantástico ocupa su correspondiente lugar.<br />
tal como recuerda Enrique Pupo—Valicer al referir el potencial imaginativo de<br />
la ficción hispanoamericana contemporánea:<br />
A partir de <strong>los</strong> años cuarenta, sin embargo, el cuento explora posibilidades<br />
muy diversas. Decae cada vez más el regionalismo crío—<br />
llista que agotaba sus exiguas posibilidades. Por razones que no<br />
puedo esbozar en estas notas, surgían otras tendencias y otros públicos.<br />
Podría incluso hablarse del relato fantástico> de realismo<br />
mágico, del cuento psicológico y demás. Pero con rótu<strong>los</strong> más o menos<br />
sugestivos no se aclarará lo que verdaderamente ocurría por a—<br />
quella época. En <strong>los</strong> años de postguerra, el cuento se verá cada vez<br />
más dominado por la obra de grandes creadores.Bn la década compreir<br />
dida entre 1944 y 1954 aparecen libros capitales: EJ&nJ.nn~a (1944><br />
de Jorge Luis Borges
354<br />
Interés social e interés por lo inmediato, por lo vivido y no imaginado,<br />
que va en aumento con el paso del tiempo según nos acercamos al medio siglo, y<br />
que Medardo Fraile comenta con estos términos en su Introducción a Cuanta<br />
~~nafln1 rip nn~QIIprra (Madrid, 1986):<br />
Los cuentos fabulísticos, recreativos o ideáticos -con excepciones<br />
antes y después, como siempre—, dejan de ser la tónica de la narra-<br />
Uva breve, Se estrelló el cántaro de la lechera y muchos no esperan<br />
otra cosa que un presente precario. Si Poe vio que “con frecuencia<br />
y en alto grado el objetivo del cuento es la verdad”
395<br />
que tiene de más revolucionario,frente al cuento ‘fabulfstico’ anterior.<br />
A El cuento literario moderno (no el tradicional,fundado en la<br />
‘adniiratio’, en la maravilla> es la sinécdoque de la novela: la parte<br />
por el todo. Escoge una parte, un aspecto,un punto,a través del cual<br />
remite a la totalidad.” <br />
No obstante, a pesar del interés por la propia vida, por lo tangible,<br />
aún quedan —y ahora más que nunca, tras una guerra civil- esas ansias de<br />
transformar la realidad circundante, aunque constantemente este deseo de<br />
transfiguración sea vencido por unas fuerzas testimoniales más arraigadas en<br />
nuestra tradición literaria. Y es que resulta difícil buscar un equilibrio<br />
entre la realidad y la fantasía, aunque, a la hora de la verdad, la clave de<br />
nuestra existencia esté precisamente en saber compaginar ambas fuerzas, pues<br />
nosotros —dirá María Luz Martínez Valderrama
356<br />
hablaremos de la fantasía en sí, y por otro, de la fantasía cargada de<br />
misterio, en donde lo sobrenatural tiene una presencia casi constante y<br />
habitual.<br />
La “fantasía en sí”, como imaginación creadora de personajes, ambientes,<br />
mundos y escenas inexistentes, utiliza distintos elementos para confeccionar<br />
unas historias en donde se sobrepasa <strong>los</strong> limites de la realidad; entre estos<br />
elementos podemos destacar:<br />
A) Lo mítico.<br />
Narraciones que nos acercan a <strong>los</strong> extraordinarios días que vivieron las<br />
antiguas culturas de Grecia o Roma, fundamentalmente, como sucede en kan.<br />
verdes muros, de Alvaro Cunqueiro , que nos sitúa en Corinto a Titn, el hoplita de Kíos, que ha profanado<br />
el templo de Afrodita Pandemos, para robar el collar sagrado; o en otros<br />
relatos en donde la antiguedad clásica se manifiesta próxima y cercana a<br />
nuestros tiempos, como en Cupido busca piso, de Lola Guadix
357<br />
“A la mañana <strong>los</strong> dioses que habían bajado, raudos, de las cumbres,<br />
otra vez se asomaban acodados en el borde de la montaña de plata a<br />
la para el<strong>los</strong> árida tierra. Despertados del sueño que el astuto<br />
Mercurio les diera a beber, mezclado con olvido, <strong>los</strong> títeres<br />
disponían su camino a otra aldea
B) La personificación.<br />
388<br />
Gracias a ella no sólo se da vida a seres inanimados y se crean otros<br />
mundos parale<strong>los</strong> a la propia realidad, sino que por medio de la fábula y de la<br />
alegoría se atribuyen comportamientos humanos a animales de fácil<br />
reconocimiento —no fabu<strong>los</strong>os ni maravil<strong>los</strong>os— y se materializan ideas<br />
abstractas,<br />
Así, en Yo soy un monóculo fino..,, de Luis Iglesias de Souza que se negaba a admitir la verdad, con<br />
el auxilio de la fantasía, que todo lo hace posible, al ver que,<br />
levantándose trabajosas entre las líneas, cuatro letras 56<br />
arrancaban al papel, se alineaban, acicalándose y, a saltos sobre<br />
<strong>los</strong> renglones> como sobre vallas> llegábanse a la orilla impoluta de<br />
<strong>los</strong> márgenes y me rendían saludo y reverenda”<br />
en El orgullo cte la rosa de María Moreno Becerra una margarita<br />
y una rosa muestran sus sentimientos; o en <strong>los</strong> relatos de José Maria PeinAn que<br />
son protagonistas tanto unos zapatos, en Historia romántica de un par de<br />
~&pat~a (fl~ntngu 1948), como una pequeña y delicada flor> en Vida y medita
399<br />
clanes de una campanilla azul (D2mTh¡a, 1949>.<br />
De igual manera determinados animales, pertenecientes a nuestro más<br />
asequible y conocido entorno, se convierten en verdaderos responsables del<br />
desarrollo de la acción en otras tantas narraciones, como unos cabal<strong>los</strong> en<br />
Cuento de cabal<strong>los</strong> para hombres de Juan Fernández Pedrosa (Eotoa 1944); una<br />
cigarra, en El trompetero del rey de Guillermo Escrigas ; unos<br />
leones que dialogan cuando uno de el<strong>los</strong> se dirige con entusiasmo al circo y el<br />
otro con ojos mortecinos se ha escapado del circo con ansias de espacio y<br />
libertad, en Lna2..nnnaa de Tomás Borrás .<br />
Pero si en este último relato el águila protagoniza una historia junto<br />
con el viento, no es el único caso, por supuesto en donde algo inmaterial, no<br />
tangible, abstracto quizá pase al mundo de la existencia concreta y se<br />
presente en situaciones y en actos que muestren con naturalidad lo que en<br />
nuestro vivir se considera cotidiano y habitual; por ello el Tiempo se muestra<br />
cansado, en el breve relato Heredero del Tiempo de Aiiiaya de Bchenique<br />
; en Allá, en <strong>los</strong> tiemj~os de entonces de Tomás Borrás (Dmiiin¡a,<br />
1942> <strong>los</strong> dos bermanos, Bien y Mal, salen de casa de su padre a recorrer<br />
mundos y tienen muchas experiencias; en El verano en conserva de Tomás Borrás<br />
el Invierno es vencido por <strong>los</strong> adelantos del hambre; en El.<br />
árbol muerto de Tomás Borrás
4a0<br />
Calendario de <strong>los</strong> meses espaftoles. o rueda del Mio, tal como se ve en ciuda-ET1 w22<br />
des. aldeas y riberas, de Tomás Borrás (La cauta de asombros, Madrid, 1946)<br />
van apareciendo en escena <strong>los</strong> distintos personajes: Febrerillo el Loco, la<br />
seflara Marza, el seflorito Abril, ¡(aya, Don Junio, Julia, la tía Agosta,<br />
Septiembre y Octubre, S.L., el sellar Noviembre y Diciembre, conocido por<br />
Enero; o cuando la Muerte viene a cobrar su amargo tributo en Tas cuitas de la<br />
ma~rZñ de Tomás Borrás (~±aa, 1944>, o en L&..miaik.n. de Ermerinda Ferrari<br />
CXadin&, 1943>, o en Extrafla historia de O.K de José Maria Sánchez Silva<br />
<br />
Hace apenas diez minutos que ha estado aq¡~. Ha venido como lo o—<br />
tra vez,sin que sus pasos ni su respiración delataran su presencia.<br />
Xi fiebre me ha impedido, seguramente, reconocerle al principio.Eir<br />
tonces él se ha sentado también a <strong>los</strong> pies de mi cama y ha dicho<br />
simplemente:<br />
—¿Me recuerda usted?
401<br />
Es la eterna lucha entre el ser y el no—ser, la realidad y la no—realidad<br />
lo real vivido y lo real imaginado, lo que podemos localizar en <strong>los</strong> relatos<br />
que agrupamos en este apartado, que van desde la proclamación de la necesidad<br />
de ilusión, enfocada desde un prisma realista en Balo la máscara de Tomás<br />
BorrAs (DomtngQ, 1944>, hasta la defensa de la ilusión 1 de la fantasía.<br />
envuelta en lo maravil<strong>los</strong>o, en donde cobra forma lo inexplicable dentro de las<br />
leyes naturales, como en El dragón de <strong>los</strong> siete cerebros <br />
de Leccadio Mejías
402<br />
lanza su mirada a una ventana de vidrios de colores; no es tan claro el<br />
planteamiento otras veces, cuando de verdad se cuestiona si todo o parte de lo<br />
narrado —y> en definitiva, vivido por <strong>los</strong> personajes— es fruto de la fantasía<br />
como sucede en Donde comienza el inÉs allá de Eugenio Mediano <br />
(30>, en El abanico. la figura y yo de Rogelio Villalonga .<br />
Si forjamos mundos reales o ficticios a través de nuestra mente, no<br />
podemos olvidar aquellas otras narraciones que plantean vivencias surgidas de<br />
una mente trastornada. La locura será, por tanto, la llave que nos de entrada<br />
también a cosas hechos, mundos inexistentes, representados de una forma<br />
especial y muy significativa por una fuerza de la imaginación de cualidades<br />
sensiblemente acusadas. En La mirada taladrante de José Mart a Salaverria<br />
(LaD.tu.ra~, 1943>, gracias a las investigaciones del doctor Bernardo la mirada<br />
“entraba en el interior de las personas descubriendo un nuevo ser”, claro que<br />
el doctor acabó internado; y en La ciudad de ensueflo de Pablo Santamaría
403<br />
rente libertad.”<br />
uaiy..SoI, n<br />
2 68, diciembre-1949, págs. 128—129><br />
Sin embargo, si hasta ahora hemos aludido, según la pureza del tema, a<br />
a “fantasía en sí”, por otro lado, como se comentó más arriba, encontramos<br />
un conjunto de relatos de no muy sencilla clasificación> pero que tienen un<br />
denominador común: la fantasía matizada por el misterio, por lo enigmático,<br />
por lo oculto, que aporta además a las narraciones un conjunto de elementos<br />
que no siempre se pueden comprender o explicar. La gama de matices es<br />
vartadísima, y mientras unas veces se aproxima a la leyenda, como en EL.<br />
secreto del lago de José Sanz y Diaz
404<br />
-Las sefloras son ustedes muy impresionables y en todo ven lo sobrenatural:<br />
sin embargo, todo cuanto ocurre en la vida tiene una<br />
explicación naturalísí~; C.<br />
Los jugadores dejaron su partida y se aporoximaron al círculo de<br />
las sel~oras.<br />
-He oído —dijo uno de el<strong>los</strong>- hablar a este excéptico sobre la ausencia<br />
de lo sobrenatural en nuestra Vida y no estoy conforme con<br />
él; al contrarío, creo que el misterio nos acompafa a lo largo de<br />
nuestra existencia y, de cerca o de lejos, en nosotros mismos o en<br />
<strong>los</strong> que nos rodean, hemos sentido el roce de sus alas.”
405<br />
—Puede retirarse, sefior Valls.<br />
Sonrió y su sonrisa pareció iluminar la habitación ensombrecida<br />
en la que, vanamente esperándole, había dos mujeres abrazadas llorando<br />
silenciosamente, presas de un misterioso pavor. . . El seflor<br />
Valls comprendió que babia muerto.”<br />
406<br />
EL TEMA POLICiACO<br />
Huy relacionado con el último aspecto que acabamos de tratar dentro del<br />
tania fantástico, el misterio, se encuentra ahora este nuevo tema, aunque<br />
tenemos que advertir que es muy escasa su presencia en <strong>los</strong> primeros af<strong>los</strong> de la<br />
posguerra.<br />
Por un lado, el tema, propio de un género novelesco que desarrolla una<br />
trama en la que predominan la intriga o la acción, en sus orígenes se<br />
encuentra emparentado con la “novela de aventuras”, género que en el siglo XIX<br />
adquiere un gran impulso. Y así del protagonista romántico de aventuras se<br />
pasa al detective, personaje clave para desenmascarar el mal y a <strong>los</strong> que lo<br />
personifican, desvelar el misterio y la intriga ... pues representa la<br />
justicia y la ley en un contexto en el que otros personajes actúan al margen<br />
de ella, ya que la novela policiaca según sefiala Andrés Amorós “obedece<br />
a uno de <strong>los</strong> pocos prejuicios que son aceptados universal~nte: el malhechor<br />
es antisocial, debe ser hallado y castigado”.<br />
También en varios aspectos intrínsecos a la cualidad del tema, como<br />
veremos, se aproxinia a una de las manifestaciones de la prosa narrativa de<br />
mejor acogida por el público lector decomoflóflico de escasa cultura literaria,<br />
“la llamda ‘novela negra’ o ‘de terror’, repleta de escenas tétricas y<br />
melodramáticas —como sefiala Victor Manuel de Agujal’ e silva
409<br />
exenta de truculencias, se convertirán en <strong>los</strong> componentes esenciales de este<br />
tipo de relatos que tienen su nacimiento en el siglo pasado; y desde Edgar<br />
Alían Poe hasta nuestros días, diferentes autores han utilizado, en mayor o<br />
menor dosis, estos componentes para demostrar su maestría en el género, como<br />
Conan Doyle, ID, Hammett, G. Greene, 3. Le Garré.. . . o <strong>los</strong> espaoles Francisco<br />
García Pavón, Manuel Vázquez Montalbán y Eduardo Mendoza.<br />
Sin embargo, por lo que respecta a <strong>los</strong> abs en <strong>los</strong> que centramos nuestro<br />
trabajo, el número de ejemplares que consiguen reunir <strong>los</strong> ingredientes del<br />
relato policiaco son escasos. De nuevo tendremos que hacer referencia a<br />
nuestra peculiar censura, ya que esta literatura negra, de espionaje, de<br />
aventuras, mezcla el dinamismo y la intriga con no escasas cantidades de<br />
erotismo y perversiones, lo en que en muchos momentos puede chocar de una<br />
manera frontal con la moral que se pretende divulgar: aunque por entonces, si<br />
el erotismo estaba excesivamente difuminado dentro del tema amoroso de fuertes<br />
tonalidades rosas —como ya bemos visto—, si se podía encontrar postulados rAs<br />
o irnos sórdidos en una tendencia extendida en nuestras letras, el<br />
trernendismo, que levantó tal polémica, que mientras unos —según citas<br />
reflejadas en la obra de José Maria Martínez Cachero — lanzaban un “basta<br />
ya de novelas con monstruos, prostitutas~ pervertidos y náuseas. Basta,<br />
porque una sola quizá fuera paréntesis de gracia; pero tantas, casi todas, es<br />
un pecado y una injuria”: otros, <strong>los</strong> cultivadores, la defenderán, y entre<br />
el<strong>los</strong>, Cela, ha sebalado que “es curioso lo espantadi2a que es la gente que,<br />
después de asistir a la representación de una tragedia que duró tres abos y<br />
costó ríos de sangre, encuentra tremendo lo que se aparta un ápice de lo<br />
socialmente convenido ”. Desmesura,<br />
violencia y realismo llevado a sus últimas ccnsecuencibS que queda patente en<br />
la narración del doble asesinato llevado a cabo en El bonito crimen del
406<br />
~at.aam E~n±nfla, 1945), relato breve próximo a la ‘serie negra’, pues <strong>los</strong><br />
elementos brutales y sórdidos suelen cobrar tanta o más importancia que <strong>los</strong> de<br />
~ Intriga, aunque en esta ocasión todo anda envuelto en el especial tono<br />
humorístico de Camilo José Cela:<br />
Serafín subió; iba en silencio, al lado del portugués, y <strong>los</strong> pasos<br />
de ambos sonaron como martillazos en sus sienes. Daifa Digna preguntó:<br />
—¿Quién era?<br />
Nadie le contestó. Se miraron <strong>los</strong> dos hombres; no hizo falta más.<br />
Caga n’a tenda miraba como debieron mirar <strong>los</strong> navegantes de la época<br />
de <strong>los</strong> descubrimientos; en el fondo era un caballero. Serafín<br />
Ortiz,..<br />
Caga n’a tenda llevaba un martillo en la mano; Serafín cogió un<br />
paraguas al pasar por el recibidor.<br />
Doña Digna volvió a preguntar:<br />
-¿Quién era?<br />
Caga n’a tenda entró en el comedor y empezó un discurso que pare—<br />
cf a que Iba a ser largo.<br />
—Soy yo, sefiora; no se mueva, que no le quiero hacer dallo;no grite.<br />
Yo sólo quiero las peluconas.<br />
Doña Digna y doifa Perfecta rompieron a gritar como condenadas. Ca—<br />
ga n’a tenda le arreé un martillazo en la cabeza a do5a Digna y la<br />
tiró al suelo: después le dió cinco o seis martillazos más. Cuando<br />
se levantó le relucían sus colmil<strong>los</strong> de oro en una sonrisa siniestra;<br />
tenía la camisa salpicada de sangre...<br />
Serafín maté a doña Perfecta; más por verguenza que por cosa alguna.<br />
La mató a paraguazos, pegándole pa<strong>los</strong> en la cabeza, pinchándole<br />
con el regatón en la barriga... Perdió <strong>los</strong> estribos y se ensa—<br />
ff6: siempre le parecía que estaba viva todavía. La pobrecita no dijo<br />
ni esta boca es mia...<br />
Saquearon, no todo lo que esperaban, y salieron escapando.<br />
Serafín fue a aparecer en el Monte Moya, con la cabeza machacada<br />
a martillazos. De Caga n’a tenda no volvió a saberse ni palabra.<br />
El revuelo que en el pueblo se armé con el doble asesinato de las<br />
señoritas de Moreno Ardá, no es para descrito,”
409<br />
intriga, de la justificación de cada uno de <strong>los</strong> elementos de la acción que nos<br />
lleva a un final cuanto más sorprendente mejor. Por ello la calidad de estas<br />
historias guardará una relación directa con el ensamblaje de sus elementos,<br />
que a modo de rompecabezas, serán piezas claves para la completa construcción.<br />
En <strong>los</strong> relatos breves del momento destacamos dos direcciones diferentes<br />
del tema, que a su vez vienen a materializar dos de <strong>los</strong> delitos perseguidos<br />
por la ley que se consideran básicos e imprescindibles en cualquier historia<br />
policial, el hurto y el asesinato; y tras ello, la figura del ladrón y del<br />
asesino, la nota marginal y turbulenta frente al orden social, que está<br />
representado por el detective investigador, la policía o la guardia civil.<br />
Desde que Edgar Alían Poe introdujo al investigador O. Auguste Dupin, se<br />
han sucedido una serie de nombres que traspasan su propio mundo de ficción<br />
para ponerse a la altura del nombre de su creador, cuando no lo superan en<br />
popularidad, tanto en <strong>los</strong> personajes que defienden la ley —así tras el nombre<br />
del detective privado Sherlock Holmes está e). británico sir A. Conan Doyle; su<br />
compatriota G. 1
410<br />
medianoche” se publican en DDmingn y dan vida a una curiosa pareja, un<br />
periodista —el que cuenta en primera persona- y el comisario Camargo, que<br />
siempre solucionan distintos casos de asesinato —El caso de la muchacha<br />
~5trAngui&dn. , la nuerte de don Juan (5—noviembre--1944>,etc—,<br />
aunque si está presente la policía, encarnada por protagonistas fugaces, en<br />
otras narraciones, bien con aire internacional como el detective Bob Preston,<br />
el sabueso más caracterizado de la policía norteamericana”, en RL.25pantnb1~<br />
akz±az de Cecilio Benítez de Castro y en El<br />
terror de <strong>los</strong> Klerpsis
411<br />
habitual comida donde acuden escritores, policías, etc. , relacionados con el<br />
mundo del crimen, resulta ser el asesino; en El caso “Murlaler” de Jaime de<br />
Brexa
412<br />
<strong>los</strong> flanados y <strong>los</strong> elegidos (Enina, 1941) Pío Baroja nos presenta una histo-<br />
ría en la que Juan, joven exseminarista, a <strong>los</strong> seis meses de encarcelamiento<br />
por asesinato es absuelto al presentar claras muestras de esquizofrenia; en<br />
Juan de Vargas de F. J. Oyarzun
413<br />
resultó ser un policía que se había confundido de cuarto.<br />
Por último, debemos resaltar otro de <strong>los</strong> aspectos que van muy ligados al<br />
tena policíaco y que mejor demuestran la línea que une estos relatos a las<br />
narraciones de aventuras. Se trata de todo lo concerniente al mundo del<br />
espionaje. “Hoy, la novela policíaca linda con la de espionaje y la de<br />
ciencia—ficción —nos dirá Andrés Amorós
414<br />
—Conoce tu mano y tenía oculta,<br />
La bailarina suspiró,<br />
Conversación que surge en Asesinato en Las fleflas Cairotas , relato de Luis Antonio de Vega, autor que por <strong>los</strong> a<strong>los</strong> cuarenta<br />
publica historias de espionaje, narradas en primera persona, con personajes<br />
comunes (Coronel Lawrence, 1, 1
415<br />
de otros <strong>temas</strong> de creación, a pesar de la tradicionalidad literaria del<br />
momento, en donde no exista la violencia, la acción brutal y la ansiedad en la<br />
intriga, ya que estaba demasiado próxima y presente la guerra, y con ella una<br />
realidad que supera cualquier tipo de ficción.
416<br />
NOTAS<br />
(1) Como matización, tengamos presente que el humor puede llegar a conver—<br />
tirse en tema en el instante mismo que podemos decir “cuento de humor”;<br />
pero no podemos olvidar, como ya henos comentado que el humor, básicamente,<br />
es una actitud ante la vida, y que, por ello, se puede compaginar<br />
con cualquier otro tema. Por ejemplo, un cuento de amor e incluso un<br />
cuento de guerra, puede estar presentado y tratado, perfectamente, en<br />
clave de humor. Por todo ello, será muy conveniente que calibremos la do—<br />
sis de humor que transporta cada relato y entonces se hablará de “cuento<br />
humorístico” y de “cuento. , con notas de humar”.<br />
417<br />
celona, Ariel, 1978, p414—115.<br />
Derek ‘i. Loniax, “Reforma de la Iglesia y literatura didáctica: sermones,<br />
ejemp<strong>los</strong> y sentencias”, en Historia y crítica de la literatura española
418<br />
Venturas y desventuras de <strong>los</strong> cuatro condes (Alarcos, Olmos,<br />
419<br />
1974 (34 edición, revisada y aumentada>, p. 126.<br />
(33) Victor Manuel de Aguiar e Silva, Teoría de la Literatura, Madrid, Gredos<br />
1972, p. 204.<br />
Respecto a este tipo de novela Ricardo Navas—Ruiz (El Poinanticisnio Espa<br />
f!ol. Historia y crítica, Salamanca, Anaya, 1973) habla del escaso número<br />
de seguidores con que cuenta en España -un tal Agustín Pérez Zaragoza—,<br />
aunque gozó de mucha popularidad posiblemente por sus ingredientes “de<br />
violencia, amoríos y casualidades”
ABRIR "LOS PERSONAJES"