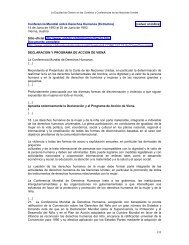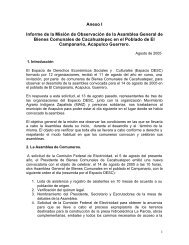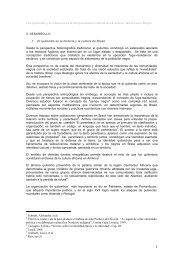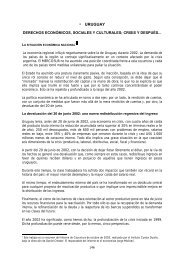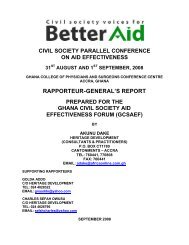Globalización, procesos migratorios y estado en Chile - Choike
Globalización, procesos migratorios y estado en Chile - Choike
Globalización, procesos migratorios y estado en Chile - Choike
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHILE<br />
Globalización, <strong>procesos</strong> <strong>migratorios</strong> y <strong>estado</strong> <strong>en</strong> <strong>Chile</strong><br />
Estado vehicula respecto de si mismo. Así, más complejo será si la repres<strong>en</strong>tación de<br />
si mismo es la de una sociedad homogénea. De este modo, las repres<strong>en</strong>taciones<br />
sociales que transmit<strong>en</strong> los Estado y las sociedades van a facilitar u obstaculizar la<br />
integración de trabajadores migrantes y la reivindicación del principio de igualdad.<br />
En definitiva, para el caso de <strong>Chile</strong>, una política de igualdad de derechos correspondería<br />
para el Estado a una revolución simbólica pues le impondría otra repres<strong>en</strong>tación<br />
social a un Estado que se pi<strong>en</strong>sa homogéneo y que a m<strong>en</strong>udo niega su propia<br />
diversidad y que rechaza p<strong>en</strong>sarse como un Estado de inmigración.<br />
Un Estado que no se reconoce como receptor de inmigración, int<strong>en</strong>ta ignorar la pres<strong>en</strong>cia<br />
de nuevos actores sociales, deslegitimando así cualquier reivindicación de<br />
derechos civiles, políticos y sociales, esos tres pilares de los que T. Marshall19 establece<br />
como constituy<strong>en</strong>tes de la ciudadanía. Una ciudadanía concebida no sólo<br />
como un derecho sino también como un estatus que implica, necesariam<strong>en</strong>te, un<br />
reconocimi<strong>en</strong>to público de aquel que lo posee.<br />
Por esto afirmamos que la igualdad de derechos es un discurso político y que <strong>en</strong> las<br />
sociedades modernas es ella la que define el carácter democrático del Estado.<br />
POLITICAS GUBERNAMENTALES DE INMIGRACION<br />
Es indudable el papel c<strong>en</strong>tral que ha jugado el Derecho como hacedor de<br />
hegemonía y moldeador de subjetividades, a partir de la imposición de conceptos, y<br />
distintos tipos de roles. Por este motivo, nos hemos propuesto examinar la legislación<br />
y reglam<strong>en</strong>tación migratoria <strong>en</strong> <strong>Chile</strong>.<br />
La política inmigratoria del naci<strong>en</strong>te Estado chil<strong>en</strong>o cumplió dos objetivos c<strong>en</strong>trales<br />
de ord<strong>en</strong> político-económico:<br />
1) Repoblami<strong>en</strong>to y control territorial,<br />
2) Desarrollo agrícola e industrial, para los cuales el gobierno seleccionó a<br />
población europea y creó una fuerte institucionalidad que perdura hasta<br />
hoy <strong>en</strong> día.<br />
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS<br />
La naci<strong>en</strong>te República chil<strong>en</strong>a —principios del siglo XIX— al repoblar bastas<br />
zonas deshabitadas del territorio nacional pret<strong>en</strong>dió consolidar la soberanía estatal a<br />
través del control espacial y contribuir al desarrollo de los sectores agrícolas —a<br />
mediados del siglo XIX— e industriales —al finalizar la misma c<strong>en</strong>turia—, para adap-<br />
tarse al modelo económico internacional. El Estado no podía consolidarse <strong>en</strong> el<br />
marco de una sociedad fragm<strong>en</strong>tada, con un conflicto territorial por amplias ext<strong>en</strong>siones,<br />
de lo que hoy corresponde a la IX región de la Araucanía, propiedad ancestral<br />
del pueblo mapuche, y que este def<strong>en</strong>dió <strong>en</strong> una larga lucha de tresci<strong>en</strong>tos cincu<strong>en</strong>ta<br />
años contra los conquistadores españoles primero: de 1541 a 1810, y luego<br />
contra los chil<strong>en</strong>os: <strong>en</strong>tre 1810 y 1881, y que finalizó con su definitiva integración al<br />
territorio nacional <strong>en</strong> 1883 con la llamada “pacificación de la Araucanía”: la sangri<strong>en</strong>ta<br />
<strong>en</strong>trada del ejercito chil<strong>en</strong>o. El pueblo mapuche y <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, la imag<strong>en</strong> del<br />
indíg<strong>en</strong>a repres<strong>en</strong>taba la barbarie a la cual se debía desterrar. De este modo la inmigración<br />
europea v<strong>en</strong>ia a aportar las características del chil<strong>en</strong>o deseable, objetivo que<br />
se conseguiría mediante una selectiva política de inmigración exclusivam<strong>en</strong>te europea<br />
que fue promovida por el Estado. Así el conting<strong>en</strong>te europeo —visto <strong>en</strong> aquel<br />
<strong>en</strong>tonces como el instrum<strong>en</strong>to de progreso y desarrollo social— seria el único capaz<br />
de integrar y reactivar económicam<strong>en</strong>te la Araucanía, otras zonas despobladas y otros<br />
c<strong>en</strong>tros urbanos, contribuy<strong>en</strong>do a su vez al mejorami<strong>en</strong>to de la “raza chil<strong>en</strong>a”, como<br />
quedaba señalado <strong>en</strong> las premisas de la Ley del año 1954.<br />
La “dialéctica de la negación del otro” se desarrolló y sobrevivió a lo largo de nuestra<br />
historia bajo la consigna de la homog<strong>en</strong>ización nacional. En <strong>Chile</strong> la negación del<br />
otro primero se plasmó <strong>en</strong> el sometimi<strong>en</strong>to de los pueblos indíg<strong>en</strong>as a las formas culturales<br />
de la norma blanca europea y más tarde se transfirió tanto al otro-extranjero,<br />
visto como am<strong>en</strong>aza a la id<strong>en</strong>tidad nacional, como al otro de ad<strong>en</strong>tro, el indíg<strong>en</strong>a o<br />
el mestizo20, junto a una definición del éthos nacional a partir de un ideal europeo o<br />
ilustrado, re-significado y legitimado a través de disposiciones jurídicas t<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes a<br />
demarcar los rasgos culturales deseados.<br />
Para cumplir con estos dos objetivos, se creó una fuerte institucionalidad que se fue<br />
modificando al ritmo de las necesidades del Estado y del éxito y/o fracaso de la implem<strong>en</strong>tación<br />
de la política inmigratoria. Algunas de esas instituciones aún perduran. De<br />
esta manera, la alta regulación del proceso migratorio permitió al Estado decidir y<br />
controlar qui<strong>en</strong>es ingresan, dónde debían instalarse, qué labores estaban facultados<br />
para ejercer. Se trata de un firme control que se ord<strong>en</strong>ó gracias a una creci<strong>en</strong>te institucionalidad;<br />
consignemos que, tanto la Sociedad Nacional de Agricultura como la<br />
Sociedad de Fom<strong>en</strong>to Fabril, creadas <strong>en</strong> ese mom<strong>en</strong>to, son dos instituciones que subsist<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> la actualidad y det<strong>en</strong>tan un importante poder económico rural y urbano.<br />
Otro gran hito d<strong>en</strong>tro de la creci<strong>en</strong>te regulación y la obsesión por la fuerte institucionalidad<br />
son los llamados Consejos de Migración.<br />
Nos parece importante hacer el alcance respecto del recorrido que ha seguido el control<br />
del proceso migratorio; el cual transitó del Ministerio de Relaciones Exteriores,<br />
168<br />
169