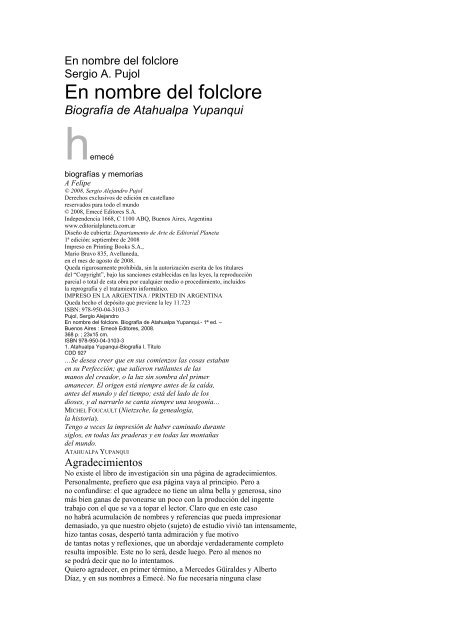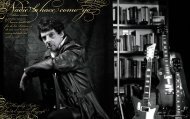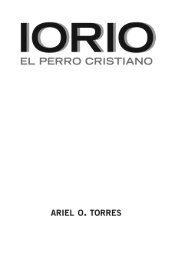Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>En</strong> <strong>nombre</strong> <strong>del</strong> <strong>folclore</strong>Sergio A. Pujol<strong>En</strong> <strong>nombre</strong> <strong>del</strong> <strong>folclore</strong>Biografía de Atahualpa Yupanquihemecébiografías y memoriasA Felipe© 2008, Sergio Alejandro PujolDerechos exclusivos de edición en castellanoreservados para todo el mundo© 2008, Emecé Editores S.A.Independencia 1668, C 1100 ABQ, Buenos Aires, Argentinawww.editorialplaneta.com.arDiseño de cubierta: Departamento de Arte de Editorial Planeta1ª edición: septiembre de 2008Impreso en Printing Books S.A.,Mario Bravo 835, Avellaneda,en el mes de agosto de 2008.Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares<strong>del</strong> “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducciónparcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidosla reprografía y el tratamiento informático.IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINAQueda hecho el depósito que previene la ley 11.723ISBN: 978-950-04-3103-3Pujol, Sergio Alejandro<strong>En</strong> <strong>nombre</strong> <strong>del</strong> <strong>folclore</strong>. Biografía de Atahualpa Yupanqui.- 1ª ed. –Buenos Aires : Emecé Editores, 2008.368 p. ; 23x15 cm.ISBN 978-950-04-3103-31. Atahualpa Yupanqui-Biografía I. TítuloCDD 927…Se desea creer que en sus comienzos las cosas estabanen su Perfección; que salieron rutilantes de lasmanos <strong>del</strong> creador, o la luz sin sombra <strong>del</strong> primeramanecer. El origen está siempre antes de la caída,antes <strong>del</strong> mundo y <strong>del</strong> tiempo; está <strong>del</strong> lado de losdioses, y al narrarlo se canta siempre una teogonía…MICHEL FOUCAULT (Nietzsche, la genealogía,la historia).Tengo a veces la impresión de haber caminado durantesiglos, en todas las praderas y en todas las montañas<strong>del</strong> mundo.ATAHUALPA YUPANQUIAgradecimientosNo existe el libro de investigación sin una página de agradecimientos.Personalmente, prefiero que esa página vaya al principio. Pero ano confundirse: el que agradece no tiene un alma bella y generosa, sinomás bien ganas de pavonearse un poco con la producción <strong>del</strong> ingentetrabajo con el que se va a topar el lector. Claro que en este casono habrá acumulación de <strong>nombre</strong>s y referencias que pueda impresionardemasiado, ya que nuestro objeto (sujeto) de estudio vivió tan intensamente,hizo tantas cosas, despertó tanta admiración y fue motivode tantas notas y reflexiones, que un abordaje verdaderamente completoresulta imposible. Este no lo será, desde luego. Pero al menos nose podrá decir que no lo intentamos.Quiero agradecer, en primer término, a Mercedes Güiraldes y AlbertoDíaz, y en sus <strong>nombre</strong>s a Emecé. No fue necesaria ninguna clase
de negociación entre editor y autor. Bastó con demostrar que, si bienexistían trabajos interesantes sobre el autor de «El arriero», aún no sehabía escrito una biografía integral de uno de los músicos y poetas másnotables de América latina y, con toda seguridad, <strong>del</strong> mundo entero.Ciertamente, mi condición de investigador <strong>del</strong> Conicet me permitió disponerde tiempo casi completo para la tarea.El contacto con Víctor Pintos fue de suma importancia en el tramoinicial de la investigación. Ya graduado como el curador de la obra deAtahualpa ––dos libros lo certifican––, Víctor no sólo me alentó y facilitódatos necesarios, sino que con generosidad me confió documentosy me dio algunos consejos sobre cómo moverme en territorio yupanquiano.A través de él conocí a Roberto «Coya» Chavero y a VíctorGasparotti. El primero es hijo de Atahualpa, y como tal se dedica pacientementea la preservación y transmisión de la obra de su padre. Pu-11la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, el Archivo Históricode la Ciudad de Córdoba, el Archivo Histórico de Pergamino, elArchivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Archivo fotográficode Clarín.Más de entre casa, mis amigos los escritores Juan José Becerra yLeopoldo Brizuela estuvieron bastante atentos a toda referencia yupanquianaque pudieron encontrar en los caminos de sus lecturas. Y, másde entre casa aún, Samanta, Ulises, Felipe y Giovanni sobrellevaroncon estoicismo la andanada de milongas, zambas y vidalas con las queprogramé mi vida cotidiana en estos últimos años.S. A. P.La Plata, mayo de 200813de así trabajar con toda comodidad en la biblioteca de la FundaciónAtahualpa Yupanqui, en Agua Escondida, Cerro Colorado. Por su parte,el periodista rosarino Víctor Gasparotti es un apasionado erudito ydifusor de Yupanqui. Al enterarse de mi proyecto, no dudó en prestarmematerial poco conocido y poner a mi disposición su colección defotografías.Como pronto descubrirá el lector, Yupanqui anduvo mucho a lolargo de su vida. Intenté seguirlo, o al menos buscar sus huellas enaquellos sitios en los que más tiempo vivió. <strong>En</strong> Pergamino, Teresa Chavero––sobrina de don Ata–– y la directora <strong>del</strong> Archivo Histórico, MaritaFekete, me despejaron algunas dudas. Desde Junín, el historiadorRoberto Di Marco me habló <strong>del</strong> Yupanqui más joven. <strong>En</strong> la ciudad deCórdoba, el insigne Efraim Bischoff me contó cómo era aquel Yupanquide los años 30 que él conoció. <strong>En</strong> Cerro Colorado, Emiliano Chavero,Roque y Graciela Ibáñez, Hugo Argañaraz, Eduardo Gómez Molina,Neria Barrera y Alberto Giebas respondieron a mis preguntas sinfastidiarse y con ganas de colaborar. <strong>En</strong> Tucumán pude entrevistar enprofundidad a Juan Manuel y Alejandro Ballesteros, nietos de Atahualpa,que me confiaron cartas y otros documentos familiares de inmensovalor para el tipo de biografía que yo quería escribir. También valiosasfueron las aportaciones de Federico Nieva, Luis «Pato»Gentilini,Josefina Racedo, Roberto Espinosa y Ricardo Kaliman.Para los pasos de Atahualpa por el sur de la provincia de BuenosAires fui asistido por Daniel Randazzo, Sebastián Avale y Oscar Pasquaré.<strong>En</strong> la Ciudad de Buenos Aires, Suma Paz, Fernando Boasso,Blanca Rébori, Marcelo Simón, Silvia Majul, Dardo Raris y María Garcíacompartieron conmigo su erudición en el tema. Lo mismo hicieronlos guitarristas Carlos Martínez y José Ceña y el musicólogo Pablo Kohan.Desde París, Pedro Soler y Juan José Mosalini, Jacqueline Rossi yPatrick Clonrozier me orientaron sobre un largo y brillante período enla vida de Atahualpa. También el testimonio de Jairo me fue de granutilidad para reconstruir la etapa parisina de nuestro artista.
La discografía de Yupanqui es inmensa, y sin la desinteresada ayudaque me brindó el coleccionista Edgardo Disipio todo hubiera sidomás lento y dificultoso. Respecto de las fuentes bibliográficas y periodísticas,quiero mencionar los archivos <strong>del</strong> diario La Gaceta de Tucumány la Casa Histórica de dicha ciudad, la Biblioteca Nacional, el Cedinci(Centro de Documentación e Investigación de la Cultura deIzquierdas en la Argentina), la Biblioteca <strong>del</strong> Congreso de la Nación,12PrólogoLa escena transcurre en un bar de Buenos Aires, a comienzo de losaños 70. Mercedes Sosa, los integrantes <strong>del</strong> grupo Quilapayún y algunosperiodistas toman café y conversan animadamente sobre música ypolítica. Es tarde, todos vienen de una noche de actuaciones y otrosfervores y de pronto alguien plantea, a modo de desafío a ser saldado,una pregunta descomunal: ¿Atahualpa Yupanqui o Violeta Parra?¿Quién es más grande como artista popular? ¿Quién representa máscabalmente a esa América latina que parece estar en su mejor hora?Rápidamente se suman argumentos de uno y otro lado. Violeta yano está, pero su <strong>nombre</strong> no deja de crecer. Atahualpa está, pero lejos,en París. A medida que avanza la noche, la mesa tiende a favorecer aVioleta, si bien por un margen mínimo. No está dicha la última palabra.¿Quedará sellado un veredicto a favor de la chilena?Mercedes Sosa ha permanecido callada. Quizá no está <strong>del</strong> todo cómoda.Ella no es de intervenciones brillantes. Hablando no se sientemuy segura; su autoridad está en el canto. Pero de pronto alza la voz,y con un golpe de puño sobre la mesa exclama: «¡Pero déjense de pavadas!Yupanqui es único». La discusión se apaga de inmediato, y quienesla han fogoneado ahora buscan a tientas, casi avergonzados, otrotema, algún asunto que recomponga enseguida la camaradería latinoamericana.Al decir que Yupanqui es único, Mercedes no ha dicho que sea másgrande que Violeta Parra. Tampoco ha sostenido que sea menor. Loque Mercedes ha sentenciado de modo inapelable es que no existe medidapara Yupanqui. Así de simple, aunque en verdad es un tema muycomplejo. A un siglo de su nacimiento, Yupanqui sigue siendo un temacomplejo. Fue único no en el sentido humanista con el que deci-15a estas especies las descubrió en su niñez en los campos de Pergamino.Sin embargo, no bien aprendió todo esto y mucho más, no tuvo parangón.Su mimesis superó cualquier original: el explorador ocupó ellugar de lo explorado. Desarrolló un estilo de guitarra exquisito, unavoz cautivante, un arte de la composición musical verdaderamente conmovedory una poesía de engañosa simpleza, capaz de ser apreciada,la mayoría de las veces, independientemente de la música. Y todo esojunto, en una misma y compacta ejecución, reduciendo a su expresiónmás despojada la superabundancia de artes y oficios. Nadie tuvo tantaautoridad en la enunciación de lo nativo. Nadie como él para viviren <strong>nombre</strong> <strong>del</strong> <strong>folclore</strong>.Si nos atenemos a sus dichos, Yupanqui deseaba convertirse, conlos años, en un anónimo. Deseaba desmaterializarse en medio de la correntada<strong>del</strong> canto popular. <strong>En</strong> alguna oportunidad, siendo víctima deuna férrea censura, asistió a un restaurante donde unos músicos estabantocando una canción de su autoría. El presentador lo reconoció yse apresuró a anunciarlo: «Acabamos de escuchar el tema de un autoranónimo que nos honra con su presencia». Décadas más tarde, el grupode rock Divididos hizo una versión medio blusera de «El arriero».Tal vez alguien creyó que aquella canción era <strong>del</strong> grupo, o que era tananónima como «Duerme negrito», pieza de dominio público que Atahualpasolía cantar.De todas maneras, más allá de la circulación irregular de su repertorioy <strong>del</strong> escaso conocimiento que se tiene de su vida y sus circunstancias,
Yupanqui no se ha hecho anónimo, al menos no todavía. Quizásen otro tiempo, que ya no será el <strong>del</strong> autor y el lector de este libro,sus canciones sean, finalmente, leyenda sin <strong>nombre</strong>.Esa ambigüedad o disyuntiva entre la individuación y lo colectivo,entre un sujeto cartesiano que construye una carrera artística y el deseode sumarse modestamente a una totalidad llamada <strong>folclore</strong>, signóla obra de Yupanqui. La mejor obra de Yupanqui, cabe agregar. Porquecuando compuso «Piedra y camino», «Zamba <strong>del</strong> grillo» o «Vidala <strong>del</strong>silencio»; cuando colaboró con Nabor Córdoba en «La añera» y conNenette en «El alazán»; cuando interpretó virtuosamente «Zamba <strong>del</strong>pañuelo» de Leguizamón y Castilla o «Canción <strong>del</strong> carretero» de CarlosLópez Buchardo, en esos momentos y en muchos otros AtahualpaYupanqui fue «un cantor de artes olvidadas», como él prefería definirse,pero también un artista capaz de llevar el límite de lo tradicionalhasta el punto mismo de la innovación. Quizá lo más notable de sus17mos que cada ser humano lo es. Tampoco por su talento: la historiaargentina abunda en artistas talentosos. La singularidad de Yupanquirefiere a la conformación misma <strong>del</strong> <strong>folclore</strong> como género de músicapopular.Por lo tanto, único en el <strong>folclore</strong> como Gar<strong>del</strong> en el tango. Pero sindescendencia clara, sin el espíritu gregario, sonriente y urbanizado <strong>del</strong>Zorzal. Dando siempre la idea de que a él hay que descubrirlo; que élno se promocionará, no moverá un dedo por ir hacia el oyente, aunqueviva viajando de aquí para allá; que no le interesan ni el éxito, niel prestigio ni la trascendencia. Se muestra contrariado por el mundomoderno, aunque algunos de sus valores ––los políticos, por ejemplo––provengan de la modernidad. Y algo disgustado con la tecnología, sibien de ella se valdrá de vez en cuando. <strong>En</strong> fin, Atahualpa es un solitarioy en cierto modo un renegado («mal llevado», se calificó a sí mismoalguna vez). Es un galopador contra el viento. Rebelde como Fierro;o más que él, ya que desde el <strong>nombre</strong> mismo se identifica con elindio, situándose antes <strong>del</strong> Estado e incluso antes <strong>del</strong> gaucho.Su figura es tan poderosa, su poesía y su música tan perfectas y su<strong>nombre</strong> de tan profundas resonancias ––Atahualpa Yupanqui es casiuna categoría moral <strong>del</strong> arte, un ideal que enaltece al que lo busca––,que tenemos la impresión de que existió siempre, de que es el clásicode los clásicos de la Argentina. De que siempre, desde el principio <strong>del</strong>os tiempos, hubo un Atahualpa con su guitarra presidiendo la canciónpopular de los argentinos. Obviamente esto no es así: ¿no es sorprendenteenterarse de que «Luna tucumana», su canción más famosa, fuegrabada por su autor recién en 1957, cuando sus compases ya habíansido memorizados por más de una generación?…Cuando Atahualpa empezó a grabar discos con cierta frecuencia, aprincipios de la década <strong>del</strong> 40, la palabra <strong>folclore</strong> tenía alrededor deun siglo de uso. Andrés Chazarreta había debutado en Buenos Airesdos décadas antes y los músicos más destacados de la primera oleadade <strong>folclore</strong> en la Capital no eran más jóvenes que Yupanqui: él se formócon muchos de ellos, tocando a su lado. ¿No es increíble que su<strong>nombre</strong> casi no existiera en la prensa de la década <strong>del</strong> 30, cuando Gar<strong>del</strong>ya era un mito nacional?A las especies de la danza y la canción nativa, Atahualpa debióaprenderlas, con paciencia, errando y acertando, como un aprendiz debrujo. No nació sabiendo tocar zambas ni chacareras. No nació silbandouna vidala ni fraseando una milonga o un estilo pampeano, aunque16paredes de una cárcel, fotografías un tanto borrosas en las que se percibela modulación de un rostro.Que Yupanqui ocupe un lugar germinal en el mapa de la música argentina,y que ese lugar esté indisolublemente ligado a una idea determinante
hondamente argentino––, indagó en el yaraví antes que en la chacarera,a la que sin duda desentrañó más tarde. <strong>En</strong> su guitarra armonizóal español Fernando Sor con el criollo Luis Acosta García. Por lodemás, nunca se vistió de gaucho para cantar en público. Al poncho legustaba usarlo fuera <strong>del</strong> escenario.«Un poeta no tiene biografía, su vida está en toda su obra.» A Yupanquile gustaba repetir esta máxima, que él decía haberla hallado entresus libros de poesía española. Sin embargo, si la vida está en la obra,entonces el poeta tiene biografía, sólo es cuestión de saber encontrarla,primero en la obra y luego más allá de esta. <strong>En</strong>contrar la biografíaen lo dicho por Yupanqui, pero también en lo silenciado; en lo quemostró y en lo que ocultó. <strong>En</strong>contrarla suelta en libros, discos, cartas,recuerdos de sus amigos, recortes de viejos diarios, anotaciones en las18CAPÍTULO 1Mundo criolloI––¿Qué le pasa m’hijo, que tiene esa carita?––Es que perdí el vuelto en el camino. Se me debe haber caído <strong>del</strong>caballo, tata. Perdóneme.Pero el vuelto no se había perdido. A los ocho años, Héctor ya queríahacer música. Y este deseo, por entonces más fuerte que cualquierotro, lo había empujado a la primera gran travesura de su vida: por laalquimia <strong>del</strong> trueque, el vuelto se había convertido en una flamante guitarra.Mandado a comprar aceite y conservas, el chico no se había podidocontener. La vio colgada detrás <strong>del</strong> mostrador <strong>del</strong> almacén, conotras dos de su misma estirpe, y creyó que le hablaba, que lo llamabasuavemente, por cuartas al aire, con ese ritmo que los paisanos despuntabanal atardecer, cuando él y sus amigos se quedaban hasta las nuevey media de la noche escuchando historias gauchas. <strong>En</strong>tonces aprovechóel vuelto de esos cinco pesos y se atrevió a pedirla. FranciscoFregosi, el almacenero, dudó un instante, pero el pequeño Chavero eraun chico obediente. Y a su papá le gustaba tocar la guitarra, todos lossábados, con mesura y cierta ceremonia. Se decía que así, mediante lavidala recreada, Juan Demetrio recordaba su Santiago <strong>del</strong> Estero natal.¿Acaso era extraño que le hubiera encargado a su hijo una vihuela<strong>del</strong> almacén? <strong>En</strong> la provincia de Buenos Aires, la guitarra era un artículode primera necesidad.El que colgaba entre insumos más pedestres no era un gran instrumento,sólo una madera con curvas y cuerdas tensadas, ni mejor nipeor que aquellas maderas gastadas de las que se servían los payadores.Pero para el niño se trataba de un objeto fabuloso, patrimonio de21musical que, al menos hasta ese momento, nada significaba en la vidade alguien criado entre milongas y caballos. Héctor no comprendía queno era Rosáenz quién le exigía compostura y buena técnica: siglos demúsica occidental lo llamaban desde la expectante mudez de las partituras.<strong>En</strong> suma, una cultura musical pugnaba por hacerse un lugar enel campo argentino.Un día, el profesor pilló a su alumno de poco más de seis años apoyandoel instrumento contra la pared. El niño intentaba pulsar una vidalitacon el instrumento de Paganini. El violín era para él como unapequeña guitarra, una guitarra hecha a su medida. Ese fue el colmo, ellímite de la paciencia <strong>del</strong> cura Rosáenz, un hombre estricto y, evidentemente,sin mucho sentido <strong>del</strong> humor. El catalán sólo aceptaba salirsede canon de la música clásica si el recreo suponía alguna tonada popularde sus pagos, como «El testament de Amelia» o «El nol de lamar». ¿Pero qué era eso de <strong>folclore</strong> argentino, si la Argentina apenasexistía en la escala temporal de los europeos?La reacción fue violenta, como violentas eran las reacciones de la
mayoría de los maestros de principios de siglo XX, y como violentaspodían llegar a ser las respuestas de los defensores de la civilizacióncontra la barbarie: cachetazo y expulsión de la clase, todo al mismotiempo, dejando al pobre Héctor abochornado ante propios y extraños,sin entender muy bien qué cosa había hecho mal, cuál era la naturalezade su culpa. «Corrí a mi casa, y sólo allí pude llorar. Y no quise volvera las clases de violín. Mi pobre madre me acusaba de ser rencoroso.Pero yo no odiaba al padre Rosáenz porque me hubiera pegado amí, sino porque había herido a la vidalita. Esto no se lo perdonaría jamás.Y nunca volví a estudiar violín.»3Fue entonces que intervino mamá Higinia. ¿No vivía en Junín unamigo de Juan llamado Bautista Almirón, guitarrista de concierto, <strong>del</strong>os buenos? El negro Almirón ––así lo llamaba José Demetrio–– teníaprestigio en la zona, y aunque su sueldo le venía de una prematura jubilacióncomo comisario de pueblo, se decía que era un músico bienconocido en Buenos Aires y Rosario. También aseguraban que teníapasta para tratar a los chicos, ya que él mismo era padre de un pequeñoregimiento ––cuatro niñas y un varón–– al que le había enseñadoalgo de música.¿Por qué no mandar a Héctor una vez por semana a Junín? Podíair a caballo, no era muy lejos. Unos doce kilómetros en el fiel Azúcar:ningún riesgo en aquella pampa de 1916. Volvería de noche, empacha-23las personas que más admiraba en el mundo. La había contempladotantas veces en su casa, sobre el poncho de papá. O en la peluqueríade don Edmundo, cuando el dueño sacaba milongas entre corte y corte.Y muchas veces al calor <strong>del</strong> asado, entre manos rústicas y curtidaspor el trabajo. <strong>En</strong> esas ocasiones había estado a punto de pedirla prestada,aunque más no fuera para que, a través <strong>del</strong> tacto, se le pegaranalgunas melodías. Y ahora, a centímetros <strong>del</strong> mostrador de Fregosi, esaguitarra lo aguardaba inmóvil, lista para ser estrenada, para ser tocadapor primera vez. Héctor la subió a la grupa de Azúcar, su petiso, y volvióa su casa, no sin antes pasar por un maizal cercano, donde escondióel botín, el cual rescataría no bien el asunto <strong>del</strong> vuelto quedara enel olvido.José Demetrio Chavero podía perdonar fácilmente el extravío deunas monedas en el camino, pero no una mentira. Fue el tío Gabriel elque, unos días después, encontró una guitarra hundida entre el maíz,como caída <strong>del</strong> cielo. Las guitarras abundaban en Roca, pero no caían<strong>del</strong> cielo. El niño fue sancionado con dureza: «chirleada» con cola coloraday todo.1 Pero una vez superado el enojo, José Demetrio comprendió,un poco a su pesar, que el interés por la música <strong>del</strong> segundode sus tres hijos era verdadero. Tan verdadero como para envalentonaral niño y empujarlo a cometer la travesura sin medir consecuencias.También era evidente que a Héctor no le interesaba la música asecas, sino tan sólo aquella que podía brotar de una guitarra. De eso,los padres ya se habían cerciorado un año antes, con el fracaso pedagógico<strong>del</strong> padre Roberto Rosáenz.Sacerdote catalán ––jugador de truco y violinista, así lo recordaríaHéctor muchos años después––,2 Rosáenz era el cura <strong>del</strong> pueblo, dabasermones, escuchaba confesiones y tocaba el violín. Durante algo másde un año había intentado hacer <strong>del</strong> pequeño Héctor el primer músicoserio de la familia Chavero, y acaso el futuro violinista <strong>del</strong> partidode Junín. El esforzado alumno había asistido dos o tres tardes por semanarumbo a la capilla de Agustín Roca, donde el cura lo aguardabacon los métodos de eslavas y fontovas. Pero el hombre había fracasadoescandalosamente. Además de zurdo, el chico parecía poco idóneopara las cosas de la música. Se notaba que las clases le resultaban másun padecimiento que un disfrute. Se distraía rápidamente y no daba señalesde progreso.
El problema estaba en que el niño era incapaz de encontrarle unsentido a esos saberes que se decían musicales, pero de un orden de lo22lo era una referencia de la guitarra española ––tan colega como amigode Miguel Llobet y de la ascendente María Luisa Anido––, sino tambiénun personaje muy singular. Rodeado de plantas y música, BautistaSinibaldo Almirón de los Santos, nacido en Buenos Aires en 1879,ya era, hacia los años en que lo conoció Héctor, un músico perfectamenteafianzado. Había estudiado con González de la Ronda en Carmende Areco y con Domingo Prat en Buenos Aires. Recientementeinstalado en Junín, el maestro se hacía tiempo para componer su propiamúsica e interpretar la de los grandes <strong>del</strong> instrumento; para matearcon amigos que caían de visita, entre clase y clase, y para pasear a caballocomo el más criollo de los criollos. Y, sobre todo, Bautista Almirónse hacía tiempo para colmar de música y afectos a su hija menor,la pequeña Lalyta Delfina, que con sólo dos años se afanaba por sacarnotas de alguna de las guitarras de su padre.A los ojos de Héctor, ese hombre era un titán, un personaje de fábula.Tenía una mirada oscura y profunda, pero nunca intemperante.Cuando retiraba de sus hombros esa mezcla de poncho y capa quesiempre cargaba ––síntesis de criollo y europeo, eso parecía ser donBautista–– y tomaba entre sus manos a la Negra, su guitarra favorita,algo mágico sucedía en esa humilde casa de Junín, a miles de kilómetrosde donde habían nacido los compositores que el maestro veneraba.No era algo que sucediera con demasiada frecuencia, porque elmaestro creía que abusar de la ejecución frente a un aprendiz podíaintimidar, y su tarea consistía en formar músicos seguros de sí mismos,no admiradores inmóviles. Cuanto mayor fuera la seguridad <strong>del</strong> estudiante,mayores las posibilidades de llegar, algún día, a las salas deconciertos, ahí donde un auditorio variado debía ser cautivado con eldiscurso de una guitarra solista. De todos modos, cierta mínima demostraciónllegaba, tarde o temprano. Y entonces Almirón tocaba Ladanza número 5 de Granados y El clave bien templado de Bach entranscripciones para guitarra. Podía ser también alguna pieza de Albéniz,Gaspar Sans y Asturias. El muchacho contemplaba a su maestrocon una admiración inédita, un sentimiento que ya nunca podríaabstraer de aquellos sonidos perfectamente articulados, nítidos en suejecución decantada.Don Bautista le acomodaba sobre un atril los ejercicios de Carulli,las obras de Fernando Sor ––especialmente La gota de agua, un preludioque las manos <strong>del</strong> alumno recordarían toda la vida––5 o algunosvalses finiseculares pensados para educar dedos sobre un diapasón.25do de guitarra… de guitarra clásica. José Demetrio podía esperarlo consu caballo en la laguna <strong>del</strong> Carpincho, para que el chico no hiciera solotodo el camino. Finalmente, Héctor aprendería a hacer de las notasescritas sobre un pentagrama los sonidos de una música. Así podría canalizarsus inquietudes en seis cuerdas ––ese era su rango, evidentemente––y, a la vez, mantenerse a buena distancia <strong>del</strong> mundo de losguitarreros, ese mundo de pendencieros y borrachos que los edictos policialeshabían bautizado, una vez y para siempre, como «vagos y malentretenidos». «¡Cuidado con la guitarra!», advertía el padre a sus hijoscada vez que estos se apresuraban a contarle que un nuevo payadorhabía llegado al pueblo. Mamá Higinia, por su parte, pensaba quela religión era un buen complemento en la educación de sus hijos: lostres bautizados, y el pequeño Héctor confiado a la congregación de SanLuis Gonzaga, Patrono de los Jóvenes. Pero las advertencias morales yreligiosas eran insuficientes. Había que hacer algo con la música. Y rápidamente.«¡Cuidado con la guitarra!»El plan era perfecto: música para el niño con sed de guitarra, pero
una música antídoto contra los malos ambientes. La guitarra, sí, perola guitarra erudita, no aquella que preludiaba grescas en la puerta <strong>del</strong>a pulpería, como cuando a Genuario Bustos le metieron tres tiros enla espalda, y Héctor, impresionado para el resto de su vida, llegó a escucharlas últimas palabras de aquel gaucho: «Así no se mata a un hombre…».4 Las clases de Almirón podían entonces enseñarle al niño que,así como había otra guitarra, había otra vida y otros ambientes. Queno todo era lamento y justicia en cuartetas y sextinas. Y de paso, ya quelos ingleses estaban en todas partes, Héctor podría aprender algunasnociones de su lengua, visitando a un vecino de Bautista, el irlandésJoseph Conlon.¿Cómo pagarían los Chavero esos estudios? De un modo razonabley campechano. De vez en cuando, en tiempos de vacaciones, las hijas<strong>del</strong> negro Almirón pasarían su temporada en Roca, disfrutando <strong>del</strong>a aventura campestre en toda su dimensión. Por su parte, obedientepara los trabajos adultos, Héctor podía colaborar con las tareas deaquellos hogares, cuidando jardines ––don Bautista tenía un rosal inmensoque había que podar pacientemente–– o haciendo limpieza. Másde una vez se quedaría a dormir en lo de Almirón, como si fuera unomás de sus hijos.A lo largo de unos pocos e intensos meses, todos los jueves, Héctordescubrió un mundo sonoro de la mano de un maestro que no só-24se extendía, como una red ferroviaria de la sangre, el país secreto <strong>del</strong>os Chavero. El padre le transmitió a sus hijos historias de los parientesde Monte Redondo, en Loreto, provincia de Santiago <strong>del</strong> Estero. Ode los que habían elegido Alta Gracia, en Córdoba, o de los de Mercedes,en San Luis. Héctor escuchaba con atención aquellos relatos deun país aborigen decantado en el criollismo familiar; un país que, sibien en retirada ante el impetuoso avance de los inmigrantes, tanto supadre como su abuelo Bernardino decían representar cabalmente.De todos maneras, la identidad criolla no era ––no podía ser–– frenoa modernización. <strong>En</strong> la pampa convivían los vagones con las tropillas.Al menos Juan Demetrio frecuentaba ambas cosas; nunca se habíamudado sin sus caballos, a los que domaba con gran oficio, y desdeque tenía obligaciones familiares nunca se había trasladado por algunarazón que no fuera de estricto orden ferroviario. Aquella pampa crecíay se capitalizaba con sangre animal y el pitar de la locomotora,cuando esta traía telegramas para los estancieros de la zona ––los Ayrala,los Langley, los Fox, los Ocampo––, confirmando el pedido de vagonespara embarcar cereales y ganado. Los campos de Pergamino estabanentre los más ricos de la provincia, lo que era decir entre los másricos <strong>del</strong> mundo. Su prosperidad estaba directamente relacionada altrazado estratégico de la línea ferroviaria, que permitía una rápida evacuaciónde aquella producción agropecuaria. Imposible oponerse alproceso de modernización de aquellas extensiones, celosamente alambradasdesde 1880 y explotadas al máximo mediante arados, segadoras,prensadoras y máquinas atadoras made in <strong>En</strong>gland.Dueños y arrendatarios tenían ahí una renta más que interesante,repartida entre estancias, chacras y granjas. La oligarquía vivía su épocade oro, los inmigrantes italianos hacían «su América» como chacarerosy la peonada sabía que el trabajo en serio estaba en tiempo de cosechay embarque. Había que apurar el embalaje de la cosecha paraevitar que un temporal la destruyera antes de que llegara al puerto ysaliera rumbo a Europa. Respecto al ganado, el destino de este era lacarne refrigerada para la exportación, algo que, merced a la tecnologíay las inversiones, se había desarrollado notablemente en los últimosaños. Si poco antes era la lana de las ovejas el producto dinámico <strong>del</strong>a provincia, ahora la carne vacuna, sinónimo de calidad gastronómicaargentina, satisfacía las bocas de los países industrializados. Los buenos
pastos de los invernaderos hacían lo suyo, preparando así al granproducto nacional.27Frente a su pequeño alumno, Almirón corregía posiciones, advertía sobreel riesgo de tocarlo todo con el pulgar (el «matapulgas», lo llamabanlos paisanos) y elegía los mejores consejos. «Él me enseñó a ponerlos dedos, y me enseñó a hacerme cóncavo, para poder anidar a las palomascon sus sonidos, a las aves que se inquietaban.»6A diferencia <strong>del</strong> padre Rosáenz, Almirón no era intransigente enmateria de repertorio. Más aún, entre sus propias composiciones ––Almiróntambién escribía música–– figuraban una suite criolla (La leyenda),una vidalita («Lalyta») y un gato criollo («El morrongo»). Ciertamente,el instrumento invitaba a cruzar fronteras. Después de todo, laguitarra siempre había sido popular. Arraigada en la Argentina antesde que la Nación existiera como tal, había estado en manos de próceresy payadores, acriollándose indefectiblemente, entre el campo incontinentey la ciudad circunspecta. (A propósito de esta prosapia nosiempre reconocida, Héctor se enteraría con los años que, de muy joven,José de San Martín había viajado a París a tomar clases de guitarracon Fernando Sor; este dato terminaría de confirmarle el destinolatinoamericano <strong>del</strong> instrumento).Cabalgando por la inmensidad, de vuelta a casa, Héctor imaginóuna vida de guitarra, con el maestro Almirón siempre a su lado, confiándolenuevas obras, ahora que empezaba a internarse en los códigosde la música escrita. Pero una mañana de agosto de 1917, una noticiasacudió sus rutinas. A papá le habían dado unos meses de franco,y se iban todos a Tucumán a visitar parientes. Ya lo decía papá: los Chaveroestaban en todas partes, pero antes habían estado en Tucumán.«Partimos hacia el Norte. No puedo precisar mis sensaciones cuandomiré el potrero donde pastaban mis caballos preferidos. Y la alameda,y el callejón, y los altos galpones, y los paisanos trajinados».7IIJosé Demetrio Chavero Aramburu tenía sangre quechua mezcladacon española, un abolengo que lo llenaba de orgullo. Así se lo anuncióa sus hijos, uno de los cuales no se cansaría de repetirlo hasta bien entradoel siglo XX: «Me galopaban en la sangre trescientos años de América,desde que don Diego Abad Martín Chavero llegó para abatir quebrachosy algarrobos y hacer puertas y columnas para iglesias ycapillas».8 A partir de aquella genealogía nacida en el Norte colonial26tado su casona en medio <strong>del</strong> campo, aprendiendo a convivir con indiosy gauchos desde el principio, como si América fuese un continente adescubrir perpetuamente. Hija <strong>del</strong> proceso inmigratorio, Higinia CarmenHarán Guevara de Chavero encarnaba el otro rostro de aquellasociedad: el rostro <strong>del</strong> extranjero cruzando la tranquera, el objeto deburla de los paisanos; el rostro <strong>del</strong> recién llegado, al fragor de la inmigraciónmasiva que estaba dándolo todo vuelta, así en la ciudad comoen el campo. Pero nadie se hubiera atrevido a burlarse de Higinia, hijade un vasco casado con una criolla. Este abuelo de Héctor había sabidoensamblarse, como tantos tamberos y lecheros de aquella colectividad,a la vida campestre.Los choques entre criollos e inmigrantes estaban perdiendo virulenciaen la Argentina <strong>del</strong> nuevo siglo, y los hijos de unos y otros secriaban juntos, yendo a la misma escuela, con los mismos próceres ylos mismos recreos. <strong>En</strong> los pueblos bonaerenses se iba conformandouna cultura popular de entrecruces y flamantes aleaciones. A lo sumo,algún desplante con los italianos ––quizá la extrañeza de la lengua o eléxito comercial de sus empresas despertaban el resentimiento <strong>del</strong> elementocriollo–– podía colarse en coplas cantadas por los paisanos. Unade ellas, la primera que llegó a los oídos de Héctor, decía: «Un gringo
se subió en globo/ creyendo llegar al cielo/ Y el globo se desinfló/ ¡y ala mierda el gringo al suelo!»9 Pero difícilmente aquellos cánticos llevaranla sangre al río. Por el contrario, encuentros como el de los Chaverocon los Haram eran moneda corriente.La historia de cómo Higinia y José Demetrio se habían conocidoformaba parte <strong>del</strong> anecdotario favorito de los adultos a la hora de entretenera los chicos. Cierta vez, pasando por Pehuajó, un caballo de latropilla que José Demetrio venía arriando hacía ya varios días se escapóy fue a meterse en propiedad privada. El arriero pidió permiso y eldueño de la finca lo invitó a pasar. Después de aclarar la situación <strong>del</strong>caballo, el forastero se quedó a cenar. Y entonces apareció la niña <strong>del</strong>a casa. José Demetrio flechó y fue flechado inmediatamente. Sucedióen un campo de Pehuajó, poco antes que el padre de Héctor entrara atrabajar en los ferrocarriles.Desde ese momento no se separaron más. Fueron siempre muy unidos.Al final de cada jornada, el hombre se liberaba <strong>del</strong> saco negro, sedesabrochaba los veintisiete botones de su chaleco reglamentario y pasaba<strong>del</strong> uniforme de jefe ferroviario a una prenda de tela cruda, especiede pijama. Mientras, Higinia ponía a calentar la pava sobre el bra-29<strong>En</strong> suma, con ganados refinados y un dispositivo de disciplina cuasimilitar para la mano de obra de las cosechas, aquel campo ordenadoy productivo ya no era el <strong>del</strong> pasado indígena y criollo. La economíade todo un país dependía, en gran medida, de esos campos: allíestaba el granero <strong>del</strong> mundo capitalista. Por eso se decía en Europaque los argentinos que podían viajar por el mundo eran millonariosexóticos, capaces de dilapidar fortunas en largas temporadas parisinas,como si nada ni nadie pudiera frenar algún día el chorro de susriquezas.José Demetrio Chavero viajaba siempre con dos baúles llenos de libros.Evidentemente, el mundo se podía entender a partir de los libros,pensaba Chavero, sin que esto supusiera competencia alguna con lastareas <strong>del</strong> campo ni con los trenes que lo surcaban. ¿Había signos máspoderosos de modernidad que el tren y el libro? Por el lado de los rieles,según le contaría José Demetrio a sus hijos, los tíos y primos habíanvivido siempre <strong>del</strong> trabajo ferroviario, y también <strong>del</strong> telégrafo. Perohabitaba en él una diferencia no menor: le gustaba leer, le atraía confuerza el submundo de la palabra impresa. Y este gusto, raro en la familiapero no tan extraño en una sociedad que había hecho <strong>del</strong> MartínFierro el primero y más longevo best-seller nacional, José Demetriose lo podía dar sin muchos problemas.Al margen de las fuertes condiciones de la vida criolla, el tiemposobraba, tanto en Peña como en Roca, incluso para los peones que sedeslomaban como estibadores en la estación o en los galpones. Esetiempo sobrante, tiempo fugado de la expoliación <strong>del</strong> trabajo, podía capitalizarsede no muchas maneras, según una escueta oferta de diversiones:las payadas, los juegos de pueblo, las pendencias rociadas conalcohol, la ociosa contemplación <strong>del</strong> horizonte… y la lectura.Era claro que la lectura no era un mandato familiar. Su primo GabrielGallardo era analfabeto. Sabio a su manera ––sus definicionesexistenciales influirían poderosamente sobre el pequeño Héctor––, Gabrielera incapaz de leer una palabra de corrido, ni siquiera las de laslatas de conserva o las de los paquetes de yerba mate. Pero era muyrespetuoso de la afición de José Demetrio: esos dos baúles repletos deGóngora, Cervantes, El Parnaso Argentino, la gauchesca en auge, algúntexto de Schopenhauer y tantas novelas menores eran el gran tesorode Chavero, su tiempo libre capitalizado.Por el lado de Higinia, los ancestros hablaban los dialectos <strong>del</strong> nortede España, de Guipúzcoa. Alguna vez, Regino Haram había levan-28
hacían los soldados. Pero la disciplina militar no era su destino. Se dedicóentonces a deambular por los campos argentinos, como resero,peón de estancia o simple trotamundo a caballo.Con montura, José Demetrio era capaz de ir a cualquier punto <strong>del</strong>país, sin cansarse, sin perderse. Una vez se fue a caballo hasta Neuquén,sólo para visitar a su tío Luis Chavero. Esa era la vida que másle gustaba, un poco a lo Martín Fierro. Fue así que se hizo simpatizantede la Unión Cívica Radical, el nuevo partido político que, aun desdeel llano, prometía mejoras a la gente como él, gente de a caballo, sinotra fortuna o dependencia que su libertad para deambular en buscade mejores oportunidades.Su padre también era radical. Bernardino Chavero, de los Chaverode Loreto, había seguido fielmente a Leandro N. Alem, un verdaderocaudillo entre mucha gente de campo. Y, más aún, don Bernardinohabía sabido matear con Hipólito Yrigoyen, cuando el líder radical planeabarevoluciones. «Mi abuelo recordaría siempre a Yrigoyen de campoa campo, no en el comité, sino de persona a persona. Que hubieranmateado juntos era todo un orgullo de la familia.»12 La anécdota eraun poco difusa, pero de resonancias poderosas. Por entonces, la fi<strong>del</strong>idadpolítica no era tanto una cuestión de ideología como de familiaridadesy amistades. Así como muchos paisanos se habían hecho conservadoreso radicales mateando en el comité más próximo, en mediode milongas y estilos, adeudando o acreditándose favores, los Chaveroeran radicales por el abuelo, el criollismo y el ferrocarril. ¿Qué máshacía falta para serlo? Cuando en octubre de 1916 Yrigoyen asumió lapresidencia <strong>del</strong> país, hubo brindis y algarabía en una estación próximaa Junín. Los grandes se pusieron las boinas blancas que siempre estabancolgadas en el perchero de la casa y los chicos se enfiestaron sinsaber muy bien de qué trataba aquel alboroto.Poco después de casarse con Higinia y formar familia, José Demetrioencontró en la gente de La Fraternidad el trabajo <strong>del</strong> resto de suvida. <strong>En</strong> realidad, fueron sus padres, Bernardino y Patricia, los que loconvencieron de que debía buscar un trabajo estable, levantar casa yolvidarse de los caminos, salvo que estos llegaran pautados por la grillade los ingleses, por entonces dueños de los trenes. Con el tren andaríapor todas partes ––moviéndose, ya que la errancia era su sino––,de La Banda a Rafaela, para pasar luego <strong>del</strong> ferrocarril de Mendoza alde Buenos Aires. Primero empleado y luego telegrafista, José Demetrioterminó consagrándose a la jefatura de tercera categoría, un trabajo31sero y preparaba un mate amargo, y entonces la pareja se sentaba a lapuerta, a ver morir el día. Ella le pasaba a su esposo el parte de sus hijosy le informaba <strong>del</strong> movimiento <strong>del</strong> pueblo y los campos aledaños.Los fines de semana, alguna partida de taba, algún baile de lancero yescondido, alguna carrera de caballo por sendas polvorientas y la guitarrasiempre a mano distraían a José Demetrio de sus responsabilidadesy a Higinia de las tareas domésticas.El padre de Héctor no bebía una gota de alcohol, ni de vino ni degrapa, y paseaba por los ambientes criollos con cierto ascetismo, coincidiendo,quizá sin saberlo, con las prédicas <strong>del</strong> socialismo más estricto,aquel que advertía, palabra más palabra menos, que si la religión erael opio de los pueblos, el alcohol podía ser el de los trabajadores. AunqueJosé Demetrio tenía una debilidad que sobrellevaba con cierto pudor––le gustaba jugar buenas sumas de dinero a las cartas o a lo quefuera––, se había hecho de sí mismo y de su familia una imagen de rectitudy austeridad, bien resumida en una de sus máximas favoritas: «Delo criollo me gusta todo, menos sus vicios».10<strong>En</strong>tre los adultos que lo rodeaban ––y estos no eran pocos, en unaépoca en la que la juventud se perdía rápidamente––, Héctor profesabaverdadera devoción por ese padre que había recorrido el país infinitas
veces, hablaba poco, casi no explicaba nada ––ni la conducta propiani la ajena–– y miraba el paisaje con persistencia, como advirtiendoun más allá <strong>del</strong> horizonte e invitando a los demás a seguirlo en el desciframientode vaya a saber qué misterios. José Demetrio era correctoy medido, enemigo de las vulgaridades, de las que intentaba siemprealejar a sus hijos, convirtiéndose así en una suerte de baqueano en lossenderos de la vida. Esta síntesis de lejanía y afecto, muy <strong>del</strong> siglo XIX,haría impacto profundo en sus hijos, que siempre identificarían a esepadre de un metro noventa con la elegancia y la sobriedad, tanto en elandar como en el decir. Cualidades estas que, con los años, Héctor interpretaríacomo la quintaesencia <strong>del</strong> ser criollo: «Andar en mangas decamisa, andar como anda el almacenero Fregosi, jamás lo vi. A mi padrejamás lo vi en camiseta».11Mucho antes de ser jefe de la pequeña estación de Juan A. de la Peña,José Demetrio había sido, sucesivamente, miembro <strong>del</strong> cuerpo deGranaderos y soldado por dos años. <strong>En</strong>tre los pocos bienes materialesque conservaba de su trajinada juventud había una medalla, un reconocimientooficial por haber cabalgado desde Buenos Aires hasta Yapeyú,en Corrientes, para honrar la memoria de San Martín. Cosas que30mentera de cereales y embarques periódicos a realizarse, justamente,en la estación <strong>del</strong> Central Argentino. Para este fin, la estación estabadotada, en sus cercanías, de grandes tinglados para los almacenajes previos.Si bien ni paisaje ni labores parecían haber cambiado mucho, losChavero vivieron este traslado como un progreso. La localidad era bastantepujante y un poco más grande que Peña: 3.000 habitantes al comienzode siglo ––incluyendo, obviamente, la población de los camposde los alrededores––, de los cuales noventa eran vecinos característicos<strong>del</strong> lugar.Juan Demetrio llegó a formar parte de ese núcleo de gente conocida.15 Mantuvo relaciones muy cordiales con las fuerzas vivas <strong>del</strong> lugar,como Domingo Croscetti y Juan Colonel, empresarios de rubros múltiples:almacén, tiendas, mueblería, talabartería, ferretería y corralonesde madera y fierros. Y fue amigo de Pedro Sanguinetti y Juan Salamendy.El padre <strong>del</strong> primero era el dueño <strong>del</strong> principal negocio de ramosgenerales, lo que entonces se denominaba «emporio de mercaderíasgenerales». Esos emporios servían no sólo para la provisión de todolo que podía necesitar un habitante de varias leguas a la redonda, sinotambién proveían de créditos a los chacareros. Por su parte, Juan erahijo <strong>del</strong> propietario <strong>del</strong> restaurante Salamendy, casa que, además decomida, ofrecía hotelería a pasajeros que por alguna razón de negociosdebían recalar en la estación.El improvisado hotel de los Salamendy contaba con un anexo nomenor: la cancha de pelota, toda una institución <strong>del</strong> pueblo, cuya utilidadtrascendía, lógicamente, la que podían darle los inquilinos. Fueasí como Juan Demetrio se asoció a sus nuevos amigos para fundar elprimer club de fútbol de la zona: el Origone. De este se contaría algunaque otra hazaña deportiva, como cuando supo derrotar a un clubde Junín, nada menos. A las cuadreras y partidos de bochas se le agregóasí un deporte de equipo, inventado por los ingleses y súbitamenteadoptado por el mundo criollo. Sin proponérselo, el padre de Héctorestaba haciendo, a pelotazos, su modesto aporte a la sociabilidad deaquel sitio. <strong>En</strong> todo pueblo de la época coexistían, en paralelo con lacomisaría, tres autoridades principales: la <strong>del</strong> cura, la <strong>del</strong> jefe de correosy la <strong>del</strong> jefe de estación. Los tres daban sus discursos para los onomásticos,y era entonces que el papá de Héctor, que por algo conservabasus baúles con libros, ensayaba algunas palabras, no pocas vecesen forma de coplas. Y el pueblo, agradecido.José Demetrio Chavero, que había conocido las vidalas antes que33
digno, suficiente para situarlo, si no en el bando de los ricos, cuantomenos <strong>del</strong> lado de los menos pobres.Como a Chavero no le molestaba mucho viajar, sus superiores <strong>del</strong>Central Argentino abusaron de esta facilidad, y lo pasearon por algunasde las estaciones más solitarias de la provincia, de esas que justificabanpor sí mismas, por su importancia como motor económico de laregión, la formación de un poblado mínimo, de no más de diez casas yalgunos ranchos a pleno sol. Como reemplazante, su trabajo consistíaen cubrir a los jefes de estación enfermos o licenciados. <strong>En</strong> 1905, yacon Higinia embarazada de María <strong>del</strong> Carmen, la estación de Juan A.de la Peña significó un cierto alivio para la pareja, que a partir de entoncesalentó la esperanza de ser un poco más sedentaria, yendo a Nuevede Julio o Pehuajó, más al sur, sólo excepcionalmente y por pocotiempo.El pueblo estaba ubicado en la parte central <strong>del</strong> partido de Pergamino,a once kilómetros al nordeste de la ciudad principal y sobre elcamino que llevaba a San Nicolás. Originalmente, la estación se habíallamado Estación Godoy, en homenaje al terrateniente <strong>del</strong> lugar, peroen 1891, con el paso <strong>del</strong> Ferrocarril <strong>del</strong> Oeste a propiedad <strong>del</strong> FerrocarrilCentral Argentino, su <strong>nombre</strong> cambió por el de Juan A. de la Peña,un ilustre personaje de la zona.13La vivienda que la empresa le asignó a la familia Chavero estaba apocos metros de la estación, lo que hacía insignificante la diferenciaentre el lugar <strong>del</strong> trabajo y el <strong>del</strong> ocio. <strong>En</strong> aquellos paisajes despoblados,los rieles prometían, contradictoriamente, una vida estable y viajera,de asentamiento familiar ––la gran familia ferroviaria se perfilabacomo la más segura y mejor tratada <strong>del</strong> mundo laboral–– y de permanenterotación alrededor de los ambiciosos planes de la empresa. Apartir <strong>del</strong> factor ferroviario, el poblamiento: «Junto a los rieles, la casa.Y cerca, algún caserón que hacía de almacén. Una escuelita ostentandouna gastada bandera de la Patria, hecha jirones por los vientos<strong>del</strong> sur. Y un cinturón de ranchos entre pequeños montes, con algunosjeráneos [sic] y un rosal. Y detrás de esas viviendas, el estrecho corralde los caballos. Criollos y gauchos habitaban esos ranchos».14Pero Peña no sería la estación final de la familia. Pronto vino eltraslado a Agustín Roca, una localidad mínima situada a pasos de Juníny a la que solían llamar Fortín Federación, ya que no mucho anteshabía sido un puesto de combate contra el indio. Se trataba de un sitioespecialmente fértil de la provincia, con tierras dedicadas a la se-32día a leer pelajes antes que alfabetos. Al niño le gustaban los tobianos,esos caballos blancos con manchas negras o rojas.Sin límites espaciales, sin las fronteras que restringían las infanciasurbanas, Héctor aprendió antes a cabalgar que a ser diestro con el lenguaje,y a medir las distancias en la escala de la legua antes que a resolverlos problemas de la escuela. Por supuesto, José Demetrio les enseñóa sus hijos a montar, pero sobre todo a conocer el temperamentode aquellos animales, sus mañas y certezas, sus secretos y señales. DemetrioAlberto, nacido tres años después que Héctor, acompañaba asu hermano mayor en aquellos juegos. Ambos chicos crecieron salvajemente,aprendiendo a montar en pelo y a dejarse llevar por los pastizalescomo bólidos, convencidos de que la pampa era infinita y quenada cambiaría jamás. Cuando había apero y montura, Héctor demorabasu vista en las espuelas, allí donde se refractaba el sol y se reflejabala luna. «El ruido de las espuelas fue la primera música que oí. Erande plata, cuando la plata era barata. Y eran el espejo de la noche.»18La vida de cualquiera de aquellos niños transcurría fuera de la órbita<strong>del</strong> consumo, algo ya muy presente en las grandes ciudades. ParaHéctor no existían Harrods ni Gath y Chaves. Tampoco el zoológico.Perdices, jilgueros y palomas le daban la medida <strong>del</strong> mundo animal.
Sus primeros objetos de deseo fueron tan elementales como una tortafrita un día de aguacero o una espada <strong>del</strong> reino vegetal. Solía pasar abuscar a su amigo Luisito Fregosi por el almacén de su padre para ir almaizal y hacer de las hojas ya crecidas espadas para una esgrima fantasiosa.Otras veces se animaba a disparar con rifle a las perdices y liebreso a ensayar carreras de caballos de 150 metros, versiones reducidasde las populares cuadreras. Guiado por su abuelo Bernardino, quehabía sido carretero en su juventud, supo andar alguna mañana muytemprano por la laguna, para reconocer las garzas y los teros y nominarla naturaleza. Al lado de su hermano, cabalgaba todas las mañanashasta la escuela, y más de una vez se demoraba en el camino, llegandoa clase con el guardapolvo húmedo de escarcha.Los paseos con su padre eran los favoritos <strong>del</strong> niño. Si José Demetriovisitaba a su primo Ciriaco Demetrio en Pergamino, Héctor iba conél y se quedaba jugando con sus primos. Al anochecer, todos, grandesy chicos, bailaban un lancero bajo la sombra de la palmera <strong>del</strong> patio.Pero la gran aventura tenía color indio. De vez en cuando, Héctor y supadre se internaban a caballo en la más antigua de las pampas, dondevivía la vieja Natividad Guevara ––«esa es tu bisabuela», le habían di-35las milongas y los partidos de taba antes que el fútbol, nunca vio comodefinitivas las disparidades provincianas, y menos aún las que mediabanentre el Norte de su origen y el norte de la pampa. Siempre unacopla a flor de labio, siempre un dicho o refrán que, gracias a la transmisiónoral, permitían que las historias de los abuelos no se perdieranni cayeran en el olvido. Esta era una obsesión de toda la familia. Y loseguiría siendo. «Por ser modernos no podemos degollar a los abuelos», diría con rudeza Héctor ochenta años después.16IIIEl segundo hijo de Higinia estaba en camino, pujando ya para saliral mundo. Las comadres de Peña aconsejaron el traslado de la madrea la estancia más próxima, Campo de la Cruz, una vieja posta a sólocinco kilómetros de la casa de los Chavero. Allí trabajaban unasprimas de Higinia que, sin duda, podrían atenderla mejor. Héctor RobertoChavero nació el 31 de enero de 1908, a primeras horas de la mañana.17 Llovía copiosamente y los trigales ya no ondulaban: el trigo estabacargado sobre todos los carros de la pampa, apropiadamentetapados para evitar que se malograra la base de futuros alimentos. Huboque llevar al recién nacido a caballo hasta el registro civil más próximo,el de Pergamino, en medio de lodazales que obstruían el camino.Cosas <strong>del</strong> campo.José Figueroa Alcorta era el presidente desde hacía dos años y laArgentina era considerada uno de los países más ricos <strong>del</strong> orbe, conuna tasa de crecimiento imbatible. Los inmigrantes no cesaban de ingresaral país, los inquilinos de la ciudad capital hacían huelgas y elanarquismo y el socialismo conquistaban las preferencias de una novedosaclase obrera. La tensión social bullía por debajo de tanta rentabilidady optimismo dirigente, pero en el campo las cosas aún transcurríanplácidamente, en la dirección irreversible <strong>del</strong> progreso. Cadados por tres, alguien mencionaba haber estado en Buenos Aires: Babelen Sudamérica.La infancia de Héctor fue bucólica, todo lo bucólica que podía serla vida en aquellos pagos, con la gente involucrada en el paisaje y losanimales, especialmente los caballos, integrados a la vida humana. Alazanes,tordillos, petizos de pelaje dorado: las bestias se diferenciabanentre sí por los colores de sus crines, y cualquier chico de la zona apren-34<strong>del</strong>antera de la locomotora, armado de fusil y de paciencia. Le ofrecíanun jarro con café. Y de nuevo ocupaba su puesto. Supe así que en elmundo se había desatado una guerra terrible en el año 14. Y el ferrocarril
era de los ingleses.»20Antes de que la tarde se desfigurara <strong>del</strong> todo, Héctor, su hermanoAlberto y un par de amigos asistían rigurosamente al espectáculo quemás los fascinaba, más aún que las locomotoras inglesas en guerra conposibles terroristas alemanes o indios pampa conferenciando: las reunionesde paisanos en los galpones o en la cancha de pelota, ese «clubsocial <strong>del</strong> proletariado pampeano»,21 allí donde unos treinta paisanosse reunían a conversar y a cantar, no sin antes lavar con esmero sus caballos,ritual que fascinaba a Héctor casi tanto como lo que venía después.Y entonces el descanso era prologado por una ronda de cuentosy guitarreadas. Los chicos devoraban canciones y relatos, devorabanlos tonos de mi menor y do mayor de las guitarras. Y asimilaban lasmaneras adultas y fuertemente masculinizadas <strong>del</strong> mundo criollo. Asíaprendían a ser grandes sin dejar la niñez. <strong>En</strong>tre gatos, triunfos y milongas.Refranes de toda laya, relatos de sequías e inundaciones bíblicas,recuerdos de duelos criollos y las disputas, brillantes o sórdidas, por elamor de una mujer: los narradores de tantas historias no eran otros quepaisanos de chiripá o arpillera cruzada alrededor de la cintura. Quieneshoras antes habían transpirado la gota gorda cargando y arriandobajo el poderoso sol pampeano, o sacando yuyos y arando la tierra,ahora hacían la sobremesa de un opíparo asado reluciendo sus cuentoscon música. Notablemente, esos hombres tan reservados y silenciososla mayor parte <strong>del</strong> día se iluminaban bajo el fuego de decires propiosy ajenos. A veces, tan íntimas resultaban ser las confesiones, tanpersonal el estilo, que sólo dos o tres oyentes se quedaban con el guitarrero,y el resto se retiraba con prudencia unos metros a liar sus cigarrilloshasta que la parte más secreta fuera dicha entre amigos.Años más tarde, Héctor descubriría un sinnúmero de prejuicioscontra esa gente y su ascendencia, a la que Darwin había caracterizadocomo carente de todo sentimiento de simpatía. Pero para él, los gauchoseran y seguirían siendo los grandes lenguaraces, los dueños de lapalabra. Sus formas de narrativa popular, generalmente acompañadasde músicas tenues, tenían siempre un crescendo que a Héctor le encantaba.Todo empezaba con relatos chistosos, un poco picarescos. Peropronto el tono se volvía serio, y los textos improvisados le daban en-37cho, un poco en serio y un poco en broma–– o allá donde residía la mayortribu de indios pampas confinada en Los Toldos, la tribu <strong>del</strong> caciqueBenancio. Esos parajes habían sido, no mucho tiempo atrás, avanzadasen la frontera con el indio. Los pampas descendían de los tehuelches, yseguramente habían asimilado el incontenible impulso araucano, espírituguerrero. Pero eso había quedado atrás. Despojados de casi todo,los pocos indios sobrevivientes ya no disponían de la llanura completapara cazar liebres, guanacos y ñandúes. Ya no dominaban los cimarronescon mayor pericia que el hombre blanco. Derrotados por la modernidad,vivían con más resignación que dignidad.De cualquier manera, aquel grupo dejaría una fuerte impresión enel niño Chavero: «Los pampas comían en silencio. Sólo hablaban mipadre y Benancio. Este sorbía ruidosamente un enorme hueso de caracú,y me producía gracia verlo dar tremendos golpes con el hueso enla esquina de la mesa para aflojar la médula. Yo observaba con un interésmezclado de temor y admiración. Miraba su larga melena lacia,peinada al medio, sus ojos pequeños y vivaces en los que brillaba siemprela autoridad. Su voz no era, en cambio, tonante, como me habíaimaginado. Era ligeramente aguda, y el hombre abría mucho la bocapara pronunciar las vocales».19<strong>En</strong> fin, Héctor era el Emilie de Rousseau en clave sudamericana. Sipara todo chico la vida es más juego que deber, para Héctor era juegoa toda hora y en todas partes, en el pueblo y en el campo, entre la civilizacióny la barbarie ––o entre lo poco que de ambas se encontraba
la épica de los bandidos rurales y demás marginados de la modernización.Esas historias vivían en un tiempo suspendido, ni los gobiernosnacionales ni la Primera Guerra Mundial parecían afectarlesen lo más mínimo.La gauchesca se enseñoreaba en aquellas tertulias, y Héctor quedabaatrapado en el universo de los gauchos apaisanados,22 antiguossalvajes ahora transformados en mano de obra rural. Pero no todos loscantores eran paisanos de la zona. También llegaban al pueblo los payadoresde tiempo completo, de esos que conocían la literatura de Ascasubi,Gutiérrez y toda la genealogía gauchesca. Estos trovadores ibany venían por la vida. Algunos habían hecho dramas gauchescos en elcirco criollo. Otros, soñando con la fama de Gabino Ezeiza y PabloVásquez, aspiraban, aún sin lograrlo, al rubro <strong>del</strong> «payador urbano»,estadio históricamente superior en la evolución popular. Payadores urbanoseran aquellos que habían entrado con su arte a las ciudades, llegandoincluso a editar algún verso en revistas populares o simples folletos.23 Pero incluso estos artistas populares debían su fama ylegitimidad al mundo criollo. Esa era la fuente de sus habilidades y elespacio mítico de sus relatos.Los más renombrados tenían un repertorio bien característico, y selos aclamaba por lo que cantaban y decían, aunque sin que esto implicaraun reconocimiento patrimonial: las décimas y las cuartetas no teníandueño, eran de nadie y de todos. O mejor dicho: eran de quieneslas recordaban y sabían transmitir, sólo en ese momento, en el momentode la actuación. Por eso, el intérprete tenía más peso que la obra; elmodo y la oportunidad lo eran todo. Luego, una Argentina de caudillosidealizados, supuestos enemigos <strong>del</strong> orden y la opresión, llenabaaquellos parlamentos. Los payadores solían demorarse en las montoneras<strong>del</strong> siglo pasado, de los tiempos de Rosas y de antes también. Celebrabanhitos y batallas <strong>del</strong> calendario patrio. Hilvanaban la políticaargentina desde una cierta sensibilidad revisionista avant la lettre. Cantabauno de ellos: «Así se escribe la historia/ de nuestra tierra, paisanos./<strong>En</strong> los libros con borrones/ y con cruces en los llanos».24Obviamente, el Martín Fierro era para esa gente el gran texto popular.Y así lo era por mérito de José Hernández, su autor, y por la fe-38ca la bota, muy chico el botín…» Dos, tres, cuatro veces, y ya salía elmalambo. Las tardes de invierno, después de almorzar uno de esos suculentospucheros que cocinaba Higinia, los hijos de los Chavero bailoteabanun malambo en la vereda soleada, antes de ponerse a hacerlos deberes.También el ritmo de la milonga llegaría al corazón de Héctor a travésde un maestro furtivo. Sería esta vez Mengucho Sosa, estibador enel galpón de la estación, quien le transmitiría el abecé de cualquier milonga.«Lo primero que se aprende en este país, que se llama provinciade Buenos Aires, donde yo nací, es el puchero-y-tumba, tumba-ypuchero.Son las notas iniciales de la milonga que puede aprender unmuchacho de seis o siete años, con guitarra prestada y mucho miedopara que no lo reten.»29Pero el miedo iba cediendo a medida que el carácter de Héctor setemplaba y sus padres, en titánico esfuerzo por comprenderlo ––la incomprensiónno formó parte de aquella niñez–– optaron por mandarloa estudiar guitarra con Bautista Almirón. A partir de ese momento,Héctor empezó a ver las cosas de otra manera, a comprender que quizáno todas las polarizaciones eran tan irreductibles como lo creía elpadre Rosáenz. Que, a lo mejor, un preludio español de otros sigloscompartía el mismo limbo con las vidalas y los estilos serenos. Que talvez la guitarra, instrumento de raíz popular, era una cosa andariega pornaturaleza, y que en su andar por el mundo se había habituado a tocaren distintas cuerdas y temperaturas.
Por lo pronto, Almirón entendió que su nuevo alumno era zurdo,y que los zurdos también tocaban la guitarra. Algunos de ellos hastadaban conciertos por el mundo. Sólo era cuestión de dar vuelta el encordado.<strong>En</strong> la escuela, en cambio, la maestra Eulogia Rivero lo habíaenderezado al pobre Héctor a fuerza de bastonazos sobre la mano izquierda,cada vez que esta se dirigía imprudentemente hacia la tiza ola pluma. Sin embargo, el triunfo de la señorita Rivero sería muy modesto.«Desde entonces, solamente escribo con la mano derecha. Perodesde muy pequeño, para el lazo, para el látigo, para arrojar una piedra,como después para tocar la guitarra o para jugar al tenis o al billar,siempre irremediablemente, usé la mano izquierda. Cuando empecéa jugar al fútbol, mi puesto era el campo medio, <strong>del</strong> costadoizquierdo. Cuando boxeaba, deporte que me apasionaba, me plantabacorrectamente con la izquierda hacia a<strong>del</strong>ante, cubriendo el mentóncon la mano derecha.»3041hombres. Como ellos, cientos, acaso miles de niños pasarían por la mismafase, escuchando contrapuntos y soliloquios gauchos antes de dormirse.Una buena parte de la provincia de Buenos Aires se había convertidoen un festival espontáneo de payadores, y eso tendría algúnefecto en los años siguientes.A la mañana, la escuela rural ponía a Héctor en contacto con unacultura que, en principio, era la negación de aquella que lo había alentadola noche anterior. Si los paisanos habían entonado, entre aguardientey grapa, «La canción <strong>del</strong> linyera», «Juancho el desertor» o «Elrebenque fatal», la maestra lo aleccionaba con la historia de la patria.Si los gauchos habían dejado en el aire las hilachas de Fierro y Moreira,la maestra le hablaba de los próceres de levita, gente que se habíaesforzado por hacer de la Argentina algo bien distinto de ese rústicomundo de bombacha bataraza, alpargata y cuchillo. <strong>En</strong> un caso, el paísse deshacía en regiones irredentas y rebeldías fatuas; en el otro, se reuníaen torno de proyectos ambiciosos, pero muchas veces ajenos al sentirpopular.Poco antes de cumplir los siete años, Héctor empezó sus clasesde violín. Recién mudados a Roca, los Chavero estaban pasando poruna situación económica un poco más desahogada. La educación <strong>del</strong>os hijos no era un tema menor en la familia, y a Héctor, en funciónde las reiteradas muestras de interés musical que el pequeño veníadando hacía ya un tiempo, le tocó el violín. Pero el chico no veía lahora de terminar las clases para volver a su casa y jugar con la guitarrade su padre. «Ponía la guitarra de mi padre en el suelo y buscabalas notas de alguna vidala, tocando en una sola cuerda. Si mi padreme descubría me sacaba rajando. Él tocaba cosas muy antiguas, cosasque ya se han perdido, que se fueron con él… Algunas cosas lleguéa aprender de él. Algunos estilos, maneras de traducir el paisajeen la música.»28El aprendizaje de la música no se limitó a clases sistemáticas; tampocoa esos sábados en los que Juan Demetrio, ya sin su traje abotonado,pulsaba su guitarra y se atrevía a cantar alguna cosa para un grupode amigos. Héctor descubrió que, si agudizaba un poco los sentidos,muchas circunstancias lo ponían en contacto con la música. Sólo eracuestión de escuchar y mirar, sobre todo a sus admirados paisanos. Unode ellos le enseñó a bailar el malambo a partir de una sencilla reglamnemotécnica: «Muy chica la bota, muy chico el botín». <strong>En</strong> la repeticiónestaba la clave, acentuando las palabras chica y chico: «Muy chi-4016 Fernando Cerolini (1984), «Atahualpa Yupanqui: “Por ser modernos nopodemos degollar a los abuelos”», Tiempo Argentino, Buenos Aires, 20 deagosto.17 No existe ninguna referencia concreta de Campo de la Cruz, el sitio en elque Yupanqui siempre dijo haber nacido. Víctor Pintos investigó el sitio y
llegó a la conclusión de que se trataba de una estancia cercana a Peña, partidode Pergamino.18 Relatado por Yupanqui en el programa de Televisión Española «A fondo»,conducido por Joaquín Soler Serrano, Madrid, octubre de 1977.19 Atahualpa Yupanqui (2001), op. cit.20 Atahualpa Yupanqui (2008), op. cit.21 <strong>En</strong>trevista de Antonio Carrizo en «La vida y el canto», Radio Rivadavia,Buenos Aires, 2 de septiembre, 1978.22 Fernando Assuncao (1999), Historia <strong>del</strong> gaucho. El gaucho: ser y quehacer,Editorial Claridad, Buenos Aires.23 Beatriz Seibel (compilación, prólogo y notas) (1998), El cantar <strong>del</strong> payador.Antología, Ediciones <strong>del</strong> Sol (Biblioteca de cultura popular), Buenos Aires.24 José Tcherkaski (1994), op. cit.25 Norberto Galasso (2005), Atahualpa Yupanqui. El canto de la patria profunda,Ediciones <strong>del</strong> Pensamiento Nacional, Buenos Aires.26 Álvaro Yunque (1952), Poesía gauchesca y nativista rioplatense, EditorialPeriplo Buenos Aires.27 Atahualpa Yupanqui (2001), op. cit.28 Pipo Lernoud (1980), op. cit.29 <strong>En</strong> la introducción a «Mi viejo potro tordillo», en el concierto <strong>del</strong> teatroRadio City de Mar <strong>del</strong> Plata, 7 de enero de 1983. (<strong>En</strong> Atahualpa Yupanqui,Buenas noches compatriotas, Acqua Records, Buenos Aires, 2000).30 Atahualpa Yupanqui (2008), op. cit.43Si las estaciones en las que había trabajado José Demetrio eran lospuntos australes de una línea que apuntaba hacia el norte ––la líneamadre unía Córdoba con Rosario––, en agosto de 1917 la familia se subióal ferrocarril que la conduciría, no sin paradas intermedias, hastaTucumán, el punto de partida de la genealogía, muy cerca <strong>del</strong> lugar enel que Diego Abad había hecho carpintería con los algarrobos sudamericanosen 1609. Para Héctor, la pampa ya no sería el único patio posiblepara sus juegos: la aventura ensanchaba su horizonte. Sin que nadiepudiera disputarle la mejor visión, apoyó su brazo izquierdo sobrela ventanilla <strong>del</strong> tren, presto a descubrir ese otro país <strong>del</strong> que le habíanhablado su padre en la guitarra y la señorita Rivero en el aula.NOTAS1 José Tcherkaski (1994), «Confesiones de un payador». <strong>En</strong>: J. Tcherkaski: Aprimera vista (Grandes reportajes), Corregidor, Buenos Aires.2 Pipo Lernoud (1980), «Atahualpa con el país adentro», Expreso Imaginario,Buenos Aires, número 53, diciembre.3 Atahualpa Yupanqui (2001), El canto <strong>del</strong> viento, Los Grobo AgropecuariaS.A., Carlos Casares.4 Ibídem.5 <strong>En</strong> el álbum Testimonios 3, Yupanqui hace referencia a esta pieza ––queejecuta en la grabación––, aprendida en las clases de Almirón.6 Pipo Lernoud (1980), op. cit.7 Atahualpa Yupanqui (2001), op. cit.8 Atahualpa Yupanqui (2001), ídem.9 Citado por Yupanqui en Tcherkaski (1994), op. cit.10 Mona Moncalvillo (1981), «Atahualpa Yupanqui», Humor, Buenos Aires,número 69, octubre.11 Mona Moncalvillo (1981), ibídem.12 Roberto Espinosa (2007), «A quince años de la muerte de Yupanqui», LaGaceta de Tucumán, 23 de mayo.13 Rafael Restaino (2000), Historia de los partidos de Pergamino, EditorialPan de Aquí, Pergamino.14 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino (Memorias). Rescate deVíctor Pintos, Cántaro, Buenos Aires.15 El <strong>nombre</strong> de Demetrio Chavero figura en la nómina de vecino de Roca, segúnconsta en Junín. Guía y estadística general de la ciudad y el partido (director:Gregorio Suárez), Casa Impresora José Tragant, Buenos Aires, 1914.42CAPÍTULO 2
Doctor en soledadesIEl tren que llevó a los Chavero en dirección norte había sido, en suscomienzos, una empresa osada, casi un capricho <strong>del</strong> sanjuanino Sarmientoque el tucumano Avellaneda había inaugurado con bombos yplatillos, convencido de que la extensión de los rieles entre Córdoba ysu sitio natal redundaría a favor <strong>del</strong> progreso nacional. Desde aquellainauguración en 1876 hasta ese agosto de guerra europea, la importancia<strong>del</strong> ferrocarril <strong>del</strong> norte había ido en aumento. Los ingenios azucarerosvenían cambiando el perfil de la provincia y, por extensión, de todoel norte argentino. El azúcar explotaba por todos lados y las formaseconómicas <strong>del</strong> Alto Perú eran violentamente reemplazadas por las nuevasindustrias agrícolas. <strong>En</strong> ese contexto, el ferrocarril revelaba su verdaderafunción: llevar gente de acá para allá, pero sobre todo cargar lasingentes riquezas <strong>del</strong> azúcar, entre la zafra y la industrialización <strong>del</strong> producto,para luego llegar lo más abundantemente posible al mercado.Todo esto lo entendería Héctor unos años más tarde, si bien ahorapodía escucharlo de boca de sus padres, a medida que el tren iba escalandoel país y en cada parada, algunas francamente desérticas, decenasde niños corrían descalzos con sus canastas de empanadas de polloy sus chucherías para venderle al viajero. Para un chico de nueveaños ––Héctor cumpliría los diez en Tucumán––, las novedades se sucedíanvertiginosamente, y un paisaje natural y social diferente <strong>del</strong> <strong>del</strong>a pampa se desplegó, todo de golpe, ante sus ojos. Ya con sólo ingresara territorio cordobés las diferencias saltaban a la vista: el terrenose volvía irregular, el verde ya no era tan definido, las alambradas noestaban tan espaciadas y los trigales escaseaban. Una vez en Tucumán,45sin pausa, para luego embalarlas rumbo a Rosario, donde las mejoresrefinerías hacían de tanto sudor el producto más satisfactoriamenteconsumido en todo el país, empezando por la caudalosa ciudad de BuenosAires. Si antes decir azúcar era remitirse a Cuba y otros sitios tropicales,ahora la esencia de lo dulce brotaba <strong>del</strong> interior argentino,para que los propios argentinos, especialmente los urbanizados, se alimentaranmás y mejor. Símbolo de crecimiento económico para provinciasque antes no contaban en el mundo de los negocios, el azúcaratraía capitales nacionales y extranjeros. Era el astro en torno <strong>del</strong> cualgiraban, como satélites, zonas muy pobres. De estas emigraban loshombres jóvenes ––a veces en yunta familiar––, dispuestos a deslomarseen los ingenios.2 Por lo tanto, Tucumán no era sólo Tucumán; erabuena parte <strong>del</strong> Norte concentrado en la provincia más pequeña y productivade la región.Los Chavero se instalaron en una modesta casa en Muñecas, cercade Tafí Viejo. <strong>En</strong> principio, el plan era vivir allí unos tres o cuatromeses, aprovechando las licencias con goce de sueldo que el CentralArgentino le debía a Juan Demetrio. ¿Largas vacaciones, como le habíacontado el padre a sus hijos? ¿O un intento, finalmente fracasado,de cambiar de vida, de trocar la estación de Roca por alguna otra másventurosa, ya que el Norte daba algunas señales de prosperidad? Héctornunca lo sabría. <strong>En</strong> Roca había terminado el cuarto grado ––esoseran todos los grados con los que contaba aquella escuela de campo––y no tenía la menor idea de cuándo empezaría el secundario. Por lopronto, su padre iba de acá para allá, visitando primos y amigos de laestación El Cadillal. Y acaso también tanteando la situación. Años después,en su segundo libro, Héctor aludiría a esa breve estadía tucumanaen términos duros: «Cuando chango, la pobreza me condenó condiversos remiendos. Vivía con mi familia en el barrio de los pobres, quese salvaba de ser suburbio por la gracia de los prados y el río, por elcampo, que comenzaba justamente ahí donde el pueblo acercaba suscalles a beber el agua inquieta <strong>del</strong> Korimayo».3
Por primera vez, las diferencias sociales golpearon a la familia deJuan Demetrio, aunque más no fuera por poco tiempo. Su dignidad dejefe de estación, aquel capital acumulado en la abundancia bonaerense,no parecía valer mucho en Tucumán. Si bien no le faltaban contactos––conocía a los Freyre, a los Molina y, entre otros, a los Rivas Jordán,parientes a su vez de Antonino Rodríguez, el autor de «Zamba <strong>del</strong>once»––, la vida social tucumana estaba más segregada que en Perga-47lo sorprendieron los helechos de tres metros, los lapachos y los cardones,las cañas de azúcar en el llano y las selvas rumbo a los cerros. Tambiénla variedad de colores de un paisaje frutado que cambiaba rápidamente,con sólo avanzar unos kilómetros. Todo muy diferente de laregularidad de la pampa, con sus pastos parejos y petisos y su horizontesin accidentes.También notó las cambiantes expresiones de su padre. Juan Demetriohabía nacido en Loreto, cerca <strong>del</strong> límite entre Santiago <strong>del</strong> Esteroy Tucumán. Ese país que se abría en Córdoba y se prolongaba indefinidamentehasta la frontera con Bolivia lo remitía a su infancia y juventud.Al cruzar el límite tucumano, la expresión fue más evidenteaún: finalmente, su mujer y sus hijos iban a conocer de dónde veníanlos Chavero. Juan Demetrio había vivido algunos años en Tafí Viejo,cerca de San Miguel de Tucumán. Allí se hizo diestro en el manejo <strong>del</strong>telégrafo morse, no sin antes haber pasado por diversos trabajos, depeón nómade a empleado sin rango en los grandes talleres <strong>del</strong> ferrocarril.También aprendió a hablar en quechua, o al menos con algunaspalabras sueltas en medio <strong>del</strong> castellano acriollado. Naturalmente, teníaamigos en la provincia, a los que ahora intentaría volver a ver. Perolas transformaciones de Tucumán lo tomaron por sorpresa. El ritmode la vida cotidiana se había acelerado, al compás de los miles de trabajadoresde las proximidades que se desplazaban como caravanas entrelos meses de mayo y octubre, el período de la zafra.El azúcar ya no era una actividad más, en medio de labores antiguas:era el motor de toda la economía, y por lo tanto un tirano sin rostroque pagaba a destajo, generalmente con unos vales de chapa que,entre necesidades y distracciones, volaban de las manos de los cosecheroshacia el punto de partida. Así de tramposa era la relación entretrabajo y capital. Ya poco quedaba <strong>del</strong> Tafí Viejo que Juan Demetriohabía conocido. La pujanza de los sectores acomodados, así como lade una considerable cantidad de medianos chacareros, contrastaba conviejos criollos empobrecidos, imposibilitados de subirse al tren de lafortuna o simplemente relegados a las tareas más duras y peor remuneradas.De la juventud masculina de ese mundo criollo nacían los braceros<strong>del</strong> presente y <strong>del</strong> futuro; gente condenada a trabajar de sol a soly en condiciones casi esclavas, en los ingenios de Tornquist, Hileret yotros poderosos barones <strong>del</strong> azúcar y el quebracho.1Porque trabajo no faltaba. Eran necesarios muchos brazos para desmontar,construir canales de riego y machetear las cañas sin piedad y46Alguna vez, siglos antes, hombres como Anselmo habían encabezadola mayor resistencia contra el español. Eran los hijos de la MadreTierra, la Pachamama, y no habían estado dispuestos a entregar a suMadre así nomás. Más al noroeste, en los Valles Calchaquíes, habíanexistido los quilmes, un pueblo que resistió la presión española por casiun siglo, para ser luego deportado, en cruel travesía, a la provinciade Buenos Aires. Pero en los albores <strong>del</strong> siglo XX, la tierra tenía dueñoy los indios eran, en el mejor de los casos, una curiosidad etnográfica.Héctor lo observó con cuidado, y no pudo dejar de compararlo conBenancio, el cacique pampeano amigo de su padre. Más allá de las diferenciasde etnia, algo unía a esos dos indios, los primeros ––mas nolos únicos–– en la vida de Héctor. Por lo pronto, el silencio y la reserva,
prueba de una derrota duramente asimilada. También el color de lapiel y ciertas facciones que, curiosamente, Héctor reconoció en su propiorostro.El indio les enseñó a los chicos bonaerenses los <strong>nombre</strong>s en quechuade los árboles. Así, el palo borracho se llamó iuchán, y el roble,tarco. También les demostró cuántas palabras <strong>del</strong> quechua ellos ya conocíansin saberlo: chinchulín, vincha, yapa, poncho. De vez en cuando,Anselmo cantaba alguna cosa bien norteña, de esas que José Demetriohabría escuchado en su infancia y que ahora Héctor descubría,<strong>del</strong> mismo modo que estaba descubriendo la zamba. El resto ––es decir,casi todo–– sería imaginación desatada: la idealización <strong>del</strong> aborigen,la convicción de que lo antiguo guardaba sabidurías que los tiemposmodernos ignoraban.Respecto a la zamba, un mundo musical ––otro mundo musical,después <strong>del</strong> bonaerense y el clásico–– vino a sumarse a la memoria auditiva<strong>del</strong> pequeño. <strong>En</strong>tre el adinerado don Francisco y el humilde Anselmo,la zamba atravesaba todas las clases sociales como un poderosodistintivo regional, más allá de cualquier definición geográficademasiado acotada, ya que el Noroeste era más una cultura que unafracción administrativa. «Empujado por el destino, protegido por elviento y su leyenda, la vida me depositó en el reino de las zambas máslindas de la tierra.»6Inseparable de la danza que le daba sentido, la zamba se le revelóa Héctor como una especie musical poderosamente original. Lo primeroque observó fue la instrumentación: guitarras, violín, bombo y a vecesalgún arpa india, de esas un poco esmirriadas que se apoyaban so-49mino. <strong>En</strong> la provincia de Buenos Aires sus hijos podían envidiar a loschicos ricos que paseaban en tilbury al atardecer, yendo de campo acampo, en inmensas propiedades privadas. Pero nada de lo realmenteentretenido y valioso que había en la pampa estaba fuera <strong>del</strong> alcancede los Chavero. <strong>En</strong> cambio, en Tucumán, la pobreza era una marca enla piel, no había vuelta que darle. Las familias criollas estaban compuestaspor muchos hijos, y pocos se salvaban de machetear hasta elcalambre, a la par de sus padres. También era común que algunas <strong>del</strong>as mujeres, no bien pasaban los doce años, terminaran como sirvientasen las casonas de la burguesía azucarera.4<strong>En</strong> ese contexto social, Héctor se acostumbró a ver y oír las cosasdesde lejos. Cuando los domingos en lo de don Francisco, el hombrerico <strong>del</strong> barrio, se hacían bailes, el niño bonaerense, que en sus pagoshabía sabido compartir las historias de los payadores mirándolos a lacara, sin otra mediación que los límites impuestos por sus padres, ahoradebió resignarse a permanecer <strong>del</strong> otro lado <strong>del</strong> cerco, en el sitio <strong>del</strong>os curiosos pobres: «Nosotros no podíamos entrar. Aunque en nuestroscorazones teníamos todas las melodías que allí jugaban con encantoy ceremonia familiar, no podíamos entrar. Y nos quedábamos,apiñascados detrás de los cercos espinosos, estirándonos sobre la ramazónque a veces nos conquistaba como trofeo un trozo de blusa pobreo un pedazo de guardapolvo escolar». Como fuera, algo de aquelloquedaría retenido para siempre: «A cuarenta metros de nosotros, senos brindaba, velado detrás de plantas y flores, un espectáculo maravilloso.Las parejas danzaban sin ruido, lentamente. Cada nota <strong>del</strong> arparespondía a un ademán <strong>del</strong> pañuelo; cada rasguido de la guitarraafirmaba la prestancia de un giro <strong>del</strong>icado, de un saludo natural y rítmico».5Fue en esos días que el niño bonaerense conoció al indio Anselmo.Fue en una larga siesta de Tafí Viejo. Los adultos dormían y Héctor ysu hermana, inmunes al sueño, se fueron a robar naranjas a las quintasvecinas. Picoteando de árbol en árbol a lo largo de un kilómetro, latravesura los llevó hasta un paraje donde vivía un viejo aborigen, quizá
descendiente de los diaguitas o de algún otro grupo finalmente dominadopor los conquistadores. Se llamaba Anselmo Dionisio, le decíanEl Indio, y seguramente vivía, muy modestamente, de lo queplantaba en su parcela. Su edad era indescifrable. Debía haber muchoscomo él, pero algo retirados, marginados de la vida social <strong>del</strong> Tucumánmoderno.48zá derivadas de la zamacueca peruana o de alguna otra herencia española.Si Pergamino estaba cerca de Buenos Aires y su puerto, Tucumánparecía estar, al menos en el nivel simbólico de su cultura folclórica ypopular, más afín con el pasado hispánico.El entorno festivo de aquellas veladas, alimentadas de empanadasy quesillos, a la sombra de aguaribayes, con gente de edades mezcladasy sexos graciosamente enfrentados, impresionaron a Héctor tanto comoel hecho de que nadie tomara posesión de las músicas que ahí setocaban. Si bien las coplas de los paisanos bonaerenses tampoco teníandueño, al menos en esos casos el cantor se apropiaba <strong>del</strong> repertorio,y el auditorio realmente veía en cada payador a un Martín Fierrode carne y hueso. Un decir personalizado distinguía a cada payador,perdido en la inmensidad de la pampa. Las zambas, por el contrario,fluían libremente, sin <strong>nombre</strong> ni apellido, con un sentido fuertementecomunitario. Más que intérpretes, lo que las zambas tenían eran descendientes.Se preguntaría luego Héctor: «¿De dónde viene ese canto/brillando mieles tempranas?/ Perdidas quenas lo lloran/ criollas guitarraslo cantan…»9Ya estaba Héctor integrándose a esa realidad, cuando José Demetrioavisó a su familia que el plazo tucumano había terminado, y queentonces había que volver a la pampa. Otra vez las valijas, los adiosesa los nuevos amigos, un «hasta pronto» al indio Anselmo. Pero si la llegadahabía sido magnífica, con papá feliz de volver por la senda originariade sus ancestros, el regreso a Roca estuvo signado por cierta tristezaentonces inefable. ¿Estaba la familia andariega finalmente agotadade tantos traslados? ¿O acaso algún problema pesaba sobre José Demetrio,algo que ninguno de sus hijos sabía, porque hay cosas que nose les cuentan a los hijos? Higinia y José casi no hablaron en el vagónque los llevó de vuelta a la sede de todos los vagones, allí donde el padrede Héctor había sido y seguiría siendo por un breve tiempo más,un jefe de estación.IISe iban a quedar unas pocas semanas, y al final se ausentaron cuatromeses. Estaba concluyendo la década <strong>del</strong> 10 y ellos volvieron a Roca,pero pensando en Junín, ahí nomás, donde los chicos podrían empezarel colegio secundario. Esa era la idea de Higinia, y José aceptó51bre la mesa a la hora de tocarlas. Generalmente, por alguna razón queHéctor nunca llegó a comprender <strong>del</strong> todo, el arpa era tocada por algúnviejo ciego. Con sus anteojos oscuros, el músico, tan inmóvil comoel arpa, ejecutaba su instrumento con una parsimonia que hacíacontraste con la algarabía general. Al lado <strong>del</strong> arpista, el bombo. Elbombo fue para Héctor toda una novedad; no existía en la provinciade Buenos Aires, o al menos nunca antes había reparado en él. Quedósorprendido ante ese tambor tan grave, tan hondo. Escuchó decir queese instrumento no hacía más que imitar la respiración jadeante de latierra cansada de dar frutos.7Era evidente que aquello poco y nada tenía que ver con las formasmusicales y poéticas que había absorbido en sus primeros años de vida.Lógicamente, el momento de unas y otras músicas era siempre latarde, cuando cesaba el trabajo y se buscaba acortar ––o alargar, segúnlos humores–– el paso hacia la noche. Pero en lo demás, zamba y milonga,o zamba y huella, eran bien diferentes, como diferentes eran los
paisajes que las habían engendrado. Mientras la música pampeana, solitariapor naturaleza, se estiraba lánguidamente para dar contencióna todas las palabras, la zamba era precisa y corta. Mientras la milongapreludiaba en dos por cuatro historias solitarias o epopeyas de otrostiempos, la zamba se concentraba en las cortesías <strong>del</strong> amor, con susiempre cadencioso pie ternario.Ninguna de estas diferencias pasaría inadvertida para Héctor, quienescribiría más tarde: «Los rasguidos eran precisos, suaves y firmes a lavez, quizá más fuertes en los primeros cuatro compases, que indican lainiciación de la búsqueda simbólica <strong>del</strong> amor, que ordenan el gesto deserena altivez antes de elevar el pañuelo; luego, los rasguidos cobranuna especial ternura, mientras el cantor resolvía las frases que cerrabanla copla. Y ese era el momento en que el bailarín extendía el brazo,como si el ave blanca que su mano aprisionaba buscara un ademánde planeo y descenso sin prisa; como si el pañuelo quisiera contemplarsu propia sombra en el suelo».8Lo que seguramente aquel niño de diez años no podía comprenderera la dimensión amorosa de la zamba. Frente al pudor sentimental <strong>del</strong>gaucho, que hacía de la discreción una virtud esencial, aquellos tucumanosy tucumanas jugaban con sus pañuelos blancos y celestes, en unvaivén de aproximación y distancia que alegraba, y a veces enardecía,a los bailarines y su circunstancial público. Había allí otro modo de sermusical, y también las huellas de antiguas ceremonias cortesanas, qui-50tiro en la sien, calladamente, sin confesión final, sin curas a la vista, desafiandola doxa de la Iglesia.Décadas más tarde, Héctor evocaría a su padre haciendo una referenciaindirecta al suicidio: «El sentido <strong>del</strong> honor lo justificó yéndose.Eso se llama Un Hombre. Un hombre de verdad. Que no se repite; ysu bondad, su criollismo profundo, su alma libre, es el ejemplo que noconozco en otros».11 De todos modos, lo cierto fue que con tan sorpresivamuerte Héctor se quedó de a pie, perdido en la vida, sin el baqueanoprotector que le había enseñado a galopar la pampa, y pasando aser, para su desazón, el varón de más edad de la familia, un adulto detrece años, un niño grande que, de ahora en más, debería salir a trabajarpara arrimar un complemento a la viudez de Higinia.La gestión de la pensión fue más larga de lo esperado y la mujer ysus hijos fueron desalojados por orden judicial de la primera viviendaque habitaron después de la muerte de José Demetrio. Pero los parientesde Higinia colaboraron para que la familia no se hundiera en la miseria.<strong>En</strong> esa familia siempre habría tíos y primos rondando el núcleo,un poco a la manera de los antiguos clanes. María <strong>del</strong> Carmen pudo finalmenteterminar su estudios en la Escuela Normal y casarse con sunovio Andrés Centi. Demetrio Alberto se dedicó a oficios varios, entreel campo y la ciudad. Y Héctor debió combinar su secundario con tareasen un depósito de forraje y carbón primero, y con changas en unaescribanía más tarde.<strong>En</strong> fin, el salvaje Héctor se había convertido en un joven aplicadoy lleno de responsabilidades. Una imagen mítica de la infancia, asociadaa la naturaleza directamente experimentada, pasó entonces a ocuparel lugar <strong>del</strong> paraíso perdido: «Ya en mi rancho no había caballos nipotreros. Ya había quedado atrás la época en que todos los días jineteabapor los caminos de la pampa húmeda, paseando, visitando gauchos,llevando telegramas a las estancias situadas a kilómetros de Roca.Todo eso había quedado atrás. Yo tenía quince años y eso ya erapara mí el inicio en el caudal de mis recuerdos».12Hacia 1923, el subsidio de Higinia calmó un poco a la familia sobreviviente,aunque quedó claro que, de ahora en más, la vida de losChavero Haram transcurriría muy cerca de la pobreza, apretujada enuna pensión de Junín, contando las monedas y aguardando ese cambio
venturoso que nunca llegaría. Higinia se propuso, dentro de sus limitadasposibilidades, que sus hijos llevaran una existencia de clasemedia más o menos «normal», sin las privaciones de los changos po-53pedir el traslado a la estación más importante de la zona. Sus superioresle asignaron un par de habitaciones en la propia estación, como siel destino de los rieles y el suyo propio ya no pudieran divorciarse nuncamás.Corría el año 20 y los Chavero ya estaba instalados en Junín, unaciudad que, por una razón u otra, los venía citando hacía ya unos cuantosaños. Con una primaria mal cumplimentada, Héctor se aprestó paravérselas con lo que por entonces significaba en la vida de todo jovenalgo así como la suma <strong>del</strong> saber universal: el bachillerato en elColegio Nacional de Junín.También quiso retomar los estudios con Bautista Almirón, pero elmaestro estaba dando conciertos en España. Se había llevado con él asu hija Lalyta, la que, según parecía, ya era un prodigio en la guitarra,entre la ejecución profesional precoz y la curiosidad de feria. Sin otroreferente al cual confiarle su temprana pasión por la guitarra, Héctorse propuso perfeccionarse solo, robándole horas al colegio y secretosa los músicos populares que, como había sucedido en su infancia, locautivaban con una sapiencia intuitiva y un cancionero más oral queescrito.Todo el proyecto familiar fue sacudido la mañana <strong>del</strong> 15 de noviembrede 1921. Ese día, José Demetrio, de los Chavero llegados a Loretoen 1609 para cortarle madera a los jesuitas, decidió quitarse la vida deun certero balazo en la sien. Sin sacarse su chaleco de veintisiete botones,el criollo que decía gustarle todo <strong>del</strong> criollismo menos sus viciosgatilló su Smith & Wesson sin abandonar su puesto de trabajo. No dejómensaje. ¿Por que lo hizo? Quizás abatido por no haber podido emprenderuna nueva vida en Tucumán. O, como se diría más tarde, abrumadopor deudas de juego imposibles de pagar.10 Como fuera, su familianunca sabría las precisas razones que impulsaron a José Demetrio a tomaresa decisión. Sólo sabían que la economía no andaba bien en casay que la relación entre el jefe de estación y sus superiores ingleses sehabía deteriorado gravemente.<strong>En</strong> la superficie de los hechos estaba el tema <strong>del</strong> honor. Aún entonces,y por varios años más, la muerte por decisión propia era consideradaun gesto de hombría y decencia, en lugar de una prueba de insaniao, más modernamente, de depresión. Héctor silenciaría en el futurotodo detalle sobre la muerte de su padre. Pero es probable que hayaapreciado, no obstante el profundo dolor, la diferencia entre morir deun balazo en la espalda, como el pobre Geranio Bustos, y pegarse un52la juventud ––que tanto había asistido a Héctor en la escuela y lo seguíahaciendo en el bachillerato––, novelas de cor<strong>del</strong> de autores románticosperdidos en la memoria, el ciclo de El Parnaso Argentino y,entre muchos otros, dos libros que impresionarían al joven lector profundamente.Uno era Moctezuma, Tragedia en tres actos, de Bernardo María deCalzada, capitán <strong>del</strong> regimiento de Caballería de la Reina de España.Con pie de imprenta de 1784, este libro había llegado a manos de JoséDemetrio en fecha inescrutable, y ahora estaba a disposición de Héctor,que lo leyó con fruición. El final de Moctezuma lo atrapó comonunca antes lo había hecho un texto épico. Ni Fierro estaqueado enmedio de la pampa, ni la sombra de Santos Vega partiendo con la guitarraa cuestas lo inquietaron de tal manera, y mientras lo leía no pudodejar de pensar en el cacique Benancio y en el indio Anselmo. Laimagen <strong>del</strong> rey azteca engrillado y humillado, en un impresionante sonetofinal, parecía conmover hasta al mismísimo conquistador HernánCortés. El soberano derrotado tenía la palabra, cosa rara en la visión
occidental de la conquista: «¿Por qué me culpas sin saber la causa <strong>del</strong>actual estado en que me veo?/ El siempre victorioso Moctezuma, abandonadosu decoro regio/ hierros arrastra: para tal mudanza/ gran causadebe haber».14El otro libro heredado con el que Héctor se apasionó fue Historiageneral <strong>del</strong> Perú <strong>del</strong> Inca Garcilaso de la Vega. Desde el prólogo, el tonode aquel texto era de una sugestiva empatía para con el rey destronado.Si era cierto que los incas habían dominado todo el noroeste <strong>del</strong>o que sería la Argentina, y que las huellas de sus rutas más lejanas sehallaban en la provincia de Córdoba, entonces era verdad lo que JoséDemetrio no se había cansado de contarle a sus hijos: que el quechuasantiagueño era hijo directo <strong>del</strong> que hablaba Atahualpa, el último <strong>del</strong>os reyes incas. Y que entonces algo de aquella cultura ––un «algo» seguramentepequeño, desperdigado en palabras, pero de inmensa significaciónpara la identidad de aquel muchacho–– se había salvado <strong>del</strong>genocidio aborigen.Dos reyes históricos se parapetaban, uno al inicio y otro al final <strong>del</strong>drama, como guardianes de la memoria hecha literatura: el inca CápacYupanqui en el origen, cuando la expansión <strong>del</strong> imperio respondía, segúnla visión <strong>del</strong> autor, a la magnanimidad y buen ánimo de aquel rey,y hacia el final <strong>del</strong> incanato el cruel y tiránico Atahualpa, derrotadopor Pizarro, pero aun así, en la caída, portador de cierta honra ante la55bres. Por eso alentó a Héctor a que se hiciera socio <strong>del</strong> Club Inglés deJunín, donde el muchacho tomó algunas clases de tenis, mientrasaprendía a intercambiar puños en el Club Firpo. <strong>En</strong>tre los puñetazostirados por Charles Murray ––uno de los tantos ingleses que se aventurabanpor los pueblos bonaerenses–– y los dobles mixtos con MarinaDíngevan, Héctor llegó a destacarse en ambos deportes, y por unmomento se le cruzó por la cabeza la ilusión de vivir de alguno de ellos.Esta ilusión se avivó cuando le ganó un single al hijo <strong>del</strong> jefe inglésde los talleres ferroviarios, Willy Thompson. Willy era el favorito pararepresentar a Junín en el Lawn Tennis de Buenos Aires. Pero el triunfopronto se devaluaría al no poder Héctor costearse el viaje a la Capital.Otra vez el cerco, que no ahorcaba pero limitaba. Escribiría muchosaños después, en sus memorias: «Los amigos me dijeron: “Thompsondebe ganar, por su condición social, porque juega bien, y porque puedeir y representarnos inmejorablemente. Dejate ganar por él”. Yo penséque debía ser así, pero en el club mi temperamento y mi orgullo fueronlos que dijeron la última palabra: le gané a Thompson. Con dificultad,pero le gané. Consecuencia, no pude viajar a Buenos Aires porque notenía ni para comer. Otro viajó por mí. Y estaba bien que así fuera. Yopagaba mi gran impuesto a la pobreza».13Sólo el hijo de un jefe de estación podía entender como pobreza elhecho de no poder representar al Club Inglés en un certamen capitalinode tenis, el deporte de las clases altas. Así había sido criado Héctor:con el orgullo de un criollo de vieja cepa. Pero había límites infranqueables,eso era claro. No obstante, no todo sería decepción. Lo quetempranamente estaba descubriendo Héctor en sus quince años eraque, más allá de esa clase de revés ––abundarían en la vida <strong>del</strong> jovenanécdotas como la de la frustración deportiva––, su padre le había dejadoalgo que tal vez ni Willy Thomson ni ningún otro compañero deJunín tenía, al menos de un modo tan dispendioso: el amor por la lectura,y desde ahí, el sueño de ser escritor.Al final de tanto ajetreo y mudanza, los Chavero habían conservadolos baúles literarios <strong>del</strong> jefe de la familia. El contenido fue definitivamentevolcado a la pequeña biblioteca que Héctor se fabricó ensu habitación, ya que ni María <strong>del</strong> Carmen ni Demetrio Alberto manifestabantanto gusto por los libros. Poesía <strong>del</strong> Siglo de Oro español––la misma que se había derramado en tiempos de la Colonia, para
dar origen, en lenta mutación, a miles de coplas anónimas––, una ediciónprimorosa de El Quijote, la colección completa de El tesoro de54Se le había pedido una simple monografía, pero atraído por el tema,terminó escribiendo cerca de doscientas páginas.17 Como fuera, laprincipal consecuencia de aquella exigencia pedagógica fue la fascinaciónpor dos <strong>nombre</strong>s quechuas seguidos: Atahualpa y Yupanqui. Asífirmaría sus poemas, así sería conocido en la posteridad, si esta pensabareservarle algún lugar.Tal vez sus padres lo habían llamado Héctor por inconsciente influenciade La Ilíada de Homero. <strong>En</strong> cambio, él sería Atahualpa Yupanquipor efecto de sus primeras lecturas y por mandato continental.<strong>En</strong> realidad, el seudónimo debería haber sido Yupanqui Atahualpa: <strong>del</strong>a gloria fundacional al ocaso, el ciclo imperial completo. Pero las palabrastenían su propio ritmo. Y él se propuso respetarlo, como el buenescritor que quería ser. Más tarde, por si faltara reforzar la elección primera,Héctor descubrió lo que se cifraba en el <strong>nombre</strong>. Ata: venir. Hu:de lejos. Allpa: tierra. Por su parte, Yupanqui quería decir «contarás,narrarás».18 «El que viene de tierras lejanas a contar historias»: eso era––o mejor dicho, eso debía ser–– Atahualpa Yupanqui.Se imaginó escribiendo como Atahualpa Chavero. Quizá más a<strong>del</strong>antepodría agregarse Yupanqui como apellido, por qué no. Esa seríauna reinvención total: volver al incanato sin salir de la provinciade Buenos Aires. Sin embargo, aquellos juegos nominales quedaroncircunscriptos a los ejercicios inéditos o apenas conocidos entre suscompañeros. <strong>En</strong> la escribanía donde empezó a cumplir labores menores,él seguiría siendo el chico de los Chavero, el pobre huérfanode José Demetrio. Ya avanzada su formación y habiéndose reveladosu talento para las letras, Héctor entró a trabajar como corrector depruebas en el periódico El Mentor, para más tarde pasar al recién fundadoLa Verdad, un diario católico dirigido por el cura Vicente Pairadonde le pagaban cinco pesos por semana y le permitían escribiralgunas notas.Y entonces Héctor se entusiasmó, creyendo que había llegado elmomento de Atahualpa, la venganza de los derrotados. Pero esas notas,con las que podría ganarse unos pesos complementarios a los derivadosde la corrección de pruebas, saldrían sin firma. La rúbrica literariaera una rareza en el periodismo de aquel tiempo, salvo que unose llamara Leopoldo Lugones.57cual el español no habría sido indiferente. El narrador se dirigía, desdeel prólogo de su crónica, a «los indios, mestizos y criollos de los reinosy provincias <strong>del</strong> Grande y Riquísimo Imperio <strong>del</strong> Perú». Y más aún:revelaba, en gesto que conmovió a Héctor, su verdadera identidad.¿Quién era el que escribía? La respuesta no se hacía esperar: «Yo, elInca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud yfelicidad…»15<strong>En</strong> 1923, los colegios de bachiller eran casi ateneos literarios y humanísticos,aun para los más jóvenes. La historia de la conquista coexistíacon las glorias de la literatura universal. <strong>En</strong> las primeras décadas<strong>del</strong> siglo, <strong>nombre</strong>s como los de Amado Nervo y Rubén Darío eran conocidospor la mayoría de los alumnos ––que por cierto no eran muchos––,algunos de los cuales albergaban la esperanza de ser, algunavez, tan buenos escritores como sus mo<strong>del</strong>os.Generalmente, aquellos primeros estímulos literarios se iban desvaneciendopor los caminos de la vida, y sólo quedaba de ellos ciertaidea <strong>del</strong> buen escribir, ocasionalmente aplicada al epistolario. Pero enalgunos casos la perseverancia y la vocación terminaban por redondeardestinos más ilustrados. Por lo demás, no era extraño que un joven cercanoa los libros se imaginara un futuro de escritor, actividad ya profesional
en muchos casos. Si en tiempos no muy lejanos la escritura habíasido un berretín de gente acomodada, mujeres con tiempo libre ypolíticos en actividad, ahora proliferaban editoriales y, más importanteaún, los periódicos contrataban a escritores ––algunos consagradosy muchos otros en cierne–– para que nutrieran de bellas letras las crónicasinformativas.Héctor Roberto Chavero empezó a escribir a los trece años, y dosaños más tarde ya tenía algunos sonetos que afanosamente intentó publicaren páginas mimeografiadas <strong>del</strong> colegio. Se trataba, de acuerdocon su propia calificación, «de malos sonetos, débiles, sin asunto quevalga. Todo eso respondía a una necesidad imperativa de expresarme».16 Influido por Villaespesa, buscó la imagen sugestiva, adecuándosea la métrica y la rima. Pero fue en el terreno de la prosa, a propósitode un trabajo monográfico sobre los Doce Incas, que aquellaintención literaria empezó a tener alguna forma. Y sobre todo, una firma.Fascinado con la historia <strong>del</strong> Cuzco antiguo, Héctor volcó en sudeber los datos que encontró en los libros que su papá le había legado,agregándoles una dosis de fantasía seguramente alentada por la lecturade El tesoro de la juventud y sus fabulosas ilustraciones.56detenciones particulares. También a poner la sexta cuerda en re y probar,en consecuencia, otras posibilidades. Tras el sosiego de la milonga,el estilo y el canto por cifra, cada cantor traía su repertorio y su experiencia:no era lo mismo Nazareno Ríos, con su guitarra con bocaestrellada y su saco negro, que Luis Acosta García, un ex trovero nacidoen Dorrego que solía frecuentar Junín con una batería de versos escritose improvisados.22Ambos ejercieron una fuerte influencia en Héctor Chavero. A Ríoslo recordaría como a un intérprete de gran dignidad, que imponía silencioy respeto. «Recorría con la mirada el salón lleno de hombres,criollos en su mayoría, y no era necesario pedir compostura al auditorio.Antes de iniciar el estilo o la milonga, hacía un acorde pleno y firme.Las cuerdas emparejaban su tropilla de sonidos. Y luego de unabrevísima pausa, Nazareno Ríos comenzaba su preludio, expresivo,anunciador de bellezas.»23Por otra parte, Luis Acosta García, al que Héctor le dedicaría unacanción muchos años después, era célebre por la agudeza de sus textos.Había trabajado en circos y otros escenarios urbanos ––en el ParqueGoal, por ejemplo––, y de vez en cuando publicaba en los periódicosy revistas de los pueblos que visitaba. Era muy conocido en toda laprovincia, desde Pergamino ––se recordaba su actuación de 1922–– aBahía Blanca. Para Héctor, el <strong>nombre</strong> de este payador quedaría definitivamenteasociado a las primeras coplas de sentido social que escuchóen su vida.Junto a los «compuestos» de Ascasubi o Ambrosio Ríos, las palabrasde Rafael Barret o Alberto Ghiraldo ––voceros <strong>del</strong> anarquismo enBuenos Aires–– se hacían presente con frecuencia, esparciendo ideasque, desafiando la Ley de Residencia de 1902, criticaban el orden socialy alentaban rebeliones. De hacerse realidad, esas rebeliones iríanmás allá de los gestos de insumisión de la retórica criollista. Después<strong>del</strong> Centenario, el mundo <strong>del</strong> trabajo se había enrarecido en todo elpaís. A principio de la década <strong>del</strong> 20 aún estaban frescos los sucesosde la Semana Trágica ––un pogrom versión porteña, debut de la paranoiaanticomunista––, y la noticia de la masacre de los peones ovejerosen la Patagonia. A esto último le había seguido, en 1923, el asesinatode Héctor Varela. Curiosamente, las ideas atribuidas por la clasedirigente a los inmigrantes ácratas se popularizaban en los pueblos <strong>del</strong>a provincia a través de payadores abanderados <strong>del</strong> criollismo, más algúnhijo de italiano absolutamente integrado a ese mundo.59
IIICon los horarios diurnos completos y las noches demasiado cortas,Héctor debió hacerse un lugar para la guitarra, si pretendía seguir frecuentándola.Se propuso aprovechar los fines de semana para practicartodo lo aprendido con Almirón. «Empecé a trabajar en terceras; atrabajar con las bordonas y a darles más expresión. Me ayudó muchoen eso lo que había aprendido en casi tres años de violín: el vibratosuelto. Me ayudó mucho para aplicarlo a la guitarra, a soltar la manoy lograr entonces un tipo de sonido que era el que a mí me respondía…»19Cada vez que alguna gloria <strong>del</strong> instrumento visitaba Junín, ahí estabaél, presto a seguir sacando «tonitos» y a copiar posiciones y sonoridades.Miguel Llobet y Ismael Cordero, los mejores guitarristas de la época,iban de vez en cuando a la ciudad a dar conciertos. <strong>En</strong>tonces él se lesacercaba y les contaba que había sido alumno de Bautista Almirón. Concortesía, ellos dejaban caer algún elogio al reconocido intérprete, y le preguntabanqué era de su vida, por dónde andaba don Bautista. No faltóla ocasión en que Héctor creyó reconocer, entre bambalinas, a su queridomaestro, pero era sólo su imaginación. «El viejo maestro y su niña seausentaron un día para España. La ciudad quedó sin Carulli, sin FernandoSor, sin Aguado ni Costes.»20<strong>En</strong> paralelo con la tradición clásica, el campo argentino seguía siendoel gran escenario de los payadores. No bien regresó de Tucumán,Héctor buscó refugio nuevamente en las historias que sus héroes solíanrelatar en las cocinas de las estancias o en los fogones más próximos.Pero el traslado a Junín y la inmediata venta de los caballos quetenía su padre ––el único «ahorro» con el que contaba Higinia en susprimeros tiempos de viudez–– lo distanciaron un poco de aquellos escenarios.No obstante, en la medida en que su destreza con el instrumentofue aumentando, empezó a tratar con músicos populares que recalabanen Junín y sus alrededores. <strong>En</strong> esas oportunidades, Héctorrevivía el campo de su niñez. Los cantores «levantaban su tribuna enlas canchas de pelota, en los bares, en los comedores de las fondas, enel salón de las sociedades de fomento».21Para un oyente distraído, las voces y los acompañamientos de aquellosjuglares no diferían mucho entre sí. Pero Héctor aprendió a distinguirrasguidos y toques, modos de frasear en las bordonas y pausas y58co, prefería acompañar o ser solista por momentos, siempre algo escondidotras el instrumento que tan bien manejaba pero dejándose verlo suficiente como para que su figura y su <strong>nombre</strong> despertaran algúninterés. Su música no estaba dirigida a una audiencia en sentido estricto,sino más bien a un grupo restringido con el que se establecía unaespecie de comunión. Aún era Héctor Roberto Chavero, y así seguiríapresentándose por algún tiempo más. Sólo al volver a su habitación,entre los libros y los apuntes, los reyes incas cobraban vida y le hablabandesde el pasado.<strong>En</strong> septiembre de 1923, a propósito de la pelea que Luis Ángel Firpoiba a librar con el campeón norteamericano Jack Dempsey, Héctortuvo la primera oportunidad en su vida de conocer Buenos Aires. Loharía como acompañante <strong>del</strong> músico y periodista santiagueño <strong>En</strong>riqueAlmonacid. Se trataba de armar un par de números de música criollapara entretener al público de box y a todos los curiosos que, con seguridad,se iban a juntar para escuchar las vicisitudes <strong>del</strong> encuentro y, ala distancia, hacer fuerza por Firpo.El contacto con Almonacid emergió <strong>del</strong> staff periodístico de Junín,ya que el hombre solía publicar en Crítica; y quién no tenía algún conocidoen Crítica. La propuesta, algo difusa pero atractiva, sonaba unpoco extraña, y mamá Higinia llenó a su hijo de prevenciones, advirtiéndoleque Buenos Aires era esa ciudad «donde vive la pobre gente
criada “a pieza”, sin árbol ni patio siquiera».25 De todos modos, Héctorestaba tan entusiasmado que nada ni nadie pudo frenarlo. Aprovecharíael tema de la pelea para conocer Buenos Aires. Y si las cosas salíanbien, se quedaría algún tiempo, juntando dinero para ayudar a su familiay ayudarse a sí mismo en eso tan difícil llamado vida.26Partió en el tren de la madrugada rumbo a la Capital, el lugar pordonde habían pasado ––y triunfado, a su manera–– sus ídolos LuisAcosta García y Nazareno Ríos. Viajó con algunas direcciones y teléfonos,por si algún problema acontecía. Buenos Aires no era el paíscriollo galopado por Chavero. Y menos en 1923, cuando tantos inmigrantessurcaban sus avenidas y se refugiaban en los conventillos. Eltío Gabriel solía comparar a la ciudad con un hormiguero «pateao»:miles de seres dando vueltas alocadamente. Buenos Aires era, lógicamente,la ciudad <strong>del</strong> tango. No es que no hubiera tangos en Junín, peroallí la música porteña estaba en minoría. Héctor recordaba haberescuchado «El apache argentino» en versión payadoril, y no muchomás que eso.61<strong>En</strong> un momento de intensa asimilación de nuevas informaciones,entre los incas y la literatura sentimental, Héctor no fue insensible aestos mensajes ––«versos fuertes», recordaría mucho después–– que loafirmaron tanto en las convicciones políticas ––aquel radicalismo yrigoyenistade su padre, con alguna dosis <strong>del</strong> pensamiento revolucionario––como en la creencia de que aquello de andar cantando de acá paraallá podía ser una profesión, tal vez tan interesante como la de losescritores. O, mejor aún, un oficio de síntesis entre la palabra y la música.Estos descubrimientos, al fragor de una apremiante necesidad porarrimar algún dinero a la casa, lanzaron al joven Héctor a las arenas <strong>del</strong>a música popular. Ya había cumplido los quince, pero en verdad dabael aspecto de una persona de más edad. Los meses en Tucumán, el pasode la primaria a la secundaria, la muerte trágica de su padre y la consiguientecaída: todo lo vivido entre 1917 y 1921 había endurecido susfacciones y atemperado su carácter. Héctor era alto, elegante y de ademanesseguros. Era más bien silencioso y circunspecto, seguramente tímido(«Yo llevaba en mi sangre el silencio <strong>del</strong> mestizo y la tenacidad <strong>del</strong>vasco»24), aunque de una clase de timidez que no le impedía tener éxitocon las mujeres. Por el contrario, estas se le acercaban insistentemente.Y él, siempre dispuesto: muy cuidadoso de su apariencia, tenía unallegada certera al mundo femenino. Obviamente, la música sería su principalaliada en sus innumerables aventuras amorosas.La changas en la escribanía, así como más tarde los trabajos en eldiario, le fueron dando mayor independencia. Aún soñaba con ser médicoalgún día, siempre y cuando sus nuevas obligaciones le permitierancompletar el colegio. Eso sí: sería un médico con guitarra.IVProgresivamente, su <strong>nombre</strong> salió a circular por los clubes y fondasde la zona, y a los cantores de paso, de esos que venían de Mercedeso Chivilcoy por tres o cuatro días, se les fue sumando este joven derostro aindiado ––color «argentino firme», le dijo una vez su padre––que tocaba la guitarra de un modo tan especial. A veces se quedaba pegadoa las puertas y ventanas, con un grupo de amigos, escuchando alos payadores de paso por la ciudad. Pero no faltaron las ocasiones enque se animó a entrar y a tocar hasta el final de la noche. Cantaba po-60era más que un veloz parte informativo, con el aditamento de la radiocomo nexo entre el evento y la gente.29<strong>En</strong> los baches, que podían durar más de quince minutos, los músicosconvocados hicieron sus números, con vidalas, zambas y algúnyaraví. Desde luego, la gente no estaba ahí por la música, y muy pocaatención se les prestó a los folcloristas.30 Firme en su guitarra, Héctor
sostuvo a pleno bordoneo el canto de Almonacid, mientras pensabaque, al menos esta vez, la música y el boxeo se daban la mano. Unosdías antes, en Junín, había sopesado la idea de dejar en paz el deportede Firpo, que desde hacía un año le estaba arruinando las manos.Justamente eso le hubiera aconsejado el maestro Almirón: a la guitarrahabía que tratarla con manos <strong>del</strong>icadas, sin rasguños ni moretones,y sobre todo sin dolores de muñeca a causa de un cross mal tirado.Después de todo, para divertirse aún le quedaban el tenis y elfútbol.De pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito deeuforia, y un sinnúmero de sombreros voló de lado a lado de aquella plateacallejera. No bien iniciada la pelea, Firpo acababa de tirar al yanqui<strong>del</strong> ring-side. Como para no festejar. El sorprendido boxeador tardó diecisietesegundos en volver a la escena, para estupor de los norteamericanos.¿No era suficiente humillación? ¿Qué estaba esperando el árbitroJohnny Gallagher para dar por terminada la competencia? Pero Dempseyse repuso y le propinó a su rival una considerable golpiza en el segundoround. Y esta vez, Gallagher, futuro villano de los amantes argentinos<strong>del</strong> box, marcó el final, favorable a Dempsey.<strong>En</strong>tre la bronca y la frustración, el público se descongestionóconvencido de que el país había sido objeto de una estafa y pidiendoa grito pelado una revancha. Como se decía en esos casos, el ToroSalvaje de las Pampas había sido el ganador moral de la pelea; laprimera pelea por el título mundial de un boxeador sudamericano.Lo mismo pensó Héctor, aunque en ese momento otra cosa lo preocupabamás que el resultado <strong>del</strong> match: su futuro como guitarrista.¿Podría algún día convocar a un nutrido público que sólo fuera porél y su guitarra? Quizás, aunque no sería tarea fácil. Por lo pronto,decidió regresar a Junín, después de ese extraño bautismo artístico.<strong>En</strong> el tren se fue convenciendo de que nunca sería un doctor. Salvoun doctor en soledades.63Para un joven que nunca había estado en una ciudad grande, BuenosAires se le reveló áspera y hostil. El solo hecho de no poder galoparleguas, y en cambio tener que caminar varios kilómetros diarios,en medio <strong>del</strong> tráfico y la gente, lo indispuso con la ciudad. Sin dineropara tomar tranvías ni colectivos y sin otra comida diaria que un modestosándwich de queso y salame, Héctor aún no estaba en condicionesde entender aquel verso de Narazeno Ríos: «la lejura es buena cura». Para él, la lejura era sólo extrañeza.No bien llegó a la estación de Retiro, se dirigió a la casa de la familiaPaglieri, gente de Junín que vivía en la Capital.27 Un poco asustadoante tantas cosas nuevas, se aprestó a debutar en Buenos Aires, algoque debía suceder de cualquier manera, si es que pretendía, algún día,ganarse la vida con la guitarra. Claro que el debut pasó inadvertido. Nohubo publicidad ni información específica sobre los espectáculos queacompañaron la transmisión <strong>del</strong> acontecimiento deportivo más grandede la historia, según titulaban todos los diarios. <strong>En</strong> algún aviso callejerose anunció una orquesta de jazz ––jazz band, le decían––, cuandoen verdad habría un dúo, el de Almonacid, periodista con afinidadesmusicales, y Héctor Chavero, un muchacho guitarrista recién llegadode Junín, el pago <strong>del</strong> gran Firpo. Llegado el momento, se les agregaríaun subteniente <strong>del</strong> ejército apellidado Rodríguez, también guitarrero ycantor, que preferiría figurar con el apellido materno, Páez, para evitarposibles sanciones castrenses.28A las nueve de la noche de aquel 14 de septiembre, los músicos seinstalaron en un proscenio montado por Botana en Avenida de Mayo,justo debajo de unos altoparlantes por donde se irradiarían las últimasnoticias de la pelea. No muy lejos de ahí, el diario La Época había conseguidoreunir una multitud a la que se pensaba entretener con caricaturas
de los boxeadores dibujadas por Ramón Columba. La competenciaentre los medios de prensa era tan feroz como la que enfrentabanlos boxeadores. Crítica había destacado, unos días antes, el carácter policlasista<strong>del</strong> evento.A las nueve y media, Firpo y Dempsey empezaron a trompearseen Polo Grounds, y el relato <strong>del</strong> match fue llegando, con alguna demora,a la antena receptora. Se trataba de un alarde tecnológico, en unmomento en que la radiofonía daba sus primeros pasos. Los mensajesemitidos desde los Estados Unidos llegaban, después de un mágicoperiplo, a Radio Cultura, donde eran inmediatamente traducidos alcastellano y dados a conocer al público. <strong>En</strong> otras palabras, aquello no62famosos de Acosta García, véase Beatriz Seibel (1998), El cantar <strong>del</strong> payador,Ediciones <strong>del</strong> Sol, Biblioteca de Cultura Popular, Buenos Aires.23 Atahualpa Yupanqui (2001), Canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 36.24 Atahualpa Yupanqui (2001), Canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 37.25 Norberto Galasso (2005), op. cit., pág. 42.26 Este fugaz viaje a Buenos Aires no está adecuadamente documentado, yha sido motivo de distintas conjeturas entre los investigadores y biógrafosque me han precedido. Atahualpa dijo en varias oportunidades, incluso ensus memorias inéditas, que tocó en las puertas <strong>del</strong> diario Crítica durante lapelea Demsey-Firpo. Pero la fecha que solía dar era incorrecta. No sería descabelladosuponer que se refería a otra pelea <strong>del</strong> ídolo juninense, si no fueraporque fue aquella contra Dempsey la que el diario de Botana transmitió,en los albores de la radiofonía argentina. Lo más factible es que, comolo cuento en este libro, el joven Héctor haya hecho un primer y fugaz viajea Buenos Aires en 1923, para volver luego en 1928, ya de manera definitiva,o al menos sin planes de regreso inmediato a Junín. Tanto Boasso comoGalasso coinciden en señalar lo mismo: un intento fallido de triunfar en BuenosAires a los quince años.27 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino, op. cit., pág. 5.28 El detalle de aquella confusa anécdota lo brinda el propio Yupanqui en unespecial de Canal 11 de marzo de 1972, conducido por Julio Marbiz.29 Ricardo Gallo (1991), La radio. Ese mundo tan sonoro, Corregidor, BuenosAires.30 <strong>En</strong> las escasas e indirectas referencias a la presentación, el <strong>nombre</strong> de Chaveroaparece vinculado no sólo a los de Almonacid y Rodríguez, sino tambiénal de Páez, un amigo al que acudirá en su segundo viaje a la Capital.65NOTAS1 Eduardo Rosenzvaig (1991), El sexo <strong>del</strong> azúcar, Ediciones Letra Buena,Buenos Aires.2 Daniel Campi (2000), «Economía y sociedad en las provincias <strong>del</strong> Norte».Mirta Zaida Lobato, Nueva historia argentina. El proceso de modernizacióny sus límites, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.3 Atahualpa Yupanqui (1943), Aires indios, Editorial Letras, Montevideo,pág. 30.4 <strong>En</strong> su relato «Dina», Yupanqui recuerda a una chica tucumana obligada atrabajar de criada en la ciudad. <strong>En</strong> Aires indios, op. cit., pág. 43.5 Ibídem, pág. 31.6 Atahualpa Yupanqui (2001), Canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 30.7 Contado por Atahualpa en el programa de Televisión Española «A fondo»,1977.8 Atahualpa Yupanqui (2001), Canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 30.9 «La zamba», en Atahualpa Yupanqui (1943), Aires indios, op. cit.10 Esta versión, comentada en Junín por aquellos años, me la confió el investigadorRoberto Di Marco y me la confirmó Juan Manuel Ballesteros, nietode Yupanqui.11 Atahualpa Yupanqui (2001), Cartas a Nenette. Compiladas por Víctor Pintos,Buenos Aires, Editorial Sudamericana, pág. 264.12 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino. Memorias. Rescate de VíctorPintos, Buenos Aires, Cántaro.13 Atahualpa Yupanqui, ídem.
14 Bernardo María de Calzada, Moctezuma. Tragedia en tres actos, Madrid,1784 (hallado en la biblioteca personal de Atahualpa Yupanqui), pág. 56.15 Inca Garcilaso de la Vega, Historia general <strong>del</strong> Perú, Emecé Editores, BuenosAires, 1944.16 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino, op. cit., pág. 4.17 «El destino de un caminador» (1990), La Gaceta, San Miguel de Tucumán,25 de octubre. <strong>En</strong> esta entrevista, Yupanqui cuenta que su trabajo sobrelos incas tenía «cerca de 250 páginas». ¡Qué se habrá hecho de ese manuscrito!18 Fernando Boasso (2006), Tierra que anda. Atahualpa Yupanqui, Corregidor,Buenos Aires, pág. 23.19 José Tcherckaski (1994), op. cit., pág. 289.20 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino, op. cit., pág. 421 Atahualpa Yupanqui (2001), Canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 33.22 Amalia Sánchez Sívori (1979), Diccionario de payadores, Plus Ultra, BuenosAires, pág. 33. Para una antología de textos, en la que se incluyen tres64CAPÍTULO 3Una guitarra sin estucheIHéctor volvió a Junín insatisfecho, convencido de que su derrotahabía sido tan injusta como la sufrida por Firpo. Y que como éste, merecíauna revancha. Mientras tanto, el pueblo lo recibió con aquellosmenesteres en los que ya había demostrado ser bastante bueno: el periodismoy la guitarra.Con el colegio prácticamente abandonado, Héctor empezó a ganarsela vida de muchas maneras: ayudante de tipógrafo, corrector degaleras y, eventualmente, colaborador periodístico.1 Por ese entonces,el director de La Verdad era Esteban Cichero, «un hombre bueno, educado,culto, generoso hasta donde puede serlo alguien criado en un ambienteburgués de provincia».2 Las tareas que el diario le asignó al jovenChavero eran tan variadas como irrelevantes. Y era lógico que asífuera. Después de todo, se trataba de un muchacho de dieciséis años,muy despierto y lector, ciertamente, pero algo errático. Como toda personade su edad, Héctor no tenía muy claro por qué carriles avanzaríasu vida. Era evidente que no iba a seguir una carrera liberal: el deseode ser médico alguna vez carecía de toda consistencia. Tampoco se imaginabaa sí mismo cumpliendo tareas periodísticas hasta el fin de susdías. Quizá la guitarra le deparara alguna satisfacción un poco más concretaen los próximos años, si bien debería para ello desobedecer losmandatos de sus padres, a los que jamás se les cruzó por la cabeza quelas clases con Almirón pudieran desembocar en una vida de músicoprofesional.Trabajaba en el diario desde últimas horas de la tarde hasta el momento<strong>del</strong> cierre. Allí fue aprendiendo a «parar tipos» en la imprenta,67pesos a su casa. Parte de ese monto iba al fondo hogareño, y el resto asus ahorros personales. Esto último respondía a su expectativa nunca<strong>del</strong> todo apagada de intentar establecerse en Buenos Aires. ¿Llegaríaese día en que la Capital se rindiera al embrujo de sus cuerdas? Queno eran suyas, sino de autores anónimos, con alguna pieza aprendidaen lo de Almirón que sabía colarse entre tanto <strong>folclore</strong>.<strong>En</strong> Héctor, la idea de componer canciones y piezas instrumentalesasomó por esos años. Si la poesía, por más balbuceada o imperfectaque fuera, le resultaba relativamente fácil ––un medio de expresión propiode la edad––, la composición, asociada con la autoría, tampoco leera extraña. Había descubierto que no todos los payadores y cantorespopulares que recalaban en Junín eran guardianes de antiguos secretos.Los había autores renombrados, orgullosos intérpretes de sus propiasinvenciones, aunque estas remedaran cosas ya cantadas bajo otrotítulo y otras circunstancias. Desde luego, Héctor era un muchacho
muy despierto, ávido de información, como correspondía a un hombrede prensa. Estaba bien enterado de lo que pasaba más allá de los límites<strong>del</strong> pueblo. <strong>En</strong> ese sentido, sabía que los tangos tenían autores ycompositores, así como un intérprete fuera de serie llamado CarlosGar<strong>del</strong>. Y que la inmensa mayoría de la música que la gente consumíay celebraba llevaba firma, incluso en los casos de especies denominadasfolclóricas.Si en el cuarto de pensión ensayaba sus bordoneos y rasguidos y probabalos caminos que abría un re menor, era porque sabía que la guitarrapodía revelarle un menú de nuevas posibilidades. Sólo faltaba la ocasión,la excusa para ordenar esas búsquedas y sellarlas con su <strong>nombre</strong>,con su propio <strong>nombre</strong>. La excusa se hizo presente una mañana de 1926,cuando su madre le leyó una carta recién llegada de Tucumán, en la que,entre otras cuestiones, les avisaban que Anselmo, aquel indio a cuya modestacasa Héctor y sus compañeros de juego solían acudir, había muerto.«Movido por la nostalgia, idealicé las caminatas hacia lo de Anselmoy escribí mi primera canción. Tenía entonces dieciocho años. Fue el cieloazul profundo el que hizo nacer aquellos versos. Con Anselmo volvíanesos fines de invierno, con un solcito tibio y los cerros azules, enormes,como si pudiéramos tocarlos con las manos.»3«Camino <strong>del</strong> indio» ––o «Caminito <strong>del</strong> indio», según figura en losregistros–– sería catalogada como «canción andina». Las referencias almundo aborigen provenían más de las lecturas adolescentes que de uncontacto directo con «la pena <strong>del</strong> indio». <strong>En</strong> cierto modo, Héctor lo-69de la mano de Ramón Cárdenas, mientras trababa nuevas amistadescon sus compañeros Moisés Díaz y José Pedro Gallardo. También conocióa Moisés Lebensohn. Con los años, Moisés sería un referente <strong>del</strong>radicalismo. Ya entonces compartía su pasión política con quien quisieraescucharlo. <strong>En</strong> un improvisado auditorio, mientras las rotativashacían su marcha de fondo, el joven Chavero escuchó al futuro tribunopromover su doctrina, la misma que, con palabras no tan efusivas,le habían transmitido su padre y su abuelo.Indudablemente, más allá <strong>del</strong> rigor que demandaba el trabajo periodístico,lo que Héctor más rápidamente aprendió fue a saborear losentretiempos de aquella profesión. Los periodistas ––y desde entoncesy hasta bien entrados los treinta Héctor se consideraría en buena medidaun periodista–– participaban de una forma de camaradería bastanteespecial. Los unía el cúmulo de noticias que día tras día inundabala redacción, dándoles indirectamente una perspectiva de su propialimitación ante el paso <strong>del</strong> tiempo. Acaso como respuesta ante esta impresión,los periodistas se ejercitaban en las lides de la amistad y en esoque por entonces llamaban bohemia. Por añadidura, el tuteo con lasnoticias los convertía el personas mundanas y enteradas, más aún enun ambiente de provincia, donde la vida parecía transcurrir más lentamente.Como fuera, el cotidiano en una ciudad de escala intermedia entrelos sitios despoblados de su infancia y ese «hormiguero pateao» llamadoBuenos Aires se le presentó a Héctor Chavero como un apropiadoaprendizaje, una etapa de transición cuya duración no tenía por quéser corta. Por lo pronto, ya no era el chico de los caballos y los rodeos.O no sólo eso; el periodismo, aun ejercido de modo tan indirecto, lefue dando una dimensión nueva de la vida.Las veces que no trabajaba, Héctor tenía dos posibilidades: o sequedaba en la pensión leyendo un rato y ayudando a Higinia en lo queesta precisara, o se sumergía en el mundo de la guitarra. Después detodo, él ya era un músico. Algunos domingos, a los postres <strong>del</strong> fútbol,en el club se hacían rondas de canciones. Y si el local ganaba algúnpartido, la ronda era más extensa de lo habitual. <strong>En</strong> esas oportunidades,el <strong>nombre</strong> de Héctor Chavero sonaba alto, y entonces la comisióndeportiva le hacía caso al clamor de los simpatizantes: el tipógrafo salía
a tocar unos cuantos temas en su guitarra, un tributo para el equipoganador. Algún estilo pampeano, algún gato, quizás una vidala. Ytodos felices. <strong>En</strong> especial el incipiente músico, que se llevaba así cinco68mo se parecía al de una zamba ––acaso la especie menos indígena detodo el noroeste––, aunque acentuada de una manera diferente, buscandopremeditadamente un efecto de yaraví. La letra mencionaba «lavoz doliente de la baguala» y decía: «llora la quena su honda nostalgia». Nada de lo musical aludía a la baguala, salvo quizá la forma brevede las estrofas y cierto aire arcaico de la melodía. Obviamente, la categoría«canción andina» era lo suficientemente amplia como parapermitir determinadas licencias.Lo más probable es que Héctor no haya reflexionado mucho sobreritmos y formas folclóricas en el momento de escribir su primera canción.Por lo demás, tampoco tenía demasiados elementos para hacerlo.No sólo desconocía los alcances de la etnografía, sino que tampocosabía mucho de <strong>folclore</strong> más allá de las especies bonaerenses de suentorno natural y lo que le había transmitido su padre ––vidalas y zambas––,luego verificado en aquel viaje a Tucumán. El resto era productode su imaginación, o quizá de un repertorio de <strong>folclore</strong> estilizadobastante común en la época. Al fin y al cabo, en su fugaz actuación porteña,Héctor había guitarreado con Almonacid y Páez, dos músicos mejorpreparados que él en materia de <strong>folclore</strong>. Como haya sido, el muchachono se propuso con su canción otra cosa que dar un sencillohomenaje al indígena argentino tal como él lo había visto en su infancia.O como recordaba haberlo visto, mejor dicho.Con sus imperfecciones, la pequeña obra adquirió cierta identidad.Su clave estuvo en el carácter. Héctor eligió la tonalidad menor ––comola de las milongas–– y dividió el tema en tres partes: una introducciónmusical de 11 compases ––una medida inusual–– y una parte principalde 32, dentro de la que brillaban dos breves interludios de guitarrasola. Venía luego un estribillo regular, con una tenue modulación al relativomayor, allí donde la letra dice: «Cantando en el cerro/ llorandoen el río/ se agranda en la noche/ la pena <strong>del</strong> indio…».6<strong>En</strong> conjunto, la canción lograba transmitir la desazón <strong>del</strong> indio. Noera aquella una exaltación <strong>del</strong> mito indígena, sino más bien su oda fúnebre.¿Qué quedaba <strong>del</strong> indio Anselmo y sus abuelos? Un «senderocoya sembrado de piedras». <strong>En</strong> términos raciales ––en la vulgata de laépoca nadie hablaba de «grupo étnico»––, no todos los indios estabanmuertos. Pero era claro que aquella raza había sido víctima de un despojo,para quedar convertida en un lamento. Y el joven Héctor llorabacon ellos, con los sobrevivientes.71graría sintetizar tempranamente la temática incaica descubierta en loslibros de su padre y en los deberes <strong>del</strong> colegio con el recuerdo «idealizado» ––así lo calificaría el propio autor–– de don Anselmo. Sin duda,el camino remitía a la extensión <strong>del</strong> Tawantinsuyu que culminaba enCuzco: lo indiano era esencialmente continental, trascendía las fronterasnacionales porque, sencillamente, era anterior a la idea de Nación.4<strong>En</strong> perfectas coplas de cuatro versos ––seis estrofas en total––, ladescripción convertía ese modesto camino <strong>del</strong> recuerdo en todo unsímbolo. Así, el indio Anselmo ya no era un remoto descendiente dediaguitas u otros grupos que habían habitado la región, sino un coyade «la raza vieja». El personaje se transmutaba en una suerte de mensajeextemporáneo, algo que llegaba ––sin duda disminuido–– desde elpasado. Y en ese pasado, el indio había recorrido su senda de sur a norte,una y otra vez, «antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera».El indigenismo de Héctor, que acaso sin saberlo dialogaba con elque Ricardo Rojas acababa de plasmar en Eurindia, tomaba distancia
tanto <strong>del</strong> hispanismo celebrado por buena parte <strong>del</strong> nacionalismo comode la visión liberal de lo «primitivo». Para la primera corriente, elindio no formaba parte de la esencia argentina: lo nacional se sustentabaen la herencia española, que en el mejor de los casos podía derivar,como lo había explicado Lugones en El payador, en la estirpe <strong>del</strong>gaucho. Y para los liberales, bueno, qué podía decirse <strong>del</strong> aborigen: unpobre rezagado de la historia.Héctor supo trascender ambos prejuicios, y si bien tiñó de ciertavaloración romántica la figura <strong>del</strong> viejo habitante americano, su composiciónalcanzó la dimensión de un verdadero rescate. Esta vez, MartínFierro fue dejado de lado, y su lugar ocupado por un sujeto temidoy despreciado por el propio Fierro. Ese sujeto era el Otro detrás de lafrontera, el salvaje irrecuperable. <strong>En</strong> términos literarios, su mejor imagensería quizá la <strong>del</strong> camino «que junta el valle con las estrellas». Sencillay <strong>del</strong>icada, despojada de toda adjetivación, esa imagen descubría,ante el público ocasional de Junín, el talento de un joven poeta con guitarra.Para los que mejor lo conocían ––sus hermanos, su madre, sustíos–– el gran mérito de Héctor era el de haber logrado volcar en unacanción el recuerdo seleccionado de su estadía tucumana.5<strong>En</strong> cuanto a la música, «Camino <strong>del</strong> indio» era un híbrido. Lejosde la pretendida autenticidad <strong>del</strong> Altiplano evocado en la letra, su rit-70don. Las películas con Rodolfo Valentino y las orquestas de jazz eranpara el porteño presencias tan familiares como el sainete criollo y laorquesta típica. Pero la campaña estaba ahí nomás: el fulgor porteñose basaba en las riquezas <strong>del</strong> campo, siempre listo para ofrecer sus cosechasy carnes al mundo exterior. <strong>En</strong> las suelas de los ciudadanos másurbanizados siempre había olor a bosta. Los artistas de tango se internabancon frecuencia en la provincia, y de esta no dejaban de llegarcantores y payadores.La gente de ciudad no usaba poncho ni bombachas ––y más de unavez se reía de esa clase de vestimentas––, pero las prendas de campono eran raras en el paisaje citadino. Aún se podían ver, a pocas cuadras<strong>del</strong> centro, guapos y compadritos vestidos a la usanza orillera. Ytambién carros tirados por caballos. <strong>En</strong> los folletines costumbristas, asícomo luego en los primeros radioteatros al estilo «Chispazos de tradición» o «Cenizas <strong>del</strong> fogón», los tipos camperos eran muy habituales,mientras el mate se bebía con fruición, tanto en el centro como en losbarrios.Héctor llevaba lo mínimo imprescindible: un bolso marinero conuna camisa limpia, lista para vestir si aparecía alguna actuación, unaguitarra sin estuche y 25 centavos en el bolsillo. También portaba doscartas de recomendación, con las que probaría suerte en los diarios LaFronda y Crítica. <strong>En</strong> el primero trabajaría unos cuantos meses, sin trascenderel ámbito <strong>del</strong> taller y reprimiendo sus ideas políticas, sin dudadisonantes en ese diario. <strong>En</strong> realidad, lo que él quería con todas sus ganasera escribir en Crítica. Para ese medio, el contacto se llamaba JoséRamón Luna y la carta iba de parte de un compañero <strong>del</strong> taller tipográficode La Verdad.Por entonces, Luna era un escritor bastante conocido entre los lectoresde Crítica. Era tucumano, buen periodista y lector obsesivo. Comoescritor, había debutado con algunos versos de corte indigenista, sibien su visión <strong>del</strong> asunto era la propia de un hombre de ciudad. El periódicoen el que trabajaba irradiaba, sobre un amplio registro de temas––incluido el tema rural, mediante secciones como «Acérquese alfogón» y «Vocabulario criollo»––,7 imágenes de una Buenos Aires brillantey en plena transformación. Luna y sus compañeros sabían queescribir en Crítica era toda una distinción, si bien para los grupos másconservadores el periódico, que combinaba de manera curiosa el sensacionalismocon la mejor literatura periodística, representaba el lado
canalla de la vida moderna.73IIYa con un tema propio en sus alforjas, Héctor reintentó conquistarBuenos Aires. Volver a la Capital para terminar de aprender a tocar <strong>folclore</strong>:de esa clase de ironías estaba hecha la época. Pararía nuevamenteen la casa de la familia Paglieri, pero esta vez no se rendiría tan fácilmente.Viajaría con su libreta de contactos mejor pertrechada. Decualquier modo, estaba decidido a pasar un poco de hambre, si ese erael precio a pagar para poder establecerse.Llegó a Retiro una mañana de junio de 1928, un mes después <strong>del</strong>triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen. <strong>En</strong> esos días se proyectaba, en doscines <strong>del</strong> centro, Metrópolis, la película futurista de Fritz Lang: ¿así erala Buenos Aires moderna, renuente a toda señal <strong>del</strong> pasado? No exactamente.Por entre las grabaciones de Roberto Firpo y Julio De Caro ––losdos extremos estilísticos <strong>del</strong> tango instrumental––, algunas cancionescriollas interpretadas por Alberto Vila y un par de zambas a cargo de laorquesta típica de Arte Nativo o <strong>del</strong> dúo Pelaia-Pizarro animaban el consumodiscográfico, mientras los cabarets <strong>del</strong> centro repartían su demandamusical entre el tango y el jazz. <strong>En</strong> el Teatro Colón, la ópera y la músicasinfónica reinaban sin competencia.Si bien reducido, el <strong>folclore</strong> no era tan exótico en aquella ciudad,pensó Héctor a poco de andar por una Buenos Aires a la que ahora,con más decisión, pensaba ocupar. A diferencia de su primera impresiónde 1923, esta vez creyó percibir un espacio un poco más considerablepara las expresiones nativas. Después de todo, Carlos Gar<strong>del</strong> habíaempezado como cantor nacional de cosas criollas, al lado de JoséRazzano. Luego convirtió su voz a la frecuencia <strong>del</strong> tango, pero sin dejar<strong>del</strong> todo el material nativo. Todavía en 1928 en el repertorio gar<strong>del</strong>ianobrillaban zambas, estilos, gatos, tonadas cuyanas y hasta un parde chacareras. Lo mismo podía decirse <strong>del</strong> dúo Magaldi-Noda y de IgnacioCorsini. (Este último grabaría «Camino <strong>del</strong> indio» en 1943). Estosignificaba que las fronteras entre lo rural y lo urbano ––lo que eradecir entre las provincias y la Capital, de acuerdo con una polarizaciónhistórica–– quizá no eran tan definitivas como algunos pensaban.La Buenos Aires de la década <strong>del</strong> 20 era en sí misma una ciudadmoderna, fascinada con el cambio y el vértigo. Su cartelera era sin dudauna de las más cosmopolitas <strong>del</strong> mundo, y en los cabarets <strong>del</strong> centroel menú estaba escrito en francés y el champagne era Moet & Chan-72tucumanos como Luna. Esta gente fue cordial con Héctor, y le dedicóvarias horas de charla sobre las cuestiones que más le interesaban aljoven: los cañaverales, las zambas, el tren que subía por el norte, la vidade los coyas.Por lo tanto, que Buenos Aires pudiera albergar a provincianos fuealgo así como una epifanía. ¿Qué le hacía a la ciudad un provincianomás? Sus nuevas relaciones le contaron las noticias <strong>del</strong> mundo, al quetanto Crítica como La Fronda estaban tan atentos, pero también algunosdetalles de la vida porteña que le serían de gran utilidad para sobreponerseen el día a día: cómo moverse por Buenos Aires, dónde comerbarato, dónde presentarse con su guitarra, qué sitios le estabanvedados hasta que tuviera un cierto re<strong>nombre</strong>, de qué prostíbulos podíaser cliente sin que lo molestara la policía.11También supo que unos años antes de su modesto debut porteño,un músico de Santiago <strong>del</strong> Estero llamado Andrés Chazarreta había debutadoen el teatro Politeama de calle Corrientes, con el aval <strong>del</strong> ya influyenteRicardo Rojas. Esta era una historia bien interesante, y le prestómucha atención. Todo lo que provenía de aquella provincia generabaen Héctor una expectativa especial. Santiago era la patria chica de supadre y en cierto modo el referente obligado <strong>del</strong> <strong>folclore</strong> en el momento
en que él decidió vivir en Buenos Aires.Reproduciendo sobre el escenario un auténtico rancho norteño yrodeado de buenos bailarines, cantantes e instrumentistas, Chazarretasupo sorprender y <strong>del</strong>eitar al público de Buenos Aires, tanto a los intelectualesnacionalistas ––siempre ansiosos por encontrar un antídotocontra el cosmopolitismo de la ciudad–– como al público sencillo,de base criolla, que aún habitaba la Capital, más allá de la hegemoníainmigratoria. La gran novedad introducida por Chazarreta en 1921, segúnle contó Luna a Héctor, consistió en presentar, por primera vez enun escenario porteño, un conjunto de danzas y canciones trabajosamenterecopiladas en los años anteriores, cuando, como maestro y músicoaficionado, el artista santiagueño había recorrido buena parte desu provincia buscando huellas <strong>del</strong> pasado entre la gente más humilde.Ya había mostrado el espectáculo en su provincia y en Tucumán, y losecos habían sido diversos, con algunas reacciones airadas ante lo quealgunos creían era una intromisión de la vulgaridad en los dominios<strong>del</strong> teatro serio.Zamba y gato, palito y chacarera, malambo y escondido: los cuadrosde aquel elenco pusieron a los porteños en contacto directo, si bien me-75José Ramón Luna vivía en Villa <strong>del</strong> Parque, y allí se dirigió Héctorno bien descendió <strong>del</strong> tren. Según relataría muchos años después, noquiso conservar esos 25 centavos que llevaba en el bolsillo, en un gestode tonta soberbia («O entro con mucho, o entro sin nada»), y decidiócaminar hasta lo <strong>del</strong> periodista: «Pasé por Plaza Irlanda, calle Nazca…No llegaba nunca. Me topé con la pampa otra vez, de allí de dondevenía. Por haber tirado los 25 centavos, cuando por 10 podía haber llegadomás rápido».8La primera imagen que Héctor tuvo de Luna lo marcaría para todala vida: un hombre de mediana edad, acostado desde hacía variosdías ––según le confesaría más tarde––, rodeado de libros, todos al alcancede la mano, dos jarras de agua y un mate irremediablemente frío.Era una linda imagen. <strong>En</strong> sus semanas de franco, Luna se pasaba díasenteros sin salir de la cama, lo que era decir sin dejar de leer hasta queel cuerpo se convertía en una suerte de gran libro, de suma cultural.¿Un mo<strong>del</strong>o a seguir? Alguna vez, Héctor intentaría lo mismo, perosin lograrlo: su espíritu era demasiado andariego para dejarse atar a esaforma monacal de la bohemia.9Más allá de la impresión positiva que Héctor produjo en quien supuestamentedebía ubicarlo en el mercado de trabajo, Luna no le teníareservado ningún puesto ni nada que se le pareciera. Sólo podía recomendarlopara que hiciera, sin firmar, algunas colaboraciones esporádicasy, eso sí, el anónimo batallar <strong>del</strong> taller. No faltaría para Héctor laocasión, sin duda inestimable, de editar su primer poema en un medioporteño: «Canillita». El texto empezaba: «Canillita, pirata <strong>del</strong> tranvía…», para demorarse en la descripción de esos chicos que en horasde la madrugada vendían los diarios y desayunaban una taza de cafécon leche en la vereda.10 Por cierto, Héctor solía conversar con los canillitas,generalmente de cosas de campo, ya que muchos de esos chicoshabían nacido en pueblos de la provincia, igual que él.Fue entonces, a través de estos eventuales encuentros y <strong>del</strong> contactocon buena parte <strong>del</strong> ambiente periodístico, que Héctor Chavero hizoun descubrimiento destinado a tener gravitación en su rumbo intelectual:muchos de los porteños que acababa de conocer, y de los queconocería en los años siguientes, eran en verdad provincianos. Esto significabaque no todos habían bajado de los barcos, como creyó la primeravez que estuvo en Buenos Aires. Las visitas al diario le permitieronvolver a ver al santiagueño <strong>En</strong>rique Almonacid, compañero deLuna en la sección Policiales, y a frecuentar a los hermanos Ferreyra,74
urbanos y luego por los caminos <strong>del</strong> país. La endeblez económica leimpidió tener un domicilio fijo: una veces en lo de Luna, alguna visitaprolongada a lo de los Paglieri, un par de semanas en lo de Páezy más de una noche en un vagón <strong>del</strong> tranvía Lacroze, «a cinco centavosel viaje de obrero».14 Durante el día, a toda hora, Héctor tocaba laguitarra en bodegones de los barrios, juntando centavo tras centavopara pagarse la comida y devolver algún préstamo. A veces lo retribuíancon un vaso de leche y un sándwich de salame o morta<strong>del</strong>a.Siempre al día, un modus vivendi que tardaría muchos años en abandonar.Sus presentaciones en Puente Alsina, Boedo o Avellaneda ––losbordes <strong>del</strong> centro le eran más afines que el centro mismo, acaso porañoranza de la campaña o por derecho de piso de recién llegado–– locontaban como guitarrista, nunca como cantante. «Tocaba en formaconfidencial, sin bulla en el instrumento, sin brillantez alguna», diríaaños más tarde.15 Y al tocar «sin bulla» en esos rincones de una ciudadsuperpoblada, su pequeña guitarra ––tan modesta que ni estuche tenía––debía hacerse un lugar entre el público.No era con volumen que lograba esa proeza, sino con rasguidos ypunteos de un repertorio que despertaba alguna añoranza en parroquianosnacidos a muchos kilómetros de Buenos Aires. Se trataba deun repertorio que Héctor iba perfeccionando día a día, en contacto conotros músicos provincianos, ciertamente más experimentados que él.Por ejemplo, escuchar tocar al dúo tucumano Amaya y Marañón ––solíapresentarse en los intervalos de las actuaciones de Gar<strong>del</strong>–– fue comoun curso acelerado de zamba: «Dos negros gorditos que salían conel traje apretado a tocar zambas».16 También sería fundamental en suaprendizaje acompañar al dúo Jaimes-Molina y al catamarqueño ManuelAcosta Villafañe. Seis años mayor que Héctor, Acosta Villafañeempezó a grabar para RCA en 1930 un cancionero de cuecas, escondidos,zambas y vidalas, con la asistencia en guitarra de Héctor Chavero.17Pero no sólo de <strong>folclore</strong> se alimentó el hijo de José Demetrio enaquella ciudad de finales de los años 20. Su admiración por Carlos Gar<strong>del</strong>era incondicional, y a pocos días de llegar a Buenos Aires decidióir a escucharlo. Gar<strong>del</strong> acababa de llegar de Barcelona, previa escalaen Río de Janeiro. Héctor se enteró a través de la prensa que duranteun mes el astro mayor <strong>del</strong> tango se iba a presentar en el teatro Esmeralda.Luego, partiría nuevamente al exterior.18 Si el muchacho quería77diatizado por los códigos teatrales, con un acervo cultural que prácticamentedesconocían. Las canciones y danzas nativas que la ciudad distinguíaeran las que circulaban en la campaña y zonas aledañas. Chazarretafue más lejos que cualquier otro folclorista. Subió a la escena <strong>del</strong>Politeama una música de base anónima, rústica, ejecutada con arpa, violín,flauta y guitarra. Y creó escenas de campo: una vieja cuidando el matejunto al mortero de quebracho, chicas ataviadas con polleras anchasy flores en sus vinchas, trabajadores rurales descansando a la vera deunos ritmos que los identificaban marcadamente. Allí no había gallegosdiscutiendo con los tanos, ni sones de bandoneón. Chazarreta reveló asíla existencia de un mundo popular subalterno que aún no había llegadoal disco; un <strong>folclore</strong> que apenas se había filtrado en la ciudad a través dealgunos álbumes de partituras ––entre los cuales figuraban los <strong>del</strong> propiomúsico santiagueño–– y referencias sueltas de ciertos escritores.Desde aquel momento, en forma discontinua hasta bien avanzadala década <strong>del</strong> 30, la ciudad capital se fue poblando de <strong>folclore</strong>. Con eltiempo, a los santiagueños se les sumarían elencos y solistas de Tucumán,Córdoba, La Rioja, Mendoza, Catamarca, San Juan y distintospuntos de la provincia de Buenos Aires. Los <strong>nombre</strong>s de Hilario Cuadros,Carlos y Manuel Costa Villafañe, Patrocinio Díaz, Argentino Valle,Alfredo Pelaia, Marta de los Ríos y Buenaventura Luna, entre muchosotros, se hicieron habituales en el circuito de la música popular
de raíz nativa. Por su parte, las primeras peñas <strong>del</strong> género, como la SociedadArgentina de Arte Nativo o Leales y Pampeanos, ampliaron elradio de difusión de lo tradicional, a la vez que abrieron progresivamentela perspectiva geográfica y social de lo nativo.12Con el paso de los años, Héctor tendería a idealizar aquellas presenciasmusicales, al considerarlas más fidedignas o auténticas que lasque más tarde signarían masivamente la oferta de música popular: «Lascalles porteñas parecían respirar un aire de chañares florecidos, un aromade churquis y poleos, un acento de guitarras nostálgicas, un retumbarde bombos auténticamente legüeros».13IIIEl principiante intentó ganarse la vida bajo ese aire de chañaresflorecidos que parecía haber impregnado buena parte de la ciudad.Fue el comienzo de un peregrinar incesante, primero en los confines76pidamente, revistas y partituras para guitarra.22 Metódico para la músicay la poesía, no lo era para la economía doméstica. No sólo era pobre:era desaprensivo con el dinero, incapaz de pensar por encima desu presente absoluto. <strong>En</strong> síntesis, si quería vivir de su guitarra debía entoncesampliar su radio de acción, evitar convertirse en un vagabundode ciudad.Con estas cavilaciones en mente, Héctor decidió hacer viajes periódicosa su pago. No con el fin de asentarse nuevamente en Junín, sinopara visitar a mamá Higinia y a los hermanos ––estos ya tenían hijos,y entonces él era tío––, a los compañeros <strong>del</strong> diario y la escribanía,a los bolicheros que en cierto modo lo habían descubierto en el arte <strong>del</strong>a guitarra. También para pedir algunos pesos allí donde quizá se lospudieran dar ––esto se interrumpiría bruscamente con la crisis <strong>del</strong> 30––o al menos recuperar el hábito de comer todos los días y no de manerasalteada como lo estaba haciendo en Buenos Aires.Fue en uno de esos regresos que se enteró de que su prima MaríaAlicia, con la que había sabido jugar de niño, estaba viviendo en la Capitaltrabajando de mucama. Aparentemente, a la chica no le iba muybien. Intentaba reponerse de un fracaso amoroso, y prácticamente habíahuido de Casilda, la localidad santafesina donde vivía y en la cualhabía quedado embarazada en 1923. Se acababa de mudar a la Capitalcon su hijo, el pequeño Juan Bautista. Higinia estaba al tanto de lasituación, ya que María Alicia era hija de su cuñada, Rosa Chavero.Alentado por su madre, Héctor volvió inmediatamente a Buenos Airespara encontrarse con su prima. Habían pasado unos cuantos años, peroel afecto seguía vivo. Claro que los chicos habían crecido: los primosse acostaron y empezaron a vivir juntos.María Alicia Martínez fue la primera mujer con la que Héctor mantuvouna relación más o menos estable. Si bien sería prácticamente imposiblesaber hasta dónde llegaron los sentimientos, lo cierto fue queHéctor no sólo aceptó a Juan Bautista «Tolo» como a un hijo propio,sino que embarazó a María Alicia tres veces, la primera en octubre de1930. El 13 de abril de 1931, con Alma Alicia a punto de nacer, HéctorRoberto Chavero y María Alicia Martínez contrajeron matrimonio.<strong>En</strong> el espacio asignado a la profesión <strong>del</strong> novio él anotó: «periodista».23Los años venideros no serían sencillos ni apacibles para la pareja.Ella vivía en Buenos Aires, en una pensión de la avenida Belgrano al3000, y él iba y venía, más ansioso por conocer verdaderamente el paísal que hasta entonces le venía cantando con imaginación que por cons-79escuchar a uno de sus ídolos en vivo, tenía que ponerse en campaña.Y así fue. Con un peso más veinte centavos que había logrado ahorrara lo largo de una semana de guitarreadas compró una entrada, dejó suinstrumento en la casa de un amigo y se aprestó a disfrutar de la vozde Gar<strong>del</strong>. «Disfruté durante casi dos horas. Yo, que nunca fui tanguero,
que jamás aprendí a tocar bien un pedacito de tango, recibí confuerte emoción la voz de Gar<strong>del</strong>, su forma de marcar las palabras, sutemperamento, su simpatía desbordante, su calidad de artista nacidopara producir, en ese género, la más pura belleza popular. Como decíami amigo Reguera, engordé de emoción escuchando cantar.»19Pero aquella experiencia quedaría acoplada a otra menos grata. Alsalir <strong>del</strong> teatro, aún embebido de tango, Héctor se recostó en un bancode Plaza Lavalle y se quedó dormido. Minutos más tarde fue despertadopor un vigilante que le pidió documentos ––no los tenía–– y lollevó preso. La vida de ciudad podía mostrar sus dientes en el momentomenos pensado. O como escribiría él mismo unas décadas después,«Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretao. Todos se me hacíana un lao como cuerpo a la jeringa».20Una vez explicada su situación ––difícilmente su caso podía encuadrarseen la figura de vagancia––, Héctor recuperó la libertad y se convencióde que no habría estadía larga en Buenos Aires. Al menos, noen condiciones tan precarias. La bohemia de ciudad grande era másdura que la de pueblo. Una cosa era trasnochar en Junín, donde todoslo conocían, y otra bien distinta dormir en la línea Lacroze o en algunacomisaría <strong>del</strong> centro, sin abogados amigos ni influencias a las cualesapelar, más allá de las relaciones recién incorporadas. No había dudasde que la bohemia tenía su atractivo, pero se la vivía mejor si almenos se estaba arraigado a la ciudad: la casita de los viejos, la barrade amigos en el café, los compañeros de oficina… Con nada de estopodía contar Héctor Chavero. Ni siquiera tenía un domicilio fijo. Cuandono tocaba la guitarra se pasaba sus buenas horas devorando librosen la Biblioteca Nacional, y al atardecer podía recalar en casas de conocidosamables ––la cortesía era un valor muy cultivado por entonces––,pero como solía decirse en el campo, «el huésped y el pez, a lostres días apestan».21Lamentablemente, las cuentas <strong>del</strong> joven guitarrista no daban ni paraun alojamiento en pensión. Su familia en Junín no podía ayudarlomucho. Además, Héctor gastaba lo poco que tenía en lo primero queaparecía: un recital de Gar<strong>del</strong>, una cena opípara que lo desplumaba rá-78El paisaje de Humahuaca lo conmovió casi tanto como quienes lohabitaban. No bien llegó, cambió sus prendas de hombre de ciudad porla vestimenta de la zona. Se cubrió con un poncho de vicuña y se calzóun gorro coya. Así confirmó un amor: «¡Te quiero Kollita! ¡Siempret’hi querío!/ Pregúntale al cerro, pregúntale al río…»24 Pero la verdadera que, más allá de su voluntarismo indigenista, de aquello poco y nadasabía. Había escrito «Camino <strong>del</strong> indio» con datos de los libros, yahora los podía corroborar ––y eventualmente corregir–– con la vivencia<strong>del</strong> lugar y su gente. Todo aquello fue nuevo para él: los Chaverono parecían haber llegado tan al norte. El quechua que le había enseñadosu padre era de Santiago, no de la Puna.Omaguacas o humahuacas era el <strong>nombre</strong> con el que se denominabaa las comunidades aborígenes de la quebrada, ese corredor de tránsitoque había sabido unir los antiguos espacios <strong>del</strong> incanato.25 Al llegara Humahuaca, parte <strong>del</strong> imaginario folclórico que ya circulaba enel repertorio de Héctor ––la quena y las bagualas, los caminos de piedray los ranchos de pirca, el cóndor y el abismo–– se hizo realidad tangible:ese fue el <strong>folclore</strong> como descubrimiento empírico, como experiencia.<strong>En</strong> pocos días, Chavero se fue convirtiendo, ahora sí, en AtahualpaYupanqui. Estaba reafirmando una vocación, pero también articulandouna identidad. Desde entonces, no se lo conocería de otro modo,aunque al principio seguiría usando el apellido Chavero en el medio:Atahualpa Chavero Yupanqui.Desde Jujuy cruzó a Bolivia, donde permaneció dos meses. Allí conocióa los trabajadores de las minas, y luego al regresar a Jujuy emprendió
un lento descenso, recalando en Salta, Tucumán y Santiago <strong>del</strong>Estero. <strong>En</strong> contacto con mineros ––serían personajes recurrentes enmuchas de sus canciones y textos futuros––, Atahualpa aprendió a distinguirla vida «triste» en medio de la montaña, <strong>del</strong> mismo modo que«el hombre busca con afán el oro. Rompe la piedra; doma leguas; libracombates con la nieve y la altura».26Los mineros, fueran estos de Bolivia, Chile o Catamarca, constituíanel último escalafón <strong>del</strong> trabajo manual, y en cierto modo la continuaciónde la historia colonial. Atahualpa los vio como los pares andinos<strong>del</strong> indio Anselmo. Como éste, eran condenados de la tierra,aunque no carecían de alguna pizca de ilusión. Se sabía que la mineríapodía ser «la aventura de pechar la montaña para salir de pobre».27Por cierto, esto poca veces sucedía. Fatigados por una fajina tan inhumana,con los pulmones enfermos, algunos mineros se convertían en81truir y sostener una familia. <strong>En</strong> realidad, la diferencia de edad ––ellaera siete años mayor–– ponía al descubierto proyectos de vida diferentes.Mientras para María Alicia la estabilidad era el demorado premiodespués de tantos sinsabores, para Héctor el futuro estaba compuestode un sinnúmero de peregrinajes y aventuras. De cualquier modo, algunosde los trabajos encarados en aquel período ––en Panificación Argentina,por ejemplo, o cargando bolsas en el puerto–– hacen pensarque tal vez se cruzó por su cabeza, efímeramente, la idea de una vidasedentaria, una vida de familia.Tres fueron los retoños <strong>del</strong> joven Chavero con su prima mayor: AlmaAlicia, Atahualpa Roberto y Lila Amancay. <strong>En</strong> el escaso tiempo quellevaron de convivencia efectiva, María Alicia se percató de que Héctornunca sería un verdadero jefe de familia ––la paternidad parecía haberlellegado inconscientemente, como resultado de su fogosa vida sexual––,y quizá tampoco un marido muy considerado. «Tu queridonegro», como rubricaba sus cartas, podía estar o no a su lado, segúnlos vaivenes de la vida musical y los viajes por el país.Ciertamente, la pasión de Héctor por el viaje en solitario no contribuyóal afianzamiento de la relación. A un año de haberse afincadoen Buenos Aires y ya viviendo con María Alicia, Héctor empezó a transitarpor el país, por ese «interior» que, según se había convencido, lollamaba desde la sangre y desde la creencia de que sólo en contactocon la naturaleza de la Argentina se le podía cantar a los argentinos.Desde ese momento y hasta el final de sus días, el viaje fue su única religión,su creencia más poderosa e inquebrantable. Todo lo demás podíaesperar o demorarse indefinidamente. Desplazarse más allá <strong>del</strong> sitiodonde había nacido sería en él una forma de vida. Cualquieramenaza de atadura frente a ese impulso quedaría deshecha sin mayorescondolencias: un trabajo, una vivienda, una mujer, los hijos, un partidopolítico…Primero se fue a Jujuy, y se instaló unas semanas en Humahuaca.Era uno de los sitios que más ganas tenía de conocer. Estando aún enBuenos Aires, el escritor Emir Arslam le había recomendado irse conla guitarra a París, como habían hecho tantos músicos de tango. Estasugerencia molestó mucho a Atahualpa, que respondió con vehemencia:«No señor. Mi ambiente está en Humahuaca». ¿Era efectivamenteasí? ¿Cuál era su verdadero ambiente? Atahualpa ya había decididotransitar el camino <strong>del</strong> indio, pero ningún destino manifiesto se loimponía: el joven bonaerense ejercería su libertad de elección.80són y pericia ––y con un enorme sacrificio físico, obviamente––, erapródiga en estaño y plata, en cobre y oro. Claro que él nunca sería unminero. Intentaría ser, en todo caso, un aliado de aquel en la ciudad.IVEstando en Jujuy, se enteró de que en Buenos Aires el Ejército, con
la anuencia de buena parte de la población, había derrocado al presidenteYrigoyen. Era una mala noticia, sin duda. ¿Era posible que Críticaestuviera <strong>del</strong> lado <strong>del</strong> golpe? Así se lo dijeron, y no tuvo más remedioque rendirse ante las evidencias. No obstante, aunque el diariode Botana y algunas personas que respetaba confiaran en que el 6 deseptiembre era el comienzo de una regeneración institucional, su fi<strong>del</strong>idadal radicalismo se mantendría entera, tal vez más entera que hastaentonces. Recordaba que lo político lo rondaba desde su niñez, yahora que tenía veintidós años y una experiencia infrecuente para losjóvenes de su edad, era tiempo de profundizar su vínculo con el partido<strong>del</strong> abuelo y el padre. Por su parte, las conversaciones con MoisésLebensohn en Junín habían hecho su efecto. <strong>En</strong> su breve estadía porteñaya había armado relaciones con gente <strong>del</strong> partido, las suficientespara definirse como un «yrigoyenista peludo», más aún después de tocaren la peña Andrés Ferreyra, donde no cobraba un peso: la solidaridadpolítica era un valor fuerte de la época.A partir de esa filiación, sus búsquedas folclóricas encontraron unmarco de contención intelectual más amplio. Había partido hacia elNorte llevando sus creencias políticas con firmeza y ahora llegaba elmomento de ponerlas en juego. Si bien nunca había visto al radicalismocomo una fuerza revolucionaria ––era reformista, en todo caso––,el poder de las viejas oligarquías <strong>del</strong> interior situaba a los candidatosde la Unión Cívica Radical en un lugar políticamente avanzado. Esto,que empezó siendo una sospecha, se afirmó días después <strong>del</strong> golpe, alsaber que José Félix Uriburu, el militar amotinado, venía de una aristocráticafamilia salteña.Fue justamente en Salta, una semana después, donde Atahualpa diosu primer concierto en el Noroeste. Estaba en Metán con su amigo elpoeta José Solís Pizarro, cuando tuvo la idea de convencer a los dueños<strong>del</strong> Hotel Moderno de que «financiaran» un recital suyo en la biblioteca<strong>del</strong> pueblo. El propio Atahualpa hizo la modesta publicidad83cazadores de vicuña o, preferentemente, de chinchilla, piezas bien cotizadaen un mercado mundano. <strong>En</strong> esta circunstancia, el minero salíaa trabajar por su cuenta, entregado a la aventura y expuesto también alos peligros de la montaña. Indudablemente, pensó Atahualpa, las incertidumbresde la ciudad no eran tan terribles como había supuestounos meses antes.Algo similar, en cuanto a rigores de la naturaleza, le parecieron lospadecimientos de los peones que observó, por primera vez, en Tilcara.Siempre sujetos a las órdenes inapelables de sus patrones, aquellos trabajadoresextremadamente silenciosos arriaban ganado y recados a travésde la montaña, por caminos muy peligrosos, «tan angostos que lamuerte se agazapa en amenaza eterna».28 Hacían su trabajo en silencioabsoluto, y al terminarlo seguían sin hablar. ¿Qué pensaba esa gente?¿Con qué soñaba, si es que con algo soñaba? Todo era un misterio, másinexpugnable que cualquiera que hubiera conocido el joven de Pergaminohasta ese momento. Volvería una y otra vez sobre los coyas: «Comoeste hombre, hay varios miles en el norte jujeño, nacidos en la quebrada,o en la Puna, o en la selva que limita la montaña con lo desconocido.Rostro cobrizo, rasgos definidos, cuerpo pequeño y recio, incansablecaminador, observador inteligente, supersticioso por raza y por tradición,lírico, fiel, como también huraño, hermosamente salvaje, como el paisajeque lo vio nacer…»29Desde un punto de vista musical, Bolivia y su zona de influenciaeran la patria <strong>del</strong> yaraví, aquella remota canción triste de los hombresy mujeres de la montaña. Su amigo Juan Carlos Franco, experto en vidalas,solía hablar mucho de la especie que precoces investigadores ubicabanen los tiempos <strong>del</strong> incanato, fuera de toda influencia europea.<strong>En</strong> cierto modo, exhumar el yaraví ––también conocido como «triste»
en Perú–– era avanzar hacia atrás en el tiempo, retrogradar el camino<strong>del</strong> indio en un sentido histórico. Pero no sólo eso: la vigencia de la especiepodía entenderse claramente al observar las condiciones de vidade aquella gente. «Canción triste», decían los bolivianos al oír mencionaral yaraví.Presente hasta convertirse en una obsesión, el yaraví rondaría siemprela poética de Atahualpa: «Hay silencio en mi guitarra, cuando cantoun yaraví…/ Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí…»30 Porlo tanto, si buscaba conocer esa música en profundidad, Atahualpa nopodía visitar la zona como turista. Antes de volver por la senda de Jujuy,se animó a curtir sus manos en esa tierra que, si la exprimía con te-82te y sus aledaños, la parte antigua de un país nuevo. Luego volvería paraespecializarse, para entender cada pieza <strong>del</strong> rompecabezas argentino.Bajo el sol ardiente <strong>del</strong> Salado conoció a los hermanos Díaz, maestrosde la chacarera, y a las tejedoras más diestras, y a los curanderoso magos de la medicina quechua. Quiso aprender de la tierra seca y elhombre esperanzado, simbiosis antropológica de la chacarera, la másesquiva y la más seductora de las especies.Con la excitación de quien acaba de descubrir una cantera de oroy deja allí una marca para volver más tarde, Atahualpa terminó aquelviaje de iniciación convencido de que su verdadera edad no era la queacusaba la libreta de enrolamiento. Después de todo, también la edad,como el <strong>nombre</strong>, podía ser el fruto de una invención.NOTAS1 Según el investigador de Junín Roberto Di Marco, que ha indagado en losprimeros veinte años de la vida de Yupanqui, nuestro biografiado no terminósus estudios de bachiller, y hasta es posible que ni siquiera los haya promediado.Su <strong>nombre</strong> no figura en ningún registro de la época.2 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino, op. cit., pág. 4.3 Julio Ardiles Gray, «Atahualpa Yupanqui» (1973), La Opinión, Buenos Aires,14 de octubre.4 Ricardo Kaliman (2003), Alhajita es tu canto. El capital simbólico de AtahualpaYupanqui, Comunicarte Identidades, Córdoba. El autor destaca lasingularidad de aquella temprana manifestación de indigenismo en la canciónargentina.5 <strong>En</strong> uno de sus libros de recopilaciones, Leda Valladares rescata una bagualade Tafí <strong>del</strong> Valle que gira en torno <strong>del</strong> camino <strong>del</strong> indio: «Por este vallehermoso/ busco huellas <strong>del</strong> olvido/ huellas que no se han de borrar/ porquelas han pisao los indios». (<strong>En</strong> Leda Valladares (2000), Cantando las raíces,Emecé, Buenos Aires, pág. 82. Seguramente, coplas como estas fueronoídas por el niño Chavero, allá por 1918.6 Disco Odeón 8.647, grabado el 20 de julio de 1936. Si bien en la etiqueta<strong>del</strong> disco figura «canción andina», en los registros de Odeón el tema fue anotadocomo zamba.7 Sylvia Saítta (1998), Regueros de tinta. El diario «Crítica» en la década de1920, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pág. 116.8 <strong>En</strong> entrevista de Antonio Carrizo, «La vida y el canto», Radio Rivadavia,2 de septiembre de 1978.85––c ien papelitos con su <strong>nombre</strong> y el <strong>del</strong> hotel esparcidos por las calles<strong>del</strong> pueblo–– y se paró en la puerta <strong>del</strong> salón a la espera de un públicoreticente, que empezó a acercarse sólo por curiosidad. Finalmente,unos setenta vecinos ––algunos llevaron las sillas desde sus casas––asistieron a ese concierto. Fue un número suficiente para colmar la bibliotecay poner feliz al ignoto intérprete. Ya famoso, muchos años después,recordaría Atahualpa: «Minutos antes de empezar, dos paisanosse pararon frente a la puerta y se pusieron a mirar y a calcular, al verque costaba un peso la entrada y se ofrecían diez canciones, entre zambas,vidalas, estilos, vidalitas y la “Canción <strong>del</strong> carretero” de López Buchardo.“Mirá”, dijo uno de ellos, “un peso, son diez canciones. Estamos
pagando unos diez centavos el verso. No está mal…”»31Esta anécdota jocosa le reveló al Yupanqui de los comienzos dosenseñanzas. Por un lado, que el <strong>folclore</strong>, en tanto género de música popular,formaba parte <strong>del</strong> mercado cultural, por más brutal que le resultasela reducción <strong>del</strong> hecho artístico a la lógica monetaria. Y por otrolado, que aun bajo las duras condiciones de una crisis estructural ––lade aquel mundo de coyas y gauchos que su propio repertorio celebraba––,siempre había público, gente dispuesta a escuchar a quien tuviesela facultad de interpretar. «Parece que hay cantores», escuchó decira poco de empezar a pulsar su guitarra. Y entonces introdujo algunaspiezas cantadas: aquel público merecía ser complacido.Esta doble comprobación le generaría más de un conflicto interior,como si hubiera una exigencia mayor inalcanzable, a la que finalmentesiempre se traiciona. ¿Qué era entonces lo folclórico? ¿Un músicoparado en la puerta de una sala de concierto, ofreciendo sus númerosa quienes podían pagarlo, aunque el precio fuera, como en Metán, muybajo, de apenas «diez centavos el verso»? Y una vez aceptada esa condicióninapelable ––contra la que, no obstante, Atahualpa se rebelaríamuchas veces, tocando gratis, en un estado de gracia auténticamentefolclórico––, ¿cómo se debía responder a la demanda <strong>del</strong> público?¿Había que satisfacerla o contrariarla? A esta última pregunta, Yupanquile buscaría una respuesta matizada, si bien manteniendo siemprela soberanía sobre su repertorio.Bajó desde Salta hacia Tucumán, donde permaneció unos días observandoel trabajo en los cañaverales. Fue el comienzo de un rescate:el de aquel viaje que había hecho de niño al interior <strong>del</strong> Tucumán. Perono se quedó mucho tiempo. Necesitaba imperiosamente absorbertodo el país, o al menos experimentar de golpe, con voracidad, el Nor-8430 «Le tengo rabia al silencio», disco Odeón número 21.597. Grabado el 28de noviembre de 1956.31 Eduardo Martolio (1978), «Yupanqui a los 70. Con sabiduría y guitarra»,La Semana, Buenos Aires, número 112, 20 de diciembre, pág. 52.879 Blanca Rébori (1997), «Atahualpa Yupanqui. Cuando la música es argentiname gusta mucho», La Maga Colección, Buenos Aires, marzo.10 Antonio Carrizo, La vida y el canto, Radio Rivadavia, 2 de septiembre de1978. También en sus memorias inconclusas (op. cit.) Yupanqui cuenta sufugaz paso por Crítica.11 Muy reservado en lo concerniente a su vida privada, la única referencia altema se encuentra en «Siesta en una casa de citas», <strong>del</strong> disco Testimonio 3.12 Ariel Gravano (1985), El silencio y la porfía, Buenos Aires, Corregidor.13 Atahualpa Yupanqui (2008), El canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 49.14 Ibídem, pág. 5.15 Ibídem, pág. 5.16 «Para un historia de la televisión argentina», Folklore, junio de 1972. Setrata de la transcripción de un programa especial dedicado a Yupanqui yconducido por Julio Márbiz por canal 11. <strong>En</strong> esa ocasión, Yupanqui cuentainteresantes anécdotas de sus primeros años en Buenos Aires, etapa no documentadade su vida.17 Emilio Pedro Portorrico (1997), Diccionario biográfico de la música argentinade raíz folklórica, edición <strong>del</strong> autor, Buenos Aires.18 Crítica, Buenos Aires, 14 de junio de 1928. Si es verdad, como afirmó Yupanquien más de una oportunidad, que fue a ver a Gar<strong>del</strong> a una semana deestar en Buenos Aires, entonces viajó desde Junín a principios de 1928. Nopudo haber sido antes.19 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino, op. cit.20 Atahualpa Yupanqui (2004), El payador perseguido, Universidad Nacionalde San Luis, San Luis.21 Atahualpa Yupanqui (2008), Este largo camino, op. cit.22 <strong>En</strong> la biblioteca personal de Yupanqui figuran algunos ejemplares de Laguitarra, una Revista Artístico-Musical, publicación editada en Buenos Aires
a mediado de los 20. Seguramente el músico compró esos ejemplares hacia1928-1929. La publicación informa sobre el instrumento y sus grandesmaestros: María Luisa Anido, Miguel Llobet y Emilio Pujol, discípulo esteúltimo de Tárrega.23 Este y otros datos referidos a María Alicia Martínez figuran en GuillermoPellegrino (2002), Las cuerdas vivas de América, Editorial Sudamericana,Buenos Aires, pág. 254.24 «Palabritas a la Kolla», en Atahualpa Yupanqui, Piedra sola (2002), UniversidadNacional de San Luis, pág. 21.25 Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios, op. cit.26 Atahualpa Yupanqui (2001), El canto <strong>del</strong> viento, op. cit., pág. 163.27 Ibídem, pág. 167.28 Ibídem, pág. 54.29 Ibídem, pág. 54.