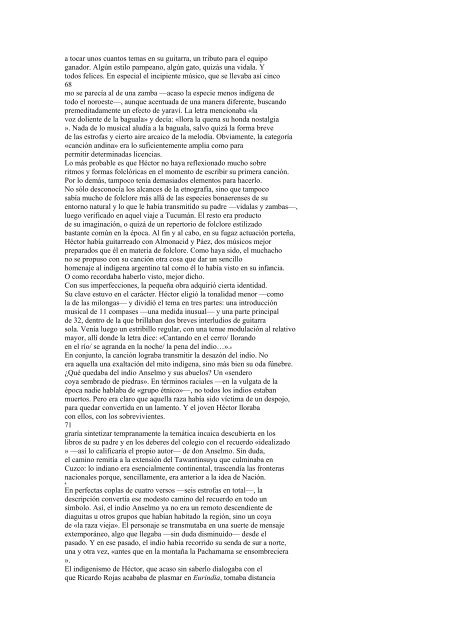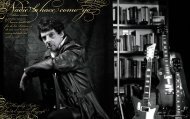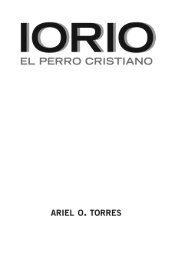You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
a tocar unos cuantos temas en su guitarra, un tributo para el equipoganador. Algún estilo pampeano, algún gato, quizás una vidala. Ytodos felices. <strong>En</strong> especial el incipiente músico, que se llevaba así cinco68mo se parecía al de una zamba ––acaso la especie menos indígena detodo el noroeste––, aunque acentuada de una manera diferente, buscandopremeditadamente un efecto de yaraví. La letra mencionaba «lavoz doliente de la baguala» y decía: «llora la quena su honda nostalgia». Nada de lo musical aludía a la baguala, salvo quizá la forma brevede las estrofas y cierto aire arcaico de la melodía. Obviamente, la categoría«canción andina» era lo suficientemente amplia como parapermitir determinadas licencias.Lo más probable es que Héctor no haya reflexionado mucho sobreritmos y formas folclóricas en el momento de escribir su primera canción.Por lo demás, tampoco tenía demasiados elementos para hacerlo.No sólo desconocía los alcances de la etnografía, sino que tampocosabía mucho de <strong>folclore</strong> más allá de las especies bonaerenses de suentorno natural y lo que le había transmitido su padre ––vidalas y zambas––,luego verificado en aquel viaje a Tucumán. El resto era productode su imaginación, o quizá de un repertorio de <strong>folclore</strong> estilizadobastante común en la época. Al fin y al cabo, en su fugaz actuación porteña,Héctor había guitarreado con Almonacid y Páez, dos músicos mejorpreparados que él en materia de <strong>folclore</strong>. Como haya sido, el muchachono se propuso con su canción otra cosa que dar un sencillohomenaje al indígena argentino tal como él lo había visto en su infancia.O como recordaba haberlo visto, mejor dicho.Con sus imperfecciones, la pequeña obra adquirió cierta identidad.Su clave estuvo en el carácter. Héctor eligió la tonalidad menor ––comola de las milongas–– y dividió el tema en tres partes: una introducciónmusical de 11 compases ––una medida inusual–– y una parte principalde 32, dentro de la que brillaban dos breves interludios de guitarrasola. Venía luego un estribillo regular, con una tenue modulación al relativomayor, allí donde la letra dice: «Cantando en el cerro/ llorandoen el río/ se agranda en la noche/ la pena <strong>del</strong> indio…».6<strong>En</strong> conjunto, la canción lograba transmitir la desazón <strong>del</strong> indio. Noera aquella una exaltación <strong>del</strong> mito indígena, sino más bien su oda fúnebre.¿Qué quedaba <strong>del</strong> indio Anselmo y sus abuelos? Un «senderocoya sembrado de piedras». <strong>En</strong> términos raciales ––en la vulgata de laépoca nadie hablaba de «grupo étnico»––, no todos los indios estabanmuertos. Pero era claro que aquella raza había sido víctima de un despojo,para quedar convertida en un lamento. Y el joven Héctor llorabacon ellos, con los sobrevivientes.71graría sintetizar tempranamente la temática incaica descubierta en loslibros de su padre y en los deberes <strong>del</strong> colegio con el recuerdo «idealizado» ––así lo calificaría el propio autor–– de don Anselmo. Sin duda,el camino remitía a la extensión <strong>del</strong> Tawantinsuyu que culminaba enCuzco: lo indiano era esencialmente continental, trascendía las fronterasnacionales porque, sencillamente, era anterior a la idea de Nación.4<strong>En</strong> perfectas coplas de cuatro versos ––seis estrofas en total––, ladescripción convertía ese modesto camino <strong>del</strong> recuerdo en todo unsímbolo. Así, el indio Anselmo ya no era un remoto descendiente dediaguitas u otros grupos que habían habitado la región, sino un coyade «la raza vieja». El personaje se transmutaba en una suerte de mensajeextemporáneo, algo que llegaba ––sin duda disminuido–– desde elpasado. Y en ese pasado, el indio había recorrido su senda de sur a norte,una y otra vez, «antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera».El indigenismo de Héctor, que acaso sin saberlo dialogaba con elque Ricardo Rojas acababa de plasmar en Eurindia, tomaba distancia