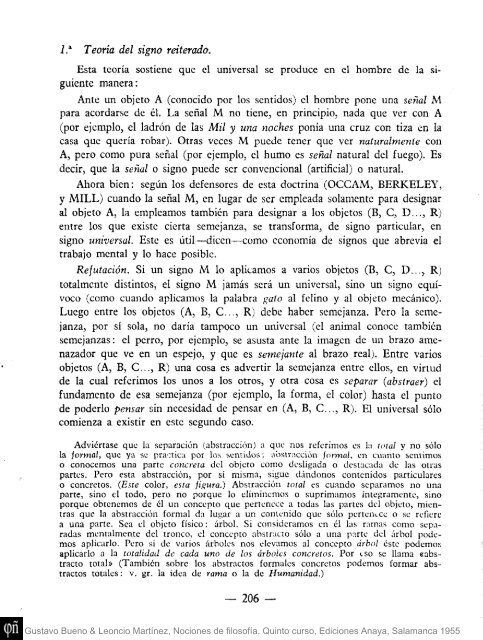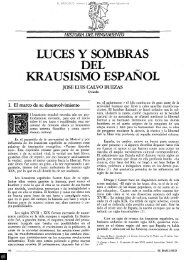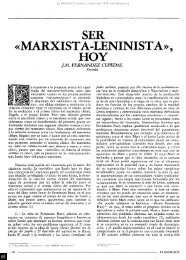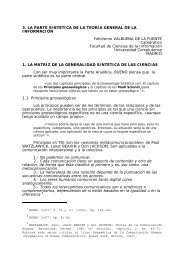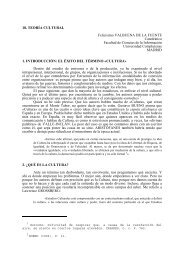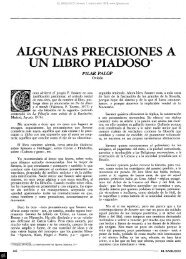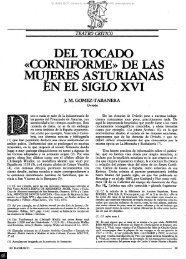PSICOLOGÍA - Fundación Gustavo Bueno
PSICOLOGÍA - Fundación Gustavo Bueno
PSICOLOGÍA - Fundación Gustavo Bueno
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
i.* Teoría del signo reiterado.<br />
Esta teoría sostiene que el universal se produce en el hombre de la siguiente<br />
manera:<br />
Ante un objeto A (conocido por los sentidos) el hombre pone una señal M<br />
para acordarse de él. La señal M no tiene, en principio, nada que ver con A<br />
(por ejemplo, el ladrón de las Mil y una noches ponía una cruz con tiza en la<br />
casa que quería robar). Otras veces M puede tener que ver naturalmente con<br />
A, pero como pura señal (por ejemplo, el humo es señal natural del fuego). Es<br />
decir, que la señal o signo puede ser convencional (artificial) o natural.<br />
Ahora bien: según los defensores de esta doctrina (OCCAM, BERKELEY,<br />
y MILL) cuando la señal M, en lugar de ser empleada solamente para designar<br />
al objeto A, la empleamos también para designar a los objetos (B, C, D..., R)<br />
entre los que existe cierta semejanza, se transforma, de signo particular, en<br />
signo universal. Este es útil—dicen—como economía de signos que abrevia el<br />
trabajo mental y lo hace posible.<br />
Refutación. Si un signo M lo aplicamos a varios objetos (B, C, D..., R)<br />
totalmente distintos, el signo M jamás será un universal, sino un signo equívoco<br />
(como cuando aplicamos la palabra ¡jato al felino y al objeto mecánico).<br />
Luego entre los objetos (A, B, C..,, R) debe haber semejanza. Pero la semejanza,<br />
por sí sola, no daría tampoco un universal (el animal conoce también<br />
semejanzas: el perro, por ejemplo, se asusta ante la imagen de un brazo amenazador<br />
que ve en un espejo, y que es semejante al brazo real). Entre varios<br />
objetos (A, B, C..., R) una cosa es advertir la semejanza entre ellos, en virtud<br />
de la cual referimos los unos a los otros, y otra cosa es separar (abstraer) el<br />
fimdamento de esa semejanza (por ejemplo, la forma, el color) hasta el punto<br />
de poderlo pensar sin necesidad de pensar en (A, B, C..., R). El universal sólo<br />
comienza a existir en este segundo caso.<br />
Adviértase que la separación (absrracción) a que nos referimos es la total y no sólo<br />
la formal, que ya se pra'.'tica por los sentidos; abstracción formal, en cuanto sentimos<br />
o conocemos una parte concreta del objeto como desligada o destacada de las otras<br />
partes. Pero esta abstracción, por sí misma, sigue dándonos contenidos particulares<br />
o concretos. (Este color, esta figura.) Abstracción total es cuando separamos no una<br />
parte, sino el todo, pero no porque lo eliininenios o suprimamos íntegramente, sino<br />
porque obtenemos de él un concepto que pertenece a todas las partes del objeto, mientras<br />
que la abstracción formal da lugar a un contenido que sólo pertenece o se refiere<br />
a una parte. Sea el objeto físico: árbol. Si consideramos en él las ramas como separadas<br />
mentalmente del tronco, el concepto abstracto sólo a una parte del árbol podemos<br />
aplicarlo. Pero si de varios árboles nos elevamos al concepto árbol éste podemos<br />
aplicarlo a la totalidad de cada uno de los árboles concretos. Por iso se llama «abstracto<br />
total» (También sobre los abstractos formales concretos podemos formar abstractos<br />
totales: v. gr. la idea de rama o la de Humanidad.)<br />
— 206 —<br />
<strong>Gustavo</strong> <strong>Bueno</strong> & Leoncio Martínez, Nociones de filosofía. Quinto curso, Ediciones Anaya, Salamanca 1955