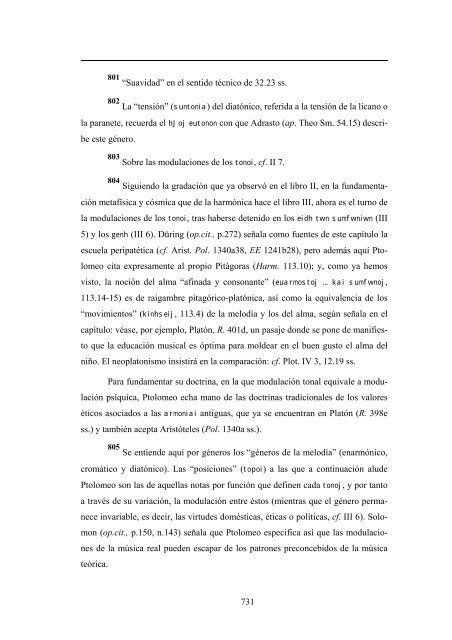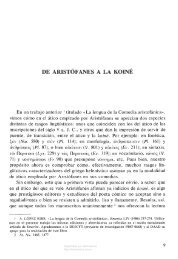LA HARMONICA DE PTOLOMEO - InterClassica
LA HARMONICA DE PTOLOMEO - InterClassica
LA HARMONICA DE PTOLOMEO - InterClassica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
801 “Suavidad” en el sentido técnico de 32.23 ss.<br />
802 La “tensión” (suntoni/a) del diatónico, referida a la tensión de la lícano o<br />
la paranete, recuerda el hÅJoj eu)/tonon con que Adrasto (ap. Theo Sm. 54.15) descri-<br />
be este género.<br />
803 Sobre las modulaciones de los to/noi, cf. II 7.<br />
804 Siguiendo la gradación que ya observó en el libro II, en la fundamenta-<br />
ción metafísica y cósmica que de la harmónica hace el libro III, ahora es el turno de<br />
la modulaciones de los to/noi, tras haberse detenido en los ei)/dh tw=n sumfwniw=n (III<br />
5) y los ge/nh (III 6). Düring (op.cit., p.272) señala como fuentes de este capítulo la<br />
escuela peripatética (cf. Arist. Pol. 1340a38, EE 1241b28), pero además aquí Ptolomeo<br />
cita expresamente al propio Pitágoras (Harm. 113.10); y, como ya hemos<br />
visto, la noción del alma “afinada y consonante” (eu)a/rmostoj ... kai\ su/mfwnoj,<br />
113.14-15) es de raigambre pitagórico-platónica, así como la equivalencia de los<br />
“movimientos” (kinh/seij, 113.4) de la melodía y los del alma, según señala en el<br />
capítulo: véase, por ejemplo, Platón, R. 401d, un pasaje donde se pone de manifiesto<br />
que la educación musical es óptima para moldear en el buen gusto el alma del<br />
niño. El neoplatonismo insistirá en la comparación: cf. Plot. IV 3, 12.19 ss.<br />
Para fundamentar su doctrina, en la que modulación tonal equivale a modulación<br />
psíquica, Ptolomeo echa mano de las doctrinas tradicionales de los valores<br />
éticos asociados a las a(rmoni/ai antiguas, que ya se encuentran en Platón (R. 398e<br />
ss.) y también acepta Aristóteles (Pol. 1340a ss.).<br />
805 Se entiende aquí por géneros los “géneros de la melodía” (enarmónico,<br />
cromático y diatónico). Las “posiciones” (to/poi) a las que a continuación alude<br />
Ptolomeo son las de aquellas notas por función que definen cada to/noj, y por tanto<br />
a través de su variación, la modulación entre éstos (mientras que el género permanece<br />
invariable, es decir, las virtudes domésticas, éticas o políticas, cf. III 6). Solomon<br />
(op.cit., p.150, n.143) señala que Ptolomeo especifica así que las modulaciones<br />
de la música real pueden escapar de los patrones preconcebidos de la música<br />
teórica.<br />
731
806 Gr. meJarmozome/nwn, que conserva además un valor musical, como se<br />
ha visto en el uso de meJarmogh/ como transposición entre to/noi (cf. 67.18) y me-<br />
Jarmo/zesJai con el mismo sentido (cf. 74.17).<br />
807 Gr. diegertikw/teron; la oposición diegertiko/n / katastaltiko/n la halla-<br />
mos así mismo en Sexto Empírico (M. VI 19), cf. Iambl. VP XXV 113, 6, cf. PPM,<br />
p. 273. Su opuesto katastaltiko/n lo conecta Ptolomeo en Tetr. III 15, 11 a lo fe-<br />
menino, to\ Jhlukw/teron kai\ to\ katastaltikw/teron (por oposición a to\<br />
e)pandro/teron kai\ eu)diabohto/teron). Al contrario que Ptolomeo, Arístides Quinti-<br />
liano (III 26) relacionaba los tropos agudos con lo femenino, y los graves (que para<br />
Ptolomeo tienen que ver con lo más relajado, cf. 112.20-21 e)n de\ toi=j barute/roij<br />
pro\j to\ katastaltikw/teron) a lo masculino.<br />
808 El par de opuestos “tenso” y “relajado”, suntatiko/j-xalastiko/j, no<br />
pertene propiamente al léxico técnico musical, sino al de la medicina. Pero cf. Aristid.<br />
Quint. 80.23 ss., “En efecto, las armonías, como decía, se asemejan a los intervalos<br />
que en ellas predominan o a los sonidos que las determinan; y los sonidos, a<br />
su vez, a los movimientos y las afecciones del alma”.<br />
En el significativo paralelo entre Ptolomeo y Arístides Quintiliano en la<br />
universalización de los fenómenos armónicos (alma, moral, política), este capítulo<br />
corresponde en esencia al de III 26 de Arístides, aunque ese autor no lo desarrolle.<br />
Allí, “hablando brevemente de la modulación” (130.25), nos dice que “los principios<br />
que rigen la vida, los impulsos que mueven a la acción, la dedicación a unas<br />
ocupaciones, y los cambios de lugar, cuando no se producen de acuerdo con las<br />
causas iniciales cambian totalmente la específica manera de ser que se deriva de la<br />
generación” (131.4-7). Ptolomeo, sin embargo, trata el mismo asunto desde otro<br />
punto de vista, aprovechando para incluir en su tratado la doctrina tradicional de los<br />
h)/Jh de los to/noi, h)/Jh a los que no se refirió en el libro II, cuando expuso su teoría<br />
sobre esta sección de la Harmónica. Esta doctrina ética sobre los modos es muy<br />
antigua; Arístides Quintiliano (80.28-29) la atribuye a Damón (cf. W. D. Anderson,<br />
op.cit., pp.38-42), del que tenemos una fuente importante en Plat. R. 424c: “porque<br />
no se pueden remover los modos musicales (tro/poi) sin remover a un tiempo las<br />
más grandes leyes (no/moi), como dice Damón y yo creo”; aquí, tro/poi debe de sig-<br />
732
nificar “estilo musical”, y no/moi, “leyes del Estado”, según R. Wallace (“Damone di<br />
Oa ed i suo succesori: un’ analisi delle fonti”, en R. Wallace – B. MacLachlan,<br />
op.cit., pp.30-53, esp. p.47). La variedad de afectos constituye una de las caracterís-<br />
ticas más notables atribuidas a las escalas griegas (a(rmoni/ai). Sin embargo, para su<br />
desarrollo, Ptolomeo dista de la posición y del interés genuino de Damón en la pai-<br />
dei/a de estas escalas. El alejandrino alega una tesis que queda sin justificar, porque<br />
desde la perspectiva que él mantiene a lo largo del libro III, es innecesaria: es la de<br />
que la psicología humana varía con los cambios político-sociales; pero también<br />
varía conforme a los cambios de escala musical. Por tanto, ambos estímulos, sociopolítica<br />
y escala musical, pueden compararse en lo que respecta a sus variaciones.<br />
Por supuesto, la conclusión se mantiene si la naturaleza de las variaciones psicológicas<br />
son, grosso modo, análogas. Y efectivamente, Ptolomeo contribuye a esto a<br />
través de oposiciones que, mutatis mutandis, resultan ser las mismas: en las<br />
circunstancias vitales se oponen guerra y paz, escasez y provisión; sus opuestos<br />
respectivos serán moderación y altivez, frugalidad e intemperancia. Vemos que los<br />
opuestos distan entre sí como dos actitudes o diaJe/seij extremas en un continuum:<br />
justamente lo que ocurre en el sistema de las a(rmoni/ai según Ptolomeo, gobernadas<br />
por el principio de la agudeza (112.21, to\ o)cu/teron) y la gravedad (112.22, to\ ba-<br />
ru/teron) entendidas en este momento como algo general. To/noi más agudos se aso-<br />
cian a excitación (112.20 diegertikw/teron) y to/noi más graves a tranquilidad<br />
(112.21 katastaltikw/teron), en lo que semeja un paralelismo a los extremos gue-<br />
rra-paz, escasez-carencias y sus respectivos h)/Jh anímicos. He aquí la semejanza,<br />
pues: las almas experimentan a través de análogos opuestos.<br />
De modo que los valores éticos asociados a agudeza y gravedad son el nexo<br />
entre “circunstancias vitales” y “modulaciones armónicas”, a través de los genéri-<br />
cos “tensión y relajación” (cf. 112.21 o(/ti). Ahora bien, ambos esquemas podríamos<br />
hacerlos coincidir, aunque no parece que Ptolomeo buscase una exactitud tal:<br />
To/noi agudos (ocu/teroi) Excitación (diegertiko/n) Condiciones de gue-<br />
rra (abundancia / provisión)<br />
To/noi graves (baru/teroi) Tranquilidad (katastaltiko/n) Condiciones<br />
de paz (escasez / carencias)<br />
733
El paralelismo de los fenómenos establecido en lo general dista de estar claro<br />
en lo particular: podríamos preguntarnos si es correcto considerar la “modera-<br />
ción” (112.14 e)pieike/steron) como algo propio del alma envuelta en condiciones<br />
de paz es equivalente a los h)/Jh concernientes a to/noi como el hipodorio y otros<br />
cercanos (formas de vida relajadas y tardas, 113.1 [tai=j diagwgai=j] tai=j<br />
a)neime/naij kai\ nwJeste/raij) y así con los demás; igualmente, si es conveniente<br />
relacionar guerra y abundancia, paz y escasez. Pero lo contrario nos llevaría a relacionar<br />
moderación (derivada de la paz) con intemperancia (derivada de la abundancia).<br />
Como vemos, las relaciones no son claras, pero Ptolomeo tampoco buscó la<br />
claridad, sin que por ello sintiera que la tesis del capítulo peligrase. Además, a la<br />
falta de claridad contribuye otro factor: la consecuencia de agudeza y gravedad es,<br />
respectivamente, tensión y relajación (112.21-22, suntatikw/teron, xalas-<br />
tikw/teron), términos que en griego refieren la distinción tenso/suave (equivaliendo<br />
a los más habituales suntonw/teron, malakw/teron) entre tetracordios según la ten-<br />
sión de la lícano (o paranete), cf. 33.22-23.<br />
En lo que a la clasificación ética de los to/noi se refiere, Ptolomeo utiliza,<br />
pues, el factor tensión como causa de variación espiritual; éste es, precisamente, el<br />
sistema tradicional griego en lo que respecta a las a(rmoni/ai. West (op.cit., p.179)<br />
señala: “Platón utiliza la tensión o relajación de un modo como principio de clasifi-<br />
cación conectado con el hÅJoj”. En la discusión más general sobre a(rmoni/a como<br />
tonalidad o modo, éste debería ser, a nuestro juicio, un elemento determinante; no<br />
obstante, la tradición griega dista de ofrecer una clasificación modal clara, porque<br />
lo normal es que en las fuentes no se opongan los modos en un sistema, sino que se<br />
señale simplemente el hÅJoj asociado al modo. Además, no hemos de olvidar lo que<br />
significa, en un contexto “tonal”, tensión y relajación para Ptolomeo, a quien ya<br />
hemos visto en el libro II desechando el sistema “tonal” (en el sentido moderno) de<br />
los aristoxénicos (y Alipio), y acercándose a un sistema cíclico que recuerda al de<br />
Eratocles, y en donde la altura relativa viene señalada por la ubicación en la escala<br />
de la mese kata\ du/namin.<br />
809 Como ya hemos comentado, esta clasificación atiende a los h)/Jh de los<br />
to/noi según el grado de tensión, lo que es una constante en la tratadística griega. De<br />
734
nuevo podemos comparar con lo que dice Arístides Quintiliano acerca de los to/noi<br />
(II 14). Para este autor las a(rmoni/ai tienen un efecto purificador en el alma humana<br />
(80.10 ss.), pues hay una semejanza evidente (80.22): “en efecto, las armonías, como<br />
decía, se asemejan a los intervalos que en ellas predominan o a los sonidos que<br />
las determinan; y los sonidos, a su vez, a los movimientos y las afecciones del alma”,<br />
y se refiere a continuación a Damón y sus discípulos como fuente. Y continúa<br />
(81.2): “es evidente que en función del éthos de cada alma está el de la armonía que<br />
se utiliza”. La clasificación de los tropos que propone Arístides es, sin embargo,<br />
netamente diferente a la de Ptolomeo: varían según sean más “masculinos” o más<br />
“femeninos”, caracteres que por su parte también dependen de la altura tonal: así,<br />
para este autor (81.18), “el dórico es el más grave y conviene al ethos masculino”,<br />
siendo más propiamente femeninos cuanto más agudos, y viceversa. Lo que constituye<br />
el punto en común con Ptolomeo, no obstante, es la consideración central del<br />
dorio, referente para Arístides en la gradación masculino-femenino y para Ptolomeo<br />
en la gradación actividad-calma. Ello nos habla de la importancia capital de este<br />
tropo y su prestigio en la Grecia antigua desde variados puntos de vista (véase, por<br />
ejemplo, Plat. R. 399a, La. 188d y Hor.Ep. IX 5 ss.), y los atributos que Ptolomeo<br />
confiere al dorio tienen mucho que ver con lo que le supuso Aristóteles, cf. Pol.<br />
1340b4, “con un ánimo intermedio y recogido, como parece inspirarlo el modo dorio”,<br />
y 1342b12, “además de que luego elogiamos el término medio entre los extremos<br />
y afirmamos que hay que seguirlo, y la armonía doria tiene ese lugar frente a<br />
los demás”.<br />
En realidad, el tratamiento ptolemaico de los h)/Jh tw=n a(rmoniw=n tiene dos<br />
aspectos. En el primero, que es el que nos ocupa, se comparan to/noi y diagwgai/, es<br />
decir, to/noi y modos de vida, definidos éstos por una disposición del alma de acuer-<br />
do al momento sociopolítico a la sazón, como se ha establecido al principio del<br />
capítulo. Esta comparación entre h)/Jh y diagwgai/ es la que propiamente se debe a<br />
Ptolomeo, pues aunque la relación entre a(rmoni/a-politei/a fue desarrollada por<br />
Platón de forma más sistemática y filosófica, retomando una doctrina anterior, y<br />
aunque Aristóteles había vinculado las a(rmoni/ai y los aspectos políticos (cf. Arist.<br />
EE 1241b 28, e)/sti ga\r to\ au)to\ w(/sper e)pi\ tw=n a(rmoniw=n kai\ e)n tai=j politei/aij),<br />
es Ptolomeo quien desarrolla su conexión a un nivel más restringido; o lo que es<br />
735
igual, el criterio de clasificación u ordenación de las diagwgai/ es el mismo que el<br />
que rige en los to/noi, que no es otro que el de actividad / reposo en sus múltiples<br />
variantes. De ahí, entonces, la oportunidad del segundo momento: la concreción de<br />
los h)/Jh en Harm. 113.5 ss., donde, como veremos, Ptolomeo no es sino un conti-<br />
nuador –a su manera– de la tradición. Esta concreción ética en las a(rmoni/ai (o se-<br />
gún Ptolomeo, to/noi) significa que al igual que podemos comparar unas “condicio-<br />
nes de guerra” y sus estados consecuentes en el alma a determinados to/noi y sus<br />
propios efectos en el alma (así como el paso de unas circunstancias a otras, de unos<br />
to/noi a otros), un largo período de guerra (o de paz) es equivalente al me/loj circuns-<br />
tancial y en un momento dado (cf. 113.4-5, pote\ me\n...pote\ de\, etc.) y al h)/Joj que<br />
despierta en el alma atenta. Se comparan así, en virtud de que los efectos psicológicos<br />
son de la misma naturaleza, circunstancias vitales-“circunstancias” melódicas,<br />
comparación que comportan una gran variación temporal.<br />
De modo que según este primer paso (diagwgai/-to/noi), podríamos estable-<br />
cer el siguiente esquema:<br />
to/noi<br />
Mixolidio<br />
Lidio<br />
Frigio<br />
Dorio<br />
Hipolidio<br />
Hipofrigio<br />
Hipodorio<br />
diagwgai/<br />
kekinhme/nai kai\<br />
drastikw/terai<br />
metri/ai kai\ ka-<br />
Jestame/nai<br />
a)neime/nai kai\<br />
nwJe/sterai<br />
Recordemos, además, que en general también Ptolomeo había establecido<br />
que los to/noi más agudos son los que llevan a una mayor excitación (112.20 pro\j to\<br />
diegertikw/teron) mientras que los más graves a una mayor tranquilidad (pro\j to\<br />
katastaltikw/teron, 112.21).<br />
810 El “parentesco” (gr. sugge/neia) entre música y alma es una idea pitagó-<br />
rica, como ya hemos comentado, en virtud de la concepción del alma como a(rmoni/a<br />
(sobre esto, vid. Arist. de An. I 4). Esta idea la desarrolla Platón en el Timeo al exponer<br />
el componente numérico del alma del mundo (cf. Ti. 34b-36b); el alma humana,<br />
por su parte, participa de la del mundo (cf. Ti. 41d) aunque de una manera<br />
menos pura: 41d 4 ss., “vertió nuevamente en el recipiente, en el que antes había<br />
736
mezclado el alma del universo, los restos de la materia anterior y los mezcló de una<br />
manera que era en cierto sentido igual, aunque ya no eran igualmente puros”. Ptolomeo<br />
sin duda tenía in mente estas similitudes, pues se refiere también a los “mo-<br />
vimientos” (Harm. 113.4, tisi kinhma/sin), cf. Plat. Ti. 36e (cf. el pasaje ya citado<br />
de Aristid. Quint. 81.2); no obstante, como buen matemático, deja claro que tal pa-<br />
rentesco lo es con los lo/goi, y no por factores ajenos a las matemáticas.<br />
811 De nuevo vemos el paralelismo que informa todo el capítulo: el hÅJoj de<br />
la melodía “inclina” (112.9 tre/petai) el hÅJoj del alma, y los estados psicológicos<br />
“modulan” al igual que modula (113.9 metaba/llontoj) la melodía. Como ya Pto-<br />
lomeo ha introducido antes, la causa es el “parentesco” (sugge/neia) de las razones,<br />
lo/goi, del me/loj y del alma. En este párrafo se nos presentan seis pares de di-<br />
aJe/seij que son consencuencia, pues, de los h)/Jh de la melodía y del to/noj de un<br />
momento dado. Teniendo en cuenta que Ptolomeo considera al dorio como el to/noj<br />
“central” en la gradación (de acuerdo con Platón, pero el lidio también gozó de esta<br />
prioridad, cf. Anon. Bellerm. 67, Boeth. Mus. IV 6, Ps. Plut. de Mus. 1136B-C),<br />
to/noj cuyos extremos son, por un lado, las formas de vida “agitadas y activas” (ke-<br />
kinhme/nai kai\ drastikw/terai, 112.25), y por otro las formas de vida “relajadas y<br />
tardas” (a)neime/nai kai\ nwJeste/rai, 113.1), Solomon (op.cit., p.151, n.152) ha or-<br />
denado estos seis pares de diaJe/seij de acuerdo a la lógica de Ptolomeo (si bien<br />
este crítico no sigue el orden de tónoi de II 10), en la que mayor agudeza, o)cu/thj,<br />
equivale a mayor excitación (diegertiko/n), y mayor gravedad, baru/thj, a mayor<br />
tranquilidad (katastaltiko/n), según 112.20-21. El esquema de Solomon variado<br />
con el orden de tensión tonal de II 10 sería<br />
Mixolidio Entusiasmo (oiÅstron, e)nJousiasmo/n)<br />
Lidio Estimulación (parorma=sJai, diegei/resJai)<br />
Frigio Placer (h(donai/, diaxu/seij)<br />
Dorio [normal]<br />
Hipolidio Recogimiento (oi)/ktoi, sustolai/)<br />
Hipofrigio Tranquilidad (h(suxi/a, katastolh/)<br />
Hipodorio Embotamiento (karou=sJai, katakoimi/zesJai)<br />
737
No hay más remedio que aceptar este esquema, porque aunque Ptolomeo no<br />
lo desarrolle, se desprende de sus palabras: las atribuciones éticas están regidas,<br />
para el alejandrino, por el principio de causalidad en los pares de agudeza y excita-<br />
ción, gravedad y relajación. Pero en las fuentes griegas (y latinas) sobre los h)/Jh<br />
tw=n a(rmoniw=n, esta causalidad está lejos de ser una norma, aunque es significativo<br />
que el informe de Arístides Quintiliano ya visto (III 14), aun siendo muy distinto al<br />
de Ptolomeo, recuerde la lógica del alejandrino en cuanto a la utilización de la tensión<br />
como factor de clasificación: según Arístides, los tropos más agudos son propios<br />
de la naturaleza femenina, “ya que...son gimientes y chillones”, en tanto que<br />
los más graves son propios de la naturaleza masculina: “resultan ásperos...y muestran<br />
un carácter violento y severo” (81.8-12). Sin embargo, y en lo que respecta a<br />
Ptolomeo, el esquema de Solomon no coincide con muchos de los testimonios de<br />
otros autores. El problema reside más bien en que Ptolomeo utiliza en el capítulo lo<br />
que aparenta ser dos niveles de clasificación diferentes: primero, aquél visto en<br />
N.Tr. 809, donde habla de las tres diagwgai/ (112.22-113.1): agitadas y activas /<br />
comedidas y estables / relajadas y tardas; segundo, éste que nos ocupa (113.4 ss.),<br />
donde parece estar refiriéndose a cada uno de los to/noi en particular. En el primer<br />
caso, Ptolomeo alude a los to/noi que atañen a tales diagwgai/, pero con una cierta<br />
indefinición que entraña peri/ (por ejemplo, 112.23 peri\ to\n dw/rion, “en torno al<br />
dorio”). Hemos propuesto en la N.Tr. 809 cuál sería la distribución (grosso modo)<br />
de to/noi y diagwgai/, pero creemos que Ptolomeo está siendo impreciso a propósito:<br />
en el segundo caso, de 113.4 ss., no nos dice qué to/noj considera que nos lleva ei)j<br />
oiÅstron kai\ e)nJousiasmo/n (y así con los demás estados), y esta indefinición deja al<br />
lector de Ptolomeo no con la duda de qué to/noi considerar, sino con la libertad de<br />
asignarle el que considere más apropiado. La clasificación de Solomon es la justa<br />
desde la lógica que preside el capítulo, pero Ptolomeo podría haberla establecido, a<br />
la vista de la exactitud y precisión mostradas en III 5-6, con largos recuentos y cla-<br />
sificaciones (la teoría de los h)/Jh tw=n a(rmoniw=n era algo más común en la literatura<br />
antigua que, por ejemplo, las adscripciones de las consonancias a las partes del alma<br />
o a las virtudes).<br />
738
De modo que las correspondencias de Solomon son las que se desprenden<br />
del capítulo, pero son las de Solomon. La prueba de esto es la importante variación<br />
en las atribuciones éticas de los to/noi, si consideramos aceptable pensar que éstas<br />
no varían, por ejemplo, entre los testimonios de Platón, Heráclides Póntico y Pto-<br />
lomeo (un problema similar observó Barker con el uso real de los ge/nh), y si tene-<br />
mos en cuenta las variaciones con fuentes que hemos visto que Ptolomeo conoce y<br />
ha utilizado (por ejemplo, la República de Platón). Veamos la comparación entre<br />
Ptolomeo y los testimonios (con la clasificación aceptada de Solomon, que se rige<br />
por la equivalencia o)cu/thj = diegertiko/n, baru/thj = katastaltiko/n), testimonios<br />
recogidos, sobre todo, por H. Abert, Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik,<br />
Leipzig 1899, pp.80 ss. (en las variaciones de la nomenclatura en las fuentes, el hipodorio<br />
equivale al eolio [cf. Ath. XIV 19, 27], el hipofrigio al jonio y el hipolidio<br />
a la e)paneime/nh ludisti/, según Abert, ib., pp.81-82, cf. West, op.cit., p.184 y Neu-<br />
becker, op.cit., pp.139 ss.).<br />
To/noi Ptolomeo (según Solomon)<br />
Mixolidio Frenesí (oiÅstron) y entusiasmo<br />
(e)nJousiasmo/n)<br />
Lidio Estimulación (parormasJai)<br />
y despertar<br />
(diegei/resJai)<br />
739<br />
Testimonios<br />
Plat. R. 398e1, ti/nej ouÅn Jrhnw/deij a(rmoni/ai;<br />
...micoludisti/...kai\ suntonoludisti\ kai\ toiau=tai/ tinej<br />
Arist. Po. 1340a42 ss., o)durtikwte/rwj kai\ sunesthko/twj<br />
Ps.Plut. de Mus. 1134D1, kai\ h( Micolu/dioj de\ paJhtikh/<br />
ti/j e)stin<br />
Plat. R. 398e1, ti/nej ouÅn Jrhnw/deij a(rmoni/ai;<br />
...micoludisti/...kai\ suntonoludisti\ kai\ toiau=tai/ tinej<br />
Arist. Pol. 1342b29, e)/ti d’ ei)/ ti/j e)sti toiau/th tw=n<br />
a(rmoniw=n, h(\ pre/pei tv= tw=n pai/dwn h(liki/# dia\ to\<br />
du/nasJai ko/smon t’ e)/xein a(/ma kai\ paidei/an , oiÂon h(<br />
ludisti\ ktl.<br />
Ps.Plut. de Mus. 1136C2 th\n gou=n lu/dion a(rmoni/an<br />
paraitei=tai [sc.Pla/twn] e)peidh\ o)cei=a kai\ e)pith/deioj<br />
pro\j Jrh=non<br />
Luc. Harm. 1, 12, th=j Ludi/ou to\ Bakxiko/n<br />
Apul. Flor. I 4 Lydium querulum
Frigio Placeres (h(donai/) y<br />
efusiones (diaxu/seij)<br />
E. Ba. 115-159, me/lpete to\n Dio/nuson / (…) / e)n Frugi/asisi<br />
boai=j e)nopai=si/ te<br />
Plat. R.399b 7 ss., mh\ u(perhfa/nwj e)/xonta, a)lla\<br />
swfro/nwj te kai\ metri/wj e)n pa=si tou/toij pra/ttonta/<br />
te kai\ ta\ a)pobai/nonta a)gapw=nta<br />
Arist. Po. 1340b 4, e)nJousiastikou\j d’ h( frugisti/;<br />
1342b4 ss., o)rgastika\ kai\ paJhtika\ (…) pa=sa ga\r<br />
bakxei/a kai\ pa=sa h( toiau/th ki/nhsij ma/lista tw=n<br />
o)rga/nwn e)sti\n e)n toi=j au)loi=j, tw=n d’ a(rmoniw=n e)n<br />
toi=j frugisti\ me/lesi lamba/nei tau=ta to\ pre/pon;<br />
1342b 7, o( diJu/ramboj o(mologoume/nwj ei=)nai dokei=<br />
Fru/gion<br />
Luc. Harm. 1, 11 e)/nJeon<br />
Apul. Flor. I 4 religiosum<br />
Cassiod. Var. II 40, phrygius pugnas excitat et votum<br />
furoris inflammat.<br />
Dorio [normal] Heraclid.Pont. (ap. Ath. XIV 19.16 ss.), h( me\n ouÅn<br />
dw/rioj a(rmoni/a to\ a)ndrw=dej e)mfai/nei kai\ to\ megaloprepe/j<br />
Plat. R. 399a6 ss., h(\ e)/n te polemikv= pra/cei o)/ntoj<br />
a)ndrei/ou kai\ e)n pa/sv biai/% pre/pontoj ktl.<br />
Arist. Pol. 1340b3, me/swj de\ kai\ kaJesthko/twj<br />
ma/lista pro\j e(te/ran, cf.1342b 14-16.<br />
Ps.Plut. de Mus. 1136F4, to\ semno/n e)sti e)n tv= dwristi/<br />
(= Aristox. fr.82); cf. Pi. fr.67 Snell-Maehler, dw/rion<br />
me/loj semno/tato/n e)stin<br />
Hipolidio Lamentación (oi)/ktoi) y<br />
recogimiento (sustolai/)<br />
Hipofrigio Tranquilidad (h(suxi/a) y<br />
serenidad (katastolh/)<br />
Hipodorio Embotamiento (karou=sJai)<br />
y adormecimiento(katakoimi/zesJai)<br />
Plat. R. 398e9-10, ti/nej ouÅn malakai/ te kai\ sumpotikai\<br />
tw=n a(rmoniw=n; -i)asti/, hÅ d’ o(/j, kai\ ludisti\ auÅ<br />
tinej xalarai\ kalou=ntai<br />
Arist. Pol. 1342b24 ss., ta\j a)neime/naj a(rmoni/aj<br />
a)podokima/seien ei)j th\n paidei/an, ou) kata\ th\n th=j<br />
me/Jhj du/namin, w(j meJustika\j lamba/nwn au)ta/j<br />
(bakxeutiko\n ga\r h(/ ge me/Jh poiei= ma=llon)<br />
Plat. R.398e6 ss., a)lla\ mh\n me/Jh ge fu/lacin<br />
a)prepe/staton kai\ malaki/a kai\ a)rgi/a.-pw=j ga\r ou)/; -<br />
ti/nej ouÅn malakai\ te kai\ sumpotikai\ tw=n a(rmoniw=n;<br />
-i)asti\, hÅ d’ o(/j, kai\ ludisti/, ai(/tinej xalarai\ kalou=ntai.<br />
Heraclid.Pont.(ap. Ath. XIV 20, 6 ss.), dio/per ou)de\ to\<br />
th=j i)asti ge/noj a(rmoni/aj ou)/t’ a)nJhro\n ou)/te i(laro/n<br />
e)stin, a)lla\ au)sthro\n kai\ sklhro\/n, o)/gkon d’ e)/xon<br />
ou)k a)gennh=<br />
Ps.Arist. Pro. XIX 48 (108.10) hÅJoj de\ e)/xei h( me\n<br />
u(pofrugisti\ praktiko/n<br />
Heraclid.Pont. (ap. Ath. XIV 19, 19) to\ de\ tw=n<br />
Ai)ole/wn hÅJoj e)/xei to\ gau=ron kai\ o)gkw/dej, e)/ti de\<br />
u(po/xaunon.<br />
Ps.Arist. Pro. XIX 48 (109.2) h( de\ u(podwristi\ megaloprepe\j<br />
kai\ sta/simon<br />
Cassiod. Var. II 40, animi tempestates tranquillat somnumque<br />
iam placatis atribuit.<br />
Debemos hacer dos consideraciones a la vista de los datos anteriores:<br />
a) En primer lugar, se puede observar que la clasificación de caracteres de<br />
Ptolomeo está basada en la progresión de altura tonal, según la cual los to/noi más<br />
agudos producen mayor excitación y los más graves más tranquilidad: esto corres-<br />
740
pondería a lo que ocurre con las notas, según 112.20-21, y un principio semejante<br />
leemos en Aristid. Quint. 10.13-15, “pues unos éthe corren sobre los sonidos más<br />
agudos y otros sobre los más graves”. Ahora bien, en la Grecia clásica los modos<br />
ofrecían un hÅJoj determinado no sólo por la altura tonal de la escala en cuestión:<br />
podía configurarse además por el instrumento de la ejecución, el género literario u<br />
otros factores. Para Ptolomeo sólo la altura tonal es un criterio para el hÅJoj, y este<br />
privilegio de la tensión no es comparable con las fuentes aducidas (cf. por ejemplo<br />
Plat. R. 398e-399a), donde además el principio de organización modal es diferente:<br />
aunque los modos vengan dados por la secuencia interválica (cf. Aristid. Quint.<br />
15.17-18, e)k th=j tw=n e)fech=j fJo/ggwn a)kolouJi/aj), sin embargo no parece haber<br />
existido la sistematización de carácter circular basada en la diferente adscripción<br />
funcional de una mese a cada una de las notas de la octava central del sistema (tal y<br />
como ocurre en la Harmónica de Ptolomeo).<br />
Para nuestro autor, los caracteres de los to/noi no son los mismos que aqué-<br />
llos que leemos en los testimonios. No hay una caracterización con vistas a la educación<br />
o a un género literario en particular, sino más bien una secuenciación sobre<br />
un continuum en tensión creciente (o decreciente) y que tiene como consecuencia la<br />
mayor (o menor) excitación subsiguiente en el alma humana. La comparación entre<br />
las dos columnas del esquema anterior nos invita a pensar que Ptolomeo era consciente<br />
de la conveniencia de ciertos modos para infundir un determinado estado de<br />
ánimo (cf. Arist. Pol. 1340a40-43, eu)Ju\j ga\r h( tw=n a(rmoniw=n die/sthke fu/sij,<br />
w(/ste a)kou/ontaj a)/llwj diati/JesJai kai\ mh\ to\n au)to\n e)/xein tro/pon pro\j e(ka/sthn<br />
au)tw=n, “por de pronto, la naturaleza de los modos musicales es diferente, de modo<br />
que los que los oyen son influidos de modo distinto, y no tienen el mismo estado de<br />
ánimo respecto a cada una de ellos”); sin embargo, le interesaba mucho más salvar<br />
al menos un criterio de ordenación que fuese coherente, y, al no ofrecer sino unas<br />
diaJe/seij de tipo general, escapó de la variedad de las a(rmoni/ai tradicionales, a<br />
menudo con h)/Jh opuestos alguna de ellas: cf. por ejemplo la caracterización del<br />
frigio o del lidio por Platón y Aristóteles.<br />
A pesar de lo dicho, se observa una lejana coincidencia entre Ptolomeo y<br />
sus antecesores. Véase las palabras de Aristóteles sobre el dorio, que en esencia se<br />
ajustarían al carácter neutro que tiene para Ptolomeo, el hipofrigio de Platón o el<br />
741
testimonio de Casiodoro sobre el hipodorio (Abert sostuvo que éste era un valor<br />
tardío). Igualmente, quizá hubiese que citar aquí a Ps.Arist. Pro. XIX 48 (110.2-3),<br />
e)nJousiastikh\ ga\r kai\ bakxikh\, (...) ma/lista de\ h( micoludisti/, pero el texto está<br />
corrupto. De modo que basándose en un solo criterio y en un único principio de<br />
causalidad (a mayor tensión, mayor excitación, y viceversa), Ptolomeo ha evitado<br />
que una a(rmoni/a tenga h)/Jh ajenos entre sí, así como un mismo hÅJoj adscrito a<br />
a(rmoni/ai diferentes (el caso del lidio y mixolidio, explicable sin duda por la cerca-<br />
nía entre ambas) y el hecho de que algunas a(rmoni/ai de tipo hipo- tuviesen el mis-<br />
mo hÅJoj prácticamente que el de la a(rmoni/a base (caso del dorio e hipodorio).<br />
La consecuencia de esta simplificación u ordenación sistemática es que<br />
demasiado a menudo los caracteres entre los to/noi ptolemaicos y los tradicionales<br />
no coinciden. Por ejemplo, no son iguales el hipodorio de Ptolomeo y<br />
Ps.Aristóteles, ni se corresponde el importante carácter viril del dorio en las fuentes<br />
con el casi ausente dorio ptolemaico.<br />
Lo que podemos concluir, entonces, es que para Ptolomeo la altura relativa<br />
de cada mese por función determinaba la altura del to/noj, y esta altura la consideró<br />
causa de un carácter determinado que en cierta medida recogía el que la tradición<br />
griega había asignado a la a(rmoni/a, pero sólo porque para los griegos los caracteres<br />
de las a(rmoni/ai también dependían de la altura de ésta (lo cual es decir poco, por-<br />
que los factores que provocan un hÅJoj en una a(rmoni/a no terminan de estar claros).<br />
En qué medida esta simplificación u ordenación causal es completamente original<br />
de Ptolomeo o procede de los ambientes musicales contemporáneos de Ptolomeo,<br />
es algo que no podemos alcanzar.<br />
b) En segundo lugar, debemos vincular la doctrina de la modulación expuesta<br />
en II 7 con los caracteres expuestos aquí. Al igual que para Arístides Quintiliano<br />
(I 11), para Ptolomeo (70.15 ss.) las modulaciones óptimas son aquéllas que se producen<br />
mediante intervalos consonantes (cuartas y quintas). Esto significa que al<br />
pasar de un to/noj a otro estaríamos también cambiando de un hÅJoj a otro, siendo<br />
llevados así desde un mixolidio entusiástico hasta un dorio neutro a distancia de<br />
cuarta, y de ahí a un hipodorio (a otra cuarta grave) que casi nos durmiese. Y es<br />
significativo que las modulaciones no sean tan convenientes cuando son a intervalos<br />
no consonantes (por ejemplo el tono): en ese caso, el cambio de carácter sería<br />
742
menos acentuado (hay mese por función que se diferencian en un semitono). Es<br />
justamente lo contrario: si bien en II 16 podemos deducir que la lira afina en cual-<br />
quier to/noj, las cítaras lo hacen en to/noi que distan un intervalo consonante de cuar-<br />
ta. Así, hipertropos están en frigio y jonioeolios en hipofrigio, y lidios y parípates<br />
en dorio mientras que trites y tropos en hipodorio (sin embargo, como se ha visto<br />
las tablas de II 15 parecen estar pensadas para el paso modulante entre todas ellas).<br />
812 Ésta es una anécdota bien conocida que supone el reconocimiento de<br />
Ptolomeo a la doctrina pitagórica, bien representada en este capítulo, si bien él no<br />
tiene reparos en adoptar ideas de escuelas bien diferentes (como el caso del aristotelismo<br />
de III 3). La armonía y pureza del alma era para los pitagóricos esencial, y<br />
para mantenerlas la apelación a la música es lógica si recordamos que universo,<br />
alma y música son a(rmoni/a: cf. por ejemplo Arist. Cael. 290b12 ss., de An. I 4 y<br />
Philol. fr. 6. Los comentaristas ofrecen numerosas fuentes para la anécdota (para<br />
una reunión de loci similes, cf. SPH, p.151, n.153) : cf., por ejemplo, Iambl. VP<br />
XXV 114 e)/ti toi/nun su/mpan to\ PuJagoriko\n didaskalei=on th\n legome/nhn<br />
e(ca/rtusin kai\ sunarmoga\n kai\ e)pafa\n e)poiei=to, me/lesi/ tisin e)pithdei/oij ei)j ta\<br />
e)nanti/a pa/Jh peria/gon xrhsi/mwj ta\j th\j yuxh=j diaJe/seij. e)pi/ te ga\r eu)na\j tre-<br />
po/menoi tw=n meJ’ h(me/ran taraxw=n kai\ perihxhma/twn e)ceka/Jairon ta\j dianoi/aj<br />
%)dai=j tisi kai\ melw=n i)diw/masi kai\ h(su/xouj paraskeua/zon e(autoi=j e)k tou/tou<br />
kai\ o)ligonei/rouj te kai\ eu)onei/rouj tou\j u(/pnouj, e)canista/menoi/ te e)k th=j koi/thj<br />
nwxeli/aj pa/lin kai\ ka/rouj di’ a)llotro/pwn a)ph/llason a)?sma/twn, e)/sti de\ kai\ o(/te<br />
a)(/neu le/cewj melisma/twn. te o(/pou kai\ pa/Jh kai\ nosh/mata/ tina, o Quint.<br />
Inst. IX 4.12, “Pythagoreis certe moris fuit et cum evigilassent animos ad lyram<br />
excitare, quo essent ad agendum erectiores, et cum somnum peterent ad eandem<br />
prius lenire mentes, ut, si quid turbidium cogitationum, componerent”; añádase el<br />
pasaje casi idéntico al de Ptolomeo de Boeth. Mus. I 1, 185.26-184.4, y otros aportados<br />
por Boll (op.cit., p.109).<br />
No obstante, R. W. Wallace (“Music Theorist in Fourth-Century Athens”,<br />
en B. Gentili-F. Perusino, op.cit., pp.17-39, esp. p.23) ha puesto de manifiesto que<br />
la teoría del hÅJoj (tal y como se entiende en música) no es genuinamente pitagóri-<br />
ca, y que todas las atribuciones de tal doctrina a Pitágoras o a su escuela es postplatónica<br />
(cf. Vendries, op.cit., pp.210-212).<br />
743
813 Gr. mou/sa, “musa”, con el sentido de la etimología de mousikh/, un tér-<br />
mino que West (op.cit., p.225) sugiere haber sido creado por Laso de Hermíone. El<br />
uso de mou/sa entendida como “música” se lee también en Dionisio de Halicarnaso<br />
(Comp.11, o)rganikh\ kai\ w?)dikh\ mou=sa), Eliano (NA II 32, ta\ me\n a)/lla o(/pwj<br />
mou/shj te kai\ w)?dh=j e)/xei ei)pei=n ouÅk oiÅda) y el mismo Ptolomeo en Tetr. (IV, 4 p.<br />
386, a)po\ mou/shj kai\ o)rga/nwn kai\ melwdiw=n h)\ poihma/twn kai\ r(uJmw=n poiou=si<br />
ta\j pra/ceij [Robbins (op.cit., p.387) traduce “the arts of the Muses”]).<br />
814 Gr. metabalo/n, relacionada con el término metabolh/ “modulación”.<br />
Ptolomeo usa la imagen de la “modulación” del alma, conforme a la doctrina pitagórica<br />
expuesta en el capítulo.<br />
815 Cf. Ps. Plut. de Mus. 1132C-1133C y Aristid. Quint. 92.11-12; una idea<br />
semejante se lee en S. E. M. VI 18. Los himnos son normalmente asociados a los<br />
instrumentos cordados, como, por ejemplo, muestra el primer peán délfico de Ateneo<br />
(cf. DAM 12, pp.59-71). Pero esto no era exclusivo, como informa Proclo (ap.<br />
Phot. Bibl. 320a16-20): kai\ ga\r e)/stin au)tw=n a)kou/ein grafo/ntwn u(/mnoj prosodi/ou,<br />
u(/mnoj e)gkwmi/ou, u(/mnoj paia=noj kai\ ta\ o(/moia. e)le/geto de\ to\ proso/dion e)peida\n<br />
prosi/wsi toi=j bwmoi=j h)\ naoi=j, kai\ e)n t%= prosie/nai v)/deto pro\j au)lo/n: o( de\ kuri/wj<br />
u(/mnoj pro\j kiJa/ran v)/deto e(stw/twn, “pues de los mismos escritores es posible oír<br />
un himno procesional, un himno de encomio, un himno de peán, y similares. Y se<br />
decía procesional cuando avanzaban en procesión a altares y templos, y en esta<br />
procesión se cantaba acompañado de auló; pero el himno, en sentido estricto, se<br />
cantaba acompañado de lira cuando permanecían inmóviles”. Himnos y aulós se<br />
relacionan también en Philostr. VA II 34.1-2.<br />
Muchos son los usos y efectos asociados al auló, y algunos testimonios son<br />
totalmente contradictorios con lo que aquí dice Ptolomeo: por ejemplo, cf. Arist.<br />
Pol. 1341a21-24, “además, la flauta (au)lo/j) no es un instrumento moral, sino más<br />
bien orgiástico, de modo que debe utilizarse en aquellas ocasiones en las que el<br />
espectáculo pretende más la purificación que la enseñanza”; a esta capacidad para<br />
hacer entrar en contacto con la divinidad también aludía Platón en su Banquete<br />
(215c): “sus melodías [sc. las de Olimpo], digo, ya las interprete un buen flautista<br />
ya una flautista vulgar, son las únicas que hacen quedar a uno poseso y muestran a<br />
744
quienes están necesitados de los dioses y de iniciaciones, por el hecho de ser divinas”<br />
(cf. Min. 318b6). Estas ideas sobre el auló están relacionadas con el rechazo<br />
platónico a determinadas a(rmoni/ai debido a los caracteres asociados a ellas.<br />
816 Gr. tri/gwnon (cf. para su transliteración la Nota previa a la Traducción).<br />
Eliano, en su Ei)j to\n Ti/maion e)chghtika/ citado por Porfirio (in Harm. 33.19 ss.)<br />
describe este tipo de arpa (Maas y McIntosh Snyder [op.cit., p.150] no establecen<br />
con seguridad si su denominación es un nombre genérico o estár referido a un tipo<br />
particular de arpa), también llamada según Eliano sambu/kh (cf. Sud. s.v. i)ambu/kai),<br />
aunque no siempre son considerados el mismo instrumento (Éupolis [fr.148.4] y<br />
Aristóteles [Pol. 1341a41] las nombran juntas). Apolodoro (ap. Ath. XIV 40) tam-<br />
bién la conoce por kleyia/mboj, y Eliano (ap. Porph. op.cit. 34.29-33) informa de<br />
que en este tipo de arpa, las longitudes de cuerda son desiguales con la más larga en<br />
la parte más exterior (e)c a)ni/swn toi=j mh/kesi xordw=n e)poi/hsan, makrota/thj me\n<br />
th=j pasw=n e)cwta/tw; esto se ve confirmado por la cerámica, cf. Maas-McIntosh,<br />
op.cit., p.163) pero de igual grosor (i)sopaxei=j d’ e)poi/oun ta\j xorda/j); en las repre-<br />
sentaciones sobre vasos, el número de cuerdas puede llegar hasta treinta y dos. Su<br />
invención se atribuye a Tirreno de Lidia (según Phot. Bibl. a 2956-7, cf. West,<br />
op.cit. p.72, n.105); pero Juba (ap. Ath 4, 77, 19, cf. SPH, p.151 n.154) hace del<br />
tri/gwnon un invento sirio, aunque también se le atribuía un origen frigio (cf. S. fr.<br />
412, 1) o bien lidio (Diog. fr. 1). Ptolomeo habla del tri/gwnon en un contexto reli-<br />
gioso (sin duda, su uso en la Alejandría del siglo II d.C.) y ello es lo más sorprendente,<br />
a la vista de las noticias sobre un uso más festivo (cf. Eup. fr. 3; de un modo<br />
obsceno en fr. 77); Aristóteles (Pol. 1341a39-b3) dice que es uno de esos instrumentos<br />
que sólo contribuyen, mediante su virtuosismo, al placer de los oyentes (ca-<br />
si lo mismo se puede decir de la sambu/kh, según las fuentes citadas por West,<br />
op.cit. p.77, nn.129 y 130). Ello concuerda con la mención de Platón el cómico, que<br />
la asocia a las mujeres (fr. 69.13; cf. Maas-McIntosh, op.cit., p.154), y con el filósofo<br />
Platón, en un contexto que hace a este instrumento poco favorable para la ciudad<br />
(cf. R. 399c10).<br />
817 Gr. i))de/ai, refiriéndose a lo que normalmente la tratadística y el propio<br />
Ptolomeo llaman ei)/dh (“formas”); cf. infra 120.5.<br />
745
818 Emme/leia como “intervalo melódico” en el sentido general (incluyendo<br />
homofonías y consonancias).<br />
819 Esto es una síntesis de los contenidos tratados en III 5 (partes del alma y<br />
virtudes), III 6 (“géneros de los tetracordios”) y III 7 (modulaciones tonales y vitales).<br />
820 Ya hemos visto que la idea de parentesco entre harmónica y astronomía<br />
se remonta a Arquitas y Platón; Ptolomeo extiende esta comparación de la escuela<br />
pitagórica estudiando las razones de los intervalos musicales con las de los planetas,<br />
por lo que se abre ahora la última parte del tratado (III 8-16) dedicada a la astronomía-astrología.<br />
La justificación de la homologación entre razones armónicas y<br />
movimientos astrales tiene un origen pitagórico-platónico, cf., por ejemplo, Porph.<br />
VP 30, Plat. Epin. 991d8 ss. o( de\ tro/poj o(/de (...) pa=n dia/gramma a)riJmou= te<br />
su/sthma kai\ a(rmoni/aj su/stasin a(/pasan th=j te tw=n a)/strwn perifora=j th\n<br />
o(mologi/an ouÅsan mi/an a(pa/ntwn a)nafanh=nai dei= t%= kata\ tro/pon manJa/nonti,<br />
fanh/setai de/, o Arist. Metaph. 986a1-7. Tal homologación da sentido a la siguiente<br />
comparación entre el Sistema Perfecto y el círculo del zodíaco, y fue establecida ya<br />
en Ptol. Harm. 106.17-28, donde astronomía y harmónica son “primas” porque están<br />
referidas a dos sentidos “hermanos” (106.27), vista y oído. Estos dos sentidos<br />
“rivalizan entre sí en el aprender y contemplar aquello que se ha llevado a término<br />
según su razón apropiada”, ta\ kata\ to\n oi)kei=on suntelou/mena lo/gon (106.19), y a<br />
esto se refiere aquí “las hipótesis llevadas a su término conforme a las razones ar-<br />
mónicas”, u(poJe/seij kata\ tou\j a(rmonikou\j sunteloume/naj lo/gouj (114.2).<br />
No obstante su origen antiguo, la comparación y el establecimiento de una<br />
relación inextricable entre los sonidos y la configuración del universo fue desarrollado<br />
por los neoplatónicos y neopitagóricos, algo que se puede ver en el libro III de<br />
Arístides Quintiliano, en pasajes de Jámblico o de Teón de Esmirna: cf. Mathiesen,<br />
“Music, Aesthetics…”, p.43). Ptolomeo reúne así en el libro III material puramente<br />
astronómico (aunque muy escaso) al servicio de una doctrina neoplatónica que va<br />
más allá de la pura a(rmonikh/ de los libros I y II, y en la que se mostró mucho más<br />
polémico y original.<br />
746
821 Solomon (op.cit., p.153, n.165) no identifica el antecedente del femeni-<br />
no griego prw/th (“primero”), pero ha de referirse a e)/fodoj (“camino”). El “primero<br />
de los caminos” tratará de todas las razones musicales-armónicas tomadas a la vez:<br />
en el caso del presente capítulo la a)pokata/stasij armónica vista en II 7-11 o “pe-<br />
riodicidad” del sistema tonal es comparada con todo el círculo del zodíaco. En el<br />
próximo capítulo (III 9) se referirá a cada uno de los lo/goi. Por ello el primer cami-<br />
no es koinh/, “común” o “general”.<br />
822 Como veremos en los capítulos siguientes, cada astro equivale a una no-<br />
ta del Sistema Perfecto, y por tanto los astros entre sí guardan lo/goi equivalentes a<br />
los que mantienen las notas; es decir, se trata del movimiento interválico de la voz<br />
(ki/nhsij diasthmatikh/) propio de quien canta, frente al otro continuo (sunexh/j),<br />
propio de quien habla. Esta distinción, también de raíz pitagórica según Nicómaco<br />
(Harm. cap.3) la hizo Ptolomeo ya en I 4 refiriéndose a los sonidos. Como allí ex-<br />
puso la primera diferencia que permitió pasar de la irracionalidad del yo/foj a la<br />
racionalidad del fJo/ggoj (cf. Ptol. Harm. 12.7-9) y por ello era primaria, aquí es la<br />
primera apreciación sobre el movimiento astral: es semejante al “intervalo” de las<br />
notas, axioma indispensable si queremos establecer la equivalencia (suntelou/mena)<br />
de las razones musicales con los movimientos celestes.<br />
823 Barker (GMW, p.380, n.59) recuerda aquí a Arist. Metaph. 1069b25-26<br />
con la misma idea; a esto hay que añadir otro pasaje aristotélico, Ph. VIII 8, donde<br />
el Estagirita demuestra que el movimiento rectilíneo está asociado a generación y<br />
corrupción, porque no supone continuidad (ib. 264b 8). Sin embargo, el movimiento<br />
circular (en este caso el de los astros) no conlleva alteración y aumento, cf. 265a<br />
9, “en ninguno es posible moverse continuamente, excepto en el circular –con que<br />
tampoco en la alteración y en el aumento. En conclusión, quede para nosotros establecido<br />
suficientemente que ningún cambio es infinito ni continuo, excepto la traslación<br />
circular” (no hay que confundir la idea de “movimiento interválico” que aquí<br />
aduce Ptolomeo con la naturaleza del movimiento circular, al que Aristóteles, en<br />
Ph. 265a28, califica de “uno y continuo”). La misma idea se lee más claramente en<br />
Cael. 270a12 ss., “igualmente razonable es suponer también acerca de él [sc.el movimiento<br />
circular] que es ingenerable e incorruptible, no susceptible de aumento o<br />
747
alteración” (cf. 270b1 ss.); Aristóteles asocia estas características a la idea de inmortalidad,<br />
cf. 274b8 ss.<br />
824 Esta idea también la repite Ptolomeo en Alm. I 2, p.9.18, to\ me\n ouÅn ka-<br />
Jo/lou toiou=ton a)\n ei)/h prolabei=n, o(/ti te sfairoeidh/j e)stin o( ou)rano\j kai\ fe/retai<br />
sfairoeidw=j, y I 3, donde refuta además otras concepciones diferentes del movi-<br />
miento astral, como la línea recta. La idea de la circularidad de este movimiento se<br />
lee también en Aristóteles, Cael. II 4-8 o Adrasto (ap. Theo Sm. 129.15).<br />
825 Gr. a)pokata/stasij, cf. supra 66.19. Para la comparación entre el sis-<br />
tema de notas (por función) y el círculo zodiacal es imprescindible recordar –y así<br />
lo hace Ptolomeo– que el sistema de los to/noi es circular (proslambanómeno = nete<br />
del tetracordio añadido, cf. 114.21 ss.) lo cual desarrolla seguidamente.<br />
826 Esto es un recuerdo de lo establecido en II 5, donde se distinguió entre<br />
nombres (de notas) por posición y por función. Aquí, “orden” y “tensión” (ta/cij,<br />
ta/sij) equivalen a la “posición” (Je/sij) de la nota en el Sistema, y por ello lo<br />
compara Ptolomeo al avance en línea recta: el movimiento rectilíneo equivale a un<br />
incremento sucesivo de tensión. Por otra parte, “función” y “relación de unas con<br />
otras” (du/namij kai\ to\ pw=j e)/xein, vid. supra I 4) representan la concepción funcio-<br />
nal de la nota, el papel relativo que desempeña en el Sistema. Por ello, esta última<br />
nomenclatura equivale al movimiento circular: la doctrina de escalas ptolemaica, tal<br />
y como ha sido expuesta en el libro II, es cíclica, basada en una reordenación periódica<br />
de las funciones de las notas en el Sistema Perfecto. La misma idea de circularidad<br />
está encerrada en el término que aplica Ptolomeo a su sistema,<br />
a)pokata/stasij, cf. 66.19, 67.12; por supuesto, éste es el aspecto del Sistema de la<br />
escala que le interesa a Ptolomeo, pues el zodíaco, con quien es comparado, es un<br />
círculo y, como dirá Ptolomeo en 114.21, tal comparación encaja porque el círculo<br />
tonal se cierra al hacerse equivalentes proslambanómeno y nete del tetracordio aña-<br />
dido. Ptolomeo vuelve a insistir en el carácter “funcional” del círculo en 114.22, tv=<br />
duna/mei.<br />
827 Solomon (op.cit., p.152, n.156) nos recuerda que la idea del zodíaco<br />
como un círculo se retrotrae al menos hasta Aristóteles (Mete. 343a24-25). Pero es<br />
748
Adrasto, citado por Teón de Esmirna (129.10 ss.) quien describe de forma algo más<br />
extensa el zodíaco. Éste es un círculo oblicuo respecto a los otros círculos perpen-<br />
diculares al eje de la Tierra: cf. ib. 130.15-17, loco\j ga\r tou/toij e)/gkeitai o(<br />
z%diako/j, me/gistoj me\n kai\ au)to\j ku/kloj, “oblicuo a éstos [sc. los restantes círcu-<br />
los] está situado el zodíaco, él mismo también un círculo muy grande”. Este círculo<br />
no es simple, según Adrasto, sino que aparece como una banda donde se imaginan<br />
las figuras animales (133.18-25):<br />
o( de\ lego/menoj z%diako\j e)n pla/tei tini\ fai/netai kaJa/per tumpa/nou ku/kloj,<br />
e)f’ ou kai\ ei)dwlopoiei=tai ta\ z%=dia. tou/tou de\ o( me\n dia\ me/sou le/getai tw=n<br />
z%di/wn, o(/stij e)sti\ kai\ me/gistoj (…): oi( de\ e(kate/rwJen to\ pla/toj<br />
a)fori/zontej tou= z%diakou= kai\ tou= dia\ me/sou e)la/ttonej<br />
“el círculo llamado zodíaco se parece en anchura al círculo de un tambor; en él se<br />
configuran las imágenes de los animales. De éste, uno se llama círculo central de<br />
los animales, que es también el mayor (...); los círculos externos, que definen la anchura<br />
del zodíaco, son menores que el central”.<br />
Es a este círculo cetral (dia\ me/sou) al que se refiere aquí Ptolomeo; la mis-<br />
ma expresión la podemos leer también en Tetr. I 9, 1 y Alm. I 5 (p.18.24). Por su<br />
parte, Ptolomeo nunca utiliza para referirse al círculo del zodíaco el término “eclíp-<br />
tica” (e)kleiptiko/j, que reserva para los eclipses según Toomer, op.cit., p.20), sino<br />
dia\ me/swn o loco\j ku/kloj (Harm. 107.5), por lo que tal término ha sido evitado en<br />
nuestra traducción. Toomer (op.cit. p.407, n.186) sugiere que quizá Ptolomeo utili-<br />
zase originalmente para la “banda”del zodíaco el término pri/sma, cf. Alm. VIII 4<br />
(p.186.7), t%= pri/smati tou= z%diakou=.<br />
828 Gr. i)))shmerinw=n. Ptolomeo, en Tetr. I 12, clasifica los doce signos del<br />
zodíaco en cuatro grupos en virtud de “su afinidad con el sol, la Luna y los plane-<br />
tas” (p.64, suni/stantai de/ tinej au)tw=n i)dio/thtej kai\ a)po/ th=j pro/j te to\n h(/lion<br />
kai\ th\n selh/nhn kai\ tou\j a)ste/raj oi)keiw/sewj). Estos grupos son los formados<br />
por los grupos solsticiales (tro/pika), Cáncer y Capricornio; equinocciales<br />
(i)shmerina/), Aries y Libra; sólidos (sterea/), Leo, Tauro, Escorpio y Acuario; y<br />
bicorpóreos (di/swma), Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Tales signos adquieren su<br />
apelativo en virtud de su situación respecto a los círculos que corta el zodíaco (cf.<br />
Adrasto ap. Theo Sm. 129.22-130.19, Gem. V 1 y 12); éste toca el trópico de in-<br />
749
vierno en Capricornio y el de verano en Cáncer, y divide en dos el círculo<br />
i)shmerino/j o ecuador. Este círculo recibe el calificativo de i)shmerino/j porque allí<br />
días y noches son iguales en duración (Adrasto ap. Theo Sm. 130.6-8; Ptolomeo,<br />
Alm. I 8), lo que recoge en castellano el adjetivo comúnmente empleado en astronomía,<br />
“equinoccial”. Los puntos equinocciales son, pues, los puntos en que el cír-<br />
culo del zodíaco toca (y divide en dos) el ecuador o ku/kloj i)shmerino/j.<br />
Posición de los diferentes círculos en el globo terrestre, Cf.Theo Sm. 131 y Ptol. Alm. I 8<br />
De modo que Ptolomeo hace referencia a Aries y Libra, diametralmente<br />
opuestos en el círculo del zodíaco (respectivamente están a 180º, cf. Toomer, op.cit.<br />
p.26). Pero hay que observar que el Sistema Perfecto tiene quince notas (contando<br />
separadas nete del tetracordio añadido y proslambanómeno) mientras que el círculo<br />
del zodíaco tiene doce signos (cf. Ptol. Tetr. I 12, 1 tw=n tou= z%diakou= dwdekath-<br />
mori/wn, y Aristid. Quint. III 23): sobre esta consideración volverá Ptolomeo en<br />
Harm. 117.8-11. Lo que Ptolomeo busca aquí es la mitad o centro estructural: el<br />
caso de la mese en el Sistema Perfecto es el del centro estructurador (primera nota<br />
que repite a octava alta la proslambanómeno). Teniendo en cuenta que Aries corresponde<br />
a la nete del tetracordio añadido (o proslambanómeno) y Libra a mese<br />
(pues, como hemos visto, Aries y Libra son los signos del zodíaco equinocciales o<br />
i))shmerina/), se puede hacer corresponder la línea resultante de cortar el círculo del<br />
zodíaco, con el Sistema Perfecto, siendo su justo centro la mese y sus dos extremos<br />
los bordes de la sección efectuada en el círculo zodiacal sobre el mismo signo:<br />
750
829 O lo que es igual, la nh//th u(perbolai/wn, que es como quiere leer Najock<br />
(cf. N.Ed. ad locum). El término u(perbolai/a es muy raro en la tratadística musical<br />
y sólo podemos citar el mismo uso en Teón de Esmirna (89.16), quien también uti-<br />
liza diezeugme/nh por nete del tetracordio disjunto (cf. Düring op.cit., p.274), y Filón<br />
el Judío (Legum alleg. III 121); lo más próximo es la nh/th u(perbolai/a (y no<br />
u(perbolai/wn) que leemos en Aristox. Harm. 50.6 y Nicom. Harm. 260.21. Cf.<br />
Chailley, op.cit., p.42, n.4.<br />
830 Gr. sunafh/; esta “conjunción” (término que Ptolomeo ha empleado an-<br />
tes referido al modo de unión de dos tetracordios) se refiere a la de proslambanómeno<br />
y nete del tetracordio añadido. Pero como señala Solomon (op.cit., p.154,<br />
n.171), también es un término astronómico, cf. Ptol. Tetr. I 24.<br />
831 Ésta es la operación contraria: volvemos a unir ambos extremos de la lí-<br />
nea surgida de cortar la eclíptica, pero asignándole también el Sistema Perfecto. Se<br />
puede dividir entonces el círculo del zodíaco con las notas del Sistema; cada sector<br />
del zodíaco –i.e., 30º– corresponderá a un tono entero. Este “zodíaco tonal” es el<br />
primero de una larga serie que producirán más tarde los teóricos de la música, y que<br />
proceden en última instancia de la astronomía babilonia (vid. J. Godwin, Harmonies<br />
of the Heaven and the Earth, Rochester-Vermont 1987, pp.140 ss.); en concreto, el<br />
de Ptolomeo, que se aprecia en la figura siguiente, podría suponer una cierta concesión<br />
a un temperamento (Godwin [op.cit., p.141] cree que nuestro autor se rinde<br />
ante esto, lo que también cree, por su parte, E. G. McClain, The Pythagorean Plato.<br />
Prelude to the Song Itself, New York 1978, p.150), aunque Ptolomeo estaba lejos<br />
de planteárselo así (cf. N.Tr. 843); Arístides Quintiliano (III 23) también divide el<br />
círculo del zodíaco en doce partes, “el mismo número que los tonos que hay en música”,<br />
cf. Ptol. Harm. 115.26.<br />
751
Como se ve, nete del tetracordio añadido y proslambanómeno quedan “diametralmente<br />
opuestas” (114.23), y al volver a unirse en círculo, el signo equinoccial<br />
vuelve a ser uno: esto implica que, tal y como el sistema armónico expuesto en<br />
el libro II pronosticaba, proslambanómeno y nete del tetracordio añadido son la<br />
misma, por función (cf. supra 60.5), y así lo señala aquí Ptolomeo (114.22, tv= du-<br />
na/mei); la comparación sería imposible con las notas entendidas por posición, pues<br />
entrañaría un movimiento lineal y no circular.<br />
832 Es decir, en el círculo representado, al contener el signo Aries (= pros-<br />
lambanómeno / nete del tetracordio añadido) todo el movimiento del círculo del<br />
zodíaco (pues había dos puntos que se han unificado en uno formando un círculo,<br />
cf. 114.21 ss.), este signo está en razón 2:1 respecto a Libra (= mese), ya que está a<br />
180º de la posición del primero. Tal lo/goj (380:180) es el de la octava.<br />
833 La igualdad a que alude Ptolomeo es la del semicírculo respecto al cír-<br />
culo, determinada por el diámetro; éste, como dice a continuación, es la única línea<br />
capaz de cortar al círculo en dos partes exactamente iguales.<br />
834 La razón de esto sería la especial virtud de la razón (lo/goj), tanto armó-<br />
nica (según lo dicho por Ptolomeo en Harm. 13.8-9, debido a la “simplicidad de la<br />
comparación”, kata\ th\n a(plo/thta th=j parabolh=j, entre los o(/roi de la razón) co-<br />
mo de la que se establece entre dos puntos diametralmente opuestos en la eclíptica<br />
752
(pues, como ha demostrado, la razón del semicírculo respecto a la de la totalidad<br />
del círculo es equivalente a la de la octava, matemáticamente, cf. 114.24 ss.). Tal y<br />
como vimos en los libros anteriores del tratado, donde una forma matemática especial<br />
equivalía a un efecto estético determinado, ahora la misma forma matemática<br />
tiene consecuencias a nivel astral.<br />
835 El capítulo corresponde al esbozo de programa establecido antes en<br />
100.28, donde prometía estudiar razón por razón en la comparación entre zodíaco y<br />
el Sistema Perfecto. La razón de la doble octava (el intervalo consonante mayor) es<br />
4:1, de tipo pollapla/sioj (cf. 18.8 ss.); la cuarta (4:3) contiene en su denominador<br />
tres tercios del numerador. Ptolomeo se refiere aquí al hecho de que, sin contar con<br />
la consonancia de octava más cuarta (8:3, cf. supra I 6 para su problema), el número<br />
4 es el número mayor en el denominador en las razones interválicas homófonas y<br />
consonantes, un hecho que sin duda refleja la tetraktu/j (cf. J. Godwin, Harmonies<br />
of Heaven and Earth from Antiquity to the Avant-Garde, Vermont 1995, p.413,<br />
n.14). Las cuatro formas de dividir el círculo serán en dos, en tres, en cuatro y en<br />
seis partes, de acuerdo con los tipos de “aspectos” astrológicos (sxhmatismoi/), cf.<br />
infra III 13: oposición, trígono, tetrágono y hexágono. En Tetr. I 14, 1 Ptolomeo los<br />
enumera:<br />
tau=ta (sc. ta\ susxhmatizo/mena) d’ e)sti\n o(/sa dia/metron e)/xei sta/sin, pe-<br />
rie/xonta du/o o)rJa\j gwni/aj kai\ e(\c dwdekathmo/ria kai\ moi/raj rp /: kai\ o(/sa<br />
tri/gwnon e)/xei sta/sin, perie/xonta mi/an o)rJh\n gwni/an kai\ tri/ton kai\<br />
te/ssara dwdekathmo/ria kai\ moi/raj rk /. kai\ o(/sa tetragwni/zein le/getai, pe-<br />
rie/xonta mi/an o)rJh\n kai\ tri/a dwdekathmo/ria kai\ moi/raj % /: kai\ e)/ti o(/sa<br />
e(ca/gwnon poiei=tai sta/sin, perie/xonta di/moiron mia=j o)rJh=j kai\ dwdekath-<br />
mo/ria b /kai\ moi/raj c /.<br />
“Estos aspectos son los que tienen una posición diametral, conteniendo dos ángulos<br />
rectos, seis signos y 180 partes; los que tienen una posición triangular, conteniendo<br />
un ángulo recto más un tercio, cuatro signos y 120 partes; los que se dicen<br />
están en tetrágono, conteniendo un solo ángulo recto, tres signos y 90 partes; y los<br />
que, incluso, hacen una posición hexagonal, conteniendo dos partes de un ángulo<br />
recto, dos signos y 60 partes.”<br />
Es de este capítulo I 14 del Tetrabiblos del que depende éste de la Harmónica.<br />
En el Tetrabiblos se establecen las razones musicales que intervienen en la dis-<br />
753
posición de los aspectos (sxhmatismoi/), esto es, las dos epimóricas más importan-<br />
tes, a partir de la oposición (o división en dos partes iguales de la eclíptica): dos<br />
partes iguales de la oposición dan lugar al aspecto tetragonal (180º = 90·2) y tres en<br />
el hexágono (180º = 60·3, cf. Robbins, op.cit., p.74, n.1). La división del círculo por<br />
Ptolomeo en el capítulo de la Harmónica está basada en los mismos presupuestos,<br />
pero hay que destacar la escasa importancia de los argumentos musicales en el Tetrabiblos<br />
(cf. BPH, p.269). La restauración por parte de Gregorás de los capítulos<br />
III 14 y III 15 se basa en III 9, y como consecuencia también en el capítulo citado<br />
del Tetrabiblos.<br />
836 Las figuras surgen al establecer los arcos que dividen la circunferencia<br />
en un número determinado de partes (es decir, en un número determinado de arcos).<br />
El círculo se entiende, además, como el del zodíaco; cada segmento (tmh=ma) del<br />
círculo son 30º.<br />
837 Cf. Aristid. Quint. III 23, quien, en la parte de su tratado correspondiente<br />
en su objeto a este capítulo ptolemaico, también divide el círculo del zodíaco en<br />
doce partes iguales: “En efecto, el zodíaco está dividido en doce partes, el mismo<br />
número que los tonos que hay en la música”(123.24-15). Si bien el Sistema Perfec-<br />
to tiene en realidad quince sonidos, atendiendo al “intervalo de tono” (to\ toniai=on,<br />
104.1) sin embargo contiene doce, en el caso de que supusiéramos que un tono se<br />
divide en dos semitonos. Ahora bien, esto no es así para Ptolomeo y lo dice expre-<br />
samente en 117.10, o(/ti kai\ to\ di\j dia\ pasw=n te/leion su/sthma dw/deka to/nwn<br />
e)/ggista, “porque también el Sistema Perfecto de doble octava está muy cerca de<br />
los doce tonos”; no hay, pues, temperamento.<br />
754
Arístides Quintiliano tiene un tratamiento del tema de este capítulo sensiblemente<br />
diferente, pues abunda en consideraciones astrológicas derivadas de las<br />
operaciones efectuadas con los números y los lo/goi. Pero también contiene, a su<br />
vez (125.7 ss.) un recuento de las figuras geométricas insertables en el círculo mediante<br />
los ángulos (triángulo, cuadrado, hexágono) y las razones armónicas que se<br />
derivan de ellos: Arístides las expresa mediante la comparación de los ángulos<br />
(siendo 1/12 del círculo 30º, cf. Ptol. Tetr. I 14): así, el hexágono tiene, en sus dos<br />
ángulos (i.e., 60º), “razón igual”, porque es la base de las comparaciones. El cuadrado<br />
está respecto al hexágono en razón 3:2, pues los ángulos del cuadrado son<br />
rectos (90º; 90:60 = 3:2); el triángulo, bajo las mismas consideraciones, hace la<br />
razón doble frente al hexágono (120º:60º = 2:1) y la sesquitercia respecto al cuadrado<br />
(120º:90º = 4:3); y el diámetro viene determinado por los 180º (cf. Mathiesen,<br />
Aristides Quintilianus..., pp.50-1). Ptolomeo va a comparar, en el estableci-<br />
miento de los lo/goi armónicos, el número de segmentos (tmh/mata) que delimitan el<br />
diámetro y las cuerdas trazadas.<br />
838 Arístides Quintiliano (103.12) también aduce estas propiedades del nú-<br />
mero doce, al que califica de “el más musical de los números”: “en efecto, el doce<br />
es el único que tiene la razón sesquitercia respecto al nueve, la sesquiáltera respecto<br />
al ocho, la duple respecto al seis y, además, la triple respecto al cuatro y la cuádruple<br />
respecto al tres”. Estas propiedades se ajustarán perfectamente al número del<br />
zodíaco (doce signos) en la exposición geométrica que presenta ahora Ptolomeo<br />
(1/12 del círculo = 30º).<br />
839 Representado gráficamente, y teniendo en cuenta que cada doceava par-<br />
te del círculo constituye un ángulo de 30º, tendríamos<br />
755
840 En el diagrama, representados por AB.<br />
841 Gr. e)k tw=n au)tw=n, sc. tmhma/twn, “a partir de tales segmentos”.<br />
842 Aquí Ptolomeo difiere del procedimiento de Arístides Quintiliano (III<br />
26), quien toma el lado del hexágono (una cuerda que establece un ángulo en el<br />
círculo de 60º) como “razón igual” para establecer en comparación con él las razones<br />
de los demás polígonos. Ptolomeo hace equivaler las consonancias a las figuras<br />
geométricas halladas dentro del círculo, un método que recuerda las asignaciones<br />
entre intervalos y virtudes, acciones, etc., que vimos en III 5 y ss. Así, el triángulo<br />
(que se halló con la división en tres partes de la circunferencia mediante AG) equi-<br />
vale a la quinta (3:2) mediante la relación AB:AG (= 6:4); el cuadrado, hallado me-<br />
diante AD en la circunferencia, equivale a la cuarta por la relación AG:AD (= 4:3).<br />
Como se puede observar, Ptolomeo va de más a menos, estableciendo la nueva razón<br />
sobre el denominador de la anterior; obtiene así la progresión 12:6:4:3, quizá en<br />
coherencia con las propiedades del número 12 aducidas en 115.26-116.1 (el número<br />
12 es el primero “de los que tienen mitad, tercio y cuarta parte”), propiedades que<br />
se observan en la progresión. Esto hace que no exista relación entre la octava en-<br />
tendida como la relación círculo-semicírculo, y la quinta como semicírculo-AG,<br />
pues el círculo (12 partes) debería ser siempre el numerador de la razón (cf. BPH,<br />
p.383, n.65); así la comparación entre consonancias sería consistente.<br />
Pero con este su particular procedimiento, Ptolomeo, además de conseguir<br />
la mencionada progresión, se ve legitimado para equiparar, como ya hemos dicho,<br />
los polígonos con las consonancias (aunque el caso de la octava sea diferente, pues<br />
756
sí consiste en el lo/goj círculo-semicírculo), en la línea de las equivalencias vistas<br />
entre los intervalos y las partes del alma o las virtudes, asignaciones efectuadas<br />
basándose en materiales preexistentes o de manera axiomática. Así, como el círculo<br />
dividido en doce segmentos permite cuatro triángulos (según Harm. 118.10 ss.) este<br />
polígono refuerza su vinculación a la quinta (que tiene cuatro ei)/dh), así como el<br />
cuadrado, disponible en el círculo de tres maneras, con la cuarta (con tres ei)/dh):<br />
Por último, el caso del tono es AD:AG, 9:8.<br />
843 “Muy cerca” significa aquí que Ptolomeo no está considerando un tem-<br />
peramento ni en el Sistema Perfecto ni en su comparación con el círculo del zodíaco<br />
(a pesar de lo que dice sobre el tono en 117.10-11, cf. GMW, p.383, n.66). El<br />
Sistema Perfecto consta en realidad de diez tonos y dos semitonos (considerando un<br />
género diatónico); esta concesión de Ptolomeo, sobre la que no va a insistir, ya la<br />
adelantó en 115.2 (el círculo de quintas pitagórico no cierra de manera perfecta, y<br />
de ahí la “quinta del lobo” y los intentos de temperamento; cf. Goldáraz Gainza,<br />
op.cit., pp.26 ss.).<br />
844 9:8 es una relación y GD no lo es; Barker (loc.cit.) señala que la expre-<br />
sión correcta (en los casos anteriores) sería “dos tercios respecto a tres cuartos” del<br />
total. Pero aquí Ptolomeo se deja llevar por la definición típica del intervalo de tono<br />
considerada como “diferencia [u(peroxh/] entre quinta y cuarta”, cf. supra 11.1-2. El<br />
caso del tono (que, en aras de la igualdad, Ptolomeo podría haber equiparado con<br />
un dodecágono) es, además, particular porque equivale a cada una de las doce partes<br />
del círculo del zodíaco (30º), para las que Ptolomeo utiliza un término típico de<br />
la astronomía, dwdekathmo/rion (cf. Toomer, op.cit., p.20).<br />
757
845 “Dodecatemoria” traduce aquí a dwdekathmo/rion, “doceava parte del<br />
círculo del zodíaco”, porque adquire ya un sentido astrológico: se trata de un “signo”<br />
del zodíaco, o 30º del mismo. Cf. la nota introductoria a la traducción.<br />
846 El tono (9:8, aquí la relación entre el total de la circunferencia y once<br />
segmentos de ella) era un intervalo e)mmele/j según 19.7 ss.<br />
847 Los “no melódicos” (e)kmelh=) son aquí aquellos intervalos que no siendo<br />
e)mmelh= (por debajo de 4:3) tampoco pertenecen al tipo de los homófonos y conso-<br />
nantes. Arístides Quintiliano también se refiere a algo similar (III 23) cuando señala<br />
que en el círculo del zodíaco (360º), cinco partes de 30º es una disonancia “y sin<br />
conjunción con el círculo”. Ptolomeo expresa lo mismo con la razón 12:5 (“cinco<br />
doceavas partes”), una razón entre arcos no contabilizada en el catálogo anterior<br />
(116.4-20). Hay que tener en cuenta que Ptolomeo está haciendo equivalentes las<br />
razones interválicas habituales con las que se establecen entre segmentos (o arcos)<br />
del círculo, por lo que 12:5 es también un lo/goj a(rmoniko/j. De ahí que no sea equi-<br />
valente, como Solomon apunta (op.cit., p.157, n.188), a 8:7.<br />
848 Gr. a)su/ndeta. Cf. Tetr. I 17, 1, a)su/ndeta de\ kai\ a)phllotriwme/na ka-<br />
lei=tai tmh/mata o(/sa mhde/na lo/gon a(plw=j e)/xei pro\j a)/llhla tw=n prokateileg-<br />
me/nwn oi)keiw/sewn, “ ‘Disjuntos’ y ‘ajenos’ son llamadas las divisiones [del zodía-<br />
co] que no tienen relación alguna entre sí de las familiaridades referidas”.<br />
849 Barker (GMW, p.383, nn.67 y 68) señala la extraña inexactitud de este<br />
pasaje: 12:1, asociada al tono, es en realidad un lo/goj pollapla/sioj (vid. 13.8 ss.)<br />
y 12:11 es una razón e)mmelh/j, pero mucho menor que el tono 9:8, al que la asocia<br />
Ptolomeo; de ahí que 12:1 y 12:11 no sean considerables bajo la misma etiqueta.<br />
Por otro lado, prosigue Barker, 12:5 y 12:7 no son razones primas, como aquí parece<br />
sugerir Ptolomeo, sino resultado de la suma de otras más conocidas y que constituyen<br />
intervalos aceptables en el sistema ptolemaico (12:5 = [2:1] [octava]·[6:5]<br />
[tercera menor, cf. el cromático suave de Ptolomeo], y 12:7 = [8:7] [cf. el diatónico<br />
suave de Ptolomeo]·[3:2] [quinta]). Sin embargo aquí Ptolomeo dice que, además<br />
de no ser superparticulares ni múltiples (según lo establecido en 11.15 ss.), no son<br />
“compuestas”, su/nJeton (cf. 118.9). Parece increíble, como señala Barker, que a<br />
758
Ptolomeo se le hubiese escapado esto, y por ello el crítico británico sospecha –sin<br />
afirmarlo– otra mano en la redacción del capítulo.<br />
El error de Ptolomeo no es nuevo, sin embargo. Se trata básicamente de la<br />
misma confusión que exhibió al tratar los números de los géneros aristoxénicos en<br />
II 14, donde se cruzaron las nociones de “distancia” y “longitudes respectivas de<br />
cuerda” (cf. N.Tr. 622). En este caso, Ptolomeo ha tenido que hacer una concesión a<br />
los problemas inherentes a la comparación directa entre el círculo del zodíaco con<br />
sus doce partes y el Sistema Perfecto “de doce tonos”. En lo que a las razones entre<br />
los arcos del círculo respecta, 12:11 es una razón de temperamento, es decir, de un<br />
sistema perfectamente dividido, que entrañaría a su vez la posibilidad de dividir<br />
cada sector en dos partes iguales. Por eso, si el zodíaco-Sistema Perfecto tiene doce<br />
tonos, 12:11 es uno de ellos, sin contar con el hecho matemático de que 12:11 no es<br />
igual que 9:8 si consideramos la primera como una relación entre longitudes de<br />
cuerda. Así se explica la expresión anterior de Ptolomeo acerca del tono, en 117.11,<br />
“[la naturaleza] ajustó el intervalo de tono a una doceava parte de tono”, expresión<br />
que, como ya Barker (loc.cit.) señalaba, es errónea si pensamos en longitudes de<br />
cuerda (ahora bien, eso es lo que hace Ptolomeo al hablar en 117.6-7 de la quinta y<br />
la cuarta). Se mezclan entonces razones entre longitudes (arcos) de cuerda con una<br />
concepción temperada del círculo: esto último viene favorecido por la identifica-<br />
ción previa (117.4) entre tono y dwdekathmo/rion (= sección de la eclíptica). En<br />
consecuencia, 12:11 y, por ejemplo, 12:8, pertenecen a sistemas diferentes e incompatibles,<br />
porque 12:8 = 3:2 pero 12:11 ≠ 9:8 (en el capítulo, Ptolomeo iguala<br />
12:1 con 12:11 desde este punto de vista, pero Godwin [op.cit. p.414, n.17] considera<br />
12:1 como tres octavas más quinta).<br />
Es entonces, bajo esta perspectiva, como Ptolomeo considera las razones<br />
12:5 y 12:7. Además de tener el problema de no ser su denominador ni la mitad, ni<br />
un tercio ni una cuarta parte de 12 según 116.1 ss., no se trata ya de que en el peculiar<br />
sistema del círculo no constituyan magnitudes melódicamente aceptables (que<br />
sí lo son, como señala Barker en GMW, p.383, n.68), sino de que son vistas como<br />
magnitudes “simples”, no susceptibles de ser descompuestas en otras razones, y en<br />
este sentido Ptolomeo vuelve a quedarse corto: el círculo permite situar compuestos<br />
como la octava más quinta y la doble octava. De nuevo la causa de no considerar<br />
759
12:5 ó 12:7 como compuestos puede deberse a que 12:5 está situada entre 12:6 (octava)<br />
y 12:4 (octava más quinta), dos compuestos realizados desde intervalos consonantes<br />
u homófonos. 12:5 supone integrar una razón no consonante (6:5) que<br />
conllevaría una concesión demasiado grande en una sucesión de intervalos puros o<br />
mezcla de consonancias; lo mismo le ocurre a 12:7, entre 12:6 (octava) y 12:8<br />
(quinta); 12:7 equivaldría más o menos al intervalo de sexta aumentada. Sobre esto,<br />
es significativo señalar que es imposible expresar la razón de la octava más cuarta<br />
(8:3) partiendo de todo el círculo (ABGD), por lo que no se expresa con numerador<br />
12 (8:3 = ABG:AD).<br />
Esto explicaría por qué dice Ptolomeo (118.2-3) la razón de que sean<br />
a)su/ndeta tv= duna/mei, “descoordinados por función”: si no los descompone en ra-<br />
zones, supone que ninguna nota kata\ du/namin establecerá con otra tales razones.<br />
Son, entonces, una suerte de “intervalos irracionales”. Esta noción de “descoordinación”<br />
recuerda lo que Arístides Quintiliano (125.11-13) dice sobre “las cinco<br />
partes”, o sea, la suma de cinco ángulos de 30º: ai( de\ pe/nte ou)de/na tw=n a(rmonikw=n<br />
pro\j ta\j prote/raj e)/xousai lo/gon a)su/mfwnon kai\ a)su/ndeton tou= ku/klou poiou=sin<br />
eu)Jei=an, “no presentan ninguna razón armónica respecto a las anteriores, hacen una<br />
línea disonante y sin conjunción con el círculo”. Es la misma idea, indudablemente,<br />
que la de Ptolomeo, y ambos autores pueden estar siguiendo una fuente común o<br />
ideas en boga en la época. Podríamos así pensar que Ptolomeo incorpora material<br />
de elaboración ajena (como quizá hizo en el caso de los géneros aristoxénicos de II<br />
14) incorporándolo sin más a su obra. En esta parte del tratado ptolemaico, las semejanzas<br />
con Arístides Quintiliano son escasas pero significativas, sobre todo en lo<br />
referente al catálogo de temas tratados; no tenemos elementos de juicio para establecer<br />
una dependencia mutua entre Ptolomeo y Arístides, pero en todo caso el<br />
material es similar: más bien parece que ambos reelaboraron a su manera una posible<br />
fuente común (cf. los respectivos capítulos dedicados al helicón).<br />
850 Cf. N.Tr. 842. Parece que ésta sería la causa de que no se representen los<br />
siete ei)/dh de la octava (sólo son posibles dos hexágonos).<br />
851 La conexión entre movimientos celestes y música es de origen pitagóri-<br />
co, y una crítica clásica a sus argumentos la realiza Aristóteles en Cael. II 9, al que<br />
760
se puede añadir, por ejemplo, el informe de Heráclides (ap. Porph. in Harm.30.1-<br />
31.21), quien cita a Jenócrates acerca de los pitagóricos: éstos establecieron, según<br />
Heráclides, el movimiento (ki/nhsij) como condición tanto de lo bien afinado o<br />
ensamblado (to\ h(rmosme/non) como de lo mal afinado (to\ a)na/rmoston), con consi-<br />
deraciones sobre el movimiento rectilíneo y el circular.<br />
852 Si bien en el Almagesto Ptolomeo se vale de un sistema de localización<br />
basado en dos factores, longitud –mh=koj– y latitud –pla/toj– (cf. Alm. II 1), esta<br />
clasificación en tres tipos de movimiento también estaba presente en otras partes de<br />
su obra, cf. especialmente Eustr. in EN 322, 4 (= Ptol. fr.6), w(j o( Ptolemai=oj to\n<br />
o(/ron tou= telei/ou sw/matoj a)pe/deicen e)/xonta kalw=j shmei=on u(poJe/menoj kai\ ei)j<br />
tri/a dei/caj ginome/nhn th\n r(u/sin au)tou=, th\n me\n kata\ mh=koj, th\n de\ kata\ pla/toj,<br />
th\n de\ kata\ ba/Joj. Estas r(u/seij coinciden según nuestro autor (ib.) con las dias-<br />
ta/seij, estudiadas en su perdida Peri\ diasta/sewj (según Simplicio, in Arist. de<br />
Caelo 9, 21 [= Ptol. fr. 6]. Ptolomeo hace equivalentes aquí las disposiciones posibles<br />
entre las rectas (i.e., las tres dimensiones) con tres tipos de movimiento: estas<br />
tres “distancias” son las que recorren los astros en relación a la tierra en su paso<br />
circular, alrededor de la Tierra, a través del círculo oblicuo del zodíaco (cf. Theo<br />
Sm. 134.1-135.11); téngase presente desde ahora en adelante que todas las indicaciones<br />
astronómicas se refieren al sistema aristotélico-ptolemaico (geocéntrico).<br />
853 Un eco de Ptolomeo Alm. II 1, p.88.10, e)pi\ de\ tou= mh/kouj, toute/stin<br />
th=j a)po\ a)natolw=n pro\j dusma\j paro/dou. Cf. Arist.Cael. 285b 8 ss., le/gw de\ mh=koj<br />
me\n au)tou= to\ kata\ tou\j po/louj dia/sthma, “llamo ‘longitud’, en él, a la distancia<br />
entre los polos”. El movimiento longitudinal (kata\ mh=koj) es el que realizan los<br />
astros de Este a Oeste (es decir, el sentido en que gira el Universo en el modelo<br />
antiguo), o lo que es igual, “desde el orto al ocaso”, a lo largo de la eclíptica. El<br />
movimiento “contrario” es el del astro al ponerse, que gira en pos de los signos del<br />
zodíaco que le siguen (esto es, cuando es de día), cf. Theo Sm. 134.13 ss., ei)/j te<br />
ga\r ta\ e(po/mena tw=n z%di/wn meti/asi kai\ ou)k ei)j ta\ prohgou/mena kata\ th\n i)di/an<br />
porei/an, a)ntifero/menoi panti\ th\n kata\ mh=koj au)tw=n legome/nhn fora/n, “pues<br />
van en pos de los signos del zodíaco que les siguen y no de los que les preceden,<br />
761
conforme a un movimiento particular, trasladados en sentido contrario absolutamente,<br />
según su movimiento llamado longitudinal”.<br />
854 Apogeo y perigeo, en la órbita de un astro alrededor de la Tierra,<br />
constituyen, respectivamente, el punto más alejado del centro de la esfera terrestre<br />
(o del observador) y el más cercano en el epiciclo de tal astro (cf. Alm. III 3). Esto<br />
es resultado del movimiento en altitud (kata\ ba/Joj, al que dedicará el capítulo III<br />
11), un movimiento que realiza el astro dentro de su desplazamiento en el epiciclo a<br />
lo largo del círculo del zodíaco: a veces está más cerca de la Tierra (perigeo) y otras<br />
más lejos (apogeo) y determinándose su velocidad respecto a ella en función del<br />
sentido del epiciclo y de la localización del planeta en éste (cf. Alm. III 3, p.218-<br />
219). Cf. Theo Sm. 134.21 ss., kai\ e)n au)t%= t%= pla/tei tou= z%diakou= pote\ me\n bo-<br />
reio/teroi tou= dia\ me/sou faino/menoi kai\ u(you=sJai lego/menoi, pote\ de\ notiw/teroi<br />
kai\ tapeinou/menoi (...) dia\ to\ me\n a)pogeio/teroi, pote\ de\ su/negguj h(mi=n e)n t%= ba/Jei<br />
fe/resJai, “y en la misma anchura del zodíaco, unas veces aparecen [sc. los astros]<br />
más al Norte del círculo central, y se dicen más elevados; otras veces, en cambio,<br />
más al sur y descendidos (...) por trasladarse unas veces más lejos de la tierra [=<br />
apogeo], otras veces cerca de nosotros en altura [ba/Joj]”.<br />
855 Cf. Ptol. Alm. II 1 (p.88.1), e)pi\ me\n tou= pla/touj, toute/stin th=j a)po\<br />
meshmbri/aj pro\j ta\j a)/rktouj paro/dou. Pa/rodoj (“pasaje”) es un término técnico<br />
de la astronomía referido al movimiento de un astro. El movimiento según la latitud<br />
(kata\ pla/toj) es el que realizan los astros al desplazarse a través de la eclíptica de<br />
Norte a Sur (y viceversa), pues el círculo del zodíaco, como ya hemos visto, está<br />
inclinado respecto al ecuador terrestre, por lo que, en su desplazamiento Este-Oeste,<br />
el astro se mueve dirección Norte desde el ecuador al trópico de verano y dirección<br />
Sur desde el ecuador al trópico de invierno, al completar el círculo (siendo un mo-<br />
vimiento, sin embargo, oblicuo, cf. Harm. 121.14): cf. Theo Sm. 134.18 ss., th\n<br />
kata\ pla/toj poiou/menoi meta/basin, a(plw=j de\ a)po\ tou= Jerinou= tropikou= pro\j to\n<br />
xeimerino\n kai\ a)na/palin fero/menoi dia\ th\n tou= z%diakou= lo/cwsin tou/toij u(f’ w(=n<br />
a)ei\ Jewrou=ntai, “haciendo el desplazamiento en latitud, simplemente llevándose<br />
desde el trópico de verano hacia el de invierno y al contrario, a través del círculo<br />
762
oblicuo a éstos del zodíaco, bajo los que siempre son observados”. Ptolomeo dedica<br />
a este movimiento el capítulo III 12.<br />
856 Gr. mesouranh/seij, término técnico astronómico que indica el pasaje de<br />
un astro por el meridiano (ku/kloj meshmbrino/j), un círculo que se explica en Alm. I<br />
8, dia\ to\ pro\j o)rJa\j gwni/aj t%= o(ri/zonti sunexw=j noei=sJai kalei=tai meshmbrino/j,<br />
e)pei\ h( toiau/th Je/sij e(ka/teron to/ te u(pe\r gh=n kai\ to\ u(po\ gh=n h(misfai/rion dixoto-<br />
mou=sa kai\ tw=n nuxJhme/rwn tou\j me/souj xro/nouj perie/xei, “se llama meridiano<br />
por considerarse de continuo en ángulo recto al horizonte, pues tal posición, al dividir<br />
en dos hemisferios sobre la tierra y bajo ella, contiene los instantes centrales<br />
del día y la noche”. Cf. Toomer, op.cit., p.19.<br />
857 De los tres tipos de movimiento (longitud, latitud y altitud) a lo largo del<br />
zodíaco, es al longitudinal al que es comparado el movimiento de las notas en el<br />
Sistema Perfecto (to\ e)fech=j, “la sucesión”) pues, según Ptolomeo –en la compara-<br />
ción más directa de las posibles–, son iguales la aparición o desaparición del astro<br />
(orto y ocaso) a la audición del sonido (voz, fwnh/): la desaparición del astro de<br />
nuestra vista es equivalente a la “extinción” del sonido por su aumento de gravedad<br />
(cf. un adelanto del fenómeno en Harm. 11.23 ss., donde por el contrario el máximo<br />
agudo también suponía la extinción de la voz); de este modo, si la máxima gravedad<br />
supone la extinción de la voz, la máxima agudeza equivaldrá al punto contrario<br />
en el movimiento: en el paso de un astro, orto y ocaso son iguales a la nota más<br />
grave, y su culminación (mesouranh/sij), es decir, el punto más elevado del astro en<br />
su viaje por el firmamento, a la más aguda (esto no coincide con la comparación<br />
previa de 114.19 ss.), donde el círculo del zodíaco se comparaba al Sistema Perfecto,<br />
pero todo el círculo).<br />
Solomon (op.cit., p.158, n.194) supone, siguiendo la lectura de los manuscritos<br />
fgA, que el fin de la voz se produce ya por el grave, ya por el agudo. Pero<br />
esto parece improbable, porque la “culminación” del astro supone lo más agudo de<br />
la “sucesión” de las notas, ya que de lo contrario tal culminación quedaría pendiente<br />
de algún punto intermedio en la sucesión desde ambos puntos de desaparición<br />
sonora, lo más grave y lo más agudo. Ptolomeo ciertamente ya había tratado de la<br />
extinción de la voz por el agudo (cf. 11.23 ss.) pero no se trata de comparar los<br />
763
momentos “invisibles”, orto y ocaso, con las notas más grave y aguda posibles y al<br />
borde de la extinción auditiva, sino de que orto y ocaso son el mismo fenómeno, la<br />
invisibilidad del astro. La comparación con la sucesión (to\ e)fech=j) es débil porque<br />
deja sin resolver el problema de la “desaparición” por la zona más aguda y porque<br />
supone un viaje sonoro de ida y vuelta cuando el del astro es continuo, pero a cambio<br />
logra la equivalencia entre las oposiciones grave-agudo y orto / ocaso-<br />
culminación, cf. 119.11-13 ai( de\ mesouranh/seij, a(/te dh\ to\ plei=ston a)pe/xousai<br />
tw=n a)fanismw=n, kata\ tou\j o)cuta/touj a)\n ta/ssointo fJo/ggouj.<br />
El término traducido aquí como “fenómenos”, 119.6 tw=n fantasiw=n, proce-<br />
de de la astronomía, equivaliendo a ta\ faino/mena: cf. Alm. I 4 (p.15.3).<br />
285b 15 ss.<br />
858 Lo “invisible” es el trayecto del astro durante el día; cf. Arist. Cael.<br />
859 Ésta es una referencia a los ejercicios habituales entre los artistas virtuo-<br />
sos de la voz, practicados a diario (cf. A. Bélis, Les Musiciens dans l’Antiquité,<br />
Paris 1999, pp.190-191): cf. Cic. de Oratore I 251.<br />
860 Ptolomeo (cf. supra, 10.16 ss.) ya había comparado la tráquea humana<br />
con un “auló natural”; las “posiciones” (to/poi) de la voz se refiere a la disposición<br />
kata\ Je/sin de los sonidos en la escala, pero también alude a la doctrina griega so-<br />
bre la clasificación general de las notas atendiendo a su situación en el sistema (cf.<br />
Aristid. Quint. 9.20 ss.), así como más generalmente a los límites de la emisión de<br />
la voz humana; en Anon. Bellerm. 63-64 se disponen los to/poi-límite que configu-<br />
ran sus posibilidades.<br />
861 Gr. i)))de/ai, cf. igualmente en 113.24 y N.Tr. 817. Baquio (Harm. 309.15-<br />
6) utiliza prácticamente la misma expresión: Ge/noj de/; –Me/louj hÅJoj kaJoliko/n ti<br />
paremfai=non, e)/xon e)n e(aut%= diafo/rouj i)de/aj.<br />
862 Referida al epiciclo en la traslación del astro alrededor de la Tierra, la<br />
diafora\ kata\ ba/Joj o movimiento según la altitud de tal astro a lo largo del círcu-<br />
lo del zodíaco contiene tres “formas de distancias”, i)de/aj a)posthma/twn: en su epi-<br />
ciclo, el astro gira a velocidad distinta en función del momento en la trayectoria del<br />
764
epiciclo. En principio, el movimiento que va en dirección igual a la del círculo de<br />
traslación (o deferente) es más rápido que el que va en sentido contrario, según establece<br />
Ptolomeo en Alm. III 3, 218.5-219.12. Puesto que, teniendo como centro un<br />
punto del círculo mayor de traslación, en el epiciclo se distinguen un punto de<br />
máximo alejamiento del centro de la Tierra (apogeo) y un punto de máximo acercamiento<br />
al mismo (perigeo, cf. supra 118.24), Ptolomeo va a establecer tres tipos<br />
de diaforai/, la primera de las cuales es la “intermedia” (kata\ to\ me/son), porque<br />
contiene la velocidad intermedia entre la más rápida y la más lenta (que en unos<br />
casos se situarán en el apogeo y perigeo respectivamente, o viceversa, dependiendo<br />
del sentido del epiciclo), que siempre estarán en puntos diametralmente opuestos.<br />
Las otras dos distancias son, como ya se ha señalado, el apogeo (máxima distancia<br />
respecto a la Tierra) y el perigeo (máximo acercamiento).<br />
863 Gr. dro/moj, un término técnico astronómico, referido, de acuerdo con<br />
Toomer (op.cit. p.177, n.14), a la distancia que el astro recorre en un día. Nuestra<br />
traducción sigue también a Toomer, loc.cit., cf. Ptol. Alm.IV 2 (p.274.9).<br />
864 Es decir, la lícano cromática, si bien varía su posición según las xro/ai y<br />
los diferentes autores, divide el tetracordio (o la razón 4:3) en dos razones semejantes,<br />
aunque esto suceda claramente sólo en el cromático tenso de Ptolomeo<br />
([7:6]·[8:7]). Este “carácter intermedio” del cromático (presente en otras descripciones<br />
del género, cf. nota 765) quiere acentuar sobre todo la lícano muy “suave” en<br />
el enarmónico y muy “tensa” en el diatónico.<br />
865 Los “movimientos mínimos”, ai( diaforai/ kata\ ta\j e)laxi/staj<br />
kinh/seij, corresponden a la velocidad mínima del astro en el epiciclo. Conforme a<br />
Alm. III 3 (loc.cit.), pueden ocurrir dos cosas: a) que el astro se mueva, en el epiciclo,<br />
en el mismo sentido que el gran círculo que describe su órbita. Entonces su<br />
765
punto de apogeo (aquí, “las mayores distancias desde la Tierra”, toi=j a)pogeiote/roij<br />
a)posth/masi) será el momento de mayor velocidad del astro en el epiciclo, al coin-<br />
cidir ambos sentidos; y a su vez, su punto de perigeo (“las menores distancias desde<br />
la Tierra”, perigeiote/roij) será, al marchar en sentido opuesto, el de mayor lentitud.<br />
b) que el astro se mueva, en el epiciclo, en sentido opuesto al del gran círculo que<br />
describe su órbita. Como consecuencia, y por lo mismo que sucede en el caso a), el<br />
apogeo constituirá el momento de velocidad mínima (al marchar en sentido opuesto)<br />
mientras que el perigeo el de velocidad máxima.<br />
Así, el género enarmónico va a ser equivalente al punto de velocidad mínima,<br />
que en función del sentido de cada epiciclo, corresponderá al apogeo o al peri-<br />
geo.<br />
866 El pycnón quedó definido por Ptolomeo en Harm. 33.5 ss.<br />
867 Cf. N.Tr. 864. Las causas de las equivalencias entre los géneros y los<br />
movimientos guardan relación con las establecidas en III 6, donde se comparaba<br />
cada uno de los géneros melódicos por el tamaño de los intervalos: el enarmónico<br />
tenía una “reducción”, el cromático tenía un carácter “intermedio” y el diatónico<br />
contenía “magnificencia”.<br />
868 Cf. 33.7 y N.Tr. 241.<br />
869 “Contracción” traduce sustaltika/, “expansión”, diastatika/, dos tér-<br />
minos presentes en la doctrina ético-musical griega. Recordemos que Ptolomeo<br />
había caracterizado los géneros en 32.23-33.1 de manera semejante: e)/sti de\ ma-<br />
lakw/teron me\n to\ sunaktikw/teron tou= hÅJouj, suntonw/teron de\ to\ diasta-<br />
tikw/teron, “el más suave [el enarmónico] es el más capaz de conducir el carácter,<br />
766
mientras que el más tenso [el diatónico] lo es de expandirlo”. La distinción entre<br />
h)/Jh de este tipo se efectúa en los demás autores en lo que concierne a las diferen-<br />
cias en la melopoi /a, pero no en los géneros; y así hemos citado, al hilo de 32.23-<br />
33.1, a Cleónides (Harm. 206.3-18), y Arístides Quintiliano (30.12-15), cf. N.Tr.<br />
235. Mientras que allí señalábamos el tono elusivo de las palabras de Ptolomeo,<br />
ahora es aquí mucho más claro, volviendo a utilizar para el diatónico el término<br />
diastatiko/j pero introduciendo además sustaltiko/j, que leemos en los testimo-<br />
nios.<br />
870 Más que una comparación entre los puntos del zodíaco y los paralelos<br />
con la compleja exposición de la metabolh\ tw=n to/nwn expuesta en II 7-16, aquí se<br />
trata de justificar astronómicamente su número de siete (al igual que III 11 estudiaba<br />
en el mismo sentido los géneros y III 10 la sucesión de notas en el Sistema). La<br />
modulación se refiere aquí al pasaje (pa/rodoj) del astro por la eclíptica “tocando”<br />
cada uno de los paralelos de los que a continuación hablará Ptolomeo.<br />
871 La misma idea apareció en 112.5-8.<br />
872 Gr. a)nwmali/a, término técnico astronómico, referido a la variación en el<br />
movimiento de un astro en su epiciclo; vid. Toomer, op.cit., p.21.<br />
873 El carácter “central” del dorio también determinó los h)/Jh de los to/noi<br />
en III 7. Este carácter central hace que, en la asignación subsiguiente de paralelos a<br />
los to/noi, al dorio le corresponda el más central de aquéllos, el ecuador.<br />
y la musical.<br />
874 Solomon (op.cit., p.160, n.210) señala que las dos esferas son la celeste<br />
875 Los trópicos constituyen el punto de la esfera terrestre más al Norte y al<br />
Sur que toca el círculo de la eclíptica, y por eso son asignados a los to/noi extremos.<br />
p.8.22.<br />
876 La eclíptica, así también llamada en el Almagesto, cf. por ejemplo I 1<br />
877 El círculo de la eclíptica corta en un punto solamente a los dos trópicos<br />
(Cf. figura de la N.Tr. 828), pero en dos al ecuador y los restantes paralelos. Como<br />
767
Ptolomeo cuenta dos paralelos entre cada trópico y el ecuador (cuatro paralelos en<br />
total), la eclíptica toca a todos en doce puntos, según la figura siguiente (según<br />
Mathiesen, Apollo’s Lyre..., p. 489):<br />
878 Es decir, cada uno de los puntos más al Norte y al Sur de la eclíptica; en<br />
el diagrama, los puntos 1 y 12, respectivamente.<br />
879 Gr. suzugi/a, término técnico astronómico (cf. Toomer, op.cit. p.22) que<br />
denota tanto oposición como conjunción; cf. por ejemplo Alm. VI 1 ss. y nota siguiente,<br />
y Gem. II 27. En Harm. 122.9 incluso es adoptado este término en un sen-<br />
tido musical (= sunafh/).<br />
880 Los puntos son “uno y el mismo” porque están a la misma latitud, pero<br />
opuestos entre sí, de tal forma que puede trazarse un paralelo (al ecuador) uniéndolos.<br />
Los “cinco pares” o sicigías son, en el diagrama, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 y 10-11, que<br />
conforman cinco paralelos (el ecuador y cuatro más entre éste y ambos trópicos),<br />
que sumados a los dos trópicos, hacen un número de siete, igual al de los to/noi.<br />
881 “Elevado” desde el punto de vista del ecuador, i.e., considerándose des-<br />
de el hemisferio Sur, como señala Barker (GMW, p.387, n.78). Cf. Alm. II 11<br />
(p.156.16), kaJ’ o(\n o( bo/reioj po/loj e)ch=rtai tou= o(ri/zontoj moi/raj lj /.<br />
882 Gr. sxhmatismoi/; también traducido por “configuraciones”, referido a la<br />
posición de los astros en el zodíaco: en este caso, de los astros respecto al sol, en<br />
concreto. En general, los aspectos puede ser oposición, trígono, tetrágono y hexá-<br />
768
gono (cf. supra N.Tr. 835), y los “poderes” (duna/meij) astrológicos de los astros se<br />
ven modificados según su aspecto con el Sol y la Luna, cf. Ptol. Tetr. I 4, 3 ss.<br />
883 Gr. kru/yeij (puesta, aquí heliacal) y fa/seij (orto, aquí heliacal, es de-<br />
cir, el orto de un astro con el Sol y su puesta también con él). Kru/yij aparece más a<br />
menudo asociado a su contrario e)pitolh/, pero la pareja kru/yij-fa/sij aparece tam-<br />
bién en Tetr. I, 2. Kru/yij es definido por Ptolomeo (Alm.VIII 4 [p.186.11]) así:<br />
kru/yin me\n ga\r kalou=men o(/tan a)/rxetai/ tij u(po\ ta\j au)ga\j gino/menoj tw=n fw/twn<br />
a)fani/zesJai, “llamamos puesta a la situación en que uno de los astros, al caer bajo<br />
los rayos [de las luminarias] empieza a ser invisible” (cf. Ptol. Phas. II 8.15). Por su<br />
parte, el contrario fa/sij (o e)pitolh/), Alm. VIII 4 (p.186.14), o(/tan e)kfugw=n ta\j<br />
au)ga\j au)tw=n a)/rxetai fai/nesJai, “cuando escapa de ellos [los rayos] empieza a<br />
aparecer” (cf. Ptol. Phas. II 8.13).<br />
884 Al igual que en el caso del orto o el ocaso heliacales, en que un astro<br />
adquiría una posición respecto al sol, el caso de la Luna es igual: en oposición al<br />
Sol (o sea, diamentralmente opuesta, la puesta heliacal) o en Luna llena, recibiendo<br />
la luz solar (cf. Ptol. Alm. IV 1 [p.267.13], fwtizome/nh ga\r h( selh/nh pa/ntote u(po\<br />
th=j h(liakh=j prosla/myewj, e)peida\n kata\ dia/metron sxe/sin au)t%= ge/nhtai “pues<br />
la Luna es iluminada siempre por la luz solar, cuando está en una posición diametralmente<br />
opuesta a él”, cf. Toomer, op.cit. p.174). “Oposición” traduce aquí el gr.<br />
a)kro/nuktoi, cf. Tetr. II 7, 4 a)natola\j h)\ du/seij h)\ sterigmou\j h)\ a)kronu/ktouj<br />
fa/seij poiw=ntai, “[cuando los astros]...se elevan, descienden, están fijos o en opo-<br />
sición ascendente”. La oposición se considera en el círculo de la eclíptica; al estar<br />
totalmente opuesta al sol, toda su superficie está iluminada, cf. Gal. de diebus de-<br />
cretoriis IX 902.13, kai\ ga\r kai\ plhrh/j e)stin [sc. h( selh/nh] e)peida\n dia/metroj vÅ.<br />
Pero la consideración musical de las fases de la Luna no es original de Ptolomeo,<br />
como demuestra Plutarco (An. proc.1028D6-E2) en un pasaje de contexto<br />
pitagórico (cf. ib.1024B4); Ptolomeo estaría aprovechando este material<br />
reforzándolo con aportaciones puramente astronómicas:<br />
o( d’ e)ktre/petai pla/toj h( selh/nh tou= dia\ me/swn tw=n z%di/wn e)f’ e(ka/tera<br />
dwdeka/moiron. ai) de\ pro\j h(/lion sxe/seij au)th=j e)n trigw/noij kai\ tetragw/noij<br />
a)posth/masi dixoto/mouj kai\ a)mfiku/rtouj sxhmatismou\j lamba/nousin: e(\c de\<br />
769
z%=dia dielJou=sa th\n panse/lhnon w(/sper tina\ sumfwni/an e)n e(cato/n% dia\<br />
pasw=n a)podi/dwsi.<br />
Lo mismo ocurre con el Sol (ib.1028E2 ss.), aunque de manera mucho menos<br />
explícita. Más tarde, Arístides Quintiliano expondrá su propio tratamiento de la<br />
comparación (III 13).<br />
Todo el capítulo de Ptolomeo y la sutuación de las fases lunares en la eclíptica<br />
se entiende mejor a la luz de un pasaje del astrónomo del s. IV d.C. Pablo de<br />
Alejandría (Eisagogica 33, 23 ss.), donde la Luna adquiere sus configuraciones<br />
respecto al Sol en función del tipo de aspecto (es decir, el polígono que forma su<br />
situación respecto a aquél; a ello se refiere Ptolomeo en Harm. 108.4). Según Pablo,<br />
“La primera lúnula [mhnoeidh\j prw/th] aparece cuando la luna, en sentido directo<br />
desde el sol, dista 60 partes, conteniendo el lado de un hexágono; el primer semicírculo<br />
[dixo/tomoj prw/th], cuando la Luna dista del Sol en sentido directo 90 par-<br />
tes, conteniendo el lado de un cuadrado. La primera fase biconvexa [a)mfi/kurtoj<br />
prw/th], cuando la Luna en sentido directo dista del Sol 120 partes, constituyéndose<br />
en el lado de un triángulo; “casi llena” [plhsise/lhnoj], cuando desde seis signos,<br />
dista 150, en sentido directo sin que haya todavía una oposición diametral; hay<br />
plenilunio [panse/lhnoj] cuando en sentido directo diste del Sol 180 partes, consti-<br />
tuyéndose en una posición diametral, lo que llaman conjunción de Luna llena. El<br />
ocultamiento sucede cuando la Luna se desvía respecto al diámetro heliacal una<br />
parte, y se llama “mengua” [mei/wsij] hasta 60 partes. La segunda fase biconvexa<br />
[a)mfi/kurtoj deute/ra] sucede cuando el Sol dista en sentido inverso 120 partes,<br />
constituyéndose en un lado de un triángulo; el segundo semicírculo [dixo/tomoj<br />
deute/ra] sucede cuando de nuevo la Luna dista del sol, en el mismo sentido, 90<br />
partes, conteniendo un lado de un cuadrado. Y la segunda lúnula [mhnoeidh\j<br />
deu/tera], cuando diste del Sol en sentido inverso 60 partes en una figura hexago-<br />
nal, conforme a la variación de las figuras y sus denominaciones”.<br />
[Hemos seguido la traducción para los términos de las diferentes fases de la<br />
Luna a Miguel Candel en su versión castellana de Arist. Meteo., Madrid 1996,<br />
p.138.]<br />
Todo esto podría representarse en una figura como la siguiente:<br />
770
Fases de la Luna según Pablo de Alejandría:<br />
AC, 60º, prw=toj mhnoeidh/j<br />
AD, 90º, prw=toj dixo/tomoj<br />
AE, 120º, a)mfi/kurtoj prw/th<br />
AF, 150º, plhsiselh/nioj<br />
AG, 180º, panselh/nioj<br />
AI, 120º deute/ra a)mfi/kurtoj<br />
AJ, 90º dixo/tomoj deu/tera<br />
AK, 60º, deute/ra mhnoeidh/j<br />
GI, 60º, mei/wsij.<br />
Ptolomeo se refiere a ello en Alm. V 5 (p. 367.7-10); cf. una simplificación<br />
en Tetr. I 8, junto con sus duna/meij por los aspectos con el sol): e)n de\ tw=n kata\<br />
me/roj peri\ ta\j mhnoeidei=j kai\ a)mfiku/rtouj a)posta/seij Jewroume/nwn paro/dwn,<br />
kaJ’ a(\j ma(lista metacu\ gi(netai tou= te a)pogei/ou kai\ tou= perigei/ou tou=<br />
e)kke/ntrou o( e)pi/kukloj, “pero de los trayectos observados individualmente en torno<br />
a las distancias [desde el sol] cuando aparece como lúnula o biconvexa (conforme a<br />
cuando el epiciclo está entre el apogeo y el perigeo del círculo excéntrico)”, cf.<br />
Theo Al. In Ptol. 957.7-958.12. Una descripción de las fases de la Luna más completa<br />
la había hecho Gémino (9.11,1):<br />
lamba/nei de\ tou\j pa/ntaj sxhmatismou\j h( selh/nh e)n t%= mhniai/% xro/n% d,<br />
di\j au)tou\j a)potelou=sa: ei)si\ d / oi( sxhmatismoi\ oi(/de: mhnoeidh/j, dixo/tomoj,<br />
a)mfi/kurtoj, panselh/nioj. Mhnoeidh/j me\n ouÅn gi/netai peri\ ta\j a)rxa\j tw=n<br />
771
mhnw=n, dixo/tomoj de\ peri\ de\ th\n hhn tou= mhno/j, a)mfi/kurtoj de\ peri\ th\n ibhn,<br />
panselh/nioj de\ peri\ th\n dixomhni/an: kai\ pa/lin a)mfi/kurtoj meta\ th\n<br />
dixomhni/an, dixo/tomoj de\ peri\ th\n kghn, mhnoeidh\j de\ peri\ ta\ e)/sxata tw=n<br />
mhnw=n.<br />
“la Luna adopta todas las fases –cuatro– en el espacio de un mes, realizándolas dos<br />
veces. Las fases son las siguientes: creciente, cuarto de Luna, gibosa y Luna llena.<br />
Es creciente hacia comienzos de mes, cuarto creciente hacia el 8 del mes, gibosa<br />
hacia el 12 y Luna llena mediado el mes; de nuevo gibosa después de mediado el<br />
mes, cuarto menguante hacia el 23 y creciente a finales de mes” (cf. Clem. Al.<br />
Strom. VI, 16, 143.3 y Arist. Cael. 291b18 ss.).<br />
885 Cf. N.Tr. 878. Aquí suzugi/a equivale a sunafh/, “conjunción” (cf.<br />
Bacch. Harm. 310.10 ss., Michaelides, op.cit., p.309). Cf. Ptol. Tetr. II 7, 4 tw=n de\<br />
kata\ me/roj a)ne/sewn kai\ e)pita/sewn a)po/ te tw=n a)na\ me/son suzugiw=n, “(deduci-<br />
mos) los comienzos de abatimientos e intensificaciones particulares a partir de las<br />
conjunciones que tienen lugar en el momento central”.<br />
886 “Estos puntos” se refieren aquí a las posiciones arriba especificadas por<br />
Ptolomeo de los tonos disyuntivos, y que equivalían a las oposiciones de los astros<br />
con el Sol (en lo que a la Luna se refiere) y a los plenilunios. Ptolomeo en III 9 configuró<br />
los polígonos que se pueden hallar en la eclíptica, lo que equivale a un inventario<br />
de los posibles “aspectos” en ella (trígono, tetrágono, hexágono). Si dividimos<br />
el círculo de la eclíptica en cuatro partes, Ptolomeo ya había adjudicado la cuarta al<br />
cuadrado (117.3-4 ss.): en el caso presente (la posición o aspecto de la Luna respecto<br />
al sol), desde la posición del tono disyuntivo mese-paramese y dejando dos signos<br />
de diferencia, se halla la posición de la nete del tetracordio disjunto (así como<br />
desde el mismo punto, en sentido inverso, hípate del tetracordio medio). En tales<br />
puntos hallados, o notas, se encontrará a su vez la Luna en su perfecta mitad, o lo<br />
que llamamos “cuarto de luna” (dixo/tomoj): creciente en el caso de hípate del tetra-<br />
cordio medio, menguante en el de nete del tetracordio disjunto. Cf. igualmente así<br />
Gal. de diebus decretoriis IX 902.14 ss., kai\ ga\r kai\ plhrh/j e)stin, e)peida\n<br />
dia/metroj vÅ, kai\ dixo/tomoj e)peida\n tetra/gwnoj, kai\ a)mfi/kurtoj e)peida\n tri/gwnoj,<br />
kai\ mhnoeidh\j e)peida\n e(ca/gwnoj (“pues [la Luna] está llena cuando esté en posi-<br />
ción diametralmente opuesta [al Sol], en cuarto cuando la posición sea cuadrangu-<br />
772
lar, biconvexa cuando sea triangular y lúnula cuando sea hexagonal”), Paul. Al.<br />
(loc.cit.) y Ptol. Alm. VIII 4 (I 2, 186.2).<br />
887 El tetracordio u(pa/twn cubre entonces en la eclíptica desde la primera<br />
disyunción hasta la primera posición cuadrangular (haciendo, así, el intervalo de<br />
cuarta por lo dicho en 117.3 ss., la hípate del tetracordio medio; vid. figuras en<br />
N.Tr. 842 y 831). El astro en cuestión se levanta (a)natolh/) con el sol, (vid. GMW,<br />
p.387, n.81) igual que la Luna en su fase creciente (prw=ton mhnoidh=) antes de llegar<br />
al cuarto creciente perfecto o dixo/tomoj, situado en hípate del tetracordio medio.<br />
Otra vez, como ya en 119.4, se compara el orto con las notas más graves (al igual<br />
que entonces la culminación con las más agudas). A la luz del pasaje anterior, se<br />
justifica aquí la equiparación orto/gravedad, pero allí entonces también eran correspondientes<br />
ocaso/gravedad; y en todo caso, a la luz de tal pasaje, aquí estaría justificada<br />
hípate del tetracordio medio (“al ser común el comienzo del orto y de las<br />
notas más graves”) pero no nete del tetracordio disjunto, sólo en tanto que tras el<br />
segundo tono disyuntivo, en oposición al primero, se considerase un nuevo comienzo<br />
“desde lo más grave”, lo cual es absurdo; además, ese momento sería el del oca-<br />
so (du/sij), que según 119.4 también sería equivalente a las notas más graves.<br />
En el caso de la luna, la fase que le corresponde al tetracordio u(pa/twn es la<br />
fase llamada “primera lúnula”, prw=toj mhnoeidh/j, cf. el pasaje citado de Pablo de<br />
Alejandría. De esta forma, Ptolomeo va a establecer el paralelismo entre las fases<br />
de la Luna (en su relación con el sol) y los tetracordios del Sistema Perfecto de la<br />
siguiente forma:<br />
888 Es decir, tras la puesta de Sol, o tras la sección de la eclíptica corres-<br />
pondiente al tono disyuntivo mese-paramese.<br />
773
889 Los otros tres planetas son Marte, Júpiter y Saturno, que entran en opo-<br />
sición total con el Sol, a diferencia de Venus y Mercurio, cf. GMW, p.388, n.83.<br />
890 Cf. Paul.Al. loc.cit. La a)po/krousij también conocida en astronomía<br />
como mei/wsij, comienza desde el plenilunio hasta la fase de la segunda biconvexi-<br />
dad (deu/teroj a)mfi/kurtoj).<br />
891 Santos, en su traducción, refiere este orto y ocaso a la luna, pero son<br />
heliacales, pues se estudian los aspectos de los astros repecto al sol.<br />
892 Una doceava parte es un signo del zodíaco, vid. el diagrama de la N.Tr.<br />
831. Antes (123.8) se equipararon los tonos disyuntivos con la distancia que hay<br />
entre la puesta y el orto heliacales. El ocaso solar coincide con el orto (a)natolh/) de<br />
los astros en el firmamento, y viceversa, el alba coincide con la puesta (“ocaso ma-<br />
tutino”, e(%=ai du/seij); de ahí que tengan la misma distancia, un tono. El tono se vio<br />
equivalente a 1/12 de la eclíptica (III 9). Estos tonos disyuntivos separan, cada uno,<br />
a dos tetracordios conjuntos, o sea, diez “casas” del zodíaco (10/12), pues cada tetracordio<br />
tiene dos tonos y medio.<br />
893 Ello es debido a lo que anteriormente fue establecido, cf. III 9, 117.10<br />
ss., o(/ti kai\ to\ di\j dia\ pasw=n te/leion su/sthma dw/deka to/nwn e)/ggista, “porque<br />
también el sistema perfecto de doble octava está muy cerca de los doce tonos”. Ptolomeo<br />
está recordando constantemente que, a pesar de la equiparación del Sistema<br />
Perfecto y el zodíaco, no estamos ante un sistema perfectamente temperado: la división<br />
de la eclíptica es tomada como algo “en líneas generales”, en donde no juegan<br />
papel alguno las diferencias de razones: por ejemplo, la distancia entre tono mayor<br />
y menor; mucho menos, que (9:8) 6 ≠ 2:1.<br />
894 Siguiendo el diagrama de la N.Tr. 886, observamos que, puesto que cada<br />
fase de la Luna se sitúa en un tetracordio y éstos entran en oposición, las diversas<br />
fases hacen, convenientemente unidas, la Luna llena: así, consiguen apariencia<br />
(fantasi/a) aquellas fases en oposición total, como las notas del Sistema Perfecto a<br />
octava. De este modo, funcionan como tales notas: deu/teroj a)mfi/kurtoj más<br />
774
prw=toj mhnoeidh/j; dixo/tomoj más dixo/tomoj; y deu/teroj mhnoeidh/j más prw=toj<br />
a)mfi/kurtoj. Estos pares de fases hacen al sumarse una Luna llena.<br />
895 Cf. supra 12.13-15, sumfw/nouj (...) o(/soi th\n o(moi/an a)nti/lhyin<br />
e)mpoiou=si tai=j a)koai=j, “[intervalos] consonantes...cuantos producen a los oídos<br />
una percepción similar”.<br />
37.15.<br />
896 No en el sentido restringido de I 7, sino en su sentido general, cf. 34.17,<br />
897 La restitución del capítulo por parte de Gregorás –así como el de III 15–<br />
se basa en el material de III 9 y en la doctrina astrológica de los aspectos, y por ello<br />
no añade nada relevante al tratado. Teniendo en cuenta que el título de este capítulo<br />
hace referencia a “las notas fijas del Sistema” (cf. supra 60.19 ss.), la restitución de<br />
Gregorás intenta dar en el blanco basándose en III 9, pero como veremos (cf. nota<br />
856) su disposición es defectuosa; por ello, Düring (op.cit., pp.280-281) se refiere a<br />
la Inscriptio Canobi, que pasa por ser ptolemaica, refiriéndola a III 15. Sin embargo,<br />
creemos que lo que tal texto (p.154 en la edición de Heiberg) presenta es la configuración<br />
numérica de las notas “fijas” del sistema; de ahí que sea más conveniente<br />
estimarlo a la luz del título de III 14. La Inscriptio Canobi es muy similar a otro<br />
texto pseudoptolemaico, los Excerpta Neapolitana, que Jan (MSG, pp.411-423)<br />
editó bajo el título de Ptolemai/ou Mousika/: en las páginas 418.14-419.7 de esa<br />
edición se ofrecen los o(/roi susth/matoj kosmikou=, con la relación de notas fijas del<br />
sistema y sus cifras correspondientes. Es notable que en ambos textos se considere<br />
la nete del tetracordio conjunto como nota fija del sistema, toda vez que Ptolomeo<br />
en Harm. II 6 desecha el tetracordio sunhmme/non a efectos de modulación. Düring<br />
(op.cit., p.282) salva la posible incoherencia diferenciando la doctrina cosmológica<br />
stricto sensu, de la teoría armónica ptolemaica expuesta en el libro II, destinada a la<br />
práctica musical real. Además, señala Düring, el mismo Ptolomeo acepta en 62.10<br />
la consideración de la nete del tetracordio conjunto como nota fija.<br />
El orden planetario de los dos textos considerados coincide con el expuesto<br />
por Ptolomeo en su obra astronómica (cf. Alm. IX 1). Parece entoces verosímil que<br />
el capítulo original contuviese algún esquema similar a los que presentan los Ex-<br />
775
cerpta o la Inscriptio, constituyendo una doctrina cosmológico-musical poco extendida,<br />
quizá de origen neopitagórico –cf. MSG, pp.418-419–, frente a la más conocida<br />
de la asignación de las notas del Sistema (generalmente en el marco de la<br />
octava) a cada astro que llega a remontarse quizá a Filolao y que con modificaciones<br />
se lee también en Arístides Quintiliano o Plinio el Viejo, y que posiblemente<br />
fuese el objeto del capítulo de III 15.<br />
Las cifras de los Excerpta y la Inscriptio son las que se ofrecen en el diagrama<br />
siguiente, con el 36 como cifra mayor: un número significativo en la teoría<br />
armónica ptolemaica como señala PPM, p. 282: cf. Ptol. Harm. 44.4 ss., pero también<br />
Aristid. Quint. III 12 y III 23, capítulo éste donde se insiste en la importancia<br />
del número 36 (producto de “la división del zodíaco entero en doce partes, al multiplicar<br />
el número doce por el primer número perfecto, el tres”), uno de los “regentes<br />
de la hora natal” (w(rono/moj) con una gran carga astrológica:<br />
(Düring [op.cit., p.280, n.2] corrige me/sh u(perbolai/a en la Inscriptio por<br />
u(peruperbolai/a)<br />
pu=r, a)h/r,<br />
u(/dwr, gh=<br />
Exc. Neap.418.14 ss.<br />
p hh hm m pm ns nd nh nh<br />
8 9 12 16 18 21⅓ 24 32 36<br />
K B C A E F G (sfai=ra)<br />
a)planw=n<br />
9:8 4:3 4:3 9:8 4:3 4:3 9:8<br />
Inscr.Can. 154<br />
p hh hm m pm ns nd nh nh<br />
8 9 12 16 18 21⅓ 24 32 36<br />
K B C A E F G sfai=ra<br />
a)planw=n<br />
9:8 4:3 4:3 9:8 4:3 4:3 9:8<br />
u(/dwr, gh= pu=r,<br />
a)h/r<br />
El problema de la distribución de las esferas reside en el lugar que ocupa<br />
Mercurio, un planeta que no aparece en Harm. III 16 y que en el Tetrabiblos tiene<br />
un carácter mixto (cf. por ejemplo Tetr. I, 5 y 7). La exposición de los Excerpta<br />
parece más equilibrada y con más sentido, pues asigna los cuatro elementos primarios<br />
al lugar que ocupa la Tierra; compárese por ejemplo los comentarios de Teón<br />
de Esmirna al orden planetario de Alejandro de Éfeso (141.11-14) en el sentido de<br />
776
que la Tierra, al estar en el centro e inmóvil no produce sonido alguno. En el esquema<br />
de la Inscriptio hay un tono (9:8) entre el par agua-tierra y el par fuego-aire<br />
(Phot. Bibl. 439b17-25 los separa en cuatro esferas diferentes creando así doce); cf.<br />
Arist.Cael. 293a 18 ss. Sea como fuere, la asignación de números lleva a una configuración<br />
equilibrada mediante la progresión de cuartas y tonos disyuntivos, incluso<br />
repitiendo un tono más allá de la nete del tetracordio añadido (para el caso de los<br />
Excerpta, vid. el aparato crítico ad locum), lo que no es ajeno a la consideración<br />
ptolemaica de la proslambanómeno equivalente, tv= duna/mei, a la nete del tetracor-<br />
dio añadido (cf. Ptol. Harm. 60.21-22).<br />
898 De nuevo se trata aquí de los aspectos o sxhmatismoi/ de los astros:<br />
oposición (180º), trígono (120º), tetrágono (90º) y hexágono (60º), según vimos ya<br />
en III 9 (cf. Mathiesen, op.cit., p.490). El aspecto tetragonal se asoció a la cuarta<br />
(4:3) y el trígono o triangular a la quinta (3:2), en función del número de estos<br />
polígonos y el número igual (i)sa/riJma) de ei)/dh de tales consonancias.<br />
899 Aquí se trata de asignar cuerdas, tomadas del círculo que describen los<br />
astros, a cada nota fija del sistema (cf. supra 60.17 ss.). Pero la asignación no tiene<br />
sentido. En primer lugar, falta la nota fija hípate del tetracordio inferior; en segundo<br />
lugar, desaparece aquí un elemento capital en el sistema ptolemaico: la identificación<br />
funcional nete del tetracordio añadido-proslambanómeno (cf. 114.20-21 ss.). Y<br />
en tercer lugar, el esquema expuesto aquí no es coherente con el de 101.6 ss. Según<br />
Gregorás:<br />
p hm nd nh<br />
180 120 90 60<br />
2:1 4:3 3:2<br />
Se observa que la relación entre proslambanómeno/hípate del tetracordio<br />
medio es correcta (una quinta, en aspecto trígono, cf. 118.10 ss.: 120·3 = 360), pero<br />
no así entre hípate del tetracordio medio / nete del tetracordio disjunto (en realidad<br />
hay una octava), ni entre nete del tetracordio disjunto / nete del tetracordio añadido<br />
(ha de haber una cuarta); tampoco entre hípate del tetracordio medio y nete del tetracordio<br />
añadido (octava más cuarta). Como Mathiensen señala (op.cit., p.490), si<br />
proslambanómeno se asigna a 180, entonces tendríamos el siguiente esquema:<br />
777
p hm m nd nh<br />
180 90 60 45<br />
2:1 3:2 4:3<br />
Pero en el siguiente capítulo (III 15), los números vuelven a ser dados en<br />
relación correcta, y por eso Mathiesen (ib., p.491) sugiere un error en la transmisión<br />
lo suficientemente temprano como para llegar ya a Barlaam.<br />
900 Cf. supra III 13 y 123.4-5. En el esquema de la figura de la N.Tr. 883, el<br />
punto A, de donde surgen las dos direcciones: directa e inversa. Pero la situación de<br />
los tonos disyuntivos está mejor explicada en 122.7-9.<br />
901 De nuevo Gregorás toma el material de III 9 para esbozar un sistema de<br />
razones (lo/goi) basadas en los “aspectos” en el zodíaco. Sin embargo el título del<br />
capítulo sugiere que Ptolomeo podría haberse ocupado aquí de un sistema de lo/goi<br />
creados entre las diferentes esferas celestes, asunto que parece lógico si aceptamos<br />
que III 14 estableció, en cifras, las relaciones entre las e(stw=tej. En consecuencia,<br />
podríamos sugerir que ahora Ptolomeo habría configurado las relaciones de las notas<br />
“móviles” del sistema, o quizá las de la octava central. Es tentador suponer esto<br />
a la luz de los testimonios abundantes en autores diversos, que equiparan las notas<br />
del sistema con los astros, o bien establecen los intervalos entre tales astros (a este<br />
segundo tipo, pertenecen, por ejemplo, Alejandro de Éfeso citado por Theo Sm.<br />
140.5 ss. y Plinio, NH II 20). El orden planetario y la asignación de notas que aparece<br />
en Harm. III 16 podrían, entonces, haber sido establecidos en III 14-15. Todo<br />
este material remonta, según la tradición, a Pitágoras y a su escuela (cf. Theo Sm.<br />
139.11; Arist. Cael. 290b 12 ss. es un locus classicus), y se basa en la idea de<br />
ki/nhsij que subyace al hecho del sonido (cf. Archyt. DK 47B1). A partir de aquí,<br />
los autores difieren: mientras que algunos como Nicómaco (Harm. cap.3) estiman<br />
que el sonido producido por el astro en su movimiento circular es más grave cuanto<br />
más lejos esté de la Tierra (al moverse más lentamente), otros, como Arístides<br />
Quintiliano o Ptolomeo, configuran un sistema donde el astro más lejano emite el<br />
sonido más agudo (sobre esto, vid. F. R. Levin, The Manual of Harmonics..., p.53;<br />
Arístides ordena los astros según sus atribuciones masculinas o femeninas). Mientras<br />
que Platón presenta en el Timeo (38d1-3, cf. Theo Sm. 142.7 ss. sobre Eratóstenes)<br />
un orden planetario que según Levin (op.cit. p.56) es el antiguo (Tierra-<br />
778
Luna-Sol-Venus-Mercurio-Marte-Júpiter-Saturno) y que Lukas Richter (“Struktur<br />
und Rezeption antiker Planetenskalen”, Die Musikforschung 52 [1999], p.290) señala<br />
como “caldeo” frente al orden “egipcio” de un Eratóstenes (ap. Theo Sm.105.15-<br />
106.2 = fr.17 Hiller), sin embargo en la República platónica (617 a-b) se asocia ya<br />
mayor velocidad cuanto mayor es la separación del centro terrestre, como Ptolomeo<br />
(sobre el orden planetario de Ptolomeo, cf. Alm. IX 1). Según lo que aparece en<br />
Ptol. Harm. III 16, podemos comparar algunos de estos esquemas:<br />
Ptol. Harm. III 16 Nicom. Harm. cap.3 Aristid. Quint. III 21<br />
G nh/th u(perbolai/wn u(pa/th lixano\j me/swn<br />
F nh/th diezeugme/nwn parupa/th parupa/th me/swn<br />
E nh/th sunhmme/nwn u(perme/sh u(pa/th me/swn<br />
A parame/sh me/sh lixano\j u(pa/twn<br />
B ¿me/sh? parame/sh parupa/th u(pa/twn<br />
C me/sh paranea/th u(pa/th u(pa/twn<br />
K u(pa/th me/swn nea/th proslambano/menoj<br />
Esquemas a los que se pueden añadir el que recoge Plinio (NH II 20), que lo<br />
atribuye a Pitágoras y el de Alejandro de Éfeso, transmitido por Teón de Esmirna<br />
(140.5-141.4):<br />
Plinio II 20:<br />
D K B C A E F G zodíaco<br />
1 ½ ½ 1½ 1 ½ ½ 1½<br />
Alejandro de Éfeso (ap. Theo Sm.140.5 ss.):<br />
D K B C A E F G Estrellas<br />
hyp m pm ns<br />
1 ½ ½ 1½ 1 ½ ½ ½<br />
(D= hípate; quizá, según Richter, hiperhípate, cf. op.cit., p.299, y para<br />
quien entre C y B hay 1½ tonos [Theo Sm.140.13 h(mi/tonon d’ u(po\ t%= sti/lbwn<br />
fe/reJ’ Ermei/ao]).<br />
Lo que está claro es que frente a otras configuraciones cósmicas, la de Pto-<br />
lomeo hace coincidir los astros sólo con las notas fijas (e(stw=tej) del Sistema Per-<br />
fecto: cf. supra Introducción, I.5.2.3; la forma tardía que adoptó, según C. von Jan<br />
(“Die Harmonie der Sphären”, Philologus 52 [1894], pp.32 ss., cf. Richter, op.cit.,<br />
p.303). Es Plutarco quien frente a otros sistemas concebidos sobre un criterio dife-<br />
779
ente, nos informa de la antigüedad de la correspondencia entre notas fijas y planetas,<br />
tal y como aparece en el esquema ptolemaico: cf. Plut. An. proc.1029B6-11,<br />
e)/ti toi/nun tou\j palaiou\j i)/smen u(pa/taj me\n du/o trei=j de\ nh/taj mi/an de\<br />
me/shn kai\ mi/an parame/shn tiJeme/nouj, w(/ste toi=j pla/nhsin i)sari/Jmouj eiÅ-<br />
nai tou\j e(stw=taj. oi( de\ new/teroi to\n proslambano/menon, to/n% diafe/ronta<br />
th=j u(pa/thj, e)pi\ to\ baru\ ta/cantej to\ me\n o(/lon su/sthma di\j dia\ pasw=n<br />
e)poi/hsan, tw=n de\ sumfwniw=n th\n kata\ fu/sin ou)k e)th/rhsan ta/cin.<br />
A pesar de las palabras de Plutarco, un sistema tal no es frecuente, como se<br />
puede observar en los diagramas anteriores; más bien hay que sospechar que la extensión<br />
y consolidación del Sistema Perfecto de doble octava entre los músicos teóricos<br />
ayudó a la equivalencia con el sistema planetario a través de las notas fijas;<br />
los sistemas anteriores se atienen a un heptacordio o un octocordio: compárese la<br />
estructura del sistema de Ptolomeo en la Inscriptio Canobi (154.1 ss.; para su relación<br />
con Harm. III 16, cf. Introducción) y la propuesta de Richter (op.cit., p.302)<br />
para el pasaje de Plutarco en An. procr.1029A9-B4:<br />
to\ e /tetraxo/rdwn o)/ntwn (…) e)n pe/nte diasth/masi teta/xJai tou\j planh/taj:<br />
w)Ân to\ me/n e)sti to\ a)po\ selh/nhj e)f’ h(/lion kai\ tou\j o(modro/mouj h(li/%,<br />
Sti/lbwna kai\ Fwsfo/ron: e(/teron to\ a)po\ tou/twn e)pi\ to\n Areoj Puro/enta:<br />
tri/ton de\ to\ metacu\ tou/tou kai\ Fae/Jontoj: eiÅJ’ e(ch=j to\ e)pi\ Fai/nwna kai\<br />
pe/mpton h)/dh to\ a)po\ tou/tou pro\j th\n a)planh= sfai=ran.<br />
Ptol. Inscr. Can.154<br />
8 9 12 16 18 21 ⅓ 24 32 36<br />
p hh hm m pm ns nd nh H<br />
Agua,<br />
tierra<br />
Fuego,<br />
aire<br />
K CB A E F G Estrellas<br />
fijas<br />
<strong>LA</strong> SI mi la si re´ mi´ la´ si´<br />
Plut. An. procr. 1029A9 ss.<br />
hh hm m ns nd nh p<br />
K CB A E F G Estrellas fijas<br />
SI mi la re´ mi´ la´ si´<br />
(sobre la situación de la proslambanómeno, cf. ib.1029B13-14)<br />
Si bien Plutarco achaca a los new/teroi (ib.1029B9) un sistema musical de<br />
dos octavas, esta magnitud debe de estar relacionada con la asignación de astros<br />
sólo a las notas e(stw=tej, pues la consideración de los cinco tetracordios habría<br />
780
obligado a obviar las notas móviles, anteriormente asignadas a un astro. El pasaje<br />
de Plutarco parece referirse precisamente al período en el que la consideración de<br />
los tetracordios como unidades constituyentes del Sistema influye en la configuración<br />
de la correlación.<br />
902 Para los aspectos (y los polígonos asociados a ellos) cf. III 9.<br />
903 Es decir, 120:90:60 = 12:9:6, una proporción aritmética (cf. Archyt. DK<br />
47B2) que constituye dos razones, 12:9 = 4:3 (sesquitercia) y 9:6 = 3:2 (sesquiáltera).<br />
Ambas producen la octava (2:1).<br />
904 La razón 4:1. Cf. supra 116.17 (360:90 = 4:1).<br />
905 Cf. de nuevo III 9.<br />
906 O lo que es igual, 120º = (30º · 4), siendo 30º un 1/12 del zodíaco; 90º =<br />
(30º · 3), y 60º = (30º · 2).<br />
907 En la progresión 4:3:2.<br />
908 En el círculo, 120:60.<br />
909 Pues 12:3 = 4:1 (lo/goj tetrapla/sioj).<br />
910 El sentido de la frase obliga a considerar un sentido para este verbo del<br />
tipo Jauma/zein, en opinión de Düring (op.cit., p.282), quien no descarta una co-<br />
rrupción del verbo (no hay más remedio que considerar tal corrupción). Wallis<br />
tradujo “Nemo autem mirum putet...”.<br />
911 Las luminarias son el Sol y la Luna, cf. Ptol. Tetr. I 18, 3.<br />
912 El sentido de la frase reside en que Júpiter produce un intervalo conso-<br />
nante con el Sol (una cuarta) y con la Luna (una octava), mientras que Venus sólo<br />
lo hace con la Luna (una cuarta), pero no con el sol, pues está respecto a éste a in-<br />
tervalo de 9:8, un intervalo e)mmele/j pero no su/mfwnon (Harm. I 7). Ptolomeo está<br />
asignando las notas fijas (e(stw=tej) del sistema a los astros, del mismo modo que<br />
aparece en la Inscriptio Canobi (p.154.2 ss.); los astros están ordenados, conforme<br />
781
al sistema ptolemaico (cf. Alm. IX, 1) según su distancia respecto a la Tierra (aquí<br />
falta Mercurio, pero conforme a la Inscriptio hay que asociarlo con Venus):<br />
hm m pm ns nd nh<br />
K C A E F G<br />
dia\ tessa/rwn dia\ tessa/rwn dia\ tessa/rwn<br />
dia\ tessa/rwn<br />
913 Los “dominios” (ai(re/seij), conforme a Tetr. I 7 y 18, son dos, según<br />
“los intervalos” (ta\ diasth/mata) que producen el tiempo (ib. I 7): el diurno (o del<br />
sol) y el nocturno (o de la luna), producto de dividir en dos partes iguales el círculo<br />
del zodíaco (Tetr. I 18), con el Sol en Leo como rector de este semicírculo y la Luna<br />
en Cáncer, del otro. Los demás astros son nocturnos o diurnos: la Luna y Venus<br />
son nocturnos, el sol, Saturno y Júpiter son diurnos, y Mercurio participa de ambas<br />
condiciones (Tetr. I 7).<br />
dia\ tau)ta.<br />
914 Cf. supra el apartado I 5.2.3 sobre el problema de III 16 para la lectura<br />
915 Según Tetr. I 5, los astros son beneficiosos o perjudiciales en función de<br />
la mezcla que contengan de los cuatro “humores”: sequedad, humedad, frío y calor<br />
(cf. ib., I 4). Así, Ptolomeo divide los astros en a)gaJopoioi/ (Júpiter, Venus y luna)<br />
782
y kakopoioi/ (Saturno y Marte), además de distinguir aquéllos que tienen ambas<br />
propiedades (sol, Mercurio).<br />
916 El razonamiento deductivo (h)kolou/Jhse) se basa por un lado en que Jú-<br />
piter es un planeta del dominio solar y Venus del lunar; por otro, en que las consonancias<br />
de cuarta se producen entre aquellos astros de características opuestas (es<br />
decir, benéficos y maléficos, cf. nota anterior), como Saturno-Júpiter o Marte-<br />
Venus, pero a la vez pertenecientes a la misma ai(/resij. De modo que Saturno (ma-<br />
léfico) es solar puesto que Júpiter (benéfico) también lo es, como el caso opuesto de<br />
Marte. Pero la última premisa no está explícita en el texto, pero subyacen los moti-<br />
vos por los que cada planeta es asignado a una ai(/resij, según Ptol. Tetr.I 7 (al aso-<br />
ciar un astro kakopoio/j a otro de carácter opuesto, las cualidades destructivas son<br />
mitigadas: por ejemplo, el seco Marte se asocia a la humedad de la noche (cf.<br />
GMW, p.390, n.90). Musicalmente, quizá, la cercanía por tetracordios se hace equivalente<br />
a la cercanía de las esferas de los astros, cf. Ptol. Tetr. I 18, 3.<br />
917 Intervalo paramese-nete del tetracordio añadido, dos cuartas.<br />
918 Sobre el aspecto trígono, cf. supra 117.3 ss.; la expresión recuerda aquí<br />
a Tetr. I 18, 5 kata\ trigwnikh\n pro\j ta\ fw=ta dia/stasin, h(/tij e)sti\ sumfw/nou kai\<br />
a)gaJwpoiou= sxhmatismou= (aquí se asocia aspecto triangular y carácter “benéfico”)<br />
y I 19, 1, e)peidh\ ga\r to\ tri/gwnon kai\ i)so/pleuron sxh=ma sumfwno/tato/n e)stin<br />
e(aut%=. En el Tetrabiblos (I 15), el aspecto trígono y hexagonal son “consonantes”<br />
(su/mfwnoi), mientras que “disonantes” (a)su/mfwnoi) lo son el tetrágono y la oposi-<br />
ción.<br />
919 Intervalos nete del tetracordio añadido-hípate del tetracordio medio y<br />
nete del tetracordio añadido-mese, respectivamente.<br />
920 Según Tetr. I 7, cuando se asocian dos astros de influencia beneficiosa,<br />
sus poderes (duna/meij) se incrementan; y si se asocia un astro perjudicial con otro<br />
beneficioso, disminuye el carácter maligno de aquél (ib. I 7, 2 toi=j me\n ga\r th=j<br />
a)gaJh=j kra/sewj oi)keiou/mena ta\ o(/moia mei=zon au)tw=n to\ w)fe/limon poiei=, toi=j de\<br />
fJartikoi=j ta\ a)noi/keia mignu/mena paralu/ei to\ polu\ th=j kakw/sewj au)tw=n). De<br />
783
modo que aquí Ptolomeo está asociando los planetas con los consiguientes efectos<br />
(el caso de Júpiter y Saturno está claro por su total oposición, cf. Tetr. I 5); Saturno,<br />
también según Tetr. I 5, es excesivamente frío (por su mayor lejanía del Sol) mien-<br />
tras que el Sol tiene por función calentar (I 4, 1, o( h(/lioj katei/lhptai to\ poihtiko\n<br />
e)/xwn th=j ou)si/aj e)n t%= Jermai/nein); Marte es seco, mientras que Venus humedece,<br />
como la Luna (Tetr. I 4, 6, o( th=j Afrodi/thj ... ma/lista de\ u(grai/nei kaJa/per h(<br />
selh/nh); Saturno une sus poderes a los de la Luna y Venus, y por ello se ven acre-<br />
centados; lo mismo ocurre con Marte y el Sol. Ahora bien, como señala Barker<br />
(GMW, p.390, nn.91 y 92) Ptolomeo no explica (o su explicación no nos ha llegado)<br />
por qué algunas asociaciones entre astros sólo son beneficiosos bajo ciertos<br />
aspectos (los triangulares); a la vez, intenta aunar, según Barker, las posiciones de<br />
los astros relativas a la Tierra y entre sí, y la doctrina de los “aspectos” o posiciones<br />
entre sí dentro del círculo del zodíaco, quedando sin articular de manera clara.<br />
Tampoco nos ha quedado desarrollada la última distinción entre “maligno” (fau=loi,<br />
Harm. 126.13) e “inestable” (e)pisfalh/j) (aunque en Tetrabiblos el adjetivo<br />
e)pisfalh/j no parece tener una clara oposición, cf. II 8 [p.190.17]), en los casos<br />
donde hay los dos planetas kakopoioi/ (Saturno y Marte) y ai(re/seij opuestas (Luna<br />
y Sol), al decir de Barker (GMW, p.391, n.92).<br />
784