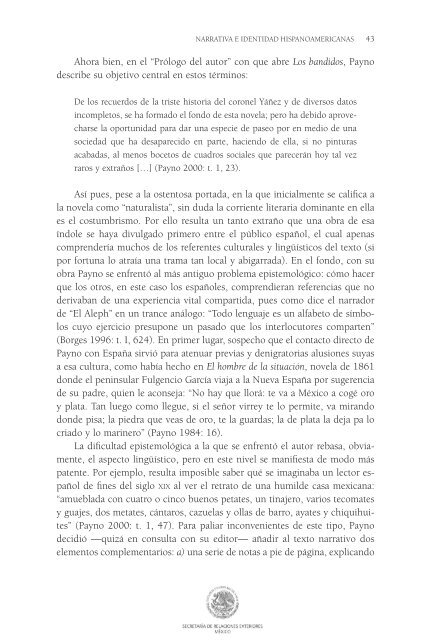1ymMIjH
1ymMIjH
1ymMIjH
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NARRATIVA E IDENTIDAD HISPANOAMERICANAS 43<br />
Ahora bien, en el “Prólogo del autor” con que abre Los bandidos, Payno<br />
describe su objetivo central en estos términos:<br />
De los recuerdos de la triste historia del coronel Yáñez y de diversos datos<br />
incompletos, se ha formado el fondo de esta novela; pero ha debido aprovecharse<br />
la oportunidad para dar una especie de paseo por en medio de una<br />
sociedad que ha desaparecido en parte, haciendo de ella, si no pinturas<br />
acabadas, al menos bocetos de cuadros sociales que parecerán hoy tal vez<br />
raros y extraños […] (Payno 2000: t. 1, 23).<br />
Así pues, pese a la ostentosa portada, en la que inicialmente se califica a<br />
la novela como “naturalista”, sin duda la corriente literaria dominante en ella<br />
es el costumbrismo. Por ello resulta un tanto extraño que una obra de esa<br />
índole se haya divulgado primero entre el público español, el cual apenas<br />
comprendería muchos de los referentes culturales y lingüísticos del texto (si<br />
por fortuna lo atraía una trama tan local y abigarrada). En el fondo, con su<br />
obra Payno se enfrentó al más antiguo problema epistemológico: cómo hacer<br />
que los otros, en este caso los españoles, comprendieran referencias que no<br />
derivaban de una experiencia vital compartida, pues como dice el narrador<br />
de “El Aleph” en un trance análogo: “Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos<br />
cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten”<br />
(Borges 1996: t. I, 624). En primer lugar, sospecho que el contacto directo de<br />
Payno con España sirvió para atenuar previas y denigratorias alusiones suyas<br />
a esa cultura, como había hecho en El hombre de la situación, novela de 1861<br />
donde el peninsular Fulgencio García viaja a la Nueva España por sugerencia<br />
de su padre, quien le aconseja: “No hay que llorá: te va a México a cogé oro<br />
y plata. Tan luego como llegue, si el señor virrey te lo permite, va mirando<br />
donde pisa; la piedra que veas de oro, te la guardas; la de plata la deja pa lo<br />
criado y lo marinero” (Payno 1984: 16).<br />
La dificultad epistemológica a la que se enfrentó el autor rebasa, obviamente,<br />
el aspecto lingüístico, pero en este nivel se manifiesta de modo más<br />
patente. Por ejemplo, resulta imposible saber qué se imaginaba un lector español<br />
de fines del siglo xix al ver el retrato de una humilde casa mexicana:<br />
“amueblada con cuatro o cinco buenos petates, un tinajero, varios tecomates<br />
y guajes, dos metates, cántaros, cazuelas y ollas de barro, ayates y chiquihuites”<br />
(Payno 2000: t. 1, 47). Para paliar inconvenientes de este tipo, Payno<br />
decidió —quizá en consulta con su editor— añadir al texto narrativo dos<br />
elementos complementarios: a) una serie de notas a pie de página, explicando