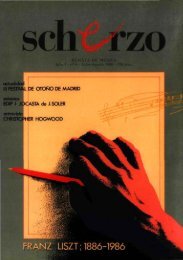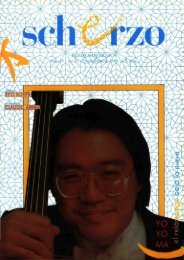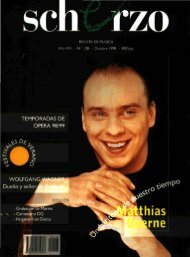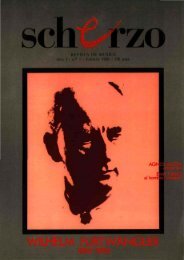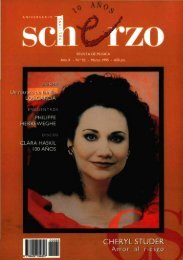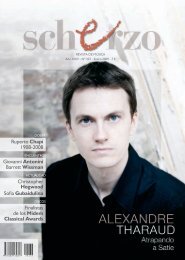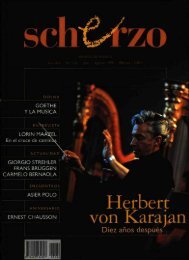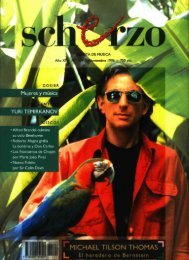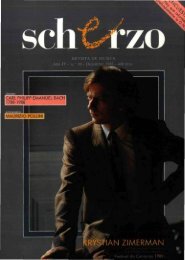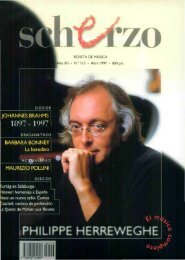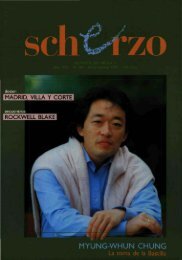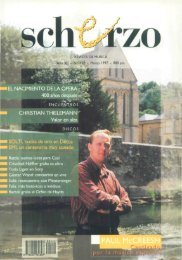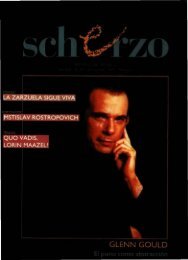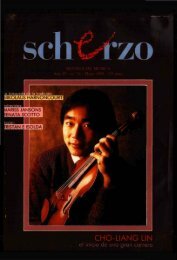Christian Zacharias Federico Chueca Angelica ... - Scherzo
Christian Zacharias Federico Chueca Angelica ... - Scherzo
Christian Zacharias Federico Chueca Angelica ... - Scherzo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Música reservata<br />
UT RHETORICA MUSICA<br />
Perviven tal vez todavía las antiguas figuras retóricas en<br />
la música más reciente… Es célebre el análisis de Hartmut<br />
Krones que señala cuatro de ellas en el arranque<br />
de Tristan: exclamatio (la sexta ascendente inicial), passus<br />
duriusculus (el descenso cromático), catachresis (el acorde<br />
del tercer compás) y suspiratio (la conclusión de la frase).<br />
Así, las figuras retóricas serían indistinguibles de la sustancia<br />
musical, proyectando esa interpretación sobre textos contemporáneos,<br />
incluso posteriores: esa sexta ascendente es la misma<br />
con que Leonora comienza su Tacea la notte placida, y<br />
también aquélla con que Alfredo brinda en su Libiamo nei<br />
lieti calici, pero también la de la frase del clarinete que<br />
describe el gesto de Luisa Miller (¡y el de Violetta!) al<br />
escribir la carta fatídica (seguida, por cierto, del mismo<br />
passus duriusculus en ambos casos), pero también la que<br />
da principio al tema que describe el deseo de Schön por<br />
Lulu en la ópera homónima de Alban Berg. Las respectivas<br />
situaciones estarían unificadas por un afetto equivalente:<br />
la representación del anhelo amoroso dejaría de ser<br />
la de un sentimiento personal para convertirse en una<br />
convención de lenguaje merced a la pervivencia universal<br />
de un topos, en contra de ese individualismo romántico<br />
que informa cualquiera de las obras mencionadas (Berg<br />
incluido: bien cabe considerar el expresionismo como una<br />
forma del romanticismo tardío).<br />
El problema es más espinoso en lo referente al acorde<br />
del tercer compás. Musicalmente, syncopatio catachrestica<br />
es una suspensión armónica que resuelve sobre<br />
otra disonancia. Pero, de atenernos a la gramática, catacresis<br />
es dar sentido traslaticio<br />
a una palabra para asumir<br />
el significado de algo<br />
que carece de nombre (la<br />
hoja del árbol, los brazos<br />
del sillón, la lengua en que<br />
se habla…): la única posibilidad<br />
de aplicar tal concepto<br />
a la realidad asemántica<br />
de la música en un caso<br />
como el presente sería considerar<br />
que ese agregado<br />
no resulta armónicamente<br />
interpretable en sí mismo<br />
sino tan sólo a posteriori,<br />
cuando la frase se ha<br />
resuelto en el compás cuarto,<br />
lo que implicaría identificar significación con funcionalidad<br />
armónica. Extrapolando el razonamiento, cabría concluir<br />
que la música carece de sentido fuera de la tonalidad,<br />
lo que dejaría la obra de Berg en el limbo de lo in-significante,<br />
en contra de toda lógica. Por supuesto, el tema de los<br />
enigmas del segundo acto de Turandot encarnaría esa misma<br />
figura: un motivo puramente armónico sin tonalidad<br />
definida, cada uno de cuyos tres acordes contiene igualmente<br />
un tritono (quizá aquí pudiera hablarse también de parrhesia).<br />
A mayor abundamiento, suspiratio (si nos remitimos<br />
a su empleo en ciertas obras del barroco y el preclásico) es<br />
una figura descendente que suele arrancar en anacrusa y<br />
repetir cada nota en parte fuerte antes de pasar a la siguiente,<br />
como en el Et incarnatus de la Misa en si menor de Bach,<br />
pero también en la marcha fúnebre de Das Lied von der<br />
Erde: Berg alude a ello en la reexposición del tema asociado<br />
al protagonista en la conclusión del interludio del tercer acto<br />
OPINIÓN<br />
AGENDA<br />
de Wozzeck (bien que ahí se emplee la escala de tonos en<br />
lugar de la escala cromática). El passus duriusculus sería el<br />
ascenso final, en la medida en que conduce a una cláusula.<br />
Pero esa resolución resulta engañosa en la medida en que<br />
se trata de un acorde de séptima de dominante que flota<br />
sobre el silencio sin descansar sobre el de la menor que<br />
debería sucederle y que abrocharía el sentido cadencial: el<br />
anclaje tonal resulta ambiguo puesto que esos cuatro compases<br />
se repiten sin variación un tono y, a continuación,<br />
tono y medio más arriba, vagando sin definir tonalidad<br />
alguna (¿cómo interpretarlo sin leer la partitura?). Sin que<br />
ello signifique necesariamente<br />
contradecir la tesis<br />
de Krones, lo cierto es que<br />
esos cuatro primeros compases,<br />
considerados en su<br />
integridad como una sola<br />
figura, bien pueden entenderse<br />
como una dubitatio<br />
que se desplaza a través de<br />
un espacio desoladora e<br />
inquietantemente vacío: el<br />
conjunto de esos doce primeros<br />
compases sería<br />
entonces una anabasis, un<br />
movimiento ascensional en<br />
el que esa figura no alcanza<br />
su certeza hasta el compás<br />
dieciocho (tras una apocope<br />
dos veces repetida en que<br />
el tema queda reducido a su<br />
intervalo cromático final de<br />
tan sólo dos notas), con la<br />
liberadora resolución sobre<br />
fa mayor a través de un<br />
amplio passus duriusculus (el compás<br />
diecisiete y la primera parte del siguiente)<br />
y la llegada del segundo tema, la<br />
arrebatadora melodía que se asociará<br />
más tarde a la mirada de los amantes tras<br />
beber el filtro. Pero también cabría interpretar<br />
en su conjunto toda esa secuencia<br />
inicial como suspiratio (una unidad<br />
melódica interrumpida por silencios,<br />
ahora según la terminología de Mattheson).<br />
De este modo, todo el exordium<br />
del preludio de Tristan (es decir: la parte que contiene los<br />
dos grandes temas que se elaborarán seguidamente y que<br />
constituyen una parte sustancial de la materia músico-dramática<br />
de la obra) sería un noema que opone una secuencia<br />
interrumpida por silencios a otra que articula una continuidad<br />
melódica que, construida como se halla por la repetición<br />
de un mismo motivo que asciende grado a grado, formalizaría<br />
una auxesis, hasta finalizar con el climax que se<br />
alcanza en el compás veintiuno con el si bemol agudo para<br />
descender luego y resolver momentáneamente sobre un sol<br />
antes de pasar a un segmento de transición.<br />
Intemporalidades del lenguaje: sólo al disolverse enteramente<br />
la articulación musical (en último extremo: con ciertas<br />
obras de Ligeti y de Xenakis) ha sido posible trascender<br />
definitivamente la retórica.<br />
José Luis Téllez<br />
5