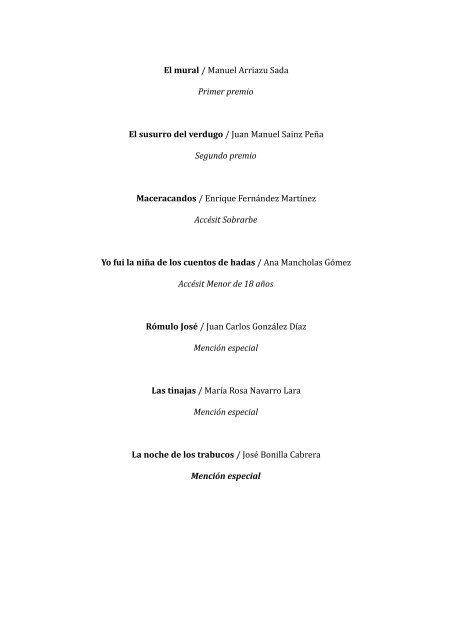You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
El mural / Manuel Arriazu Sada<br />
Primer premio<br />
El susurro del verdugo / Juan Manuel Sainz Peña<br />
Segundo premio<br />
Maceracandos / Enrique Fernández Martínez<br />
Accésit Sobrarbe<br />
Yo fui la niña de los cuentos de hadas / Ana Mancholas Gómez<br />
Accésit Menor de 18 años<br />
Rómulo José / Juan Carlos González Díaz<br />
Mención especial<br />
Las tinajas / María Rosa Navarro Lara<br />
Mención especial<br />
La noche de los trabucos / José Bonilla Cabrera<br />
Mención especial
El mural<br />
Manuel Arriazu Sada<br />
Primer premio<br />
No era casualidad que a don Marcial Presente le importara la media que sobraba el<br />
estado de deterioro irreversible en que se hallaba el mural de la escalinata de la Casa de la Villa.<br />
A ojos vista se desmoronaba. Una cosa era prometer y otra, muy distinta, dar trigo. Eso<br />
pensaba Niceto, el Rachas, y así lo dijo en la barbería del Colorao mientras le enjabonaba la<br />
cara, que después, en cuando notó que el barbero afilaba la cuchilla, ris, riás, ris, riás, en el<br />
talabarte de cuero, ris, riás, ris, riás, cerró la boca, y siguió con ella cerrada mientras le rasuraba,<br />
más quieto que un mazo se estuvo, que no era cuestión de acabar con una tajada de pronóstico,<br />
no sería el primero, que en la barbería del Colorao se hablaba de todo lo humano y algunas<br />
cosas, pocas, de lo divino, y sobre todo había quien opinaba, a favor y en contra, de esto y de lo<br />
de más allá, que de todo había, no podía ser de otro modo, pero a veces la vehemencia de quien<br />
escuchaba, con el Colorao metido en faena, llevaba a algunos clientes a olvidarse de dónde<br />
estaban y de lo poco apropiado que podía resultar para sus integridad física abrir la boca, que<br />
más a destiempo no podía ser a pesar de las razones que pudieran ampararle, de modo que<br />
acababan por descomponer al Colorao que, a pesar de todo el cuidado y la pericia y el interés<br />
que ponía en la labor que se traía entre manos no le quedaba más remedio que parar y decirle al<br />
cliente lo que pensaba, joder, que parara ya, no veía que le iba a hacer un salchucho o qué, coño,<br />
que parara quieto de una jodida vez, que ya hablaría cuando rematara, que así no había quien<br />
trabajara, coño. Así que no era raro que, a pesar de todas las precauciones y advertencias,<br />
hubiera, de cuando en vez, algún herido de guerra, lo que decía el Colorao, ahora, si te parece,<br />
vas y me denuncias. Pero aunque hubiera sangre nunca llegaba al río. Tampoco en esta ocasión,
que Niceto se estuvo más parao que el mojón del kilómetro, por la cuenta que le traía, pero, eso<br />
sí, en cuanto oyó que el Colorao decía “ya está” y le retiraba el mandil blanco, volvió a carga,<br />
que lo iban a ver, a cascos se iba a caer el mural del frontis de la escalinata de la plaza del<br />
ayuntamiento, y si no al tiempo. Los demás compartían su opinión, qué hacer, pero dejaban un<br />
resquicio a la esperanza porque la fama de la obra podía poner entre al espada y la pared a<br />
quienes con sumo gusto hubieran dejado que se pudriera, y que, bien mirado, venía a ser un<br />
dedo acusador, una memoria perenne de lo que allí ocurrió, y en eso, en lo sucedido, los nombres<br />
y apellidos sonaban aún en todas las memorias y, aunque las cosas habían cambiado, no mucho,<br />
justo lo suficiente, las convicciones no y, como decía el rachas, el collar podía ser distinto y el<br />
perro llevarlo a regañadientes. Por eso se caía a pedazos el mural.<br />
Lo que pasa, le dijo alto y claro Venancio Sotés, es que Gerardo era primo tuyo.<br />
Pero lejano, pariente sí, pero lejano, así, sin más, y se engalló, y qué, a ver, y qué, qué<br />
tenía eso que ver con lo que estaban hablando, a ver si no era verdad, qué tenía eso que ver.<br />
Pues nada. Porque podía ser cierta la relación de parentesco entre Gerardo Sinués, el<br />
afamado pintor autor del mural del frontis de la escalinata del ayuntamiento y, ciertamente, no<br />
venir a cuento en la argumentación sobre el asunto que se trataba, que el mural seguía su<br />
decadencia cotidiana y paulatina y el deterioro avanzaba a ojos vista sin que el consistorio<br />
tuviera a bien hacer nada por evitarlo, ni siquiera por detenerlo. Mejor dicho, sí que había<br />
hecho, pero poco. Tan poco que toda su intervención se redujo, y aún así empujado por las<br />
circunstancias, que no hubiera sido de recibo el lavarse las manos con mayor descaro, a informar<br />
a la consejería de arte y cultura de la capital del estado de aquella obra de Sinués.<br />
― Anda que se dieron prisa.<br />
La opinión era de Silvio Cacho, el Ranicas, y tenía razón, prisa poca, que entre ponte<br />
bien y estate quieta, así lo decía él, un par de semanas tardó en llegar a la consejería
correspondiente la solicitud formal de intervención. Bueno, así no lo dijo Silvio, para él la cosa se<br />
dejó macerar.<br />
Al Colorado no le importó que la cosa se mampochara, eso dijo, que nadie parecía tener<br />
prisa allí, que en otras ocasiones había tiros con eso de la vez, y se había echado un cigarrico,<br />
tranquilo, como a él le gustaba, pero al acabar tuvo que recordarles, a ver a quién le tocaba,<br />
quién iba ahora.<br />
― Que pase Janín, que tendrá prisa.<br />
Los demás rieron la socarronería. Janín no tenía prisa. De hecho, Janín tenía todo el<br />
tiempo del mundo, que andaba siempre mano sobre mano. A Janín la ironía le importaba un<br />
pimiento, el caso era que se colaba un par de veces, dame pan y llámame tonto, pensó, y cuando<br />
acabó el cigarro, el Colorao le comenzó a untar la barba con el jabón y después afilo la navaja en<br />
el cuero, como siempre hacía.<br />
Silvio Cacho recordaba también que uno de aquellos días, iba ya para dos años, apareció<br />
un buen día un perito de cultura que anduvo media mañana al retortero del mural, tomando<br />
muestras y medidas, sacando fotografías y comprobando los daños con que la desidia había<br />
herido la obra de aquel paisano que alcanzó la fama por su arte y que paseó con orgullo el<br />
nombre de su pueblo allí donde quiera que estuvo y en toda ocasión que se le presentó.<br />
― El informe del perito decía...<br />
Rufino no pudo explicar lo que en su opinión decía el informe del perito. Porque era<br />
cierto que hubo informe. Pero nadie lo conocía, sólo de oídas. Tampoco pudo explicarlo porque<br />
alguien le interrumpió desconsideradamente.<br />
― Ya estamos. Yo no he visto ese informe... Quién lo ha visto, a ver.<br />
El que había hablado era Janín, y el Colorao en enderezó la cabeza, cogiéndole con las<br />
dos manos de las sienes, que se estuviera quieto, coño, y que cerrara el pico no fueran a abrir allí
mismo una carnicería. Es que..., fue Janín a protestar. Es que nada. Y el Colorao continuó la<br />
faena sin demasiados miramientos, de modo que Janín no pudo rebatir lo que Rufino acabó por<br />
explicar, que una copia de aquel informe llegó al ayuntamiento y que leyólo Bartolo, entendiólo,<br />
doblólo y dentro del protocolo, guardólo.<br />
― Han dicho de arriba que no hay presupuesto.<br />
Y seguro que era verdad, que mira por dónde, de esto último, aunque hubiera sido<br />
Marcial Presente el que lo había dicho, nadie dudó. Nadie dudó de que lo hubiera dicho, nadie<br />
dudó de que alguien le hubiera dicho a Marcial Presente que lo dijera, nadie dudó de que,<br />
incluso, alguien lo hubiera dicho arriba, de verdad, sin necesidad de que alguien le dijera a<br />
Marcial Presente lo que tenía que decir. Nunca había presupuesto.<br />
― Y menos para eso.<br />
Porque nadie entendía qué conjunción de astros y circunstancias favorables se produjeron<br />
para que el consistorio aceptase en su momento el obsequio inmerecido que suponía una obra de<br />
Sinués, cuya reputación de artista hacía tiempo que había traspasado las fronteras del país y<br />
nadie hubiera entendido una negativa. No se podían negar, claro. No podían permitirse<br />
semejante desprecio. Gerardo Sinués no sólo no olvidaba sus orígenes humildes sino que de algún<br />
modo deseaba dejar en el lugar que le vio nacer una muestra de su arte, de ese arte que tanto<br />
valoraban en otros lugares y que, además de fama, le proporcionó algo más que desahogo<br />
económico. A espuertas, gana las perras, había dicho su primo Salus, a espuertas. Y hacía así<br />
con los dedos. Lo del presupuesto era otro cantar.<br />
― Y menos para eso.<br />
Porque estaba claro que Sinués, pintor famoso, artista de renombre, no podía ser<br />
considerado sino de la cáscara amarga, para los otros, para aquellos todos que conservaban la<br />
memoria de un pasado no demasiado lejano y que dejó en su vida costurones mal cicatrizados.
Mal cerrada la herida de una infancia de hambre. Mal cerrado, sin cicatriz, el recuerdo de la<br />
noche en que vinieron por su padre. Cerrado en falso el desgarro de la partida, con su madre<br />
viuda. Después toda una vida. Y los que le vieron regresar temieron que, desde su nueva<br />
perspectiva, tratara de levantar su dedo acusador. La desmemoria es un aliado de aquel a quien<br />
la vida guarda para siempre la factura una deuda de responsabilidad, y quien recuerda y<br />
remueve el pasado reclamando justicia acaba por estar mal visto. Porque nadie piensa en pagar<br />
esa factura, eso piensa Niceto, el Gachas, aunque lo calle y sepa quién debería pasar por caja.<br />
Fue el caso que, aceptado el ofrecimiento de Sinués, se le recibió en el pueblo con un<br />
cúmulo de sentimientos contradictorios. Eso lo sabían todos los parroquianos de la barbería del<br />
Colorao. No fue ningún secreto la cicatería y la mezquindad con que las autoridades locales<br />
trataron a Gregorio, que lejos de ver facilitada su labor, encontró en los miembros de la<br />
corporación municipal todos los escollos e inconvenientes, todos los obstáculos y trabas que<br />
hallaron a su alcance. El lugar elegido por el artista fue interpretado como un intento de<br />
propaganda para sabe Dios qué ideas, que a pesar de que el proyecto estaba sobre la mesa del<br />
propio ayuntamiento, con pelos y señales, la desconfianza era notoria. Los bocetos y la memoria<br />
hablaban de un tributo a la libertad en el que se rompen las cadenas, las alambradas de espino,<br />
las ideas que constriñen la creatividad, el hacer humano. No parecía mal. Por más vueltas que le<br />
dieron no hallaron una excusa en la que amparar una negativa, pero las reticencias siguieron. De<br />
hecho, el presupuesto aprobado apenas si alcanzaba para la adquisición de una mínima parte de<br />
los materiales. Tal vez pensaron que Sinués desistiría. Y hubo un momento en el que estuvo a<br />
punto de abandonar aquella generosa idea de dotar a su pueblo de una memoria, de aportarle lo<br />
mejor de sí mismo. No era un problema económico, en ese sentido podía permitirse el lujo de la<br />
generosidad inmerecida. No era eso. Había algo que dolía más, la intolerancia y la tozudez, la<br />
cazurrería pueblerina de quienes creen estar rigiendo los destinos de un pueblo.
No era mucho lo que pedía, pero era demasiado lo que se le negaba. Por eso lo hizo.<br />
Aunque entonces él no supiera que no llegaría a ser testigo.<br />
Todos recordaban aquella temporada en la que el pintor se instaló en la vieja casa de<br />
Porfirio y rodeó el frontis de la escalinata, en plena plaza, de un andamiaje que ocultó tras las<br />
lonas los trabajos que tras él se realizaban. Al principio la curiosidad hizo que hubiera quien se<br />
arriesgara a saltarse a la torera los deseos del artista, al final, al final podrían verlo todos, eso les<br />
decía, debían dejarle hacer, y quienes furtivamente hallaron el modo de salvar la vigilancia se<br />
encontraron con unos trabajos apenas iniciados que les decepcionaban, sobre todo porque no<br />
sabían luego qué podían explicar a los demás, nada, está picando la pared, joder, y para eso<br />
tanto secreto... Para eso. Para eso y para matar la curiosidad, que al poco nadie pensaba ya en lo<br />
que Sinués podía andar haciendo tras las lonas, que ni desde arriba de la escalinata se conseguía<br />
ver nada.<br />
Dice Niceto, el Rachas que la contemplación del mural, ya terminado, dejó fríos a todos.<br />
A unos porque esperaban más, a saber qué, y otros porque sintieron un cierto alivio al<br />
comprobar que todo se ajustaba al proyecto, aunque se preguntaran cómo era posible que se<br />
hubiera llevado a cabo con la cantidad asignada. Asignada, recalcaba Niceto, que dice que jamás<br />
se la abonaron a pesar de que Sinués, su pariente, presentó la correspondiente factura. Es más,<br />
asegura Niceto que su pariente especificaba en una nota aparte que la exigua cantidad<br />
presupuestada por el ayuntamiento había sido empleada en la compra de materiales para la<br />
capa exterior y que, lo que daba que pensar, exponía sus dudas sobre la conservación de la<br />
misma. Nunca que él sepa, eso dice Niceto, le abonaron un duro. Nunca. Al poco todos se<br />
habituaron a aquella metáfora, así había definido el propio Sinués su trabajo, de la opresión y el<br />
despotismo el mismo día de su inauguración, a la que acudieron diversos jerifaltes que no<br />
quisieron perder ocasión semejante para darse un baño de populismo cultural. Todos pensaron
que se equivocaba, que quería decir de la libertad, como verdaderamente aparecía en el proyecto<br />
y en la realidad.<br />
Un aciago día de agosto llegó al pueblo la noticia de su muerte, al parecer en un accidente<br />
del que nunca se llegaron a esclarecer las causas. Frente al mural, que comenzaba ya a mostrar<br />
los primeros síntomas de deterioro, aparecieron algunos ramos de flores, en memoria de quien<br />
quiso ofrecer a su pueblo lo mejor de sí, lo mejor de su genio. Para entonces el mural figuraba ya<br />
en numerosos libros de arte y no eran pocos los que se arrimaban hasta el pueblo con el único fin<br />
de contemplar su obra. Todos se iban con una queja a flor de labios, que no entendía la dejadez y<br />
la indiferencia con que se dejaba desleir en la nada aquella obra maestra. No había presupuesto.<br />
― Y menos para eso.<br />
Eran notorios los desconchados y abundaban las partes en que la primera capa de<br />
pintura se cuarteaba formando pequeñas planchas que se desprendían como placas de caspa y<br />
formaban el en suelo un hilo de virutas de colores, en el arranque del muro. La intemperie<br />
actuaba sobre la pintura con una virulencia fuera de lo común, no era normal que Sinués no<br />
hubiera calculado su acción y no le hubiera tratado de poner remedio.<br />
Toda la tarde amenazó tormenta. Ya al salir de la barbería, con la tarde boqueando, los<br />
nubarrones oscuros anticipaban la noche y, al cruzar la plaza hacia casa todas las miradas<br />
convergieron en el frontis de la doble escalinata que daba a la puerta principal del<br />
ayuntamiento. Se escapaban ya cuatro gotas, anticipo de lo por venir, y el que más y el que<br />
menos buscó su olivo aunque hubo quien pensó que al amparo de las arcadas, en el bar del Rufo,<br />
se podría aguantar aún un buen rato. En el interior el ambiente andaba como caldeado, que las<br />
tormentas ya se sabe que meten el calor al interior de las casas, de modo que casi todos los
parroquianos, a pesar de la brisa fresca y a racha que llegaba procedente de la tormenta,<br />
ocupaban, mayormente respaldados a la pared, bajo los porches, las cuatro mesas que el Rufo<br />
solía sacar con el buen tiempo. Desde allí respondieron al saludo de Marcial que se dirigía a casa,<br />
justo frente a la casa de la villa, y al poco le vieron pelear a contraluz con la persiana grande del<br />
mirador del salón de su casa, pero al parecer alguna lama se había atorado y había quedado<br />
atascada por completo, que no tiraba ni adelante ni atrás a pesar de sus esfuerzos. Pretendía<br />
salvaguardar la integridad de los cristales ya que la tormenta traía malas pintas y no podía<br />
fiarse un pelo. Pero no lo logró, y volvieron a correr los visillos desde el interior y quedó<br />
amortiguado el contraluz y las siluetas se difuminaron. Únicamente algunos de los clientes del<br />
bar de Rufo prestaron atención a todo esto.<br />
Dos relámpagos enormes precedieron a un romperse el cielo que sobrecogió a los clientes<br />
del bar de Rufo y, seguramente, a todos los vecinos que se hallaban en sus casas tratando de<br />
echar persianas y prevenir el aguacero. Echó a llover unas gotas gruesas, aisladas y rotundas,<br />
que dejaron sobre el polvo del cemento de la plaza unos lamparones húmedos e irregulares. Al<br />
poco la lluvia arreció y en el cielo se dibujaron fugaces mil caminos de luz que anunciaban su eco<br />
atronador. Hubo un momento en el que se fue la luz de las farolas. Aún se veían luces en las<br />
ventanas, en el interior del bar. Poco después, tras una centella enorme, y como si se tratara de<br />
un interruptor, todo quedó a oscuras. Corrían las canales y el agua se apresuraba a borbotones<br />
por los bordillos de las aceras mientras las gotas de lluvia levantaban pompas que viajaban<br />
hasta desaparecer, otras tomaban el relevo. El ruido. Fue el ruido metálico, leve al principio, el<br />
que anunció lo que nadie deseaba.<br />
Cagüensós, maldijo alguien, trae granizo. Y muy pronto se sintieron rebotar por doquier<br />
aquellos granitos blancos que se fueron acumulando sobre el suelo allí donde el agua no lograba<br />
arrastrarlos. El agua, empujada por el viento, caía oblicua sobre la fachada del ayuntamiento y
azotaba sus muros y ventanas con una violencia inaudita. Al poco era más granizo que agua lo<br />
que caía, y finalmente cayó más grueso aún, más seco. Y aunque todos pensaban en los daños<br />
que podía ocasionar y la oscuridad era casi total, las centellas eran tan abundantes que todo<br />
quedaba iluminado con una nitidez extraordinaria y alguien que se percató dijo a los demás,<br />
mirad, y señaló el mural del frontis de las escaleras del ayuntamiento, y los demás miraron para<br />
ser testigos de cómo el mural, ayudado por el agua abundante y el repiqueteo constante del<br />
granizo sobre su superficie, iba desprendiéndose de su piel como a tiras, la capa externa se<br />
ampollaba, húmeda y acababa por reventar, deslizándose, terminando por cae. Y allí, ante los<br />
atónitos ojos de quienes hacía hora para irse a casa en el bar del Rufo, el mural cambió de piel,<br />
igual que una culebra, así lo diría Niceto, para descubrir en su esplendor la verdadera esencia de<br />
su mensaje. La tormenta amainó levemente y el granizo cesó. Todos vieron cómo Marcial<br />
Presente cruzaba la plaza desde su casa y se quedaba allí, en medio, contemplando a la luz de los<br />
relámpagos el rostro secreto de la obra de Sinués. Allí soportó estoicamente el aguacero, que<br />
parecía no importarle mojarse hasta los huesos, totalmente empapado, tratando de entender lo<br />
que había ocurrido y constatando con estupor aquel cambio radical, que no era la libertad de un<br />
pueblo sino su opresión lo que allí se representaba, y aunque distorsionado era capaz de<br />
reconocerse él mismo en aquel rostro de gesto desencajado y amenazante, monstruoso, que<br />
devoraba a sus hijos, igual que el personaje mitológico, y que ocupaba buena parte de uno de los<br />
laterales, y lo que era aún peor, estaba convencido de que entre los rostros de aquella multitud<br />
amenazaba que el mural representaba se habían de encontrar muchos de sus vecinos. Marcial<br />
Presente hubiera ordenado destruir aquel mural en el acto de no haber sido porque, para<br />
entonces, un segundo peritaje especializado había llegado ya al ayuntamiento, que le quemaba<br />
en las manos cada vez que lo tomaba del cajón, y en él se advertía de la posible existencia de un<br />
mural tras el mural externo, de gran calidad plástica y que, dada la relevancia de su autor, era
preciso conservar. Es más, en esta ocasión había presupuesto. Varias asociaciones de artistas y<br />
un par de museos se interesaban por él.<br />
Cuando la lluvia cesó y volvieron a encenderse las farolas, los parroquianos del Rufo se<br />
fueron acercando al mural y allí, sin Marcial, que se había ido dando bufidos, contemplaron en<br />
silencio el amanecer de aquel último mensaje de Sinués. Nadie dijo nada.
EL SUSURRO DEL VERDUGO.<br />
Juan Manuel SainzPeña<br />
Segundo Premio<br />
Piedras Negras, México. Noviembre de 1875.<br />
En la mañana del 3 de diciembre de 1843, en la plaza de Saint Alix, el viento helado del<br />
otoño corría como un niño que hiciera travesuras. Movía los nubarrones de la borrasca,<br />
incluso levantaba las faldas almidonadas y sacudía las ramas de los árboles para desaparecer de<br />
repente como por ensalmo y volver al poco a hacer de las suyas, sacudiendo los toldillos de los<br />
tenderetes y poniendo en jaque la estabilidad del patíbulo.<br />
Aloïs Bersí debió observar desde el cadalso el panorama desolador que tenía ante sus ojos.<br />
Aquella última visión del mundo, sí, tuvo que sobrecogerla. Con las manos a la espalda vio que<br />
el gentío, a pesar del tiempo inclemente, se arremolinaba cerca de la guillotina esperando que al<br />
fin la cuchilla cayera y terminara con la vida de quien no había dudado en asesinar a su esposo<br />
para quedarse para sí la inmensa fortuna de su marido, Gerard Doroise, un reputado médico<br />
cuyas únicas pasiones fueron la medicina y ese invento extraordinario llamado fotografía.<br />
Ahora ha pasado tiempo suficiente desde la ejecución de Aloïs —treinta y dos años—, y estoy<br />
desgranando ya el final de mis días a miles de kilómetros de Francia, así que puedo contar cómo<br />
ocurrieron las cosas. Después de todo, ella me pidió que matara a su esposo y me contó todos sus<br />
planes incluso después de que yo accediera a cometer un crimen por el que, por cierto, jamás<br />
tuve que responder ante la justicia.<br />
El susurro del verdugo<br />
I
Aloïs Bersí murió guillotinada a los treinta y ocho años sin decirme jamás porqué me<br />
eligió a mí para matar a su esposo a cambio de la cantidad fabulosa de 90.000 francos y una<br />
residencia en París. Para qué decir otra cosa: no pude negarme de ninguna manera. Todos,<br />
absolutamente todos, tenemos un precio: una bolsa llena de muchas monedas nos hace cambiar<br />
de parecer, nos compra o nos vende, según sea el negocio. Por dinero casi todos olvidamos<br />
nuestros principios y nuestra moral.<br />
Más valen en cualquier tierra<br />
(Mirad si es harto sagaz)<br />
Sus escudos en la paz<br />
que rodelas en la guerra.<br />
Pues al natural destierra<br />
y hace propio al forastero,<br />
poderoso caballero<br />
es don Dinero 1 .<br />
No hubo otro motivo, por cierto, para que Aloïs quisiera matar a su esposo que el de<br />
hacerse con toda su fortuna. Quiero decir que no tuvo —al menos que yo sepa, y sabía mucho de<br />
la esposa de Gerard— amantes ni terceras personas que la ayudaran a decidirse. La inmensa<br />
riqueza del médico, especialista en la cirugía más moderna y propietario de varias fincas en<br />
Calais, París, Limoges, Ostende y Mallorca ascendía a una cantidad incalculable, y si bien el<br />
galeno no tenía querencia al despilfarro y los dispendios, de justicia es decir que a Aloïs no le<br />
faltó de nada mientras su marido estuvo con ella. Y cuando no estuvo él lo primero que Aloïs<br />
perdió fue la libertad y luego, la cabeza.<br />
1 Del poema de Francisco Quevedo “Poderoso caballero es don Dinero”.
“Me hace la vida imposible. Usted no le conoce más que de tomar el té, jugar a los naipes<br />
en el club, o ver las carreras de caballos. Cree que sabe quién es, pero está equivocado. Odia<br />
Calais y está siempre diciendo que quiere irse a París o a América. A menudo bebe y me pega.<br />
Me insulta y menosprecia. Se ríe de mí porque no he podido darle hijos”, me repetía como en<br />
una extraña letanía cada vez que el crimen se posponía por algún motivo. Yo asentía con la<br />
cabeza, mostrando pesar, aunque había cosas que no me encajaban con la situación que Aloïs me<br />
describía: Gerard era abstemio, y si algo le apenaba era no haber tenido descendencia, pero no<br />
por él: “Mi esposa se entristece mucho —me decía—, aunque no es capaz de decírmelo<br />
abiertamente, cuando ve por la calle a una joven con su bebé en brazos, o a un crío<br />
correteando”, me decía.<br />
“No quiero que sufra. Que sea algo rápido”.<br />
Aloïs hablaba siempre del asesinato de su esposo con una frialdad aterradora. No le<br />
afectaba de ninguna manera hablar de matarlo. Tampoco es que disfrutara. Estrictamente se<br />
refería a ello como un trámite sencillo y simple.<br />
—Quiero que se deshaga del cuerpo. Piense la mejor manera de que jamás den con él. Yo<br />
me marcharé donde no puedan encontrarme.<br />
—Y ¿a dónde piensa ir?<br />
—No lo sé. Tal vez al sur de España o a Portugal; donde no puedan saber dónde estoy si<br />
un mal día el cuerpo aparece.<br />
II<br />
La mayor obsesión de Aloïs Bersí no fue nunca la forma de acabar con la vida de Gerard.<br />
Lo que le preocupó siempre fue la forma de deshacerse del cuerpo. Sabía de muchos criminales<br />
llevados a la guillotina o a la horca porque no fueron capaces de ocultar a sus víctimas<br />
convenientemente. “A veces —me decía—, un muerto puede explicar más cosas que un vivo, y
eso es muy peligroso”.<br />
Durante noches, con el médico durmiendo plácidamente a su lado, planeó cómo lo haría.<br />
Pensó en usar las herramientas del maletín de su esposo y después, el hacha de la cocina. No<br />
tendría más que esperar a que Gerard se durmiera. Luego, en la oscuridad, le cercenaría la<br />
garganta con un bisturí y desmembraría con el hacha su cuerpo en trozos pequeños que<br />
transportaría al muelle, de madrugada. Allí la corriente y los peces harían su trabajo en silencio,<br />
como el mejor de los cómplices. Limpiaría el suelo de madera, quemaría las sábanas en la<br />
chimenea. No dejaría ningún rastro, ninguna pista. Sería el crimen perfecto... Pero al final<br />
desechaba ese plan una y otra vez. No quería retener en su memoria ningún recuerdo que<br />
avivara su conciencia. Le torturaban las historias —reales o inventadas— de criminales que<br />
durante años habían visto a sus víctimas a los pies de la cama, pálidos como solo pueden estarlo<br />
los fantasmas o los muertos. Visitas horrendas a medio camino entre la pesadilla y la alucinación<br />
que hacían pasar a los asesinos aún más padecimientos que la cárcel o el propio patíbulo.<br />
Aloïs sabía que algún detalle quedaría grabado a fuego en su retina y se negaba a que<br />
algo de eso ocurriera. Detestaba la idea de tener que recordar para toda la vida la imagen de una<br />
pierna seccionada; el tacto de las entrañas todavía tibias en sus manos; o la mirada extraviada<br />
de su esposo, con los ojos muy abiertos, como si incluso muerto buscara una respuesta a aquel<br />
terrible crimen. No. Había que buscar algo menos aparatoso. Un veneno, un accidente creíble.<br />
Pero maldijo cada noche al darse cuenta de que tampoco sería capaz de matar y que tendría que<br />
encargarle eso a otra persona. Y esa persona, ya está dicho, fui yo.<br />
Nunca se me había ocurrido acabar con la vida de nadie si no era ejerciendo mi profesión.<br />
Tampoco fui jamás partidario de saldar las cuentas con un florete o una pistola delante de unos<br />
padrinos, con la luz del sol abriéndose paso en la mañana. Y si hasta ese momento no se me<br />
ocurrió asesinar, más complicado se me antojaba la empresa si a quien debía ejecutar era mi
compañero de mesa en el casino y de apuestas en las carreras de caballos.<br />
¿Amistad? No. Yo nunca he tenido amigos. Tal vez algunos conocidos con los que intimé<br />
y trabé cierto afecto a través de los años y los naipes, pero poco más. Nunca ha estado en mi<br />
ánimo ni en mi manera de entender la vida vincularme a nadie de un modo tal que, llegado el<br />
caso, me haga sufrir o preocuparme. Por tanto, huelga decir que tampoco amé nunca a ninguna<br />
mujer. Siempre las poseí por su gusto o porque tuve dinero con que pagarles. El resto de cosas,<br />
con una mujer cerca, siempre se me han antojado un auténtico estorbo. Vivo solo y rico, y no<br />
tengo remordimientos de conciencia. Gasté casi todo mi dinero en fiestas, prostíbulos, caballos y<br />
alcohol. El resto lo despilfarré.<br />
III<br />
—Será pasado mañana por la noche, después de la partida en el casino —anuncié a Aloïs<br />
con toda frialdad una tarde que sabía que Gerard estaba ausente—. No sufrirá en absoluto. Él<br />
confía en mí y no esperará que le dispare.<br />
caminos.<br />
—¿Un disparo?<br />
—En la cabeza y a bocajarro. En mi establo. Mi hacienda queda apartada de todos los<br />
—¿Y el cadáver? —Aloïs se restregó las manos, pero aquel gesto estaba totalmente<br />
desprovisto de inquietud.<br />
—Hay un pozo detrás de las cuadras. Nadie en mi casa sabe de él. Es profundo y oscuro.<br />
Lo tiraré allí y luego taparé todo: nadie podrá encontrarlo.<br />
—Tengo el dinero preparado, porque supongo que lo querrá por adelantado.<br />
—Desconfío de todos, sin excepción —le aclaré con firmeza —. Y usted, querida, debería<br />
hacer lo mismo. Pronto tendrá una fortuna en su haber y no es bueno que confíe en nadie. Ni<br />
siquiera en su sombra. Hágame caso. El mundo está plagado de rufianes y canallas de la peor
alea.<br />
La mujer aceptó el pago anticipado y me entregó el dinero. Después tomó mi mano, cerró<br />
tras de sí la puerta de la alcoba e, inopinadamente, me pidió que la poseyera.<br />
¿Cómo describir a aquella mujer? Su cuerpo frágil, carente de la voluptuosidad propia de<br />
su edad, apenas logró excitarme. Al tocar su piel infantil me pareció estar retozando con una<br />
impúber. Por demás, sus labios eran delicados, de color pálido, pero besaban con la desmaña de<br />
un amante inexperto o demasiado nervioso ante una cita furtiva. Y de sus artes amatorias<br />
apenas puedo contar nada. Aun con voluntad no acertó más que a aburrirme y pronto tuve que<br />
dejarla arrebujada en las sábanas de seda, con aquellas carnes enfermizas, sin nada que ofrecer<br />
más que su incapacidad y su irritante torpeza.<br />
IV<br />
—Mi firme decisión de disparar se diluyó en cuanto empuñé el arma y le apunté a la<br />
cabeza mientras estaba de espaldas, una vez lo conduje a las caballerizas con el pretexto de<br />
enseñarle una yegua recién nacida. Mientras acariciaba al animal, ajeno por completo a mis<br />
intenciones, Gerard me dijo que tenía su máquina de retratar en el coche 2 , y que le encantaría<br />
intentar sacar una fotografía a la jaca. “Se mueve bastante, pero me gustaría intentarlo”, me<br />
explicó.<br />
Tuve a Gerard a mi merced un rato hasta que se dio la vuelta y me miró sin comprender.<br />
Yo, inexplicablemente, no apreté el gatillo. Sólo pude decirle que se sentara porque iba a<br />
matarlo.<br />
Postrado en la sillita desvencijada que uso para los herrajes y atado con una cuerda de<br />
cáñamo, escuchó su sentencia de muerte. Su marido, como ya le dije, no podía esperar de<br />
2 La primera cámara que fue lo suficientemente pequeña como para considerarse portátil y práctica para la fotografía<br />
fue construida por Johann Zahn en 1865. N. del A.
ninguna manera que su compañero de apuestas y de naipes le estuviera contando todo lo que<br />
usted y yo habíamos hablado durante semanas con el único fin de terminar con su vida.<br />
“¿Por qué? Tiene mucho más de lo que necesita”, me preguntó. El desdichado tenía la<br />
voz rota. Su labio inferior, carnoso y rojo, parecía descolgado con el sofoco, y en sus ojos<br />
marrones, acristalados por el miedo y el desconcierto, había mucho pánico, pero también mucha<br />
tristeza. Sin embargo su expresión se fue crispando a medida que iba desarrollándose la<br />
conversación. Cada detalle, cada palabra que salía de mi boca, fue cambiando su estado de<br />
ánimo, de tal forma que su mirada se tornó iracunda, los cabellos de su larga melena rizada se le<br />
pegaron a las sienes, y al poco, toda su elegancia se fue a pique como un barco en la galerna<br />
hasta tomar una actitud completamente desconocida para mí.<br />
“Todos queremos más, querido Gerard”, le expliqué tranquilamente. “Supongo que es<br />
solo eso por lo que va a morir aquí esta noche, rodeado de caballos, de paja, de gallinas y gansos,<br />
lejos del patíbulo que es donde yo acabo con la vida de mis semejantes.<br />
“¿Así que además de comerciante, verdugo?”<br />
“Aunque le resulte extraño, es algo que comencé por pura curiosidad”, contesté sin darle<br />
importancia. “¿No es terrible? La ciudad, el mundo, está lleno de desheredados, parias y<br />
pedigüeños que mueren en las calles de hambre o de frío en las noches de invierno. Sin embargo<br />
usted, amigo mío, va a ser víctima de su propia riqueza. Morirá rico, pero tirado en un pajar<br />
como un siervo o un pobre”.<br />
“¿Cuánto dinero le ha ofrecido mi esposa por matarme?”, me preguntó.<br />
Le contesté que ninguna vida humana tiene precio, ni siquiera la de los desgraciados que<br />
la justicia manda a la guillotina o a la horca. Dije eso y tiré para atrás, despacio, del martillo de<br />
mi pistola. Después apunté directamente a su cabeza.<br />
“Tengo... Tengo algo mejor que ofrecerle”, balbució.
Di un paso hacia delante, pero no para escuchar mejor sus palabras, sino para no errar el<br />
disparo. Tan cerca como estaba, vi el temblor de carne trémula, el brillo desesperado de sus ojos<br />
asustados, la desesperación atroz de quien sabe que va a morir.<br />
Yo no contesté nada. Guiñé y apunté un instante entre aquellos ojos mortificados.<br />
Después corregí levemente la dirección del cañón y apreté el gatillo. La sangre me salpicó en la<br />
cara y dejó en su marido el semblante aterrado que ahora puede ver.<br />
V<br />
Cuando terminé de contarle el crimen y observó la fotografía de su esposo con la cara<br />
ensangrentada, los ojos muy abiertos y el cuerpo desmadejado, tirado sobre el pajar, Aloïs Bersí<br />
no movió un solo músculo, y ni siquiera pareció sorprendida de mi siniestra profesión secreta.<br />
—¿Está en el pozo? —Aloïs preparaba un par de maletas sin apenas querer prestar<br />
atención a la imagen.<br />
—Tal y como dije ayer. ¿Ya ha decidido a dónde irá?<br />
—Pasaré un tiempo en Mallorca. Luego no lo sé —me contestó sin levantar la vista de la<br />
ropa que estaba doblando.<br />
Celebré la decisión y le dije que podríamos brindar. A pesar de que, como ya está escrito,<br />
Gerard no probaba el vino, el médico poseía una bodega valiosa repleta de botellas que habían<br />
envejecido a fuerza de no tocarlas para nada.<br />
—¿Qué tal si trae un buen amontillado? —propuse.<br />
Aloïs Bersí aceptó encantada la idea y bajó a la bodega. Sentados junto a la chimenea me<br />
estuvo contando todo lo que había planeado durante años sin llegar siquiera a intentarlo. Copa a<br />
copa, recorrió los años junto a Gerard, pero durante las más de dos horas que la obligué a beber<br />
con artimañas y engaños, su voz no se alteró ni una sola vez. Aloïs era un ser aborrecible. Su
discurso vacío, sus frases átonas y desabridas hacían insoportable permanecer junto a ella.<br />
Aquella fue una parte de mi plan muy desagradable, pero imprescindible para llevar a buen<br />
puerto lo que me había propuesto.<br />
vino.<br />
—No sabía que supiera usted manejar ese cacharro —me dijo con la voz tomada por el<br />
—¿La máquina de retratar? Gerard —le expliqué apurando la copa—, me enseñó cómo<br />
hacer fotografías. Mi idea era mostrarle el cadáver antes de echarlo al pozo, pero después se me<br />
ocurrió lo de la imagen. Con que yo sepa el lugar donde está el cuerpo es suficiente.<br />
—Es usted retorcido —me espetó desabridamente—. No necesitaba ninguna prueba. —<br />
Aloïs se levantó, tomó la cartulina con la fotografía de su marido y, dando tumbos, se acercó a<br />
las llamas de la chimenea y echó allí la prueba del crimen —. Desde este momento usted y yo no<br />
nos conocemos. —Al decir aquello se echó hacia atrás, con los ojos entrecerrados, atenazada por<br />
el sopor de la bebida.<br />
La dejé durmiendo tirada sobre el sofá. Después volví enseguida a la casa, me descalcé,<br />
dejé la cámara fotográfica de Gerard al final de la escalera que llevaba a la bodega, y la pistola<br />
tras uno de los pequeños toneles. Luego eché un vistazo a aquella desgraciada y salí de la<br />
mansión con la completa seguridad de que había atado perfectamente todos los cabos, de la<br />
misma manera que hubiera hecho al preparar una soga patibularia.<br />
VI<br />
Supongo que lo que Aloïs Bersí debió sentir cuando vio en la puerta de su casa al<br />
inspector Juan Pray acompañado de dos de sus mejores hombres fue una mezcla de miedo y<br />
sorpresa. Imagino también que la despertarían los golpes en la puerta o la campanita al<br />
amanecer del día después de haberla dejado durmiendo en el sofá, completamente ebria.
El joven inspector, con el que Gerard y yo habíamos coincidido alguna vez en el<br />
hipódromo era hijo de Tiery Pray, un afamado inspector ya retirado, conocido, sobre todo entre<br />
los delincuentes de Calais, por los métodos brutales que usaba en sus interrogatorios. Su hijo<br />
Juan —yo lo sabía sobradamente por el estado en que llegaban los reos al cadalso— había<br />
heredado esa forma de sacar información. Y esas técnicas, según se decía, aunque yo jamás pude<br />
saberlo a ciencia cierta, incluían cualquier tipo de tortura, si bien Tiery se jactaba de usar sólo<br />
sus manos.<br />
Pray se presentó en mi casa poco después de las doce del mediodía, tal y como yo<br />
esperaba. Con él, además de sus ayudantes, venía Aloïs. Su cara era el retrato de un fantasma.<br />
Tenía la mirada ausente, la cabeza ladeada y los labios entreabiertos, hinchados por algún golpe,<br />
a punto de pronunciar alguna cosa pero sin tener fuerzas o lucidez para hacerlo.<br />
Por supuesto, atendí a los agentes de la ley lo más caballerosamente que pude, ignorando<br />
casi por completo la figura de la mujer del médico, que apenas me dedicó alguna mirada furtiva,<br />
llena de turbación y de miedo.<br />
Pray explicó su presencia en mi casa sin ambages: una espantosa fotografía del señor<br />
Gerard Doroise había llegado a su oficina sin más. Ni unas letras, ni por supuesto, un remitente.<br />
El inspector nos mostró la copia 3 idéntica de la imagen del doctor con la cara regada de sangre,<br />
tirado sobre el pajar: la misma fotografía horripilante que Aloïs echó a la chimenea encendida el<br />
día anterior.<br />
—Al recibir el sobre —explicó Pray—, nos hemos personado en el domicilio del doctor y<br />
hemos encontrado a madame Bersí con evidentes síntomas de nerviosismo, dispuesta a<br />
marcharse. Un rápido vistazo a la casa nos ha permitido encontrar una fotografía como ésta casi<br />
destruida por el fuego, y en la bodega una máquina de hacer retratos y una pistola cuya ánima<br />
3 En 1840 Willian H. Fox Talbot inventó el primer negativo, llamado calotipo. Éste consistía en un negativo de papel<br />
copiado sobre otra hoja, que por contacto o copia directa creaba un positivado. El papel se humedecía en una<br />
solución ácida de nitrato de planta antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Esto supuso el invento de<br />
la copia fotográfica. N. del A.
indica que ha sido usada hace muy poco tiempo. También había pisadas recientes de la señora de<br />
Doroise en la escalera y en la tierra de la bodega. En la gendarmería ha confesado que ella y<br />
usted tejieron un plan para acabar con su esposo a cambio de una importante suma de dinero.<br />
—¿Un plan? ¿Con madame Bersí? Si casi no la conozco. Me temo que no entiendo que<br />
está diciendo, señor.<br />
—La señora Bersí afirma que usted se ha desecho del cuerpo tirándolo a un pozo que<br />
tiene oculto tras las caballerizas.<br />
—Todo eso es un disparate, inspector Pray. Por nada del mundo se me ocurría algo<br />
semejante. Si ni siquiera tengo un pozo donde la señora Bersí dice.<br />
—Imagino entonces que no le importará que echemos un vistazo.<br />
—En absoluto —dije mostrando desconcierto.<br />
Un rápido gesto del inspector sirvió para que los dos hombres que venían con él salieran<br />
de la casa en busca del pozo.<br />
En las caballerizas sólo encontraron a Yaiza, mi yegua recién nacida; a Yakaré, su madre,<br />
y a un puñado de animales de granja pululando por la cuadra, aleteando incómodas o asustadas<br />
cuando pasábamos cerca. A pesar del minucioso registro, no hallaron nada significativo. Ni<br />
rastros de sangre, ni huellas, ni ningún otro indicio que apuntara que allí se había cometido un<br />
crimen. Por supuesto, el pozo tampoco fue encontrado, y tampoco nada que hiciera suponer que<br />
alguna vez hubo uno tras el establo.<br />
Pray no disimuló su enojo, dando órdenes a sus hombres para que no dejaran ni un solo<br />
palmo sin inspeccionar. Pero todo fue en vano. Allí no había nada sospechoso.<br />
—¿Puede usted explicar, madame, qué pretende? —la voz del investigador sonó<br />
extremadamente desagradable.<br />
Aloïs se encogió de hombros y contesto desabridamente.
—Le repito lo que le dije en la gendarmería: el trato eran 90.000 francos y una propiedad<br />
en París. Puede ir al banco y comprobar que retiré ayer esa cantidad. Cobró ese dinero en mi<br />
casa. Él ha matado a mi esposo, pero no sé dónde habrá echado el cuerpo.<br />
El inspector Pray se colocó el dedo índice en la boca y se quedó pensando un instante.<br />
—Por supuesto haremos las comprobaciones que creamos útiles para aclarar este asunto.<br />
Ahora tendrán que acompañarnos. Hay muchas cosas que no me cuadran y quiero<br />
resolverlas cuanto antes.<br />
En esas palabras hubo una sombra de amenaza, pero yo, a pesar de todo, supe mantener<br />
la calma. Pray no llegó a golpearme durante el interrogatorio, pero, de haberlo hecho, lo habría<br />
olvidado en cuanto saliera de Calais a disfrutar de mi fortuna, tomando aquello como un<br />
pequeño precio a pagar antes de empezar una nueva y próspera vida.<br />
VII<br />
Durante el trayecto que nos llevó a la gendarmería, Aloïs no habló. Pude comprobar,<br />
además, que Pray no había desaprovechado las enseñanzas de su padre: Bersí tenía un pómulo<br />
amoratado, el labio roto y sus muñecas endebles oscurecidas por la fuerza atroz con que, bien en<br />
su casa, bien durante el interrogatorio, habían sido amordazadas.<br />
He de reconocerlo: cuando Aloïs me propuso el negocio no había pensado en el inspector.<br />
O mejor dicho, no me había parado a pensar que podría llegar a sufrir sus procedimientos si las<br />
cosas salían mal.<br />
¿Miedo? No, quien tan a menudo ha tratado con la muerte y con la angustia ajena, acaba<br />
por no reconocer el temor.<br />
Lo primero que Pray hizo cuando llegamos a la gendarmería fue mandar a uno de sus<br />
hombres a buscar la información necesaria al banco. Aloïs pareció resoplar aliviada. Tal vez le
tranquilizó de alguna manera pensar que el inspector dividiría su presión (y por lo tanto, sus<br />
métodos) entre ella y yo.<br />
Tras unas cuantas preguntas rutinarias que salvé sin mayores contratiempos, el joven<br />
agente de la ley me pidió, tras quedarme a solas con él, que llevara a cabo algo sorprendente.<br />
—Saque una fotografía de aquel edificio de enfrente —me pidió señalando la Black—<br />
Hunter de Gerard Doroise.<br />
—No sé usarla —me limité a contestar.<br />
—¡Haga lo que le he dicho! —me instó dando un puñetazo en la mesa que hizo dar un<br />
respingo al tintero, los pliegos de papel y el resto de cosas que reposaban sobre el mueble.<br />
Me acerqué a la cámara y traté de prepararla para hacer lo que Pray me había pedido.<br />
Fui incapaz de enfocar la imagen y de colocar la placa de cobre para retratar el edificio. Tras<br />
intentarlo unas cuantas veces, me di por vencido. Cuando hube acabado, el inspector esbozo algo<br />
parecido a una sonrisa, aunque aquel gesto se acercaba más a una mueca de satisfacción.<br />
El hombre que se había marchado en busca de datos al banco entró entonces en el<br />
despacho del inspector y extendió un papel timbrado de la entidad firmada por su director,<br />
monsieur Jacobs Mornì. Juan Pray lo leyó despacio y luego volvió al encabezamiento para<br />
comprobar nuevamente el documento.<br />
—La señora Bersí no ha sacado nada del banco. No hay más movimientos que el de la<br />
cantidad que pudimos encontrar ayer en su casa. El importe de un billete para viajar hasta<br />
Mallorca y poco más.<br />
—¿Por qué cree que ella ha querido invol...?<br />
—No lo sé, pero tampoco es algo que me preocupe especialmente —me interrumpió.<br />
Queda usted libre —Dijo eso y ordenó al gendarme que le había entregado el papel que me<br />
acompañara a la salida.
VIII<br />
El cuerpo de Gerard Doroise fue buscado sin éxito durante varias semanas hasta que,<br />
finalmente, se abandonó la pesquisa dándose al médico por desaparecido. Tras los brutales<br />
interrogatorios a la mujer del médico, ésta llegó a admitir —tan despiadados hubieron de ser los<br />
métodos de Pray y sus hombres— que ella fue la única autora del crimen.<br />
En cuanto a cómo llegó la fotografía a la gendarmería y para qué, el inspector tuvo que<br />
rendirse ante esa incógnita porque Aloïs no pudo aclararlo jamás.<br />
Ni que decir tiene que las visitas a mi finca por parte de Pray y los gendarmes se<br />
sucedieron durante toda la investigación, pero de la misma manera que venían, se marchaban.<br />
Esto es: sin encontrar jamás una pista, ni la menor contradicción en mí que llegué a sugerir,<br />
incluso, algunas ideas que podían ayudar a dar con el paradero de los restos de Gerard Doroise.<br />
Tras un mes y medio de pesquisas y el juicio, (retrasado por la búsqueda del cuerpo del<br />
médico), Aloïs Bersí fue condenada a morir guillotinada en la plaza de Saint Alix. Yo también<br />
fui llamado a declarar como testigo junto al director del banco, pero lógicamente negué<br />
cualquier conocimiento sobre los planes de Aloïs, aunque sí admití que alguna vez Gerard<br />
comentó a su círculo más cercano que su esposa se encontraba últimamente algo distante de él.<br />
IX<br />
El viento cesó agotado de soplar. La plaza de Saint Alix se había llenado de curiosos.<br />
Algunos increparon a la condenada, pero, al poco, la explanada se quedó en silencio cuando la<br />
mujer subió al patíbulo.<br />
De repente, el momento final de Aloïs, la última ejecución que llevaría a cabo antes de<br />
marcharme con mi inmensa fortuna, se volvió espeso y asfixiante. Todo aquello me pareció
epugnante: la sed de sangre del público congregado, el sistema para dar muerte al reo, la cesta<br />
para que la cabeza no rodara por la tarima, yo mismo... Hasta el ruido de la cuchilla al llegar a<br />
lo alto de la carrera para descargar su golpe mortal.<br />
Fue entonces cuando la tarde en el establo llegó fresca a mi memoria.<br />
Gerard acariciaba con delicadeza la grupa de Yaiza, y yo, detrás de él, observaba la escena.<br />
“La jaca se mueve bastante, pero me gustaría sacarle una fotografía”, me dijo.<br />
—Gerard, antes, quisiera hablar con usted.<br />
El médico se dio la vuelta y me miró expectante.<br />
—Usted dirá.<br />
—Lo que quiero contarle es muy delicado. Yo diría que, en realidad, jamás he tenido en mi<br />
vida algo más complicado que explicar.<br />
—Me asusta usted.<br />
Hice pasar al doctor a mi casa y sentados en el salón, al abrigo de la chimenea, mientras nos<br />
tomábamos una taza de cacao caliente, le estuve contando todos y cada uno de los detalles de mis<br />
conversaciones con Aloïs: su idea de acabar con él, sus mentiras acerca de su afición a la bebida, sus<br />
reproches por no tener descendencia, el dinero que me pagó. A medida que fui desgranando toda la<br />
historia, Gerard fue cambiando su semblante de la sorpresa a la incredulidad, y de la incredulidad, a<br />
la ira. Tanto fue así que tuve que tomarle por el brazo en un par de ocasiones para que no se levantara<br />
del asiento camino de su casa.<br />
—Tengo los 90.000 mil francos aquí.<br />
—Pero Aloïs... Ella tiene mucho más de lo que necesita —musitó perdiendo la mirada en la<br />
taza de chocolate que humeaba delante de él.<br />
—Todos queremos más, Gerard. Y si he tomado el dinero ha sido para probarle a usted que no<br />
le miento, que no me estoy inventando nada. Se lo devolveré todo ahora mismo.
—Le creo —contestó el médico repentinamente sereno. Después, permaneció un rato en<br />
silencio, como si le costara asimilar cuantas cosas había escuchado.<br />
y le dije:<br />
cadáver.<br />
—Soy incapaz de algo así, pero siento unas ganas enormes de estrangularla —confesó.<br />
Aquello me cogió en medio de un sorbo de cacao. Cuando tragué, dejé la tacita sobre el platillo<br />
—No creo, amigo Gerard, que eso sea lo más inteligente por su parte.<br />
—Desde luego, pero ¿qué puedo hacer? Es lo que merece.<br />
—Probablemente —admití—, pero tal vez... He pensado que...<br />
—Hable, por el amor de Dios —se impacientó Gerard.<br />
—Podríamos simular que realmente yo disparé contra usted en el pajar, y que luego escondí su<br />
—¿Y cómo vamos a hacer semejante cosa...?<br />
—Con una fotografía —dije sencillamente.<br />
—¿Una fotografía? —repitió el médico.<br />
—¡Exacto! Usted sabe manejar bien ese invento. No hay más que sacrificar a un animal y<br />
usar su sangre para maquillarle. Haremos creer a Aloïs que usted está muerto. Después enviaremos<br />
una copia de esa fotografía a los gendarmes.<br />
—Pero eso —reflexionó Gerard momentáneamente cauteloso—, puede poner la vida de Aloïs<br />
en peligro y yo sólo quiero darle un escarmiento lo más severo posible.<br />
—Le diré lo que haremos —le expliqué apurando la bebida—. Usted, a partir de ahora<br />
mismo, desaparecerá a los ojos de todos el tiempo suficiente para que Aloïs reflexione en la prisión<br />
por lo que pensó hacer. Después puede escribir una carta a la gendarmería con otra fotografía<br />
demostrando que está vivo, en alguna parte. Sólo tiene que retratarse con un periódico del día para<br />
aclarar la verdad.
—Pero no podré volver a Calais nunca más. —Gerard negó con la cabeza sin terminar de<br />
convencerse —: simular estar muerto es un delito.<br />
—A usted no le gusta vivir aquí, pero puede marcharse. Coja su dinero y váyase a cualquier<br />
parte. Con sus conocimientos no tendrá problemas para ganar fama y prestigio como cirujano. ¿Qué<br />
inconveniente puede haber en eso? Vuelva a París. Es una ciudad grande y alegre. O viva en<br />
América... ¿O es que ama aún a Aloïs?<br />
—¿Amarla? —el médico torció el gesto y soltó una risa que no tenía nada de humorística —.<br />
No podría después de lo que ha estado planeando. —Doroise se quedó un rato mirando el<br />
fondo de la taza manchado de chocolate. Después alzó la cabeza y dijo:<br />
—Está bien —dijo al fin—. Aloïs se arrepentirá de esto.<br />
Le corté el pescuezo a una oca y usé la sangre que brotó en abundancia para chorrear al<br />
médico. Después, éste se tiró sobre el pajar, justo donde el objetivo de la cámara estaba dispuesto para<br />
la fotografía y disparé, tal y como me explicó el médico. Poco después teníamos la imagen que<br />
queríamos, creíble, brutal y dramática.<br />
Acordé con Gerard que le tendría al corriente de todo. Los dos sabíamos que con lo que le<br />
teníamos preparado no habría escapatoria posible: la gendarmería se tragaría el anzuelo.<br />
Tras despedirme de Gerard, que se alojó en Ostende, a más de cien kilómetros de Calais, me<br />
fui a su casa en busca de Aloïs, sin olvidar disparar la pistola que después depositaría en la bodega,<br />
junto con la cámara de retratar.<br />
Informé a Gerard detalladamente y lo más rápido que pude de todo lo que iba aconteciendo.<br />
Así, pude explicarle con premura la detención de su esposa, la búsqueda de un cadáver que no existía,<br />
el día del juicio y, finalmente, el fallo condenatorio.<br />
La respuesta a las últimas noticias no se hizo esperar. El doctor Gerard me envió una carta<br />
rogándome que remitiera a Pray otra misiva en la que explicaba todo lo ocurrido. “No quiero
involucrarle a usted en esto, amigo mío. Demasiado ha hecho ya por mí. Mande la carta, olvídese de<br />
este asunto y no se inquiete: no le menciono para nada”, me decía. “La semana que viene embarco<br />
rumbo a América. Allí tengo a un colega cirujano con el que podré trabajar”.<br />
Dos días antes de la ejecución de Aloïs viajé a Ostende. Gerard se sorprendió al verme llegar a<br />
la casona que tenía en el centro de la ciudad, pero enseguida se apresuró a invitarme a pasar.<br />
Dentro había un zipizape de baúles y maletas que el médico justificó con una sonrisa.<br />
—Y aquí no está todo, el resto va camino del barco.<br />
—He venido a despedirme de usted. Como le dije, ya he hecho llegar la fotografía con la carta<br />
aclaratoria a la gendarmería de Pray.<br />
—No quiero imaginar el revuelo que puede haberse armado.<br />
—Aloïs saldrá libre muy pronto —le aseguré.<br />
—¿Qué hará usted?<br />
—¿Yo?<br />
—Bueno, Aloïs tendrá preguntas que hacerle. Después de todo lo ocurrido, tal vez usted, como<br />
yo, tendría que desaparecer de Calais, ¿no?<br />
Respondí a aquella pregunta sacando de mi levita un sobre abierto que di al médico.<br />
—De qué se trat... —Gerard Doroise leyó las primeras líneas de la carta que él mismo había<br />
escrito y ojeó un segundo la fotografía en la que portaba un periódico actual —. No termino de<br />
comprender. Usted acaba de decirme que ha entregado...<br />
El mango de mi cuchillo vibró en mi mano cuando la hoja de acero chocó con los músculos del<br />
cuello y la garganta del médico tras la brutal puñalada. Gerard me dedicó esa mirada espantada de la<br />
que su esposa me habló tantas veces. Era una mirada atónita y horrorizada por el dolor y la certeza de<br />
que iba a morir. Después el doctor cayó de rodillas con las manos en el cuello tratando inútilmente de<br />
controlar la hemorragia. Gerard se derrumbó sobre el suelo de madera, emitiendo un ruido gutural
mientras el piso se encharcaba formando líneas rojas que corrían por las juntas del suelo, manchando<br />
los bajos de las maletas y los baúles.<br />
Busqué, con el médico todavía agonizante, durante un tiempo que se me hizo eterno entre tanto<br />
equipaje, hasta que finalmente forcé un pequeño maletín donde Gerard había guardado parte de su<br />
fortuna para llevársela a América: algo más de 750.000 francos en billetes pequeños y grandes, un<br />
talonario y varias joyas de Aloïs que, tal vez, estarían depositadas en algún banco y Gerard quiso<br />
llevarse consigo. Después salí de la casa dejando el cadáver donde estaba, sabiendo que cuando el<br />
crimen se descubriera, yo estaría ya muy lejos de Francia.<br />
Me sacó de mis pensamientos el viento que sacudía la guillotina. No vi entre el público a<br />
muchos conocidos, pero sí creí distinguir a Pray. Tampoco vi a monsieur Mornì, el director del<br />
banco al que soborné a cambio de una suma importante para que manipulara los movimientos<br />
de la cuenta del día en que Aloïs Bersí sacó el dinero para pagarme. Dinero, por cierto, que<br />
jamás faltó en la caja porque el propio Gerard lo devolvió tras nuestra charla en mi hacienda.<br />
Aquel rufián, borracho y desgraciado, que sabía que tenía las horas contadas en el banco, no<br />
pudo negarse finalmente a mi generosa oferta. “30.000 francos es una cantidad importante para<br />
algo que nunca sabrá nadie”, le dije. Y él, ávido de dinero, aceptó.<br />
El cabello cortado dejaba a la vista el cuello de Aloïs. Era blanco, como el resto de<br />
aquella piel ingrata que apenas pude gozar en su casa. A pesar del viento y del frío, algunas<br />
gotas de sudor le corrían desde el cogote hasta la espalda. Me agaché y cerré el tope para que la<br />
cabeza no se moviera. Se dejó hacer. Luego empezó a decir algo que tal vez fue una oración.<br />
Entonces me acerqué a ella y le susurré: “el mundo está plagado de rufianes de la peor ralea. Ya<br />
le dije que no se fiara de nadie”.<br />
Sé que reconoció mi voz, pero ya no pudo hacer nada más. La hoja cayo impía y feroz
extinguiendo los pocos murmullos de la plaza.<br />
En el cielo, los nubarrones habían tapado el sol, y muchos de los que allí estaban fueron<br />
a refugiarse a sus casas o la taberna en cuanto empezó a llover.<br />
Yo bajé las escaleras del patíbulo, me deshice de mi capucha y desparecí como siempre para<br />
salvaguardar mi identidad. Después ya no volví jamás a mi hacienda. Me monté en un coche que<br />
me esperaba cerca de la plaza y salí de Calais el mismo día 3 de diciembre a media mañana, con<br />
la lluvia golpeando la lona de la carroza y los charcos sucios empantanando el camino a medida<br />
que el aguacero arreciaba.
Maceracandos<br />
Enrique Fernández Martínez<br />
Accésit Temática Sobrarbe<br />
Era el año mil cuando mi madre me parió entre miedos de historias de monstruos<br />
y de apocalipsis en la masada de Escaloneta, fajas abajo de las bordas de Muro y dando vista al<br />
Castillo del Señor, al fondo, en las terrazas de Maceracandos.<br />
Aunque la gente dice que un ninón recién parido no tiene memoria, yo siempre identifico<br />
el olor de sebo derretido en la lámpara con mi venida a la valle, a la miseria. Mi mai me parió<br />
sobre paja de centeno y cuatro paños de cáñamo bien viejos, tan viejos que yo era el décimo en<br />
limpiar mi sangre con ellos, y el segundo que conseguí vivir.<br />
Las crabas se asomaban subiendo la escalera, toda llena de sirrio, para ver el<br />
acontecimiento en el rincón lleno de humo donde yo empezaba a dar alentadas en la vida.<br />
Aquel olor, mezcla de vida y de miseria, se me grabó en las sienes, y muy pronto, quizá en<br />
aquel instante, al olor se le unió la rabia contra el mundo. Pero, ¡qué mundo! Era lo único que<br />
me hacía un poco benévolo en mi rabia de miseria.<br />
El paisaje de enfrente a la masada era, y es, ya que él no cuenta el tiempo a nuestra<br />
manera, sobrecogedor. Te llenaba de latidos de planeta ser parte del mismo.<br />
El pico d´Aso sobresalía entre sus hermanos cercanos cerrando la vista por el Norte. Por<br />
oriente, el Sol peleaba cada mañana por brillar por encima de la peña, la gran Peña que protegía<br />
de los rigores del invierno a los hombres santos de Asán.<br />
Entre ellos y mi lugar, el Zinca escurría sus aguas de los altos para ver otros mundos,<br />
como escapando de su cuna. Río fiero cuando quería, pero nunca traidor en sus avenidas, no<br />
como el Bellos, que remontaba la angostura de las Cambras hacia poniente, y que de vez en<br />
cuando vomitaba todo el agua de los montes de golpe, sin aviso. Malos caminos eran esos que
llevaban a la cueva del Santo francés tan venerado en estas tierras por traer agua del cielo<br />
cuando era preciso.<br />
Y allí abajo, entre los dos ríos, asentada en la terraza que formaran las aguas años ha, se<br />
levantaba la torre del Señor de Maceracandos. La más grande construcción que viera yo en años,<br />
hasta que siendo mozo bajara a l´<strong>Ainsa</strong> o a Boltaña y viera sus castillos poderosos.<br />
La torre medía más de quince varas de altura por siete de lado, todo piedra oscura traída<br />
del río Yesa, cerca del lugar. Un muro no demasiado alto rodeaba la torre y las estancias de<br />
animales y criados, y huertos de judías y berzas rodeaban la muralla por el sur hacia el Bellos, lo<br />
demás era hierba y cereal del Señor, al que todos rendíamos tributo de miseria, y el que hacía ya<br />
años no rendía cuentas a nadie, ni al Señor de Puértolas, ni al abadiado d´Asán. No era un gran<br />
Señor, aún no sabía yo porqué, pero alguien importante le cubría las espaldas sintiéndose él<br />
impune entre estos montes. Quizá el acudir a l´Aínsa en ayuda del liberador Sancho, que<br />
consiguió echar a los infieles después de tantos años de incertidumbre y saqueos, le hizo tener el<br />
consentimiento de los grandes.<br />
Tenía yo diecisiete años y la piel ya quemada por el sol de las montañas, cuando muchos<br />
hombres, casi salvajes, de los valles altos bajaron a los llanos de l´Aínsa para echar al sarraceno.<br />
Qué poco se imaginaban. Los nuevos señores serían fieles cristianos, sí, pero les harían pasar aún<br />
peor vida por la presión tributaria a la que serían sometidos. No habría saqueos a cuchillo como<br />
antes, pero nos apretarían a todos día a día, grano a grano. La ambición no entiende de dioses<br />
diferentes.<br />
Trabajar de Sol a Sol para nada, criar ganado para el Señor, cosechar para el Señor, vivir<br />
muriendo para el Señor.<br />
El olor de sebo quemando en mi nacimiento se me remeraba en estos casos de<br />
cavilaciones como anunciándome que así nací y así moriría. La miseria. El horror solo un poco<br />
iluminado por las purnas de la chera, haciendo dibujos entre las estrellas colgantes en el cielo.
Mi rabia y mi odio hacia esta vida de opresión se fue formando, y en mi fuero interno me<br />
prometí hacer algo, no sabía qué aún, pero algo.<br />
Antón de Bielsa, Señor de Maceracandos, algún día me miraría a los ojos sin poder, sin<br />
ver a un pobre miserable cabizbajo, como hacían todos besándole los aros de las manos a su<br />
paso.<br />
Antón de Bielsa era hombre grande y rudo. Peludo, tanto que le llamaban “el Onso de<br />
Maceracandos”. Era un pequeño Señor, sí. Pero más temido por las gentes que otros más<br />
poderosos. Su fama le precedía. Siempre supo sacar tajada de las situaciones.<br />
Antes de la llegada del gran Sancho, Antón de Bielsa hizo fortuna mercando hierro y<br />
plata de las minas del puerto á coté de la Francia, pero no con cualquiera. Se dice que bajó<br />
bastante plata al walí de Huesca, sarraceno poderoso que le pagaba su osadía con abundantes<br />
sueldos y prebendas.<br />
Pero cuando Sancho entro en l´Aínsa, Antón estaba allí acuchillando infieles para el gran<br />
Señor de todas las tierras altas de este país.<br />
muy bien.<br />
Eran tiempos de saber sobrevivir dependiendo de quién mandara y eso Antón lo hizo<br />
Cuatro caballos negros cordobeses le dio Sancho como recompensa por su ayuda. Cuando<br />
pastaban en los prados al oeste de Maceracandos parecían azabaches brillando en el paisaje. No<br />
se habían visto animales iguales en todo el lugar.<br />
El otoño de mis veinte años cambió mi vida. Ese verano la desgracia entró en casa. Pai<br />
murió quemado por un rayo cuando marchaba acordonando el ganado allá arriba en Mallabasa.<br />
Su cuerpo rígido y negruzco lo trajeron en un estirazo, y le dimos tierra cerca del muro de la<br />
iglesia que se estaba construyendo en Escaloneta, mi lugar.<br />
Mi mai también murió ese verano, como otros tantos en la valle, debido a la pasa de<br />
viruelas que asolaba estos lugares en esos años de negriura.
Y yo me quedé solo, pues mi hermana fue llamada por el Señor a la Torre, “para todo<br />
tipo de necesidades”. Las mozas de buen ver de estos lugares, sabían su destino desde crías, salvo<br />
alguna que casó fuera y marchó a otros sitios, quizá con otros señores, quizá libres.<br />
Yo era ayudante de los canteros que hacían los muros de la iglesia. Cargas de piedra de sol<br />
a sol, madera, buro, lo que mandaban. Pero, al menos, comía tocino del que les sobraba a los<br />
maestros de la piedra. A veces, me quedaba ausente viéndoles hacer magia con el mazo al dar<br />
forma a los peñones. Había algunos de bien lejos.<br />
El Señor me hizo llamar una tarde de noviembre. Los pocos queixigos que quedaban<br />
entre las fajas de centeno estaban casi dorados. Críos mugrientos recogían glanes en espuertas de<br />
cáñamo para llevar a los tocinos del Señor, mientras bajaba yo de mi lugar para, cruzando el<br />
Bellos cerca del Zinca, llegar a la Torre.<br />
Cada vez que pasaba cerca, me parecía más grande, más oscura. Mi hermana con otras<br />
mujeres y críos espardía fiemo por los prados de encima de los huertos. Nos miramos de lejos sin<br />
decirnos nada, con resignación, sabíamos que nuestras vidas no estaban en nuestras manos.<br />
Entré dentro de los muros y esperé. Entonces bajó el Señor con sus cueros brillantes; sus<br />
ropas y aparejos era lo más limpio que había yo visto aparte de las flores en los montes. No me<br />
dio explicaciones, luego me enteraría de que Sancho obligó a sus tenentes y señores a mandar<br />
hombres para ayudar a recuperar Asán, saqueado, quemado y casi en ruinas debido a los<br />
ataques sarracenos. Solo me dijo: “Coge un par de bajes y marcha a Asán, di quien te manda”.<br />
Dio media vuelta y desapareció tras el portón recio de la Torre.<br />
Esa tarde aparejé dos machos y me eché a dormir entre las pajas calientes de las cuadras.<br />
Mañana el amanecer me vería cruzar el Zinca por la rasa de Maceracandos camino d´Asán.<br />
Nunca había estado en tan nombrado sitio. Mañana lo vería.<br />
Esa mañana era limpia como lo son todas en los días despejados de noviembre, brillante,<br />
sin boiras ni calimas. El Zinca estaba bajo, no había llovido desde las tormentas de verano,
apenas me metí más arriba del tobillo. Subí hasta Fuensanta entre fajas y queixigos viejos por<br />
camino ya conocido. Nunca pasé de aquí. La sombra de la Peña me tapaba contrastando con las<br />
luces de las laderas al otro lado del Zinca, ya doradas. Y me encaminé hacia Oriente, hacia la<br />
luz, hacia lo que al fin sería acabar con la ignorancia, con las tinieblas.<br />
Laderas de carrascas arrasadas por los fuegos de estos años, era el paisaje que me<br />
rodeaba, vigas y barreros de carrasca y queixigos muertos se amontonaban a los lados de la<br />
senda. Decenas de hombres para mí desconocidos la mayoría, arrastraban madera con sus bajes.<br />
Al saber mi dirección, me engancharon un cuarentén de ocho varas para aprovechar mi<br />
presentación en Asán.<br />
Bueyes y vacas pasaban el aladro entre tierras calcinadas. Poco verde y poco árbol<br />
quedaban en la ladera de la gran Peña. Algún caserío de buena cantería con dibujos tallados de<br />
animales extraños vi por el camino. El paso era lento, pero los machos tiraban a gusto del<br />
madero acostumbrados a peores trochas. Al remontar la cuesta por encima del molino de la<br />
clamor d´Asán, vi el cenobio. Entre prados verdes con fraixins y queixigos, subían al cielo al<br />
menos diez columnas de humo, de otros tantos hogares encendidos. Gente, bulla, vida se veía a<br />
lo lejos. Pero ante todo, se sentía la luz del saber, del conocer el mundo, no como el resto de los<br />
mortales que habitábamos en negriuras más densas que el averno.<br />
Gentes más rápidas en su marcha que yo, me adelantaban con burricallos flacos cargados<br />
de carnes secas, pollos o almudes de cereal. Todo prebendas y censos que sacaban de lo más<br />
querido de sus lugares para cumplir con los hombres santos desde hacía mucho tiempo.<br />
Casi todo el mundo en estas tierras les pagaba obligaciones y diezmos ancestrales decididos<br />
por Señores, para así obtener un beneplácito, quizá divino, quizá terrenal.<br />
Casi todos, pero Antón de Bielsa no. No salía ni un pollo de Maceracandos que<br />
alimentara a los hombres sabios, ni un gramo de ordio. Todo lo más que hacía el Señor era<br />
mandar manos a trabajar, y después de recibir presiones más altas, imagino.
El Señor llevaba ya casi tres años de batallas contra el moro. Pasaba más tiempo fuera<br />
del lugar de su Torre, que entre sus muros. Pero siempre que había vuelto, venía con gentes<br />
desconocidas, con sonido de metales dispuestos hacia la muerte. Con caballos y botines de<br />
saqueos de a saber qué pobre gente, fueran infieles o cristianos.<br />
En muchas ocasiones saqueó lugares y mató gentes bien pobres sin mandato alguno. No<br />
parecía tener señor más alto que le hiciera obedecer. Era altivo. Orgulloso, e incluso astuto en<br />
ocasiones.<br />
Una espada ensangrentada sobre un campo de trigo con tres montañas de fondo era la<br />
marca de su pendón, para que las gentes de sus lugares no olvidaran quien mandaba sobre las<br />
vidas y aún las muertes de sus almas.<br />
Así pues, no es de extrañar, que al presentarme en San Martín d´Asán, lugar que fuera<br />
morada del santo varón Beturián de Italia y faro del que emanaba la poca luz de estos paisajes,<br />
más de uno quisiera saber cosas del Señor de Maceracandos, demasiados cuentos se contaban, no<br />
todos ciertos.<br />
Eran tiempos malos, de ruinas y campos yermos, y aún así, cuando se llegaba a las<br />
cercanías del cenobio, los ojos de cualquier montañés miserable no habían visto tantas cosas<br />
juntas, gentes, mercancías,…olores diferentes de inciensos y romeros en el aire se mezclaban con<br />
el humo de las cheras saturado de fragancias de chinebro con carrasca.<br />
Canteros, carpinteros y maestros de obra bebían en cuencos de madera caldo con olor de<br />
casa, de riqueza.<br />
A pesar de su estado, la construcción viéndola por fuera era imponente, recios muros de<br />
esquinas trabajadas escondían las estancias del saber y la abundancia a unos ojos que solo<br />
vieron piedra negra y paja junto al fuego en muchos años y lugares. Pajares, graneros,<br />
almacenes y cuadras, unos ya de pie, otros tumbados por los tiempos, rodeaban las estancias de<br />
los liberadores de las almas de la tierra.
Más de cincuenta bajes hacían un alto en su faena en el ensanche de poniente de los<br />
muros. Cargas de leña y maderas para obrar se amontonaban en la margin alta del fenal. Allí<br />
dejé mi cruz liberando a los animales de su arrastre obediente. Entonces se oyeron cantos, voces<br />
comunicadas con los cielos surgían del interior de las piedras ordenadas. Era un sonido que se<br />
fundía con la tierra. Todos los hombres y mujeres que estaban a mi alrededor, hincaron rodilla<br />
en tierra y rezaron mirando hacía el cenobio. Yo también lo hice. Me parecía haber cambiado de<br />
mundo en unas horas.<br />
La tarde se escapaba por Canciás, y me marché a dormir junto a los machos sin haber<br />
visto a un solo habitante de la casa, pero sintiéndolos como nunca había sentido nada<br />
proveniente de un hombre de carne y hueso. De un hombre como yo.<br />
Cantos de gais encelados, volando de queixigo en queixigo sobre la ladera d´Asán, me<br />
despertaron. Crepitar de cheras con purnas revoloteando por encima de la boira que llegaba rasa<br />
hasta el lugar, sonido que se mezclaba con las primeras voces de los hombres antes del tajo,<br />
dando buena cuenta de las sopas de pan con sebo rancio, pero abundante. Y mientras todos<br />
comíamos con prisa, se volvieron a oír voces al unísono que surgían de la misma tierra,<br />
fundiéndose con los humos del entorno, haciendo volutas caprichosas, bailarinas, en armonía<br />
con el mundo.<br />
Y separando los humos de las cheras y la boira, apareció en el fenal Galindo, l´abate,<br />
seguido de unos doce hombres vestidos de telas recias de lana negra hasta el suelo. Todo el<br />
mundo hincó rodilla en tierra, yo también, y Galindo nos bendijo antes de la faena con palabras<br />
extrañas todavía para mi.<br />
Pero lo que yo vi era el gesto, la mirada. No era un hombre de este mundo, por lo menos<br />
del mundo que yo había conocido hasta entonces.<br />
mí.<br />
El no miraba como todos, el veía, comprendía el mundo, o al menos así me lo pareció a
Cuando los hombres santos volvieron a sus muros, arrancamos cada uno a su camino con<br />
los bajes, en busca de madera, piedras y buro. Otros hacían cal en el horno camino de la<br />
Espelunga, otros bajaban a lugares distantes en busca de viandas o lo que fuera.<br />
Éramos más de doscientas almas trabajando, viendo pasar la vida cada día sin saber muy<br />
bien el porqué de nuestra existencia ni de nuestra esclavitud consentida. Eran tiempos de callar<br />
para comer, aunque la mayoría callara por no saber.<br />
L´abate Galindo provenía de tierras navarras, era alto y royo, con ojos azules como los de<br />
la chen de Gistau, y joven para el cargo que ostentaba. Debía haber tenido buenos amigos entre<br />
los poderosos y, por supuesto, buen talante religioso y administrativo para su elección.<br />
Ahora, con las obras, estaba en Asán de continuo, pero viajaba mucho, sobre todo a otros<br />
cenobios del territorio cristiano e incluso a Francia en ocasiones.<br />
A los cuatro días de llegar a Asán, cuando desaparejaba los machos, me mandó llamar.<br />
Aurelio. Un monje regordete y risueño me condujo al recinto puertas adentro de los muros,<br />
muros que nunca imaginé traspasar. Abrió la puerta del cuarto y allí estaban once hombres<br />
santos con Galindo en la cabecera de la mesa, dispuestos a comer las sopas. Aurelio me mandó<br />
silencio y me sentó en el único sitio vacío de la mesa, mientras él se fue a un altillo de nogal con<br />
grabados nunca vistos por mis ojos, ni en la Torre del señor Antón. Y comenzó a leer en lengua<br />
culta al tiempo que todos comenzaron a comer despacio, lentamente, recreándose en lo que Dios<br />
les ofrecía cada día. Yo intenté hacerlo igual, pero no tenía costumbre de dejar la sopa viva tanto<br />
tiempo, así que terminé el primero y me quedé quieto como el aire.<br />
Aurelio seguía leyendo. No entendía yo como estaba tan gordo si no comía.<br />
Cuando terminaron el cuenco, casi todos a la vez, lo limpiaron con un paño. Yo iba a<br />
imitarles, pero no tenía nada que pudiera limpiar del cuenco reluciente que ya había dejado. Se<br />
levantaron. Aurelio dejó de leer. Todos sin excepción me tocaron la cabeza al salir del cuarto, y<br />
Galindo l´abate, ante mi asombro, se sentó a mi lado con gesto amable.
Yo le besé la mano y me arrodillé, pero él me levantó y empezó a hablar con lengua suave,<br />
casi musical para lo que yo tenía costumbre. Me agradeció el trabajo que hacíamos los hombres<br />
de estas tierras a favor de Dios y el Santo Beturián. Me preguntó por mi, mi lugar, mi familia,<br />
mi vida. Mientras yo le contaba entrecortado, y entre temores, mi corta y negra existencia, él<br />
me escuchaba atento sin apenas pestañear y con una sonrisa casi fija en su rostro. Cuando callé,<br />
él me pregunto si sabía porqué había venido yo aquí, al lugar santo. Le dije que mi Señor, Antón<br />
de Bielsa, señor de Maceracandos, me había mandado. Levantó la mano, quitó su sonrisa y me<br />
dijo: “El único Señor que te manda es Dios y Don Sancho, señor de estos lugares. Acuérdate. No<br />
temas en hablar de la gente de este mundo y menos de ese hombre que no ve más Dios que a él<br />
mismo y más señor que las riquezas. Entiendo tu silencio por tu miedo. Ahora ve y duerme, nos<br />
veremos pronto.”<br />
Me tendió la mano, le besé los aros y salí de ese lugar para volver al mundo normal. Mi<br />
mundo, con mis gentes. Me pareció haber vivido un sueño de sonidos y silencios. De paz y de<br />
miedos internos. No pude dormir en toda la noche, ni en otras muchas después, y ya nunca nada<br />
fue igual para mí.<br />
También me di cuenta de que l´abate tenía el mismo aprecio que yo al Señor de la Torre<br />
de Maceracandos, que ahora solo intuía hacia el oeste y me hacia remerar lo poco que me<br />
quedaba allí, mi hermana y mi paisaje.<br />
En ese mi primer invierno en Asán, cambió mi rutina de miserias. Entablé buena relación<br />
con Aurelio y con algún otro, como Bernardo, monje serio pero atento a todo lo que le rodeaba,<br />
aunque era al que las ropas negras le daban un aspecto más sombrío. Era en el cenobio la<br />
antitesis de Aurelio “el risueño”.<br />
Ya no quedaban muchos hombres en el tajo, y a mi me cambiaron de faena. Pasé a ser el<br />
pastor de los pocos ganados que había en Asán.
Cuando el tiempo lo permitía, aunque hubiera un furco de nieve, soltaba las uellas y<br />
crabas por encima del lugar hasta las chinebrizas del castillo de San Martín, prácticamente en<br />
ruinas, pero aún habitable, aunque ahora desierto después de tantos años de hegemonía en la<br />
ladera de la peña. Los infieles habían hecho bien su labor de destrucción en sus antiguas, aunque<br />
no lejanas y aún temidas, incursiones de castigo a los cristianos<br />
Cuando volvía a la tardada a cerrar el ganado, casi siempre me encontraba con Aurelio<br />
sentado en el pedriño de poniente leyendo el Salterio. Al llegar, yo me sentaba a su lado y el me<br />
leía salmos en voz alta para que yo los escuchara aunque no comprendiera demasiado sus<br />
palabras.<br />
Ante mi atención diaria, Aurelio se empeñó en enseñarme a reconocer los signos escritos<br />
en el grueso papel, y cuando llegaron los primeros brillos de la primavera ya era capaz de leer<br />
bastante bien y de escribir casi legible, si no fuera porque no controlaba la tinta y emporquiaba<br />
casi siempre los papeles viejos que me dejaba Aurelio. Él estaba muy contento con mi<br />
aprendizaje y así se lo hizo saber a Galindo l`abate, que me dejó un libro viejo, casi a medias,<br />
que hablaba de los antiguos señores de antes del gran Sancho. Nombres extranjeros que<br />
llenaban estas tierras antes de la llegada del sarraceno. Yo lo leía línea a línea, repitiendo<br />
palabras sin saber que significaban pero cogiendo soltura con las frases.<br />
Los domingos y otras fechas señaladas me dejaban entrar en la iglesia para el culto de la<br />
mañana. Era entonces una iglesia oscura pero bella, con sus dos pequeñas naves en crucero. En<br />
el altar donde Galindo ejercía de interlocutor con Dios, se encontraba la urna de madera y plata<br />
con los restos del santo varón Beturian, y al lado, en el ábside, pinturas de colores brillantes a la<br />
luz de las lampas, con nuestro Señor y San Martín de Tours, otro gran santo venerado en este<br />
cenobio desde antiguo.<br />
La iglesia fue lo primero que se reconstruyó después de los saqueos, y entonces los monjes<br />
dormían y comían en ella por no haber más estancias en condiciones. Ahora que han pasado los
años, ya se empiezan a ver algunos edificios terminados a poniente de la iglesia. A ésta, se<br />
entraba por la puerta del fenal del sur de la misma y en la pared sur del ábside estaba el paso<br />
hacia las criptas de los monjes y de aquí, por un pasadizo estrecho, se accedía al patio y las<br />
otras dependencias con salidas al sur y a poniente, sin tener que entrar en la iglesia para llegar a<br />
ellas.<br />
Una tarde de ese verano, Andrés de Campo, el monje más viejo del cenobio, nativo del<br />
valle al oriente de la Peña, pasó a mejor vida. Entre cantos y letanías lo condujeron con sus<br />
hábitos por dentro de la iglesia hasta la cripta, y allí quedó su cuerpo, ya sin alma, al lado de<br />
harapos y osamentas de otros anteriores.<br />
Para San Miguel, estaba yo haciendo troxetas de fraixin al sur de la casa cuando se me<br />
acercó l´abate y me hizo bajar del árbol ya desnudo por mi obra. Me habló de lo contento que<br />
estaba con mi actitud de trabajador y de buena persona para con todos hasta ahora. De mi<br />
predisposición a aprender todo lo que se me enseñaba y de que mi relación con las gentes del<br />
valle, al lado del Zinca, podría ser beneficiosa para el cenobio, así que meditara, escuchara al<br />
Señor y pensara seriamente en hacerme uno de ellos, un monje más. Me tocó la frente y se retiró<br />
a sus silencios diarios.<br />
Me quedé parado, nunca pensé en poder formar parte de la luz del mundo. Realmente,<br />
yo no era demasiado religioso, comparado con ellos, pero esa vida me gustaba, quería aprender y<br />
tener un sitio como no lo tuve desde que marché de Escaloneta. Pero no me decidía a dar el paso<br />
hacia las celdas de soledad.<br />
Aurelio me convenció. Me hizo ver las partes positivas de mi ingreso en la comunidad. Ya<br />
no seria nunca un miserable mas, sino un monje venerado por las gentes y respetado por los<br />
grandes, aunque no creo que a Antón de Bielsa le fuera a hacer mucha gracia.<br />
Y así fue como, el día de Navidad de mis veintidós años, jure los votos de la regla, y pasé<br />
a ser monje d´Asán. El ultimo en rango. Pero monje.
Los días anteriores Aurelio me instruyó para la ceremonia que se hizo en la iglesia, con<br />
todos los monjes y l´abate Galindo con sus mejores ropas. Estrené lanas negras hasta las<br />
abarcas, y me tumbé ante el Santo Beturián, San Martín y Nuestro Señor, en el crucero delante<br />
del ábside, escuchando con sentimientos contrarios todas las palabras de Galindo. Obediencia.<br />
Soledad. Caridad. Generosidad y trabajo. Ese era mi camino hacia la supuesta santidad. Aunque<br />
yo, a decir verdad, esperaba más aprender del mundo de los hombres que del de Dios. Él me<br />
perdone.<br />
Galindo también me interrogó días antes sobre mis creencias. No creo que estuviera muy<br />
seguro de mi fe hacia Dios, pero no pareció darle mucha importancia. Quizá pensó que otras<br />
eran mis misiones en este mundo.<br />
A partir de esos días de recogimiento navideño dejé el pastoreo, y empecé el nuevo año<br />
ayudando a Aurelio en el incipientemente restaurado archivo y escritorio del cenobio. Él<br />
repasaba y arreglaba legajos destrozados. Copiaba e ilustraba los más importantes.<br />
En los lomos de los volúmenes que aún no lo tenían, escribía el nombre de su propietario,<br />
“Domus Sancti Victorianis”.<br />
Repasaba documentos de pequeñas donaciones de gentes de estos lugares. Huertos.<br />
Carnes. Derechos de pastos, e incluso hombres, como fue mi caso.<br />
Misales y salterios, así como libros importantes de allende los mares, escritos por sabios,<br />
no siempre religiosos, quedaban poco a poco arreglados y a buen recaudo.<br />
Yo le ayudaba a preparar las tintas, a que nunca le faltara buena luz, y a “reír con él”,<br />
como decía Aurelio. Aprendía todo lo que podía en aquellas horas de trabajo. El resto era rutina<br />
física y espiritual. Las comidas. Los silencios. Las soledades. El frío. El calor. La vida. Y casi<br />
hasta la muerte.<br />
Y así pasaban los meses, apartado del mundo del resto de los mortales de los valles,<br />
excepto por alguna noticia que llegaba con los hombres de la obra. Casi siempre habladurías. Y,
entre ellas, las del Señor de Maceracandos seguían siendo las más oscuras. Las más opresoras<br />
hacia sus esclavos. Entre ellos mi hermana, a la que no podía apartar de mi memoria.<br />
Una tarde de verano l´abate me dijo: “No te impacientes, todo llega.”<br />
Y tenía razón, bien lo sabía.<br />
Llevaba yo ya tres años de monje, en Asán, cuando me eligió Galindo con tres más para<br />
bajar a mi lugar, a Escaloneta, para consagrar la iglesia recién terminada. Allí estarían todos los<br />
míos, los que quedaran. Y también Antón de Bielsa y Gonzalo, hijo del Gran Sancho, que<br />
empezaba a conocer las tierras de su señor padre, benefactor de estas montañas y aún más lejos.<br />
Cuando me lo comunicó Aurelio se le veía contento por mí, sabía de mis anhelos por mi<br />
hermana y mi lugar. Dejé el códice del obispo Odisendo en su lugar y me preparé para el día<br />
siguiente, quince de agosto, para bajar con la comitiva hacia lo profundo de la valle.<br />
Aún de noche aparejamos los burricallos y la yegua blanca de l´abate. Cargamos el cáliz,<br />
los paños, cirios y un pequeño relicario con un mechón de cabello de San Beturian, la Cruz<br />
procesional, libros de celebrar y vino de consagrar.<br />
Cuando empezaba a adivinarse el día por Oriente de la Peña comenzamos el camino.<br />
Galindo, Bernardo, los dos franceses y yo mismo marchamos camino d´Oncins para luego seguir<br />
por poniente hasta el Zinca. Pasamos al lado de las ruinas de la Torre de Eriza, aún a medias. Y<br />
después de dejar San Lorién, al sur del camino, nos llegamos a la Fuensanta, donde el santo hizo<br />
brotar agua pura curadora de males. Hicimos un alto para las oraciones. Todos bebimos, y<br />
Galindo salpicó con el agua santa las hostias de comulgar dentro del venerado cáliz, quizá el<br />
objeto más antiguo del cenobio.<br />
Bernardo, tan serio. Los franceses, ausentes, como siempre. Galindo en su papel, y yo<br />
ilusionado por ver mi lugar ya desde lejos, con la iglesia levantada.<br />
Los campos agostados por el sol contrastaban con las tascas altas de los puertos, bien<br />
visibles y bien verdes todavía. Allí radicaba la riqueza escasa de estos montes, en los altos.
“Igual que Dios”, como decía Galindo.<br />
Cuando amanecía y el sol ya pegaba en la ladera de Muro, la sombra de la Peña se<br />
dibujaba en la valle, pasando por encima de Maceracandos, aún en tinieblas. Pero ya se divisaba<br />
el follón allá abajo. Veíanse gentes, bulla, bajes como nunca había habido en el campo de Oriente<br />
de la Torre del Señor. Tenía yo ganas de ver a mi hermana pero también me moría por dentro de<br />
ver a Antón de Bielsa y mirarle cara a cara. Al fin y al cabo yo ya era un “monje d´Asán”. Y eso<br />
era bastante para que tuviera que callar ante los presentes.<br />
Cruzamos el Zinca en pleno estío. En la orilla de poniente se hallaba la gente de los<br />
lugares de la redolada. Con rodilla en tierra tocaban la yegua blanca de Galindo e incluso sus<br />
pies. También a nosotros, simples monjes, nos tocaban mientras oraban sin parar. Vi rostros<br />
conocidos de crío que me miraban con admiración. Uno de ellos había llegado a ser algo más que<br />
pura vida.<br />
Felipón de Scohayn pastor en las altas peñas de la valle, Barrau de Bestué, Marión de<br />
Santa Justa y otros conocidos de mi infancia estaban allí junto a otros muchos.<br />
Escaloneta.<br />
Al llegar al frente de la Torre nos esperaba la comitiva con la que subiríamos a<br />
Los Señores de Puértolas y Biés. Prohombres de Puyarruego y de Belsierre. El prior de<br />
Santa Justa y el de San Vicente. Ante todos ellos, en el medio de la puerta, se hallaba Antón con<br />
gesto serio. Rodeado de hombres con cueros y metales, pendones y estandartes, gente extraña<br />
entre la que se hallaba Gonzalo, hijo de Sancho, Señor de estos lugares. Yo me lo imaginaba un<br />
gran señor, y en realidad no era más que un mozo, con buenas ropas y escuderos, sí, pero<br />
bastante más joven que yo. No creo que alcanzara los diecisiete años. Aún así, su gesto era firme<br />
ante sus futuros súbditos. Solo Antón de Bielsa pareció despreciarle poniéndose el primero para<br />
besar los aros de Galindo, con desgana, pero dejando claro a los de fuera quien mandaba en esta<br />
valle.
Todos, uno a uno, besaban los aros de Galindo, mientras yo me apartaba un poco de la<br />
muchedumbre y el bullicio. Entonces llegó Ginta, mi hermana. Se arrodilló y me besó los pies.<br />
La levanté para besarla cuando vi su estado de preñez avanzada. Poco hablamos. Nada<br />
pregunté. Todo sabía. Siempre era igual. Aún así parecía sana y fuerte, y sobre todo orgullosa de<br />
su hermano.<br />
Desde que juré los votos, ella ya no era una cualquiera. Era la hermana de un monje d<br />
´Asán. Y eso para las gentes de estos valles era suficiente ante la honra.<br />
Félix y Julián, amigos de Escaloneta, me ayudaron a descargar los bajes con cuidado.<br />
Cuando todo estuvo listo y los señores y l´abate terminaron sus protocolos y saludos, Bernardo<br />
cogió la Cruz y los franceses el cáliz y los libros de liturgia. Yo llevaba los paños y el vino. Todos<br />
delante, con Galindo portando la reliquia del Santo, nos encaminamos hacia el Bellos con<br />
Gonzalo, Antón, los prohombres y demás comitiva siguiéndonos en silencio con el pueblo detrás<br />
camino de Escaloneta.<br />
Había un rato.<br />
Antón de Bielsa solo me miró a los ojos una vez, pero bastó para darme cuenta de que el<br />
odio y la crueldad seguían siendo sus compañeros de existencia. Demasiado orgullo. Demasiada<br />
codicia en un mundo sin riquezas. Yo le miré firme y bondadoso como buen monje, pero el miedo<br />
de mi infancia estaba aún dentro de mi alma. Muchos recuerdos me vinieron a la mente mientras<br />
subíamos la ladera hasta el lugar que me vio dar la primera alentada en este mundo.<br />
Al llegar a Escaloneta sentí tristeza. La casa humilde de mis padres y de mi infancia ya<br />
no estaba. Solo un marrueño la anunciaba. Luego me enteré que Antón de Bielsa la había<br />
mandado tirar para coger piedra cercana y construir un aljibe por encima de la iglesia y debajo<br />
de la torre. Quizá quiso así borrar el rastro de mi familia en estas tierras.<br />
La nueva iglesia era pequeña, pero bonita y con torre poderosa. Al entrar se mezclaban el<br />
olor de las flores y del buro reciente entre las piedras. Cuando todos ocupamos nuestro sitio,
Galindo abrió el nuevo sagrario de madera tallada y metió la reliquia del santo y el cáliz con las<br />
hostias. Y comenzó su ceremonia. Bien aprendida hacía años.<br />
Después de lo obligado, todos salimos al prado de enfrente de los muros de la iglesia.<br />
Antón de Bielsa, como señor de este lugar, brindó comida y bebida a los hombres de poder, y<br />
carne bullita para el pueblo, que hacía días no probaban.<br />
Mientras yo me dedicaba a mi hermana y a los míos, veía de reojo la conversación entre<br />
Antón y Gonzalo, hijo de Sancho. Galindo y los demás prohombres les hacían corro. Logré<br />
adivinar voces fuertes que no logré entender. Luego bajamos todos a Maceracandos. Despedidas.<br />
Protocolos y besamanos anticiparon nuestra salida, ya de tarde, hacia nuestro retiro bajo la<br />
Peña. En silencio subimos a Fuensanta, donde paramos como se hacía siempre. Desde allí hasta<br />
Asán, Galindo se puso a mi lado y, sin que yo le preguntara, me contó la conversación ante la<br />
iglesia de Escaloneta, ya lejana, pero reciente en mi recuerdo.<br />
Gonzalo, con voz firme, adiestrada desde crío para estos menesteres, le comunicó a Antón<br />
de Bielsa los deseos de su padre. Le recordó su deber de obediencia para con él. De que debía<br />
pagar censos y diezmos tanto a él como al abate d´Asán. Antón de Bielsa le escuchaba sin<br />
mirarle, despreciando al que solo veía como un crío, y cuando Gonzalo terminó, Antón le<br />
respondió con rudeza. Le dijo que más hambre pasaban en sus tierras que en la casa del gran<br />
Sancho, al que no le hacian falta sus sueldos. Y respecto a Asán, contestó, que Dios ayudaría a<br />
sus súbditos, no él. Que ya mandó gente para el trabajo y los perdió entre los muros del cenobio.<br />
Para terminar diciendo que si Sancho quería sus armas y su ayuda en la batalla, las tendría,<br />
pero a cambio de prebendas.<br />
Gonzalo calló, ya había dicho lo que le habían encomendado. No era su misión<br />
enfrentarse con Antón. Ya habría tiempo.<br />
Llegamos a Asán ya de noche y después de los rezos nos fuimos a nuestros retiros entre<br />
las piedras, agradablemente frescas en verano.
El otoño fue triste. Más que nunca. El crío nació muerto y mi hermana Ginta murió de<br />
hemorragias a los dos días. Bajé solo a Maceracandos. Antón de Bielsa no estaba. Se encontraba<br />
en tierras sarracenas a saber a qué. Con la ayuda de los míos le dimos tierra en Escaloneta al<br />
lado de la iglesia junto a pai. Yo celebré. Fue mi primera vez, y ojalá no hubiera tenido que ser<br />
para este fin. El dolor me duró tiempo. Ahora si que estaba solo. Ya no había familia con la que<br />
estar en este mundo. Recé por ellos como nunca lo había hecho. Todo Asán me apoyó en mi<br />
dolor, y l´abate tuvo el detalle de hacer un oficio por sus almas. Creo que más por la mía que por<br />
la de ellos.<br />
Aurelio siguió siendo mi apoyo más fiel en estos días, en los que mi talante estaba<br />
cambiando, quizá por la edad, quizá por lo vivido. Seguimos los dos junto a los libros, a los que<br />
yo amaba cada día más. Me parecían flores en los yermos, auténticas oquedades donde se<br />
escondía el saber. La verdad es que a los referentes a la regla y a los santos, así como a los<br />
antiguos evangelios, los cuidaba bien, sí, y con esmero. Pero no perdía mucho tiempo en<br />
estudiarlos salvo por mi obligación como monje. En cuanto a los demás… eran la vida. Libros de<br />
física, medicina, ciencias y culturas de otras tierras. Volúmenes de la antigua Roma, Plinio el<br />
Viejo, Séneca, se mezclaban con los de Aristóteles de Siracusa sobre ciencias que asemejaban<br />
magia. Libros de historia escritos por prohombres, Musancio, Gaudosio o Aquilino de Narbona.<br />
El que estos volúmenes llegaran a Asán, salvo los pocos recuperados después de los<br />
incendios sarracenos, fue gracias a Sancho, el gran hombre que reconstruyó este cenobio, y<br />
aunque sin exceso de bienes, le procuró el saber del mundo acaecido hasta nuestros días. Tan<br />
vasto que harían falta diez existencias para empezar a comprender.<br />
Un doce de enero, como siempre, y respetando el necrologio d´Asán, se veneramos a San<br />
Beturian, santo que encaminaba nuestras vidas hacia el bien. Galindo sacaba la urna de plata,<br />
incrustada en noble nogal, ayudado por Bernardo, que era el encargado de su custodia. Todos<br />
juntos en el fenal del sur de la iglesia rodeamos la caja de la que emanó el saber y la caridad en
estos lugares, y esperamos.<br />
Sancho el Mayor llegaba a Asán para tal acto. Sonidos de metales y caballos sonaban<br />
todavía por Oncins, ya cerca del cenobio. Más de dos furcos de nieve cubrían el lugar. La Peña<br />
encima de nosotros parecía más un pastel rebosante de natas. El aire estaba quieto. Los pies<br />
fríos, como siempre.<br />
Aún no sabía Sancho que este seria su último invierno en Asán cuando entró en el<br />
cenobio por la parte de poniente. Dos lanceros sarracenos iban al frente, delante de él y del joven<br />
Gonzalo, que ya había cambiado su aspecto infantil y era un buen mozo. Detrás, Antón, el<br />
primero, con su mejor caballo cordobés, y más de cuarenta prohombres de todos los valles de<br />
estas tierras. Entre ellos , Ximeno de Fraxen ,Sancho Galicio de Fanlo , Anthon de Buysán ,<br />
Pedro Borue de Nerín, Pere Arnalt de Buerba, Antón de Campal de Yena , Johan de Latre de<br />
Ciresuela , Sancho el Pueyo de Bió, Guillem de Ciresuela de Muro, Pere Sese de Puértolas ,<br />
Garcia Galicia de Bestué , Johan de Bielsa de Tella , Guillem Garcez de Rebiella , Pero Vila de<br />
Scohayn , Johan Palazin de Belsierre y Ramon de Panyar de Bielsa . Hombres que, en una u<br />
otra ocasión, habían ayudado a Sancho en sus incursiones contra el infiel y habían sacado buen<br />
provecho de ello, juntando tierras y prebendas para sus casas, haciéndolas importantes en estos<br />
sitios de miserias.<br />
Después de los saludos, interminables por el frío, entramos a la iglesia con la reliquia<br />
delante de la comitiva, para celebrar la liturgia correspondiente a tal celebración. Luego hubo<br />
comida de gran día, cocinada por Aurelio con mi ayuda en los días anteriores. Mas de veinte<br />
pollos y un par de borregos, todo junto en la gran olla con todas las verduras que quedaban en el<br />
pobre huerto en ese invierno, que básicamente eran coles de pelar y poco más. Con el caldo<br />
sobrante, en día tan señalado, se hacían sopas para las gentes de los lugares que habían venido a<br />
la celebración, que esperaban fuera en silencio absoluto ante el poderío de los grandes.<br />
En la sobremesa hubo corrillos entre Galindo, Sancho, Gonzalo y otros, a los que Antón
de Bielsa eludía, más dado a alparcear con alguno de sus vecinos intentando convencerles de a<br />
saber que negocios. La tarde se cubrió de nubes cuando partió la comitiva camino de sus lugares<br />
unos y a tierras mas lejanas otros. Galindo y Sancho nunca más se volverían a ver. Ese fin de<br />
invierno l´abate cogió unas fiebres que acabarían con sus días en este mundo , casi al mismo<br />
tiempo que el Gran Sancho , en su afán de territorios , caería gravemente herido, y moriría por<br />
ello , luchando en tierras de Castilla, a orillas del río Pisuerga. No sin antes dar en herencia sus<br />
dominios. Y todas las tierras por encima de la sierra d´Arbe le correspondieron a Gonzalo como<br />
ya estaba previsto desde hacia tiempo. Todo cambió en poco tiempo. Yo me recluí en la<br />
Espelunga algunos días, hasta que llego el nuevo abad, Juan de Alaón, que, por lo visto más<br />
tarde, ya venía bien informado por los grandes sobre el comportamiento de Antón de Bielsa. Él<br />
sería el encargado de cambiarlo junto con el joven Gonzalo. Los días de soberbia de Antón<br />
pronto terminarían. O eso creían ellos.<br />
Los días, las semanas, los meses, pasaron. L´abate Juan era hombre menos próximo que<br />
Galindo, que para mi fue como un padre. Pasaba su tiempo más lejos del cenobio que en él,<br />
entrevistándose con señores poderosos para así buscar riquezas y mejoras, más para sus amigos<br />
que para el lugar. Antón de Bielsa le traía de cabeza, pues seguía sin pagar ningún tributo y<br />
además se jactaba de ello ante las gentes de la redolada y ante los enemigos políticos de Gonzalo,<br />
que los tenía, y muchos. Antón se sentía protegido por los grandes, que veían en el joven un<br />
simple advenedizo en el reparto de las riquezas de estas tierras . Pocas. Pero riquezas al fin y al<br />
cabo.<br />
Pasó el tiempo entre tiranteces y tiempos de más calma. Juan aguantaba. Antón urdía su<br />
plan poco a poco, sin prisa. Yo mientras tanto me dedicaba a cuidar a Aurelio, ya viejo, y al<br />
huerto, donde disfrutaba tranquilamente ausentándome de las ansias del poder, esperando sin<br />
más lo que vendría. Yo ya no era un joven monje. Me había convertido en alguien importante en<br />
Asán. Juan confiaba en mí, y más de una vez me insinuó que Antón de Bielsa no podía seguir
así. Que había gentes cercanas a Gonzalo que trataban con él con ningún buen fin. Y que algún<br />
día , algo habría que hacer. Y que mejor sería hacerlo desde dentro que encargárselo a alguien de<br />
fuera de estos muros. Yo me asombré de la forma seria en que l´abate se dirigió a mí en estos<br />
términos. Me habló de muerte, un hombre que supuestamente estaba en conexión con el Señor.<br />
Pero la política para Juan era más importante que los cielos.<br />
No sé que le prometieron a Antón, ni que sueldos le ofrecieron, ni podría asegurar quien<br />
realmente fue el artífice de la trama, aunque me lo podía imaginar. Solo lo hace el que algo saca,<br />
y era claro que solo Ramiro, que llevaba tiempo entrevistándose con Antón a escondidas, tenía<br />
motivos para hacer lo que hizo.<br />
Gonzalo venía de Ribagorza , camino de Palo, por la Foradada, cuando Antón de Bielsa<br />
con tres de sus incondicionales, aprovechando que el Señor solo venía con cuatro acompañantes<br />
para reposar en Abizanda, se le vino encima , en el barranco de Monclús ,justo antes de llegar al<br />
antiguo puente. Al verle, Gonzalo se detuvo, y antes de que pudiera siquiera saludarle, uno de<br />
los esbirros, bien pagados de Antón, le lanceó debajo de los petos. Los demás no ofrecieron<br />
ninguna resistencia, quizá ya sabían lo que les esperaba. Allí murió Gonzalo, hijo del Gran<br />
Sancho, entre salagones y cuatro chinebrizas. Antón y los suyos huyeron, sin prisa, sabedores de<br />
que nadie les perseguiría y de que ya se habían ganado su buena recompensa, para así poder<br />
vivir algún tiempo algo lejos de estas tierras.<br />
La noticia no tardó en llegar a Asán. Juan la esperaba. Lo sabía. Y entonces me llamó.<br />
Me habló de la necesidad de que Antón tenía que desaparecer de este mundo. Ya lo tenía<br />
pensado hacía tiempo, sabedor del odio que yo profesaba por él, por tantas y tantas injurias<br />
hacia los míos en el pasado. Me encargó que le fuera a buscar allí donde estuviera y le diera<br />
muerte, que sería bien recompensado por los interesados en que todo pasara al olvido, y así por<br />
fin el cenobio se haría con las tierras y la torre de Maceracandos.<br />
Yo, en un primer momento, noté hervir mi sangre como un humano normal después de
tantos años de aguantar, y casi acepté el encargo criminal. Pero ya no era el mismo que cuando<br />
entré en Asán. Habían pasado demasiadas cosas, demasiado tiempo. El odio se me fue de<br />
pronto. Solo quería disfrutar de lo que me quedara de vida, alejado de las inquinas de los<br />
hombres. Y me negué. Juan, dispuesto a finalizar su plan, le encargó el trabajo a un hombre<br />
rudo de Laspuña, prometiéndole tierras y vasallos.<br />
Lo intentó por dos veces, pero Antón estaba prevenido y le logró dar esquinazo en ambas<br />
ocasiones. La última vez que se le vio cruzaba el puerto de la Madera con diez hombres y una<br />
buena recua de mulos y caballos camino de las Francias. Nunca más se oyó hablar de él. Solo<br />
algún comentario lejano que le hacían en Normandía, mercando, como siempre, con el que<br />
hiciera falta.<br />
L´abate Juan no perdió tiempo, y en menos de un mes, no quedó ni una piedra encima de<br />
otra de la torre de Maceracandos. Todas fueron a parar a otras construcciones de l´Aínsa y la<br />
redolada. Las tierras pasaron a manos del cenobio, y poco a poco las pocas gentes de Escaloneta<br />
y de Muro fueron bajando a vivir a orillas del Zinca .<br />
soledades.<br />
Yo me recluí en los libros y en el huerto. Juan casi ni me hablaba, pero me dejó vivir mis<br />
Ya nunca nada fue igual. El poder y la codicia corrompen a las personas, aunque oren a<br />
los cielos. El mundo que había conocido ya había cambiado.<br />
El Zinca y la Peña seguían allí.
Nota del autor: Esta solución a la historia es fruto de la ficción. Hay personajes que existieron.<br />
Otros que no. La única verdad es que, en la actual Escalona, nadie recuerda el nombre de<br />
Maceracandos. No hay ni una fuente, ni un camino, ni un lugar con ese nombre. El último<br />
documento en que aparece data del año 1110. Será porque la historia borra lo que no quiere que<br />
subsista. De este hecho de olvido nacieron estas líneas.
Yo fui la niña de los cuentos de hadas<br />
Ana Mancholas Gómez<br />
Accésit menor 18<br />
Y así, para siempre, la inocencia quedó enterrada, sepultada en un baúl lleno de muñecas<br />
viejas y disfraces de princesa.<br />
¿Para siempre?<br />
La casa de los abuelos en la montaña parecía el lugar perfecto para perderse pero desde<br />
luego, no el sitio más divertido en el que pasar las dos últimas semanas del verano.<br />
allí.<br />
-Seguro que te lo pasas bien.-Había dicho mamá.-Cuando eras pequeña te encantaba ir<br />
Me había ahorrado el decirle por enésima vez que ya no tenía seis años y que mis rituales<br />
de diversión habían cambiado considerablemente. Yo había sido la niña que se escapaba al<br />
bosque a buscar madrigueras de hadas, la niña que imaginaba gnomos debajo de las setas y<br />
trasgos bajo los puentes. Pero todo había terminado. En algún momento que no lograba situar<br />
con exactitud la niña salió al mundo real. Solo veía mariposas donde antes veía hadas, solo<br />
mujeres ancianas, solas, en las que una vez vio brujas malvadas. No había castillos bajo el mar<br />
ni monstruos bajo la cama. Y sólo quedó la vida y el hombre.<br />
Eché un vistazo a mi alrededor, dejando a un lado la melancolía y la maleta en el porche.<br />
La casa se caía a pedazos. La madera oscura del porche estaba podrida y llena de termitas,<br />
parecía que se iba a caer si apoyaba un dedo en una de las vigas. El suelo crujía bajo sus pies y la<br />
enredadera descuidada había invadido toda la fachada. Me estremecí. Seguro que entre toda esa<br />
maleza se escondían arañas, mosquitos y toda clase de insectos asquerosos dispuestos a saltarme<br />
a la cabeza. Recogí del suelo la maleta y me apresuré a entrar detrás de mi padre.
El interior no parecía estar en tan mal estado como el exterior pero aun así se notaba la<br />
ausencia de trato humano. Los muebles estaban cubiertos por sábanas que probablemente eran<br />
blancas debajo del polvo. Mamá pasó un dedo por la encimera de la cocina.<br />
-¡Caray! Va a ser necesario ponerse a limpiar si no queremos dormir esta noche en el<br />
albergue del pueblo.<br />
-¿Qué pueblo?- Pregunté escéptica.<br />
-El que hay a diez minutos en coche.<br />
“¿Cómo puede vivir alguien todos los días a diez minutos del núcleo de civilización más<br />
cercano?” Me pregunté. “Hay que coger el coche hasta para comprar pan”.<br />
La casita no constaba más que de una planta y estaba construida en piedra y madera<br />
principalmente. Había tres reducidos dormitorios, un baño, un salón comedor y una cocina.<br />
Llevé mi maleta hasta la que había sido siempre mi habitación para empezar a hacerla<br />
habitable. Abrí la ventana que daba al huerto trasero, ahora abandonado pero una vez lustroso<br />
y lleno de vida, para ventilar. Quité las sábanas polvorientas que cubrían la cama, la mesilla de<br />
noche y el armario y las sacudí en la ventana. Miré a mi alrededor sintiendo los recuerdos<br />
asomando en cada rincón de mi memoria.<br />
Las paredes estaban pintadas de un azul violáceo, divididas por la mitad con una cenefa<br />
horizontal de hadas que mi abuelo había pintado para mí. La cama conservaba las sábanas azul<br />
cielo que solían ser mis favoritas y encima del escritorio estaba mi caja de pinturas. Me pareció<br />
que la cama era muy pequeña, tenía la impresión de que había encogido.<br />
-Tal vez duermas mejor en nuestra habitación- Dijo la voz de mi padre detrás de mí.<br />
-No me he enterado de que entrabas.<br />
-Ya. Esa cama parece demasiado pequeña para ti, ¿no?<br />
-Sí... Lo parece.<br />
-¿Qué hay de tu escondite?
-Aun no he subido.<br />
Mi padre se refería al altillo que había sobre la cama. Entre mis tíos y mi padre habían<br />
abierto una buena franja de techo y habían improvisado esa buhardilla para que tuviese un<br />
lugar privado en el que esconder mis pequeños grandes secretos. Mi padre se marchó, dejando<br />
una escoba y un plumero y yo subí al altillo con el corazón encogido.<br />
No había mucho que esperar, la abuela no había podido subir al altillo para ponerle las<br />
mismas sábanas viejas que al resto de la casa antes de irse a la residencia y, desde luego, nadie<br />
había pisado esa casa después de que ella se fuera. El suelo estaba cubierto de colchonetas sucias<br />
y había cajas y cojines polvorientos por todo el reducido espacio. Cogí todo lo que pude con una<br />
mano y empecé a bajar cosas para limpiarlas. Me llevó varias horas que la habitación presentase<br />
un aspecto habitable pero terminé y pasé a guardar mi ropa de dos semanas en el armario<br />
blanco. No me atreví a abrir las cajas que mi yo de ocho años había guardado en su escondrijo la<br />
última vez que estuvo en esa casa.<br />
Cuando terminamos de acicalar la casa de los abuelos ya casi hora de cenar pero la nevera<br />
estaba vacía así que tuvimos que entrar al coche y bajar al pueblo. Para cuando volvimos a la<br />
casa eran las once y yo estaba muerta de sueño por el viaje y la sesión de limpieza a fondo así<br />
que ni me preocupe de si la cama era demasiado pequeña o de si hacía demasiado frío para ser<br />
verano cuando me desvestí y cambié mi ropa de calle por un camisón azul. Sencillamente caí<br />
redonda en la cama y mis ojos se cerraron sin darme tiempo ni a darme las buenas noches a mi<br />
misma.<br />
A la mañana siguiente desperté con el cantar de múltiples pájaros y débiles rayos de luz<br />
que se colaban por mi ventana. ¡Qué dulce despertar!, pensaría cualquiera, y hubiese sido así de<br />
no ser las siete de la mañana. Resignada, me levanté y me puse una chaqueta, sorprendida por la<br />
temperatura tan fresca que hacía. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. Mis padres no se<br />
habían levantado aún pero no tardarían en hacerlo. Eran de aquellos que decían que había que
aprovechar el día. Refunfuñé para mis adentros. Yo era de aquellas que pensaban que el verano<br />
era para dormir todo lo que no habías dormido durante el curso.<br />
Abrí uno por uno todos los armarios de la cocina antes de recordar que no había<br />
desayuno. Exasperada, me metí al baño dispuesta a tardar en ducharme todo el tiempo que mis<br />
padres tardasen en levantarse e ir al pueblo a por comida. Al principio el agua salía helada así<br />
que estuve que esperar lo menos diez minutos hasta poder entrar. Después descubrí que había<br />
olvidado el neceser en mi maleta. Empapada y envuelta en una toalla corrí al dormitorio a por él<br />
y regresé a la ducha antes de que mis pies se quedasen congelados. Por desgracia, parecía que<br />
todo tenía que ir mal en la casa, porque apenas había terminado de aclararme el pelo cuando el<br />
agua volvió a salir fría. Muy cabreada, me sequé el pelo tan rápidamente como pude y regresé a<br />
mi habitación para vestirme.<br />
Elegí unos pantalones largos blancos y una camiseta de manga corta verde oscuro. Me<br />
cepillé el pelo rubio con mimo y me puse una gargantilla de plata con mi nombre al cuello. En<br />
ese momento, mi madre asomó la cabeza por la puerta.<br />
-Vamos a ir a comprar. ¿Quieres venir?<br />
-No- Respondí automáticamente, sin pensar en si quería o no quería. Tampoco había<br />
muchas otras cosas que hacer en ese lugar pero mi respuesta fue “no”, la misma que hubiese<br />
dado de haberme encontrado en mi casa, con múltiples planes que elegir.<br />
-No tardaremos mucho.-Dijo mamá.-¿Por qué no vas a explorar los alrededores?<br />
-Ya veremos.<br />
Ellos se fueron y yo me quedé sola en esa casa solitaria, perdida en medio de la nada.<br />
Cualquier adolescente habría comprendido mi estado de ánimo. No había gente, no había<br />
televisión, desde luego, no había internet y ni siquiera me habían permitido traer a una amiga.<br />
“Así estaremos en familia” habían dicho. Pero yo no quería estar en familia y tampoco quería<br />
estar sola y aburrida en ese lugar. Decidí que podía intentar encontrar algún sendero por el
osque que llevase al pueblo. Sabía que el abuelo solía dar largos paseos por las mañanas y<br />
regresar al cabo de un par de horas con un paquete de churros, o bollos para el desayuno. Me<br />
calcé unas deportivas blancas y me adentré entre los verdes árboles.<br />
“Tendré que procurar no perderme” Pensé. Caminé durante un rato procurando tener<br />
siempre una parte de la casa a la vista. Al cabo de unos minutos llegué a un sendero bien<br />
definido. Sin duda era ese camino terroso rodeado de altísimos árboles, cuyos nombres yo<br />
desconocía, el que el abuelo utilizaba, día si día también, para llegar al pueblo. Anduve sin<br />
fijarme demasiado en lo que había a mi alrededor, por la simple necesidad de sentir que hacía<br />
algo. De pronto, escuché un crujido y me detuve en seco. Como suele ocurrir en las películas,<br />
justo en el momento en el que me detuve a escuchar el sonido cesó. Avancé unos pocos pasos más<br />
hasta que algo cayó justo delante de mis narices dándome un susto de muerte y logrando que un<br />
grito escapara de mi garganta.<br />
-Perdón si te he asustado.<br />
Lo que había aparecido de la nada no era más que una chica que parecía de mi misma<br />
edad. Lo primero que me llamó la atención fue su pelo largo y ondulado, de un color rojo fuego<br />
que no parecía natural. Lo segundo fue que iba toda vestida de negro, con cazadora de cuero,<br />
una camiseta lisa, unos vaqueros oscuros y unas deportivas. No llevaba nada de maquillaje y su<br />
cuello estaba adornado únicamente por una cuerda negra y un colgante de madera con un<br />
símbolo extraño grabado.<br />
-Hola- Respondí aún algo sorprendida.<br />
-Perdona mi entrada pero he estado a punto de caerme del árbol y no me ha quedado<br />
otra que saltar. No esperaba que hubiese nadie por aquí.<br />
“¿Por qué será?” Me pregunté con sarcasmo.<br />
-¡Ah! Y... ¿Qué hacías subida al árbol?- Deseé saber.
- Recoger unas hojas que necesito- Respondió.<br />
-¿Para qué?- Insistí cada vez más curiosa.<br />
-Para un hechizo- Contestó con la misma naturalidad que si hubiese dicho que necesitaba<br />
especias para la comida.<br />
-¿He... hechizo?<br />
-Si. Parece que tendré que volver a subir o de lo contrario, se me pasará la fecha.<br />
Aquello era desconcertante, probablemente la chica vivía en el pueblo y se aburría<br />
mucho. Debía de ser un poco rara.<br />
-Esto... Yo soy Clara- Me presenté.<br />
-Y yo soy Oscura.-Contestó.-Era una broma, me llamo Silvia.<br />
-Esto....- Comencé con la incómoda sensación de estar repitiéndome.- ¿Vives en el pueblo?<br />
-Sí. Desde que tengo memoria. Tú no, ya lo sé.<br />
-Supongo que cuando se vive en un sitio tan pequeño os conocéis entre todos...<br />
-Más o menos.-Silvia seguía mirando hacía arriba, en dirección a las copas de los árboles<br />
como si estuviese calculando la distancia.-En realidad, nunca puedes estar seguro de conocer a<br />
alguien. Ni siquiera a ti mismo. Al pronunciar esta frase se volvió para mirarme a los ojos y se<br />
rió.<br />
cosas raras.<br />
-Tienes la misma cara que todos los que creen que estoy loca.<br />
-Yo no... - Comencé a decir, pero ella me interrumpió.<br />
-Lo veo en tus ojos, pero de verdad necesito esas hojas de roble.<br />
-¿No puedes recogerlas del suelo?- Sugerí, pero ella me miró como si fuese yo la que decía<br />
-Nunca debes tomar el camino fácil cuando se trata de hechizos importantes. Además, es<br />
mejor que los materiales estén tan frescos como sea posible.<br />
-Y ¿de qué es?
-De protección. Cuando llega el otoño hay que hacer un hechizo de protección en cada<br />
casa para evitar que los espíritus inquietos entren.<br />
Abrí mucho los ojos en señal de que no entendía nada y ella sonrió.<br />
-Pero, no te preocupes, deduzco que te marcharás antes así que, para cuando los<br />
Inquietos estén aquí tú ya te habrás ido.<br />
-Y ¿tú no tienes miedo?<br />
-Nah. No son peligrosos, pero son incómodos y deprimentes. A no ser, claro, que hayas<br />
hecho algo horrible. ¿Has hecho algo horrible?<br />
-No que yo sepa.<br />
-Entonces estás a salvo.<br />
Asentí levemente sin saber muy bien que decir. Miré el reloj del móvil y me di cuenta de<br />
que llevaba más de una hora fuera. Mis padres debían de haber vuelto hace mucho.<br />
árboles.<br />
-Bueno... Yo me voy yendo, verás... aún no he desayunado.<br />
-Vale. Ya nos veremos por ahí. Esto no es muy grande.<br />
-Suerte con... tus hojas.<br />
Silvia se movió hacia la linde del camino y comenzó a trepar con agilidad a uno de los<br />
Aún algo aturdida por el repentino encuentro regresé sobre mis propios pasos hasta la<br />
casita de piedra donde mis padres esperaban con un montón de bollos calientes, leche con cacao<br />
y café.<br />
-Sí que te has ido lejos esta mañana.<br />
-He estado buscando el sendero por el que iba el abuelo.<br />
-¡Ah! Y ¿lo has encontrado?<br />
-Sip. Y también he encontrado una persona.<br />
-Lo dices como si fuese algo increíble...
-Aquí sí lo es.<br />
-Bueno y ¿quién es?<br />
-Se llama Silvia. Es una chica un poco rara aunque es simpática.<br />
-¿Rara porqué?<br />
-Dice cosas extrañas, como si se creyese que es una bruja.<br />
-Qué encantador.<br />
-Si tú lo dices.<br />
Esa había sido la conversación más o menos durante la comida. Mis padres consideraban<br />
el hecho de que Silvia de verdad se creyese una bruja como algo muy simpático. Yo pensaba que<br />
era raro pero que, después de todo, la chica no me había hecho nada malo, al menos no de<br />
momento, y que se merecía una oportunidad. Había decidido bajar al pueblo esa tarde para<br />
tratar de localizarla. No parecía muy complicado, en un pueblo tan pequeño seguro que una<br />
chica como ella llamaba la atención.<br />
“Es pelirroja y va vestida de negro pero no en plan rollo gótico romántico sino más bien<br />
con la misma clase de ropa que yo pero todo de color negro”, les había descrito a mis padres.<br />
-Seguro que es la chica que vimos en la tienda esa tan mona.-Había dicho mi madre.-Esa<br />
que estaba de dependienta en el sitio en el que compré el tinte de pelo...<br />
Así que nada más terminar de comer regresé al sendero del bosque y al cabo de media<br />
hora me encontraba en ese diminuto núcleo de civilización. El lugar tenía su encanto. Todas las<br />
casas eran de piedra y madera con tejados de pizarra y unifamiliares con pequeños jardines<br />
delanteros. En la plaza había un modesto parque de columpios en el que tres o cuatro niños<br />
jugaban al escondite y algunos ancianos los contemplaban con una melancólica sonrisa en los<br />
arrugados rostros. Busqué la tienda que había mencionado mi madre y tras preguntar a una<br />
única persona la encontré, algo alejada del centro del pueblo pero no demasiado escondida.<br />
Lo que mamá había calificado como “tienda mona” yo lo adjetivé como “extravagante
local”. Las paredes estaban pintadas de lila feminista, todo estaba iluminado con una luz de<br />
tono rojizo y olía demasiado a incienso. Todos los estantes estaban llenos de figuras de brujas,<br />
piedras de colores, esferas de cristal de distintos tamaños, especias y amuletos. También había<br />
muchos libros encuadernados de forma rústica y tarjetas de esas que dicen el significado de tu<br />
nombre. Del techo colgaban numerosos atrapasueños y móviles con espejos, plumas y<br />
campanas. En un pequeño rincón vi las cajas de tinte natural de los que había hablado mi<br />
madre.<br />
-¿Deseas algo?- Me preguntó una mujer de la edad de mi padre con el pelo de color rojizo<br />
y ropas muy anchas.<br />
-Esto... estaba buscando a Silvia- Dije algo cohibida.<br />
-¡Oh! ¿Tú eres Clara? Me ha dicho que os habéis encontrado en el bosque.<br />
-Sí, nos... encontramos.-“Casi se me cayó encima”, pensé.- ¿Es usted su madre?<br />
-Sí lo soy, puedes llamarme Violeta. Espera un momento.<br />
Violeta desapareció por una puerta que había tras el mostrador y gritó un “¡Silvia!” de<br />
potencia escalofriante. Se escuchó un trote rápido por encima de mi cabeza y Silvia se<br />
materializó detrás de su madre con una sonrisa.<br />
-¡Hola! Estaba segura de que vendrías- Saludó.<br />
-Aquí estoy.<br />
-¿Quieres ver el pueblo?<br />
-Vale.<br />
Salimos de la tienda y me guió por las pocas calles que constituían su hogar. El sitio no<br />
estaba mal abastecido, había un supermercado, un videoclub, tres o cuatro bares, un colegio de<br />
infantil a primaria, una pequeña biblioteca... El lugar tenía su encanto. Todo estaba construido<br />
de la misma forma: Piedra, madera y pizarra, con los balcones de las casas llenos de flores de<br />
muchísimos colores. Nos sentamos en un banco de la plaza a hablar tranquilamente mientras
veíamos a la gente pasar.<br />
-Perdona por el grito que ha pegado mi madre.-Me dijo.-Esta cada día más pesada con<br />
eso de que me independice.<br />
Ese comentario me sorprendió bastante.<br />
-Pero... ¿cuántos años tienes?- Pregunté.<br />
-El mes que viene cumpliré los veintidós- Respondió.<br />
-No me lo creo.<br />
-Jajaja, lo sé, aparento diecisiete. Pero me da igual porque en el pueblo no hay ningún<br />
sitio en el que me vayan a pedir el carné y los de los bares de aquí ya me conocen.<br />
No supe que responder. A mí no me pedían el carné para entrar a ningún sitio desde que<br />
había cumplido los dieciséis, ya fuese bar o discoteca.<br />
hechizos.<br />
-Y ¿no sales nunca a alguna ciudad?<br />
-No mucho. Me gusta estar aquí, es muy tranquilo.<br />
-Pues yo me aburriría un montón- Declaré.<br />
-Bueno, a veces sí es aburrido. Pero cuando no tengo nada que hacer practico mis<br />
-¿Y te funcionan? - Pregunté con sarcasmo.<br />
-La mayoría de las veces.<br />
Me pregunté seriamente si Silvia no se daba cuenta de que me burlaba de ella o si prefería<br />
hacerse la sueca.<br />
-Tampoco es que sean muy complicados, continuó.<br />
-¿Qué clase de hechizos son?<br />
-Conjuros básicos, de protección contra malos espíritus, de alteración del ánimo... Y una<br />
vez que me perdí en el bosque logré hacer un hechizo de localización.<br />
-¿Qué es un conjuro de alteración del ánimo?
-Un hechizo que sirve para alterar el estado de ánimo de una persona por el opuesto.<br />
-Eso me vendría bien para las épocas de exámenes.<br />
-Sí, yo lo utilizaba mucho cuando estaba en el instituto. Pero hay que tener cuidado, la<br />
primera vez que lo hice estaba tan nerviosa que el conjuro hizo que me durmiese a mitad del<br />
examen.<br />
“Seguro que no fue porque te pegases la noche anterior estudiando”- Pensé. Silvia<br />
realmente tenía un problema en la cabeza.<br />
-Y si tu madre está tan nerviosa ¿Por qué no utilizas uno de esos para que no te ande<br />
pegando gritos?<br />
-Créeme si te digo que lo he intentado, pero ¡es buena!, la abuela le enseñó muy bien.<br />
A esas alturas de la conversación yo estaba completamente convencida de que Silvia<br />
necesitaba un buen psiquiatra. Ya sabía yo que ese aislamiento de la sociedad no podía ser bueno<br />
para ningún adolescente. ¡La mujer estaba convencida de que en su familia habían sido brujas<br />
desde tiempos medievales!<br />
-Sé que no me crees.-Dijo de pronto.-Eres esa clase de personas que tiene los pies<br />
demasiado puestos en la tierra, pero no me importa, me caes bien.<br />
necesitaba.<br />
-Aunque considere que necesitas ir a ver a un loquero tú también me caes bien, reconocí.<br />
Silvia miró al cielo, pensativa.<br />
-Se te hace tarde.-Sentenció.- Deberías volver antes de que oscurezca, o te perderás.<br />
-Tienes razón. Será mejor que regrese ya.<br />
-¿Nos vemos mañana? Tengo que ir al bosque otra vez, al final no conseguí las hojas que<br />
-De acuerdo. Hasta mañana por la mañana.<br />
Silvia se despidió con una sonrisa y yo me encaminé hacia el sendero del bosque que me<br />
llevaba a casa. Durante todo el camino pensé en todo lo que había dicho. Esa chica necesitaba
ayuda profesional pero el caso era que me caía estupendamente. Y desde luego, por muy loca<br />
que estuviese no parecía en absoluto peligrosa. “Por no añadir”.-pensé.-“Que es la única persona<br />
más o menos de mi edad con la que voy a tratar en dos semanas”.<br />
Mis padres estaban leyendo en el salón a la vera del fuego cuando llegué. A penas<br />
preguntaron nada y yo me dediqué el resto de la tarde a trasladar todas las cosas de mi<br />
habitación al que había sido el dormitorio de mis padres.<br />
-Todas somos pelirrojas.-Dijo Silvia.-Pero eso no tiene nada que ver. Se puede ser bruja<br />
pelirroja o pelirroja no bruja. Es solo una característica de las brujas de mi familia.<br />
Silvia caminaba a grandes zancadas dando bastonazos a los matojos con un palo que<br />
había recogido del suelo.<br />
nada bien.<br />
-¿Cuántas brujas más hay en tu familia?<br />
-Mi madre, mi tía, mi prima y yo. Pero mi prima es demasiado pequeña como para hacer<br />
-¿También viven aquí?<br />
-No. Mi tía vive en Escocia. Es profesora de castellano.- Se agachó a recoger algo del<br />
suelo y lo metió en la cesta de mimbre que llevaba yo.- -Mi madre no quiso irse a ninguna parte.<br />
Dice que le gusta la tranquilidad de este lugar. Pero yo sé que en realidad no quiere dejar sola a<br />
la abuela.<br />
-¿Qué le pasa a tu abuela?<br />
-Tiene alzheimer.<br />
-Lo siento. Debe de ser duro.<br />
-Al principio era divertido. Decía cosas sin sentido pero estaba bien. Ahora ya no sabe ni<br />
quién es. Siempre he creído que para vivir así es mejor morir. Al fin y al cabo, ya ha hecho todo<br />
lo que tenía que hacer aquí, ¿No?<br />
Me encogí de hombros sin estar segura de qué debía decir. Silvia se paró frente a un árbol
y me señaló algo.<br />
-Mira, musgo. Es perfecto para los hechizos de localización. Está prohibido arrancarlo<br />
porque está en peligro de extinción pero me vendrá bien.-Sonrió.-Nunca sabes cuando se te<br />
puede echar la noche encima.<br />
Estuvimos andando un par de horas por entre los árboles. A mí todos me parecían iguales<br />
y miraba constantemente atrás buscando el sendero que hacía tiempo que no podía ver pero ella<br />
parecía estar muy segura de adónde iba.<br />
tú.<br />
-Por cierto.-Dijo interrumpiendo mis pensamientos.-No me has dicho cuantos años tienes<br />
-Cumpliré los dieciocho este sábado.<br />
Ella frunció el ceño.<br />
-¿Qué pasa?<br />
-¿Vas a estar aquí?<br />
-¡Qué remedio!<br />
-¿Y si hacemos una fiesta?<br />
-No sé si algo de lo que se pueda hacer aquí merece el nombre de fiesta pero pensaba<br />
invitarte a dormir.<br />
A Silvia se le iluminó el rostro.<br />
-¡Estupendo! Además, es mejor que cuentes con alguien esa noche.<br />
-¿Por qué?<br />
-Bueno ya sabes... Cumples los dieciocho, de golpe eres adulta, ya puedes votar y esas<br />
cosas... Hay gente que de pronto, le da la llorera. Si te sucede eso yo estaré allí para consolarte y<br />
si no... Pues lo celebraré contigo.<br />
Me reí.<br />
-Pensaba que ibas a decirme que ese día salían fantasmas y cosas así.
-¡Nah! Siento decirte que el quince de agosto no es un día especialmente místico.<br />
-Mejor. ¿Tienes un portátil para poder ver una película?<br />
-¡Claro!<br />
Esa semana Silvia y yo quedamos cada día. Fuimos a bañarnos al río un día de mucho<br />
calor y vimos películas en su casa. Dimos largos paseos por el bosque en los que ella recogía un<br />
montón de plantas y setas y yo escuchaba sus historias sobre sus conjuros fallidos a las que<br />
acabé acostumbrándome. En una semana nos habíamos hecho amigas íntimas. Mis padres<br />
estaban encantados de que hubiese dejado de quejarme de lo aburrido que era el pueblo y les<br />
hacía mucha ilusión que la invitase a dormir el día de mi cumpleaños.<br />
Cuando llegó el sábado mi madre hacía comprado dos pizzas de hacer en el horno, tres<br />
paquetes de palomitas y por lo menos cuatro botellas grandes de coca cola. Casi parecía ella más<br />
entusiasmada que yo. Cuando me levanté por la mañana me confundí de camino a la cocina y<br />
entré en el cuarto de paredes azules. Solo quedaba la pequeña cama con su mesita de noche el<br />
armario y el escritorio. Lo había vaciado todo el día después de mi llegada y lo había metido<br />
todo en una gran caja de cartón. Todos esos pequeños cofres de tesoros infantiles que no me<br />
había atrevido a abrir de nuevo estaban guardados y fuera del alcance de mi vista. Con un<br />
escalofrío di media vuelta y me dirigí a la cocina.<br />
Silvia se presentó en la casa a las seis de la tarde, cuando empezaba a irse la luz, cargada<br />
con un ordenador portátil y una bolsa con por lo menos cuatro películas de distintos géneros.<br />
-Espero que haya suficientes palomitas- Sentenció.<br />
Nos divertimos mucho viendo una película detrás de otra, metidas en la cama de<br />
matrimonio de mi cuarto con el ordenador sobre la colcha. Silvia se empeñó en hacerme un<br />
montón de pequeñas trenzas repartidas por todo mi pelo mientras veíamos Romeo y Julieta con<br />
Leonardo DiCaprio. No me dio ningún ataque de depresión ni nada de lo que Silvia había<br />
pronosticado y sólo empezamos a sentirnos cansadas a eso de las tres de la mañana. Me arrebujé
ien entre las sábanas y respondí al “buenas noches” de Silvia.<br />
El reloj marcaba las cinco de la mañana cuando me despertó un golpe en la habitación de<br />
al lado. Miré a mi amiga y descubrí que dormía. Ella no había oído nada. Pensé en volver a<br />
cerrar los ojos y seguir durmiendo pero hubo otro golpe aún más fuerte. Esta vez Silvia se<br />
removió y abrió los ojos confundida.<br />
-¿Qué estás haciendo?- Preguntó en medio de un bostezo.<br />
-He oído un golpe en el cuarto azul.<br />
-A lo mejor hay una contraventana golpeando.<br />
-Voy a comprobarlo.<br />
Me levanté y hubo un nuevo golpe, algo menos intenso. Silvia me siguió.<br />
-No suena como una contraventana- Dije.<br />
Al salir al pasillo vi que salía luz de debajo de la puerta de la habitación azul pero no<br />
parecía la luz de una lámpara sino la luz del sol. Abrí la puerta despacio.<br />
Por la ventana entraban unos intensos rayos solares que iluminaban toda la habitación y<br />
podía divisar el huerto de la abuela perfectamente cuidado como había estado en sus mejores<br />
tiempos. El cuarto estaba lleno de peluches, figuras de porcelana y de cerámica de hadas y<br />
duendes. Las paredes estaban empapeladas de dibujos de trazos infantiles y brillantes colores y<br />
en el centro del cuarto...<br />
Estaba yo.<br />
Pero no era yo. No podía serlo porque yo estaba viendo la escena desde la puerta, pero a<br />
la vez estaba allí, en el centro, con siete años y un bote de cristal en la mano. Llevaba el cabello<br />
recogido con una diadema y un vestido blanco veraniego regalo de mis abuelos. La niña que era<br />
yo me mostró orgullosa el contenido del bote de cristal: Una mariposa brillante y colorida.<br />
Yo ya no recordaba que Silvia estaba conmigo. No podía apartar la mirada de la visión.<br />
Ella abrió el tape con mucho cuidado y acogió al animalito en la palma de su mano.
-Un hada- Escuché murmurar a mi espalda.<br />
Pero yo no veía ningún hada. Veía una niña cazando mariposas con un bote de cristal. Y<br />
la niña sonrió con sus ojos azules clavados en los míos. Era una sonrisa sincera, tierna y dulce.<br />
Y entonces supe que algo iba mal, terriblemente mal. Porque, en el momento en el que<br />
ese cúmulo de colores se despegó de entre los dedos de la niña, esta empezó a cambiar, a<br />
transformarse, a crecer... Y sentí los brazos de Silvia sujetándome y las lágrimas cayendo por mi<br />
rostro y mi propia voz chillando desesperadamente, suplicando con toda la fuerza de mi alma:<br />
-¡NO DEJES QUE SE VAYA! ¡NO DEJES QUE SE VAYA!<br />
Y así, para siempre, la inocencia quedó enterrada, sepultada en un baúl lleno de muñecas<br />
viejas y disfraces de princesa.<br />
Para siempre.
Rómulo José.<br />
Juan Carlos González Díaz<br />
Mención especial<br />
Cómo son las vainas, Rómulo José Pereira siempre intentó escapar de la violencia, aún a<br />
riesgo de ser considerado un cobarde, pero de la violencia verdadera no se puede escapar. Al<br />
menos no nosotros, los venezolanos nacidos en los ochentas, los que rondábamos los diez años<br />
cuando estalló el Caracazo, los que vimos desde nuestra niñez como se despertó una rabia<br />
colectiva que ya nadie supo controlar.<br />
Rómulo era un tipo normal, de nombre y cara común. Salió de Venezuela cuando tenía<br />
veintidós años, luego de haber dado vueltas por muchos oficios: fue carpintero, electricista,<br />
chofer y hasta dependiente en una librería. Pero a Rómulo lo que le gustaba era el béisbol.<br />
Desde pequeño, cuando su papá lo llevó por primera vez al estadio, era batear una pelota y<br />
atajar con un guante lo que lo hacía feliz. Intentó jugarlo a nivel profesional, y aunque era<br />
bueno, no era lo suficientemente bueno como para ser contratado por un equipo en los Estados<br />
Unidos, la Meca del béisbol para los latinoamericanos que amamos este deporte.<br />
A Rómulo lo conocí en Barcelona, ciudad a la que se había mudado para ganarse la vida<br />
de algún modo. No era como la mayoría de los venezolanos que allí vivían: no hablaba ni bien ni<br />
mal de Chávez, de hecho no lo nombraba en lo absoluto. Él sólo quería vivir una vida tranquila,<br />
jugar béisbol en el estadio olímpico del Montjüic y conseguir una novia para casarse y tener<br />
hijos.<br />
Rómulo y yo nos hicimos amigos enseguida. Nos reuníamos en su casa o en la mía,<br />
salíamos de vez en cuando, comíamos una pizza en un restaurante de Poble Sec o caminábamos<br />
por El Raval y nos metíamos en cualquier bar a tomarnos unas cervezas. Hablábamos siempre
de béisbol, de la Liga que se jugaba en Venezuela, de la temporada de Estados Unidos, de cómo<br />
les iba a los jugadores venezolanos en las Grandes Ligas. Rómulo llegó a Barcelona sin papeles,<br />
comenzó trabajando como repartidor de volantes en las salidas del metro, luego hizo las veces de<br />
mesonero, y a veces redondeaba el mes sirviendo cervezas en los conciertos. Al principio estuvo<br />
muy apretado, apenas alcanzaba a pagar su habitación y los gastos. Cada domingo iba a jugar<br />
béisbol en un equipo de Sant Boi que habían fundado unos dominicanos. El equipo era malísimo<br />
y perdía con todos los demás, pero un día jugaron contra el equipo de Viladecans y Rómulo se<br />
lució con un par de cuadrangulares y una atrapada de feria. Los entrenadores del Viladecans se<br />
acercaron a él y le ofrecieron ficharlo para la temporada siguiente. Aunque Rómulo estaba en<br />
condición de ilegal, los entrenadores le dijeron que le iban a pagar. Y le pagaron.<br />
A partir de ahí la suerte de Rómulo empezó a cambiar. Una vez vino a comer a mi casa y<br />
me di cuenta que ya no vivía tan apretado: él, que al principio sólo vestía de forma muy discreta<br />
ahora llevaba ropa deportiva de marca. Decía que le gustaba vestir cómodo, que los trajes y las<br />
corbatas le cortaban la circulación de la sangre.<br />
A mi esposa Rómulo le caía muy bien. Cada vez que llegaba a casa llenaba de risas el<br />
lugar, no se daba mala vida y siempre tenía un chiste que contar. Mirábamos un poco de béisbol<br />
por Internet, y él me decía que en España nunca entenderían a un latino, especialmente al<br />
caribeño, si no entendían el béisbol y la manera que se jugaba. Aquí hablan de Cuba, me decía<br />
Rómulo -que también tenía un extraño y esporádico interés por la política-, hablan de Fidel y de<br />
Chávez, de Trujillo, Somoza y Arbenz. Escriben libros, hacen conferencias y adjetivan, siempre<br />
adjetivan, pero si preguntas a cualquiera de esos profesores que se la pasan analizando a<br />
Latinoamérica, ninguno se habrá sentado a ver un juego de pelota las nueve entradas, ninguno<br />
sabrá cuánto nos representa ese deporte. Dicen que es lento, aburrido, un juego de gordos y<br />
flojos. A mi me gusta el fútbol, pero es un deporte muy diferente. El béisbol es para sentarse y
compartir largo rato, para no pensar en nada pero al mismo tiempo para ver la vida pasar frente<br />
a tus ojos. Y si ves béisbol con alguien compartes todo lo que pasa por tu vida y toda la nada<br />
que también te atormente. Fíjate en los italianos, decía Rómulo, tienen al mismo tiempo fútbol<br />
y béisbol, el mejor béisbol que se juega en toda Europa. Rómulo comenzó a contarme cómo el<br />
béisbol llegó a Italia en 1884, cuando los marineros de dos buques estadounidenses jugaron una<br />
partida en el puerto de Livorno. Yo recordé que también así había llegado el béisbol a Venezuela,<br />
desembarcando en manos norteamericanas en el puerto de La Guaira. Rómulo sabía un montón<br />
de nombres y fechas importantes sobre el béisbol. A mi se me quedaban pocas cosas porque cada<br />
vez que veía un juego de béisbol pensaba en Héctor Lavoe cantando “Mi Gente” ahí, con su saco<br />
blanco dandy y sus lentes marrones, y también pensaba en el estadio de la Universidad Central<br />
de Venezuela, la entrañable UCV. Y así estábamos, Rómulo recordando fechas y nombres,<br />
analizando su vida a través del béisbol y yo pensado en todo lo que decía y cuánta razón tenía.<br />
A partir de ese día a Rómulo se le metió en la cabeza la idea de irse a Italia. Siguió<br />
jugando con el Viladecans, pero ahora sólo buscaba mujeres italianas para acostarse con ellas y<br />
que lo llevaran a conocer su tierra. No tardó en conseguir su meta: para aquella época, muchos<br />
italianos venían a Barcelona buscando algo diferente a lo que tenían en casa. Estaban hartos de<br />
Berlusconi y del Calcio. La mayoría de los que conocí en esa época, y con quienes me gustaba<br />
hablar de cocina, de las películas de Fellini y de política, se consideraban a si mismos gentes de<br />
izquierda. Pero no de esa izquierda macilenta, corrupta y apática que no se diferenciaba nada de<br />
la derecha lambucia italiana. Mario, un viejo mecánico de Grosseto que ahora tenía su propio<br />
bar en El Borne, me contaba como se había decepcionado de la intelligenza, cómo había decidido<br />
abandonar el pensamiento del partido comunista italiano cuando sus postulados se fueron a la<br />
mierda y la izquierda política se vendió a la derecha lambucia y luego a la mafia.<br />
Un lunes me encontré a Rómulo caminando por el barrio de Grácia. No era muy tarde
pero había poca gente en la calle. Me invitó a un bar de la Plaza del Sol que era famoso por las<br />
alitas de pollo fritas que servían. El lugar tenía unas mesas de madera redondas donde la gente<br />
se apretujaba para fumar mientras esperaban unas alitas de pollo que, era verdad, estaban muy<br />
buenas.<br />
Esa noche, Rómulo quería hablar, tenía ganas de desahogarse. Me contó que estaba con<br />
una chica llamada Laura Vitullo y que en un par de semanas se iba a Italia. Todo había<br />
comenzado hacía tres meses, cuando se conocieron en una discoteca donde él trabajaba como<br />
mesonero. Ella venía con unas amigas a conocer Barcelona. Era lo que los catalanes llamaban<br />
una güiri, turista de fin de semana. Rómulo le sirvió tragos generosos, bien cargados, y apretó el<br />
acento venezolano cuando ella le confesó que le encantaban los latinoamericanos. En la<br />
oscuridad de aquella discoteca, él la consentía, la hacía reír con sus chistes. La llevé a casa, me<br />
decía Rómulo, le ofrecí coger el bús pero ella insistió en pagar el taxi. Estaba bastante borracha.<br />
Se apoyaba aquí, en mi hombro, y me preguntaba de qué tonalidad era el azul de las playas<br />
venezolanas. Yo le respondía que habían varios tonos y ella me pedía que le dijera una palabra<br />
pintoresca y a mi sólo se me ocurría bululú. Bululú, tiene gracia esa palabra. Yo quiero vivir en<br />
Venezuela, montar una posada en Los Roques y olvidarme para siempre de Rimini, me decía<br />
Laura.<br />
Y así llegamos a mi casa, Laura hablando del Caribe y yo pensando en el Adriático.<br />
Entonces decidí arriesgarme y buscar mi suerte: con una aguja pinché el condón que me daría el<br />
boleto a Italia.<br />
No hizo falta que se acostaran muchas veces para que ella, confiada en que Rómulo<br />
usaba condón, quedara embarazada.<br />
Yo no le reproché nada. No tenía derecho a cuestionarlo, y menos sabiendo que su deseo<br />
era intentar mejorar su vida en Italia, donde se jugaba béisbol a nivel profesional. Pagan un
uen sueldo, recuerdo que me dijo. Si me firman, tengo habitación asegurada. Sólo necesito<br />
casarme con Laura para poder optar a la tarjeta de residencia.<br />
Lo vi y entendí su desesperación, el tamaño del sueño que salía de sus ojos y atravesaba<br />
los cristales del vaso, las botellas que se apoyaban en el mostrador de la barra y las ventanas de<br />
aquel bar de Gracia. Pero también vi en su mirada una huída hacia adelante. Nos hicimos los<br />
locos y brindamos por Laura y por Italia, brindamos por el béisbol y por los jóvenes venezolanos<br />
como nosotros, que habíamos venido a vivir sino mejor, por lo menos si alejados de la violencia,<br />
ese fantasma que creíamos haber dejado atrás, pero que seguía ahí, junto a nosotros, como<br />
después lo comprobaríamos. Bebimos y nos reímos de nuestras desventuras en Barcelona, pero<br />
después Rómulo me dijo que la violencia no era cosa suya. Tuya sí, me dijo con una tristeza que<br />
entonces no entendí, pero no mía. Detesto la violencia. Yo le aseguré que sentía lo mismo. Hoy<br />
creo que los dos mentíamos, no sólo el uno al otro, sino sobretodo a nosotros mismos.<br />
Aquella noche Rómulo y yo nos emborrachamos hasta la ceguera. Luego se fue a Italia y<br />
pasaron muchos años antes de que lo volviera a ver.<br />
Mi esposa y yo tuvimos un hijo, nos mudamos de Barcelona. Vivimos en Manila y La<br />
Haya. Yo seguí escribiendo y haciendo documentales. No me fue mal y logré comprar una casa<br />
en Caracas, donde regresaba de tanto en tanto para ver a mi familia y a los pocos amigos que<br />
allá se quedaron, esos que no pudieron, o se resistieron, o ni siquiera pensaron en el exilio.<br />
Un día salí a comer a casa de mi hermana. Era una noche fresca de enero y las calles<br />
estaban desiertas. Se jugaba la semifinal de la liga de béisbol profesional y hoy tocaba el Madrid<br />
– Barça venezolano: los Leones de Caracas versus los Navegantes de Magallanes. Caminando de<br />
vuelta a casa se podían escuchar en la calle el eco de los televisores encendidos dentro de los<br />
apartamentos, siguiendo la transmisión del juego. La voz del narrador tenía ese toque de<br />
suspenso que indicaba que algo importante estaba a punto de ocurrir en el partido. Al fondo de
esa voz grave también se oían los cánticos de las barras de los equipos. Todo lo demás era<br />
silencio.<br />
Decidí ver el juego y entré al bar que quedaba antes de llegar a casa. Un lugar sucio, con<br />
paredes desconchadas y la luz pálida de los hospitales, pero donde servían la cerveza más fresca<br />
que se podía uno imaginar. Y ahí estaba Rómulo. No lo reconocí hasta que él se acercó y dijo mi<br />
nombre. ¿Rómulo José Pereira?, pregunté y él asintió con lágrimas en los ojos.<br />
Esa noche nos quedamos hablando hasta que amaneció. Yo lo invité a casa pero el quería<br />
enseñarme los bares caraqueños que permanecían abiertos toda la noche. Acepté sin rechistar.<br />
Ya no solía salir en Caracas –había perdido la práctica y tenía algo de miedo- pero la sola<br />
compañía de Rómulo me hizo sentir tranquilo. Tomamos un taxi y fuimos haciendo paradas. Le<br />
pregunté por su vida, qué había hecho en tantos años, y él me fue contando cómo sucedieron las<br />
cosas luego que se fue a Italia. Lo hizo como si nunca nos hubiésemos despedido en aquel bar de<br />
Gracia.<br />
A la semana siguiente de su llegada a Rimini, Laura le dijo que no quería tener el bebé.<br />
Rómulo lloró, suplicó, pero ella deseaba su libertad sana y salva. Fue la última vez que se<br />
vieron.<br />
Me resigné a no tener al bebé, contó Rómulo, pero tomé un bus hasta Boloña y me<br />
presenté en el campo de entrenamiento del equipo de béisbol. Fui donde estaba el manager del<br />
equipo, un tipo alto y canoso, que no entendía una palabra de lo que le decía, y apunto<br />
estuvieron de echarme del estadio sino hubiese sido porque apareció un cubano que me ayudó<br />
con la traducción. Me dieron oportunidad de probarme y te juro que jugué el mejor béisbol de<br />
mi vida. Cogí todos los rollings que me bateaban, lancé con fuerza y precisión a las bases,<br />
bateaba líneas que golpeaban contra la pared del center field. El manager estaba impresionado.<br />
Quería hacerme un contrato al instante, pero al darse cuenta que yo no tenía papeles me gritó
algo en italiano y regresó a su oficina sin decir más palabra.<br />
Volví a la mañana siguiente y ahí estaba otra vez el equipo practicando. Cuando el<br />
manager me vió, me hizo una seña para que me acercara. Dijo algo que no comprendí en ese<br />
momento, pero al ver que me daba un uniforme y señalaba los vestidores, salí corriendo a<br />
cambiarme y sentarme en el banco. Jugué como pitcher, short stop y right fielder pero nunca firmé<br />
contrato. A final de cada mes el manager me pasaba un cheque con su firma y una suma con la<br />
que pagaba holgadamente los gastos. Por un tiempo me fue muy bien, ganábamos partidos,<br />
éramos primeros de liga y el equipo estaba muy contento conmigo. Me hice amigo del cubano,<br />
Joel Galbizo se llamaba, me alojó en su casa los primeros días y me enseñó la ciudad. Él también<br />
jugaba en el Boloña pero a diferencia de mi, no tenía problemas de papeles porque había llegado<br />
a Italia con una delegación de béisbol juvenil de la isla que venía a unos juegos de exhibición, y<br />
una noche en la que nadie vigilaba se escapó de la concentración y pidió asilo. Vivía tranquilo,<br />
sin meterse en problemas, jugando su pelota, tomándose una copa de vez en cuando y yéndose a<br />
la cama con alguno de esos modelos de pasarela cuando tenía oportunidad. Yo, que estaba tan<br />
agradecido con Joel por lo mucho que me había ayudado, lo invitaba a cenar, tomábamos el tren<br />
a Roma o a Florencia y ahí nos quedábamos viendo esos monumentos espectaculares mientras<br />
conversábamos de cualquier cosa. El hecho es que no me di cuenta cuando fue que Joel se<br />
enamoró de mí.<br />
Rómulo dijo estas palabras y se acomodó en su silla, como ganando fuerzas para lo que<br />
venía. Eran las tres de la madrugada y el bar en el que estábamos ya había cerrado. Las sillas<br />
volteadas descansaban sobre las mesas y una señora limpiaba el piso con un trapo.<br />
Una noche, continuó Rómulo, mientras mirábamos por la tele un partido de los Yankees<br />
contra los Medias Rojas, Joel me miró de frente, me dijo que me amaba y que quería acostarse<br />
conmigo. Yo, que nunca había estado en situación semejante, le respondí que lo respetaba pero
que eso no era lo mío. Joel se tomó mal el rechazo, empezó a llorar y a insultarme, a sacarme en<br />
cara cuánto me había ayudado. A mí me dolió mucho su reacción, así que decidí despedirme y<br />
salir de su casa lo más rápido posible.<br />
A partir de ese día, todo se fue al carajo. Joel me trataba de una forma fría y distante y<br />
tú sabes que eso en el béisbol rompe la química del equipo inmediatamente. Ahora en vez de<br />
ganar, perdíamos. Los abridores recibían cinco y seis carreras en el primer inning, en defensa<br />
cometíamos errores infantiles, parecíamos novatos. Yo empecé a bajar mi promedio, a jugar muy<br />
mal y el manager, que recibió el apoyo de los dueños del equipo cuando todo iba bien, cuando la<br />
promesa era ganar la liga, ahora era visto como un tipo que no garantizaba nada. Entonces<br />
comenzó a buscar culpables y la soga reventó por lo más delgado. Un día, en medio de un juego,<br />
me reclamó frente al grupo por no haber corrido con más fuerza desde el home hacia la primera,<br />
y ahí nos pusimos a discutir y casi nos vamos a las manos sino hubiese sido porque los demás<br />
compañeros nos separaron.<br />
Al terminar el juego una patrulla de los Carabinieri me estaba esperando a la salida del<br />
estadio. El manager me acusó de intento de asalto. Los policías vinieron hacia mi sin decir nada,<br />
con esa cara de odio que tenía tiempo sin ver. Yo, a fin de cuentas, era un inmigrante sin papeles<br />
y sin argumentos, perdido en un país ajeno.<br />
Durante un rato no hablamos. Yo me quedé viendo la colección de botellas vacías que se<br />
agrupaban en la barra. Pensé que hasta allá había llegado la violencia, persiguiendo a Rómulo<br />
hasta el estadio “Gianni Falchi“ para meterlo a empujones en una patrulla.<br />
Después Rómulo contó como dentro de la patrulla uno de los policías comenzó a<br />
insultarlo, lo insultaba y le pegaba con una mandarria. Quizás creyeron que yo era un gitano,<br />
decía Rómulo, de esos que salían a cada rato en las noticias molidos a palos por los Caribinieri.<br />
Maldije haber aprendido italiano: entendí todos sus insultos. Tenía la cara llena de lágrimas de
arrechera, de impotencia por no poder hacer nada, porque se escapaba mi sueño de vivir<br />
tranquilo, haciendo lo que más me gustaba. Ni siquiera me dejaron buscar mis cosas en el<br />
apartamento. Golpeado y esposado me llevaron hasta la puerta del avión que me trajo de vuelta<br />
a Venezuela.<br />
Hasta ese día yo nunca había odiado a nadie, dijo mientras encendía un cigarro que sacó<br />
de su chaqueta. Ya Rómulo no vestía ropa deportiva como cuando lo conocí en Barcelona, ahora<br />
era una chaqueta de pana gris y un pantalón de lino el envoltorio de su figura. Pero ese día odié<br />
a los policías, dijo, los odié porque creí que a pesar de lo jodido de ser un inmigrante, de los<br />
problemas que tenía viviendo fuera de mi país, tenía superada la violencia. Los odié por lo que<br />
me hicieron, aunque yo siempre había sido mucho peor que ellos.<br />
Fue hasta ese momento que entendí que Rómulo no sólo quería contarme su vida en<br />
Italia, sino también lo que había pasado antes, cuando aún no había estado en Barcelona y ni<br />
siquiera había salido de Venezuela. Yo temí lo peor. Ambos nos quedamos callados un rato<br />
mientras nos terminábamos la cerveza que teníamos a mano. Luego Rómulo continuó hablando.<br />
Contó que no sólo había sido carpintero, electricista, chofer y dependiente en una librería sino<br />
que también se había alistado en el ejército, atraído por una propaganda que le prometía un<br />
sueldo fijo y estudios universitarios. Tenía dieciocho años y ya sabía que no lograría llegar a las<br />
Grandes Ligas.<br />
Al principio su trabajo consistía en cortar la grama del Fuerte Militar, trotar y soportar<br />
los juegos de poder que jugaban sus superiores. Luego hizo algunos amigos. Le gustaba saber<br />
que podía jugar béisbol al menos una vez a la semana. Había otros jugadores con mucha calidad<br />
pero pronto se ganó la titularidad del short stop en el primer equipo del ejército. Pasó el tiempo y<br />
comenzó a sentirse muy cómodo entre las barracas: por un momento llegó a pensar que no le<br />
importaría quedarse ahí para siempre, cortando grama y jugando béisbol, pero un día apareció
un Capitán solicitando tropa, y Rómulo supo enseguida que ese plácido sueño ya no iba a ser<br />
posible. El centro de Caracas era un hervidero de gente. Se reportaron saqueos y disturbios, los<br />
eternos saqueos y disturbios de los jodidos de toda la vida. Le ordenaron tomar un fusil y subirse<br />
a un camión. Aquí se hace lo que yo diga carajo, recordaba Rómulo que había gritado el<br />
Capitán. El que me desobedezca va derechito a la celda de detención.<br />
Le pedí a Rómulo que me describiera al Capitán. Era un tipo más bien bajo y flaquito,<br />
me dijo, pero tenía una expresión tan rabiosa en la cara que era imposible llevarle la contraria.<br />
Sus solas palabras hacían daño. Cuando me monté en el convoy empecé a sentir un escalofrío en<br />
el estómago. Los otros soldados que iban a mi lado pronto se sintieron igual. Al principio sólo<br />
miraban al piso, o a su fusil, y bromeaban. Ellos siempre hacían broma de todo, no podían<br />
permanecer callados nunca. Pero ese día, mientras recorríamos calles y nos acercábamos al<br />
centro de la ciudad, sus voces se fueron apagando, como si alguien les bajara el volumen poco a<br />
poco. Hoy estoy seguro que ese alguien era el Capitán. En un momento, ya nadie pronunciaba<br />
palabra y sólo se escuchaba el ruido del motor. El escalofrío se me convirtió en rabia, en rabia<br />
por no haber elegido un camino diferente al que sabíamos estábamos a punto de andar.<br />
Al llegar a la Avenida Baralt, vimos una humareda negra saliendo desde varios locales.<br />
Los edificios que nos rodeaban eran rectangulares, estaban sucios de tanto descuido y dejadez.<br />
La gente corría en todas direcciones, entregados a un festín vacío, y hasta sádico, disfrutaban<br />
saqueando la tienda del tipo que estaba tan jodido como el resto. Yo sentía que quienes ahí<br />
estábamos compartíamos una suerte miserable: el señor que cargaba la pierna de la vaca cruda,<br />
la mujer que arrastraba un saco de arroz, el viejito que levantaba sobre su hombro derecho una<br />
televisión nuevecita, la muchacha embarazada con sus paquetes de pañales, el camarógrafo que<br />
transmitía en vivo para la gente en sus casas, y nosotros, que ya habíamos bajado del convoy y<br />
que mirábamos el espectáculo parados y sin mover un músculo, estábamos siendo marcados de
por vida, asistiendo a un bautismo de odio que sellaríamos con sangre.<br />
El Capitán nos ordenó hacer una fila. Nos ordenó protegernos con el escudo y no<br />
separarnos unos de otros. Yo estaba cagado de miedo. Mis manos temblaban, mis piernas<br />
temblaban, no podía contener el repiqueteo de la mandíbula mientras nos acercábamos hacia el<br />
bululú. ¿Entiendes? Más o menos, le dije por decir algo, pero en verdad no entendía nada, nadie<br />
podía ponerse en su lugar ni estar dentro de su inocente miedo. Bebimos un trago de cerveza y<br />
nos quedamos callados.<br />
Ahora no recuerdo cuánto tiempo permanecimos así. Sólo recuerdo que tenía frío, que yo<br />
también empecé a titiritar como lo hacía Rómulo en su recuerdo. Pedí un ron seco y lo bebí sin<br />
decir palabra. Oí a Rómulo sollozar pero preferí no mirarlo. Miré un cuadro con una naturaleza<br />
muerta pintada. Colgadas en una columna estaban unas fotos viejas de Caracas.<br />
Después Rómulo siguió hablando. Dijo que el Capitán gritaba, le ordenó a un pelotón<br />
que lanzara bombas lacrimógenas para dispersar a la gente. Un grupo de soldados se colocaron<br />
uno a lado del otro y dispararon bombas que subían soplando por los aires y caían entre la<br />
multitud que desvalijaba una tienda de electrodomésticos. La humareda blanca espantaba<br />
momentáneamente a las personas, pero en pocos segundos volvían a reunirse. Los soldados<br />
dispararon unas tres veces más. Se escucharon gritos y nos lanzaron algunas piedras desde varios<br />
lados. El Capitán nos ordenó disparar. Yo comencé a llorar. Disparen coño. Y no sabíamos que<br />
hacer. Échenle plomo a todo lo que se mueva. Las lágrimas fluían sin parar.<br />
Lo que pasó en seguida es redundante, redundante por manido y redundante por<br />
insensato: la violencia de la que los venezolanos nacidos en los ochenta no podemos escapar. Una<br />
violencia sorda, omnipresente. Rómulo enfiló por una de las esquinas de la Avenida Baralt junto<br />
al resto de los soldados. Unos iban muertos de miedo, otros decididos a meterle el pecho a su<br />
hora adversa, otros convencidos de estar ingresando al mismísimo infierno. La calle se había
quedado en silencio, oscurecida por efecto de los gases y la humareda, hedionda a orines<br />
mezclados con plástico quemado. Rómulo tuvo ganas de vomitar, pero con el primer disparo que<br />
escuchó todos sus pensamientos se apagaron. Sin mirar hacia ningún lado, protegido –si a eso se<br />
le puede llamar protección- por la careta de policarbono de su casco, se dejó llevar por el ritmo<br />
frenético que producía el fusil. A ciegas, descargó todas las balas de su cámara en las paredes y<br />
quioscos, en las espaldas informes que intentaban huir calle abajo, en los cuerpos de los jóvenes<br />
arrinconados en las esquinas. Yo le pregunté qué sentía mientras eso pasaba. Rómulo me<br />
contestó que nada, que una vez vio caer al primero ya todo fue silencio.<br />
El resto, más que una historia fue un derrotero. A Rómulo y los demás soldados que se<br />
subieron al convoy se les acusó de uso excesivo de la fuerza y fueron dados de baja. El Capitán<br />
que comandó la operación fue ascendido a Mayor. Rómulo metió sus cosas en una maleta y pidió<br />
un taxi hasta el Terminal de autobuses. Allí tomó el primero que salía sin saber a dónde iba.<br />
Llegó a una ciudad verde y fría que supuso era Mérida. Después cogió otro bus que lo llevó a un<br />
pueblo apartado, miserable y hecho jirones, pero que tenía la virtud de la discreción. Alquiló<br />
una habitación en una vieja pensión y durmió durante dos días.<br />
Al cabo de seis meses ya Rómulo tenía trabajo como recolector de un huerto propiedad<br />
de un campesino acomodado. Nadie hizo preguntas incómodas. Se conformaron con la historia<br />
que Rómulo les había contado: había enviudado joven y quería rehacer su vida. En sus<br />
pesadillas, sin embargo, Rómulo soñaba con brazos ensangrentados, piernas y torsos sin rostro<br />
que lo rodeaban y querían tocarlo. Él despertaba temblando y lloraba hasta que se quedaba<br />
dormido de nuevo.<br />
¿Cuánto tiempo estuviste en ese pueblo?, le pregunté.<br />
Casi cuatro años, hasta el momento que decidí viajar a Europa, me dijo.<br />
Las pesadillas lo abandonaron el día que tomó el vuelo a Barcelona. Llegó tranquilo,
decidido a vivir por las cosas sencillas que aún le gustaban. Y así lo hizo hasta que los<br />
Carabinieris le dieron una paliza y lo devolvieron al mismo lugar de donde había escapado.<br />
Entonces Rómulo se entregó a una tristeza de la que ya no quiso salir.<br />
Y así lo encontré aquella noche en el bar cercano a mi casa en Caracas. Por años había<br />
llorado por sus sueños evaporados, por los hijos que nunca tuvo, por su juventud perdida, por<br />
todos lo jóvenes que nunca serían adultos porque una bala se los impediría y por los jóvenes que<br />
mataron a otros jóvenes casi sin pensar en lo que estaban haciendo. Yo le dije a Rómulo alguna<br />
de esas frases tontas que no consuelan a nadie, y él se rió sin dejar de llorar, asintió y me dijo que<br />
si, que estaba seguro todo iba a mejorar. Y luego siguió llorando un rato más.
Las Tinajas<br />
Maria Rosa Navarro Lara<br />
Mencion especial<br />
Todo lo ocurrido en este relato tuvo lugar en los últimos años de la década de los cuarenta y<br />
mitad de los cincuenta del siglo pasado. Me voy a ceñir a lo que sucedió en mi familia cuando mi<br />
padre, desesperado por la falta de alimentos en la piel de toro, decidió solicitar traslado voluntario a<br />
Sidi Ifni donde le aseguraron que se podía comer todos los días, sin exquisiteces, pero no estaban los<br />
cuerpos para “poner peros a la pitanza”.<br />
Parecerá extraño, pero guardo muy buen recuerdo de aquella parte de mi vida en la que<br />
tuvimos que cambiar nuestras costumbres más elementales y nuestra forma de vivir propia de niños<br />
de ciudad y acostumbrarnos a nuestra nueva vida sin agua corriente y sin luz eléctrica.<br />
Acabábamos de llegar a Sidi Ifni, entonces África Occidental Española, procedentes de<br />
Valencia, donde la falta de alimentos básicos, el feroz racionamiento y el cáncer de los estraperlistas,<br />
apoyados por los bribones de siempre, hacían que los adolescentes- el segmento más vulnerable de la<br />
población- estuvieran desnutridos y por ende, que la tuberculosis se apoderara de sus jóvenes cuerpos.<br />
La pesadilla de mis padres y de todas las familias.<br />
El viaje fue largo, agotador. Quizás porque mis padres escogieron la ruta equivocada:<br />
ignoraban que cruzando el Estrecho de Gibraltar, a una hora de Ceuta estaba la capital del<br />
Protectorado Español, Tetuán, desde donde salía una vez a la semana “La Gacela” una línea de<br />
autobuses que llegaba directamente hasta Sidi Ifni. Pero eligieron ir por mar.<br />
La primera escala fue en Cádiz cuyas calles aún conservaban los restos del cataclismo ocurrido<br />
unos meses antes al estallar un polvorín. En las caras de sus habitantes se reflejaba el dolor y la<br />
desesperación de unas muertes tan injustas. No se sabe cual fue exactamente el número de fallecidos.
Más de los que dijeron unos, menos de los que dijeron otros, tal fue el estado en que quedaron los<br />
cuerpos.<br />
Desconozco la causa, pero el barco que esperábamos que partiera con destino a Las Palmas de<br />
Gran Canarias, demoró su salida once días. Allí, tuvimos que esperar cuarenta días más al paquebote<br />
“Concuelo...no sé qué” en el que embarcamos y de cuya singladura sólo recuerdo el mareo que me<br />
produjo y el ruido del crujir de sus viejas y apestosas maderas.<br />
Unos compañeros de mi padre- como era costumbre entre los habitantes del territorio- nos<br />
habían alquilado una casa. Era de planta baja como casi todas las del pueblo. Su distribución era<br />
tipo islámico: de planta muy extraña con cuatro enormes habitaciones, una diminuta cocina, un<br />
destartalado cuarto de baño y un patio central al que daban cada una de las estancias.<br />
Mi madre que era muy positiva, encontró pronto la parte buena del nuevo hogar: estaba muy<br />
cerca de los colegios para mi hermano pequeño y para mí y del instituto para mi hermano mayor.<br />
Desde casa se veía el mercado de abastos que tenía forma de fortaleza medieval y a lo lejos se divisaba<br />
un campanario que rápidamente lo vinculó con la iglesia del pueblo y no se equivocó. Todo a mano.<br />
El cuarto de baño, era estrecho y alargado, sus paredes estaban pintadas de color añil oscuro.<br />
Tenía un lavabo y un espejo medio roto sobre él, un wáter sin tapadera y un plato de ducha que al<br />
parecer una vez fue blanco y como única luz, una claraboya en la parte alta de la pared norte. Al verlo<br />
mi madre dijo:”esto está oscuro como la boca de un lobo” Por curiosidad, intenté abrir el grifo, no<br />
salía agua. Mi padre, con toda la parsimonia del mundo que le duró los setenta y cinco años que<br />
estuvo en este mundo, me dijo: “No te apures princesa, me han asegurado que en un par de años van a<br />
poner el agua corriente, las casas ya están preparadas para ello. Ahí hay un bidón con agua salada y<br />
otro con agua dulce, debajo del lavabo hay un cubo a donde va a parar el agua sucia que verteréis en<br />
el wáter cuando lo uséis. En caso de que éste esté vacío cuando tengáis necesidades, lo debéis llenar<br />
con agua salada antes de entrar y lo vaciaréis cuando hayáis terminado. Para la ducha llenáis el
depósito con agua del bidón del agua dulce que estará templada porque aquí no hace frío. ¿Y si se<br />
gasta?-pregunté.- No preocuparos, gastando con precaución, con cordura, nunca se agotará el agua de<br />
los bidones porque cada mañana vendrá un hombre con unas mulas y nos traerá suficiente agua para<br />
el gasto del día y si cada uno de nosotros consume un poquito, un poco menos de lo necesario,<br />
ahorraremos para tener reserva de agua por si algún día por lluvia, por siroco o por que se pone<br />
enfermo el aguador, no pudiera venir. Voy a colgar una pizarra en el baño y otra en la cocina para que<br />
apuntéis cada vasito que gastáis de menos. Al final del mes los sumaremos y veremos cuantos días de<br />
agua tenemos ahorrados. Los sábados vendrá otro hombre con agua para beber, sólo para beber<br />
¿entendido?”<br />
No podía comprender que en una casa normal, con gente normal, no saliera el agua de los<br />
grifos. Éramos niños de capital y desconocíamos que se pudiera vivir de otra manera. Mi madre lo<br />
había entendido perfectamente porque en su frente se formaron dos surcos que era la señal inequívoca<br />
de que no le había gustado oír aquello. Tenía razón para preocuparse, éramos cinco personas a<br />
ensuciar ropa, vajillas, suelos y si, además del trabajo que esas labores conlleva, tenía que añadirle la<br />
de acarrear el agua para llevarlas a cabo, era para contrariarse.<br />
Como el gran hombre notó el desasosiego familiar zanjó la cuestión diciendo a mis hermanos:<br />
“Venid conmigo, vamos a comprar en el mercado toda la comida necesaria para que no nos falte<br />
también qué comer”. “¿Pero aquí hay facilidad para comprar comida, así, sin colas ni estraperlo,<br />
papá?”- preguntó mi madre incrédula.” “Por eso estamos aquí, mamá, para no tener que pasar<br />
hambre ni necesidades”. ” Alabado sea el Señor “-respondió mi madre y en ese momento<br />
desaparecieron los surcos de su frente.<br />
Cuando regresaron los hombres de la casa, además de abundantes alimentos: patatas, tomates,<br />
plátanos, aceite, café, pescado fresco y carne para guisar- luego nos enteramos que era de camello-.<br />
Traían, carbón, velas, dos quinqués, una lata de petróleo y un aparato que en ese momento no sabía
la utilidad que podía tener. Después me dijeron que era un Petromax, una especie de lucernario que<br />
consumía petróleo y tenía, en lugar de mecha una camiseta blanca que tras el primer encendido se<br />
convertía en una bonita luz blanca, distinta a la triste de las velas y los quinqués. Lo colgaron con<br />
una cadena en el centro de la sala de estar.<br />
Mi madre preguntó extrañada: “¿Por qué has comprado tantos quinqués y velas, es que se<br />
apaga con frecuencia la luz aquí, marido? “ “Pues, verás, no sé si habrás notado que de los techos no<br />
penden bombillas”.”Es cierto- contestó mi madre- no me había dado cuenta, ¿donde están las<br />
bombillas, los cables y los interruptores?” “No hay bombillas ni cables ni interruptores porque hasta<br />
dentro de dos años no ponen la luz eléctrica en todas las casas. Sólo hay un generador que da luz y lo<br />
usan para los edificios oficiales, los colegios, el hospital, la Iglesia y no da para más”.” Esto es vivir<br />
como los hombres primitivos, papá”- dijo enfadada mi madre. “Sí, desde luego, como primitivos que<br />
tienen la comida a su alcance. Junto a casa tenemos un hermoso mercado repleto de alimentos<br />
baratos, mujer. En Valencia había luz y agua corriente pero nuestros hijos se acostaban sin cenar,<br />
tomando un poco de malta azucarada con sacarina. Cambio la luz y el agua corriente por la comida<br />
que he visto hoy. Era triste ver a nuestros hijos pasar necesidad.” ” Otra vez te doy la razón, papá.<br />
Era muy triste”.<br />
Ni el agua corriente ni la luz la pusieron en los siete años y medio que vivimos allí, pero al poco<br />
tiempo dejamos de echarlas en falta.<br />
Tardamos algunos días en acoplarnos a la nueva vida. No fue difícil. Bueno, no fue tan difícil<br />
como pensamos que iba a ser. Empezamos a ir al colegio y aunque el curso estaba en el último<br />
trimestre, pudimos ponernos al nivel de nuestros compañeros de clase porque durante los casi tres<br />
meses que estuvimos sin ir a clase, mi madre nos obligaba a hacer cuentas y dictados y nos tomaba las<br />
lecciones de memoria en los parques de Cádiz y Las Palmas. Nos gustó, es más, nos encantó<br />
reconocer que existían otras formas de pensar, de creer, de vestir y eso influyó, muchos años más
tarde, para mejor vivir con los cambios que trajo consigo la democracia.<br />
Había alumnado católico y musulmán-“baamranis”- con los que nos entendíamos en perfecto<br />
castellano- y respetábamos mutuamente las creencias religiosas. Cuando venía el Padre Santiago, el<br />
franciscano, a impartir clases de catecismo, llegaba un religioso musulmán a dar clases de religión<br />
islámica a los indígenas, y nunca conocí a ningún musulmán que se convirtiera al catolicismo ni<br />
viceversa.<br />
Conocíamos a las vecinas, también de uno y otro credo. Y comprendimos como las personas,<br />
cuando hay necesidad, son solidarias y se ayudan. Mi madre no era muy zalamera pero le encantaban<br />
los niños, así que cuando nuestra casa se hizo habitable, nunca faltaban niños pequeños correteando<br />
por el patio. Teníamos comida en la alacena y sobre todo, nos íbamos acostumbrando a la nueva<br />
forma de valorar y usar el agua.<br />
Cuando nos levantábamos íbamos al baño por turnos: primero mi hermano el mayor- entraba a<br />
las ocho a clase- después mi hermano el pequeño y cuando éste quería, iba yo, el último mono de la<br />
manada. Pronto nos habituamos a usar el agua salada y el agua dulce con tino, sin despilfarrar ni una<br />
gota y a apuntar nuestros ahorros en la pizarra.<br />
Mi madre, estaba en el empeño de “europeizar” su feudo-la cocina- y por lo que recuerdo, tenía<br />
una enorme tarea por delante. Siempre portaba en la mano una escobilla con cal blanca para pintar<br />
aquel cuchitril. Ciertamente, llevaba razón- hoy lo comprendo mejor- el color de las paredes era añil<br />
oscuro, igual que el del baño y decía que ambas habitaciones las tenía que volver blancas para<br />
distinguir si había o no insectos invasores que, muy a su pesar, se paseaban por las calles sin asfaltar<br />
como romeros en la procesión del Rocío.<br />
Pasados dos meses, todos habíamos engordado, bueno, mi madre no. Aunque comía con<br />
apetito, trabajaba sin descanso en su empeño de hacer de aquel inhóspito lugar un hogar casi<br />
confortable.
La empresa que se proponía era enorme porque estaba sola para una tarea tan ardua- aunque<br />
mi padre por las tardes se dedicaba a hacer estanterías de madera donde poner nuestros libros; los<br />
libros de mi madre: sus novelas, sus poesías, los libros de santos y los Atlas y libros de geografía de mi<br />
padre. En el pueblo no vendían muebles. Los nuevos habitantes que cuando llegaban al territorio,<br />
una vez instalados, encargaban a Las Palmas los muebles que necesitaban les llegaban un año<br />
después. Mis padres no estaban dispuestos a gastar mucho dinero- no lo tenían- porque su intención<br />
era irse de allí cuando la vida en la península fuera más fácil. Tampoco había tiendas de tejidos. De<br />
vez en cuando traían telas racionadas y las vendían muy baratas, pero eran para colchones, ropa de<br />
cama, tela blanca corriente, uniformes militares y poco más. Cuando había que hacerse algo especial<br />
compraban telas, por encargo, en casa de Madame Habibi, una encantadora mujer francesa casada<br />
con un baamrani que lo adquiría en Marruecos francés. Así que cuando no había más remedio, abría<br />
su baúl de telas antiguas y reutilizaba éstas; es decir que desnudaba un santo para vestir a otro.<br />
La cocina, un lugar tan reducido que no cabían dos personas juntas, fue tomando forma y daba<br />
gloría verla tan blanca. De las paredes pendían repisas, pintadas de azul añil, cuyas baldas estaban<br />
cubiertas con paños muy blancos bordeados con una preciosa puntilla de crochet. Allí estaban los<br />
cacharros de cocina, pocos, los justos y la vajilla de uso diario, no teníamos más. En la pared de<br />
enfrente se elevaba, a unos noventa centímetros del suelo, el mostrador, o encimera que contenía dos<br />
hogares de carbón donde mi madre cocinaba y un hueco o fregadero de cemento, con un agujero<br />
centrar de desagüe bajo el que se situaba un cubo grande donde se recogía el agua usada para luego<br />
poder usar en el servicio. En la parte baja estaban el cesto de las patatas, el aceite, el jabón de lavar y<br />
unos cestos con verdura. No podían faltar cortinillas blancas que cubrían los vanos. En la pared de<br />
enfrente, según se entraba en la cocina- que se cerraba con medias-puertas como en una cantina<br />
americana, mi madre había horadado un hueco de unos cuarenta centímetros de fondo y un metro de<br />
altura - las paredes eran de adobe muy gruesas- donde había construido con una maña excepcional
una alhacena con baldas de madera que había hecho mi padre, para guardar las viandas- decía que ese<br />
era el lugar más fresco de la casa. No tenía puertas, pero sí unas cortinas muy primorosas con<br />
volantitos y todo. Mi padre, al ver tantas puntillas, cortinillas y volantes le dijo: “mamá esta cocina<br />
empieza a parecerse a una caseta de la feria de Sevilla”. ¡Cómo se enfadó, la pobre!<br />
En el patio central, de, al menos, seis metros de lado, mi madre había ubicado, en cada una de<br />
las esquinas una tinaja de setenta centímetros de altura tapada con una madera redonda y bajo ésta-<br />
cubriendo la boca- unos pañitos de tela inmaculada con puntillas de crochet de color azulón.<br />
Contenían agua dulce para lavarse, que no de beber. La tinaja con agua de beber estaba en la cocina<br />
sobre un pedestal de madera.-primorosamente hecho por mi padre- pintado de azul cuya boca estaba<br />
también tapada con su pañito blanco con puntas de crochet y una tapadera de madera pintada de<br />
azul. Mi madre la llamaba “el fruto prohibido”, porque teníamos vedado- bajo pena de muerte- sacar<br />
agua de ella “porque éramos muy sucios y podíamos contaminar el agua”. Sólo ella extraía el agua<br />
con un cacito blanco de porcelana con bordes azules y la depositaba en otra tinaja u orza pequeña<br />
que estaba sobre la encimera cubierta con otra maderita y su respectivo pañito blanco con encaje, que<br />
estaba a nuestro alcance. Ese era nuestro “grifo”. Cuando nos acostumbramos a su uso ya no<br />
añorábamos la falta de agua corriente, entre otras cosas porque se nos fue olvidando lo anterior. Mi<br />
madre no lo olvidó jamás, por eso cuidaba con tanto esmero de sus tinajas- “su tesoro”- porque<br />
contenían el líquido elemento que soñaba ver salir de sus grifos.<br />
Ella era muy dada a contarnos historias mientras cenábamos y en esos días todas discurrían en<br />
un lugar con abundante agua donde su gente no apreciaba el valor de ella. El final de la historia, como<br />
es de suponer, trataba de un tiempo de sequía pertinaz y del dolor de las gentes al pensar en el agua<br />
desperdiciada cuando llovía abundantemente. Al final, mi hermano pequeño y yo acabábamos<br />
llorando del sentimiento de culpabilidad que nos entraba. Mi padre decía: “Mujer, no les hagas sufrir,<br />
son pequeños”. A lo que ella respondía: “Deben hacerse responsables. La vida es dura y de nada nos
vale mimarlos si luego tienen que enfrentarse a ella solos.” Hoy le doy las gracias.<br />
Un día, durante la semana de fiestas por el aniversario de la conquista del territorio por las<br />
tropas del general Capaz los profesores de ambos colegios- el femenino y el masculino - nos llevaron de<br />
excursión en camiones oficiales a unas playas desiertas, casi vírgenes, donde pasamos el día cogiendo<br />
marisco –percebes, coquinas, mejillones- y luego nos hicieron una enorme paella de pescado y marisco-<br />
nuestro marisco- que aunque no estaba tan sabrosa como la que mi madre nos hacía los domingos,<br />
repetimos dos veces. De regreso, nos detuvimos en un lugar precioso- creo que se llamaba La Fuente<br />
de la Paloma Blanca, era un manantial de agua dulce, cristalina, del que se abastecía la capital. Un<br />
señor de uniforme, el vigilante indígena, nos contó que a esta fuente o manantial acuden a bañarse,<br />
las noches de luna llena, las doncellas cuyo amor no es correspondido. Pues, según cuenta la tradición<br />
baamraní “Había una doncella muy bella llamada Malika, cuyo novio, Hassan, se despeñó por un<br />
acantilado y falleció, cuando intentaba encontrar las flores de la felicidad para hacer un ramo para<br />
que su amada lo luciera el día de su boda.<br />
Tan triste y desesperaba estaba la bella doncella que dejó de alimentarse y murió de inanición<br />
en el lugar donde se vieron por última vez. Y sigue contado la tradición que allí, en el lugar donde<br />
cayó el cuerpo inerte de la doncella enamorada, brotó un manantial de agua fresca y clara y su alma<br />
se transformó en una paloma blanca que cada amanecer se posa en la fuente para beber de sus aguas<br />
y después llorar desconsolada por la ausencia de su amado. Las abundantes lágrimas que caen de sus<br />
ojos hacen que jamás se agote el caudal de agua del manantial y ni en las épocas de mayor sequía, ha<br />
dejado de manar el agua de la Fuente de la Paloma Blanca. La mejor agua de toda África. Durante la<br />
noche, cuando todo está en el más absoluto de los silencios, se oyen las hermosas canciones que la<br />
paloma le dedica a su amado Hassan. Pero para oírlos hay que estar muy enamorado.”<br />
Al regresar a casa mi hermano, el pequeño, le contó a mi madre, todo emocionado, la bella<br />
leyenda, le gustó mucho y dijo: Lo que habéis oído os debe confirmar la importancia que tiene cada
gota de agua. Os aseguro que no vais a olvidar jamás esta bonita historia que os han contado.<br />
Cada vez que mis padres hablaban del día que abandonáramos el territorio mis hermanos y yo<br />
nos poníamos nerviosos. No queríamos volver a las soledades del piso capitalino, ni a ir al cole de la<br />
mano de mamá. Allí podíamos salir solos a la calle; ir al cine, a la iglesia, podíamos recorrer todo el<br />
pueblo con la mayor de la tranquilidad sin que nadie nos molestara, ni nos incordira. Tenía amigas y<br />
ellos amigos a los que visitábamos cuando queríamos y, lo principal de todo, es que comíamos sin<br />
restricciones e incluso, mis padres empezaban a salir de noche a los bailes del casino, lo que nos<br />
alegraba muchísimo, porque nunca lo habían hecho antes.<br />
Pero no todo iba a salir bien. Un día mi padre regresó muy pronto, estábamos de vacaciones y<br />
apenas hacía media hora que habíamos desayunado. Traía unas noticias muy extrañas: “se anunciaba<br />
la llegada inminente de una plaga de langostas. Ya se las había visto sobre el mar y aunque los aviones<br />
bombardeaban las enormes bolas que empleaban para desplazarse, estaban seguros que lograrían<br />
llegar a la costa y acabar con lo poco que crecía en las escasas huertas y en los patios de nuestras<br />
casas”.<br />
No he dicho que mi padre había plantado, en unos arriates que había hecho junto a las tinajas<br />
del patio, unas tomateras que empezaban a dar unos pequeños frutos que él cuidaba con esmero.<br />
Nosotros nos lo tomamos como una novedad más, pero nos escamaba la preocupación del gran<br />
hombre por proteger toda la casa. Mi madre cubrió con sábanas los arriates hasta que pasaran los<br />
voladores.<br />
Nosotros pensábamos que si eran unos saltamontes, ¿por qué tanta preocupación? De nada<br />
sirvió las protecciones, las advertencias, a las doce del medio día empezó a oírse un zumbido que nos<br />
sobrecogió. Entramos en el cuarto de estar donde habíamos metido agua y viandas suficientes para<br />
unas horas y después de cerrar todas las puertas y ventanas y esperamos expectantes el aterrizaje de<br />
los ortópteros que ya cubrían el cielo como si estuviera anocheciendo. Mi madre encendió una vela a
Santa Rita- una imagen que nos acompañaba como si fuera uno más de la familia. Mi padre cogió el<br />
grueso diccionario y nos mostró a los insectos que estábamos a punto de ver.<br />
Se hizo totalmente de noche, mi padre le quitó la vela a la santa y alumbró el patio. Estaba<br />
cubierto de bichos asquerosos que golpeaban los cristales y que se amontonaban formando una<br />
mullida alfombra. El ruido era ensordecedor, mi madre rezaba en una esquina, nosotros temblábamos<br />
de miedo y el suceso tenía pocos visos de terminar. De pronto miles de bichos alzaron el vuelo como<br />
asustados, habían logrado volcar dos tinajas y como estaban totalmente llenas, el agua corrió patio<br />
abajo arrastrando a miles de ellas que salían por la ranura inferior de la puerta de entrada hasta<br />
quedó taponada por la enorme cantidad de cadáveres.<br />
Poco a poco, tras un par de horas de cielo cubierto, volvió a verse de nuevo la luz del sol. Mi<br />
padre dijo: “Ya se van, seguro que se dirigen hacia el norte, al Marruecos francés. Allí hay bonitas<br />
huertas y muchos jardines, aquí han podido comer muy poco. Ahora nos toca recoger los trastos<br />
rotos”.-<br />
-¿Qué trastos, papá?- yo sólo veía cadáveres y moribundos, a miles, a millones.<br />
-Tenemos que hacernos de una pala para ir sacando estos bichos de casa procurando no<br />
resbalar. De momento usaremos trozos de madera y dejaremos limpio un pasillo para poder llegar a la<br />
puerta de la calle sin resbalar.<br />
La intención era buena pero ni mis hermanos ni mi madre ni yo estábamos dispuestos a<br />
rozarnos con aquellos diminutos monstruos. Entonces, el gran hombre, abrió la puerta y el cuarto de<br />
estar se llenó de aquellos animalitos y salimos corriendo como alma que lleva el diablo.<br />
Al día siguiente, aún no habíamos dormido, la casa estaba llena de cadáveres y miles de<br />
insectos voladores por todas partes, los rezagados o mal alimentados que se sentían sin fuerzas para<br />
emprender el vuelo. Nos hicieron la vida imposible durante una semana y nuestro empeño estaba en<br />
sacarlos de nuestras camas, de nuestro baño, de nuestro pan. Inútil. Un indígena nos dijo:
“Tranquilos, los bichos se irán para Marruecos de una vez, como si una voz los llamara, cuando<br />
tengan fuerza suficiente para volar. En un momento desaparecerán y no los volveremos a ver hasta<br />
dentro de cuatro o cinco años. Así ha sido siempre y seguirá siendo”.<br />
Pobre mamá, la cara que puso cuando vio sus pañitos y sus cortinas negras, sus tinajas rotas,<br />
su comida inservible, su pan mojado, sus baúles asquerosos y la tierra de los arriates sólo con cañas.<br />
Las paredes parecían las de una cuadra, la ropa que llevábamos puesta inservible, todo como si<br />
acabara de ocurrir un cataclismo. No dijo nada, pero tardó más de quince días en volver a sonreír.<br />
Me dio mucha pena comprobar que en un abrir y cerrar de ojos todo cuanto había pintado,<br />
organizado, cosido, era una ruina. La vi envejecer en unas horas, perder la ilusión por volver a poner<br />
aquellas horribles habitaciones como estaban antes de la llegada de las langostas. Nosotros<br />
tratábamos de hacer payasadas para que volviera a sonreír pero la pobre nos miraba fijamente y no<br />
decía nada. Había sido un golpe muy duro en un momento de agotamiento por el exceso de trabajo de<br />
los últimos meses. Le faltaba la ilusión, las fuerzas para volver a la lucha. Ya no nos contaba cuentos;<br />
ya no hacíamos rosquillas; ya no nos regañaba si tocábamos la tinaja sobreviviente; no nos decía que<br />
nos limpiáramos los dientes. Se comportaba como una autómata. Estuvo tres días seguidos guisando<br />
pescado, cuatro cocido y cuando nos sentábamos a la mesa nos mirábamos porque el día que no<br />
faltaba sal, sobraba. Y yo me sentía inútil porque no podía hacer nada para que reaccionara, sólo<br />
tenía siete años.<br />
Mi padre, poco dado a sutilezas, nos reunió y nos dijo, que como estábamos de vacaciones,<br />
teníamos que colaborar con mamá porque tenía mucho que hacer. Asentimos. Pero me dio rabia que él<br />
no colaborara y le pregunté:”¿Tú no tienes ni una semana de vacaciones? Estoy segura de que a<br />
mamá le gustaría que tú colaboraras también. Al menos a mí me encantaría que lo hicieras“ Se<br />
quedó en silencio; no me dijo nada, bajó la cabeza y cogió su Atlas de geografía y se puso a pasar<br />
hojas. Por la noche continuaba pasando una hoja tras otra. Le había dolido lo que yo, tan pequeña, le
había recriminado y debió de sentirse muy mal. Y mi madre, ignorando lo que pasaba por la cabeza<br />
del superhombre.<br />
Al día siguiente apareció en casa acompañado por tres hombres y lo pintaron todo, puertas,<br />
paredes y lo dejaron absolutamente limpio. Mamá no dijo una palabra, pero cuando se hubieron ido<br />
nos dijo: “Creo que deberíamos pensar en reponer las tinajas que se rompieron. Vamos al zoco<br />
porque mañana viene el aguador y no tenemos donde recoger el agua”.<br />
Respiramos hondo, muy hondo. Mi madre había empezado a asumir la derrota y parecía<br />
dispuesta a enfrentarse de nuevo a la vida. En una semana la casa volvió a ser la de antes. Este<br />
episodio nos enseñó muchísimo: que la vida es frágil y que la persona más fuerte se puede tronchar<br />
cuando no tiene fuerzas ni metas para enderezar árboles caídos. Jamás volvimos a verla en ese estado.<br />
Antes de que abandonáramos el territorio volvieron las langostas tres veces más pero nada parecido<br />
a la primera experiencia. Cierto que pedimos consejo a nuestros vecinos sobre cómo evitaban ellos el<br />
desastre que nos había ocurrido y los seguimos. Antes que anunciaran la llegada de la plaga,<br />
habíamos comprado con qué defendernos de ellas y no cometimos los errores anteriores. Nuestra<br />
madre se vino arriba y creo que adquirió conocimientos suficientes para hacer frente a las plagas de<br />
Egipto.<br />
La cocina cambió de aspecto porque le pusieron una puerta entera, era menos bonita pero<br />
estaba a pruebas de invasores. El ventanuco del baño se agrandó y se le puso una tela metálica muy<br />
tupida. Las tinajas – cuando anunciaron la posible invasión- pasaron al cuarto de estar y las pusimos<br />
a buen recaudo. Los cristales los protegimos con telas metálicas y no abrimos las puertas hasta que se<br />
hubieron ido todos los monstruos voladores.<br />
Mi madre estaba orgullosa de cuánto habíamos colaborado para que todo funcionara según lo<br />
previsto. Tenía libretas enteras llenas de anotaciones para que no se le olvidara nada el hipotético día<br />
que volvieran sus peores enemigos y nosotros nos esforzamos para que nuestra protectora no se
volviera a ver superada por los acontecimientos. Y así fue. No nos podía fallar. No nos falló jamás.<br />
El día que abandonamos definitivamente el territorio con destino a la Península recordé los<br />
primeros días vividos en él y nuestra lucha por acostumbrarnos a la falta de agua corriente y de luz<br />
eléctrica. Ahora íbamos a una capital con todas las comodidades, pero jamás olvidaríamos nuestro<br />
empeño por mantener el consumo equilibrado del agua, potable o no y en aprender a utilizar la luz<br />
eléctrica, cuando la tuviéramos, con la consideración que merecen aquellos que no pueden disfrutar de<br />
ella. Tampoco nosotros podíamos defraudar a nuestros mayores, los artífices de aquellas lecciones. Y<br />
no lo hicimos.
Primera narración:<br />
El Chato<br />
La noche de los trabucos<br />
José Bonilla Cabrera<br />
Mención Especial<br />
La flamante camioneta GMC “PANEL” de imponente blanco bruñido penetró en el<br />
camino empedrado que dividía en dos la media fanega de olivares que Tomás El Chato tenía en<br />
los arrabales del pueblo. A respingos, recorrió sus pocos metros y se detuvo al lado de un viejo<br />
gallinero de tablones picados y enrejados de alambre. De su interior descendieron dos hombres,<br />
uno, el conductor, joven gallardo de aspecto rubicundo, el otro, más viejo y desmejorado, la<br />
sombra del hombre engalanado que un día fue. Se encaminaron hacia la casa por un pequeño<br />
carril de tierra donde los recibió un perro que ladraba y gañía sin mucha convicción. El carril<br />
los condujo a la sombra de un cobertizo de cañas secas y hojas de washingtonia que hacía las<br />
veces de antesala a la entrada de la casa, una puerta de madera deslustrada que había al<br />
fondo. Los dos hombres se acercaron a ella y el más joven se adelantó y la golpeó. La puerta,<br />
desencajada, se abrió por sí sola. De su interior surgió el aromático sonido de una olla que<br />
hervía en el fuego de un pequeño hornillo de petróleo, y una niña, sentada en las baldosas de<br />
barro del suelo con una vieja muñeca de trapo en la mano, levantó la vista. Observó al<br />
hombre que la miraba encuadrado en el marco de la puerta. Vestía con pantalones y chaqueta<br />
de lana, y un sombrero de pico, todo de un blanco deslumbrante. Detrás, alejado del encuadre,<br />
otro hombre, vestido con una pelliza gris, también la miraba, apoyado en un bastón con<br />
empuñadura de plata.
-¿Dónde está tu padre?- preguntó abruptamente el primero.<br />
La niña no respondió. Agachó la cabeza, ruborizada. El joven se quitó el sombrero y dio un<br />
paso más hacia el interior de la casa.<br />
- Dime, niña, ¿estás sola en casa?<br />
La niña negó con la cabeza, sin levantarla.<br />
-¿Quién hay contigo?<br />
La niña levantó la mano, señalando hacia afuera, hacia la parte trasera de la casa. Los dos<br />
visitantes se miraron mutuamente, y el más joven se colocó el sombrero sobre su cabeza rojiza<br />
ocultando parcialmente un espeso y pardo cabello. Salió de la casa y de la sombra del cobertizo<br />
y se dirigió a la parte de atrás, seguido por el hombre que un día cambió la vara de mando por el<br />
bastón con empañadura de plata que le permitía conllevar una excedida y grotesca cojera.<br />
Un poyete exterior de cantillos de piedra de apenas medio metro de alto rodeaba la casa, y<br />
moría donde empezaba un corral de viejas viguetas de hierro y maderos recubiertos por chapas<br />
de lata onduladas. El olor rancio de las cabras se hizo patente al momento.<br />
-Espera.<br />
El joven del traje de lana se detuvo, y dejó entrar primero al hombre del bastón. El interior<br />
del corral estaba dividido en cuatro corraletas, y en total no habría más de ocho cabras.<br />
Agustín, el hijo de Tomás El Chato, limpiaba con un escobón de alambres la única corraleta<br />
vacía de espaldas a la puerta.<br />
-¡Arriba España!- gritó casi a voz de cuello el hombre del bastón.<br />
Agustín, sobresaltado, se dio media vuelta y se topó cara a cara con dos hombres que<br />
contrastaban como el día y la noche y a los que enseguida reconoció. Almanzara llevaba como de<br />
costumbre su traje de lana blanco, y se encontraba parapetado por El Capitán, que lo miraba y<br />
lo saludaba, como era habitual, con el brazo derecho levantado y extendido hacia él.
-¡Arriba España!- respondió Agustín, que debió ponerse nervioso ante la brusquedad del<br />
momento, o actuó inconscientemente, o sabía Dios. Tenía catorce años. Era incluso posible que<br />
Agustín, hijo de El Chato, no supiese diferenciar la derecha de la izquierda. Porque, muy<br />
lentamente, soltó el escobón contra una de las alambradas que separaban las corraletas y<br />
levantó el brazo izquierdo, extendiéndolo a la altura del de El Capitán.<br />
-¡Ese brazo te lo tengo que cortar!- masculló El Capitán, hoscamente, entre dientes, al tiempo<br />
que bajaba su brazo y arrastraba agarrado por la muñeca el de Agustín-. No volverás a<br />
levantarlo ni para rascarte ese bigote zarrapastroso que tienes.<br />
Agustín enmudeció ante la pétrea mirada de El Capitán, que lo rebuscaba con ojos voraces<br />
mientras mantenía asida la manga de su deteriorado abrigo de lana gruesa. Al cabo de unos<br />
segundos, aflojó el puño y Agustín se soltó.<br />
- Que no se vuelva a repetir.<br />
El muchacho asintió.<br />
-¿Y tú padre?<br />
-Ha ido al pueblo.<br />
-¿Sigue estrechando el cerco del olivar?<br />
-No lo vende.<br />
-Ya.<br />
El Capitán se acercó al escobón de alambres y lo agarró.<br />
-¿Se barre bien con esto?<br />
- Lo ha hecho mi padre. El alambre no se dobla y limpia mucho mejor en la tierra.<br />
El Capitán sonrió, y arrastró el escobón por la dura tierra sobre la que se levantaba el corral,<br />
esparciendo un montón de mierdas de cabra que Agustín había recogido.<br />
-No está mal- dijo con tono mordaz, y le ofreció el escobón a Agustín-. Dile a tu padre que he
estado aquí.<br />
Agustín tomó el escobón y observó como El Capitán y Almanzara salían del corral. Los vio<br />
rodear el corral a través de las fisuras que dejaban los maderos y al cabo de unos minutos, muy<br />
vagamente, oyó el zumbido del motor de la camioneta que se alejaba por el camino empedrado.<br />
Durante la guerra, Juan Fernández había trabajado para la sublevación. Jamás había<br />
empuñado un arma, y siempre había permanecido alejado de los campos de batalla. No fue el<br />
chivato de entrelíneas ni el casero de la Comandancia, pero aún así su ayuda a la revuelta no<br />
dejó de ser “inestimable”. Con el pueblo sometido al yugo de la “Gloriosa Causa Nacional”, Juan<br />
Fernández había sido el recadero personal de la alcaldía que la ocupación había impuesto.<br />
Recibía todo tipo de encargos de los concejales y los cumplía sobre un viejo mulo dispuesto con<br />
dos capachos de esparto. Se ocupaba además de repartir los bandos que la nueva alcaldía<br />
redactaba y los leía de calle en calle para los que no sabían leer. A finales de los años treinta se<br />
instaló en el pueblo uno de los muchos campos de concentración que se esparcieron por toda<br />
Málaga, y Juan Fernández se dedicó a transmitir recados entre familiares y reclusos a cambio de<br />
algunas gordas. Para entonces, ya había cambiado el viejo mulo por una bicicleta ORBEA casi<br />
nueva que le había comprado a uno de los vecinos por dieciocho duros. En 1945, cuando El<br />
Capitán llegó al pueblo, Juan Fernández había adquirido la condición de recadero oficial, y<br />
todos los vecinos lo conocían como “Juanico Orbea”. Un año después, en 1946, ante la sorpresa<br />
de todos los vecinos que lo conocían, el recadero cambió la bicicleta por una DERBI S.R.S.<br />
recién salida de fábrica. De dónde había sacado el dinero para comprarla constituía una<br />
verdadera incógnita a nivel general, pero por el pueblo circuló el rumor de un par de recados que<br />
Juanico Orbea había efectuado en la capital para El Capitán de forma extraordinaria. El cómo y<br />
el qué nadie se atrevió a conjeturarlo.<br />
Una fría tarde, despuntando ya el año y la década de los 40, Juanico Orbea entró con su
motocicleta en el camino empedrado que conducía a la casa de Tomás El Chato. Cuando llegó al<br />
final del camino, una mujer vestida de riguroso negro esperaba junto al gallinero, acompañada<br />
por el viejo perro de la familia que rezongaba ruidosamente entre esporádicos ladridos. Era<br />
Virtudes Ucha, mujer de Tomás El Chato, que al escuchar el ronroneo de un motor se había<br />
apresurado a salir de la casa para recibir al visitante. No lo había hecho por atención ni por<br />
cortesía. En aquellos aciagos días de desconfianzas y frustraciones la amabilidad y la cortesía no<br />
estaban a la orden del día. Lo había hecho porque su hijo Agustín ya le había informado de<br />
quién había estado allí aquella mañana.<br />
-Buenas tardes- saludó el recadero mientras se bajaba de la motocicleta.<br />
-Buenas tardes- respondió sin demasiado entusiasmo Virtudes.<br />
-Traigo un recado para su marido. Se lo tengo que dar en persona.<br />
-No está. Dígamelo a mí y yo se lo daré.<br />
El recadero titubeó un instante con las palabras agolpadas en la boca, y al final las dejó salir<br />
con cierto tono de desaliento, como quién es consciente de que cumple un encargo sólo a medias.<br />
-El Capitán quiere que su marido vaya a verlo esta noche. Tiene algo muy importante que<br />
tratar con él.<br />
-¿Qué es eso tan importante?-preguntó Virtudes, pero sabía la respuesta tan bien como sabía<br />
que el recadero no tenía esa información.<br />
-Eso a mí no me incumbe. Buenas tardes.<br />
Juanico Orbea se colocó el casco de medio huevo y se subió a la motocicleta. Al instante, ésta<br />
se alejó retemblando y ronroneando por el camino empedrado.<br />
Con la azada en la mano, su boina calada, sus pantalones arremangados y sus curtidas<br />
sandalias de esparto a la vista, Tomás El Chato era él mismo. Si Dios y el hombre lo hubiesen<br />
querido, habría vivido cien guerras, cien represiones y cien posguerras más, y seguiría siendo él
mismo.<br />
Corría el mes de noviembre del 49, y todo en el pueblo seguía igual que diez años antes, por<br />
más que se insistiera en que la situación mejoraba. Tal vez sí en la capital, pero no en el pueblo.<br />
Y Tomás El Chato no se engañaba. Para él, la situación era la que era, y tenía el convencimiento<br />
de que jamás cambiaría. Como a millones de personas en toda España, la resignación le había<br />
salvado la vida, y habría vivido con ella cien años más si hubiese sido necesario. No tenía más<br />
miedos ni más anhelos que los que había perdido, ni más intereses que los de proteger lo que era<br />
suyo. Más allá del olivar, los problemas que el mundo exterior padecía en aquella época le<br />
habían atañido como al que más. De hecho, a veces, recibía algunos coletazos de los frecuentes<br />
conflictos en el pueblo. Pero del olivar para adentro era dueño y señor de lo suyo, de su pequeño<br />
mundo. Para sacarlo adelante, confiaba sólo en su familia, y desconfiaba de toda persona ajena a<br />
él.<br />
Por eso, cuando su mujer entró en el huerto trasero y le dijo que el recadero acababa de irse,<br />
sabía de antemano que no había venido a traer buenas noticias.<br />
-Lo ha enviado El Capitán. Quiere que esta noche vayas al pueblo.<br />
-Es por lo del olivar otra vez- supuso El Chato, que volvió a encorvarse sobre sus rodillas para<br />
seguir labrando la tierra reseca del bancal-. Ya le preguntó a Agustín esta mañana.<br />
-Sí, pero ya sabes qué pasó antes.<br />
-A quién ha llamado es a mí, no a él. Seguro que lo del niño ya se le ha olvidado.<br />
-No me gusta el Capitán. Está empecinado, y de un hombre empecinado no se puede esperar<br />
nada bueno.<br />
-Del Capitán nunca se puede esperar nada bueno- repuso El Chato. Cada vez que hablaba, un<br />
jadeo seco y reprimido se colaba entre sus palabras-. Pero en esto no hay por lo que preocuparse.<br />
Seguro que lo que quiere es ofrecerme más dinero.
Virtudes no contestó. En sus fueros más profundos, habría aceptado vender el olivar por<br />
mucho menos de lo que El Capitán ofrecía, y no precisamente por el dinero. Simplemente había<br />
personas con las que no convenía tratar. Personas con las que no resultaba fructífero tratar. Y El<br />
Capitán era una de ellas. Virtudes sabía eso tan bien como su marido, pero en lo concerniente al<br />
olivar, y por mucho que a ella le concerniera, no tenía ni voz ni voto.<br />
- No te mojes los pies- le dijo a su marido antes de irse-. Hace frío.<br />
A partir de las nueve de la noche, las calles del pueblo quedaban completamente vacías.<br />
El toque de queda que se impuso durante la guerra y que derogó al terminar ésta había<br />
persistido en las doctrinas de casi todas las familias, que habían establecido las nueve de la noche<br />
como la última hora de la jornada y la hora límite para los más jóvenes de regresar a casa. Sólo<br />
en las tabernas del pueblo quedaban vestigios de vida, dónde los más viejos del lugar y algunos<br />
padres de familia bebían el último vaso de vino y jugaban la última partida de dominó.<br />
Por la calle principal, bajo el tenue brillo de las luces de los faroles, Tomás El Chato caminaba<br />
ataviado con un arcaico traje de lino pardo. Caminaba despacio, calle abajo, sopesando y<br />
digiriendo cada paso que daba sobre los adoquines, hasta que llegó a la plaza del Generalísimo,<br />
donde la intensa luz de cuatro farolas, colocadas en cada una de las esquinas de la plaza,<br />
relegaba a simples lamparillas las luces de las calles. Rodeó la plaza y entró en un angosto y<br />
oscuro callejón sin salida, iluminado únicamente por el resplandor que procedía de la plaza. La<br />
casa en la que acababa el callejón, de dos plantas con balcones y ventanas completamente<br />
enrejados, era la de El Capitán. Tomás El Chato se colocó delante de la enorme puerta de<br />
madera de dos hojas y la golpeó. Al instante, la puerta se abrió pesadamente, y un joven de unos<br />
treinta y cinco años vestido con un pantalón y una camisa blanca de seda apareció desde el<br />
interior.<br />
-Entre Tomás- dijo el joven.
Tomás pasó al interior y se despojó de malas ganas de la boina, dejando al aire libre un corte<br />
de pelo basto y desigual.<br />
-¡Arriba España!- gritó una voz al otro lado de la puerta de cristal que separaba el salón del<br />
recibidor.<br />
-¡Arriba España!- respondió El Chato levantando el brazo derecho.<br />
El Capitán apareció en el recibidor con el brazo derecho levantado y el bastón de puño de<br />
plata encastrado en su mano izquierda.<br />
- Me alegro de verte, Chato. Pasa.<br />
Los tres hombres pasaron al interior de un austero salón compuesto únicamente por una<br />
desvaída cómoda adornada con vasos y jarras de cristal de color verde mate, una mesa rodeada<br />
por cuatro sillas y cubierta por un paño oscuro, y en una esquina, bajo un espejo de cristal<br />
distorsionado que colgaba de la pared, un brasero negro que impregnaba el ambiente de un calor<br />
pegajoso. Al fondo, a la derecha, junto a una puerta cerrada, comenzaba la escalera que subía a<br />
la segunda planta.<br />
-Siéntate Chato- invitó El Capitán, sentándose a su vez-. Sírvete.<br />
Sobre la mesa reposaban dos botellas de vino y un puñado de vasos de cristal pequeños.<br />
-Gracias, pero no bebo.<br />
El Capitán se sirvió un vaso y lo levantó a modo de respuesta.<br />
-Siempre he pensado que el hombre que no bebe es porque no tiene nada que ocultar- dijo, y<br />
levantó el vaso-. Brindo por eso.<br />
Se llevó el vaso a la boca y se lo bebió de un largo sorbo.<br />
El joven que vestía enteramente de blanco se acercó a la mesa y se sirvió medio vaso de vino,<br />
pero no se sentó. Se quedó de pie, sosteniendo el vaso con una mano y atusándose con la otra el<br />
tupido cabello que llevaba desmesuradamente peinado hacia atrás.
-Ernesto y yo estuvimos esta mañana en lo tuyo- informó El Capitán.<br />
-Ya me lo ha dicho mi hijo.<br />
-¿Y sabes para qué fuimos?- preguntó.<br />
-Le preguntasteis por el olivar.<br />
-Así es. Quiero que te replantees venderlo.<br />
-No puedo venderlo, Capitán. Son mis tierras, lo único que tengo.<br />
-He pensado en subir la oferta. ¿Que te parece, digamos… cuatro mil duros?<br />
El Chato se quedó mudo un instante, pero no por el ofrecimiento de El Capitán. No tenía<br />
intención de vender el olivar por nada del mundo, y ni siquiera se paró a calcular cuánto eran<br />
cuatro mil duros. Simplemente, quería darle un poco de hilo a su interlocutor, haciéndole ver<br />
que al menos consideraba la oferta.<br />
-Lo siento Capitán, pero no puedo venderlo.<br />
-Está bien- dijo El Capitán con tono de resignación, como si ya lo esperase-. Cinco mil duros.<br />
Piénsalo bien. Ese es el salario de nueve años para un hombre como tú.<br />
-Capitán…- farfulló Tomás El Chato, que enseguida cayó en la cuenta de que retrasando su<br />
respuesta no había hecho más que dar falsas esperanzas a El Capitán-. No lo puedo vender. Ni<br />
por todo el dinero que sea capaz de ofrecerme.<br />
La intensa mirada de El Capitán, pulida y desconcertada, se clavó en la mirada triste de El<br />
Chato y se mantuvo un instante, hasta que unas lágrimas traslúcidas brotaron bajo sus<br />
parpados cárdenos. Entonces El Capitán cerró los ojos y los apretó fuertemente, empapando<br />
unas pestañas casi inexistentes. Cuando los abrió, sus pupilas miraban hacia la mesa, hacia su<br />
segundo vaso de vino que enseguida se llevó a la boca y que se bebió de otro largo y ruidoso<br />
sorbo. Volvió a mirar a El Chato, esta vez de forma furtiva mientras volcaba la botella sobre el<br />
vaso vacío, y observó que su vista se perdía mucho más allá de los tabiques desconchados que los
odeaban. Se sorprendió de pronto a sí mismo pensando en el dinero que aquel hombre estaba<br />
rechazando, algo que, dada las circunstancias, no entraba en sus planes. Después de lo sucedido<br />
con su hijo aquella misma mañana, esperaba a un hombre dócil, inseguro, asustado, y por<br />
experiencia sabía que un hombre asustado era el mejor aval para cerrar un trato. Pero en su<br />
lugar halló a un hombre que no daba su brazo a torcer a pesar de que la cantidad que le ofrecía<br />
era mucho, muchísimo mayor de la que en un principio había estado dispuesto a pagar. No<br />
obstante, existían otros métodos, mucho menos cordiales, a los que no había descartado recurrir<br />
en caso de que el trato se truncara. Agarrando el bastón con la fuerza de un pistón de barco, se<br />
levantó de la mesa y dirigió sus pasos desgarbados hacia el brasero.<br />
-Dime, Tomás, ¿Desde cuándo tu hijo es un rojo?- preguntó, sacando a la luz su rasgada voz<br />
de instructor.<br />
El Chato se levantó convulsionado, como impulsado por un resorte. Toda la impavidez que<br />
había mostrado hasta entonces se desvaneció en un segundo.<br />
-¡Mi hijo no es ningún rojo! ¡Ni siquiera sabe qué significa eso!<br />
-Esta mañana parecía lo contrario. Me respondió al saludo levantando el brazo izquierdo, y<br />
cuando le reprendí, ni pidió perdón ni pareció arrepentirse.<br />
-Capitán, mi hijo no va a la escuela. No ha ido nunca. Estoy seguro de que no sabe diferenciar<br />
una mano de la otra. Por el amor de Dios. ¡Es un niño!<br />
-Si es un niño, ese comportamiento lo ha tenido que aprender de alguien.<br />
El Chato enmudeció. Comprendió adónde quería llegar El Capitán.<br />
- Ha cumplido catorce años…- balbuceó, desorientado.<br />
-¡No vuelvas a decir que es un niño!- gritó El Capitán, levantando el bastón para mostrárselo<br />
a El Chato-. ¡No quiero oírlo otra vez! ¿Sabes quién me colocó este bastón? Un niño, como tú<br />
dices. Tenía catorce años, y actuó cómo el rojo más cicatero y ruin que hayan visto estos ojos, el
muy hijo de puta. Y recibió por ello el castigo que merece un rojo cicatero y ruin.<br />
Tomás El Chato se dejó caer en la silla, desalentado. Intentaba asimilar el derrotero que había<br />
tomado la conversación, y no podía creerlo. Había llegado a un punto donde las palabras y los<br />
gestos lo amenazaban directamente, y no sólo a él, sino a su propia familia, a su pequeño<br />
mundo. Conocía a El Capitán. Todos en el pueblo lo conocían. Sabía de lo que era capaz.<br />
-Cinco mil duros, Chato, y olvidamos todo esto- dijo El Capitán, que se encontraba junto al<br />
brasero, de espaldas a El Chato. Acababa de encender un cigarrillo y una estela de humo le subía<br />
alrededor de la cabeza.<br />
Tomás El Chato siguió sentado, moviendo la cabeza de un lado a otro muy levemente, al<br />
compás del miedo. Estaba encorvado hacia delante, lánguido, con las manos caídas sobre los<br />
muslos. En una de ellas aún sostenía su fiel boina.<br />
- Usted no puede amenazarme con eso- acertó a decir-. No puede.<br />
-Treinta mil duros, Chato- repuso El Capitán sin volverse-. Treinta mil. ¿Te parece eso una<br />
amenaza?<br />
Las palabras de El Capitán se vieron sucedidas por un largo silencio.<br />
-Eres tozudo, Chato. Es difícil llegar a un acuerdo contigo.<br />
Al oír esto, el joven vestido de blanco soltó el vaso, que aún contenía vino, sobre la mesa, y se<br />
colocó en silencio detrás de El Chato, que permanecía sentado. El Capitán se dio la vuelta muy<br />
lentamente y se acercó a ellos cercado por el humo del cigarrillo.<br />
-Es difícil llegar a un acuerdo con un rojo- añadió.<br />
Virtudes Ucha era una mujer de costumbres a la vieja usanza, servicial pero dueña de un recio<br />
carácter. Enjuta, de piel morena, era fácil reconocerla por el luto inquebrantable que llevaba<br />
desde que tenía veintiséis años, cuando su padre y su madre fueron fusilados por el ejército<br />
italiano en una de las cunetas de la carretera Málaga-Almería, durante el éxodo de Febrero de
1937. El joven miliciano que trajo la noticia al pueblo, donde Virtudes llevaba ya dos años<br />
viviendo lejos de los conflictos de la capital, no lo hizo hasta seis días después, y para entonces,<br />
los cadáveres ya habían sido enterrados junto a otros ejecutados en una fosa común a las afueras<br />
de Salobreña. Desde aquel día, Virtudes Ucha maldijo cada una de las veces que intentó y no<br />
logró convencer a sus padres de que abandonaran la capital malagueña para irse a vivir junto a<br />
ella, su marido y el pequeño Agustín al pueblo, muy a pesar de las razones, en cierto modo<br />
sensatas, que su padre le había expuesto para no hacerlo: en aquellos días, ser comunista en<br />
Málaga era como llevar una bomba de relojería en los bolsillos a punto siempre de estallar;<br />
mientras más lejos de su foco estuviesen sus seres queridos, tanto mejor.<br />
Doce años después, la situación respecto a aquellos años había cambiado, pero no había<br />
mejorado. Ya no existían las ejecuciones instantáneas en esquinas y cunetas, pero prevalecían<br />
los ideales de un régimen que no permitía, entre otras cosas, las alusiones sobre la existencia de<br />
fosas comunes o la búsqueda de las mismas para la exhumación de los cadáveres y su posterior<br />
certificación. Así, los padres de Virtudes Ucha, como tantos otros, fueron considerados,<br />
oficialmente, desaparecidos de guerra.<br />
La noche en que su marido murió, Virtudes vio como sus razones para vivir se reducían a<br />
menos de la mitad, a lo poco que le quedaba, a lo único que de verdad tenía: Agustín y la<br />
pequeña Anita. La noche en que Tomás El Chato murió, los muros de su pequeño mundo se<br />
vinieron abajo.<br />
El Chato había ido al pueblo tarde, pasada las nueve de la noche, para que nadie lo viera. El<br />
Capitán lo había mandado llamar, y era conveniente no hacer mucho ruido. Él mismo solía<br />
decirlo: lejos de las miradas de la gente se duerme más tranquilo. Regresó tarde, pasada la media<br />
noche, pero ya no era él. Sólo su alma dentro de un cuerpo tumefacto donde una frágil porción<br />
de vida se extinguía poco a poco. Cuando Virtudes salió a la fría noche, lo encontró sentado en
el suelo junto a la caseta del cuarto de baño, en el otro extremo del cobertizo, recostado sobre el<br />
poyete con la cara oculta bajo las manos. Entre los dedos, el último aliento de Tomás El Chato<br />
se filtraba indolente con la sangre que su rostro rezumaba.
Segunda narración:<br />
El Capitán<br />
En el año 47 se inauguró en el cerro Neblán, más allá de la casa del guarda, en la sierra<br />
malagueña de Ojén, una importante cantera de extracción de amianto perteneciente al<br />
empresario sevillano Don José Albión. En apenas dos meses, la fábrica donde el amianto se<br />
cribaba y se limpiaba se convirtió en la más importante abastecedora de este metal de toda la<br />
provincia, y una de las más importantes de Andalucía. Contaba con una plantilla de 108<br />
trabajadores y una flota de seis camiones EBRO y cinco volquetes PEGASO “MOFLETES”.<br />
Sin embargo, dos años después de su apertura, la demanda de amianto se vio seriamente<br />
perjudicada por la competencia represiva de Juan Blas, un armador capitalista que pretendía<br />
asociarse a medías con Albión para la exportación del metal al extranjero. Como éste último<br />
rechazó la unión, el armador fletó dos cargueros para traer amianto de Italia igual de limpio y<br />
manejable pero bastante más barato. Con tan sólo dos años y medio de vida, los más escépticos<br />
preveían el cierre de la cantera para comienzos de año.<br />
Para José El Chato, esto suponía bajar un nuevo escaño en la escalera de la vida, volver al<br />
incierto mundo del campesino. Suponía dejar un trabajo donde ganaba 232 pesetas al mes para,<br />
con un poco de suerte, trabajar las tierras de algún ganadero presuntuoso por algo más que un<br />
puñado de higos. Y lo peor, suponía perder la que en el último año y medio había sido su casa, el<br />
barracón que la empresa de Albión había habilitado junto a la fábrica para los trabajadores que,<br />
ya fuese por la distancia con su hogar o por su estado cívico, pernoctaban allí. Desde la última<br />
vez que habló con su hermano Tomás, la condición de pernocta de José El Chato se había<br />
elevado al grado de permanente, y en los últimos seis meses sólo había ido al pueblo en dos<br />
ocasiones. En ninguna de ellas se había acercado a los arrabales.
-Esta es tu casa, José, pero aquí mando yo- fue lo último que su hermano Tomás le había<br />
dicho, y de hecho, sería lo último que le diría. Ya nunca más le volvería a hablar.<br />
A finales de noviembre del 49, el mismo día que la situación de la empresa se declaró<br />
irreversible, José El Chato recibió la noticia de la muerte de su hermano.<br />
Cuando El Capitán llegó al pueblo, en abril de 1945, su aspecto mentía. No era un<br />
hombre viejo, a la vista saltaba, pero lo único que le quedaba de un pasado militar no tan lejano<br />
era su rango en forma de apodo. Había sido un oficial exigente y comprometido con las causas<br />
nacionalistas, siempre bien considerado por sus superiores, siempre respetado por los hombres a<br />
su cargo. Viéndolo el día que llegó al pueblo, nadie lo hubiese jurado. Anguloso y sobrado de<br />
peso, con el rostro surcado de arrugas prematuras y portando una excesiva cojera, no era<br />
precisamente el arquetipo de un héroe de guerra. Llegó en una vieja camioneta “FEDERAL”<br />
conducida por un joven de apenas treinta años a quién nadie conocía. La mirada insólita del<br />
joven dentro de su tez escarlata y su atuendo completamente blanco llamó la atención, siempre<br />
alerta, de todos los vecinos, que vieron en aquella discordancia entre los recién llegados una<br />
puerta abierta para todo tipo de suspicacias. Los dos hombres se instalaron enseguida en una de<br />
las casas más grandes y antiguas del pueblo que en su día había sido el punto de reunión del<br />
“Frente Popular”, y enseguida comenzaron los rumores. Rumores escaldados, baldíos, sin<br />
rostros. Rumores al fin y al cabo.<br />
La fama que tiraba de El Capitán llegó con la guerra. Todavía como suboficial, participó en<br />
el frustrado levantamiento del 18 de Julio de 1936 en la capital malagueña, formando parte de<br />
las tropas rebeldes capitaneadas por el capitán Agustín Huelin. Después de pasar varias<br />
semanas encerrado en los calabozos de la Comandancia con el resto de soldados sublevados, fue<br />
reinsertado en el Ejército cuando el general Gonzalo Queipo de Llano, encargado de la llamada<br />
“II División Orgánica” para el dominio de Andalucía, entró en acción. Fue entonces cuando
llegó su momento. Ascendido a teniente, dirigió a uno de los regimientos más activos durante la<br />
ocupación de Málaga, convirtiéndose en todo un referente para las huestes fascistas. Sus<br />
soldados fueron pieza clave en la rendición de Ronda, Cuevas, Jimena de Libar y Gaucín. Más<br />
tarde se someterían Nueva Carteya, Colmenar y Benarrabá entre otros, pero Gaucín fue el final<br />
del camino para El Capitán.<br />
El 29 de septiembre de 1936, bajo una intensa lluvia, el Ejército de Andalucía entró en<br />
Gaucín, donde apenas encontraron resistencia. Con la población sometida, las tropas ocupantes<br />
procedieron, como era habitual, a la búsqueda de “rojos” escondidos en el pueblo, mientras que<br />
los oficiales, entre ellos El Capitán, se refugiaban de la lluvia en un pajar cercano al cementerio<br />
que ya había sido registrado previamente. Pasadas algunas horas, y después de haber<br />
inspeccionado una por una todas las casas con sus cuadras, pajares, graneros y corraletas, once<br />
personas, todos hombres, decoraban alineados unos junto a otros uno los muros que rodeaban el<br />
cementerio. Un joven brigada llegó al pajar procedente de la lluvia para informar a los altos<br />
mandos allí reunidos del resultado de la batida, cuando de pronto surgió de entre unos tablones<br />
apilados al fondo del pajar un muchacho gritando y blandiendo en sus manos una escopeta de<br />
caza. Disparó una sola vez, temblando y sin apuntar, y el taco del cartucho penetró<br />
violentamente en el muslo de El Capitán, desgarrando toda la carne que encontró a su paso. El<br />
muchacho, que no contaría con más de quince años, fue reducido inmediatamente, y el propio<br />
Capitán, que se retorcía de dolor, encontró la suficiente fuerza para desenfundar su pistola,<br />
acercarse al muchacho y descerrajarle a quemarropa un tiro en la nuca. Más tarde, el cadáver<br />
del muchacho sería conducido a la plaza del pueblo para reunirlo con otros once cadáveres allí<br />
agrupados, y El Capitán trasladado a Ronda, donde la sublevación había instalado un hospital<br />
de campaña. Fue operado de urgencia con los pocos medios con los que contaba el improvisado<br />
quirófano, y aunque se logró cortar la hemorragia y limpiar bien la herida de pólvora quemada
y restos del taco antes de cerrarla, no se pudo evitar que el muslo quedase maltrecho para<br />
siempre. Una semana después de la operación, El Capitán logró el ascenso pre-retiro al grado de<br />
capitán, y una mención especial del general Gonzalo Queipo de Llano en una de sus famosas<br />
charlas radiofónicas. “Las gestas de un hombre nunca quedan perdidas en el olvido cuando han<br />
sido semilla y fruto de una causa tan gloriosa como la nuestra, por la que merece la pena morir”.<br />
Otra semana más tarde, cobrando el sueldo de un capitán retirado, El Capitán ya formaba parte<br />
del olvido.<br />
En el pueblo, no obstante, su popularidad le había precedido. Cuando llegó, casi todos los<br />
vecinos habían oído hablar de él, de su pasado conocido, de las contiendas, gloriosas, amargas.<br />
Fue foco de todas las miradas, origen de nuevos recelos y miedos renovados. Cuando se instaló,<br />
un brote de desaliento nació en las tierras del pueblo y enraizó en todos sus vecinos, que durante<br />
cuatro años observaron con impotencia como El Capitán consumía metro a metro las pocas<br />
expectativas que habían atesorado. A finales de 1949, nadie en el pueblo, ni tan siquiera el<br />
alcalde, estaba por encima de él.<br />
Por eso, aquella mañana, cuando golpearon en la puerta, El Capitán sabía que sólo podía<br />
tratarse de una persona. Una persona a la que, aún siendo muy temprano, esperaba.<br />
El joven del traje blanco abrió la puerta para encontrarse en el umbral con un hombre que<br />
vestía con el característico traje verde y el tricornio negro de la Guardia Civil. Bajo el tricornio,<br />
unas cejas pobladas y un espeso bigote castaño ocultaban parcialmente los rasgos cenceños de la<br />
máxima autoridad del pueblo, el teniente Alfonso Quijote. Detrás de él, en el callejón, un joven<br />
cabo de rostro encarnado se acercaba desde el coche particular del teniente, un CITROËN 15<br />
CV que acababa de aparcar en la plaza.<br />
- Buenos días. ¿Ernesto Almanzara?- preguntó el teniente Quijote, con un deje ceremonial en<br />
su voz que él mismo consideró absurdo y fuera de lugar.
- Soy yo- respondió el joven del traje blanco.<br />
- Venimos a hablar con usted.<br />
- Pues dígame.<br />
- ¿Está en casa El Capitán?<br />
- Sí, está- volvió a responder el joven con cierto aire de arrogancia que al teniente no le hizo<br />
excesiva gracia.<br />
- Estupendo. También con él venimos a hablar.<br />
El teniente Quijote, con un rápido paso y un empujón desmedido, le arrebató al joven la<br />
puerta de las manos y entró en la casa seguido por el cabo. El Capitán los recibió al otro lado de<br />
la cristalera que separaba el salón del recibidor, con la mano derecha levantada hacia delante.<br />
- ¡Arriba España!- pronunció.<br />
- ¡Arriba España!- respondió el teniente, extendiendo el brazo a la altura del mentón.<br />
- Bienvenido, teniente. Está usted en su casa- dijo El Capitán.<br />
- Gracias, Capitán. Sólo queremos hacerles algunas preguntas.<br />
- A usted no lo conozco- comentó El Capitán señalando al joven cabo.<br />
- Es el cabo Ramírez. Ha llegado destinado desde la capital.<br />
- Eso está bien. ¡Sangre nueva!- exclamó El Capitán, con una falsa sonrisa tiñéndole los<br />
labios.- Nos hacemos viejos, teniente.<br />
- No todos.<br />
La falsa sonrisa se borró enseguida del rostro de El Capitán.<br />
- Dígame a que ha venido, teniente.<br />
- Anoche estuvo aquí El Chato, ¿no es así?<br />
- Es así. Vino a venderme parte de su olivar.<br />
- Y se lo vendió.
- No, no lo hizo. Puso la cota bastante alta.<br />
- La mujer asegura que usted lo mandó llamar.<br />
- Eso no es del todo cierto. El quería negociar y yo lo cité aquí.<br />
- Verá, Capitán. Eso no es lo que su mujer nos ha contado. Según ella, usted estuvo en su casa<br />
ayer por la mañana para hablar del olivar con su marido, y al no encontrarlo allí, buscó a su hijo,<br />
a quién incluso llegó a amenazar.<br />
- Ese joven está falto de disciplina, y su padre tendría que hacer algo al respecto, teniente.<br />
- Ahora ya no. Está muerto.<br />
Un incómodo silencio emergió de las últimas palabras del teniente Quijote. Éste esperaba que la<br />
contundencia expresada en cada una de las palabras que había utilizado perturbara de algún<br />
modo la serenidad mostrada por El Capitán hasta entonces. Lo hizo, y El Capitán lo dejo<br />
entrever, sólo muy brevemente, cuando apretó la mandíbula y volvió la cabeza para mirar a<br />
Ernesto Almanzara.<br />
- Le seré sincero, teniente- dijo El Capitán sin apenas dilación-. El Chato no sólo puso un<br />
precio desorbitado al olivar, sino que además se comportó como un auténtico berberisco cuando<br />
me negué a pagarlo. Me gritó y me insultó, me llamó ladrón, y cuando Ernesto intentó<br />
tranquilizarlo, arremetió contra él como un toro sin capar. Como usted comprenderá, mi amigo<br />
no tuvo más remedio que defenderse. Y este joven tiene bastante fuerza, teniente. Se lo aseguro.<br />
Cuando El Chato se percató de las pocas posibilidades que tenía, se marchó más manso que un<br />
cordero ciego.<br />
- No pongo en duda las pocas posibilidades que El Chato tenía, Capitán- expuso Quijote-. Su<br />
mujer lo encontró tirado en la entrada de su casa, con los dos pómulos partidos y la nariz<br />
prácticamente hundida.<br />
El Capitán miró al hombre que le hablaba con tanto descaro y se relamió las comisuras de los
labios. Con un esfuerzo enorme, se acercó a una de las sillas que rodeaban la mesa y se sentó. Se<br />
colocó el bastón entre las piernas y miró fijamente a la pareja de la Guardia Civil que tenía<br />
delante.<br />
- Teniente, hay una cosa que no me gusta y que usted ya debería conocer. En mi casa nadie<br />
me insulta, ni me amenaza, y el que lo hace, sufre las consecuencias. Tomás El Chato era un<br />
paleto descontrolado, un provocador, y como ya le he dicho antes, no puede usted imaginar la<br />
fuerza que mi amigo tiene.<br />
Al velatorio de Tomás El Chato sólo acudieron los familiares y vecinos más allegados,<br />
que como era de prever, fueron muy pocos. Todavía más sobrio resultó el entierro, perjudicado<br />
además por el áspero viento y la desapacible llovizna de noviembre. Aún así, hubo quién<br />
acompañó al féretro hasta el nicho, recorriendo medio pueblo detrás de la viuda, que caminaba<br />
con talante serio y gesto contenido. A su lado, la pequeña Anita, la niña que había recibido en<br />
silencio la visita de El Capitán y su acompañante, se dejaba arrastrar cogida de la mano de su<br />
madre. Más adelante, junto al féretro, Agustín marchaba cabizbajo, ocultando su rostro al frío<br />
y a las miradas de la gente que se asomaba a puertas y ventanas. Ya en el cementerio, la<br />
inhumación fue rápida y discreta, sin lamentos ni lágrimas.<br />
Anochecía cuando José El Chato llegó al pueblo, dos días después de la muerte de su<br />
hermano. En los arrabales, nada había cambiado desde la última vez que había estado allí, hacía<br />
más de medio año. La misma gente, la misma pobreza, las mismas aprensiones. José El Chato<br />
tuvo incluso la impresión de que allí abajo, en los arrabales, el frío se acentuaba. Lo notó cuando<br />
pisó el camino empedrado, como una ráfaga de desconsuelo, como una niebla ambigua y<br />
transparente a la que tuvo que hacer frente para llegar hasta la oscuridad del cobertizo. Aquella<br />
niebla invisible que rodeaba el pequeño mundo de Tomás El Chato indicaba, como un<br />
presentimiento aéreo, que algo había cambiado allí dentro. Ni siquiera el viejo perro de su
hermano, siempre expectante a todo lo que se movía en el carril, había salido a recibirlo.<br />
- Chato, tu hermano Tomás ha muerto- le habían dicho-. Anteanoche lo encontró tu cuñada<br />
tirado en la finca. Le han pegado hasta matarlo.<br />
Recibió la noticia en la cantera, mientras empujaba una vagoneta vacía por los raíles que<br />
llevaban de la cantera a la fábrica. Un compañero que residía en el pueblo y que había vuelto al<br />
trabajo después de dos días de descanso por problemas lumbares se acercó a él y se lo dijo.<br />
-Lo enterraron ayer. El teniente Quijote dice que armó jaleo en casa de El Capitán y que la<br />
emprendió a golpes con su amiguito, el del traje blanco. Asegura que los dos se enzarzaron en<br />
una pelea de la que tu hermano salió perdiendo.<br />
José El Chato evocó aquellas palabras y sacó las mismas conclusiones que el día anterior.<br />
Había al menos tres cosas que no concordaban en ellas. En primer lugar, su hermano sólo habría<br />
pisado la casa de El Capitán si las circunstancias lo hubiesen hecho estrictamente necesario, y<br />
no desde luego para buscar los problemas de los que siempre andaba huyendo. En segundo lugar,<br />
y conociendo a su hermano, tendría que haber estado allí para ver, y creer, que Tomás El Chato<br />
la emprendía a golpes, sin ton ni son, con Ernesto Almanzara. Y por último, que se encizañara<br />
además en una pelea de la que saldría dañado de muerte. Era poco más que improbable dar<br />
sentido a todas aquellas conjeturas, pero había una razón por la cual cualquier cosa era posible.<br />
Entre aquellas palabras, como un polizón secundario, se infiltraba el nombre de El Capitán. José<br />
El Chato había vivido los últimos años con su hermano, y conocía el interés que El Capitán<br />
tenía en comprar el olivar, interés que venía de lejos. No le resultó muy difícil buscar la relación<br />
entre una cosa y la otra, y allí, bajo la techumbre de cañas, refugiado del frío que envilecía el<br />
aire, un deseo irrefrenable de conocer la verdad lo acometió. La tristeza que sentía por la<br />
muerte de su hermano no era mayor que la confusión que había provocado en él el modo en que<br />
ésta había sucedido. Aún en aquellos días de inseguridad, en los que crímenes como matar a un
hombre a golpes podían quedar impunes, resultaba impensable que algo así pudiese suceder. Era<br />
por eso que José El Chato había relegado la justicia y la sed de venganza a un segundo plano. Al<br />
menos hasta hablar con su cuñada, que para él representaba, dada las circunstancias, el único<br />
punto de inflexión.<br />
Al fondo del cobertizo, en plena oscuridad, un fino hilillo de tenue luz dibujaba los contornos<br />
de la puerta de entrada a la casa. Delante de ella, absorto en sí mismo, José El Chato se vio<br />
arremetido por una serie de recuerdos desarraigados mientras esperaba, con el semblante serio y<br />
rugoso, ribeteado por el débil y escuálido haz de luz que surgía de las ranuras de la vieja puerta<br />
de madera. Esperaba una reacción, un empuje que moviera su mano y la hiciese golpear en la<br />
puerta, un impulso que reemplazara los recuerdos que surcaban su mente a la velocidad de la<br />
luz. Recuerdos nítidos y firmes de sus días junto a su hermano, desde la infancia hasta la última<br />
vez que habló con él para no volver a hacerlo más. Un torrente de imágenes palpitantes que<br />
acabó cuando su brazo se movió lentamente, tirando de la mano para obligarla a golpear en la<br />
puerta. Al instante, unos pasos ligeros y vivarachos se acercaron desde el interior.<br />
- ¿Quién?- preguntó una voz infantil al otro lado de la puerta, una vez que los pasos se<br />
hubieron detenido.<br />
- El tío José- respondió José El Chato.<br />
Se oyó el chirriar del cerrojo al descorrerse y la puerta, con un quejido amargo, se abrió<br />
lentamente.<br />
- ¡Eh mamá, mamá!- la pequeña Anita sólo dejó ver su espalda mientras corría para alejarse<br />
de la puerta- ¡Mamá, el tío José!<br />
Desde el umbral, José El Chato echó un rápido vistazo al interior de la casa. Estaba tal y<br />
cómo la recordaba. La tosca chimenea de cantillos raídos al frente, a la izquierda el pequeño<br />
poyo de piedra y la mesita de madera donde descansaba el hornillo de petróleo por el que Tomás
el Chato había pagado 166 pesetas, y a la derecha, junto a una alacena con varios estantes<br />
salpicados de vasijas y platos de arcilla, la puerta que daba a la habitación contigua, un<br />
cubículo de apenas veinte metros que había sido dividido en dos reducidos dormitorios y una<br />
diminuta despensa. En el centro de la casa, una mesa redonda rodeada de sillas y cubierta por<br />
un paño de tela verde recibía de primera mano la exigua luz de la bombilla desnuda que colgaba<br />
del techo de cañas y yeso, una luz que bañaba con un brillo opaco todo el interior. La pequeña<br />
Anita, que había desaparecido por la puerta de las habitaciones un segundo antes, volvió a salir,<br />
saltando y retozando sobre las baldosas del suelo. Tras ella, cargada con varias ristras de<br />
puerros y cebollinos, Virtudes Ucha apareció en la estancia, con su rostro terroso, sus negros<br />
ojos deambulando dentro de sus órbitas, su negro pelo recogido en un precario moño, su<br />
acostumbrado vestido, de un negro perpetuo. Sin detenerse, se dirigió hacia el poyo y dejó sobre<br />
la piedra ajada los puerros y cebollinos. Sacó un cuchillo del cajón de la mesita de madera y<br />
comenzó a trocearlos.<br />
- Entra José- dijo, con voz débil, sin mirarlo-. Estás en tu casa.<br />
- Virtudes, lo siento- respondió José El Chato, que no se movió del umbral de la puerta.<br />
- Déjate de formalismos y entra.<br />
Se apostó unos segundos de silencio entre los dos interlocutores, roto tan sólo por los juegos<br />
de la pequeña Anita, ajena a la desesperanza que se había colado en su casa a pesar de tener<br />
plena conciencia de la ausencia de su padre.<br />
- ¿Quién te ha traído?- preguntó Virtudes, que seguía atareada sobre la piedra del poyo sin<br />
apartar la vista del puerro que estaba cortando.<br />
- He venido en uno de los camiones de la cantera- contestó José El Chato, dejando a un lado<br />
todas las dudas que había traído consigo para entrar en la casa con un tímido paso-. Se dirigía a<br />
la capital y el camionero me ha dejado en la entrada del pueblo. He tenido que esperar un día y
medio.<br />
- Cierra la puerta y siéntate- la voz de Virtudes, aunque seria, denotaba una fragilidad que su<br />
cuñado desconocía en ella-. Tenemos que hablar.<br />
José El Chato hizo caso y cerró la puerta, dejando fuera la oscuridad que se nutría en el<br />
cobertizo. Después, recorrió los pocos metros hasta el centro de la casa con la templanza de<br />
quién recorre terreno minado, y se sentó en una de las sillas. A su lado, en el suelo, la pequeña<br />
Anita hacía bailar a su muñequita de trapo.<br />
- ¿Dónde está Agustín?- Preguntó José El Chato.<br />
- Está detrás, en el corral- respondió Virtudes, que soltó el cuchillo sobre la piedra del poyo y<br />
se acercó a su cuñado. Fue entonces cuando le ofreció la primera mirada-. Su padre le había<br />
dejado trabajo antes de irse. Se ha llevado el candil para poder ver.<br />
- ¿Antes de irse?<br />
- A casa de El Capitán<br />
- ¿Qué le sucedió a mi hermano, Virtudes?<br />
La voz de Virtudes Ucha se tornó brusca cuando se dirigió a su hija.<br />
- Entra en el cuarto y cierra la puerta.<br />
La pequeña Anita obedeció sin rechistar, dejando a su madre y a su tío solos bajo la vaporosa<br />
luz de la bombilla. Virtudes rodeó la mesa y se sentó justo enfrente de su cuñado, quién, cara a<br />
cara, pudo observar con más claridad sus rasgos deshechos. En su famélico rostro, siempre de un<br />
color aceitunado, se había disuelto parte del resplandor curtido que lo había distinguido, como si<br />
en los últimos seis meses hubiese permanecido encerrada en una habitación a oscuras. José El<br />
Chato sabía de sobra que aquel desgaste sólo se debía a los dos últimos días.<br />
- Anoche me preguntó por su padre- dijo Virtudes ante la atenta mirada de su cuñado. Sus<br />
ojos se empañaron con el brillo limpio de unas lágrimas incandescentes que no acabaron de
florecer-. Y Agustín está completamente perdido. Ya no es un crío, se culpa de su muerte.<br />
- ¿Qué le sucedió a mi hermano?- Repitió José El Chato con énfasis.<br />
La mirada acuosa de Virtudes Ucha se volvió inquisitiva.<br />
- Tienes que afrontar lo que te voy a decir, José. Tienes que afrontarlo porque, de haber sido<br />
al revés, tu hermano lo habría hecho. No puedes huir de la situación en la que te encuentras, y si<br />
lo haces, no eres hombre ni eres nada- la voz de Virtudes se iba intensificando según hablaba-.<br />
En algo así no existen las diferencias. A tu hermano lo mataron por defender a sus hijos, a estas<br />
tierras. Y los asesinos tan tranquilos, riéndose en la cara de aquellos que hemos llorado su<br />
muerte, inmunes ante cualquiera que se atreva a señalarles. Si algo he aprendido en esta vida es<br />
que este maldito mundo está dividido en dos clases de personas: los que matan y los que mueren.<br />
Tu hermano ha muerto. ¿A qué tipo de personas perteneces tú?<br />
José El Chato masticó las palabras de su cuñada con cautela y las digirió con aplomo.<br />
- Sabes lo que tienes que hacer, José- añadió Virtudes-. Hazlo.<br />
José el Chato agachó la cabeza.<br />
- El Capitán- farfulló.<br />
Virtudes asintió.<br />
- Y ese amigo maricón que se trajo- añadió-. Estuvieron aquí anteayer por la mañana y<br />
amenazaron a Agustín por saludarles con el brazo izquierdo. Buscaban a tu hermano y lo<br />
citaron por la noche para hablar de la venta del olivar. Regresó tarde, por su propio pie. Oí como<br />
los arrastraba por el carril. Cuando salí, se había derrumbado en la entrada del cobertizo.<br />
Virtudes apretó los labios y los selló, ocultándolos durante unos segundos con un rictus<br />
forzado. La entereza con la que había hablado no fue una sorpresa para su cuñado, que la<br />
conocía bien y, ciertamente, no esperaba otra cosa de ella. Ya no era la misma mujer de antes; ya<br />
nunca lo volvería a ser. Pero aún quedaba mucho de la mujer que José El Chato había conocido,
de la Virtudes que un día, hacía más de seis meses, la emprendió a gritos con él, como si se<br />
tratase de su propia madre, cuando llegó borracho del pueblo, y que provocó un desgarrón entre<br />
los dos hermanos que nunca supieron remendar.<br />
-¿Has hablado con Agustín?- preguntó.<br />
- No. Tan sólo dile lo que piensas hacer. Irá contigo sin dudarlo.<br />
- ¿Quieres que hable yo con él?<br />
- Ve al corral. Se alegrará de verte.<br />
Virtudes Ucha dio por concluida la conversación levantándose de la silla y acercándose de<br />
nuevo al poyo. A sus espaldas, José El Chato permaneció un instante sentado, inmóvil,<br />
enhebrando pensamientos en su mente asediada, dosificando las debilitadas fuerzas de su alma.<br />
Dentro de sus ojos apareció Agustín, limpiando las corraletas a la luz de un candil, recibiendo los<br />
últimos encargos de su padre, obedeciéndolos como siempre. Entonces pensó, con toda la<br />
sobriedad de la que disponía, que su sobrino se merecía estar muy lejos de allí, a años luz del<br />
inestable mundo que pisaba. Sin recurrir a más palabras, José El Chato se levantó de la silla y<br />
salió a la fría oscuridad de la noche.<br />
La luz pulsátil del candil se colaba a retazos entre los maderos y las chapas de lata del<br />
corral, y proyectaba a través de la puerta la sombra afanosa de Agustín hacia el exterior. José<br />
El Chato cruzó el descompuesto juego de luces y se detuvo en la entrada del corral. Antes de<br />
que Agustín se percatara de su presencia, tuvo tiempo de comprobar que allí dentro tampoco<br />
había cambiado nada, a excepción de la cantidad de óxido que había aumentado en las viguetas,<br />
chapas y alambradas, y de las cinco o seis cabras que faltaban en las corraletas. Entonces tío y<br />
sobrino se miraron en total silencio, con mesura, cada uno rebuscando en los ojos del otro hasta<br />
que, al cabo de un rato, de aquella mirada entre camaradas surgió un tropel de palabras que<br />
confluyeron en la misma dirección.
Tercera narración:<br />
Agustín<br />
Eran las nueve de la noche cuando José El Chato entró en el bar del Mapa. Junto a la<br />
barra, envueltos en el humo de los cigarrillos, cuatro jóvenes formaban un corro alrededor de<br />
algo que uno de ellos sostenía y que ocultaba efusivamente. Otros tantos, desperdigados por las<br />
mesas, hablaban y discutían en voz baja, como temerosos de ser oídos. Todos ellos se quedaron<br />
en silencio cuando vieron al recién llegado avanzar hacia la barra haciendo frente a la<br />
incertidumbre y al recelo tenaz que flotaba en el ambiente. Detrás de la barra lo recibió la banal<br />
sonrisa de Mapa.<br />
- Hombre, Chato. Dichoso estos ojos, aunque sean mal dadas las circunstancias- la<br />
quebradiza voz del Mapa no habría cambiado un ápice de no ser por su tono quedo-. Siento lo de<br />
tu hermano.<br />
José El Chato respondió con un ligero movimiento de cabeza. A sus espaldas, el bar volvió a<br />
la vida.<br />
- Ponme una copa, Mapa.<br />
- ¿De antaño?<br />
- Créeme, no ha habido un día que la haya necesitado más.<br />
- Esa cara no dice otra cosa. Pero sólo será una, Chato. Todavía tienes la veda encima.<br />
Todos los vecinos lo llamaban el Mapa, que era una especie de apodo que alguien había<br />
concebido uniendo las dos primeras letras del nombre y las dos del primer apellido de Manuel<br />
Pacheco, el dueño del bar y su único empleado. Abierto inicialmente como una bodega en 1922 y<br />
convertido en bar al año siguiente, era el más antiguo del pueblo y el más frecuentado. Su<br />
apertura coincidió con el golpe de estado de Primo de Rivera, y había sobrevivido a los
desbarajustes de la Segunda República, a la guerra civil y a los años bárbaros de la represión. Y<br />
allí seguía, de pie, a la vanguardia de sus parroquianos.<br />
Manuel Pacheco, el Mapa, un escuálido hombrecillo que había superado con creces y sin<br />
compañía los sesenta años, siempre presumía de la longevidad de su bar contando las mil y una<br />
batallas de las que éste había sido testigo. Desde la historia del joven comandante que entró a<br />
tomar café y que era sobrino de un cuñado del entonces presidente de la República Niceto Alcalá<br />
Zamora, hasta la vez que dos presuntos maquis que venían huyendo de la Guardia Civil desde<br />
las sierras de Mijas se escondieron en el baño del bar y permanecieron ocultos durante un día<br />
entero hasta que pudieron salir sin peligro, pasando por el cuento del ladrón que quiso robar y<br />
salió escardado. Y a todas las batallas las acompañaba con el mismo epitafio: no tener una<br />
familia a la que cuidar y de la que cuidar era la mejor garantía para encarar cualquier revés.<br />
- ¿Qué tal tu cuñada y los niños?- le preguntó el Mapa a José El Chato mientras le llenaba la<br />
copa de aguardiente. Su tono de voz no fue más que un susurro.<br />
- Están bien, francamente. Ya sabes lo fuerte que es ella. Delante de sus hijos predica con el<br />
ejemplo.<br />
José El Chato tomó la copa en la mano y miró de soslayo a los cuatro jóvenes que formaban<br />
una piña a su lado. Entre cuerpo y cuerpo, pudo ver lo que estaban mirando. Era el desgastado<br />
ejemplar de una revista llamada “Meridiano”, y se reían del dibujo en una de sus páginas de una<br />
exuberante mujer que anunciaba fajas femeninas.<br />
-¿Nueva clientela?- preguntó.<br />
El Mapa sonrió, mostrando una hilera de dientes que había sufrido algunas bajas.<br />
- Estos no se enteran de nada.<br />
José El Chato levantó la copa y se la bebió de un sorbo. Apretó los labios y chasqueó la<br />
lengua para saborear mejor el aguardiente. Todo ese sabor lo exhaló ruidosamente al aire un
segundo después.<br />
- ¿Aún me queda crédito en este bar?- preguntó mientras dejaba la copa sobra la barra.<br />
- Mientras no lo vayas pregonando por ahí.<br />
- No creo que me dé tiempo.<br />
- ¿Te vas ya para Ojén?<br />
- Todavía no.<br />
José El Chato le dio la espalda al Mapa y se encaminó hacia la salida.<br />
- Primero voy a matar a ese hijo de puta de El Capitán- añadió en voz alta antes de salir.<br />
En la calle, frente al bar del Mapa, sentado en el escalón de una casa deshabitada bajo el<br />
limpio manto de estrellas, Agustín esperaba. El frío de la noche se colaba por la gruesa lana de<br />
su abrigo y se adhería a sus costillas. Los brazos y las piernas le temblaban como<br />
convulsionados, y sus ojos, estáticos, estaban fijos en la puerta del bar, al acecho de algo,<br />
petrificados. Cuando era más pequeño, su padre le había dado un consejo a propósito de aquel<br />
bar, un consejo que en los últimos años había oído repetido hasta la saciedad, y que estaba<br />
dispuesto a seguir hasta el fin de sus días. Sucedió allí, justo enfrente de donde ahora estaba<br />
sentado. En aquella ocasión había venido al pueblo con su padre y con las dos mulas cargadas<br />
hasta los colmos de verduras que Miguel El Moyuelo les compraba para luego venderlas en su<br />
pequeña tienda, tres casas más abajo del bar de Mapa. Mientras descargaban los capachos en la<br />
puerta, dos hombres salieron del bar de enfrente e iniciaron en mitad de la calle una pelea<br />
desenfrenada que el alcohol se encargó de vigorizar. De regreso a los arrabales, su padre le había<br />
explicado, sin conocerlos, los motivos de la pelea, y le había advertido, con excesivo énfasis, que<br />
en los establecimientos como aquel el alma de un hombre se corrompía con facilidad. Para<br />
Agustín, aquellas palabras, como si se las hubiese oído decir al mismísimo Señor, adquirieron en<br />
aquel momento el grado de undécimo mandamiento, y ahora que su padre ya no estaba, aquel
consejo de no pisar nunca un bar se había convertido en el catecismo que nunca había recibido.<br />
El frío de la noche mitigaba sus recuerdos, pero un impulso al evocarlos le obligó a apartar la<br />
vista del bar y a llevarla un poco más abajo, a la vieja puerta de madera, cerrada a cal y canto,<br />
que ocultaba detrás la tienda de Miguel El Moyuelo. No había cristaleras, ni vidrieras, ni<br />
escaparates. Era una casa normal y corriente, de una sola planta y una sola ventana que daba a<br />
la calle, con un cartel colgado en su fachada cuarteada que había sido sacado de las posaderas de<br />
una silla y que rezaba: “Frutas, comestibles, gasolina en botellas”<br />
Agustín leyó y releyó las palabras escritas a mano y retocadas mil veces con carbón. Lo<br />
hizo lenta y entrecortadamente, letra a letra, sílaba a sílaba, como le había enseñado su tío José,<br />
como él enseñaba ahora a la pequeña Anita, y se vio asaltado de improviso por la nostalgia de<br />
una vida de la que poco a poco se iba alejando. Cerró los ojos, se recreó un momento en la<br />
oscuridad vacilante, y cuando los abrió, estaba mirando a la puerta del bar, donde su tío, que<br />
acababa de salir, lo miraba rascándose compulsivamente su pelambrera desnuda. Se acercó<br />
lentamente a través de la calle y le tendió la mano.<br />
-Vamos- dijo.<br />
Agustín tomo su mano y se ayudó para levantarse, dejando al aire libre dos escopetas de caza<br />
GRULLA que había estado ocultando con su cuerpo. Cada uno cogió la suya, y en cuestión de<br />
segundos, ambos desaparecieron calle abajo, en dirección a la plaza del Generalísimo.<br />
Desde la puerta del bar, guarecido por su quicio, Juanico Orbea observaba como tío y<br />
sobrino se alejaban calle abajo armados con dos escopetas de caza. Después, con la rapidez de un<br />
ave de presa, se subió el cuello de la pelliza a la altura de la boca y echó a correr calle arriba.<br />
La entrada al callejón que había al otro lado de la plaza estaba iluminada por el fulgor de los<br />
faroles que la rodeaban. El interior del callejón, sin embargo, estaba sumergido en la más<br />
absoluta oscuridad. Desde la plaza, José El Chato sumió su mirada en aquella oscuridad y
exhaló un suspiro que murió en el aire frío de la noche. A su lado, Agustín cambiaba el cartucho<br />
de su escopeta y la amartillaba por enésima vez. Ninguno de los cartuchos que llevaba en el<br />
bolsillo lograban convencerlo. Ninguno de ellos era el indicado para matar a un hombre.<br />
- No hagas ruido- musitó José El Chato.<br />
Por la calle principal bajaba el sereno del pueblo. Aún no se había dejado ver, pero lo<br />
delataba el constante tintineo de llaves que traía consigo y las pisadas acompasadas de unas<br />
botas que, al cabo de unos minutos, desembocaron en la plaza del Generalísimo. Su portador<br />
echó un fugaz vistazo a los dos hombres que lo miraban desde la plaza y siguió su rítmica<br />
marcha cuesta abajo por la calle que quedaba a su derecha, la que llevaba a la salida del pueblo,<br />
la que lo conducía al final de su primera ronda. Enseguida, tío y sobrino volvieron a quedarse<br />
solos.<br />
- Recuerda lo que te he dicho, Agustín.<br />
El muchacho asintió.<br />
- Vamos.<br />
José El Chato se encaminó en primer lugar y cruzó la plaza con la escopeta en ristre. Agustín<br />
lo siguió unos pasos por detrás. Al llegar a la esquina del callejón, José El Chato se asomó a su<br />
oscuridad y le hizo un gesto elocuente a su sobrino para que lo siguiera. Juntos entraron en el<br />
callejón y lo recorrieron casi a tientas, hasta que llegaron al final, a la enorme puerta de madera<br />
de la casa de El Capitán. Ninguna luz, ningún ruido, ningún vestigio de vida les llegaba desde el<br />
otro lado.<br />
sabes.<br />
- Ahora tienes que estar muy callado- le susurró José El Chato a su sobrino-. Colócate ahí. Ya<br />
Agustín pegó el cuerpo y el alma a la madera dura y fría de una de las hojas de la puerta, se<br />
aferró fuertemente a la escopeta y suspiró. Su tío lo miró con afecto y compasión, y sus ojos se
iluminaron en la oscuridad con el insólito brillo del agua a la luz de la luna. En aquel brillo<br />
destacaba sobremanera la determinación que hasta entonces lo había guiado, la misma que lo<br />
había situado delante de la casa del asesino de su hermano y que lo impulsó a golpear con el<br />
puño cerrado la hoja de la puerta que no estaba ocupada por Agustín. Toda la tensión que se<br />
acumuló entonces al final del callejón se vio espoleada por una espera interminable, inagotable,<br />
rodeada de un silencio casi corpóreo. De pronto, una voz surgió del vacío, de la nada que<br />
habitaba al otro lado de la puerta.<br />
-¿Quién es?- preguntó la voz con tono firme y desabrido.<br />
José El Chato tomó aire antes de contestar.<br />
- Soy José, hermano de Tomás El Chato.<br />
-¿Y qué quieres?<br />
- Creo que El Capitán quiere hablar conmigo.<br />
- El Capitán no quiere hablar con nadie- arguyó la voz.<br />
- Pregúnteselo. Dígale que el olivar ha pasado a pertenecerme a mí. Seguro que le interesa.<br />
El silencio regresó con el mismo tesón pero con menos persistencia, ya que, al cabo de un<br />
momento, la cerradura de la puerta rechinó, y esta comenzó a abrirse lentamente. Antes de que<br />
la rendija abarcara el grueso de una cabeza, Agustín se introdujo literalmente en ella con la<br />
escopeta por delante y encañonó el estómago de Ernesto Almanzara. La inercia, con toda la<br />
desgana de su nombre, terminó de abrir la puerta, pero para entonces, Agustín había<br />
desaparecido, y José El Chato sostenía por el cuello al amigo de El Capitán y le hundía en su<br />
espalda el cañón de la escopeta para obligarlo a salir al callejón.<br />
Ernesto Almanzara, arrodillado de cara a una de las paredes del callejón, en camiseta<br />
interior, con las manos entrecruzadas sobre el cabello enmarañado y hecho jirones de la nuca, y<br />
temblando por el miedo y el frío de la noche, no parecía ser el hombre que en una pelea había
matado a golpes a su hermano. Así lo veía José El Chato mientras observaba por encima del<br />
cañón de su escopeta, azorado y nervioso por la quietud del mundo que lo rodeaba, su cogote<br />
pálido y sudoroso.<br />
- Os estáis equivocando- dijo Almanzara. Su voz, aparentemente tranquila, era muy diferente<br />
a la que un minuto antes había hablado desde el otro lado de la puerta-. No sé qué pretendéis,<br />
pero os estáis equivocando.<br />
José El Chato hizo presión en su nuca con el cañón de la escopeta.<br />
- Cállate.<br />
- Lo mío con tu hermano fue una pelea cuerpo a cuerpo, entre hombres. Juego limpio. Me<br />
buscó y yo respondí. El Capitán no intervino en ningún momento. Es más, intentó evitarlo.<br />
Tienes que comprender…<br />
- Nada de lo que El Capitán y tú hayáis hecho en vuestras miserables vidas es juego limpio- le<br />
interrumpió José El Chato-. Nada de lo que digas, nada de lo que hagas me convencerá de lo<br />
contrario. Nada evitará que esta noche se haga justicia aquí.<br />
Agustín entró en el recibidor y lo cruzó despacio mientras a sus espaldas su tío obligaba a<br />
Almanzara a salir en silencio al callejón. Se detuvo bajo las molduras de la cristalera y echó un<br />
vistazo al salón. Estaba completamente a oscuras. Replegó las miradas que había esparcido por<br />
toda la estancia y las concentró en un solo punto: la escalera que subía a la segunda planta. Se<br />
acercó a ella sorteando la silueta negra de una mesa y advirtió, antes de llegar, que los últimos<br />
escalones estaban iluminados, muy tenuemente, por una luz que por su poca intensidad debía<br />
proceder de un punto distante de la planta de arriba. Se colocó la culata de la escopeta bajo el<br />
brazo y apoyó el mentón sobre ella. Lentamente, comenzó a subir la escalera.<br />
- ¡Ernesto!- aulló la voz de El Capitán en la planta de arriba. Sonó remota, lejana-. ¡Ernesto!<br />
¿Eres tú?
Agustín llegó al final de la escalera y observó la segunda planta desde el último escalón. El<br />
rellano, casi tan grande como el salón, estaba flanqueado por tres puertas, cada una a un lado.<br />
Dos estaban cerradas. Una, la del fondo, la más alejada, estaba abierta, y en su interior brillaba<br />
una luz que tiritaba al compás del aire. Era la luz de una vela. Desde su posición, Agustín no<br />
podía ver lo que estaba alumbrando.<br />
- ¿Quién es? ¡Ernesto!<br />
Agustín avanzó.<br />
- Maldita sea.<br />
La habitación se llenó del chirrido de una silla al ser arrastrada y de golpes confusos. Agustín<br />
se acercó a la puerta y poco a poco la habitación se fue mostrando. Dentro, las difusas sombras<br />
de algunos objetos bailaban en las paredes a la media luz de la vela. El hijo de El Chato las miró<br />
y observó que una de las sombras se acercaba a la puerta acompañada por los golpes, y recordó<br />
lo que su tío le había dicho en la plaza cinco minutos antes: “No le mires a los ojos, no dejes que<br />
te hable. Sólo apunta y aprieta el gatillo”. Agustín sabía que podía considerarse un buen<br />
consejo, como sabía que llegado el momento no sería tan sencillo.<br />
- Ernesto, te juro que cómo seas tú…<br />
Las palabras de El Capitán se estrangularon en su garganta bruscamente, y su cuerpo se<br />
paralizó en el vano de la puerta, ladeado, con todo su peso descargado sobre el bastón,<br />
completamente desnudo. Desde la penumbra del rellano, Agustín lo miró a través de la mirilla<br />
de la escopeta, y sus ojos se posaron, irremediablemente, en la gran cicatriz en forma de “T”<br />
invertida que le atravesaba el muslo. Era lo único que se veía con claridad en aquel cuerpo<br />
deformado por la discordancia de sombras y luces palpitantes en la semioscuridad.<br />
- ¿Quién eres?- preguntó El Capitán a la negra boca del cañón que le apuntaba.<br />
En un primer momento, Agustín sólo pudo consumar uno de los tres consejos que su tío le
había dado. Le dejó hablar, y no fue capaz de disparar en cuanto lo vio aparecer, a bocajarro, sin<br />
dilación. Pero al menos no le había mirado directamente a los ojos. Aún no. Tenía que actuar<br />
rápido.<br />
- ¡Entra ahí!- gritó, levantando la escopeta y apuntando directamente al pecho del hombre<br />
que tenía delante. Su dedo índice acarició y rascó el gatillo-. ¡Vamos, entra!<br />
- ¿Dónde está Ernesto?- preguntó El Capitán, mientras obedecía y reculaba penosamente<br />
hacia el interior de la habitación-. ¿Qué le has hecho?<br />
- No te preocupes por él. Ahora mismo está recibiendo su merecido.<br />
Agustín entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se colocó la culata de la escopeta<br />
junto al abdomen, apuntando siempre hacia delante, y recorrió con la vista el cuerpo desnudo de<br />
El Capitán, esta vez ayudado por la luz de la vela. Entonces pensó, cómo si su mente y la de su<br />
tío estuviesen conectadas de algún modo y se hubiesen puesto de acuerdo, que aquel lamento de<br />
personaje era muy diferente al hombre que dos días antes lo había amenazado en su propia casa<br />
por devolverle el saludo patrio con la mano izquierda.<br />
- ¿Pero qué es lo que veo? ¡Tú eres el hijo de El Chato!- vociferó El Capitán. Su rostro se<br />
había iluminado, dándole un ligero aspecto sádico y burlón-. ¡Sí! ¡Eres el maldito rojo!<br />
- Siéntate ahí-. Agustín señaló con la escopeta una silla cubierta por una sabana.<br />
El Capitán soltó una falsa carcajada cuyo único objetivo era impresionar.<br />
- ¡Peste de comunistas! ¡Tenía que haberte cortado el maldito brazo allí mismo!<br />
- Siéntate ahí o aprieto el gatillo.<br />
- No, cabrero, no vas a disparar. Para eso hacen falta huevos.<br />
- ¡Que te sientes!<br />
- Deja al menos que me vista- tentó, con sorna.<br />
Agustín le apuntó directamente a la cabeza y quebrantó el último consejo que su tío le había
dado; clavó su mirada en los vidriosos ojos que tenía delante. El gatillo dio un crujido casi<br />
inaudible bajo la leve presión del dedo, y El Capitán, al advertirlo, rumió su propia saliva. Al<br />
instante, obedeció.<br />
- Dime que le ha pasado a Ernesto- dijo mientras se sentaba en la silla. Su voz descendió<br />
hasta la ingravidez.<br />
- Lo mismo que a ti. Va a pagar la muerte de mi padre.<br />
- Tu padre no murió así. Él sí tuvo la posibilidad de defenderse. Ni Ernesto ni yo nos<br />
escondimos detrás de una escopeta.<br />
- Mi padre no debió morir.<br />
- Tu padre debió guardarse su orgullo.<br />
En ese momento, un disparo sonó con gran estrépito en el callejón, reverberando<br />
enérgicamente en las paredes y recovecos. De inmediato, fue sucedido por una salva de cinco o<br />
seis disparos espolvoreados de diferente intensidad.<br />
- ¡Mala suerte muchacho!- graznó El Capitán, entre mohines- ¡Ha llegado la caballería!<br />
Agarró el bastón e intentó ponerse en píe, pero Agustín se acercó de un salto y le colocó el<br />
cañón de la escopeta a un palmo de la cara. El Capitán levantó la vista y expuso una sonrisa<br />
mordaz.<br />
- Aparta el arma, cabrero. Ahí fuera está la Guardia Civil. Seguro que no quieres empeorar<br />
las cosas.<br />
Agustín no se movió. Siguió apuntando impávido a la cara de El Capitán, con todos los<br />
músculos de su cuerpo rígido y el rostro contraído. Sus ojos deliraban bajo los párpados.<br />
- No vas a disparar, maldito rojo. Lo sabes. Te tiembla el pulso.<br />
El Capitán hizo el segundo intento de levantarse, y esta vez el frío cañón de la escopeta se<br />
posó sobre su frente.
- Desde aquí no creo que falle- dijo Agustín con una voz que no era la suya.<br />
El rostro de El Capitán se desencajó cuando el dedo de Agustín presionó el gatillo, y el mundo<br />
quedó en silencio durante la milésima parte de una milésima de segundo. A continuación, dos<br />
disparos sonaron al unísono dentro de la habitación.
Cuarta narración:<br />
Quijote<br />
La vida del teniente de la Guardia Civil Alfonso Quijote quedó marcada por los hechos<br />
acaecidos el 18 de julio de 1936 en la capital malagueña. El Alzamiento por parte de las tropas<br />
fascistas se vio apoyado por una amplia sección de altos mandos derechistas del cuerpo de la<br />
Guardia Civil que arrastraron consigo a sus inferiores. Estos altos mandos formaron varios<br />
grupos, cada cual capitaneado por un suboficial y con una misión concreta. Quijote, a la sazón<br />
cabo, formó parte del encargado de la ocupación estratégica del edificio de la Telefónica. Una<br />
vez que estos grupos alcanzaban su objetivo, las tropas del ejército sublevado los relevaban en<br />
funciones militares, relegándolos a un segundo plano. Pero esto no fue un impedimento para<br />
que, fracasado el Alzamiento, cinco o seis cabezas de turco del cuerpo de la Guardia Civil<br />
acompañaran en los calabozos de la Comandancia a las tropas rebeldes. Uno de los calabozos<br />
estaba ocupado, entre otros, por el cabo de la Guardia Civil Alfonso Quijote y por un joven<br />
sargento del ejército, un hombre de moral autónoma que más tarde sería conocido como El<br />
Capitán. El primero vio en el segundo todo lo que él acababa de perder: apetencia, compromiso,<br />
abnegación con las causas que lo habían encarcelado. El segundo, por el contrario, no encontró<br />
en el primero nada de lo que estaba buscando, como si todos sus pensamientos e ideales fuesen<br />
totalmente ajenos al origen de aquella situación, como si hubiese perdido la noción de todas las<br />
circunstancias. No rechazaba su actual suerte ni mostraba conformismo en defensa de sus<br />
ideologías. No parecía tener interés por quedarse allí, pero tampoco por salir. Y esto fue algo que<br />
llamó vivamente la atención de El Capitán: un cordero descarriado.<br />
Unos meses después, depuesta la República e impuesto el nuevo régimen, Quijote, ya como<br />
sargento, participó en un desfile militar dispuesto en honor de la primera visita del Caudillo a la
nueva Málaga. Acabado el desfile y rotas las filas, el sargento Quijote y otros miembros de la<br />
Guardia Civil paseaban junto a la tribuna donde estaban concentrados los lisiados y heridos de<br />
guerra, cuando fueron increpados por uno de ellos, que los acusaba de no estar verdaderamente<br />
comprometidos con el nuevo régimen. Quijote distinguió entre el gentío condensado en las<br />
gradas al ambicioso sargento que había conocido en los calabozos de la Comandancia. El<br />
altercado no pasó a mayores, pero en Quijote trascendió de forma personal. Sabía que aquellas<br />
palabras habían sido dirigidas sobre todo a él, y sabía que, depurándolas un poco, no estaban<br />
exentas de razón. Realmente, como dirían los religiosos, había dejado de creer.<br />
Nueve años más tarde, con los galones de teniente sobre los hombros, Quijote fue destinado a<br />
un pequeño pueblo malagueño donde encontró parte de su pasado. La parte de su pasado que<br />
conocía su “falta de fe”.<br />
La parte de su pasado que aún conservaba el nombre de “El Capitán”.<br />
El teniente Quijote y el cabo Ramírez llegaron a la plaza del Generalísimo pasadas las diez de<br />
la noche. Al otro lado, en el callejón, se oían voces ininteligibles.<br />
- Deben ser ellos- susurró el teniente Quijote-. Tenía razón ese papamoscas de Juanico Orbea.<br />
Lentamente, el teniente cruzó la plaza y se apostó en una de las esquinas que daban entrada<br />
al callejón. La otra fue ocupada por el cabo. Ambos habían desenfundado sus pistolas.<br />
- Nada de lo que El Capitán y tú hayáis hecho en vuestras miserables vidas es juego limpio-<br />
gritó una voz desde el interior del callejón. El teniente Quijote la asoció inmediatamente a la voz<br />
de José El Chato-. Nada de lo que digas, nada de lo que hagas me convencerá de lo contrario.<br />
Nada evitará que esta noche se haga justicia aquí.<br />
- No puedes pedir justicia y matarme así. Tu hermano sí pudo defenderse- reclamó la<br />
inflexible voz de Ernesto Almanzara.<br />
El teniente no vio el momento de intervenir. Tenía que actuar rápido y a la vez tenía que ser
prudente. Optó por atosigar a El Chato en su propia situación de forma directa pero sin apretar<br />
demasiado las tuercas.<br />
- ¡Nadie va a matar a nadie! ¡Suelte la escopeta, Chato!<br />
La orden del teniente Quijote provocó unos segundos de un silencio desconcertante al que la<br />
voz de José El Chato puso fin.<br />
- ¡Váyase, teniente! ¡Usted no tiene nada que hacer aquí! ¡No intente detener lo que no es<br />
capaz de hacer!<br />
- ¡Píenselo, Chato! ¿Sabe en qué va a convertirse?<br />
El teniente Quijote intentó imprimir con sus palabras un tono cálido y amigable, pero no<br />
obtuvo respuesta. Sacó la cabeza de su resguardo en la esquina y escudriñó en la oscuridad del<br />
callejón. Logró distinguir las exiguas siluetas de dos hombres, uno arrodillado y otro en pie a sus<br />
espaldas, y le hizo señas al cabo Ramírez para que no dejara de apuntar hacia ellos.<br />
- ¡Voy a entrar, Chato! ¿No disparará contra mí, verdad?<br />
- ¡Lo haré, teniente, se lo juro! ¡Usted merece morir tanto como ellos!<br />
Al oír “ellos”, el teniente Quijote recordó que estaba hablando con José El Chato y que había<br />
oído la voz de Almanzara, pero que Agustín y El Capitán no habían dado aún señales de vida.<br />
Forzó la vista hasta un punto inaccesible para llegar más lejos en la oscuridad del callejón, y<br />
logró ver, muy a duras penas, que la puerta de la casa estaba abierta.<br />
- ¡Chato, estoy dentro del callejón! ¡Deje que me acerque y hablaremos con más calma!<br />
Dicho esto, el teniente Quijote, con el sigilo de un gato, dobló la esquina y entró en el<br />
callejón. En un primer momento, vaciló ante el envite de penetrar aún más en territorio<br />
comanche, y sus piernas flaquearon. Razonó sobre el lomo de dos segundos y llegó a la<br />
conclusión de que en ese momento había una cosa más peligrosa que las amenazas salidas de<br />
boca de José El Chato, y era precisamente su silencio. No había recibido ninguna respuesta suya
a pesar de haberle advertido de su decisión de entrar en el callejón.<br />
- Chato- le dijo a la oscuridad-, voy a enfundar mi arma. Espero que usted…<br />
El teniente ahogó sus propias palabras. En el callejón, delante de él, hubo un movimiento. La<br />
silueta arrodillada intentó revolverse sobre los talones, y la otra silueta, alzada a sus espaldas,<br />
trastabilló. Las sombras se cernieron aún más sobre las dos siluetas, como el prólogo de lo que<br />
vendría a continuación. El callejón se iluminó con un destello brusco, fugaz, y la violenta<br />
detonación de un disparo, multiplicada por mil con el eco de las paredes, lo acompañó. Un<br />
silencio momentáneo se embutió dentro del callejón, quebrado por el sonido áspero de un cuerpo<br />
al caer.<br />
Súbitamente, la tormenta se desató.<br />
El cabo Ramírez, enardecido por la intensidad del disparo, salió a pecho descubierto de<br />
detrás de la esquina y disparó dos veces al vacío. El vacío le respondió al cabo de unos segundos<br />
con un sonido seco y metálico. Cuando el joven cabo reconoció aquel sonido, ya era demasiado<br />
tarde. La escopeta estaba de nuevo cargada, y otro disparo estalló en el callejón. Con su curtido<br />
pulso de cazador, José El Chato no erró el tiro, y el Cabo Ramírez cayó de espaldas con el pecho<br />
perforado.<br />
Desde algún confín perdido en el callejón, entre dos fuegos, el teniente Quijote fue testigo de<br />
la precipitación de los acontecimientos. Detrás de él, a dos largos metros, yacía el cuerpo<br />
humeante de su compañero. Delante, a unos pocos pasos, la silueta negra del hombre que lo<br />
había matado volvía a abrir la recámara de la escopeta mientras rebuscaba ávidamente en los<br />
bolsillos del pantalón. Buscaba algo que no llegó a encontrar. El teniente, sobreponiéndose al<br />
desconcierto, levantó la pistola y disparó. Hasta tres veces. Las tres balas impactaron en el<br />
cuerpo de José El Chato.<br />
El teniente Quijote entró en la casa y recorrió el recibidor y el salón con cautela pero sin
detenerse. En su mente, las dudas se habían disipado. Entre sus manos, la pistola parecía haber<br />
perdido tres kilos de peso. Subió la escalera guiado por el murmullo de una voz y abordó el<br />
rellano. Al fondo, rodeada de negrura, una puerta dejaba salir frágiles ramilletes de luz. Al otro<br />
lado, una voz joven regurgitaba una contundente frase:<br />
- Desde aquí no creo que falle.<br />
El teniente se acercó a la puerta y giró el pomo. La puerta se abrió lentamente, y el pulular<br />
de luces y sombras irrumpió en el rellano. En el interior de la habitación, a la luz de una vela, El<br />
Capitán apareció desnudo, sentado en una silla, con una escopeta apoyada en su frente. El dedo<br />
de Agustín se deslizaba por su gatillo. El teniente Quijote lo advirtió enseguida y alargó la mano<br />
donde sostenía el arma. Disparó sin pensar ni apuntar, y la cabeza del hijo de Tomás El Chato se<br />
ladeó violentamente, y su cuerpo se derrumbó en el suelo y sus piernas experimentaron unos<br />
espasmos electrizados. La sangre surgió a borbotones de su cuello, tiñendo de rojo la escopeta<br />
humeante que había caído a los pies del cuerpo inerte de El Capitán, sentado en su silla, sobre la<br />
sabana, con la cabeza abierta colgando hacia atrás y la vista orientada hacia el teniente,<br />
ofreciéndole una mirada inconmovible, inanimada. La garganta de Agustín estalló en una serie<br />
de gorjeos guturales, y sus extremidades crepitaron hasta quedar rígidas, exánimes. Al final,<br />
también el gorjeo se extinguió.<br />
El teniente Alfonso Quijote entró en la estancia y echó un largo y contenido vistazo a su<br />
alrededor. La luz de la vela, postrada sobre la mesita de noche, mostraba una enorme cama de<br />
hierro deshecha, un grotesco ropero de dos puertas y dos sillas cubiertas por sendas sabanas. En<br />
una de ellas había ropa revuelta. En la otra descansaba el cuerpo desnudo y sin vida de El<br />
Capitán. Y en el suelo, disperso sobre un charco de sangre, yacía Agustín, el hijo de Tomás El<br />
Chato. El teniente Quijote se acercó al joven y observó su cuerpo inerte mientras masticaba el<br />
aire, con el rostro contraído en una mueca quebrada, impenetrable, con un leve guiño de
impasibilidad en sus recónditos ojos que quedaba muy lejos de la realidad, como los ademanes<br />
de un actor que representa su papel en una obra de teatro. Hasta él llegaron reminiscencia de<br />
una vida que jamás había vivido, de un cuerpo que no era el suyo, y junto a él, entre<br />
bambalinas, el resto de compañeros con los que compartía cartel, intérpretes de la paradoja<br />
ficticia de una vida real en un mundo real, víctimas, todos ellos, del tiempo que les había tocado<br />
vivir.<br />
Alhaurín el Grande<br />
2 de Noviembre de 2001
El mural / Manuel Arriazu Sada<br />
Primer premio<br />
El susurro del verdugo / Juan Manuel Sainz Peña<br />
Segundo premio<br />
Maceracandos / Enrique Fernández Martínez<br />
Accésit Sobrarbe<br />
Yo fui la niña de los cuentos de hadas / Ana Mancholas Gómez<br />
Accésit Menor de 18 años<br />
Rómulo José / Juan Carlos González Díaz<br />
Mención especial<br />
Las tinajas / María Rosa Navarro Lara<br />
Mención especial<br />
La noche de los trabucos / José Bonilla Cabrera<br />
Mención especial