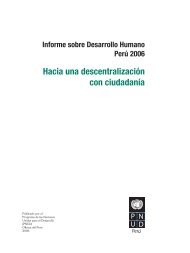El altiplano
El altiplano
El altiplano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
386<br />
INFORME SOBRE DESARROLLO<br />
HUMANO EN BOLIVIA<br />
NTRODUCCIÓN<br />
<strong>El</strong> <strong>altiplano</strong> ocupa el 28% de la superfi -<br />
cie total del país. Allí vive el 46% de la<br />
población rural nacional, lo que representa<br />
el 30% de la población total. La incidencia<br />
de la pobreza es mayor en esta región<br />
(72.6%) en comparación al promedio nacional<br />
(55.6%). La población tiene menos<br />
acceso a tierra y una menor calidad de<br />
vida. Los principales pueblos originarios<br />
que viven en el <strong>altiplano</strong> son los aymaras y<br />
los quechuas. Los aymaras representan el<br />
25.2% de la población total del país; los<br />
que no emigraron, viven en esta región, en<br />
el campo o en las ciudades. La población<br />
quechua, por su parte, vive en zonas de altura<br />
y representa un porcentaje menor.<br />
La importancia de la producción agrícola y<br />
pecuaria a nivel nacional se está reduciendo<br />
por el descenso de la productividad.<br />
Esto se atribuye, en gran medida, al deterioro<br />
de los suelos y al fraccionamiento de<br />
la propiedad en el <strong>altiplano</strong>1 . Ambos factores<br />
inciden en un ciclo empobrecedor y<br />
expulsor de población pobre hacia las ciudades<br />
de La Paz y <strong>El</strong> Alto o hacia la zona de<br />
expansión de frontera agrícola en el oriente,<br />
los yungas y el norte amazónico.<br />
La actividad agrícola altiplánica es muy distinta<br />
en las regiones norte, sur y central. No<br />
obstante, la principal problemática del sistema<br />
productivo de los campesinos aymaras<br />
de las tres subregiones es la misma: la<br />
baja productividad agrícola y pecuaria que<br />
genera bajos ingresos e inseguridad alimentaria.<br />
<strong>El</strong> minifundio es la tensión irresuelta<br />
desde la Reforma Agraria de 1953.<br />
La sucesión hereditaria, la alta densidad<br />
poblacional (en comparación con el resto<br />
de las regiones) y la escasez de tierra provocan<br />
el acortamiento de los ciclos de rotación<br />
y descanso, lo que a su vez incide en<br />
plagas y enfermedades en los cultivos.<br />
Por otro lado, sólo el 9% de las tierras del <strong>altiplano</strong><br />
se encuentran bajo riego; el 91% restante<br />
lo constituyen cultivos a secano2 I<br />
. Los<br />
recursos hídricos son mal aprovechados por<br />
falta de infraestructura adecuada para riego.<br />
La amenaza del cambio climático presiona<br />
aún más este ciclo empobrecedor: el <strong>altiplano</strong><br />
es la región más vulnerable a sus efectos,<br />
situación que pone a su población en un estado<br />
de mayor inseguridad alimentaria.<br />
<strong>El</strong> <strong>altiplano</strong> norte tiene las mejores condiciones<br />
de suelo y clima para la producción agropecuaria;<br />
por esta razón, su población se dedica<br />
en gran medida a la agricultura en los terrenos<br />
cercanos al lago Titicaca. A pesar de la<br />
excesiva parcelación de la tenencia de la tierra,<br />
se mantiene un manejo mediante nichos<br />
ecológicos verticales y pisos altitudinales<br />
como estrategias para garantizar la seguridad<br />
alimentaria, lo cual responde mejor a las<br />
limitantes climáticas de la región.<br />
Las prácticas tradicionales de la agricultura<br />
en los Andes son recuperadas en una región<br />
que sufre por el uso intensivo de sus<br />
suelos. La incorporación de criterios ambientalmente<br />
amigable, que revalorizan el<br />
conocimiento ancestral, es la pauta que<br />
nos dirige hacia la otra frontera en el <strong>altiplano</strong><br />
boliviano. Los estudios de caso del presente<br />
capítulo –quinua orgánica, maca y<br />
fi bra de vicuña– muestran cómo cientos de<br />
productores se benefi cian de su aprovechamiento<br />
sostenible, bajo certifi cación acreditada<br />
internacionalmente y a mercados<br />
emergentes y en expansión que demandan<br />
productos de la diversidad nativa.<br />
<strong>El</strong> caso de la vicuña involucra a 64 comunidades<br />
distribuidas en 12 municipios y cerca de<br />
3,050 familias; en el caso de la quinua, se generan<br />
70,000 empleos directos e indirectos;<br />
el mercado de la maca, por su parte, involucra<br />
a 215 comunarios. <strong>El</strong> tamaño del mercado<br />
de exportación de quinua es de US$<br />
13,107,291; el de la maca de US$ 220,121; y<br />
el de la fi bra de vicuña, de US$ 333,491. Estos<br />
datos muestran el potencial de crecimiento<br />
de productos con sello orgánico y de comercio<br />
justo. Esta situación da la oportunidad de<br />
generar un círculo virtuoso con estándares<br />
laborales y ambientales más altos.<br />
1 Aguilar, S. y Solíz, L., 2005, “Producción y economía campesino-indígena: experiencias en seis ecorregiones de Bolivia 2001-<br />
2003”, CIPCA, La Paz.<br />
2 Ibíd.