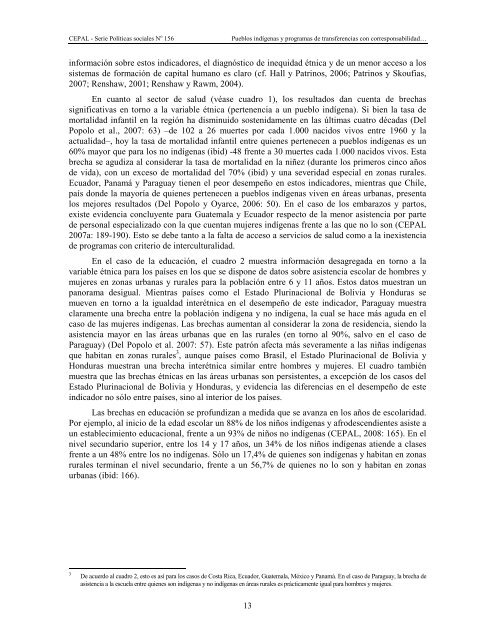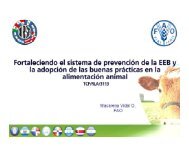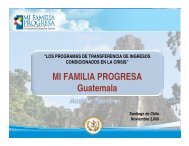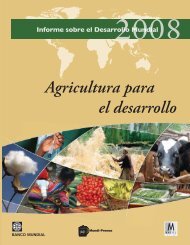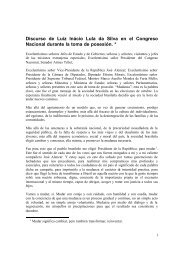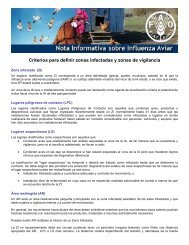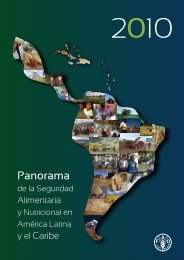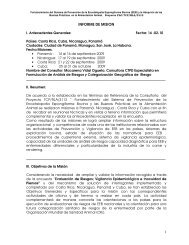Documento completo en formato pdf (483Kb) - Cepal
Documento completo en formato pdf (483Kb) - Cepal
Documento completo en formato pdf (483Kb) - Cepal
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CEPAL - Serie Políticas sociales N o 156Pueblos indíg<strong>en</strong>as y programas de transfer<strong>en</strong>cias con corresponsabilidad…información sobre estos indicadores, el diagnóstico de inequidad étnica y de un m<strong>en</strong>or acceso a lossistemas de formación de capital humano es claro (cf. Hall y Patrinos, 2006; Patrinos y Skoufias,2007; R<strong>en</strong>shaw, 2001; R<strong>en</strong>shaw y Rawm, 2004).En cuanto al sector de salud (véase cuadro 1), los resultados dan cu<strong>en</strong>ta de brechassignificativas <strong>en</strong> torno a la variable étnica (pert<strong>en</strong><strong>en</strong>cia a un pueblo indíg<strong>en</strong>a). Si bi<strong>en</strong> la tasa demortalidad infantil <strong>en</strong> la región ha disminuido sost<strong>en</strong>idam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> las últimas cuatro décadas (DelPopolo et al., 2007: 63) –de 102 a 26 muertes por cada 1.000 nacidos vivos <strong>en</strong>tre 1960 y laactualidad–, hoy la tasa de mortalidad infantil <strong>en</strong>tre qui<strong>en</strong>es pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> a pueblos indíg<strong>en</strong>as es un60% mayor que para los no indíg<strong>en</strong>as (ibid) -48 fr<strong>en</strong>te a 30 muertes cada 1.000 nacidos vivos. Estabrecha se agudiza al considerar la tasa de mortalidad <strong>en</strong> la niñez (durante los primeros cinco añosde vida), con un exceso de mortalidad del 70% (ibid) y una severidad especial <strong>en</strong> zonas rurales.Ecuador, Panamá y Paraguay ti<strong>en</strong><strong>en</strong> el peor desempeño <strong>en</strong> estos indicadores, mi<strong>en</strong>tras que Chile,país donde la mayoría de qui<strong>en</strong>es pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> a pueblos indíg<strong>en</strong>as viv<strong>en</strong> <strong>en</strong> áreas urbanas, pres<strong>en</strong>talos mejores resultados (Del Popolo y Oyarce, 2006: 50). En el caso de los embarazos y partos,existe evid<strong>en</strong>cia concluy<strong>en</strong>te para Guatemala y Ecuador respecto de la m<strong>en</strong>or asist<strong>en</strong>cia por partede personal especializado con la que cu<strong>en</strong>tan mujeres indíg<strong>en</strong>as fr<strong>en</strong>te a las que no lo son (CEPAL2007a: 189-190). Esto se debe tanto a la falta de acceso a servicios de salud como a la inexist<strong>en</strong>ciade programas con criterio de interculturalidad.En el caso de la educación, el cuadro 2 muestra información desagregada <strong>en</strong> torno a lavariable étnica para los países <strong>en</strong> los que se dispone de datos sobre asist<strong>en</strong>cia escolar de hombres ymujeres <strong>en</strong> zonas urbanas y rurales para la población <strong>en</strong>tre 6 y 11 años. Estos datos muestran unpanorama desigual. Mi<strong>en</strong>tras países como el Estado Plurinacional de Bolivia y Honduras semuev<strong>en</strong> <strong>en</strong> torno a la igualdad interétnica <strong>en</strong> el desempeño de este indicador, Paraguay muestraclaram<strong>en</strong>te una brecha <strong>en</strong>tre la población indíg<strong>en</strong>a y no indíg<strong>en</strong>a, la cual se hace más aguda <strong>en</strong> elcaso de las mujeres indíg<strong>en</strong>as. Las brechas aum<strong>en</strong>tan al considerar la zona de resid<strong>en</strong>cia, si<strong>en</strong>do laasist<strong>en</strong>cia mayor <strong>en</strong> las áreas urbanas que <strong>en</strong> las rurales (<strong>en</strong> torno al 90%, salvo <strong>en</strong> el caso deParaguay) (Del Popolo et al. 2007: 57). Este patrón afecta más severam<strong>en</strong>te a las niñas indíg<strong>en</strong>asque habitan <strong>en</strong> zonas rurales 3 , aunque países como Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia yHonduras muestran una brecha interétnica similar <strong>en</strong>tre hombres y mujeres. El cuadro tambiénmuestra que las brechas étnicas <strong>en</strong> las áreas urbanas son persist<strong>en</strong>tes, a excepción de los casos delEstado Plurinacional de Bolivia y Honduras, y evid<strong>en</strong>cia las difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> el desempeño de esteindicador no sólo <strong>en</strong>tre países, sino al interior de los países.Las brechas <strong>en</strong> educación se profundizan a medida que se avanza <strong>en</strong> los años de escolaridad.Por ejemplo, al inicio de la edad escolar un 88% de los niños indíg<strong>en</strong>as y afrodesc<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes asiste aun establecimi<strong>en</strong>to educacional, fr<strong>en</strong>te a un 93% de niños no indíg<strong>en</strong>as (CEPAL, 2008: 165). En elnivel secundario superior, <strong>en</strong>tre los 14 y 17 años, un 34% de los niños indíg<strong>en</strong>as ati<strong>en</strong>de a clasesfr<strong>en</strong>te a un 48% <strong>en</strong>tre los no indíg<strong>en</strong>as. Sólo un 17,4% de qui<strong>en</strong>es son indíg<strong>en</strong>as y habitan <strong>en</strong> zonasrurales terminan el nivel secundario, fr<strong>en</strong>te a un 56,7% de qui<strong>en</strong>es no lo son y habitan <strong>en</strong> zonasurbanas (ibid: 166).3De acuerdo al cuadro 2, esto es así para los casos de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Panamá. En el caso de Paraguay, la brecha deasist<strong>en</strong>cia a la escuela <strong>en</strong>tre qui<strong>en</strong>es son indíg<strong>en</strong>as y no indíg<strong>en</strong>as <strong>en</strong> áreas rurales es prácticam<strong>en</strong>te igual para hombres y mujeres.13