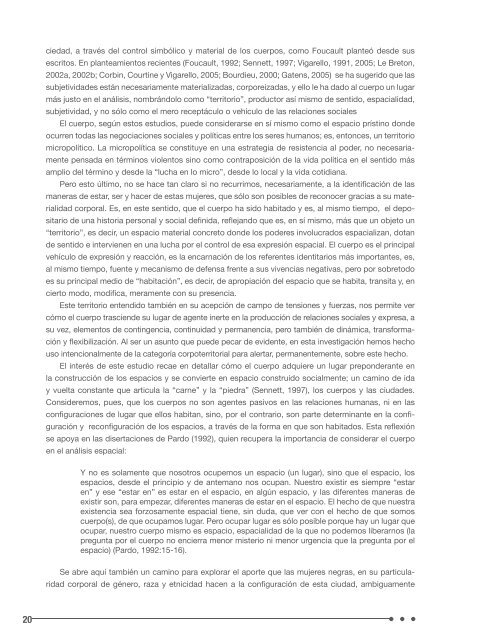DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ciedad, a través del control simbólico y material de los cuerpos, como Foucault planteó desde sus<br />
escritos. En planteamientos recientes (Foucault, 1992; Sennett, 1997; Vigarello, 1991, 2005; Le Breton,<br />
2002a, 2002b; Corbin, Courtine y Vigarello, 2005; Bourdieu, 2000; Gatens, 2005) se ha sugerido que las<br />
subjetividades están necesariamente materializadas, corporeizadas, y ello le ha dado al cuerpo un lugar<br />
más justo en el análisis, nombrándolo como “territorio”, productor así mismo de sentido, espacialidad,<br />
subjetividad, y no sólo como el mero receptáculo o vehículo de las relaciones sociales<br />
El cuerpo, según estos estudios, puede considerarse en sí mismo como el espacio prístino donde<br />
ocurren todas las negociaciones sociales y políticas entre los seres humanos; es, entonces, un territorio<br />
micropolítico. La micropolítica se constituye en una estrategia de resistencia al poder, no necesariamente<br />
pensada en términos violentos sino como contraposición de la vida política en el sentido más<br />
amplio del término y desde la “lucha en lo micro”, desde lo local y la vida cotidiana.<br />
Pero esto último, no se hace tan claro si no recurrimos, necesariamente, a la identificación de las<br />
maneras de estar, ser y hacer de estas mujeres, que sólo son posibles de reconocer gracias a su materialidad<br />
corporal. Es, en este sentido, que el cuerpo ha sido habitado y es, al mismo tiempo, el depositario<br />
de una historia personal y social definida, reflejando que es, en sí mismo, más que un objeto un<br />
“territorio”, es decir, un espacio material concreto donde los poderes involucrados espacializan, dotan<br />
de sentido e intervienen en una lucha por el control de esa expresión espacial. El cuerpo es el principal<br />
vehículo de expresión y reacción, es la encarnación de los referentes identitarios más importantes, es,<br />
al mismo tiempo, fuente y mecanismo de defensa frente a sus vivencias negativas, pero por sobretodo<br />
es su principal medio de “habitación”, es decir, de apropiación del espacio que se habita, transita y, en<br />
cierto modo, modifica, meramente con su presencia.<br />
Este territorio entendido también en su acepción de campo de tensiones y fuerzas, nos permite ver<br />
cómo el cuerpo trasciende su lugar de agente inerte en la producción de relaciones sociales y expresa, a<br />
su vez, elementos de contingencia, continuidad y permanencia, pero también de dinámica, transformación<br />
y flexibilización. Al ser un asunto que puede pecar de evidente, en esta investigación hemos hecho<br />
uso intencionalmente de la categoría corpoterritorial para alertar, permanentemente, sobre este hecho.<br />
El interés de este estudio recae en detallar cómo el cuerpo adquiere un lugar preponderante en<br />
la construcción de los espacios y se convierte en espacio construido socialmente; un camino de ida<br />
y vuelta constante que articula la “carne” y la “piedra” (Sennett, 1997), los cuerpos y las ciudades.<br />
Consideremos, pues, que los cuerpos no son agentes pasivos en las relaciones humanas, ni en las<br />
configuraciones de lugar que ellos habitan, sino, por el contrario, son parte determinante en la configuración<br />
y reconfiguración de los espacios, a través de la forma en que son habitados. Esta reflexión<br />
se apoya en las disertaciones de Pardo (1992), quien recupera la importancia de considerar el cuerpo<br />
en el análisis espacial:<br />
Y no es solamente que nosotros ocupemos un espacio (un lugar), sino que el espacio, los<br />
espacios, desde el principio y de antemano nos ocupan. Nuestro existir es siempre “estar<br />
en” y ese “estar en” es estar en el espacio, en algún espacio, y las diferentes maneras de<br />
existir son, para empezar, diferentes maneras de estar en el espacio. El hecho de que nuestra<br />
existencia sea forzosamente espacial tiene, sin duda, que ver con el hecho de que somos<br />
cuerpo(s), de que ocupamos lugar. Pero ocupar lugar es sólo posible porque hay un lugar que<br />
ocupar, nuestro cuerpo mismo es espacio, espacialidad de la que no podemos liberarnos (la<br />
pregunta por el cuerpo no encierra menor misterio ni menor urgencia que la pregunta por el<br />
espacio) (Pardo, 1992:15-16).<br />
Se abre aquí también un camino para explorar el aporte que las mujeres negras, en su particularidad<br />
corporal de género, raza y etnicidad hacen a la configuración de esta ciudad, ambiguamente<br />
diversa y discriminatoria con aquel que es “diferente”. Tal aporte, creemos, se produce desde la mera<br />
presencia de estas mujeres y la intervención de sus cuerpos, movimientos, acciones, sabores y palabras<br />
en la ciudad y en el espacio del S.D., pues, llegan a hacer parte, aunque no intencionadamente, de<br />
la producción de esas otras alteridades con las que conviven y, sobre todo, a las que sirven.<br />
Nuestro enfoque parte del análisis de los cuerpos en interacción como territorios de poder que<br />
importan, es decir, consideramos darle lugar al cuerpo, no sólo como mero efecto comunicacional o de<br />
sentido, o como referente o “pizarra en blanco que espera una significación externa” (Buttler, 2002:59).<br />
Recogemos la disertación que esta autora tiene frente a la designación de nuevos sentidos a la materialidad,<br />
desde la cual propone:<br />
En la medida en que la materia se presenta en estos casos como poseedora de cierta capacidad<br />
para originar y componer aquello a lo cual le suministra también principio de inteligibilidad,<br />
la materia se define, pues, claramente en virtud de cierto poder de creación y<br />
racionalidad despojada en su mayor parte de las acepciones empíricas más modernas del<br />
término. Hablar de los cuerpos que importan [en inglés bodies that matter] en estos contextos<br />
clásicos no es un ocioso juego de palabras, porque ser material significa materializar, si se<br />
entiende que el principio de esa materialización es precisamente lo que “importa” [matters]<br />
de ese cuerpo, su inteligibilidad misma. En este sentido, conocer la significación de algo es<br />
saber cómo y por qué ese algo importa, si consideramos que “importar” [to matter] significa<br />
a la vez “materializar” y “significar” (Buttler, 2002:60).<br />
Consecuente con esto, el enfoque de este trabajo se dirige a establecer el cuerpo como objeto de<br />
conocimiento, a partir de los órdenes corporales en los que el poder se materializa, pero entendiendo<br />
que el poder no es una sustancia que le antecede sino condición posibilitadora de su constitución<br />
material, de su inteligibilidad. Pedraza (2007), con larga trayectoria de investigación frente al cuerpo y<br />
la modernidad, propone el concepto de orden corporal para superar la forma tradicional de investigar<br />
el cuerpo:<br />
Es usual que en estos acercamientos el cuerpo aparezca como el recurso en el que se objetiviza<br />
o se expresa lo que realmente interesa: el género, la clase, el gusto, la raza. Se trata entonces<br />
al cuerpo como un lenguaje situado en un registro discursivo que relaciona, a manera<br />
de quiasma, la pragmática y la semántica: lo que en verdad importa es el significado y la eficacia<br />
de lo que se dice por medio del cuerpo (…). No se logra así establecer el cuerpo como<br />
objeto de conocimiento, sino que se transforma en instrumento para construir un discurso,<br />
que lo deja incrustado en un régimen discursivo que lo antecede” (Pedraza, 2007:13-15).<br />
Esta misma autora propone en su libro En cuerpo y alma: visiones del progreso y la felicidad:<br />
Tener y ser un cuerpo son las dos caras del fenómeno que condiciona su elaboración cultural.<br />
Dos sencillas formulaciones de proveniencia antropológica se desprenden de este fenómeno<br />
bifronte: la construcción social del cuerpo guía la percepción de su condición física; a la vez,<br />
esta percepción material del cuerpo –marcada ya por categorías sociales- pone de manifiesto<br />
una concepción particular de la sociedad (Pedraza, 1999:15).<br />
Es, en este sentido, que consideramos nuestra lectura del cuerpo como un territorio, es decir, como<br />
espacio ordenado y producido socialmente ya que el éste es producto de una espacialización del poder<br />
y es, en sí mismo, poder espacializado. Para este trabajo se complementa la conceptualización del término<br />
territorio con las características que recoge Piazzini (2004), en su evaluación de avances y retos<br />
en los estudios socioespaciales:<br />
20 21