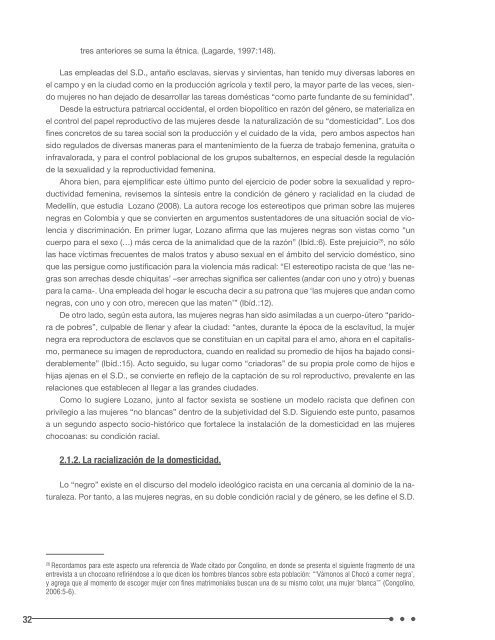DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
tres anteriores se suma la étnica. (Lagarde, 1997:148).<br />
Las empleadas del S.D., antaño esclavas, siervas y sirvientas, han tenido muy diversas labores en<br />
el campo y en la ciudad como en la producción agrícola y textil pero, la mayor parte de las veces, siendo<br />
mujeres no han dejado de desarrollar las tareas domésticas “como parte fundante de su feminidad”.<br />
Desde la estructura patriarcal occidental, el orden biopolítico en razón del género, se materializa en<br />
el control del papel reproductivo de las mujeres desde la naturalización de su “domesticidad”. Los dos<br />
fines concretos de su tarea social son la producción y el cuidado de la vida, pero ambos aspectos han<br />
sido regulados de diversas maneras para el mantenimiento de la fuerza de trabajo femenina, gratuita o<br />
infravalorada, y para el control poblacional de los grupos subalternos, en especial desde la regulación<br />
de la sexualidad y la reproductividad femenina.<br />
Ahora bien, para ejemplificar este último punto del ejercicio de poder sobre la sexualidad y reproductividad<br />
femenina, revisemos la síntesis entre la condición de género y racialidad en la ciudad de<br />
Medellín, que estudia Lozano (2008). La autora recoge los estereotipos que priman sobre las mujeres<br />
negras en Colombia y que se convierten en argumentos sustentadores de una situación social de violencia<br />
y discriminación. En primer lugar, Lozano afirma que las mujeres negras son vistas como “un<br />
cuerpo para el sexo (…) más cerca de la animalidad que de la razón” (Ibíd.:6). Este prejuicio26 , no sólo<br />
las hace víctimas frecuentes de malos tratos y abuso sexual en el ámbito del servicio doméstico, sino<br />
que las persigue como justificación para la violencia más radical: “El estereotipo racista de que ‘las negras<br />
son arrechas desde chiquitas’ –ser arrechas significa ser calientes (andar con uno y otro) y buenas<br />
para la cama-. Una empleada del hogar le escucha decir a su patrona que ‘las mujeres que andan como<br />
negras, con uno y con otro, merecen que las maten’” (Ibíd.:12).<br />
De otro lado, según esta autora, las mujeres negras han sido asimiladas a un cuerpo-útero “paridora<br />
de pobres”, culpable de llenar y afear la ciudad: “antes, durante la época de la esclavitud, la mujer<br />
negra era reproductora de esclavos que se constituían en un capital para el amo, ahora en el capitalismo,<br />
permanece su imagen de reproductora, cuando en realidad su promedio de hijos ha bajado considerablemente”<br />
(Ibíd.:15). Acto seguido, su lugar como “criadoras” de su propia prole como de hijos e<br />
hijas ajenas en el S.D., se convierte en reflejo de la captación de su rol reproductivo, prevalente en las<br />
relaciones que establecen al llegar a las grandes ciudades.<br />
Como lo sugiere Lozano, junto al factor sexista se sostiene un modelo racista que definen con<br />
privilegio a las mujeres “no blancas” dentro de la subjetividad del S.D. Siguiendo este punto, pasamos<br />
a un segundo aspecto socio-histórico que fortalece la instalación de la domesticidad en las mujeres<br />
chocoanas: su condición racial.<br />
2.1.2. La racialización de la domesticidad.<br />
Lo “negro” existe en el discurso del modelo ideológico racista en una cercanía al dominio de la naturaleza.<br />
Por tanto, a las mujeres negras, en su doble condición racial y de género, se les define el S.D.<br />
26 Recordamos para este aspecto una referencia de Wade citado por Congolino, en donde se presenta el siguiente fragmento de una<br />
entrevista a un chocoano refiriéndose a lo que dicen los hombres blancos sobre esta población: “‘Vámonos al Chocó a comer negra’,<br />
y agrega que al momento de escoger mujer con fines matrimoniales buscan una de su mismo color, una mujer ‘blanca’” (Congolino,<br />
2006:5-6).<br />
como su lugar ideal en el mundo y en la ciudad27 . Según esta mentalidad, ellas representarían la sumatoria<br />
de elementos que imposibilitarían su inserción exitosa en el mundo urbano, moderno, “civilizado”.<br />
Aunado a esto, no debemos olvidar que las precarias condiciones socioeconómicas de la mayoría de<br />
personas negras o afrocolombianas, aumentan la inequidad y discriminación en la ciudad al migrar a<br />
ella desde sus territorios y mucho después de haberse instalado, por tanto se favorece en el mercado<br />
laboral la tendencia de su ubicación en el área de servicios.<br />
Este proceso de “racialización”, instala en las prácticas e imaginarios un prejuicio en el cual se<br />
mantiene la idea de que la población negra no es apta para realizar labores “intelectuales”, sino, más<br />
bien, para aquellas que requieren de fuerza y resistencia físicas. Desde esta perspectiva el imaginario<br />
que “naturaliza” la población negra, siempre ha sobredimensionado en ella aspectos como la cercanía<br />
y cuidado de la naturaleza, la sexualidad “exuberante” que se refleja en sus danzas, comidas, adornos,<br />
movimientos corporales, el establecimiento de relaciones familiares poligínicas, entre otras, o, en sentido<br />
más negativo, una “despreocupada” manera de vida que, leída desde el ethos cultural antioqueño28 ,<br />
es un rasgo de in-civilización evidente. El cuerpo mismo está cargado de exageración y rasgos desmedidos,<br />
lo que se puede rastrear en la literatura antioqueña clásica:<br />
Frutos era negra de pura raza; lo más negro que he conocido; de una negrura blanda y movible,<br />
jetona como ella sola, sobre todo en los días de vena que eran los más, muy sacada<br />
de jarretes y gacha. No sé si entonces usarían las hembras, como ahora, eso que tanto las<br />
abulta por detrás; sí lo usarían, porque a Frutos no le había de faltar; y era tal su tamaño que<br />
la pollera de percal morado que por delante barría le quedaba tan alta por detrás, que el ruedo<br />
anterior se veía blanquear, enredado en aquellos espundiosos dedos; de aquí el que su<br />
andar tuviese los balanceos y treguas de la gente patoja. Camisa con escote y volante era su<br />
corpiño; en primitiva desnudez lucía su brazo roñoso y amorcillado; tapábase las greñudas<br />
“pasas” con pañuelo de color rabioso que anudaba en la frente a manera de oriental turbante;<br />
sólo para ir al templo se embozaba en una mantellina, verdusca ya por el tiempo; a paseo o<br />
demás negocio callejero iba siempre desmantada. Pero eso sí: muy limpia y zurcida, porque<br />
a pulcra en su persona nadie le ganó (Carrasquilla, 1890).<br />
Las razones sociales que han servido para sostener el lugar de la domesticidad para las mujeres<br />
negras, no necesariamente se basan en una subvaloración cultural o en la idea de su supuesto atraso,<br />
sino en un doble juego donde la naturalización de sus capacidades, permite también una justificación<br />
“benigna” cuando recurre a la valoración de cualidades, aparentemente mejores que las de otras mujeres,<br />
para desarrollar ciertas labores del orden doméstico. Entre estas cualidades se encuentran una<br />
supuesta mayor fuerza y resistencia físicas, al igual que una mejor “sazón” culinaria. Muestra de ello la<br />
representación predominante que remarcan la idea de que estas mujeres “son idóneas por naturaleza”<br />
para el servicio doméstico. Esto, podemos verlo ejemplificado en los símbolos usados en medios de<br />
comunicación como los comerciales televisivos de detergentes que usan la imagen de la empleada do-<br />
27 No queremos con ello decir que éste es, en efecto, el único lugar que estas mujeres ocupan en el mundo, o que sólo las mujeres<br />
chocoanas trabajan en el servicio doméstico en la ciudad, hacemos más bien énfasis en lo que consideramos una tendencia general<br />
que une la condición genérica y racial para definirlas en tal marco. En Latinoamérica como en Colombia una gran cantidad de mujeres<br />
en el servicio doméstico también son de origen indígena o mestizo, particularmente migrantes rurales y desplazadas por la violencia<br />
sociopolítica de todo el territorio nacional. En Medellín, en tanto, estudios como el de Wade (1997:232) demuestran que las chocoanas<br />
empleadas en el servicio doméstico superan en número a las migrantes antioqueñas y de otras regiones del país que llegan a Medellín<br />
a ocuparse en este oficio.<br />
28 Para ampliar sobre el ethos cultural antioqueño ver Uribe (1990). Esta categoría se retoma más adelante en el tercer capítulo.<br />
32 33