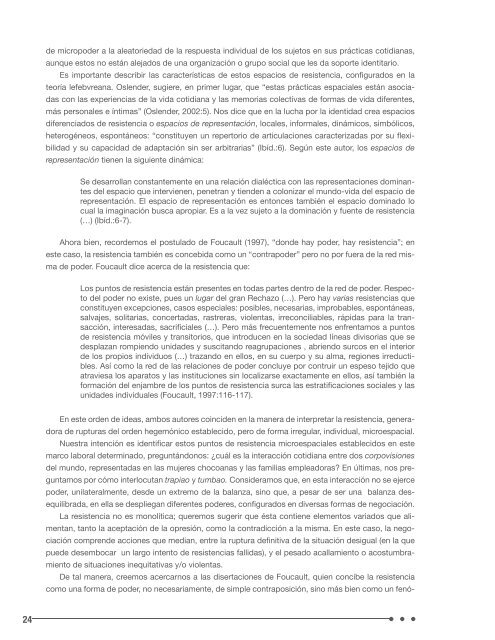DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
de micropoder a la aleatoriedad de la respuesta individual de los sujetos en sus prácticas cotidianas,<br />
aunque estos no están alejados de una organización o grupo social que les da soporte identitario.<br />
Es importante describir las características de estos espacios de resistencia, configurados en la<br />
teoría lefebvreana. Oslender, sugiere, en primer lugar, que “estas prácticas espaciales están asociadas<br />
con las experiencias de la vida cotidiana y las memorias colectivas de formas de vida diferentes,<br />
más personales e íntimas” (Oslender, 2002:5). Nos dice que en la lucha por la identidad crea espacios<br />
diferenciados de resistencia o espacios de representación, locales, informales, dinámicos, simbólicos,<br />
heterogéneos, espontáneos: “constituyen un repertorio de articulaciones caracterizadas por su flexibilidad<br />
y su capacidad de adaptación sin ser arbitrarias” (Ibíd.:6). Según este autor, los espacios de<br />
representación tienen la siguiente dinámica:<br />
Se desarrollan constantemente en una relación dialéctica con las representaciones dominantes<br />
del espacio que intervienen, penetran y tienden a colonizar el mundo-vida del espacio de<br />
representación. El espacio de representación es entonces también el espacio dominado lo<br />
cual la imaginación busca apropiar. Es a la vez sujeto a la dominación y fuente de resistencia<br />
(…) (Ibíd.:6-7).<br />
Ahora bien, recordemos el postulado de Foucault (1997), “donde hay poder, hay resistencia”; en<br />
este caso, la resistencia también es concebida como un “contrapoder” pero no por fuera de la red misma<br />
de poder. Foucault dice acerca de la resistencia que:<br />
Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. Respecto<br />
del poder no existe, pues un lugar del gran Rechazo (…). Pero hay varias resistencias que<br />
constituyen excepciones, casos especiales: posibles, necesarias, improbables, espontáneas,<br />
salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables, rápidas para la transacción,<br />
interesadas, sacrificiales (…). Pero más frecuentemente nos enfrentamos a puntos<br />
de resistencia móviles y transitorios, que introducen en la sociedad líneas divisorias que se<br />
desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupaciones , abriendo surcos en el interior<br />
de los propios individuos (…) trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreductibles.<br />
Así como la red de las relaciones de poder concluye por contruir un espeso tejido que<br />
atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente en ellos, así también la<br />
formación del enjambre de los puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las<br />
unidades individuales (Foucault, 1997:116-117).<br />
En este orden de ideas, ambos autores coinciden en la manera de interpretar la resistencia, generadora<br />
de rupturas del orden hegemónico establecido, pero de forma irregular, individual, microespacial.<br />
Nuestra intención es identificar estos puntos de resistencia microespaciales establecidos en este<br />
marco laboral determinado, preguntándonos: ¿cuál es la interacción cotidiana entre dos corpovisiones<br />
del mundo, representadas en las mujeres chocoanas y las familias empleadoras? En últimas, nos preguntamos<br />
por cómo interlocutan trapiao y tumbao. Consideramos que, en esta interacción no se ejerce<br />
poder, unilateralmente, desde un extremo de la balanza, sino que, a pesar de ser una balanza desequilibrada,<br />
en ella se despliegan diferentes poderes, configurados en diversas formas de negociación.<br />
La resistencia no es monolítica; queremos sugerir que ésta contiene elementos variados que alimentan,<br />
tanto la aceptación de la opresión, como la contradicción a la misma. En este caso, la negociación<br />
comprende acciones que median, entre la ruptura definitiva de la situación desigual (en la que<br />
puede desembocar un largo intento de resistencias fallidas), y el pesado acallamiento o acostumbramiento<br />
de situaciones inequitativas y/o violentas.<br />
De tal manera, creemos acercarnos a las disertaciones de Foucault, quien concibe la resistencia<br />
como una forma de poder, no necesariamente, de simple contraposición, sino más bien como un fenó-<br />
meno interacciones diversas de resistencia o, lo que llamamos aquí negociaciones, desde la espacialidad<br />
de los cuerpos: “El poder no sigue una simple división binaria entre dominadores y dominados,<br />
sino que el poder es rizomático, constituyendo una densa filigrana que se dispersa a través del cuerpo<br />
social transversando cuerpos, produciendo subjetividades, individualizando y normalizando” (Foucault,<br />
1977:105).<br />
En este sentido, más que recoger las perspectivas desde las que se ha trabajado el concepto de<br />
resistencia16 , hemos querido formular el concepto de negociación como capacidad de resistencia de<br />
los individuos, fundamentada en prácticas que se desenvuelven en el marco de sus interacciones cotidianas.<br />
Estas prácticas tienen como característica que se debaten entre la adaptabilidad y sumisión a<br />
condiciones adversas, y un ejercicio de contrapeso a estas prácticas hegemónicas desde un universo<br />
de acciones corporales.<br />
El concepto de negociación podemos leerlo con ayuda de la teoría de la acción comunicativa habermasiana,<br />
convirtiéndola en un trampolín que permita identificar el cuerpo y la corporalidad – o lo<br />
que también podemos llamar acciones estético-políticas - como parte de las relaciones de poder que<br />
definen el acto comunicativo cotidiano.<br />
Para Habermas (1998), la necesidad real de entendimiento se satisface mediante el trabajo de interpretación<br />
de los intereses y objetivos de acción de los participantes del lenguaje, sean estos hablantes,<br />
oyentes o presentes. Cuando no funcionan las bases de validez del habla y se interrumpe el proceso<br />
comunicativo es cuando se hace necesario lo que él llama el discurso: una forma reflexiva de interacción<br />
que se esfuerza en recomponer la comunicación. Si los supuestos admitidos en una discusión se<br />
invalidan, las partes buscan mecanismos comunicacionales que garanticen la simetría y la igualdad de<br />
oportunidades para los hablantes, donde se puedan aducir los mejores argumentos de cada uno. Esto<br />
quiere decir que cuando se produce una situación de incomunicación y, por tanto, de violencia más o<br />
menos encubierta, los hablantes deben crear una situación ideal de habla en la que cada hablante se<br />
olvida de las diferencias de poder, sexo, edad, etc. y de las normas compartidas, ya que la violencia<br />
reinante las ha puesto en duda, y deben tender a buscar una igualdad de oportunidades para expresar<br />
los mejores argumentos que posean, para defender su postura.<br />
Según este autor, las habilidades comunicacionales pasan por el habla, pero como este concepto<br />
integra los signos verbales y no verbales podemos interpretar que los discursos no necesariamente<br />
se reducen a las intervenciones desde la verbalidad, pues en ocasiones el sujeto comunicante puede<br />
optar por “argumentar su postura” simplemente desde la corporalidad – con el uso de signos corporales<br />
– dejando que estos prevalezcan sobre el discurso oral en la transmisión del mensaje. Por tanto,<br />
la corporalidad, en ocasiones, se vale de sí misma para establecer situaciones ideales de negociación,<br />
creemos incluso que en este caso –la actuación de las mujeres chocoanas en el S.D. de la ciudad de<br />
Medellín- no se están explicitando las intenciones de reconocimiento o de resistencia de los sujetos<br />
desde la confrontación directa sino desde las negociaciones corpoterritoriales, por lo que éste mecanismo<br />
permite mayor libertad de acción para debilitar las relaciones de poder dominantes presentes.<br />
16 Para ampliar algunas perspectivas sobre la resistencia, ver Scott (2000), quien se argumenta la cultura popular y la infrapolítica como<br />
modos reaccionarios desde las escalas sociales micro. También, Oslender (2002) aplica autores centrales de la teoría socio-espacial<br />
para identificar la conformación de “lugares de resistencia” desde la localidad y el movimiento social en el Pacífico colombiano. Ver,<br />
igualmente, Restrepo (2008); en este artículo el autor estudia los riesgo en el uso del concepto de resistencia que se pueden resumir en<br />
tres aspectos: 1) reducir la resistencia al acato o confrontación al poder por lo que se lee resistencia todo lo que parece no reproducir<br />
directamente el poder, en una suerte de despolitización de la resistencia; 2) pensar que la resistencia es anti-poder aunque en algunas<br />
ocasiones pueda esta presentar ausencia de relaciones de poder; 3) moralizar y dicotomizar la resistencia como “lo bueno” y el poder<br />
como “lo malo” lo que conlleva a los riesgos de simplificar las resistencias y las dominaciones en “la pluralidad de sus entramados y<br />
la multiacentualidad de sus significados” (Restrepo, 2008:42).<br />
24 25