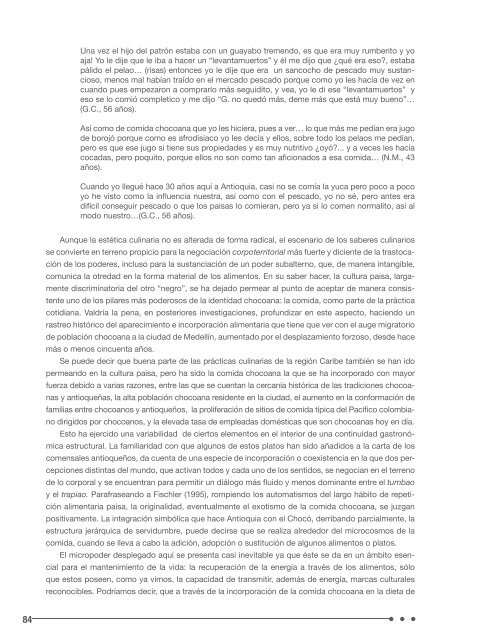DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Una vez el hijo del patrón estaba con un guayabo tremendo, es que era muy rumberito y yo<br />
aja! Yo le dije que le iba a hacer un “levantamuertos” y él me dijo que ¿qué era eso?, estaba<br />
pálido el pelao… (risas) entonces yo le dije que era un sancocho de pescado muy sustancioso,<br />
menos mal habían traído en el mercado pescado porque como yo les hacía de vez en<br />
cuando pues empezaron a comprarlo más seguidito, y vea, yo le di ese “levantamuertos” y<br />
eso se lo comió completico y me dijo “G. no quedó más, deme más que está muy bueno”…<br />
(G.C., 56 años).<br />
Así como de comida chocoana que yo les hiciera, pues a ver… lo que más me pedían era jugo<br />
de borojó porque como es afrodisiaco yo les decía y ellos, sobre todo los pelaos me pedían,<br />
pero es que ese jugo si tiene sus propiedades y es muy nutritivo ¿oyó?... y a veces les hacía<br />
cocadas, pero poquito, porque ellos no son como tan aficionados a esa comida… (N.M., 43<br />
años).<br />
Cuando yo llegué hace 30 años aquí a Antioquia, casi no se comía la yuca pero poco a poco<br />
yo he visto como la influencia nuestra, así como con el pescado, yo no sé, pero antes era<br />
difícil conseguir pescado o que los paisas lo comieran, pero ya si lo comen normalito, así al<br />
modo nuestro…(G.C., 56 años).<br />
Aunque la estética culinaria no es alterada de forma radical, el escenario de los saberes culinarios<br />
se convierte en terreno propicio para la negociación corpoterritorial más fuerte y diciente de la trastocación<br />
de los poderes, incluso para la sustanciación de un poder subalterno, que, de manera intangible,<br />
comunica la otredad en la forma material de los alimentos. En su saber hacer, la cultura paisa, largamente<br />
discriminatoria del otro “negro”, se ha dejado permear al punto de aceptar de manera consistente<br />
uno de los pilares más poderosos de la identidad chocoana: la comida, como parte de la práctica<br />
cotidiana. Valdría la pena, en posteriores investigaciones, profundizar en este aspecto, haciendo un<br />
rastreo histórico del aparecimiento e incorporación alimentaria que tiene que ver con el auge migratorio<br />
de población chocoana a la ciudad de Medellín, aumentado por el desplazamiento forzoso, desde hace<br />
más o menos cincuenta años.<br />
Se puede decir que buena parte de las prácticas culinarias de la región Caribe también se han ido<br />
permeando en la cultura paisa, pero ha sido la comida chocoana la que se ha incorporado con mayor<br />
fuerza debido a varias razones, entre las que se cuentan la cercanía histórica de las tradiciones chocoanas<br />
y antioqueñas, la alta población chocoana residente en la ciudad, el aumento en la conformación de<br />
familias entre chocoanos y antioqueños, la proliferación de sitios de comida típica del Pacífico colombiano<br />
dirigidos por chocoanos, y la elevada tasa de empleadas domésticas que son chocoanas hoy en día.<br />
Esto ha ejercido una variabilidad de ciertos elementos en el interior de una continuidad gastronómica<br />
estructural. La familiaridad con que algunos de estos platos han sido añadidos a la carta de los<br />
comensales antioqueños, da cuenta de una especie de incorporación o coexistencia en la que dos percepciones<br />
distintas del mundo, que activan todos y cada uno de los sentidos, se negocian en el terreno<br />
de lo corporal y se encuentran para permitir un diálogo más fluido y menos dominante entre el tumbao<br />
y el trapiao. Parafraseando a Fischler (1995), rompiendo los automatismos del largo hábito de repetición<br />
alimentaria paisa, la originalidad, eventualmente el exotismo de la comida chocoana, se juzgan<br />
positivamente. La integración simbólica que hace Antioquia con el Chocó, derribando parcialmente, la<br />
estructura jerárquica de servidumbre, puede decirse que se realiza alrededor del microcosmos de la<br />
comida, cuando se lleva a cabo la adición, adopción o sustitución de algunos alimentos o platos.<br />
El micropoder desplegado aquí se presenta casi inevitable ya que éste se da en un ámbito esencial<br />
para el mantenimiento de la vida: la recuperación de la energía a través de los alimentos, sólo<br />
que estos poseen, como ya vimos, la capacidad de transmitir, además de energía, marcas culturales<br />
reconocibles. Podríamos decir, que a través de la incorporación de la comida chocoana en la dieta de<br />
muchas familias medellinenses, los sabores, olores, disposiciones visuales y texturas dan cuenta de<br />
los elementos centrales del tumbao como la lúdica, la sensualidad, la alegría, la libertad, valores que se<br />
aceptan con la aceptación fisiológica manifiesta de los comensales.<br />
Este mundo culinario compartido e incorporado, sigue siendo de propiedad intelectual de las mujeres<br />
chocoanas; los secretos de la “sazón” no se transmiten tan fácilmente como las recetas. Este es<br />
un mundo en el que el conocimiento se ha compartido como estrategia de lo negro para integrarse<br />
al mundo blanco, pero aún no ha sido un potencial expropiado por la fuerza, sino insinuado desde el<br />
diálogo intercultural.<br />
Este intercambio tampoco es reciente, según las investigaciones la influencia de la cocina negra en<br />
Antioquia se remonta a la colonia, lo cual facilitó la inserción de aspectos gastronómicos de una cultura<br />
a otra, y mantiene, en la contemporaneidad, el diálogo fluido entre ambos saberes culinarios:<br />
Durante la Colonia se implementó como política la sustitución de la mano de obra indígena en<br />
las explotaciones mineras, por mano de obra negra, contribuyendo con esta medida al mejoramiento<br />
del fogón paisa. Provenientes del Congo, Angola y Guinea, los esclavos africanos de<br />
igual forma que su dominador español, trajeron consigo —en su exiguo equipaje— el sabor<br />
de su cultura. ¿Podríamos acaso imaginar la actual cocina antioqueña sin tajadas maduras,<br />
sin plátano asado, sin guineo en el sancocho? ¿O una cocina paisa sin aguapanela o de dulce<br />
de macho para la mazamorra? Con el negro llegaron a la cocina de esta comarca plátano y<br />
caña de azúcar, pero ante todo aparece ese toque africano, cálido, sensual, aromático y fuerte<br />
que garantiza su presencia ante el fogón. Sin lugar a dudas el aporte de la etnia negra no<br />
se limitó a servir de fuerza de trabajo sino que se extendió, entre otros ámbitos al de la cultura<br />
culinaria (Zambrano, 1998:s.p.).<br />
Estrada (1995), antropólogo experto en gastronomía también nos describe en qué ha consistido la<br />
influencia de la cocina negra en la culinaria “paisa”:<br />
Finalmente, y sin haber medido su importancia, [los españoles] trajeron lo que en su momento<br />
no era para ellos más que otra “mercancía”: la etnia negra, de cuyo aporte a la cultura antioqueña<br />
faltan palabras, o mejor, faltan estudios. En términos culinarios el hombre africano vino<br />
con la caña de azúcar, el plátano y su excelente sazón (Estrada, 1995:83).<br />
Por último, los dos anteriores escenarios de negociación corpoterritorial: la interlocución de saberes<br />
estéticos, en salud y erótico-afectivos, encuentran asidero en este último, debido a que aspectos descritos<br />
se desarrollan también a partir de los saberes culinarios propios, se despliegan en el ámbito físico<br />
de la cocina y se relacionan con las propiedades alimenticias o mágicas de los alimentos. Pero, además,<br />
existe una relación orgánica que es transversal a todos los saberes descritos en los diferentes escenarios<br />
de negociación, es decir, que tanto los conocimientos en salud, belleza, sexualidad, como en el ámbito<br />
culinario se distinguen por girar en torno a la corporalidad como eje central de sus prácticas.<br />
En conclusión, los escenarios corporterritoriales de negociación permiten una readecuación de la<br />
estructura dominante y correctiva del S.D., es decir, las condiciones del trapiao, permitiendo subvertirlas,<br />
de forma espontánea, desde la impresión que permite el tumbao, cuando la empleada chocoana<br />
irradia dentro de la vida cotidiana de la familias adineradas antioqueñas, lo cual le permite interactuar<br />
desde sus saberes propios en temas centrales de la corporalidad como son la salud, la sexualidad y la<br />
alimentación. En este último caso, la alimentación, no sólo permite a la empleada interactuar desde<br />
la lógica distinta del tumbao sino que se accede, no necesariamente de forma consciente, a que esta<br />
lógica se mezcle en los hábitos alimentarios paisas, en una suerte de coexistencia de ambas corpovisiones<br />
del mundo.<br />
84 85