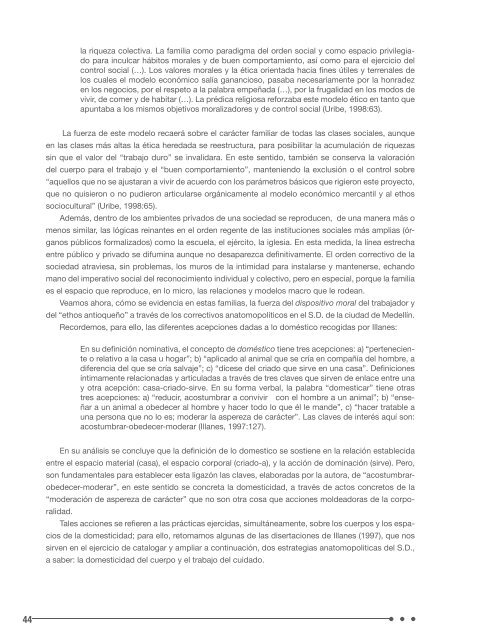DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
DEL TUMBAO AL TRAPIAO NEGOCIACIONES ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
la riqueza colectiva. La familia como paradigma del orden social y como espacio privilegiado<br />
para inculcar hábitos morales y de buen comportamiento, así como para el ejercicio del<br />
control social (…). Los valores morales y la ética orientada hacia fines útiles y terrenales de<br />
los cuales el modelo económico salía ganancioso, pasaba necesariamente por la honradez<br />
en los negocios, por el respeto a la palabra empeñada (…), por la frugalidad en los modos de<br />
vivir, de comer y de habitar (…). La prédica religiosa reforzaba este modelo ético en tanto que<br />
apuntaba a los mismos objetivos moralizadores y de control social (Uribe, 1998:63).<br />
La fuerza de este modelo recaerá sobre el carácter familiar de todas las clases sociales, aunque<br />
en las clases más altas la ética heredada se reestructura, para posibilitar la acumulación de riquezas<br />
sin que el valor del “trabajo duro” se invalidara. En este sentido, también se conserva la valoración<br />
del cuerpo para el trabajo y el “buen comportamiento”, manteniendo la exclusión o el control sobre<br />
“aquellos que no se ajustaran a vivir de acuerdo con los parámetros básicos que rigieron este proyecto,<br />
que no quisieron o no pudieron articularse orgánicamente al modelo económico mercantil y al ethos<br />
sociocultural” (Uribe, 1998:65).<br />
Además, dentro de los ambientes privados de una sociedad se reproducen, de una manera más o<br />
menos similar, las lógicas reinantes en el orden regente de las instituciones sociales más amplias (órganos<br />
públicos formalizados) como la escuela, el ejército, la iglesia. En esta medida, la línea estrecha<br />
entre público y privado se difumina aunque no desaparezca definitivamente. El orden correctivo de la<br />
sociedad atraviesa, sin problemas, los muros de la intimidad para instalarse y mantenerse, echando<br />
mano del imperativo social del reconocimiento individual y colectivo, pero en especial, porque la familia<br />
es el espacio que reproduce, en lo micro, las relaciones y modelos macro que le rodean.<br />
Veamos ahora, cómo se evidencia en estas familias, la fuerza del dispositivo moral del trabajador y<br />
del “ethos antioqueño” a través de los correctivos anatomopolíticos en el S.D. de la ciudad de Medellín.<br />
Recordemos, para ello, las diferentes acepciones dadas a lo doméstico recogidas por Illanes:<br />
En su definición nominativa, el concepto de doméstico tiene tres acepciones: a) “perteneciente<br />
o relativo a la casa u hogar”; b) “aplicado al animal que se cría en compañía del hombre, a<br />
diferencia del que se cría salvaje”; c) “dícese del criado que sirve en una casa”. Definiciones<br />
íntimamente relacionadas y articuladas a través de tres claves que sirven de enlace entre una<br />
y otra acepción: casa-criado-sirve. En su forma verbal, la palabra “domesticar” tiene otras<br />
tres acepciones: a) “reducir, acostumbrar a convivir con el hombre a un animal”; b) “enseñar<br />
a un animal a obedecer al hombre y hacer todo lo que él le mande”, c) “hacer tratable a<br />
una persona que no lo es; moderar la aspereza de carácter”. Las claves de interés aquí son:<br />
acostumbrar-obedecer-moderar (Illanes, 1997:127).<br />
En su análisis se concluye que la definición de lo domestico se sostiene en la relación establecida<br />
entre el espacio material (casa), el espacio corporal (criado-a), y la acción de dominación (sirve). Pero,<br />
son fundamentales para establecer esta ligazón las claves, elaboradas por la autora, de “acostumbrarobedecer-moderar”,<br />
en este sentido se concreta la domesticidad, a través de actos concretos de la<br />
“moderación de aspereza de carácter” que no son otra cosa que acciones moldeadoras de la corporalidad.<br />
Tales acciones se refieren a las prácticas ejercidas, simultáneamente, sobre los cuerpos y los espacios<br />
de la domesticidad; para ello, retomamos algunas de las disertaciones de Illanes (1997), que nos<br />
sirven en el ejercicio de catalogar y ampliar a continuación, dos estrategias anatomopoliticas del S.D.,<br />
a saber: la domesticidad del cuerpo y el trabajo del cuidado.<br />
3.1. La domesticidad del cuerpo: principal manifestación del Trapiao<br />
La aplicación de la primera estrategia, la domesticidad del cuerpo, dentro del servicio doméstico de<br />
las mujeres chocoanas es evidente, ya que su trabajo replica, directamente, el saber de lo doméstico<br />
- que hemos mencionado se asigna a las mujeres y se acentúa en determinadas condiciones étnicas,<br />
raciales y de clase-.<br />
Esta estrategia se evidencia más desde el ejercicio de las “labores domésticas” o el conjunto de<br />
obligaciones centrales de la empleada, que son la limpieza y ordenamiento de la casa, el procesamiento<br />
de alimentos, la intervención en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, y el cuidado de<br />
enfermos y ancianos.<br />
Creemos que la estrategia anatomopolítica de la domesticidad se manifiesta de varias formas, a<br />
saber: 1) en el control ilimitado de la fuerza de trabajo; 2) en la corrección de los hábitos de higiene; 3)<br />
en el control, directo o indirecto, sobre la sexualidad; 4) en el estricto ordenamiento de la movilidad; y,<br />
5) en la cosificación o materialización del cuerpo de la empleada como parte de la “ornamentación” de<br />
la casa. Revisemos cada una de estas manifestaciones.<br />
La primera de sus expresiones, es el control ilimitado o “adueñamiento” de la fuerza de trabajo de<br />
las empleadas; como ejemplo de ello la extensión de sus horarios de trabajo más allá del límite laboral<br />
legal, con el agregado de una injusta contraprestación por tiempo invertido, ya que, en muchas ocasiones,<br />
las horas extras no son reconocidas39 . También, en muchos casos, las empleadas internas o “por<br />
días” no se atreven a reclamar cesantías y similares luego de terminar el contrato verbal.<br />
Las familias, por costumbre y amparadas por una legislación que permite la flexibilidad en el reconocimiento<br />
de los derechos de las empleadas, les pagan montos muy inferiores al salario mínimo<br />
vigente, pues, alegan que el trabajo que realizan se ve, ampliamente, contraprestado con el conjunto<br />
de beneficios que se le ofrecen, como el hospedaje, la alimentación, y el “cuidado mutuo”. En Medellín,<br />
además, esta idea se alimenta de las fuertes raíces del “paternalismo en las familias antioqueñas”, por<br />
el cual muchas veces se expresa una “ética caritativa” que es engañosa40 . Se suma a ello, que, por lo<br />
general, las empleadas están sometidas a una “vigilancia” permanente del cumplimiento de las actividades<br />
que se le adjudican, obligándolas a terminar tareas a pesar de que esto pueda extender la jornada<br />
laboral. El manejo de sus tiempos es constante, por ejemplo negándoles permisos para atender<br />
asuntos vitales como citas médicas o problemas familiares, u obligándoles a trabajar a cualquier hora<br />
de la noche para atender algún interés de un miembro de la familia: “Al ser el lugar de trabajo el mismo<br />
lugar de vida, la relación laboral tiene un sentido de disponibilidad de la persona, fenómeno enmarcado<br />
en la falta de delimitación legal de la jornada laboral” (León de Leal, 1992:29).<br />
Las empleadas en modalidad de internas, como las empleadas por días, se someten a un horario<br />
estricto y controlado, en el cual saben que “salir” de la casa por periodos largos, interrumpiendo sus<br />
39 Los estudios latinoamericanos sobre el S.D. (Ariza, 2004; Chaney, 1993; Grau, 1982; Goldsmith, 2000; Gutiérrez, 1983; Howell,<br />
1999; Illanes, 1997; Jiménez, 2001; León de Leal, 1992; Rubbo y Taussig, 1981) dan cuenta de este hecho. Investigadoras colombianas<br />
hacen mención a los elementos desiguales de la asignación monetaria al S.D. León de Leal lo expone así: “La regulación del salario<br />
no sigue elementos estrictamente económicos (….)” (León de Leal, 1992:28). La mayoría de estos estudios demuestran la situación<br />
precaria de estas mujeres señalando la explotación laboral y la servidumbre como esencia de la profesión. Sin embargo, no existen<br />
estudios cuantitativos que muestren, porcentualmente, cada una de las desigualdades en cuanto a horas impagadas, establecimiento<br />
monetario y en especie del salario, negación del pago de cesantías, omisión de la afiliación a la seguridad social, etc. en este ámbito<br />
laboral.<br />
40 El resultado de este control produce que: “La 'carga' de trabajo, la duración de la jornada laboral, el salario y las prestaciones sociales,<br />
son elementos que casi nunca alcanzan el equilibrio” (Grau, 1982:174). Al respecto se ha llegado a la conclusión de que “elementos<br />
que entran en la fijación del salario para los trabajadores, tales como jornada de trabajo, productividad, requerimientos de la canasta familiar<br />
para la reproducción, se relativizan cuando se trata del salario del servicio doméstico” (Castro citada por León de Leal, 1992:28).<br />
44 45