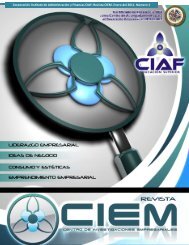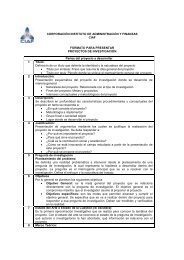Hacia una fenomenología del lenguaje iconográfico - CIAF
Hacia una fenomenología del lenguaje iconográfico - CIAF
Hacia una fenomenología del lenguaje iconográfico - CIAF
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nike como marca alude a un estado estético de<br />
victorias eternas, si y solo si, el usuario viste estas<br />
prendas. La estética radica en factores como la<br />
apariencia de los personajes, el diseño de los<br />
aditamentos y la narrativa iconográfica que<br />
envuelve la gesta en función de la premisa<br />
fundamental <strong>del</strong> éxito. Los deportistas aparecen<br />
como héroes salidos de las mitologías clásicas<br />
recordando a un Ulises, Aquiles o Hércules. Esa<br />
esencia <strong>del</strong> mito vivo reposa en la estética de la<br />
lucha como estratagema para involucrar al<br />
consumidor en ese mundo lejano de unos<br />
cuantos personajes, que viven en <strong>una</strong> aparente<br />
felicidad donde nada falla, cual idea maravillosa<br />
de <strong>una</strong> estancia superior asequible vía marcas:<br />
―Régimen ídolo: el más allá de lo visible es su norma y su<br />
razón de ser. La imagen, que se lo debe todo a su aura,<br />
rinde gloria a lo que la sobrepasa 97 ‖.<br />
Las antecedentes consideraciones alegóricas<br />
sobre la base de la mitología Nike, redundan en<br />
un panorama epistemológico desde la<br />
reconstrucción hermenéutica esbozada para<br />
comprender como la <strong>fenomenología</strong> <strong>del</strong> mito<br />
publicitario irgue su naturaleza en la axiología y la<br />
praxis de <strong>una</strong> masificación de mensajes<br />
susceptibles de ser procesados, como <strong>una</strong><br />
aproximación epistémica sobre la arquetipología<br />
moderna <strong>del</strong> ser humano.<br />
Así la necesidad de conocer el mundo a través de<br />
los ojos <strong>del</strong> mito, constituye un saber simbólico<br />
emplazado en las estructuras imaginarias,<br />
superando la racionalidad como explicación<br />
ulterior de toda realidad, en un afán<br />
antropocentrista por definir a nuestra imagen y<br />
semejanza todo fenómeno, o esa expiación<br />
geocentrista que limita el pensar a establecidas<br />
normas contextuales, superadas como hemos<br />
visto a través de la iconografía digital recreando<br />
irrealidades perceptibles; se nos indica claramente<br />
como la transformación epistemológica otrora<br />
análoga se urde en dimensiones simbólicas, cuyo<br />
sentido, abstracción y semántica constituyen la<br />
arqueología epistemológica <strong>del</strong> pensamiento<br />
imaginario.<br />
97 DEBRAY, Régis (1994) Vida y muerte de la imagen.<br />
Paidós. Barcelona. Pág. 183<br />
EL LENGUAJE ICONOGRÁFICO: MITOLOGÍAS EN LA ERA DIGITAL<br />
39<br />
Y este sentido acaece en la inmanente necesidad<br />
<strong>del</strong> ser, el conocer: ―Nos dice Aristóteles que todo<br />
conocimiento tiene su origen en <strong>una</strong> básica tendencia de la<br />
naturaleza humana, que se manifiesta en las acciones y<br />
reacciones más elementales <strong>del</strong> hombre. El ámbito entero<br />
de la vida de los sentidos se halla determinado e<br />
impregnado por esta tendencia: Todos los hombres desean<br />
por naturaleza conocer 98 ‖, en este sentido, conocer<br />
desde la imaginación.<br />
3.3 El auto sagrado<br />
El mundo puede eliminar todo de sí mismo; para existir<br />
no precisa de nadie más que <strong>del</strong> hombre.<br />
Roland Barthes<br />
Recordando aquellas imágenes en blanco y negro<br />
sobre esas líneas de producción automotriz, la<br />
nostalgia recorre los atisbos mecanicistas de<br />
épocas industriales eternizadas en la memoria<br />
fílmica de dichas reconstrucciones visuales. Los<br />
automotores, como utopías ilusorias de un acto<br />
circense impensado, salen de la línea para posarse<br />
en los reductos urbanistas crecientes cambiando<br />
el verde panorámico natural, por <strong>una</strong> grisácea<br />
construcción artificial cual gigantes erguidos por<br />
el hierro, el cemento y el vidrio. Al paso de las<br />
ruedas sobre el asfalto, la ciudad fue cambiando<br />
gradualmente su configuración, ―Se habla hoy con la<br />
misma insistencia tanto de la destrucción <strong>del</strong> entorno<br />
natural como de la fragilidad de los grandes sistemas<br />
tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena,<br />
paralizando metrópolis enteras 99 ‖. El automóvil hace<br />
parte de esa amalgama sistemática, cuya sola<br />
existencia ya implica <strong>una</strong> dualidad: satisfacer<br />
necesidades y configurarse como extensión<br />
técnica <strong>del</strong> hombre. La nostalgia de ese<br />
ensamblaje mecánico de piezas para fraguar un<br />
artefacto capaz de recortar las distancias, recorre<br />
dimensiones productivas ligadas con la idea de<br />
trabajo, desarrollo e industrialización como ejes<br />
transversales de necesidades tan básicas para el<br />
hombre, como el hecho de poderse desplazar en<br />
tiempos reducidos, conquistar las distancias y<br />
relativizar la noción espacio/tiempo. Esta<br />
coyuntura nacida de la posibilidad técnica<br />
98 CASSIRRER, Ernts (1968) Antropología Filosófica.<br />
Fondo de Cultura Económico. México. Pág. 8<br />
99 CALVINO, Ítalo (1998) Las ciudades invisibles.<br />
Editorial Siruela. España. Pág. 7