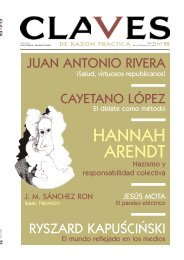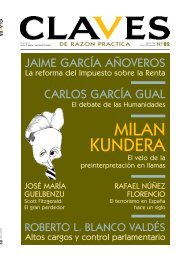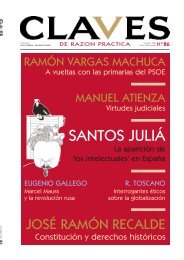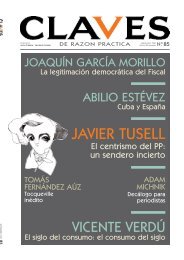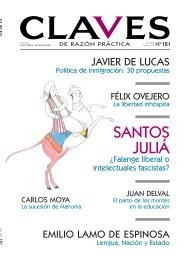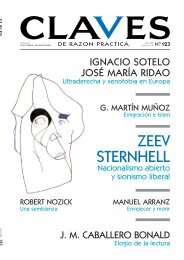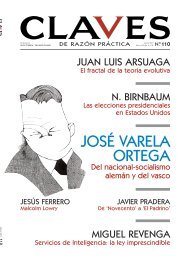JUAN ARANZADI - Prisa Revistas
JUAN ARANZADI - Prisa Revistas
JUAN ARANZADI - Prisa Revistas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y VIRTUD CÍVICA<br />
individuos cívicamente comprometidos,<br />
de sujetos más virtuosos,<br />
más fraternales, más apegados a la<br />
suerte de su comunidad 17 .<br />
Esa tensión es muy central en<br />
el texto de Laporta y nos pone<br />
sobre la pista de una línea de demarcación<br />
clara entre las dos ideas<br />
de democracia. En el arranque<br />
de su intervención muestra una<br />
honesta preocupación frente a<br />
quienes descalifican, entre otras<br />
cosas, la militancia política y sugiere<br />
que esa descalificación, en la<br />
medida que cuestiona la democracia,<br />
es “de cierta gravedad”.<br />
Luego, a lo largo de su exposición,<br />
parece asumir que, después<br />
de todo, la democracia no necesita<br />
de la militancia política para<br />
funcionar, que aun con un demos<br />
“vulgar” y desinteresado el<br />
sistema “resulta eficiente” y critica<br />
a las propuestas radicales porque<br />
éstas operan bajo el supuesto<br />
de un activismo exagerado, como<br />
si en la vida no hubiera otra<br />
cosa que política. En el trasfondo<br />
de su argumentación opera el supuesto<br />
de que toda actividad pública<br />
es una actividad costosa,<br />
que no es retributiva por sí misma.<br />
En el caso de la democracia<br />
representativa esto se resuelve con<br />
la profesionalización, con la retribución<br />
de los políticos. Pero<br />
eso no sucede con las otras actividades<br />
públicas, y de ahí que se<br />
juzguen irrealistas las exigencias<br />
participativas 18 .<br />
Lo cierto es que la valoración<br />
como “irrealista” esconde una<br />
pobre idea de la naturaleza humana,<br />
según la cual la calidad<br />
de vecino o progenitor es, inevitablemente,<br />
una carga, un coste.<br />
Desde luego, los individuos reales<br />
no son así. Son vecinos, padres<br />
o trabajadores y no viven<br />
esas condiciones como “un cos-<br />
17 Cfr., por ejemplo, M. Sandel: Democracy’s<br />
Discontent. Mass. Harvard U.P.,<br />
Cambridge, 1996.<br />
18 De la argumentación de Laporta parece<br />
desprenderse que establece tres requisitos<br />
para calificar una actividad como política:<br />
a) que sea pública; b) que sea costosa;<br />
c) que sea retribuida. Las “otras”<br />
actividades satisfacen los dos primeros requisitos<br />
y no el tercero. Son costosas y públicas,<br />
pero no están retribuidas. Solo la<br />
política “profesional” satisfacería los tres.<br />
te”. El único modelo antropológico<br />
que reduce todas sus actividades<br />
a la contabilidad de costos<br />
y beneficios es el homo economicus,<br />
quien, por cierto, no se lleva<br />
muy bien con la democracia,<br />
con ningún tipo de democracia.<br />
Por eso Sartori necesita políticos<br />
“altruistas” para la democracia<br />
representativa. Incluso, como<br />
votante, el homo economicus es<br />
una rareza: el impacto de su voto<br />
–uno entre millones– es infinitesimal:<br />
los beneficios de votar<br />
son mínimos e improbables,<br />
comparados con los muy ciertos<br />
de “perder el tiempo” comparando<br />
programas y acudiendo a<br />
las urnas.<br />
Junto a las críticas examinadas,<br />
de carácter general, Laporta<br />
y Sartori, al paso, descalifican<br />
diversas propuestas específicas<br />
de los defensores de las “otras”<br />
democracias. En sus críticas detectan<br />
innegables debilidades de<br />
propuestas que están lejos de alcanzar<br />
la concreción de las fórmulas<br />
representativas “clásicas”,<br />
entre otras razones porque la<br />
concreción no es independiente<br />
de la posibilidad de tomar iniciativas<br />
políticas y éstas dependen<br />
muy fundamentalmente de<br />
quien manda. En todo caso, para<br />
no rehuir el bulto bueno será<br />
terminar estas líneas intentando<br />
decir algo en favor de las propuestas<br />
objetadas. Dada la diversidad<br />
de reformas que nuestros<br />
autores critican, hemos optado<br />
por referirnos sólo a<br />
algunas de ellas, por su importancia<br />
o su carácter especialmente<br />
polémico.<br />
A) Mandatos imperativos. Vaya<br />
por delante que la propuesta no<br />
carece de problemas y Sartori señala<br />
adecuadamente algunos de<br />
ellos. Ahora bien, no es tan obvio<br />
que la demanda de mandatos<br />
imperativos resulte ridícula<br />
en sus pretensiones, ni mucho<br />
menos que deba ser “prohibida”<br />
como “condición inherente” de<br />
la democracia. En la poca experiencia<br />
que ha habido al respecto,<br />
no se pretendió utilizar el<br />
mandato para “todos los casos”<br />
sino para unas pocas y muy específicas<br />
situaciones. Funda-<br />
mentalmente, la existencia de<br />
mandatos imperativos no negaba<br />
la posibilidad de que en muchos<br />
casos el representante “pensara<br />
por su cuenta”, independientemente<br />
de la voluntad de<br />
sus electores. Lo que se buscaba,<br />
más bien, era que, en cuestiones<br />
que la comunidad consideraba<br />
especialmente cruciales<br />
(por ejemplo, la eliminación de<br />
un cierto impuesto), el representante<br />
no defraudase a la voluntad<br />
mayoritaria.<br />
Desde sus orígenes, además,<br />
el mandato imperativo tendió a<br />
girar sobre ciertos principios o<br />
ideas generales, más allá de los<br />
cuales el representante podía operar<br />
con libertad. Por ejemplo, el<br />
principal reclamo de los norteamericanos<br />
sobre sus representantes,<br />
antes de la independencia,<br />
era uno como el siguiente: “Que<br />
los ingleses no nos cobren más<br />
impuestos sin consultarnos”. Este<br />
reclamo general no negaba la<br />
posibilidad de que los representantes,<br />
a partir de allí, ajustaran<br />
los detalles de la exigencia popular.<br />
En este sentido, no es cierto<br />
que el mandato imperativo implique<br />
siempre la prevalencia de<br />
los intereses localistas sobre los<br />
intereses generales, como dogmáticamente<br />
asevera Sartori (Sartori,<br />
pág. 4). El mandato imperativo<br />
es compatible con políticas<br />
prácticas flexibles y con representantes<br />
abiertos a cambiar<br />
de ideas en una multiplicidad de<br />
cuestiones. Más aún, el mandato<br />
imperativo no sólo no niega necesariamente,<br />
sino que además<br />
puede favorecer a las políticas<br />
más deliberativas 19 . Ello, por<br />
ejemplo, al obligar a la comunidad<br />
a llegar a un acuerdo sobre lo<br />
que van a exigir a sus mandatarios;<br />
al propiciar el diálogo entre<br />
representantes y representados<br />
(las propuestas de unos a otros,<br />
aun las quejas mutuas). Ocurre<br />
que la deliberación democrática<br />
no consiste, exclusivamente, en la<br />
deliberación entre los representantes,<br />
sino también en la deli-<br />
19 Esto, por ejemplo, contra C. Sunstein.<br />
Ver The Partial Constitution, cap. 1,<br />
Harvard U.P., Cambridge, 1993.<br />
beración entre representantes y<br />
representados, y en la discusión<br />
de los representados entre sí.<br />
B) Representación por grupos.<br />
También en este caso nos encontramos<br />
frente a una propuesta<br />
que, sin estar exenta de alguna<br />
dificultad, merece ser atendida<br />
–una propuesta, además, que hoy<br />
resulta objeto de detallados estudios–.<br />
¿Qué es lo que puede decirse<br />
en favor de este sistema de<br />
representación? Por lo pronto, la<br />
representación por grupos puede<br />
ayudar a que conozcamos puntos<br />
de vista que de otro modo no<br />
conoceríamos. Puede enriquecer,<br />
así, el debate público y, así también,<br />
favorecer la imparcialidad<br />
colectiva de nuestras decisiones.<br />
Laporta nos dice: pero entonces<br />
caemos en el peligro del “desliz” o<br />
slippery slope: esto es, todos los infinitos<br />
grupos sociales existentes<br />
(los protestantes, los arquitectos,<br />
los incapacitados físicos, los peluqueros,<br />
etcétera) van a querer estar<br />
representados (pongamos, en<br />
el Parlamento), una vez que se<br />
asegure, digamos, la representación<br />
del grupo de las mujeres (Laporta,<br />
pág. 22). Sin embargo, podría<br />
contestársele a Laporta, la<br />
idea del slippery slope es algo sesgada:<br />
no es cierto, por ejemplo,<br />
que porque creemos un Código<br />
Penal y establezcamos un sistema<br />
de penas vamos a terminar “penándolo<br />
todo”; no es cierto que<br />
porque el Gobierno cobre algunos<br />
impuestos sobre la propiedad<br />
vaya a terminar “quitándonos todo<br />
lo que poseemos”. Sabemos<br />
poner límites como individuos,<br />
o como comunidad. Lo hemos<br />
demostrado en repetidas ocasiones.<br />
Por otra parte, si hay tantos<br />
grupos que demandan, por ejemplo,<br />
esta representación parlamentaria,<br />
podremos decirles (como<br />
“dice” el Estado, a la hora de<br />
repartir subsidios, o a la hora<br />
de distribuir medicamentos):<br />
“Veamos quiénes son los que tienen<br />
las necesidades más urgentes,<br />
quiénes son los que sufren los<br />
problemas más graves, cuál es el<br />
grupo más numeroso que demanda<br />
esto, cuál de estas demandas<br />
es la más importante”.<br />
Muchos Estados modernos, a<br />
74 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n Nº 105