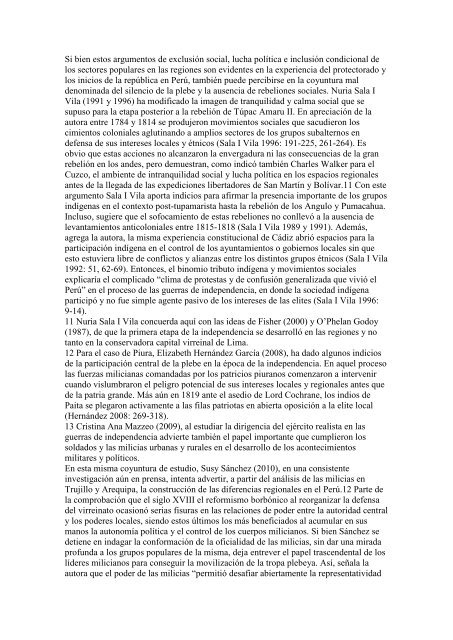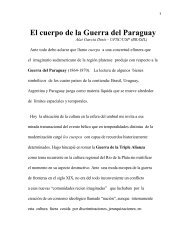Comisión XI. Los pueblos originarios, afroamericanos, gitanos
Comisión XI. Los pueblos originarios, afroamericanos, gitanos
Comisión XI. Los pueblos originarios, afroamericanos, gitanos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Si bien estos argumentos de exclusión social, lucha política e inclusión condicional de<br />
los sectores populares en las regiones son evidentes en la experiencia del protectorado y<br />
los inicios de la república en Perú, también puede percibirse en la coyuntura mal<br />
denominada del silencio de la plebe y la ausencia de rebeliones sociales. Nuria Sala I<br />
Vila (1991 y 1996) ha modificado la imagen de tranquilidad y calma social que se<br />
supuso para la etapa posterior a la rebelión de Túpac Amaru II. En apreciación de la<br />
autora entre 1784 y 1814 se produjeron movimientos sociales que sacudieron los<br />
cimientos coloniales aglutinando a amplios sectores de los grupos subalternos en<br />
defensa de sus intereses locales y étnicos (Sala I Vila 1996: 191-225, 261-264). Es<br />
obvio que estas acciones no alcanzaron la envergadura ni las consecuencias de la gran<br />
rebelión en los andes, pero demuestran, como indicó también Charles Walker para el<br />
Cuzco, el ambiente de intranquilidad social y lucha política en los espacios regionales<br />
antes de la llegada de las expediciones libertadores de San Martín y Bolívar.11 Con este<br />
argumento Sala I Vila aporta indicios para afirmar la presencia importante de los grupos<br />
indígenas en el contexto post-tupamarista hasta la rebelión de los Angulo y Pumacahua.<br />
Incluso, sugiere que el sofocamiento de estas rebeliones no conllevó a la ausencia de<br />
levantamientos anticoloniales entre 1815-1818 (Sala I Vila 1989 y 1991). Además,<br />
agrega la autora, la misma experiencia constitucional de Cádiz abrió espacios para la<br />
participación indígena en el control de los ayuntamientos o gobiernos locales sin que<br />
esto estuviera libre de conflictos y alianzas entre los distintos grupos étnicos (Sala I Vila<br />
1992: 51, 62-69). Entonces, el binomio tributo indígena y movimientos sociales<br />
explicaría el complicado “clima de protestas y de confusión generalizada que vivió el<br />
Perú” en el proceso de las guerras de independencia, en donde la sociedad indígena<br />
participó y no fue simple agente pasivo de los intereses de las elites (Sala I Vila 1996:<br />
9-14).<br />
11 Nuria Sala I Vila concuerda aquí con las ideas de Fisher (2000) y O‟Phelan Godoy<br />
(1987), de que la primera etapa de la independencia se desarrolló en las regiones y no<br />
tanto en la conservadora capital virreinal de Lima.<br />
12 Para el caso de Piura, Elizabeth Hernández García (2008), ha dado algunos indicios<br />
de la participación central de la plebe en la época de la independencia. En aquel proceso<br />
las fuerzas milicianas comandadas por los patricios piuranos comenzaron a intervenir<br />
cuando vislumbraron el peligro potencial de sus intereses locales y regionales antes que<br />
de la patria grande. Más aún en 1819 ante el asedio de Lord Cochrane, los indios de<br />
Paita se plegaron activamente a las filas patriotas en abierta oposición a la elite local<br />
(Hernández 2008: 269-318).<br />
13 Cristina Ana Mazzeo (2009), al estudiar la dirigencia del ejército realista en las<br />
guerras de independencia advierte también el papel importante que cumplieron los<br />
soldados y las milicias urbanas y rurales en el desarrollo de los acontecimientos<br />
militares y políticos.<br />
En esta misma coyuntura de estudio, Susy Sánchez (2010), en una consistente<br />
investigación aún en prensa, intenta advertir, a partir del análisis de las milicias en<br />
Trujillo y Arequipa, la construcción de las diferencias regionales en el Perú.12 Parte de<br />
la comprobación que el siglo XVIII el reformismo borbónico al reorganizar la defensa<br />
del virreinato ocasionó serias fisuras en las relaciones de poder entre la autoridad central<br />
y los poderes locales, siendo estos últimos los más beneficiados al acumular en sus<br />
manos la autonomía política y el control de los cuerpos milicianos. Si bien Sánchez se<br />
detiene en indagar la conformación de la oficialidad de las milicias, sin dar una mirada<br />
profunda a los grupos populares de la misma, deja entrever el papel trascendental de los<br />
líderes milicianos para conseguir la movilización de la tropa plebeya. Así, señala la<br />
autora que el poder de las milicias “permitió desafiar abiertamente la representatividad