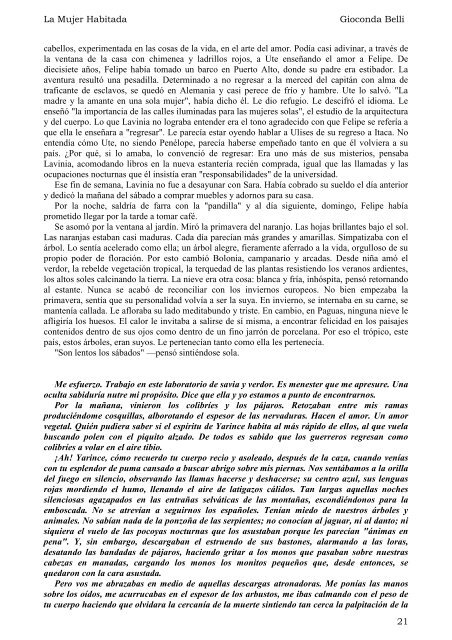Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> Mujer Habitada<br />
Gioconda Belli<br />
cabellos, experimentada en las cosas de la vida, en el arte del amor. Podía casi adivinar, a través de<br />
la ventana de la casa con chimenea y ladrillos rojos, a Ute enseñando el amor a Felipe. De<br />
diecisiete años, Felipe había tomado un barco en Puerto Alto, donde su padre era estibador. <strong>La</strong><br />
aventura resultó una pesadilla. Determinado a no regresar a la merced del capitán con alma de<br />
traficante de esclavos, se quedó en Alemania y casi perece de frío y hambre. Ute lo salvó. "<strong>La</strong><br />
madre y la amante en una sola <strong>mujer</strong>", había dicho él. Le dio refugio. Le descifró el idioma. Le<br />
enseñó "la importancia de las calles iluminadas para las <strong>mujer</strong>es solas", el estudio de la arquitectura<br />
y del cuerpo. Lo que <strong>La</strong>vinia no lograba entender era el tono agradecido con que Felipe se refería a<br />
que ella le enseñara a "regresar". Le parecía estar oyendo hablar a Ulises de su regreso a Itaca. No<br />
entendía cómo Ute, no siendo Penélope, parecía haberse empeñado tanto en que él volviera a su<br />
país. ¿Por qué, si lo amaba, lo convenció de regresar: Era uno más de sus misterios, pensaba<br />
<strong>La</strong>vinia, acomodando libros en la nueva estantería recién comprada, igual que las llamadas y las<br />
ocupaciones nocturnas que él insistía eran "responsabilidades" de la universidad.<br />
Ese fin de semana, <strong>La</strong>vinia no fue a desayunar con Sara. Había cobrado su sueldo el día anterior<br />
y dedicó la mañana del sábado a comprar muebles y adornos para su casa.<br />
Por la noche, saldría de farra con la "pandilla" y al día siguiente, domingo, Felipe había<br />
prometido llegar por la tarde a tomar café.<br />
Se asomó por la ventana al jardín. Miró la primavera del naranjo. <strong>La</strong>s hojas brillantes bajo el sol.<br />
<strong>La</strong>s naranjas estaban casi maduras. Cada día parecían más grandes y amarillas. Simpatizaba con el<br />
árbol. Lo sentía acelerado como ella; un árbol alegre, fieramente aferrado a la vida, orgulloso de su<br />
propio poder de floración. Por esto cambió Bolonia, campanario y arcadas. Desde niña amó el<br />
verdor, la rebelde vegetación tropical, la terquedad de las plantas resistiendo los veranos ardientes,<br />
los altos soles calcinando la tierra. <strong>La</strong> nieve era otra cosa: blanca y fría, inhóspita, pensó retornando<br />
al estante. Nunca se acabó de reconciliar con los inviernos europeos. No bien empezaba la<br />
primavera, sentía que su personalidad volvía a ser la suya. En invierno, se internaba en su carne, se<br />
mantenía callada. Le afloraba su lado meditabundo y triste. En cambio, en Paguas, ninguna nieve le<br />
afligiría los huesos. El calor le invitaba a salirse de sí misma, a encontrar felicidad en los paisajes<br />
contenidos dentro de sus ojos como dentro de un fino jarrón de porcelana. Por eso el trópico, este<br />
país, estos árboles, eran suyos. Le pertenecían tanto como ella les pertenecía.<br />
"Son lentos los sábados" —pensó sintiéndose sola.<br />
Me esfuerzo. Trabajo en este laboratorio de savia y verdor. Es menester que me apresure. Una<br />
oculta sabiduría nutre mi propósito. Dice que ella y yo estamos a punto de encontrarnos.<br />
Por la mañana, vinieron los colibríes y los pájaros. Retozaban entre mis ramas<br />
produciéndome cosquillas, alborotando el espesor de las nervaduras. Hacen el amor. Un amor<br />
vegetal. Quién pudiera saber si el espíritu de Yarince habita al más rápido de ellos, al que vuela<br />
buscando polen con el piquito alzado. De todos es sabido que los guerreros regresan como<br />
colibríes a volar en el aire tibio.<br />
¡Ah! Yarince, cómo recuerdo tu cuerpo recio y asoleado, después de la caza, cuando venías<br />
con tu esplendor de puma cansado a buscar abrigo sobre mis piernas. Nos sentábamos a la orilla<br />
del fuego en silencio, observando las llamas hacerse y deshacerse; su centro azul, sus lenguas<br />
rojas mordiendo el humo, llenando el aire de latigazos cálidos. Tan largas aquellas noches<br />
silenciosas agazapados en las entrañas selváticas de las montañas, escondiéndonos para la<br />
emboscada. No se atrevían a seguirnos los españoles. Tenían miedo de nuestros árboles y<br />
animales. No sabían nada de la ponzoña de las serpientes; no conocían al jaguar, ni al danto; ni<br />
siquiera el vuelo de las pocoyas nocturnas que los asustaban porque les parecían "ánimas en<br />
pena". Y, sin embargo, descargaban el estruendo de sus bastones, alarmando a las loras,<br />
desatando las bandadas de pájaros, haciendo gritar a los monos que pasaban sobre nuestras<br />
cabezas en manadas, cargando los monos los monitos pequeños que, desde entonces, se<br />
quedaron con la cara asustada.<br />
Pero vos me abrazabas en medio de aquellas descargas atronadoras. Me ponías las manos<br />
sobre los oídos, me acurrucabas en el espesor de los arbustos, me ibas calmando con el peso de<br />
tu cuerpo haciendo que olvidara la cercanía de la muerte sintiendo tan cerca la palpitación de la<br />
21