Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
298 LA EDAD DE ORO<br />
población sabía leer y escribir. La alfabetización efectuó grandes progresos, de<br />
forma nada desdeñable en los países revolucionarios bajo regímenes comunistas,<br />
cuyos logros en este sentido fueron impresionantes, aun cuando sus afirmaciones de<br />
que habían «eliminado» el analfabetismo en un plazo de una brevedad inverosímil<br />
pecasen a veces de optimistas. Pero, tanto si la alfabetización de las masas era<br />
general como no, la demanda de plazas de enseñanza secundaria y, sobre todo,<br />
superior se multiplicó a un ritmo extraordinario, al igual que la cantidad de gente que<br />
había cursado o estaba cursando esos estudios.<br />
Este estallido numérico se dejó sentir sobre todo en la enseñanza universitaria,<br />
hasta entonces tan poco corriente que era insignificante desde el punto de vista<br />
demográfico, excepto en los Estados Unidos. Antes de la segunda guerra mundial,<br />
Alemania, Francia y Gran Bretaña, tres de los países mayores, más desarrollados y<br />
cultos <strong>del</strong> mundo, con un total de 150 millones de habitantes, no tenían más de unos<br />
150. 000 estudiantes universitarios entre los tres, es decir, una décima parte <strong>del</strong> 1 por<br />
100 de su población conjunta. Pero ya a finales de los años ochenta los estudiantes se<br />
contaban por millones en Francia, la República Federal de Alemania, Italia, España y<br />
la URSS (limitándonos a países europeos), por no hablar de Brasil, la India, México,<br />
Filipinas y, por supuesto, los Estados Unidos, que habían sido los pioneros en la<br />
educación universitaria de masas. Para aquel entonces, en los países ambiciosos<br />
desde el punto de vista de la enseñanza, los estudiantes constituían más <strong>del</strong> 2, 5 por<br />
100 de la población total —hombres, mujeres y niños—, o incluso, en casos<br />
excepcionales, más <strong>del</strong> 3 por 100. No era insólito que el 20 por 100 de la población<br />
de edad comprendida entre los 20 y los 24 años estuviera recibiendo alguna forma de<br />
enseñanza formal. Hasta en los países más conservadores desde el punto de vista<br />
académico —Gran Bretaña y Suiza— la cifra había subido al 1, 5 por 100. Además,<br />
algunas de las mayores poblaciones estudiantiles se encontraban en países que<br />
distaban mucho de estar avanzados: Ecuador (3, 2 por 100), Filipinas (2, 7 por 100) o<br />
Perú (2 por 100).<br />
Todo esto no sólo fue algo nuevo, sino también repentino. «El hecho más<br />
llamativo <strong>del</strong> análisis de los estudiantes universitarios latinoamericanos de mediados<br />
de los años sesenta es que fuesen tan pocos» (Liebman, Walker y Glazer, 1972, p.<br />
35), escribieron en esa década unos investigadores norteamericanos, convencidos de<br />
que ello reflejaba el mo<strong>del</strong>o de educación superior europeo elitista al sur <strong>del</strong> río<br />
Grande. Y eso a pesar de que el número de estudiantes hubiese ido creciendo a razón<br />
de un 8 por 100 anual. En realidad, hasta los años sesenta no resultó innegable que<br />
los estudiantes se habían convertido, tanto a nivel político como social, en una fuerza<br />
mucho más importante que nunca, pues en 1968 las revueltas <strong>del</strong> radicalismo<br />
estudiantil hablaron más fuerte que las estadísticas, aunque a éstas ya no fuera<br />
posible ignorarlas. Entre 1960 y 1980, ciñéndonos a la cultivada Europa, lo típico fue<br />
que el número de estudiantes se triplicase o se cuadruplicase, menos en los casos en<br />
que se multiplicó por cuatro y cinco, como en la Alemania Federal,<br />
LA REVOLUCIÓN SOCIAL, 1945-1990 299<br />
Irlanda y Grecia; entre cinco y siete, como en Finlandia, Islandia, Suecia e Italia; y<br />
de siete a nueve veces, como en España y Noruega (Burloiu, 1983, pp. 62-63). A<br />
primera vista resulta curioso que, en conjunto, la fiebre universitaria fuera menos<br />
acusada en los países socialistas, pese a que éstos se enorgulleciesen de su política de<br />
educación de las masas, si bien el caso de la China de Mao es una aberración: el<br />
«gran timonel» suprimió la práctica totalidad de la enseñanza superior durante la<br />
revolución cultural (1966-1976). A medida que las dificultades <strong>del</strong> sistema socialista<br />
se fueron acrecentando en los años setenta y ochenta, estos países fueron quedando<br />
atrás con respecto a Occidente. Hungría y Checoslovaquia tenían un porcentaje de<br />
población en la enseñanza superior más reducido que el de la práctica totalidad de<br />
los demás estados europeos.<br />
¿Resulta tan extraño, si se mira con atención? Puede que no. El extraordinario<br />
crecimiento de la enseñanza superior, que, a principios de los ochenta, produjo por lo<br />
menos siete países con más de 100. 000 profesores universitarios, se debió a la<br />
demanda de los consumidores, a la que los sistemas socialistas no estaban preparados<br />
para responder. Era evidente para los planificadores y los gobiernos que la economía<br />
moderna exigía muchos más administradores, maestros y peritos técnicos que antes,<br />
y que a éstos había que formarlos en alguna parte; y las universidades o instituciones<br />
de enseñanza superior similares habían funcionado tradicionalmente como escuelas<br />
de formación de cargos públicos y de profesionales especializados. Pero mientras<br />
que esto, así como una tendencia a la democratización, justificaba una expansión<br />
sustancial de la enseñanza superior, la magnitud de la explosión estudiantil superó<br />
con mucho las previsiones racionales de los planificadores.<br />
De hecho, allí donde las familias podían escoger, corrían a meter a sus hijos en la<br />
enseñanza superior, porque era la mejor forma, con mucho, de conseguirles unos<br />
ingresos más elevados, pero, sobre todo, un nivel social más alto. De los estudiantes<br />
latinoamericanos entrevistados por investigadores estadounidenses a mediados de los<br />
años sesenta en varios países, entre un 79 y un 95 por 100 estaban convencidos de<br />
que el estudio los situaría en una clase social más alta antes de diez años. Sólo entre<br />
un 21 y un 38 por 100 creía que así conseguiría un nivel económico muy superior al<br />
de su familia (Liebman, Walker y Glazer, 1972). En realidad, era casi seguro que les<br />
proporcionaría unos ingresos superiores a los de los no universitarios y, en países con<br />
una enseñanza minoritaria, donde una licenciatura garantizaba un puesto en la<br />
maquinaria <strong>del</strong> estado y, por lo tanto, poder, influencia y extorsión económica, podía<br />
ser la clave para la auténtica riqueza. Por supuesto, la mayoría de los estudiantes<br />
procedía de familias más acomodadas que el término medio —de otro modo, ¿cómo<br />
habrían podido permitirse pagar a jóvenes adultos en edad de trabajar unos años de<br />
estudio?—, pero no necesariamente ricas. A menudo sus padres hacían auténticos<br />
sacrificios. El milagro educativo coreano, según se dice, se apoyó en los cadáveres de<br />
las vacas vendidas por modestos campesinos para conseguir que sus hijos engrosaran<br />
las




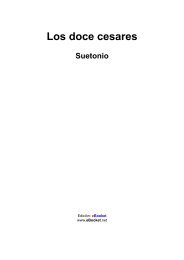
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)