Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
368 LA EDAD DE ORO<br />
Puede que sea significativo que, en este caso concreto, extraordinariamente bien<br />
estudiado, los emigrantes rara vez se convirtieron en obreros, sino que prefirieron<br />
integrarse en la gran red de la «economía informal» <strong>del</strong> tercer mundo como pequeños<br />
comerciantes. Y es que el cambio principal en la sociedad <strong>del</strong> tercer mundo<br />
seguramente haya sido el que llevó a cabo la nueva y creciente clase media y media<br />
baja de inmigrantes, que se dedicaba a ganar dinero mediante una o, más<br />
probablemente, de varias actividades distintas, y cuya principal forma de vida —<br />
sobre todo en los países más pobres— era la economía informal que quedaba fuera<br />
de las estadísticas oficiales.<br />
Así pues, en un momento dado <strong>del</strong> último tercio <strong>del</strong> <strong>siglo</strong>, el ancho foso que<br />
separaba las reducidas minorías gobernantes modernizadoras u occidentalizadas de<br />
los países <strong>del</strong> tercer mundo de la masa de la población empezó a colmarse gracias a<br />
la transformación general de la sociedad. Aún no sabemos cómo ni cuándo ocurrió,<br />
ni qué nuevas percepciones creó esta transformación, ya que la mayoría de estos<br />
países carecían de los servicios estadísticos gubernamentales adecuados, o de los<br />
mecanismos necesarios para efectuar estudios de mercado o de opinión, o de<br />
departamentos universitarios de ciencias sociales con estudiantes de doctorado a los<br />
que mantener ocupados. En cualquier caso, lo que sucede en las comunidades de<br />
base siempre es difícil de descubrir, incluso en los países más documentados, hasta<br />
que ya ha sucedido, lo cual explica por qué las etapas iniciales de las nuevas modas<br />
sociales y culturales entre los jóvenes resultan imprevisibles, imprevistas y a menudo<br />
irreconocibles incluso para quienes viven a costa de ellas, como quienes se dedican a<br />
la industria de la cultura popular, e incluso para la generación de sus padres. Pero<br />
estaba claro que algo se movía en las ciudades <strong>del</strong> tercer mundo por debajo de la<br />
conciencia de las elites, incluso en un país en apariencia tan estancado como el<br />
antiguo Congo belga (el actual Zaire), porque ¿cómo, si no, podemos explicar que la<br />
clase de música popular que se desarrolló ahí en los abúlicos años cincuenta se<br />
convirtiese en la más influyente de Africa en los años sesenta y setenta? (Manuel,<br />
1988, pp. 86 y 97-101). O, en este mismo terreno, ¿cómo explicar el auge de la<br />
concienciación política que obliga a los belgas a entregar al Congo la independencia<br />
en 1960, prácticamente de la noche a la mañana, aunque hasta entonces esta colonia,<br />
tan hostil a la educación de los nativos como a sus actividades políticas, les parecía a<br />
la mayoría de los observadores «probable que permaneciese tan cerrada al resto <strong>del</strong><br />
mundo como Japón antes de la restauración Meiji»? (Calvocoressi, 1989, p. 377).<br />
Fuesen cuales fuesen los movimientos de los años cincuenta, llegados los sesenta<br />
y los setenta, los indicios de una importante transformación social eran ya visibles en<br />
el hemisferio occidental, e innegables en el mundo islámico y en los países<br />
principales <strong>del</strong> sur y <strong>del</strong> sureste asiático. Paradójicamente, es probable que el lugar<br />
donde resultasen menos visibles fuese la zona <strong>del</strong> mundo socialista correspondiente<br />
al tercer mundo, por ejemplo el Asia central soviética y el Cáucaso. Y es que no<br />
suele reconocerse que la revolución comunista fue un mecanismo de conservación<br />
que, si bien se pro-<br />
EL TERCER MUNDO 369<br />
ponía transformar una serie de aspectos de la vida de la gente —el poder <strong>del</strong> estado,<br />
las relaciones de propiedad, la estructura económica y otros similares—, congeló<br />
otros en su forma prerrevolucionaria, o, en todo caso, los protegió contra los cambios<br />
subversivos y continuos de las sociedades capitalistas. En cualquier caso, su arma<br />
más fuerte, el simple poder <strong>del</strong> estado, fue menos eficaz a la hora de transformar el<br />
comportamiento humano de lo que tanto a la retórica positiva sobre el «nuevo<br />
hombre socialista» como a la retórica negativa sobre el «totalitarismo» les gustaría<br />
creer. Los uzbecos y los tadjiks que vivían al norte de la frontera afgano-soviética<br />
estaban más alfabetizados y secularizados y vivían mejor que sus vecinos <strong>del</strong> sur,<br />
pero es probable que sus formas de vida no fuesen tan diferentes como se podría<br />
creer al cabo de sesenta años de socialismo. Las venganzas de sangre seguramente no<br />
preocupaban demasiado a las autoridades <strong>del</strong> Cáucaso desde los años treinta (aunque<br />
durante la colectivización, la muerte accidental de un hombre por culpa de una<br />
trilladora en un koljós dio lugar a una venganza que pasó a los anales de la<br />
jurisprudencia soviética), pero a principios de los años noventa los observadores<br />
alertaron acerca <strong>del</strong> «peligro de autoexterminio nacional [en Chechenia], ya que la<br />
mayoría de las familias chechenas se había visto involucrada en venganzas<br />
personales» (Trofimov y Djangava, 1993).<br />
Las consecuencias culturales de esta transformación social son algo a lo que<br />
tendrán que enfrentarse los historiadores. Aquí no podemos examinarlas, aunque está<br />
claro que, incluso en sociedades muy tradicionales, los sistemas de obligaciones<br />
mutuas y de costumbres sufrieron tensiones cada vez mayores. «La familia extensa<br />
en Ghana —decía un observador— funciona bajo una presión inmensa. Al igual que<br />
un puente que ha soportado demasiado tráfico de alta velocidad durante demasiado<br />
tiempo, sus cimientos se resquebrajan... A los ancianos <strong>del</strong> campo y a los jóvenes de<br />
la ciudad los separan cientos de kilómetros de malas carreteras y <strong>siglo</strong>s de<br />
desarrollo» (Harden, 1990, p. 67).<br />
Políticamente es más fácil evaluar sus consecuencias paradójicas. Y es que, con la<br />
irrupción en masa de esta población, o por lo menos de los jóvenes y de los<br />
habitantes de la ciudad, en el mundo moderno, se desafiaba el monopolio de las<br />
reducidas elites occidentalizadas que configuraron la primera generación de la<br />
historia poscolonial, y con él, los programas, las ideologías, el propio vocabulario y<br />
la sintaxis <strong>del</strong> discurso público, sobre los que se asentaban los nuevos estados.<br />
Porque las nuevas masas urbanas y urbanizadas, incluso la nueva y enorme clase<br />
media, por cultas que fuesen, no eran y, por su mismo número, no podían ser la vieja<br />
elite, cuyos miembros sabían estar a la altura de los colonizadores o de sus<br />
condiscípulos de universidades de Europa y Norteamérica. A menudo —algo que<br />
resulta muy evidente en el sur de Asia— la gente se sentía resentida con ellos. En<br />
cualquier caso, la gran masa de los pobres no compartía su fe en las aspiraciones<br />
occidentales decimonónicas de progreso secular. En los países musulmanes<br />
occidentales, el conflicto entre los antiguos dirigentes seculares y la nueva<br />
democracia islá-




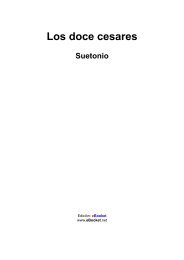
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)