Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
328 LA EDAD DE ORO<br />
ticos, <strong>del</strong> cuidado <strong>del</strong> cabello y de la higiene íntima, que se beneficiaron<br />
desproporcionadamente de la riqueza acumulada en unos cuantos países desarrollados. 1<br />
A partir de finales de los años sesenta hubo una tendencia a rebajar la edad de voto a los<br />
dieciocho años —por ejemplo en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y<br />
Francia— y también se dio algún signo de disminución de la edad de consentimiento<br />
para las relaciones sexuales (heterosexuales). Paradójicamente, a medida que se iba<br />
prolongando la esperanza de vida, el porcentaje de ancianos aumentaba y, por lo<br />
menos entre la clase alta y la media, la decadencia senil se retrasaba, se llegaba antes a<br />
la edad de jubilación y, en tiempos difíciles, la «jubilación anticipada» se convirtió en uno<br />
de los métodos predilectos para recortar costos laborales. Los ejecutivos de más de<br />
cuarenta años que perdían su empleo encontraban tantas dificultades como los<br />
trabajadores manuales y administrativos para encontrar un nuevo trabajo.<br />
La segunda novedad de la cultura juvenil deriva de la primera: era o se convirtió en<br />
dominante en las «economías desarrolladas de mercado», en parte porque ahora<br />
representaba una masa concentrada de poder adquisitivo, y en parte porque cada nueva<br />
generación de adultos se había socializado formando parte de una cultura juvenil con<br />
conciencia propia y estaba marcada por esta experiencia, y también porque la prodigiosa<br />
velocidad <strong>del</strong> cambio tecnológico daba a la juventud una ventaja tangible sobre edades<br />
más conservadoras o por lo menos no tan adaptables. Sea cual sea la estructura de<br />
edad de los ejecutivos de IBM o de Hitachi, lo cierto es que sus nuevos ordenadores y sus<br />
nuevos programas los diseñaba gente de veintitantos años. Y aunque esas máquinas y esos<br />
programas se habían hecho con la esperanza de que hasta un tonto pudiese manejarlos, la<br />
generación que no había crecido con ellos se daba perfecta cuenta de su inferioridad<br />
respecto a las generaciones que lo habían hecho. Lo que los hijos podían aprender de sus<br />
padres resultaba menos evidente que lo que los padres no sabían y los hijos sí. El papel de<br />
las generaciones se invirtió. Los tejanos, la prenda de vestir <strong>del</strong>iberadamente humilde que<br />
popularizaron en los campus universitarios norteamericanos los estudiantes que no<br />
querían tener el mismo aspecto que sus mayores, acabaron por asomar, en días festivos y<br />
en vacaciones, o incluso en el lugar de trabajo de profesionales «creativos» o de otras<br />
ocupaciones de moda, por debajo de más de una cabeza gris.<br />
La tercera peculiaridad de la nueva cultura juvenil en las sociedades urbanas fue su<br />
asombrosa internacionalízación. Los téjanos y el rock se convirtieron en las marcas de la<br />
juventud «moderna», de las minorías destinadas a convertirse en mayorías en todos los<br />
países en donde se los toleraba e incluso en algunos donde no, como en la URSS a<br />
partir de los años sesenta<br />
1. Del mercado mundial de «productos de uso personal» en 1990, el 34 por 100 le correspondía a la<br />
Europa no comunista, el 30 por 100 a Norteamérica y el 19 por 100 a Japón. El 85 por 100 restante de la<br />
población mundial se repartía el 16-17 por 100 entre todos sus miembros (más ricos) (Financial Times, 11-4-<br />
1991).<br />
LA REVOLUCIÓN CULTURAL 329<br />
(Starr, 1990, capítulos 12 y 13). El inglés de las letras <strong>del</strong> rock a menudo ni siquiera<br />
se traducía, lo que reflejaba la apabullante hegemonía cultural de los Estados Unidos<br />
en la cultura y en los estilos de vida populares, aunque hay que destacar que los<br />
propios centros de la cultura juvenil de Occidente no eran nada patrioteros en este<br />
terreno, sobre todo en cuanto a gustos musicales, y recibían encantados estilos<br />
importados <strong>del</strong> Caribe, de América Latina y, a partir de los años ochenta, cada vez<br />
más, de África.<br />
La hegemonía cultural no era una novedad, pero su modus operandi había<br />
cambiado. En el período de entreguerras, su vector principal había sido la industria<br />
cinematográfica norteamericana, la única con una distribución masiva a escala<br />
planetaria, y que era vista por un público de cientos de millones de individuos que<br />
alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la segunda guerra mundial. Con<br />
el auge de la televisión, de la producción cinematográfica internacional y con el fin<br />
<strong>del</strong> sistema de estudios de Hollywood, la industria norteamericana perdió parte de su<br />
preponderancia y una parte aún mayor de su público. En 1960 no produjo más que<br />
una sexta parte de la producción cinematográfica mundial, aun sin contar a Japón ni a<br />
la India (UN Statistical Yearbook, 1961), si bien con el tiempo recuperaría gran parte<br />
de su hegemonía. Los Estados Unidos no consiguieron nunca dominar de modo<br />
comparable los distintos mercados televisivos, inmensos y lingüísticamente más<br />
variados. Su moda juvenil se difundió directamente, o bien amplificada por la<br />
intermediación de Gran Bretaña, gracias a una especie de osmosis informal, a través<br />
de discos y luego cintas, cuyo principal medio de difusión, ayer igual que hoy y que<br />
mañana, era la anticuada radio. Se difundió también a través de los canales de<br />
distribución mundial de imágenes; a través de los contactos personales <strong>del</strong> turismo<br />
juvenil internacional, que diseminaba cantidades cada vez mayores de jóvenes en<br />
téjanos por el mundo; a través de la red mundial de universidades, cuya capacidad<br />
para comunicarse con rapidez se hizo evidente en los años sesenta. Y se difundió<br />
también gracias a la fuerza de la moda en la sociedad de consumo que ahora<br />
alcanzaba a las masas, potenciada por la presión de los propios congéneres. Había<br />
nacido una cultura juvenil global.<br />
¿Habría podido surgir en cualquier otra época? Casi seguro que no. Su público<br />
habría sido mucho más reducido, en cifras relativas y absolutas, pues la prolongación<br />
de la duración de los estudios, y sobre todo la aparición de grandes conjuntos de<br />
jóvenes que convivían en grupos de edad en las universidades provocó una rápida<br />
expansión <strong>del</strong> mismo. Además, incluso los adolescentes que entraban en el mercado<br />
laboral al término <strong>del</strong> período mínimo de escolarización (entre los catorce y dieciséis<br />
años en un país «desarrollado» típico) gozaban de un poder adquisitivo mucho mayor<br />
que sus predecesores, gracias a la prosperidad y al pleno empleo de la edad de oro, y<br />
gracias a la mayor prosperidad de sus padres, que ya no necesitaban tanto las<br />
aportaciones de sus hijos al presupuesto familiar. Fue el descubrimiento de este<br />
mercado juvenil a mediados de los años cincuenta lo que revolucionó el negocio de<br />
la música pop y, en Europa, el sector de la industria de la moda dedicado al consumo<br />
de masas. El «boom británico de los adolescentes», que




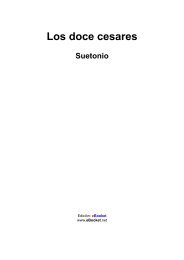
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)