Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
366 LA EDAD DE ORO<br />
la gente <strong>del</strong> campo emigraba a la ciudad por millones, e incluso en países africanos<br />
rurales donde poblaciones urbanas superiores a un tercio <strong>del</strong> total eran cada vez más<br />
habituales —Nigeria, Zaire, Tanzania, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Chad,<br />
República Centroafricana, Gabón, Benín, Zambia, Congo, Somalia, Liberia—, casi<br />
todo el mundo había trabajado en la ciudad, o tenía un pariente que vivía allí. Desde<br />
entonces, pueblo y ciudad se entremezclaron. Hasta las gentes más alejadas vivían en<br />
un mundo de cubiertas de plástico, botellas de Coca-Cola, relojes digitales baratos y<br />
fibras artificiales. Por obra de una extraña inversión <strong>del</strong> proceso histórico, las zonas<br />
más rústicas <strong>del</strong> tercer mundo empezaron a comercializar sus habilidades en el<br />
primer mundo: en las esquinas de las ciudades de Europa, grupitos de indios<br />
peripatéticos de los Andes suramericanos tocaban sus melancólicas flautas, y en las<br />
aceras de Nueva York, París y Roma, vendedores ambulantes negros <strong>del</strong> Africa occidental<br />
vendían baratijas a los nativos, tal como habían hecho los antepasados de<br />
estos nativos en sus expediciones comerciales al continente negro.<br />
La gran ciudad se convirtió en el crisol <strong>del</strong> cambio, aunque sólo fuese porque era<br />
moderna por definición. «En Lima —les decía a sus hijos un inmigrante andino—<br />
hay más progreso, mucho más roce» (Juica, 1992). Por más que los inmigrantes<br />
utilizasen las herramientas de la sociedad tradicional para construir su propia<br />
existencia urbana, creando y estructurando las nuevas barriadas de chabolas a<br />
imagen y semejanza de sus viejas comunidades rurales, en la ciudad era demasiado<br />
lo que había de nuevo y sin precedentes; eran demasiados los hábitos propios de la<br />
ciudad que entraban en conflicto con los tradicionales. En ninguna otra faceta<br />
resultaba todo ello más visible que en el comportamiento de las muchachas, de cuya<br />
ruptura con la tradición se lamentaban desde Africa al Perú. En un huayno de Lima<br />
(La gringa), un muchacho inmigrado se lamenta:<br />
Cuando viniste de tu tierra, eras una chica <strong>del</strong> campo, ahora que estás<br />
en Lima, llevas un peinado de ciudad. Hasta dices «por favor». Voy a<br />
bailar el twist.<br />
No seas vanidosa, sé menos orgullosa<br />
Entre tu pelo y el mío. no hay diferencia.<br />
(Mangin, 1970, pp. 31-32) 10<br />
La idea de modernidad pasó de la ciudad al campo (incluso a los lugares donde la<br />
vida rural no había sido transformada por los nuevos cultivos, la nueva tecnología y<br />
las nuevas formas de organización y comercialización), a<br />
10. En Nigeria, nos encontramos con la imagen <strong>del</strong> nuevo tipo de chica africana en las crónicas de<br />
Onitsha: «Las chicas ya no son los juguetes tradicionales, apacibles y recatados de sus padres. Escriben cartas de<br />
amor. Son coquetas. Les exigen regalos a sus novios y a sus víctimas. Incluso engañan a los hombres. Ya no son<br />
las tontitas que había que ganarse a través de sus padres» (Nwoga. 1965, pp. 178-179).<br />
EL TERCER MUNDO 367<br />
través de la «revolución verde» <strong>del</strong> cultivo de variedades de cereales diseñadas<br />
científicamente en parte de Asia, que se difundió a partir de los años sesenta, o algo<br />
más tarde, a través <strong>del</strong> desarrollo de nuevos cultivos de exportación para los<br />
mercados mundiales, gracias al transporte por vía aérea de productos perecederos<br />
(frutos tropicales, flores) y a las nuevas modas entre los consumidores <strong>del</strong> mundo<br />
«desarrollado» (cocaína). No hay que subestimar las consecuencias de estos cambios<br />
en el mundo rural. En ninguna otra parte chocaron los nuevos y los viejos usos tan<br />
frontalmente como en la frontera amazónica de Colombia, que en los años setenta se<br />
convirtió en el punto de embarque de la coca de Bolivia y Perú, y en sede de los<br />
laboratorios que la transformaban en cocaína. Esto ocurrió al cabo de pocos años de<br />
que se instalasen allí colonias de campesinos que huían <strong>del</strong> estado y de los<br />
terratenientes, y a los que defendían quienes se identificaban como protectores <strong>del</strong><br />
modo de vida rural, la guerrilla (comunista) de las FARC. Aquí el mercado en su<br />
versión más despiadada entró en colisión con quienes vivían de la agricultura de<br />
subsistencia y de lo que se podía conseguir con una escopeta, un perro y una red de<br />
pescar. ¿Cómo podía competir un campo sembrado de yuca o de plátano con la<br />
tentación de cultivar algo que alcanzaba precios astronómicos —aunque inestables—<br />
, o el modo de vida de antes con los aeródromos y los asentamientos surgidos de la<br />
noche a la mañana por obra de los traficantes y productores de droga y con el<br />
desenfreno de sus pistoleros, sus bares y sus bur<strong>del</strong>es? (Molano, 1988).<br />
El campo estaba siendo transformado, pero incluso su transformación dependía<br />
de la civilización urbana y de sus industrias, pues su economía dependía a menudo de<br />
las remesas de los emigrantes, como en los «homelands para los negros» <strong>del</strong><br />
apartheid en la República de Suráfrica, que sólo generaban el 10-15 por 100 de los<br />
ingresos de sus habitantes, mientras que el resto procedía de las ganancias de<br />
trabajadores inmigrantes en territorio blanco (Rípken y Wellmer, 1978, p. 196).<br />
Paradójicamente, en el tercer mundo, al igual que en parte <strong>del</strong> primero, la ciudad<br />
podía convertirse en la salvación de una economía rural que, de no ser por el impacto<br />
de aquélla, podría haber quedado abandonada por unas gentes que habían aprendido<br />
de la experiencia de la emigración —propia o de sus vecinos— que hombres y<br />
mujeres tenían alternativas. Descubrieron que no era inevitable que tuviesen que<br />
trabajar como esclavos toda su vida arrancando lo que pudiesen a unas tierras de<br />
mala calidad, agotadas y pedregosas, como sus antepasados habían hecho.<br />
Numerosas poblaciones rurales de todo el planeta, en paisajes románticos y,<br />
justamente por eso, desdeñables desde el punto de vista de la agricultura, se vaciaron<br />
de todos sus habitantes menos los ancianos a partir de los años sesenta. Pero una<br />
comunidad <strong>del</strong> altiplano cuyos emigrantes descubriesen en la economía de la gran<br />
ciudad un puesto que pudiesen ocupar —en este caso, la venta de fruta, o, más<br />
concretamente, de fresas en Lima— podía mantener o revitalizar su carácter agrícola<br />
con el paso de unos ingresos procedentes de la agricultura a otros de distinta<br />
procedencia, realizado mediante una compleja simbiosis de familias emigradas y<br />
residentes (Smith, 1989, capítulo 4).




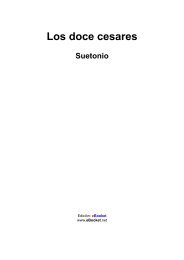
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)