Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
482 EL DERRUMBAMIENTO<br />
tituciones de la Unión gorbachoviana. Hasta entonces, en efecto, la Unión y su<br />
principal componente, la Federación Rusa, no estaban claramente diferenciadas. Al<br />
transformar Rusia en una república como las demás, Yeltsin favoreció, de facto, la<br />
desintegración de la Unión, que sería suplantada por una Rusia bajo su control, como<br />
ocurrió en 1991.<br />
La desintegración económica ayudó a acelerar la desintegración política y fue<br />
alimentada por ella. Con el fin de la planificación y de las órdenes <strong>del</strong> partido desde<br />
el centro, ya no existía una economía nacional efectiva, sino una carrera de cada<br />
comunidad, territorio u otra unidad que pudiera gestionarla, hacia la autoprotección y<br />
la autosuficiencia o bien hacia los intercambios bilaterales. Los gestores de las<br />
ciudades provinciales con grandes empresas, acostumbrados a tal tipo de arreglos,<br />
cambiaban productos industriales por alimentos con los jefes de las granjas<br />
colectivas regionales, como hizo Gidaspov, el jefe <strong>del</strong> partido en Leningrado, que en<br />
un espectacular ejemplo de estos intercambios resolvió una escasez de grano en la<br />
ciudad con una llamada a Nazarbayev, el jefe <strong>del</strong> partido en Kazajstán, que arregló<br />
un trueque de cereales por calzado y acero (Yu Boldyrev, 1990). Este tipo de<br />
transacción entre dos figuras destacadas de la vieja jerarquía <strong>del</strong> partido demostraba<br />
que el sistema de distribución nacional había dejado de considerarse relevante.<br />
«Particularismos, autarquías, la vuelta a prácticas primitivas, parecían ser los<br />
resultados visibles de las leyes que habían liberalizado las fuerzas económicas<br />
locales» (Di Leo, 1992, p. 101).<br />
El punto sin retorno se alcanzó en la segunda mitad de 1989, en el bicentenario<br />
de la revolución francesa, cuya inexistencia o falta de significado para la política<br />
francesa <strong>del</strong> <strong>siglo</strong> <strong>XX</strong> se afanaban en demostrar, en aquellos momentos, los<br />
historiadores «revisionistas». El colapso político siguió (como en la Francia <strong>del</strong> <strong>siglo</strong><br />
XVIII) al llamamiento de las nuevas asambleas democráticas, o casi democráticas, en<br />
el verano de aquel año. El colapso económico se hizo irreversible en el curso de unos<br />
pocos meses cruciales, entre octubre de 1989 y mayo de 1990. No obstante, los ojos<br />
<strong>del</strong> mundo estaban fijos en estos momentos en un fenómeno relacionado con este<br />
proceso, pero secundario: la súbita, y también inesperada, disolución de los<br />
regímenes comunistas satélites europeos. Entre agosto de 1989 y el final de ese<br />
mismo año el poder comunista abdicó o dejó de existir en Polonia, Checoslovaquia,<br />
Hungría, Rumania, Bulgaria y la República Democrática Alemana, sin apenas un<br />
solo disparo, salvo en Rumania. Poco después, los dos estados balcánicos que no<br />
habían sido satélites soviéticos, Yugoslavia y Albania, dejaron también de tener<br />
regímenes comunistas. La República Democrática Alemana sería muy pronto<br />
anexionada por la Alemania Occidental; en Yugoslavia estallaría pronto una guerra<br />
civil.<br />
El proceso fue seguido no sólo a través de las pantallas de televisión <strong>del</strong> mundo<br />
occidental, sino también, y con mucha atención, por los regímenes comunistas de<br />
otros continentes. Aunque éstos iban desde los reformistas radicales (al menos en<br />
cuestiones económicas), como China, hasta los centralistas implacables al viejo<br />
estilo, como Cuba (véase el capítulo XV), todos<br />
EL FINAL DEL SOCIALISMO 483<br />
tenían presumiblemente dudas acerca de la total inmersión soviética en la glasnost, y <strong>del</strong><br />
debilitamiento de la autoridad. Cuando el movimiento por la liberalización y la democracia<br />
se extendió desde la Unión Soviética hasta China, el gobierno de Pekín decidió, a mediados<br />
de 1989, tras algunas dudas y lacerantes desacuerdos internos, restablecer su autoridad con<br />
la mayor claridad, mediante lo que Napoleón —que también empleó el ejército para reprimir<br />
la agitación social durante la revolución francesa— llamaba «un poco de metralla».<br />
Las tropas dispersaron una gran manifestación estudiantil en la plaza principal de la<br />
capital, a costa de muchos muertos; probablemente —aunque no había datos fiables a la<br />
hora de redactar estas páginas— varios centenares. La matanza de la plaza de Tiananmen<br />
horrorizó a la opinión pública occidental e hizo, sin duda, que el Partido Comunista chino<br />
perdiese gran parte de la poca legitimidad que pudiera quedarle entre las jóvenes<br />
generaciones de intelectuales chinos, incluyendo a miembros <strong>del</strong> partido, pero dejó al<br />
régimen chino con las manos libres para continuar su afortunada política de liberalización<br />
económica sin problemas políticos inmediatos. El colapso <strong>del</strong> comunismo tras 1989 se<br />
redujo a la Unión Soviética y a los estados situados en su órbita, incluyendo Mongolia, que<br />
había optado por la protección soviética contra la dominación china durante el período de<br />
entre-guerras. Los tres regímenes comunistas asiáticos supervivientes (China, Corea <strong>del</strong><br />
Norte y Vietnam), al igual que la remota y aislada Cuba, no se vieron afectados de forma<br />
inmediata.<br />
V<br />
Parecería natural, especialmente en el bicentenario de 1789, describir los cambios de<br />
1989-1990 como las revoluciones <strong>del</strong> Este de Europa. En la medida en que los<br />
acontecimientos que llevaron al total derrocamiento de esos regímenes son<br />
revolucionarios, la palabra es apropiada, aunque resulta engañosa, habida cuenta que<br />
ninguno de los regímenes de la llamada Europa oriental fue derrocado. Ninguno, salvo<br />
Polonia, contenía fuerza interna alguna, organizada o no, que constituyera una seria<br />
amenaza para ellos, y el hecho de que en Polonia existiera una poderosa oposición<br />
política permitió, en realidad, que el sistema no fuese destruido de un día para otro, sino<br />
sustituido en un proceso negociador de compromiso y reforma, similar a la manera en que<br />
España realizó su proceso de transición a la democracia tras la muerte de Franco en<br />
1975. La amenaza más inmediata para quienes estaban en la órbita soviética procedía de<br />
Moscú, que pronto dejó claro que ya no iba a salvarlos con una intervención militar, como<br />
en 1956 y 1968, aunque sólo fuera porque el final de la guerra fría los hacía menos<br />
necesarios desde un punto de vista estratégico para la Unión Soviética. Moscú opinaba<br />
que, si querían sobrevivir, harían bien en seguir la línea de liberalización, reforma y<br />
flexibilidad de los comunistas húngaros y polacos, pero también dejó claro




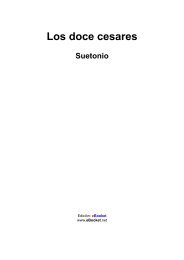
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)