Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
336 LA EDAD DE ORO<br />
cas que quienes vendían productos de consumo y servicios habían descubierto que<br />
eran más eficaces para la venta.<br />
Se daba tácitamente por sentado que el mundo estaba compuesto por varios miles<br />
de millones de seres humanos, definidos por el hecho de ir en pos de la satisfacción<br />
de sus propios deseos, incluyendo deseos hasta entonces prohibidos o mal vistos,<br />
pero ahora permitidos, no porque se hubieran convertido en moralmente aceptables,<br />
sino porque los compartía un gran número de egos. Así, hasta los años noventa, la<br />
liberalización se quedó en el límite de la legalización de las drogas, que continuaron<br />
estando prohibidas con más o menos severidad, y con un alto grado de ineficacia. Y<br />
es que a partir de fines de los años sesenta se desarrolló un gran mercado de cocaína,<br />
sobre todo entre la clase media alta de Norteamérica y, algo después, de Europa<br />
occidental. Este hecho, al igual que el crecimiento anterior y más plebeyo <strong>del</strong><br />
mercado de la heroína (también, sobre todo, en los Estados Unidos), convirtió por<br />
primera vez el crimen en un negocio de auténtica importancia (Arlacchi, 1983, pp.<br />
215 y 208).<br />
IV<br />
La revolución cultural de fines <strong>del</strong> <strong>siglo</strong> <strong>XX</strong> debe, pues, entenderse como el<br />
triunfo <strong>del</strong> individuo sobre la sociedad o, mejor, como la ruptura de los hilos que<br />
hasta entonces habían imbricado a los individuos en el tejido social. Y es que este<br />
tejido no sólo estaba compuesto por las relaciones reales entre los seres humanos y<br />
sus formas de organización, sino también por los mo<strong>del</strong>os generales de esas<br />
relaciones y por las pautas de conducta que era de prever que siguiesen en su trato<br />
mutuo los individuos, cuyos papeles estaban predeterminados, aunque no siempre<br />
escritos. De ahí la inseguridad traumática que se producía en cuanto las antiguas<br />
normas de conducta se abolían o perdían su razón de ser, o la incomprensión entre<br />
quienes sentían esa desaparición y quienes eran demasiado jóvenes para haber<br />
conocido otra cosa que una sociedad sin reglas.<br />
Así, un antropólogo brasileño de los años ochenta describía la tensión de un varón<br />
de clase media, educado en la cultura mediterránea <strong>del</strong> honor y la vergüenza de su<br />
país, enfrentado al suceso cada vez más habitual de que un grupo de atracadores le<br />
exigiera el dinero y amenazase con violar a su novia. En tales circunstancias, se<br />
esperaba tradicionalmente que un caballero protegiese a la mujer, si no al dinero,<br />
aunque le costara la vida, y que la mujer prefiriese morir antes que correr una suerte<br />
tenida por «peor que la muerte». Sin embargo, en la realidad de las grandes ciudades<br />
de fines <strong>del</strong> <strong>siglo</strong> <strong>XX</strong> era poco probable que la resistencia salvara el «honor» de la<br />
mujer o el dinero. Lo razonable en tales circunstancias era ceder, para impedir que<br />
los agresores perdiesen los estribos y causaran serios daños o incluso llegaran a<br />
matar. En cuanto al honor de la mujer, definido tradicionalmente como la virginidad<br />
antes <strong>del</strong> matrimonio y la total fi<strong>del</strong>idad a su marido después, ¿qué era lo que<br />
LA REVOLUCIÓN CULTURAL 337<br />
se podía defender, a la luz de las teorías y de las prácticas sexuales habituales entre<br />
las personas cultas y liberadas de los años ochenta? Y sin embargo, tal como<br />
demostraban las investigaciones <strong>del</strong> antropólogo, todo eso no hacía el caso menos<br />
traumático. Situaciones no tan extremas podían producir niveles de inseguridad y de<br />
sufrimiento mental comparables; por ejemplo, contactos sexuales corrientes. La<br />
alternativa a una vieja convención, por poco razonable que fuera, podía acabar<br />
siendo no una nueva convención o un comportamiento racional, sino la total ausencia<br />
de reglas, o por lo menos una falta total de consenso acerca de lo que había que<br />
hacer.<br />
En la mayor parte <strong>del</strong> mundo, los antiguos tejidos y convenciones sociales,<br />
aunque minados por un cuarto de <strong>siglo</strong> de transformaciones socioeconómicas sin<br />
parangón, estaban en situación <strong>del</strong>icada, pero aún no en plena desintegración, lo cual<br />
era una suerte para la mayor parte de la humanidad, sobre todo para los pobres, ya<br />
que las redes de parentesco, comunidad y vecindad eran básicas para la<br />
supervivencia económica y sobre todo para tener éxito en un mundo cambiante. En<br />
gran parte <strong>del</strong> tercer mundo, estas redes funcionaban como una combinación de<br />
servicios informativos, intercambios de trabajo, fondos de mano de obra y de capital,<br />
mecanismos de ahorro y sistemas de seguridad social. De hecho, sin la cohesión<br />
familiar resulta difícilmente explicable el éxito económico de algunas partes <strong>del</strong><br />
mundo, como por ejemplo el Extremo Oriente.<br />
En las sociedades más tradicionales, las tensiones afloraron en la medida en que<br />
el triunfo de la economía de empresa minó la legitimidad <strong>del</strong> orden social aceptado<br />
hasta entonces, basado en la desigualdad, tanto porque las aspiraciones de la gente<br />
pasaron a ser más igualitarias, como porque las justificaciones funcionales de la<br />
desigualdad se vieron erosionadas. Así, la opulencia y la prodigalidad de los rajás de<br />
la India (igual que la exención fiscal de la fortuna de la familia real británica, que no<br />
fue criticada hasta los años noventa) no despertaba ni las envidias ni el resentimiento<br />
de sus súbditos, como las podría haber despertado las de un vecino, sino que eran<br />
parte integrante y signo de su papel singular en el orden social e incluso cósmico,<br />
que, en cierto sentido, se creía que mantenía, estabilizaba y simbolizaba su reino. De<br />
modo parecido, los considerables lujos y privilegios de los grandes empresarios<br />
japoneses resultaban menos inaceptables, en la medida en que se veían no como su<br />
fortuna particular, sino como un complemento a su situación oficial dentro de la<br />
economía, al modo de los lujos de que disfrutan los miembros <strong>del</strong> gabinete británico<br />
—limusinas, residencias oficiales, etc. —, que les son retirados a las pocas horas de<br />
cesar en el cargo al que están asociados. La distribución real de las rentas en Japón,<br />
como sabemos, era mucho menos desigual que en las sociedades capitalistas<br />
occidentales; sin embargo, a cualquier persona que observase la situación japonesa<br />
en los años ochenta, incluso desde lejos, le resultaba difícil eludir la impresión de<br />
que, durante esta década de crecimiento económico, la acumulación de riqueza<br />
individual y su exhibición en público ponía más de manifiesto el contraste entre las<br />
condiciones en que vivían los japoneses comunes y corrientes —mucho más<br />
modestamente que sus homólogos




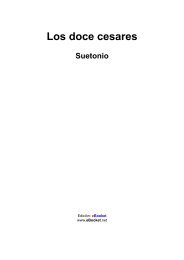
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)