Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
302 LA EDAD DE ORO<br />
Esto nos lleva inevitablemente más allá de la estratificación social, ya que el<br />
nuevo colectivo estudiantil era también, por definición, un grupo de edad joven, es<br />
decir, en una fase temporal estable dentro de su paso por la vida, e incluía también<br />
una componente femenina muy grande y en rápido crecimiento, suspendida entre la<br />
mutabilidad de su edad y la inmutabilidad de su sexo. Más a<strong>del</strong>ante abordaremos el<br />
surgimiento de una cultura juvenil específica, que vinculaba a los estudiantes con el<br />
resto de su generación, y de la nueva conciencia femenina, que también iba más allá<br />
de las universidades. Los grupos de jóvenes, aún no asentados en la edad adulta, son<br />
el foco tradicional <strong>del</strong> entusiasmo, el alboroto y el desorden, como sabían hasta los<br />
rectores de las universidades medievales, y las pasiones revolucionarias son más<br />
habituales a los dieciocho años que a los treinta y cinco, como les han dicho generaciones<br />
de padres europeos burgueses a generaciones de hijos y (luego) de hijas<br />
incrédulos. En realidad, esta creencia estaba tan arraigada en la cultura occidental,<br />
que la clase dirigente de varios países —en especial la mayoría de los latinos de<br />
ambas orillas <strong>del</strong> Atlántico— daba por sentada la militancia estudiantil, incluso hasta<br />
la lucha armada de guerrillas, de las jóvenes generaciones, lo cual, en todo caso, era<br />
prueba de una personalidad más enérgica que apática. Los estudiantes de San Marcos<br />
en Lima (Perú), se decía en broma, «hacían el servicio revolucionario» en alguna<br />
secta ultramaoísta antes de sentar la cabeza como profesionales serios y apolíticos de<br />
clase media, mientras el resto de ese desgraciado país continuaba con su vida normal<br />
(Lynch, 1990). Los estudiantes mexicanos aprendieron pronto a) que el estado y el<br />
aparato <strong>del</strong> partido reclutaban sus cuadros fundamentalmente en las universidades, y<br />
b) que cuanto más revolucionarios fuesen como estudiantes, mejores serían los<br />
empleos que les ofrecerían al licenciarse. Incluso en la respetable Francia, el ex<br />
maoísta de principios de los setenta que hacía más tarde una brillante carrera como<br />
funcionario estatal se convirtió en una figura familiar.<br />
No obstante, esto no explica por qué colectivos de jóvenes que estaban a las<br />
puertas de un futuro mucho mejor que el de sus padres o, por lo menos, que el de<br />
muchos no estudiantes, se sentían atraídos —con raras excepciones— por el<br />
radicalismo político. 5 En realidad, un alto porcentaje de los estudiantes no era así,<br />
sino que prefería concentrarse en obtener el título que le garantizaría el futuro, pero<br />
éstos resultaban menos visibles que la minoría —aunque, de todos modos,<br />
numéricamente importante— de los políticamente activos, sobre todo al dominar<br />
estos últimos los aspectos visibles de la vida universitaria con manifestaciones<br />
públicas que iban desde paredes llenas de pintadas y carteles hasta asambleas,<br />
manifestaciones y piquetes. De todos modos, incluso este grado de radicalismo era<br />
algo nuevo en los países desa-<br />
5. Entre esas raras excepciones destaca Rusia, donde, a diferencia de los demás países comunistas de la<br />
Europa <strong>del</strong> Este y de China, los estudiantes nunca fueron un grupo destacado ni influyente en los años de<br />
hundimiento <strong>del</strong> comunismo. El movimiento democrático ruso ha sido descrito como «una revolución de<br />
cuarentones», observada por una juventud despolitizada y desmoralizada (Riordan. 1991).<br />
LA REVOLUCIÓN SOCIAL, 1945-1990 303<br />
rrollados, aunque no en los atrasados y dependientes. Antes de la segunda guerra<br />
mundial, la gran mayoría de los estudiantes de la Europa central o <strong>del</strong> oeste y de<br />
América <strong>del</strong> Norte eran apolíticos o de derechas.<br />
El simple estallido numérico de las cifras de estudiantes indica una posible<br />
respuesta. El número de estudiantes franceses al término de la segunda guerra<br />
mundial era de menos de 100. 000. Ya en 1960 estaba por encima de los 200. 000, y<br />
en el curso de los diez años siguientes se triplicó hasta llegar a los 651. 000 (Flora,<br />
1983, p. 582; Deux Ans, 1990, p. 4). (En estos diez años el número de estudiantes de<br />
letras se multiplicó casi por tres y medio, y el número de estudiantes de ciencias<br />
sociales, por cuatro.) La consecuencia más inmediata y directa fue una inevitable<br />
tensión entre estas masas de estudiantes mayoritariamente de primera generación que<br />
de repente invadían las universidades y unas instituciones que no estaban ni física, ni<br />
organizativa ni intelectualmente preparadas para esta afluencia. Además, a medida<br />
que una proporción cada vez mayor de este grupo de edad fue teniendo la oportunidad<br />
de estudiar —en Francia era el 4 por 100 en 1950 y el 15, 5 por 100 en 1970—,<br />
ir a la universidad dejó de ser un privilegio excepcional que constituía su propia<br />
recompensa, y las limitaciones que imponía a los jóvenes (y generalmente<br />
insolventes) adultos crearon un mayor resentimiento. El resentimiento contra una<br />
clase de autoridades, las universitarias, se hizo fácilmente extensivo a todas las<br />
autoridades, y eso hizo (en Occidente) que los estudiantes se inclinaran hacia la<br />
izquierda. No es sorprendente que los años sesenta fueran la década de disturbios<br />
estudiantiles por excelencia. Había motivos concretos que los intensificaron en este o<br />
en aquel país —la hostilidad a la guerra de Vietnam (o sea, al servicio militar) en los<br />
Estados Unidos, el resentimiento racial en Perú (Lynch, 1990, pp. 32-37) —, pero el<br />
fenómeno estuvo demasiado generalizado como para necesitar explicaciones concretas<br />
ad hoc.<br />
Y sin embargo, en un sentido general y menos definible, este nuevo colectivo<br />
estudiantil se encontraba, por así decirlo, en una situación incómoda con respecto al<br />
resto de la sociedad. A diferencia de otras clases o colectivos sociales más antiguos,<br />
no tenía un lugar concreto en el interior de la sociedad, ni unas estructuras de<br />
relación definidas con la misma; y es que ¿cómo podían compararse las nuevas<br />
legiones de estudiantes con los colectivos, minúsculos a su lado (cuarenta mil en la<br />
culta Alemania de 1939), de antes de la guerra, que no eran más que una etapa<br />
juvenil de la vida de la clase media? En muchos sentidos la existencia misma de estas<br />
nuevas masas planteaba interrogantes acerca de la sociedad que las había<br />
engendrado, y de la interrogación a la crítica sólo hay un paso. ¿Cómo encajaban en<br />
ella? ¿De qué clase de sociedad se trataba? La misma juventud <strong>del</strong> colectivo<br />
estudiantil, la misma amplitud <strong>del</strong> abismo generacional existente entre estos hijos <strong>del</strong><br />
mundo de la posguerra y unos padres que recordaban y comparaban dio mayor<br />
urgencia a sus preguntas y un tono más crítico a su actitud. Y es que el descontento<br />
de los jóvenes no era menguado por la conciencia de estar viviendo unos tiempos que<br />
habían mejorado asombrosamente, mucho mejo-


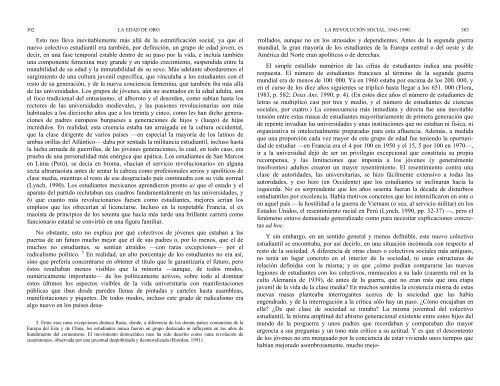

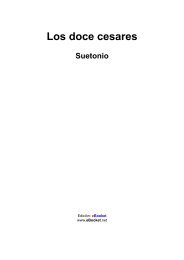
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)