Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Eric Hobsbawn – Historia del siglo XX - UHP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
354 LA EDAD DE ORO<br />
plátanos o cacao—, éstos solían concentrarse en áreas muy determinadas. En el<br />
África subsahariana y en la mayor parte <strong>del</strong> sur y el sureste asiático, además de en<br />
China, la mayoría de la gente continuaba viviendo de la agricultura. Sólo en el<br />
hemisferio occidental y en las tierras áridas <strong>del</strong> mundo islámico occidental el campo<br />
se estaba volcando sobre las grandes ciudades, convirtiendo sociedades rurales en<br />
urbanas en un par de decenios (véase el capítulo X). En regiones fértiles y con una<br />
densidad de población no excesiva, como buena parte <strong>del</strong> África negra, la mayoría de<br />
la gente se las habría arreglado bien si la hubieran dejado en paz. La mayoría de sus<br />
habitantes no necesitaba a sus estados, por lo general demasiado débiles como para<br />
hacer mucho daño, y si el estado les daba demasiados quebraderos de cabeza,<br />
siempre podían prescindir de él y refugiarse en la autosuficiencia de la vida rural.<br />
Pocos continentes iniciaron la era de la independencia con mayores ventajas, aunque<br />
muy pronto las desperdiciarían. La mayor parte de los campesinos asiáticos y<br />
musulmanes eran mucho más pobres —en ocasiones, como en la India, de una<br />
miseria absoluta e histórica—, o estaban mucho peor alimentados, y la presión<br />
demográfica sobre una cantidad limitada de tierra era más grave para ellos. No<br />
obstante, a muchos países africanos les pareció que la mejor solución a sus<br />
problemas no era mezclarse con quienes les decían que el desarrollo económico les<br />
proporcionaría riquezas y prosperidad sin cuento, sino mantenerlos a raya. La<br />
experiencia de muchos años, suya y de sus antepasados, les había demostrado que<br />
nada bueno venía de fuera. Generaciones de cálculos silenciosos les habían enseñado<br />
que era mejor minimizar los riesgos que maximizar los beneficios. Esto no los<br />
mantuvo al margen de la revolución económica global, que no sólo llegó hasta los<br />
más aislados en forma de sandalias de plástico, bidones de gasolina, camiones viejos<br />
y —claro está— de despachos gubernamentales llenos de papeles, sino que, además,<br />
esta revolución tendió a dividir a la población de esas zonas entre los que actuaban<br />
dentro o a través <strong>del</strong> mundo de la escritura y de los despachos, y los demás. En la<br />
mayor parte <strong>del</strong> tercer mundo rural, la distinción básica era entre «la costa» y «el<br />
interior», o entre ciudad y selva. 3<br />
El problema era que, al ir juntos modernidad y gobierno, «el interior» estaba<br />
gobernado por «la costa»; la selva, por la ciudad; los analfabetos, por los cultos. En<br />
el principio era el verbo. La Asamblea de lo que pronto se convertiría en el estado<br />
independiente de Ghana comprendía entre sus 104 miembros a sesenta y ocho que<br />
habían recibido alguna clase de formación más allá de la básica. De los 106<br />
miembros de la Asamblea legislativa de Telengana (sur de la India) había noventa y<br />
siete que habían cursado estudios secundarios o superiores, incluyendo cincuenta<br />
licenciados universitarios. Por aquel entonces, en ambos territorios la mayoría de la<br />
población era analfabeta<br />
3. Divisiones parecidas se daban en algunas de las regiones atrasadas de estados socialistas; por ejemplo, en<br />
el Kazajstán soviético, donde la población autóctona no demostró ningún interés por abandonar la agricultura y la<br />
ganadería, dejando la industrialización y las ciudades a una cantidad notable de inmigrantes (rusos).<br />
EL TERCER MUNDO 355<br />
(Hodgkin, 1961, p. 29; Gray, 1970, p. 135). Más aún, toda persona que deseara<br />
ejercer alguna actividad dentro <strong>del</strong> gobierno nacional de un estado <strong>del</strong> tercer mundo<br />
tenía que saber leer y escribir no sólo en la lengua común de la región (que no tenía<br />
por qué ser la de su comunidad), sino también en una de entre el reducido grupo de<br />
lenguas internacionales (inglés, francés, español, árabe, chino mandarín), o por lo<br />
menos en las lenguas francas regionales a las que los gobiernos solían dar la<br />
categoría de lengua escrita «nacional» (swahilí, bahasa, pidgin). La única excepción<br />
eran los países latinoamericanos donde la lengua oficial escrita (español y portugués)<br />
coincidía con la lengua que hablaba la mayoría. De los candidatos a un escaño por<br />
Hyderabad (India) en las elecciones generales de 1967, sólo tres (de treinta y cuatro)<br />
no hablaban inglés (Bernstorff, 1970, p. 146).<br />
Por eso hasta las gentes más lejanas y atrasadas se dieron cuenta de las ventajas<br />
de tener estudios superiores, aunque no pudieran compartirlas, o tal vez porque no<br />
podían compartirlas. Conocimiento equivalía, literalmente, a poder, algo<br />
especialmente visible en países donde el estado era, a los ojos de sus súbditos, una<br />
máquina que absorbía sus recursos y los repartía entre los empleados públicos. Tener<br />
estudios era tener un empleo, a menudo un empleo asegurado, 4 como funcionario, y,<br />
con suerte, hacer carrera, lo que le permitía a uno obtener sobornos y comisiones y<br />
dar trabajo a parientes y amigos. Un pueblo de, por ejemplo, Africa central que<br />
invirtiese en los estudios de uno de sus jóvenes esperaba recibir a cambio unos<br />
ingresos y protección para toda la comunidad, gracias al cargo en la administración<br />
que esos estudios aseguraban. En cualquier caso, los funcionarios que tenían éxito<br />
eran los mejor pagados de toda la población. En un país como la Uganda de los años<br />
sesenta, podían percibir un salario (legal) 112 veces mayor que la renta per cápita<br />
media de sus paisanos (frente a una proporción equivalente de 10/1 en Gran Bretaña)<br />
(UN World Social Situation, 1970, p. 66).<br />
Donde parecía que la gente pobre <strong>del</strong> campo podía beneficiarse de las ventajas de<br />
la educación, o ofrecérselas a sus hijos (como en América Latina, la región <strong>del</strong> tercer<br />
mundo más cercana a la modernidad y más alejada <strong>del</strong> colonialismo), el deseo de<br />
aprender era prácticamente universal. «Todo el mundo quiere aprender algo —le dijo<br />
al autor en 1962 un responsable de organización <strong>del</strong> Partido Comunista chileno que<br />
actuaba entre los indios mapuches—. Yo no soy un intelectual, y no puedo<br />
enseñarles nada de lo que enseñan en la escuela, o sea que les enseño a jugar a fútbol.<br />
» Estas ansias de conocimiento explican en buena medida la enorme migración <strong>del</strong><br />
campo a la ciudad que despobló el agro de América <strong>del</strong> Sur a partir de los años<br />
cincuenta. Y es que todas las investigaciones sobre el tema coinciden en que el<br />
atractivo de la ciudad residía, ante todo, en las oportunidades que ofrecía de educar y<br />
formar a los hijos. En la ciudad, éstos podían «llegar a ser algo». La escolarización<br />
abría las perspectivas más halagüeñas, pero en los países más atrasados, el mero<br />
4. Por ejemplo, hasta mediados de los ochenta, en Benín. Congo, Guinea. Somalia, Sudán, Mali,<br />
Ruanda y la República Centroafricana (World Labour. 1989. p. 49).




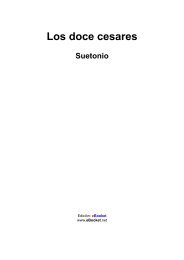
![Vandenberg - El secreto de los oráculos [pdf] - UHP](https://img.yumpu.com/13637083/1/184x260/vandenberg-el-secreto-de-los-oraculos-pdf-uhp.jpg?quality=85)