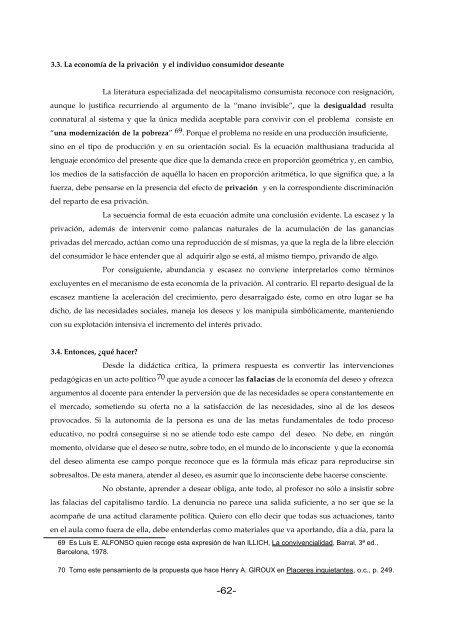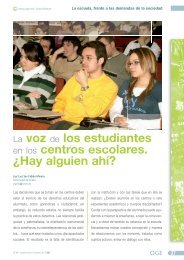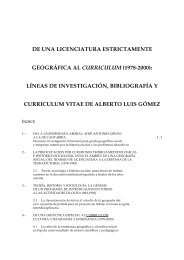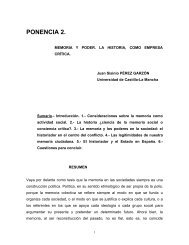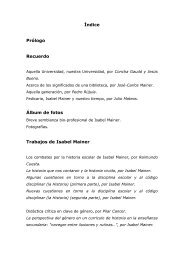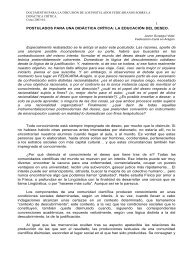Memoria Seminario 1999-2000 - FedIcaria
Memoria Seminario 1999-2000 - FedIcaria
Memoria Seminario 1999-2000 - FedIcaria
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.3. La economía de la privación y el individuo consumidor deseante<br />
La literatura especializada del neocapitalismo consumista reconoce con resignación,<br />
aunque lo justifica recurriendo al argumento de la “mano invisible”, que la desigualdad resulta<br />
connatural al sistema y que la única medida aceptable para convivir con el problema consiste en<br />
“una modernización de la pobreza” 69 . Porque el problema no reside en una producción insuficiente,<br />
sino en el tipo de producción y en su orientación social. Es la ecuación malthusiana traducida al<br />
lenguaje económico del presente que dice que la demanda crece en proporción geométrica y, en cambio,<br />
los medios de la satisfacción de aquélla lo hacen en proporción aritmética, lo que significa que, a la<br />
fuerza, debe pensarse en la presencia del efecto de privación y en la correspondiente discriminación<br />
del reparto de esa privación.<br />
La secuencia formal de esta ecuación admite una conclusión evidente. La escasez y la<br />
privación, además de intervenir como palancas naturales de la acumulación de las ganancias<br />
privadas del mercado, actúan como una reproducción de sí mismas, ya que la regla de la libre elección<br />
del consumidor le hace entender que al adquirir algo se está, al mismo tiempo, privando de algo.<br />
Por consiguiente, abundancia y escasez no conviene interpretarlos como términos<br />
excluyentes en el mecanismo de esta economía de la privación. Al contrario. El reparto desigual de la<br />
escasez mantiene la aceleración del crecimiento, pero desarraigado éste, como en otro lugar se ha<br />
dicho, de las necesidades sociales, maneja los deseos y los manipula simbólicamente, manteniendo<br />
con su explotación intensiva el incremento del interés privado.<br />
3.4. Entonces, ¿qué hacer?<br />
Desde la didáctica crítica, la primera respuesta es convertir las intervenciones<br />
pedagógicas en un acto político 70 que ayude a conocer las falacias de la economía del deseo y ofrezca<br />
argumentos al docente para entender la perversión que de las necesidades se opera constantemente en<br />
el mercado, sometiendo su oferta no a la satisfacción de las necesidades, sino al de los deseos<br />
provocados. Si la autonomía de la persona es una de las metas fundamentales de todo proceso<br />
educativo, no podrá conseguirse si no se atiende todo este campo del deseo. No debe, en ningún<br />
momento, olvidarse que el deseo se nutre, sobre todo, en el mundo de lo inconsciente y que la economía<br />
del deseo alimenta ese campo porque reconoce que es la fórmula más eficaz para reproducirse sin<br />
sobresaltos. De esta manera, atender al deseo, es asumir que lo inconsciente debe hacerse consciente.<br />
No obstante, aprender a desear obliga, ante todo, al profesor no sólo a insistir sobre<br />
las falacias del capitalismo tardío. La denuncia no parece una salida suficiente, a no ser que se la<br />
acompañe de una actitud claramente política. Quiero con ello decir que todas sus actuaciones, tanto<br />
en el aula como fuera de ella, debe entenderlas como materiales que va aportando, día a día, para la<br />
69 Es Luis E. ALFONSO quien recoge esta expresión de Ivan ILLICH, La convivencialidad, Barral, 3ª ed.,<br />
Barcelona, 1978.<br />
70 Tomo este pensamiento de la propuesta que hace Henry A. GIROUX en Placeres inquietantes, o.c., p. 249.<br />
-62-