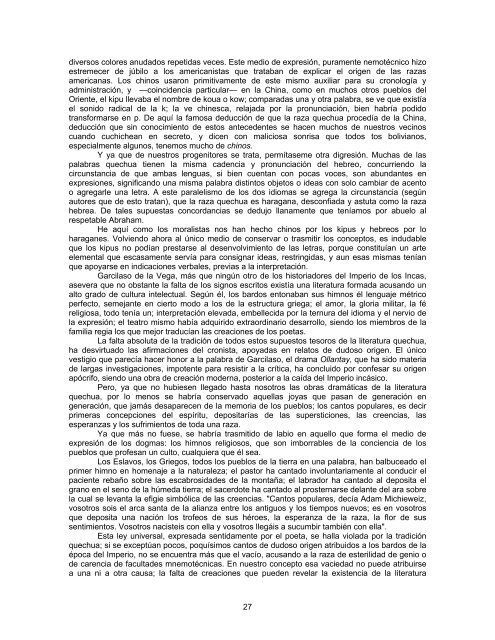Revista Kollasuyo número 1 -L- 1939 – 1895kb - andes
Revista Kollasuyo número 1 -L- 1939 – 1895kb - andes
Revista Kollasuyo número 1 -L- 1939 – 1895kb - andes
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
diversos colores anudados repetidas veces. Este medio de expresión, puramente nemotécnico hizo<br />
estremecer de júbilo a los americanistas que trataban de explicar el origen de las razas<br />
americanas. Los chinos usaron primitivamente de este mismo auxiliar para su cronología y<br />
administración, y —coincidencia particular— en Ia China, como en muchos otros pueblos del<br />
Oriente, el kipu llevaba el nombre de koua o kow; comparadas una y otra palabra, se ve que existía<br />
el sonido radical de la k; la ve chinesca, relajada por la pronunciación, bien habría podido<br />
transformarse en p. De aquí la famosa deducción de que la raza quechua procedía de la China,<br />
deducción que sin conocimiento de estos antecedentes se hacen muchos de nuestros vecinos<br />
cuando cuchichean en secreto, y dicen con maliciosa sonrisa que todos tos bolivianos,<br />
especialmente algunos, tenemos mucho de chinos.<br />
Y ya que de nuestros progenitores se trata, permítaseme otra digresión. Muchas de las<br />
palabras quechua tienen la misma cadencia y pronunciación del hebreo, concurriendo la<br />
circunstancia de que ambas lenguas, si bien cuentan con pocas voces, son abundantes en<br />
expresiones, significando una misma palabra distintos objetos o ideas con solo cambiar de acento<br />
o agregarle una letra. A este paralelismo de los dos idiomas se agrega la circunstancia (según<br />
autores que de esto tratan), que la raza quechua es haragana, desconfiada y astuta como la raza<br />
hebrea. De tales supuestas concordancias se dedujo llanamente que teníamos por abuelo al<br />
respetable Abraham.<br />
He aquí como los moralistas nos han hecho chinos por los kipus y hebreos por lo<br />
haraganes. Volviendo ahora al único medio de conservar o trasmitir los conceptos, es indudable<br />
que los kipus no podían prestarse al desenvolvimiento de las letras, porque constituían un arte<br />
elemental que escasamente servía para consignar ideas, restringidas, y aun esas mismas tenían<br />
que apoyarse en indicaciones verbales, previas a la interpretación.<br />
Garcilaso de la Vega, más que ningún otro de los historiadores del Imperio de los Incas,<br />
asevera que no obstante la falta de los signos escritos existía una literatura formada acusando un<br />
alto grado de cultura intelectual. Según él, los bardos entonaban sus himnos él lenguaje métrico<br />
perfecto, semejante en cierto modo a los de la estructura griega; el amor, la gloria militar, la fé<br />
religiosa, todo tenía un; interpretación elevada, embellecida por la ternura del idioma y el nervio de<br />
la expresión; el teatro mismo había adquirido extraordinario desarrollo, siendo los miembros de la<br />
familia regia los que mejor traducían las creaciones de los poetas.<br />
La falta absoluta de la tradición de todos estos supuestos tesoros de la literatura quechua,<br />
ha desvirtuado las afirmaciones del cronista, apoyadas en relatos de dudoso origen. El único<br />
vestigio que parecía hacer honor a la palabra de Garcilaso, el drama Ollantay, que ha sido materia<br />
de largas investigaciones, impotente para resistir a la crítica, ha concluido por confesar su origen<br />
apócrifo, siendo una obra de creación moderna, posterior a la caída del Imperio incásico.<br />
Pero, ya que no hubiesen llegado hasta nosotros las obras dramáticas de la literatura<br />
quechua, por lo menos se habría conservado aquellas joyas que pasan de generación en<br />
generación, que jamás desaparecen de la memoria de los pueblos; los cantos populares, es decir<br />
primeras concepciones del espíritu, depositarías de las supersticiones, las creencias, las<br />
esperanzas y los sufrimientos de toda una raza.<br />
Ya que más no fuese, se habría trasmitido de labio en aquello que forma el medio de<br />
expresión de los dogmas: los himnos religiosos, que son imborrables de la conciencia de los<br />
pueblos que profesan un culto, cualquiera que él sea.<br />
Los Eslavos, los Griegos, todos los pueblos de la tierra en una palabra, han balbuceado el<br />
primer himno en homenaje a la naturaleza; el pastor ha cantado involuntariamente al conducir el<br />
paciente rebaño sobre las escabrosidades de la montaña; el labrador ha cantado al deposita el<br />
grano en el seno de la húmeda tierra; el sacerdote ha cantado al prosternarse delante del ara sobre<br />
la cual se levanta la efigie simbólica de las creencias. "Cantos populares, decía Adam Michieweiz,<br />
vosotros sois el arca santa de la alianza entre los antiguos y los tiempos nuevos; es en vosotros<br />
que deposita una nación los trofeos de sus héroes, la esperanza de la raza, la flor de sus<br />
sentimientos. Vosotros nacisteis con ella y vosotros llegáis a sucumbir también con ella".<br />
Esta ley universal, expresada sentidamente por el poeta, se halla violada por la tradición<br />
quechua; si se exceptúan pocos, poquísimos cantos de dudoso origen atribuidos a los bardos de la<br />
época del Imperio, no se encuentra más que el vacío, acusando a la raza de esterilidad de genio o<br />
de carencia de facultades mnemotécnicas. En nuestro concepto esa vaciedad no puede atribuirse<br />
a una ni a otra causa; la falta de creaciones que pueden revelar la existencia de la literatura<br />
27