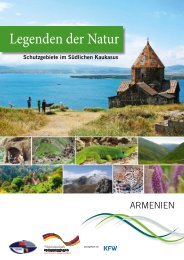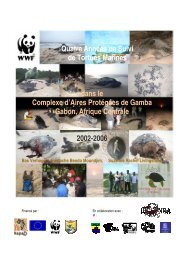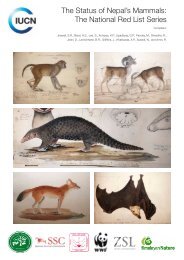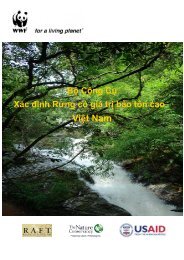I
I
I
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
siguiesen practicándose con regularidad. La tala de bosques continuó<br />
siendo relevante, sobre todo en torno al recurso ciprés y alerce,<br />
apareciendo además nuevos mercados que motivaron la caza<br />
intensiva de mamíferos marinos, principalmente cetáceos, otáridos<br />
y nutrias, mermando drásticamente sus poblaciones. La sociedad<br />
local inicia un proceso de migración hacia territorios más australes,<br />
que se intensificará durante la primera mitad del siglo siguiente,<br />
ante la precariedad económica que agobió a la Provincia. Por otro<br />
lado, los territorios continentales y canales más australes siguieron<br />
estando despoblados, salvo por los pequeños grupos de hacheros<br />
o cazadores de pieles.<br />
La Región de Aysén por otro lado presenta un particular patrón<br />
de poblamiento histórico, más reciente, con la mayor parte de la<br />
población concentrada en la parte central del sector oriente de la<br />
región, dejando las áreas del litoral occidental norte y sur con un<br />
bajo nivel de asentamientos hasta el día de hoy. Por un lado se<br />
manifiesta una “colonización espontánea” de zonas más aisladas<br />
(motivadas principalmente por la explotación de recursos marinos),<br />
en contraposición al proceso desarrollado a partir de la entrega por<br />
parte del Estado chileno de extensas concesiones de tierra a capitalistas,<br />
especuladores particulares y sociedades anónimas dieron<br />
origen a grandes explotaciones pastoriles en la región, siguiendo el<br />
modelo que caracterizaba la actividad empresarial en toda la Patagonia<br />
desde fines del siglo XIX (Osorio 2007). Este proceso fue desarrollado<br />
por colonos chilenos de origen principalmente europeo,<br />
cobrando fuerza en las últimas décadas del siglo XX.<br />
Es el siglo XX el que marca la intensificación de la extracción excesiva<br />
de los recursos. Como se mencionó anteriormente, ya había<br />
madurado una lógica de uso de ciertos recursos naturales más<br />
intensa que en épocas pasadas (cuando sólo eran destinadas a<br />
satisfacer las necesidades más inmediatas de los individuos y comunidades<br />
locales), así como una actitud social que aceptaba un<br />
gradual desvinculamiento entre el territorio inmediato y la naturaleza,<br />
puesto que ésta se transformaba en un “recurso”, a la vez que<br />
se perdía la relación igualitaria entre humanos y no humanos.<br />
A partir de la década de 1980, se inicia gradualmente un aumento<br />
de las fábricas procesadoras de moluscos y peces, complementada<br />
con la tecnologización de los aparejos de captura y extracción,<br />
los que se irradian hacia los canales de Las Guaitecas.<br />
A partir de los ’90 la cría de salmones y mitílidos genera una nueva<br />
forma de explotar el entorno marino, esta vez llevando la infraestructura<br />
al agua. Esta industria genera nuevos procesos migratorios,<br />
tanto desde la zona norte del país como internamente, desde<br />
el entorno rural hacia las urbes, provocando transformaciones<br />
sustanciales en los patrones de vida y desarrollo demográfico.<br />
Las poblaciones asalariadas aumentan, estableciendo un vínculo<br />
de dependencia aún mayor con la industria, lo que se refleja<br />
notoriamente en el abandono de prácticas culturales tradicionales,<br />
como la agricultura y ganadería menor y aquellas formas tradicionales<br />
de vincularse y utilizar el borde mar. Es así como se agudiza<br />
la distancia entre los usuarios directos (poblaciones costeras,<br />
indígenas y no indígenas, que dependen de los recursos marinos<br />
para su autosustento y venta menor), y aquellos que orientan sus<br />
esfuerzos para satisfacer a la industria. Este distanciamiento se<br />
refleja en que los primeros quedan relegados a un segundo plano,<br />
siendo afectados directamente por las prácticas aplicadas por<br />
los segundos: extracción intensiva de especies sin considerar la<br />
disminución significativa que generan (poniendo en crisis a ambos<br />
actores), intervención de los espacios costeros con infraestructura<br />
que altera los patrones de vida rurales como navegación, recolección<br />
y pesca, y gradual pérdida de poblaciones jóvenes desde la<br />
ruralidad hacia la urbe, que dificultan o impiden la reproducción de<br />
la vida campesina litoral. Se pierde entonces, de manera gradual,<br />
el control de los espacios comunes y la reproducción de la cultura<br />
local.<br />
Desde las prácticas ancestrales<br />
a la historia reciente<br />
Las poblaciones canoeras mantuvieron un patrón de vida transhumante<br />
sin mayores cambios hasta la llegada de las primeras<br />
poblaciones alfareras hacia finales del primer milenio después de<br />
Cristo. Es importante destacar este fenómeno ya que en la Patagonia<br />
Austral insular dicha migración no existió, y esta forma de vida<br />
arcaica persistió hasta principios del siglo XX a través de poblaciones<br />
Kawéshkar y Yámana, momento en el que la colonización<br />
chileno-argentina y europea se hizo patente, motivando una trans-<br />
70 71